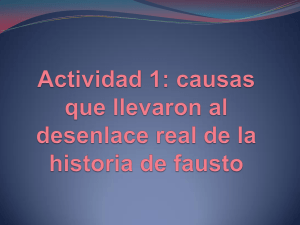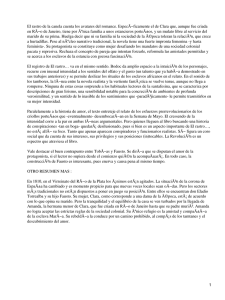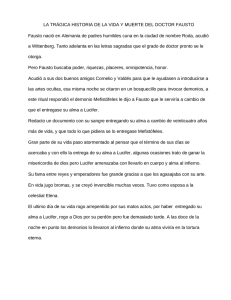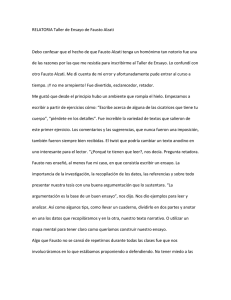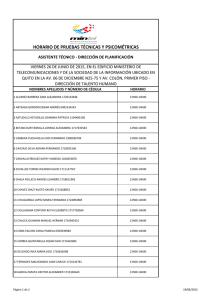Revista Planetas prohibidos - N°15
Anuncio

PLANETAS PROHIBIDOS es una revista cuatrimestral de ciencia ficción sin ánimo de lucro. Su objetivo es la difusión de artículos, relatos e ilustraciones del género. AVISO LEGAL. Los textos e ilustraciones pertenecen a los autores, que conservan todos sus derechos asociados al © de su autor. El autor, único propietario de su obra, cede únicamente el derecho a publicarla en PLANETAS PROHIBIDOS para difundirla por Internet en formado pdf y epub. No obstante, los derechos sobre el conjunto de PLANETAS PROHIBIDOS y su logo son © del Grupo PLANETAS PROHIBIDOS. Queda terminantemente prohibida la venta o manipulación de este número de PLANETAS PROHIBIDOS. No obstante se autoriza a copiar y redistribuir la revista siempre y cuando se haga de forma íntegra y sin alterar su contenido. Cualquier marca registrada comercialmente que se cite en la revista se hace en el contexto del artículo que la incluya sin pretender atentar contra los derechos de propiedad de su legítimo propietario. El Grupo PLANETAS PROHIBIDOS está compuesto por Lino Moinelo, Guillermo de la Peña, Marta Martínez y Jorge Vilches. BLOG http://planetasprohibidos.blogspot.com CONTACTO [email protected] NORMAS DE PUBLICACIÓN La revista PLANETAS PROHIBIDOS está dedicada a la ciencia ficción, pero también a la fantasía y al terror como géneros afines. La revista acepta relatos, artículos, ilustraciones y cómics, de tema libre, formateado en Times New Roman 12 ptos, párrafo justificado y correctamente corregido. Si en el plazo de dos meses la revista no ha contestado, la obra se considera desestimada. Planetas Prohibidos© Año 6 Nº 15 Diseño y maquetación: ... 6 ... .... .... o c le oe j i D Cuando el diablo llegó a Georgia..... 23 La escopeta.................... 31 Desde el infierno............. 62 La maldición.................. 18 EDITORIAL J. Javier Arnau................................... 4 CÓMIC Amanecer por Ángelo Donatti......... 41 POESÍAS J. Javier Arnau................................. 78 RESEÑA CINEMATOGRÁFICA Blade Runner 2049.......................... 80 El Dilema de Vonmiglásov ................. 67 EDITORIAL H ola, muy buenas; veréis, la confección de este número (la elección de material para el mismo) ha sido un poco curiosa, y queríamos compartirla con todos vosotros. Teníamos una ligera idea del material a publicar pero, discutiendo sobre ciertos temas, empezaron a encadenarse cosas y el número comenzó a venir «rodado», como suele decirse. Recibimos… bueno, hablando con el autor, viejo amigo, nos comentó que tenía algunos relatos que podrían servir, y que le gustaría mucho poder publicarlos con nosotros. Leídos algunos, optamos por prestar especial atención a La Escopeta: pero teníamos dudas de que encajara en la (amplia) temática de la revista. Al mismo tiempo que nosotros, lo estaba leyendo Ángel García, ilustrador, y le gustó tanto que enseguida, y por propia iniciativa, envió una ilustración que no podíamos dejar escapar. Entre eso, y que el autor nos convenció de que entraba en la categoría de Terror Psicológico, nos decidimos. Bien, Ramblin Matt, el autor, es músico, de rock, blues, country, y estilos afines, por lo que decidimos publicar un relato que teníamos en cartera, acerca de Robert Jonson (Cuando el Diablo llegó a Georgia), que nos consta que es un referente para Rambin Matt. Enlazando también el tema de este relato (no spoilearemos ahora), surgió el publicar el relato Desde el infierno (dado que, realmente, comparten personaje…). Tras esto, queríamos darle al número un pequeño giro también hacia la ciencia ficción, y resulta que teníamos un relato preparado (Dijo el eco) donde el personaje prácticamente principal comparte nombre con otro del relato que acabamos de mencionar. Así, teníamos ya cuatro relatos que, por una cosa u otra, se encadenaron, y nos solucionaron media revista. Faltaba algo de ciencia ficción, y optamos por uno de Gabriel Romero, La maldición, que teníamos desde hacía tiempo y uno que mezcla varios estilos, como ciencia ficción, fantasía, etc, para darle el toque de variedad que faltaba (El dilema de Vonmiglásov). Con todo eso, un par de poesías que siempre intentamos publicar, el cómic de Ángel que teníamos muy claro que tenia que salir, sí o sí, más la reseña cinematográfica de mano de nuestro «crítico particular», José Antonio Olmedo, ya teníamos este número prácticamente finiquitado… sólo nos faltaba tiempo para poder terminar de confeccionarlo; esperemos que no pase mucho desde que estamos escribiendo estas líneas hasta que podáis tener en vuestras «manos digitales» este nuevo número de Planetas Prohibidos. Y nada, así ha sido la cosa, y así os lo hemos contado. J. Javier Arnau coeditor de Planetas Prohibidos 4 DIJO el eco Texto e ilustración: Carlos M. Federici N UNO unca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos?... Las tres leyes fundamentales de la Robótica son: 1, un robot no puede dañar a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2, un robot debe obedecer las órdenes... Once upon a midnight dreary... ...de que si dos puntos son iguales y sus intervalos básicos espaciales también, 6 entonces es posible escoger un sistema de coordenadas, vistas por un observador que se desplace a velocidad calculada, en el cual los hechos sean simultáneos, aunque... Allons, enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé... Era el crepúsculo. Mann Bekker, el Traditólogo, suspendió momentáneamente sus desesperados intentos de clasificar los impresos y manuscritos que se apilaban sobre su mesa. Meneó la cabeza. ¿Cómo, Dios, cómo distinguir sin lugar a dudas la realidad de la ficción? ¿En qué elementos basarse para construir una hipótesis, un mero punto de partida? ... Se estaba erigiendo un mundo nuevo. La raza humana partía nuevamente de cero, y «cero» era la Debacle Terrena. Y la nueva historia —la nueva vida— comenzaba en Rigel VI. Bekker se reclinó en la silla, frotándose los párpados hinchados. Suspiró. ¡Muy pocos se preocupaban de lo que fue...! Dios mío, qué solos se quedan los muertos... El Traditólogo sonrió. ¡Otra vez las dichosas citas...! ¿Se estaría haciendo maniático? O, mejor dicho, ¿no se habría vuelto maniático ya? Este hundirse en las voces pretéritas de unas lenguas heladas..., ¿no sería un medio de huir de la realidad? La realidad eran las flamantes relaciones diplomáticas Neotierra-Goohrk y, más concretamente, el romance Marthya-Lhoun. Amaos los unos a los otros, se dijo sardónicamente, recordando otra de sus citas. Los unos a los otros... ¿Eso incluía también a los rigelianos? Cuando los escasos sobrevivientes de la Debacle Terrena desembarcaron en Rigel VI, tres siglos atrás, fundaron una colonia que llamaron Neotierra, donde se pretendió mantener vivos los legados de la antigua cultura. Pero la lucha contra las condiciones adversas fue muy ardua y pronto hubo que emplear la totalidad de las energías en una elemental supervivencia de la carne, que urge siempre con mayor vehemencia que el espíritu...Y, luego, los nativos. Había nativos en Rigel VI: una antigua raza que solo pedía que se la dejara continuar en paz su existencia. Pero los colonos enarbolaron su bandera roja con estrellas, construyeron ciudades y levantaron centros de energía donde convino a sus intereses, sin tener en cuenta a la raza aborigen. Y así surgió la chispa; y se expandió. Los humanos comprendieron cuán alto era el precio de pretender cambiar el nombre de un mundo. Goohrk era Goohrk..., aunque la humanidad se hubiese obstinado en denominarlo Rigel VI. ...Ahora se volvía a empezar, se dijo Bekker. El armisticio se pactó por fin sobre bases admisibles para las dos partes y reinó la paz. Aún se llegó a más: se 7 estableció una relación diplomática entre ambas culturas. Y Lhoun, el goohrko, el rigeliano, llegó desde su remota Khoamm, en el otro hemisferio, a Neotierra, el último reducto de los terrestres tras el conflicto. Lhoun se hospedó en el palacio de Julo, el gobernador. Julo era el padre de Marthya, y Marthya —la de los cabellos rubios, ¡ay!, y los ojos de esmeralda—, de veinte años, se enamoró del rigeliano. Marthya y Lhoun —pupilas como pozos, antenas, piel marmórea— se iban a casar. Y ahora Bekker se daba cuenta de lo que había significado ella siempre para él. Se estremeció con el cálido contacto. —¡Adivina quién es!... —las sílabas cantaban y reían. No servían de nada los dedos que le tapaban los ojos. ¡Como si le fuera posible equivocarse! —Marthya... La joven se colocó frente a él. Los ojos le brillaban. Era como contemplar la vieja Tierra que contaban las crónicas, se admiró Bekker melancólicamente. Mares, arrebol, nieve, trigo... —¡Papá está conforme! —exclamó la chica—. ¡Ya dijo que sí! —¿Y cómo no? ¡Como golpe político, te aseguro que es estupendo! Su propia hija... ¿Qué mejor manera de mostrarse amable? En la boca de Marthya se dibujó un mohín encantador. —No seas así, Mann. Papá lo quiere. —¿Y tú? —Bekker se mordió la lengua. —¡Lo adoro! A Marthya se le subió el color a las mejillas. Bekker apretó las mandíbulas y no dijo nada. —Esta noche es la fiesta del compromiso. Te venía a invitar. Las sombras nocturnas ya habían llenado la habitación. El enjuto rostro del Traditó-logo no se distinguía muy bien. —Tengo mucho trabajo... —respondió. —¡Mann! —le reprendió la joven—. ¡Ratón de biblioteca! ¿Es que prefieres estos mamotretos a mí? —¡Dios sabe que no! Ella debió notar algo en la voz, porque se le borró la sonrisa. —Está muy oscuro —dijo después de un rato. —Enciendo la otra luz. —No...; no, espera, Mann. No te molestes por mí.Ya me voy... Pero dime solamente si te veré en la fiesta. ¿Verdad que sí? —No puedo; discúlpame. En la semioscuridad, Marthya era un perfil violáceo y platinado. Bekker vio que se le acercaba, sintió la tiniebla del rostro de ella al juntarse con el suyo. —¡Por favooor...! 8 —Marthya. La joven se apartó. —¿Qué...? —Ojalá no hubieses hecho eso. —Mann... —Se produjo un prolongado silencio; luego—: Entonces, tú... —Sí. —Desde... ¿desde cuándo, Mann? —No me acuerdo de cuándo empezó; mira si será cosa vieja, ¿no? —Oh, Mann... —¿No es para morirse de risa? De pronto Bekker pareció transfigurarse. Se puso de pie, derribando una pila de libros, y sus dedos estrujaron la muñeca de la mujer. —¡No te cases con él! ¡Por lo que más quieras..., detente! Marthya se desasió con suave firmeza. —Él es lo que más quiero, Mann. —¡Piensa lo que haces! ¡Piensa lo que es! Los ojos de ella se impusieron a las tinieblas. —¡Cállate! ¡No vuelvas a decir eso jamás! —Yo... —Le amo con todo mi corazón, y él a mí. No importa la diferencia de razas.Yo sé que nos queremos. No me vuelvas a hablar así. Algo hundió los hombros del Traditólogo. —Como tú quieras... Siempre como tú quieras, Marthya. La chica le oprimió una mano entre las suyas, tibias y blandas. —Gracias, Mann. La helada brisa agitó el follaje, afuera. Por el cielorraso transparente penetraba la luz de las tres lunas. Casi en el cenit, fulgía una enorme estrella blanca. —¿Vas a venir a la fiesta, Mann? Fue como si le clavasen agujas de vidrio en el alma. —Iré —dijo. DOS El vasto salón del Palacio de Gobierno relucía en la lujuria cromática de ropajes y mosaicos encerados. Las luces ardían con blancura deslumbradora. Mann Bekker no veía más que a Marthya. A Marthya, vestida de blanco, dorada, rosada, suavemente radiante entre brillos duros que herían la vista. Como solamente ella podía fulgir. Y entonces Bekker divisó al rigeliano. Al igual que la mayoría de los neoterranos de postguerra, él nunca había tenido la oportunidad de ver de cerca a un goohrko. Lhoun estaba de espaldas 9 al Traditólogo, junto a Marthya. Le pareció más bajo de lo que había supuesto. Vestía de algún color indefinible, a la vez oscuro y llameante. Su nuca era de yeso y su pelo, negro por completo. Por lo demás, se dijo Bekker con acida ironía, no se diferenciaba gran cosa de un humano: de cada mano le brotaban cinco dedos, y se paraba sobre dos piernas. No tenía garras ni cola visibles. El rigeliano se volvió en ese instante, y Bekker reprimió con dificultad un salto. No por la vista de las pequeñas antenas que se erguían a los lados de la anchísima frente. Estaba preparado para ellas. Pero lo que jamás habría podido imaginar era el aspecto real de aquellos ojos. En ellos se abría, nítida y cruelmente, la anchura del Abismo. Aquellos ojos no pertenecían a los hombres. Punto. —Marthya... —gimió el ser entero de Mann Bekker. Aquellos ojos ajenos giraban hacia la mujer... y se detenían allí. TRES Fue al día siguiente cuando Mann Bekker lo advirtió por primera vez. —Qué tal, Mann —le saludó Marthya al entrar agitando los papeles sobre la mesa del traditólogo. —Marthya... ¿cómo estás? Lo dijo por fórmula. Pero las mismas palabras se le metieron como termitas dentro del cerebro y crearon aquella idea, vaga al principio, más y más definida (y más siniestra) luego. ¿Cómo estaba ella? —Te quería agradecer que hubieses venido a la fiesta... (¿Se lo imaginaba, o de verdad estaba muy pálida?) —Pero qué frío tienes esto, Mann... —ella sonreía, pero cruzaba los brazos sobre el pecho y se estremecía. Bekker articuló: —¿Frío? ¡Pero si puse la calefacción a veinticinco grados! Ella se sentó, exhibiendo una leve sonrisa de excusa. —Debo de estar un poco enferma. Desde anoche no me siento bien. —¿Cómo? ¿Por qué? —Sintió un trozo de hielo muy adentro. —Un decaimiento, creo.Ya pasará. La pregunta que hizo entonces Bekker se la dictó la intención de distraer a la joven... ¿O acaso habría sido —pensó mucho después— algún oscuro instinto premonitorio? —¿Y tu boda, Marthya? La luminosa sonrisa le abofeteó en la cara. —Pronto, Mann... Cuando Fomalhaut esté en oposición con Gheera, de la Quincua-gésima Galaxia. Entonces Lhoun podrá casarse. —¿Y eso...? 10 —Es por un mandamiento de su religión. Solo se les permiten matrimonios en esas épocas. Todavía faltan dos meses. Una vez más las sombras invadieron el alma de Mann Bekker. Y volvió a suplicar: —¡No lo hagas, Marthya! —¡Mann! Prometiste... —Son distintos, Marthya; tan diferentes de nosotros como la muerte de la vida. ¡No sabes nada de ellos, de las honduras de esa raza! Escúchame, Marthya; no lo... —Adiós, Mann. —¡Marthya! La mujer atravesó la puerta; pronto su figura fue un punto claro en las profundidades del corredor que conducía al Palacio. Bekker permaneció inmóvil, viéndola desaparecer. Sus labios se movieron sin que él mismo lo advirtiese: ...la doncella a quien los ángeles al cantar llaman Leonora... CUATRO —Son telepáticos, si le gusta el término —explicó el profesor Phoe—. Las antenas, por lo que suponemos, les permiten enviar y recibir pensamientos desde distancias que para nosotros resultan inconcebibles... Es así como pueden conocer los movimientos de los astros de las galaxias más remotas. De la misma manera, según parece, se comunican entre ellos, estén donde estén, sin que importe lo más mínimo los kilómetros que los separen. Pero, afortunadamente, se tiene casi la seguridad de que no pueden acceder a las mentes humanas, ni sus facultades se... —¿Y en cuanto a su religión? —interrumpió Mann Bekker—. ¿Su moral? El anciano dio otra chupada a su arcaica pipa. —Es demasiado difícil de entender. Está demasiado desvinculada de cualquiera de nuestras estructuras. Lo innegable es que el Gran Representante, que se podría comparar, en un sentido muy amplio y solo a título de ilustración, con el antiguo Papa de la Tierra, lo sabe todo de los Goohrkos, debido a sus poderes extrasensoriales. De manera que cuando uno de ellos comete una acción que el Gran Representante considera pecaminosa, este se entera de inmediato y le aplica el castigo…, una clase de castigo que nosotros no comprendemos, pero al que ellos parecen temer intensamente. —Algo oí sobre los matrimonios... —inquirió Bekker. —¡Ah, los períodos de oposición Gheera-Fomalhaut! Sí. Uno de los mandamientos más sagrados de la religión de ellos...; uno de los pecados más sacrílegos, si se le desobedece. 11 —Quisiera saber... —Bekker se revolvió incómodo en el sillón de fibra, evitando enfrentar los ojos acuosos del Exólogo—, quisiera saber algo más concreto sobre sus relaciones o... costumbres amorosas. El viejo parpadeó. Exhaló una bocanada de humo y dijo a través de ella: —Por lo que personalmente he podido constatar, sus hábitos no se diferencian de los nuestros; ni su fisiología, tampoco. Parece que la evolución hubiese seguido un curso paralelo en este punto. Por eso es posible, me atrevo a afirmarlo, un connubio entre las dos razas. Pero, aclaro: lo digo únicamente desde un punto de vista estrictamente físico y sexual. En cuanto a los espíritus, las mentes... —la cabeza gris se movió de un lado a otro. —Y..., ¡jum!..., respecto a las actitudes, a la familiaridad de las relaciones inter-sexuales... Antes del matrimonio, quiero decir... ¿Qué normas adoptan? El profesor Phoe se inclinó hacia Bekker. —Es un capítulo particularmente interesante —respondió—. Su código de moral es riguroso hasta el extremo de prohibir el más mínimo contacto físico entre las parejas, fuera del matrimonio. El cual, para ser válido, se tiene que efectuar en los períodos de oposición estelar y debe ser consagrado por el Gran Representante... —El Exólogo depositó la pipa sobre la mesa, con extremo cuidado, y se recostó en el sillón acojinado. Sus ojos miraban al techo—.Y la naturaleza rigeliana es tan fogosa y apasionada que el esfuerzo de autorrestricción les resulta verdaderamente gigantesco... Creo que lo pueden soportar tan solo a causa del poderoso vigor de esos increíbles intelectos suyos. Entonces, se dijo Bekker, Marthya y Lhoun... Ni siquiera la ha rozado. Tendría que estar contento; sin embargo, me siento peor que antes. Aquellas pupilas. Aquellas pupilas sin fondo. CINCO Durante las dos semanas que siguieron, Bekker buscó deliberadamente un anestésico en el trabajo intenso y embrutecedor. Se hundió en el mar muerto de sus papeles y hurgó en el fondo cenagoso en busca de más interrogantes. Y al término de ese lapso recibió una llamada. —Sí, aquí Bekker —respondió ante el fono—. ¿Qué...? ¿Marthya? ¿Es... grave? ¡Enseguida estoy ahí! Gracias por llamarme, Gobernador... Espero que no sea nada de cuidado... Hasta entonces, Señor. Se vistió a tirones, con la inquietud supurándole a través de la mirada. Marthya, pensaba angustiado, Marthya... Abandonó su sanctasanctórum con el insólito olvido de echar la llave. Mientras la cinta rodante lo conducía al Palacio, a lo largo de uno de los interminables corredores de plastaluminio que unían entre sí las diferentes secciones de la ciudad-cúpula, no dejaron de asaltarle un solo instante los peores pensamientos. 12 No, no; exagero: no ocurre nada. Una enfermedad sin importancia, ¡nada! Pero cuando estuvo ante ella rogó porque la joven no reparase en su palidez. ¡Dios santo! Una oscura voz se lo decía: era lo que temía..., aun cuando no supiese con certeza qué era lo que temía. Marthya estaba reclinada en su lecho, con las mejillas del color de las sábanas. Tenía el pelo suelto y los ojos muy verdes y mucho más grandes o, por lo menos, así le pareció a Bekker. —Mann... ¡Me alegro tanto de verte! —Él estrechó la manecita que se le alargaba. Dios, se dijo, al tiempo que procuraba sonreír, Dios mío. La vida se le está escapando de alguna forma extraña... ¡Si ni siquiera siento su mano! —Ya me tiene cansada esta indisposición —ella esbozó una débil sonrisa—. ¡Hace más de diez días que estoy en la cama!... Menos mal que mi querido padre me acompaña como un santo para que no me aburra. —Ya pasará, Marthya. Ya verás como en un dos por tres estás más fuerte incluso que este... ¿cómo era? ¿«Ratón de biblioteca»? Ella se rió. —¡No seas malo, Mann! Ya sabes que no te lo dije en serio... Ah, y a propósito: ¿no viste quién está aquí? Ven, acércate, mi amor... No, suplicó interiormente Bekker, ¡eso no! Pero el rigeliano estaba allí, en un ángulo de la pieza, y ya se aproximaba, dominán-dolos con sus ojos de fuegos insondables en la cara de tiza, con una mano extendida hacia la que Marthya le tendía. —¿Cómo le va, señor Bekker? —saludó en correctísimo neoterrano; pero el rugido de los oídos del Traditólogo ahogaba los sonidos. Bekker le respondió, aunque sin oír su propia voz. Al llegar junto a la cama el rigeliano hizo algo extraño. Mediante un visible esfuerzo (al menos no le pasó desapercibido a Bekker) se detuvo para cubrirse la diestra con un fino guante de encajes. Entonces oprimió los dedos pálidos de su prometida, y Bekker vio acrecentarse el negro fuego de las pupilas cavernosas. Y en el mismo instante algo de vida huyó de Marthya. SEIS Setenta días después, con las zancadas de sus largas piernas Bekker se tragaba las medidas de su cubículo. Marthya había ido decayendo a ojos vistas y él conocía la razón. Era hora de que lo admitiera. —Es fantástico, imposible, loco... Pero sabía que estaba en lo cierto. ¿Qué podía ser más singular e insólito que aquella raza fabulosa, esas órbitas con fuegos de azabache en sus profundidades? 13 —Dios, Dios, ¡Dios! Miró a través del techo. Las estrellas guiñaban desde lo remoto, inmutables al parecer. Pero Bekker sabía que en algún lugar de aquella bóveda infinita dos puntos luminosos se movían y en algún momento estarían en oposición. —Fomalhaut, Gheera... Pero entre tanto... Entre tanto, Marthya y Lhoun no podrían unirse.Y Bekker recordó el fuego negro, más y más ardiente. —Es la violencia de su deseo lo que la está matando. Es su espantosa mente lo que la está... devorando. Y el decirlo en voz alta le hizo bien. Rompió los últimos velos de su racionalidad. No se equivocaba... Ahora era preciso pensar en un remedio. SIETE No hizo caso de la cinta rodante; no estaba de humor. Su calzado plástico tableteaba contra el suelo de metal a ritmo uniforme, el vaivén de sus brazos agitaba el aire del pasillo. Dentro ya del Palacio de Gobierno, Bekker dudó un instante sobre la conveniencia de intentar hablar primero con el gobernador. Desistió de ello, sin embargo, porque conocía el natural eminentemente político de Julo. «¿Está loco? ¿Y las relaciones interestatales? ¿Se da cuenta de la catástrofe que podría provocar? Estamos en la cuerda floja, muchacho, y usted... Por otra parte (y aquí hablaría el sólido sentido práctico del gober-nador) lo que usted sostiene es absurdo... ¡Creo que sus lecturas le están afectando al cerebro, Bekker!»... Caminando con mayor rapidez, Bekker no pudo dejar de preguntarse hasta dónde estaría loco, en verdad. Porque para él se perfilaba una sola eternidad: Marthya. El resto —política internacional inclusive— era eventualidades confusas que nada significaban. Consiguió que le condujeran a la presencia del enviado de Goohrk. Tenía conciencia de su lividez y de la inseguridad de sus piernas, pero esperó que nadie más lo notase. Cambiadas las frases de ritual, a solas con el rigeliano, habló fríamente, directamen-te, desnudando su pensamiento de hojarascas verbales. —Marthya se muere —afirmó en tono duro—, y yo conozco la razón. Lhoun irguió la amplia frente. Un fulgor apagado y melancólico le tembló en los ojos cavernosos. —Es verdad —murmuró dolorosamente—, pero no puedo hacer nada. Mann Bekker sintió el frío del sudor en las sienes. —Me lo imaginaba.Y tampoco serviría de nada que usted se alejara, ¿verdad? El goohrko movió la cabeza de yeso. 14 —Para nuestras mentes no existe la distancia. —Su deseo... —insinuó Bekker, sabiéndose perdido de antemano. —Una vez encendido es inextinguible. No hay remedio. Ustedes no lo pueden comprender. Mann Bekker empleó su última carta, pisando sobre brasas. —Si usted... si usted satisficiera su anhelo... Si antes de la fecha..., usted y Marthya... El rostro de Lhoun adquirió un tinte grisáceo. —¡Usted no puede entender lo que significaría eso! ¡Ustedes jamás podrán comprender el sacrilegio horrible e imperdonable que implicaría! Bekker sintió que los músculos se le agarrotaban. Hielo y piedra formaban parte de él, pensó. —Se equivoca —repuso—.Yo lo comprendo. Algo en su voz previno al rigeliano. Sus terribles ojos enfrentaron de lleno a los del Traditólogo, leyendo en su interior, deteniendo el tiempo para Bekker. Fue una infinitesimal fracción de eternidad, pero la mente de Mann Bekker volvió a ver en esos microsegundos toda su vida, sus ideales pasados, la Historia muerta que intentaba resucitar y Marthya, Marthya... El recuerdo de la mujer se impuso a todo lo demás y controló sus dedos y sus músculos y su voluntad, pero no pudo ahogar la vocecilla que se agazapaba en un rincón oscuro de su mente, aullando un desesperado clamor de prevención: ¡Hay algo equivocado! ¡Hay un detalle que no consideraste! ¡Hay algún error en alguna parte...! Mas para compenetrarse del significado de aquella advertencia, para descubrir qué era lo que señalaba, para darse cuenta del error, era necesario un proceso mental —reflexión, razonamiento—, y para el Traditólogo ya había pasado el momento de razonar. Su mano se introdujo en el bolsillo y volvió a salir. Un chasquido, un resplandor violáceo, y el goohrko se desplomó. Pero aún pudo barbotar entre un vómito de sangre verde: —¡MARTHYA...! Y en la intensidad sin límites del extraño acento, leyó Mann Bekker su propia sentencia. (Julo, el gobernador de Neotierra, sintió de pronto una sensación de frío inexplicable. Al indagar su procedencia, halló el foco en la mano exangüe que sostenían sus dedos.Volvió la vista hacia el lecho, ahogándose con el latir creciente de su corazón. Gritó. Gritó. Gritó.) Irrumpieron violentamente, todos a una. Lhoun, el diplomático goohrko, yacía sobre un charco negruzco, de par en par los extraordinarios ojos, fijos, duros. 15 A su lado había alguien más. Los hombros le caían como sebo derretido; los brazos, de uno de los cuales colgaba una antigua pistola a presión, pendían a los lados del cuerpo. La espalda ya no volvería a erguirse del todo. —Me equivoqué —repetía en susurros—, me equivoqué... El último pensamiento... Había más intensidad y más anhelos en ese solo recuerdo final que los que nadie podría concebir en una vida entera... Me equivoqué... (En la habitación de Marthya, el cuerpo que yacía entre las sábanas revelaba las aristas de los huesos a través de una fina capa de carne consumida. El desnudo cráneo relucía con el barniz de la muerte y los labios se hundían sobre la caverna vacía de la boca. Olía a viejo, y a cadáver, y a esperanzas desaparecidas.) Los labios del Traditólogo seguían moviéndose, pero los otros debieron acercarse más para poder oírle. Recitaba: ...«¡Oh, Leonora!», fue tan solo lo que pude murmurar, y «¡Oh, Leonora!», dijo el eco, devolviendo mi suspiro... Solo eso, y nada más 16 MALDICIÓN LA Texto: Gabriel Romero de Ávila C aminaba torpemente, no porque sus piernas fueran a fallarle, sino más bien como si soportara en sus hombros todo el peso de la Historia. Todo el bien y el mal que hubieran hecho los hombres, y pagara por ello. Y tal vez incluso fuera así realmente. No tenía nombre, ni pasado, ni más ropa que jirones de sí mismo, que harapos de mil vidas y un millón de derrotas innombrables. Sus ojos eran negros y apagados, turbios, hundidos en un mar de arrugas injustas y de un cráneo apolillado. Sus manos eran garras, deformes y sucias, manchadas de la sangre de demasiados amigos.Y de muchos más enemigos olvidados. 18 Miró hacia el frente, a los niños con aros bajo lluvia de otoño, a la plaza de arena pisada, a los chorros de agua fresca llevados por el viento.Y supo que su sitio no era éste. Miró a las casas de una planta con facciones blanqueadas, a las viejas de rodillas lavando en el río, a los hombres que volvían a caballo de labrar los campos, con un sol enorme y rojizo muriendo a su espalda. Sol de sangre. Manos de sangre. El sol moría como murió Josito, con un balazo atravesando su pecho, y anegando en sangre la llanura castellana. Castila es ancha y plana como el pecho de un varón. Como un pecho ensangrentado que no quiere morirse, pero que ya no sabe volver a respirar. De pulmones sin aire que nadan en pleuras rotas. De espuma rojiza en los labios. De guerra. Los niños corrían entre bandadas de palomas, asustando a las niñas al pasar, provocando chillidos de falso miedo y revolotear de faldas plisadas. La infancia es la mejor edad del mundo, cuando tu pueblo abarca todo el universo, y la única preocupación es no perder a las chapas. Josito había sido el portero hasta que llegaron al Examen de Reválida, y nunca fue malo. Se cargó el ventanal del señor Enrique en sexto, y le dieron una buena zurra, pero aparte de eso no había dado chismes al pueblo hasta que dejó embarazada a la hija de Martínez, y tuvieron que casarlos en secreto. Quizá el niño fuera uno de éstos, ajeno a la maldad del mundo, centrado en jugar a la pelota y capturar insectos. Ignorante de lo que significa de verdad el miedo, de cuánto se puede perder en una sola guardia en trincheras. No hay mayor valor en toda la faz de este mundo que poder conservar la inocencia, porque tal parece que todos están deseando arrebatarla, y nunca vuelve. Caminó confuso entre callejas que eran todas iguales, intentando sin remedio pescar las agudas memorias que le rehuían, como peces que saltan del cesto para no ser pescado. Sus recuerdos eran una espesa cortina de niebla, enturbiados por años de gritos agónicos y estrategias de combate, por pies con llagas de nieve y la humedad en tus huesos. Josito había vivido en estas calles, había reído y bebido cerveza con esta gente, había tenido una vida, pero no lograba encontrar exactamente dónde. Todas las malditas casas eran exactamente iguales, las fachadas de cal, la ventana y la puerta. Un patio interior donde guardar aperos, y una vida hacia fuera pretendidamente digna. Y no era una vida mala, sí sufrida, sí peleada contra una tierra seca donde las plantas no quieren crecer. Una vida de gachas para todos, en una sartén con patas en el suelo, y a mojar pan.Y luego vete a arar un campo negro como la maldad de los hombres, y riégalo con tu sudor, y abona tus sueños, consciente de que ni uno solo de ellos habrá de cumplirse. De que estás tan atrapado como las mulas al yugo. Pero es una vida buena, y honrada, de seres que no tienen que bajar la cabeza ante nadie, de aceituneros altivos y cebollas de escarcha. No hay mayores 19 elogios que se puedan dar a un hombre que decir que es honrado y trabajador. No hay nada más santo. Lo demás son embalajes. No como el señor Martínez y su condenada fábrica de aceite, donde obreros de cien años se partían la espalda para que él pudiera engalanarse en Madrid, e ir a los toros con un clavel en la solapa, y beber coñac junto a la chimenea del Casino. Él no sudaba, ni se odiaba a sí mismo por su amargo fin, ni moría en ninguna trinchera de fango, rodeado de amigos de plomo y muerte. Quizá justamente por eso, al final había perdido una hija, en vez de ganar un yerno. Se protegió la cara del frío del viento y la lluvia de octubre, y se internó por el complejo entramado de calles que era el pueblo, guiándose más por recuerdos que por cualquier otra cosa. Diluviaba. Los tejados lloraban de pena al verle, y los ríos de lágrimas inundaban el suelo, frenando sus pasos, carcomiéndole. Aquello era paz, era inocencia, era el tiempo detenido en la bondad de mil gentes que se tienen por hermanos. Era la vida parsimoniosa con la que siempre soñó. Por desgracia, él ya estaba lejos de todas esas cosas, desde hace mucho, mucho tiempo. Y al fin lo vio, justamente en el lugar donde esperaba verle, donde siempre estuvo: en la puerta, mirando hacia el camino que sale del pueblo, por donde regresan los vivos, y las malas noticias. Al principio no hizo el mínimo gesto, aparte de la natural desconfianza al llegar un forastero, pero en cuanto lo vio caminar hacia su casa, hacia él, comprendió el motivo. Era un hombre eminentemente viejo, anciano y cuarteado en sus rasgos, pero con los brazos más fuertes y las espaldas más anchas que cualquier veinteañero de ciudad. Su mirada era opaca, casi ciega, imbuida de la profunda conciencia de quien sabe más que un catedrático. Su voz era oscura, aguardentosa, una mezcla de victorias y derrotas, una vida feliz porque nunca tuvo que sufrir una guerra. Hasta hoy. –Buenas tardes –dijo el extraño. –Buenas tardes –respondió el anciano. Y en estas frases ya se habían dicho todo. Se habían dado el pésame, y compartido el dolor. –¿Es ésta la casa de José Bondar? –Sí, aquí es. ¿Qué quiere? –Nada bueno. Tengo que decirle que ha muerto. Yo lo vi caer junto a la Luna Proteo, en la carga de los Hombres–Tritón de Neptuno. Fuimos compañeros de brigada. Y el viejo siguió impertérrito mirando al camino.Ya le había dado tiempo a ser consciente y digerirlo.Ya sabía. –Y… ¿Cómo fue? –Nos salvó a todos. Llevó al grupo hasta un lugar seguro, lejos del bombardeo de esas bestias, pero él no pudo contarlo. No estaba obligado, pero había- 20 mos perdido a los oficiales, y nos estaban matando como a conejos. De no ser por él, yo no estaría hoy aquí. –Siempre… fue un buen chico. –Aún le dio tiempo a decir algo. Le escuché unas palabras, y eran para ustedes. Dijo: «Ve a ver a mi familia, y diles que les quiero». Por eso estoy en el pueblo. Para contarles. –Siempre… Siempre fue un buen chico. Se giró, con rumbo hacia el camino por el que había llegado, pero la voz del viejo aún tenía una última cuestión para él. –Oiga… Gracias por venir. No lo olvidaremos. Quédese a cenar con nosotros. ¿Cómo se llama? –No… No puedo. Tengo que marcharme. Pero gracias igualmente. Sólo vine a decirles eso, que Josito fue un buen hombre, y que le debemos mucho. Y abandonó para siempre aquel pueblo castellano, y la paz, y la inocencia, que esta noche dormirían un poco más congraciadas. Y a él sólo le quedaron los recuerdos, que ni siquiera eran por entero suyos. Que cómo se llamaba, dijo el hombre. Cómo se llamaba… José Bondar. Ahora se llamaba José Bondar.Y Arturo Leis.Y Juan Martínez Palomo.Y treinta y cinco hombres buenos más que murieron ante sus ojos. Porque la fortuna había hecho que Josito no muriese como un héroe, y que él tuviera que olvidarse de cómo se llamaba. Josito había muerto como mueren los hombres en las guerras: por casualidad. Las fasers no saben de pueblos ni de padres que esperan a sus hijos en caminos, y los fusiles disparan donde buenamente ven algo moverse. A Josito le atravesaron el pecho de parte a parte, y el aire se escapó de sus pulmones como el agua se escabulle de un cedazo. Tardó una eternidad en ahogarse por completo, la eternidad más agónica y horrible del mundo. No hay peor forma de morir que ser consciente de que no tienes aire, y que no vas a tenerlo nunca más. Y en toda esa eternidad, Josito no pudo decir ni una sola palabra. Ni fue un héroe, ni le dio a nadie ningún mensaje cariñoso para su familia. Sólo fue otro pobre idiota que pensó que estaba haciendo lo correcto, y que a nadie le importaba que muriera. Excepto a él. Siguió caminando, entre el barro de la cuneta y los recuerdos del próximo pueblo. Otro padre, otro héroe ficticio.Y sintió en su corazón que él sí que estaba haciendo lo correcto. Lo único que le quedaba a esta gente sin hijos era la satisfacción de que al menos habían muerto por algo, que podían recordarlos con el orgullo de padres. Habían criado buenos hijos, buenos hombres de provecho, y no era justo que la única razón de perderlos fuera un disparo caprichoso. A veces una mentira puede edulcorar la monstruosidad de una guerra, y el sinsentido. La mente humana busca una explicación a todo lo que ocurre. Lo más difícil de aceptar es la mala suerte. 21 ¿Y a él? ¿Qué le quedaba a él ahora? Le quedaba Arturo Leis. Era el siguiente. Se miró las manos. Manos rojas de la sangre de sus amigos. Manos de ocaso. Por todos los años que viviera tendría siempre el recuerdo de la sangre en sus manos… pero ni una sola herida en el cuerpo. Porque la fortuna había querido que, a diferencia de los otros treinta y ocho hombres del pelotón, él saliera vivo de la guerra. Y no hay dolor más terrible, ni culpa más insoportable, que la del superviviente. Miró al ocaso, y vio el cielo teñirse de un negro moteado de luz. El cielo era como el rostro de Arturo Leis cuando murió. Negro como los pecados, con cien ojos abiertos mirando el destino. Ojos rojos. Ojos de muerte. Nada podrá evitar que la Tierra gire, que el sol brille o las mareas obedezcan a la luna, o los pueblos castellanos sigan dando jóvenes para que mueran en las guerras, por muchos siglos que pasen. 22 Cuando EL DIABLO Georgia Texto: Alejandro Morales Mariaca llegó a Para Robert Johnson, quien vendió su alma al diablo en el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Missisipi, en el año 1935 R obert tenía 6 años cuando recibió de su padre una vieja y destartalada guitarra como regalo de navidad. En aquella ocasión, el pequeño miró con curiosidad el peculiar objeto, curiosidad que pronto se convirtió en aburrimiento y poco más tarde en desilusión, al no ser la guitarra el tren de madera que había pedido como regalo. Poco le importó a Robert que su padre, un humilde jornalero negro, se partiera la espalda durante varios meses para conseguir el suficiente dinero y comprar la guitarra en la tienda de empeño del viejo Arthur. Se decía por aquel entonces en los barrios negros de Georgia, que el padre de Robert, cuyo nombre era Johnny, había sido un magnifico violinista, un 23 prodigio tan increíble que podía llevar su música a niveles que nunca nadie había logrado antes. Tan mágico y maravilloso era su violín, que no faltaron quienes aseguraran, ya fuera en la barra de las cantinas locales o en las bancas de la iglesia, que su talento no podía ser sino obra del demonio. Pronto la leyenda creció y se volvió mito, nadie en toda Georgia ponía en duda que Johnny había pactado con el diablo para tener su talento. Sobre qué había recibido a cambio el Señor de las Tinieblas, era algo que nadie podía saber a ciencia cierta, aunque tenían sus teorías, la más popular sostenía que Johnny había dado su alma a cambio de tocar como nadie. Y con ello todos quedaron conformes, al menos durante algunos años. Sucedió que antes de cumplir los veintiún años, Johnny se vio envuelto en un accidente, en el cual se fracturó la mano izquierda, quedando así impedido de por vida para tocar de nuevo. De esta manera todas sus aspiraciones musicales se vieron frustradas mucho antes de que le dieran fama y fortuna. La gente fue olvidando, y ya eran pocos los que recordaban el mágico violín de Johnny. Quien para entonces ya había contraído nupcias con una joven muchacha de Luisiana, y trabajaba como campesino en las plantaciones de trigo y algodón. Quienes todavía recordaban, decían que el diablo le había hecho una sucia jugada a Johnny, y que éste debía sentirse agradecido por perder su don y haber recuperado (quizá) con ello su alma. El pequeño Robert creció ajeno a la leyenda de su padre, gracias a la cuidadosa vigilancia de su madre, quien no pudo evitar cierta tribulación cuando Johnny le obsequió a su hijo la guitarra, violando con ello la restricción que la música había tenido en su hogar hasta entonces. —Es tan sólo madera, mujer —espetó Johnny a su esposa en un intento de tranquilizarla. Aun así, la madre de Robert no se sentía del todo conforme con la presencia de un instrumento musical bajo su mismo techo. Cuando ella conoció a Johnny, éste ya había sufrido el accidente y nunca pudo escuchar su música, pero sí sabía de las habladurías que se decían sobre él. Y aunque no le quedaba duda que su esposo era un buen hombre, siendo devota cristiana temerosa de Dios, le preocupaba la relación entre la música y los hombres de su familia. Así que viendo el poco interés que Robert mostró hacia el instrumento, se deshizo de la guitarra a la mañana siguiente, mucho antes de que su esposo e hijo salieran de la cama. Justo en ese momento el pequeño Robert despertaba de una noche llena de extraños sueños, en los que un hombre de tamaño prodigioso, vestido de manera extravagante, sacaba insólitos y perturbadores sonidos de un más aún extraño instrumento. A pesar de lo bizarro de toda la escena, las notas poco a poco fueron tomando orden y coherencia, hasta casi formar melodías cuya lógica Robert se esforzaba por comprender. Aquella música, aunque música quizá no fuera la palabra más adecuada para denominarla, le transmitía cosas que ni las palabras ni las emociones habían 24 logrado hasta entonces. Poco a poco Robert consiguió entender algo de la lógica detrás de esos sonidos, y con ello, le vinieron visiones de Reyes, Andantes Huesos, Lobos Aullantes y extrañas guitarras cayendo de libélulas de acero. Todo ello fue simplemente demasiado para la mente del pequeño Robert, quien en un intento de comprensión resumió todo en un sólo elemento, no una palabra, no una emoción, ni siquiera un sonido. No. El pequeño Robert Johnson lo resumió todo en un color, el color azul. —Azul —dijo el pequeño con voz queda al instante de despertar, y el sabor de la palabra se expandió por todo su cuerpo. El silencio reinaba a su alrededor y de pronto se le antojó insoportable. A partir de entonces no quería volver a estar en silencio. No recordaba gran parte de lo soñado, sólo la idea del color que bailaba en su mente como una niebla purpura. Recordó entonces la guitarra que su padre le diera la noche anterior y corrió a buscarla. No logró encontrarla en el lugar donde la había dejado, buscó por todos lados, hasta por fin, encontrarla arrumbada al lado de la desvencijada puerta de su casa, como si se tratase de basura. Expectante y algo temeroso la tomó con ambas manos, con un casi religioso respeto se animó a rasgar las desafinadas cuerdas, soltando una cacofónica brisa de notas que le pareció el sonido más maravilloso del mundo. Como el afortunado dueño de un tesoro maravilloso, Robert regresó a su casa, presionando la guitarra contra su pecho y se sentó en la vieja mesa de pino a esperar el desayuno. Su padre ya se encontraba allí, sobando los cayos de sus otrora mágicas manos, ritual que practicaba cada mañana antes de ir a trabajar a la plantación. Atareado en ello fingió ignorar el objeto que su hijo sostenía con creciente fascinación. En ese instante, la señora Johnson irrumpió con el exiguo desayuno, quedando petrificada ante la vista de la guitarra en manos de su hijo. —¡¿Qué hace eso debajo de nuestro techo?! —atinó a balbucear ella. Robert sólo levantó los hombros y se limitó a intercambiar una sonrisa de complicidad con su padre. A partir de entonces a donde quiera que Robert fuera lo acompañaba su guitarra y dedicaba cada momento libre para practicar. Su madre veía con creciente preocupación el desmesurado interés que su hijo mostraba hacia el instrumento y se estremecía ante los extraños sonidos que sacaba de él. Otro asunto sería si el pequeño tocara salmos y alabanzas como buen cristiano y no esa retahíla de notas sin sentido. Igualmente le preocupaba el poco interés que el niño mostraba últimamente en sus estudios y casi sufre un infarto cuando este decidió abandonar de lleno la escuela para dedicarse totalmente a la música. Ante todo esto, Johnny no levantó la menor protesta, limitándose a intentar calmar los nervios de su pobre esposa. Aunque eso sí, le exigió a su hijo que buscara algún trabajo para 25 ganar su sustento. Robert aceptó encantado la condición, siempre y cuando pudiera dedicarse a su instrumento. Los años transcurrieron en relativa calma, exceptuando uno que otro sobresalto de la señora Johnson al escuchar las composiciones de su hijo. Robert, que ya contaba para entonces con 16 años, había desempeñado una gran variedad de oficios, sin lograr destacar en ninguno. Por otra parte, sus habilidades con la guitarra ya eran considerables, gracias a las arduas horas de práctica, las cuales terminaron por acabar de manera irreversible con su viejo instrumento. No sin derramar algunas lágrimas renunció a los despojos y se dirigió a la tienda de empeño del aun viejo Arthur, a gastar todos sus ahorros en una seminueva guitarra Gibson con cuerdas de nylon. El invierno siguiente fue particularmente duro para la región, aunado a eso, la crisis económica que azotaba a la nación tras la gran guerra, volvió la situación francamente desesperada. Por si todo ello fuera poco, el viejo corazón de Johnny Johnson se cansó de seguir latiendo. Su cuerpo fue encontrado en la plantación a la cual le había dedicado tantos años. Tanto el funeral como el entierro fueron rápidos y sencillos, no así el dolor y la pena que dejó la partida del ser amado. Robert fue quien más resintió la perdida, ya que en los últimos años él y su padre habían entablado un fuerte lazo gracias a la música. De esta manera, Robert tuvo que hacerse de un trabajo más estable para mantenerse así mismo y a su madre, obligándolo a disminuir drásticamente el tiempo que dedicaba a su instrumento. Por aquellos días los trabajos escaseaban, y los precios, aun los de los artículos de primera necesidad, eran demasiado elevados, volviéndola una época sumamente complicada para todos los habitantes de Georgia. Cientos fueron despedidos, las fábricas tuvieron que cerrar sus puertas, familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir del hambre y la pobreza. Robert logró conseguir trabajo como lavaplatos en la cantina del señor Burns, uno de los pocos negocios que resistía los embates de la crisis económica. El trabajo era simple, la paga aunque mala, suficiente para asegurar la supervivencia de ambos. Eran días tristes, días de desesperación, y justo en ese periodo Robert logró desarrollar al máximo su talento con la guitarra, consolidándose como un autentico, aunque desconocido, prodigio. Cada fin de semana el señor Burns le permitía a Robert tocar para sus clientes y aunque en un principio eran reluctantes, pronto lograron apreciar sus composiciones, algunos incluso eran generosos con él y le daban algún dinero o le invitaban un trago. En aquel entonces el Diablo se paseaba alegremente por Georgia y sus alrededores buscando, como siempre, almas que corromper, lo que en una época tan amarga y aciaga no sería complicado de realizar. 26 Quiso el destino que en una de esas caminatas el demonio escuchara una peculiar melodía que llamó poderosamente su atención. Dejándose guiar por esas notas, descubrió a lo poco a un joven de color en la vera de un camino, tocando prodigiosamente la guitarra y supo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. —Hola muchacho, tengo algo que decirte —comenzó el Diablo saltando frente al sorprendido joven desde el tocón de un nogal— Supongo que no lo sabes, pero soy un gran músico también, y si te interesa tengo una pequeña apuesta para ti. Tras decir eso, el demonio realizó un ágil ademan y en sus manos se materializó una guitarra de oro solido, que mostró sugerentemente al joven negro. —Me agrada como tocas —continuó el Diablo—, pero te apuesto esta guitarra de oro contra tu alma a que soy mejor que tú. —Mi nombre es Robert —replicó el muchacho con voz firme—.Y nunca he cometido pecado alguno, pero acepto tu apuesta, porque soy el mejor de los mejores. Satisfecho con la respuesta, el diablo comenzó a tocar el dorado instrumento, moviendo con infernal maestría los dedos a través del mástil. Su melodía era tan dulce que casi resultaba insoportable, pero poco tiempo duró en aquella tonalidad. Poco a poco las notas se volvieron más y más complejas, hasta alcanzar un crescendo de obscura maravilla. Se trataba de una especie de prodigioso arpegio, con variaciones verdaderamente embriagadoras. Ninguna de las armonías que el demonio arrancaba de la dorada guitarra, coincidían con música que oído humano hubiese escuchado jamás, melodías que sin duda alguna debían de ser de su creación. Robert no pudo evitar verse afligido por extraños y vagos temores, nacidos de aquellos insólitos acordes, de aquellos sonidos que lo embargaban con un horror casi religioso. No es que los sonidos fuesen espantosos en sí mismos, pues realmente no lo eran, sino que no guardaban relación alguna con nada de este mundo. La música infernal alcanzó entonces un ritmo más frenético, mientras los dedos del demonio prendían fuego a las cuerdas. Súbitamente la melodía se dilató hasta volverse una caótica vorágine de sonido, un pandemonio de resonancias histéricas de autentico delirio.Y luego, el silencio. —Tocas bastante bien. —comenzó a decir Robert— Ahora toma asiento y déjame mostrarte como se hace. El joven músico tomó su instrumento, cerró los ojos y dejó que sus dedos hicieran lo suyo. Su interpretación comenzó con una serie de notas magistralmente ejecutadas, a la que siguió una melodía llena de tintes melancólicos, aunque no por ello, carente de intensidad. El Diablo sonrío con una mezcla de condescendencia y malicia. Robert, sabiendo que sólo tenía una oportunidad, permitió que los acordes continua- 27 ran su curso. Cuando llegó el momento, comenzó a alterar la estructura de la composición, emitiendo sonidos de tal calidad sinfónica, que nadie podría jamás imaginar provenientes de un único músico. La sonrisa del demonio se desvaneció cuando la melodía alcanzó cuotas de magnificencia y genialidad que ningún mortal había logrado arrancar de las cuerdas de una guitarra. Cuando Robert hizo vibrar las últimas notas, el Diablo bajó la cabeza y se supo derrotado. Abatido depositó la guitarra dorada a los pies del joven y le hizo una reverencia. Cuando se dio la vuelta para retirarse, escuchó del virtuoso guitarrita las siguientes palabras: —Puedes volver cuando lo desees e intentarlo de nuevo, pero tal como te dije, de los mejores, yo soy el mejor. Tragándose esta última humillación, el demonio se alejó de Robert, sabiendo que ya habría tiempo para la retribución, después de todo, él sólo era un mortal. Mientras tanto, Robert tomó sus pertenencias y se dirigió al bar, donde un marido celoso y una infame botella de whisky lo esperaban. 30 ESCOPETA La E Texto e ilustración: Mateo «Ramblin Matt» Garcia / Angelo Donatti l cañón de la escopeta de caza tenía un sabor metálico y salado. El imponente arma era de cañones paralelos y al introducírsela milímetro a milímetro en la boca, como si de una felación a un negro y erecto miembro metálico se tratase, Fausto Reyes experimentó un pequeño pellizco de dolor en las comisuras de sus labios secos a causa del nerviosismo que invadía su cuerpo, justo en los puntos en los que los cañones habían arañado levemente la carne al penetrar en su boca. La boca de Fausto era pequeña, con finos labios apenas cubriendo los pocos dientes amarillentos y decaídos que le quedaban. De hecho todo en Fausto era pequeño, no medía más que un metro y sesenta y dos centímetros de altura y sus extremidades eran cortas, especialmente sus brazos, lo cual suponía un problema a la hora de intentar alcanzar el gatillo. Gatillo que accionaría el percutor que golpearía la cabeza del cartucho que explotaría en el mismo centro de su cerebro reventando su pequeña cabeza en miles de pequeñísimos fragmentos. Fausto se encontraba sentado en un colchón en el suelo con la espalda contra la pared de lo que un día fuera el salón comedor de su casa, cómodo y acogedor en el que antaño él y su familia solían compartir las comidas del día juntos, ahora sucio y vacío con tan solo un televisor en blanco y negro destartalado continuamente encendido y su cama, o sea, el colchón sobre el que se hallaba sentado, cubierto de manchas de orina, semen, sudor, vómitos y sangre. Paradójicamente el olor a grasa y pólvora que llenaba sus orificios nasales no le daba miedo sino que le hacía revivir momentos que en esos instantes le parecía pertenecían a una vida que no fuera la suya propia, como si de una vieja película se tratase. Recordaba los días pasados en su niñez junto a su abuelo Rogelio en el garaje de la casa en la que Fausto había nacido mientras éste se dedicaba a la tarea de limpiar la escopeta y preparar los cartuchos para luego utilizarlos, normalmente en la sierra de Javalambre, para disparar a los conejos, perdices e incluso en una ocasión a un jabalí, del cual Fausto si cerraba los ojos aún podía ver la cabeza disecada que durante muchos años estuvo colgada en la pared del comedor, junto al cuadro del cazador alimentando a su perro y encima del búho también disecado que vivía encima del televisor Telefunken en blanco y negro. 31 La escopeta tenía la empuñadura de madera de cerezo oscurecida por el paso de los años con los lados de las cachas talladas con la silueta de un ciervo, tenía dos gatillos que podían ser accionados uno a uno o los dos a la vez si uno quería asegurarse de no perder la presa o si esta era más grande de lo habitual. En la zona superior de los gatillos a ambos lados del arma se podía ver una delicada talla en el acero negro dibujando graciosamente los perfiles de una enredadera enroscándose cual filigrana alrededor de los cañones, cubriéndolos hasta la mirilla. Fausto recordaba claramente el proceso y si cerraba los ojos casi podía ver al viejo Rogelio, con la radio de onda corta eternamente sintonizada en Radio Pirenaica, mientras trabajaba en la escopeta cariñosa y concienzudamente. Primero liberaba los pasantes que aseguraban los cañones a la culata y limpiaba el interior de los mismos con una varilla metálica en la que el abuelo acoplaba jirones de trapo para así deslizarla dentro y fuera del cañón hasta que el trapo salía casi limpio del interior de los dos cañones, lo cual indicaba que las paredes internas estaban limpias y secas. Después aplicaba aceite y grasa a las partes metálicas del arma hasta que esta adquiría un brillo apagado casi mate, para finalmente aplicar cera a la culata hasta dejarla suave y reluciente. Una vez el arma estaba lista y limpia Rogelio la metía en su funda y la colgaba en la pared del garaje, junto al morral y la canana y se dedicaba a la laboriosa tarea de rellenar los cartuchos usados que aún seguían utilizables con perdigones de diversos tamaños conforme al tipo de caza que pensara matar ese día, para luego distribuirlos por zonas en la canana de acuerdo a los diferentes calibres. El primer día que Fausto disparó la escopeta lo recordaba bien, debido al enorme golpe en el hombro recibido con la culata a causa del fuerte retroceso del arma, que le propulsó dos metros hacia atrás haciéndole caer de culo en el suelo con la escopeta firmemente asegurada entre las manos, tal y como el abuelo le había enseñado. Fausto siempre esperaba con ansia los días de caza, anhelando que en ese día el abuelo decidiera llevarle con él y para esas ocasiones tenía un pequeño casco que a pesar de ello le venía muy grande a Fausto y tenían que encajarle unos trapos en su interior para evitar que le bailara en la cabeza, también unas gafas de aviador que Rogelio le había comprado en el mercado del pueblo. En esos días de caza, cuando Fausto aún no había cumplido los ocho años de edad, el abuelo le despertaba temprano a eso de las cinco de la mañana si no se encontraba ya en el garaje él mismo esperándole y después de un desayuno de café con leche con migas de pan del día anterior, haber preparado unos bocadillos de mortadela o de salchichón y haber metido en el morral un trozo de queso manchego, unas cuantas naranjas y nísperos de los que el abuelo cultivaba en su huerto junto a la navaja de cachas de madera, Rogelio sacaba la Vespa azul claro de 150cc. de debajo de la lona en la que la guardaba y una vez en la calle, tras haberla arrancado y puesto el caballete, se dedicaba con una mezcla de brusquedad y cariño a asegurar el pequeño cuerpo de Fausto en el asiento. Para dicho menester había fabricado 32 una especie de cinturón de seguridad sirviéndose de dos correas viejas que apretaba alrededor de la cintura del niño para luego asegurarlas en el pequeño maletero que la Vespa tenía detrás del asiento de dos plazas. Por último sacaba dos tacos de madera que situaba en la parte trasera de las faldas del scooter para que Fausto apoyase los pies y no perdiera el equilibrio y una vez los dos preparados se dirigían hacia la sierra. Normalmente iban a las montañas cercanas que pertenecían a la sierra de Javalambre aunque Fausto sabía que el abuelo había ido a sitios que a él le parecían tan remotos como cualquier planeta de la Vía Láctea, como Guadalajara o Cuenca. En la sierra la caza era abundante y una vez llegados al punto que Rogelio considerara adecuado, éste aparcaba la moto a la sombra de un árbol y tras cruzarse la escopeta y las cananas en su espalda y pecho le daba a Fausto el morral con la comida y la bota de vino para que lo transportase hasta el lugar en el que se apostarían a esperar a que los conejos, liebres o perdices se pusieran a tiro para unos segundos después, tras un certero tiro, acabar colgados de los ganchos que Rogelio tenía en las cananas para dicho cometer, una vez la presa recogida junto al cartucho usado por Fausto. A este le encantaba sentarse en el monte a ayudar al abuelo con la caza mientras comían pan y queso que el abuelo cortaba a rodajas con la navaja y a la hora de regresar a casa se sentía como uno de los exploradores de los libros de aventuras que tanto le gustaba leer. No recordaba momentos más felices en toda su vida. Por mucho que lo intentaba y a pesar de hundir los cañones en su garganta hasta que le entraban ganas de vomitar, Fausto con sus cortos brazos no conseguía abarcar la distancia necesaria para alcanzar el gatillo. Había considerado el suicidio en muchas ocasiones anteriormente pero nunca con la tenacidad y la certeza de éste, su último y sin duda definitivo intento. No había otra salida y cuando consideraba las alternativas que le quedaban ninguna de ellas le parecía tan razonable y clara, tan sencilla y prometedora como la de desaparecer para siempre del mundo de los vivos, al que por otra parte había ya dejado de pertenecer mucho tiempo atrás. Muchas veces mientras se preparaba un pico había contemplado la posibilidad de inyectarse una sobredosis, pero nunca se había atrevido a hacerlo y el hecho de que en muy pocas ocasiones se había visto en su poder con la cantidad de heroína necesaria para matarse tampoco había ayudado demasiado. Una vez, cuando Johnny el Inglés había traído una remesa de heroína blanca Tailandesa al pueblo, le habían tenido que llevar al Hospital víctima de una sobredosis y esa noche Fausto había aprendido que la heroína te mata dulcemente, casi no te das cuenta cuando poco a poco te vas quedando inconsciente, es como quedarte dormido con la diferencia de que no hay sueños, tan solo la nada. Una enorme nada. Negror. Vacío. Oscuridad absoluta. Y sobre todo paz. Paz de no tener que saber que unas pocas horas después estarás de nuevo de mono o de saber que la gente no se reirá más de ti. Paz de saber que no tendrás que girar la cara de vergüenza cada vez que pasas 33 por delante de un grupo de mujeres. Bendita y anhelada paz. Definitivamente su escuálida y miserable vida era un precio ínfimo a pagar a cambio de un descanso que duraría toda la eternidad. Fausto ya no creía en nada, ni paga ni castigo, ni cielo ni infierno. Fausto se sacó los cañones con sabor a grasa de la boca seca y rompió a llorar mientras se tiraba de espaldas en el colchón con el arma en la mano, tan solo le quedaba un cartucho pero sabía que no precisaba de más para completar la tarea que se había encomendado, quitarse la vida.Volarse los sesos. Se quitó toda la ropa que llevaba puesta y una vez desnudo se alegró al recordar que no había ningún espejo en el cual poder reflejar su patética anatomía. De hecho no había más que polvo y mugre en toda la casa, excepto por la televisión y el casi podrido colchón en el que se hallaba tumbado. En los últimos tres años desde que su mujer se había fugado con el cobrador del Ocaso llevándose a su hija con ella, Fausto había vendido o cambiado por heroína todo el contenido de la casa, todo mueble, aparato, prenda de ropa u objeto vendible que antaño la poblaban. Después le había vendido las puertas interiores a un gitano que estaba remodelando su casa, junto a los lavabos, la bañera y las tazas de los dos cuartos de baño. Y también las moquetas del salón y de las habitaciones para terminar destripando todos los cables eléctricos de la vivienda y arrancando el plomo y cobre de todas las cañerías que fue capaz de encontrar en la cocina y los aseos. Hacía ya muchos meses que le habían cortado la electricidad, gas y agua por falta de pago y las únicas luces eran las que provenían de las casi consumidas velas y de la pantalla del televisor que se alimentaba gracias a una vieja batería de coche que de cuando en cuando el bueno de Belmonte, el portero del edificio, le recargaba. Fausto se incorporó en el colchón con la escopeta en su regazo mirando hacia la tele pero sin ver lo que ocurría en la pantalla, con una mirada vidriosa y perdida. El nunca había robado para costearse el hábito, nunca se había atrevido, y lo único que sabía hacer era mendigar o vaciarle los bolsillos a algún yonqui o borracho que hubiera perdido el conocimiento o que estuviera demasiado a gusto para darse cuenta de que las pequeñas y ágiles manos de Fausto le estaban vaciando los bolsillos. El día anterior le había costado muchísimo esfuerzo para reunir las ochocientas pesetas, que era lo mínimo por lo que podía proveerse de una papelina de caballo, había tenido que andar más de tres kilómetros en ambas direcciones para poder robar al descuido un cartón de Winston en el bar de la plaza del pueblo vecino, regentado por una señora muy mayor a la que era fácil distraer o enviarla a la cocina con el pretexto de encargarle un bocadillo de tortilla de patatas, que aunque deseaba con todos los sentidos sabía que nunca llegaría a comerse y aprovechar la oportunidad para arramblar con el tabaco y salir corriendo a tanta velocidad como las cortas zancadas de sus pequeñas piernas le permitían. Era lo más parecido a robar, lo mas arriesgado que había hecho en su vida. Una vida gris, vacía, fría y carente 34 35 de emociones había vivido Fausto, en la cual los únicos sentimientos constantes que había experimentado eran el miedo y la vergüenza, aparte de los pocos recuerdos que le quedaban de su madre, la única persona que le había dado cariño real en este mundo. A pesar de haber comenzado a usar heroína muy joven Fausto había conseguido estudiar lo suficiente para aprender un oficio, el de electricista, que le había servido de sustento para las necesidades básicas de la vida y también para proporcionarse las dos o tres papelinas de mil pesetas que se había estado inyectando diariamente durante los últimos dieciocho años. Fausto tenía en esos momentos treinta y tres años y su vida había tomado cuesta abajo definitivamente desde que su mujer e hija le habían abandonado hacía tres años. Rocío, a la que había conocido casi veinticinco años atrás en el pequeño pueblo de Castellón en el cual pasaba las vacaciones de verano con su madre, que había comprado un pequeño piso de dos habitaciones con la pequeña herencia que había recibido de sus padres. Fausto nunca había conocido a su padre y lo único que sabía de él era que había sido marinero y que había abandonado a su madre poco después de que él naciera. Fausto y Rocío se habían casado jóvenes y pronto había nacido su hija Rosario, a la que Fausto, a su manera, siempre había querido muchísimo pero a la que nunca había atendido debidamente como padre. Años de matrimonio rutinario, en los que el mayor logro habían sido un par de vacaciones en Benidorm, habían contribuido a que Fausto se convirtiera en un personaje celoso y retorcido, que no le permitía a su esposa salir de casa sola y ni tan siquiera tener sus propias amistades. Tenía miedo de que Rocío mirara a su alrededor y viera las cosas que la vida podía ofrecerle y también a los muchos hombres, atractivos, altos y mucho mejor formados que él y que esto le sirviera como excusa para un día abandonarle. La Biblia, que Fausto leía constantemente desde hacía unas semanas, nos dice en el libro de los Proverbios que «aquello que el hombre teme, así mismo le acontecerá» y esto era exactamente lo que le había ocurrido a Fausto, una tarde al regresar a casa después de haber salido de trabajar y haberse pasado a pillar dos talegos de heroína, uno para esa tarde y otro para nada mas levantarse por la mañana tal y como era su costumbre, había encontrado la casa vacía. Sin notas, sin excusas, sin discusiones ni escenas y sin ningún tipo de aviso previo, Rocío había partido junto a Rosario en busca de un futuro que, aunque no parecía muy prometedor, siempre sería más agradable y colorido que la existencia que había vivido junto a Fausto todos esos años. La poca estabilidad que había tenido en su vida había desaparecido de su existencia para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Fausto se levantaba cada mañana a las cinco y media de Lunes a Viernes, desayunaba una taza de café negro con una tostada untada con mantequilla y espolvoreada con azúcar, de la misma manera que se las preparaba la abuela cuando era un crío, y utilizando la misma cucharilla se preparaba el primero de sus dos o tres chutes diarios. El ritual era siempre el mismo, doblaba la cu- 36 charilla unos milímetros para que esta ofreciera un receptáculo más o menos estable para depositar en el la pequeña cantidad de polvo marrón que mezclaba con dos o tres gotas de limón ayudándose para ello con el tapón de caucho negro que las jeringuillas tienen en uno de los extremos del émbolo. Tras ello medía la cantidad necesaria de agua para rellenar veinte rayas y absorbía la mezcla dentro de la chutona a través de la pequeña bola de algodón que había hecho con el filtro del Ducados, que se encendería una vez que el segundo bombeo en su vena desgastada empezara a transmitir el familiar y bien recibido picor que le recorría desde el antebrazo hasta el centro del pecho cuando la heroína comenzaba a cumplir su función. Sentado desnudo en el colchón y acariciando la escopeta como si de un animal de compañía se tratase, Fausto intentaba recordar el día que decidió dejar de trabajar y comenzó a vender los contenidos de la casa, sirviéndose como excusa para acallar a su todavía en esos días activa conciencia, de que le traían recuerdos de una vida pasada. Poco a poco, tímidamente al principio, los muebles comenzaron a mostrar siluetas donde el polvo no había llegado, rectangulares en el lugar que solía ocupar su equipo de alta fidelidad y su flamante reproductor de películas en Betamax y circulares en el punto ocupado antaño por los jarrones de Lladró que le había regalado un año a Rocío para celebrar su aniversario, a todos los gitanos les encantaban las figurillas de Lladró y había conseguido tres papelinas por ellas. Sus dedos acariciaban los gatillos mientras recordaba el día que el Santos y la Charo habían ido a su casa con la furgoneta a recoger la habitación de su hija mientras él se preparaba un chute con la escasa cantidad de heroína que le habían traído a cambio. Con el tiempo había dejado de lavarse y cortarse el cabello, de lavar la ropa y de afeitarse, de la misma manera que había dejado de limpiar la casa, Fausto no cocinaba y las pocas ocasiones en las que comía algo eran las tardes que se encontraba lo suficientemente audaz o hambriento para robar unas latas de fabada del flamante hipermercado que habían abierto al lado de su casa, o para comprarlas con las pocas monedas que hubiera conseguido escaquear ese día. Hacía tiempo que había dejado hasta de masturbarse, cosa que hacía a menudo durante los primeros meses después de que Rocío le dejara y mirándose sus fláccidos genitales se maldecía a sí mismo y sintió un odio virulento al no poder recordar cuando había tenido su última erección. Tirados al lado de la cama habían unos viejos ejemplares de Las Cartas Privadas de Pen con varias hojas pegadas como recuerdo de un tiempo en el que los pequeños testículos de Fausto aún eran capaces de generar la testosterona necesaria para producir espermatozoides, aunque ahora tan solo las utilizaba para limpiarse el culo en las pocas ocasiones en las que conseguía cagar a gusto, ya que sus entrañas se hallaban eternamente constipadas a causa del estreñimiento que el opio y sus derivados producen. Fausto nunca había estado seguro de nada pero en esos instantes estaba bien seguro de un hecho, antes de que terminara el día se encontraría muerto. Pensaba y trataba de imaginar cómo su 37 pequeña cabeza explotaría como una calabaza y de cómo alguien tendría que desempeñar la repugnante tarea de limpiar los trozos de cerebro y cráneo de las paredes de su casa. Tenía que morir. La serie de acciones que había cometido en ese día habían determinado y decidido el fatal desenlace que ahora se iba acercando presto, Fausto intentaba poner en orden los eventos del día en su cabeza y recordaba como esa mañana había conseguido comprar una papelina de tres mil pesetas, después de haberle vendido a los gitanos una caja de herramientas y un taladro que había robado de una obra cercana. Una vez la heroína segura en su bolsillo, como hacía habitualmente, se había encaminado con pasos rápidos en dirección a los huertos que se encuentran detrás de la fincas del barrio de los gitanos, dispuesto a prepararse un chute. Se encontraba de mono, sin haberse inyectado desde la tarde anterior y mientras sacaba del bolsillo de la chaqueta la mil veces usada jeringuilla y la botella de agua sus tripas comenzaron a retorcerse, provocando que Fausto se tirara un pedo tras otro y no se diera cuenta hasta que entraron en su campo visual de que el Navajas y el Caracortá se habían aproximado al lugar en el que se encontraba. Fausto conocía muy bien cuáles eran sus intenciones, sabía que estaba jodido y segundos después, una vez le habían despojado de su anhelada papelina, sintió como la diarrea caliente se deslizaba por la pernera de su pantalón. Pudo ver como se preparaban dos chutes en su presencia, mientras se reían de el y le insultaban con sorna. Cuando Fausto se les aproximó para suplicarles que le dejaran unas rayas, lo justo y necesario para quitarse el mono, lo único que recibió por respuesta fue un duro y seco golpe en el plexo solar que lo tiró de espaldas en el barro húmedo del huerto de naranjos. La sensación de abstinencia y desesperación se habían 38 multiplicado y se encontraba muy enfermo, con cada una de las células de su organismo reclamando su dosis de droga. Una vez se hubo repuesto un poco del golpe se encaminó por el sendero hacia la casa de sus abuelos, donde además de lavarse y cambiarse de ropa también pensaba intentar robar algo de dinero o algún objeto de valor con el cual poder procurarse una papelina. Su abuelo había muerto hacía pocos meses, al caerse de la terraza de su casa a la acera, justo en la puerta de la vivienda una mañana temprano y su abuela nunca se había repuesto completamente del duro golpe emocional que recibió al haber oído el impacto del cuerpo al golpear el duro pavimento y haber salido a la calle, para encontrarse con el cuerpo del hombre con el cual había compartido más de sesenta años de su vida, reventado como un renacuajo cuando lo tiras al agua, ante sus ojos. Fausto había entrado en la vivienda abriendo el pestillo de la puerta ayudándose de un pequeño gancho, aprovechando que la pequeña ventanita de la puerta nunca estaba cerrada y encontró la casa vacía. En la mesa de tapa de mármol blanco aún se podían ver los restos del desayuno bajo la eterna vigilancia del búho disecado, aunque la cabeza de jabalí ya hacía mucho tiempo que había desaparecido. Las tazas aún se encontraban templadas al tacto, con certeza su tía y su abuela se habían ido a comprar al mercado del pueblo que ponían los jueves. Fausto buscó y rebuscó por todos los cajones de la casa pero no había podido reunir más que trescientas pesetas y algo de cambio, hacía ya mucho tiempo que había robado todo el oro y su familia había escondido lo poco restante en lugar seguro y cuando visitaba la casa, aunque nunca era mal recibido, Fausto se encontraba en todo momento bajo vigilancia férrea. El síndrome de abstinencia era cada vez más intenso y el obsceno y apestoso sudor comenzaba a perlar su frente cuando Fausto se había sentado en el sofá y encendido un Ducados, tratando de imaginar la forma de conseguir el dinero restante que acabaría con su tortura, cuando de repente sus ojos se posaron en ella. Negra y reluciente, colgada en la pared opuesta se encontraba la escopeta del abuelo, encima de la vieja radio de los años cuarenta que había estado 39 en el mismo lugar desde que Fausto tenía uso de memoria, colgada a media altura de su correa de cuero. Al verla sintió un intenso retortijón en su estómago, contemplándola con ojos anhelantes a la vez que las palmas de sus manos comenzaban a sudar profusamente. Fausto se levantó, se aproximó al arma y la descolgó de la pared con un temor reverencial, mientras sentía en sus manos temblorosas el anciano y majestuoso tacto del arma fría en sus manos, el olor a grasa fresca y aceite inundando sus fosas nasales al abrirla para comprobar que tenía dos cartuchos alojados en la recámara y estaba engrasada y reluciente, debido a las revisiones periódicas que le hacía su tío. Lo siguiente que recordaba era abandonar la casa con el arma en su funda, sudando copiosamente y con los pensamientos a la velocidad de la luz rebotando en las paredes internas de su cráneo, se encontraba enfermo, de mono, y necesitaba heroína como fuera. Y en lo más profundo de su ser Fausto sabía que el arma de alguna forma le ayudaría a conseguirla. De una forma u otra. Sentado desnudo en el colchón Fausto vio como las noticias locales comenzaban su emisión en el viejo aparato mientras él se encontraba intentando encontrar la forma de volarse los sesos, no había tenido éxito hasta el momento en encontrar la forma de accionar el gatillo, sus cortos brazos no podían abarcar la distancia necesaria para disparar mientras los cañones estaban introducidos en su boca y estaba comenzando a desesperarse, ya que sabía que no le quedaba mucho tiempo. De repente se acordó de Hemingway. El viejo Ernst había elegido el mismo modo para acabar con su vida y Fausto recordó haber leído como había accionado el gatillo, sirviéndose para ello del dedo pulgar de su pie derecho. Se introdujo excitado de nuevo los cañones en la boca y los aseguró firmemente con sus manos sentado de espaldas contra la pared, comprobando con una mezcla de alegría y pánico que podía deslizar cómodamente el pequeño pulgar de su pie en el compartimento que alojaba los gatillos y sintió un estremecimiento que recorrió su cuerpo desnudo y sudado de arriba abajo al comprobar que podía accionarlos con facilidad. Los dos «click» secos amplificados dentro de su boca enviaron un ramalazo de electricidad que recorrió su espina dorsal de arriba abajo al golpear en las recamaras vacías. Fausto sacó los cañones cubiertos de una película de saliva de su boca, tomó en su mano el cartucho rojo y dorado que se hallaba a su lado, encima del colchón y se dispuso a cargar el arma a la vez que podía escuchar a lo lejos el sonido cada vez más cercano de las sirenas de la Policía Nacional. Los hechos que habían acontecido tan solo hacía menos de media hora se agolpaban en sus pensamientos, como su patética persona había reunido el valor necesario para entrar a la oficina de Correos y Telégrafos, que se encontraba a dos manzanas de su casa, nunca llegaría a comprenderlo. Recordaba al viejo Juan detrás del mostrador y también cómo sus ojos pasaron de mostrar afecto al reconocerle a reflejar un pánico exacerbado al posarse sus ojos en el arma en las manos de Fausto, que aproximándose a él y apuntándole a la cabeza le gritaba, exigién- 40 dole con su voz chillona que le diera el dinero de los giros, que sabía que se guardaba en un cajón contiguo. De repente todo ocurrió muy deprisa, Fausto aún podía sentir el enorme eco y el estallido en sus oídos que el inesperado disparo de la escopeta había provocado al resonar como un trueno entre las paredes de la pequeña oficina. Parecía que aún podía sentir el olor y el calor de la sangre del viejo Juan que le había salpicado en la cara y ropa cuando el tiro, casi a bocajarro, del arma le había impactado de pleno reventándole el pecho, dejando un agujero del tamaño de un puño en la parte superior del estómago, por el cual Fausto podía ver los intestinos resbalando hacia fuera entre los dedos crispados del viejo, que los intentaba contener en su interior en los últimos segundos de su vida. Sus gafas redondas seguían en sus abiertos ojos cuando cayó al suelo a sus pies, mirándole fijamente con una expresión de sorpresa apuntando hacia sus ojos. Los mismos ojos que ahora, mientras las sirenas de la Policía resonaban cada vez más cercanas en los últimos minutos de su propia vida, le miraban fijamente desde el más allá donde él mismo con su disparo los había enviado, desde el mismo lugar en el que se iba a encontrar el mismo, muy poco tiempo después. Las luces que se reflejaban en la ventana de su casa, con flashes intermitentes rojos y azules, le sirvieron de señal de que la Policía Nacional había llegado a la puerta de su edificio y los gritos, portazos y actividad repentina le hicieron comprender que se encontraban desalojando el edificio. Fausto sabía que no podía ir a la cárcel, sabía que no lo podría soportar y que pasaría a ser la putita de algún presidiario curtido en el mismo instante en que apareciera por la puerta de la galería, sabía que viviría una existencia aún más miserable que la que llevaba ahora. Una miseria que estaba a punto de terminar y Fausto anhelaba la liberación que la muerte le iba a garantizar. La voz se escuchaba alta y clara debajo de su ventana amplificada por el megáfono pero Fausto nunca pudo entender lo que decía porque en esos momentos todo lo que podía escuchar era el ruido de los pasos de las pesadas botas que apresuradamente invadían el edificio resonando en el hueco de la escalera. Con el cartucho ya asegurado en la recámara, Fausto había montado el arma y se había introducido rápidamente los cañones en la boca por última vez, sujetando los negros cilindros entre sus manos que sudaban a mares, el mismo sudor que había provocado que accionara el gatillo por error liberando el cartucho asesino que había acabado con la vida del bueno de Juan. Fausto alojó el pulgar de su pie derecho en el arco del gatillo del arma en el mismo instante en que las voces se encontraban en la puerta de su casa gritándole que la abriera o la iban a tirar a patadas. Con el cañón apuntando certeramente al centro mismo de su cerebro alojado entre sus dientes, que ahora mordían el metal con fuerza, Fausto miró a la televisión y lo último que pudo ver fue la fotografía en blanco y negro de su carnet de identidad, ocupando la totalidad de la pantalla del aparato. En un último giro irónico del destino Fausto había conseguido que hablaran de 41 él con temor y respeto, que no le ignoraran, ahora todo el mundo sabía quién era y el último pensamiento que vino a su mente fue de nuevo de simpatía hacia la persona a la que le tocaría rascar los pedazos de cerebro y hueso de la pared de color salmón, que en una vida anterior Rocío había escogido para pintar el salón. Con sus propios ojos observándole, como alentándole a hacerlo desde la pantalla del televisor, el dedo del pie de Fausto accionó el gatillo del arma, liberando un disparo atronador al unísono con la patada que derribó la puerta, permitiendo la entrada al domicilio de dos policías armados. Pero estos tan solo pudieron contemplar con estupor como la pequeña cabeza de Fausto explotaba, expeliendo una miríada de proyectiles de carne humana, astillas de hueso, trozos de cerebro y sangre, esparciéndose sobre la pared y gran parte de la habitación. Lo último que Fausto había sentido había sido el olor a pólvora que había inundado sus fosas nasales en el instante en el que el cartucho había explotado reventando su cabeza. Fausto nunca pudo contemplar la visión de su cuerpo decapitado, desnudo aun sujetando la escopeta entre sus manos. Para él ahora todo era paz. Negror. Oscuridad absoluta. La nada. Una nada impenetrable que ahora le envolvía como un manto frío. La nada acogedora que iba a ser su hogar por el resto de la eternidad. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 M «Desde el fuego eterno» Alguna parte del infierno, Enero de 1850 i muy querida Eleanor; Imagino tu disgusto al enterarte de que verdaderamente yo era el culpable de todo lo que sucedía en la casa. Lo siento querida. Siempre quise contártelo pero él me lo impedía. «El amor es para los débiles» susurraba en mi oído durante las largas noches en las que te tuve en mis brazos. Primero fue la muerte del señor Rochester. Tan fácil. Sabía que era hombre débil y se dejaba llevar por la palabrería mundana. Le entretuve con diferentes historias sobre mis antepasados. Historias de guerra y muerte. Ni se inmutó cuando en un momento de descuido introduje un pequeño polvillo blanco en el interior de su coñac. Sus facciones cambiaron cuando 62 DES DE EL IN FI ER NO Texto: Adriana Moll terminó de tragar el primer sorbo, se puso lívido. Apretaba su garganta con dedos torpes intentando abrirse camino para aspirar una mísera gota de aire. Pero no pudo. En menos de un minuto abrazó la muerte y pude oír una risa de puro regocijo del amo. ¿Sabes? Él habitaba en el sótano, lo descubrí el primer día que nos trasladamos a «Morvette Manor». ¿No te acuerdas que bajé al sótano para dejar unas cajas? Estúpido de mí, bajé los primeros escalones con la ilusión que allí abajo podría montar mi estudio de pintura. Pero no. Cuando me encontré en superficie plana una opresión en el pecho me hizo detener. Noté como un frio indescriptible recorría mi cuerpo y al respirar mi aliento se dibujaba en la penumbra.Tuve que apoyarme en la pared preso de un extraño temor. Cuando creí que había recobrado la compostura, vislumbré un par de ojos rojos observándome. Eran atrayentes, mágicos. No podía apartar mi mirada de ellos. —Roger...— la voz salió de la nada. Sonaba como un lamento de puro dolor, pero entendí mi nombre. 63 —¿Quién es....?— susurré a duras penas. La presión en el pecho se hacía cada vez más pesada. El aire no me llegaba, un temblor casi histérico hizo acto de presencia en mi cuerpo. Escuché una risa ahogada acompañada de unos pasos. Pasos que se aproximaban hasta donde me encontraba. —¿Seguro que no sabes quien soy? — los ojos rojos estaban más cerca y no se apartaban de los míos. Negué, cada vez más asustado. Otra risa. —Nací a la sombra de otro, a la semejanza de muchos y condenado a vivir en la ignorancia— absorbía cada palabra de aquella voz como si fuera el más exquisito manjar— Mi reino es poderoso, demasiado-- a medida que la voz iba desvelando parte de su historia podía ver como se dibujaba una silueta. Un vago trazo de un hombre alto— Y tú, Roger, me ayudarás a que ese reino siga creciendo. La voz se paró. Y en ese momento, Eleanor, lo supe; estaba condenado. Aquel que apenas unos segundos atrás acababa de hablar conmigo adornaba páginas de los libros más antiguos. Su presencia era visible en miles de frescos de los sitios más sagrados del mundo. Sí, Eleanor, sí. El señor del infierno moraba en nuestra pequeña casa y me había escogido a mí para llevar a cabo sus deseos. El señor Rochester fue el primero de muchos, Eleanor. Le siguieron varios miembros del servicio, incluso miembros de mi propia familia cuyos nombres no quiero recordar. Cuando me di cuenta de que aquellas muertes habían sido obra de mis manos quise poner fin a todo. La policía andaba dando palos de ciego y ya era hora de darles un culpable. Intenté hablar con el amo y decirle que ya no podría controlarme más, que no obedecería ninguna de sus órdenes. Qué equivocado estaba. Aún recuerdo su sonrisa gutural cuando le expliqué mis intenciones. —¡Jamás Roger!¡Jamás podrás escapar de mí!— Y cuando quise darme cuenta observé como mi cuerpo se precipitaba por uno de los ventanales del dormitorio principal. ¿Cómo podía ser? Yo estaba en el sótano, no en la parte de arriba de la casa. Pero tenía respuesta para aquello, había sido cosa del amo. Mató mi cuerpo y se llevó mi alma consigo. ¿Y adónde, Eleanor? Pues a su reino, un lugar donde el fuego no deja de crepitar ni nos deja descansar. Donde otros muchos como yo, se convirtieron en sus títeres y nos condenamos. Sé que jamás podrás leer estas líneas y que creerás que mi muerte fue otra de las muchas inexplicables que acompañan la historia de nuestra casa. Pero no, morí para salvarnos, salvarnos a todos. Siempre tuyo; Roger 64 65 66 S e encontraba a media hora de cerrar el establecimiento cuando entró un hombre alterado, gritando una sarta de incoherencias en un idioma difícil de entender. Su rostro era una expresión llena de angustia, algo muy visto aquí en La Atalaya de Romero. No creemos que los intervenidos estén locos, sólo necesitan direccionar un poco su situación y sacarle el mejor provecho, así queden en bancarrota o tengan que venderle su alma al diablo. El No Sé Dónde y No Sé Cuándo instaló el bar hace veinticinco años (es un decir) debido a los constantes comportamientos salvajes, a los golpes, a la histeria, al suicidio y muchas otras reacciones que invadían a los intervenidos. El No Sé Dónde y No Sé Cuándo creyó que sus instalaciones no eran acogedoras y que no tranquilizaban a nadie. La burocracia y el papeleo pueden deprimir a cualquiera, así se trate de un payaso o un motivador en público. Los comportamientos de todo tipo de criaturas hacían imposible que los intervenidos pudieran respirar, hacer yoga, rezar y declamar un mantra para tranquilizarse. Un bar es el lugar ideal para olvidar las penas: música suave, muebles de caoba, luces tenues, bebidas vigorizantes y charlas amenas. Mi elección como cantinero se debe a una causa un tanto extravagante: me hallaba a punto de cortarme el cuello con una navaja dentro de una granja humana en espera de una respuesta, cuando un agente preguntó: «¿Alguien de aquí es capaz de preparar un coctel margarita?» Nadie alcanzó a reparar en la petición debido a la baja moral que reinaba en la granja. Con cierta timidez alcé la mano y dije: —Creo que puedo hacerlo. Me quitaron el collarín, me colocaron una camisa, tirantes, un moño, pantalones negros y unos zapatos recién lustrados. Después instalaron ante mí una improvisada barra con toda clase de botellas de licor que pudieron rescatar. En mi juventud había visto al cantinero del pueblo hacer ese trabajo tantas veces que podía recordar muy bien la porción de tequila, jugo de limón y triple sec. Lo agité en la coctelera, y en un arranque de creatividad lo serví con sal en el borde del vaso y una rodaja de limón. A decir verdad, yo no esperaba que ocurriera algo. Sin esperanza y sin horror. Colocaron el coctel margarita en una bandeja y lo llevaron con prisa a un minotauro con mal humor. Ni siquiera ver a un ser mitológico me sorprendía. Yo deseaba regresar a la granja para terminar de sacarle filo a la navaja. 67 El minotauro resopló con furia y golpeó el suelo con una de sus patas. Se levantó de su asiento y corrió hacia mí como si se hallara en la pamplonada de San Fermín. Ni siquiera eso hizo que me moviera. A escasos centímetros se detuvo, extendió su inmensa mano y me la estrechó. Ahora se comportaba como una dócil vaquilla dispuesta a dar la mejor leche. Salió de ahí no sin antes pedirme otra ronda a base de suaves resoplidos. Los agentes estaban anonadados. Me hicieron firmar un contrato. No pasó siquiera una semana cuando sentí que yo había nacido para ser cantinero, aunque fuera en un lugar lleno de auténticos lunáticos. También adquirí mucha experiencia en rescates en el tiempo, reclutamientos y colocaciones, tanto fue así que al año me nombraron jefe de agentes. Llámese esmero o buena suerte, los directivos del No Sé Dónde y No Sé Cuándo estaban complacidos con mi trabajo. Me prometieron que no abandonaría mi puesto en el bar; sólo debía hacer lo de costumbre: servir bebidas, levantar la moral, limpiar la barra y dar consejos en asuntos amorosos. Me gusta cuidar mi apariencia, pero no al punto de parecerme a un modelo o un actor de cine. Me importan un comino las modas en variación corporal y tratamiento facial. Había hecho detener mi desarrollo somático cuando alcancé los cuarenta años de edad, lo suficiente para que la gente tome en serio mis opiniones y para no sentirme ignorado por la juventud. El bigote es mi marca registrada. Las canas en mis sienes logran que mis ojos salten a la vista de mis interlocutores. Peso regular y estatura regular. Lo único que había hecho cambiar muchas veces era la forma de mi nariz. Nunca estaba contento con ella. Hubo un punto en que no la tenía; para algunos fenómenos y abortos de la naturaleza no les importaba su ausencia, pero algunas mujeres desorientadas, sobre todo las aristócratas y hedonistas, les resultaba repulsivo verme sin ella, de modo que me hice de una nariz. Aún sigo indeciso. El bar carecía de nombre. Un marsupial parlanchín sugirió que se llamase La Atalaya de Romero. No tengo idea de dónde sacó el nombre. A los agentes y a los directivos del No Sé Dónde y No Sé Cuándo les encantó, pero no dejaban de preguntarse quién era «Romero». De modo que di un paso al frente y dije: —Yo soy Romero. Lo escucho y atiendo. *** El hombre histérico derribó mesas y sillas por todo el lugar. Derramó una botella de Guinness en el chaleco de un terrateniente irlandés, pisó la venda de una momia, vertió guacamole en la piscina portátil de una sirena y empujó a un samurái del siglo XIX. Antes de que exigieran su cabeza, una de mis meseras efectuó piruetas a todo el largo del bar y aprisionó el cuello de mi intervenido con sus dos fuertes piernas. Aquel pobre hombre no dejaba de patalear y chillar. Caminé con un trapo sobre las manos y dije: —Suéltalo, Maricruz. Creo que ya entendió. 68 Mis chicas son unas fanáticas del dolor ajeno; no fue del agrado de Maricruz soltarlo. Cedió y abrió sus encantadoras piernas. El hombre se liberó sin dejar de toser. Su humanidad me impedía ponerlo de pie. Era tan grande como un closet y tan pesado como un Volkswagen. Llevaba el cabello cortado a rape. Camisa deportiva azul, pantalones deslavados y botas café. Las chicas y yo lo dejamos caer en una silla. El hombre estaba más que deshecho. Muy rezagados, entraron al bar dos miembros del cuerpo de Verificación. Uno de ellos retorció su cuello en busca del hombre y lo localizó. Entre los dos intentaron llevárselo. Pregunté: —¿Qué le sucede? —Es un intervenido, señor Romero. Aún no le hemos dado la noticia. Ordené que lo dejaran en paz; yo me ocuparía de él. Se encogieron de hombros y se fueron de ahí, aliviados, como si ese problema ya no les afectara. Pedí a las chicas que me ayudaran a cargarlo. Me posicioné detrás de la barra y estudié con delicadeza su comportamiento. Tenía la cabeza apoyada en la barra, con los brazos velludos encima y sollozando como un niño. Sus gemidos provocaban temblores en su cuerpo, sin dejar de hablar por sí mismo en su idioma. Toda una tragedia. Pregunté con buen humor: —¿Qué le sirvo, amigo? Alzó su rostro, lleno de arrugas. Estaba tan acabado y macilento que pensé en no servirle siquiera una gota de rompope. Sin embargo, su sobriedad era algo que parecía acongojarlo. Necesitaba un buen brebaje para cambiarle el ánimo. —No tengo dinero —dijo. Su acento me pareció que venía de Europa del Este o de las estepas rusas. —La casa invita. —Saqué mi mejor vodka y lo serví en seco. Miró el vaso como si se tratara de un espejismo—. Si gusta lo puedo hacer desaparecer. Lo bebió sin dudar. Enseguida se hundió en su asiento y agachó la cabeza, afligido. Su tosquedad era tan agradable de ver como un oso de peluche en un aparador. Su infinita tristeza era un digno poema para recitar. —Creo que estoy muerto —musitó. —Temo decirle que sigue vivo y coleando —dije—. Aunque pudo haber sido peor. —¿Qué dice? —Lo cierto es que ni siquiera tiene un rasguño. Así lo explica el reporte del equipo de Verificación. Eso es una ventaja. Pero, ¿no será que se trata de una herida del corazón? —En parte, sí. Pero ella no tuvo la culpa. Nadie la tuvo excepto yo por no obedecer una orden. Mi curiosidad fue más fuerte. Ahora lamento no haber esperado. 69 Dejé de sacarle brillo a las llaves de la cerveza de barril y dije: —Bueno, será mejor que lo cuente. Soy todo oídos. Miró a su alrededor con una pena que lo ofuscaba, como si temiera decir algo y ser colgado por ello. —Mire —comencé—, en este lugar lo mejor que puede hacer es contar sus secretos. No gana nada con guardárselos. En ese viejo edificio gris que ve allá intentarán sacarle la verdad a golpes.Y si eso no sirve, lo drogarán por seis meses hasta que cante. Créame, hasta dirá lo más vergonzoso que le haya ocurrido en su vida. —Pero no puedo. No debo decirlo. Es un secreto de estado. —¿Y dónde cree usted que se encuentra? ¿En las líneas enemigas? A ningún prisionero le dan de beber vodka gratis. Mire a mis meseras. ¿A poco no son lindas? En lugares más hostiles tendrá suerte si encuentra una sola mujer que lo acompañe. El oso ruso guardó silencio. Dos hombres disfrazados de cura arrastraron a una vampira vegetariana para que se refrescara, minutos antes de un interrogatorio. Pidieron un agua kina y un bistec New York. Luego de servir e informar la orden a la cocina, pregunté al hombre: —¿Cuál es su nombre? —Ilya Vonmiglásov. Trabajo para la Federación Rusa. Soy… un astronauta. —Vonmiglásov —repetí. —¿Se puede saber qué estoy haciendo aquí? —preguntó—. Esto no es un trato justo. No, señor. —¿No se lo han dicho? —No. Me mantuvieron quieto. Estuve a punto de entrar a ese edificio gris que usted dice, pero logré zafarme de ellos. Todo esto es muy raro. —¿A qué se refiere con raro, camarada? —Naves automóviles que gravitan, fábricas subterráneas automatizadas, zoológicos con criaturas extrañas… Por eso creo que la única explicación plausible es que estoy muerto. Coloqué las dos manos en la barra y lo miré con fijación. —Escuche: lo que usted haya visto o hecho (por muy peculiar que le parezca) no tiene mucho sentido discutirlo aquí. Lo podrán escuchar, eso téngalo por seguro. Pero no crea que van aplaudirle o rechazar por eso. Lo importante es que usted relate su secreto. Entonces puede obtener una respuesta a su problema. Lo pensó por un momento y dijo: —Sí. Creo que regresaré al edificio. Les diré todo. Cada palabra.Ya no tiene sentido ocultarlo. —Se puso en pie y se perfiló hacía la salida. Exclamé: —¡Oiga, Vonmiglásov! Venga acá. Me interesa su caso. Tal vez yo pueda ayudarle. 70 Me miró con un gesto melancólico. En su rostro podía notarse un dejo de derrota. Tuve curiosidad de conocer qué lo había hecho cambiar de opinión. Regresó. Miró el asiento y se sentó en él con mucha calma. Serví otro vaso con vodka y le guiñé el ojo. Suspiró y empezó: —Fui considerado para un proyecto espacial con la NASA. Creo que ya lo sabe: la colonización lunar. Yo era uno de los muchos supervisores. Realizaba fotografías, grabaciones, estudios topográficos, entre otras cosas. Era un trabajo de rutina. Pero lo increíble era el hecho de que yo nunca había estado en la Luna antes. Se debe imaginar lo que pensé al respecto. Creo que estaba más que excitado. Tomó un gran sorbo y continuó: —La Agencia Espacial Rusa abrió una convocatoria para contratar nuevos astronautas con miras a los viajes que tienen planeados a la Luna y Marte en las próximas dos décadas. Luego de las pruebas tuve que hacer muchísimos ensayos en campos al aire libre. Simulaciones en cámaras, estudios del terreno lunar… »No era indispensable ser piloto militar, aunque sí debía tener un título universitario, de preferencia con algún estudio de posgrado. Tras la revisión preliminar de los candidatos comenzó una semana de entrevistas personales y reconocimientos médicos, antes de que fuera admitido en el curso. El entrenamiento fue en un centro espacial de Moscú y durante dos años me capacitaron para sobrevivir en condiciones extremas, así como bucear, nadar y acostumbrar mi cuerpo a cambios repentinos de presión. Estaría preparado para trabajar en la Estación Espacial Internacional y también viajar en las naves rusas Soyuz. Para eso debía estudiar intensamente matemáticas, meteorología, astronomía, física, y adquirir familiaridad con los ordenadores y la navegación espacial. »Me mantuve alejado de muchas distracciones para seguir enfilado en esa ruta. No quise comprometerme con ninguna mujer. No tuve una familia muy unida, lo cual facilitó mucho las cosas.Y lo conseguí. Fui enviado a supervisar el terreno donde se instalarían las nuevas colonias en los próximos cincuenta años. No pasó mucho tiempo para ser elegido director general del proyecto. Pronto me vi inundado de muchas entrevistas para artículos científicos en revistas, periódicos, radio y televisión.Yo era una celebridad de la noche a la mañana. Dejé de acomodar los vinos en las cavas y dije: —Oiga, si usted se encuentra así debido a que no sabe manejar la fama, entonces déjeme decirle que acuda a un psiquiatra. Nos hace perder tiempo, camarada. Su quijada se puso muy dura. Sus ojos estaban bastante fruncidos, pero alcancé a distinguir ese brillo de odio en sus cuencas. Agitó la cabeza y dijo: —Creo que no me entendió. De no haber sido testigo de lo que vi, yo no hubiera acabado en este lugar. Ahora escúcheme y no me interrumpa. El día de lanzamiento ocurrió todo de manera normal, dentro de lo que cabe, al lanzar a tres hombres y una mujer al espacio. 71 —Por supuesto —dije, aparentando no estar muy convencido—, eso ocurría todo el tiempo, sobre todo en los años setenta. Hoy en día suena tan… ¡aburrido! —Puede ser. Luego de estar sentado aquí y charlar con usted, puede ser. Bien, el tiempo de llegada a la Luna es de dieciséis horas desde Cabo Cañaveral. La trayectoria era la correcta, aunque experimenté algunos mareos y dolor de cabeza luego de ver todo ese espacio encima de mí. La única referencia que yo tenía era la Luna que comenzaba a ganar presencia. No tuvimos contratiempos en el alunizaje cerca de Mare Imbrium, aunque tuvimos una discusión con el equipo norteamericano y los chinos con respecto a quién debía otorgársele el crédito de la llegada exitosa. —Las mismas envidias de siempre —comenté. —Así es. Ese maldito de Higgins. Capitán H. Seymour Higgins. Su ego era algo con lo que tenía que lidiar todo el tiempo. Él era el encargado de pilotear la nave, pero llevó al extremo los protocolos de seguridad. Su compatriota Fernández, la única mujer a bordo, se puso de parte de Higgins. Chiang, el astrólogo, no estaba muy contento con la situación que se vivía en la nave. Entre Chiang y yo le hicimos ver a esa chica que el simple hecho de ser su compatriota no le otorgaba derechos para tener la razón. Ella dudó por algunos momentos, lo sé, pero al final apoyó a Higgins. Golpeó la mesa con su puño. Eso hizo que el tazón de cacahuates bamboleara y el vaso con vodka escurriera. Todos mis clientes comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, incluidos un par de androides mineros, cada uno con la atención fija en el astronauta. Éste agachó la cabeza y apretó los dientes. Murmuró algo en ruso y continuó: —Ese hijo de perra sabía algo que nosotros desconocíamos. Chiang me explicó que Higgins era un miembro importante de la NASA por lo que su presencia se limitaba a simple vigilancia. »Ese día durmieron Higgins y Chiang. Permanecimos despiertos la coronel Fernández y yo. Habíamos jugado varias partidas de ajedrez en el ordenador hasta que me fastidié luego de una serie de derrotas y me largué a un lugar donde no tuviera que ver a nadie de ellos, ni siquiera a Fernández. Aún quedaba tiempo antes de la salida del sol. Salté al exterior en el traje espacial para buscar minerales interesantes. Simple rutina. El suelo de lava gris crujía bajo mis botas, sembrado de cráteres hasta donde la vista alcanzaba. »No podía dejar de fascinarme por aquellas increíbles malformaciones, mucho más escabrosas de lo que yo podía imaginar. Era fácil recorrer distancias largas sin mucho esfuerzo debido a la poca gravedad. Las rocas ardían todavía bajo el sol, pero se trataba de una visión alucinada. Dejé que mi mirada recorriera las paredes de los cráteres que cubrían todo el horizonte. Desde mi posición no podía ver el otro extremo al oeste. Me parecieron kilómetros y kilómetros de un extremo al otro. No había forma de perderme los detalles 72 debido a la inexistencia de la atmósfera. Podía ver desde ahí, con suma claridad, el punto más alejado de mi vista. »La distancia de algunos cráteres no rebasaba los dos mil kilómetros, y se levantaban desde la explanada, como si fueran arrancadas desde su cimientos y elevadas con una increíble fuerza proveniente de ninguna parte. La curvatura de la Luna sólo me dejaba identificar los riscos. La luz del sol aún bañaba aquellas fortalezas con un brillo bastante curioso, como si se tratara de la tarea de algún proyectista controlando la estrella sobre un escenario imaginario. »A medida que me acercaba capté un brillo metálico detrás de una gran colina que se interponía en mi camino hacia la cordillera, justo a unos cinco kilómetros. Era un punto de luz de superficie lisa, como si una ventana hubiese sido traída de un rascacielos y colocada con toda intención en ese lugar. Un cuadro de luz bastante gigante iluminaba el suelo de polvo. Nunca creí que un metal de grandes proporciones pudiera haberse creado en un lugar marchito y sin vida. Era como recorrer un desierto seco y encontrarme a pocos pasos con un restaurante. No podía determinar su composición. Tuve deseos de regresar a la estación y comprobarlo por el telescopio, pero el ángulo no me favorecía. Lo único que podía hacer era continuar. Poco tiempo después recibí un llamado en el comunicador: »—Vonmiglásov, repórtate en la base —dijo la coronel Fernández—. Higgins y Chiang preguntan por ti. »—Fernández, he captado algo más allá de la explanada —dije—. No puedo determinar qué es pero pienso… »Escuché los reclamos de Higgins a pesar de los ruidos de estática. Fernández retomó la comunicación. Se oía con bastante apremio: »—¡Regresa! ¡Es una orden! »Tiendo a no hacer caso cuando se trata de algo muy fácil de ignorar. Me habían tentado las advertencias de Fernández, el cuadro de luz en el piso y el brillo encajado en las montañas. Desconecté la radio. Accioné el aire a presión de mis toberas y me elevé para ganar tiempo y distancia. La colina que resguardaba el brillo metálico me pareció mucho más cercano de lo que yo había supuesto. Podían estarme jugando una broma, pero hay ocasiones en que un científico debe olvidar su reputación y dar un salto de fe. »A primera vista, aquellas elevaciones de roca surgían como abigarrados muros, dispuestos a esconder algo en ellos. Hice mi primer descenso para recargar otro cúmulo de aire a presión. Me agradó sentir otra vez tierra firme o, mejor dicho, suelo selenita. A mis espaldas la estación se había convertido en un pequeño escarabajo de color negro. Conecté el radar y en segundos dibujó un plano de relieves en la pantalla de mi casco. Realicé otra elevación, esta vez con menos fuerza. Las montañas se encumbraban ahora más rápido. Ya había perdido la posición del brillo. Pero el cuadrante en la pantalla del casco me servía como guía. 73 »La colina era muy pequeña, pero apenas lo suficiente para convertirse en un terreno elevado. La subí a pequeños saltos. De pronto se tornó plana a unos veinte metros y comenzó a caer en picada. Justo ahí, encajado en el terreno, como un monumento olvidado, se hallaba una nave espacial.Y créame cuando le digo que no era proveniente de la Tierra. »Piensa que estoy loco, ¿verdad? —No. Desde luego que no. —Desvié la mirada y limpié vasos—. Continúe, por favor. Carraspeó y tomó un trago más de vodka. —Ninguna emoción, ningún pensamiento llenó mi mente durante aquellos primeros segundos. Luego comencé a temblar, con el deseo atorado de querer gritarlo a los cuatro vientos. Esto era algo que muy difícilmente mi mente podía concebir. Después de eso comencé a formularme preguntas, y en la mayoría no tenía una respuesta lógica. »Obtuve algunas imágenes instantáneas de la nave. Desde el momento en que reparé en ella me había resultado bastante extraña: su forma se asemejaba a un arco puntiagudo, con una pequeña saliente en lo que venía siendo la popa, pero aun así era bastante descomunal. Me daba la impresión de que toda la nave respiraba y que la cabina funcionaba como un aparato de respiración. Sobresalía como un pezón cristalino. No se veían los elementos complicados y desordenados que se asocia con los transbordadores. Todo estaba diseñado a partir de una peculiar estética, una estética viviente. Cuatro gruesos soportes circundaban el fuselaje y lo anclaban al suelo. A pesar de que no había ningún desgaste en ellos, podía jurar que habían permanecido ahí desde varios millones de años debido a que el suelo alrededor de las bases no presentaba ningún deterioro o manipulación. »Regresé a la estación lo más rápido posible con el riesgo de gastar todas las recargas de aire. Tenía que informarlos, advertirlos, tanto a la tripulación como a todos los habitantes de la Tierra. Ese fue mi error. No ejecuté la recarga como debía: apenas me elevé unos cuantos metros e impacté contra el suelo. El ordenador se había dañado y todas las imágenes se desconfiguraron. Arrojé una piedra de puro coraje e hice levantar el polvo lunar con mis botas. Estaba perdido. No había forma de probar mi hallazgo. »Luego de salir de la cámara de descompresión y quitarme el casco, apareció Higgins bastante molesto: »—¿Qué demonios está ocurriendo, Vonmiglásov? Explícate, ¿por qué cortaste la comunicación? »Tardé bastante en tomar aliento debido al impacto de haber sido testigo del más grande descubrimiento en la historia del hombre. Chiang me sacudió del hombro, Fernández me miraba con preocupación. Poco a poco tomé aire y me recuperé. Alcancé a decir: »—Escuchen, yo… 74 »—¿Qué diablos significa esto? —dijo Higgins—.Tu maldita insubordinación nos ha puesto en falsa alerta. En Washington y en tu Moscú querrán saber qué está ocurriendo. »Fernández se limitó a decir que había violado el reglamento al no informar de mi partida al resto del equipo. »Miré a Fernández a los ojos y dije: »—Coronel Fernández. Minnie… Dime, ¿hay algo que estén ocultando ustedes y las autoridades? »Higgins volvió a interrumpir: »—Nosotros no ocultamos nada, gigantón. No empieces con absurdas teorías. »—No estoy empezando nada. »Higgins alzó la voz: »—Eso es información clasificada. »—¿Me lo impedirás? —pregunté, con sospechas—. Algo me dice que ya sabías de esto. Por algo te enviaron con nosotros: para que nos vigilaras. Pero se te ha salido de control. »Higgins dio dos pasos hacia atrás con calma. Con mucha calma. Sus facciones se suavizaron. Dijo: »—Tiene que ver con algo que nunca llegarás a comprender. —Desenfundó un compartimento de su pantalón y dejó a la vista un arma—. No puedo permitir que salgan de la estación. Tienen un trabajo más importante.Yo… Yo soy el capitán y les ordeno que… »Terminó de hablar y por un momento reinó el silencio. Entonces dejé escapar un sonido de fastidio y alcé las manos. En realidad todos lo hicimos. Su nerviosismo lo traicionó. Chiang tomó del brazo a Higgins y yo aproveché para desviar el arma hacía otra parte. Hubo un disparo. Fernández soltó un gritó y yo me palpé en busca de un agujero en el traje. Higgins se llevó la mano a un muslo. Miró su pecho y elevó la mirada hacia donde se encontraba Chiang. Se dispuso a decir algo, pero antes de hablar se desplomó con lentitud a causa de la poca gravedad. Alcanzó a toser y pude ver sangre en su boca. Su pecho dejó al descubierto una fisura en la que podía pasar el tamaño exacto de una bala. Se detuvo. No se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero le costaba trabajo recrear los hechos. No todos los días se puede hallar una base alienígena y asesinar a un hombre casi al mismo tiempo. —Continúe, camarada —dije. —Eso intento. Fernández me hizo ver como un asesino con su mirada. Chiang intentaba hacer lo posible por revivir a un cadáver, pero fue imposible. »Lo que dijo Fernández a continuación me cambió la vida: »—Pudiste obedecerme, Ilya. No debiste ir a ver de qué se trataba esa luz. »—¿Estás diciendo que tú lo sabías? —Ella no respondió. Se inclinó ante mí tan rápido que comencé a sentir un repentino vértigo. La cara congestionada de Minnie acudió a mi mente. Luego me hundí en un sueño denso, negro, 75 sin imágenes, sin palabras y sin pensamientos. Había perdido el conocimiento. Después me encontré tumbado en aquella cama dentro de ese edificio gris y… ¿Por qué lo hacen? —exclamó, sin dejar de llorar mientras me sujetaba de un brazo—. ¿Qué he hecho para recibir este trato? —Cálmese. Así son las cosas. Las autoridades siempre han hecho lo posible por ocultarnos información. Es su trabajo. Si a usted le hubieran dado la razón, tenga por seguro que un francotirador lo tendría en la mira todo el tiempo, esperando la señal para eliminarlo, camarada. Se le movieron los labios, casi a punto de soltar las lágrimas. La desgracia y la mala fortuna habían caído sobre él como una tormenta. Pero no había por qué castigarlo de más: por una razón especial se encontraba bebiendo un exquisito vodka en La Atalaya de Romero. Entonces dije: —Déjeme mostrarle algo que tal vez pueda confortarlo. Giré poco a poco hasta contemplarme de frente al espejo del bar. Me detuve allí sólo un segundo, respirando el embriagador aroma de mis habilidades como actor. Accioné mis implantes y escuché el agudo silbido del aire. Los imanes giraron, y todo el engranaje hizo separar o juntar varios grupos de huesos. Alargué mi mandíbula, alcé y bajé mis pómulos. ¿Genghis Kan o Marco Polo? ¿Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe? Después de muchos esfuerzos, logré mi cometido. —¡Oh no! —exclamó—. Tú… ¡Tú estás muerto! —Una vez interpreté a Romeo, a Macbeth, a Hamlet, a Otelo… ¡Y al capitán Higgins! Intentó moverse, pero la impresión lo mantuvo sujeto a la silla. Pensé que necesitaba una explicación. Sostuve el aturdidor y dije: —Después de lograr que Higgins perdiera la conciencia a causa de este dispositivo, lo abandoné en una bodega en Cabo Cañaveral y alguien lo recogió después. Engañar a las corporaciones y gobiernos del Siglo XXI no fue tan sencillo.Tuvimos que falsear datos de la mejor manera posible, y hacer que concordaran todos los registros internos. Hay algunas cosas que no deben ser veladas para la humanidad, Tovarich. Le pido disculpas por adelantado. Lo toqué en la frente con el aturdidor y su cabeza cayó sobre la barra, justo como Maricruz disfrazada de Fernández lo había hecho la primera vez allá en la Luna. Los dos miembros del cuerpo de Verificación lo sujetaron y se lo llevaron con los pies arrastrando. Por supuesto que no había forma de impedir que Vonmiglásov hallara aquel transbordador alienígena. Esto fue lo mejor que se me pudo ocurrir. El No Sé Dónde y No Sé Cuándo se ha lavado las manos ante su irresponsabilidad. He descubierto que tengo que hacer el trabajo sucio de la corporación. Esto es lo que gano por ser bueno en mi trabajo y me parece injusto. Eso sí, ni crean que yo seré el que tenga que explicarles a las articuladas eminencias del planeta Kheenparin cómo fue que hallaron su remolque lunar. 76 FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO DE TODO EL EQUIPO DE PLANETAS PROHIBIDOS. Z U L A L E D E T R E , ada n o d , erta a aban s, u . o m eranz otore cadas l g i é s p un na es los m ante d o e en ur zd eu tad «Lu nes d ínima r iva d abor s s e foto rgía m a la d rabajo jamá ón; ulsore y t ene nave llida, mpre r naci s imp e una ión fa or sie e hib en lo es. l a s d b p i d a s M mos sula que rob i cáp p e v s i u e o v as ia q cient sueñ l c n n e ote de na, sufi la p penas áquina z eter es a la m , tal ve s a . iale n c par a vida mera ave n a n e t a m Un zás efí s, s po onfor n de l o l qui sueño ga de que c tació sin descar ebros ompu c sin os cer as de l de sistem as, í d los s r ica tro do í o n de pasa mos cias o ños s z u L año mora uen s sue erdo r c ext reme de se uestro s recu . a que or ma s de n uestro eranz f o en ojad s de n da esp p des ncado de to elo ica a ar r dados e señu galáct i olv simpl inter er no er ra». a Un baliz año et da gu a una l eng spiad e en sta de e de U M 78 PO ES IA S CEL EST Lleg a a sis n las est te i de e mas qu r pes de o e C Sere nes de surgen elestial Texto: J. Javier Arnau ti e s e ar r ib suprem empo p ntre las s e o Entr ando a s s del U tr ificad brumas o n o u ar ra pía surg s lugare iverso ; n s jiron cando, s iendo d de Des e i c e y de s de rea n ser co sus me anso Et n er no n j l los v ando, tra idad a s scientes tes, . u pa ient s d e e l lo ello, so o En s u m s del ol s, v e su c onsc mor ia, ido. ie aleta rgad ncia pe cont r a ra su en un vive r Sere s Ce verdade incón, e Ente n le r s Su stiales, a natura eter na que p luch leza; en s remos a u han d e a d la m ejado t mbular ras d por emo el C e entr r i s a del o í opía osm os l el fi d v e i d senc o n de ade lU tal y com nivers nada… o o se cono ció. IAL ES 79 Blade una esperada Runner secuela que 2049: sabe a poco. Por: José Antonio Olmedo López-Amor espués de visionar Blade Runner 2049, uno de los estrenos más esperados del año, comprendo con resignación que todas esas críticas que valoran estratosféricamente la película están más empujadas a ello por la nostalgia de recibir una secuela por la que han esperado 35 años, que por el contenido de la misma. La cinta de Villeneuve no es una mala película, pero dista mucho de ser una obra maestra o un clásico a la altura de su predecesora. Es cierto que la novedad argumental es un factor del que gozó Ridley Scott, como también es cierto que la atmósfera de oscura mega ciudad futurista, donde siempre llueve, repleta de gentes extrañas que llenan sus vacíos con tecnología, está bien conseguida y es otro apunte más del futuro distópico al que nos dirigimos. Pero ¿qué podemos exigir como espectadores a la secuela de un clásico? De entrada, 80 que no nos decepcione. Difícil tarea, si el actor protagonista es el impertérrito Ryan Gosling, si la duración del metraje sobrepasa los 160 minutos y el guion no solo no es brillante, sino flojo. Villeneuve, cineasta de recursos, demuestra haber concentrado esfuerzos en la estética de esta película, incluso conservando una cierta austeridad que caracteriza a su cine. Hasta el mínimo detalle visual está cuidado: planos, efectos, decorados, iluminación, vestuario; su factura visual es potente y atractiva, quizá demasiado de manual, pero la historia no termina de hacer pie ni conecta emocionalmente con un espectador que no sea adepto de la saga. Los recuerdos del personaje principal, ligados al caballito de madera, no parecen ser una llave maestra ideal para una historia de esta envergadura. A fin de cuentas, las piezas fundamentales del guion son personajes y situaciones ya vistos en otras películas, como por ejemplo Joi, papel interpretado por la prometedora actriz cubana Ana de Armas, es una sensual holografía, comercializada como un videojuego, que se convierte en el sustento emocional de K (Ryan Gosling), un modelo de replicante que puede llegar a ser más humano que los humanos. Y esta situación es análoga a la interpretada por Joaquin Phoenix en la película Her (Spike Jonze, 2013); no en vano, para que Ana de Armas superase el casting, le propusieron interpretar escenas de otra película con la que este Blade Runner tiene concomitancias: Ex Machina. Como también la actriz suiza Carla Juri, interpreta a Ana Stelline, una creadora de recuerdos que más tarde serán vividos por los replicantes, papel que encuentra su analogía con el de la actriz Ellen Page (Ariadne), como arquitecta de sueños en la película Origen (Cristopher Nolan, 2010). Para que una película alcance el rango de obra maestra, su creatividad debe predominar en el guion y no únicamente en el apartado técnico. 81 No es discutible que quizá la cinta de Villeneuve sea más fiel al texto de Dick que su antecesora, como loable también es que se atreva a poner imágenes a hechos que en la cinta original solo eran relatos, pero —en pocas palabras— le sobra adorno y le falta emoción. Es de esperar que Roger Deakins, director de fotografía de Blade Runner 2049, sea oscarizado por este trabajo, además de haber sido nominado hasta en trece ocasiones, tanto la historia de la película como la forma de contarla de Villeneuve, han propiciado su merecido lucimiento. Algo parecido ocurre con Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, encargados de la banda sonora. Es cierto que algunos pasajes están basados en la partitura original de Vangelis, y su incidente potencial sonoro es empleado por Villeneuve en repetidas transiciones; pero, aunque resulta efectiva como acompañamiento de las imágenes e importante factor atmosférico, no es más destacable que otras obras menores de Hans Zimmer. Indiferencia produce el papel de Jared Leto, poco afortunado últimamente es sus elecciones. Bien es cierto que es el único personaje que se acerca a esa poesía 82 en los diálogos de la primera entrega, no consigue alcanzarla —algo que los seguidores de K. Dick hubiesen agradecido— quizá deliberadamente por su guionista, Hampton Fancher, o por el descrédito que su vacuo histrionismo le viene propiciando. El papel de Harrison Ford es casi prescindible, los guiños a la cinta de Scott (archivos sonoros, holografía de Sean Young, cameo de Edward James Olmos), son retóricos y parte del engarce visual de su envoltura. Las apariciones de Elvis Presley, Frank Sinatra y Marilyn Monroe son coherentes dentro de la historia, aunque hilarantes. El ritmo pausado del cine negro es acorde a la obra maestra de Scott, también su contenido filosofal en cuanto a las reflexiones sobre la conciencia y el ser humano; quizá Villeneuve debería haber inventado su propia saga más que haber prolongado la de otro, películas como Enemy (2013) o Incendies (2010) ratifican su talento como cineasta. Pero sus retos no terminan aquí, ya que ha sido elegido para rodar la nueva Dune en 2018, proyecto al que le deseo tenga mayor acierto y profundidad que el aquí comentado. 83 84 85 «Este número de Planetas Prohibidos© Año 6, se terminó de editar el dia 30 de diciembre de 2017». CONSEJO DE DIRECCIÓN Jorge Vilches, Lino Moinelo, Guillermo de la Peña y Marta Martínez EDICIÓN Y CORRECCIÓN J. Javier Arnau William E. Fleming MAQUETACIÓN Y DISEÑO James Crawford Publishing COLABORAN EN ESTE NÚMERO: ILUSTRADOR DE PORTADA Juan Miguel Aguilera DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PORTADA Marta Martínez James Crawford Publishing EDITORIAL J. Javier Arnau RESTO DE ILUSTRACIONES Carlos M. Federici, Ángel García Alcaraz, Rodrigo Damián, Pixabay. ESCRITORES Carlos M. Federici, Gabriel Romero de Ávila, Mauricio del Castillo, Mateo «Ramblin Matt» García, J. Javier Arnau, Alejandro Morales Mariaca, Adriana Moll, José Antonio Olmedo López-Amor (reseña cinematográfica)