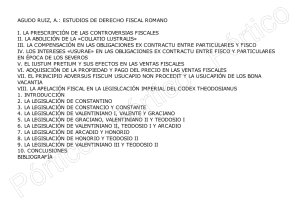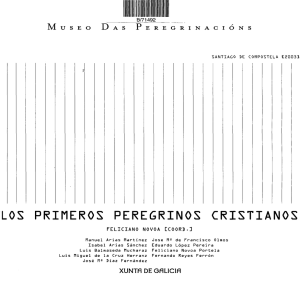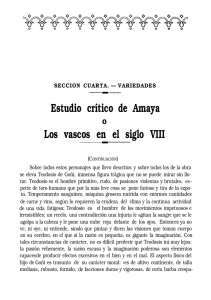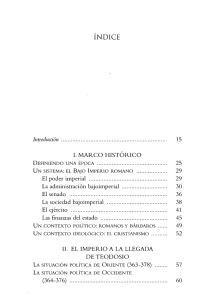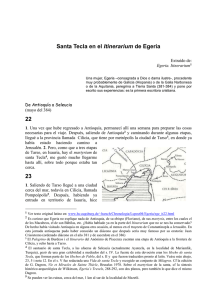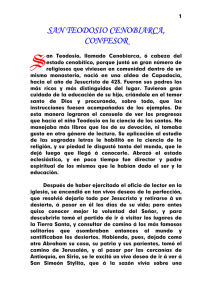en la partida - cloudfront.net
Anuncio
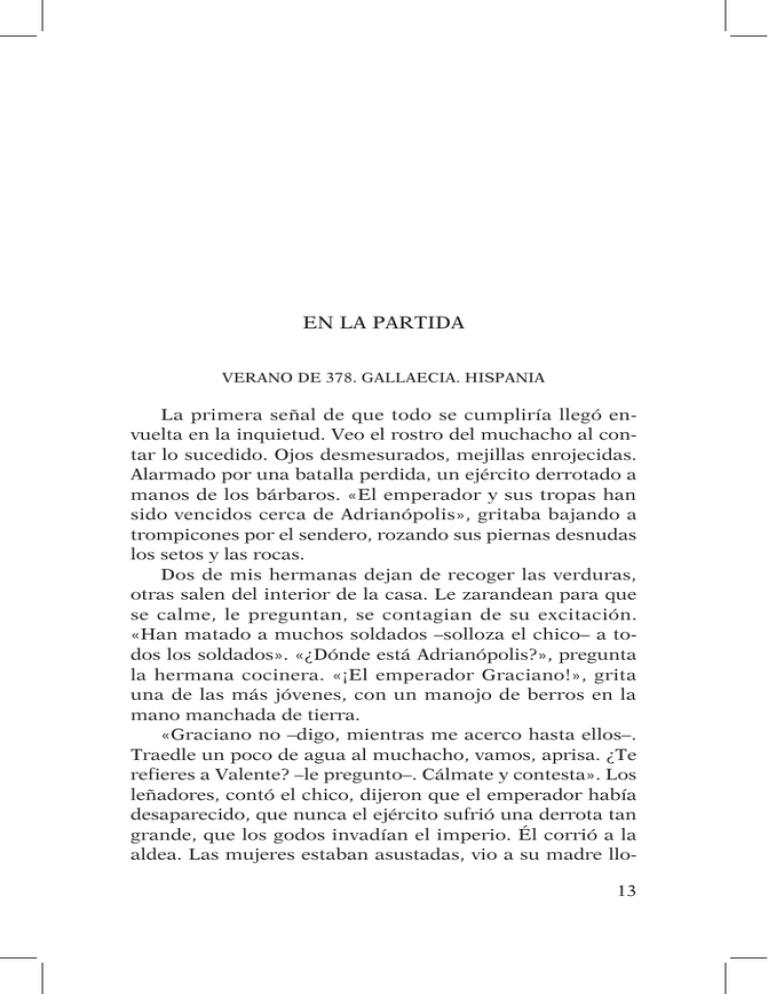
EN LA PARTIDA Verano de 378. Gallaecia. Hispania La primera señal de que todo se cumpliría llegó envuelta en la inquietud. Veo el rostro del muchacho al contar lo sucedido. Ojos desmesurados, mejillas enrojecidas. Alarmado por una batalla perdida, un ejército derrotado a manos de los bárbaros. «El emperador y sus tropas han sido vencidos cerca de Adrianópolis», gritaba bajando a trompicones por el sendero, rozando sus piernas desnudas los setos y las rocas. Dos de mis hermanas dejan de recoger las verduras, otras salen del interior de la casa. Le zarandean para que se calme, le preguntan, se contagian de su excitación. «Han matado a muchos soldados –solloza el chico– a todos los soldados». «¿Dónde está Adrianópolis?», pregunta la hermana cocinera. «¡El emperador Graciano!», grita una de las más jóvenes, con un manojo de berros en la mano manchada de tierra. «Graciano no –digo, mientras me acerco hasta ellos–. Traedle un poco de agua al muchacho, vamos, aprisa. ¿Te refieres a Valente? –le pregunto–. Cálmate y contesta». Los leñadores, contó el chico, dijeron que el emperador había desaparecido, que nunca el ejército sufrió una derrota tan grande, que los godos invadían el imperio. Él corrió a la aldea. Las mujeres estaban asustadas, vio a su madre llo13 El viaje de egeria rar, su padre aún no había vuelto a casa, seguía en el campo. El chico tuvo miedo. Quería ser soldado, a pesar de que ahora nadie deseaba alistarse en el ejército. Después de esta derrota no le dejarían convertirse en legionario. «¡Los bárbaros!», exclamó la hermana cocinera, y el horror de su rostro contaminó a los demás. Tardé casi una hora en tranquilizarlos. Adrianópolis quedaba muy lejos de nuestra tierra. Y Graciano, el emperador de Occidente, no era la víctima de aquel desastre, sino Valente, que gobernaba en Oriente. Los bárbaros estaban a mucha distancia de nosotros. El muchacho se marchó. Mis palabras le habían hecho perder todo interés, y más que calma le produjeron decepción. Le vimos alejarse cabizbajo, camino de la rutina de todos los días. También a lo cotidiano volvieron las hermanas y yo regresé a mi habitación, sin saber que aquel acontecimiento sería vital para que se realizase mi mayor deseo. La segunda señal de que todo se cumpliría llegó envuelta en la incertidumbre y la esperanza. Teodosio, el marido de mi pariente Aelia, había sido nombrado jefe del ejército por Graciano y partía hacia Oriente para defender al imperio de los bárbaros; para reparar el entuerto de Valente, cuyo cuerpo quedó perdido en aquellas tierras tras la infame derrota. De inmediato me puse en contacto con Aelia, para saber si emprendería viaje junto a su esposo. Mi prima segunda, a la cual mi carta debió de intrigar más de la cuenta, tuvo la deferencia de venir a visitarme. Cuando apareció ante nuestra casa, escoltada por un nutrido grupo de legionarios, quedé sorprendida. Había dejado a su pequeño hijo Arcadio, de pocos meses de edad, para venir a mi encuentro y, como yo imaginaba, todo en torno a su familia se había alterado a causa del nombramiento de Teodosio. 14 Ana muncharaz rossi Aún recuerdo sus palabras cuando conoció mis intenciones: «Has perdido la razón». Me miraba tranquila, con esos ojos dulces pero firmes que tanto me complacían. Su tono de voz era sereno y esperaba una respuesta. Pero ¿cómo argumentar ante ella la decisión que había tomado? —No podrás convencerme de que desista –dije. Un golpe de viento trajo desde el exterior el sonido de las hojas batiéndose en los árboles y las llamas que alumbraban la estancia se enfurecieron, dibujando extrañas figuras sobre el hogar. Finalizaba el verano y eran frecuentes las tormentas, que traían fuertes aguaceros o un viento intempestivo. —¿Se lo dirás? –pregunté. Sonrió y movió la cabeza de un lado al otro. Se acercó a la ventana y noté cómo se estremecía. —Siempre has hecho lo que has querido –respondió. —Siento una llamada –dije. Se volvió hacia mí y vi sus labios fruncidos, su respiración algo agitada. Me llamó la atención, pues Aelia jamás perdía la compostura, controlando sus ademanes, que nunca parecían rígidos. Eran los ojos, tan dulces, los que la hacían atrayentemente humana. —¿Más llamadas? –exclamó–. ¿Cuántas llamadas puedes sentir, y todas ellas para hacer cosas extrañas? Dime, Egeria, ¿en verdad son llamadas o es solo tu voluntad? —He de ir –afirmé. Se encogió de hombros y se acercó al fuego. Puso sobre él sus manos y durante unos minutos la vi calentarse. El silencio no era tenso, solo una espera. La espera de su confirmación. —Hablaré con él –dijo sin volverse. —Gracias –respondí. —Nunca contestas a mis preguntas –murmuró–. No te importan las razones, ¿verdad? 15 El viaje de egeria Se acercó a mí y me tomó de los brazos. Sentí la presión de sus dedos y descubrí un intenso brillo en sus ojos dulces. —Siempre te he envidiado –exclamó. Me besó en la mejilla y me dejó sola. No había sido difícil convencerla. Partiría junto a ellos. Contaba con su reticencia, con que se haría de rogar, pero estaba segura de que accedería. Siempre había sido así. Mi equilibrada, previsora y conservadora prima nunca dejó de condescender con lo que ella denominaba mis «rarezas». Tampoco su marido, Teodosio, se negaría a que yo viajase con ellos hacia Oriente. Siempre he pensado que amaba a su mujer, y, en aquellos casos en los que su amor no alcanzaba para concederle alguna de sus peticiones, la dulzura de Aelia y sus argumentos, por lo común tan sensatos, tan ponderados, terminaban por convencerle. Pero yo sabía que en esta ocasión mi prima no había accedido únicamente por generosidad. Aquel estremecimiento al acercarse a la ventana, sus labios fruncidos, denotaban su preocupación. El cargo que Teodosio había aceptado suponía mucha responsabilidad, y enfrentarse ahora a los godos, ensoberbecidos por su victoria, era peligroso. Aunque no solo eso la carcomía. No se fiaba de Graciano, aquel joven emperador que aún no había llegado a la veintena y que apenas dos años antes había ordenado la ejecución de su suegro, tras ser acusado de alta traición gracias a un truculento complot. Después de aquella deshonra, el marido de mi prima, militar al igual que su padre, abandonó el ejército y regresó a Hispania. Entonces conoció a Aelia y se casó con ella, convirtiéndola en una mujer feliz. Tenía la convicción de que su esposo había renunciado a su profesión, ya no buscaba honores ni reconocimiento y, como él llegó a decirle, ansiaba vivir en su villa, gozar del campo, disfrutar de los placeres sencillos de un señor rural, que tan alejados estaban de los excesos de los poderosos que buscaban los favo16 Ana muncharaz rossi res del emperador. Y ahora Graciano le llamaba de nuevo, y Teodosio corría a su lado como un sumiso perrillo. No, Aelia no se fiaba del joven emperador ni de sus intenciones, pero quizá tampoco tuviera fe en su marido, que tan pronto había olvidado la muerte de su padre. ¿Qué era lo que quería Teodosio? No una vida sosegada, sino el sonido de las espadas, de las pisadas de los legionarios al correr hacia el enemigo, de los alaridos de los hombres luchando entre sí. Y tal vez algo más, la victoria, la gloria… el poder. Aelia me necesitaba. Yo sería su apoyo para soportar la inquietud, porque confiaba en mí más que en nadie. Era un intercambio justo, viajar con ellos a Oriente y después obtener su ayuda para llegar hasta Jerusalén, a cambio de mi persona, que ella estimaba como la más sincera y desinteresada, y no sin razón, pues yo quería a mi prima como a una hermana. Su prudencia era mi bastón y mi ímpetu, el suyo. Dos días después partí hacia Cauca1 a lomos de una mula. Indudablemente prefiero los caballos. Cuando era niña, mi padre, el hombre a quien más he amado en esta tierra, me enseñó a montar a escondidas de mi madre y, sobre todo, de los siervos, para quienes ver a una niña a horcajadas en un caballo suponía un escándalo. Solo las amazonas y alguna diosa pagana podían, en los pergaminos que narran sus historias, montar a esos animales, y no una niña, aún menos una joven, por muy hija del señor que fuese. Pero a mi padre le complacía más mi sonrisa que cualquier costumbre. Y me compró una yegua de color blanco, orgullosa e inteligente, que habría despreciado a la mula que me conducía hacia la villa de Teodosio. Los dos soldados que me acompañaban permanecían callados. El de delante, del que solo veía su escudo, que 1 La actual Coca, en la provincia de Segovia. 17 El viaje de egeria llevaba sobre la espalda, estaría atento al camino; el de detrás miraba ceñudo el lomo de su cabalgadura y agarraba con descuido la lanza. Tras él caminaba otra mula con mis pertenencias: el abultado volumen que conformaba la Biblia y un ejemplar de la Vida de Antonio, escrito por Atanasio, gracias al cual conocía las costumbres de los eremitas y cenobitas del desierto, a quienes tanto ansiaba visitar cuando llegase a Tierra Santa. Aquella mula portaba mis bienes más preciados, pero el legionario no parecía mostrarle mucha atención, y el animal avanzaba por pura inercia tras el caballo más que porque el soldado se ocupase de conducirlo. Estaba segura de que esta encomienda no era de su agrado. La mayoría de los hombres de armas, en especial los de rango inferior, y aquellos lo eran, no veían con buenos ojos que una mujer se desplazase por sí sola. Es más, no veían con buenos ojos que una mujer estuviera sola. Yo había consagrado mi vida al Señor y vivía apartada de ciudades y aldeas con el resto de mis hermanas. Tan solo los hombres y las mujeres santos entendían esta opción, e incluso entre ellos existían reticencias. Aquella elección era, sin duda, una de las «rarezas» a las que se refería mi prima Aelia. Cruzamos sobre un puente de piedra y detuve la mula durante unos instantes, para escuchar el fragor de las aguas del río que discurría por debajo. Las dos veredas de su cauce estaban pobladas por una espesura de árboles de distintas especies, cuyas hojas de muy diversos colores formaban un mosaico de increíble belleza. Tal maravilla solo podía tener un origen: el inmenso amor de nuestro Señor. Y este era también el motivo de mi elección, que nadie de mi familia comprendió en su momento. Al reanudar el camino, las pisadas de la mula sobre las piedras de la calzada me recordaron el áspero tono de las palabras de mi padre al saber que rechazaba el matrimonio por una vida consagrada. Él era cristiano, al igual que 18 Ana muncharaz rossi la mayor parte de mis familiares –Aelia entre ellos, cuyo fervor, en algunos casos, incluso a mí me parece excesivo–, pero no por eso entendía que su hija se negase a comprometerse con aquel hombre tan acaudalado e importante con el que había concordado desposarme. ¿Y a cambio de qué? De una vida en una casa incómoda y destartalada, helada en invierno y calurosa en verano, apartada del mundo; rodeada del silencio de las estrellas, del rumor de las hojas de los árboles al mecerlas el viento, de las miradas inquisitivas de los animales nocturnos, del crujir de la nieve durante los meses fríos, del canto de las cigarras bajo el sol de agosto. De una vida acompañada por mujeres desconocidas, con distintos humores –vivaces unas, sombrías otras–, de diversas procedencias –en su mayoría, humildes e incultas–, con un barniz de saberes que nada tenía que ver con la esmerada educación que yo había recibido. De una vida dedicada a la meditación de las Santas Escrituras; horas de lectura intensa que convertirían mis hermosos ojos, a decir de mi madre, en los de una vieja. De una vida, en fin, marcada por una llamada que la había quebrado para que emprendiese un nuevo rumbo con el cual, por otra parte, todo mi ser, cuerpo y alma, se encontraba por completo feliz. Porque, tal y como le expliqué a mi padre, aquello por lo que yo estaba optando no suponía para mí renuncia alguna, sino encaminarme al estado en el que yo me sentía más plena. Detuvimos la marcha una hora antes de que el sol llegara a su cenit, en una vereda del mismo río que atravesamos al cruzar el puente. Yo habría seguido pero el legionario que estaba al frente me convenció para que descansase. No me pareció oportuno contradecirle, pues pienso que por minucias no es conveniente provocar altercados. Así que me apoyé en el tronco de un inmenso pino y contemplé a los dos soldados mientras se refrescaban en la orilla. 19 El viaje de egeria Debían de pertenecer a la Legión VII Gemina, y el hecho de escoltar a una mujer, aunque fuese pariente de la esposa de Teodosio, lo considerarían una misión poco importante. Tras dejar a un lado sus lanzas y escudos, comenzaron a moverse con agilidad, acuclillándose frente al agua para lavarse o beber y haciendo algunos ejercicios para desentumecerse. Siempre me había sorprendido la ligereza que tenían bajo aquella cota de malla, con la espada al cinto y el casco, según mi parecer, oprimiéndoles las sienes. Sacaron de sus petates pan y queso, y también frutos secos y vino, y comenzaron a comer, pero al poco el de mayor graduación se detuvo, me miró y alzó su mano, ofreciéndome un trozo de queso. Lo rechacé sonriendo, no tenía hambre, y, de haber sido así, habría buscado en el saco con provisiones que reposaba al lado de mi mula. Continuaron con su charla, interrumpida por carcajadas que alguna vez les hicieron atragantarse. Quizá fuesen paganos que se reían de mí por ser una de esas extrañas cristianas que se apartaban del mundo, tal vez fuesen cristianos burlándose por el mismo motivo o tan solo unos soldados que se divertían al recordar alguna anécdota. Su distanciamiento y brusquedad era natural, fuesen lo que fuesen; más bien parecía la única forma que tenían de demostrar respeto. Tras ellos el paisaje resultaba mucho más interesante y, en exceso, más bello; el desfiladero recortado de una inmensa montaña desde cuya cumbre se perfilaba una cascada, que iba aumentando su caudal a medida que se acercaba a la orilla del río. El ruido del agua, aunque fuerte, no era estruendoso y podía escuchar la risa de los soldados, incluso el rumor de la hojarasca revuelta por el viento. Sentía la humedad de la bruma que levantaban las aguas al chocar con las que corrían por el cauce, y un frescor vivificante alentaba mis pulmones. 20 Ana muncharaz rossi Cómo amaba el verdor, la energía de esta tierra. Toda yo le pertenecía y, aun así, con cada paso que daba, me estaba despidiendo de ella. Poco antes de que cayese el sol llegamos a una posada, cuyo dueño tuvo a bien acomodarme en una habitación con dos camastros que dispuso tan solo para mí, mientras los legionarios dormían en el exterior a pesar de que sobraba sitio dentro. Una vez echada, mientras mis ojos cerrados seguían recordando las maravillas del camino, vinieron a mi mente palabras tantas veces repetidas: «Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos; la luna y las estrellas, que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que de él te cuides?». Y me dispuse a dormir, encomendándome al Señor. La villa de Teodosio parecía un mercado. Trasiego de bultos, de animales, de gente. Voces dando órdenes, estrépito, carreras. Nadie se percató de mí mientras avanzaba hacia la casa principal, pero yo no paraba de observar la agitación que se vivía junto al establo y las cuadras, las personas que entraban y salían de los almacenes y el granero. Avancé hasta el vestíbulo y me topé con las serias facciones de un busto sobre una columna de mármol. Sus ojos me sorprendieron. Parecían cargados de furia, pero al acercarme a ellos pude descubrir un reflejo de melancolía. El escultor había conseguido plasmar en aquella mirada dos estados de ánimo en apariencia contradictorios. A mi modo de ver, simbolizaban a la perfección al personaje en cuyo honor había sido esculpida. Era el padre de Teodosio, el general traicionado y asesinado, detenido en el tiempo con los ojos cargados de ira y pesar, quizá los mismos sentimientos que el verdugo descubrió en su mirada antes de decapitarle. 21 El viaje de egeria Al llegar al peristilo porticado el reflejo del sol sobre el estanque central creaba un juego de colores que se difuminaban por toda la estancia. Recordé el agua de la cascada cayendo sobre el río, su sonido vigoroso frente al silencio que aquí solo interrumpían las voces humanas. Otro tipo de belleza, esta hecha por hombres. Cuatro estatuas flanqueaban los ángulos del estanque, dos mujeres y dos varones, de formas perfectas, de hermosa armonía. Me detuve a contemplarlos, sus rostros serenos mostraban una felicidad que no era de este mundo, algo eterno e inalcanzable para cualquier ser humano aún sometido a los vaivenes de la vida. —Parecen dioses, ¿verdad? –escuché a mi espalda. —Pero no lo son –contesté–. ¿Cómo estás, Teodosio? Sonrió mirándome con franqueza. Sus ojos brillaban, descubriendo miles de sentimientos. No estaban detenidos como los de su padre, sino llenos de vida: excitación, alegría, incertidumbre, esperanza… Creo que en ellos se contenían casi todos los deseos que puede albergar un hombre. Iba vestido con ropas militares y su mano derecha descansaba suavemente sobre la empuñadura de su espada. Se mantenía erguido, con las piernas firmemente asentadas sobre el suelo, pero su cuerpo no denotaba tensión, sino que parecía apoyarse en una mano invisible que lo sostenía. —Egeria –dijo–, ha pasado mucho tiempo. —Años –respondí. —Me alegra que acompañes a Aelia en este viaje. —Para mí también es un placer. —Ella me ha contado tu intención de… –el sonido de unos pasos interrumpió sus palabras. Ambos nos volvimos. Uno de sus hombres se detuvo ante nosotros, inclinó la cabeza y miró con premura a su comandante–. He de irme –dijo Teodosio–. Continuaremos con esta conversación en otro momento. Disculpa que ninguna criada haya salido a recibirte, pero, con este ajetreo, partimos mañana y… 22 Ana muncharaz rossi —¡Vete ya! –le apremié sonriendo–. No te preocupes. Avanzó hasta el vestíbulo seguido por el oficial. Entonces, se volvió hacia mí. —Encontrarás a Aelia en sus habitaciones –exclamó. Se alejó. Sobre sus anchas espaldas flotaba la capa roja. Era consciente de lo que le esperaba, y parecía contento con su destino, incluso ilusionado. Desde muy joven su padre le había educado en la cultura de la guerra y del servicio al emperador. Durante su estancia en el Bajo Rin luchó contra los francos, y después formó parte del Estado Mayor de su padre en Britania, donde fueron destacados para defender las fronteras del imperio. Tras una campaña victoriosa marcharon a las provincias galas para enfrentarse con los alamanes. El último destino en común fue África. Después se separaron, al ser nombrado comandante militar de Mesia, a orillas del Danubio. Y entonces vino la deshonra y la humillación con la ejecución de su padre, la retirada a su villa, la tranquilidad, la caza, los asuntos cotidianos, el matrimonio, el nacimiento de su primogénito. Aelia feliz y Teodosio aburrido, con los sueños de gloria rotos. La embestida de los jabalíes durante las partidas de caza, en lugar de los ojos fieros de los bárbaros. El sigilo, escondido en la espesura acosando a un ciervo, mientras en sus oídos tronaba el fragor de la batalla. Las minucias de los criados, el trato con el administrador, ocuparse de los clientes que acudían a la villa, cuando él añoraba la rudeza de sus hombres, las órdenes a sus oficiales, aquella fidelidad forjada en la supervivencia. Comprendí por qué sus ojos brillaban con tanta intensidad. Volvía a su mundo, escapaba de un sosiego que nunca había querido. Y supe que se sentía de nuevo joven, corriendo tras la vida. Pobre Aelia. Cómo se había engañado a sí misma, inventándose un Teodosio que jamás había existido, proyectando sus deseos en su esposo. Me acordé del día en que 23 El viaje de egeria llegué a la casa en la que elegí retirarme. Aquella sensación de libertad es algo que conservo como una de las gracias más grandes que me han sido dadas. No tener necesidad de crear un fantasma que realice mis sueños, de volcar en un hombre todas mis esperanzas, saber con certeza que me apoyo en el único que en realidad me hace libre. Mientras me perdía de estancia en estancia buscando la habitación de Aelia, viendo los mosaicos con escenas de caza, las columnas de mármol, las estatuas, las plantas –prisioneras en bellas macetas–, el lujo de las vajillas, los muebles tallados con finura, di gracias a Dios por haber escapado de semejante cautiverio, el de aquellas riquezas y el de mi propia mente, confiando a otros mis deseos. Encontré a mi prima mirándose al espejo, mientras dos criadas se ocupaban de embellecerla. Una de ellas peinaba su pelo rubio, que caía liso sobre sus hombros. Instintivamente toqué el mío, fosco y de color oscuro, mucho más corto. Sonreí. Son extrañas en mí las muestras de coquetería, si bien jamás he pasado por una mujer descuidada. —¡Egeria! –exclamó Aelia riendo–. ¿Necesitas acaso que te arreglen mis sirvientas? Mi reflejo en el espejo le avisó de mi presencia. Sin moverse, me indicó con la mano que me acercase. —Acabas de llegar –afirmó. —Tanto se nota –dije. —Hueles a mula. —Pues tu marido no se ha dado cuenta –respondí sonriendo. —Él también huele a mula o a caballo, ¿qué más da? Su tono de voz carecía ya de humor. —Partimos mañana –dijo. —Lo sé. ¿Por qué vas con él? Podrías quedarte aquí en Hispania. —No, no podría. Es mi marido. Debo estar con él. Teodosio piensa ahora que Hispania es el fin del mundo. Y 24 Ana muncharaz rossi Graciano quiere que me instale en Roma mientras mi esposo arriesga su cuello por él. —Tu marido guerrea por todos –respondí. —¿Desde cuándo te interesa la política, Egeria? —No vuelques tu ira sobre mí solo porque sea mujer y no puedas hacerlo sobre un hombre. —Ya he discutido con mi esposo, Egeria, ahora discuto con todo el mundo. —Entonces deja de hacerlo, si no sacas nada con eso. Si Graciano quiere que vayas a Roma, no te queda más remedio. Aelia se calló. Ordenó a las sirvientas que se retirasen. La habían maquillado, aunque todavía debían terminar de peinarla. Arrastré una silla y me senté a su lado. Estaba desconcertada. Nunca antes la había visto tan fuera de sí. Y sentí su miedo. Salir de su entorno. De su pequeño y gran mundo. Hacer lo que nunca imaginó que haría, y no porque lo anhelase, sino emprendiendo la marcha detrás de otro que sí lo deseaba. Aquellas quejas eran las de una mujer que estaba forzando su voluntad, y comprendí que Aelia, en cierto modo, era valiente, mucho más de lo que yo imaginaba, pues a pesar de estar vencida de antemano era capaz de iniciar una lucha en su interior, de no aceptar callada aquella imposición, sino de gritar, indignarse, dudar, golpear las paredes de su alma, en lugar de asumir sin preguntas lo que se había decretado. Los hechos no cambiarían, pero en su interior todo era distinto. Mi prima crecía ante mis ojos en la misma medida en que la contradicción la estaba haciendo crecer por sí misma. —¿Estarás conmigo? –preguntó. —Estaré contigo. No tengas miedo, quise decirle mientras las dos nos mirábamos. No temas a Graciano ni temas por Teodosio, aunque ya sé que tu angustia apenas tiene que ver con 25 El viaje de egeria ellos; que no te inquieta tanto que el emperador traicione a tu esposo, que no te inquieta tanto que tu marido sucumba en la batalla ni que tenga ansias de gloria. Que en realidad lo que te aterra es verte desplazada de tu mundo, lanzada a una vida que nunca has deseado. Que estás confundida y decepcionada porque han ahogado tus sueños. Y por eso gritas, aunque nadie te haga caso. Y llega un momento en que solo tú te escuchas. Pero no se lo dije porque me di cuenta de que no hacía falta. Porque me di cuenta de que lo más importante ya había pasado. Aelia gritando y, después, escuchándose a sí misma. Hacía mucho tiempo que no cenaba reclinada sobre un lecho en un triclinium. No recordaba ya tal cantidad de platos servidos con tanto lujo ni el gusto de unos vinos tan exquisitos. En casa de mi padre la comida siempre tuvo mucha importancia. Para él era uno de los placeres más gratificantes que nos había dado el Creador. En una ocasión discutió con un obispo acerca del ayuno y ante la defensa que este hacía de esa piadosa práctica, al parecer de mi padre excesiva –para él guardar ayuno era sin duda uno de los mayores sacrificios– repuso con aquellas palabras del Evangelio en las que se acusaba a nuestro Señor de comilón y borracho. «Fueron los fariseos quienes así le atacaron», exclamó indignado el obispo. «Por supuesto, pero cuando el río suena…», contestó mi padre con ironía. Y ante la ira del prelado y nuestras carcajadas, continuó: «Y dígame, ¿no piensa que nuestro Señor disfrutaría comiendo cuando son tantos los banquetes a los que acudió durante su vida? ¿Y acaso no fue su primer milagro en el transcurso de una boda, y no para otra cosa que para convertir el agua en vino?». El obispo no se rindió y comenzó una larga disertación teológica que hizo que yo, tras excusarme, me retirase a dormir. 26 Ana muncharaz rossi Soy piadosa y practico el ayuno de forma regular. Mis privaciones son tantas que, solo ante la visión de los platos que me estaban sirviendo, mi estómago se llenaba antes de degustarlos. Pero nunca he olvidado aquella conversación, los ojos llenos de picardía de mi padre mientras defendía su causa, ni el rictus crispado del obispo, y mucho menos su discurso que aún ahora me adormece como lo hizo entonces. El Señor quiere misericordia, y no sacrificios. —¿No comes, Egeria? –preguntó Teodosio–. Apenas pruebas un bocado y te olvidas del plato. —Todo está exquisito –contesté–. Pero estoy acostumbrada al ayuno. Él miró a su mujer y ambos sonrieron. Me forcé a comer. En aquel momento, la misericordia me exigía ese sacrificio. Tres criados nos servían los platos preparados por uno de los cocineros más afamados de Hispania. Habíamos tomado pichón y ahora le llegaba el turno al jabalí. Era de suponer que el menú consistiese fundamentalmente en caza. Eché de menos la verdura recién cogida de nuestra pequeña huerta y elaborada con sencillez, las legumbres, la fruta y el queso con los que generalmente nos alimentábamos. Apenas ingeríamos carne y aquel banquete me hizo recordar la hartura de comida de la que disfrutaba en casa de mi padre. —Bueno, Egeria –dijo Teodosio–, ya es hora de que continuemos la conversación que interrumpió mi subalterno –se calló para llevarse a la boca un trozo de jabalí. Tras masticar con parsimonia prosiguió–: ¿Qué planes tienes? ¿Es cierto que pretendes llegar hasta Jerusalén? —Así es –contesté–, quiero conocer la tierra en la que vivió nuestro Señor. —¿Y pensabas partir tú sola? –continuó interrogando. —Pensaba consultarlo contigo de todas formas –respondí. —¿Y tu hermano? ¿No le comentaste nada? 27 El viaje de egeria —Ya he hablado con él. Volvió a tomar otro bocado del plato. Lentamente, y sin dejar de mirarme, levantó el brazo, pero antes de ingerirlo, se detuvo. —¿Y bien? –dijo. La grasa del jabalí resbalaba por el dorso de su mano. —Mi hermano no me apoya. —Piensa que es una locura, ¿no? —Locura, sí –contesté–. Esa es la palabra exacta que utilizó. Sus ojos estaban clavados en mí y yo no desvié la mirada en ningún momento. Se revolvió en su lecho y aproveché para observar a Aelia. Sonrió mostrándome su ánimo y aprobación. —Debo suponer que estás dispuesta a llegar a Jerusalén, pase lo que pase, ¿no es así? –prosiguió Teodosio tras haberse acomodado. —Así es. Sonrió. —Irás con mi esposa a Roma. Iniciaremos el viaje juntos, pero yo he de adelantarme pues, como bien sabes, Graciano me apremia y tengo que llegar a Tracia lo más pronto posible, para sofocar la rebelión –miró a su mujer e indicó a un criado que les sirviesen más vino a ambos. Vislumbré una ligera sombra de angustia en sus ojos. Con la copa en la mano continuó, dirigiéndose a su esposa–: ¿Estás segura de que quieres partir? —No es asunto tuyo ni mío –respondió Aelia–. Graciano quiere que vaya a Roma. ¿Acaso estarías dispuesto a contradecirle? Sus facciones se tensaron, adquiriendo un rictus severo. Pensé que mi prima le estaba poniendo en un apuro, incitándole de aquella forma estando yo presente. Al fin y al cabo, entre Teodosio y yo no existía una especial confianza. 28 Ana muncharaz rossi —No te preocupes –añadió de inmediato Aelia con una sonrisa–. Pensándolo bien, me agrada conocer Roma. Y, ¿quién sabe? Tampoco tengo por qué pasar allí mucho tiempo. Suspiré. También él se relajó al instante. Se bebió de un trago la copa de vino y llamó de nuevo al criado. —Esta noche escribiré una carta dirigida al emperador –me dijo–. En ella le rogaré que te conceda una escolta para que te acompañe en tu viaje hasta Jerusalén. Quizá debas esperar hasta la primavera del año que viene para partir, pero durante ese tiempo acompañarás a mi esposa y podrás disfrutar de los placeres de Roma. —¿Placeres? –respondí. Soltó una carcajada. —Conocerás la capital del imperio, quise decir. Me ardía el estómago cuando me tumbé en la cama. Pasó un tiempo antes de que las voces que procedían del interior y el exterior de la casa se apagasen, pero después no llegó el silencio pues se escuchaban relinchos, mugidos y balidos del ganado que poseía Teodosio. Mi habitación estaba situada frente a las cuadras y el establo; supuse que el matrimonio, cuyos cuartos se encontraban al otro lado de la vivienda, se libraría del ruido de los animales. Aún no había apagado mi candil de aceite, porque estaba entretenida contemplado las figuras que formaban las teselas en el mosaico de la pared. Eran dos ciervos, uno recostado junto a un árbol y el otro de pie, con la cabeza alzada para alcanzar las hojas de una de sus ramas. A la luz del candil, que comencé a mover de un lado a otro, iba iluminando distintas partes de la escena. Aquel efecto tan simple bastó para que en mi imaginación cobrasen vida los dos herbívoros, y ya estaba uno devorando la hoja del árbol mientras el otro agitaba sus astas de izquierda a derecha, como si tratase de espantar el ataque de un batallón de moscas. 29 El viaje de egeria Mi hermano mayor –el mismo que me denegó su ayuda para emprender mi viaje, el que me tachó de loca– siempre me acusó de tener la cabeza llena de pájaros. No le falta razón. Mis fantasías, casi siempre ingenuas y que nada tienen que ver con la ambición, la riqueza o los honores, me han metido en más de una ocasión en absurdos problemas. Las distracciones más impensables interrumpían mis lecturas, las ensoñaciones impedían que escuchase los consejos de mi madre, me asaltaban imágenes tan vivas que me sentía obligada a describirlas con palabras. Eso me llevó a escribir. Siempre lo he hecho en secreto, no porque sienta una prohibición, sino por pudor y, tal vez, por gusto. Hasta de vanidad podría considerarse ese placer que siento al leerme a mí misma. Quizá este viaje que ahora inicio, y sobre el que sin duda escribiré, se convierta en la primera muestra que dé a los demás de que trazo con palabras lo que veo y pienso, lo que siento y huelo. Si es así, se lo legaré a mis hermanas, que sé que tanto me echan de menos. Apagué el candil y dejé a los dos ciervos inermes en el mosaico. Vinieron a mi mente frases del Eclesiástico: «El árbol bien cultivado se conoce por sus frutos, y el corazón del hombre, por la expresión de sus pensamientos». ¿Sería mi corazón capaz de crear sabrosos frutos? Nos pusimos en marcha al alba, y durante la primera jornada ya Teodosio y el grueso de sus hombres nos abandonaron. Nuestro caminar era más lento, aunque no de recreo pues se había iniciado ya el otoño y apurábamos nuestros pasos para evitar –dentro de lo posible– el mal tiempo. Llegamos a Segovia y desde allí bajamos a Titulcia, con dirección a Caesar Augusta, atravesando Complutum, Segontia, Ocilis y Bilbilis,2 siguiendo así todo el trayecto de la vía XXIV. Dado que las ciudades principales no esta2 Respectivamente, Zaragoza, Alcalá de Henares, Sigüenza, Medinaceli y Calatayud. 30 Ana muncharaz rossi ban muy lejos unas de otras, solíamos pernoctar en ellas, aunque, si en alguna ocasión un percance nos hacía ralentizar la marcha, nos deteníamos en alguna de las mansi3 que se encontraban a lo largo de la calzada. Titulcia era una ciudad con mucha riqueza humana, y de una viveza chispeante, por ser cruce de caminos; Complutum me pareció monumental, un gran número de sus viviendas habían sido reformadas y se notaba el lujo de los nuevos materiales; en Segontia no nos detuvimos, pues habíamos pasado la noche en una mansio cercana debido a la rotura de la rueda de uno de los carros; a Ocilis subimos, ya que está situada en un altozano desde el que se domina un bello paisaje. Recuerdo el frescor seco del viento y el cielo plagado de estrellas que, de tan inmenso, y a pesar de su distancia, parecía oprimirnos bajo su grandeza. En Bilbilis, varias matronas de clase alta, cuyos maridos se dedicaban a la producción de vajillas de lujo, trataron de conseguir una audiencia con Aelia, pero mi prima se negó poniendo la excusa de lo apremiante de nuestro viaje. Ni a ella ni a mí nos apetecía departir con tan ilustres mujeres. Caesar Augusta me pareció una bella ciudad, con bastantes casas de grandes proporciones e inmenso lujo. Allí pudimos disfrutar de manjares procedentes de distintas partes del imperio, y de telas y materiales también importados, pues la ciudad mantenía un vigoroso comercio con Roma, diversas localidades de la Galia e incluso algunas del norte de África. Pero lo que sin duda más disfruté de mi estancia allí fue la visita que realicé a la basílica de Engracia, una mártir cristiana muerta en 305, y que era la sede episcopal. Tras rendir culto a los restos de la santa vi el baptisterio y me sorprendió que los catecúmenos accediesen a su inte3 Áreas de descanso reservadas exclusivamente para el alojamiento de autoridades, oficiales, jefes del ejército y altos funcionarios de la administración. 31 El viaje de egeria rior por una rampa, en lugar de los escalones que son de costumbre. Aunque lo que más me maravilló fue el sarcófago en mármol que llaman de la Trilogía petrina, por representarse en él escenas relativas a la vida de san Pedro, como su prendimiento, el canto del gallo o el milagro de la fuente, aunque también aparecen otras dedicadas a la vida de nuestro Señor, entre ellas la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección de Lázaro. Avancé después por la nave principal, orientada hacia Jerusalén, y adoré a Jesucristo recogida en el silencio de aquel hermoso templo. Siguiendo la vía Norte llegamos hasta Ilerda y, a cierta altura, una piedra miliar nos puso en aviso de la cercanía del cruce con la vía Augusta, a través de la cual llegaríamos hasta Tarraco para, tras pasar por Gerunda,4 adentrarnos ya en la Galia, camino de Narbona. Aelia se quejaba de aquel trasiego y se mostraba más cansada a medida que pasaban los días. Su mayor tormento era Arcadio, su hijo, a quien no quitaba ojo y trataba con tal exceso de mimos que el niño, en lugar de calmarse, se intranquilizaba. En realidad, el pequeño se encontraba bien, comía, dormía, hacía sus necesidades y estaba sano y robusto, cumpliendo así con las funciones propias de su edad por lo que, aunque no es mi especialidad el trato con criaturas, no veía yo ninguna causa por la que preocuparse. Tampoco tenía mi prima mucha experiencia en estos menesteres pero, aunque la nodriza trataba de apartarla de su hijo y yo apoyaba la insistencia de esta mujer, Aelia estaba obsesionada con vigilarle y hacía oídos sordos a sus consejos. En el fondo era aquel viaje lo que la trastornaba. Yo la entendía, aunque su cansancio, nerviosismo y desasosiego 4 32 Respectivamente, Lérida, Tarragona y Gerona. Ana muncharaz rossi estaban tan lejos de mi estado animoso, entusiasmado y feliz que, viéndonos juntas, podrían compararnos con el lodo y la nieve. Ella con una espesura de color parduzco en el alma, en la que se hundía y a la que arrastraba a los demás; yo con el espíritu algodonado y liviano, dejándome llevar por la más ligera brisa. Junto a nosotras viajaba un séquito compuesto por otras mujeres, tanto de la familia de Teodosio como de la de mi prima. Quince legionarios nos acompañaban, escoltando en total un número de cinco carros. Entre aquellos hombres, además de hispanos y galos, había algunos bárbaros, cuyos rasgos los diferenciaban, así como el uso menos puntilloso del uniforme y el latín que utilizaban, con una pronunciación inexacta y pobre en palabras. Uno en especial tenía tal imponente aspecto que ante su presencia me sentía, en ocasiones, inquieta y, en otras, tan protegida, que pensaba que él solo se valdría para defendernos de cualquier ataque. Más alto que los demás, su espalda parecía un muro y sus brazos, dos columnas de mármol, al igual que sus piernas. En una ocasión, durante un alto que hicimos en el camino, apartándonos de la calzada bajo unos álamos a la orilla de un lago, se inició una lucha entre él y otro compañero. No se trataba de una pelea, sino de un reto, incluso más bien diría un juego para entretenerse. Dejé la compañía de las mujeres y, sentada sobre un tronco a la sombra, contemplé a los dos hombres, ambos con el pecho desnudo, tensos, mirándose fijamente. Dos complexiones por entero distintas. El bárbaro cuadrado, clavado en la tierra, semejante a Hércules aunque sin barba. El otro, de origen galo, era fibroso y delgado y se movía como una serpiente. Pensé que el enfrentamiento terminaría pronto, pero el pequeño se escurría de entre las garras de su adversario propinándole golpes que, aunque certeros, no parecían dañarle en absoluto. Hasta que aquel 33 El viaje de egeria gigante consiguió apresarle con uno de sus brazos y el galo fue incapaz de liberarse de esa tenaza. He de reconocer que la lucha me fascinó. No era la primera vez que veía enfrentarse a dos hombres. En multitud de ocasiones había presenciado las peleas entre mis dos hermanos o los criados de mi padre. Siempre me he preguntado por qué a los hombres les gusta tanto retarse. Es cierto que las mujeres también lo hacemos, pero nos valemos de palabras: frases hirientes, sarcasmos, murmuraciones. Ellos, en cambio, se golpean, se entrelazan entre sí, como si, por medio de aquel contacto físico en el que aúnan su sudor, liberasen toda la ira, todas las maldades que anidan en su corazón. El dolor que se causan amorata y rasga su carne, y creo que por sus heridas escapan también esos sentimientos oscuros. A mí, sin embargo, las palabras con las que hiero y las que me hieren, se me quedan en el alma y aumentan mi pesar, como si, en mis entrañas, la punta de una flecha me fuese corroyendo. Cuántos tipos de violencia, pensé, y en aquel momento no tenía motivo pues ya los dos hombres se palmeaban la espalda y reían, comentando con sus compañeros los lances de su enfrentamiento. Aquella lucha supuso que el miedo que en ocasiones sentía al ver al bárbaro se diluyese. Sus lentos movimientos, el sudor de su cuerpo, su tensión hasta que logró atenazar al galo, sus carcajadas tras el combate junto a los demás soldados le dotaron de una humanidad que hasta entonces no había alcanzado a ver. Y a pesar de que después volvió a su seriedad habitual, a su pose marmórea, el gigante comenzó a caerme simpático. Pero no era lo que compartía con los hombres y mujeres que viajaban conmigo lo que me causaba más curiosidad, sino todo lo que iba viendo en el camino. Disfrutaba de los valles y montañas que dejaba atrás, de las flores y el olor de las hierbas silvestres de las veredas, del vuelo de los pájaros y el silencio en la espesura de los bosques, y me 34 Ana muncharaz rossi complacía observando a los campesinos afanados en sus labores, a los artesanos de las villas y ciudades, a los comerciantes con los que nos cruzábamos por la calzada; personas tan parecidas a las de mi tierra natal, aunque con diferentes costumbres. Descubría que a pesar de ser todos hijos del mismo Padre nos había otorgado dones y caracteres tan distintos que ninguno de nosotros era capaz de experimentar lo mismo ante las mismas cosas. Cada alegría compartida, cada risa, era sentida y expresada de forma diversa. Cada dolor, cada sufrimiento, resultaba inexplicable, personal hasta tal punto, que incluso sabiendo que otros habían pasado por igual trance, nadie podía consolarnos y nos sentíamos los únicos en haberlo experimentado. Cada uno de nosotros consideraba que lo que le acontecía, para bien o para mal, era lo más importante; a lo largo y ancho del mundo vivíamos aferrados a nuestro yo. Así, a medida que avanzaba, iba encontrándome con todo tipo de seres –humildes o engrandecidos, pobres o ricos, alegres o tristes, bondadosos o perversos–, cruzaba con ellos tan solo una mirada y en sus ojos fugaces descubría lo que todos compartimos: el apego a nuestras pequeñas vidas. Al llegar a Arlés me di cuenta de que mi mundo se había quedado atrás. Lo pequeño, lo sencillo, dejaba paso a lo grande y suntuoso. Porque, en aquel lugar, tanto la naturaleza como las obras humanas me mostraron una inmensidad que hasta entonces no había presenciado. En cuanto a la primera fue el Ródano, que se extendía ante la ciudad, el que impresionó mis sentidos. Su impetuosa corriente y abundante caudal, que se dividía más adelante formando un delta que desembocaba en el Mediterráneo, llegó a estremecerme, y me dio por pensar que al igual que sus aguas daban vida, regando las tierras que lo circunda35 El viaje de egeria ban, abasteciendo a los hombres y animales que habitaban sus orillas, podían, al enfurecerse, causar los mayores desastres, engullir a todo ser vivo que intentara resistirse. Por lo que respecta a la obra de los hombres, era Arlés en sí misma la muestra de nuestra grandeza, el símbolo de nuestras ambiciones. Lo primero que vi, a la orilla del Ródano, fueron las termas que mandó construir el emperador Constantino, de tal esplendor y belleza que quedaron impresas en mis ojos. Este gobernante, cuyo hijo nació en Arlés, hizo de la ciudad su favorita, engrandeciéndola y mejorando sus ya imponentes construcciones. Ante el anfiteatro, que tenía cabida para veinticinco mil personas, mi corazón palpitó. Justo al pasar frente a él, una marea humana salía por sus vomitorios. Sorprendida me volví hacia uno de los soldados de nuestra comitiva, ya veterano, que en ese momento cabalgaba a la altura de mi carreta. —¿Le asusta la muchedumbre? –preguntó con una sonrisa. Me fijé en su cara pequeña, de piel curtida, profundas arrugas y ojos vivaces, como los de un golfillo de la calle. —No –contesté, apoyando mi brazo sobre el borde de la carreta. —Esto no es nada –prosiguió–. Tendría que haber visto la cantidad de gente que se reunió aquí cuando Constantino ordenó representar cacerías y combates para celebrar el nacimiento de su hijo. Mi padre me lo contó más de cien veces cuando yo era pequeño. Decía que aquel espectáculo fue lo más maravilloso que había visto en su vida. —¿Nació en Arlés? –pregunté. —No, señora –respondió–. En una pequeña aldea a tres días de aquí. Pero al menos dos veces al año veníamos a la ciudad, para vender la cosecha y comprar provisiones. 36 Ana muncharaz rossi Y desde que cumplí los trece no falté ni una sola vez a las Saturnales5 –añadió, bajando la voz y guiñándome un ojo. Hice un mohín con los labios y un gesto de disgusto con la cabeza. —¡Oh!, lo siento –exclamó–. Disculpe mi confianza, pero… —Sí… —Parece una mujer tan… —Tan… —Agradable… Quiero decir que es usted simpática, curiosa. No parece una… Solté una carcajada. —Consagrada –dije entre risas. —Oh, no, señora. No me refería a eso, sino a que es de alto linaje, pariente de Teodosio y Aelia. Jamás se me hubiera ocurrido hablar con ellos, pero con usted… No la he ofendido, ¿verdad? —Por supuesto que no. Y dime, ¿cómo te llamas? –pregunté tuteándole. —Sexto. En ese momento su caballo se revolvió y él tuvo que esforzarse para contenerlo. Atravesábamos el Decumanus maximus6, donde estaban ubicados los comerciantes, la intensa actividad de los transeúntes que hacían sus compras, los gritos de los vendedores, las risas de los muchachos que cruzaban de una acera a otra, distrajeron mi atención y así, cuando de repente levanté los ojos, me encontré con la grandiosa presencia del teatro. —Lo ve, señora –dijo suspirando–. Ve el teatro. —Claro Sexto. Es un edificio precioso. —Decenas de veces he estado yo ahí dentro. 5 Festividad romana que se celebraba en diciembre en honor al dios Saturno. Se organizaban grandes diversiones, banquetes y se intercambiaban regalos. 6 Calle con orientación este-oeste que se cruzaba con el Cardus maximus, la otra calle principal en las ciudades romanas. 37 El viaje de egeria —¿Te gusta el teatro? –pregunté extrañada. Y dije al punto–: Lo siento, creo que soy yo la que te estoy ofendiendo. Ahora fue él quien rio. —No me ha molestado –contestó–. En realidad solo me gustan algunas comedias. Aunque, si he de serle sincero, ni siquiera venía por eso. —Entonces… —Ahí dentro –dijo señalando el edificio con la mano– hay una obra de arte. Una maravilla, una belleza. —¿Qué es? –inquirí intrigada. —Una estatua. Me la describió con tal lujo de detalles, mientras le brillaba la mirada, que vi su rostro transformado, lejos de él las arrugas, tersa la piel, convertido ante mí en el mismo muchacho que acudía ansioso al teatro para observar a esa mujer de piedra de la que, sin duda, debería haber estado enamorado. Se trataba, a decir de Sexto, de una copia de la Afrodita de Tespias esculpida por el gran Praxíteles. Su rostro, de belleza sosegada, estaba inspirado en el de Friné, la hetaira griega que fue amante y musa del escultor. De cintura para abajo estaba cubierta por un manto cuyo extremo sostenía en su brazo izquierdo. Pero lo más maravilloso, dijo Sexto sin mostrar ningún rubor por mi condición de mujer célibe, eran sus pechos, redondos y turgentes; su figura armoniosa, los detalles que simbolizaban la coquetería femenina, tal así el espejo que portaba en una de sus manos, mientras que en la otra, alzada a la altura de sus hombros, llevaba una manzana, señal de su triunfo al ser elegida por Paris la más bella de las diosas. El rostro del legionario volvió a envejecer cuando le pregunté por las comedias a las que solía asistir, y mientras me contaba los argumentos de algunas de estas obras continuamos atravesando la ciudad. Dejamos atrás el circo y cruzamos sus murallas en dirección a la vía Aurelia, que nos conduciría hacia Roma. 38 Ana muncharaz rossi —¿Y aquellos quiénes son, Sexto? –pregunté señalando a un numeroso grupo de gente que se dirigía hacia la necrópolis situada a un lado del camino. —Son cristianos que peregrinan a la tumba de Ginés. Era un funcionario romano. Lo torturaron por negarse a perseguir a los convertidos. Y supongo que de paso irán también a ver los restos de Trófimo, el primer obispo de Arlés. —¿Eres cristiano? —No lo sé, señora. —¿Cómo que no lo sabes? —Pues eso, que no lo sé. Mi madre lo era, mi padre, no. A veces él se burlaba de ella, y ella se compadecía de él. —¿Y tú? —No hablaba de eso con ellos. Mi madre me enseñó a rezar, y mi padre decía que eso no era bueno para un chico. La verdad es que no pienso mucho en los dioses ni tampoco en ese Jesús al que usted adora. —A ti te gusta la estatua del teatro –dije sonriendo. —Sí señora, eso me gusta. Y que no se maten unos a otros, quiero decir, las persecuciones –miró hacia el cementerio, donde reposaban los cadáveres de paganos y cristianos, que disfrutaban en la muerte de la paz de la que no habían gozado en vida. —Eres un buen hombre, Sexto. —No, señora, no lo crea. He matado a mucha gente. —Era tu deber. —Puede. De todas formas, voy a dejar esto. Ya soy viejo. Me han otorgado unas tierras cerca de Roma. Labraré la tierra y pensaré. —¿En qué pensarás? —En algunas cosas que no puedo perdonarme. Pero ya le digo, señora, cuando llegue a Roma. Roma. ¿Cómo será? Sin duda, más espléndida que cualquiera de las ciudades por las que había pasado, más grandiosa incluso que aquella Arlés que tanto me había 39 El viaje de egeria impresionado. No podía creer que pronto estaría a sus puertas. Ya era de noche. Sexto y el resto de los soldados estaban acampados alrededor de una pequeña hospedería en la que se alojaban las mujeres. Yo paseaba bajo el cielo estrellado. No podía dormir. Mientras rozaba con mis dedos las hojas de los arbustos, caí en la cuenta, por primera vez a lo largo del viaje, de que estaba en medio de mi sueño. Creí sentir en la brisa el olor del mar, que no quedaba lejos del lugar donde me encontraba. Aquel ansiado deseo de llegar a Tierra Santa formaba parte, sí, de la providencia divina, pero el Señor había sido tan generoso al hacer concordar sus designios con los míos que muchas veces pensaba que era mi voluntad la que se había impuesto. Porque desde niña soñé con viajar, y a cada paso que daba, aun en mi propio entorno, anhelaba dar muchos más, avanzar sin querer pararme. Y subía a los árboles oteando el horizonte, envidiando a las águilas que abarcaban con su vista tan amplios espacios. No reprimí jamás mi curiosidad, y lo que no veía lo imaginaba, lo que no imaginaba, lo descubría en los pergaminos, y ahora que estaba aquí, ya en el camino, palpando al fin toda la realidad, me sentía la mujer más dichosa de la tierra. Tuve ganas de gritar, pero me contuve y, arrodillándome entre los arbustos, susurré sobre sus ramas: «Grandes son las obras de Yahvé, dignas de investigarse para los que en ellas se deleitan». Sentí cómo esas palabras llegaban hasta las raíces de aquellas sencillas plantas y, penetrando después en la tierra quedaban para siempre enterradas en aquel lugar de la Galia. 40