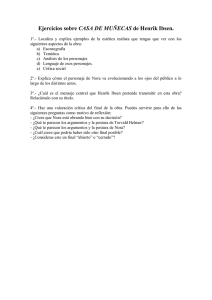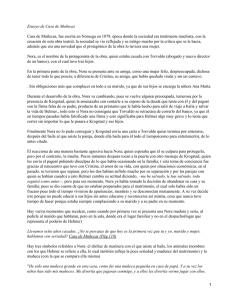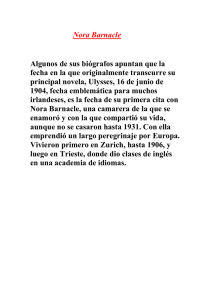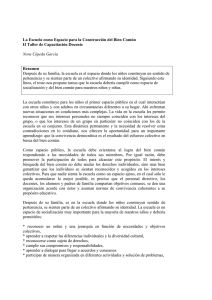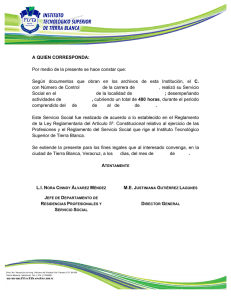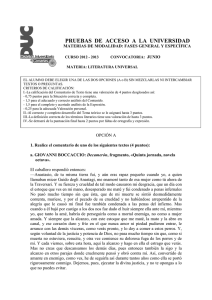literatura universal - Gobierno de Canarias
Anuncio

LITERATURA UNIVERSAL ANTOLOGÍA PAU EPÍGRAFES DEL CURRÍCULO De la Anti güe dad a la Eda d Me dia Ren aci mie nto y Clas icis mo El Sigl o de las Luc es Nº 1 Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina. 2 3 4 TEXTOS OPCIONALES a. b. La Biblia: «Cantar de los La Biblia: «Judith». Cantares». Homero, La Odisea. Virgilio, La Eneida. Safo, «Me parece que es igual a Horacio, Épodos, II (Beatus ille). los dioses...» Sófocles, Antígona. Plauto, Anfitrión. La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 5 Chrétien de Troyes, El caballero del león. Las mil y una noches, «Simbad el marino». La narración. 6 Boccaccio, Decamerón. Dante, Divina Comedia. La lírica del amor: el petrarquismo. 7 Petrarca, sonetos. Ronsard, Sonetos para Helena. Teatro clásico europeo. 8 Shakespeare, Hamlet. Molière, Tartufo. Ilustración. Prerromanticismo. 9 Montesquieu, Cartas persas. Goethe, Werther. La novela europea en el siglo XVIII. 10 Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. RELACIÓN DE TEXTOS OPCIÓN A 2 OPCIÓN B EPÍGRAFES DEL CURRÍCULO El movimie nto románti co Poesía romántica. Novela histórica. Principales novelistas europeos del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX Los nuevos enfoque s de la literatur a en el siglo XX y las transfor macione s de los géneros literario s 3 Nº TEXTOS OPCIONALES a. 11 Lord Byron, Don Juan. 12 Flaubert, Madame Bovary. Dickens, Oliver Twist. 13 b. Victor Hugo, Nuestra Señora de París. Balzac, Papá Goriot. Dostoievski, Crimen y castigo. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). 14 Walt Whitman, “Digo que el alma no es más que el cuerpo...”. Edgar Allan Poe, “El gato negro”. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 15 Baudelaire, “La cabellera”. Verlaine, “Arte poética”. La renovación del teatro europeo. 16 Ibsen, Casa de muñecas. Alfred Jarry, Ubú Rey. 17 Proust, Por el camino de Swann. James Joyce, Ulises. 18 Apollinaire, Caligrama. Franz Kafka, La metamorfosis. La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 19 Hemingway, El viejo y el mar. Dos Passos, Manhattan Transfer. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 20 Ionesco, La cantante calva. Bertold Brecht, Madre coraje y sus hijos. La culminación de una nueva forma de escribir en la novela. Las vanguardias europeas. El surrealismo. ANTOLOGÍA1 1. a. La Biblia, «Cantar de los Cantares». 1 La Amada ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Tus amores mejores son que el vino, suave es el olor de tus perfumes, tu nombre es como un bálsamo derramado; por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. ¡Con cuánta razón te aman! Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Coro Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El Esposo A yegua de los carros del Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. 1 En aquellos fragmentos de nutrido texto se remarca en negrita la parte exclusiva que se considera factible de entrar en la prueba PAU. 4 Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. La Amada y el Esposo Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de alheña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella y tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. 2 Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que ella quiera. La Amada ¡La voz de mi amado! He aquí que él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. 5 Mi amado habló, y me dijo: «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque mira que ya ha pasado el invierno, y las lluvias han cesado y se han ido, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne exhalan olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío, y yo suya; él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. 3 Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: «Me levantaré ahora, y recorreré la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma». Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: «¿Habéis visto al que ama mi alma?». Apenas los hube dejado cuando hallé al que ama mi alma. Lo abracé y no soltaré más hasta que no lo haya hecho entrar en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. El Esposo Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que ella quiera. Coro 6 ¿Qué es eso que sube del desierto como columna de humo, sahumado de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno lleva la espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo un trono de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, todo fue bordado con amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de sus bodas, el día del gozo de su corazón. 4 El Esposo He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos, entre tus guedejas, son como de paloma. Tus cabellos, como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes, como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios, como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas, como trozos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como dos crías gemelas de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, 7 desde los montes de los leopardos. Robaste mi corazón, hermana, esposa mía, has robado mi corazón con una sola mirada tuya, con una sola perla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos es como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de alheña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y áloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. 5 El Esposo Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. La Amada Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he quitado la túnica ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la cerradura de la puerta y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, corrió mirra de mis dedos sobre la manecilla del cerrojo. 8 Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé; lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Coro ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? La Amada Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza brilla como oro finísimo. Sus cabellos, como hojas de palma, son negros como el cuervo. Sus ojos, como palomas, junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección colocados. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto, como el Líbano, majestuoso como los cedros. Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalén. 6 Coro ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, que lo buscaremos contigo? La Amada Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. 9 Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. El Esposo Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, encantadora como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de mí porque me cautivan. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus mejillas, como trozos de granada detrás de tu velo. Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Ella es la hija única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada; las reinas y las concubinas la alabaron. Coro ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? El Esposo Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes de que lo supiera, mi alma me puso sobre los carros de guerra de Aminadab. Coro Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; vuélvete, vuélvete, y te contemplaremos. El Esposo ¿Por qué miran a la sulamita, como en una danza a dos coros? 10 7 ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo, como un cántaro donde no falta el vino con especias. Tu vientre, como una pila de trigo cercada de lirios. Tus dos pechos, como dos crías gemelas de gacela. Tu cuello, como torre de marfil. Tus ojos, como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat-Rablim. Tu nariz, como la cumbre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco. Tu cabeza, como el Carmelo y tu cabellera, como la púrpura. Un rey se halla preso en esas trenzas. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: «Subiré a la palmera, a sacar sus frutos». Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Sean tus palabras como vino generoso, que va derecho hacia el amado fluyendo de tus labios cuando te duermes. 8 La Amada ¡Oh, si tú fueras como un hermano mío alimentado por los pechos de mi madre! Entonces, hallándote fuera, te besaría, y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te daría a beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El Amado Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, para que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que ella quiera. 11 8 Coro ¿Quién es ésta que sube del desierto apoyada en su amado? El Esposo Debajo de un manzano te desperté, allí mismo donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un tatuaje sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte y la pasión, tenaz, como el infierno. Sus flechas son dardos de fuego como llama divina. No apagarán el amor ni lo ahogarán océanos ni ríos. Si alguien lo quisiera comprar con todo lo que posee solo conseguiría desprecio. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando se trate de casarla? Si ella es una muralla, le construiremos defensas de plata; si es una puerta, la guarneceremos con listones de cedro. Yo soy una muralla, mis pechos son como torres. Soy a sus ojos como quien ha hallado la paz. Salomón tuvo una viña en Baal-Amón. La entregó a unos guardas y cada uno le traía mil monedas de plata por su fruto. Mi viña es solo para mí y solamente yo la cuido. Mil monedas para ti, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír a mí también. Huye, amado mío. 12 Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. 13 1. b. La Biblia, «Judit». Al cuarto día, dio Holofernes un banquete exclusivamente para sus oficiales; no invitó a ninguno de los encargados de los servicios. Dijo, pues, a Bagoas, el eunuco que tenía al frente de sus negocios: «Trata de persuadir a esa mujer hebrea que tienes contigo, que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros». Salió Bagoas de la presencia de Holofernes, entró en la tienda de Judit y dijo: «Que esta bella esclava no se niegue a venir donde mi señor, para ser honrada en su presencia, para beber vino alegremente con nosotros y ser, en esta ocasión, como una de las hijas de los asirios que viven en el palacio de Nabucodonosor». Judit le respondió: «¿Quién soy yo para oponerme a mi señor? Haré prontamente todo cuanto le agrade y ello será para mí motivo de gozo mientras viva». Después se levantó y se engalanó con sus vestidos y todos sus ornatos femeninos. Se adelantó su sierva para extender en tierra, frente a Holofernes, los tapices que había recibido de Bagoas para el uso cotidiano, con el fin de que pudiera tomar la comida reclinada sobre ellos. Entrando luego Judit, se reclinó. El corazón de Holofernes quedó arrebatado por ella, su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día en que la vio andaba buscando ocasión de seducirla. Le dijo Holofernes: «¡Bebe, pues, y comparte la alegría con nosotros!». Judit respondió: «Beberé señor; pues nunca, desde el día en que nací, nunca estimé en tanto mi vida como ahora». Y comió y bebió, frente a él, sirviéndose de las provisiones que su sierva había preparado. Holofernes, que se hallaba bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jamás había bebido en todos los días de su vida. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse y Bagoas cerró la tienda por el exterior, después de haber apartado de la presencia de su señor a los que todavía quedaban; y todos se fueron a dormir, fatigados por el exceso de bebida. Quedaron en la tienda tan sólo Judit y Holofernes, desplomado sobre su lecho y rezumando vino. Judit había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperase a que saliera, como los demás días. Porque, en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. Todos se habían retirado; nadie, ni grande ni pequeño, quedó en el dormitorio. Judit, puesta de pie junto al lecho, dijo en su corazón: «¡Oh Señor, Dios de toda fuerza! Pon los ojos, en esta hora, en la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. Es la ocasión de esforzarse por tu heredad y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros». Avanzó, después, hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra, y acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: «¡Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento!». Y, con todas sus fuerzas, le descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva, que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las dos juntas a hacer la oración, como de ordinario. Atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. 14 Judit gritó desde lejos a los centinelas de las puertas: «¡Abrid, abrid la puerta! El Señor, nuestro Dios, está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo». Cuando los hombres de la ciudad oyeron su voz, se apresuraron a bajar a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo, desde el más grande al más chico, porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron, pues, la puerta, las recibieron, y encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron corro en torno a ellas. Judit, con fuerte voz, les dijo: «¡Alabad a Dios, alabadle! Alabad a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano». Y, sacando de la alforja la cabeza, se la mostró, diciéndoles: «Mirad la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, y mirad las colgaduras bajo las cuales se acostaba en su borracheras. ¡El Señor le ha herido por mano de mujer! ¡Vive el Señor! El que me ha guardado en el camino que emprendí, que fue seducido, para perdición suya, por mi rostro, no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre». Todo el pueblo quedó lleno de estupor y postrándose adoraron a Dios y dijeron a una: «¡Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado en el día de hoy a los enemigos de tu pueblo!». Ozías dijo a Judit: «¡Bendita seas, hija del Dios Altísimo más que todas las mujeres de la tierra! Y bendito sea Dios, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, el ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina procediendo rectamente ante nuestro Dios». Todo el pueblo respondió: «¡Amén, amén!». 15 2. a. HOMERO: La Odisea, «Canto IX». Cuando así hube hablado subí a la nave y ordené a los compañeros que me siguieran y desataran las amarras. Ellos se embarcaron al instante y, sentándose por orden en los bancos, comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Y tan pronto como llegamos a dicha tierra, que estaba próxima, vimos en uno de los extremos y casi tocando al mar una excelsa gruta a la cual daban sombra algunos laureles. En ella reposaban muchos hatos de ovejas y de cabras y en contorno había una alta cerca labrada con piedras profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada copa. Allí moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños lejos de los demás hombres, sin tratarse con nadie, y, apartado de todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes se presentase aislada de las demás cumbres. …………………………………………… Así le dije. El Cíclope, con ánimo cruel, no me dio respuesta; pero, levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos los arrojó a tierra con tamaña violencia que sus sesos se esparcieron por el suelo empapando la tierra. De contado despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. Nosotros contemplábamos aquel horrible espectáculo con lágrimas en los ojos, alzando nuestras manos a Zeus, pues la desesperación se había señoreado de nuestro ánimo. El Cíclope, tan pronto como hubo llenado su enorme vientre, devorando carne humana y bebiendo encima leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. ……………………………………………… Entonces formé en mi magnánimo corazón el propósito de acercarme a él y, sacando la aguda espada que colgaba de mi muslo, herirle el pecho donde las entrañas rodean el hígado, palpándolo previamente; mas otra consideración me contuvo. Habríamos, en efecto, perecido allí de espantosa muerte, a causa de no poder apartar con nuestras manos la pesada roca que el Cíclope colocó en la alta entrada. Y así, dando suspiros, aguardamos que apareciera la divina Aurora. …………………………………….. Cuando se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosáceos dedos, el Cíclope encendió fuego y ordeñó las gordas ovejas, todo como debe hacerse, y a cada una le puso su recental. Acabadas con prontitud tales faenas, echó mano a otros dos de los míos, y con ellos se preparó el desayuno. …………………………………… En acabando de comer sacó de la cueva los pingües ganados, removiendo con facilidad la enorme roca de la puerta; pero al instante la volvió a colocar, del mismo 16 modo que si a un carcaj le pusiera su tapa. ……………………………………………… Mientras el Cíclope aguijaba con gran estrépito sus pingües rebaños hacia el monte, yo me quedé meditando siniestras trazas, por si de algún modo pudiese vengarme y Atenea me otorgara la victoria. ………………………………………………. Al fin me pareció que la mejor resolución sería la siguiente. Echada en el suelo del establo se veía una gran clava de olivo verde que el Cíclope había cortado para llevarla cuando se secase. Nosotros, al contemplarla, la comparábamos con el mástil de una negra y ancha nave de veinte bancos de remeros, de una nave de transporte amplia, de las que recorren el dilatado abismo del mar: tan larga y tan gruesa se nos presentó a la vista. Me acerqué a ella y corté una estaca como de una braza, que di a los compañeros, mandándoles que la puliesen. No bien la dejaron lisa, agucé uno de sus cabos, la endurecí, pasándola por el ardiente fuego y la oculté cuidadosamente debajo del abundante estiércol esparcido por la gruta. Ordené entonces que se eligieran por suerte los que conmigo deberían atreverse a levantar la estaca y clavarla en el ojo del Cíclope cuando el dulce sueño le rindiese. Les cayó la suerte a los cuatro que yo mismo hubiera escogido en tal ocasión y me junté con ellos formando el quinto. …………………………………………….. Por la tarde volvió el Cíclope con el rebaño de hermoso vellón, que venía de pacer, e hizo entrar en la espaciosa gruta a todas las pingües reses, sin dejar a ninguna fuera del recinto, ya porque sospechase algo, ya porque algún dios se lo aconsejara. Cerró la puerta con la gran piedra que llevó a pulso, se sentó, ordeñó las ovejas y las baladoras cabras, todo como debe hacerse, y a cada una le puso su recental. …………………………………………….. Acabadas con prontitud tales cosas, agarró a otros dos de mis amigos y con ellos se aparejó la cena. Entonces me llegué al Cíclope, y teniendo en la mano una copa de negro vino, le hablé de esta manera: —Toma, Cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque. Te lo traía para ofrecer una libación en el caso de que te apiadases de mí y me enviaras a mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. ¡Cruel! ¿Cómo vendrá en lo sucesivo ninguno de los muchos hombres que existen, si no te portas como debieras? Así le dije. Tomó el vino y se lo bebió. Y le gustó tanto el dulce licor que me pidió más: —Dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario con el cual huelgues. Pues también a los Cíclopes la fértil tierra les produce vino en gruesos racimos que crecen con la lluvia enviada por Zeus; mas esto se compone de ambrosía y néctar. Así habló, y volví a servirle el negro vino: tres veces se lo presenté y tres veces bebió incautamente. Y cuando los vapores del vino envolvieron la mente del Cíclope, le dije con suaves palabras: 17 —¡Cíclope! Preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos. Así le hablé y enseguida me respondió con ánimo cruel: —A «Nadie» me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que a él: tal será el don hospitalario que te ofrezca. Dijo, se tiró hacia atrás y cayó de espaldas. Así echado, dobló la gruesa cerviz y le venció el sueño, que todo lo rinde. Le salía de la garganta el vino con pedazos de carne humana y eructaba por estar cargado de vino. Entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo para calentarla y animé con mis palabras a todos los compañeros, no fuera que alguno, poseído de miedo, se retirase. Mas cuando la estaca de olivo, con ser verde, estaba a punto de arder y resplandecía terriblemente, fui y la saqué del fuego, y me rodearon mis compañeros, pues sin duda una deidad nos infundió gran valor. Ellos, tomando la estaca de olivo, la clavaron por la aguzada punta en el ojo del Cíclope, y yo, alzándome y haciendo fuerza desde arriba, la hacía girar. Como cuando un hombre taladra con el barreno el mástil de un navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que asen por ambas extremidades, y aquél da vueltas continuamente: así nosotros, asiendo la estaca de ígnea punta, la hacíamos girar en el ojo del Cíclope y la sangre brotaba alrededor del ardiente palo. Al arder la pupila, el ardoroso vapor le quemó párpados y cejas, y las raíces crepitaban por la acción del fuego. Así como el broncista, para dar el temple que es la fuerza del hierro, sumerge en agua fría una gran hacha o la garlopa que rechina grandemente, de igual manera rechinaba el ojo del Cíclope en torno de la estaca de olivo. Dio el Cíclope un fuerte y horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, huimos prestamente. Entonces él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos de sí y se puso a llamar con altos gritos a los Cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos promontorios. En oyendo sus voces, acudieron muchos, quién por un lado y quién por otro, y parándose junto a la cueva, le preguntaron qué le angustiaba: —¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún mortal se lleva tus ovejas mal de tu grado o, por ventura, alguien te está matando con engaño o con fuerza? Y les respondió desde la cueva el robusto Polifemo: —¡Oh, amigos! «Nadie» me mata con engaño, no con fuerza. Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: —Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero al menos ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Apenas acabaron de hablar se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio les había engañado. El Cíclope, gimiendo por los grandes dolores que padecía, anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó a la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a alguien que saliera con las ovejas. ¡Tan estúpido esperaba que yo fuese! 18 2. b. VIRGILIO: La Eneida, «Canto IV». «[…] Pero he aquí que Apolo Grineo a la grande Italia, a Italia las suertes licias me ordenaron marchar; ése es mi amor, ésa mi patria. Si a ti, fenicia, las murallas te retienen de Cartago y la vista de una ciudad líbica, ¿por qué, di, te parece mal que los teucros se establezcan en tierra ausonia? También nosotros podemos buscar reinos lejanos. A mí la turbia imagen de mi padre Anquises, cada vez que la noche cubre la tierra con sus húmedas sombras, cada vez que se alzan los astros de fuego, en sueños me advierte y me asusta; y mi hijo Ascanio y el daño que hago a su preciosa vida, a quien dejo sin reino en Hesperia y sin las tierras del hado. Ahora, además, el mensajero de los dioses mandado por el propio Jove (lo juro por tu cabeza y la mía) me trajo por las auras veloces sus mandatos: yo mismo vi al dios bajo una clara luz entrar en estos muros y bebí su voz con sus propios oídos. Deja ya de encenderme a mí y a ti con tus quejas; que no por mi voluntad voy a Italia.» Hace rato le mira mientras habla con malos ojos, los revuelve aquí y allá, y todo lo recorre con silenciosa mirada y así estalla por último: «Ni una diosa fue el origen de tu raza ni desciendes de Dárdano, pérfido, que fue el Cáucaso erizado de duros peñascos quien te engendró y las tigresas de Hircania te ofrecieron sus ubres. Pues, ¿por qué disimulo o a qué faltas mayores me reservo? ¿Es que se ablandó con mi llanto? ¿Bajó acaso la mirada? ¿Se rindió a las lágrimas o tuvo piedad de quien tanto le ama? ¿Qué pondré por delante? ¡Si ya ni la gran Juno ni el padre Saturnio contemplan esto con ojos justos! No hay lugar seguro para la lealtad. Arrojado en la costa, lo recogí indigente y compartí, loca, mi reino con él. Su flota perdida y a sus compañeros salvé de la muerte (¡ ay, las furias encendidas me tienen!), y ahora el augur Apolo y las suertes licias y hasta enviado por el propio Jove el mensajero de los dioses le trae por las auras las horribles órdenes. Es, sin duda, éste un trabajo para los dioses, este cuidado inquieta su calma. Ni te retengo ni he de desmentir tus palabras: vete, que los vientos te lleven a Italia, busca tu reino por las olas. Espero confiada, si algo pueden las divinidades piadosas, que suplicio hallarás entre los peñascos y que repetirás entonces el nombre de Dido. De lejos te perseguiré con negras llamas y, cuando la fría muerte prive a estos miembros de la vida, sombra a tu lado estaré por todas partes. Pagarás tu culpa, malvado. Lo sabré y esta noticia me llegará hasta los Manes profundos.» Con estas palabras da la conversación por terminada y, afligida, se aparta de las auras y se aleja, y se esconde de todas las miradas, dejando a quien mucho dudaba de miedo y mucho se disponía a decir. La recogen sus sirvientes y su cuerpo sin sentido 19 levantan del lecho marmóreo y lo colocan en su cama. Y el piadoso Eneas, aunque quiere con palabras de consuelo mitigar su dolor y disipar sus cuitas, entre grandes suspiros quebrado su ánimo por un amor tan grande, cumple sin embargo con los mandatos de los dioses y revisa la flota. Se esfuerzan entonces los teucros y arrastran al mar por toda la costa las altas naves. Nada la quilla embreada, traen de los bosques hojosos remos y maderos toscos en su afán por huir. Se les ve de un lado para otro y bajar de toda la ciudad, como cuando arramplan las hormigas con su carga de farro pensando en el invierno y la ponen en su refugio; avanza por los campos el negro batallón y en angosto sendero arrastra su botín entre las hierbas; unas los granos mayores empujan con los hombros, otras cuidan la formación y azuzan a las retrasadas, hierve el camino entero con su trabajo. ¡Qué sentías entonces, Dido, al contemplar todo eso! ¡Qué gemidos no dabas al ver de lo alto de la muralla hervir el litoral entero y animarse ante tus ojos la llanura con tanto griterío! ¡Ímprobo Amor, a qué no obligas a los mortales pechos! De nuevo a recurrir a las lágrimas, a intentarlo de nuevo con ruegos y, suplicante, se ve obligada a domeñar sus ánimos ante el amor, que no ha de dejar nada sin probar en vano la que va a morir. «Ana, ves cómo por toda la costa se apresuran, de todas partes acuden; que la vela solicita ya las brisas y hasta gozosos los marinos colocaron guirnaldas sobre sus popas. Yo, si pude aguardar a este dolor tan grande, también, hermana mía, podré aguantarlo. Sólo esto en mi desgracia concédeme, Ana. Que sólo a ti te respetaba aquel pérfido, y a ti te confiaba también sus secretos sentimientos; sólo tú conocías sus momentos mejores y su disposición. Ve, hermana mía, y habla suplicante a un enemigo orgulloso: no juré yo con los dánaos en Áulide la destrucción del pueblo troyano, ni envié contra Pérgamo mi flota, ni he violado las cenizas de su padre Anquises, ni sus Manes. ¿Por qué no deja que lleguen mis palabras a sus duros oídos? ¿Hacia dónde corre? Que al menos dé un último presente a la amante desgraciada: que espere una huida fácil y unos vientos propicios. No reclamo ya el compromiso aquel que ha traicionado, ni que se quede sin su hermoso Lacio o abandone su reino; pido un tiempo muerto, descanso y tregua para mi locura, mientras mi suerte me enseña a soportar el dolor de la derrota. Éste es el último favor que pido (ten piedad de tu hermana) y, si me lo concede, con creces se lo pagaré con mi muerte.» De esta manera suplicaba y tales llantos la desgraciada hermana lleva y vuelve a llevar. Mas a él no hay lágrima que lo conmueva ni quiere escuchar palabra alguna: los hados se lo impiden y un dios le tapa los oídos imperturbables. Y como cuando de un lado y de otro los Bóreas alpinos 20 se pelean por arrancar la robusta encina de añoso tronco con sus soplidos; braman, y las altas ramas caen a tierra desde la copa golpeada; ella, sin embargo, a las rocas se clava y tanto su punta eleva a las auras etéreas como llega hasta el Tártaro con la raíz: no de otro modo se ve batido el héroe de una y otra parte con insistencia, y en lo hondo de su noble pecho siente las cuitas; firme sigue su propósito, las lágrimas ruedan inanes. Entonces, aterrorizada por su sino, la infeliz Dido busca la muerte; odia contemplar ya la bóveda del cielo. Y para más animarse a sacar adelante su plan y abandonar la luz, vio (horrible presagio), al dejar sus ofrendas sobre las aras donde arde el incienso, que negros se ponían los líquidos sagrados y sangre impura volverse los vinos libados; y a nadie contó lo que había visto, ni a su hermana siquiera. Además, había en su casa de mármol un templo del antiguo esposo, que honraba con honor admirable, adornado de níveos vellones y fronda festiva; de aquí le pareció oír sus voces y palabras, que la llamaba, cuando la oscura noche se apoderaba de la tierra, y que por los tejados un búho solitario con fúnebre canto se lamentaba a menudo hasta convertir su larga voz en llanto. Y muchas predicciones además de antiguos vates la aterrorizan con terrible advertencia. La persigue fiero Eneas en persona en sus sueños de loca y siempre se ve a sí misma sola, abandonada, siempre sin compañía marchando por un largo camino y en una tierra desierta buscar a los tirios, como Penteo ve en su locura de las Euménides la tropa y aparecer dos soles gemelos y una doble Tebas, como aparece Orestes en la escena, hijo de Agamenón, cuando huye de su madre armada de antorchas y negras serpientes y en el umbral están sentadas las Furias vengadoras. Así que cuando, vencida por la pena, la invadió la locura y decretó su propia muerte, el momento y la forma planea en su interior, y dirigiéndose a su afligida hermana oculta en su rostro la decisión y serena la esperanza en su frente: «He encontrado, hermana, el camino (felicítame) que me lo ha de devolver o me librará de este amor. Junto a los confines del Océano y al sol que muere está la región postrera de los etíopes, donde el gran Atlante hace girar sobre su hombro el eje tachonado de estrellas: de aquí me han hablado de una sacerdotisa del pueblo masilo, guardiana del templo de las Hespérides, la que daba al dragón su comida y cuidaba en el árbol las ramas sagradas, rociando húmedas mieles y soporífera adormidera. Ella asegura liberar con sus encantamientos cuantos corazones desea, infundir por el contrario a otros graves cuitas, detener el agua de los ríos y hacer retroceder a los astros, y conjura a los Manes de la noche. Mugir verás la tierra bajo sus pies y bajar los olmos de los montes. 21 A ti, querida hermana, y a los dioses pongo por testigos y a tu dulce cabeza, de que a disgusto me someto a la magia. Tú levanta en secreto una pira dentro del palacio, al aire, y sus armas, las que dejó el impío colgadas en el tálamo y todas sus prendas y el lecho conyugal en el que perecí, ponlos encima: todos los recuerdos de un hombre nefando quiero destruir, y lo indica la sacerdotisa». Dice esto y se calla, e inunda la palidez su rostro. Ana no advierte, sin embargo, que su hermana bajo ritos extraños oculta su propio funeral, ni imagina en su mente locura tan grande o teme desgracia mayor que la muerte de Siqueo. Así que obedece sus órdenes. La reina al fin, levantada la enorme pira al aire en lugar apartado con teas de pino y de encina, adorna el lugar con guirnaldas y lo corona de ramas funerales; encima las prendas y la espada dejada y un retrato sobre el lecho coloca sin ignorar el futuro. Altares se alzan alrededor y la sacerdotisa, suelto el cabello, invoca con voz de trueno a sus trescientos dioses, y a Érebo y Caos y Hécate trigémina, los tres rostros de la virgen Diana. Y había asperjado líquidos fingidos de la fuente del Averno, y se buscan hierbas segadas con hoces de bronce a la luz de la luna, húmedas de la leche del negro veneno; se busca asimismo el filtro arrancado de la frente del potrillo mientras nacía, quitándoselo a su madre. La propia reina junto a los altares, con uno de sus pies desatado, la harina sagrada en las piadosas manos y el vestido suelto, pone por testigos a los dioses de que va a morir y a las estrellas sabedoras del destino, y reza entonces al numen justo y memorioso, si es que lo hay, que cuida de los amores no correspondidos. La noche era, y gozaban del plácido sopor los cuerpos fatigados por las tierras, y habían callado los bosques y las feroces llanuras, cuando giran los astros en mitad de su caída, cuando enmudece todo campo, los ganados y las pintadas aves, cuanto los líquidos lagos y cuanto los campos erizados de zarzas habita, entregado al sueño bajo la noche callada. Mas no la fenicia de infeliz corazón, en ningún momento se abandona al sueño o acoge en sus ojos o en su pecho a la noche: se le doblan las penas y alzándose de nuevo amor la mortifica y fluctúa en gran tormenta de ira. Así vuelve a insistir y así da vueltas consigo en su corazón: «¡Qué hago, ay! ¿He de servir de burla a mis antiguos pretendientes? ¿Buscaré matrimonio suplicante entre los númidas, a quienes ya tantas veces desdeñé como maridos? ¿He de seguir si no a las naves de Ilión y las orgullosas órdenes de los teucros? ¿Tal vez por la ayuda con la que les salvé aún permanece en su memoria el agradecimiento por mi acción? Mas aun si así lo quiero, ¿quién lo permitirá y odiosa me acogerá en las naves soberbias? ¿Acaso no lo sabes, pobre de ti, y no conoces aún los perjuicios del pueblo de Laomedonte? 22 ¿Qué, entonces? ¿Acompañaré sola en su huida a los victoriosos marinos o con los tirios y todo el apretado grupo de los míos me dejaré llevar lanzando de nuevo a las aguas a cuantos a la fuerza arranqué de la ciudad sidonia y ordenaré dar velas al viento? No, no. Muere, te lo has ganado, y aleja tu sufrir con la espada. Tú vencida por mis lágrimas; tú, hermana mía, mi locura cargas la primera de desgracias y me ofreces al enemigo. No he podido pasar mi vida sin bodas y sin culpa, como las fieras salvajes, sin probar cuitas tales; no he mantenido la palabra dada a las cenizas de Siqueo». Lamentos tan grandes rompía ella en su pecho: Eneas, decidido a partir, en lo alto de su popa gozaba sus sueños tras disponerlo todo según el rito. En sueños se le presentó la imagen del dios que volvía con el mismo rostro y así de nuevo le pareció decir, en todo semejante a Mercurio, en la voz y el color, así como los rubios cabellos y el cuerpo de juventud adornado: «Hijo de la diosa, ¿puedes dormir en una hora como ésta, por más que ves el peligro acechar a tu alrededor, inconsciente, y no oyes cómo los Céfiros su favor te brindan? Mira que esa mujer trama en su pecho engaños y un horrendo crimen, dispuesta a morir, y suscita diversas tempestades de ira. ¿No te marchas al punto de aquí, ahora que puedes escapar? Has de ver el mar enturbiarse de maderos, y crueles antorchas encenderse, el litoral hervir en llamas, si la Aurora te sorprende entretenido aún por estas tierras. Ea, ánimo. Date prisa, que cosa varia es siempre y mudable la mujer.» Tras así decir se confundió con la negra noche. Entonces, por fin, Eneas, asustado por las sombras repentinas, saca su cuerpo del sueño y a sus compañeros fatiga presurosos: «¡Atentos, amigos, y a los remos! ¡Soltad las velas, rápido! Que un dios ha llegado del alto cielo a precipitar la marcha y las retorcidas amarras nos anima de nuevo a desatar. Vamos tras de ti, santo dios, quienquiera que seas, y gozosos te obedecemos de nuevo. Asístenos favorable y ayúdanos y ponnos los astros propicios en el cielo», dijo, y saca la espada de la vaina relampagueante y corta con golpe preciso las sogas. El mismo ardor se apodera de todos, y se lanzan y corren; dejan las playas, se esconde el mar bajo las naves, se esfuerzan en agitar la espuma y barren las olas azules. Y ya la Aurora primera regaba las tierras con nueva claridad, abandonando el lecho azafrán de Titono. La reina cuando desde su atalaya vio blanquear la luz primera y a la flota avanzar con las velas en línea, y notó playas y puertos vacíos y sin remeros, golpeando tres y cuatro veces con la mano su hermoso pecho y mesándose el rubio cabello: « ¡Por Júpiter! ¿Se va a marchar éste?», dice. «¿Se burlará un extranjero de mi poder? ¿No tomarán los míos las armas y bajarán de la ciudad entera, 23 no arrancarán las naves de sus diques? ¡Id, volad presurosos con el fuego, disparad las flechas, impulsad los remos! ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué locura agita mi mente? Pobre Dido, ¿ahora te afectan las impías acciones? Debiste hacerlo al tiempo de entregarle tu cetro. ¡Ay, diestra y promesa! ¡Y dicen que lleva consigo los patrios Penates, que ofreció sus hombros a un padre vencido por la edad! ¿Es que no pude destrozar su cuerpo y esparcir por las olas sus pedazos? ¿Ni pasar por la espada a sus compañeros y al propio Ascanio, y servirlo luego en la mesa de su padre? Mas incierta habría sido la fortuna del combate. ¡Igual daba! ¿A quién temer, si iba ya a morir? Antorchas habría lanzado contra su campamento y habría llenado de fuego todas sus esquinas, y al hijo y al padre habría liquidado con su pueblo, y yo misma me habría lanzado a la hoguera. ¡Oh, Sol, que todos los afanes de la tierra iluminas con tus rayos! ¡Y tú, Juno, intérprete y sabedora de mis cuitas, y Hécate, ululada de noche en los cruces de las ciudades, y Furias de la venganza y dioses de Elisa que se muere! Aceptad esto, caed sobre los malvados con justo numen y escuchad nuestras plegarias. Si es preciso que arribe a puerto este ser infando y navegue hasta tierra, y así lo exigen los hados de Jove y está determinado este final, que al menos perseguido por la guerra y las armas de un pueblo audaz, expulsado de sus territorios, arrancado del abrazo de Julo implore auxilio y contemple las muertes indignas de los suyos, y que, cuando se haya colocado bajo una ley inicua, ni disfrute del reino ni de la luz ansiada, sino que caiga antes de tiempo y quede insepulto en la arena. Esto pido, esta voz mía derramo la última junto con mi sangre. Luego vosotros, tirios, perseguid con odio a su estirpe y a la raza que venga, y dedicad este presente a mis cenizas. No haya ni amor ni pactos entre los pueblos. Y que surja algún vengador de mis huesos que persiga a hierro y fuego a los colonos dardanios ahora o más tarde, cuando se presenten las fuerzas. Costas enfrentadas a sus costas, olas contra sus aguas imploro, armas contra sus armas: peleen éllos mismos y sus nietos». Esto dice, y a todas partes dirigía su ánimo, buscando romper cuanto antes una luz odiada. Y entonces habló brevemente a Barce, nodriza que fue de Siqueo, que a la suya negra ceniza tenía en su antigua patria: «A Ana, mi querida nodriza, llama aquí a mi hermana. Dile que se apresure a lavar su cuerpo con agua del río, y que traiga consigo los animales y las víctimas prescritas. Que venga así, y tú misma ciñe tus sienes con las ínfulas santas. El sacrificio a Júpiter Estigio que comencé y dispuse según el rito, tengo intención de cumplirlo y acabar así con mis cuitas entregando a las llamas la pira del dardanio». Así dice. Y ya apresuraba la otra el paso con senil afán. Mas Dido, enfurecida y trémula por su empresa tremenda, 24 volviendo sus ojos en sangre y cubriendo de manchas sus temblorosas mejillas y pálida ante la muerte cercana, irrumpe en las habitaciones de la casa y sube furibunda a la pira elevada y la espada desenvaina dardania, regalo que no era para este uso. En ese momento, cuando las ropas de Ilión y el lecho conocido contempló, en breve pausa de lágrimas y recuerdos, se recostó en el diván y profirió sus últimas palabras: «Dulces prendas, mientras los hados y el dios lo permitían, acoged a esta alma y libradme de estas angustias. He vivido, y he cumplido el curso que Fortuna me había marcado, y es hora de que marche bajo tierra mi gran imagen. He fundado una ciudad ilustre, he visto mis propias murallas, castigo impuse a un hermano enemigo tras vengar a mi esposo: feliz, ¡ah!, demasiado feliz habría sido si sólo nuestra costa nunca hubiesen tocado los barcos dardanios», dijo, y, la boca pegada al lecho: «Moriremos sin venganza, mas muramos», añade. «Así, así me place bajar a las sombras. Que devore este fuego con sus ojos desde alta mar el troyano cruel y se lleve consigo la maldición de mi muerte», había dicho, y entre tales palabras la ven las siervas vencida por la espada, y el hierro espumante de sangre y las manos salpicadas. Se llenan de gritos los altos atrios: enloquece la Fama por una ciudad sacudida. De lamentos resuenan los techos y de los gemidos y el ulular de las mujeres, el éter de gritos horribles, no de otro modo que si Cartago entera o la antigua Tiro cayeran ante el acoso del enemigo y llamas enloquecidas se agitasen por igual en los tejados de los dioses y de los hombres. Lo oyó su hermana sin aliento y en temblorosa carrera asustada, hiriéndose la cara con las uñas y el pecho con los puños, se abalanza y llama por su nombre a la agonizante: «¿Así que esto era, hermana mía? ¿Con trampas me requerías? ¿Esto esa pira, estos fuegos y altares me reservaban? ¿Qué lamentaré primero en mi abandono? ¿Desprecias en tu muerte la compañía de tu hermana? Me hubieras convocado a un sino igual, que el mismo dolor y la misma hora nos habrían llevado a ambas. ¿He levantado esto con mis manos y con mi voz he invocado a los dioses patrios para faltarte, cruel, en tu muerte? Has acabado contigo y conmigo, hermana, con el pueblo y los padres sidonios y con tu propia ciudad. Dejadme, lavaré sus heridas con agua y si anda errante aún su último aliento con mi boca lo he de recoger». Dicho esto había subido los altos escalones, y daba calor a su hermana medio muerta con el abrazo de su pecho entre lamento y con su vestido secaba la negra sangre. Cayó aquélla tratando de alzar sus pesados ojos de nuevo; gimió la herida en lo más hondo de su pecho. Tres veces apoyada en el codo intentó levantarse, tres veces desfalleció en el lecho y buscó con la mirada perdida la luz en lo alto del cielo y gimió profundamente al encontrarla. 25 Entonces Juno todopoderosa, apiadada de un dolor tan largo y de una muerte difícil a Iris envió desde el Olimpo a quebrar un alma luchadora y sus atados miembros. Que, como no reclamada por su sino ni par la muerte se marchaba la desgraciada antes de hora y presa de repentina locura, aún no le había cortado Prosérpina el rubio cabello de su cabeza, ni la había encomendado al Orco Estigio. Iris por eso con sus alas de azafrán cubiertas de rocío vuela por los cielos arrastrando contra el sol mil colores diversos y se detuvo sobre su cabeza. «Esta ofrenda a Dite recojo como se me ordena y te libero de este cuerpo». Esto dice y corta un mechón con la diestra: al tiempo todo calor desaparece, y en los vientos se perdió su vida. 26 3. a. SAFO DE LESBOS: «Me parece que es igual a los dioses…». Me parece que es igual a los dioses el hombre aquel que frente a ti se sienta, y a tu lado absorto escucha mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes. Lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata; apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. Al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre bajo la piel, por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me estremezco, más que la hierba pálida estoy, y apenas distante de la muerte me siento, infeliz. 27 3. b. HORACIO: «Épodo II». «Dichoso aquél que alejado de los negocios, como la primitiva raza de los mortales, trabaja en el campo paterno con sus bueyes, libre de toda usura, y no se despierta como el soldado con la fiera trompeta ni teme al mar embravecido, y evita el foro y las orgullosas puertas de las ciudades demasiado poderosas. Marida él, en cambio, los altos álamos con los tallos adultos de la vid, o vigila sus errantes rebaños de mugientes reses en un valle recoleto, o, podando con su hoz las ramas inútiles, injerta las más pujantes, o pone la miel extraída en limpias ánforas, o esquila a las asustadizas ovejas. Y cuando el Otoño en los campos ha alzado su cabeza ornada de dulces frutos, ¡cómo disfruta recogiendo las injertadas peras y la uva que compite con la púrpura con que poder obsequiarte a ti, Príapo, y a ti, padre Silvano, protector de sus términos! Le gusta yacer, ora bajo la vieja encina, ora sobre un tupido prado, mientras corren las aguas por los ríos profundos y se lamentan las aves en los bosques y las fuentes murmuran en sus límpidos manantiales, lo que invita a un plácido sueño. Pero cuando el tiempo invernal del tonante Júpiter amontona nieves y lluvias, con una gran jauría acosa de aquí para allá fieros jabalíes hacia las interpuestas trampas, o extiende con una ligera horquilla las claras redes, o, preciada recompensa, apresa con el lazo a una tímida liebre o a una ocasional grulla. Entre tales cosas ¿quién no olvida la amargura de las penas que causa el amor? Y si una honesta mujer le ayuda en parte de la casa y con dulces hijos, o si, como una sabina o como la esposa de un ágil apulio tostada por el sol, enciende con viejos troncos el fuego sagrado a la llegada del cansado marido y, encerrando el lustroso ganado en trenzados apriscos, ordeña las henchidas ubres o, sacando vino del año de un buen tonel, prepara no comprados manjares, 28 entonces no me agradarán más las ostras de Lucrino, ni el rodaballo, ni los escaros —si una tempestuosa tormenta los arrojase a este mar desde los orientales mares—, ni descenderá a mi estómago el ave africana ni el francolín de Jonia más gustosamente que la oliva cogida de las cargadísimas ramas de los árboles o que los tallos de acedera que crece en los prados y las malvas, beneficiosas para el cuerpo enfermo, o que los corderos sacrificados en las fiestas Terminales, o que un cabrito arrebatado al lobo. ¡En medio de estos manjares, cómo me alegra ver las ovejas apacentadas dirigiéndose hacia la casa; ver los cansados bueyes arrastrando con su lánguido cuello el arado invertido, y a los sirvientes, indicio de casa rica, colocados alrededor de los resplandecientes Lares!». Cuando el usurero Alfio, casi un futuro campesino, hubo dicho esto, recogió todo el dinero pagado en los Idus y ya busca colocarlo en las Kalendas. 29 4. a. SÓFOCLES: Antígona. «ACTO I, Escena 1» La escena, frente al palacio real de Tebas con escalinata. Al fondo, la montaña. Cruza la escena Antígona, para entrar en palacio. Al cabo de unos instantes, vuelve a salir, llevando del brazo a su hermana Ismene, a la que hace bajar las escaleras y aparta de palacio. ANTÍGONA Hermana de mi misma sangre, Ismene querida, tú que conoces las desgracias de la casa de Edipo, ¿sabes de alguna de ellas que Zeus no haya cumplido después de nacer nosotras dos? No, no hay vergüenza ni infamia, no hay cosa insufrible ni nada que se aparte de la mala suerte, que no vea yo entre nuestras desgracias, tuyas y mías. Y hoy, encima, ¿qué sabes de este edicto que dicen que el estratego acaba de imponer a todos los ciudadanos? ¿Te has enterado ya o no sabes los males inminentes que los enemigos tramaron contra seres queridos? ISMENE No, Antígona, a mí no me ha llegado noticia alguna de seres queridos, ni dulce ni dolorosa, desde que nos vimos las dos privadas de nuestros dos hermanos, por doble y recíproco golpe fallecidos en un solo día. Después de partir el ejército argivo, esta misma noche, no sé ya nada que pueda hacerme ni más feliz ni más desgraciada. ANTÍGONA No me cabía duda, y por esto te traje aquí, superado el umbral de palacio, para que me escucharas, tú sola. ISMENE ¿Qué pasa? Se ve que lo que vas a decirme te ensombrece. ANTÍGONA Y, ¿cómo no, pues? ¿No ha juzgado Creonte digno de honores sepulcrales a uno de nuestros hermanos, y al otro tiene en cambio deshonrado? Es lo que dicen: a Etéocles le ha parecido justo tributarle las justas, acostumbradas honras, y le ha hecho enterrar de forma que en honor le reciban los muertos, bajo tierra. En cambio, dicen que un edicto dio a los ciudadanos prohibiendo que nadie dé sepultura al pobre cadáver de Polinices, que nadie le llore, incluso, que se le deje allí, sin duelo, insepulto, dulce tesoro a merced de las aves que busquen donde cebarse. Esto dicen que es lo que el buen Creonte tiene decretado también para ti y para mí, sí, también para mí, y que viene hacia aquí, para anunciarlo con toda claridad a los que no lo saben todavía, que no es asunto de poca monta ni puede así considerarse, porque el que transgreda alguna de estas órdenes será reo de muerte, públicamente lapidado en la ciudad. Estos son los términos de la cuestión: ya no te queda sino mostrar si haces honor a tu linaje o si eres indigna de tus ilustres antepasados. ISMENE No seas atrevida: Si las cosas están así, ate yo o desate en ellas, ¿qué podría ganarse? 30 ANTÍGONA ¿Puedo contar con tu esfuerzo, con tu ayuda? Piénsalo. ISMENE ¿Qué arriesgada empresa tramas? ¿Adónde va tu pensamiento? ANTÍGONA Quiero saber si vas a ayudar a mi mano a alzar al muerto. ISMENE Pero, ¿es que piensas darle sepultura, sabiendo que públicamente se ha prohibido? ANTÍGONA Es mi hermano —y también tuyo, aunque tú no quieras—. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. ISMENE ¡Y contra lo ordenado por Creonte, ay, audacísima! ANTÍGONA Él no tiene potestad para apartarme de los míos. ISMENE Ay, reflexiona, hermana, piensa: nuestro padre, cómo murió, aborrecido, deshonrado, después de cegarse él mismo sus dos ojos, enfrentado a faltas que él mismo tuvo que descubrir. Y después, su madre y esposa —que las dos palabras le cuadran—, pone fin a su vida en infame, entrelazada soga. En tercer lugar, nuestros dos hermanos, en un solo día, consuman, desgraciados, su destino, el uno por mano del otro asesinados. Y ahora, que solas nosotras dos quedamos, piensa que ignominioso fin tendremos si violamos lo prescrito y transgredimos la voluntad o el poder de los que mandan. No, hay que aceptar los hechos: que somos dos mujeres, incapaces de luchar contra hombres; y que tienen el poder los que dan órdenes y hay que obedecerlas—éstas y todavía otras más dolorosas. Yo, por mi parte, pido, a los que yacen bajo tierra su perdón, pues que obro forzada, pero pienso obedecer a las autoridades: esforzarse en no obrar como todos carece de sentido, totalmente. ANTÍGONA Aunque ahora quisieras ayudarme, ya no te lo pediría: tu ayuda no sería de mi agrado. En fin, reflexiona sobre tus convicciones: yo voy a enterrarle, y, en habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte. Amiga yaceré con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso; por más tiempo debe mi conducta agradar a los de abajo que a los de aquí, pues mi descanso entre ellos ha de durar siempre. En cuanto a ti, si es lo que crees, deshonra lo que los dioses honran. «ACTO II, Escena 1» CREONTE (A Antígona) Y tú, tú que inclinas al suelo tu rostro, ¿confirmas o desmientes haber hecho esto? 31 ANTÍGONA Lo confirmo. Sí; yo lo hice, y no lo niego. CREONTE (Al guardián, que se va enseguida.) Tú puedes irte a dónde quieras, ya del peso de mi inculpación. (A Antígona) Pero tú, dime brevemente, sin extenderte; ¿sabías que estaba decretado no hacer esto? ANTÍGONA Sí, lo sabía: ¿cómo no iba a saberlo? Todo el mundo lo sabe. CREONTE Y, así y todo, ¿te atreviste a pasar por encima de la ley? ANTÍGONA No era Zeus quien me la había decretado, ni la Justicia, compañera de los dioses subterráneos; no son de ese tipo las leyes que a los humanos dictan. No creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a atraerme el castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Ya veía, ya, mi muerte aunque tú no hubieses decretado nada; y, si muero antes de tiempo, yo digo que es ganancia. Quien, como yo, entre tantos males vive, ¿no sale acaso ganando con su muerte? Y así, no es desgracia para mí tener este destino; y en cambio, si el cadáver de un hijo de mi madre estuviera insepulto y yo lo soportara, entonces, eso sí me sería doloroso; mas no lo que me aguarda. Puede que a ti te parezca que obré como una loca, pero, poco más o menos, es a un loco a quien doy cuenta de mi locura. CORIFEO Muestra la joven fiera audacia, hija de un padre fiero: no sabe ceder al infortunio. CREONTE (Al coro.) Pues sabe que los más inflexibles pensamientos son los más prestos a caer. El hierro que, una vez cocido, el fuego hace fortísimo y muy duro, a menudo verás cómo se resquebraja, lleno de hendiduras. Sé de fogosos caballos que una pequeña brida ha domado. No cuadra la arrogancia al que es esclavo del vecino. Ella se daba perfecta cuenta de la suya, al transgredir las leyes establecidas; y, después de hacerlo, vino otra nueva arrogancia: ufanarse y mostrar alegría por haberlo hecho. En verdad que el hombre no sería yo, que el hombre sería ella si ante esto no siente el peso de mi autoridad. Pero, por muy de sangre de mi hermana que sea, aunque sea más de mi sangre que todo el Zeus que preside mi hogar, ni ella ni su hermana podrán escapar de muerte infamante, porque a su hermana también la acuso de haber tenido parte en la decisión de sepultarle. (A los esclavos.) Llamadla. (Al coro.) 32 Sí, la he visto dentro hace poco, fuera de sí, incapaz de dominar su razón; porque, generalmente, el corazón de los que traman en la sombra acciones no rectas, antes de que realicen su acción, ya resulta convicto de su artería. Pero, sobre todo, mi odio es para la que, cogida en pleno delito, quiere después presumir de ello. ANTÍGONA Ya me tienes: ¿buscas aún algo más que mi muerte? CREONTE Por mi parte, nada más; con tener esto, lo tengo ya todo. ANTÍGONA ¿Qué esperas, pues? A mí tus palabras ni me placen ni podrían nunca llegar a complacerme, y las mías también a ti te son desagradables. De todos modos, ¿cómo podía alcanzar más gloriosa gloria que enterrando a mi hermano? Todos estos te dirían que mi acción les agrada si el miedo no les tuviera cerrada la boca; pero la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en gana. CREONTE De entre todos los cadmeos, este punto de vista es solo tuyo. ANTÍGONA No, es el de todos: pero ante ti cierran la boca. CREONTE ¿Y a ti no te avergüenza, distinguirte así de ellos? ANTÍGONA Nada hay vergonzoso en honrar a los hermanos. CREONTE ¿Y no era acaso tu hermano el que murió frente a él? ANTÍGONA Mi hermano era, del mismo padre y de la misma madre. CREONTE Y, siendo así, ¿cómo tributas al uno honores impíos para el otro? ANTÍGONA No sería a ésta la opinión del muerto. CREONTE Sí, si tú le honras igual que al impío. ANTÍGONA Cuando murió no era su esclavo: era su hermano. CREONTE Que había venido a arrasar el país; y el otro se opuso en su defensa. 33 ANTÍGONA Con todo, Hades requiere leyes iguales. CREONTE Pero no que el que obró bien tenga la misma suerte que el malvado. ANTÍGONA ¿Quién sabe si allí abajo mi acción es elogiable? CREONTE No, en verdad no, que el enemigo, aun muerto, será jamás amigo. ANTÍGONA Yo no nací para el odio, sino para el amor. CREONTE Pues vete abajo y, si te quedan ganas de amar, ama a los muertos que, a mí, mientras viva, no ha de mandarme una mujer. Se acerca Ismene entre dos esclavos. CORIFEO Mas he aquí, ante las puertas, a Ismene. Lágrimas vierte, de amor por su hermana. Una nube sobre sus cejas su sonrosado rostro afea y sus bellas mejillas en llanto están bañadas. CREONTE (A Ismene) Y tú, que te movías por palacio en silencio, como una víbora, apurando mi sangre... Sin darme cuenta, alimentaba dos desgracias que querían arruinar mi trono. Venga, habla: ¿vas a decirme también tú que tuviste tu parte en lo de la tumba, o jurarás no saber nada? ISMENE Si ella está de acuerdo, yo lo he hecho: acepto mi responsabilidad; con ella cargo. ANTÍGONA No, que no te lo permite la justicia; ni tú quisiste ni te di yo parte en ello. ISMENE Ante tu desgracia, me avergonzaría no ser tu socorro en el remo, por el mar de tu dolor. ANTÍGONA De quién fue obra bien lo saben Hades y los de allí abajo. Por mi parte, no quiero a la amiga que lo es tan solo de palabra. ISMENE No, hermana, no me niegues el honor de morir contigo y el de haberte ayudado a cumplir los ritos debidos al muerto. 34 ANTÍGONA No quiero que mueras tú conmigo ni que hagas tuyo algo en lo que no tuviste parte: bastará con mi muerte. ISMENE ¿Y cómo podré vivir, si tú me dejas? ANTÍGONA Pregúntale a Creonte, ya que tanto te preocupas por él. ISMENE ¿Por qué me atormentas así, sin sacar con ello nada? ANTÍGONA Con dolor en verdad lo hago, si me estoy riendo de ti. ISMENE Y yo, ahora, ¿en qué otra cosa podría serte útil? ANTÍGONA Sálvate: yo no he de envidiarte si sales de esta. ISMENE ¡Ay de mí, desgraciada, y no poder acompañarte en tu destino! ANTÍGONA Tú escogiste vivir, y yo la muerte. ISMENE Pero no sin que mis palabras, al menos, te advirtieran. ANTÍGONA Para unos, tú pensabas bien..., yo para otros. ISMENE Sin embargo, las dos hemos faltado igualmente. ANTÍGONA Ánimo, deja eso ya. A ti te toca vivir; en cuanto a mí, mi vida se acabó hace tiempo, por salir en ayuda de los muertos. CREONTE (Al coro.) De estas dos muchachas, la una os digo que acaba de enloquecer y la otra que está loca desde que nació. 35 4. b. PLAUTO: Anfitrión. «Acto II, Escena 1» ANFITRIÓN: ¿Cómo diablos puede ser —reflexiona conmigo— que tú estés aquí y en casa. Esto quiero que se me explique. SOSIA: En verdad que estoy aquí y allí. Asómbrese quienquiera, que ello no te parece más admirable a ti que a mí. ANFITRIÓN: ¿Cómo? SOSIA: Digo que no te parece más admirable a ti que a mí; yo mismo, así los dioses me valgan, no podía darme crédito a mí mismo, Sosia, hasta que el otro Sosia, yo mismo, me forzó a creer. Explicó detalladamente todo lo que ocurrió allá cuando nos enfrentábamos con los enemigos. Me ha robado la figura y el nombre, y ni la leche es más parecida a la leche de lo que él se parece a mí, pues cuando hace poco, antes del alba, me has enviado del puerto a casa… ANFITRIÓN: ¿Qué? SOSIA: Hacía ya mucho tiempo que estaba en la puerta antes de llegar. ANFITRIÓN: ¡Malvado! ¿Qué farsa es ésta? ¿Estás en tus cabales? SOSIA: Ya lo ves. ANFITRIÓN: No sé qué maleficio habrán echado a este hombre, con mano aviesa, desde que se apartó de mí. SOSIA: Cierto: me han machacado con golpes de manera extremada. ANFITRIÓN: ¿Quién? SOSIA: Yo mismo, yo que estoy en casa ahora mismo. ANFIRIÓN: Ten cuidado de no responder más que a lo que te pregunte. Ante todo quiero que me expliques quién es este Sosia. SOSIA: Tu esclavo. ANFITRIÓN: Contigo tengo ya de sobra, y desde que nací no he tenido otro esclavo Sosia que tú. SOSIA: Y yo, Anfitrión, te digo esto: Al llegar haré que encuentres en tu casa, te lo aseguro, otro Sosia, que es hijo de Davo, mi mismo padre, que tiene mi misma traza y mi misma edad. ¿Para qué hablar más? Te ha nacido un gemelo de Sosia. 36 5. a. CHRÉTIEN DE TROYES: El caballero del león. Mi señor Yvain caminaba pensativo por un espeso bosque; de repente oyó entre la maleza un grito muy doloroso y agudo. Se dirigió hacia donde había oído que provenía el grito y, cuando llegó, vio en un claro a un león, al que una serpiente agarraba por la cola mientras le quemaba los lomos con una llama ardiente. Mi señor Yvain no se detuvo mucho rato contemplando esta maravilla, y deliberó consigo mismo a quién de los dos ayudaría. Entonces dijo que socorrerá al león, porque a los seres venenosos y a los traidores sólo se les debe hacer mal, y la serpiente es venenosa y echa fuego por la boca, tan llena de felonía está. Mi señor Yvain decidió que primero la mataría a ella; desenvainó la espada, avanzó, y se puso el escudo ante el rostro para que la llama que arrojaba la garganta, más ancha que una olla, no le abrasara. Si luego el león le ataca, no le faltará combate. Pero, pase lo que pase después, ahora quiere ayudarle, pues Piedad le ruega y aconseja que socorra y ayude a la bestia gentil y franca. Ataca a la traidora serpiente con su espada, que corta sutilmente y la parte hasta el suelo, y la corta en dos mitades, la golpea y vuelve a golpear, hasta que la desmenuza y la hace pedazos. Pero le ha sido preciso cortar el extremo de la cola del león, porque estaba agarrado a la cabeza de la traidora serpiente: sólo lo cortó lo necesario; menos no pudo. Cuando hubo liberado al león, pensó que ahora tendría que luchar con él, pues se le echaría encima: no podía pensar otra cosa. Oíd lo que hizo entonces el león, cómo actuó noblemente y con generosidad, cómo se puso a demostrar que se le sometía: le tendió sus dos patas juntas e inclinó la cabeza hasta el suelo; se levantó sobre las patas traseras, se arrodilló y humildemente bañó de lágrimas su cara. Bien supo entonces mi señor Yvain que el león le daba gracias y que se humillaba ante él porque le había librado de la muerte matando a la serpiente, y esta aventura le llenó de alegría. Limpió la espada del veneno y de la suciedad de la serpiente, la metió en la vaina y reemprendió el camino. Y el león caminó a su lado, pues nunca lo abandonará: siempre irá con él, porque le quiere servir y proteger. El león caminaba delante de él y olió en el viento a algún animal salvaje que estaba paciendo; el hambre y la naturaleza le indujeron a buscar la presa y cazarla para procurarse su comida: esto es lo que ordena la naturaleza que haga. Siguió un instante el rastro y mostró a su señor que había olido y percibido el viento y el olor de una bestia salvaje. Se paró y le miró, pues le quería servir a su gusto: no quería ir a ninguna parte en contra de su deseo. Y él comprendió en su mirada que el león le dice que le espera; no duda de que si se detiene el león se detendrá también, y si le sigue, apresará la caza que ha olfateado. Entonces le incita y le grita como si fuera un perro de caza y el león al momento alza la nariz al viento que había olfateado, y que no le había engañado, pues apenas ha caminado un tiro de arco vio en un valle a un corzo solitario paciendo. Deseando atraparlo, lo consiguió al primer asalto y luego se bebió la sangre aún caliente. Una vez lo hubo muerto, se lo echó a la espalda y lo llevó ante su señor, que desde entonces le tuvo gran cariño y lo llevó en su compañía todos los días de su vida, por el amor tan grande que le había demostrado. 37 5. b. Las mil y una noches: «Simbad el marino». Hace muchos, muchísimos años, en la ciudad de Bagdad vivía un joven llamado Simbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos, por lo que se le conocía como Simbad el Cargador. —¡Pobre de mí! —se lamentaba— ¡qué triste suerte la mía! Quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios llenos de flores, Simbad el Cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que destacaba un anciano, que habló de la siguiente manera: —Me llamo Simbad el Marino. No creas que mi vida ha sido fácil. Para que lo comprendas, te voy a contar mis aventuras... Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que, al fin, me vi pobre y miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante semanas, hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados: en realidad, la isla era una enorme ballena. Como no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad. Llegado a este punto, Simbad el Marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho cien monedas de oro y le rogó que volviera al día siguiente. Así lo hizo Simbad y el anciano prosiguió con sus andanzas. —Volví a zarpar. Un día que habíamos desembarcado me quedé dormido y, cuando desperté, el barco se había marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude coger, me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido, sacándome así de aquel lugar. Terminado el relato, Simbad el Marino volvió a darle al joven cien monedas de oro, con el ruego de que volviera al día siguiente. —Hubiera podido quedarme en Bagdad disfrutando de la fortuna conseguida, pero me aburría y volví a embarcarme. Todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó. Fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros. Los enanos nos condujeron hasta un gigante que tenía un solo ojo y que comía carne humana. Al llegar la noche, aprovechando la oscuridad, le clavamos una estaca ardiente en su único ojo y escapamos de aquel espantoso lugar. De vuelta a Bagdad, el aburrimiento volvió a hacer presa en mí. Pero esto te lo contaré mañana. Y con estas palabras Simbad el Marino entregó al joven cien piezas de oro. —Inicié un nuevo viaje, pero por obra del destino mi barco volvió a naufragar. Esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropófagos. Me ofrecieron a la hija del rey, con quien me casé, pero al poco tiempo ésta murió. Había una costumbre en el reino: que el marido debía ser enterrado con la esposa. Por suerte, en el último momento, logré escaparme y regresé a Bagdad cargado de joyas. Y así, día tras día, Simbad el Marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes, tras lo cual ofrecía siempre cien monedas de oro a Simbad el Cargador. De este modo el muchacho supo cómo el afán de aventuras de Simbad el Marino le había llevado muchas veces a enriquecerse, para luego perder de nuevo su fortuna. 38 El anciano Simbad le contó que en el último de sus viajes había sido vendido como esclavo a un traficante de marfil. Su misión consistía en cazar elefantes. Un día, huyendo de un elefante furioso, Simbad se subió a un árbol. El elefante agarró el tronco con su poderosa trompa y sacudió el árbol de tal modo que Simbad fue a caer sobre el lomo del animal. Éste le condujo entonces hasta un cementerio de elefantes; allí había marfil suficiente como para no tener que matar más elefantes. Simbad así lo comprendió y, presentándose ante su amo, le explicó dónde podría encontrar gran número de colmillos. En agradecimiento, el mercader le concedió la libertad y le hizo muchos y valiosos regalos. —Regresé a Bagdad y ya no he vuelto a embarcarme —continuó hablando el anciano—. Como verás, han sido muchos los avatares de mi vida. Y si ahora gozo de todos los placeres, también antes he conocido todos los padecimientos. Cuando terminó de hablar, el anciano le pidió a Simbad el Cargador que aceptara quedarse a vivir con él. El joven Simbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. 39 6. a. GIOVANNI BOCCACCIO: Decamerón, fragmento, «Quinta jornada, novela octava». Había en Rávena, antigua ciudad de la Romaña, muchos gentiles hombres entre los que se hallaba un mozo de nombre Anastasio degli Onesti, muy rico por herencia de su padre y de su tío. Y estando sin mujer, se enamoró de una hija de micer Pablo Traversari. Era la joven más noble que él, mas él esperaba con su conducta atraerla para que lo amase. Pero esas obras, por hermosas que eran, sólo lograban enojar a la joven, porque ella solía manifestarse tosca, huraña y dura, aunque tal vez esto se debía a que ella poseía una belleza singular o a su altiva nobleza. En resumen, a ella nada de él la complacía lo que para Anastasio resultaba doloroso de soportar, y cuando le dolía demasiado pensaba en matarse. Otras veces, cuando reflexionaba, se hacía a la idea de dejarla tranquila y aun de odiarla tanto como ella a él. Pero todo resultaba en vano: cuanto más se lo proponía más se multiplicaba su amor. Perseverando, pues, el joven en amarla sin medida, a sus familiares y amigos les pareció que él y su hacienda iban a agotarse de consumo, por lo cual, muchas veces le rogaron que se fuese de Rávena a morar en otro lugar por algún tiempo, para ver si lograba disminuir su amor y sus impulsos. Anastasio se burló de aquel consejo, pero ellos insistían en su solicitud y al fin decidió complacerles y mandó organizar tantas maletas como si se fuese a España o a Francia o a cualquier otro lugar remoto; montó en su caballo y, en compañía de sus amigos, partió de Rávena y se fue a un sitio que dista de Rávena tres millas y se llama Chiassi. Una vez hubo llegado, mandó armar las tiendas y dijo a quienes le acompañaban que se volviesen, pues pensaba quedarse donde estaba. Y ellos regresaron a Rávena. Se quedó Anastasio y empezó a hacer la más magnífica vida que jamás se conociera, invitando a tales o cuales a comer o cenar como era su costumbre. Y sucedió que, llegando primeros de mayo y haciendo buenísimo tiempo, y él siempre pensando en su cruel amada, mandó a todos lo suyos que le dejasen solo para poder meditar más a sus anchas, y a pie se trasladó, reflexionando, hasta el pinar. Pasaba la quinta hora del día y ya se había adentrado en el pinar como una media milla, sin acordarse de comer ni de nada, entonces súbitamente le pareció oír un grandísimo llanto y quejas de una mujer. Interrumpido así en sus dulces pensamientos, alzó la cabeza para ver lo que fuese, y se extrañó de hallarse en pleno pinar. Y, además, mirando ante sí, vio venir, saliendo de un bosquecillo muy denso de zarzas y realezas y corriendo hacia donde él se hallaba, una bellísima mujer desnuda, toda arañada de las zarzas y matorrales, que lloraba y pedía piedad a gritos. Tras ella corrían dos grandes y fieros mastines, que cuando la alcanzaban la mordían. Venía detrás sobre un negro corcel un caballero moreno de muy airado rostro y con un estoque en la mano, amenazando de muerte a la joven con terribles y ofensivas palabras. Esta visión puso a la vez maravilla y espanto en el ánimo del joven y sintió compasión de la desventurada, por lo que se resolvió, si podía, librarla de la muerte y de tal angustia. Pero, hallándose sin armas, recurrió a coger una rama de árbol a guisa de garrote y fue a hacer frente a los canes y al caballero, el cual, reparando en ello, le gritó de lejos: —No intervengas, Anastasio, y déjanos a los perros y a mi hacer lo que esa mala hembra ha merecido. En esto, los perros, aferrando con fuerza por las caderas a la mujer, la detuvieron y el caballero se apeó del corcel. Y Anastasio, acercándose, le dijo: 40 —No sé quién eres que así me conoces, pero te digo que es gran vileza que un caballero armado quiera matar a una mujer desnuda y echarle los perros detrás como a una bestia del bosque. Ten por cierto que la defenderé. El caballero respondió entonces: —Anastasio, de tu misma tierra fui, y aún eras rapaz pequeño cuando yo, a quien llamaban micer Guido degli Anastagi, me enamoré tanto de esa mujer como tú ahora de la Traversari. Y su fiereza y crueldad de tal modo causaron mi desgracia, que un día con el estoque que ves en mi mano, desesperado me maté y fui condenado a penas infernales No pasó mucho tiempo sin que ésta, que de mi muerte se sintió desmedidamente contenta, muriese, y por el pecado de su crueldad y no habiéndose arrepentido de la alegría que le causó mi final fue también condenada a las penas del infierno. Mas cuando a él bajó por castigo a los dos nos fue dado el huir siempre ella ante mí, mientras yo, que tanto la amé, habría de perseguirla como a mortal enemiga, no como a mujer amada. Y siempre que la alcanzo, con este estoque que me maté, la mato y la abro en canal, y ese corazón duro y frío en el que nunca amor ni piedad pudieron entrar, le arranco con las demás vísceras, como verás pronto, y lo doy a comer a estos perros. Y, según voluntad de la justicia y potencia de Dios, no pasa mucho tiempo sin que, como si muerta no estuviera, resucite, y otra vez comience su dolorosa fuga de los perros y de mí. Y cada viernes, sobre esta hora, aquí la alcanzo y hago en ella el estrago que verás. Mas no creas que descansamos los demás días, pues entonces también la sigo y la alcanzo en otros parajes donde cruelmente pensó y obró contra mí. Así, convertido de amante en enemigo, como ves, he de seguirla así durante tantos años como ella se portó rigurosamente conmigo. Dejemos, pues, ejecutar la divina justicia, y no te opongas a lo que no puedes evitar. Anastasio, al oír tales palabras, quedó tímido y suspenso, con todos los cabellos erizados y, retrocediendo y mirando a la mísera joven, comenzó, temeroso, a esperar lo que hiciere el caballero, el cual acabado su razonamiento, como un can rabioso corrió, estoque en mano, hacia la mujer (que, arrodillada y sostenida con fuerza por los dos mastines, le pedía perdón) y con todas sus fuerzas le atravesó el pecho de parte a parte. Cuando la mujer recibió el golpe, cayó de bruces, siempre llorando y gritando, y el caballero, poniendo mano a un cuchillo, le abrió los riñones y le sacó el corazón con cuanto lo circuía, y lo echó a los dos mastines, que lo devoraron afanosamente. Casi en el acto, la joven, como si ninguna de aquellas cosas hubiere sucedido, se levantó y huyó hacia el mar, perseguida y desgarrada por los perros. Y el caballero, volviendo a montar a caballo y a requerir su estoque, la comenzó a seguir y en poco rato tanto se distanciaron, que ya Anastasio no les pudo ver. Y habiendo contemplado tales cosas, gran rato estuvo entre complacido y temeroso; pero después le vino a la memoria la idea de que el suceso podría valerle de mucho, ya que acontecía todos los viernes. Y, así, señalando bien aquel paraje, se volvió con su gente y cuando le pareció hizo llamar a los más de sus parientes y amigos y les dijo: —Durante largo tiempo me habéis incitado a que deje de amar a mi enemiga y ceje en mis gastos. Estoy dispuesto a hacerlo, siempre que una gracia me concedáis. Y es que hagáis que el viernes venidero micer Pablo Traversari, con su mujer e hija y todas las mujeres de su parentela y las demás que os plazcan, vengan a almorzar conmigo. Entonces veréis por qué quiero esto. Les pareció a sus amigos que no era cosa difícil de hacer y al regresar a Rávena, cuando llegó el momento, invitaron a los que Anastasio deseaba. Aunque mucho costó 41 convencer a la mujer a quien amaba Anastasio, al fin ella acudió con las otras. Hizo Anastasio que se aderezase un magnífico banquete y dispuso que se colocasen las mesas bajo los pinos, junto al lugar donde presenció la agonía de la cruel mujer. Y una vez que hizo sentarse a todas las mesas hombre y mujeres, mandó que su amada fuese puesta frente al sitio donde debía acontecer el hecho. Y habiendo llegado ya el último manjar, el desesperado clamor de la joven perseguida se empezó a oír. Mucho se maravillaron todos y preguntaron qué era, y no lo supo decir nadie. Levantándose, pues, para averiguar qué sería, vieron a la doliente mujer, al caballero y los canes, y en un momento todos estuvieron a su lado. Se alzó gran vocerío contra los perros y el caballero y muchos se adelantaron para ayudar a la joven, pero el caballero, hablándoles como habló a Anastasio, no sólo les forzó a retroceder, sino que les espantó y les llenó de pasmo. Como hizo lo que la otra vez hiciera, las mujeres presentes allí (muchas de las cuales, parientes de la joven o del caballero, no habían olvidado su amor y la muerte de él) míseramente lloraron, como si ellas mismas hubieran sufrido lo mismo. Acabó, en fin, el lance, y desaparecieron mujer y caballero, y los que aquello habían visto se entregaron a muchos y variados razonamientos. Pero entre los que más espanto tuvieron figuró la cruel joven amada por Anastasio, porque, habiéndolo visto y oído todo muy claramente, y conociendo que a ella más que a nadie tales cosas atañían, ya le parecía estar huyendo de la ira de él y tener los perros a los talones. Y tanto miedo de esto le sobrevino que, para no incurrir en lo mismo, en breve ocurrió (tan en breve que aquella misma tarde fue) que, mudado su odio en amor, secretamente mandó a la estancia de Anastasio una camarera de su confianza, rogándole que fuese a verla, porque estaba dispuesta a complacerle en todo. Resolvió Anastasio que ello le satisfacía mucho, y que, si a ella le placía, haría con ella lo que le rogase, pero, para honor de la dama, tomándola por mujer. La joven, sabedora que sólo por su culpa no era ya esposa de Anastasio, mandó contestar que estaba acorde. Y luego, sirviéndose de mensajera a sí misma, dijo a sus padres que quería ser mujer de Anastasio, lo que mucho les contentó. Al domingo siguiente casó Anastasio con ella, y celebradas las bodas, mucho tiempo jubilosamente convivió con ella. Y no sólo el temor de la dama fue causa de aquel bien para ambos, sino que todas las mujeres altivas se tornaron medrosas, y en lo sucesivo mucho más dóciles que antes se mostraron en complacer a los hombres. 42 6. b. DANTE ALIGHIERI: Divina Comedia, «Infierno», «Canto V». Yo comencé: «Poeta, muy gustoso hablaría a esos dos que vienen juntos y parecen al viento tan ligeros»2. Y él a mí: «Los verás cuando ya estén más cerca de nosotros; si les ruegas en nombre de su amor, ellos vendrán». Tan pronto como el viento allí los trajo alcé la voz: «Oh almas afanadas, hablad, si no os lo impiden, con nosotros». Tal palomas llamadas del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el viento del querer llevadas, ambos dejaron el grupo de Dido3 y en el aire malsano se acercaron, tan fuerte fue mi grito afectuoso: «Oh criatura graciosa y compasiva que nos visitas por el aire perso4 a nosotras que el mundo ensangrentamos; si el Rey del Mundo fuese nuestro amigo rogaríamos de él tu salvación, ya que te apiada nuestro mal perverso. De lo que oír o lo que hablar os guste, nosotros oiremos y hablaremos mientras que el viento, como ahora, calle. La tierra en que nací está situada en la Marina donde el Po desciende y con sus afluentes se reúne. 2 Francesca, hija de Guido da Polenta, señor de Rávena, y amigo de Dante; y Paolo Malatesta, hermano del marido de ésta, el feroz Gianciotto Malatesta, señor de Rímini, con quien Francesca había sido casada por motivos políticos alrededor de 1275. Como veremos, la propia Francesca narrará a Dante el amor desdichado que les ha condenado en uno de los pasajes más bellos y conocidos de toda la Comedia. Toda la historia parece ser un ejemplo vivo de la teoría amorosa del «Dolce stil novo». 3 Es decir, como apuntamos antes, del grupo de pecadores arrastrados por la pasión amorosa, no por la sensualidad a otras razones. 4 El perso es un color mezcla de púrpura y negro. 43 Amor, que al noble corazón se agarra, a éste prendió de la bella persona que me quitaron; aún me ofende el modo. Amor, que a todo amado a amar le obliga, prendió por éste en mí pasión tan fuerte5 que, como ves, aún no me abandona. El Amor nos condujo a morir juntos, y a aquel que nos mató Caína espera»6. Estas palabras ellos nos dijeron. Cuando escuché a las almas doloridas bajé el rostro y tan bajo lo tenía, que el poeta me dijo al fin: «¿Qué piensas?» Al responderle comencé: «Qué pena, cuánto dulce pensar, cuánto deseo, a éstos condujo a paso tan dañoso». Después me volví a ellos y les dije, y comencé: «Francesca, tus pesares llorar me hacen triste y compasivo; dime, en la edad de los dulces suspiros ¿cómo o por qué el Amor os concedió que conocieses tan turbios deseos?» Y repuso: «Ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia; y tu guía lo sabe7. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla: Leíamos un día por deleite, 5 A Paolo. 6 Descubierta, en efecto, su pasión amorosa, los amantes fueron muertos alrededor de 1285 por el marido burlado, que será condenado en la Caína, zona del círculo noveno donde se castiga a los asesinos de consanguíneos (Infierno, XXXII). 7 Pues fue un famosísimo poeta en el mundo, y ahora una sombra más en el Limbo, sin esperanza de salvación. 44 cómo hería el amor a Lanzarote8; solos los dos y sin recelo alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura, y el rostro emblanquecía, pero tan sólo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada9 era besada por tan gran amante, éste, que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó, todo él temblando. Galeotto fue el libro y quien lo hizo; no seguimos leyendo ya ese día». Y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro, tal que de piedad desfallecí como si me muriese; y caí como un cuerpo muerto cae. 8 Se trata de una de las novelas escritas en francés que tan famosas fueron en toda Europa a partir del siglo XII. 9 Junto con la de Tristán e Iseo, la de Lancelot y la reina Ginebra, es la historia de amor más conocida del ciclo artúrico popularizada por la novela. El pasaje aquí aludido es aquel en que el caballero Gallehault, o Galeotto, sin saber su secreto amor, condujo a uno a la presencia del otro, e indujo a la reina a que besara al caballero. 45 7. a. FRANCESCO PETRARCA: Tres sonetos. 1 Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país, en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas, de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada; y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto. Y benditos mis versos y mi arte pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, puesto que ella tan sólo lo comparte. 2 ¿Dónde cogió el Amor, o de qué vena, el oro fino de tu trenza hermosa? ¿En qué espinas halló la tierna rosa del rostro, o en qué prados la azucena? ¿Dónde las blancas perlas con que enfrena la voz suave, honesta y amorosa? ¿Dónde la frente bella y espaciosa, más que al primer albor pura y serena? ¿De cuál esfera en la celeste cumbre eligió el dulce canto, que destila al pecho ansioso regalada llama? Y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre de aquellos ojos, que la paz tranquila para siempre arrojaron de mi alma? 46 3 Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo; y no me mata Amor ni me deshierra, ni me quiere ni quita mi embarazo. Veo sin ojos y sin lengua grito; y pido ayuda y parecer anhelo; a otros amo y por mí me siento odiado. Llorando grito y el dolor transito; muerte y vida me dan igual desvelo; por vos estoy, Señora, en este estado. 47 7. b. PIERRE DE RONSARD: Sonetos para Helena, Libro II, 42. Cuando seas muy vieja, a la luz de una vela y al amor de la lumbre, devanando e hilando, cantarás estos versos y dirás deslumbrada: «Me los hizo Ronsard cuando yo era más bella». No habrá entonces sirvienta que al oír tus palabras, aunque ya doblegada por el peso del sueño, cuando suene mi nombre la cabeza no yerga y bendiga tu nombre, inmortal por la gloria. Yo seré bajo tierra descarnado fantasma y a la sombra de mirtos tendré ya mi reposo; para entonces serás una vieja encorvada, añorando mi amor, tus desdenes llorando. Vive ahora; no aguardes a que llegue el mañana: coge hoy mismo las rosas que te ofrece la vida. 48 8. a. WILLIAM SHAKESPEARE: Hamlet, «Acto III». Escena I CLAUDIO, POLONIO, OFELIA POLONIO.- Paséate por aquí, Ofelia. Si Vuestra Majestad gusta, podemos ya ocultarnos. (A Ofelia.) Haz que lees en este libro; esta ocupación disculpará la soledad del sitio... ¡Materia es, por cierto, en que tenemos mucho de que acusarnos! ¡Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo! CLAUDIO.- Demasiado cierto es... ¡Qué cruelmente ha herido esa reflexión mi conciencia! El rostro de la meretriz, hermoseada con el arte, no es más feo despojado de los afeites que lo es mi delito disimulado en palabras traidoras. ¡Oh! ¡Qué pesada carga me oprime! POLONIO.- Ya le siento llegar; señor, conviene retirarnos. Escena IV HAMLET, OFELIA HAMLET.- Ser o no ser, ésta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo: sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza?... Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque el considerar qué sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre, pudiera procurar su quietud con sólo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la Muerte (aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Pero... ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. OFELIA.- ¿Cómo os habéis sentido, señor, en todos estos días? HAMLET.- Muchas gracias. Bien. OFELIA.- Conservo en mi poder algunos presentes vuestros que deseo restituiros mucho tiempo ha y os pido que ahora los toméis. HAMLET.- No, yo nunca te di nada. OFELIA.- Bien sabéis, señor, que os digo verdad. Y con ellas me disteis palabras, de tan suave aliento compuestas que aumentaron con extremo su valor, pero, ya disipado aquel 49 perfume, recibidlas, que un alma generosa considera como viles los más opulentos dones, si llega a entibiarse el afecto de quien los dio. Vedlos aquí. HAMLET.- ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres honesta? OFELIA.- Señor... HAMLET.- ¿Eres hermosa? OFELIA.- ¿Qué pretendéis decir con eso? HAMLET.- Que si eres honesta y hermosa no debes consentir que tu honestidad trate con tu belleza. OFELIA.- ¿Puede, acaso, tener la hermosura mejor compañera que la honestidad? HAMLET.- Sin duda ninguna. El poder de la hermosura convertirá a la honestidad en una alcahueta, antes que la honestidad logre dar a la hermosura su semejanza. En otro tiempo se tenía esto por una paradoja; pero en la edad presente es cosa probada... Yo te quería antes, Ofelia. OFELIA.- Así me lo dabais a entender. HAMLET.- Y tú no debieras haberme creído, porque nunca puede la virtud ingerirse tan perfectamente en nuestro endurecido tronco que nos quite aquel resquemor original... Yo no te he querido nunca. OFELIA.- Muy engañada estuve. HAMLET.- Mira, vete a un convento, ¿para qué te has de exponer a ser madre de hijos pecadores? Yo soy medianamente bueno; pero al considerar algunas cosas de que puedo acusarme sería mejor que mi madre no me hubiese parido. Yo soy muy soberbio, vengativo, ambicioso; con más pecados sobre mi cabeza que pensamientos para explicarlos, fantasía para darles forma o tiempo para llevarlos a ejecución. ¿A qué fin los miserables como yo han de existir arrastrados entre el cielo y la tierra? Todos somos insignes malvados; no creas a ninguno de nosotros, vete, vete a un convento... ¿En dónde está tu padre? OFELIA.- En casa está, señor. HAMLET.- Sí, pues que cierren bien todas las puertas, para que si quiere hacer locuras las haga dentro de su casa. Adiós. OFELIA.- ¡Oh! ¡Mi buen Dios! Favorecedle. HAMLET.- Si te casas quiero darte esta maldición en dote. Aunque seas un hielo en la castidad, aunque seas tan pura como la nieve, no podrás librarte de la calumnia. Vete a un convento. Adiós. Pero... escucha: si tienes necesidad de casarte, cásate con un tonto, porque los hombres avisados saben muy bien que vosotras los convertís en fieras... Al convento y pronto. Adiós. OFELIA.- ¡El Cielo, con su poder, le alivie! HAMLET.- He oído hablar mucho de vuestros afeites y embelecos. La naturaleza os dio una cara y vosotras os hacéis otra distinta. Con esos brinquillos, ese pasito corto, ese hablar aniñado, pasáis por inocentes y convertís en gracia vuestros defectos mismos. Pero, no hablemos más de esta materia, que me ha hecho perder la razón... Digo sólo que de hoy en adelante no habrá más casamientos; los que ya están casados (exceptuando uno) permanecerán así; los otros se quedarán solteros... Vete al convento, vete. Escena V OFELIA sola OFELIA.- ¡Oh! ¡Qué trastorno ha padecido esa alma generosa! La penetración del cortesano, la lengua del sabio, la espada del guerrero, la esperanza y delicias del Estado, el espejo de la cultura, el modelo de la gentileza, que estudian los más 50 advertidos: todo, todo se ha aniquilado. Y yo, la más desconsolada e infeliz de las mujeres, que gusté algún día la miel de sus promesas suaves, veo ahora aquel noble y sublime entendimiento desacordado, como la campana sonora que se hiende. Aquella incomparable presencia, aquel semblante de florida juventud alterado con el frenesí. ¡Oh! ¡Cuánta, cuánta es mi desdicha, de haber visto lo que vi, para ver ahora lo que veo! 51 8. b. MOLIÈRE: Tartufo, «Acto III». «Escena séptima» ORGÓN: ¡Ofender así a una santa persona!... TARTUFO: ¡Oh, Cielo, perdónale el dolor que me causa! (A ORGÓN.) Si pudierais saber con qué disgusto veo que intentan difamarme ante mi hermano… ORGÓN: ¡Ay! TARTUFO: El solo pensamiento de esta ingratitud hace sufrir a mi alma un suplicio tan duro… El horror que siento por ello… Tengo el corazón tan encogido que no puedo hablar, y creo incluso que todo esto ha de matarme. ORGÓN: (Arrasado en lágrimas, corre a la puerta por donde ha echado a su hijo.) ¡Bribón! Me arrepiento de haber contenido mi mano y de no haberte ahogado aquí mismo. Sosegaos, hermano mío, y no os enojéis. TARTUFO: Cortemos, cortemos el curso de estas molestas disputas. Veo que es grande la discordia que causo en esta casa, y creo necesario, hermano mío, irme de ella. ORGÓN: ¿Cómo? ¿Os burláis? TARTUFO: Me odian, y veo que intentan provocar en vos sospechas de mi lealtad. ORGÓN: ¿Qué importa? ¿Veis acaso que mi corazón les escuche? TARTUFO: Indudablemente no dejarán de insistir; y estos mismos chismes que ahora rechazáis, tal vez sean atendidos en otro momento. ORGÓN: No, hermano mío; eso nunca. TARTUFO: ¡Ay, hermano, una mujer puede sorprender fácilmente el alma de un marido! ORGÓN: No; eso no. TARTUFO: Permitidme que, alejándome de aquí, les quite toda ocasión de atacarme como hacen. ORGÓN: No, os quedaréis; en ello va mi vida. TARTUFO: En tal caso, habré de mortificarme. Sin embargo, si quisierais… ORGÓN: ¡Ah! TARTUFO: Sea, no hablemos más del asunto, que ya sé cómo hay que actuar en casos como éste. El honor es cosa delicada, y la amistad me obliga a prevenir las habladurías y los motivos de sospecha. Rehuiré a vuestra esposa y vos no me veréis… ORGÓN: No, a despecho de todos seguiréis frecuentándola. Mi mayor alegría es que todos rabien, y quiero que os vean con ella a todas horas. Y no basta con eso: para mejor desafiarlos, no quiero tener más heredero que vos, y ahora mismo he de haceros legalmente donación entera de mis bienes. Un amigo bueno y sincero, al que tomo por yerno, es para mí más querido que un hijo, que una esposa y que unos padres. ¿No aceptareis lo que os propongo? TARTUFO: Hágase en todo la voluntad del Cielo. ORGÓN: ¡Pobre hombre! Vayamos deprisa a redactar un escrito, y que los envidiosos revienten de despecho. 52 9. a. MONTESQUIEU, Cartas persas, «Carta LXXVIII: Rica a Usbek». Te envío copia de una carta que ha escrito a aquí un francés que está en España: creo que te gustará verla. »Recorro hace seis meses España y Portugal, y vivo entre pueblos que, despreciando a todos los demás, hacen sólo a los franceses el honor de odiarlos. »La gravedad es el carácter sobresaliente de las dos naciones; se manifiesta principalmente de dos maneras: por los lentes y por el mostacho. »Los lentes hacen ver demostrativamente que quien los lleva es un hombre consumado en las ciencias y sepultado en profundas lecturas, hasta tal punto que se le ha debilitado la vista; y toda nariz que esté adornada o cargada con ellos puede pasar, sin contradicción, por la nariz de un sabio. »En cuanto al mostacho, es respetable por sí mismo e independientemente de las consecuencias, aunque no se deje a veces de sacar de él grandes utilidades para el servicio del príncipe y el honor de la nación, como hizo ver bien un famoso general portugués en las Indias, pues, encontrándose con necesidad de dinero, se cortó uno de los mostachos y mandó pedir a los habitantes de Goa veinte mil pistolas sobre esa prenda. Se las prestaron enseguida, y más adelante recobró su mostacho con honor. »Se concibe fácilmente que pueblos graves y flemáticos como éstos puedan tener orgullo; y sí que lo tienen. Ordinariamente los aúna dos cosas muy importantes. Los que viven en el territorio de España y Portugal sienten su corazón extremadamente elevado cuando son lo que llaman cristianos viejos, es decir, no descienden de aquellos a quienes la Inquisición ha persuadido en estos últimos siglos a abrazar la religión cristiana. Los que están en las Indias no se sienten menos halagados cuando consideran que tienen el sublime mérito de ser, como dicen, hombres de carne blanca. Nunca ha habido en el serrallo del Gran Señor una sultana tan orgullosa de su belleza, como de la blancura olivácea de su piel el más viejo y el más desgraciado villano, cuando está en una ciudad de México, sentado a su puerta, con los brazos cruzados. Un hombre de tanta importancia, una criatura tan perfecta, no trabajaría nunca ni por todos los tesoros del mundo, ni se resolvería nunca por una industria mecánica y vil a comprometer el honor y la dignidad de su piel. »Pues es de saber que cuando un hombre tiene cierto mérito en España — como, por ejemplo, cuando puede añadir a las cualidades de las que acabo de hablar la de ser propietario de una gran espada, o haber aprendido de su padre el arte de hacer jurar a una discordante guitarra— ya no trabaja: su honor se interesa por el reposo de sus miembros. El que permanece sentado diez horas al día obtiene exactamente el doble de consideración que otro que sólo permanece cinco, pues es en las sillas donde se requiere la nobleza. »Pero aunque estos invencibles enemigos del trabajo ostenten una tranquilidad filosófica, no la tienen en el corazón, pues siempre están enamorados. Son los primeros del mundo para morir de languidez bajo las ventanas de sus amadas, y un español que no esté resfriado no podría pasar por galante. »Son, en primer lugar, devotos, y, en segundo lugar, celosos. Se guardan muy bien de exponer a sus mujeres a las iniciativas de un soldado acribillado de heridas o de un magistrado decrépito; pero las encerrarán con un ferviente novicio, que baja los ojos, o un robusto franciscano, que los eleva. »Permiten a sus mujeres aparecer con el seno descubierto, pero no quieren que se les vea el talón ni que se las sorprenda por la punta del pie. 53 »Se dice en todas partes que los rigores del amor son crueles. Lo son aún más para los españoles: las mujeres los curan de sus penas, pero no hacen sino cambiárselas, y a menudo les queda un largo y enojoso recuerdo de una pasión extinguida. »Tienen pequeñas cortesías, que en Francia parecería mal situadas: por ejemplo, un capitán no pega nunca un soldado sin pedirle permiso, y la Inquisición nunca hace quemar a un judío sin presentarle sus excusas. »Los españoles a quienes no quema parecen tan unidos a la Inquisición, que les causaría mal humor si se les quitara. Yo querría solamente que se estableciera otra, no contra los herejes, sino contra los heresiarcas que atribuyen a pequeñas prácticas monacales la misma eficacia que a los siete sacramentos, que adoran todo lo que veneran y que son tan devotos que apenas son cristianos. »Podréis encontrar ingenio y buen sentido entre los españoles, pero no lo busquéis en sus libros. Ved una de sus bibliotecas: las novelas, a un lado; las escolásticas, al otro. Diríais que las partes han sido hechas y el conjunto reunido por algún enemigo secreto de la razón humana. »El único de sus libros que es bueno [el Quijote] es el que ha hecho ver el ridículo de todos los demás. »Han hecho descubrimientos inmensos en el Nuevo Mundo y no conocen todavía su propio territorio: hay en sus orillas algún puerto que todavía no ha sido descubierto, y en sus montañas, algunas razas que les son desconocidas. »Dicen que el sol no se pone en su país, pero hay que decir también que siguiendo su curso no encuentra sino campos echados a perder y comarcas desiertas. No me parecería mal, Usbek, de una carta escrita a Madrid por un español que viajará por Francia: creo que vengaría bien a su nación. ¡Qué vasto campo para un hombre flemático y pensativo! Me imagino que empezaría así la descripción de París: «Aquí hay una casa donde meten a los locos. Se creería, para empezar, que es la más grande de la ciudad. ¡No! El remedio es muy pequeño para el mal. Sin duda que los franceses, extremadamente criticados entre sus vecinos, encierran algunos locos en una casa para persuadir de que los que están fuera no lo son». Dejó ahí a mi español. Adiós, mi querido Usbek. París, 17 de la luna de Saphar, 1715. 54 9. b. GOETHE: Los sufrimientos del joven Werther. LIBRO III 14 de diciembre «¿Qué es esto, amigo mío? ¡Me asusto de mí mismo! Mi amor por ella, ¿no es el amor más santo, más puro, más fraternal? ¿He tenido jamás en mi culpa un deseo culpable? No lo aseguraré… Y ahora ¡oh sueños! ¡Qué bien pensaban los hombres que atribuían a poderes extraños tan contradictorios efectos! ¡Esta noche! Tiemblo al decirlo: la tenía en mis brazos, oprimida fuertemente contra mi pecho, y cubría con besos interminables los susurros amorosos de su boca: mis ojos se sumergían en la ebriedad de los suyos. ¡Dios mío! ¿Soy culpable al sentir todavía una dicha cuando evoco esos gozos encendidos con toda emoción? ¡Carlota, Carlota! Se acabó conmigo: mis sentidos están confundidos; hace ya ocho días que ya no tengo dominio en mi ánimo; mis ojos están llenos de lágrimas. Nunca estoy bien y en todas partes estoy bien. No deseo nada, no exijo nada. Sería mejor que me fuera». La decisión de dejar este mundo había tomado cada vez más fuerza en el alma de Werther, por ese tiempo y en tales circunstancias. Desde que regresó junto a Carlota, esa había sido siempre su intención y esperanza últimas; pero se había dicho que no debía apresurarse, que no debía ser una acción precipitada: con la mejor convicción, quería dar ese paso en la más tranquila resolución que pudiera. 55 10. a. JONATHAN SWIFT: Los viajes de Gulliver, «Capítulo III». Mi dulzura y buen comportamiento habían influido tanto en el Emperador y su corte, y sin duda en el ejército y el pueblo en general, que empecé a concebir esperanzas de lograr mi libertad en plazo breve. Yo recurría a todos los métodos para cultivar esta favorable disposición. Gradualmente, los naturales fueron dejando de temer daño alguno de mí. A veces me tumbaba y dejaba que cinco o seis bailasen en mi mano, y, por último, los chicos y las chicas se arriesgaron a jugar al escondite entre mi cabello. A la sazón había progresado bastante en el conocimiento y habla de su lengua. Un día el Emperador tuvo la ocurrencia de agasajarme con varios espectáculos del país, materia esta en que superan a cualquier otra nación de las que conozco, tanto en destreza como en esplendor. Nada me divirtió tanto como el número de los funámbulos, ejecutado sobre una fina hebra blanca de unos sesenta centímetros y a treinta del suelo. Sobre esto pediré permiso y la paciencia del lector para explayarme un poco. Este pasatiempo lo practican solamente aquellos que procuran alcanzar altos cargos y favores en la Corte. Se los instruye en este arte desde que son jóvenes y no se trata siempre de hidalgos e intelectuales. Cuando un puesto importante queda vacante, sea por fallecimiento o por mudanza (que sucede a menudo), cinco o seis de estos candidatos solicitan del Emperador permiso para divertir a Su Majestad y a la Corte con unos equilibrios sobre la cuerda, y quienquiera que salte más alto sin caerse consigue el cargo. Muy a menudo incluso los principales ministros reciben la orden de mostrar su habilidad y convencer así al Emperador de que no han perdido facultades. A Flimnap, Ministro de Hacienda, se le permite hacer una pirueta sobre la cuerda tensa al menos un centímetro y medio más alta que a cualquier otro noble del imperio entero. Yo le he visto dar varios saltos mortales seguidos sobre un tajadero asegurado en la cuerda, que no es más ancha que el bramante corriente usado en Inglaterra. Mi amigo Reldresal, Primer Secretario de Asuntos Secretos, es en mi opinión, si soy imparcial, el segundo después del Ministro de Hacienda. El resto de los altos funcionarios se llevan muy poco. Estos entretenimientos van a menudo acompañados de fatales accidentes, de gran número de los cuales hay constancia. Yo mismo he visto a dos o tres candidatos romperse un hueso; pero el peligro es mucho mayor cuando los ministros mismos reciben órdenes de mostrar su destreza, pues, al luchar por superarse a sí mismos y a sus colegas, van tan lejos en sus esfuerzos, que no hay apenas uno de ellos que no haya sufrido una caída, y algunos dos o tres. Se me aseguró que uno o dos años antes de mi llegada, Flimnap se habría desnucado indefectiblemente si una de las almohadilla del Rey, que por casualidad se encontraba tirada en el suelo, no hubiera amortiguado la fuerza de la caída. 56 10. b. DANIEL DEFOE: Robinson Crusoe, «Capítulo VII». Había llegado la estación lluviosa del equinoccio de otoño y, con la misma solemnidad, observé el 30 de septiembre, fecha de mi llegada a la isla, donde, después de transcurrido dos años, no tenía más perspectivas de salvación que las del primer día. Dediqué el día entero a dar humildes gracias al cielo por los innumerables y maravillosos beneficios que había aliviado mi existencia solitaria, y sin los cuales me hubiese sentido infinitamente más desgraciado. Di humildes y fervientes gracias a Dios por haberme concedido la capacidad de descubrir que acaso podía sentirme más feliz en esta situación solitaria que gozando de la libertad de la vida social, rodeado de todos los placeres del mundo. Le agradecí también que hubiese compensado las deficiencias de mi soledad y la necesidad de compañía humana con su presencia y la comunicación de su Gracia, asistiéndome, reconfortándome y alentándome a descansar aquí en la tierra, bajo su Providencia, en la esperanza de gozar de su eterna presencia en la otra vida. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que más feliz era mi vida actual, pese a todas las lamentables circunstancias, que la existencia sórdida, perversa y abominable que había llevado en el pasado. Ahora se había modificado la índole de mis penas y alegrías, se habían alterado mis deseos, mis afectos cambiaron su sentido y mis deleites eran absolutamente nuevos, comparados con los que sentí a mi llegada o en el curso de los últimos dos años. Antes, cuando salía a cazar o explorar la isla, la angustia que me provocaba la situación irrumpía súbitamente en mi alma. Sentía entonces que desfallecía mi corazón dentro de mi pecho al pensar en los bosques, montañas y desiertos en los que me encontraba, y en mi condición de prisionero, encerrado tras los barrotes y cerrojos del océano, en una isla desierta y sin posibilidades de evasión. Estos pensamientos me asaltaban de golpe, como una tempestad que se abatía sobre mí, en los momentos de mayor serenidad espiritual, haciéndome retorcer las manos y sollozar como un niño. A veces me sorprendía en medio del trabajo y me sentaba inmediatamente suspirando con los ojos bajos durante una o dos horas, y esto era aún peor, pues si hubiese podido irrumpir en lágrimas o expresarme en palabras, habría podido desahogarme, y el dolor se hubiera diluido por sí solo. Pero ahora comenzaba a ejercitarme con nuevos pensamientos. Todos los días leía la palabra de Dios y aplicaba su consuelo a mi situación. Una mañana, sintiéndome muy triste, abrí la Biblia y mis ojos recayeron sobre estas palabras: «Nunca jamás te dejaré, ni te abandonaré». Inmediatamente pensé que ellas se dirigían a mí, ¿a quién si no podían referirse en forma tan pertinente, en el preciso instante en que me sentía tan triste y abandonado por Dios y por los hombres? —Pues bien —me dije— si Dios no me abandona, ¿qué importancia tiene el que todo el mundo me haya abandonado, teniendo en cuenta que, si contase con el mundo y perdiese el favor y la bendición de Dios, mi pérdida sería incomparable? Desde ese momento comencé a convencerme de que era posible que fuese más feliz en esta situación solitaria y abandonada de lo que hubiese sido en cualquier otra circunstancia particular y con este pensamiento iba a darle las gracias a Dios por haberme conducido a este sitio. Pero no sé qué ocurrió, que de pronto me sentí turbado por un sentimiento que me impidió pronunciar las palabras de agradecimiento. —¿Cómo puedes ser tan hipócrita —me dije en voz alta— y fingir que estás agradecido por una situación de la cual deseas ser liberado de todo corazón, por grandes que sean tus esfuerzos para resignarte a ella? 57 Allí me detuve, y si no puedo decir que me sentía agradecido a Dios por estar allí, sinceramente le daba las gracias por haberme abierto los ojos —aunque las providencias de las cuales se había servido eran muy dolorosas— induciéndome a considerar mi vida anterior bajo otra luz y a purgar la vileza con mi arrepentimiento. No abrí ni cerré nunca la Biblia sin bendecir a Dios desde lo más profundo de mi alma, por haber inspirado a mi amigo de Inglaterra a incluirla entre mis cosas, sin que yo se lo hubiese pedido, y por haberme ayudado luego rescatarla del barco. 58 11. a. LORD BYRON: Don Juan, «Canto IV». 8 El joven Juan y su amante estaban abandonados a la comunidad dulcísima de sus sentimientos. Hasta el Tiempo despiadado hendía sus pechos gentiles en la tristeza con su ruda guadaña. Ansiaba verles privados de aquel solaz, reacio al amor. Y sin embargo, no era lo suyo envejecer, sino morir en tan dichosa primavera, antes de que el hechizo o esperanza se hubieran dado al vuelo. 9 Sus rostros no estaban hechos para la arruga; su sangre pura para el pasmo ni para morir su gran corazón. El blanco gris no estaba para devastar sus cabellos y, cual clima que ignora la nieve y el hielo, eran todo verano. Los relámpagos podían acometer y convertirles en ceniza, pero arrastrar una vida larga y reptil, una decadencia penosa, no era para ellos: carecían de sustancia idónea. 13 Haideé y Juan no pensaban en la muerte. Cielos, aire y tierra parecían hechos para ellos y no encontraban al Tiempo otro defecto que la rapidez. No hallaban en sí materia de condena; cada uno era un espejo del otro y leían sólo la dicha centelleando en sus ojos oscuros como una gema, sabiendo que tal claridad era reflexión de sus miradas de amor intercambiadas. 14 La opresión gentil y el contacto emocionado, la más mínima ojeada comprendía mejor uno a otro que palabras que, aunque lo digan todo, nada revelan: era todo un lenguaje que, como el de las aves, sólo de ellos conocido, al menos se presentaba deparando a los enamorados un inequívoco significado, frases dulces y cariñosas que parecerían absurdas a quienes ya no las escuchan o nunca las han oído. 59 11. b. VICTOR HUGO: Nuestra Señora de París, Libro IV, «Capítulo I». «Las buenas almas» Dieciséis años antes de la época en que tiene lugar esta historia, en una hermosa mañana del domingo de Quasimodo depositaron una criatura viva, terminada la misa, en la iglesia de Nuestra Señora, sobre la tabla elevada en el atrio, a mano izquierda, frente a la gigantesca imagen de San Cristóbal, que la estatua esculpida en piedra por Essarts contemplaba de rodillas, desde el año 1413, hasta que fueron derribados de los sitios que ocupaban. Sobre aquel tablado, era costumbre ofrecer a la caridad pública los niños expósitos, y de allí los tomaba el que quería. Delante del tablado había una bandeja de cobre para recibir las limosnas. La criatura que yacía en el indicado sitio en la mañana de Quasimodo, en el año de gracia de 1467, excitaba la curiosidad del grupo, bastante considerable, que se había reunido alrededor del tablado; formaban ese grupo en su mayoría personas del bello sexo y casi todas ancianas. En primera línea, y entre las más inclinadas sobre el tablado, veíanse cuatro, cuyos monjiles grises denotaban pertenecer a alguna devota cofradía. No veo motivo para que no transmita la historia a la posteridad los nombres de las cuatro discretas y venerables mujeres. Nombrábanse Inés de la Herme, Juana de la Tarme, Enriqueta la Gaultiere y Gauchére la Violette, las cuatro viudas, honestas, las cuatro de la Capilla Ettiene-Haudry, que salieron del establecimiento con permiso de la superiora cumpliendo los estatutos de Pedro de Ailly, para ir a oír el sermón. Si tan dignas ancianas observaban los estatutos de Pedro de Ailly, violaban en cambio alegremente los de Miguel de Brache y los del cardenal de Pisa, que inhumanamente les prescribían el silencio. —¿Por qué lo habrán dejado? —preguntaba Inés a Gauchére, contemplando al niño expósito, que berreaba y se retorcía sobre el tablado, asustado sin duda de ver tantas caras. —¿Qué es lo que va a suceder si esto hacen los niños que nacen ahora? — exclamó Juana. —No entiendo de chiquillos, pero creo que ha de ser pecado mirar a este. —Esto no es un niño, Inés. —Más parece un mono contrahecho —observaba Gauchére. —Cosa de un milagro —repuso Enriqueta. —Entonces este ya es el tercero desde el domingo de Laetare, porque hace ocho días que se realizó el del que se burla de los peregrinos y fue castigado por Nuestra Señora de Aubervilliers, y era ya el segundo del mes actual. —Este chico es un verdadero monstruo de abominación —añadió Juana. —Sus berridos son capaces de dejar sordo a un chantre. ¡Cómo chilla! —El señor obispo de Reims envía esta enormidad al de París. —Yo sospecho —dijo Inés— que es un avechucho, un animal, el producto de un judío y de una marrana, algo, en fin, que no es cristiano y que es preciso arrojar al agua o al fuego. —Estoy segura de que nadie querrá recogerlo. —¡Ay Dios mío! —murmuró Inés— ¡No faltaba más que se lo entregasen a las nodrizas de la Inclusa para que criasen a semejante monstruo! Mejor daría yo de mamar a un vampiro. 60 —¡Qué inocente es Inés! —repuso Juana— ¿Pues no veis que este monstruo debe de tener cuatro años lo menos y que mejor se cogería a un cabrito que a una teta? … No era, en efecto, recién nacido aquel monstruo (no podemos calificarlo de otra manera). Era una pequeña masa, muy angulosa y movediza, aprisionada en un saco de lienzo, dirigido a nombre del señor Guillermo Chartier, obispo de París, con una cabeza que salía de dicho saco. Era deforme esa cabeza, sólo se veían en ella un bosquecillo de pelos rojos, un ojo, una boca y dientes: el ojo lloraba, la boca gritaba y los dientes deseaban morder; y el conjunto se revolvía dentro del saco, con asombro de los curiosos, que se renovaban sin cesar alrededor del tablado. […] Llegó poco después el grave y erudito Roberto Mistricolle, protonotario del rey, con su enorme misal debajo de un brazo y llevando apoyada a su esposa en el otro, y consiguiendo tener de este modo a sus dos lados sus dos reguladores, el espiritual y el temporal. —Vamos a ver a ese expósito —dijo a su cónyuge, aproximándose con ella al tablado. —No se le ve más que un ojo —observó aquella—, sobre el otro tiene una verruga. —No parece verruga —le contestó Mistricolle—, parece un huevo que encierra otro demonio semejante al que estamos mirando, el cual contiene otro huevecillo que debe de encerrar otro diablo, y así sucesivamente. —¿Cómo lo sabes? —Me consta —volvió a decir el protonotario. —Señor protonotario —interrogó Gauchére—, ¿qué pronosticáis de esta especie de niño expósito? —Las mayores desgracias —respondió Mistricolle. —¡Ay Dios mío! —murmuró una vieja asustada— Por eso hubo peste el año pasado, y por eso se asegura que los ingleses van a desembarcar en Harefleu. —Puede que eso impida que venga la reina a París en el mes de septiembre —añadió otra vieja. —Me parece —repuso Juana—, que para los vecinos de París valdría más que ese pequeñuelo brujo estuviese tendido sobre una hoguera que sobre un tablado. —Sobre una buena hoguera —añadió la vieja. —Eso sería lo mejor —dijo Mistricolle. Escuchaba ya hacía algunos momentos los dichos de las viejas y las sentencias del protonotario un sacerdote joven, de semblante severo, ancha frente y mirada profunda. Se hizo paso entre el gentío, sin hablar examinó al pequeño brujo y tendió la mano sobre él. Llegó a tiempo, porque ya todas las devotas se relamían de gusto pensando en la buena hoguera. —Yo adopto a este niño —dijo el sacerdote. Lo tomó en brazos y se lo llevó. Atónitos los asistentes, le siguieron con la vista hasta perderle, un instante después desapareció por la Puerta Roja que conducía por entonces desde la iglesia al claustro. Pasada la sorpresa, Juana se inclinó al oído de la Gauchére y le dijo: —Ya veis que no me equivocaba: Claudio Frollo es hechicero. 61 12. a. GUSTAVE FLAUBERT: Madame Bovary. Parte I, «Capítulo IX» París, más vago que el Océano, resplandecía, pues, a los ojos de Emma entre encendidos fulgores. La vida multiforme que se agitaba en aquel tumulto estaba, sin embargo, compartimentada, clasificada en cuadros distintos. Emma no percibía más que dos o tres, que le ocultaban todos los demás, y representaban por sí solos la humanidad entera. El mundo de los embajadores caminaba sobre pavimentos relucientes, en salones revestidos de espejos, alrededor de mesas ovales, cubiertas de un tapete de terciopelo con franjas doradas. Allí había trajes de cola, grandes misterios, angustias disimuladas bajo sonrisas. Venía luego la sociedad de las duquesas, ¡estaban pálidas!; se levantaban a las cuatro; las mujeres, ¡pobres ángeles!, llevaban encaje inglés en las enaguas, y los hombres, capacidades ignoradas bajo apariencias fútiles, reventaban sus caballos en diversiones, iban a pasar el verano a Baden, y, por fin, hacia la cuarentena, se casaban con las herederas. En los reservados de restaurantes donde se cena después de medianoche veía a la luz de las velas la muchedumbre abigarrada de la gente de letras y las actrices. Aquéllos eran pródigos como reyes llenos de ambiciones ideales y de delirios fantásticos. Era una existencia por encima de las demás, entre cielo y tierra, en las tempestades, algo sublime. El resto de la gente estaba perdido, sin lugar preciso, y como si no existiera. Por otra parte, cuanto más cercanas estaban las cosas más se apartaba el pensamiento de ellas. Todo lo que la rodeaba inmediatamente, ambiente rural aburrido, pequeños burgueses imbéciles, mediocridad de la existencia, le parecía una excepción en el mundo, un azar particular en que se encontraba presa; mientras que más allá se extendía hasta perderse de vista el inmenso país de las felicidades y de las pasiones. En su deseo confundía las sensualidades del lujo con las alegrías del corazón, la elegancia de las costumbres, con las delicadezas del sentimiento. ¿No necesitaba el amor como las plantas tropicales unos terrenos preparados, una temperatura particular? Los suspiros a la luz de la luna, los largos abrazos, las lágrimas que corren sobre las manos que se abandonan, todas las fiebres de la carne y las languideces de la ternura no se separaban del balcón de los grandes castillos que están llenos de distracciones, de un saloncito con cortinillas de seda con una alfombra muy gorda, con maceteros bien llenos de flores, una cama montada sobre un estrado ni del destello de las piedras preciosas y de los galones de la librea. Parte II, «Capítulo IX» —¡Oh!, un poco más —dijo Rodolfo—. ¡No nos vayamos!, ¡quédese! La llevó más lejos, alrededor de un pequeño estanque, donde las lentejas de agua formaban una capa verde sobre las ondas. Unos nenúfares marchitos se mantenían inmóviles entre los juncos. Al ruido de sus pasos en la hierba, unas ranas saltaban para esconderse. —Hago mal, hago mal —decía ella—. Soy una loca haciéndole caso. —¿Por qué?... ¡Emma! ¡Emma! —¡Oh, Rodolfo!... —dijo lentamente la joven mujer apoyándose en su hombro. 62 La tela de su vestido se prendía en el terciopelo de la levita de Rodolfo; inclinó hacia atrás su blanco cuello, que dilataba con un suspiro; y desfallecida, deshecha en llanto, con un largo estremecimiento y tapándose la cara, se entregó. […] Entonces recordó a las heroínas de los libros que había leído y la legión lírica de esas mujeres adúlteras empezó a cantar en su memoria con voces de hermanas que la fascinaban. Ella venía a ser como una parte verdadera de aquellas imaginaciones y realizaba el largo sueño de su juventud, contemplándose en ese tipo de enamorada que tanto había deseado. Además, Emma experimentaba una satisfacción de venganza. ¡Bastante había sufrido! Pero ahora triunfaba, y el amor, tanto tiempo contenido, brotaba todo entero a gozosos borbotones. Lo saboreaba sin remordimiento, sin preocupación, sin turbación alguna. Parte III, «Capítulo VI» La señora estaba en su habitación. No subían a ella. Permanecía todo el día abotargada, a medio vestir y, de vez en cuando, quemando pastillas del serrallo que había comprado en Rouen en la tienda de un argelino. Para no tener de noche a su lado a aquel hombre que dormía, acabó, a fuerza de muecas, por relegarlo al segundo piso; y se quedaba hasta la madrugada leyendo libros extravagantes donde había escenas de orgías con situaciones sangrientas. A menudo le asaltaba el terror y lanzaba un grito. Carlos acudía. —¡Ah!, ¡vete! —le decía. Otras veces, quemada más fuertemente por aquella llama íntima avivada por el adulterio, jadeante, conmovida, ardiente de deseos, abría la ventana, aspiraba el aire frío, soltaba al viento su cabellera demasiado pesada, y, mirando a las estrellas, anhelaba amores de príncipe. Pensaba en él, en León. Entonces habría dado todo por una sola de aquellas citas que la saciaban. […] Un día sacó del bolso seis cucharillas de plata dorada (era el regalo de boda del señor Rouault), rogándole que fuese inmediatamente a llevar aquello, a nombre de ella, al Monte de Piedad; y León obedeció, aunque esta gestión le desgarraba. Temía comprometerse. Después, reflexionando, advirtió León que su amante adoptaba unas actitudes extrañas, y que quizás no estuvieran equivocados los que querían separarle de ella. En efecto, alguien había enviado a su madre una larga carta anónima, para avisarla de que su hijo se estaba perdiendo con una mujer casada; y enseguida la buena señora, entreviendo el eterno fantasma de las familias, es decir, la vaga criatura perniciosa, la sirena, el monstruo que habitaba fantásticamente en las profundidades del amor, escribió al notario Dubocage, su patrón, el cual estuvo muy acertado en este asunto. […] Se conocían demasiado para gozar de aquellos embelesos de la posesión que centuplican su gozo. Ella estaba tan hastiada de él como él cansado de ella. Emma volvía a encontrar en el adulterio todas las soserías del matrimonio. 63 12. b. HONORÉ DE BALZAC: Papá Goriot, «Capítulo I». Una reunión así tenía que presentar, y presentaba en pequeño, los elementos de una sociedad cumplida. Entre los dieciocho comensales había, como en los colegios, como en el mundo, una pobre criatura a la que todos daban de lado, un hazmerreír sobre el que llovían las bromas. A principios del segundo año aquel tipo se convirtió para Eugenio de Rastignac en la figura más saliente de todas aquellas entre las cuales estaba condenado a vivir todavía dos años más. Aquel Juan Lanas era el fabricante de fideos, Papá Goriot, sobre cuya cabeza habría vertido un pintor, lo mismo que el historiador, toda la luz del cuadro. ¿A qué casualidad se debería que aquel desprecio semirrencoroso, aquella persecución entreverada de piedad, aquella falta de respeto a la desgracia, hubiesen recaído sobre el huésped más antiguo de la pensión? ¿Habría dado pie para ello con algunas de esas ridiculeces o esas rarezas que se perdonan menos que vicios? Tales interrogaciones guardan relación muy estrecha con muchas injusticias sociales. Puede que esté en la humana naturaleza eso de hacérselo tragar todo a quien todo lo sufre por humildad verdadera, por debilidad o por indiferencia. ¿No gustamos todos de probar nuestra fuerza a costa de alguien o de algo? El ser más débil, el golfillo de la calle llama a todas las puertas cuando está helando o se empina para garrapatear su nombre en un monumento virgen. Papá Goriot, un viejo de unos sesenta y nueve años, se había retirado a vivir en la pensión de madame Vauquer en 1813, fecha en que dejara los negocios. Ocupó al principio las habitaciones usadas luego por madame Couture y abonaba mil doscientos francos de pensión, a fuer de hombre para el que cinco luises más o menos eran una bagatela. Remozara madame Vauquer los tres cuartos de aquel departamento mediante una indemnización previa que pagó, según dicen, el valor de un pésimo moblaje, consistente en cortinas de indiana amarilla, sillones de madera barnizada, forrados de terciopelo de Utrecht, unas cuantas pinturas a la cola y un empapelado que no habrían querido en las tabernas del extrarradio. Puede que la despreocupada generosidad con que se dejara timar Papá Goriot, al que por aquel entonces todos llamaban respetuosamente Monsieur Goriot, diera pie para que lo mirase como a un imbécil que no entendía jota de negocios. Se presentó allí Goriot provisto de un surtido guardarropa, ese magnífico ajuar del comerciante que al retirarse de los negocios no se desprende de nada. Admiró madame Vauquer dieciocho camisas de semiholanda, cuya finura resultaba tanto más notable cuanto que el exfabricante de fideos lucía en su pechera dos imperdibles unidos por una cadenilla, cada uno con su correspondiente grueso brillante montado. Habitualmente vestido de un frac azul de aciano, se ponía a diario un chaleco de piqué blanco, bajo el cual se bamboleaba su barriga piriforme y prominente, que hacía dar brincos a una pesada cadena de oro guarnecida de dijes. Su tabaquera, también de oro, contenía un medallón lleno de cabellos que lo hacían culpable, en apariencia, de algunas conquistas. Como su patrona lo acusase de ser un tenorio, dejó vagar por sus labios esa alegre sonrisa del burgués al que halagan en su flaco. Sus armarios (vocablo que pronunciaba a la manera del pueblo bajo) se llenaron con la abundante plata de su casa. Se le encandilaron los ojos a la viuda en tanto le ayudaba amablemente a desempaquetar y colocar los cucharones, las cucharas para el Tagaut, los cubiertos, las aceiteras, las salseras, varios platos, los servicios para el almuerzo, de plata sobredorada; en fin, una porción de piezas más o menos lindas que pesaban cierto número de onzas y de las que no quería deshacerse. Aquellos regalos le recordaban las solemnidades de su vida doméstica. 64 —Este —le dijo a madame Vauquer, apretando un plato y una escudilla en cuya tapa figuraban dos tortolillas dándose el pico— fue el primer regalo que me hizo mi mujer el día de nuestro aniversario. ¡Qué buena era la pobre!... En eso invirtió sus ahorrillos de soltera...Vea usted, madame: ¡antes preferiría yo escarbar la tierra con mis uñas que separarme de esto! A Dios gracias, podré tomar en esta escudilla mi café por las mañanas todo el tiempo que me quede de vida. No soy digno de lástima; tengo pan en el horno para mucho tiempo. Finalmente, madame Vauquer vio muy bien con sus ojos de urraca varios títulos de la Deuda que, sumados por encima, podían producirle a aquel excelente Goriot de ocho mil a diez mil francos de renta. Desde aquel día, madame Vauquer, De Conflans por su casa, que contaba a la sazón cuarenta y ocho años efectivos, aunque no confesara sino treinta y nueve, se hizo sus ilusiones. Por más que Goriot tuviese los lagrimales de sus ojos vueltos, tumefactos y colgantes, lo que le obligaba a secárselos con harta frecuencia, lo encontró de aspecto agradable y como es debido. Además, sus pantorrillas carnosas, abultadas, pronosticaban, así como también su larga nariz cuadrada, cualidades morales a las que la viuda parecía conceder mucha importancia y que corroboraba la cara lunar y candorosamente ñoña del buen hombre. Debía de ser un animal de sólida armazón, capaz de gastar toda su inteligencia en sentimiento. Su pelo, partido en alas de pichón, que el barbero de la Escuela Politécnica iba a empolvarle todas las mañanas, dibujaba cinco puntas sobre su frente roma y decoraba bastante su rostro. Aunque un tanto palurdo, iba siempre tan de tiros largos, tomaba tan ricamente su rapé, lo husmaba como hombre tan seguro de tener siempre su tabaquera llena de macuba10, que el día que monsieur Goriot se instaló en su casa se acostó madame Vauquer aquella noche asándose como una perdiz entre sus lonchas de tocino en el fuego del deseo que le entrara de dejar el sudario de Vauquer para renacer en Goriot. Casarse, vender su pensión, cogerse del brazo de aquella fina flor de burguesía, convertirse en una señora notable del barrio, postular para los menesterosos, hacer los domingos sus excursioncitas a Choisy, Soissy, Gentilly; ir al teatro cuando se le antojase, a palco, sin aguardar a los vales que le daban algunos de sus huéspedes en julio; es decir, que soñó con todo el Eldorado de los modestos hogares parisienses. Nunca le confesara a nadie que poseía cuarenta mil francos, juntados uno a uno. Seguramente se consideraba un buen partido tocante a bienes de fortuna. —En cuanto a lo demás, no tengo nada que envidiarle al buen hombre —se dijo, revolviéndose en la cama, como para probarse a sí misma que poseía encantos que la obesa Silvia encontraba todas las mañanas dibujados en bajorrelieve. A partir de aquel día, durante unos tres meses, madame Vauquer se aprovechó del peluquero de monsieur Goriot e hizo algunos gastos de toilette, disculpables por la necesidad de infundirle a su casa cierto decoro en armonía con las honorables personas que la frecuentaban. Se ingenió la mar para cambiar el personal de sus huéspedes, declarando públicamente su pretensión de no admitir en adelante sino personas de lo más distinguido por dos conceptos. Cuando se presentaba allí algún extraño, le ponderaba la preferencia que monsieur Goriot, uno de los más notables y respetables comerciantes de París, le otorgara. Repartió prospectos cuyo encabezamiento rezaba: MAISON VAUQUER. 10 Tabaco de la Isla Martinica. 65 13. a. CHARLES DICKENS: Óliver Twist, «Capítulo X». Acababan de salir de un estrecho pasaje a poca distancia de Clerkenwell, que aún se llama por abuso de expresión la plaza Verde, cuando el Perillán se paró en seco, se llevó un dedo a los labios e hizo retroceder a sus compañeros con la mayor circunspección. —¿Qué pasa? —preguntó Óliver. —¡Chist! —hizo el Perillán— ¿Ves aquel viejo parado ante el escaparate de libros? —¿Aquel señor de la otra acera? —dijo Óliver— Sí que lo veo. —Se va a hacer con él lo que se pueda —dijo el truhán. —¡Famoso hallazgo! —añadió Carlos Bates. Óliver los miró a uno tras otro con asombro, pero la pregunta que tenía en los labios allí se le quedó, porque sus compañeros cruzaron la calle con pasos de lobo y se plantaron detrás del anciano objeto de su atención. Óliver los siguió titubeando, sin atreverse a avanzar ni a retroceder, y por fin se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos y pasmados. El anciano en cuestión era un señor respetable, de cabeza empolvada y gafas de oro. Vestía una casaca verde botella con cuello de terciopelo negro, pantalón blanco, y sujetaba una caña de bambú debajo del brazo. En pie ante el escaparate había cogido un libro en sus manos y lo hojeaba con la misma atención y tranquilidad que si estuviera sentado ante su mesa de estudio. Es probable que de un modo subconsciente se creyera en efecto instalado en un sillón, pues, a juzgar por lo absorto de su actitud, para él no existía ni librería, ni calle, ni muchachos, ni nada que no fuera el libro que, palabra por palabra y línea por línea, iba cautivando su interés, y leía hasta el final de una página para continuar en la primera línea de la siguiente con creciente curiosidad. Júzguese el espanto y horror de Óliver, situado algunos pasos detrás, con el alma puesta en los ojos, al ver que Perillán hundía su mano en el bolsillo del señor y sacaba un pañuelo que pasó a Carlos; luego, reunirse en la esquina de la calle con su camarada y huir los dos a toda velocidad. Todo el misterio de la abundancia de pañuelos, de relojes, de alhajas, de la misma existencia del judío, se convirtió en claridad en la mente del aterrado niño. Permaneció inmóvil, paralizado de horror, concentró en las piernas toda su energía y echó a correr alocado, sin saber lo que hacía. Como quisiera la casualidad que, en el preciso momento de emprender Óliver su temeraria carrera, se le ocurriera al señor buscar maquinalmente su pañuelo en el bolsillo sin hallarlo, recayó su atención en aquel chiquillo que huía y pensó naturalmente que era el ladrón. Así lo gritó echando a correr tras Óliver sin soltar su libro: —¡Ladrón, ladrón! No tardaron sus gritos en hallar eco. El Perillán y el señor Bates, para no llamar la atención corriendo, se habían refugiado entretanto por la primera bocacalle y así que oyeron gritar: «¡Al ladrón!», y vieron a Óliver, adivinaron cuanto había sucedido y salieron apresurados de su escondite, a fuer de buenos ciudadanos, para lanzarse en persecución del ladrón. Aunque presidieron la educación de Óliver profundos filósofos, no conocía éste el admirable axioma: La propia conservación es la primera ley de Natura. De conocerlo, tal vez hubiera sabido defenderse, pero su ignorancia aumentaba con su espanto y así lo 66 único que supo hacer fue correr como el viento, siempre seguido del caballero y los dos pilluelos. «¡Al ladrón, al ladrón!». Tiene este grito algo de conjuro mágico; el hortera abandona su mostrador y el carretero su recua. Suelta el carnicero su cuchillo y el panadero su cesta, y el lechero su lata; deja sus paquetes el recadero, sus libros el escolar, el pavero su pértiga y el niño su raqueta. Todo se precipita mezclado e impetuoso con un solo afán, con un mismo desorden, gritando, aullando, reclutando calles, plazas, pasajes, todo resuena a poco y se confunde en un grito: «¡Al ladrón!». Cien voces lo repiten y la turba aumenta al revolver de cada esquina, precipitándose en su marcha, chapoteando en el fango o haciendo retumbar sus pasos en las aceras. Se abren ventanas, se sale a las puertas y se incorporan unos a otros, siempre adelante. Polichinela se queda sin auditorio en lo mejor de su representación, pues va a juntarse a la muchedumbre, reforzando con nueva y dramática fuerza este grito: «¡Al ladrón! ¡Al ladrón!». El hombre tiene arraigada en el fondo de su alma la pasión primitiva de la caza. El caso es perseguir. Un desgraciado niño extenuado de fatiga, agotado el aliento, medio muerto de miedo, bañado en sudor, redobla sus esfuerzos para conservar la distancia de ventaja sobre sus perseguidores; se le sigue de cerca ganando terreno a cada instante, y a medida que sus fuerzas decrecen, los gritos se redoblan, aumentan los aullidos: «¡A él! ¡Prendedle! ¡Detenedle!», se dice ya con júbilo: «¡Ah, sí! Detenedle por amor de Dios. Por piedad, detenedle ya». Se le detiene al fin. ¡Brava hazaña! El mísero está tendido en el suelo y la turba se estrecha con ardor en torno suyo, empujándose, luchando unos con otros para ver al criminal. —¡Apartad! —¡Dadle aire! —¡Tonterías! No vale la pena. —¿Dónde está el señor? —Aquí. —Dejad paso al señor. —¿Es éste el chico, señor? —Sí. Óliver, tendido en el suelo, cubierto de fango, echando sangre por la boca, miraba con ojos extraviados aquella muchedumbre que le cercaba, cuando el caballero logró penetrar en el círculo y respondió a las preguntas ansiosas que le dirigían. —Sí —dijo con acento bondadoso—, pero no creo que él sea quien… —No lo creo —coreó la turba—. El buen señor… —¡Pobre chico! —murmuró el caballero— Está herido. —No, señor, he sido yo que le di una morrada y me he hecho sangre en la mano al chocar contra sus dientes —dijo un zopenco muy grande que se adelantó sombrero en mano sonriendo estúpidamente—. He sido yo el que lo ha prendido, señor. El caballero, lejos de ceder a la demanda de propina expresada por la actitud del gayón, midió a éste con una mirada despectiva y no debió de juzgar muy tranquilizadora su vecindad , pues se dispuso a huir y lo hubiera realizado, provocando con ello una segunda persecución, si un agente de la autoridad, última persona que suele hacer aparición en casos semejantes, no hubiera llegado en el mismo instante abriendo brecha en el grupo para coger a Óliver por el cuello. 67 —¡Vamos! ¡Arriba! —le ordenó con rudeza. —No he sido yo, señor, puede creerlo, no he sido yo —decía Óliver retorciéndose las manos con desesperación—, han sido esos dos chicos, por ahí deben de estar. —Sí, sí, échales un galgo —dijo el guardia, muy ajeno a que con aquella burla decía la verdad, porque el Perillán y Carlos Bates se escurrieron por el primer callejón que encontraron, poniéndose a salvo—. ¡Vamos, arriba! —No le haga daño —dijo el caballero compasivamente. —¡Oh, no! No le hago daño —dijo el guardia, y en prueba de ello desgarró el traje de Óliver hasta media espalda—. ¡Arriba, que yo te conozco, a mí no me engañas tú! ¿Quieres ponerte de una vez sobre los talones, granuja? Óliver, que no podía sostenerse, hizo un esfuerzo vano por levantarse y entonces el guardia lo arrastró cogido del cuello por las calles con rápido paso. El caballero los acompañó caminando al lado del guardia. Muchos de entre la turba trataban de adelantárseles y se volvían para mirar a Óliver mientras la chiquillería entusiasmada acompañaba el cortejo con gritos de júbilo. 68 13. b. FEDOR DOSTOIESVSKI: Crimen y castigo, «Primera parte», «Capítulo VII». Como en su visita anterior, Raskolnikof vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En este momento, el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temiendo que la vieja, atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador, intentara cerrar la puerta, Raskolnikof lo impidió mediante un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada, pero no soltó el pestillo aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después, viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral para no dejarle el paso libre, se fue derecho a ella. Alena Ivanovna, aterrada, dio un paso atrás e intentó decir algo, pero no pudo pronunciar una sola palabra y se quedó mirando al joven con los ojos muy abiertos. —Buenas tardes, Alena Ivanovna —empezó a decir en el tono más indiferente que le fue posible adoptar. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles: hablaba con voz entrecortada, le temblaban las manos—. Le traigo..., le traigo... una cosa para empeñar... Pero entremos: quiero que la vea a la luz. Y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitara. Ella corrió tras él, dando rienda suelta a su lengua. —¡Oiga! ¿Quién es usted? ¿Qué desea? —Ya me conoce usted, Alena Ivanovna. Soy Raskolnikof... Tenga, aquí tiene aquello de que le hablé el otro día. Le ofreció el paquetito. Ella lo miró, como dispuesta a cogerlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y los fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. Pasó un minuto. Raskolnikof incluso creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojillos, como si la vieja lo hubiese adivinado todo. Notó que perdía la calma, que tenía miedo, tanto que habría huido si aquel mudo examen se hubiese prolongado medio minuto más. —¿Por qué me mira así, como si no me conociera? —exclamó Raskolnikof de pronto, indignado también—. Si le conviene este objeto, lo toma; si no, me dirigiré a otra parte. No tengo por qué perder el tiempo. Dijo esto sin poder contenerse, a pesar suyo, pero su actitud resuelta pareció ahuyentar los recelos de Alena Ivanovna. —¡Es que lo has presentado de un modo! Y, mirando el paquetito, preguntó: —¿Qué me traes? —Una pitillera de plata. Ya le hablé de ella la última vez que estuve aquí. Alena Ivanovna tendió la mano. —Pero, ¿qué te ocurre? Estás pálido, las manos te tiemblan. ¿Estás enfermo? —Tengo fiebre —repuso Raskolnikof con voz anhelante. Y con un visible esfuerzo añadió—: ¿Cómo no ha de estar uno pálido cuando no come? Las fuerzas volvían a abandonarle, pero su contestación pareció sincera. La usurera le quitó el paquetito de las manos. —Pero ¿qué es esto? —volvió a preguntar, sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikof una larga y penetrante mirada. —Una pitillera... de plata... Véala. —Pues no parece que esto sea de plata... ¡Sí que la has atado bien! 69 Se acercó a la lámpara (todas las ventanas estaban cerradas, a pesar del calor asfixiante) y empezó a luchar por deshacer los nudos, dando la espalda a Raskolnikof y olvidándose de él momentáneamente. Raskolnikof se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Temiendo estaba de que el hacha se le cayese. De pronto, la cabeza empezó a darle vueltas. —Pero ¿cómo demonio has atado esto? ¡Vaya un enredo! —exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikof. No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y, sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikof creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikof le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikof retrocedió para dejarlo caer. Luego se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Raskolnikof dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar, procurando no mancharse de sangre, el bolsillo derecho, aquel bolsillo de donde él había visto, en su última visita, que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la lucidez, no estaba aturdido, no sentía vértigos. Más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz de poner sus cinco sentidos en evitar mancharse de sangre... Pronto encontró las llaves, agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. A un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos; al otro, un gran lecho, perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada confeccionada con trozos de seda de tamaño y color diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Al acercarse a ella le ocurrió algo extraño: apenas empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo y marcharse le asaltó de súbito. Pero estas vacilaciones sólo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para retroceder. Y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante, se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto, que tal vez volviese en sí... Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente. Cogió el hacha, la levantó..., pero no llegó a dejarla caer: era indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a 70 tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión, esta prueba era innecesaria. Sobre el entarimado se había formado un charco de sangre. En esto, Raskolnikof vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él, pero era demasiado resistente y no se rompía. Además, estaba resbaladizo, impregnado de sangre... Intentó sacarlo por la cabeza de la víctima; tampoco lo consiguió, se enganchaba en alguna parte. Perdiendo la paciencia, pensó utilizar el hacha: partiría el cordón descargando un hachazo sobre el cadáver. Pero no se decidió a cometer esta atrocidad. Al fin, tras dos minutos de tanteos, logró cortarlo, manchándose las manos de sangre pero sin tocar el cuerpo de la muerta. Un instante después, el cordón estaba en sus manos. Como había supuesto, era una bolsita lo que pendía del cuello de la vieja. También colgaban del cordón una medallita esmaltada y dos cruces, una de madera de ciprés y otra de cobre. La bolsita era de piel de camello, rezumaba grasa y estaba repleta de dinero. Raskolnikof se la guardó en el bolsillo sin abrirla. Arrojó las cruces sobre el cuerpo de la vieja y, esta vez cogiendo el hacha, volvió precipitadamente al dormitorio. Una impaciencia febril le impulsaba. Cogió las llaves y reanudó la tarea. Pero sus tentativas de abrir los cajones fueron infructuosas, no tanto a causa del temblor de sus manos como de los continuos errores que cometía. Veía, por ejemplo, que una llave no se adaptaba a una cerradura y se obstinaba en introducirla. De pronto se dijo que aquella gran llave dentada que estaba con las otras pequeñas en el llavero no podía ser de la cómoda (se acordaba de que ya lo había pensado en su visita anterior), sino de algún cofrecillo, donde tal vez guardaba la vieja todos sus tesoros. Se separó, pues, de la cómoda y se echó en el suelo para mirar debajo de la cama, pues sabía que era allí donde las viejas solían guardar sus riquezas. En efecto, vio un arca bastante grande de más de un metro de longitud, tapizada de tafilete rojo. La llave dentada se ajustaba perfectamente a la cerradura. Abierta el arca, apareció un paño blanco que cubría todo el contenido. Debajo del paño había una pelliza de piel de liebre con forro rojo. Bajo la piel, un vestido de seda, y debajo de éste, un chal. Más abajo sólo había, al parecer, trozos de tela. Se limpió la sangre de las manos en el forro rojo. «Como la sangre es roja, se verá menos sobre el rojo». Súbitamente cambió de expresión y se dijo, aterrado: «¡Qué insensatez, Señor! ¿Acabaré volviéndome loco?». Pero cuando empezó a revolver los trozos de tela, de debajo de la piel salió un reloj de oro. Entonces no dejó nada por mirar. Entre los retazos del fondo aparecieron joyas, objetos empeñados, sin duda, que no habían sido retirados todavía: pulseras, cadenas, pendientes, alfileres de corbata... Algunas de estas joyas estaban en sus estuches; otras, cuidadosamente envueltas en papel de periódico en doble y el envoltorio bien atado. No vaciló ni un segundo, introdujo la mano y empezó a llenar los bolsillos de su pantalón y de su gabán sin abrir los paquetes ni los estuches. 71 14. a. WALT WHITMAN: Canto a mí mismo, «Digo que el alma no es más que el cuerpo…». Digo que el alma no es más que el cuerpo, Digo que el cuerpo no es más que el alma. Nada, ni el mismo Dios, es más grande para cada cual que su propio ser, Digo que quienquiera que anda doscientos metros sin simpatía, marcha envuelto en un sudario a sus propios funerales, Y yo, vosotros, sin tener un céntimo en el bolsillo podemos adquirir lo más precioso de la tierra, Y mirar con los ojos u observar una habichuela en su vaina confunde la ciencia de todos los tiempos, Digo que no existe oficio ni empleo en cuyo desempeño el que se obstina no pueda convertirse en un héroe, Ni objeto, por vil o endeble que parezca, que no pueda trocarse en eje de la rueda universal; Y digo a cualquier hombre, a cualquier mujer: «¡Que vuestra alma conserve su serenidad, el dominio de sí misma ante un millón de universos!». 72 14. b. E. A. POE: El gato negro. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón —tal era el nombre del gato— se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales —enrojezco al confesarlo— mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba —pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? —, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. 73 Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla —si ello fuera posible— más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: «¡Incendio!». Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, 74 cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre se había reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras «¡extraño!», «¡curioso!» y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición —ya que no podía considerarla otra cosa— me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero —sin que pueda decir cómo ni por qué— su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero gradualmente —muy gradualmente— llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, 75 poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo —quiero confesarlo ahora mismo— por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen del patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso —pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme— apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como 76 de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía el saliente de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: «Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano». Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo un registro en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. —Caballeros —dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera—, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de 77 cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 78 15. a. CHARLES BAUDELAIRE: «La cabellera», en verso y en prosa. «La cabellera» ¡Oh vellón que te encrespas hasta encima del cuello! ¡Oh bucles! ¡Oh perfume de indolencia cargado! Para llenar, ¡oh, éxtasis!, hoy esta alcoba oscura de recuerdos que duermen en esta cabellera, ¡como un pañuelo quiero yo agitarla en el aire! La languidez de Asia, los ardores de África, todo un mundo lejano, ausente, casi muerto, vive, ¡bosque aromático!, en tus profundidades. Igual que otros espíritus en la música bogan, el mío, ¡oh dulce amor!, en tu perfume nada. Me iré lejos, a donde, llenos de savia, el árbol y el hombre se extasían, bajo climas ardientes; ¡oh fuertes trenzas, sed la ola que me lleve! Contiene tú, mar de ébano, un deslumbrante sueño de velas, de remeros, de oriflamas, de mástiles: Un puerto rumoroso en que bebe mi alma a oleadas aromas, sonidos y colores; y en donde los bajeles, flotando en muaré y oro, abren sus vastos brazos para abrazar la gloria de un cielo puro donde vibra el calor eterno. Hundiré mi cabeza, de embriaguez amorosa en este negro océano donde el otro se encierra; y mi sutil espíritu que mece el balanceo sabrá cómo encontraros, ¡oh pereza fecunda! ¡Infinitos arrullos del ocio embalsamado! Pelo azul, pabellón de extendidas tinieblas, del cielo inmenso y curvo, el azur me devuelves; sobre la pelusilla de tus mechas rizadas me embriago ardientemente con el mezclado aroma del aceite de coco, del almizcle y la brea. ¡Largo tiempo! ¡Por siempre! Mi mano en tu melena sembrará los rubíes, las perlas, los zafiros, para que nunca sorda tú seas a mis ansias! Pues, ¿no eres tú el oasis en que sueño, y el odre del que aspiro a oleadas el vino del recuerdo? 79 XVII Un hemisferio en una cabellera Déjame respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir en ellos el rostro, como hombre sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, como pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire. ¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo en tus cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los demás hombres en la música. Tus cabellos contienen todo un ensueño, lleno de velámenes y de mástiles; contienen vastos mares, cuyos monzones me llevan a climas de encanto, en que el espacio es más azul y más profundo, en que la atmósfera está perfumada por los frutos, por las hojas y por la piel humana. En el océano de tu cabellera entreveo un puerto en que pululan cantares melancólicos, hombres vigorosos de toda nación y navíos de toda forma, que recortan sus arquitecturas finas y complicadas en un cielo inmenso en que se repantiga el eterno calor. En las caricias de tu cabellera vuelvo a encontrar las languideces de las largas horas pasadas en un diván, en la cámara de un hermoso navío, mecidas por el balanceo imperceptible del puerto, entre macetas y jarros refrescantes. En el ardiente hogar de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado con opio y azúcar; en la noche de tu cabellera veo resplandecer lo infinito del azul tropical; en las orillas vellosas de tu cabellera me emborracho con los olores combinados del algodón, del almizcle y del aceite de coco. Déjame morder mucho tiempo tus trenzas, pesadas y negras. Cuando mordisqueo tus cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos. 80 15. b. PAUL VERLAINE: «Arte poética». ¡Ante todo la música, con primacía del verso impar, más suelto y más libre en su vuelo, sin ningún peso o afectación. Precisas elegir palabras con su corona de vaguedad: hermosa es la canción gris que junta lo Ambiguo y lo Preciso. Es como hermosos ojos tras un velo, con la luz temblante del mediodía, como un cielo de suave otoño con aleteo azul de estrellas claras! Ansiamos además Matices, ¡no el Color sino lo Matizado! ¡Sólo así se armonizan sueños con sueños y flautas con caracolas! ¡Huye siempre de chistes torpes, de Burlas crueles y de Risas impuras que al mismo Azur hacen llorar, huye del aderezo en la bazofia! ¡Estrangula a la elocuencia! Y bien harías, con energía, en aplacar la Rima, si la descuidas, ¿adónde te llevará? ¿Quién dirá el daño de la Rima? ¿Qué niño sordo o qué negro alocado nos forjaron esa bisutería tan falsa y hueca bajo la lima? ¡Música, ahora y siempre! Preocúpate del verso y de sus alas, y que se les vea irse desde su alma hacia otros cielos, a otros amores. Que en los crispados vientos del día sea tu canto la buena nueva esparcida, que a menta y a tomillo huela… Lo demás es sólo literatura. 81 16. a. HENRIK IBSEN: Casa de muñecas, «Escena final». NORA: […] (Helmer saca unas llaves del bolsillo y pasa al recibidor). ¿Qué vas a hacer, Torvaldo? HELMER: Desocupar el buzón; está atestado y no van a caber los periódicos mañana por la mañana... NORA: ¿Vas a trabajar esta noche? HELMER: De ningún modo... ¿Qué es esto? Han andado en la cerradura. NORA: ¿En la cerradura? HELMER: Sin duda. ¿Qué significa esto? No puedo creer que las muchachas... Aquí hay un trozo de aguja de cabello. Nora, es una de las tuyas. NORA (Con viveza): Quizá los niños... HELMER: Es preciso que les quites esa costumbre. ¡Hum! Vamos, ya está abierto de todos modos. (Saca el contenido del buzón y llama). ¡Elena!... ¡Elena! Apague usted la luz de la entrada. (Entra con las cartas en la mano y cierra la puerta del recibidor). Mira, ¿ves cuántas? (Examina los sobres). ¿Qué es esto? NORA (En la ventana): ¡Esa carta! ¡No, no, Torvaldo! HELMER: Dos tarjetas de visita.... de Rank. NORA: ¿Del doctor? HELMER (Mirándolas): Rank, doctor en medicina. Estaban sobre las cartas.... Las habrá depositado en el buzón al salir. NORA: ¿Tienen algo escrito? HELMER: Hay una cruz grande encima del nombre. Mira. ¡Qué broma de tan mal gusto! Es como si diera parte de su muerte. NORA: Es lo que hace efectivamente. HELMER: ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Te ha dicho algo? NORA: Sí. Las tarjetas significan que se ha despedido de nosotros para siempre. Va a encerrarse a morir. HELMER: ¡Pobre amigo mío! Ya sabía que no había de vivir mucho tiempo, pero tan pronto... Y va a ocultarse como un animal herido. NORA: Si ha de ocurrir, vale más que sea en silencio. ¿Verdad, Torvaldo? HELMER (Paseando): Era como de la familia. No puedo aceptar la idea de su pérdida. Con sus padecimientos y su genio retraído, constituía como el fondo de sombra en el cuadro soleado de nuestra felicidad.... En fin, quizá sea preferible... Al menos para él. (Se detiene). Y acaso también para nosotros, Nora. Ahora estamos consagrados exclusivamente el uno al otro. (La abraza). ¡Ah! Mujercita adorada. Nunca te estrecharé bastante. Mira, Nora.... quisiera que te amenazara algún peligro para poder exponer mi vida, para dar mi sangre, para arriesgarlo todo, todo por protegerte. NORA (Desprendiéndose, con voz firme y resuelta): Lee las cartas, Torvaldo. HELMER: No, no, esta noche no... Deseo quedarme contigo, con mi idolatrada mujercita. NORA: ¿Con la idea de la muerte de tu amigo?... HELMER: Tienes razón. A los dos nos ha afectado. Se ha interpuesto entre nosotros la idea de la muerte y de la disolución. Tenemos que hacer algo por olvidarla. Hasta entonces... Nos retiraremos cada uno a nuestro aposento. NORA (Arrojándose a su cuello): ¡Buenas noches, Torvaldo...., buenas noches! HELMER (Besándola en la frente): ¡Buenas noches, avecilla cantora! Duerme en paz. Voy a leer las cartas. (Pasa a su habitación llevándose las cartas y cierra la puerta). 82 NORA (Tanteando alrededor de sí, con ojos extraviados, toma el dominó de Helmer y se cubre con él, diciendo con voz breve, incoherente v sacudida): ¡No volver a verlo jamás! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Y los niños..., no volver a verlos tampoco!... ¡Oh! Aquella agua helada negra..., aquel abismo..., aquel abismo sin fondo... ¡Ah! ¡Si siquiera hubiese pasado ya!... Ahora la toma, la lee. No, no, todavía no. ¡Adiós, Torvaldo!... ¡Adiós, hijos! (Se precipita hacia la puerta; pero, en el mismo momento, Helmer abre violentamente la de su habitación y aparece con una carta en la mano). HELMER: ¡Nora! NORA (Lanzando un grito penetrante): ¡Ah! HELMER: ¿Qué significa?... ¿Sabes lo que dice esta carta? NORA: Sí, lo sé. ¡Deja que me vaya! ¡Déjame salir! HELMER (Deteniéndola): ¿Dónde vas? NORA (Tratando de desasirse): No debes salvarme, Torvaldo. HELMER (Retrocediendo): ¡Entonces, es cierto! ¿Dice la verdad esta carta? ¡Qué horror! No, no es posible, no puede ser. NORA: Es la verdad. Te he amado por sobre todas las cosas en el mundo. HELMER: ¡Eh! Dejémonos de tonterías. NORA (Dando un paso hacia él): ¡Torvaldo!... HELMER: ¡Desgraciada! ¿Qué has tenido valor de hacer? NORA: Déjame salir. Tú no has de llevar el peso de mi falta, tú no has de responder por mí. HELMER: ¡Basta de comedias! (Cierra la puerta del recibidor). Te quedarás ahí, y me darás cuenta de tus actos. ¿Comprendes lo que has hecho? Di, ¿lo comprendes? NORA (Le mira con expresión creciente de rigidez y dice con voz opaca): Sí, ahora empiezo a comprender la gravedad de las cosas. HELMER (Paseándose agitado): ¡Oh! Terrible despertar. ¡Durante ocho años.... ella, mi alegría y mi orgullo..., una hipócrita, una embustera!... Todavía peor: ¡una criminal! ¡Qué abismo de deformidad! ¡Qué horror! (Deteniéndose ante Nora, que continúa muda, la mira fijamente). Yo habría debido presentir que iba a ocurrir alguna cosa de esta índole. Habría debido preverlo. Con la ligereza de principios de tu padre...; tú has heredado esos principios. ¡Falta de religión, falta de moral, falta de todo sentimiento del deber!... ¡Oh! Bien castigado estoy por haber tendido un velo sobre su conducta. Lo hice por ti, y éste es el pago que me das. NORA: Sí, así es. HELMER: Has destruido mi felicidad, aniquilado mi porvenir. No puedo pensarlo sin estremecerme. Te has puesto a merced de un hombre sin escrúpulos, que puede hacer de mí cuanto le plazca, pedirme lo que quiera, disponer y mandar lo que guste sin que me atreva a respirar. Así quedaré reducido a la impotencia, echado a pique por la ligereza de una mujer. NORA: Cuando yo haya abandonado este mundo, estarás libre. HELMER: ¡Ah! Déjate de expresiones huecas. Tu padre tenía también una lista de ellas. ¿Qué ganaría yo con que tú abandonaras el mundo, como dices? Nada. A pesar de eso, podría trascender el caso, y quizá se sospechara que yo había sido cómplice de tu criminal acción. Podría creerse que fui el instigador, el que te indujo a hacerlo. Y esto te lo debo a ti; a ti, a quien he llevado en brazos a través de toda nuestra vida conyugal. ¿Comprendes ahora la gravedad de lo que has hecho? NORA (Tranquila y fría): Sí. HELMER: Esto es tan increíble, que no vuelvo de mi asombro; pero hay que tomar un partido. (Pausa). Quítate ese dominó. ¡Que te lo quites, digo! (Pausa). Tengo que complacerlo de una o de otra manera. Se trata de ahogar el asunto a todo trance. Y, en 83 cuanto a nosotros, como si nada hubiese cambiado. Por supuesto, hablo sólo de las apariencias, y, por consiguiente, seguirás viviendo aquí, lógicamente; pero te está prohibido educar a los niños..., no me atrevo a confiártelos. ¡Ah! Tener que hablar de este modo a quien tanto he amado y a quien todavía... En fin, todo pasó, no hay más remedio. En lo sucesivo no hay que pensar ya en la felicidad, sino sólo en salvar restos, ruinas, apariencias... (Llaman a la puerta. Helmer se estremece). ¿Qué es esto? ¡Tan tarde! ¿Será ya...? ¿Habrá ese hombre...? ¡Escóndete, Nora! Di que estás enferma. (Nora no se mueve. Helmer va a abrir la puerta). ELENA (A medio vestir en el recibidor): Una carta para la señora. HELMER: Démela. (Toma la carta y cierra la puerta). Sí, es de él; pero no la tendrás. Quiero leerla yo. NORA: Léela. HELMER (Aproximándose a la lámpara): Apenas me atrevo. Quizá seamos víctimas uno y otro. No, es preciso que yo sepa. (Abre apresuradamente la carta, recorre algunas líneas, examina un papel adjunto y lanza una exclamación de alegría). ¡Nora! (Nora interroga con la mirada). ¡Nora!... ¡No, tengo que leerlo otra vez! ... ¡Sí, eso! ¡Estoy salvado! ¡Nora, estoy salvado! NORA: ¿Y yo? HELMER: Tú también, naturalmente. Nos hemos salvado los dos. Mira. Te devuelve el recibo. Dice que lamenta, que se arrepiente..., un suceso feliz que acaba de cambiar su existencia... ¡Eh! Poco importa lo que escribe. ¡Estamos salvados, Nora! Ya nadie puede inferirte el menor daño. ¡Ah! Nora, Nora.... no, destruyamos ante todo estas abominaciones. Déjame ver... (Dirige una mirada al recibidor). No, no quiero ya ver nada; supondré que he tenido una pesadilla, y se acabó. (Rompe las dos cartas y el recibo, lo arroja todo a la chimenea y contempla cómo arden los pedazos). ¡Ya! Todo ha desaparecido. Decía que desde las vísperas de Navidad tú... ¡Oh! ¡Qué tres días de prueba has debido pasar, Nora! NORA: Durante estos tres días he sostenido una lucha violenta. HELMER: Y te has desesperado; no veías más camino que... Olvidaremos por completo todos estos sinsabores. Vamos a celebrar nuestra liberación repitiendo continuamente: se ha concluido, se ha concluido. Pero óyeme, Nora, parece que no comprendes: se ha concluido. ¡Vamos! ¿Qué significa esa seriedad? ¡Oh! Pobrecilla Nora, ya comprendo... No aciertas a creer que te perdono. Pues créelo, Nora, te lo juro; estás completamente perdonada. Sé bien que todo lo hiciste por amor a mí NORA: Es verdad. HELMER: Me has amado como una buena esposa debe amar a su marido, pero flaqueabas en la elección de los medios. ¿Crees tú que yo te quiero menos porque no puedas guiarte a ti misma? No, no, confía en mí: no te faltará ayuda y dirección. No sería yo hombre si tu capacidad de mujer no te hiciera doblemente seductora a mis ojos. Olvida los reproches que te dirigí en los primeros momentos de terror, cuando creía que todo iba a desplomarse sobre mí. Te he perdonado, Nora, te juro que te he perdonado. NORA: ¡Gracias por el perdón! (Se va por la puerta de la derecha). HELMER: No, quédate aquí... (La sigue con los ojos). ¿Por qué te diriges a la alcoba? NORA (Dentro): Voy a quitarme el traje de máscaras. HELMER (Cerca de la puerta, que ha quedado abierta): Bien, descansa, procura tranquilizarte, reponerte de esta alarma, pajarillo alborotado. Reposa en paz, yo tengo grandes alas para cobijarte. (Andando sin alejarse de la puerta). ¡Oh! Qué tranquilo y delicioso hogar el nuestro, Nora. Aquí estás segura; te guardaré como si fueras una paloma recogida por mí después de sacarla sana y salva de las garras del buitre. Sabré tranquilizar tu pobre corazón palpitante. Lo conseguiré poco a poco; créeme, Nora. 84 Mañana verás todo de otra manera. Todo seguirá como antes. No necesitaré decirte a cada momento que te he perdonado, porque tú misma lo comprenderás indudablemente. ¿Cómo puedes creer que vaya a rechazarte ni a hacer cargos siquiera? ¡Ah! Tú no sabes lo que es un corazón que ama, Nora. ¡Es tan dulce, es tan grato para la conciencia de un hombre perdonar sinceramente! No es ya a su esposa lo único que ve en el ser perdonado, sino también a su hija. Así te trataré en el porvenir, criatura extraviada, sin brújula. No te preocupes por nada, Nora, sé franca conmigo nada más, y yo seré tu voluntad y tu conciencia. ¡Calla! ¿No te has acostado? ¿Te has vuelto a vestir? NORA (Con su ropa habitual): Sí, Torvaldo, he vuelto a vestirme. HELMER: ¿Y para qué? NORA: No pienso dormir esta noche. HELMER: Pero, querida Nora... NORA (Mirando el reloj): No es tarde todavía. Siéntate, Torvaldo, tenemos que hablar (Se sienta junto a la mesa). HELMER: Nora..., ¿qué significa esto? ¿Por qué estás tan seria? NORA: Siéntate. La conversación será larga. Tenemos mucho que decirnos. HELMER (Sentándose frente a ella): Me tienes intranquilo, Nora. No te comprendo. NORA: Dices bien; no me comprendes. Ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta... esta noche. No me interrumpas. Oye lo que te digo... Tenemos que ajustar nuestras cuentas. HELMER: ¿En qué sentido? NORA (Después de una pausa): Estamos uno frente al otro. ¿No te llama la atención una cosa? HELMER: ¿Qué quieres decir? NORA: Hace ocho años que nos casamos. Piensa un momento: ¿no es ahora la primera vez que nosotros dos, marido y mujer, hablamos a solas seriamente? HELMER: Seriamente, sí..., pero ¿qué? NORA: Ocho años han pasado.... y más todavía desde que nos conocemos, y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria respecto de un asunto grave. HELMER: ¿Iba a hacerte partícipe de mis preocupaciones, sabiendo que no podías quitármelas? NORA: No hablo de preocupaciones. Lo que quiero decir es que jamás hemos tratado de mirar en común al fondo de las cosas. HELMER: Pero veamos, querida Nora, ¿era esa preocupación apropiada para ti? NORA: ¡Este es precisamente el caso! Tú no me has comprendido nunca... Han sido muy injustos conmigo, papá primero, y tú después. HELMER: ¿Qué? ¡Nosotros dos!... Pero ¿hay alguien que te haya amado más que nosotros? NORA (Moviendo la cabeza): Jamás me amaron. Les parecía agradable estar en adoración delante de mí, ni más ni menos. HELMER: Vamos a ver, Nora, ¿qué significa este lenguaje? NORA: Lo que te digo, Torvaldo. Cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas, y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba; porque no le hubiera gustado. Me llamaba su muñequita, y jugaba conmigo como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa. HELMER: Empleas una frase singular para hablar de nuestro matrimonio. NORA (Sin variar de tono): Quiero decir que de manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto, y yo participaba de tu gusto, o lo daba a entender; no puedo asegurarlo, quizá lo uno y lo otro. Ahora, mirando hacia atrás, me parece que he vivido aquí como los pobres.... al día. He vivido de las piruetas que hacía para recrearte, 85 Torvaldo. Eso entraba en tus fines. Tú y papá han sido muy culpables conmigo, y ustedes tienen la culpa de que yo no sirva para nada. HELMER: Eres incomprensible e ingrata, Nora. ¿No has sido feliz a mi lado? NORA: ¡No! Creía serlo, pero no lo he sido jamás. HELMER: ¡Que no..., que no has sido feliz! NORA: No, estaba alegre y nada más. Eras amable conmigo.... pero nuestra casa sólo era un salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca en casa de papá. Y nuestros hijos, a su vez, han sido mis muñecas. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños les divertía verme jugar con ellos. Esto es lo que ha sido nuestra unión, Torvaldo. HELMER: Hay algo de cierto en lo que dices... aunque exageras mucho. Pero, en lo sucesivo, cambiará todo. Ha pasado el tiempo de recreo; ahora viene el de la educación. NORA: ¿La educación de quién? ¿La mía o la de los niños? HELMER: La tuya y la de los niños, querida Nora. NORA: ¡Ay! Torvaldo. No eres capaz de educarme, de hacer de mí la verdadera esposa que necesitas. HELMER: ¿Y eres tú quien lo dice? NORA: Y en cuanto a mí.... ¿qué preparación tengo para educar a los niños? HELMER: ¡Nora! NORA: ¿No lo has dicho tú hace poco?... ¿No has dicho que es una tarea que no te atreves a confiarme? HELMER: Lo he dicho en un momento de irritación. ¿Ahora vas a insistir en eso? NORA: ¡Dios mío! Lo dijiste bien claramente. Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra que debo atender desde luego, y quiero pensar, ante todo, en educarme a mí misma. Tú no eres hombre capaz de facilitarme este trabajo y necesito emprenderlo yo sola. Por eso voy a dejarte. HELMER (Levantándose de un salto.): ¡Qué! ¿Qué dices? NORA: Necesito estar sola para estudiarme a mí misma y a cuanto me rodea; así es que no puedo permanecer a tu lado. HELMER: ¡Nora! ¡Nora! NORA: Quiero marcharme en seguida. No me faltará albergue para esta noche en casa de Cristina. HELMER: ¡Has perdido el juicio! No tienes derecho a marcharte. Te lo prohíbo. NORA: Tú no puedes prohibirme nada de aquí en adelante. Me llevo todo lo mío. De ti no quiero recibir nada ahora ni nunca. HELMER: Pero ¿qué locura es ésta? NORA: Mañana salgo para mi país... Allí podré vivir mejor. HELMER: ¡Qué ciega estás, pobre criatura sin experiencia! NORA: Ya procuraré adquirir experiencia, Torvaldo. HELMER: ¡Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos!... ¿No piensas en lo que se dirá? NORA: No puedo pensar en esas pequeñeces. Sólo sé que para mí es indispensable. HELMER: ¡Ah! ¡Es irritante! ¿De modo que traicionarás los deberes más sagrados? NORA: ¿A qué llamas tú mis deberes más sagrados? HELMER: ¿Necesitas que te lo diga? ¿No son tus deberes para con tu marido y tus hijos? NORA: Tengo otros no menos sagrados. HELMER: No los tienes. ¿Qué deberes son ésos? 86 NORA: Mis deberes para conmigo misma. HELMER: Antes que nada, eres esposa y madre. NORA: No creo ya en eso. Ante todo soy un ser humano con los mismos títulos que tú..., o, por lo menos, debo tratar de serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón, Torvaldo, y que esas ideas están impresas en los libros; pero ahora no puedo pensar en lo que dicen los hombres y en lo que se imprime en los libros. Necesito formarme mi idea respecto de esto y procurar darme cuenta de todo. HELMER: ¡Qué! ¿No comprendes cuál es tu puesto en el hogar? ¿No tienes un guía infalible en estas cuestiones? ¿No tienes la religión? NORA: ¡Ay! Torvaldo. No sé exactamente qué es la religión. HELMER: ¿Que no sabes qué es? NORA: Sólo sé lo que me dijo el pastor Hansen al prepararme para la confirmación. La religión es esto, aquello y lo de más allá. Cuando esté sola y libre, examinaré esa cuestión como una de tantas, y veré si el pastor decía la verdad, o, por lo menos, si lo que me dijo era verdad respecto de mí. HELMER: ¡Oh! ¡Es inaudito en una mujer tan joven! Pero si no puede guiarte la religión, déjame al menos sondear tu conciencia. Porque ¿supongo que tendrás al menos sentido moral? ¿O es que tampoco tienes eso? Responde. NORA: ¿Qué quieres, Torvaldo? Me es difícil contestarte. Lo ignoro. No veo claro nada de eso. No sé más que una cosa y es que mis ideas son completamente distintas de las tuyas, que las leyes no son las que yo creía, y, en cuanto a que esas leyes sean justas, no me cabe en la cabeza. ¡No tener derecho una mujer a evitar una preocupación a su padre anciano y moribundo, ni a salvar la vida a su esposo! ¡Eso no es posible! HELMER: Hablas como una chiquilla. No comprendes nada de la sociedad de que formas parte. NORA: No, no comprendo nada; pero quiero comprenderlo y averiguar de parte de quién está la razón: si de la sociedad o de mí. HELMER: Tú estás enferma, Nora, tienes fiebre, y hasta casi creo que no estás en tu juicio. NORA: Por lo contrario, esta noche estoy más despejada y segura de mí que nunca. HELMER: ¿Y con esa seguridad y esa lucidez abandonas a tu marido y a tus hijos? NORA: Sí. HELMER: Eso no tiene más que una explicación. NORA: ¿Qué explicación? HELMER: ¡Ya no me amas! NORA: Así es; en efecto, ésa es la razón de todo. HELMER: ¡Nora!... ¿Y me lo dices? NORA: Lo siento, Torvaldo, porque has sido siempre muy bueno conmigo... Pero ¿qué he de hacerle? No te amo ya. HELMER (Esforzándose por permanecer sereno): De eso, por supuesto, ¿también estás completamente convencida? NORA: Absolutamente. Y por eso no quiero estar más aquí. HELMER: ¿Y puedes explicarme cómo he perdido tu amor? NORA: Muy sencillo. Ha sido esta misma noche, al ver que no se realizaba el prodigio esperado. Entonces he comprendido que no eras el hombre que yo creía. HELMER: Explícate. No entiendo.... NORA: Durante ocho años he esperado con paciencia, porque sabía de sobra, Dios mío, que los prodigios no son cosas que ocurren diariamente. Llegó al fin el momento de angustia y me dije con certidumbre: ahora va a realizarse el prodigio. Mientras la carta de Krogstad estuvo en el buzón, no creí ni por un momento que pudieras doblegarte a 87 las exigencias de ese hombre, sino que, por lo contrario, le dirías: «Dígaselo a todo el mundo». Y cuando eso hubiera ocurrido... HELMER: ¡Ah, sí!... ¿Cuando yo hubiera entregado a mi esposa a la vergüenza y al menosprecio...? NORA: Cuando eso hubiera ocurrido, yo estaba completamente segura de que responderías a todo diciendo: «Yo soy culpable». HELMER: ¡Nora! NORA: Vas a decir que yo no hubiera aceptado semejante sacrificio. Es cierto. Pero ¿de qué hubiese servido mi afirmación al lado de la tuya?... ¡Pues bien!, ése era el prodigio que esperaba con terror, y, para evitarlo, iba a morir. HELMER: Nora, con placer hubiese trabajado por ti día y noche, y hubiese soportado toda clase de privaciones y de penalidades; pero no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado. NORA: Lo han hecho millares de mujeres. HELMER: ¡Eh! Piensas como una niña, y hablas del mismo modo. NORA: Es posible, pero tú no piensas ni hablas como el hombre a quien yo puedo seguir. Ya tranquilizado, no en cuanto al peligro que me amenazaba, sino al que corrías tú..., todo lo olvidaste, y vuelvo a ser tu avecilla cantora, la muñequita que estabas dispuesto a llevar en brazos como antes, y con más precauciones que nunca al descubrir que soy más frágil. (Levantándose). Escucha, Torvaldo: en aquel momento me pareció que había vivido ocho años en esta casa con un extraño, y que había tenido tres hijos con él... ¡Ah! ¡No quiero pensarlo siquiera! Tengo tentación de desgarrarme a mí misma en mil pedazos. HELMER (Sordamente): Lo comprendo, el hecho es indudable. Se ha abierto entre nosotros un abismo. Pero di si no puede repararse, Nora. NORA: Como yo soy ahora, no puedo ser tu esposa. HELMER: Yo puedo transformarme. NORA: Quizá..., si te quitan tu muñeca. HELMER: ¡Separarse..., separarse de ti! No, no, Nora, no puedo resignarme a la separación. NORA (Dirigiéndose hacia la puerta de la derecha): Razón de más para concluir. (Se va y vuelve con el abrigo, el sombrero y una pequeña maleta de viaje, que deja sobre una silla cerca de la mesa). HELMER: Nora, todavía no, todavía no. Espera a mañana. NORA (Poniéndose el abrigo): No puedo pasar la noche bajo el techo de un extraño. HELMER: ¿Pero no podemos seguir viviendo juntos como hermanos? NORA (Poniéndose el sombrero): Semejante tipo de vida no duraría mucho. (Poniéndose el chal sobre los hombros). Adiós, Torvaldo. No quiero ver a los niños. Sé que están en mejores manos que las mías. En mi situación actual... no puedo ser una madre para ellos. HELMER: Pero ¿algún día, Nora..., un día? NORA: Nada puedo decirte, porque ignoro lo que será de mí. HELMER: Pero sea como sea, eres mi esposa. NORA: Cuando una mujer abandona el domicilio conyugal, como yo lo abandono, las leyes, según dicen, eximen al marido de toda obligación con respecto a ella. De cualquier modo te eximo, porque no es justo que tú quedes encadenado, no estándolo yo. Absoluta libertad por ambas partes. Toma, aquí tienes tu anillo. Devuélveme el mío. HELMER: ¿También eso? NORA: Sí. HELMER: Toma. 88 NORA: Gracias. Ahora todo ha concluido. Ahí dejo las llaves. En lo que respecta a la casa, la doncella está enterada de todo... mejor que yo. Mañana, después de mi marcha, vendrá Cristina a guardar en un baúl cuanto traje al venir aquí, pues deseo que se me envíe. HELMER: ¡Todo ha concluido! ¿No pensarás en mí jamás, Nora? NORA: Seguramente que pensaré con frecuencia en ti y en los niños y en la casa. HELMER: ¿Puedo escribirte, Nora? NORA: ¡No, jamás! Te lo prohíbo. HELMER: ¡Oh! Pero puedo enviarte... NORA: Nada, nada. HELMER: Ayudarte, si lo necesitas. NORA: ¡No! No puedo aceptar nada de un extraño. HELMER: Nora..., ¿ya no seré más que un extraño para ti? NORA (Tomando la maleta de viaje): ¡Ah! Torvaldo. Se necesitaría que se realizara el mayor de los milagros. HELMER: Di cuál. NORA: Necesitaríamos transformarnos los dos hasta el extremo de... ¡Ay! Torvaldo. No creo ya en milagros. HELMER: Pues yo sí quiero creer. Di: ¿deberíamos transformarnos los dos hasta el extremo de ...? NORA: Hasta el extremo de que nuestra unión fuera un verdadero matrimonio. ¡Adiós! (Se oye cerrar la puerta de la casa). 89 HELMER (Dejándose caer en una silla cerca de la puerta y ocultándose el rostro con las manos): ¡Nora, Nora! (Levanta la cabeza y mira en derredor suyo). ¡Se ha ido! ¡No verla más!... (Con vislumbre de esperanza.). ¡El mayor de los milagros! (Se va).16. b. ALFRED JARRY: Ubú rey, «Acto II». ESCENA VI (PADRE UBÚ, MADRE UBÚ, CAPITÁN BORDURA) En el palacio del REY. PADRE UBÚ: ¡No, no quiero! ¿Deseas que me arruine por esos torpes? CAPITÁN BORDURA: Comportaos, Padre Ubú. ¿No veis que el pueblo espera las dádivas de la fausta entronización? MADRE UBÚ: Si no ordenas distribuir alimentos y oro, estarás derrocado antes de dos horas. PADRE UBÚ: ¡Alimentos sí, oro no! Sacrificad tres caballos viejos. Será suficiente para esos marranos. MADRE UBÚ: ¡Marrano tú! ¿De dónde habrá salido animal como éste? PADRE UBÚ: Te lo repetiré. Quiero hacerme rico. No soltaré ni un céntimo. MADRE UBÚ: Pero si tienes en las manos todos los tesoros de Polonia… CAPITÁN BORDURA: Sí. En la capilla, por ejemplo, se guarda un inmenso tesoro. Repartámoslo. PADRE UBÚ: ¡Miserable! ¡Pobre de ti si se te ocurre…! CAPITÁN BORDURA: ¡Pero, Padre Ubú! Si no distribuyes algo, el pueblo se negará a pagar impuestos. PADRE UBÚ: ¿Es cierto eso? MADRE UBÚ: ¡Sí! ¡Sí! PADRE UBÚ: En ese caso, consiento. Repartid tres millones y cocinad ciento cincuenta bueyes y corderos. Después de todo, a mí también me tocará algo… (Salen.) ESCENA VII (PADRE UBÚ CORONADO, MADRE UBÚ, CAPITÁN BORDURA, LACAYOS) El patio de palacio, repleto de gente. Los lacayos aparecen cargados de carne. EL PUEBLO: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Hurra! PADRE UBÚ: (Arrojando oro.) Tomad para vosotros. La idea no me agradaba mucho, ¿sabéis?, pero la Madre Ubú se ha empeñado. Prometedme, al menos, pagar los impuestos sin demora. TODOS: ¡Sí, sí! CAPITÁN BORDURA: Mira, Madre Ubú, cómo se disputan el oro. ¡Menuda rebatiña! MADRE UBÚ: Verdaderamente horrible. ¡Aggg! ¡A uno le han partido el cráneo! PADRE UBÚ: Bonito espectáculo… ¡Que me traigan más cajas de oro! CAPITÁN BORDURA: ¿Y si organizamos una carrera? PADRE UBÚ: ¡Buena idea…! (Al pueblo.) ¿Veis esta caja, amigos míos? Contiene trescientos mil francos de oro en moneda polaca de buena ley. Los que quieran participar, que se coloquen en el extremo del patio. Echaréis a correr cuando agite mi pañuelo, y el que llegue primero hasta aquí, se la llevará. Entre los demás participantes repartiremos, como consolación, el contenido de esta otra caja. 90 TODOS: ¡Bravo! ¡Viva el Padre Ubú! ¡Qué magnífico rey! ¡No se veían estas cosas en tiempos de Venceslao! PADRE UBÚ: (A la MADRE UBÚ, con alegría.) ¿Oyes lo que dicen? La multitud va a colocarse en el punto de partida, en un extremo del patio. PADRE UBÚ: ¿Preparados…? TODOS: ¡Sí! ¡Sí! PADRE UBÚ: A la una, a las dos y… ¡a las tres! ¡A correr! (Se ponen en marcha atropellándose unos a otros. Gran griterío y tumulto.) CAPITÁN BORDURA: ¡Ya llegan! ¡Ya llegan! PADRE UBÚ: ¡Eh! ¡El primero pierde terreno! MADRE UBÚ: ¡No! ¡Lo ha recuperado! CAPITÁN BORDURA: ¡Oh! ¡Le alcanzan! ¡Le alcanzan! ¡Le están pasando! (El que venía en segundo lugar llega el primero.) TODOS: ¡Viva Miguel Federovitch! ¡Viva Miguel Federovitch! MIGUEL FEDEROVITCH: Sire, verdaderamente no sé cómo agradecer a Vuestra Majestad… PADRE UBÚ: ¡Os invito a comer, amigos míos! ¡Las puertas de palacio se abren hoy para vosotros! ¡Haced los honores a mi mesa! EL PUEBLO: ¡Adentro, adentro! ¡Viva el Padre Ubú, el más señorial de todos los soberanos! Entran en palacio. Se escucha el ruido de una orgía que se prolonga hasta el día siguiente. Cae el telón. 91 17 .a. MARCEL PROUST: Por el camino de Swann. Parte I, «Uno» […] Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero; luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. […] Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila, los domingos por la mañana en Combray (porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa) cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había recordado nada, antes de que la probara; quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combray para enlazarse a otros más recientes; ¡quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo abandonados fuera de la memoria no sobrevive nada y todo se va disgregando!; las formas externas —también aquélla tan grasamente sensual de la concha, con sus dobleces severos y devotos—, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. 92 17. b. JAMES JOYCE: Ulises, final del monólogo de Molly Bloom11. […] estábamos tumbados entre los rododendros en Howth Head con su traje gris tweed y su sombrero de paja yo le hice que se me declarara sí primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca y era año bisiesto como ahora sí hace 16 años Dios mío después de ese beso largo casi perdí el aliento sí dijo que yo era una flor de la montaña sí eso somos todas flores un cuerpo de mujer sí ésa fue la única verdad que dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy sí eso fue lo que me gustó porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer y yo sabía que siempre haría de él lo que quisiera y le di todo el gusto que pude animándole hasta que me lo pidió para decir sí y al principio yo no quise contestar sólo miré a lo lejos al mar y al cielo estaba pensando en tantas cosas que él no sabía que Mulvey y el señor Stanhope y Hester y papá y el viejo capitán Groves y los marineros jugando a los pájaros volando y a la pidola como lo llamaban ellos en el muelle y el centinela delante de la casa del gobernador con la cosa alrededor del casco blando pobre diablo medio asado y las chicas españolas riéndose con sus mantillas y sus peinetas altas y las subastas por la mañana los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa y Duke Street y el mercado de aves todas cacareando junto a Larby Sharon y los pobres burros resbalando medio dormidos y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras y las grandes ruedas de los carros de los toros y el viejo castillo de miles de años sí y esos moros tan guapos todos de blanco y los turbantes como reyes pidiéndote que te sentaras en su poco de tienda y Ronda con las viejas ventanas de las posadas 2 ojos atisbando una celosía escondidos para que su amante besara las rejas y las tabernas medio abiertas de noche y las castañuelas y la noche que perdimos el barco en Algeciras el vigilante dando vueltas por ahí sereno con su farol y ah ese tremendo torrente allá en lo hondo ah y el mar el mar carmesí a veces como el fuego y las estupendas puestas de sol y las higueras en los jardines de la Alameda sí y todas esas callejuelas raras y casas rosas y azules y amarillas y las rosaledas y el jazmín y los geranios y los cactus y Gibraltar de niña donde yo era una Flor de la montaña sí cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas o me pongo una roja sí y cómo me besó al pie de la muralla mora y yo pensé bueno igual da él que otro y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir sí y entonces me pidió si quería yo decir sí mi flor de la montaña y primero le rodeé con los brazos sí y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfume sí y el corazón le corría como loco y sí dije sí quiero Sí. 11 Esquematización del fragmento según José María Valverde (editorial Lumen): «primera unión con Bloom, en el monte Howth [Irlanda], recordando Gibraltar, pero abrazándole, aceptándole, diciéndole sí». 93 18. a. GUILLAUME APOLLINAIRE: «Caligrama». 94 18. b. FRANZ KAFKA: La Metamorfosis. «Capítulo I» Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse la colcha, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. —¿Qué me ha ocurrido? —pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados —Samsa era viajante de comercio— estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso —se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana— lo ponía muy melancólico. —¿Qué pasaría —pensó— si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. —¡Dios mío! —pensó— ¡Qué profesión tan dura he elegido! Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de las conexiones de tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo! Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían. Quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. —Esto de levantarse pronto —pensó— hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido 95 hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. ¡Se habría caído de la mesa! Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y, desde esa altura, hablar hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él —puedo tardar todavía entre cinco y seis años— lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento; ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco. Miró hacia el despertador que hacía tic tac sobre el armario. —¡Dios del cielo! —pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado incluso la media, eran ya casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete, para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. Incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que sólo existen hombres totalmente sanos, aunque con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama —en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto —, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. —Gregorio —dijo la voz de su madre—, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar. Escuchó una voz que, evidentemente, era la suya, pero salía mezclada con un doloroso e irreprimible silbido, en el cual, las palabras, al principio claras, luego se trababan, resonando de modo que no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: —Sí, sí. Gracias, madre. Ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez, y golpeando ligeramente a la puerta, llamó: —¡Gregorio, Gregorio! —gritó— ¿Qué ocurre? —Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave—: ¡Gregorio, Gregorio! Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. —Gregorio, ¿no te encuentras bien?, ¿necesitas algo? 96 —Ya estoy preparado —contestó Gregorio a ambos a un tiempo con una pronunciación lo más cuidadosa posible. Haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: —Gregorio, abre, te lo suplico —pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir, más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente, sin ser molestado, vestirse y, sobre todo, desayunar. Después pensaría en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser sólo fruto de su imaginación y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar la colcha era muy sencillo, sólo necesitaba inflarse un poco y caería por sí sola, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos y que, además, no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. —No hay que permanecer en la cama inútilmente —se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior —que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente— demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y cuando, finalmente, casi furioso, se lanzó hacia delante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, calculó mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero al verse con ésta colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de ese modo porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida, y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes prefería quedarse en la cama. Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. —Las siete ya —se dijo cuando sonó de nuevo el despertador—, las siete ya y todavía semejante niebla. 97 Durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después pensó: —Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo, cuan largo era, hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría, y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no temor, al menos preocupación. En todo caso había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama —el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, sólo tenía que balancearse a empujones— se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes —pensaba en su padre y en la criada— hubiesen sido más que suficientes. Sólo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarlo así de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. —Seguro que es alguien del almacén —se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. —No abren—pensó Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió, con naturalidad y con paso firme, hacia la puerta y abrió. Gregorio solamente necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era: el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien, simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este «pregunteo» era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto únicamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y, más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado; a ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado, la giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. 98 —Ahí dentro se ha caído algo —dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero, como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró: —Gregorio, el apoderado está aquí. —Ya lo sé —se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. —Gregorio —dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha—, el señor apoderado ha venido y desea saber por qué no has salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle, además desea también hablar personalmente contigo, así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. —Buenos días, señor Samsa —interrumpió el apoderado amablemente. —No se encuentra bien —dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta—. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¡Cómo si no iba Gregorio a perder un tren! El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora, por ejemplo, ha estado ocho días en la ciudad; pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de carpintería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí dentro, en la habitación. En cuanto abra Gregorio lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado, nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. —Voy enseguida —dijo Gregorio, lentamente y con precaución, sin moverse para no perderse una palabra de la conversación. —De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo —dijo el apoderado—. Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. —Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? —preguntó impaciente el padre. —No —dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio, en la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse; y ¿por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado?, ¿porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Éstas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarlo tranquilo 99 en lugar de molestarlo con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que empujaba a los otros a perdonar su comportamiento. —Señor Samsa —exclamó entonces el apoderado levantando la voz—, ¿qué ocurre? Se atrinchera usted en su habitación, contesta solamente con sí o no, preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y, dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado, estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Su posición no es, en absoluto, la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio, cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa, no debe existir. —Señor apoderado —gritó Gregorio, fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás—, abriré inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. ¡Un poco de paciencia! Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¡Cómo puede atacar a una persona una cosa así! Ayer por la tarde me encontraba bastante bien, mis padres lo saben o, mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve un pequeño presentimiento, tendría que habérseme notado. ¡Por qué no lo avisé en el almacén! Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. ¡Señor apoderado, tenga consideración con mis padres! No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo eso; quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las ocho salgo de viaje, las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted señor apoderado, yo mismo estaré enseguida en el almacén, tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe. Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto, y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta, deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo, pero si se quedaban tan tranquilos tampoco tendría motivo para excitarse y, de hecho, podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. —¿Han entendido ustedes una sola palabra? —preguntó el apoderado a los padres— ¿O es que nos toma por tontos? 100 —¡Por el amor de Dios! —exclamó la madre entre sollozos— Quizá esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. ¡Greta! ¡Greta! —gritó después. —¿Qué, madre? —dijo la hermana desde el otro lado, comunicándose a través de la habitación de Gregorio. —Tienes que ir inmediatamente al médico, Gregorio está enfermo. Rápido, a buscar al médico. ¿Has oído cómo hablaba ahora? —Es una voz de animal —dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. —¡Ana! ¡Ana! —llamó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala y dando palmadas—. ¡Ve a buscar inmediatamente un cerrajero! Ya se sentía el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo — ¿cómo se habría vestido su hermana tan deprisa?— y ya se oía abrir de golpe la puerta del piso. No se oyó cerrar, seguramente habían dejado la puerta abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se le iba acostumbrando. En todo caso ya creían los demás en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio, y estaban dispuestos a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados. Con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban, quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla, allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido sobre ella —las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa— y descansó así durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave, que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos — ¿con qué iba a agarrar la llave?—, pero, por el contrario, las mandíbulas eran, desde luego, muy poderosas. Sirviéndose de ellas pudo hacer girar la llave sin darse cuenta de que, sin duda, se estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. —Escuchen ustedes —dijo el apoderado en la habitación contigua—. Está girando la llave. Esto significó un gran estímulo para Gregorio; pero todos debían haberle animado, incluso el padre y la madre: «¡Vamos, Gregorio! —debían haber aclamado—. ¡Duro con ello, duro con la cerradura!». Y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura, ya sólo se mantenía de pie con la boca, y, según era necesario, se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia dentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido agudo de la cerradura, que se abrió por fin, lo volvió completamente en sí. Respirando profundamente dijo para sus adentros: —No he necesitado al cerrajero—. Y apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo. 101 Este modo de hacerlo fue la causa de que, aunque libre ya la entrada, todavía no se lo viese. En primer lugar tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo, alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Aún estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «¡Oh!» que sonó como un silbido del viento, y en ese momento vio también cómo aquél, que era el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre —a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba— miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregorio y, con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación, miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entre tanto el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable — era un hospital—, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero sólo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, con la mano sobre la espada, sonriendo despreocupadamente, como exigiendo respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma, que conducía hacia abajo. —Bueno —dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad—, me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿Adónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará, con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él, aunque no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. ¡Póngase de mi parte en el almacén! Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal. Sí, en confianza, incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que, en su condición de empresario, cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante, que casi todo el año está fuera del almacén, puede 102 convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas, contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando, agotado, ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que, al menos en una pequeña parte, me da usted la razón. Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y lo miraba por encima del hombro, convulsivamente agitado y con un gesto de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista, se iba deslizando hacia la puerta, muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien: durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida, y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer, que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y, finalmente, atraído. ¡El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello! ¡Si hubiese estado aquí la hermana! Ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso, no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado que, de una forma grotesca, se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano. Pero, buscando algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico: las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría. Incluso intentaban transportarle hacia donde él quería, dándole la sensación a Gregorio de que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance. Pero en el mismo momento en que, a causa del movimiento reprimido, se balanceaba a ras de suelo, no lejos de su madre, ésta, a pesar de que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó: —¡Socorro, por el amor de Dios, socorro! Mantenía la cabeza inclinada, como si quisiera ver mejor a Gregorio; pero, en contradicción con ello, se desplomó hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa, y no habiendo recordado que estaba aún puesta, quedó sentada en ella, sin darse cuenta de que el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose en un punto fijo de la alfombra. 103 —¡Madre, madre! —murmuró Gregorio mirándola de abajo a arriba. Por un momento había olvidado completamente al apoderado; por el contrario, no pudo evitar, a la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo la madre gritó nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera y, con la barbilla sobre la barandilla, dirigía una última mirada a aquella escena. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor rapidez posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció, lanzando aún un «¡Uh!», que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado o, al menos, no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que aquél había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán, tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y, dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio, tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia fuera se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas de las ventanas volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás, lo hacía realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección, y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, aunque en realidad lo hacía con una gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no sólo no le obstaculizó en su empeño, sino que, con la punta de su bastón, le dirigía de vez en cuando, desde lejos, en su movimiento giratorio. ¡Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre! Por su culpa Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió ni por lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y, de este modo, atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia delante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de su padre; ahora ya no había que andarse con bromas. Gregorio, pasase lo que pasase, se apretujó en el marco de la puerta. Uno de los costados se levantó, ahora estaba atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó allí atascado, totalmente incapaz por sí solo de realizar 104 cualquier movimiento. Las patitas de uno de los lados estaban colgadas en el aire y temblaban, las del otro permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que, en esta situación, le produjo un auténtico alivio y que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón, y todo retornó por fin a la calma. 105 19. a. ERNEST HEMINGWAY: El viejo y el mar. «Capítulo I» Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía ochenta y cuatro días que no cogía un pez. En los primeros cuarenta días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de cuarenta días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de la mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos; y éstos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. —Santiago —le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote—. Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. —No —dijo el viejo—. Tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. —Pero recuerde que una vez llevaba ochenta y siete días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante tres semanas. —Lo recuerdo —dijo el viejo—. Y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. —Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerle. —Lo sé —dijo el viejo—. Es completamente normal. —Papá no tiene mucha fe. —No. Pero nosotros sí, ¿verdad? —Sí —dijo el muchacho— ¿Me permite invitarle a una cerveza en la Terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. —¿ Por qué no? —dijo el viejo—. Entre pescadores. Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes. Pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde habían tendido sus sedales, al continuo buen tiempo y a lo que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre dos tablas, dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla, a la pescadería, donde esperaba a que el camión del hielo las llevara al mercado, a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones, al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea; les sacaban los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. 106 19. b. JOHN DOS PASSOS: Manhattan Transfer, «II. METRÓPOLI». Los faroles de gas oscilan un momento en las calles moradas de frío, luego se apagan en un amanecer lívido. Gus McNiel, con los ojos todavía pegados de sueño, marcha al lado de su carro, balanceando una cesta de rejilla, llena de botes de leche. Para en las puertas, recoge las botellas vacías, sube las escaleras heladas, deja los cuartillos de leche, calidad A o calidad B, mientras tras las cornisas, los tanques de agua, los caballetes de los tejados, las chimeneas, el cielo se tiñe de rosa y amarillo. Las pisadas comienzan a oscurecer el pavimento escarchado. Un camión de cerveza retumba calle abajo. —¿Cómo va, Moike? Vaya fresquito, ¿eh? —grita Gus McNiel a un guardia que se frota los brazos en la esquina de la Octava Avenida. —¿Qué hay, Gus? ¿Siguen las vacas dando leche? Ya es completamente de día cuando al fin, golpeando con las riendas el raído trasero de su caballo capón, emprende el regreso a la lechería. A sus espaldas brincan en el carro las botellas vacías. En la Novena Avenida un tren pasa disparado por lo alto, en dirección al centro, arrastrado por una maquinilla verde que lanza burbujas blancas, densas como algodón, a disolverse en el aire crudo, entre rígidas casas de negras ventanas. Los primeros rayos del sol hacen resaltar el dorado letrero de DANIEL McGILLYCUDDY, VINOS Y LICORES en la esquina de la Décima Avenida. Gus McNiel tiene la lengua seca, y el alba le da un gusto salado. Un buen vaso de cerveza le entona a uno en una mañana como ésta. Enrolla las riendas al látigo y salta por encima de la rueda. Sus pies ateridos le duelen al chocar contra el pavimento. Pateando para que le vuelva la sangre a los dedos, franquea la portezuela. —Que el diablo me lleve si no es el lechero que nos trae una pinta de crema para el café. Gus escupe en la recién lustrada escupidera, junto al mostrador. —Chico, tengo sed… —Apuesto que has bebido mucha leche otra vez, Gus —rugió el dueño del bar con su cara cuadrada de filete. El local huele a lustre y a serrín fresco. A través de una ventana abierta un rojo rayo de sol acaricia las nalgas de una mujer desnuda, que quieta como un huevo duro sobre un plato de espinacas, aparece reclinada en un cuadro de marco dorado, detrás del mostrador. —Bueno, Gus, ¿qué te apetece una mañana fría como ésta? —Cerveza basta, Mac. La espuma sube en el vaso, tiembla, se derrama. El dueño roza los bordes con una paleta de madera, deja que la espuma se asiente un instante, luego pone otra vez el vaso bajo la espita poco abierta. Gus se instala confortablemente apoyando los talones en la barra de latón. —¿Y cómo va el trabajo? Gus despacha su vaso de cerveza y levanta hasta el cuello la mano, antes de limpiarse la boca con ella. —Estoy hasta aquí… Lo que voy a hacer es irme al Oeste, comprar un terreno en North Dakota, o en cualquier sitio por allá, y plantar trigo… Yo me las arreglo bien en una granja… Esta vida de las ciudades no vale para nada. —¿Cómo lo tomará Nellie? 107 —No se avendrá muy bien al principio, le gustarán las comodidades de la casa, sus costumbres, pero creo que en cuanto se vea allá… Ésta no es vida ni para ella ni para mí. —Tienes razón. Esta ciudad está acabada… Yo y la señora venderemos esto el mejor día; pronto, me parece. Si pudiéramos comprar un «restaurante chique» en el centro o un merendero, eso sí que nos vendría al pelo. Ya le he echado el ojo a una finquita por cerca de Bronxville, a distancia razonable. —Apretando meditativamente la barbilla en un puño como un mazo, prosiguió—: Yo estoy harto de tener que andar a porrazos con esos malditos borrachos todas las noches. ¡Qué caramba, yo no he dejado el ring para seguir boxeando! Justamente anoche, dos tíos empezaron a darse golpes y yo tuve que habérmelas con ellos para despejar el local… Ya estoy cansado de pelear con todos los beodos de la Décima Avenida… Toma algo por cuenta de la casa. —Temo que Nellie me lo va a notar por el olor. —Bah, no te preocupes… Nellie debe estar acostumbrada a que se beba un poquito. A su padre bien le gusta. —En serio, Mac, no me he emborrachado desde que me casé. —Haces bien. Es realmente un encanto de mujer, Nellie; vaya si lo es. Aquellos ricitos suyos son para volver loco a cualquiera. La segunda cerveza lleva un acre torrente de espuma hasta las puntas de sus dedos. Gus, riendo, se da una palmada en el muslo. —Es una perla, eso es lo que es, Gus; tan señorita y demás. —Bueno, creo que me voy a verla. —Qué tío de suerte, volverte a casa a acostarte con tu mujer, cuando todos empezamos a trabajar. La cara de Gus se puso más roja. Los oídos le palpitaban. —A veces me la encuentro en la cama aún… Hasta la vista, Mac. Gus sale a la calle. La mañana está triste y fría. Nubes de plomo pesan sobre la ciudad. —Arre, saco de huesos —dice Gus dando un tirón de la rienda. La Undécima Avenida está cubierta de un polvo helado. Chirrían las ruedas, martillean los cascos en los adoquines. Por la vía férrea llega el tin-tan de la campana de la locomotora de un tren de mercancías que entra en agujas. Gus está en la cama con su mujer, hablándole dulcemente: «Mira, Nellie, no te importará que nos vayamos al Oeste, ¿verdad? He hecho una instancia pidiendo un terreno en North Dakota, tierra negra donde podremos hacer un montón de dinero con el trigo. Hay tipos que se han hecho ricos con cinco buenas cosechas… Y es mejor para los dos porque también…» «Hola, Moike.» Aún está ahí el pobre Moike, en su puesto. Mal negocio ser guardia con este frío. Más vale cultivar trigo y tener una buena granja, con graneros, y cerdos, y caballos, y vacas, y gallinas… Nellie tan bonita con su pelo rizado, dando de comer a las gallinas a la puerta de la cocina… —¡Eh, caramba!... —le grita uno desde la acera—. ¡Cuidado con el tren! Una boca que grita bajo una gorra de visera, una bandera verde que ondea. «¡Dios mío, estoy en la vía!» De un brusco tirón hace volver la cabeza al caballo. Un topetazo destroza el carro. Los vagones, el caballo, la bandera verde, las casas rojas, todo voltejea y se hunde en las tinieblas. 108 20 .a. EUGÈNE IONESCO: La cantante calva, «Escena I». Interior burgués inglés, con sillones ingleses. Velada inglesa. El SEÑOR SMITH, inglés, en su sillón y con sus zapatillas inglesas, fuma su pipa inglesa y lee un diario inglés, junto a una chimenea inglesa. Tiene anteojos ingleses y un bigotito gris inglés. A su lado, en otro sillón inglés, la SEÑORA SMITH, inglesa, remienda unos calcetines ingleses. Un largo momento de silencio inglés. El reloj de chimenea inglés hace oír diecisiete toques ingleses. SRA. SMITH: ¡Vaya, son las nueve! Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino, y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: Las patatas están muy bien con tocino, y el aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite del almacenero de la esquina es de mucho mejor calidad que el aceite del almacenero de enfrente, y también mejor que el aceite del almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no quiero decir que el aceite de aquéllos sea malo. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: Sin embargo, el aceite del almacenero de la esquina sigue siendo el mejor. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: Esta vez Mary ha cocido bien las patatas. La vez anterior no las había cocido bien. A mí no me gustan sino cuando están bien cocidas. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: El pescado era fresco. Me he chupado los dedos. Lo he repetido dos veces. No, tres veces. Eso me hace ir al retrete. Tú también has comido tres raciones. Sin embargo, la tercera vez has tomado menos que las dos primeras, en tanto que yo he tomado mucho más. Esta noche he comido mejor que tú. ¿Cómo es eso? Ordinariamente eres tú quien come más. No es el apetito lo que te falta. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: No obstante, la sopa estaba quizás un poco demasiado salada. Tenía más sal que tú. ¡Ja, ja! Tenía también demasiados puerros y no las cebollas suficientes. Lamento no haberle aconsejado a Mary que le añadiera un poco de anís estrellado. La próxima vez me ocuparé de ello. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: Nuestro rapazuelo habría querido beber cerveza, le gustaría beberla a grandes tragos, pues se te parece. ¿Has visto cómo en la mesa tenía la vista fija en la botella? Pero yo vertí en su vaso agua de la garrafa. Tenía sed y la bebió. Elena se parece a mí: es buena mujer de su casa, económica, y toca el piano. Nunca pide de beber cerveza inglesa. Es como nuestra hijita, que sólo bebe leche y no come más que gachas. Se ve que sólo tiene dos años. Se llama Peggy. La tarta de membrillo y de fríjoles estaba formidable. Tal vez habría estado bien beber, en el postre, un vasito de vino de Borgoña australiano, pero no he llevado el vino a la mesa para no dar a los niños un mal ejemplo de gula. Hay que enseñarles a ser sobrios y mesurados en la vida. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: La señora Parker conoce un almacenero rumano, llamado Popesco Rosenfeld, que acaba de llegar de Constantinopla. Es un gran especialista en yogurt. Posee diploma de la escuela de fabricantes de yogurt de Andrinópolis. Mañana iré a 109 comprarle una gran olla de yogurt rumano folklórico. No hay con frecuencia cosas como ésa aquí, en los alrededores de Londres. (El SR. SMITH continuando su lectura, chasquea la lengua). SRA. SMITH: El yogurt es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la apoteosis. Eso es lo que me dijo el doctor Mackenzie-King, que atiende a los niños de nuestros vecinos, los Johns. Es un buen médico. Se puede tener confianza en él. Nunca recomienda más medicamentos que los que ha experimentado él mismo. Antes de operar a Parker se hizo operar el hígado sin estar enfermo. SR. SMITH: Pero, entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y Parker muriera a consecuencia de ella? SRA. SMITH: Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker. SR. SMITH: Entonces Mackenzie no es un buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en los dos o los dos habrían debido morir. SRA. SMITH:¿Por qué? SR. SMITH: Un médico concienzudo debe morir con el enfermo si no pueden curarse juntos. El capitán de un barco perece con el barco, en el agua. No le sobrevive. SRA. SMITH: No se puede comparar a un enfermo con un barco. SR. SMITH: ¿Por qué no? El barco tiene también sus enfermedades; además tu doctor es tan sano como un barco; también por eso debía perecer al mismo tiempo que el enfermo, como el doctor y su barco. SRA. SMITH: ¡Ah! ¡No había pensado en eso!... Tal vez sea justo... Entonces, ¿cuál es tu conclusión? SR. SMITH: Que todos los doctores no son más que charlatanes. Y también todos los enfermos. Sólo la marina es honrada en Inglaterra. SRA. SMITH: Pero no los marinos. SR. SMITH: Naturalmente. (Pausa.) SR. SMITH: (Sigue leyendo el diario.) Hay algo que no comprendo. ¿Por qué en la sección del registro civil del diario dan siempre la edad de las personas muertas y nunca la de los recién nacidos? Es absurdo. SRA. SMITH: ¡Nunca me lo había preguntado! (Otro momento de silencio. El reloj suena siete veces. Silencio. El reloj suena tres veces. Silencio. El reloj no suena ninguna vez.) SR. SMITH: (Siempre absorto en su diario.) Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. SRA. SMITH: ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre! ¿Cuándo ha muerto? SR. SMITH: ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace dos años. Recuerda que asistimos a su entierro hace año y medio. SRA. SMITH: Claro está que lo recuerdo. Lo recordé en seguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario. SR. SMITH: Eso no estaba en el diario. Hace ya tres años que hablaron de su muerte. ¡Lo he recordado por asociación de ideas! SRA. SMITH: ¡Qué lástima! Se conservaba tan bien. SR. SMITH: Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby, llevaba cuatro años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. ¡Y qué alegre era! SRA. SMITH: La pobre Bobby. SR. SMITH: Querrás decir el pobre Bobby. 110 SRA. SMITH: No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre no se les podía distinguir cuando se les veía juntos. Sólo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, todavía al presente hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame. ¿La conoces? SR. SMITH: Sólo la he visto una vez, por casualidad, en el entierro de Bobby. SRA. SMITH: Yo no la he visto nunca. ¿Es bella? SR. SMITH: Tiene facciones regulares, pero no se puede decir que sea bella. Es demasiado grande y demasiado fuerte. Sus facciones no son regulares, pero se puede decir que es muy bella. Es un poco excesivamente pequeña y delgada y profesora de canto. (El reloj suena cinco veces. Pausa larga.) SRA. SMITH: ¿Y cuándo van a casarse los dos? SR. SMITH: En la primavera próxima lo más tarde. SRA. SMITH: Sin duda habrá que ir a su casamiento. SR. SMITH: Habrá que hacerles un regalo de boda. Me pregunto cuál. SRA. SMITH: ¿Por qué no hemos de regalarles una de las siete bandejas de plata que nos regalaron cuando nos casamos y nunca nos han servido para nada?... Es triste para ella haberse quedado viuda tan joven. SR. SMITH: Por suerte no han tenido hijos. SRA. SMITH: ¡Sólo les falta eso! ¡Hijos! ¡Pobre mujer, qué habría hecho con ellos! SR. SMITH: Es todavía joven. Muy bien puede volver a casarse. El luto le sienta bien. SRA. SMITH: ¿Pero quién cuidará de sus hijos? Sabes muy bien que tienen un muchacho y una muchacha. ¿Cómo se llaman? SR. SMITH: Bobby y Bobby, como sus padres. El tío de Bobby Watson, el viejo Bobby Watson, es rico y quiere al muchacho. Muy bien podría encargarse de la educación de Bobby. SRA. SMITH: Sería natural. Y la tía de Bobby Watson, la vieja Bobby Watson, podría muy bien, a su vez, encargarse de la educación de Bobby Watson, la hija de Bobby Watson. Así la mamá de Bobby Watson, Bobby, podría volver a casarse. ¿Tiene a alguien en vista? SR. SMITH: Sí, a un primo de Bobby Watson. SRA. SMITH: ¿Quién? ¿Bobby Watson? SR. SMITH: ¿De qué Bobby Watson hablas? SRA. SMITH: De Bobby Watson, el hijo del viejo Bobby Watson, el otro tío de Bobby Watson, el muerto. SR. SMITH: No, no es ése, es otro. Es Bobby Watson, el hijo de la vieja Bobby Watson, la tía de Bobby Watson, el muerto. SRA. SMITH: ¿Te refieres a Bobby Watson el viajante de comercio? SR. SMITH: Todos los Bobby Watson son viajantes de comercio. SRA. SMITH: ¡Qué oficio duro! Sin embargo, se hacen buenos negocios. SR. SMITH: Sí, cuando no hay competencia. SRA. SMITH: ¿Y cuándo no hay competencia? SR. SMITH: Los martes, jueves y martes. SRA. SMITH: ¿Tres días por semana? ¿Y qué hace Bobby Watson durante ese tiempo? SR. SMITH: Descansa, duerme. SRA. SMITH: ¿Pero por qué no trabaja durante esos tres días si no hay competencia? SR. SMITH: No puedo saberlo todo. ¡No puedo responder a todas tus preguntas idiotas! SRA. SMITH: (Ofendida.) ¿Dices eso para humillarme? SR. SMITH: (Sonriente) Sabes muy bien que no. 111 SRA. SMITH: ¡Todos los hombres son iguales! Os quedáis ahí durante todo el día, con el cigarrillo en la boca, o bien armáis un escándalo y ponéis morros cincuenta veces al día, si no os dedicáis a beber sin interrupción. SR. SMITH: ¿Pero qué dirías si vieses a los hombres hacer como las mujeres, fumar durante todo el día, empolvarse, ponerse rouge en los labios, beber whisky? SRA. SMITH: Yo me río de todo eso. Pero si lo dices para molestarme, entonces... ¡sabes bien que no me gustan las bromas de esa clase! (Arroja muy lejos los calcetines y muestra los dientes. Se levanta.). SR. SMITH: (Se levanta también y se acerca su esposa, tiernamente.) ¡Oh, mi gallinita asada! ¿Por qué escupes fuego? Sabes muy bien que lo digo por reír. (La toma por la cintura y la abraza.) ¡Qué ridícula pareja de viejos enamorados formamos! Ven, vamos a apaciguarnos y acostarnos. 112 20. b. BERTOLT BRECHT: Madre coraje y sus hijos, 3. EL PREDICADOR: [...] Hemos sido derrotados. MADRE CORAJE: ¿Quién ha sido derrotado? Las victorias y derrotas de los peces gordos de arriba y las de los de abajo no siempre coinciden, en absoluto. Hay casos incluso en que, para los de abajo, la derrota se ha traducido en un beneficio. Se ha perdido el honor, pero nada más. Recuerdo que una vez, en Livonia, nuestro capitán recibió tal paliza del enemigo que, en la confusión, conseguí un caballo blanco del bagaje, que tiró de mi carro durante siete meses. Hasta que vencimos y me lo requisaron. En general, se puede decir que a nosotros, la gente corriente, la victoria y la derrota nos salen caras. Lo mejor para nosotros es que la política no se agite mucho. (A SCHWEIZERCAS). ¡Come! SCHWEIZERCAS: No tengo ganas. ¿Cómo va a pagar el sargento mayor a los soldados? MADRE CORAJE: Cuando se huye, no se cobra nada. SCHWEIZERCAS: Claro que sí, tienen derecho. Si no hay paga no tienen por qué huir. Ni un solo paso. MADRE CORAJE: Schweizercas, tus escrúpulos me dan casi miedo. Te he enseñado a ser honrado porque no eres listo, pero todo tiene sus límites. Ahora me voy a ir con el predicador a comprar una bandera católica y carne. Nadie sabe elegir la carne como él, lo hace como un sonámbulo. Yo creo que nota que se trata de un gran pedazo porque, sin quererlo, se le hace la boca agua. Menos mal que me dejan comerciar. A un comerciante no se le pregunta en qué cree sino cuál es el precio. Y los calzones protestantes abrigan también. EL PREDICADOR: Como dijo aquel fraile mendicante, cuando oyó que los luteranos lo ponían todo patas arriba, en la ciudad y en el campo: siempre harán falta mendigos. (MADRE CORAJE desaparece dentro del carromato). Le preocupa la caja. Hasta ahora hemos pasado inadvertidos, como si todos fuéramos del carro, pero ¿por cuánto tiempo? SCHWEIZERCAS: Puedo hacerla desaparecer. EL PREDICADOR: Eso sería casi más peligroso. ¡Si alguien te viera! Tienen chivatos. Ayer salió uno de una zanja, delante de mí, mientras hacía mis necesidades. Me asusté tanto que apenas pude reprimir una jaculatoria, lo que me hubiera traicionado. Yo creo que están dispuestos hasta a olisquear nuestra mierda para saber si es protestante. El chivato era uno de esos desgarramantas con una venda en un ojo. MADRE CORAJE: (Bajando del carromato con un cesto. A KATTRIN) ¿Y qué me encuentro aquí, desvergonzada? (Levanta, triunfante, los zapatos de tacón rojo). ¡Los zapatos rojos de Yvette! Ha arramblado tranquilamente con ellos. Porque usted le metió en la cabeza que era seductora. (Los deja en el cesto). Se los devolveré. ¡Robarle los zapatos a Yvette! Ésa se pierde por dinero, y lo comprendo. Pero a ti te gustaría hacerlo de balde, por el gusto. Ya te he dicho que tienes que esperar a que haya paz. ¡Sobre todo, nada de soldados! ¡Espera a la paz para coquetear! EL PREDICADOR: Yo no la encuentro coqueta. MADRE CORAJE: Demasiado. Preferiría que fuera como una piedra de Dalarna, en donde no hay otra cosa, y que la gente dijera que la lisiada no llamaba la atención. Entonces no le pasaría nada. 113