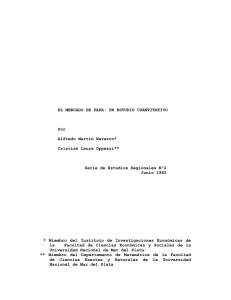© a los textos: Carlos Alberto Mamerlada © a la edición: Sekotia, s.l.
Anuncio

© a los textos: Carlos Alberto Mamerlada © a la edición: Sekotia, s.l. C/ Gamonal 5, 1º18. 28031 Madrid Tel.: 91 433 73 28 www.sekotia.com Está prohibida la reproducción por cualquiera que sea su proceso técnico, fotográfico o digital, sin permiso expreso de los propietarios del copyright. PRODUCCIÓN, ARTE FINAL Y FOTOMECÁNICA HB&h, S.L. Dirección de Arte y Edición hbh@grupo–hbh.com ISBN: 978 84 96899 80 3 DEP. LEGAL: M–10826–2012 Carlos Alberto Marmelada Hasta el último aliento k Juan Pablo II, el santo que cambió la historia EDITORIAL Narrativa con Valores Juan Pablo II manifestó que le gustaría ser recordado como el Papa de la familia. Compartiendo con el Santo Padre esa devoción y veneración por la familia, les dedico este libro, con todo mi amor y cariño: a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanas y a todos mis familiares. Quisiera expresarles mi más profundo y sincero agradecimiento a mi buen amigo José Ramón Ayllón, en buena parte, gracias a él he tenido el honor de poder escribir este libro. También a mi editor Humberto Pérez-Tomé por su inestimable apoyo y celo a lo largo de todo el periodo de elaboración y a mi esposa María del Carmen por su comprensión, sacrificio y ayuda. Índice Capítulo I Dejadme ir a la casa del Padre .................................................. 15 Capítulo II ¡Santo Subito!.............................................................................. 41 Capítulo III Los primeros pasos.................................................................... 73 Capítulo IV Viaje al origen............................................................................ 99 Capítulo V La familia Wojtyla Kaczorowski............................................. 129 Capítulo VI El hogar de los Wojtyla........................................................... 161 Capítulo VII El niño de Wadowice.............................................................. 177 Capítulo VIII Lolek, siempre Lolek............................................................ 201 Capítulo IX La Cruz del Mal...................................................................... 201 Capítulo X La Marea Roja.......................................................................... 239 Capítulo XI La llamada de la vocación...................................................... 265 Capítulo XII Un encuentro con Halina....................................................... 291 Capítulo XIII El atleta de Dios.................................................................... 309 Capítulo XIV El ángel de la estación.......................................................... 325 Capítulo XV El espía del Papa.................................................................... 341 Capítulo XVI Los informes secretos........................................................... 359 Capítulo XVII La Cracovia de Wojtyla...................................................... 377 Capítulo XVIII Las virtudes de un santo................................................... 393 Capítulo XIX Un hombre de Dios............................................................... 413 Capítulo XX El Gólgota moderno.............................................................. 433 Capítulo XXI Viaje al infierno.................................................................... 451 Capítulo XXII El Regreso............................................................................ 477 Capítulo XXIII Sembrador de paz.............................................................. 493 Capítulo XXIV La huella de Dios............................................................... 509 Capítulo XXV El amigo Ratzinger............................................................. 525 Capítulo XXVI Desde la ventana................................................................ 541 Capítulo I Dejadme ir a la casa del Padre Alborea…, y Roma va despertando lentamente. La ciudad se despereza sin prisa alguna. Como si de un guiño se tratara, la luz de las viviendas se proyecta hacia el exterior a través de las ventanas. De forma parsimoniosa la urbe va cobrando vida. La gente empieza a salir de sus casas y poco a poco las calles comienzan a tomar su pulso ordinario, esa rutina tan personal que tiene cada ciudad. Los primeros viandantes deambulan por las aceras rumbo a sus puestos de trabajo. En los pasos de cebra, primero se ven pequeños grupos de tres o cuatro personas esperando poder cruzar; pero a medida que la claridad del amanecer se va apoderando del cielo es cada vez mayor el número de personas que se agolpa junto a los semáforos aguardando a poder cruzar las calles. Cuando la figura del hombre en posición de caminar se pone en verde el padre Kowalski se adelanta a todos los demás y cruza la calle con paso enérgico y diligente camino de su parada del autobús, para coger el transporte que le llevará hasta la Universidad Gregoriana, en la que imparte clases, investiga y atiende espiritualmente a varios alumnos. Junto a él una pléyade de peatones toma el paso de cebra, todos lo cruzan con presteza, sea en un sentido, sea en otro; y es que todos se afanan por poder atender sus quehaceres lo más pronto posible. 15 A simple vista, todo tiene una apariencia de normalidad. En efecto, no hay nada en el ritmo de vida que indique que ésa no es una mañana como cualquier otra; y, sin embargo, no lo es. Hay ocasiones en las que parece que una ciudad entera languidece de forma tenue. No es que se hagan cosas distintas a las de cada día, sino que el ánimo con el que se hacen las tareas ordinarias es muy diferente al habitual. Ése, precisamente, era el caso de Roma durante los últimos días de marzo de 2005. Los que estaban allí podían percibir claramente cómo la ciudad se iba entristeciendo lentamente, ofreciendo una imagen que contrastaba con el espíritu animado que presenta habitualmente la metrópoli. No era una apreciación subjetiva, sino que se trataba de algo en lo que coincidían muchas personas. La que fuera capital del imperio de los césares se caracteriza por poseer una belleza y una alegría innatas con las que cautiva para siempre a sus visitantes. Los romanos, por su parte, son conocidos, entre otras cosas, por rebosar una simpatía nada fingida; su carácter sumamente extrovertido y sociable les hace parecer no solo abiertos sino, incluso, dicharacheros. De esta forma, la Ciudad Eterna, es una de esas urbes en las que el visitante se siente siempre bien acogido. Sin embargo durante aquellos días la sensación era otra. La hospitalidad romana no había decaído, es cierto, pero en el aire se respiraba una atmósfera bien distinta a la habitual. Pasear por la ciudad durante aquellos días despertaba sentimientos contradictorios. En efecto, como se trata de una capital en la que miles de años de historia afloran por sus calles, el turista puede encontrar en cada rincón un lugar ideal para maravillarse con su pasado. Toda ella está repleta de obras de arte de un valor incalculable y de una belleza indescriptible con las que poder extasiarse. Quizás sea Roma la ciudad del planeta en la que haya un mayor acopio de tesoros artísticos, culturales o históricos en cuya contemplación pueda deleitarse nuestro espíritu. Y, sin embargo, toda aquella marea humana venida de todos los rincones del mundo, y que se empezaba a agolpar en sus calles, nada tenía que ver con los turistas al uso que llegan continuamente a la ciudad. Aquellos centenares de miles de personas no habían venido a la polis fundada por Rómulo y Remo por los motivos habituales, estaban allí por una causa bien distinta. Su semblante serio y entristecido revelaba la auténtica razón por la cual se habían desplazado desde sus países de origen hasta la ciudad imperial, a veces haciendo un auténtico esfuerzo económico. 16 En aquel momento la tristeza era, precisamente, lo que más unía a los habitantes de la capital del Lazio con sus visitantes. Y es que, tanto los unos como los otros, tenían una buena razón para sentirse así. Aquellas gentes habían venido a la capital italiana con un único objetivo, darle su último adiós a Juan Pablo II, un Papa con más de veintiséis años de pontificado, a lo largo de los cuales había sabido dejar su impronta en el alma de los creyentes, ganándose el cariño del Pueblo de Dios gracias a su fiel entrega al servicio de la Iglesia. En efecto, a finales de marzo de 2005 el Santo Padre agonizaba en el lecho de su humilde habitación. Desde la ventana de aquel cuarto había podido saludar en incontables ocasiones a los fieles que se habían acercado hasta la Plaza de San Pedro para recibir su bendición durante su dilatado ministerio petrino. Ahora, cuando el Papa polaco se hallaba en la recta fi nal de su vida, decenas de miles de creyentes llenaban esa misma plaza para acompañarle con sus oraciones durante sus últimas horas de existencia terrenal. Y lo hacían en una comunión espiritual que despertaba la admiración incluso de los que carecían de creencia religiosa alguna. La Iglesia había hablado siempre de la Comunión de los Santos; ahora, el amor y el agradecimiento con el que el pueblo despedía a su Buen Pastor, hacía que esa idea se manifestara como una realidad llena de vida y no como un simple concepto abstracto. De esta suerte, la plaza vaticana estaba atestada de pequeños grupos. Todos juntos formaban la gran familia cristiana, arracimada ahora por el dolor en los brazos de su Santa Madre la Iglesia. Un murmullo seco de oraciones acolchaba el sonido de ese momento, sólo de vez en cuando roto por el batir de las alas de las palomas durante su vuelo cuando cruzaban de lado a lado la plaza. No había visitas turísticas; quienes estaban allí habían venido movidos por la piedad, la generosidad y el agradecimiento. Así, Giselle había llegado desde Colonia con un grupo de jóvenes católicos alemanes. Alejandro lo había hecho desde España; era profesor universitario y, a propuesta de un grupo de alumnos, había decidido acompañarles a Roma. Amanda no lo había dudado ni un instante; cuando se enteró de que el Santo Padre tenía las horas contadas les propuso a sus compañeras de una ONG mexicana de inspiración católica trasladarse a Roma para poder despedir al Papa desde la propia Plaza de San Pedro. Ella había tenido la suerte de haber podido estrechar la mano de Juan Pablo II durante una de sus cinco visitas pastorales a México. Igualmente, Alejandro, había podido estar muy cerca de Su 17 Santidad en octubre de 1982, su cargo profesional le permitió asistir a la audiencia privada que el Sucesor de Pedro concedió a las autoridades y a los docentes. Giselle, por su parte, había tenido el privilegio, siendo ella muy pequeña, de conocer al Papa en persona, cuando sus padres le llevaron a Roma a la audiencia que éste les había concedido. Giselle había crecido educada en la fe católica y era una profunda admiradora de la talla humana y espiritual del Sumo Pontífice. Jeremy vino con un grupo de jóvenes irlandeses, que estaban hondamente impresionados por la figura de Juan Pablo II, desde el mismo instante en el que le conocieron durante un momento del recorrido apostólico que hizo en la visita a su país en 1979. Hans lo hizo desde Suecia…, Oblongo de Camerún…, Linda de Estados Unidos con sus padres y hermanos…, Cecil de Francia…, y de tantos otros lugares venían aquellos cientos de miles, que poco a poco, se iban agolpando ante la ventana de la habitación del Papa; de ese Juan Pablo II que había estrenado su pontificado con aquel célebre y firme llamamiento que le hizo a los jóvenes y a todo el mundo, en el que les decía: “!No tengáis miedo, abrid de par en par vuestros corazones a Cristo!”, sin lugar a dudas, una de las proclamas más esperanzadoras de los tiempos contemporáneos. Siguiendo esa misma exhortación, toda aquella muchedumbre había abierto sus corazones de par en par a Cristo y por eso ahora estaban acampados en la Plaza de San Pedro, sin hacer otra cosa más que rezar por el Santo Padre. Amanda, Giselle y Alejandro tenían razones personales para estar allí, pero la mayoría de las personas que estaban en la plaza no habían conocido en persona a Juan Pablo II. Como mucho pudieron verle pasar a cierta distancia en el papamóvil durante alguna visita pastoral a su país. Con Juan Pablo II se cumplía el viejo adagio de: “amor, con amor se paga”. En efecto, una de las características del pontificado de este Papa había sido su afán por viajar, para estar cerca de los fieles del mundo entero; algo que le había valido duras y dolorosas críticas, pero que muy valientemente había obviado para perseverar en el empeño de compartir alegrías y sufrimientos con sus hijos e hijas de todo el mundo. Se trataba de viajes apostólicos que tenían la intención de llevar el mensaje de Cristo al máximo número de personas en el mayor número de países. Ahora, cuando el Papa estaba en sus postrimerías, esas mismas personas le devolvían parte del amor y del cariño generosamente derrochado por él durante sus viajes. Muchos se acercaron a Roma para retornarle, de alguna forma, la visita que en su momento realizó a sus pueblos y ciudades; pero, sobre todo, a sus corazones. Era una imagen plasmada por todos los noticiarios 18 del mundo y que, indefectiblemente, causaba una profunda admiración, incluso entre quienes no compartían la misma fe; máxime si se tiene en cuenta que para la mayoría de aquellas gentes afrontar el coste del viaje representaba un esfuerzo económico notorio. El hombre que había dado tanto a la sociedad gracias al contenido profundo de sus encíclicas y de sus discursos realizados por todo el mundo, luchando sin descanso por el respeto a la dignidad de las personas; el hombre que había influido tanto en la política universal a través de los políticos del mundo occidental; la persona que había contribuido decisivamente a que se desmoronaran las fronteras dictatoriales más sólidas, redibujando con ello unos nuevos horizontes de esperanza fruto de su insaciable sed de justicia social; el mismo hombre que había llevado a la Iglesia hacia el tercer milenio de la era cristiana, se enfrentaba ahora a sus últimos instantes de vida. Rodeado por sus colaboradores más cercanos y por algunos de sus seres más queridos, Juan Pablo II afrontaba la hora de su adiós en la Tierra para reunirse con el Padre en la casa celestial. Los días anteriores habían sido un preludio de lo que estaba por venir. A nadie se le ocultaba que la salud del Papa empeoraba a pasos agigantados y que todo el mundo se estaba preparando para lo peor. Ya no se trataba de la enfermedad de Parkinson, que venía aquejándole desde que en 1991 aparecieran los primeros síntomas, sino de algo mucho peor. En efecto, el domingo 30 de enero de 2005 Juan Pablo II empezó a encontrarse mal. Durante el discurso dominical del ángelus, leído desde la ventana del apartamento papal se hizo patente que le costaba mucho hablar; su voz sonaba ronca y entrecortada. Era como si estuviera terriblemente fatigado. –Será un resfriado –comentó uno de sus colaboradores más allegados. En efecto, al principio se pensó que había contraído la gripe, pero bien pronto se evidenció que la cosa era mucho más seria, porque su estado de salud empeoró degenerando en una infección de garganta que le causaba espasmos y graves dificultades respiratorias. Su estado se iba empeorando hora a hora; por lo que, al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que las audiencias de esa jornada quedaban anuladas. De este modo se llegó a un punto en que durante la cena del martes día 1 de febrero le costaba tanto respirar que era patente que el Papa estaba ahogándose. Sus colaboradores trataron de ayudarlo, pero no bastaba; hubo que llamar a los servicios médicos para que enviaran una ambulancia 19 que lo trasladara a la clínica Gemelli, donde una habitación especial estaba permanentemente disponible por si era necesario ingresar al Papa urgentemente. Para sorpresa de todos se repuso con notable prontitud. De voluntad inquebrantable y siempre dispuesto a servir incondicionalmente a la Iglesia, Juan Pablo II continuaba desde el Gemelli al mando del timón de la nave. Su costumbre de trabajar infatigablemente la mantuvo también allí, por lo que, en tono de broma, gustaba decir que el policlínico se había convertido en el Vaticano III; naturalmente el palacio apostólico era el Vaticano I y la residencia veraniega de Castelgandolfo era el Vaticano II. La actividad del Santo Padre en el Gemelli era tal que incluso el día 5 de febrero recibió al cardenal Ratzinger para despachar con él. En efecto, había una cuestión importante relacionada con la Congregación para la Doctrina de la fe que el prefecto necesitaba consultar con el Sumo Pontífice. Para sorpresa del purpurado, aquél le prestó una gran atención a lo que le explicaba, y tras meditar la respuesta se la dio concisamente, para luego impartirle su bendición en alemán, al mismo tiempo que le ratificaba su amistad y confianza. Una cierta mejora le permitió el 9 de febrero, Miércoles de Ceniza, bendecir personalmente las cenizas durante la celebración de la Eucaristía. A él se las impuso monseñor Stanislaw Dziwisz, que era su secretario personal y amigo desde hacía casi cuatro décadas. Como se trataba del primer día de la Cuaresma era una jornada de contrición y de reflexión, pero quienes rodeaban al Sumo Pontífice no podían dejar de sentir el gozo que les producía percatarse de la notoria mejoría del Santo Padre. Tanto fue así, que al día siguiente pudo volver a casa; a su casa: el Vaticano. Esa jornada Juan Pablo II se llevó una gran alegría al comprobar las muestras de cariño que le tributaba la gente. En primer lugar, todos los pacientes del Gemelli que pudieron hacerlo se alinearon a lo largo de los pasillos del policlínico por los que iba a ser conducido el Santo Padre hasta la salida, aplaudiéndole efusivamente a su paso. En la calle el Papa saludó a la gente antes de subirse al papamóvil y luego, durante los ocho kilómetros de recorrido que separaban el hospital del palacio apostólico, comprobó atónito cómo miles de romanos habían salido a las calles para cubrir el recorrido aplaudiéndole y coreando su nombre en una clara muestra de cariño. La apoteosis se produjo al llegar a la 20 Plaza de San Pedro, cuando se encontró de frente con la multitud que le aguardaba para darle la bienvenida. El domingo 13 de febrero, Juan Pablo II se pudo asomar a una de las ventanas del apartamento papal para el rezo del Ángelus. Como era habitual desde que el Papa se había quedado sin habla, fue el arzobispo Leonardo Sandri el encargado de leer el mensaje redactado por el Santo Padre, quien solo pudo saludar a los fieles con un gesto hecho con la mano, para luego impartirles su bendición y dirigirles, casi susurrarles, unas brevísimas palabras a penas imperceptibles. Ese mismo día comenzó su retiro espiritual cuaresmal, empañado por la noticia del fallecimiento de Sor Lucía, la última de las videntes de Fátima que quedaba con vida. A sus noventa y siete años había precedido a Juan Pablo II en el viaje que lleva al encuentro del Padre. Pero por desgracia la mejoría fue solo transitoria. En efecto, a los pocos días Juan Pablo II volvió a sentirse indispuesto. De nuevo empezó a tener dificultades a la hora de respirar. Inspirar le suponía un esfuerzo agotador, tras el cual apenas había logrado inhalar un poco de aire, a todas luces insuficiente para poder respirar con un mínimo de normalidad. Pero lo más grave era al exhalarlo. Sus vías respiratorias sonaban mal. En efecto, un sonido agudo y cavernoso preocupaba mucho a los doctores que le atendían. Su Santidad se negaba a ser ingresado y aguantaba estoicamente. Pero la noche del 23 de febrero la situación degeneró gravemente, el Papa prácticamente se asfixiaba. Quienes estaban con él se alarmaron tanto que decidieron pedir una vez más el auxilio de los servicios médicos. –Voy a pedir que preparen la ambulancia para que trasladen al Santo Padre al Policlínico Gemelli. No podemos aguardar más. Es necesario que el Papa sea atendido adecuadamente –dijo su secretario personal, con un tono de voz grave, a los otros miembros de la Curia que estaban allí presentes. –¡Sí, sí, hágalo! Creo que debemos trasladarlo a la clínica Gemelli cuanto antes –insitió el cardenal Ruini. –Santidad, ¿quiere que le administre los santos óleos? –le preguntó con voz serena, pero profundamente entristecida, su amigo y antiguo compañero de piso en los tiempos de postguerra en el seminario de Cracovia, el cardenal Marian Jaworski –Sí, por favor –contestó lacónicamente el Sumo Pontífice, con una voz muy apagada pero firme, acompañando sus palabras con una mira- 21 da expresiva, como queriendo manifestar su claro deseo de recibir este sacramento. –De acuerdo, Santidad –repuso con voz dulce y consoladora el cardenal Jaworski. Tras lo cual se giró hacia uno de los sacerdotes presentes en el comedor y le pidió que fuera a buscar los santos óleos para poder darle la extremaunción al Santo Padre. Jaworski era un viejo amigo de Juan Pablo II que había decidido trasladarse a Roma para estar junto al Papa en estos momentos en los que el empeoramiento de su salud no hacía presagiar nada bueno. En 1998, el Santo Padre le había nombrado Cardenal in pectore, es decir: Cardenal en secreto, al mismo tiempo que le hacía arzobispo de Leópolis de los Latinos, en Ucrania. Por motivos de seguridad el nombramiento se mantuvo en secreto hasta el año 2000. A pesar de que había una ambulancia lista para trasladarle al Gemelli Juan Pablo II todavía pudo pasar esa noche en sus aposentos; pero a la mañana siguiente fue imperativo ingresarle de nuevo en el Policlínico. El Papa no quería ir, pero la realidad era inevitable. Una vez se le hicieron las pruebas de rigor, el dictamen fue concluyente. –Eminencia, en su estado de salud ya no es suficiente administrarle medicamentos o cuidados paliativos elementales. Va a ser necesario realizarle una traqueotomía –dijo el doctor Buzzonetti en un tono grave. El Santo padre estaba tumbado en su cama, medio incorporado. Al oír aquello sus ojos se abrieron de par en par, al mismo tiempo que la expresión de su semblante se endurecía. De inmediato miró a monseñor Dziwisz y le hizo una señal con la mano indicándole que se acercara. Éste se aproximó al lecho del Papa e inclinó su cuerpo, entonces Juan Pablo II le susurró al oído unas palabras. No es que fueran ningún secreto, lo que sucedía es que ya no tenía fuerzas ni para hablar en voz alta. –Stanis, pregúntele al doctor si la operación es imprescindible –dijo el Papa con una voz muy débil, apenas perceptible–. ¿No podrían posponerla para el verano? ¿Sería posible operarme durante mis vacaciones? –preguntó el Sumo Pontífice, haciendo un esfuerzo que le dejó totalmente extenuado. –De acuerdo, Santidad, se lo preguntaré –respondió con docilidad el monseñor, e incorporándose se giró hacia el médico para repetirle las palabras que le había susurrado el Papa. 22 Buzzonetti miró al Santo Padre y le dedicó una sonrisa de ternura y confianza; pero, al mismo tiempo, como médico tenía que permanecer firme en su postura. Para él lo primero debía de ser la salud del Papa, y no el dejarse plegar ante la voluntad del Sumo Pontífice. Por eso mismo le dijo: –Santidad, no podemos operar a los pacientes cuando les vaya bien a ellos, sino cuando su estado de salud lo requiera. Por otra parte, no se preocupe, es una operación muy sencilla; no entraña dificultad alguna, ni prevemos ninguna complicación. Juan Pablo II miró al doctor y esbozó una tímida sonrisa. Luego, haciendo un esfuerzo titánico dijo en voz medianamente alta: –¿Sencilla… para quién? Buzzonetti se quedó sorprendido por la reacción del Papa y no pudo sino que hacer una mueca con el rostro al mismo tiempo que encogía los hombros y extendía un tanto los brazos con las palmas de las manos hacia arriba, como dando a entender que él no podía hacer nada, que se trataba de algo inevitable. Los facultativos que estaban a su lado permanecían inmóviles, pero totalmente de acuerdo con el criterio de su médico en jefe. –Bueno… Santidad… Me temo que no tenemos elección –dijo el doctor intentando ser resolutivo pero a la vez delicado. –Si me hacen la traqueotomía no podré hablar –dijo el Santo Padre, con un profundo y conmovedor sentimiento de pesar, al mismo tiempo que gastaba sus últimas fuerzas. –En efecto –repuso el médico–. Pero es que si no le operamos, entonces las crisis respiratorias serán más frecuentes y más agudas. El Papa parecía agotado por toda aquella conversación. Por eso, al final, cerró los ojos y movió la cabeza manifestando así su pesar. Al ver el gesto de contrariedad del Papa, el doctor Buzzonetti comprendió que debía de explicarle los riesgos a los que se exponía si no aceptaba operarse. –Dentro de pocos días apenas podrá respirar y tendremos que hacer esto mismo, pero entre una crisis y otra lo pasará muy mal. Aún así esto no es lo que más me preocupa. Lo peor de todo sería que durante una de esas crisis se asfixiara y no llegásemos a tiempo de salvarle. Si no le hacemos la traqueotomía su vida correrá verdadero peligro, Santidad. 23 En ese momento monseñor Dziwisz decidió intervenir en la conversación. Desde luego el médico había puesto el dedo en la llaga y su fiel amigo no estaba dispuesto a correr riesgos. –Santidad, el doctor Buzzonetti tiene razón. Todos somos conscientes de que es un grave contratiempo perder el habla durante unos días, pero creo que no tenemos mucha elección. No hay duda alguna de que todo será muchísimo peor si no acepta ser operado. A Juan Pablo II hablar en voz alta le había hecho consumir unas fuerzas que no tenía; aún así todavía encontró la energía suficiente como para manifestar su inquietud. –Pero Stanis, es que viene la Semana Santa –dijo el Santo Padre con un tono de lamento al que no tenía acostumbrado a nadie, y solo comprensible por el hecho de que no poder servir a Dios con todas sus fuerzas era algo que superaba a su capacidad de resignación–. ¿Y qué haré yo si no puedo hablarle a los fieles? –se preguntó francamente inquieto. Todos los presentes se conmovieron al comprobar el celo que sentía el Papa por el cumplimiento divino de guiar y cuidar a la Santa Madre Iglesia. Pero el deterioro de su salud había llegado a un punto que no permitía condescendencias. –Lo sé, Santidad, lo sé. Pero es mejor que se recupere bien para que pueda volver a atender los asuntos de la Iglesia con normalidad. Si no le operamos todo irá de mal en peor y, al final, tampoco podrá dirigirse a los fieles. Es más, ni siquiera podrá continuar llevando el timón de la Iglesia –sentenció el médico, con ternura pero con firmeza. Juan Pablo II dejó de mirar a sus dos interlocutores, reclinó la cabeza en la almohada y cerrando los párpados la movió lentamente de arriba abajo en un gesto de asentimiento con el que, pese a la contrariedad que ello le suponía, manifestaba su conformidad. Al final, entre todos, habían logrado convencerle de que aceptara que le hicieran una traqueotomía, por lo que el doctor Buzzonetti no quiso perder ni un segundo, no fuera el caso de que se lo pensara mejor y decidiera echarse atrás, por lo que mandó que prepararan el quirófano inmediatamente para que el Santo Padre pudiera ser operado esa misma mañana. Tal como se había previsto, afortunadamente, la intervención corrió sin que hubiera surgido problema alguno, por lo que, una vez finalizada, el Papa fue trasladado de inmediato a su habitación. A su lado estaba una enfermera permanentemente atenta a su evolución. 24 También estaba monseñor Dziwisz, que no se separaba ni un instante de él. Fuera esperaban otros altos cargos de la Curia romana. Todos estaban a la espera de que el Santo Padre despertara de la anestesia. A nadie se le ocultaba cuál sería la reacción del Papa cuando se topara de frente con la cruda realidad. En efecto, todos sabían que la impotencia de no poder hablar le iba a causar una profunda consternación. Sin embargo, y a pesar de su avanzada edad y a su deteriorado estado de salud, Juan Pablo II seguía sorprendiendo a todo el mundo, incluso a sus más allegados, con gestos de vitalidad inesperados; no en vano algunos le llamaban el Papa atleta. En este sentido Juan Pablo II estaba dispuesto a ser el Atleta de Dios hasta el último aliento; por lo que nada más despertar de la anestesia buscó la mirada de monseñor Dziwisz, en cuanto le vio le hizo una señal fácilmente interpretable. Juntó la yema de su pulgar derecho con la del índice, como si estuviera sosteniendo una pluma estilográfica y sobre la palma de la mano derecha hacía ver que estaba escribiendo. –¿Quiere un bolígrafo y un papel, Santidad? –preguntó atónito el monseñor. Juan Pablo II asintió con la cabeza. –Pero Santidad… Lo que tiene que hacer ahora es descansar y reponerse –le contestó su secretario, preocupado por el hecho de que el Papa se mostrara ya tan activo. Ante la suave negativa de su fiel amigo, Juan Pablo II volvió a repetir la acción. –Muy bien, Santidad. Ahora iremos a buscar un papel y un bolígrafo. Se lo traeremos enseguida; pero, por favor, descanse. Se lo suplico. Y así fue. Pocos instantes después le traían lo prometido. El Sumo Pontífice los cogió y, de inmediato, se puso a escribir una nota a su secretario personal en la que le decía: –¡Lo que me han hecho! Pero… ¡Totus tuus! Dziwisz se quedó sorprendido, pero entendió muy bien lo que el Santo Padre había querido expresarle con aquellas palabras: “Totus tuus!”. “Todo tuyo” era el lema que Juan Pablo II había adoptado cuando se ordenó sacerdote y que había repetido incansablemente a lo largo de todo su pontificado. Con estas palabras había querido indicar que él estaba entregado por entero a la Santísima Virgen. “La Virgen María había parado la bala del atentado de la Plaza de San Pedro –pensó monseñor Dziwisz para sus adentros– y ahora el Papa 25 quiere abandonarse dócilmente a su voluntad. ¡Totus tuus! ¡Seguro que lo que quieren decir las palabras del Papa es que «Soy todo tuyo María»! –se dijo para sí, plenamente convencido de ello, el secretario personal del obispo de Roma.” El Papa estuvo ingresado casi tres semanas en el Gemelli, tiempo durante el cual mantuvo reuniones de trabajo, algunas de ellas realizadas a los pocos días de su operación. Entre las personas que vinieron a despachar con él estaban el arzobispo Leonardo Sandri, el secretario de Estado don Angelo Sodano, el decano del Colegio cardenalicio, don Joseph Ratzinger, o el prefecto para la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, don Crescencio Sepe. El Santo Padre evidenciaba, así, poseer una capacidad de trabajo infatigable a la par que un deseo insaciable por servir a la Iglesia. A lo largo de su estancia recibió la visita de personalidades del gobierno italiano, como fue el caso del subsecretario de la Presidencia, don Gianni Letta, hombre de confianza del primer ministro Silvio Berlusconi. También le vino a ver el rabino jefe de Roma, don Ricardo Di Segui, y lo hizo acompañado de cinco personalidades de la comunidad judía romana. Don Ricardo se mostró sinceramente interesado por la salud del Papa y le confesó que había rezado un salmo pidiendo su mejora, tal como era costumbre en su credo cuando se trataba de atender espiritualmente a un enfermo que sufre. Sor Rosetta Donato, miembro de la Congregación del Monte Calvario, fue otra de las personas que le visitó. Se habían conocido en Castelgandolfo en 1985. La monja le dijo que tanto ella como sus hermanas rezaban por el Santo Padre, pues el carisma de su congregación era rezar por las personas que sufren un calvario humano y, justamente, ése era el caso del Santo Padre en esos momentos. Especial muestra de cariño fue la que recibió el Santo Padre de una joven universitaria que le trajo un ramo de flores de parte de sus compañeros de promoción, asegurándole que todos los que se iban a graduar el lunes siguiente ofrecerían sus horas de estudio como mortificación hecha por el Papa. Los fieles le acompañaron durante todo ese tiempo, agolpándose en la calle. En una ocasión, Juan Pablo II, ya en silla de ruedas, se asomó a la ventana de su habitación y saludó a la gente que estaba aclamándole desde fuera del edificio. Para sorpresa de todos, con un gesto muy enérgico golpeó dos veces el reposa brazos de la silla con la palma de su mano derecha, demostrando al mundo que no aceptaba 26 perderse ninguna ocasión para poder hablarle a sus hijos en la fe. Se trataba de un gesto propio de un carácter enérgico como el suyo, muy apostólico y muy sobrenatural. En efecto, al Papa le consumía el hecho de no poder transmitir la palabra de Dios al pueblo de la Iglesia. Su celo apostólico era irrefrenable y las contingencias que le habían sobrevenido parecían ser un obstáculo para el ejercicio de su labor apostólica. Parecía que el Papa ya no podría volver a hablar a sus fieles, que no podría transmitirles más enseñanzas. Pero la realidad no era esa, ni mucho menos. Sin darse cuenta, todos los que le rodeaban estaban asistiendo al inicio de lo que se vendría a llamar “la catequesis del silencio”, en la que el Papa brindaba una de sus últimas grandes lecciones: enseñar a vivir el dolor como un signo de unión amorosa con Cristo. Quienes no conocían en profundidad la vida del Papa no podían imaginarse hasta qué punto el dolor moral y el sufrimiento físico habían formado parte de ella. –¿Qué sentido tiene que siga vivo si no puedo hablar de Cristo al pueblo de Dios? –se preguntaba el Papa en su fuero interno. No se trataba de unas palabras que denotaran amargura. Nada había que estuviera más lejos de eso. Si alguien hubiera pensado algo así, solo sería posible porque desconocía completamente el temperamento y la personalidad del papa Juan Pablo II. No eran palabras de aflicción, ni deseos de mantener su popularidad, como querían hacer ver algunos a la opinión pública; ni de lejos se trataba de ninguna de esas dos cosas. Efectivamente, en sus palabras no había ni motivaciones humanas ni resentimientos. En realidad se trataba, una vez más, de su entrega absoluta a la voluntad de Dios. Solo eran unas palabras que reflejaban el humilde deseo de continuar sirviendo de forma incondicional a la voluntad de Dios. Juan Pablo II vivió su último año de vida como una auténtica Pasión amorosamente aceptada, de tal manera que pretendía ser una imitación de la de Cristo. Se la ofrecía al Padre como un sacrificio destinado a aliviar el martirio del Señor en el Calvario, y se lo presentaba al mundo como un don y un mensaje en el que dejaba claro que el sufrimiento no es algo absurdo. Karol Wojtyla, en sus postrimerías, ofrecía el suyo para que, en el seno de la Iglesia, brotaran nuevas vocaciones de santidad, de tal manera que fueran realizadas como máxima expresión de la vida cristiana, y de las que tan necesitadas estaba la propia Iglesia, y no digamos ya la sociedad. 27 Con su ejemplo, el Santo Padre hacía que fuera una verdad viva aquello de que el hombre que está unido a Cristo en la Cruz, clavado en la Cruz por el sufrimiento y las limitaciones, aunque estuviese en coma, estaría corredimiendo con Cristo y, tal vez, lo haría con mucha más eficacia que cuando desarrolla una gran actividad ordinaria. El Papa no era ajeno a ello; aún así, ese impedimento de no poder transmitir oralmente el mensaje de Cristo a los fieles de la Iglesia era lo que le causaba un dolor moral inmenso, que se añadía al de su sufrimiento físico, y que fue lo único capaz de arrancarle un signo parecido a una queja. Pero no se trataba de un reproche por su estado, sino de un lamento por no poder seguir predicando la palabra de Dios. Estaba claro, también, que el Papa lamentaba profundamente no poder agradecerles de viva voz a toda aquella gente que se abarrotaba al pie de su ventana, todo el amor y toda la fidelidad que derrochaban por su persona. Por ello les bendijo haciendo la señal de la cruz con su mano derecha para, acto seguido, llevársela hasta la garganta indicándoles que le resultaba imposible hablar. En la calle el gentío estalló en aplausos y el clamor de los fieles fue la respuesta al esfuerzo amoroso del Papa. –El Buen Pastor cuida de sus ovejas –pensó para sí uno de los allí presentes, recordando aquellas palabras evangélicas–. No hay duda alguna de que el Santo Padre no deja de preocuparse por nosotros, ni siquiera en estos momentos en los que lo está pasando tan mal –le comentó otra persona a la amiga que le acompañaba. –Tienes razón, nuestro Papa no desatiende a sus hijos ni cuando está al límite de sus fuerzas físicas –le respondió ésta. A mediados de marzo, Juan Pablo II ya estaba de nuevo en el Vaticano, había comenzado el “pontificado del silencio”. La Semana Santa se acercaba y era la primera vez, durante todo su papado, que no iba a presidir el Triduo pascual que se celebra a lo largo del Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Sin duda esto sería para él algo tremendamente mortificante. El Viernes Santo fue el Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y Vicario General de Su Santidad para la Diócesis de Roma, el cardenal italiano Camillo Ruini, el que llevó en su lugar la cruz durante el Vía Crucis celebrado en el Coliseo. Y no solo eso, también le ofreció su voz. El Santo Padre seguía la ceremonia a través de una pantalla de televisión que había mandado instalar en su capilla privada en el Vaticano. Cuando los celebrantes llegaron a la decimocuarta estación, las decenas de millones de personas de todo el mundo que estaban contemplando a través de 28 la pequeña pantalla el acontecimiento religioso, se quedaron sorprendidas al ver cómo el realizador conectaba la señal con la capilla del Papa. Allí estaba el Sumo Pontífice sentado en una silla de ruedas que habían diseñado especialmente para él. El Papa estaba abrazado a una enorme cruz, con su rostro firmemente unido a la figura de Jesucristo clavado en el madero. Sin pronunciar palabra alguna su catequesis era bien elocuente: quería que, también en ese momento, su sufrimiento estuviera ligado al de Cristo crucificado, igual que lo había estado durante toda su vida. El Domingo de Pascua se asomó a la ventana de su habitación para impartir la bendición Urbi et Orbi a los miles de fieles que se concentraban en la Plaza de San Pedro y a todos aquellos que lo vieran por televisión en el mundo entero. Había estado preparando con suma dedicación esta ceremonia. Pensaba hablar a los fieles después de que el cardenal Angelo Sodano hubiera leído un breve discurso pronunciado desde la Plaza vaticana. Incluso un poco antes del acto, Juan Pablo II había estado repitiendo en voz baja las palabras de la bendición. Sin embargo, muy a su pesar, cuando se acercó a la ventana sobre la silla de ruedas, no pudo salir palabra alguna de su boca. El mundo asistió conmovido al esfuerzo que hizo el Papa para impartir la bendición; sin embargo, aunque el esfuerzo fue tremendo el resultado resultó infructuoso puesto que, después de más de diez interminables minutos, no consiguió articular palabra alguna. Se quedó bloqueado. Era como una especie de grito ahogado. Impotente, permaneció así observando a la muchedumbre durante nos instantes; y en un gesto de desesperación se llevó la mano a la frente. En agradecimiento por su esfuerzo, los fieles le colmaron con sus aplausos, hasta que monseñor Dziwisz se le aproximó e inclinándose le preguntó suavemente. –Santidad, ¿se encuentra bien? Juan Pablo II se giró hacia él y le dijo con un tono muy tenue: –¡No tengo voz! –y, a continuación, hizo una triple señal de la cruz con su mano derecha para bendecir a la gente de la plaza; luego volvió su rostro hacia Dziwisz y le indicó con la mirada que deseaba volver al lecho. Cuando el Santo Padre se retiró de la ventana, la gente que estaba en la plaza prorrumpió en aplausos al tiempo que coreaban su nombre. Los fieles que allí estaban reunidos agradecieron el esfuerzo del Papa, pero aquel intento frustrado de volver a transmitir la palabra de Dios al pueblo de la Iglesia, prácticamente había consumido sus últimas fuerzas. Mientras le trasladaban a la cama dijo a su secretario, en voz muy baja y entrecortada: 29 –¡Ay, Stasiu! Si ya no puedo cumplir la misión que Dios me ha encomendado es mejor que muera. –¡Santidad, no diga eso! –exclamó Stanislaw Dziwisz, a quien el Santo Padre llamaba cariñosamente Stasiu–. Usted todavía… –intentó proseguir, pero no fue posible porque el Papa le interrumpió al pronunciar una pequeña jaculatoria. –¡Qué se haga tu voluntad, Padre…! ¡Totus tuus! Monseñor Dziwisz comprendió que debía respetar el deseo de Su Santidad y por ello no replicó. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que el Papa pronunciaba esas palabras tan duras desde el inmenso amor que sentía por Dios. Si ya no podía cumplir con Su voluntad lo mejor era estar a Su lado. Desde luego, era una lógica llena de sentido para un hombre que estaba gravemente enfermo, que iba a cumplir ochenta y cinco años y que era el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. El miércoles siguiente, 30 de marzo, fue un día especial, desde Milán habían llegado cinco mil jóvenes y el Papa, cómo no, pese a su deteriorado estado de salud, quiso saludarlos. A la hora de la audiencia general, se asomó a la ventana de su habitación para bendecir a los fieles. Lo hizo en su silla de ruedas, alimentado permanentemente por una sonda gástrica. En aquel momento nadie lo sabía, posiblemente ni tan siquiera el mismo Juan Pablo II, pero ésa sería la última vez que lo haría. De nuevo su obligado silenció fue percibido como otra de las catequesis más elocuentes de su pontificado. Había intentado con todas sus fuerzas, dirigir alguna palabra a quienes se congregaron allí para mostrarle su cariño, pero no pudo. Ya no tenía fuerzas. Esta vez la tristeza por el intento frustrado fue interiorizada con resignación. Juan Pablo II comprendía que el final de su itinerario terrenal estaba muy cerca. Al día siguiente aún tuvo fuerzas para celebrar la Santa Misa en su capilla, eso sí, ayudado por sus dos secretarios, monseñor Dziwisz y monseñor Mieczyslaw Mokrzycki. Mientras se preparaba para asistir la Santa Misa en el apartamento papal empezó a experimentar convulsiones y a ver cómo la temperatura corporal subía hasta los cuarenta grados. Su secretario principal, monseñor Dziwisz, se negó a que le trasladaran al Gemelli, y le recordó al doctor Buzzonetti el expreso deseo del Papa de querer morir en su cama. El viernes 1 de abril, la situación empeora. Durante toda su convalecencia el Santo Padre había seguido con lucidez todos los asuntos de la Iglesia; pero por muy triste que resultara, a nadie se le escapaba, que el 30 reloj de arena que marcaba el tiempo de su vida dejaba caer sus últimos granos, precipitándolos de forma acelerada. Aún así, haciendo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban, le pidió a su secretario que tomara nota de unas palabras que quería dirigirle al mundo y en las que decía: –“Estoy contento. Estadlo también vosotros. Recemos juntos con satisfacción. A la Virgen confío todo felizmente”. Poco después aún le pediría a su secretario que anotara unas palabras dirigidas expresamente a los jóvenes: –“Os he buscado. Ahora habéis venido a verme. Y os doy las gracias”. De todas formas, el estado de salud del Santo Papa no era nada bueno. Así, cuando Dziwisz llegó a primeras horas de esa mañana a la habitación del Santo Padre, para acompañarle a la celebración de la Santa Misa que se iba a realizar en su capilla privada, se encontró con una mala noticia. –Monseñor, el Santo Padre no está en condiciones de bajar a la capilla –dijo uno de los leales médicos que asistían permanentemente al obispo de Roma. –¿Qué me dice? –contestó sorprendido el secretario. –El estado de salud del Papa es tan precario que no debemos de moverlo de su cama, monseñor. –Muy bien, de acuerdo. Entonces lo que haremos será celebrar la Eucaristía aquí –afirmó el secretario sin vacilar. Para sorpresa de todos, el Santo Padre, realizando un gran esfuerzo, aún pudo pronunciar las palabras de la consagración; ayudado por una religiosa, recitó la Liturgia de las Horas e hizo la adoración eucarística, tras lo cual pidió a los asistentes que rezasen el Vía Crucis en su presencia, como hacía todos los días. Pero la proximidad del fatal desenlace era tan evidente que no se le escapaba ni al propio Juan Pablo, por lo que se requirió la presencia de toda una serie de personas para que vinieran a su lado a fin de que pudiera despedirse de ellas. Una de las primeras en ser llamada fue la monja Tekla Famiglietti, abadesa general de la orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, y que conocía al Papa desde 1979. –¡Madre Abadesa, le pido permiso para entrar en su despacho! –Dijo una de sus hijas desde la puerta abierta del despacho de la Madre Superiora. –Sí, sor Ángela, entre. 31 –Ha venido un sacerdote desde el Vaticano y nos ha dicho que el Santo Padre quiere que se dirija allí lo antes posible. Creo, Madre Abadesa, que si se han tomado la molestia de enviar a alguien en persona, en vez de llamar por teléfono, es que la cosa no debe de estar nada bien. La madre superiora dejó reposar sobre el papel la pluma estilográfica que estaba utilizando y le miró fijamente a los ojos sin pronunciar una sola palabra. La expresión de tristeza en su rostro delataba las tribulaciones de su espíritu. –¡Dios mío! –dijo, por fin, reaccionando a la noticia recibida– ¡Sin lugar a duda eso significa que el Papa está muy mal! ¡Por favor, si es tan amable, tráigame el abrigo! Está en mi habitación –le dijo en tono rogatorio, aunque un tanto enérgico–. Me voy inmediatamente al Vaticano. Mientras usted me lo trae yo avisaré a la hermana Isabella y daré las instrucciones oportunas para que se haga cargo del gobierno en mi ausencia, no sé cuánto tardaré en volver. Cuando llegó al Vaticano, la madre Famiglietti fue acompañada hasta la habitación del Santo Padre. Allí se encontró a varias personas orando alrededor del Papa mientras un sacerdote leía un texto sagrado en una enorme Biblia. Muchos estaban llorando en el pasillo junto a la puerta de la habitación del Sumo Pontífice. Sor Famiglietti se arrodilló junto al lecho papal y pudo observar cómo el Vicario de Cristo también rezaba. Monseñor Dziwisz indicó al pontífice que la abadesa había llegado y entonces sus ojos se abrieron de par en par. Haciendo acopio de las escasas energías que aún le quedaban balbuceó unas palabras prácticamente ininteligibles, de las que solo se pudo entender que le expresaba su agradecimiento a la Madre Abadesa por sus fieles servicios a la Iglesia. Otro de los que acudió aquella mañana a despedirse del Sumo Pontífice fue el cardenal Edmund Szoka. Se trataba del gobernador de la Ciudad del Vaticano y uno de sus mejores amigos durante los últimos treinta años. –Santidad, ¿puede reconocerme? Soy Szoka –dijo en voz baja, mientras se inclinaba para acercarse a su rostro, con la esperanza de que el Santo Padre le pudiera identificar. El Papa no le respondió con palabras, ya no tenía fuerzas para hacerlo; pero volvió a abrir los ojos de par en par en señal de afirmación. 32 Szoka permaneció a su lado rezando de rodillas mientras le sujetaba la mano, hasta que Dziwisz le indicó que debía salir de la estancia para que otros pudieran pasar a despedirse. El arzobispo Renato Boccardo, responsable durante años de la planificación de los viajes del Sumo Pontífice, también acudió a visitarle en su lecho de muerte. Como los demás, al entrar en la estancia se quedó muy impresionado. Tras sobreponerse se arrodilló junto al Santo Padre y rezó. No pudo evitar que por su mente pasaran gran cantidad de recuerdos ligados a los numerosos viajes apostólicos que habían hecho juntos para llevar la palabra de Dios a todos los rincones del planeta. –El Santo Padre quiere que le traslademos a la capilla para celebrar la Santa Misa. Le prepararemos y trasladaremos allí. La Misa se hará a las once –informó Dziwisz a los presentes. Durante la celebración de la Santa Misa Juan Pablo II sufrió un colapso. Su cuerpo empezó a temblar y le subió la temperatura drásticamente. ¡Tenía cuarenta grados de fiebre! El doctor Buzzonetti y su equipo médico empezaron a tratarle de inmediato. Regresaron a su habitación y continuaron allí con las pruebas médicas. –Monseñor –le susurró Buzzonetti mientras se frotaba la barba sin afeitar. –Dígame doctor. –Mire, Su Santidad ha sufrido un gravísimo shock séptico que le ha provocado un colapso cardiocirculatorio. ¡Debemos trasladarlo inmediatamente a la clínica Gemelli! El secretario guardó un momento de silencio. Se giró hacia sus colaboradores y miró también a otros cardenales que estaban presentes. Luego reflexionó brevemente antes de contestar con firmeza. –¡No doctor! –Buzzonetti arqueó las cejas sin poder salir de su asombro. El monseñor se explicó mejor–: No podemos obviar la voluntad del Papa. –¡Su estado es muy grave, monseñor! ¡Podríamos estar ante la crisis definitiva! Dziwisz hizo un gesto de asentimiento con su cabeza. Como era natural, el médico veía la situación desde un punto de vista clínico, pero el arzobispo la contemplaba a la luz de una mirada sobrenatural. –Precisamente por eso, doctor. Ya le he dicho antes que el Santo Padre quiere morir en su casa, que es la casa de Dios. A todos nos dijo claramente que él es el vicario de Cristo en la Tierra, el sucesor de San Pedro y, por consiguiente, quiere morir junto a la tumba del Apóstol. No 33 podemos negarle esa voluntad. Entiéndalo… –dijo el secretario personal del Papa, buscando la comprensión del médico. –De acuerdo –contestó el doctor Buzzonetti abatido por la evidencia–. Al fin y al cabo, aquí también le podemos suministrar la medicación, los calmantes y las curas paliativas que necesite. Pero si hay que realizar una intervención de urgencia no podremos hacer nada. –Doctor, usted mismo nos dice que el estado de salud del Papa es extremadamente delicado, en tal caso si tuviéramos que operarle ¿qué ganaríamos? ¿Unas horas de vida? ¿Un par de días más, tal vez? Todos sabemos que el Papa no quiere que se practique el encarnizamiento terapéutico con él, y en eso estamos de acuerdo todos –Dziwisz se frotó las manos para tratar de buscar consuelo y mirando seriamente al doctor, como si ya todo estuviera dicho, continuó afirmando–: El Santo Padre no ha permitido que se ocultara al mundo su dolor y su sufrimiento en la enfermedad porque ha querido dejarnos un testamento espiritual: la dignificación del dolor y el respeto por la vida humana hasta sus últimos instantes. Él ha defendido siempre la importancia de morir dignamente y en paz, y siempre nos ha expresado que a él le gustaría hacerlo en el lecho de su propia casa, rodeado de sus amigos y de sus fieles. Abajo, en la plaza, hay más de sesenta mil personas acompañándole. Lo siento doctor, el Santo Padre quiere morir junto a sus amigos y sus hijos, pero también junto a sus predecesores, especialmente cerca del primer Papa, el apóstol San Pedro. Buzzonetti asintió con la cabeza y sin perder más tiempos empezó a impartir instrucciones a los demás facultativos. El resto del día fue una jornada íntegra de oración. No cesaban de pasar por la estancia diversas personas de las que quería despedirse el Santo Padre; además se rezaba el Vía Crucis, oración por la que el Papa tenía especial devoción; y también la hora tercera del oficio divino, el Angelus, el Salve Regina y otras oraciones, dirigidas por distintos religiosos. El padre Tadeusz Styczen leía diversos fragmentos de la Biblia en diferentes momentos del día. Styczen era un sacerdote polaco y también un viejo amigo del Santo Padre. La mañana del sábado 2 de abril se celebró la Santa Misa en la habitación del Papa, situada en la planta superior del edificio que ocupaba el ala este del Vaticano. En medio de un aire de gran serenidad el Santo Padre bendijo las coronas dedicadas a una imagen de la Virgen de Czestochowa que está en las Grutas Vaticanas. Acto seguido empezó a despedirse de diversos cardenales, de sus colabores más inmediatos, de los monseñores 34 de la secretaría del Estado, de los responsables de las oficinas vaticanas y de Francesco, el encargado de la limpieza de su habitación. Pero a medida que avanzaba el día su estado de salud empeoraba claramente. Las noticias que transmitía la radio a media tarde eran muy preocupantes. Por eso mismo, el padre Kowalski decidió coger el autobús para acercarse hasta la Plaza de San Pedro. Durante el trayecto el silencio respetuoso en el interior del vehículo era sobrecogedor. Kowalski llegó a la plaza vaticana a eso de las seis. Se dirigió directamente al obelisco que está en el centro de la misma para encontrarse con otros sacerdotes con los que había quedado allí. Unos saludos muy austeros fueron las únicas palabras que se intercambiaron. No era necesario decir nada para entender cuál era el estado de ánimo de cada uno. Espontáneamente se pusieron a rezar por el Santo Padre. Cuando había llegado el padre Kowalski a la plaza había allí unas treinta mil personas. A las nueve y veinticinco de la noche había casi cien mil. Justo a esa hora, por uno de los pasillos del Palacio Apostólico, los pasos acelerados de monseñor Doménico Abbagnano se dirigían hacía uno de los despachos situados al final del corredor del piso inferior con la intención de encontrar al decano del Colegio Cardenalicio. La situación era grave y requería la máxima urgencia. –¡Cardenal! ¡Cardenal! –exclamó inmediatamente después de abrir la puerta sin esperar respuesta, tras haberla golpeado con sus nudillos–. Perdonen la interrupción pero la situación es apremiante –dijo humildemente, disculpándose por no haber esperado a recibir el permiso para entrar y dirigiéndose al cardenal Ratzinger le añadió–: don Estanislao me ha pedido que le diga que vaya inmediatamente a la habitación del Santo Padre. –¿El Papa…? –preguntó el cardenal Joseph Ratzinger, desde el interior de la habitación, con evidentes signos de preocupación. –¡Sí, cardenal! ¡Es inminente! –Discúlpeme, por favor –dijo Ratzinger apesadumbrado a la visita que estaba despachando, una de las incontables personalidades internacionales que aquellos días se acercaron al Vaticano para representar a su país, a sus instituciones o a otros credos religiosos–. Espero que lo comprenda… Continuaremos en otro momento. –Por favor Eminencia, por supuesto. Ratzinger había pasado los dos últimos días junto a Juan Pablo II, pero hacia el final de la tarde del sábado había tenido que atender a unas personalidades cuya atención le había obligado a tener que separarse 35 momentáneamente del Santo Padre. Sin embargo, las nuevas circunstancias hicieron que el cardenal estrechara la mano de su invitado para despedirle, a fin de salir inmediatamente después del despacho para dirigirse al aposento papal, mientras el interlocutor del purpurado alemán era acompañado al exterior por uno de sus secretarios. Ya en el pasillo, Ratzinger se dirigió con paso firme hacia la habitación del Santo Padre, siendo seguido por monseñor Abbagnano. –Doménico. –¿Sí, eminencia? –Don Estanislao le ha dicho que el Santo Padre… –monseñor Abbagnano no dejó acabar la frase al cardenal. –¡Sí, Eminencia! Parece que ha llegado la hora. Dios llama a su siervo a su lado. Ratzinger no dijo nada más. Siguió caminando con presteza, pero con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante y la mirada fija en el suelo. Su rostro revelaba preocupación y dolor por la pérdida del Santo Padre. No solo estaba a punto de irse la persona que había regido los destinos de la Iglesia durante los últimos veintiséis años, sino que también se marchaba un buen amigo. A pesar de eso, el dolor no impedía sentir la alegría que emanaba de la virtud sobrenatural de la esperanza, ya que Ratzinger tenía el firme convencimiento de que en cuanto su alma abandonara el cuerpo de Su Santidad estaría de inmediato en la presencia de Cristo. Esta alegría sobrenatural, derivada de la fe en la promesa de Jesús y de la esperanza en el Reino de Dios, era el único consuelo en ese momento de profunda tristeza y aflicción. En el interior de la habitación había varias personas arrodilladas rezando por el Santo Padre. También estaban los médicos, que le procuraban todos los cuidados posibles teniendo en cuenta las circunstancias. Los allí presentes oraban pidiéndole a Dios que aliviara el sufrimiento del Santo Padre, y que tuviera a bien acoger en su seno el alma de este Papa santo cuando llegara el momento de su traspaso. Le pedían, también, que le fortaleciese su voluntad en la fe, rogándole que le ayudara a permanecer fiel a sus designios para que su santidad se manifestara hasta su último aliento. Aunque débil y frágil, Juan Pablo II seguía consciente y lúcido. Fue por ello que Dziwisz se acercó hasta el Santo Padre, e inclinándose con suma delicadeza le susurró al oído: –Santidad, no está solo. Centenares de miles de personas han venido a Roma desde todos los rincones del mundo para rezar por usted, para 36 estar a su lado. La Plaza de San Pedro está llena de gente que lleva días orando aquí a Dios por usted. Junto a ellos, todos los miembros de la Iglesia rezamos por su persona. Para sorpresa de todos Juan Pablo II abrió los ojos de par en par y moviendo la cabeza muy despacio se dirigió a su secretario y amigo, de tal manera que, haciendo un esfuerzo titánico, le balbuceó: –Leedme la Biblia. En la estancia había una gran Biblia e inmediatamente empezaron a leerle en voz alta diversos pasajes. Al igual que el día anterior, se encargó gustosamente de hacerlo el padre Tadeusz Styczen. Tal como había hecho durante toda su vida, también en sus últimas horas quiso el devoto Karol Wojtyla alimentarse de la palabra divina que emana de las Sagradas Escrituras. Sin duda, el testimonio de Juan Pablo II hizo recordar a los presentes aquellas palabras de Jesucristo recogidas por el apóstol Mateo en su Evangelio, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto pidiéndole que demuestre su poder al convertir las piedras en panes y así alimentarse después de tantos días de ayuno, a lo que Jesús le contestó: “Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. En aquellos momentos, después del alimento eucarístico, la palabra divina era el mayor consuelo que le quedaba a Juan Pablo II. Pese a tener muchas dificultades para hablar, el Papa pidió a los presentes que iniciaran un rezo conjunto. Aunque en la mañana de aquel sábado ya se había realizado la celebración eucarística en la estancia del Santo Padre, alrededor de las ocho de la tarde monseñor Dziwisz sintió en su interior una voz que le decía en tono imperativo: “!Celebrad la Santa Misa¡”; de modo que dispuso que se celebrara nuevamente la conmemoración incruenta del sacrificio de Cristo en el monte Calvario. El cardenal Jaworski, el arzobispo Rylko y los padres Mokrzycki y Stycen le ayudaron a ello. Durante la celebración se produjo, una vez más, otra de esas coincidencias sobrenaturales que tanto abundaron en la vida de Juan Pablo II, el Evangelio de esa misa se correspondía con la narración de la aparición de Cristo Resucitado a los discípulos en el cenáculo, justo ocho días después de su resurrección. Parecía una premonición, era como si se tratara de una invocación a Jesús para que acudiera al encuentro del alma de este Papa que tanto había amado la cruz de Cristo. Durante el momento de la comunión, el propio monseñor Dziwisz puso en los labios de Juan Pablo II, con una cucharilla, unas gotas de 37 Sanguis, el vino consagrado. Después de la Misa, el Cardenal Jaworski le administró de nuevo la Unción de los Enfermos. Con voz balbuceante el Papa pidió expresamente que le leyeran el Evangelio de San Juan. El padre Stycen se dispuso inmediatamente a hacerlo. Mientras éste leía el evangelio y los demás oraban, Juan Pablo II miró a sor Tobiana. Ella se acercó y el Papá le susurró al oído: –¡Dejadme ir a la casa del Padre! Fueron las últimas palabras del Sumo Pontífice. Todos los presentes en la celebración eucarística prolongaron la acción de gracias hasta el momento en que Karol Wojtyla, el papa polaco que había sorprendido al mundo con un pontificado intensamente apostólico, dejó caer la cabeza ligeramente sobre la almohada, hacia su lado derecho; y su rostro, que hasta entonces había sido la expresión de un sufrimiento agudo, adquirió un semblante sereno. Eran las nueve y treinta y siete minutos de la noche del sábado 2 de abril de 2005 cuando Juan Pablo II exhaló su último aliento. Su amigo Tadeusz Styczen había llegado hasta el capítulo nueve del Evangelio de San Juan. Alguien se percató del óbito y entre sollozos dijo: –¡El Papa ha iniciado su vida eterna junto al Señor! La peregrinación terrenal de Karol Wojtyla había tocado a su fin. En el momento de su fallecimiento le acompañaban sus dos secretarios personales, el cardenal Jaworski, monseñor Rylko, el padre Styczen, sor Tobiana, que era licenciada en medicina, y las cuatro religiosas que se encargaban de sus aposentos: sor Matylda, sor Germana, sor Eufrozyna y sor Fernanda; también estaban el doctor Buzzonetti, otros dos médico más y dos enfermeros de guardia. Los médicos comprobaron las constantes vitales, pero solo pudieron verificar su fallecimiento. El doctor Renato Boccardo miró al camarlengo y le confirmó el deceso con un gesto afirmativo de la cabeza, al tiempo que decía en voz baja: –Ha pasado a la casa del Señor. Monseñor Dziwisz mandó que se le quitara el reloj y se parara en esa hora para guardarlo como recuerdo, lo mismo que la cucharilla con la que había tomado unas gotas de la Sangre de Cristo un poco antes. En ese preciso momento llegó el arzobispo Leonardo Sandri y, a continuación, lo hicieron los cardenales Ratzinger, Ruini, Somalo y Harvey que era el prefecto del palacio papal. 38 Eminencias, el Papa acaba de hacer su traspaso hacia la casa del Padre –le comunicó apesadumbrado monseñor Dziwisz. Ahora se ponía en marcha todo un ritual ancestral. Al camarlengo le correspondía certificar la muerte del Santo Padre mediante lo que se denomina el rito de recognitione mortis. Para ello, y en la presencia exclusiva del Maestro de Celebraciones Litúrgicas, del Secretario y del Canciller de la Cámara Apostólica se debía de colocar a la derecha del difunto y tenía que llamarle diciendo su nombre y sus apellidos de pila tres veces: –¡Karol Józef Wojtyla! –dijo firme el cardenal Eduardo Martínez Somalo, que había sido nombrado cardenal camarlengo por Juan Pablo II en 1988. –¡Karol Józef Wojtyla! –repitió tres minutos más tarde, tal como manda la tradición. –¡Karol Józef Wojtyla! –dijo tres minutos después de la segunda llamada. El siguiente acto del ritual consistía en golpear suavemente, y también por tres veces, la frente del difunto con un martillo de plata, de tal manera que justo en ese momento se declaraba oficialmente muerto a un Papa. Sin embargo, en esta ocasión, el camarlengo no hizo esto con Juan Pablo II y decretó directamente su defunción con las palabras oficiales: –Vere Papa mortuus est –verdaderamente el Papa ha muerto, dijo el camarlengo en latín. Un fallecimiento que había llegado tras un mes de evidente y progresivo deterioro físico. Una vez ratificado el óbito de Juan Pablo II el camarlengo tenía que quitar el Anillo del Pescador del dedo del Papa. Este anillo de tradición centenaria, se llama así porque solo lo puede llevar el obispo de Roma, el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, y que por consiguiente es el Sumo Pontífice de la Iglesia Universal. El anillo tiene una imagen de San Pedro pescando en un bote y a su alrededor va grabado, en latín, el nombre del pontífice que ocupa en ese momento la sede papal. Una vez extraído el anillo del dedo del Papa, el camarlengo procedió a su destrucción golpeándolo con un martillo de plata y marfil. A continuación el cardenal Martínez Somalo cogió el sello de Plata del Sumo Pontífice y también lo destruyó. Los restos del Anillo del Pescador y del sello de plata fueron recogidos por otro cardenal a fin de aprovecharlos para elaborar los símbolos del nuevo Pontífice. 39 En la Iglesia no se hace nada por moda o gusto personal. Así, la manera de confirmar la muerte y la destrucción del anillo del Santo Padre lo que pretende es reafirmar el final de la autoridad del Papa y evitar que alguien pudiera hacerse con ellos y emitir un documento oficial espurio. Tras la destrucción del anillo y el sello papal, le correspondía al Vicario General de Roma informar a la opinión pública de la noticia del fallecimiento del Santo Padre. De este modo dio comienzo el período conocido como: la Sede Vacante. Ahora había que preparar las exequias, realizar el funeral y, a continuación, convocar el cónclave para llevar a cabo la elección del nuevo pontífice; tareas todas ellas encomendadas al Decano del Colegio Cardenalicio: el cardenal Joseph Ratzinger. 40

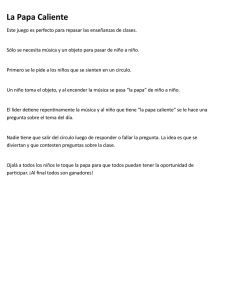
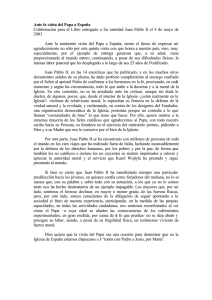

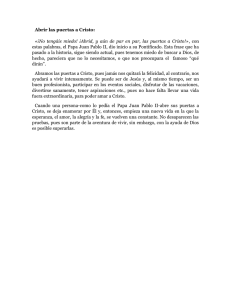
![DESCARGAR [ Laudato Si ] - Colegio Parroquial San Alfonso](http://s2.studylib.es/store/data/000777587_1-9e2fb7f5e5b41e70b40a92be5fb90b00-300x300.png)