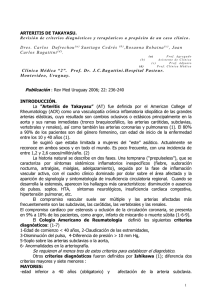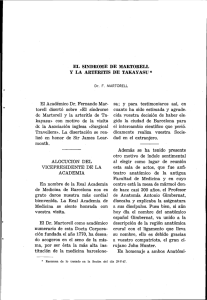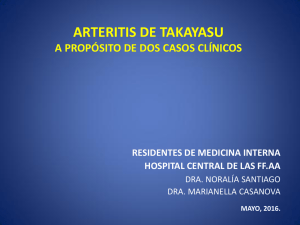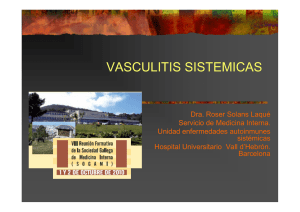Arteritis de Takayasu. Presentación de un caso
Anuncio

1982 FUNDACION Dr. J.R. Villavicencio Arteritis de Takayasu. Presentación de un caso Joaquín E. Montero1; Silvana Soli1; Natalia Egri1; Damián Carlson1,2; Roberto Parodi1,2; Simón Palatnik3; Alcides Greca1,2 1 Servicio de Clínica Médica. Hospital Provincial del Centenario. Rosario Argentina 1º Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 3 Cátedra de Reumatología y Colagenopatías. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario Rosario, Argentina [email protected] 2 Resumen La arteritis de Takayasu es una vasculitis crónica de etiología desconocida. El 80-90% de los casos corresponden a mujeres. Afecta principalmente a la aorta y sus ramas. La estenosis y/o dilatación arterial determina una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Puede presentarse de manera asintomática o ser catastrófica por afectación del sistema nervioso central o cardiovascular. La resonancia magnética con reconstrucción en 3 dimensiones y la cine-resonancia tienen una gran sensibilidad para detectar el edema mural de la pared vascular de la etapa temprana. Con respecto al tratamiento, los glucocorticoides mejoran los síntomas sistémicos y la anemia, disminuyen la inflamación de la pared, pero no mejoran los síntomas vasculares si ya se produjo fibrosis y obstrucción de la pared. En relación al tratamiento de revascularización las indicaciones precisas son hipertensión arterial renovascular, claudicación severa de los miembros, isquemia mesentérica, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Presentamos el caso de una mujer de 27 años con un cuadro de un mes de evolución de dolor en brazo izquierdo acompañado de parestesias y paresias homoloterales que aumentan con la actividad y ceden con el reposo. Al examen físico presentaba presión arterial 140/60mmHg en brazo derecho, inaudible en brazo izquierdo, soplo carotídeo bilateral, soplo sistólico 5/6 en focos aórtico y pulmonar. Pulsos carotídeos, radial, femoral, tibial posterior y pedio asimétricos, con disminución en hemicuerpo izquierdo. La angioresonancia informa que ambas carótidas primitivas muestran calibre muy fino, con aspecto arrosariado, estenótico, especialmente en los dos tercios inferiores. Cono de estenosis completo de subclavia izquierda. A propósito de éste caso, revisamos en la literatura las características clínicas, imagenológicas y terapéuticas de la arteritis de Takayasu. Abstract Takayasu's arteritis is a chronic vasculitis of unkown origin. 80-90% of cases develop in women. The aorta and its branches are mainly involved and stenosis or arterial dilatation determine a wide variety of clinical manifestations. The disease may be asymptomatic or affect in a catastrophic way the central nervous system or the cardiovascular system. Magnetic resonance imaging, particularly with 3D reconstruction is very sensitive for the early diagnosis of vessel wall edema. Corticosteroid treatment may ameliorate systemic symptoms and anemia, and diminishes inflammatory vessel involvement but are not useful when fibrosis or obstruction has already developed. Revascularization is indicated in renovascular hypertension, severe limb claudication, mesenteric ischemia, myocardial infarction or stroke. Here we present a 27 year old female case of one month lasting left arm pain, parestesia and paresia which increase with activity and decrease during rest. Blood pressure was 140/60 mmHg in the right arm and undetectable in the left arm. Bilateral carotid murmurs as well as systolic aortic and pulmonary murmurs were present. Arterial pulses in carotids, radial, posterior tibial and pedal arteries were diminished in the left side. Angio MRI detected very thin carotid arteries with segmental stenosis and total stenosis of the left subclavian artery. A review of the literature as regards diagnosis and therapy of Takayasu's arteritis was performed. Key words: Takayasu's arteritis, parestesia, asymetric pulses. Palabras claves: Arteritis de Takayasu, parestesias, asimetría de pulsos Caso clínico Mujer de 27 años que consultó por un cuadro de un mes de evolución de dolor en brazo izquierdo acompañado de parestesias y paresias homoloterales que aumentaban con la actividad y cedían con el reposo. Antecedentes: 12 años antes: Fiebre Reumática tratada con penicilina benzatínica durante 7 años 4 años antes: Embarazo ectópico en trompa de Falopio con ooforectomía izquierda 3 años antes: Episodio de dolor lumbar de comienzo súbito durante una actividad física tratado con corticoides que abandonó por cuenta propia 2 años antes: Diagnóstico de anemia, tratada con hierro intramuscular durante un año 1 año antes: Disminución de la agudeza visual y fotofobia durante la actividad física que persiste hasta la ANUARIO FUNDACIÓN Dr. J. R. VILLAVICENCIO | 2008 | Nº XVI 193 Arteritis de Takayasu. Presentación de un caso actualidad. Episodio de taquicardia y disnea de comienzo súbito que requirió internación en Unidad de Terapia Intensiva. Se diagnosticó taquicardia sinusal y comenzó tratamiento con atenolol 8 meses antes: Cefalea de inicio súbito, intensa, holocraneana acompañada de hipertensión arterial por lo cual fue internada para estudio. Desde entonces está en tratamiento con enalapril Hábitos: > Alcohol: ocasional > Tabaco: niega > Alergia: al yodo (episodio de prurito y exantema durante la administración de contraste iodado) Medicación habitual: Atenolol 50mg/día, enalapril 10mg/día, alprazolam 0.5mg/día, omeprazol 20mg/día, prednisona 10 mg/día Examen Físico: Signos vitales: PA 140/60 mmHg en brazo derecho, inaudible en brazo izquierdo; FC 96 lpm; FR 18 cpm; Tº 36.1º C Cabeza y Cuello: pulsos carotídeos asimétricos con disminución franca del lado izquierdo, frémito carotídeo derecho, soplo carotídeo bilateral Cardiovascular: soplo sistólico 5/6 en focos aórtico y pulmonar que irradia a cuello y aumenta con la inspiración. Pulsos radial, femoral, tibial posterior y pedio asimétricos, con disminución en hemicuerpo izquierdo Abdomen: hígado palpable a 1cm del reborde costal Miembros: disminución de la fuerza en hemicuerpo izquierdo. Tono, trofismo, temperatura conservada Laboratorio: Hematocrito 36%, Hemoglobina 12 g/dL, Glóbulos blancos 9300/mm3, Plaquetas 284000/mm3, Glicemia 112 mg/dL, Urea 37 mg/dL, Creatinina 0.6 mg/dL, Na 134 mEq/L, K 3.3 mEq/L, plasma no ictérico, ASAT 17 UI/L, ALAT 37 UI/L, Proteínas totales 8.8 g/dL, Albúmina 4.7 g/dL, Tiempo de protrombina 13.3 segundos, KPTT 33 segundos, Velocidad de eritrosedimentación 70 mm/1º hora. Orina completa: pH 6, leucocitos abundantes, hematíes aislados, piocitos aislados. Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico conservado, sin alteraciones en el parénquima pulmonar Ecografía abdominal: Hígado: forma, contornos conservados. Parénquima homogéneo sin imagen de lesión. Bazo: no se observa esplenomegalia. Riñones: excursionan con la respiración, tamaño y 194 situación habitual, buena relación cortico-medular. Aorta: de calibre y trayecto conservado, diámetro 15 mm. Ecocardiograma: > Ventrículo izquierdo de tamaño normal > Leve hipertrofia miocárdica concéntrica > Fracción de eyección 65% > Función diastólica conservada Ecodoppler arterial de vasos de cuello: Severa proliferación fibrosa medio intimal de vasos de cuello extracraneales bilaterales. Se observa flujo turbulento aumentado de velocidad en todos los vasos evaluados. Flujo retrógrado permanente de arteria vertebral izquierda. Oclusión de arteria subclavia izquierda. Se observa flujo monofásico de baja velocidad a partir de arteria axilar izquierda que llega por circulación colateral (Figuras 1, 2 y 3). Fondo de ojo: sin alteraciones Laboratorio inmunológico: > FR, FAN, anti ADN, ANCA, Ac. Antimitocondriales: negativos > Complementemia y proteinograma por electroforesis: normales Determinaciones hormonales: Tirotrofina (TSH): 2,92uUI/L Eco doppler de vasos renales: Índice de resistencia y velocidades de picos sistólicos dentro de los valores normales. Angioresonancia de vasos intracraneles y cuello con contraste: Cayado de la aorta de buen lleno sanguíneo, calibre conservado y aspecto regular de sus paredes. El tronco braquiocefálico derecho nace con calibre correcto y se va afinando paulatinamente hasta una franca estenosis ya en la arteria subclavia, luego de la emergencia de la carótida primitiva. El resto del trayecto de la arteria subclavia muestra suboclusiones múltiples. Ambas carótidas primitivas tienen calibre muy fino, con aspecto arrosariado, estenótico, especialmente en los dos tercios inferiores. La carótida primitiva izquierda nace también del tronco braquiocefálico derecho y no del arco aórtico. Cono de estenosis completo de subclavia izquierda, sin poderse observar el nacimiento de la arteria vertebral izquierda; de ésta última se observan trazas de lleno vascular quizá retrógrado. Los vasos arteriales intracraneales no muestran alteraciones significativas. A nivel de las arterias renales se observa obstrucción severa bilateral y presencia de vasos colaterales (Figuras 4, 5, 6 y 7) Evolución: Se realizaron 3 pulsos de 1g/día de metilprednisolona endovenosa. Posteriormente inició tratamiento con prednisona 20 mg ANUARIO FUNDACIÓN Dr. J. R. VILLAVICENCIO | 2008 | Nº XVI 1982 FUNDACION Dr. J.R. Villavicencio cada12 horas y metotrexate 15 mg/semana, ambos por vía oral. Presentó mejoría de la sintomatología y disminución de la asimetría en pulsos periféricos. por millón de habitantes. Afecta predominantemente a mujeres entre 10 y 30 años. Compromete a la aorta y sus ramas. La estenosis y/o dilatación arterial determina una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Discusión Ante la presencia de un cuadro clínico con manifestaciones sistémicas, anemia, velocidad de eritrosedimentación (VES) elevada y alteración de la aorta y sus ramas, debe pensarse en aortitis y dentro de éstas, en las arteritis de células gigantes (arteritis de Takayasu). Menos frecuentemente puede deberse a sífilis, enfermedad de Behcét, espondilitis anquilosante, aneurismas micóticos (estafilococo y salmonella los más comunes) o ser idiopáticas. También la infección por micobacterias y la artritis reumatoidea pueden originarlas. Las enfermedades del colágeno cómo Marfan y Ehlers Danlos pueden presentar lesiones similares a las de nuestra paciente. (1,2,3) Los criterios diagnósticos establecidos por el American College of Rheumatology en 1990 continúan vigentes. (4,5) Entre estos se incluyen la edad mayor de 40 años, claudicación en las extremidades, disminución de los pulsos braquiales, diferencia de presión entre ambos miembros mayor de 10 mmHg, la presencia de soplos en las subclavias y aorta y la arteriografía (actualmente discutido su rol) anormal. Tres de estos criterios tienen una sensibilidad del 90.5% y una especificidad del 97.8% para el diagnóstico de arteritis de Takayasu. (6) Nuestra paciente reunía criterios suficientes para el diagnóstico. La arteritis de Takayasu es una vasculitis crónica de etiología desconocida. Se ha vinculado con la fiebre reumática (antecedente que presenta nuestra paciente), infecciones estreptocóccicas, artritis reumatoidea y otras colagenopatías. Histológicamente se observa infiltración de la capa media por células gigantes y granulomas, hiperplasia de la íntima y posteriormente se produce destrucción de las láminas elásticas lo cual condiciona debilidad de la pared con formación de aneurismas. La incidencia varía en distintas partes del mundo, siendo en Japón de 150 nuevos casos al año mientras que en Europa y Estados Unidos es de 3 casos nuevos Con respecto a la fisiopatología, es fundamental el rol de las células dendríticas, presentadoras de antígenos. Estas se activarían en respuesta a un antígeno aún no Figura 1 Figura 4 Figura 2 Figura 5 Figura 3 Figura 6 ANUARIO FUNDACIÓN Dr. J. R. VILLAVICENCIO | 2008 | Nº XVI Figura 7 195 Arteritis de Takayasu. Presentación de un caso identificado. (8) Producirían interleuquinas, citoquinas y expresarían receptores que permiten la interacción con los linfocitos T. Estos últimos producen interferón gamma el cual activaría a los macrófagos, estimularía la formación de células gigantes y la producción de metaloproteinasas, reactantes intermedios de oxígeno y factor de crecimiento endotelial. Toda esta respuesta determina el aumento del número de los vasa vasorum de la pared arterial y desde allí, salida de las células inflamatorias. La destrucción de las láminas elásticas de la pared llevan a debilitarla y posteriormente a la formación de aneurismas. Además se produce hiperplasia de la íntima a expensas de células mioepiteliales con la posterior obstrucción de la luz vascular. Clínicamente puede presentarse de manera asintomática o ser catastrófica por afectación del sistema nervioso central (SNC) o cardiovascular. Los síntomas generales como astenia, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, artralgias y mialgias son característicos de la fase pre-oclusiva. A medida que avanza la inflamación y progresa la obstrucción, aparecen los síntomas característicos de la enfermedad, siempre condicionados por el desarrollo de la circulación colateral. La frialdad, la sensación de ardor y la claudicación intermitente de los miembros superiores son características de la afectación de la arteria subclavia. Las ulceraciones isquémicas y la gangrena no son frecuentes debido al desarrollo de circulación colateral. Vértigo, síncope, ortostatismo y cefaleas son los síntomas más frecuentes de la afectación de las arterias carótidas y vertebrales. Menos frecuentes son la disminución de la agudeza visual, el accidente cerebrovascular y la demencia de tipo vascular. El dolor torácico, la disnea y la hemoptisis indicarían la afectación de la arteria pulmonar. Dolor abdominal y hemorragia digestiva pueden ser manifestaciones de afección de la arteria mesentérica. Por último, angina de pecho e infarto de miocardio puede presentarse por compromiso de las arterias coronarias. Al examen físico la presencia de soplos en cuello, tórax y abdomen, la asimetría de los pulsos y la diferencia de la presión arterial entre ambos miembros son los hallazgos más característicos. La hipertensión arterial se presenta en un 30 a 50% de los pacientes y estaría indicando afectación de la arteria renal. En el laboratorio, no hay cambios específicos. Puede haber anemia y elevación de la VES y proteína C reactiva (PCR). De manera característica, el laboratorio inmunológico es normal. La biopsia de la pared vascular no está indicada por la localización de las lesiones. Dentro de los estudios por imágenes, la radiografía de tórax podría mostrar ensanchamiento mediastinal. 196 La ecografía de los vasos del cuello, torácicos y abdominales permiten observar engrosamiento de la pared (signo de Macaroni). (9) La ecografía doppler y de alta resolución aumentarían la sensibilidad para detectar estas lesiones (fase temprana, preoclusiva). La angiografía, hasta hace unos años, de utilidad indiscutida para el diagnóstico de esta enfermedad, permite localizar las lesiones, evaluar el compromiso de las arterias pulmonar y coronarias (10) y realizar intervenciones terapéuticas, pero evalúa sólo la luz vascular y no el resto de la pared, por lo cual no permitiría un diagnóstico temprano. También puede asociarse a complicaciones por el procedimiento y por el uso de contraste. La resonancia magnética (RM) con reconstrucción en 3 dimensiones y la cinerresonancia tienen una gran sensibilidad para detectar el edema mural de la pared vascular en etapa temprana. (11) El gadolinio rara vez causa anafilaxia y es menos nefrotóxico. El método tiene pobre resolución para los vasos pequeños y puede sobreestimar el grado de estenosis. Es útil tanto para el diagnóstico como en el seguimiento. Otros métodos utilizados son la tomografía computada (TC) convencional con scanning angiográfico, la TC multicorte y la tomografía con emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa. (12) Este metabolito es captado por las zonas donde hay inflamación. Resultados preliminares sugieren que puede ser más sensible que la RM en la detección de inflamación arterial segmentaria. Útil para diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Con respecto al tratamiento, los glucocorticoides mejoran los síntomas sistémicos y la anemia así como también disminuyen la inflamación de la pared pero no mejoran los síntomas vasculares si ya se produjo fibrosis y obstrucción. La dosis recomendada es de 40 a 60 mg de prednisona por día o dosis equivalente (en dosis única o dividida). El seguimiento puede realizarse con la VES y RM. Cuando no hay signos de mejoría pueden combinarse con metotrexate, azatioprina y ciclofosfamida. Otros agentes que se han utilizado con escasa experiencia son mofetil micofenolato, etanercept e infliximab. (13) En relación al tratamiento de revascularización puede realizarse en forma percutánea (14) o quirúrgica.(15) Existen indicaciones precisas de revascularización tales como: > Hipertensión arterial renovascular > Claudicación severa de los miembros > Isquemia mesentérica > Infarto agudo de miocardio > Accidente cerebrovascular Las complicaciones más importantes son la reestenosis, presente en el 31.7% de los casos y los aneurismas de la unión vascular y la prótesis. El 90% de ANUARIO FUNDACIÓN Dr. J. R. VILLAVICENCIO | 2008 | Nº XVI 1982 FUNDACION Dr. J.R. Villavicencio las re-estenosis se producen en el primer año. La realización del procedimiento fuera de la etapa de inflamación activa y el uso de inmunosupresores disminuyen los riesgos de estas complicaciones. (16) El control de otros factores de riesgo cardiovascular es fundamental, como también el tratamiento de la hipertensión arterial, de la dislipemia y el abandono del hábito tabáquico. El ácido acetilsalicílico está recomendado en estos pacientes no sólo por su efecto antiagregante sino también porque algunos trabajos sugieren que disminuiría la producción de interferón gamma. Las estatinas estarían recomendadas aún en pacientes sin dislipemia por sus efectos pleiotrópicos. Dos aspectos son característicos de esta enfermedad son la coexistencia de lesiones vasculares difusas separadas por segmentos arteriales sanos y la yuxtaposición de imágenes de estenosis y de ectasia. La evolución es impredecible, pero es habitual la progresión lenta en un período de meses o años. La morbilidad y mortalidad dependen de la presencia de complicaciones severas, las cuales incluyen la retinopatía, la hipertensión arterial secundaria, la regurgitación aórtica y aneurismas aórticos o de otras arterias. La insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares son causas frecuentes de muerte. Sin embargo, la combinación de esteroides, agentes citotóxicos y la cirugía si ha sido necesaria, lleva a una mayor supervivencia en la mayoría de los pacientes. Conclusión El diagnóstico temprano (en la fase pre-oclusiva) de la arteritis de Takayasu requiere una alta sospecha clínica, ya que los síntomas son inespecíficos cómo fiebre, astenia y pérdida de peso; los cambios vasculares pueden no ser lo suficientemente prominentes cómo para causar isquemia, determinante ésta última de la presencia de múltiples síntomas y signos. La detección de soplos y disminución de los pulsos en una mujer joven reduce los diagnósticos diferenciales. La elevación de la VES y PCR, proporcionan apoyo adicional de la existencia de un proceso inflamatorio. En la mayoría de los casos el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos e imágenes del árbol arterial por RM, TC o arteriografía, demostrando estenosis, ectasias y engrosamiento parietal de las arterias. La RM tiene un rol fundamental en el diagnóstico temprano de la enfermedad y además es útil para el seguimiento de la misma, el cuál debería realizarse en forma anual con este método. La arteriografía se prefiere fundamentalmente en aquellos casos en que está en peligro la vida del paciente, ya que permite realizar revascularización inmediata. Bibliografía: 9 S. Meini, MD; V. De Franco, MD; A. Auteri, MD; D. Pieragalli, MD. Takayasu's Arteritis: The “Macaroni Sign”. Circulation 2006; 114; 544. 1 Tavora F, Burke A. Review of isolated ascending aortitis: differential diagnosis, including syphilitic, Takayasu's and giant cell aortitis. Pathology. 2006;38(4):302-8. 10 Marcio V. Nastri, MD, Luciana P. S. Baptista, MD, et all. Gadoliniumenhanced Three-dimensional MR Angiography of Takayasu's Arteritis . RadioGraphics 2004; 24:773-786. 2 Fiessinger JN, Paul JF. Inflammatory and infectious aortitis. Rev Prat. 2002; 52(10):1094-9. 11 Eijun Sueyoshi, Ichiro Sakamoto and Masataka Uetani. MRI of Takayasu's Arteritis: Typical Appearances and Complications. AJR 2005; 184:1945-1950. 3 Vayssairat M, Mathieu JF, Housset E. Inflammatory lesions of the aorta and its branches, Introduction and etiological aspects (excluding Takayasu's disease) (author's transl). J Mal Vasc. 1982; 7(1):3-6. 4 S L Johnston, Takayasu arteritis: a review. Journal of Clinical Pathology. 2002; 55:481-486. 5 Kerr GS, Hallahan CW, Giordano J et al. Takayasu arteritis. Ann Intern Med 1994;120:919–29 6 Ishikawa K. Long-term outcome for 120 japanese patient with Takayasu´s disease, clinical and statistical analyses of related prognostic factor. Circulation 1994; 90: 1855-1860. 7 Slobodin G, Naschitz JE, Zuckerman E, Zisman D, Rozenbaum M, Boulman N, Rosner I. Aortic involvement in rheumatic diseases. Clin Exp Rheumatol. 2006; 24(2 Suppl 41):S41-7. 8 Weyand C M. Medium and large vessel vasculitis. N England J Med 2003; 349: 160-9. 12 J. Andrews and J. C. Mason. Takayasu's arteritis recent advances in imaging offer promise. Rheumatology 2007; 46(1):6-15. 13 Shinjo SK, Pereira RM, Tizziani VA, Radu AS, Levy-Neto M. Mycophenolate mofetil reduces disease activity and steroid dosage in Takayasu's arteritis. Clin Rheumatol. 2007; 26(11):1871-5. 14 Srinivasa A. Rao, K. Ravi Mandalarn, Vedula R. Rao, Arun K. Gupta. Takayasu's Arteritis: Initial and Long-term Follow-up in 16 Patients after Percutaneous Transluminal Angioplasty of the Descending Thoracic and Abdominal Aorta. Radiology 1993; 189:173-179. 15 Miyata T. Long-term survival after surgical treatment of patient with Takayasu's arteritis. Circulation 2003; 108: 1474-1480. 16 M. C. Park, S. W. Lee, Y. B. Park, S. K. Lee, et all. Post-interventional immunosuppressive treatment and vascular restenosis in Takayasu's arteritis. Rheumatology 2006; 45(5):600-605. ANUARIO FUNDACIÓN Dr. J. R. VILLAVICENCIO | 2008 | Nº XVI 197