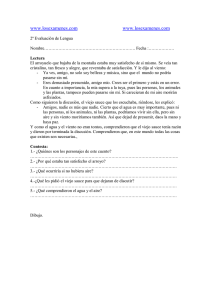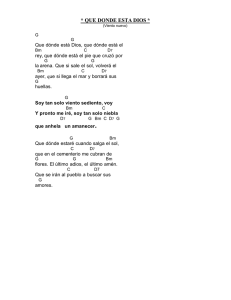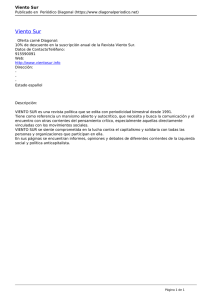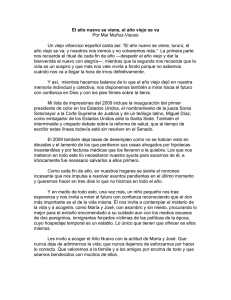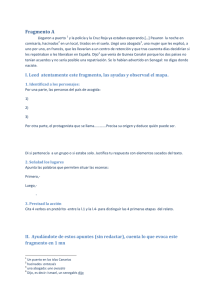antologia
Anuncio
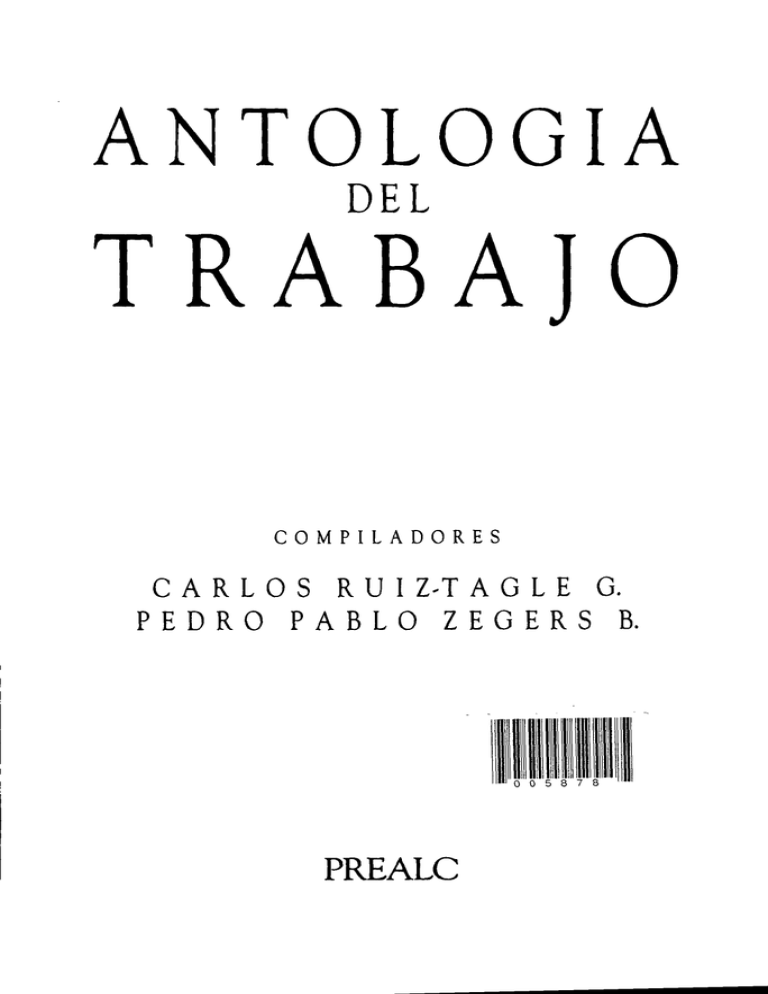
ANTOLOGIA DEL TRABAJO COMPILADORES C A R L O S R U I Z - T A G L E G. P E D R O P A B L O Z E G E R S B. PREALC Copyright © Organización Internacional del Trabajo 1988 Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, a condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción hay que formular las correspondientes solicitudes al Servicio de Publicaciones (Derechos de autor y ucencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, solicitudes que serán bien acogidas. ISBN 92-2-306649-2 Primera edición 1988 Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna. Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, que también puede enviar a quienes lo soliciten un catálogo o una lista de nuevas publicaciones. Impreso en Chile PROLOGO E L PREALC, desde su óptica particular, ha venido desarrollando una importante área para captar la realidad del mundo del empleo desde distintos ángulos, poniendo énfasis en los aspectos cualitativos de la inserción de las personas en el mercado del trabajo. Además de la preocupación económica y social, que orienta los programas del PREALC, nos interesa conocer la perspectiva humana y cotidiana de los factores que hacen del trabajo una condición esencial y necesaria para las personas y para la sociedad. Para ello hemos promovido la búsqueda en otras oportunidades a través del arte en diversas manifestaciones (pintura, dibujo y fotografia) y a través del estudio antropológico en profundidad. En esta oportunidad quisimos explorar otras formas de aprehender la realidad social, que, aunque tradicionales, no son analizadas en cuanto a la extraordinaria riqueza que aportan para entender el problema que nos ocupa. Este es el caso de la literatura. Los relatos literarios han servido como fuente inagotable de información sobre diferentes hechos sociales. A través de ellos hemos podido conocer la historia de las sociedades, sus costumbres, valores y los acontecimientos significativos. Los relatos de los viajeros, las novelas costumbristas y, desde luego, la novela contemporánea nos muestran una sociedad particular desde una perspectiva complementaria a la que podemos captar desde la sociología, la economía o la antropología. La literatura latinoamericana es sumamente rica cuando se revisa con esta perspectiva. La selección es necesariamente subjetiva e implica decisiones importantes en cuanto a los autores, obras y fragmentos de las mismas a incluir. Por ello, encargamos a Carlos Ruiz-Tagle y Pedro Pablo Zegers que efectuaran esta búsqueda literaria para responder a nuestras inquietudes. El resultado es esta Antología del Trabajo, de cuya lectura esperamos llegar a comprender mejor nuestra realidad. VÍCTOR E. TOKMAN DIRECTOR 7 "Hay que hacer que el trabajo asuma el aspecto de descanso y hasta de juego, para recuperar su amor. Que sea una forma de conversación. Y que la conversación cobre intensidad, hondura, precisión y perfección de obra de arte, para que sea trabajo. " GABRIELA MISTRAL INTRODUCCIÓN ¿¿T \ TENIR a hacerse la América" significaba, y desde el siglo XVI, el trabajo / productivo, fácil que hallaba el europeo en el nuevo continente. \f Y aquí se mezcló a los indígenas, con otra idea de la vida, y especialmenV te de las labores del campo y de la minería. Entre europeos e indígenas se formó el continente mestizo, el continente nuestro. En esta publicación del PREALC estudiaremos, en la literatura, el modo como se presenta el trabajo en el continente mestizo. En las próximas páginas hablaremos siempre de la región, abarcando tanto a América Latina como al Caribe. Hemos ordenado los relatos, sean fragmentos de novelas o cuentos completos, según los países. Y éstos aparecen por orden alfabético, desde Argentina hasta Venezuela. El estudio, incompleto quizá, ha sido realizado con entusiasmo. Porque descubrimos cosas que jamás se nos habían pasado por la mente. Llaman la atención las inmensidades de algunos países. En Don Segundo Sombra, del argentino Ricardo Güiraldes, la inmensidad es una suerte de otra naturaleza del gaucho, para ella, pensamos, como que ha sido hecho. Y para sufrir lo que conlleva este paisaje de nunca acabar: el sol a mediodía, parado como un ave maldita, sin moverse un jeme. Y la falta de agua. La visión de quien anda por esas extensiones llega a alterarse, y no debemos extrañar que tenga alucinaciones. Vale decir, estas pampas, para algunos, como que se salen de los mapas, carecen de lindero. Y el aprendiz de gaucho, protagonista de Don Segundo Sombra, no está bien seguro de si es verdad lo que ve o se debe a la cabeza hirviente. Puede ser, también, efecto del movimiento tan lento del ganado a la hora de la canícula, cuando todo se llena de polvo. En Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, en la sabana de Venezuela, se palpa, también, la inmensidad, el paisaje inconmensurable. Pero no con tanta lentitud ni ese calor abotagado. Hemos dicho algo de Argentina y de Venezuela a través de obras bien representativas. La selección de Brasil, de Jorge Amado, Cacao, y de Guimaráes Rosa, Substancia, no dan fe de una inmensidad brasileña. En el país más grande de la región, ¿qué ocurre?, ¿serán las zonas inexploradas las que afectan parano darnos la misma sensación de inmensidad? 11 Jorge Amado nos hace gozar la alegría de los pisadores de cacao. El trabajo es rítmico, de modo que casi al instante los muchachos bailan como sólo se baila en Brasil. El gozo del trabajo se da de una manera mucho menos sensual en Joäo Guimaráes Rosa. Expresa, en su estilo único, formado como de piedras coincidentes y suaves, la historia de una novia. Ella quiere seguir trabajando en la horrible faena del almidón, cortarlo en la laja, por el amor a su novio. Ella tiene una alegría mucho más delicada: la alegría de quien se ofrece por otro, de quien se sacrifica. Esta no es la alegría de Jorge Amado que llamaríamos: la del animal sano. Aquella reacción de la novia sólo puede tener un fondo sobrenatural. Ella hace el trabajo más pesado, porque cree que, como una oración, puede llegar a Dios de esta manera y pedir por su novio. En La hojarasca, Gabriel García Márquez, para hacer más mágico su mundo de Macondo, presenta a un médico que cada día atiende menos gente. Al llegar a cero paciente, cierra la puerta y sólo "se deja servir". Es casi un favor el que hace. El témpano de Kanasaka es uno de los mejores cuentos de terror en el mar que se haya producido en cualquier latitud. Francisco Coloane hace resonar el temporal; difícilmente hallaremos escritor con más fuerza. Pero en El témpano de Kanasaka no es sólo el mar embravecido el que hace zumbar la vieja embarcación. Es que seis tripulantes ven un fantasma horrendo, algo que sólo Coloane puede dejarnos como testimonio del Mar de Chile. Debajo del mar, siempre en Chile, en Schwager, en Lota, está el carbón. Ayer como hoy nos horroriza el trabajo al que se obliga al niño. Dickens trató el tema pero más suavemente que Baldomero Lillo, en un cuento hondo como el peor y más horrible socavón. En Dickens hay variación, el autor se sale alguna vez del infierno. Aquí, jamás. Lillo, en La compuerta N° 12, nos habla con voz débil y bronca sobre un minero del carbón, pero no es un minero, más bien es lo que queda de él. A los cuarenta años, en la mina de Lota, subterra, ¡qué poco es lo que va quedando de un hombre! El patético minero del carbón lleva, casi como una ofrenda, a su hijo de diez años. Lo trae "para que trabaje por el padre". O sea, a cambio de sí mismo. Las condiciones, horribles, no hacen extraño el final en tragedia. En Raza de bronce, el boliviano Alcides Arguedas pinta a varios niños campesinos, como animalitos. Ellos empiezan, por la mañana, a alimentarse, a mordisco limpio, con el maíz dulce que van a cortar. Reemplazan a su padre, que al parecer no es persona responsable. Pero no puede compararse la dureza de la vida en la mina chilena, en La compuerta N° 12, con la vida de esos niños flojones, desordenados, de tierra fértil. Trabajan dirigidos por un capataz bonachón, categoría intermedia entre el padre y el patrón, llamado tata. Pero los capataces, en esta amplia región, no suelen ser así. ¿Quién, por Dios Santo, se atrevería a llamarlo tatal En verdad resultan abominables, son símbolos de la explotación. Peores que los patrones, porque "no hay peor cuña que la del mismo palo". Y porque los perjudica su misma incultura. Eduardo Mallea, el escritor argentino, los trata en Chaves, y los descalifica con una sola palabra: panzones. Entre los capataces, los peores explotadores, en especial en la zona del Canal de Panamá, son los gringos. Dan buen ejemplo de racismo y de sectarismo al mismo tiempo. 12 Hay otro capataz, un canadiense que pinta el escritor boliviano Raúl Botelho en La devoradora. Es un mineral de estaño y Mister Brown espera "que se le devuelva mil dólares por cada uno de los engullidos por los insaciables socavones. Sólo esa fe mantenía la explotación". El gringo de las bananeras tampoco lo hace mal. Y debido también al calor y a las miserables casuchas de los trabajadores, el obrero vive un infierno. Es lo que cuenta en Los diez "viejitos" del pastor la escritora costarricense Carmen Lyra. El trabajo es concebido como una vocación varonil en las grandes pampas, en las sabanas y en el mar de la región. Y en un caso, es envidiado por un niño. Para él es "como un sueño para cuando sea grande". El pequeño contempla un espectáculo feérico. Son las constelaciones que hace surgir un herrero con su combo, una herradura blanca de puro roja, de puro fuego. El yunque que resuena a cada golpe. Se empieza a ser hombre desde que se mira cómo pueden surgir, instantáneamente, las constelaciones de un pedazo de fierro vivo. En este mundo del trabajo, en principio viril, se han ido incorporando las mujeres de la región. Unas vienen de afuera, como La gallegüita, cuento del cubano Alfonso Hernández-Catá. Ella ha arribado en un barco "con lo que tiene puesto". Se emplea en el servicio doméstico, y ahorra cada sueldo para enviárselo a un hijo que ha tenido en Galicia. El uruguayo Mario Benedetti, en La tregua, se refiere no tanto a los trabajos de las mujeres, sino a los inconvenientes que presentan estos seres poco dotados para las matemáticas y tan dotados para la biología. Cada ciclo menstrual causa nuevos, insospechados trastornos en la oficina. Pero la concepción viril sobre el trabajo se ve alterada por lo que ocurre a míseros mineros que se sienten hechizados con la mina. Saben muy bien que los está matando, pero no se pueden apartar de ella. Muchos no trabajan por ellos, sino por otros. Por sus familias, por sus padres como algunos niños imberbes. O como la novia de Substancia, del brasileño Joáo Guimaräes Rosa. Pero hay un caso curioso. Es el de dos pescadores de los cuales uno no ha querido partir la herencia. La narración, Bejuco, corresponde a Fabián Dobles, de Costa Rica. El hermano soltero pesca, el otro, el casado,vende todo y sequeda con el dinero. A la voz de dinero pareciera que hay más desgracias que otra cosa. Y que el día de pago fuera el más desgraciado de todos. Horacio Quiroga, el prosista uruguayo, relata en Los mensú el caso de un trabajo duro, en un bosque. Son unos trabajadores semiembrutecidos. El día de pago, los mensú bajan a emborracharse. Y el alcohol hace en ellos tal estrago que los lleva a perder la conciencia y a firmar cualquier engañoso contrato. Las prostitutas, poquito después, los embaucan, es decir, terminan por "desplumarlos". Más presente que el hombre y el trabajo se ha hallado, por los siglos de los siglos, el sol. Es un calor, este del sol, que a veces no deja pensar al trabajador de la región, que lo paraliza. Y de un obrero medio atontado se dice que estaba "rellenándose de sol". El trabajo da dignidad. Sin embargo esta dignidad se ve constreñida por las leyes de la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Para ese maravilloso alcalde, Rosendo Maqui, las leyes son, también, anchas y ajenas. 13 Hay señales de atraso tecnológico según esta literatura. En la región se siguen usando prácticas como la trilla a buey, descrita por Fernando Chaves, el ecuatoriano, en Plata y bronce, que se prestaría para un buen cortometraje de agricultura precolombina. El camión desvencijadísimo de Oficina N° 1 del venezolano Miguel Otero Silva, una entretención "que cojea de una de las cuatro ruedas", es de una ineficacia que no conjuga con el mundo moderno. Al parecer no hay muchas esperanzas de modernización. El paraguayo Augusto Roa Bastos, autor de El aserradero, lo da como un hecho. No faltan muchos días para que el aserradero sea, también, pieza importante de un museo tecnológico norteamericano... o japonés, quien sabe. No faltan testimonios del mar. Francisco Coloane lo hace atronar en su fantasmagórico cuento El témpano de Kanasaka. No se le olvidó al nicaragüense Rubén Darío cuando escribió El fardo, junto a la Aduana de Valparaíso. El Pacífico es el océano más grande del mundo, quizá por ello Darío tituló su famoso libro con una sola palabra: Azul. A veces el mar se achica, se llena de estrecheces y vericuetos para un piloto de barco, se mancha de petróleo, como es el caso del dominicano Juan Bosch en Rumbo al Puerto de Origen. Obra sólo de hombres, no tan importante como el mar, es el tren. En algunas narraciones aparece como una esperanza de liberación de horribles lugares de trabajo. Mediante el ferrocarril, claro, el obrero puede salirse de la provincia, del país, llegar al océano. El tren es un símbolo de fuga y la única manera de salir de la trampa. En estas líneas de término, quisiéramos referirnos al más austero escritor de la región, Juan Rulfo, el mexicano autor de Nos han dado la tierra. Siempre hemos sido partidarios de que el campesino sea dueño de la tierra, pero en este cuento doloroso, la sequía, como en tantos otros lugares, impide arriesgarse, incluso, a tirar una mísera semilla. Los personajes de Rulfo se emparentan, de alguna manera, con los de El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Vienen del fondo de la tierra, parecen pequeños, están hechos de greda vasija. Y, sin embargo, si no se le arrebatan los propios medios, con su manera muy suya, muy particular, bien podrían darle una buena sorpresa a la humanidad. CARLOS RUIZ-TAGLEG. 14 PEDRO PABLO ZEGERSB. ARGENTINA R I C A R D O G U I R A L D E S (1886-1927). Argentino. Uno de los más importantes novelistas contemporáneos, intervino en el movimiento vanguardista fundando la revista Proa, con Borges, Rojas Paz y Brandau Caralta. Se inició con un libro de poemas: El cencerro de cristal (1915), pero su obra de valía está en sus novelas y cuentos; describiendo la vida tradicional del estanciero, que ha sido la suya, excepto en los años pasados en París, donde murió. Don Segundo Sombra (1926) es la novela de la pampa, resumiendo en el personaje central la grandeza del paisaje. Xaimaca (1923) conduce a tierras antillanas sin perder esa relación entre seres y paisajes. Seis relatos porteños, publicado en 1929, cierra una obra iniciada en 1915 con Cuentos de muerte v de sangre, acentuando su compenetración con los temas nativos. DON A SEGUNDO SOMBRA LIENTA empezar esta Antología del trabajo del PREALC con un pasaje de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. Para este notable autor argentino que, en cierta manera, se emparenta con José Hernández y su Martín Fierro, el hombre apenas marca su impronta en la inmensidad de la pampa. Así ocurre que su paso en estas eternidades resulta tan rápido y espasmódico como un dejar de huella. Esa arenisca corrida, nada más, sería la existencia humana en esos abismantes peladeros: un dejar de huella. El que relata es un joven. Y para un joven este mundo tiene la virtud de ser visto por primera vez, de estar hecho para el asombro. Esta pampa argentina agota la capacidad de asombro de ese joven y de nosotros mismos. ¡Y qué distancias! Los límites no parecen abarcables claramente por la vista, y se advierten cosas que se hallan demasiado lejanas. "Animales y gente se movían como captadas por una idea fija: caminar, caminar, caminar". Y entonces esa misma extensión produce un sopor. Caminar, más que un medio, da la sensación de ser un fin. Distancia de la región: pampa de nunca acabar. Arrear la novillada le produce sopor a los gauchos, que avanzan despacio en un paraje alucinante. "Sintiendo en mis espaldas y en mis hombros el apretón del sol", dice el relator, el aprendiz de gaucho. 17 Vamos sumando: el sol, el territorio sin fin, el camino desprovisto de puntos de referencia. Si los automovilistas que pasamos ahora por la pampa cuidamos mucho de no quedarnos dormidos, ¿cómo no iba a ser así entonces, en tiempos de Don Segundo Sombra? Pero lo que ocurría entonces no ocurría de manera repentina. Es un mundo que iba produciéndose con una lentitud difícil de tolerar. "Los novillos marchan más pesadamente. El pulso me latía en las sienes de manera embrutecedora. A mi lado la sombra del petiso disminuía desesperadamente despacio". Ese ir desesperadamente despacio, tan horrible, es el de las grandes pampas y de los grandes ríos y de las sabanas de América Latina, el de la Patagonia, el de ferrocarriles vetustos como el que sube ahora de Calama a La Paz en 30 horas, con suerte y si no hay huelga. Pero no es sólo el transcurrir tan lentamente la causa del sopor y la desesperación. Es el ardor del sol vivo. El arreo se detiene donde Feliciano Ochoa. Es un oasis, hay árboles para los animales, un potrerito pastoso. A las cuatro de la tarde siguen la marcha con "la promesa del frescor nocturno". Al protagonista le dan una orden, la de "carnear un cordero y después h'alcanzamos la tropa". —No sirvo, hermano, pa ese trabajo. —No le hace. Ta vah' a ir acostumbrando. La descripción de este borrego sacrificado es rápida, magistral, irónica a veces por la "atareada inutilidad" del aprendiz de gaucho. Y eso es que "antes de andar haciéndome el taita tenía por cierto que aprender a carnear, enlazar, pialar, domar, correr como la gente en el rodeo, hacer riendas, bozales y cabestros, lonjear, sacar tientos, echar botones, esquilar, tusar, bolear, curar el mal del vaso, el haba, los hormigueros. Y qué sé yo cuántas cosas más. Desconsolado ante este programa, murmuró a título de máxima: Una cosa es cantar solo y otra es con guitarra". Y después de este dicho tan conocido se halla una imagen poética: "En esos trances me asaltó la tarde en una rápida fuga de luz". Ahora viene algo parecido al sopor. Y el joven no sabrá "cuántos vaivenes del tranco tendrá que aguantar aún". Entonces ocurre lo siguiente: "No sabría ya si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos, o muchos animales que querían ser uno". Es un ambiente que, por momentos, se hace fantasmagórico y se presta a la ilusión óptica. El trabajo es una vocación. Interesa lo que el aprendiz hace y lo que no es capaz de hacer todavía. Existen, para él, por cierto, maestros, llámense Goyo o Valerio. Y un maestro mayor que algo tiene de la condición de vida —árida — y del paisaje — infinito — : Don Segundo Sombra. Pero si el trabajo es una vocación varonil, también es una escuela de vida. Y el aprendiz de gaucho llegará el día que sea Goyo o Valerio, pero su aspiración mayor. la inalcanzable, es ser una sombra de Don Segundo Sombra. 18 DON SEGUNDO SOMBRA (fragmento) E N la pampa las impresiones son rápidas, espasmòdicas, para luego borrarse en la amplitud del ambiente, sin dejar huella. Así fue como todos los rostros volvieron a ser impasibles, y así fue también como olvidé mi reciente fracaso sin guardar sus naturales sinsabores. El callejón era semejante al callejón anterior, el cielo permanecía tenazmente azul, el aire, aunque un poco más caluroso, olía del mismo modo, y el tranco de mi petiso era apenas un poco más vivaracho. La novillada marchaba bien. Las tropillas que iban delante llamaban siempre con sus cencerros claros. Los balidos de la madrugada habían cesado. El traqueteo de las pezuñas, en cambio, parecía más numeroso, y el polvo alzado por millares de patas iba tornándose más denso y blanco. Animales y gente se movían como captados por una idea fija: caminar, caminar, caminar. A veces un novillo se atardaba mordisqueando el pasto del callejón, y había que hacerle una atropellada. Influido por el colectivo balanceo de aquella marcha, me dejé andar al ritmo general y quedé en una semiinconsciencia que era sopor, a pesar de mis ojos abiertos. Así me parecía posible andar indefinidamente, sin pensamiento, sin esfuerzo, arrullado por el vaivén mecedor del tranco, sintiendo en mis espaldas y mis hombros el apretón del sol como un consejo de perseverancia. A las diez, el pellejo de la espalda me daba una sensación de efervescencia. El petiso tenía sudado el cogote. La tierra sonaba más fuerte bajo las pezuñas siempre livianas. A las once tenía hinchadas las manos y las venas. Los pies me parecían dormidos. Dolíanme el hombro y la cadera golpeados. Los novillos marchaban más pesadamente. El pulso me latía en las sienes de manera embrutecedora. A mi lado la sombra del petiso disminuía desesperadamente despacio. A las doce, íbamos caminando sobre nuestras sombras, sintiendo así mayor desamparo. No había aire y el polvo nos envolvía como queriéndonos esconder en una nube amarillenta. Los novillos empezaban a babosear largas hilachas mucosas. Los caballos estaban cubiertos de sudor, y las gotas que caían de sus frentes salábanles los ojos. Tenía yo ganas de dormirme en un renunciamiento total. Al fin llegamos a la estancia de un tal don Feliciano Ochoa. La sombra de la arboleda nos refrescó deliciosamente. A pedido de Valerio, nos dieron permiso para echar la tropa en un potrerito pastoso, provisto de aguada, y nos bajamos del caballo con las ropas moldeadas a las piernas, caminando como patos recién desmamados. Rumbo a la cocina, las espuelas entorpecieron nuestros pasos arrastrados. Saludamos a la peonada, nos sacamos los chambergos para aliviar las frentes sudorosas y aceptamos unos mates, mientras en el fogón colocábamos nuestro churrasco de reseros y activábamos el fuego. No tomé parte en la conversación que pronto se animó entre los forasteros y los de las casas. Tenía reseco el cuerpo como carne de charque, y no pensaba sino en "tumbiar" y echarme aunque fuera en los ladrillos. 19 — ¿Seguirán marchando cuando acaben de comer? —No, señor —contestó Valerio-. El tiempo está muy pesao pa los animales... Pensamos, más bien, con su licencia, echar una siestita y caminar un poco de noche, si Dios quiere. ¡Qué placer indescriptible me dio aquella respuesta! Instantáneamente sentí mis miembros alargarse en un descanso aliviador y toda mi buena disposición volvió a mí como por magia. — ¡Lindo! —exclamé, escupiendo por el colmillo. Uno de los peones me miró sonriente: —Has de ser nuevo en el oficio. —Sí —dije como para mí—, soy un nuevo que se va gastando. — ¡Oh! -comentó un viejo—, antes de gastarte tenes que dir p'arriba. —Si es apuradazo —replicó Pedro Bárrales—. Hoy ya subió un potrillo; iba descolgándosele por la paleta, que no le quería bajar el rebenque. Es de los que mueren matando. — ¡Güen muchacho! —dijo el viejo con los ojos risueños de simpatía—. Toma un mate dulce por gaucho —Lo habré merecido cuando no me voltee, Don. —Será mañana, pues. —Quién sabe —intervino Goyo—, no juera mejor que lo largara. — ¡Claro! —subrayé—, pa ver cómo corren por el campo mis veinte pesos. —No —volvió a interrumpir el viejito—, si es ladinazo pa'l retruque. — ¡Oh! —aseguró Don Segundo—, si es por pico, no hay cuidao. Antes de callarse, más bien se le va hinchar la trompa. Es de la mesma ley que los loros barranqueros. —Ya me castigaron —concluí encogiéndome de hombros, como para prevenir un golpe, y no hablé más. Un chico como de doce años se había sentado cerca mío y miraba mis espuelas, mis manos lastimadas en la jineteada, mi rostro cubierto por la tierra del arreo, con la misma admiración con que días antes observé yo a Valerio o a Don Segundo. Su ingenua prueba de curiosidad admirativa era mi boleta de resero. Para que durmiera la siesta, el mismo muchacho se comidió a enseñarme un lugar aparte, y le estuve de ello tan agradecido casi como de sus manifestaciones de muda simpatía. A eso de las cuatro nos hallábamos otra vez en el callejón. Las despedidas habían sido cordiales, después de unos pocos mates, y yo me sentía como recién parido por haberme bañado el rostro en un balde y sacudido la tierra con una bolsa. A los mancarrones les sonaba el agua en la panza, y la tropa, habiendo tenido tiempo de echarse y probar unos buenos bocados de granulia, se encontraba mejor dispuesta. Teníamos, además, la promesa cercana del frescor nocturno y eso de ir mejorando paulatinamente, hasta alcanzar un descanso, mantiene despierta la esperanza fundada. Como a nuestra salida de la estancia, me fui hasta adelante de las tropillas, de donde me entretuve en mirar el camino y las poblaciones lejanas, para grabar el todo en mi memoria, acaudalando así mis primeros valores de futuro baquiano. A las dos horas de marcha, como íbamos a pasar frente a un puesto, Goyo llegó hasta mí para transmitirme una orden de Valerio. 20 —Veni conmigo... Vamoh'a carniar un cordero y despuésh' alcanzamos la tropa. —No sirvo, hermano, pa ese trabajo. —No le hace. Te vah'a ir acostumbrando. Mientras el arreo seguía su camino nos apeamos en el rancho, cuyo dueño nos recibió como a conocidos viejos. — ¿Un borrego? —dijo cuando Goyo le hubo explicado nuestra necesidad de carne—. En seguidita no más. No hubo discusión por el precio. Goyo era baquiano y ligero. Mi atareada inutilidad le hacía reír sin descanso. No bien había yo rasgado el cuero de una pata, cuando ya su cuchillo, viniendo por la panza, me amenazaba con la punta. Con tajos largos y certeros separaba el cuero de la carne y, una vez abierta la brecha, metía en ella el puño en el que rápidamente procedía al despojo de la bestia. Haciendo primero un círculo con la hoja en derredor de las coyunturas, quebró las cuatro patas en la última articulación. Entre el tendón y el hueso del garrón, abrió un ojal en el que pasó la presilla del cabestro y, arrimándose a un árbol, tiró por sobre una rama la punta opuesta, de la cual me colgué con él hasta que quedara suspendida la res. Rápidamente abrió la panza, sacó a vueltas y revueltas el sebo de tripa, despojó el vientre de desperdicios, el tórax de bofes, hígado y corazón. — ¿Pa eso me has llamado? —pregunté estúpidamente inactivo, avergonzado de mis manos que colgaban también como desperdicios. —Aura me vah' ayudar pa llevar la carne. Concluida la carneada, metimos cada cual nuestro medio borrego en una bolsa de arpillera, lo atamos a los tientos y, despidiéndonos del puestero, que nos hizo traer unos mates con una chinita flaca y huraña, nos fuimos a trote de zorrino hasta alcanzar la tropa, que por cierto no se había distanciado mucho. Más opacado por mi ignorancia de carneador que por mi golpe de la mañana, me fui de nuevo hacia adelante mascando rabia. Horas antes había visto el buen lado de la taba, cuando el chico de lo de Don Feliciano miraba asombradamente mis pilchas y aposturas de resero; y no me había acordado que el huesito tenía otra parte designada con un nombre desdoroso; ésa la veía sólo cuando mi impericia de bisoño se topaba con una de las tantas realidades del oficio. ¿Cuántos otros desengaños me esperaban? Antes de andar haciéndome el "taita" tenía por cierto que aprender a carnear, enlazar, pialar, domar, correr como la gente en el rodeo, hacer riendas, bozales y cabestros, lonjear, sacar tientos, echar botones, esquilar, tusar, bolear, curar el mal del vaso, el haba, los hormigueros y qué sé yo cuántas cosas más. Desconsolado ante este programa, murmuré a título de máxima: "Una cosa es cantar solo y otra cosa es con guitarra". En esos trances me asaltó la tarde en una rápida fuga de luz. Acobardado por mi soledad, volvime con los otros para saber a qué hora comeríamos. Cenamos en campo abierto. Cerca del callejón había una cañada con unos sauces, de donde trajimos algunas ramas secas. El resplandor de la llama dio a nuestros semblantes una apariencia severa de cobre, mientras en cuclillas formábamos un círculo de espera. Las manos, manejando el cuchillo y la carne, aparecían lucientes y duras. Todo era quietud, salvo el leve cantar de los cencerros y los extraños balidos de la hacienda. 21 En la cañada croaron las ranas, quebrando el uniforme siseo de los grillos. Los chajás delataban nuestra presencia a intervalos perezosos. Los gajos verdes de nuestra leña silbaban, para reventar como lejanas bombas de romerías. Sentía el dolor del cansancio mudar de sitio en mi pobre cuerpo y parecíame tener la cabeza apretada bajo un cojinillo. No teníamos agua y había que sufrir la sed por unas horas. Nuevamente, al andar de la tropa, proseguimos nuestro viaje. Encima nuestro, el cielo estrellado parecía un ojo inmenso, lleno de luminosas arenas de sueño. Cada paso propagaba una manada de dolores por mis músculos. Cuántos vaivenes del tranco tendría que aguantar aún. No sabía ya si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos, o muchos animales que querían ser uno. El andar desarticulado del enorme conjunto me mareaba, y si miraba a tierra, porque mi petiso cambiaba de dirección o torcía la cabeza, sufría la ilusión de que el suelo todo se movía como una informe masa carnosa. Hubiese querido poder dormir en mi caballo como los reseros viejos. Nadie se ocupaba ya de mí. La gente iba atenta al animalaje, temiendo que alguno se rezagara. Se oía de vez en cuando un grito. Los teros chillaban a nuestro paso y las lechuzas empezaron a jugar a las escondidas, llamándose con gargantas de terciopelo. Ninguna población se avistaba. De pronto me di cuenta de que habíamos llegado. Cerca ya, vimos la gran apariencia oscura de unas casas, y el callejón se ensanchó como un río que llega a la laguna. Goyo, Don Segundo y Valerio iban a rondar, según oí decir. Estábamos en los locales de una feria, a orillas de un pueblo. Cerca de las tropillas desenfrené mi petiso y le volteé el recado. Bajo un cobertizo de cinc tiré mis pilchas al suelo y me les dejé caer encima, como cae un pedazo de barro de una rueda de carreta. Un rebencazo casi insensible me cayó sobre las paletas. — ¡Hacete duro, muchacho! Y creí haber reconocido la voz de Don Segundo. 22 E D U A R D O M A L L E A (1903). Narrador y ensayista argentino, autor de una vasta obra iniciada en 1926 con su libro Cuentos para una inglesa desesperada (1926). La característica principal de su obra radica en la búsqueda de la contraposición entre una Argentina visible (materialista y arrogante) y una "Argentina invisible" (seria y nostálgica) y en una constante indagación del ser nacional. Para ello recurre a un texto de tipo psicológico. El narrador actúa como un ser omnisciente, cuya visión de la realidad se deforma a través de una peculiar óptica en donde los personajes resultan muchas veces más una suma de esencias que de seres de carne y hueso. Obras: La ciudad junto al rio inmóvil, Historia de una pasión argentina, La bahía del silencio, Chaves, entre otras. CHAVES L OS cortadores de madera no son presentados directamente. El ruido que hacen, sí. Este ruido, como recurso literario, es eficaz. Sugerir, en el caso de un notable escritor como Mallea, es más elocuente que decir: "Durante todo el día crepitaba el estrépito". Crepitaba el estrépito, intencional cacofonía, es algo casi insoportable de oír. Los capataces son los malos de la literatura de América Latina. Al principio, el autor se digna asignarlesuna sola palabra: "panzones". En el aserradero se captan dos tipos de problemas. El de quien es idealista de joven y después un comprometido con el establishment. Asimismo el capataz maduro, que ahora es un explotador y de joven fue un huelguista. Existe, lacerante, el conflicto entre los capataces y los opéranos. El trabajo del aserradero trasciende a la realidad, llega al plano de lo fantástico. "Durante todo el día crepitaba el estrépito de las ruedas cortantes, para el que había nacido y entre el que iban a morir". En esta concepción hay un fatalismo franco. El trabajo no sólo es presentado como un esfuerzo horrendo, sino como una maldición que tiende a parecer irreal. Chaves tiene su manera de dominar a los capataces: lo hace con su silencio. Y el capataz define así la situación del aserradero: "Aquí hay trabajo, rabia, exigencia, cólera. No nos gustan los veraneantes". Parece un término nuevo en la jerga laboral el de los veraneantes. 23 En otra parte, uno de estos repugnantes mayordomos dice "saber el precio de cada uno de los obreros". Esto que se oye a menudo, resulta denigrante para el que trabaja. CHAVES (fragmento) L AS sierras giraban desde las siete de la mañana y el estrépito se oía sin cesar desde varios kilómetros a la redonda, a través de la inmensidad, más allá del bosque, más allá de los alerces, hasta las aguas candidas y fluidas del río. En torno a los grandes galpones del aserradero, angulares y pardos, se agrupaban como un rebaño entre los cedros las casas blancas esparcidas en la llanura, dormitantes o estupefactas en su eterna y quieta perduración. En el fondo de tai o cual corral disparaba veloz alguna gallipava. El otoño metía frío a las matas. Las copas de los árboles se azulaban al atardecer como crestas de montes. Los obreros regresaban. La noche pululaba. Las tabernas se abrían. Pero el mundo parecía comenzar muy lejos, del otro lado de las hayas y de los cipreses, más allá de las aguas del río ancho, por cuya superficie, a través del agua añil, se veían las villas ricas, alineadas en creciente orden, como se alineaban las cabezas de sus propietarios en las fiestas, hasta perderse. Sólo los domingos no se trabajaba. Los demás días, dos centenares de hombres grises salían al alba de las casas enjalbegadas y atravesaban el pedregullo de la plazuela, frente a la capilla de madera, hasta las puertas de los galpones, que yacían perpetuos como pájaros monstruosos a la sombra de los bosques de siglos. Durante todo el día crepitaba el estrépito, el estrépito famoso, y todas las caras de la población, quemadas y flacas, parecían aserradas no por las sierras, sino por el estrépito de las ruedas cortantes, para el que habían nacido y entre el que iban a morir. Un disputante rumoreo llenaba el comedor donde todos se reunían al mediodía. La réplica de tanta madera estallaba en aquellos muros de troncos, ya tan carcomidos y tan negros que mostraban datar, iguales al aserradero mismo, del primer año del siglo. Lejos esperaban las grandes balsas. A un costado de la plaza, en la casa de fábrica, aislada, taciturna, insociable, vivían los capataces, aquellos hombres solteros, como elegidos de planta enorme, quisquillosos, odiosos, con sus chistes inoportunos y su desdén por la población en ramo, como jerarcas forzados a convivir entre siervos o como confinados en Guayana, hirientes de capacidad y de escarnio. Inmensas cargas de madera se arrastraban lentamente sobre las aguas como flotas en pausado cortejo. Y entre los hombres de los galpones y los hombres del agua permanecía establecida cierta pugna, cierta animadversión cultivada, que el párroco edulcoraba en charlas crepusculares, amansando a éste, reconviniendo a aquél, mostrando a todos la utilidad de la no objetada voz de la experiencia. El 24 párroco, que era un ex capellán, hecho a la befa, tenía, junto a la taberna, un jardín, una fuente, un cultivo de godetias, un San Bernardo. El primer capataz era un hombre bajo y calvo, llamado Mólers; le seguían el llamado Grundi, un misógino, y los corpulentos e hirientes Romola y Bastenone. De jóvenes todos habían sido expertos en huelgas, osados, temerarios, unos en los territorios del sur, otros en el Chaco y en Misiones. Pero luego lucían aquellas panzas, aquellos hombros, aquellos hígados, y sus semblantes eran semblantes fáciles a la irrisión, incrédulos y sarcásticos. Cuando Chaves llegó al aserradero, una mañana, Mólers, en el escritorio, lo recibió con desconfianza. Mólers era bajo y calvo, y el recién llegado era alto y cobrizo, de cara escuálida y regular, el pelo negro y labios anchos y quietos. El recién llegado parecía una estatua, inmóvil. Mólers montó súbitamente en cólera: — ¿Por qué no me contesta? Al otro no se le movió un pelo. Mólers, en el calor de la iracundia, descargó un golpe sobre la mesa. Estalló: — ¡Por qué no me contesta! Entonces, sin inmutarse, Chaves despegó los labios, habló lenta, muy lentamente, para decir que ya lo había dicho, que había trabajado en una factoría en Santa Fe, en un obraje de Resistencia, en la usina de Diamante. — ¡Con eso no se contesta nada! -refunfuñó Mólers, apartando los papeles que llenaban desordenadamente el escritorio—. ¡Con eso no se contesta nada! Vienen aquí a buscar trabajo y no saben decir maldito lo que han hecho... ¿Son retardados o qué? No parecen personas racionales, sino momias, acémilas... ¿Y qué demonios pretende usted con sus aires de gran señor? ¿Qué se cree que necesitamos aquí? ¿Duques? Chaves dijo que sólo quería trabajo. — ¡Trabajo! —gritó Mólers—. Estamos de gente hasta la coronilla. Vaya y vea los galpones: mucho ruido y pocas nueces. Antes, con menos hombres obteníamos proporcionalmente mucho más rendimiento. Ahora todos son duques... Mólers hizo un franco gesto de asco y se incorporó, dejando sobre las boletas un pisapapel de hierro. Se acercó a la ventana, que su cuerpo pequeño pero macizo llenaba plenamente, y gritó hacia afuera con voz enfática e imperiosa: — ¡Ciruela! ¡Luis Ciruela! Apareció en la puerta un ser desencajado y negruzco, de facciones tan pellejosas y oscuras que el apellido con que se le había llamado parecía sobrenombre. —Acompaña a esta persona al galpón 2. Después decile a Baño de Oro que le busque donde dormir. Yo voy a hablar ahora con Romola. Chaves agradeció. Seguía serio e inmutable y el otro, Mólers, no contestó nada a sus gracias, lo mismo que si no hubiera oído. El capataz salió tras ellos a la puerta y se abrió de piernas a mirar el sol. Eran las once, un golpe de luz doraba el patio del establecimiento, y el ruido de las sierras atronaba el aire, haciendo vibrar la propia luminosidad de la mañana. A lo lejos se apeñuscaba el oloroso bosque. La atmósfera, más allá del estrépito, se mantenía en esa dulce suspensión de la naturaleza dominante. Caminando con su cuerpo alto y lento detrás del peón que lo guiaba, Chaves pensó que el río debía de estar fresco y hermoso a la orilla del bosque, con su 25 margen opuesta sembrada de casas blancas sobre el verde de la ladera. El había llegado por allá y había sentido en las narices el olor del agua antes de oler las mosquetas. En la sombría y estrepitosa inmensidad del galpón un hombre que acababa de colgar el auricular, se les acercó. — ¿Usted es Chaves? —preguntó. Chaves inclinó la cabeza. El segundo capataz sonrió escépticamente. - A q u í hay que meterle duro - d i j o - . Esto no es juego de niños. Si no está seguro de resistir, vuélvase por el río. Chaves se quedó ahí plantado sin contestar. —No sea que se lo tenga que decir yo —continuó Romola, irónico—. No sea que tenga que invitarlo dulcemente a irse con la música a otra parte. Esta es una isla de fuerza. Aquí hay trabajo, rabia, exigencia, cólera. No nos gustan los veraneantes... Pronunció la palabra "veraneantes" como si lo divirtiera grandemente designar con ese nombre a una legión de zánganos o de inservibles. -Mólers me dice que lo que usted sabe hacer es una incógnita -agregó-. Peor para usted, o tal vez mejor, si es capaz de proporcionar sorpresas. Pero en cuanto a gato por liebre, no se haga ilusiones. Aquí sabemos mejor que en ninguna parte el precio de cada mano... Chaves callaba. —Venga por aquí —dijo Romola, echando a caminar hacia las grandes ruedas vertiginosas de acero gris. El piso estaba materialmente cubierto de aserrín. El horroroso y chirriante estruendo obligaba a Romola a casi gritar. —El último que vino fue un tal Mena. Un inservible... Se insolentó al tercer día, y Bastenone tuvo que propinarle una pateadura. Aquí somos tranquilos y no nos gustan estas cosas. Iban caminando en dirección a la rueda que se devoraba la víctima ofrecida: el gran tronco de vetas blancas. —Usted parece que no habla nada —le disparó Romola, como si acabara de hacérsele consciente esa comprobación. Pero ya llegaban frente al hombre cetrino en mangas de camisa que conservaba los nervudos y sucios brazos plumbeamente caídos como si quisiera mantener incontaminadas hacia abajo las adherencias costrosas de la madera y de la resina. —Vigliori —le advirtió Romola haciendo un gesto con el mentón que indicaba la presencia de Chaves—, éste va a ser su ayudante. ¿No decía que necesitaba uno? Aquí lo tiene. Y agregó, con suspicacia: —Es medio mudo... Los tres hombres casi sonrieron. Pero fue más fuerte la mirada de curiosidad que Vigliori dedicó al recién llegado, mirada de suficiencia y de duda en la que afirmaba agresivamente ante el novicio la idea de su propia competencia todopoderosa. Así fue como Chaves empezó a trabajar en el aserradero, a unos centenares de metros del río, aquel lunes de fines de marzo. Un muchachón rubio, apodado Baño de Oro —tal vez por su relumbroso atildamiento, quizá por su aire anodino y blando—, le buscó aquella pieza, casi aislada, en casa de un Juan Girossi, que viajaba de 26 comisionista y sólo tenía una mujer agria y una madre más agria aún. Era un cuarto enjalbegado, como todas las casas, con su pequeña estera y una mesa de noche oliente a orín, con su estampa de santo y su atravesada palma de enea que servía para abanicarse en el verano. —Esta pieza era cara y demasiado buena para los demás —rió Baño de Oro, extraordinariamente festivo, al dejarlo con Girossi junto a la ventanita que daba al bosque-. Lo felicito, amigazo. Usted va a tener suerte. Añadió, ya en el camino, gesticulando cómicamente: —También le muestro la taberna, cuando quiera. Me avisa no más... —Este es un ebrio consuetudinario -aseveró Girossi despectivo, cerrando la puerta, con su presuntuoso lenguaje de comisionista—. Un ebrio consuetudinario. No ande con él. La casita se alzaba en una especie de loma o montículo, desde donde se divisaba el estupor de las crestas, las altísimas copas verdes desafiando al cielo claro. El ruido de las sierras se suspendía por la noche, y comenzaba, más tenue pero no menos constante, el rumor secreto del río y una especie de misterioso aviso o susurro, sensiblemente esparcido por la suave navegación de las balsas. 27 v i A 11 o g A L C I D E S A R G U E D A S (1879-1946). Boliviano; fue Cónsul general en Paris (1922) y Embajador en Colombia. Se dio a conocer en su libro Pueblo enfermo (1903), estudio social sobre el pueblo boliviano escrito con el fervor de un abierto renovador. Aunque historiador y polemista, su mayor valía está en sus novelas de tema indígena. Obras: Vida criolla y Raza de bronce, que se considera iniciadora de la corriente indigenista en la novela. También es autor de una Historia General de Bolivia. RAZA DE BRONCE E N este fragmento de la novela llama la atención la absoluta precisión del autor, cómo conoce los elementos que trata. "Hacía frío y era la hora en que cuaja el aljófar". ¿Cuál es esa hora? No lo sabemos, pero parece algo muy preciso. La descripción de la forma de comer de los niños en el maizal resulta sobrecogedora. "Llegados al maizal fue un segundo atracón de cañas. Arrancábanlas con glotonería insaciable y después de despojarlas de sus mazorcas chupaban las varillas, apretujándolas con sus fuertes dientes de lobos, y bebían el azucarado líquido con fruición indecible". La familia se prepara desde el alba para estas cosechas: la de la manzana y la del maizal. Lejos de la mesa, lejos del plato, lejos del cuchillo y del tenedor, estos niños campestres sacian su apetito teniendo de mesa la huerta. Más que comedores hambrientos, son depredadores. Uno de los niños debía sustituir al padre ausente. "Y fue Agiali quien se prestó voluntariamente para la faena del día y por consejo de la casera la acompañó Cachapa, porque le aseguró que como había hecho mucho trabajo, el mayordomo le pagaría tres reales por la jornada". El obrero trabaja por jornada. Seguramente de sol a sol, porque habla de "el sol, ausente todavía del valle...". Ahora llegan los niños, en esta tierra fértil, a la uva cuyos ramos cuelgan tentadores. Después vienen los higos. Estos pequeños obreros reemplazantes de sus padres parecieran hallarse en el paraíso. Llegan cuarenta jornaleros con sus tijeras podadoras. La figura del administrador es perfectamente patriarcal. Apura el trabajo como algo que hay que hacer, pero no se hace. — ¿Son ustedes los que han venido en lugar de José? —Sí, tata. 31 Como no saben vendimiar los envía al lagar, donde los chicos "no sabían qué hacer". He aquí el caso de una cosecha próspera y de unos jornaleros "que no saben qué hacer". RAZA DE BRONCE (fragmento) R AYANDO el alba despertóles la mujer del valluno, para pedirles fuesen a cosechar mazorcas en un maizal algo distante de la casa, pues los pequeños debían de estar antes del amanecer en la viña, donde llenaban faenas de espantajos, y el mayor había marchado con su padre a la ciudad. Recibieron con agrado la comisión y se encaminaron al través de la huerta, por entre un almarjal, al maizal lejano. Hacía frío y era la hora en que cuaja el aljófar. Aún chirriaban los grillos y la brisa estaba saturada con hálitos de flores silvestres. Ya, al marchar por la huerta, se dieron los sunichos un buen atracón de duraznos y manzanas, que un insólito viento de tempestad había hecho caer en la noche. Y aprovecharon su aislamiento para reunir en un poncho una buena provisión de frutos, sin más trabajo que bajarse y recoger los del piso. Llegados al maizal fue un segundo atracón de cañas. Arrancábanlas con glotonería insaciable, y después de despojarlas de sus mazorcas chupaban las varillas, apretujándolas con sus fuertes dientes de lobos, y bebían el azucarado líquido con fruición indecible. Les parecía que una vez en la huerta tenían derecho a saciar su apetito, romper sus privaciones de toda la vida, ya que esas cosas deliciosas estaban al alcance de sus manos y no había alma viviente que les privase de gustarlas. Volvieron a la media hora, después de haber ocultado su rapiña en lo espeso de un cañaveral que crecía, impenetrable, al borde de una acequia. La dueña les dijo: —Han tardado mucho; probablemente se han atracado de huiros. Hacen mal; puede que los atrape la terciana. Cocidos los choclos, los ató en su tari y entregó el retovo al que debía suplir al amo ausente. Fue Agiali quien se prestó voluntariamente para la faena del día, y por consejo de la casera le acompañó Cachapa, porque le aseguró que como había mucho trabajo, el mayordomo le pagaría tres reales por la jornada. Marcháronse, pues, los dos, y cuando llegaron a la viña, vieron que eran los primeros en llegar. El sol, ausente todavía del valle, doraba los picos de los cerros de occidente. Las aves cantaban bullangueras y había rumor de alas en la floresta. Una escarcha fina perlaba las hojas de los alfalfares y humedecía los pies de los pasantes. El viñedo, inmenso y empalidecido, estaba desierto. En medio se erguía la atalaya de los pajareros, hecha de carrizos, junto a la choza de paja y mimbre, que ocupaban los 32 pastores desde que endulza la uva hasta el momento de la vendimia; de su cono se alzaba una columna de humo recta y fina, como el tronco azulado de una palmera. Una chicuela, de pie sobre la atalaya, agitaba su latiguillo haciendo restallar el ñudo que lo remataba, hecho con la fibra de agave, sedosa y blanca. Los sunichos, al verse tan al alcance de la codiciada fruta, sufrieron una especie de atolondramiento. Las cepas empalidecían al sol, cuyos besos ardientes arrancan fuego de las piedras y ya sus hojas amarilleaban por el largo estío. Colgaban los racimos pesadamente, rindiendo las débiles ramitas, o descansando en el suelo, y ostentaban sus granos opacados por una especie de polvo. Las higueras agitaban sus grandes y elásticas ramas, cargadas de fruto, sobre el que se abatían las aves con feroz insistencia, picoteándolos todos sin acabar ninguno... Cuando la bandada crecía hasta poblar el espacio con sus gorjeos, el pastor dirigía un hondazo a las cimeras de su atalaya, y entonces las glotonas bestezuelas remontaban el vuelo para buscar refugio en la huerta lindante, interrumpían su gritería y tornaban a poco, más tenaces y más destructoras. - ¡Higos! Yo creí que se daban en árbol bajo -dijo Cachapa, que era expansivo y no sabía disimular sus impresiones. Agiali, sin responder, estiró la mano, curvó una rama y arrancó un higo, el más grande, el más negro, el más lucio; mas apenas hubo mordido en el fruto lo escupió haciendo un gesto. -¿Malo? —Quema; parece de fuego. En ese momento apareció el primer jornalero. Traía pendiente de su brazo una canasta, y dentro las tijeras de podar. A poco llegaron los restantes. Eran como cuarenta, y venían mascando coca o engullendo retazos de carne con maíz tostado. A eso de las siete, y cuando el sol descendía al valle, apareció el administrador. Montaba una yegua zaina, y de la muñeca le pendía un grueso y flexible rebenque. - ¡A la faena! ¡A la faena! —ordenó-; hoy acabamos de vendimiar. Los peones se despojaron de sus ponchos, se ajustaron al talle las fajas, y empuñaron sus herramientas. — ¿Son ustedes los que han venido en lugar de José? —interrogó el empleado viendo a los dos púnenos, que permanecían aún emponchados y medio corridos por la malicia con que los miraban los comarcanos. - S í , tata. — ¿Y saben vendimiar? —No, tata. El empleado se molestó: —Si se les deja a estos animales, han de estropear la viña; más vale hacerles pisar uva. Fueron enviados al lagar; pero a eso de mediodía ya estaban deshechos los novicios. El calor les sofocaba, y dentro del lagar no sabían qué hacer. El caldo pegajoso de la uva les producía mareos y un malestar indefinible en la cabeza. 33 R A U L B O T E L H O G. (1917). Escritor boliviano. Novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista, diplomático. A los dieciocho años escribió Borrachera verde, su primera novela. La obra narrativa de Botelho Gosálvez se sitúa en la corriente del realismo. Altiplano es considerada su mejor novela. Miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. Obras: Borrachera verde; Coca; Altiplano; Los toros salvajes, etc. LA DEVORADORA E N este cuento se plantea el caso del minero trabajando en condiciones insalubres, casi inhumanas. Pero es atraído, demoníacamente, por la mina como si fuera una mala mujer. El autor habla de perversión que "obligará a conservar la magnética unión con ese monstruo...". Las casuchas del minero son miserables. El autor, por su efectismo, como se advierte en su exclamación " ¡Vida de perros! ", pierde eficacia y, por momento, ocurre que su innegable fuerza no tumba, sólo retumba. Se trabaja un mineral de estaño de baja ley y Mister Brown, el capitalista canadiense espera que se le devuelva "mil dólares por cada uno de los engullidos por los insaciables socavones. Sólo esa fe mantenía la explotación". Aquí el mundo del trabajo es percibido como una trampa. El hombre no cambia de oficio porque ése, de una manera intrincada, ese que se lo está comiendo, lo ha hechizado para mal. LA DEVORADORA (fragmento) L A voz del viento estaba en todas partes, unas veces con aullido de perro maltratado, otras bramando como toro en celo. Los cables de los andariveles, tendidos desde el ingenio hasta la bocamina que asomaba en lo alto del cerro igual que ojo vaciado de cíclope, se sacudían exhalando un extraño chirrido. En torno, la desolación del ambiente paramero, apenas animado por agresivas matas de paja brava. 34 El campamento minero, a poca distancia del cerro, era un conjunto de miserables casuchas de tierra gris y paja apelmazada con barro, arrimadas unas a otras como si quisiesen calentarse; allí habitaban cosa de doscientas personas entre hombres, mujeres y niños. A cuatro mil metros de altura, con una atmósfera enrarecida y un paisaje grandioso pero ascético, era difícil soportar la existencia, sin embargo la gente llevaba con resignación su carga, apegándose al destino de la mina como por efecto de una perversión mental que les obligara a conservar la magnética unión con ese monstruo quieto y terrible al que vivían destrozándole las visceras a fuerza de barrenos y dinamitas, mientras él, a su vez, les perforaba los pulmones a fuerza de fatigarlos. " ¡Vida de perros! ", exclamaban los obreros, pero no se marchaban de allí por esa suerte de indolente lealtad hacia aquella mina cuyo nombre revelaba el sangriento humorismo de su fundador: "La devoradora". Así era, en efecto: había devorado hombres, energías, capitales, esperanzas, sin producir más que menguadas utilidades y pobres salarios. No obstante, Mister Brown, un canadiense alucinado por las leyendas de la minería boliviana, esperaba que alguna vez una hora de suerte iba a alumbrar la oscura cavidad de las galerías, devolviendo mil dólares por cada uno de los engullidos por los insaciables socavones. Sólo esa fe matenía la explotación. De lo contrario, "La devoradora" habría corrido hace tiempo la suerte reservada a millares de minas, inundadas y cegadas por el olvido. Además, para ir tirando la atascada explotación, se extraía unos pocos centenares de bolsas de estaño de baja ley, casi escoria pura, que se vendía a los rescatadores. Toda aquella tarde la garúa anduvo empapando la tierra, pero al caer la noche vino la nevada. De las tinieblas caían blandamente los copos algodonosos y lentos, cubriendo con su manto acolchado la dura y aspèrrima traza del suelo. Y luego llegó el viento, jugando a manotazos con las heladas tolvaneras de nieve. Con sigiloso desconsuelo del caserío escapaba alguna luz que, de inmediato, se tragaba la oscuridad. Las ráfagas aumentaban y con ellas las espectrales trombas de nieve, girantes y bailadoras como fantasmas convocados por el lúgubre aullido de los perros. Buena parte de los obreros de "La devoradora" estaba despierta, pues esa noche la viuda de Pedro Mamani, el barretero, velaba en su casucha al marido recién fallecido. 35 BRASIL J O R G E A M A D O (1912). Nombre literario de Jorge Amado de Faria. Novelista, periodista y político brasileño. Su vasta obra tiene como escenario su Estado natal, Bahía. Notable fabulador, describe con pasión y lirismo el mundo de los marginados, pescadores y marineros bahianos. La obra de Jorge Amado se inicia bajo el influjo de la literatura ideológica, pero, poco a poco, se va convirtiendo en el escritor de lo pintoresco, de las tradiciones y de la sensualidad romántica de la vida bahiana. Su obra ha sido vertida al español. Miembro de la Academia Brasileña de Letras. Obras: O país do carnaval; Cacan; Suor; Térras do sem firn; Tenda dos milagres; Farda, fardáo, camisola de dormir: fabula para acender urna esperança, etc. CACAO H AY mucha alegría en el autor. Y ésta se refleja en su magistral manera de empezar el relato. "Al sur de Bahía la palabra cacao es la única que suena bien". Los coroneles no pertenecen a las Fuerzas Armadas, como podría creerse, se trata de agricultores y administradores. Viene la época de la zafra y ellos no sólo calculan rindes y tiempo a lo largo de lo cual se extenderá la cosecha. Contratan a los trabajadores. "Son la mayoría. Ganábamos tres mil quinientos por día pero en los buenos tiempos llegaron a pagar cinco mil reis". Es notable este salto. Porque el autor, de la tercera persona pasa violentamente y con acierto al Ganábamos, primera persona plural. Así, este excelente escritor hace más vivo el relato. Se mete en él. En este país donde tanto se baila, no es de extrañar que el trabajo dé júbilo. Es el caso del operario gozoso. Advertimos, más adelante, que no sólo baila el jornalero, también canta. Aquí, en este trabajo sobre la cosecha del cacao, el operario no sólo tiene una gratificación en dinero, en "reis". También existe la gratificación que dan en sí mismo el hecho de trabajar, la alegría de poder hacerlo y deshacerlo bien. Si comparamos este relato con La devoradora, el anterior, no sólo nos parece que estuviéramos dentro de diferentes continentes sino, también, de otro tiempo psicológico. 39 CACAO (fragmento) A L sur de Bahía la palabra cacao es la única que suena bien. Los campos son hermosos cuando están cargados de frutos amarillos. A principios de cada año, los coroneles miran el horizonte y proyectan sus cálculos sobre el tiempo y la zafra. Y vienen entonces las empreitadas con los trabajadores. La empreitada, especie de contrato para la cosecha de un campo, generalmente se hace con los cosechadores que tienen mujer e hijos. Se comprometen a levantar la cosecha de un campo y pueden alquilar trabajadores para que los ayuden. Los trabajadores sin familia hacen trabajos sueltos. Trabajan por día y en cualquier cosa. En la volteada, en la recolección, en los recipientes y en las barcazas. Son la mayoría. Ganábamos tres mil quinientos por día, pero en los buenos tiempos llegaron a pagar cinco mil reis. Salíamos a la mañana con las largas varas, en lo alto de las cuales una pequeña hoz brillaba al sol. Y nos internábamos monte adentro para la cosecha. En el campo que había sido de Joao Evangelista, uno de los mejores de la plantación, trabajaba un grupo grande. Yo, Honorio, Nilo, Valentino y unos seis más, recogíamos. Magnolia, la vieja Julia, Símelo, Rita, Joao Grilo y otros, juntaban y dividían los cocos. Quedaban aquellos montículos de carozos blancos de donde escurría la miel. Los que recogíamos estábamos apartados unos de los otros y apenas podíamos cambiar unas palabras. En cambio, los que juntaban conversaban y reían. Montones de cacao blando llegaban y lo cubrían todo. Lo metíamos en los recipientes donde fermentaba tres días. Teníamos que bailar sobre los carozos pegajosos y la miel se nos adhería a los pies. Y se resistía a los baños y al jabón. Después, libre de la miel, el cacao se secaba al sol, extendido en las barcazas. Allí también bailábamos sobre él y cantábamos. Nuestros pies quedaban desparramados, los dedos abiertos. Al cabo de ocho días los carozos de cacao estaban negros y olían a chocolate. Antonio Barriguinha conducía bolsas y más bolsas para Pirangi, en tropas de cuarenta o cincuenta burros. La mayoría de los alquilados y empreiteiros sólo conocía el chocolate por aquel olor que tenía el cacao. Al llegar el mediodía (el sol oficiaba de reloj), parábamos el trabajo y nos reuníamos para comer. Un pedazo de carne seca y el poroto cocido por la mañana y la botella de cachaca que corría de mano en mano. Se engolosinaba la lengua y se escupía una saliva espesa. Nos quedábamos conversando sin fijarnos en las cobras que pasaban produciendo ruidos extraños en las hojas secas que cubrían totalmente el suelo. Valentín nos contaba historias pintorescas. Tenía más de setenta años, trabajaba como pocos y bebía como ninguno. Interpretaba la Biblia a su manera, totalmente diferente a la de los católicos y protestantes. 40 J O A O G U I M A R A E S ROSA (1908-1967). Cuentista, novelista y diplomático brasileño. Su novela más importante, Grande sertáo: Veredas (1956), marca un hito en la literatura brasileña. Revoluciona la estructura de la novela, rompiendo la frontera entre la narrativa y la lírica. Plantea el problema del lenguaje como tema central del texto. La musicalidad del habla ser tan ej a, exhaustivamente investigada por el autor, es elemento fundamental de su obra. Perteneció a la Academia Brasileña de Letras. Fue traducido a todos los idiomas cultos. Obras: Sagarana; Corpo de baile; Primeiras estarías; Tutaméia; Tercenas estarías, etc. SUBSTANCIA H E aquí el trabajo del almidón. El autor es parco, dice mucho en pocas palabras. María Exita, afirma una vieja, no ha querido dejar el trabajo duro, el de partir el almidón en las lajas. La forma como el novio ve a su María Exita, por medio de la cual y del almidón todo parecía relampaguear de blanco, tiene una solemnidad estatuaria. "Ella estaba frente a la mesa de piedra, a aquella hora, sentada en el banquito trasero, esperaba a que trajeran otros pesados, duros bloques de almidón. Albísima, era horrible aquello. Atormentaba, torturaba; los ojos de las personas tenían que permanecer cerrados, menuditos, como los del armendilla, ante el implacable albor, el sol encima". La receta de esta novia es que el sacrificio, para ella, se ha transformado en una manera de darse. "No parecía padecer, sino sacar seguridad del triste, siniestro almidón, portentoso, y la maldad del sol...". Esa donación en lo más duro, ante la piedra laja, es imposible sin un Dios o sin alguien a quien amar... Vale decir que la lección del almidón, Substancia, es una lección "de trabajar por amor a otro". Es el sacrificio lo que da el mayor valor a este trabajo de la novia y lo hace transfigurarse. 41 SUBSTANCIA (fragmento) S I, en los mandiocales el almidón se hace la cosa alba: más que el algodón, la garza, la ropa en el tendedero. Del colador a los alguarines, de la masera a los lebrillos, una pulpa se repasa, para posarse, en el fondo del agua y leche, azulina - l a fécula- pura, limpia, hecha sorpresa. Se llamaba María Exita. La fecha era de mayo, ¿o de cuándo? Pensaba él en mayo, tal vez, porque el mes mayor —de rocío, de la Virgen, de claridades en el campo. Parejas se casaban, se organizaban fiestas; en una, allí, la había notado: ella, flor. No se acordaba de la niña, feúcha, flaca, con historias de desgracias, llevada, hacía mucho, para servir en la hacienda. Sin hacerse idea, la sorpresa estaba formada. Sí, a veces, por asombro, una joven así se embellecía, también podía haber sido en el entretanto. Sólo que a él, Sionesio, le faltaban holganza y espíritu para primero fijarse en transformaciones. Había salido de la fiesta aún en comienzo, apenas dada su presencia; pues la vida no le daba mucho para el sueño: tenía que desperezarse al adormecer, para ahorrar tiempo al despertar. Para el apresuramiento —de harina y almidón. Célebres, de larga fecha, en la región y lejos, los de la Sambura; heredándola, de repente, Sionesio, hasta entonces muchacho de impresiones holgazanas, había avanzado con decisión de látigo a excederles la fabricación. Plantaba en grandes extensiones las hectáreas de mandioca, que, de veras, allí, otra plantación no daba; llamaba y pagaba a los braceros; espantaba, día a día, al pueblo. Y por nada daría atención a una criaturita, la cual. María Exita. La trajo, por piedad, de la mano, recelosa de que el patrón y los otros no la aceptasen, la vieja Ñatiaga, cernedora. Porque, contra la menos feliz, la suerte había pintorreado de negro portales y puertas: la madre, liviana, desaparecida de la casa; un hermano perverso, en la cárcel, por muertes; el otro, facineroso igual, forajido, al acaso, en ninguna parte; el padre, razonable buen hombre, delatado con lepra, y enviado, seguramente para siempre, para una leprosería. Ni le restaban parientes lejanos; sea que había recibido madrina, de lujo y rica, pero que apenas había pasado por el lugar, ahora nadie sabía si y dónde viviría. En todo caso la acogieron. Menos por directa piedad; más por compasión a Ñatiaga. Pero le dieron ingrato trabajo, el peor: el de romper, con la mano, el almidón en las lajas. Sionesio, al atardecer, de retorno, cabalgaba a través de las plantaciones. O a medio galope, o al paso, pero ansioso despropositado, mirando a casi todos los lados. Y, aún en domingo no descansaba. Apenas por poco tiempo en inciertas casas, donde al cuerpo le dieran consuelo: atención para reposar. Ahí mismo, últimamente, demoraba menos. Placer era ver, abiertamente, bajo el fin del sol, al mandiocal de verdes manos. Amaba lo que era suyo —lo que sus fuertes ojos aprisionaban. Pero, ahora, una fatiga. El ensirnismar. Su silla gastada por el uso, ya apareciendo la almohadilla; tantas cosas por renovar y él sin tiempo siquiera. Ni para ir de visita, en el Cerro-del-Buey, a la casi novia, común en el sosiego y paciencias, de la tierra, donde todo se revelaba por la medida de las distancias. Llegaba a la hacienda. Aún, espoleaba. La quietud completa en la Sambura, en el domingo, el terrado y la casa de máquinas desiertas, sin centro de murmurio. Había preguntado a Ñatiaga por su 42 protegida. —"Está partiendo el almidón en las lajas..." —resumió la vieja. ¿Pero, hasta hoy en un trabajo de esos? ¡Que por lo menos ahora la cambiasen! — "Es ella que lo quiere, dice que le gusta. Y es verdad, en efecto... " -susurraba Ñatiaga. A Sionesio, el saber que ella, de cualquier modo, pertenecía y lidiaba allí, se le influía un contentamiento; era él la persona que manejaba. No podía quejarse. Si en el avío de la harina se batallaba en rústico, en breve lo podría mejorar, por medio de mucho con máquinas, doblar cantidades. Se demoró para ir a verla. Justo al hilo del mediodía —de un sol del que se habían huido los pajaritos. Ella estaba frente a la mesa de piedra; a aquella hora, sentada en el banquito rastrero, esperaba a que trajeran otros pesados, duros bloques de almidón. Albísimo, era horrible, aquello. Atormentaba, torturaba; los ojos de la persona tenían de quedar cerrados, menudito, como los del armadillo, ante el implacable albor, el sol encima. El día entero el aire paraba sostenido, a tiemblaluces, uno se perdía por un negror del horizonte, para templar la intensidad brillante, blanca; y todo cerradamente igual. Tuvo lástima de ella —pobrecita flor. Indagó: — "¿Cuál es tu trabajo? " - y era sonsa la cuestión. Ella no se avergonzó. Sólo el apenas, el boca-no-abrir, la sonrisa lenta. No se perturbaba. También, para pasmarnos, con ella acontecía diferente: no arrugaba la cara, ni apretaba o negaba los ojos, mas ofrecidos bien abiertos —ojos de esos, de otra luminosidad. No parecía padecer, sino sacar seguridad y distracción, del triste, siniestro almidón, portentoso, y la maldad del sol. Y la belleza. Tan linda, clara, cierta —de viva carnación y airosa— una señorita, joven hecha cascada. Se dio cuenta de que, sin querer, le hacía cortesías. Le habló, el asunto fuera de propósito: que el almidón, allí, en la Sambura, era muy prolijo, justo, una dádiva de blanco, por eso, para la fábrica valía más caro que los otros, feos, medio tostados... Después fue que le contaron. Retornaba aún, a caballo, su corazón no engañado, como si fuesen siempre desiguales los domingos; por la tarde, cuando cantaban las tórtolas y los canarios. Con todo -allí, él el dueño— sin abusar de las ventajas. "Sus modales señorita, mucho me agradaron... ", repetía un tal vez futuro decir. La María Exita. Sabía, hoy: el alma del modo y ser, de ella, diferente a los demás. Así, había llegado, con los varios sin remedios de amargura, del opuesto mundo y maldiciones, solita, de sofocarse. Entonces, por sí, sin discusiones, vacilaciones ningunas, se había ido a aquel trabajo —por todos rechazado, el trabajo pedregoso, en el calor de boca de horno, donde se sienten engrosar los dedos, los ojos inflamados de ver, en el encandilar. ¿Se amodorraba, bajo refugio, ausente? No temía al granado, cruel almidón, que abate la vista, intacto blanco. Antes, como a un alcanforar lo miraba, de tanto gusto. Como a una especie de alivio, capaz de desafligirla; de mucho darle: una esperanza más dilatada. Todo ese tiempo. ¿Su belleza de dónde venía? ¿Su propia, tan firme persona? La inmensidad de la mirada —dulzuras. Si una sonrisa: artes como de un venir de ángeles. Sionesio ni siquiera lo entendía. Solamente era bueno, saberla feliz, a pesar de los ásperos. Ella —que dependía de un gesto no más. Si es que no se portaba alelado, en rodeos de un caracol; estaba amando más o menos. "¿Si otros la quisieran, si ya le gustase alguien?'''' —las alas de esa preocupación lo asaltaron. Tantos en las faenas de la Sambura, enamoradores; y en las fiestas— le dolía la idea. También imaginarla platicando con los prójimos, en las facilidades. Pero, lo que escuchó, lo aquietaba. Aunque en gracia para amores, tan hermosa, ella quedaba a cuidado de cualquiera de ellos, de malas o mejores intenciones. Se resguardaban de sus graves de sangre. Temían a la herencia de lepra, del 43 padre, o a la falta de juicio de la madre de indóciles fuegos. Temían a algunos de los asesinos, los hermanos, inesperados, pero de a cualquier hora sobrevenir, vigilantes de su virtud. Cautelaban. Así, ella estaba a salvo. Pero uno nunca se provee según garantías perpetuas. Sionesio había pasado a frecuentar las fiestas, de los principios a los fines. No que bailara; le disgustaba aquello, las holgazanerías. Se quedaba a un lado, de ojos puestos en, como buitre cuidador. No la hubiera creído tan exacta en todos esos momentos —el quieto pisar, un mohinito húmedo prolongado, el modo de poner su cinturita en las manos, feliz por los pétalos, paloma jamás afligida. La misma que mañana estaría frente a la mesa de laja rompiendo el sol en las piedras del terrible almidón, los guijarros, las gravas. Si bailaba, era bien; pero muy pocas veces. Le tenían miedo, a la enfermedad incierta, bajo la hermosura. Ah, era bueno, una providencia, ese impedimento por escrúpulo. Porque ella se veía conducida a no casarse nunca, ni podría ser de vida airada. Necesitaba quedar en la pureza. Sí, del recelo no se carecía. María Exita era para separarse limpia y sin manchas, por encima de la vida; y de nadie. En ella, ningún hombre tocaba. 44 COLOMBIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1928). Escritor colombiano. Novelista, cuentista, periodista, guionista de cine. Abandona su país en 1944 y reside en Roma, París, México y Barcelona. Antes de establecerse en México, viaja por el sur de Estados Unidos y comprueba "en esos caminos polvorientos y calurosos, en la misma vegetación, en los árboles, en las mansiones", la analogía entre el universo novelístico de Faulkner y la realidad del trópico hispanoamericano. "No hay que olvidar que Faulkner de algún modo es un autor latinoamericano. Su mundo es el del Golfo de México", ha dicho García Márquez. Su obra más ambiciosa y la que le consagró universalmente es, sin lugar a dudas, Cien años de soledad. Premio literario Esso 1961. Doctorado en Letras honoris causa en Columbia University, 1971. Premio Rómulo Gallegos 1972. Premio Nobel de Literatura, 1982. Obras: Los funerales de Mamá Grande; Ojos de perro azul; Relato de un náufrago...; La hojarasca; Cien años de soledad; Crónica de una muerte anunciada, Textos costeños, etc. LA HOJARASCA U N médico más bien acabado que viejo, cambia las condiciones de Macondo, pero queda desplazado por los doctores que llegan junto a la compañía bananera. De él dice el autor: "Siguió abriendo la puerta de la calle, sentándose en un asiento de cuero, durante todo el día, hasta cuando pasaron muchos sin que volviera un enfermo. Entonces echó el cerrojo a la puerta, compró una hamaca y se encerró en el cuarto". García Márquez resulta muy aficionado a descubrir el trabajo de los viejos. Recuerda este fragmento al cura de Un día después del sábado y al militar de El coronel no tiene quien le escriba. Pero lo que vale aquí, más que ese achacoso médico, es Meme, la empleada, que lo atiende muy bien. Ella se esmera en servirlo pero a él no le importa. Se dedica a tirar las cascaras de frutas al rincón sin percatarse de si alguien se las recoge. Es un cacho, un clavo este médico metido en la casa. Y lo más sorprendente es el final del párrafo, cuando todos se dan cuenta de que no saben ni siquiera como se llama, si es o no es doctor. 47 En esta novela de Gabriel García Márquez él recoge a ese pobre ser que tiene "la expresión abúlica y fatigada del hombre que no sabe qué será de su vida en un minuto después, ni tiene el menor interés de averiguarlo". No es el fatalismo de algunos indígenas latinoamericanos. Sólo es el existencialismo sin angustia de quien no encuentra un papel determinado que cumplir en esta vida. LA HOJARASCA (fragmento) A L principio dormía hasta las siete. Se le veía aparecer en la cocina, con la camisa sin cuello abotonada hasta arriba, enrolladas hasta los codos las mangas arrugadas y sucias, los escuálidos pantalones a la altura del pecho y el cinturón amarrado por fuera, mucho más abajo de la pretina. Se tenía la impresión de que los pantalones iban a resbalar, a caer, por falta de un cuerpo sólido en que sostenerse. No había enflaquecido, pero en su rostro se advertía no ya el gesto militar y altanero del primer año, sino la expresión abúlica y fatigada del hombre que no sabe qué será de su vida un minuto después, ni tiene el menor interés en averiguarlo. Tomaba su café negro, a las siete pasadas, y regresaba después al cuarto, repartiendo al regreso sus inexpresivos buenos días. Llevaba cuatro años de vivir en nuestra casa y estaba acreditado en Macondo como un profesional serio, a pesar de que su carácter brusco y sus maneras desordenadas crearon en torno a él una atmósfera más parecida al temor que al respeto. Fue el único médico en el pueblo hasta cuando llegó la compañía bananera y se hicieron los trabajos del ferrocarril. Entonces empezaron a sobrar sillas en el cuartito. La gente que lo visitó durante los primeros cuatro años de su estada en Macondo empezó a desviarse después de que la compañía organizó el servicio médico para sus trabajadores. El debió ver los nuevos rumbos trazados por la hojarasca, pero no dijo nada. Siguió abriendo la puerta de la calle, sentándose en su asiento de cuero, durante todo el día, hasta cuando pasaron muchos sin que volviera un enfermo. Entonces echó el cerrojo a la puerta, compró una hamaca y se encerró en el cuarto. Meme adquirió para esa época la costumbre de llevarle un desayuno compuesto de plátanos y naranjas. Comía las frutas y tiraba las cascaras al rincón, de donde la guajira las sacaba los sábados, cuando hacía la limpieza del dormitorio. Pero por la manera como procedía, cualquiera hubiera sospechado que a él le importaba muy poco si un sábado hubiera dejado de hacer la limpieza y el cuarto se hubiera convertido en un muladar. Ahora no hacía absolutamente nada. Se pasaba las horas en la hamaca, meciéndose. A través de la puerta entreabierta se le vislumbraba en la oscuridad, y su rostro seco e inexpresivo, su cabello revuelto, la vitalidad enfermiza de sus duros ojos amarillos, le daban el inconfundible aspecto del hombre que ha empezado a sentirse derrotado por las circunstancias. 48 JOSE A. O S O R I O L I Z A R A Z O Novelista y escritor colombiano. Reside en Buenos Aires desde 1949. Obras: Barranquilla 2032; El criminal; La cosecha; El fundador civil de la república; El hombre bajo la tierra; El pantano, etc. EL H O M B R E BAJO LA TIERRA S E refiere al trabajo de un activo y jubilado herrero. A él lo envidia un niño: cómo querría ser herrero. Las labores de herrería están planteadas, con sus estrellas incandescentes y sus ruidos sordos. Pareciera un universo amplificado. El mismo autor puede estar, quizá, entre esos niños. Aquí el trabajo, por parte del niño, es motivo de profunda admiración. EL HOMBRE BAJO LA TIERRA (fragmento) • T " ^ UEDO ir... allí? —preguntó con temor Ambrosio. I I / Tendría que haber reglamentos y debían ser severos. Lo primero era no / I entrar violándolos. ^ JL —¿A la fragua? Son Cabrerita y Hurtado, los herreros. Vaya. Donde no puede estar es aquí. Siguió por un pequeño camino de travesía. La casa de la fragua estaba a treinta pasos. También era de madera. Todas las construcciones eran de madera, de tablas superpuestas por los bordes. Ardía el fuego en el horno, y un hombre pequeño, de rostro simiesco, amplios pómulos, frente estrecha, ojos muy juntos, nariz arremangada, movía acompasadamente el fuelle. Y el fuego cantaba una canción alegre, vivaz, y danzaba al propio tiempo. El otro esperaba que el hierro estuviese a punto para batirlo. Era negro, lánguido, de rostro alargado, sobre cuya tez africana se enredaban algunos pelos entorchados. Lo esencial en él era eso: lánguido. Un largo delantal de cuero, colgado de los hombros, alongaba la silueta y fingía la ilusión óptica de que fuera más alto. Salió del hornillo el hierro enrojecido, vibrante, como si hubiera adquirido vida y en sus moléculas se estuviera operando una transmutación, y el negro campaneó sobre el yunque su martillo. El hombre pequeño abandonó el fuelle, tomó un gran martillo a dos manos y comenzó entre los dos una 49 música extraña, la música de Vulcano. Tin, Tin, hacía el martillo pequeño. Tan, respondía con gravedad el otro. Y la vibración quedaba flotando. Dos golpes por uno. Todo era extraordinario. El hierro, movido por las manos expertas, tomaba forma bajo la presión de los martillos. Al fin perdió su color luminoso, se hizo negro y no se moldeaba. Entonces los dos hombres detuvieron su atención en Ambrosio. - ¿A buscar trabajo? -dijo el más pequeño. - ¿ N o lo ve? —respondió el otro. Su voz era hueca, honda. Los ojos sonreían con tristeza. — ¡O vendría desde muy lejos sólo por vernos aguzar un zapapico! ... — ¿Y ya habló con don Temis? —Podría reemplazar a Romualdo... -Muy muchacho. ¡Eh!, ¿Ave María, él? -inquirió el compañero. —Déle, déle al fuelle. Ahora viene esa gente a pedir sus herramientas. — ¿Puedo ayudarle? —dijo Ambrosio—. Me parece que es muy fácil. —Coja, pues. Crujía el gran fuelle, sujeto horizontalmente entre dos maderos. Ras, al subir. Riis... cuando la vaqueta se distendía. —Más ligero, para que el soplo sea continuo, pues. — ¿Y cómo se llama el joven? —preguntó el negro. -Ambrosio. - Y o , Hurtado. Samuel Hurtado. - Y o , Cabrera. Pablo Cabrera. Cabrerita, me dicen. El negro bajó los ojos lánguidos y asumió un aire de amargura. Cabrera, en tanto, se puso a cantar en un tono inarmónico. Después sonó de nuevo la música de los martillos. Y nadie hablaba. La tarde, en tanto, empezó a desvanecerse en el crepúsculo. Las cosas tomaron un tinte sombrío. Ambrosio estaba a la puerta de la fragua. Ya no le parecía divertido mover el fuelle. Pero ahora lo mandaba Cabrera con energía: -Déle, pues, al fuelle. Ligerito, con ánimo... De pronto, el gran martillo de Cabrerita rebotó sobre el borde del yunque, en dirección a su cabeza. El negro lo miró asombrado. - ¡Maldita sea mi vida! ¡Que me rompo la mula! -dijo Cabrerita. Y surgió, paulatina pero rápida, una iracundia indomable. El furor iba creciendo. - ¡Matarme, Dios! ¡He debido matarme para descansar! Y luego se deslizó hacia la blasfemia. Horrendas imprecaciones contra todas las cosas sagradas. Ambrosio sintió que el rostro, que el cuerpo, se le llenaban de púrpura. Hurtado, en tanto, gemía: —Señor, no lo escuches. ¡Padre nuestro, no lo oigas! Señor mío Jesucristo, no te muestres ofendido, pues. Esperaban ya algunos hombres y otros venían en pos de don Romualdo. Ambrosio observó que la mayor parte guardaba silencio, como si la larga convivencia hubiera agotado todos los temas posibles. Pero lo atribuyó al frío de la mañana acabada de nacer, a la niebla que lo envolvía todo, a la necesidad espontánea de no malbaratar energías que luego harían falta en el trabajo. Don Romualdo llevaba un manojo de llaves. Un poco dentro del socavón, a tres metros, una gran puerta de madera, trapezoidal, como la forma del oscuro corredor que se metía en la entraña de la tierra, obstruía la entrada. Por debajo salían dos paralelas metálicas. ¡Todo era extraordinario! Abrió la puerta, descorrió tres 50 cerrojos mientras cada hombre prendía una vela, y todos fueron perdiéndose en el fondo. Entraban como a una sepultura. Primero veíaseles la espalda, sentíanse las pisadas sobre el suelo húmedo que chapoteaba, y luego se los tragaba la oscuridad. Se mime tizaban con el negro siniestro que parecía tomar consistencia y emanar hacia la luz. Desaparecían, como si hubiera sido para siempre. El último que entró fue Pedro Torres, tranquilo. Antes de perderse en lo siniestro de la tierra, desde la puerta preguntó: — ¿Y se queda el joven? ¿Va a ser nuestro vigilante? No había nada hostil en las palabras, pero la angustia de Ambrosio las moldeó en un sentido de amenaza que lo sobrecogió. Sepultados los hombres bajo la tierra, arañando en lo hondo, tal vez la suprema sensibilidad del mundo, orugas, ácaros que trazaban sus canales bajo la corteza, topos, bestezuelas del subsuelo, royendo en lo profundo, haciendo sombrías perforaciones, quedó afuera, fortalecida, una gran paz. Más tarde hubo un poco de sol. Don Romualdo empezó a contestar las preguntas de Ambrosio, que lo ignoraba todo. Alguna vez tendría que huir de Pedro Torres, de otro cualquiera, pero entre tanto aprendería las cosas de la mina. Frente a la puerta del socavón habíase cavado una plataforma de cuatro metros en cuadro, cubierta luego por teja metálica. Un carretel horizontal de madera, como de un metro de diámetro, tenía envuelto un cabrestante de acero flexible, en cuyo extremo libre se ataba un cajón cúbico de pequeña capacidad, que se abría por el fondo, sostenido por una cruz de hierro. Un hombre, con poderosos movimientos precisos, mecánicos, llenaba ese cajón con el lodo gris, las piedras, los fragmentos de roca, los trozos de cuarzo que sacaban del socavón y se vaciaban sobre la pequeña planicie, cuyo pavimento era de tablas. Usaba una pala, y aun cuando el depósito quedaba muy alto, alargaba los brazos y lanzaba al aire su carga, que se embocaba con matemática exactitud, sin que se perdiera una sola piedrecilla. Después movía una palanca que ponía en libertad el carretel comprimido por un freno, y el depósito, por la fuerza de la gravedad, se lanzaba hacia abajo, colgado por una polea de un cable bien templado. Al bajar llevábase consigo el cabrestante, que hacía girar el cilindro. Al propio tiempo en éste se envolvía otro cabrestante que tiraba del fondo un nuevo depósito vacío que podía subir, por la gran diferencia de peso con el que bajaba. Fuele divertido el espectáculo durante algunos minutos. La precisión del hombre para llenar el depósito, la brutal violencia de la fuerza de gravedad que ponía en movimiento la máquina, el ruido que hacía al girar el gran carretel, el aprovechamiento del mineral como energía dinámica, todo era nuevo, extraordinario. Y el ambiente, y los hombres, y el olor químico húmedo, que provenía del socavón, y hasta el arroyo que emanaba de su seno, corría por debajo de la puerta, seguía a lo largo del enrielado y luego se perdía abajo, con un rumor que se extinguía en seguida. Un pretensioso rumor de cascada. Los árboles que tal vez estuvieran allí desde cuando la montaña elevó su jiba por una omnipotente presión geológica, tendían sus ramas hasta la puerta misma del socavón. Asomándose al borde del abismo, surgía otro panorama nuevo que le pareció espléndido, cuando lo alumbró el sol. Cuatro, cinco techumbres de zinc, en desorden. El valle, en ángulo, íbase ampliando hacia el occidente, por donde Ambrosio había venido, y luego, como en una cumbre de ensueño, lejana e indefinible, la ciudad. Al frente, al otro lado del valle, que aquí era muy angosto, erguíase la montaña otra vez. Por un boquerón, en el centro, sentíase fluir una corriente, a lo lejos, y había un murmullo tenue, discreto, 51 de catarata. Había que afirmar el oído para captarlo. Otra máquina igual a la que estaba a sus pies movíase a lo largo de la pendiente opuesta, y arriba, muy arriba, veíase la puerta negra, el ojo negro, la hosca herida del socavón. Don Romualdo le dijo que era necesario mirar hacia la tiniebla y que el puesto de vigilante no consistía en embobarse por todo sino en cuidar de la puerta. La piel de su rostro no podía, acaso, plegarse en sonrisa, porque se le había pegado a la calavera. Ambrosio lo descubrió entonces más viejo, más anguloso. Estaba sentado en un tronco, junto a la puerta; envolvíase el esqueleto en una ruana de paño, entre cuyos pliegues escondía la barbilla, y las rodillas le formaban un ángulo agresivo. Los ojos eran verdes, y sólo hasta ahora descubrió Ambrosio el color apagado. Pelos blancos, erectos, decoraban el pergamino del rostro. Las cejas, blancas también, caíanle sobre los ojos y debían tejerle un cortinaje para la visión: tejerle visillos. Accedió a contestar algo. Los dientes largos, largos, amarillos. En las bestias los molares se desgastan en ángulos regulares con la edad: en los hombres se prolongan. - E l Arenillo, el joven -dijo don Romualdo indicando al frente-. El breque baja del Arenillo. Era el nombre de la máquina que rugía, cada cinco minutos, a sus pies, mientras bajaba al depósito colmado y ascendía el vacío. El breque. El Arenillo era la mina fronteriza. Las casonas de abajo eran La Cascada. —La mejor de todas las minas -explicó el viejo—. Tiene seis socavones. Da veinte libras de oro casi todos los meses. El Arenillo no tiene sino una puerta, y se le vende el material, como se saca, a La Cascada. No tiene molinos, ni nada. Abajo son los tanques de cianuración. A este lado, el molino de aquí. Hablaba lentamente, dejando mucho espacio entre las frases. Describía el paisaje de memoria. — ¿Ve el camino el joven? Viene, viene, y junto de la fonda se abre en dos. El que se mete debajo de los árboles es el de aquí. El otro sigue recto hacia La Cascada. Donde se parten, es el molino. Se puso de pie, y todos los huesos le crujieron. Hacía frío, pero el solecillo que se tendía sobre las cosas le daba incongruencia a la temperatura. Escarbó por debajo de la ruana y sacó dos largos, delgados cigarros. — ¿El joven fuma? Son calillas... Ambrosio agradeció y prendió el tabaco en la yesca, que después apagó el viejo con un delgado, huesudo pulgar. Esto lo arrancó de su contemplación, y retirándose del borde del precipicio donde se hallaba, se aproximó a la puerta. 52 COSTA RICA IHM«/// F A B I A N D O B L E S (1918). Cuentista costarricense. Socialista militante. Después de publicar sus novelas de protesta, busca otras formas narrativas para su constante actitud ética, obteniendo importantes logros en sus cuentos de los conchos —campesinos—, con nuevos efectos lingüísticos e imaginativos. Obras: Ese que llaman pueblo; El sitio de las almas; Historias de trotamundo, etc. BEJUCO E S el caso de dos hermanos. Uno no quiere partir su herencia. Y así continúa trabajando como pescador para su hermano, sin provecho alguno para él. Cuando Bejuco pregunta por su herencia "le dicen que está pronta". Bejuco pesca, el otro se queda con la plata. La sinvergüenzura del hermano para seguir explotando y no darle su parte es, por cierto, un mal uso que se le da a lo familiar. El razonamiento del hermano de Bejuco irá, seguro, en el sentido "de para qué deseas tu parte, si todo es también nuestro". BEJUCO (fragmento) T OTAL que le trabajas a aquél por la comida, como si fueras su concertado. Mira que es el tiburón el confisguillo. Pero Bejuco no decía palabra. Soltaba las amarras de la panga, izaba la vela, y empuñaba el timón con rumbo al golfo. ¿Qué diablos iría pensando? Al anochecer, casi seguro que regresaba con así pargo colorado; treinta libras, lo menos. Aquí sí que el hermano se aprontaba para ir a venderlo en el mercado. Supo éste que ya Bejuco tenía novia. Y de aquello que les dije, nada. Ni por dónde que se acordaba. Supo también —pues hasta fue padrino de la boda— que el larguirucho se había casado con una muchachona alta y delgada como él, y lo único que acató fue comprarles una tijereta más grande, para que cupieran juntos. 55 Y el Bejuco y la Bejuco, tan buena pescadora como el marido, ponían ahora vela junticos hacia los manglares, y las cargas de chuchecas venían al doble de vuelta. A dos anzuelos no había peje que aguantara. No era ya con sólo un pargo o dos corvinas, sino de a tres en tres meros y de a cuatro en cuatro pargos grandes que volvía la panga cargada. Claro que sí; el mayor, y su mujer y toda la chiquillada, que era mucha, felices y contentos como nunca. Pero una vez más se atravesó el otro: —Mire, mano, ¿y de aquello que platicamos, qué hay? Ya va siendo hora. —Pues tal vez -respondió el de la hamaca-, pero yo creo que todavía está pronto. Tenga paciencia, mano. —Mire, mano, ¿cuándo me va a dar mi parte en los haberes? —Hombre, Bejuco; está pronto. Usted todavía no sabe manejarse solo. Bejuco, que ya andaba en los dieciocho, agachó la cabeza y continuó tan hermano doméstico y buen pescador como siempre. Allá cuando le llegaron los veinte, de nuevo fue de necio y le sacudió el sueño al mayor: -Mano, óigame; yo creo que ahora sí. Tata nos heredó a los dos, y yo quiero ya mi herencia. -Caray, muchacho, ya le he dicho que está pronto. Todavía tengo que cuidarle lo suyo. Sea obediente. Y Bejuco, tan flaco y largotote como estaba, agachó otra vez la cabeza, se fue al patio a arreglar unas redes viejas, y se puso a silbar. Allá, en el muellecito del estero, algún bonguero amigo le decía: —Mira, Bejuco; no seas dejado. Plántatele a tu hermano y separate. Te vas a hacer viejo y no vas a tener nada. —Sí, hombre; ya no sos el chacalín de antes —le agregaba otro—. Tenes que ir pensando en casarte y redondearte un pasar con lo propio. 56 C A R M E N L Y R A (1888-1949). Cuentista y educadora costarricense, nació en San José y falleció en México en 1949. Después de terminar sus estudios en esta capital, obtuvo una ayuda del gobierno que le permitió ir a Europa y hacer estudios no sistemáticos en la Universidad de París. A su regreso volvió a la enseñanza, a la que se había dedicado antes de su viaje, y en especial a la educación infantil preescolar. Fue ella quien fundó en San José la primera escuela maternal, para la que creó el material y los métodos indispensables. Su talento y su inquietud la llevaron, siempre en una actitud de protesta contra el orden establecido, a diversas actividades sociales y políticas. Obras: Las fantasías de Juan Silvestre; En una silla de ruedas; Los cuentos de mi tía Pan chita, etc. LOS DIEZ "VIEJITOS" DE PASTOR A la alegría de las narraciones brasileñas y a la magia de las colombianas, sobrevienen estas amargas páginas de Carmen Lyra. Pareciera que Pizote, el operario, el protagonista, no se mete en la bananera, sino en el interior del infierno. Lugar horrendo. Aquí los trabajadores son dominados no por los capataces, sino por los machos, como es su nombre. Los campamentos son hediondos. Los pantanos mortíferos. El agua para beber: lodosa. La comida, de mala calidad. El trabajador, llamado Pizote, le da un balazo a un macho "y se lo traga la justicia". La acción, sin respiro, transcurre en una plantación yanqui. 57 LOS DIEZ "VIEJITOS" DE P A S T O R (fragmento) D URANTE esa temporada de verano, mientras la gente formal de la familia se divertía con sus bridges, pimpones, partidas de basket y otras diversiones importantes, la niña buscaba a Pastor, que se había acostumbrado a descansar sentado en el mollejón a la orilla de la acequia. También venían otros peones y chiquillos que vivían en la finca, y hacían rueda en torno de nuestro hombre, que tenía mucha gracia, cuando se decidía a salir de sus largos mutismos, para narrar las aventuras que le habían ocurrido en sus correrías a través de todo el país, y también cuentos de duendes y de espantos. El viento susurraba entre el ramaje fino de los jaules, y el agua de la acequia se alejaba con tan suave murmullo que parecía que era el sonido que se hilaba para tejer el silencio. Los comemaíces trasnochadores se hacían el amor con sus gorjeos, que eran para los oídos lo que son para los ojos las florecitas lindas de los potreros. Del establo salían los bramidos tibios de las vacas en busca de los balidos de los ternerillos, y del campo subía hacia el cielo luminoso un encanto inefable. ¡Y todo esto influyó tanto en la vida futura de la niña! Los sonidos aterciopelados de esas tardes de verano con el cerro de la Carpintera matizado de violeta y los relatos de Pastor con su trama de realidades y de imaginaciones dejaron en las profundidades de esta alma infantil un sedimento de poesía que más tarde salió a la luz de su conciencia, se le diluyó en el pensamiento e imprimió a su vida un rumbo diferente de aquel que habría deseado para ella el espíritu adocenado de sus parientes. En su imaginación se confundían Pastor y los dedos de sus pies, y las narraciones de éste eran para ella un coro que formaban aquellas criaturillas humildosas y feas que asomaban por el borde de los caites. Había dado a cada uno su fisonomía y su nombre y por todos sentía una gran ternura, como la que sentía por Pastor. Era como si cada dedo fuera Pastor. Deseaba abrigarlos como a las matas y al negro del corredor. Más tarde, muchos años después, cuando la niña pasó al mundo de los adultos, escribió unas graciosas historias para niños que tuvieron gran éxito entre éstos y entre la gente grande de corazón sencillo. Se trataba de aventuras en las que los protagonistas eran "los diez viejitos de Pastor" que se habían ido a rodar tierra por todo Costa Rica. Los niños aprendían a conocer y a amar a su país a través de estos relatos en donde la geografía física, económica y política perdía toda la pedantería, y el aburrimiento que suele imprimirle la pedagogía oficial se humanizaba y se llenaba de gracia. ¡Cuántas cosas contaron los dedos de Pastor a la niña de la finca! Habían peregrinado y vagabundeado por todo Costa Rica estos dedos que hacían pensar a ratos en una fila de soldados que estaban en campaña o bien en una trailla de bestezuelas de tiro enganchadas a sus carros de trabajo. Ellos contaron a la niña de cuando Pastor era un chamaquito e iba a las temporadas de pesca de conchaperla en el golfo de Papagayo, que tenía fama de malhumorado. Era en las islas Golondrinas, famosas por sus bancos de ostras. Pastor contaba con orgullo: "Todos éramos buzos de cabeza; ninguno se metía en aquellas escafandras incómodas y pesadas. Bajábamos desnuditos, como Dios nos echó al mundo, nada más que con un puñalito en la mano para arrancar las conchas bien pegadas de la roca y para defenderse de los 58 tiburones y de las mantas". Eran unas seis horas de trabajo diario. La niña no podía imaginar lo que era estar bajando a las profundidades del mar para sacar un quintal de conchaperla. Y todo el tiempo que estaban dentro del agua tenían que estar sin respirar; eran minutos largos como horas. — ¿Y había muchas perlas? —preguntaba la niña. El decía que a veces se pasaban días y días sin encontrar ni una perla. Pastor las había encontrado lindas dentro de la ostra irisada, como flores en un jardín, que valían cientos de pesos: perlas blancas, lechocitas; perlas rosadas con un rosadito como el que hay en los amaneceres de verano, y perlas grises como las garzas grises. ¿Conocía la niña las garzas grises? Sí, ella las había visto en el Parque Bolívar. En seguida entraba en juego la fantasía de Pastor, que lo ponía a hablar de palacios y tesoros que él viera en las profundas aguas del golfo de Papagayo. Luego contaba de las costas de la bahía de Culebra que se querían tomar los machos, porque diz que en sus aguas puede maniobrar toda la escuadra de los Estados Unidos, abrigadita de los vientos como la sala de la casa de la niña. Allí, de noche, cuando anda uno por la playa, va dejando pintados los pies como si fueran de fuego y los remos chorrean luz en vez de agua, pero son un fuego y una luz verdosos como el de los carbunclos. Contaba también de las fierras de ganado que había visto en el Guanacaste y del duro trabajo de los arrozales: — ¡ Quién ve ese granito tan blanco y tan bonito, niña, y lo que cuesta! Es casi como sacar las perlas del fondo del mar. Hay un dicho que dice que el arroz requiere cielo de fuego y suelo de agua, y así es. Estos —añadía señalando "los viejos" de los pies— saben lo que es estar metido en el fango para cortar la espiga de arroz y saben también lo que es llevar clavada en la carne la granza del arroz, mientras se transportan a la espalda sacos de 200 libras por veredas increíbles. "Los viejos" sabían lo que es voltear montañas metidos en zapatones de cuero empapados, en la región bananera del Atlántico, y de las infecciones que deja el barro podrido del río Reventazón después de las inundaciones; sabían lo que es aferrarse a la tablazón ardiente de las embarcaciones que pescan atún en el golfo de Nicoya, para no ir a parar a los dientes de los tiburones cuando se sacan animales de 100 libras o cuando se tira de las redes de 500 varas de largo. La niña oía con los ojos abiertos de par en par, y oyendo a Pastor aprendió que su pueblo no es un pueblo de ociosos y supo de las condiciones negras en que este pueblo ha sacado de la tierra y del agua tantas riquezas. Lo que nunca contaron los "viejos" de Pastor a la niña era la propia tragedia de Pastor durante una huelga en los bananales: un individuo de la compañía le quitó la mujer, le incendiaron el rancho y su hijito de dos años murió achicharrado. Fue cuando se vino a trabajar a los cafetales de Turrialba y luego a los de la Meseta Central. Y llegó a la finca de Tres Ríos. Entonces Pastor era como aquella copla colombina: Ya se murieron mis perros, ya mi rancho quedó solo, mañana me muero yo para que se acabe todo. Pasó el tiempo. A la niña se la llevaron a la capital. Pastor siguió rodando tierras. Muchas veces recordó ella los cuentos de "los viejos" de Pastor y deseó volver a verlo. 59 Pastor se metió a trabajar en la región de Parrita, que había pasado a ser dominio de una compañía bananera. Quizás el rencor que traía entre el pecho y la vida en aquel infierno vérde, en la que los trabajadores criollos eran tratados como bestias por los machos, lo llevaron a hacer lo que hizo. El fue de los que voltearon aquellas montañas salvajes y de los que cultivaron los mortíferos pantanos del delta del río Térraba. Durmió en los hediondos campamentos que la compañía levantó para hacinar a los peones, apagó su sed terrible con agua lodosa, vivió meses y meses a base de frijoles y arroz de mala calidad, pasó fiebres echado en el suelo mojado a la intemperie y oyó a los machos mentarle a la madre por cualquier cosa. En la construcción del muelle de Quepos su espalda y sus pies se llagaron en la descarga de durmientes creosotados. El caso es que un día Pastor le pegó dos tiros a un macho y lo mató. Los que estaban allí cerca dijeron que el macho había ultrajado a una pobre mujer que acababa de desembarcar con sus chiquitos y que venía en busca de su marido. ¿No sabía la "perra" que era prohibido que allí llegaran mujeres? Ella no hallaba qué hacer ante el mister que la amenazaba, con los niños llorando agarrados de su humilde falda. Los periódicos publicaron las fotografías del "criminal" y de la víctima, y dijeron que aquél había obrado bajo la influencia del alcohol y de ideas subversivas. Pastor era una especie de pizote solo, es decir, que tenía pocos amigos. A la cárcel lo fueron a ver unos cuantos durante los primeros meses de su prisión. Después se perdió, se lo tragó la justicia. 60 CUBA ALFONSO HERNANDEZ-CATA (1885-1942). Cubano, residió varios años en España, y posteriormente en Panamá, Chile y Brasil, hallando la muerte en un accidente de aviación. Su abundante obra de novelista, a la que confluyen después otras tendencias, especialmente realistas. En la selección de Eduardo Barrios, Sus mejores cuentos, puede lograrse un conocimiento de su estilo de narrador. Obras: Cuentos pasionales; Manicomio; El bebedor de lágrimas; Los fru tos ácidos; La casa de las fieras, etc. LA GALLEGUITA E S un cuento de exaltación de la labor doméstica personificada en una fuerte e inteligente galleguita que llega a Cuba en barco. "Tengo los meros brazos muy sanos para trabajar por el rapaciño". Es un canto a la madre soltera que huye a otro mundo y busca un oficio, aunque sea duro, para redimirse. Es ahorrativa como una fenicia, o sea, más que una gallega. En este personaje simpático, el autor hace un verdadero canto a la naturaleza humana... y a la superioridad europea para el trabajo doméstico. Bien sabido es que las españolas parecían ser las mejores "criadas". Un día la galleguita le envió todos sus dineros a España y le pidió también, al hermano de la patrona, que le leyera todas las cartas recibidas de allá. El valor que ella le da al dinero ganado con dificultad, la transforma en un ser excepcional. Aunque a veces sus defectos parecen virtudes y así también al revés, sus virtudes defectos. Decimos esto por su manera de ser ahorrativa que la lleva a ser cicatera, casi avara. LA GALLEGUITA (fragmento) E L doctor, hombre bondadoso e inteligente que a veces necesitaba recordar la responsabilidad social de su misión de médico de puerto para no sucumbir de lástima ante infortunios individuales, la vio casi al bajar al entrepuente: Su cara atónita, anhelosa de borrarse, contrastaba con el ímpetu de la multitud ávida de resarcirse en tierra de los diez días de hacinamiento y vaivén sufridos desde Coruna a La Habana. 63 Mientras él cumplía los requisitos de revisar las vacunas y de abatir tal cual párpado sospechoso, en torno al buque pululaban remolcadores, lanchas, botes y cachuchos, en espera de que fuera arriada la bandera amarilla para acercarse. Centelleaba el mar y los ribazos próximos a la Cabana proyectaban contra la ciudad, apelotonada tras los muelles, el rigor tórrido del sol. Nombres vulgares gritados interrogativamente y la pregunta de si Juan López o Pedro Pérez tenían o no "carta presentada", chocaban contra las planchas del navio e iban a multiplicarse en ecos tenues hasta el fondo del puerto. En la cubierta de primera clase aleteaban las muselinas claras y empezaban a iniciarse, entre impaciencia, los incumplimientos de esos pactos de amistad eterna, hechos en viaje, que se contagian de la inestabilidad de las olas. Ya tocaba a su término la inspección de los inmigrantes. Sólo quedaban por examinar un hombre y la joven de ojos asustados que el doctor había visto casi huirle.. El médico de a bordo dijo, señalándosela a su compañero de tierra: —Aquí tiene usted una galleguita valiente. Viene a trabajar sola sin conocer a nadie... No, no se ocupe en mirarla: ¡es más fuerte que un roble! -Pero, ¿no tiene idea siquiera del país? ¿De qué va a trabajar? La galleguita, entonces, se decidió: —De criada... Oyera mucho hablar de Cuba y nada más... Tengo los meus brazos muy sanos para trabajar por el rapaciño. Había en su rostro una dulzura que la decisión de sus palabras no lograba mermar. Conmovido, el doctor preguntó: — ¿Y tiene los treinta pesos que exige Inmigración para desembarcar? —Cuando subió en Coruna ni un ochavo tenía; pero los ha ganado a bordo... Su voluntad de ganarlos ha podido más que la miseria de los otros emigrantes y que el mareo. Una heroína. El doctor volvió a mirarla, interesado: No, no tendría más de veinticuatro años. Algo del verde de sus prados jugosos perduraba en sus pupilas de mirar infantil. Era recia, enjuta... Recordó haber oído a su mujer quejarse de una de sus criadas, y tomó repentina resolución: -¿Quieres colocarte en mi casa? No sé lo que te darán; pero no será menos que en cualquier otra. Sólo somos mi mujer, mi cuñada y yo. No hay muchachos. La galleguita aceptó entre los plácemes del médico de a bordo, que se esforzaba en encarecerle la suerte del hallazgo, y desembarcaron. Camino de El Vedado apenas si sus ojos movíanse hacia los panoramas de la ciudad nueva. Sin duda una visión interior los absorbía. En la casa la recibieron bien; y la señora, bondadosamente, le enseñó sus obligaciones: limpiar, ayudarla a vestir a ella y a su hermana soltera, atender al teléfono cuando saliesen, ayudar en la cocina si era menester. La galleguita asentía con la cabeza, en silencio. "El sueldo serían veinte pesos..., veinticinco si sabía cumplir". "¿Veinte pesos? ¿Veinte duros? " "Sí, veinte duros, más, porque el peso valía más que el duro". En los ojos tímidos se cuajaron dos lágrimas y en los labios una sonrisa... " ¡Ya lo creo que sabría cumplir!... Cumplir y agradecer, ¿e logo? Ya verían los señores". Y vieron el milagro de dos brazos incansables y de un tesón para el cual no existían distracciones. Las losas del suelo espejeaban; ni una bruma de polvo turbó desde su llegada el brillo de los muebles; la cocinera descansaba en ella sin levantar una sola protesta; y como si las horas adquiriesen ante su actividad una dimensión inverosímil, pidió aún que no enviasen la ropa íntima a la lavandera, y lavó, repasó, 64 planchó... La señora y su hermana estaban a la vez temerosas y alegres. "¿No sería aquello añagaza de los primeros tiempos? ¡Escobita nueva barre bien!" Mas, no: los días tejían semanas, meses, y su ardor no cedía. Hasta los domingos se negaba a salir a la calle... "¿Pasear? No, ella no. ¿Para qué?". Y, a pesar de todo, no lograban tomarle cariño... Algo de tímido, de lejano, de misterioso, de silencioso, la separaba de la efusividad locuaz de la casa. Puestos a buscar, al fin le hallaron el defecto: era avara, sórdida. Para que sustituyera sus andrajos fue preciso regalarle ropas de desecho. Antes que gastar un solo centavo habría abdicado de aquel pudor que la hacía huir como del diano del paisano apuesto que casi desde el primer día empezó a rondarla. Guardaba con prontitud de urraca, y una tarde, después de haber dado muchas vueltas en torno al señor, azogada de miedo, le dijo en una decisión súbita: — ¡Eh, mi señor!... Eu quisiera que me mandase este dinero a España... A la Puebla de Trives... A nombre de Santiago Pazos... ¿Quiere? Y volcó sobre la mesa los treinta duros ganados a bordo, los setenta y cinco pesos ganados en la casa, los dos mensuales que la cocinera le daba por cederle sus salidas los días de fiesta, todo... ¡todo! Cual si este primer grano del apretado collar de su mutismo dejase, al desprenderse, libre el hilo de las confidencias, aquel mediodía, a favor del sopor de la siesta, se acercó a la hermana de la señora — ¡a la señora no se había atrevido!— y le pidió que le leyese las cartas llegadas hasta entonces. Las llevaba en el seno, en espera de que el sentido de las letras, para ella incomprensible, se le trasfundiese por contacto, adivinando lo que le decían del rapaciño, del neniño querido. 65 CHILE B A L D O M E R O L I L L O (1867-1923). Cuentista. Con un bagaje de experiencias mineras del carbón, a los treinta y un años de edad se traslada desde Lota a la capital chilena. Su hermano Samuel, bastante conocido por los círculos intelectuales de Santiago, le ayuda a abrirse camino con sus primeros escritos. También interviene Augusto d'Halmar. Consigue un cargo en la Universidad de Chile, y colabora en varias revistas y diarios. Desecha su magra producción poética (inédita, salvo esporádicas lecturas escolares e impresos locales), y se dedica a los cuentos mineros, primero, y pampinos, después. Obtiene un premio en un concurso de la Revista Católica, con el relato Juan Fariña. Obras: Sub-terra; Sub-sole; Pesquisa trágica; Obras completas, etc. LA COMPUERTA NUMERO 12 D IFÍCIL encontrar relato más horrible que este de Baldomero Lillo. Y quizá no sean tan malos los hombres, sino las estructuras donde ellos se mueven. Con toda crueldad, el autor se refiere al trabajo de un niño antes de estar preparado para efectuarlo, por ser muy chico. Todo va de lo oscuro a lo más negro. Y no se tiene "más escuelas que las minas". Hay, eso sí, una lóbrega nobleza masculina que se palpa en el ambiente. A los niños, como este de diez años, se le dan responsabilidades mayores a su fuerza. Niños reemplazan a padres que ya parecen ancianos a los cuarenta años. La vida es un negro socavón que, además, se derrumba y aplasta. LA COMPUERTA NUMERO 12 P ABLO se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. 69 En aquel silencioso descenso sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de las lámparas parecían prontas a extinguirse y a sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra las hendiduras y partes salientes de la roca: una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente, los pies asentáronse con más solidez en el piso fugitivo y el pesado armazón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, sólo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. A cuarenta metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de respeto: -Señor, aquí traigo el chico Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros y la infantil inconciencia del moreno rostro en el que brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela, lo impresionaron desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado a sus juegos infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las húmedas galerías, junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo que muy inquieto por aquel examen fijaba en él una ansiosa mirada: -¡Hombre! Este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? —Sí, señor. —Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí enviarlo a la escuela por algún tiempo. —Señor —balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica—, somos seis en casa y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los ocho años y debe ganar el pan que come y como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia, que el capataz vencido por aquel mudo ruego llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. -Juan -exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado—, lleva este chico a la compuerta número doce, reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida. 70 Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: —He visto que en la última semana no has alcanzado a los cinco cajones que es el mínimum diario que se exige de cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. Los tres se marcharon silenciosos y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco en la oscura galería. Caminaban entre dos hileras de rieles cuyas traviesas hundidas en suelo fangoso trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por los gruesos clavos que sujetaban las barras de acero. El guía, un hombre joven aún, iba delante y más atrás con el pequeño Pablo de la mano seguía el viejo con la barba sumida en el pecho, hondamente preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza en ellas contenida habían llenado de angustia su corazón. Desde algún tiempo su decadencia era visible para todos; cada día se acercaba más el fatal lindero que una vez traspasado convierte al obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. En balde desde el amanecer hasta la noche durante catorce horas mortales, revolviéndose como un reptil en la estrecha labor, atacaba la hulla furiosamente, encarnizándose contra el filón inagotable que tantas generaciones de forzados como él arañaban sin cesar en las entrañas de la tierra. Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí en la lóbrega madriguera húmeda y estrecha, encorvábanse las espaldas y aflojábanse los músculos y, como el potro resabiado que se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían tiritar sus carnes al contacto de la vena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela, y reanudaban taciturnos la tarea agobiadora, y la veta entera acribillada por mil partes por aquella carcoma humana, vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico, como la arenisca de la ribera a los embates del mar. La súbita detención del guía arrancó al viejo de sus tristes cavilaciones. Una puerta les cerraba el camino en aquella dirección, y en el suelo arrimado a la pared había un bulto pequeño cuyos contornos se destacaron confusamente heridos por las luces vacilantes de las lámparas: era un niño de diez años acurrucado en un hueco de la muralla. Con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, mudo e inmóvil, pareció no percibir a los obreros que transpusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la oscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban fijos obstinadamente hacia arriba, absortos tal vez en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje del desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano resplandor del día. Encargado del manejo de esa puerta, pasaba las horas interminables de su encierro sumergido en un ensimismamiento doloroso, abrumado por aquella lápida enorme que ahogó para siempre en él la inquieta y grácil movilidad de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma que los comprende una amargura infinita y un sentimiento de execración acerbo por el egoísmo y la cobardía humanos. Los dos hombres y el niño después de caminar algún tiempo por un estrecho corredor, desembocaron en una alta galería de arrastre de cuya techumbre caía una lluvia continua de gruesas gotas de agua. Un ruido sordo y lejano, como si un martillo gigantesco golpease sobre sus cabezas la armadura del planeta, escuchábase a intervalos. Aquel rumor, cuyo origen Pablo no acertaba a explicarse, era el choque 71 de las olas en las rompientes de la costa. Anduvieron aún un corto trecho y se encontraron por fin delante de la compuerta número doce. —Aquí es —dijo el guía, deteniéndose junto a la hoja de tablas que giraba sujeta a un marco de madera incrustado en la roca. Las tinieblas eran tan espesas que las rojizas luces de las lámparas, sujetas a las viseras de las gorras de cuero, apenas dejaban entrever aquel obstáculo. Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silencioso a sus acompañantes, quienes, después de cambiar entre sí algunas palabras breves y rápidas, se pusieron a enseñarle con jovialidad y empeño el manejo de la compuerta. El rapaz, siguiendo sus indicaciones, la abrió y cerró repetidas veces, desvaneciendo la incertidumbre del padre que temía que las fuerzas de su hijo no bastasen para aquel trabajo. El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la inculta cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había demostrado cansancio ni inquietud. Su juvenil imaginación impresionada por aquel espectáculo nuevo y desconocido se hallaba aturdida, desorientada. Parecíale a veces que estaba en un cuarto a oscuras y creía ver a cada instante abrirse una ventana y entrar por ella los brillantes rayos del sol, y aunque su inexperto corazoncillo no experimentaba ya la angustia que le asaltó en el pozo de bajada, aquellos mimos y caricias a que no estaba acostumbrado despertaron su desconfianza. Una luz brilló a lo lejos en la galería y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la vía, mientras un trote pesado y rápido hacía retumbar el suelo. - ¡Es la corrida! —exclamaron a un tiempo los dos hombres. —Pronto, Pablo —dijo el viejo—, a ver cómo cumples tu obligación. El pequeño con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja que cedió lentamente hasta tocar la pared. Apenas efectuada esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadeante, cruzó rápido delante de ellos, arrastrando un pesado tren cargado de mineral Los obreros se miraron satisfechos. El novato era ya un portero experimentado, y el viejo, inclinando su alta estatura, empezó a hablarle zalameramente: él no era ya un chicuelo, como los que quedaban allá arriba que lloran por nada y están siempre cogidos de las faldas de las mujeres, sino un hombre, un valiente, nada menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que tratar como tal. Y en breves frases le dio a entender que les era forzoso dejarlo solo; pero que no tuviese miedo, pues había en la mina muchísimos otros de su edad, desempeñando el mismo trabajo; que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en cuando, y una vez terminada la faena regresarían juntos a casa. Pablo oía aquello con espanto creciente y por toda respuesta se cogió con ambas manos de la blusa del minero. Hasta entonces no se había dado cuenta exacta de lo que se exigía de él. El giro inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo, le produjo un miedo cerval, y dominado por un deseo vehementísimo de abandonar aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos y de encontrarse otra vez a la claridad del día, sólo contestaba a las afectuosas razones de su padre con un ¡vamos! quejumbroso y lleno de miedo. Ni promesas ni amenazas lo convencían, y el ¡vamos, padre!, brotaba de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero; pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad infinita; ¡era todavía tan débil y pequeño! Y 72 el amor paternal adormecido en lo íntimo de su ser recobró de súbito su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de trabajo y sufrimientos se presentó de repente a su imaginación, y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa sólo le restaba un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo, y al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste criatura, le acometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo insaciable, que arrancaba del regazo de las madres a los hijos apenas crecidos para convertirlos en esos parias, cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe brutal del amo y las caricias de la roca en las inclinadas galerías. Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos de los que era el único sostén, y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su quimera. La mina no soltaba nunca al que había cogido, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados de una cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a los padres, y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marea viviente no se interrumpiría jamás. Los pequeñuelos respirando el aire emponzoñado de la mina crecían raquíticos, débiles, paliduchos, pero había que resignarse, pues para eso habían nacido. Y con resuelto ademán el viejo desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte y a pesar de la resistencia y súplicas del niño lo ató con ella por mitad del cuerpo y aseguró, en seguida, la otra extremidad en un grueso perno incrustado en la roca. Trozos de cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que prestaba un servicio semejante. La criatura medio muerta de terror lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, y hubo que emplear la violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a las que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban la galería, sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz amiga que detuviera el brazo paternal armado contra su propia carne, por el crimen y la iniquidad de los hombres. Sus voces llamando al viejo que se alejaba tenían acentos tan desgarradores, tan hondos y vibrantes, que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear su resolución. Mas, aquel desfallecimiento sólo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos gritos que le atenaceaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería, se detuvo un instante, y escuchó: una vocecilla tenue como un soplo clamaba allá muy lejos, debilitada por la distancia: — ¡Madre! ¡Madre! Entonces echó a correr como un loco, acosado por el doliente vagido, y no se detuvo sino cuando se halló delante de la vena, a la vista de la cual su dolor se convirtió de pronto en furiosa ira y, empuñando el mango del pico, la atacó rabiosamente. En el duro bloque caían los golpes como espesa granizada sobre sonoros cristales, y el diente de acero se hundía en aquella masa negra y brillante, arrancando trozos enormes que se amontonaban entre las piernas del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un velo la vacilante luz de la lámpara. Las cortantes aristas del carbón volaban con fuerza, hiriéndole el rostro, el cuello y pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse al copioso sudor que inundaba su cuerpo, que penetraba como una cuña en la brecha abierta, ensanchándola 73 con el afán del presidiario que horada el muro que lo oprime; pero sin la esperanza que alienta y fortalece al prisionero: hallar al fin de la jornada una vida nueva, llena de sol, de aire y de libertad. 74 F R A N C I S C O C O L O A N E (1910). Novelista y cuentista chileno, desde niño se va impregnando del paisaje y del nombre de las regiones australes. Aunque debe abandonar los estudios secundarios, lee todo lo que cae en sus manos. Lleva a cabo labores de marinero, de lobero y de ovejero. Estos oficios le entregaron material y experiencia para su futuro trabajo literario. En la capital de Chiloé colabora en diarios y revistas, con temas diversos: crónica, literatura, política. Obtuvo varios premios y, en especial, el Nacional de Literatura. Es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, y correspondiente de la Real Academia Española. Obras: El último grume te de la Baquedano; Cabo de Hornos; Golfo de Penas; Tierra del Fuego; El camino de la ballena; El chilote Otey y otros relatos, etc. EL TEMPANO DE KANASAKA E L mar puede hacerse tan pavoroso como quiera Francisco Coloane. Todos los nombres de esas regiones recuerdan algo trágico y duro: la piedra del finado Juan, la Isla del Diablo, la Bahía Desolada... El potente escritor, hijo de un ballenero, conoce mares terribles, al sur de Chile. Su prosa, a la hora de la tempestad, arrea con todo. Esta es la historia de algo que no es: el témpano de Kanasaka. "Una noche de temporal, al pasar del Cabo Froward al Canal Magdalena, lo vi fiero; sus ojos lanzaban destellos de odio hacia el mar, bajo, grueso, con su cara de cascote terrosa donde parecía que las gotas de agua habían arrancado trozos de carne, lo vi avanzar hacia proa y desatar al grumete, desmayado por una mar gruesa que le golpeó la cabeza contra el palo". Coloane no afloja en la tensión, en el suspenso que provoca. No basta la tempestad, el grito penetrante, ahora no basta, aparece, fantasmagórico, el témpano de Kanasaka. 75 EL T E M P A N O DE KANASAKA (fragmento) T ODOS los nombres de esas regiones recuerdan algo trágico y duro: La Piedra del Finado Juan, Isla del Diablo, Bahía Desolada, El Muerto, etc., y sólo se atenúan con la sobriedad de los nombres que pusieron Fitz-Roy y los marinos del velero francés Romanche, que fueron los primeros en levantar las cartas de esas regiones estremecidas por los vendavales de la conjunción de los océanos Pacífico y Atlántico. Nuestro Orion era un cúter de cuatro toneladas, capitaneado por su dueño, Manuel Fernández, un marinero español como tantos que se han quedado enredados entre los peñascos, indios y lobos de las costas magallánicas y de la Tierra del Fuego; él y un muchacho aprendiz de marinero, de padres italianos, formaban toda la tripulación; y no necesitaban más: con vueltas de cabo manila amarraba al grumete al palo para que no se lo llevaran las olas y maniobrara libremente con la trinquetilla en las viradas por avante, y él manejaba el timón, la mayor, el pique y tomaba faja de rizo, todo de una vez, cuando era necesario. Una noche de temporal, al pasar del cabo Froward al canal Magdalena, lo vi fiero; sus ojos lanzaban destellos de odio hacia el mar; bajo, grueso, con su cara de cascote terroso, donde parecía que las gotas de agua habían arrancado trozos de carne, lo vi avanzar hacia proa y desatar al grumete desmayado por una mar gruesa que le golpeó la cabeza contra el palo. Yo me ofrecí para reemplazarlo: " ¡Vamos! ", me dijo dudando, y me amarró al palo con una soga. Las olas venían como elefantes ágiles y blandos, y se dejaban caer con grandes manos de agua que abofeteaban mi rostro, y a veces unas pesadas lenguas líquidas me envolvían empapándome. En el momento del viraje, cuando el viento nos pegaba en la proa, desataba la trinquetilla y cazaba el viento, que nos tendía rápidamente hacia un costado. Ese era un instante culminante. Si mis fuerzas no resistían los embates de la lona, que me azotaba despiadadamente, el viraje se perdía, corríamos el peligro de "aconcharnos", y, paralizado el andar, naufragar de un golpe de viento.. Después de dos horas de sufrimientos, el patrón Fernández fue a desatarme, sin decirme si lo había hecho bien o mal. Desde esa noche relevé muchas veces al grumete durante la navegación. Hacía el viaje con destino a Yendegaia, para ocupar un puesto de capataz en una estancia de lanares. El cúter llevaba un cargamento oficial de mercadería; pero disimulado en el fondo de su pequeña bodega iba otro cargamento extraoficial: un contrabando de aguardiente y leche condensada para el presidio argentino de Ushuaia, donde el primer artículo está prohibido y el segundo tiene un impuesto subido. Iban dos pasajeros más: una mujer que se dirigía a hacer el comercio del amor en la población penal y un individuo oscuro, de apellido Jiménez, que disimulaba su baja profesión de explotador de la mujer con unos cuantos tambores de películas y una vieja máquina de proyección cinematográfica, con lo que decía iba a entretener a los pobres presidiarios y a ganarse unos pesos. Este tipo era un histérico: cuando soltamos las amarras del muelle de Punta Arenas, vociferaba alardeando de 76 ser muy marino y de haber corrido grandes temporales. Al enfrentarse con las primeras borrascas, a la altura del cabo San Isidro, ya gritaba como un energúmeno, clamando al cielo que se apiadara de su destino; en el primer temporal serio que tuvimos fue presa del pánico y, mareado como estaba en la cala del cúter, tuvo fuerzas para salir a cubierta gritando enloquecido. Una herejía y un puntapié que el patrón Fernández le dio en el trasero lo arrojaron de nuevo a la camarita, terminando con su odiosa gritería. La prostituta, más valerosa, lloraba resignadamente apretando su cara morena contra una almohada sebosa. Pero salía el sol y Jiménez era otro; con su cara repugnante, de nariz chata, emergía del fondo de la bodega como una rata, se olvidaba de las patadas del capitán y hablaba de nuevo feliz y estúpido. A los tres días de viaje, los seres que íbamos en esas cuatro tablas sobre el mar ya habíamos deslindado nuestras categorías. El recio temple y la valentía del patrón Fernández, el gesto anhelante de ese adolescente que se tragaba el llanto y quería aprender a ser hombre de mar, mi inexperiencia que estorbaba a veces cuando trataba de ayudar, y la prostituta arrastrada por ese crápula gritón. Toda una escala humana, como son la mayoría de los pasajeros de esos barquichuelos que cruzan los mares del extremo sur. Suaves y lentos cabeceos nos anunciaron la vecindad del paso Brecknock, y luego entramos en plena mar gruesa. Nuestro cúter empezó a montar con pericia las crestas de las olas y a descender crujiendo hasta el fondo de esos barrancos de agua. El viento del suroeste nos empujaba velozmente de un largo; el Brecknock no estaba tan malo como otras veces y en menos de una hora ya tuvimos a la cuadra el peñón impresionante que forma un pequeño pero temible cabo; después empezaron a disminuir las grandes olas y penetramos por la boca noroeste del Canal Beagle. En la lejanía, lindando la soledad de mar afuera, de vez en cuando divisábamos los blancos penachos de las olas del cabo que se rompían entre algunas rocas aisladas. No tuvo mayores contratiempos nuestra navegación; el pequeño motor auxiliar del Orion y el viento que nos daba por la aleta de estribor nos hacían correr a seis millas por hora. Estábamos a mediados de diciembre y en estas latitudes las noches casi no existen en esa época; los días se muerden la cola, pues el crepúsculo vespertino sólo empieza a tender su pintado de sombras cuando ya la lechosa claridad de la aurora empieza a barrerlas. Avistamos la Isla del Diablo a eso de las tres de la madrugada. Ya el día entraba plenamente, pero los elevados paredones rocosos ribeteaban de negro la clara ruta del canal, a excepción de algunos trechos en que los ventisqueros veteaban esas sombras con sus blancas escalinatas descendiendo de las montañas. El cataclismo que en el comienzo del mundo bifurcó el Canal Beagle en sus dos brazos, el noroeste y el suroeste, dejó como extraño punto de ese ángulo a la Isla del Diablo, donde los remolinos de las corrientes de los tres canales hacen muy peligrosa su travesía, de tal manera que los navegantes han llegado a llamarla con ese nombre espantable. Y ahora tenía una sorpresa más: allí rondaba la siniestra mole blanca del témpano que llevaba a su bordo un fantasma que aterrorizaba a los navegantes de la ruta. Pero pasamos sorteando la enrevesada corriente, sin avistar el extraño témpano. 77 - ¡Son patrañas! -exclamó el patrón Fernández, mientras evitábamos los choques de los pequeños témpanos que como una curiosa caravana de cisnes, pequeños elefantes echados, góndolas venecianas, seguían a nuestro lado. Nada extraño nos sucedió, y seguimos tranquilamente rumbo a Kanasaka y a Yendegaia, donde debía asumir mis labores campesinas. Antes de atravesar hacia Yendegaia debíamos pasar por la tranquila y hermosa bahía de Kanasaka. Todas las costas del Beagle son agrestes, cortadas a pique hasta el fondo del mar, dijérase que éste ha subido hasta las más altas cumbres de la Cordillera de los Andes o que la cordillera andina se ha hundido allí en el mar. Después de millas y millas entre la hostilidad de la costa de paredes rocosas, Kanasaka, con sus playas de arena blanca, es un oasis de suavidad en esa naturaleza agreste; siguen a la playa verdes juncales que cubren un dilatado valle y luego los bosques de roble ascienden hasta aparragarse en la aridez de las cumbres. Una flora poco común en esa zona se ha refugiado allí, el mar entra zigzagueando tierra adentro y forma pequeñas y misteriosas lagunas donde los peces saltan a besar la luz, y detrás, en los lindes del robledal, está la casa de Martínez, único blanco que, solitario y desterrado por su voluntad o quizás por qué razones, vive rodeado de los indios yaganes. En medio de esa tierra salvaje, mi buen amigo Martínez descubrió ese refugio de paz y belleza y, ¡ah, romántico irreductible!, muchas noches lo encontré paseando al tranco de su corcel junto al mar, acompañado sólo de la luna, tan cercana, que parecía llevarla al anca de su caballo. — ¡Vamos a tener viento en contra y el canal va a florecer con el este! —habló Fernández interrumpiendo mis buenos recuerdos. Y, efectivamente, el lomo del Canal Beagle empezaba a florecer de jardines blancos; las rachas del este jaspeaban de negro y blanco al mar, y de pronto el cúter tuvo que izar su velamen y voltear de costa a costa. El viejo marino español miró el cielo y frunció el ceño. Empezaba el lento anochecer y el mar seguía aumentando en braveza. El grumete fue amarrado al palo para maniobrar en los virajes con la trinquetilla. El patrón disminuyó la mayor tomando faja de rizo y todo se atrincó para afrontar la tempestad que se avecinaba. Lo más peligroso en las tempestades del Canal Beagle son sus rachas arremolinadas; los caprichosos ancones y montañas las forman y las lanzan al centro del canal, levantando verdaderas columnas de agua. En el día es muy fácil capearlas. Se anuncian por una sombra renegrida que viene sobre las olas y permite emproarlas con la embarcación; pero cae la noche y sus sombras más intensas se tragan a esas otras sombras y entonces no se sabe cuándo llegan los traidores "chimpolazos" que pueden volcar de un golpe al barquichuelo. Todo el instinto del patrón í7ernández para olfatear las rachas en la oscuridad no era suficiente, y, de rato en rato, se deslizaba alguna que nos sorprendía como una venganza del mar contra ese viejo marino. El patrón encerró en la camarita al histérico gritón y a la prostituta, ajustó los cubichetes y me preguntó si quería guardarme también, Varias veces he estado mecido por los brazos de la muerte sobre el mar y no acepté la tal invitación, pues es muy angustiosa la situación de una ratonera batida por las olas y que no se sabe cuándo se va a hundir. He aprendido a conocer el mar y sé que la cercanía del naufragio es menos penosa cuando uno está sobre la cubierta a la intemperie. Además, la espera de la muerte no es tan molesta en un barco pequeño como en un barco de gran tonelaje. En el pequeño, uno está a unos 78 cuantos centímetros del mar; las olas mismas, empapándonos, nos dan ya el sabor salobre de los pocos minutos que durará nuestra agonía; estamos en la frontera misma, oscilando; un breve paso y nos encontramos al otro lado. Esta era nuestra situación en medio del Canal Beagle a eso de la medianoche. A pesar de haber tomado faja de rizo, el viento nos hacía correr velozmente sobre las olas, de costa a costa, y el patrón Fernández gritaba al muchacho el momento del viraje sólo cuando la negrura de los paredones hostiles ponía una nota más sobrecogedora sobre nuestra proa. — ¡Puede relevar al muchacho mientras baja a reponerse con un trago de aguardiente! —me gritó el patrón Fernández, cuyas palabras eran arrancadas de cuajo por el viento. Fui amarrado fuertemente de espaldas al palo. El grito del patrón me anunciaba el instante del viraje, y asido a la trinque tilla trataba de realizar en la mejor forma posible la maniobra de cazar el viento. El huracán arreciaba; por momentos sentía una especie de inanición, se aflojaba mi reciedumbre, y sólo la satisfacción de servir en momentos tan graves me obligaba a mantenerme erguido ante los embates del mar. A cada momento me parecía ver llegar la muerte entre las características tres olas grandes que siempre vienen precedidas de otras tres más pequeñas; las rachas escoraban al cúter en forma peligrosa haciéndole sumergir toda la obra muerta; el palo se inclinaba como un bambú y el velamen crujía con el viento que se rasgaba entre las jarcias. Podía decirse que formábamos parte de la tempestad misma, íbamos del brazo con las olas, hundidos en el elemento, y la muerte hubiera sido poca cosa más, para la cual ya estábamos preparados. Navegábamos en la escota cazada, ladeados extraordinariamente sobre el mar, cuando de pronto vi que el cúter derivaba rápidamente; crujió la botavara, el estirón de la escota fue formidable y, allá en la negrura, de súbito, surgió una gran mole blanquecina. El patrón Fernández me gritó algo que no entendí e instintivamente puse mi mano en la frente a manera de amparo; esperaba que la muerte emergiera de pronto del mar, pero no de tan extraña forma. La mole blanquecina se acercó: tenía la forma cuadrada de un pedestal de estatua y en la cumbre, ¡oh visión terrible!, un cadáver, un fantasma, un hombre vivo, no podría precisarlo, pues era algo inconcebible, levantaba un brazo señalando la lejanía tragada por la noche. Cuando estuvo más cercano, una figura humana se destacó claramente, de pie, hundida hasta las rodillas en el hielo y vestida con harapos flameantes. Su mano derecha, levantada y tiesa, parecía decir: " ¡Fuera de aquí!", e indicar el camino de las lejanías. Al vislumbrarle la cara, esa actitud desaparecía para dar lugar a otra impresión mas extraña aún: la dentadura horriblemente descarnada, detenida en la más grande carcajada, en una risa estática, siniestra, a la que el ulular del viento, a veces, daba vida, con un aullido estremecido de dolor y de muerte, como arrancado a la cuerda de un gigantesco violón. El témpano, con su extraño navegante, pasó, y cerca de la popa hizo un giro impulsado por el viento y mostró por última vez la visión aterradora de su macabro tripulante, que se perdió en las sombras con su risotada sarcàstica, ululante y gutural. 79 En la noche, la sinfonía del viento y el mar tiene todos los tonos humanos, desde la risa hasta el llanto; toda la música de las orquestas, y además, unos murmullos sordos, unos lamentos lejanos y lacerantes, unas voces que lengüetean las olas; esos dos elementos grandiosos, el mar y el viento, parecen empequeñecerse para imitar ladridos de perrillos, maullidos de gatos, palabras destempladas de niños, de mujeres y hombres, que hacen recordar las almas de los náufragos. Voces y ruidos que sólo conocen y saben escuchar los hombres que han pasado muchas noches despiertos sobre el mar; pero esa noche, esta sinfonía nos hizo sentir algo más, algo así como esa angustia inenarrable que embarga el espíritu cuando el misterio se acerca... ¡Era la extraña aparición del témpano! 80 ECUADOR F E R N A N D O C H A V E S (1902). Novelista y ensayista, profesor, político y diplomático ecuatoriano. Ministro de Educación. Director de la Biblioteca Municipal de Quito. Con Plata y bronce sentó las bases de la novela indigenista en el Ecuador. Traductor de Kafka, es célebre su versión de La carta al padre. Obras: Plata y bronce; Escombros; La embrujada, Prólogo a la edición ecuatoriana de La carta al padre, de Franz Kafka, etc. PLATA Y BRONCE E L trabajo es una forma de deseo fuerte que resucita la alegría de los indios, rota por los aguaceros de los días pasados. Para los indios, en la escena de trilla a buey, nada ha cambiado. Algunos tenían la mala costumbre de pedir chicha ya desde la mañana. Esta trilla a buey es lenta y es torpe. Resulta anacrónica, pasada de moda, esta escena que sólo un presunto cineasta quisiera imaginar para una película que recrease una época primitiva. PLATA Y BRONCE (fragmento) L LEGO el día de la trilla. Un disco coruscante en el horizonte limpio caldeaba la sangre con un inquieto ritmo vital. Las parvas destacaban su promesa dorada en el cielo diáfano, allá del lado de las lomas. Resucitaba la alegría gruesa de los indios rota por los resabiados aguaceros de los días pasados. Ardor de savia contenida socarraba las tierras en rastrojo.. Hogueras de deseo en los cuerpos marrones de los indios que ansiaban labor, faena dura y fatigosa. Nada había cambiado en los aborígenes. Sumisos y flexibles se encaminaban al trabajo entre cantos monótonos y espesos. El mayordomo andaba impartiendo las órdenes y haciendo la distribución de labores. Los mayorales acomodaban en filas a los peones bulliciosos que pedían chicha y trago desde el comienzo de la brega. 83 En la parva más grande, la que daba al noroeste de la hacienda, se instaló el Gregorio con quince indios más. Diez yuntas mordisqueaban las hierbas menudas del suelo, se deleitaban en la grama plateada y luciente de gotitas de agua. Los peones regaron en la era con ordenado desconcierto las gavillas áureas. Las espigas hacia el centro. —José Tomás, trái las yuntas -ordenó el Gregorio a un indio retaco y ancho de espaldas que comía los porotos extraídos cuidadosamente de un mate sucio. Se levantó el indio y cumplió la orden. Del cabestro atrajo una yunta a la era. Entregó la cuerda en manos de otro indio y fue en busca de una nueva yunta. Y así, hasta cuatro. Luego, a una señal del Gregorio que empuñó un enorme látigo, el boyero, los indios que guiaban a los bueyes comenzaron a formar círculos apretados sobre la masa del trigo. Agrandaban los círculos y alentaban a los animales tardos con insultos y gritos ininteligibles. Los brutos resbalaban en los pulidos tallos del trigo, andando con dificultad. Renegaban los conductores y lucían palabras fuertes dichas en quechua. Las puyas se ensañaron en las ancas de las bestias resoplantes. Las pezuñas hendidas no encontraban de qué asirse en las gavillas que se hundían con el peso de los bovinos. Vueltas y más vueltas, sin número. Los indios apacibles, con los bordes de los ponchos alzados seguían la circunferencia primera con un ritmo lento, inalterable. No se movía un solo músculo de sus caras como puertas cerradas, inexpresivas, vacías. Los indios que quedaron fuera del montón de trigo pisoteado asustaban a los mansos cuadrúpedos con voces de instigación. —Traiga copita taita Rafel —gritaron a un mayoral que pasaba distante, portador de un puro de jugo de caña. Les llevó la panacea el indio. Bebieron con delicia en la copa de palo que era arrebatada prontamente de las manos del que concluía su sorbo. Relamíanse los labios. Aspiraban el aire impregnado del olor del aguardiante. El trabajo cobró un vigor y un entusiasmo inusitados. 84 E N R I Q U E GIL G I L B E R T (1912-1973). Novelista, cuentista y periodista ecuatoriano. Pertenece al grupo de Guayaquil. Prosa impresionista de carácter dramático. Sus descripciones son vivas, dinámicas, llenas de colorido. Gil Gilbert identifica, sin proponérselo, al hombre con la naturaleza. Recrea el ciclo de la vida del montuvio (hombre de la costa ecuatoriana) en lucha contra la injusticia. Su novela Nuestro pan lo lanzó a la celebridad. Obras: Nuestro pan; Los que se van..; Relatos de Emmanuel, etc. NUESTRO PAN E L calor produce una pereza que achicharra al protagonista, Jaramillo. El trabajo consiste en matar lagartos y otros bichos venenosos. "El saurio coletea sobre el lodo". Pero no los matan por matarlos, sino para comérselos... la necesidad tiene cara de saurio. Aquí no hay patrones ni servidores. Es la vida la que obliga a cazar lagartos. Excelente descripción de la selva. NUESTRO PAN (fragmento) R OJA la cuchilla de luz, fue gateando sobre los cuerpos almacigados. Hiere sobre los ojos del negro Pío. Vuela llevada por la brisa una hoja de bijao desprendida de las lumbreras. Como agua cayendo sobre piedra suena un gorjeo alegre. Encuentra su respuesta en otros gorjeos. Pío va reconociéndolos. Eso que chilla primero fuerte y luego va apagando su voz, es negro garrapatero. El que parecía risa de mujer es chocota. Pío, bostezando, se arrastra para salir de la ramada. La brisa húmeda que rociaba las cosas le acarició. Alcanzó a ver bajo el barranco, en una playuela, un venado bebiendo. La marea corría en sentido contrario al de la noche anterior. Iban palos sirviendo de barcos de garzas blancas que se espulgaban. Llovía sol sobre el 85 río, se veía caer luz que salpicaba violentamente en el agua como un espejo trizado. Regresó a despertar a Toño: —Alza, que ya nos adelantó el sol, muchacho. Jaramillo, de entre un envoltorio, saca un machete y una piedra de afilar. Se va, perezoso, hasta un palo costanero de balsa. Los palos, moviéndose, le anuncian a Juan de la Cruz Vega. Trae el viejo una escopeta al hombro y un mate tapado con tuza en la mano. Miró con sus ojos hundidos el barranco, sentado a la vera de Jaramillo. Una punta lejana retiene su atención. Mide la distancia varias veces. Pausadamente ataca la carga de la escopeta y apunta. — ¿Qué, don Cruz? —Lagarto, allá en esa punta. Véalo: acostadote el muy desgraciado. —No desperdicie, don Cruz; vea cómo vuelan patillos; de allí podemos almorzar. La detonación suena. El saurio alza la cabeza, coletea sobre el lodo. Desde la playa se precipitan varios más al agua. Llama la atención uno enorme; le calculan diez varas; voluminoso, gris, despacioso al andar. —A lo mejor ese es cebado. Entre la montaña cercana se alborotan aves que gritan. Las ramas quebradas aumentan el laberinto. -¿Qué tiraron? —Lagarto, estaba allá en esa punta. — ¡Ve que eres, Cruz! Eso sí que es gastar pólvora en gallinazo. Estaba con su machete al brazo. Pío llevaba gran sombrero toquilla, los pies con ojotas y corvas en las piernas. Al verlo, le inquirieron. —Hay que tantear el terreno siempre. Ustedes dos también son baqueanos; si quieren venirse... Toño, mientras, preparaba el desayuno. Cogería un anzuelo cebándolo con tripas para bolearlo lejos sobre el río. Miraría el agua de los tarros, volvería los verdes. Pío abandonaba la balsa, caminando sobre el lodo. Con un palo se ayudaba a trepar el barranco. Miraba el suelo resquebrajado entre cuyas hendiduras husmeaba manos de cangrejos. Sobre la línea del barranco, la tierra apelmazada. Hojas secas rodaban llevadas por el viento. Jaramillo avanzaba tras él. Desde la balsa le gritaba Cruz Vega: —Mi compadre Jaramillo va en vez mío. Y Jaramillo solicitando ayuda: —El dice que va a barranquear. Pío, adelante, tanteando con el palo, alborotaba la yerba, recién trepado a la orilla. Rumbearon. - D e aquí hasta ese matapalo. ¿Ve? Allá, cerquita del "Uña de Tigre". Los machetes cortaron rápido para hacerse paso. Pío avanzaba sigiloso. El sol se filtraba entre hojas despidiendo un relente verde que obliga a medio cerrar los ojos. Oía el menor rumor y lo atendía de inmediato. Vio una salamanquesa deslizarse entre la hojarasca. Pío cortaba seguido, lenta, cuidadosamente. Miraba los árboles y el terreno murmurando: — ¡Pío no se equivoca nunca, ajo! Esta tierra es buena. Saltaba entre la arboleda un grito largo, aullador: Cruz. Iba bien. Después, otro grito ahogado por la montaña que se venía entre una manada de ecos: Jaramillo. Pío no se movió. Escuchó largo rato. Entonces aspiró profundamente y lanzó su grito. 86 Una guanta sentada sobre sus patas traseras, sosteniéndola con sus minúsculas manos, comía nerviosamente una pitaya. Al oír el primer grito se detuvo. Los tres gritos fueron oídos por ella, temblando toda, arriscando el labio superior nerviosamente. Advirtió un hedor aferrante, a orines, a sudor. Se acurrucó más entre las sombras. Por los guindajos y las hojas grandes que pendían igual que chorros de agua, apareció la cara de un "cabeza de mate". Venía también azorado. Sus ojos pequeños y oblicuos, sagaces, parpadeaban inquietos. Huía taimadamente, casi sin hacer ruido, atendiendo los rumores acrecentados. Entre las copas parloteaban catarnicas. Se desgajaron algunas lianas. Se abría la carne verde de los vegetales, chorreando leche espesa. Un machete brillante los cortaba.. Tras las últimas heridas aparecía la figura de un hombre, la cara negra, sudada, brillante, los ojos de fiebre, la boca abierta, iluminada. Las manos cerradas sobre el machete, cortaban agresivamente, con lentitud, seguras. Un bejuco le caía sobre los hombros y quimbeaba, separándolo con el machete. La guanta ya no se acurrucaba, al verlo saltaba y se iba adentro, hacía las raíces, junto al lodo hirviente. El cabeza de mate, agachado, con las manos junto al pecho, moviendo el rabo que saltaba como si fuera de caucho, en el silencio pelaba los dientes. Retrocedía despacio atendiendo al hombre. El negro Pío se detiene. Sabe que allí hay un gato de monte por lo menos. Está pendiente del almizcle de fiera. Y, sorpresivamente, lanza su alarido. El chorro cálido de su grito golpea los troncos, las hojas, buscando paso; y se queda encerrado, ensordeciendo. Saltan algunos animales pequeños. Tras ellos, a grandes brincos, zigzagueando, "el cabeza de mate", grande como un perro. Una telaraña estaba tendida de tronco a tronco, espesa, irisada, llena de cadáveres de insectos. En eso, el grito fuerte, cercano, de Jaramillo. Y después, el otro grito un tanto más lejos, de Cruz y Vega. —Aaaauuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiij a ! Comenzó a percibir los machetazos de Jaramillo abriéndose paso. Sentía como si su cuerpo estuviese aceitado. El silencio comenzaba a chillar. Estaba solo; los animales se habían ido. No sabía si era el silencio que chillaba o la cigarra. Creía que en los brazos le andaban hormigas. Las hojas filtraban verde la luz. Imaginaban estar en una cueva. Desde el piso ascendía vaho sofocante: las hojas, las raíces, el suelo. Violentamente dio un machetazo sobre un tronco. Cantó la madera como una campana. ¿La madera? ¿El machete? Aseguró la mano sobre la cacha. Calculó el golpe. Silbó el aire mordido por el acero y el tronco herido replicó como hierro golpeado. El negro se acercó a la herida vegetal: apenas una hendidura en la corteza, desgarrada, desviada hacia abajo. Adentro, lustrosa, al parecer, charolada, apenas despostillada, la pulpa negra rayada en venas ocres. Pasó sus dedos rugosos: era lisa. — ¡Madera negra, madera negra! — ¡Ah, Jaramillooooooooooojó! Y más atrás, pero cerca, la voz de Cruz Vega. —Auuuuuuuuuucajá! El negro Pío arrancó un algarrobillo que se salió de raíz. Estaba húmeda la tierra. Al girar para ir en busca de sus compañeros, pisó en lodo. Quedó huella de hombre, pie enterrado en lodo, junto a la cavidad del árbol desenraizado. 87 Pío regresaba en busca de sus compañeros. Se paró secamente. Allí, al lado de la huella de su pie, el rastro del "cabeza de mate". — ¡Flojonazo! No lo había visto, pero mi nariz no me engaña. Ya lo había olido. ¡Ha corrido el muy mariconazo! La verdosa luz hacía titilar la sombra del hombre que se iba a pasos grandes, seguros, hundiendo lodo y hojas secas, sin tambalearse, adornada por hojas que caían, por sombras de bejucos, por luces de hojas movidas. 88 GUATEMALA M I G U E L ANGEL A S T U R I A S (1899). Estudió Derecho en la Universidad Guatemalteca y continuó en París estudios sobre las viejas culturas americanas, que cuajaron en una obra de creación, Leyendas de Guatemala (1930), a la que siguió otra de las grandes novelas americanas de nuestro tiempo, El señor Presidente. Ha publicado también un libro de poesía, Sien de alondra. En los últimos años ha realizado una copiosa obra narrativa, como fruto del concepto latente ya en las primeras leyendas. Embajador en El Salvador con el gobierno caído se exilió voluntariamente a Argentina, donde vivió algún tiempo, y después en Francia a partir de 1966, se le concedió ese año el Premio Lenin, y al siguiente el Premio Nobel de Literatura. Obras: El alhajadito; El espejo de Lida Sal; Viento fuerte; El papa verde; Week-end en Guatemala, etc. VIENTO FUERTE E L trabajo del protagonista consiste en meter piedras en los carros de una vieja locomotora. Este cargamento va a una trituradora, donde se advierte claramente el trabajo de cuadrilla. Esta forma de trabajo en equipo, la cuadrilla, no ha sido bien estudiada anteriormente. Por cierto que unos trabajadores duermen más, otros menos. Pero más allá de ese detalle existe en la cuadrilla el compañerismo, la sensación de que su obra es parte importante de algo. Aparece el agacharse y levantarse casi indefinido, de bisagra, que tiene el trabajo. Como una especie de gimnasia infernal. Tanto movimiento de bisagra, aisla. "Sordos a todo lo que no fuera su propio jadeo, ciegos por el polvo que levantaban, pegajosos de sudor, el silbato del jefe escondido en una caseta improvisada con caña brava y techo de pajón, marcaba el alto del almuerzo". Las mujeres, en Viento fuerte, risa y risa, con su olor pronunciado, son de una coquetería casi nociva. Peligros del trabajo: "el tetuntón" que les corta los dedos. Se habla de la serpiente cascabel. Surgen aquí los animales mortíferos en lugares de trabajo de América Latina. La araña que da fiebre risolenta. Además, el trabajo mismo resulta desolador, es una tala de árboles ayudada por ferrocarril. 91 No nos parece que sea lo mejor de Asturias, pero se halla muy viva la ingrata mención de un trabajo agotador, amolador, en un medio de peligro como es el de los animales venenosos. VIENTO FUERTE (fragmento) S US manos callosas, sudadas, endurecidas por el trabajo, siguieron la faena con garbo de hombre arrecho. Agacharse, levantarse, agacharse, levantarse..., todas las vértebras de la espalda afuera, igual que espinazo de culebra cobriza...; agacharse, levantarse, cerrando y abriendo la bisagra de la cintura para llenar de piedras y piedrones plataformas de ferrocarril que una locomotora con mil años de uso llevaría, desde aquel apartado desvío de la línea, a la trituradora, maquinón que toda la piedra que embuchaba la vomitaba en aguaceros de piedrín. El mar, aquí más bravo que en la otra costa, formaba el fondo de todo con el eco de sus turbulencias. Horizonte auditivo que se hacía visible línea de fuego azul, cuando alguien se encaramaba en un cerro a echarle a la divisada, desde muy lejos o de más cerca, los recién llegados, curiosos por saber cómo era el mar Pacífico, se subían a los palos altos y lo encontraban con su color creolina de leche verdosa en la mañana y, por las tardes, igual que un aguacate partido con la pepita roja. Prójima peligrosa la costa. La vegetación chaparra, enmarañada, lo cubría todo, y en esa telaraña verde de pelos enredados, la única señal de existencia animal libre eran bandadas de pájaros de matices tan violentos como fragmentos de arco iris en contraste con gavilanes de ébano y zopilotes de azabache, todos destacados en la profundidad de la atmósfera que, con la vegetación, formaban una sola ceguera caliente. — ¡La calora vos, Cuchol -dijo Adelaido Lucero a un compañero giboso, curcucho, que le quedaba cerca, entre los treinta y seis mozos que sacaban la piedra para el rosario de plataformas de un ferrocarril crujiente; el fierro también se queja bajo el peso de las rocas fragmentadas por la dinamita y las almádanas. — ¡La calora vos, Lucero! Los cuadrilleros pasaban uno tras otro o en grupos de cinco, de diez, con toda clase de herramientas, guiados por el caporal hacia las hondonadas en que el silencio se los tragaba, el silencio y el hervor perceptible de las especies animales ínfimas, invisibles, pero latentes, orquestales, frenéticas, a medida que el sol llegaba sobre hogueras de vegetación inmóvil y vaho de marismas, a la brasa del mediodía. El jadeo de los peones que trabajaban con Adelaido parecía envolver las piedras que se movían del suelo a las plataformas en una afelpada materia de fatiga humana que mermaba el choque. Pero no era eso. Lo que pasaba, bien lo sabía el Cucho, es que llegaban a ensordecer después de horas y horas en aquel agacharse y levantarse, y como el jadeo 92 les quedaba más cerca de los huesos de la cabeza, sólo oían el abrirse y cerrarse de su pecho, caer y subir los brazos y las manos, el clavar dedos y uñas en la tierra floja para asir las piedras y lanzarlas a lo alto de cada plataforma, abajo, arriba, abajo, arriba, abriendo y cerrando la bisagra de la cintura. Sordos a todo lo que no fuera su propio jadeo, ciegos por el polvo que levantaban, pegajosos de sudor, el silbato del jefe escondido en una caseta improvisada con caña brava y techo de pajón, marcaba el alto del almuerzo. Las mujeres eran unas crueles embusteras, risa y risa, mientras les vendían tortillas, queso oreado, chorizos, morongas, güisquiles cocidos, yuca, rellenos de plátano, fríjoles parados. Ellos, después de beber agua en un grifo, sin acercar mucho la boca, porque el sol lo ponía como punta de asador, se medio lavaban la cara, se pasaban agua fresca por la cabeza y, tras secarse con las hojas que les quedaban cerca, cuidando no fuera a ser chichicaste, volvían la cara ambiciosa a la comida traída por las almuerceras. De las tortillas de maíz chorreaban salsas de chile verde, fríjoles, carnes gordas, papas en amarillo, trozos de aguacates, queso y tortas con bañaduras picantes y mantecosas. En trastos de peltre que fueron tazas se vaciaba de las tinajas leche con café, agua de leche con millares de puntitos negros, como pecas del mismo café molido, y en las tazas llenas hasta los bordes paseaban con todo y dedos, con todo y uñas, los pedazos de tortilla o trozos de pan, para luego llevarlos, casi hechos sopas, a la boca, entre mosqueos y bigotes. El olor de las mujeres era tan pronunciado que los hombres se les arrimaban con la intención de allí no más tumbarlas y como echar piedra a las plataformas, con la misma voluntad de trabajo en la cintura y el mismo acecido en las narices; pero las mujeres formaban un nudo ciego de comidas, trenzas, chiches calientes en las camisas mugrosas, bultos de nalgas, y se les escurrían entre promesas y aceptaciones vagas de presente, pero siempre cumplidas, como que muchas de ellas estaban bien embarazadas. El pitazo del jefe daba la señal de reanudar la tarea. Aún paladeaban la comida; siempre, por bien que comieran, se quedaban con hambre, y a seguir en lo que estaban. Alguien gritó. Un tetuntón de doscientas libras le había alcanzado la punta del pie. Le cortó casi dos dedos. El jefe vino, después que lo fueron a llamar, con la pipa en la boca, los anteojos cabalgándole hacia la punta de la nariz colorada en la cara blanca, y ordenó que lo llevaran a la galera improvisada cerca y donde se guardaban herramientas, ropas, y los canutos de bambú con agua que en lugar de tecomates usaban los trabajadores. Y allí lo pusieron sobre una manta, mientras avisaban más lejos. El dolor le cerraba los ojos largos ratos, largos... Todo lo macho que era, a medida que el dolor lo asfixiaba, se le iba convirtiendo en niñez, en infantilidad. Se quejaba como un chiquillo Pantaleón López. Le remojaron los labios secos. Se adormeció, más vencido por el sufrimiento que por el sueño. Los demás temían que se hubiera muerto. Pero no. Se privó con el calorón de la tarde, que no llegaba nunca a refrescar del todo. — \Cucho, cuesta domar la tierra! Adelaido Lucero sacó la cara a la noche oscura por el relente de la tiniebla sin luna, sin estrellas, con una que otra luminaria en los campamentos. — ¿Vos ves? ¡Hoy jué Pantaleón, mañana será uno de nosotros! ¡Dios guarde!... 93 —Si fuéramos a contar, vos, Cucho, sería la de nunca echar la raya para sumar el total. Son tantos, que no sé cómo es que uno está vivo y coleando. Cuestión suerte. Quién sabe. Pero de lo que uno se convence en estos trabajos es que al que le toca le toca. Con decirte que yo iba con León Lucio, el chino, cuando lo mató la cascabel. A mí me pasó primero por los pies y no me hizo nada. El fue el bueno. Pobre. Se infló. Al mister que cuidaba el campamento noté que se le arrugó todo. Aquel pobre viejo de las nalgas chupadas que se volvió loco. Para mí, vos, Cucho, que lo picó la araña que da una fiebre tan fuerte, tan violenta, que en segundos ataca al cerebro. Jobaldo también por poco se muere, después del tuerce que les entró a todos esos que con él llegaron de Jalpatagua. Tres de ellos pararon aplastados por aquellos paredones de arena que se les vinieron sobre la coronilla, mientras estaban haciéndole el cabe a la peña por debajo. —Pero que eso sale, sale —dijo Cucho, que hablaba donde estaba la brasa de un cigarrillo—, pues qué hombres para tener volunta, para saber lo que están haciendo y para no andarse con chiquitas... —Y para tener pisto, deci vos, porque sin ese señor doradioso, aunque uno quisiera que las cosas salieran, no saldría nada. Volunta... ¡Mucha podes tener; pero si no tenes brea, se te va el esfuerzo en lo poco que podes abarcar! —Y saben lo que están haciendo... —No te lo niego. Además... —Que hacen las cosas en grande, ¿eso ibas a decir? Y es de que sólo así se puede, cuando hay que arrebatarle a lo malsano tierras para siembras en que pueda vivir gente. De lejos, con el viento, llegaban bocanadas de alquitrán, el olor penetrante nada más, y por las vías, a la distancia, pasaban luces de vagones de ferrocarril. No descansaban ni de día ni de noche. La tala devoraba árboles para los hornos de las locomotoras, las trituradoras, las otras máquinas que calentaban con fuego de leña; el trabajo devoraba gente y más gente, herramientas y más herramientas; rocas que se esponjaban en el fuego parejo de los hornos, convertidas en cal pechugona, blanca, y en las construcciones los cimientos y los muros devoraban piedras y más piedras, para rellenos, puentes y diques en que se atajaba el agua que como un sueño profundo seguían moviéndose suavemente hasta precipitarse en las turbinas, para dar nacimiento a la energía eléctrica que en los hilos de metal empezó a repartirse por todos lados en forma de luz, de shute de avispa de fuego que entre chisperío y halos azules perforaba rieles, hendía planchas de acero o juntaba cabos de metales en unión eterna. El progreso de la empresa repartía un contento de triunfo entre todos. Grandes y chicos, en la jerarquía del trabajo, participaban de aquel gozo del hombre que vence al enemigo, porque todos se sentían igualmente partícipes en aquella victoria conseguida, como en cualquier lucha guerrera, a costa de muchos sacrificios, de heridos y de muertos, sin contar los mutilados. Y como en todo ejército, había los desertores, los que en llegando al campo de batalla volvieron la espalda acobardados, sintiéndose incapaces de sobrevivir físicamente a la epopeya. 94 M A R I O M O N T E F O R T E T. (1911). Escritor guatemalteco. Poeta, novelista, cuentista, ensayista, político. Vicepresidente de la República de Guatemala. Vive exiliado en México. Profesor e investigador en la UNAM. Sus novelas expresan "la lucha encarnizada entre el hombre y la naturaleza, y denuncian los males sociales y la explotación del campesino". Su novela Entre la piedra y la cruz es una de sus más representativas. Obras: Cabaüil; La cueva sin quietud; Amaité; Los desencontrados, etc. ENTRE LA P I E D R A Y LA CRUZ E L calor, en estas páginas, no es el enemigo del trabajo, sino, incluso, de que el hombre se mantenga parado sobre la faz de la tierra. Sofoca, apenas deja vivir. —Los indios son la causa del atraso del país. Mientras no se mueran todos no va a progresar la agricultura. Esta declaración, seguramente, la suscribirían más de algunos patrones de la región. Es una tipo. Y es probable que se halle en el inconsciente de mucha gente. ENTRE LA PIEDRA Y LA CRUZ (fragmento) í6"y AS Dalias. Lunes. Junio. Comienza la segunda limpia. 9 caporales con 90 mozos. Seis mozos nuevos: 2 San Antonio; 3 Nahualá, 1 Tolimán. Se fue el patrón a Guatemala. Correcciones al Antonio Xiquín...". El administrador dejó caer la pluma, bostezó y corrió varios ojetes en el cinturón que le reducía el vientre como la faja de una acémila. Los ojillos se le llenaron de lágrimas y escupió hacia el rincón. - ¡Cayetanaaa! —gritó. La oronda maritornes entró en la oficina con un vaso de agua de coco. —Déjalo ahí —dijo don Perucho haciendo un gesto con el labio inferior, sin moverse de su mecedora. L 95 Al pasar la Cayetana cerca de él alargó la mano con impulso familiar y la pellizcó en las nalgas. Zumbaban los moscardones cerca de las corolas fétidas de polen, y los chiquirines clavaban su chirrido en los árboles con mecánica regularidad. Ni la más leve brisa sacudía las palmeras que se erguían en las márgenes del patio con sus abanicos deshilachados por las borrascas. El sol parecía vertir chorreras de lava; hasta la grama del valle estaba chamuscada por la canícula. Entró a la oficina el jefe de los patios y se desplomó sobre una silla forrada con la piel de un venado pinto. — ¡Uf, qué calor! Si sigue esta sequía me voy para arriba. Está chivado cuidar a tanto indio huevón en los cafetales; por más reata que se les da se echan en las sombras, como iguanas. Los de tierra fría son los peores. Después de las doce no hay modo de que les camine la mano. - E s que son mañosos esos desgraciados. Como tienen sus tierras allá arriba se creen la gran cosa. Pero aquí los domamos. Ayer tuve que ir a sacar a patadas de la galera grande a dos maxes que no querían salir al cafetal. "Me duele la cabeza, tata; me duele mi panza, tata...". Apenas tienen una calenturita se hacen los papos en los ranchos. — Los indios son la causa del atraso del país. Mientras no se mueran todos no va a progresar la agricultura. Don Perucho no contestó. Muy poco de lo que decía el jefe de patios no lo había aprendido de él. El entendía la agricultura con meridiana claridad. Había succionado el rebase de la ganancia de los propietarios durante toda su vida, a cambio de suprimirles toda preocupación por las fincas. Su habilidad consistía en dejar que las cosas sucedieran como siempre había sucedido, salvo cuando debía desplegar alguna actividad para engordar sus huchas. El campo le tenía sin cuidado; mientras hubiera café, sus negocios irían viento en popa. —Me contaron que el patrón vendió el resto de café que tiene en el almace'n a veinticinco dólares el quintal. ¡Qué precio, don Perucho! —Y va a seguir subiendo —Don Perucho se mordió los bigotes y miró de soslayo, como siempre que iba a decir algo importante—. Vamos a hacer un cosa —añadió. — Sí, don Perucho —dijo el otro quedando en suspenso. —Toda la rejoya grande, la de este lado de los mángales, va a dar su primer ensayo. Vos sabes que el café de ensayo no es muy bueno, que digamos. - S í , don Perucho; no es muy bueno. —Es decir, si es algo bueno. Pero de todos modos, mejor no lo apuntas en las planillas. Después, al fin de la cosecha, lo vendemos por separado y puede ser que nos paguen hasta veinticinco dólares. Ya sabes, te doy tus doscientos pesos en saco. —Usted siempre tan bueno, don Perucho... Y. digo yo: ¿no sería mejor desombrar toda la rejoya? Tal vez se va a arruinar un poco el plantío; pero así aumenta la cosecha. —Muy bien. Me alegro de que vayas aprendiendo los secretos de la agricultura. El jefe de patios sonrió modestamente. Ya encontraría la manera de que algunos quintales de café de la rejoya se extraviasen. Don Perucho no lo notaría, puesto que iba cada vez menos a las plantaciones. Los dos agricultores se arrellanaron en la comba muelle de sus sillas y un rato después roncaban apaciblemente, mientras las moscas se les paraban en la cara abrillantada por el sudor. 96 HAITI J A C Q U E S R O U M A I N (1907-1944). Jacques Roumain fallece en 1944, a la edad de 38 años, líder de la juventud intelectual de Haití, novelista, poeta y etnólogo renombrado. En este último campo ha sido reconocido como experto para la cultura precolombina de las Indias Occidentales. Fue el fundador del Instituto de Etnología de Haití y de la Revista Indígena. Roumain fue uno de los precursores de la joven literatura haitiana emancipada que adopta como tema de fondo de la cultura popular los temas haitianos o africanos, de preferencia los temas franceses. El ha encontrado su mejor cuadro en la novela campestre que muestra fielmente la vida y las costumbres rurales de Haití, y esencialmente la literatura de reivindicación social. Obras: Gouverneurs de la rosée; La montagne ensorcelée, etc. GOBERNANTES DEL ROCÍO E L terreno mismo de Haití, morfológicamente, se parece a un negro, a una negra. Y estos negros, según la versión del autor, "trabajan duro, como negros consecuentes". Cuando el autor habla de la tierra, esta semeja a una hembra. De ella salen (los obreros) "que no podrán llevar un bocado a la boca si no lo han extraído del suelo por una labor viril y la tierra respondía; es como una mujer que primero se resiste, pero la fuerza del hombre es justicia, entonces, ella dice "haz tu gusto". Esta especie de violación consentida por parte del trabajo sobre la tierra, es interesante. Antes, en Ecuador, el mineral era como una mujer perversa que atraía y mataba. Ahora es la tierra misma y sin afán de perversidad. Hay aquí una referencia poética de la vegetación que no se halla en el resto de los autores hasta ahora comentados. 99 GOBERNANTES DEL ROCÍO (fragmento) T ODOS moriremos... - y ella hunde la mano en el polvo; la vieja Délira Délivrance dice: Todos moriremos: los animales, las plantas, los cristianos vivientes. ¡Oh! Jesús María Virgen Santa; y el polvo resbala entre sus dedos. El mismo polvo que el viento, con su seco soplo, abate, sobre el devastado campo de mijo menor, sobre la alta barrera de los cactos roídos de cardenillo, sobre los árboles, esas bayahondas (1) herrumbrosas. La polvareda sube de la carretera y la vieja Délira está acurrucada ante su choza, no levanta los ojos, mueve la cabeza dulcemente, su madras (2) se ha deslizado a un costado y asoma una mecha gris que se diría espolvoreada con ese mismo polvo que resbala entre sus dedos como un rosario de miserias; entonces ella repite: Todos moriremos —y llama al buen Dios. Pero es inútil, porque hay tan tantísimas pobres criaturas que claman al buen Dios con todas sus fuerzas, que se forma un gran ruido molesto y el buen Dios lo oye y grita: "¿Qué es todo ese ruido, diablos?" Y se tapa las orejas. Esa es la verdad y el hombre queda abandonado. Bienaimé, su marido, fuma la pipa, con la silla apuntalada contra el tronco de un calabacero (3). El humo, o su barba algodonada vuela al viento. —Sí -dice—, en verdad, el negro es una pobre criatura. Délira parece no oírlo. Una bandada de cuervos se abate sobre los candelabros (4). Su ronco graznar taladra el sentido; después, de un vuelo, se dejan caer como trozos dispersos de carbón, sobre el campo calcinado. Bienaimé llama: — ¡Delira, Delira, eh! Ella no responde. —Mujer —grita. Ella levanta la cabeza. Bienaimé blande su pipa como interrogando: — ¿El Señor es el Creador, no es cierto? Responde: ¿El Señor es el creador del cielo y de la tierra, no es cierto? Ella hace que sí; pero de mala gana. —Y bueno, la tierra está hundida en el dolor, la tierra está en la miseria, entonces, el Señor es el creador del dolor, es el creador de la miseria. Lanza unas cortas bocanadas triunfales y arroja un largo chorro sibilante de saliva. Délira le echa una mirada llena de ira: - N o me atormente, maldito. ¿No tengo bastantes preocupaciones ya? Yo misma conozco la miseria. Todo mi cuerpo me duele, todo mi cuerpo engendra miseria. No necesito que me endilguen la maldición del cielo y del infierno. (1) Árbol parecido a la acacia (N. del T.). (2) Tela de algodón. En Cuba se denomina así a un pañuelo de hilo del tipo de madras, pañuelo bayajá. En Santo Domingo se le da el nombre de fula, evidentemente vocablo de origen francés "foulard", al pañuelo usado por las ancianas en la cabeza y al turbante que usan las haitianas (N. de T.). (3) Árbol de Centroamérica (N. del T.). (4) Una especie de cacto (N. del T.). 100 Después, con una gran tristeza, y sus ojos que están llenos de lágrimas, dice dulcemente: — ¡Oh! Bienaimé, negro josico parao... (5). Bienaimé tose rudamente. Querría decir algo, tal vez. La desgracia revuelve como la bilis, afluye a la boca y, entonces, las palabras son amargas. Délira se levanta penosamente. Es como si hiciera un esfuerzo para reajustar su cuerpo. Las tribulaciones de su existencia han resquebrajado su negro rostro como un libro abierto en la página de la miseria. Pero sus ojos poseen una luz de manantial y es por eso que Bienaimé aparta la mirada. Ella ha dado unos pasos y ha entrado en la casa. Más allá de las bayahondas, donde se pierde en un dibujo confuso la línea medio borrada de los cerros lejanos, un vaho se eleva. El cielo no tiene ni una fisura. No es sino una plancha ardiente de hierro. Detrás de la casa, la colina redondeada parece una cabeza de negra con cabellos como granos de pimienta: ralas malezas, en puñados espaciados, a ras del suelo; más lejos, como un hombro oscuro contra el cielo, se eleva otro cerro, recorrido por quebradas relumbrantes; las erosiones han puesto al desnudo largas vertientes de rocas: han desangrado la tierra hasta los huesos. Por cierto, que estuvieron en un error al desmontar los bosques. Todavía en vida del finado Josafat Juan José, padre de Bienaimé, los árboles crecían tupido allá arriba. Habían incendiado el bosque para hacer huertas: habían plantado el guisante congo en la meseta, el maíz al flanco del collado. Trabajando duro como negros consecuentes, como trabajadores de la tierra que saben que no podrán llevar un bocado a la boca si no lo han extraído del suelo por una labor viril. Y la tierra respondía: es como una mujer que primero se resiste, pero la fuerza del hombre es justicia, entonces, ella dice: "haz tu gusto..." En aquel entonces, vivían todos en buena armonía, unidos como los dedos de la mano y el cumbite (6) reunía al vecindario para la cosecha o el desmonte. Bienaimé se levanta, camina con paso indeciso hacia el campo. Una hierba seca como estopa ha invadido el canal. Ya hace tiempo que los altos tallos de los cañaverales se han encorvado, mezclados a la tierra. El fondo del canal está agrietado como loza vieja, verdeante de materias vegetales putrefactas. Antes, allí corría ei agua libremente, al sol: su zumbido y su luz producían una dulce risa de cuchillos. El mijo crecía apretado, disimulando la choza a la vista de la carretera. " ¡Ah! esos cumbites", piensa Bienaimé... Desde el amanecer, él estaba allí como jefe responsable de una compañía (7), con sus hombres, todos pobladores de mucho aliento: Dufontaine, Beauséjour, el primo Aristhène, Pierriles, Dieudonné, el cuñado Mérilien, Fortuné Juan, el compadre Boirond, el Simidor Antonio: un negro hábil para cantar, capaz de remover con su lengua más malicias que diez comadres juntas, pero haciéndolo sin maldad, nada más que por diversión, palabra de honor. ¡Entraban en la hierba de Guinea! (8). (Los pies desnudos dentro del rocío, el cielo pálido, el frescor, el griterío de las gallinas salvajes a lo lejos...) Poco a poco, (5) De mal humor. (Hocico parado). (6) Trabajo agrícola colectivo. Se atribuye su origen a la palabra "convite" (N. del T.). (7) Compañía se denomina también en Santo Domingo con el mismo sentido, es decir, un agrupamiento voluntario de vecinos para ayudarse sin remuneración; sería equivalente al cumbite (N.del T.). (8) Planta gramínea muy usada en Africa para alimentar el ganado (N. del T.). 101 los árboles oscurecidos, su follaje todavía cargado de jirones de sombras, recobraban su tinte. Una luz aceitosa los bañaba. Un madras de nubes azufradas ceñía la cima de los altos cerros. La región emergía del reposo. En el patio de Rosana, el tamarindo lanzaba, de pronto, como puñado de guijarros, un remolineo chillón de cornejas. Casamayor Beabrun, Rosana, su mujer, y sus dos niños los saludaban. Decíanles: —Favor, hermanos, cuestión de cortesía, porque un servicio se presta de buena voluntad: hoy yo trabajo tu campo, tú mañana el mío. Ayudarse es la amistad de los desamparados, ¿verdad? Un momento después llegaban, por su lado, Simeón y Dorisca, con una veintena de robustos negros. Dejaban a Rosana ocupada, bajo la sombra del tamarindo, alrededor de sus calderas y de los grandes recipientes de hierro dulce de donde se elevaba ya el tartajeo voluble del agua que hierve. Délira y otras vecinas vendrían más tarde a darle una mano. Los hombres se alejaban con la azada al hombro. La huerta a limpiarse estaba en la curva del camino, protegida por un cerco de bambúes entrecruzados. Las lianas de flores malvas y blancas se adherían a él en matas desordenadas; en la corteza dorada de los asorosis se extendía una pulpa rojiza como aterciopelada mucosa. Apartaban las tablas movibles de la estacada. A la entrada de la huerta, el cráneo de un buey blanqueaba sobre un poste. Entretanto, ellos medían con la vista su tarea: ese "cuadro" de malezas enmarañadas con plantas trepadoras. Pero la tierra era buena; la volverían tan limpia como la superficie de una mesa recién cepillada. Ese año, Beaubrun quería probar con las berenjenas. 102 HONDURAS ¡ V I C T O R C A C E R E S LARA (1915). Cuentista, historiador, diplomático y periodista hondureno. Fue Embajador de Honduras en Venezuela. Miembro del Consejo de Redacción del diario El Día. Columnista del diario La noticia. Miembro de la Academia Hondurena de la Historia. Obras: Humus; Tierra ardiente; Recuerdos de España, etc. PALUDISMO E N este relato se agrega a los bichos venenosos, las fiebres. Entre ellas, el paludismo. En otros cuentos lo sentimental impide el trabajo. Aquí, no, la pareja huye para irse a amar a otra parte, y para construir, si así pudiera decirse, su algo propio. El viaje, en rigor, debiera llamarse travesía y es otra forma de trabajo. La descripción del calor es horrible. Se hace referencia a un trabajo de sol a sol. El aguardiente pareciera ser una manera de moderar el paludismo. PALUDISMO (fragmento) E NTONCES conoció al hombre que avivó su fuego interior y la predispuso a la aventura en tentativa de dominar horizontes. Oyó la invitación de venirse a la costa como pudo haber oído la de irse para el cielo. El hombre le gustaba por fuerte, por guapo, por chucano. Porque le ofrecía aquello que ella quería conocer: el amor y, además del amor, la Costa Norte. —Allá —le decía él— los bananos crecen frondosos, se ganan grandes salarios y pronto haremos dinero. Tú me ayudarás en lo que puedas y saldremos adelante. — ¿Y si alguna mujer te conquista y me das viaje? — ¡ De ninguna manera, mi negra, yo te quiero sólo a ti y juntos andaremos siempre!... Andaremos en tren... En automóvil... Iremos al cine, a las verbenas, en fin, a todas partes... - ¿ Y son bonitos los trenes? 105 - ¡Como gusanones negros que echaran humo por la cabeza, sabes! Allí va un gentío, de campo en campo, de La Lima al Puerto. Un hombre va diciendo los nombres de las estaciones: ¡Indiana!... ¡Mopala!... ¡Tibombo!... ¡Kele-Kele!... ¡ Es arrechi to ! ¡ Lo vas a ver ! Ella deliraba con salir del viejo pueblo de sus mayores. Amar y correr mundo. Para ella su pueblo estaba aletargado en una noche sin amanecer y de nada servía su belleza, acodada junto al riachuelo murmurante de encrespado lecho de riscos y de guijas. Quería dejar el pueblecito risueño donde pasó sus años de infancia y donde el campo virgen y la tierra olorosa pusieron en su cuerpo fragancias y urgencias vitales. Así fue como emprendió el camino, cerca de su hombre, bajando estribaciones, cruzando bulliciosos torrentes, pasando valles calcinados por un sol de fuego entre el concierto monótono de los chiquitines que introducía menudas astillitas en la monorritmia desesperante de los días. ¡Y qué hombre era su hombre) Por las noches de jornada, durmiendo bajo las estrellas, sabía recompensarle todas sus esperanzas, todos sus sueños y todos sus deseos. A la hora en que las tinieblas empezaban a descender sobre los campos, cuando la noche era más prieta y más espesa, cuando la aurora empezaba a regar sus arreboles por la lámina lejana del oriente... Ella sentía la impetuosidad, el fuego, la valentía, el coraje indomeñable de su hombre y sentía que su entraña se le encrespaba en divinos palpitos de esperanza y de orgullo. Llegaron, por fin, a La Lima y empezó la búsqueda de trabajo. Demetrio lo obtenía siempre porque por sus chucanadas era amigo de capitanes, taimkipers y mandadores, pero lo perdía luego porque en el fondo tenía mal carácter y por su propensión marcada a los vicios. Montevista, Omonita, Mopala, Indiana, Tibombo, los campos del otro lado... en fin, cuanto sitio tiene abierto la frutera conoció la peregrinación de ellos en la búsqueda de la vida. Unas veces era en las tareas de chapia, otras como cortero o ¡unterò de bananos; después como irrigador de veneno, cubierto de verde desde la cabeza hasta los pies. Siempre de sol a sol, asándose bajo el calor desesperante que a la hora del mediodía hacía rechinar de fatiga las hojas de las matas de banano. Por las noches el hombre regresaba cansado, agobiado, mudo de la fatiga que mordía los músculos otrora elásticos como de fiera en las selvas. En varias oportunidades enfermo él de paludismo y, para curarse, acudía con más frecuencia al aguardiente. Todo en vano, la enfermedad seguía y suspender el trabajo era morirse de hambre. Trabajaban por ese tiempo en Kele-Kele. Ella vendía de comer y él tenía una pequeña contrata. Una noche de octubre los hombres levantaban el bordo poniéndole montañas de sacos de arena. Las embestidas del Ulúa eran salvajes. Las aguas sobrepasaban el nivel del dique y Demetrio desapareció entre las tumultuosas aguas que minuto a minuto aumentaba el temporal. Quedó sola y enferma. Enferma también de paludismo. Con un nudo en el alma dejó los campos y se fue al puerto. Anduvo buscando qué hacer y sólo en Los Marinos pudo colocarse en trabajos que en nada la enorgullecían sino que ahora, al evocarlos, le hacían venir a la cara los colores de la vergüenza. Miles de hombres de diferente catadura se refocilaban en su cuerpo. Enferma y extenuada, con el alma envenenada para siempre, dejó el garito y vino a caer a San Pedro Sula. El paludismo no la soltaba, cada día las fiebres fueron más intensas y ahora se encontraba postrada en aquel pobre catre, abandonada de todos, mientras la luz se iba y sombras atemorizadas le hacían extrañas piruetas cabalgando en las vigas del techo. Sus ojos que supieron amar, son ahora dos lagos resecos donde sólo perdura el sufrimiento; sus manos descarnadas, no son promesa de caricia ni de tibieza 106 embrujadora; sus senos flaccidos casi ni se insinúan bajo la zaraza humilde de la blusa; pasó sobre ella el vendaval de la miseria, y se insinúa, como seguridad única, la certeza escalofriante de la muerte. En la calle, varios chiquillos juegan enloquecidos de júbilo. Una. pareja conversa acerca del antiguo y nuevo tema del amor. Un carro hiere el silencio con la arrogancia asesina de su claxon. A la distancia, el mixto deja oír la estridencia de su pito, y la vida sigue porque tiene que seguir... 107 JAMAICA R O G E R M A I S (1905-1955). Novelista jamaicano, cuentista, poeta, dramaturgo y periodista. Nació en Kingston, Jamaica, proviene de una familia de clase media alta. Pasó gran parte de su niñez en una remota granja de las montañas de Jamaica y recibió una formación puritana. Cuando dejó el colegio se instaló en Kingston, donde vivió gran parte de su vida, realizando diversos trabajos como periodista, servidor público, impresor, fotógrafo y pintor. De esta forma se familiarizó con la mayoría de los aspectos de la vida y pensamiento jamaicanos. Obras: Face and Other Stories; The Hill Were Joyful Together; Brother man; Black Lighting, etc. LAS MONTANAS JUBILOSAS E STE gran autor jamaicano se refiere al más común de los trabajos: el del lavado casero. El más doméstico. El menos apreciado. "Se sentó al lado de la cisterna a encoger y estirar los dedos de los pies hasta sentir la flexión de las pantorrillas". Es indudable que por muy duro que sea el trabajo de una dueña de casa, su trabajito lo hace con un cariño que le da un toque distinto al resto. Hay alegría en este trabajo y también hay canto. La mujer canta bajito, con voz dulce. Se aprecia una enorme sencillez del narrador, muy adecuada para el tema de la lavandera. 111 LAS MONTAÑAS JUBILOSAS (fragmento) T ANSY exprimía la ropa y la colgaba a secar en el patio. Exprimía las piezas una a una hasta que la cara se le contorsionaba por el esfuerzo y los hombros le dolían. — ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué habrá que pasar tanto trabajo? Charlotta cantaba mientras preparaba las empanadas. La tártara de las empanadas, puesta al sol sobre el quicio, relucía de limpia por dentro y por fuera. Para descansar los brazos Tansy se zafó el pañuelo que llevaba anudado a la cabeza. Lo sacudió, lo dobló, se io volvió a colocar en la cabeza y lo amarró nuevamente. Se sentó al lado de la cisterna a encoger y estirar los dedos de los pies hasta sentir la flexión de los músculos de las pantorrillas. Se paró, se estiró un poco y se volvió a inclinar sobre la batea. Exprimir la ropa y colgarla en el cordel... miedo tremendo a los alacranes, los chipojos y los bichos... mima debiera hablarle duro a Manny... ya está mima cantando... metiendo y sacando empanadas del horno... empanadas calienticas con mucha pimienta y sazón... para hacerle la boca agua... y la salsita y la masa de avena húmeda para que estiren más. Y cuando hubo descansado Nuestro Señor se hizo visible, se presentó ante los ojos de María, quien gritó al reconocerlo: ¡Aleluya! 1 Cantaba bajito con voz dulce... Charlotta cantaba en un coro en el campo... dirigía el canto cada vez que había culto en el solar... mucho mejor que esas viejas que graznan como cuervos, la señorita Katie, la señorita Evangie y la señorita Mattie, las tres Beatas Blancas de la Caridad... tres cuervos, eso es lo que eran, tres cuervos disfrazados de Beatas de la Caridad. Y ala caída de la noche se unió a dos hombres que caminaban solos y fue un extraño hasta la comida; cuando al partir el pan se dio a conocer: ¡Aleluya! 2 Manny sabía que le tenía pánico a los chipojos... chipojos que corren por la espalda... Manny era malo... mima debiera hablarle bien duro... cuándo acabaría de lavar... ojalá no hubiera que pasar tanto trabajo. Lo when the day of rest was past/ The Lord, the Christ, was seen again; / Unknown at first, he grew to sight: / "Mary" he said - she knew him then / Alleluya!... And dimly in the evening light / He joined two friends who walked alone. / A stranger, til he stayed to sup; / He brake the bread, and he was known: / Alleluya! ... 112 El sol estaba muy alto... parecía haberse detenido a golpearle el lunar que tenía en la nuca... las sombras de las casuchas de aquel lado se iban encogiendo como si el sol se las bebiera... se iban encogiendo a ojos vistas... las hojas de la lima habían perdido su apariencia lustrosa y se habían vuelto verde oscuro. — ¡Dios mío, perdóname si es pecado! ¡Pero a la verdad que la gente no debiera pasar tanto trabajo! 113 MEXICO J U A N R U L F O (1918). Escritor mexicano. Novelista, cuentista, fotógrafo, guionista de cine y televisión. Trabajó en la Oficina de Migración (1935-1945); en la Sección Ventas y Publicidad de la firma Goodrich; en Televicentro de Guadalajara y, desde hace años, es jefe del Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista. En 1953 le fue concedida la beca Rockefeller, lo que le permitió dedicarse a la redacción de su novela Pedro Páramo. Obras: Pedro Páramo; El llano en llamas. Argumentos y guiones cinematográficos: El gallo de oro, etc. NOS HAN DADO LA TIERRA E STE es, para nosotros, el cuento más significativo del volumen. Se advierte en él tal aridez en la tierra, que el mutismo de los personajes puede derivarse de esta misma sequedad de yesca. Entonces el mundo disminuido resulta más nítido, como una miniatura. El indio es lento, infantil, amigo de contar cosas por etapas. Aquí el tiempo no urge como en las ciudades. "Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde". Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: —Son como las cuatro de la tarde. Esta es una manera campesina de franquear una pregunta, más que de contestarla. "Les han dado la tierra" en nombre de la reforma agraria, pero ocurre que de nada sirve esto: ¡no hay agua! El autor observa la sequía desde el punto de vista, desde el prisma muy especial de una gota de agua que no tiene continuadora. La imagen de esa gota única es todo un acierto. Y como una fatalidad, estos hombres preparados desde hace milenios para trabajar dicen: —Esta es la tierra que nos han dado. 117 NOS D HAN DADO LA TIERRA ESPUES de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: —Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: "Somos cuatro". Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero punito a punito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: —Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: "Puede que sí". No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, he? Hemos vuelto a caminar, nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. 118 Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con "la 30" amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron: —Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: - ¿ E l Llano? —Sí, el llano. Todo el Llano Grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: —No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. —Es que el llano, señor delegado... —Son miles y miles de yuntas. —Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. — ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. —Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es posible que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá. —Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora vayanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les da la tierra. —Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Todo es contra el Llano... No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos... Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: —Esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: 119 -¿Qué? Yo no digo nada. Yo pienso: "Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Melitón vuelve a decir: —Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. -¿Cuáles yeguas? —le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: —Oye, Teban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡Es la mía! —dice él. —No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? —No la merqué, es la gallina de mi corral. —Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? —No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer; por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. —Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. El se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: —Estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de muías lo que bajara por allí; pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. — ¡Por aquí arriendo yo! —nosdice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. 120 M A R I A N O A Z U E L A (1873-1952). Escritor mexicano que encabeza el grupo considerado como los novelistas de la Revolución. Después de recibirse de médico en Guadalajara, publica en 1907 su primera novela: María Luisa. Los acontecimientos políticos de la época —derrocamiento de Porfirio Díaz y triunfo de Madero— no lo dejan en absoluto indiferente. Después de ser nombrado jefe político en su ciudad natal, se incorporó como médico militar en las tropas de Julián Medina, que luchaba junto a Pancho Villa. Fue uno de los fundadores del Seminario de la Cultura Mexicana y del Colegio Nacional. Recibió el Premio de Literatura en 1942. Obras: Los de abajo; La Malhora; Pedro Moreno, el insurgente; Sendas perdidas, etc. REGINA LANDA E S increíble todo lo repugnante que pueden ser los oficinistas para una mujer joven, bonita y solitaria como Regina Landa. El trabajo mecanográfico es mirado tal como lo es en muchas partes. A las candidatas no se las elige por sus conocimientos, sino por sus atractivos o por buenas recomendaciones. Así ocurre que no resultan respetables y no son respetadas. Vale decir, es una labor que, a veces, muy poca relación tiene con la preparación para el trabajo mismo: inciden factores externos y deformantes. REGINA LANDA (fragmento) R EGINA LANDA quedó huérfana y sola a los veinte años. Su padre, el general Landa, no supo hacerse pagar sus servicios a la patria con fincas rústicas ni urbanas, ni con acciones bancarias, concesiones de gobierno, etc. Inválido por una de tantas acciones de guerra, militando siempre en las filas revolucionarias desde el levantamiento de don Francisco I. Madero, obtuvo una modesta pensión y a ella supo ajustar sus necesidades, satisfecho con heredar a Regina, 121 su hija única, los principios liberales de sus abuelos y la educación más esmerada. Amargado en sus postreros días por "esta avalancha de barbarie que amenaza acabar con una libertad que nada le ha costado, que no entiende ni le hace falta", creyendo firmemente que su hija se abriría paso en la vida sin mayores esfuerzos, por estar dotada de una clara inteligencia y de regular instrucción, murió el viejo maderista sin haber sospechado nunca la cruel situación económica del país, porque Regina había hecho el milagro de ocultarle las penurias del hogar. Cuando al cabo de breve tiempo, agotadas las pequeñas economías, vendidos los objetos de algún valor, Regina vio salir, de la casa donde había vivido siempre, el mobiliario estrictamente indispensable para ocupar un modestísimo cuarto en las calles de Pino Suárez, a dos cuadras del Palacio Nacional, se dio cuenta, azorada, de que se encontraba inerme para enfrentarse a la vida; y cuando el señor Sánchez, viejo empleado de gobierno y amigo íntimo del general, obtuvo para ella un modesto empleo de mecanógrafa en su misma oficina, acabó de sentir tan amarga realidad. Con el corazón oprimido traspuso la puerta gris de la Secretaría, sobrecogida por la frialdad seca y dura de sus grandes masas arquitectónicas; recinto cerrado, sin más esperanza ni alegría que el pedazo de cielo azul tierno y desleído del gran patio central, que jamás cruzaba un pájaro siquiera. Entró en la sección, buscando calor y alivio; pero otra vez la piedra la acogió; piedra movediza y ambulante, piedra que se encorva sobre el Remington, piedra escapada de los macizos del edificio que se abisma sobre los expedientes. Con su nombramiento en la mano, preguntaba a quién habría de presentarlo. Rostros glaciales y hostiles respondían a sus interrogaciones tímidas. Un sujeto flaco, amoratado y granujiento, con el mismo gesto hosco, le indicó el pequeño anexo al gran salón de trabajo. Regina entró. En el estrecho despacho, el Jefe, con flema de hombre superior, sin quitarse el sombrero y con el puro entre los dientes, leía y firmaba papeles por montones, que sus subalternos le iban presentando. Para cada quien tenía una respuesta, una observación o una orden. Salían unos y entraban otros. Ella, de pie, perdida entre la multitud, sintió pasar los minutos y hasta una hora. No existía, pues, para nadie. Su pecho le urgía aire, se sofocaba. Cuando se decidió a presentar por fin su nombramiento, el Jefe, sin mirarla siquiera, dijo: —Con Sanginés. Volvió de nuevo al salón y tuvo que sentarse porque la abandonaban sus fuerzas. Un sujeto rechoncho y mofletudo, de paso lento de ánade, se detuvo un momento al pasar cerca de ella y la miró de arriba abajo con despectiva insolencia y siguió de largo, meneando sus anchas caderas con gallardía de clueca. -Sanginés, no te olvides de la Modelito, para la cena de hoy. Su voz de vieja acatarrada cuadraba con su físico al igual que con otras cualidades más de temerse. Resultó que Sanginés era el mismo empleado flacuchón y espinilludo que la había despachado con el Jefe, sin más objeto que molestarla. El fragoroso teclear de las máquinas de escribir, el trabajo impetuoso de las mecanógrafas, el ir y venir de los empleados con sendas carpetas bajo el brazo, la austeridad de los rostros absortos en sus tareas, la fiebre en que se fundía aquel gran mecanismo, eran para ella lo que la música wagneriana a gran orquesta, voces y coros, para el infeliz impreparado. Sentía pánico sólo de pensar que un movimiento en falso, una palabra inútil, un gesto fallido, bastarían para suspender la vida del monstruo de cien cabezas, donde cada persona y cada cosa seguramente tendrían 122 una función especial, integrante y necesaria. ¡Y qué vergüenza si la echaran de allí por incompetente, con el mismo gesto del mecánico que retira el tornillito flojo o mal avenido y lo arroja a la basura, al mismo tiempo que lo reemplaza con otro cualquiera tomado del cajón! Cuando Sanginés le dictó, en sus manos delicadas se agitaron temblorosas las hojas de su cuaderno de taquigrafía, y su lápiz, enloquecido, trazó los garabatos más inverosímiles. Pero como todo salió bien, el día acabó mejor. Al siguiente, cuando entró el Jefe, Sanginés la llamó: —Recoja todos estos papeles que están en mi mesa y lléveselos a firma. No se podía dar un paso dentro del pequeño despacho y todavía seguía crujiendo el pasador a cada entrada: amigos favoritos, empleados y solicitantes. Contraída la frente, tensas las líneas, cada quien esperaba su momento de existir. Unos pedían órdenes, muchos consultaban, quién presentaba un proyecto, quién emitía un dictamen, mientras el Jefe, plegando su olímpica frente, daba su resolución sin ver jamás a quién dirigía la palabra. Comenzó a perder el miedo y a trabajar más calmada. Un día el señor Gutiérrez, el gordiflón de voz acatarrada y caderas de cincuentona, le ordenó que contestara un oficio. Ella quiso preguntarle la redacción; pero él inmediatamente se alejó a charlar con otras mecanógrafas que respondían a sus galanteos y a sus gracias con risas sacadas a tirabuzón. Turbada, en vez de preguntar a cualquiera de sus compañeras, se confió a la buena de Dios, con el resultado consiguiente: —Le faltó agregar recuerdos a la familia —observó el gordo, devolviéndole la hoja y a la vez mostrando su lengua a las taquígrafas inmediatas para que mejor lo festejaran—. Pregunte a la señorita Emma cómo se redacta. La señorita Emma, un pavo real, escribió con festinada maestría y le devolvió oficio y respuesta, sin verla. Los machotes aprendidos de memoria de que tanto se ufanan las cucurbitáceas de todas las oficinas. Regina, como un clavel, levantó sus ojos en torno, buscando ayuda. Las empleadas inmediatas simularon no haberse enterado de nada; pero en sus ojos y en sus labios danzaba regocijo diabólico. Y hasta un sordo susurro que de vez en vez se aclaraba en palabras sueltas, frases incoherentes y truncas; pero pérfidas de todos modos. La ayuda estaba muy lejos, al extremo opuesto del salón, caladas las gafas, medio perdido tras un cerro de expedientes y escribiendo. Regina se quedó estupefacta al no encontrar al viejo amigo de su familia ni a su bondadoso protector, sino al empleado absorto en sus labores, con las mismas líneas duras y secas de los otros oficinistas, y en el mismo ambiente reconcentrado de sórdido egoísmo. El señor Sánchez. Desolada, regresó a su mesa. Una morena de ojos negros, pelo rizado y ademán gracioso, se acercó disimuladamente y le dijo: —Cuando tenga alguna dificultad, pregúnteme a m i . Regina levantó sus ojos rasos. La voz amable y el gesto de simpatía le hicieron soltar las lágrimas. Luego que sonó la hora, tomó su abrigo y su sombrero y salió decidida a no poner más sus pies en aquella oficina. "Serviré hasta de criada, pero aquí nunca". Dos cuadras adelante la alcanzó el señor Sánchez. 123 —Estás pagando tu noviciado, hija, pero a esta prueba todos hemos tenido que someternos. No te aflijas, esa pena pasa pronto. Regina apresuró el paso sin responderle. Aunque le hablaba en tono cordial, nada disculpaba su conducta hosca en la oficina. —Tú no comprendes todavía algunas cosas que son necesarias por tu propio bien, Regina. Despernancado, el pobre viejo hacía esfuerzos inauditos por emparejarse. Compadecida, Regina se dutuvo. —Señor Sánchez, es inútil cuanto me dice: no volveré jamás a ese trabajo. —Te aseguro que en menos de dos semanas lo desempeñarás como cualquiera de tus compañeras. El acento de aflicción del viejo la conmovió. —Es que yo no puedo soportar... no puedo... No sólo sus palabras, sino sus mismos pensamientos confusos y tumultuosos le impedían expresarse. —No te aflijas así, hija. No necesito que me expliques. Ten confianza en mí y vuelve a tu trabajo. Y no la dejó sino hasta haber logrado arrancarle la promesa formal de que, cuando menos, asistiría a la oficina los días que faltaban de la semana. Y Regina fue testigo de un milagro. Delante de todo el personal, el Jefe de la sección le saludó tendiéndole la mano. Al momento un sujeto chaparro y contrahecho, con una cabeza enorme, apergaminada, calva y cetrina, con dos ojos de batracio, admirables de imbecilidad, se acercó a darle un abrazo. Ella retrocedió asustada. —La felicito por su próximo ascenso, señorita Landa —le explicó el viejo sátiro con una voz cortada por asqueroso gorgoteo de una bronquitis crónica. Su especialidad consistía en abrazar a las muchachas, felicitándolas bajo cualquier pretexto. 124 N ICARAGUA R U B E N D A R I O (1867-1916). Rubén Garcia Sarmiento, escritor y poeta nicaragüense. Fue el poeta que por méritos de pluma llegó a ser Embajador de su país en España. Permanece en Chile, luego en Buenos Aires y en España. Se mantuvo de mecenazgos políticos interesados, de la publicación de revistas efímeras, de corresponsalías de periódicos y de versos: fue, pese a todo, el primer literato "puro" de América. Dejó en prosa —tan rica y renovada como su verso— unos 80 cuentos de valor desigual y crónicas de sugestivo garbo. Obras: Epístolas y poemas; Azul; Prosas profanas; La caravana pasa; Todo al vuelo, etc. EL FARDO ESCRIBE Darío, con su estilo inimitable, el muelle de Valparaíso. Como se sabe, él trabajó en la Aduana donde hay una placa que conmemora este hecho y el de haber escrito ahí Azul. Para el gran poeta, el mar es el del trabajo fortificante. Rubén Darío narra la historia de un viejo marinero. D EL FARDO (fragmento) A LLA lejos, en la línea, como trazada con un lápiz azul, que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud; los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle, y el húmedo viento salado, que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube, mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. 127 Todos los lancheros se habían ido ya; solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeara un pie al subir una barrica a un carretón, y que, aunque cojín cojeando, había trabajado todo el día, estaba sentado en una piedra y, con la pipa en la boca, veía triste el mar. — ¡Eh, tío Lucas! ¿Se descansa? - S í , pues, patroncito. Y empezó la charla, esa charla agradable y suelta que me place entablar con los bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena salud y la fuerza del músculo, y se nutre con el grano del poroto y la sangre hirviente de la viña. Yo veía con cariño a aquel viejo, y le oía con interés sus relaciones, así, todas cortadas, todas como de hombre basto, pero de pecho ingenuo. ¡Ah, conque fue militar! ¡Conque de mozo fue soldado de Bulnes! ¡Conque todavía tuvo resistencias para ir con rifle hasta Miraflores! Y es casado, y tuvo un hijo, y... Y aquí el tío Lucas: — ¡Sí, patrón, hace dos años que se me murió! Aquellos ojos, chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas, se humedecieron entonces. — ¿Que cómo se murió? En el oficio, por darnos de comer a todos: a mi mujer, a los chiquitos y a mí, patrón, que entonces me hallaba enfermo. Y todo me lo refirió, al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de brumas y la ciudad encendía sus luces; él, en la piedra que le servía de asiento, después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja, y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones arremangados hasta el tobillo. El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo a la escuela desde grandecito; pero ¡los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho! El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos. Su mujer llevaba la maldición del vientre de los pobres: la fecundación. Había, pues, mucha boca abierta que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío; era preciso ir a llevar qué comer, a buscar harapos, y para eso, quedar sin alientos y trabajar como un buey. Cuando el hijo creció, ayudó al padre. Un vecino, el herrero, quiso enseñarle su industria; pero como entonces era tan débil, casi un armazón de huesos, y en el fuelle tenía que echar el bofe, se puso enfermo y volvió al conventillo. ¡Ah, estuvo muy enfermo! Pero no murió. ¡No murió! Y eso que vivían en uno de esos hacinamientos humanos, entre cuatro paredes destartaladas, viejas, feas, en la callejuela inmunda de las mujeres perdidas, hedionda a todas horas, alumbrada de noche por escasos faroles, y en donde resuenan en perpetua llamada a las zambras de echacorvería, las arpas y los acordeones, y el ruido de los marineros que llegan al burdel, desesperados con la castidad de las largas travesías, a emborracharse como cubas y a gritar y patalear como condenados. ¡Sí! entre la podredumbre, al estrépito de las fiestas tunantescas, el chico vivió, y pronto estuvo sano y en pie. Luego llegaron sus quince años. El tío Lucas había logrado, tras mil privaciones, comprar una canoa. Se hizo pescador. Al venir el alba, iba con su mocetón al agua, llevando los enseres de la pesca. El uno remaba, el otro ponía en los anzuelos la carnada. Volvían a la costa con 128 buena esperanza de vender lo hallado, entre la brisa fría y las opacidades de la neblina, cantando en voz baja alguna "triste", y enhiesto el remo triunfante que chorreaba espuma. Si había buena venta, otra salida por la tarde. Una de invierno había temporal. Padre e hijo, en la pequeña embarcación, sufrían en el mar la locura de la ola y del viento. Difícil era llegar a tierra. Pesca y todo se fue al agua, y se pensó en librar el pellejo. Luchaban como desesperados por ganar la playa. Cerca de ella estaban; pero una racha maldita les empujó contra una roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron sólo magullados, ¡gracias a Dios! como decía el tío Lucas al narrarlo. Después, ya son ambos lancheros. ¡Sí! lancheros; sobre las grandes embarcaciones chatas y negras; colgándose de la cadena que rechina pendiente como una sierpe de hierro del macizo pescante que semeja una horca; remando de pie y a compás; yendo con la lancha del muelle al vapor y del vapor al muelle; gritando: ¡hiiooeep! cuando se empujan los pesados bultos para engancharlos en la uña potente que los levanta balanceándolos como un péndulo. ¡Sí! lancheros; el viejo y el muchacho, el padre y el hijo; ambos a horcajadas sobre un cajón, ambos forcejeando, ambos ganando su jornal, para ellos y para sus queridas sanguijuelas del conventillo. Ibanse todos los días al trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas bandas coloradas, y haciendo sonar a una sus zapatos groseros y pesados que se quitaban al comenzar la tarea, tirándolos en un rincón de la lancha. Empezaba el trajín, el cargar y descargar. El padre era cuidadoso: — ¡Muchacho, que te rompes la cabeza! ¡Que te coge la mano el chicote! ¡Que vas a perder una canilla! Y enseñaba, adiestraba, dirigía al hijo, con su modo, con sus bruscas palabras de roto viejo y de padre encariñado. Hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama, porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas y le taladraba los huesos. ¡Oh! Y había que comprar medicinas y alimentos; eso sí. —Hijo, al trabajo, a buscar plata; hoy es sábado. Y se fue el hijo, solo, casi corriendo, sin desayunarse, a la faena diaria. Era un bello día de luz clara, de sol de oro. En el muelle rodaban los carros sobre sus rieles, crujían las poleas, chocaban las cadenas. Era la gran confusión del trabajo que da vértigos, el son del hierro, traqueteos por doquiera, y el viento pasando por el bosque de árboles y jarcias de los navios en grupo. Debajo de uno de los pescantes del muelle estaba el hijo del tío Lucas con otros lancheros, descargando a toda prisa. Había que vaciar la lancha repleta de fardos. De tiempo en tiempo bajaba la larga cadena que remata en un garfio, sonando como una matraca al correr con la roldana; los mozos amarraban los bultos con una cuerda doblada en dos, los enganchaban en el garfio, y entonces éstos subían a la manera de un pez en un anzuelo, o del plomo de una sonda, ya quietos, ya agitándose de un lado a otro, como un badajo, en el vacío. La carga estaba amontonada. La ola movía pausadamente de cuando en cuando la embarcación colmada de fardos. Estos formaban una a modo de pirámide en el centro. Había uno muy pesado, muy pesado. Era el más grande de todos, ancho, gordo y oloroso a brea. Venía en el fondo de la lancha. Un hombre de pie sobre él era pequeña figura para el grueso zócalo. Era algo como todos los prosaísmos de la importación envueltos en lona y fajados con correas de hierro. Sobre sus costados, en medio de líneas y de triángulos 129 negros, había letras que miraban como ojos. —Letras en "diamante" —decía el tío Lucas. Sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos cabezudos y ásperos; y en las entrañas tendría el monstruo, cuando menos, linones y percales. Sólo él faltaba. — ¡Se va el bruto! —dijo uno de los lancheros. — ¡El barrigón! —agregó otro. Y el hijo de Lucas, que estaba ansioso de acabar pronto, se alistaba para ir a cobrar y desayunarse, anudándose un pañuelo a cuadros al pescuezo. Bajó la cadena danzando en el aire. Se amarró un gran lazo al fardo, se probó si estaba bien seguro, y se gritó: ¡Iza! mientras la cadena tiraba de la masa chirriando y levantándola en vilo. Los lancheros, de pie, miraban subir el enorme peso, y se preparaban para ir a tierra, cuando se vio una cosa horrible. El fardo, el grueso fardo, se zafó del lazo, como de un collar holgado saca un perro la cabeza; y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el filo de la lancha y el gran bulto quedó con los ríñones rotos, el espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca. Aquel día no hubo pan ni medicinas en casa del tío Lucas, sino el muchacho destrozado, al que se abrazaba llorando el reumático, entre la gritería de la mujer y de los chicos, cuando llevaban el cadáver a Playa Ancha. Me despedí del viejo lanchero, y a pasos elásticos dejé el muelle, tomando el camino de la casa, y haciendo filosofía con toda la cachaza de un poeta, en tanto que una brisa glacial, que venía de mar afuera, pellizcaba tenazmente las narices y las orejas. 130 M A R I O C A J I N A ' V E G A (1929). Cuentista nicaragüense. Pertenece a la serie de escritores que publican su obra lejos —en México o Buenos Aires— o con poca difusión en su país. Su libro Familia de cuentos, publicado en Argentina, es un estupendo manojo de estampas de improvisada metrópoli centroamericana, con su mezcla de dictadura, burguesía bien aprovechada, miseria descalza, alcohol y erotismo. Obra: Familia de cuentos. EL M U S E O - P R O V I N C I A D E DON J E R Ó N I M O VERGARA H E aquí algunas formas de pedir trabajo de albañil: —Patrón, ¿nos hace la caridad de un socorro? -Con la huelga nos balearon. Conseguir trabajo de albañilería cuesta y el ambiente se hace tenso a ratos. Más que un cuento sobre el trabajo es un cuento sobre cómo conseguirlo. El nombre, o sea, El museo-provincia de don Jerónimo Vergara, es un poco atrabiliario. Hay una excelente descripción de la siesta. Por lo general la siesta no aparece tan mencionada como era de temer. Ha ido quedando atrás relegada, quizá, como una costumbre colonial. EL M U S E O - P R O V I N C I A DE DON JERÓNIMO VERGARA (fragmento) H AY siesta general, como por sosegada ordenanza de un Municipio del sueño, y toda la ciudad cruje en las amarras de las hamacas. Cantan las cuerdas, guitarras de áspero canturreo; sueñan con otras viejas siestas polvorientas; mecen, hamacándose, vaivenes de futuro. Un futuro ya historiado en pátina de ayeres. 131 Ruido de construcciones en el Club. La sala de los espejos este año recibe otra hermosa viga de níspero para apuntalarla. Había perdido pie en una pared. Van los aprendices bajando tejas de una carreta; se protegen, primero, los hombros con un bramante; cargan después la teja, la acarrean dentro. Sudan. El polvo forma caminos sucios con tanto sudor. Hay un hombre ahí donde el Club da la espalda a los solares vacíos. Estos solares se improvisaron como retretes municipales y producen antihigiene al aire libre. El albañil estaría medio cansado, porque al ver al hombre se levantó, secándose siempre el sudor. Su gesto parece malicioso; ha comprendido que el hombre venía de hacer sus necesarias en los predios baldíos por cuenta de la comuna. — ¿Habrá trabajo aquí? Patrón, ¿le damos una ayudadita? Patroncito, ¿y si nos adelantara algo? Patrón, ¿nos hace la caridad de un socorro? Lenguaje, actitudes, vivencias. Gramática del sindicato. Paro Salario Vital. Capital-trabajo. Feudalismo-encomienda. Palabras tan largas que se trajeron toda la historia detrás... —Con la huelga nos botaron. Vine a parar hasta aquí. Unámonos hermanos. Decile al constructor ese que me dé enganche. Tenemos que juntarnos para sobrevivir y para triunfar. La Revolución somos nosotros. El albañil está secándose un sudor provinciano. —Yo no sé, amigo; el que sabe es el maestro. Sudor, pañuelo, polvo y albañil son el mismo rostro del oficio. Mitades de acera; aserrín, cemento y basura. Enladrillado nuevo. El maestro, que ha pesquisado con el rabo del ojo las distracciones de su operario, hace como que está viendo hacia arriba, a unas tejas casi celestiales. Uno de los aprendices, a caballo sobre las soleras, platica con el constructor. —Ahí donde están esas matitas nacidas junto a la limajoya, ahí deben filtrar las goteras. ¡Y no tirés tanto polvo, carajo! Se sacude el polvo ajeno, prefiriendo sobre la piel, en secular morbidez, el polvo antiguo. —No, amigo, hoy estamos en la última semana —dice, sin bajar la cabeza y sin dejar un momento de conversar. ¿Tiene trabajo? ¿Oyó, acaso, cuando el hombre dijo "tiene trabajo"? Por la puerta del Comando están entrando los presos que venían de trabajar en la finca del comandante. Un socio del Club se ha parado frente a la obra; se sacude, él también, el polvo foráneo, cuidando, con natural escrúpulo, no rasguñar su capa municipal de sarcófago. -Va quedando bonito. El Club semeja un estreno cursi. Acarrean las macizas y enormes mesas de billar. El verde botánico del paño yace, en pleno estío, bajo un sol pulverizado en quintales de cemento. Por todas partes suenan martillos encajando puertas, clavando bisagras, remachando. El cielo, solitario, bota una luz sin oxígeno, veteada en ceniza. La luz va vaciando el tiempo por dentro y ofrece su cascara de rostros humanos. Maestrazgo, sociedad, albañilería. Carambolas de un péndulo irrisorio. El albañil encendió un cigarro. El hombre queda viendo las bocanadas de humo (hay que nacionalizar el tabaco —piensa, ha pensado, pensará siempre). El rostro encalado gozaba todo el cigarro. — ¿Me da uno? 132 Sé lo que contestarán los labios que ya se mueven, botando saliva y cal en un amasijo de albañilería. —Este que me estoy fumando, aquí donde me ve, era el último que me quedaba. —Para mayor sinceridad, el albañil ha tocado su bolsa vacía. —Pero si gusta, coja la mitad —agrega, ofreciendo una colita amarga y húmeda. El hombre convierte humedad y amargor en fortaleza y deleite. —Dispense —la cortesía del albañil, casi hermanada con el hombre, vuelve a la rutina—, tengo que salir con mi mezcla y el maestro no quiere que platiquemos en el trabajo. Se arrodilló, vaciando cemento en un cajón, luego, arena, luego, agua; empieza a revolver la mezcla, igual al caliche de su cara. El socio del Club está ido, viendo hacer. Los presos del comandante beberán agua a su hora, como los bueyes. ¿Cuántas casas, en total, habrá aquí cerca? Veinte, quizás; veinte casas del centro. He conocido, conocí, a las familias. Yo sé cuándo la sangre trepó por las ramas maternas o cuándo bajó a las raíces del padre. Una muchacha que canta bailando podría, hecha tisú, ser la misma crinolina antigua de su madrina. Los abogados, aun sin ponerla sobre sus cabezas, usan la peluca de los Oidores en protocolos, legados, escrituras. Y el ademán maquinal de mecer la arenilla sobre los oficiosos pliegos aparece, evocado, en el gesto cadencioso con que imprimen, al vaivén, un columpio secante sobre compraventas, hipotecas, títulos supletorios. El ebanista, el talabartero, el mecánico: una refacción de muebles, un arte que muere, un taller próspero que avanza entre tuercas y aceites. Liberales y conservadores, sobre el pueblo. 300 años de apellidos y guerras civiles; el compadre y la comadre. Antes, ahijados del patriarca; hoy, en vías a diputados; mañana. Los conozco por la falta del sello: no tienen, sobre el pellejo, ese pergamino polvoriento que marcamos en nuestra piel, como una blanda y porosa tinta de muerte. Los techos, las calles, los árboles, recibieron su dibujo, calado sobre cristales de polvo, y lo gastaron en teñir de opaco la luz, vaciándola hacia una misma fosa. Conspiraciones, también. Casi furtivas, inofensivas. Cuando salen poco y esquivan el saludo; cuando exageran (¿pleitesía? ¿tara de sarcasmos? ) las relaciones con los tenientes; o cuando intenta fundar un periódico y comienza tras las puertas, la colecta de bonos, es —lo sé, lo adivinamos— que los cojinetes políticos están engrasándose con miedo y plata y ambiciones parlamentarias. Desengaño, desengaños rubricados al final por la deserción, temporaria, orgullosa, miserable, de dos o tres familiares hacia el Presupuesto General de la República. No parece visible nuestra prisión, después de todo. No lo es. Invisibles hilos, límites podridos y sin embargo irreemplazables e inacabables en su postiza eternidad, tejen y cercan, con la muralla mestiza de la luz y del polvo y de las herencias, nuestras costumbres. Somos sórdidos, con episodios domésticos y satisfacción hipocritona para disfrazar nuestras vestiduras, como si sobreviviéramos apenas en el guardarropa. 133 PANAMA J O A Q U I N B E L E Ñ O (1921). Narrador panameño. Novelista y periodista. Licenciado en administración pública y comercio. Escribió la columna Temas áridos en el periódico "La Hora". En tres oportunidades obtuvo el Primer Premio de novela Ricardo Miró (1950, 1959 y 1965). Según Anderson Imbert, Beleño es una de las figuras mayores de la novelística panameña junto con Ramón Jurado y con Tristan Solarte -Guillermo Sánchez-. Obras: Luna verde; Curundú Line; Flor de banana (Noche de fruta), etc. LUNA VERDE E L hombre, con sus máquinas, con sus grúas, paleadoras mecánicas y tractores, embiste a la tierra, desgaja los árboles. Se advierte un ambiente estruendoso, donde es casi imposible no enloquecer. "He aquí el lugar donde el que quiera puede trabajar hasta morir". El trabajo que bien podría llamarse destrucción de la tierra, se advierte en toda su horrenda fealdad. No falta el capataz gringo que grite brutalidades en otro idioma. El relato sobre el hombre mecanizado en su peor expresión, parece no pertenecer a este mundo, al de los vivos. En el peor sentido de la expresión, es un infierno particular. La labor de destroncar es a lo bruto, y el autor trata el tema con notable fuerza. Aparece la idea de los obreros protegidos por un seguro de vida. Y en esas condiciones, asegurados por la empresa, ¿qué puede importar uno de ellos? En un aparte, después de que dice "largo relato", empieza a explicar el autorprotagonista por qué escribe todos estos horrores. Y dice "lo que escribo sólo tiene de sincero el afán de ocultar con otras cosas menos importantes los hechos ciertos ocurridos, y mi situación delante o detrás de ellos". Viene ahora un desdoblamiento que le da mayor valor a esta novela. Al referirse a la faena dice una frase que deja pensando: "Sabemos perfectamente que nos explotan, pero eso nos tiene sin cuidado". Los últimos párrafos del fragmento que se presenta de Luna Verde son frases de desmentir a los buscadores de suerte y alegría en lugares inhumanos, que no tardan en acabarlos. Aquí se expresa muy nítidamente la tragedia de tener dinero y no saber qué hacer con él. 137 LUNA VERDE (fragmento) I NCANSABLES cuadrillas de trabajadores, camiones, grúas, paleadoras mecánicas y tractores embisten las colinas. La tierra tiembla cuando se hace detonar la dinamita que eleva por los aires las entrañas devoradas. Croando entre cangrejales o bufando como monstruos sobre el pecho de las lomas, los bulldozers enderezan sus cuerpos amarillos, rompiendo lo que la mano del obrero no puede destruir. Las grúas giran sus pescuezos sobre las pilas de maderas y cemento, y por encima de miles de yardas de tierra removida desfilan las iguanas verdes de rayados rabos. Deformes, las lomas devoradas gimen bajo el martilleo de la maquinaria moderna. Miles de hombres se lanzan contra ellas. Día y noche, ronca la comarca de colinas. Dondequiera que haya una elevación, un tractor y un drilador entierran su aguijón destructor en la tierra, en la roca viva y en los barrancos iluminados de docenas de reflectores. Animada fiesta de técnica saxoamericana. Ruge la selva adolorida. El chillido de mono desvelado agrieta el croar de los tractores. Los termos que en vez de café tienen aguardiente, pasan de mano en mano, avivando la sangre proletaria. Se trabaja veinticuatro horas. Todo el que quiera puede trabajar hasta morir. Aquella noche, Guillermo, el colombiano de Medellín, que es contratado de la Snare desde el Callao, en el Perú, eleva su cuerpo empinando el termo con ron y café. Devenga un dólar veinticinco la hora, y como los demás trabajadores, gana tiempo y medio por cada hora extra. Experto y ágil, Guillermo mueve el tractor montaña arriba, montaña abajo, rebanando las empinadas cuestas. Arrojando la tierra a las pezuñas dentadas de la grúa hidráulica. La noche ha cerrado oscura. Reflectores iluminan la escena encandilando nubes de mosquitos, chitras y jejenes. De vez en cuando, un buho o un capacho asustado aletea en los vidrios de los reflectores. El aceitero Canales, a lo lejos, hace señas a Guillermo. Ruge el tractor; luego se detiene croando quedo... Abajo está el pick-up de Kupka, el General Foreman. En las otras lomas los tractores también se detienen. La voz de Mister Kupka penetra imperiosa en la noche: —God damn'it, keep quiet! La voz potente del gigantesco capataz endereza por las montañas. Desde las lomas de Milla Cuatro vienen explotando los motores de otros tractores. Atraviesan el claroscuros de reflectores, se confunden en la distancia. Avanzan unas veces negros, otras veces amarillos. Kupka reúne a los tractoristas y me ordena: —Dígale a los operadores que se reúnan en el tanque siete. Doy la orden. Tres tractores se dirigen al tanque siete en donde un enorme árbol de laurel se ha derrumbado y no se puede remover, porque junto con otro espavé, en la quebrada, ha formado una equis imposible de moverla. Y es peligroso usar dinamita. Los tractoristas enderezan sus bestias mecánicas de pechos de acero irrompible. Tiran los cables y se unen formando escuadrones de fuerza. Poco a poco los árboles colosales pierden equilibrio. Abajo esplende la quebrada envenenada que se desvió. 138 Guillermo de Medellín recoge el cable de acero y lo eleva con las poleas de su tractor. Es necesario levantar uno de los troncos para que el otro pueda rodar vertiente abajo. Kupka, desde un recodo de la loma, grita y vocifera. Su voz ronca de martillo hidráulico apremia a los tractoristas. De nuevo arrancan los motores. Rugen haciendo fuerza. Las venas del gringo Kupka se le hinchan, queriendo ahogar los pistones de los tractores. Falla el truco mecánico y Kupka ruge y se desespera. Hay que apechar a los tractoristas. No sabemos cuántos "God damn'it" ha lanzado Kupka. Tres tractores no pueden mover dos troncos muertos. No se puede maniobrar bien porque la cuesta es empinada y los tractores correrían peligro de perder el equilibrio con el peso de los troncos, superior al peso de los tractores. Kupka ordena a Guillermo cortar por la orilla del cerro. Maniobra peligrosa. Guillermo detiene el rugido de su monstruo amarillo. Mira el abismo que se abre debajo de su mirada. Se persigna y ríe de las puyas de otro de los tractoristas. - ¡Rézale a Kupka! - ¡A tu abuela! - ¡A la tuya! El tractor vuelve a pedalear en la tierra arcillosa. Los cables elevan peligrosamente el laurel por los aires. Cabecea afanoso el tractor. Va desnivelado cruzando el lomo de la ladera. La tierra se desmorona. El tractor pierde equilibrio. Corcovea el monstruo empenachado y rebelde. Va saltando por la orilla de la colina que está devorada en un semicráter. Entonces pica contra las orillas. Pierde el equilibrio. El enorme laurel lo arrastra. Se ha desmoronado un pedazo de cráter. Saltando por la vertiente, picando de frente y dando vueltas, el tractor de Guillermo de Medellín se hunde en la noche del abismo. ¿Por qué no ha gritado Guillermo, el tractorista de Medellín? Todos los obreros se lanzan loma abajo, en la oscuridad, a buscar a Guillermo. Encienden fogatas de papel de cemento. Elevan los reflectores para iluminar la vertiente de la loma, en busca de Guillermo el Colombiano. Se lanzan en su búsqueda Pecho de Tigre, Peruano, Laredo, el aceitero de Guillermo, Alejandro Velasco, Sergio Becerra, Dimas Baker y Salvador Moran. Se deslizan cuesta abajo, una docena de hombres llamando a los vientos y a los montes. ¡Guillermo de Medellín! ¡Guillermo de Medellín! ¡Guillermo...! Abajo, el río se ilumina de antorchas de papel y reflectores. Las orugas de acero al cielo negro; el tractor hundido medio cuerpo en el cangrejal. Todavía parece croar. Un cuarto de hora después encontramos a Guillermo de Medellín. La pierna rota, el pecho roto, la frente partida. Brótale la sangre por todas partes: boca, nariz, ojos y oídos. Guillermo de Medellín, fuente de vida que se escapa a chorros. Con cuidado lo llevamos al pick-up de Kupka que asombrado mira al muchacho. Sangre joven brota de su cuerpo. Kupka no puede entender que él es el culpable. Fue el trabajo, los troncos: esos enormes y asesinos troncos de Milla Cuatro. Pero él no tiene la culpa. El hizo lo que tenía que hacerse, rodar el tronco porque estorbaba. Tenía que nacerlo porque el trabajo lo exige. Millones de hombres morían en la guerra. Una vida más o menos no importaba. Un inválido no era lo que podía detener a un Tycoon como él. Había que edificar a Milla Cuatro. Además, la Frederick Snare estaba asegurada con la Maryland Insurance Company. Sus obreros estaban protegidos. ¿Qué importaba un hombre más o menos? El tronco se había 139 removido y ya mañana podrían empezar a levantar formaletas para empezar a tirar el piso de concreto y acero del tanque siete. Intimamente no sé si admirar o maldecir a Kupka la bestia o Kupka el capataz. No sé si acusarme a mí mismo que apruebo todo cuanto ordena Mister Kupka. Hago relato de todas las cosas que me van sucediendo con claro temor y vaga sospecha de que alguien pueda leer esto. Lo que escribo sólo tiene de sincero el afán de ocultar con otras cosas menos importantes los hechos ciertos ocurridos, y mi situación delante o detrás de ellos. Imagino que lo escrito tiene importancia; sospecho que esto puede ayudarme a que me comprendan; pero entiendo que nunca tendré la suficiente voluntad de expresar mis emociones más íntimas y duraderas y de poner paz interior en los sentimientos que oculto, por el gusto de vivir esta vida muy corriente y muy común de tener, de sábado a sábado, los bolsillos llenos de dinero. Varias veces, en el transcurso de estos últimos meses, he tratado de leer aquellos libros revolucionarios: Huasipungo, En las Calles, La Vorágine, Los de Abajo, Don Segundo Sombra, La Trepadora, Doña Bárbara, Jubiabá, Cacao. He deseado con vehemencia lanzar como sus escritores, un grito íntimo contra la miseria, contra la explotación, contra el hambre; y heme aquí día y noche con los bolsillos repletos de dólares, codeándome con centenares de hombres que ganan dinero y sufren miseria. ¿Soy aquí un esclavo a sueldo? ¿Estoy desfalleciente de hambre? Cuan falso sería pregonar fiebre y miseria. ¡Sin embargo... que las hay! Con los bolsillos llenos de dinero, no sé por qué, presiento en todo que el mundo nos chupa, nos sentimos atraídos por las cantinas y vivimos borrachos. Nuestros organismos no acaban de eliminar el alcohol del martes, cuando el miércoles nos estamos embriagando de nuevo con whisky, cerveza o ron. Sabemos perfectamente que nos explotan; pero eso nos tiene sin cuidado. Vivimos angustiados. Queremos destruir todo el dinero en lo primero que sea para sentirnos libres de él. No queremos ser esclavos de los billetes de veinte dólares; pero por ellos nos sumergimos en Milla Cuatro, desde las cinco de la mañana hasta el anochecer. Despreciamos el dinero; pero lo enterramos en billetes de lotería, en los boliches o en los dados. Este mundo de latinos y sajones, en el que estamos ebrios y seducidos de la muerte, se prolonga en nuestro espíritu demasiado tiempo. Aquí no hay la miseria, el hambre y la enfermedad de "En las Calles". Aquí el hambre no se conoce, pero tenemos hambre... Hay dinero, no se conoce la miseria; pero hay miseria. Los obreros tienen que pasar al rango de elegibles a través del tamiz de un largo examen médico; pero los hombres están enfermos. El mundo nos ahoga en dinero. Es el dinero de la guerra. Claros indicios de que esos billetes vienen conia sanguasa, de Hitler y Stalin, de Roosevelt, Mussolini y Churchill. Hay algo de asco en creer que se trabaja, no para vivir, sino para tener dinero que no se sabe cómo gastar. Es hambre en el alma, miseria en el espíritu, enfermedad en el corazón. En una forma u otra los latinos expresan estos sentimientos. Una vez me dijo Isoldo de Paula, el salvadoreño que manejaba una de las dos lanchas costeras de Balboa — Base a Milla Uno: —Aquí en la Zona no se sufre la guerra. ¡La gozamos! —Mejor —le dije—. Así tendrás con qué vivir cuando regreses a Santa Ana. —No quiero regresar. El tirano de allá ha muerto más de 35 000 indios que se rebelaron contra la explotación; pero parece que los cadáveres de Europa hieden más que los salvadoreños, con la diferencia que dan más dinero. Permanecí callado. 140 Tuve vergüenza de no conocer a El Salvador, remoto, distante y olvidado como la Oceania geográfica. En otra ocasión la madrugada me sorprendió en el Café Tropical de Río Abajo. Había subido al cuarto con una prostitua amiga. Arriba me encontré con Spencer, uno de los tractoristas gringos. Estaba morado y pálido a la vez, del whisky Agewood que había empinado de una pinta. Estaba acompañado de Camela, una nica muy simpática. La prostituta de compañía le preguntó a Camela: —Camela, ¿cómo está la marea? -Subiendo... — ¿Y el traído? —Nada. El gustador no quiere acostarse. Dice que no quiere los dólares. Me los da todos. Dice que qué va a hacer con billetes en el Ejército. — ¡Flojos que son los gringos! —Él Ejército es la entrada del cementerio. Un soldado no cuenta con su vida. — ¿Entonces, para qué es gringo? — ¡Lo mismo que yo! Para qué soy nicaragüense si mi marido era soldado; lo mataron y tuve que meterme a bandida. —A mí no me importa ser bandida porque mi plata se la gasta eipriti mío... Spencer y yo, como dos estúpidos, oíamos las mujeres reprocharse. Es horrible tener dinero y no saber qué hacer con él. No aprovechar el bien con nuestra vida, nuestra juventud, nuestra virilidad. Es un enorme derroche de energía. Un esfuerzo sin ningún objetivo humano. Espejismo brutal de técnica, trabajo y remuneración con el atormentado estribillo de ganar la guerra en beneficio de una raza que erige un sistema de castas raciales, los Gold Roles, como objetivo primario de comodidad, bienestar y felicidad. He corrido mi vida de mujer en mujer, huyendo de la vulgaridad y me hundo en ella. He tratado de molestar mis antojos. Quiero ser yo mismo el que los aguijonee. Es algo que está encima de mí. Dentro de mí, como una pistola de acetileno encendido. Pero el monstruo del ambiente me seduce. Soy brutalmente golpeado por esas bolas de acero que oscilan las grúas demoledoras para derribar paredes de concreto. Un enorme bolo de acero, peor que la Espada de Damocles, oscila peligrosamente de un extremo a otro de mi frente. Todo el horror de la escena se me revuelve en la cabeza porque hoy han abandonado definitivamente a Milla Cuatro dos trabajadores, sustraídos de su felicidad imbécil. Hoy amaneció muerto, en el campamento, tirado en la lona mugrienta, Clemente Hormiga. Muy temprano, también, antes que se calentaran los radiadores de los tractores y paleadoras, la enorme pina de acero y dientes barrosos se desprendió del altísimo cable del cuello de la grúa de Harold Vence, enterrando en el lodo suave el cuerpo del aceitero Lamé Canales, como si fuera un puré de carne y sangre. 141 PARAGUAY A U G U S T O ROA B A S T O S (1917). Escritor paraguayo. Poeta, cuentista, novelista, autor teatral, ensayista, periodista y guionista cinematográfico. Vivió exiliado en la Argentina desde 1947. Miembro del grupo del 40. Profesor de literatura y de guión de cine en la ciudad de La Plata (Argentina). Profesor visitante en la Universidad de Toulouse (Francia). Poseedor de varios premios internacionales en los ámbitos de la literatura y el cine. Obras: El naranjal ardiente; El trueno entre las hojas; El baldío; Lucha hasta el alba; Yo el Supremo. Films: Hijo de hombre; Don Segundo Sombra, etc. EL ASERRADERO U NA vez que pierde la guerra, Paraguay debe pagar. Y numerosos territorios caen bajo el general brasileño de la ocupación. La descripción del aserradero es de esta suerte: "Dos hombres por cada cobertiza trabajan de sol a sol: uno arriba, de pie, sobre el tronco...". No hay esperanza de modernizar nada, todo está condenado al atraso. Necesidad de algo fresco, grato... una cerveza helada en ese lugar sin frescor. EL ASERRADERO L OS días de viento norte parece que estuvieran más cerca, porque las ráfagas calientes lo arriman al villorrio en el ronquido de los tronzadores. Con todo no dista más de media legua. Está en el mismo lugar donde comenzaron a aserrar los primeros rollizos, un poco después de la Guerra Grande, cuando se subastaron las tierras del Fisco dicen que para pagar las deudas a los vencedores de la Triple. Lo que resulta divertido, porque es como si los deudos del muerto, a lo largo de diez generaciones, hayan tenido que matarse trabajando para pagar al matador los gastos de la muerte y del entierro. Justo un cuento para velorio; pero uno va y lo cuenta en un velorio y no se lo ríen ni a cañonazos, porque a la gente no le importa nada de nada, y menos desde luego lo que ha pasado hace 145 mucho tiempo. Así como tampoco le importa lo que ha pasado hace poco y lo que puede pasar. No hay memoria para el daño, y como no hay cosa buena que pasa, pues la gente no se acuerda de nada. Tal vez esto después de todo sea lo mejor. Y lo mejor de todo es que tal vez no pueda ser de otra manera, porque esta tierra, al menos la que yo conozco de la región del Guaira donde nací, ha quedado nomás como enterrada en el pasado. La tierra y los hombres. Y si me apuran, yo diría que hasta los animales, no sólo los de yugo y corral, sino hasta las fieras del monte. Todo: las víboras, los insectos, hasta los pájaros que vuelan ladeados como si fueran a caerse a cada momento al chocar contra la blanca pared del calor que tapa el horizonte por donde se lo mire. No hay más que ver los ojos mortecinos, sin recuerdo; esos movimientos de no esperar nada, ni siquiera que el tiempo pase y se lleve toda esta resaca amontonada hasta casi tocar el cielo bajo y opaco del cerro; esta resaca que está ahí aunque no se la vea porque más que afuera está adentro de cada uno de nosotros y nos sale de seguro en las miradas, en la respiración, en la manera que tenemos de andar como desandando y de hablar en voz baja y torcida como para que nos entiendan del revés; esta resaca que va enterita dentro de uno por lejos que uno haya creído escapar. Y más hablamos o pensamos en ella, más se nos arresabia en la sangre Pero si hasta las nubes son sucias, del color del algodón en rama entreverado de tierra; seguro porque se llevan las aguas del estero que rodea nuestra región. Cada año, para San Blas, cae una lluvia roja, y el año que no cae la gente se preocupa porque no cae, igual que por la sequía, la langosta o las revoluciones. Y entonces van a pedirle remedio al Cristo del cerrito, que ya debe estar cansado de ese pueblo de pedigüeños, de limosneros de la gracia divina. Ahí, en las faldas del cerro, comenzaban los montes vírgenes que se han ido talando de a poco, una gran parte de los cuales, según las habladurías, fueron a parar a manos del mariscal brasileño que mandaba las fuerzas de ocupación. Ahora los explota La Forestal Paraguayo-Brasileira S.A., si se ha de creer a los letreros pintados con alquitrán en los mojones y alzaprimas. Y ahí mismo está el aserradero como antes: un villorio más pequeño que el otro, sus chozas sin paredes, sin más que las cabriadas del techo de paja de dos aguas, los caballetes y, debajo, las zanjas cuadradas como sepulturas. Dos hombres por cada cobertizo trabajan de sol a sol: uno arriba, de pie sobre el tronco, alza y baja pausadamente los brazos atornillados al mango del inmenso serrucho, siguiendo pulgada a pulgada las líneas tiradas a negro de humo y apenas visibles sobre la rugosa corteza; el otro cola-cabeza fuera de la zanja, encaneciendo en la llovizna de aserrín. Todo está como al comienzo, y de seguro nunca pondrán sierras movidas a vapor y menos a electricidad, porque si bien los brazos de los obreros resultan más lentos, son también más baratos. Pero aunque pusieran un aserradero mecánico no cambiaría gran cosa; queda mucha selva virgen todavía, y con sierra a vapor, con energía hidráulica o el mero pulmón de los hombres doblándose por la cintura a cada ronquido de la sierra bajo el techo de paja podrida, sobra trabajo para mil años. Así que no hay apuro. No importa el tiempo, porque qué ha de ser el tiempo para estos hombres sino esa selva de nunca acabar que va pasando por el aserradero y en la que nadie piensa sino al escupirse las manos, cada dos o tres jemes de corte, para aferrar de nuevo el mango deí tronzador y seguir dándole al palo. —Volvió Eulogio —dijo el de arriba, un hombrecito rechoncho; los brazos cortos le hacían doblar el espinazo más que a los otros. 146 — ¿Quién? —preguntó el de abajo. —Eulogio Esquivel —el retacón tuvo que elevar la voz y aprovechó para detener en lo alto el tronzador y pasar el canto de la mano por el torso empastado; la sacudió con irritación, y las salpicaduras se estrellaron contra las tablas. Al instante, las lechiguanas hambrientas se empantanaron en ese plasto de madera y sudor. —Eulogio Esquivel —dijo como en un eco el hombre joven mirando a lo lejos. —Al venir lo vi junto al arroyo, dormido bajo un árbol. Tenía el sombrero sobre la cara. Pero estoy seguro que era él. Por la manera que tenía Eulogio de mostrar que era él, aunque estuviese borracho o dormido. Un tipo asiera ese diablo de Esquivel. —No puede ser él. Hace mucho que está en la Argentina. ¿Para qué iba a volver? Allá hay trabajo de todo y para todos. —Nunca le importó mucho el trabajo. Vendría buscando otra cosa, a saber qué, aunque más no sea para refregarnos por las caras la ropa y los petacones alforzados que habrá traído de allá. —Hubiera aparecido por el boliche de don Nicanor Balmaceda. —Cierto —admitió el hombrecito—. Clavado que ahí hubiera ido primero a picar del fuerte como siempre. Me habré equivocado entonces. ¡La pucha con este calor! Y el locro de las doce todavía está lejos... —Se veía que trataba de prolongar la charla, hablar de cualquier cosa, con tal de seguir ventilándose con el inmenso sombrero de paja, esparrancado sobre el tronco. El otro no contestó pero también aprovechó la pausa para sacudirse el barro de aserrín que le embadurnaba el pellejo. —Me gustaría tumbarme ahí mismo -continuó el otro—, y tomarme una cerveza bien helada como esa que te sirven en el fondín de Itapé. ¡A la gran flauta! Estoy viendo el sudor helado que escarcha la botella. No hay como la cerveza, socio. Me gustaría tomar una botella tras otra, sin moverme, hasta tener hipo y sentir que te corre por dentro un río de cerveza helada haciéndote cosquillas en la nariz con la espuma... Yo también creo que un día de estos me voy a largar para la Argentina. A lo mejor, Manuel, nos va bien allá. Dicen que por lo menos se come y se chupa bien. —Vamos a meterle, Perú. Estamos haciendo demasiado sebo y así no rinde el día. El hombrecito rechoncho se ensombreró otra vez hasta los ojos, y el tronzador volvió a zumbar en la madera del timbó. Eso fue por la mañana, antes de que las mujeres llegaran con las ollitas de comida. A la caída del sol, al golpe del capataz en el trozo de riel, los hombres bajaron de los caballetes y salieron de los zanjones, apilaron las tablas y guardaron las herramientas al apuro, entre bromas y gritos roncos que se apagaban sin ecos en las lomadas de aserrín. Manuel Ramos se demoró más que otras veces numerando y cubicando las tablas. Después se puso a afilar el tronzador remolonamente, tanto que el capataz se acercó y le dijo: — ¿No vas a volver a tu casa? —Sí —dijo él sin reparar en la cara de sorna del otro. —Tu mujer te estará esperando. Y tras el silencio de Manuel: —Si yo tuviera una mujer como la tuya, no la dejaría ni a sol ni a sombra —dijo con un guiño que tampoco vio Manuel, agachado sobre la hoja dentada que brillaba al rojo vivo en la última luz del ocaso. 147 Un rato después, escorándose a cada paso sobre el pie flojo, Manuel Ramos regresaba hacia los ranchos, invisibles más allá del arroyo, del otro lado de los palmares sobre los que flotaban chirriando las tijeretas en su vuelo sesgado. Iba aspirando con ansias el olor de las guayabas maduras que llenaban la tarde y ese otro aroma metálico de las cigarras enloquecidas por la proximidad de la noche: algo que se puede tocar con las manos, ¿no, Manuel?, como cuando éramos chicos y nos íbamos a nadar al arroyo. Me estarías hablando, aún ahora, y aunque no me hablaras, lo mismo lo sabría con sólo mirarte. Y vendría todo lo que ocurrió después y yo no tendría que perderme en este cansancio de andar a ciegas con lo tuyo y de tener que adivinarlo. Mientras regresas a tu rancho de seguro se te caen encima otras tardes de verano como ésta, cuando comenzó tu rivalidad con Eulogio por el amor de Petronila Sanabria; una rivalidad que, en lugar de separarlos, los unió más estrechamente en esa especie de mutuo acecho que no era no más que un nuevo modo de camaradería, de esa camaradería peleada y recelosa que venía arrastrándose entre ustedes desde los tiempos de la escuela en Itapé. Dos hileras más adelante del tuyo estaba el banco de la Nila que coqueteaba con los dos y aceptaba de los dos, sin aparente favoritismo, los coloreados huevos de perdiz y las cotorritas cazadas con cimbra en el monte, lo que no conseguía sino hacerles apretar más los puños y morderse los labios hasta sangrar. Estaban ya tan cerca, tan pegados el uno al otro por el mismo amor, por el mismo odio, que no eran más que labios y dientes de una misma boca. Hubo un momento, sin embargo, en que Eulogio Esquivel debió creer que triunfaba: fue cuando quedaste impedido de un pie y comenzaron las burlas y las bromas que Eulogio más que nadie azuzaba, sin darse cuenta de que esas pullas precisamente la estaban inclinando a tu favor a Petronila, que no podía ver sufrir a nadie, ni siquiera a un bichito golpeado. Luego la conscripción los llamó a los dos a Asunción. ¿Recuerdas que lo sentiste casi como un alivio porque todo ese tiempo tu amor por Petronila había crecido y sólo el defecto del pie te ayudaba a disimularlo por temor a humillarla y a humillarte, porque no podías soportar su lástima? Pero fue ese defecto el que, al modo de un no buscado desquite, te libró del servicio y te devolvió al pueblo. Eulogio tuvo que quedarse a tragar su encono y polvo del cuartel a lo largo de dos años interminables. A su regreso vio sus temores en el espejo de la realidad: encontró que te habías casado con Petronila. Se sintió doblemente traicionado, en la amistad y en el amor. Pero nada te dijo; pareció de pronto olvidado de todos esos años de rivalidad. Pareció de pronto como si por primera vez fuese verdaderamente tu amigo, si bien —todo hay que decirlo— al principio debiste sospechar que a él le costaba ahora disimular su fracaso tanto como en un comienzo te costó disimular tu desesperación. Al final te convenciste de que era sincero; es decir, te engañó por primera vez. Y te engañó porque ignorabas lo que había hecho a tus espaldas. Tal vez en esto se equivocó Petronila, en no contártelo. Recordarás que, desde que llegó, Eulogio sentó plaza de vago en el pueblo; se pasaba los días en el boliche de don Nicanor Balmaceda, y de allí, pesado de caña y despecho, solía llegarse a tu casa asediando a Petronila, a tu propia mujer, mientras te deslomabas bajo los rollizos en el aserradero. Petronila trató de ahuyentarlo con buenas razones; pensó tal vez que era el mejor camino para alejar a un hombre taimado como Eulogio. Pero él creyó que Petronila cedía. Una mañana, envalentonado, quiso forzar la mano. Petronila — ¡lástima que no lo supieras! - se defendió con el cuchillo de la cocina y le marcó la cara de un tajo. Desde entonces desapareció. Lo último que supiste de él fue que 148 lo habían visto en el éxodo de braceros que emigran todos los años para las cosechas, más allá de las fronteras. Pero esta cálida y rosada tarde de enero, Eulogio Esquivel ha vuelto a aparecer después de tres años de ausencia. Manuel lo ha visto de lejos, lo ha adivinado casi, tumbado al borde del camino, entre los yuyos, el sombrero puesto sobre la cara. Después se incorpora de golpe y se queda sentado, apuntalado en un codo, mirando a Manuel con una gran risa: — ¡Guá, Manuel! Está más negro y flaco; quemado por los soles aún más abrasantes que los del terruño, por distancias, caminos y vaivenes; quemado por dentro sobre todo, con esa quemadura que se le nota en los ojos, en la risa, en el pellejo curtido, seco, sin un gramo de grasa, adherido a los huesos de la cara, a punto de partírsele en los pómulos puntudos. Está amable y lejano todavía, como si no hubiera acabado de llegar o como si de golpe hubiera resucitado ahí bajo el guayabo y no pudiera encontrar rápidamente todo su cuerpo. Pensando en hombres como Eulogio es como se me ocurrió lo que dije hace un momento de esa forma de resaca, de limo seco, de vida al revés que hay en todos nosotros, y que Eulogio no puede esconder ni siquiera con esa risa de huesos grandes con que está mirando a Manuel. - ¡Eulogio! ¿Cuándo volviste? —Ahora —dice buscando algo a su alrededor, porque ya está en otra cosa y no ha visto siquiera o no ha querido ver la mano que Manuel le ha tendido. Se levanta y arranca la fruta de un guayabo, la aplasta contra los dientes y la va comiendo de a poco, arremoladamente, como los chicos. Las semillas le ponen overa la boca mientras vuelve a mirar a Manuel; pero es como si no lo viera o no lo tuviera delante. —Me contó Pedro Orué que te vio esta mañana, y no lo podía creer... Por un instante, la expresión alegre, socarrona, de Eulogio, se cambia en una mueca de disgusto, pero sobre el tajo de la boca la sonrisa vuelve a aflorar en seguida. —Ahorita no más he llegado y no he pasado por el pueblo. No me pudo ver nadie. —Tira el resto de la fruta, se limpia la boca con el revés de la mano, después la pone sobre el hombro de Manuel, que no se fija en el hilo de la cicatriz a un costado de la cara de seguro porque no sabe que esa cicatriz está ahí, no en la sonrisa algo encanallada y burlona, sino en la presencia del amigo que ha vuelto. No recuerda, o tal vez quiere olvidar ahora todo lo malo que los unió en el pasado: la rivalidad por Petronila, el empujón de Eulogio que lo volteó de un árbol para evitar que atrapara el pichón de calandria, quebrándole el pie en la caída, las solitarias peleas a la salida de la escuela en que se pegaban como a escondidas, entre los cocoteros, hasta sacarse sangre, hasta caer sin aliento, todavía abrazados sobre la tierra caliente sembrada de grandes espinas de coco, de esas espinas con las que los pobladores de Itapé entretejen las coronas de los calvarios para Semana Santa. Me acuerdo de aquella vez que te quiso ahogar en el remanso, aplastándote bajo unos raigones de inga, y tuvimos que ir entre todos a golpearle con palos y hasta con piedras para que te soltara, y cuando te arrastramos sobre la arena tenías ya la cara musgosa de los ahogados, mientras él se reía recostado contra un árbol, un poco rabioso y otro poco satisfecho, acariciándose las partes y enseñándonos de pronto, con una mueca soez, los testículos increíblemente hinchados, pavonados, por la presión de la mano. Un gesto que no nos incluía, uno de esos rápidos y equívocos signos que confunden o dejan afuera a los que no pueden comprenderlo, porque surgen reventados de un sentimiento más fuerte y oscuro que la simple procacidad o el odio o la humillación. 149 —Vamos, pues, a casa, Eulogio —de seguro le diría. - S í , pero primero vas a acompañarme. - ¿Adonde? La mano de huesudas falanges se levanta hacia el cerro. —Encontré un "entierro" de la Guerra Grande. —Estás mintiendo, Eulogio —prueba a reír Manuel. —No, cierto, como que estamos el uno frente al otro. - ¿Te acuerdas de don Casiano, el veterano de Isla-Valle? —Sí, pero él murió hace mucho. -Encontré al hijo, a Secundino, en Formosa. Se puso muy enfermo y yo lo atendí. Antes de morir me dio las señas del entierro... - ¿Tenía un entierro aquicito y se fue allá lejos a dejar los bofes como peón golondrina? —lo interrumpe Manuel, indignado no se sabe si contra la idiotez del bracero o la patraña del recién llegado. - N o me dejas hablar. Yo le pregunté lo mismo y casi largué la risa sobre sus últimas boqueadas. Pero entonces me dio a entender que habían cavado con el viejo en varias partes sin encontrar nada, pero que con toda seguridad alguien con más suerte y que no estuviera impedido, lo encontraría. Yo acabé creyéndole porque ya estaba casi muerto, y un cristiano en ese estado no miente ni por un casual. Quiso decir más cosas, pero ya no le salía la voz y jedía más que un muerto porque las almorranas se le habían podrido demás. Yo me vine pues, Manuel, a probar suerte. Y como el perro come lo que la gata entierra, me puse a cavar nomás al llegar. Pero la veta es grande y necesito un compañero de confianza. Por eso he venido a buscarte. -Vamos a ir mañana. —No, tiene que ser esta noche. Ya he paleado bastante y pueden descubrir el lugar. Se sabe que el cerro guarda todavía muchas de estas butifarras... —la mano de Eulogio vuelve a cerrarse sobre el hombro de Manuel—. ¡Manuel, vamos a hacernos ricos! Se van a caer de culo cuando nos vean con los cántaros llenos de monedas y chafalonías. Le vamos a comprar el boliche a don Nicanor y trabajaremos como socios. Vamos a poner también un almacén y así podrás dejar el aserradero... —la risa muestra los dientes negros del tabaco, mientras los ojos que no se mueven, que siguen serios, pulsan desde el fondo de las cuencas la voluntad de Manuel y ya lo están empujando contra su voluntad. Se van los dos hacia el cerro, despeado el uno, flexible el otro, encorvado como bajo el peso de esa expectativa de riqueza, de bienestar futuro, de paz, que parece llenarlo por entero, hasta que las dos siluetas se hacen una sola y acaban perdiéndose en las sombras del anochecer. Pero Petronila no puede saberlo; no malicia siquiera lo que ha podido ocurrirle a Manuel. Como de costumbre, ha comenzado a mirar el camino que lo estará regresando hacia ella, mientras apronta el agua en la batea, la toalla, la camisa limpia que ella misma se la abotonará, demorándose en cada botón, hasta quedársele recostada en el pecho, mientras los dedos correosos y oliendo a madera le enredarán el negrísimo pelo de las trenzas con las que él gusta juguetear. Si hasta le ha dicho más de una vez, para hacerla enojar, que le gustaría morir ahorcado en una de esas trenzas. Y ella le ha contestado riendo: "Pero si ya estás ahorcado, Manuel, desde que te casaste conmigo. Y yo también me morí. Y porque estamos muertos es que no tenemos un hijo". Esa vez Manuel anduvo mustio y resentido varios días. 150 Ella sabe el momento justo en que él suele aparecer por el recodo, después del algarrobo grande que está casi enfrente del boliche de Nicanor Balmaceda. Pero ahora está tardando. Se ha mirado en el agua de la batea, y desde esa cara que está debajo del agua morada dos ojos juntos y ligeramente oblicuos la miran preocupados. Se ha puesto a trajinar haciendo cualquier cosa, aferrándose con los ojos a los signos familiares: la silla puesta bajo la parralera, la mesa con el mantel de mezclilla y los dos pares de cubiertos de hojalata, ya bastante aporreados, que ella se ha propuesto reemplazar la primera vez que vaya de compras al almacén de los turcos en Itapé. Manuel le ha prometido llevarla al baile de la función patronal, y ya faltan pocos días. También tiene que comprarse un vestido nuevo y los zapatos de tacos altos; porque a pesar de su renguera, Manuel sabe darse maña para bailar sin que se le note y lo hace mejor que ninguno. La casita entera respira tranquila en el vapor de la olla. La oscuridad, moteada por los puntitos fosfóricos de los gusanos de luz, ha ido tapando el camino que sólo ha reaparecido más tarde con la luna. Sin dejar de mirarlo, Petronila se ha acurrucado sin sueño en la silla recostada contra el horcón del rancho. El pueblo está quieto. Sólo de la otra parte, desde el paso del río donde está la casa de María Dominga Otazú, el viento trae remezones de guitarras, de risas y voces de hombres. Petronila se ha levantado, ha entrado el mortero a un rincón de la pieza y ha encendido en el fondo una vela después de mojar el pabilo con la lengua. Se ha incorporado más segura, como protegida por la agüería. La llamita de la vela llama a su hombre, lo resguarda con el vapor de ese unto de saliva contra el poder de mujeres como María Dominga, que atrae a hombres y guitarras al alero de su rancho. Un remolino de viento ha apagado la vela en la comba del mortero. Petronila no lo sabe porque ha vuelto a salir, por centésima vez, a mirar el camino hinchado de luna. Lentamente, tomándose todo el tiempo, se ha preparado una infusión de curupá, el zumo de esa planta de hojitas llovidas con olor a chinche de monte que tumbaba a su abuela como un tronco en medio de sus peores insomnios. Petronila se ha acostado como a la media noche, mucho después que el camino se le ha ido borrando poco a poco gastado por las miradas y éstas por el narcótico indio. Un ruido llega hasta ella atravesando el sueño en medio del cual, luchando sin fuerzas, busca incorporarse por entre un matorral de mucílago en el que al querer levantarse se hunde cada vez más. —Ma... nuel... —tartamudea con lengua de trapo. —Sí... —le responde en voz baja; hay cansancio, un cansancio de mucho tiempo, algo que viene de muy atrás, en ese jadeo de animal acosado, en ese hilo de voz sibilante, pero también la angustia de un apuro que lo empuja a andar tropezando en la oscuridad. —Voy a.... servirte... la comida... —No quiero comer... Silencio. El se deja caer en la cama. Está mojado de sudor. En su sueño, roto a medias, Petronila se le aferra, lo acaricia maquinalmente como un mimoso reproche apenas burbujeado como un estertor, y en el que no la cabeza sino el instinto debe trabajar oscuramente. Debe sentir que el cuerpo duro, húmedo, de su hombre, también se le aferra hasta ahogarla casi en medio de la maleza gomosa de la que no puede zafar, urgido de feroces y definitivas caricias que hacen crujir la trama de cuero del catre, que la hacen gemir a ella mordiendo su nombre hasta el suspiro del espasmo final, hasta dejarla como muerta junto a él. 151 Es inútil que a la mañana busquen a Manuel por todas partes. Nadie sabe dónde está. No ha dicho a nadie que se iba. Ha desaparecido como el humo. Petronila contará que lo ha sentido entrar en medio del sopor del curupá, que ha dormido a su lado hasta muy cerca del amanecer. "Esta ha soñado", dirá Pedro Orué por lo bajo a los otros. Pero es cierto que hay una manchita de sangre en la almohada como el borrón de una cara con desolladuras, y regada por el piso la arenilla colorada del cerro. Y nadie, ni los baqueanos que han encontrado rastros como de dos hombres en lucha al borde de la caverna del cerro cuya profundidad no se conoce, y que han descubierto al primer golpe de ojo que esas pisadas con granitos de asperón en el piso del rancho no fueron dejadas por las alpargatas de Manuel, querrán decir lo que piensan. Ni el propio Pedro Orué, que ahora tendrá que buscarse otro compañero de sierra, se animará a contradecirla ni a desalentarla con simples sospechas. Para ella Manuel se ha largado también en el éxodo de braceros; no atina con el motivo porque lo sentía contento a su lado. Pero todo le parece extraño desde que le falta Manuel. Nadie se atreverá, ni entonces ni después, a emponzoñar la obstinada espera de Petronila que tendrá los ojos cada vez más ardidos y lejanos, sobre todo los días en que el viento norte arrima el aserradero a la vueltita de su rancho; que irá de tarde en tarde hasta el vado,ala casa de María Dominga para mendigar noticias de su hombre a los troperos, milicos y viajeros de paso por ahí, y donde por fin, a la vuelta de algún tiempo, cuando ya la espera angustiada se ha cambiado, sin que nadie lo note, en esa locura mansita y absorta que la ha fijado en el futuro, se quedará a acompañar a María Dominga en la atención de su clientela nómade, con la sola paga de esos vagos rumores que traen y llevan su esperanza y el fantasma de Manuel. 152 PERU C I R O A L E G R Í A (1909-1967). Narrador, ensayista y político peruano. En su juventud militó en el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), partido al cual renunció en 1948. Padeció cárcel, destierro, pobreza y enfermedades. En 1963 fue elegido diputado. Su preocupación social y su amor a los desvalidos y marginados le llevaron a escribir una obra de gran dignidad artística y alto valor testimonial. El mundo es ancho y ajeno es —según Vargas Llosa- "el punto de partida de la literatura narrativa moderna peruana y su autor, nuestro primer novelista clásico". Obras: La serpiente de oro; Los perros hambrientos; El mundo es ancho y ajeno; Lázaro; 7 cuentos quirománticos; Mucha suerte con harto palo, etc. EL M U N D O ES A N C H O Y AJENO R OSENDO Maqui, alcalde indígena de un poblado indígena, Rumi, asumió su mandato con varias dificultades. Una, que no se podía explicar qué era la ley. Le parecía, eso sí, que era una forma de perjudicar a los indígenas. Pero, reflexionaba también: " ¿Qué culpa tiene uno de ser indio. Acaso no es hombre?" Veía a los regimientos, formados por indios. Y, de vez en cuando, a alguien de la clase de los patrones "de oficial, y luciendo la relampagueante espada de mando". Es difícil hacer una radiografía tan honrada del comunero indígena peruano. Este libro, El mundo es ancho y ajeno, lleno de detalles significativos, es de una gran riqueza para quien desee conocer las formas de vida y de trabajo de los indígenas. Ahí, en "las grandes chacras comunitarias, seguían madurando el trigo y el maíz". 155 EL M U N D O ES A N C H O Y AJENO (fragmento) R OSENDO Maqui no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba una maniobra oscura y culpable. Un día, sin saberse por qué ni cómo, había salido la ley de contribución indígena, según la cual los indios, por el mero hecho de ser indios, tenían que pagar una suma anual. Ya la había suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres hombres de piel negra a quienes nadie de Rumi había visto, pero la sacaron otra vez después de la guerra. Los comuneros y colonos decían: "¿Qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es hombre?". Bien mirado, era un impuesto al hombre. En Rumi, el indio Pilleo juraba como un condenado: " ¡Carajo, habrá que teñirse de blanco! ". Pero no hubo caso y todos tuvieron que pagar. Y otro día, sin saberse también por qué ni cómo, la maldita ley desapareció. Unos dijeron en el pueblo que la suprimieron porque se habían sublevado un tal Atusparia y un tal Uchcu Pedro, indios los dos, encabezando un gran gentío, y a los que hablaron así los metieron presos. ¿Quién sabía de veras? Pero no habían faltado leyes. Saben mucho los gobiernos. Ahí estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de servicio militar no se aplicaba por parejo. Un batallón en marcha era un batallón de indios en marcha. De cuando en cuando, a la cabeza de las columnas, en el caballo de oficial y luciendo la relampagueante espada de mando, pasaban algunos hombres de la clase de los patrones. A esos les pagaban. Así era la ley. Rosendo Maqui despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de instrucción primaria obligatoria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela de la comunidad de Rumi? ¿Dónde estaban las de todas las haciendas vecinas? En el pueblo había una por fórmula. ¡Vaya, no quería pensar en eso porque le quemaba la sangre! Aunque sí, debía pensar y hablaría de ello en la primera oportunidad con objeto de continuar los trabajos. Maqui fue autorizado por la comunidad para contratar un maestro y, después de muchas búsquedas, consiguió que aceptara serlo el hijo del escribano de la capital de la provincia por el sueldo de treinta soles mensuales. El le dijo: "Hay necesidad de libros, pizarras, lápices y cuadernos". En las tiendas pudo encontrar únicamente lápices muy caros. Preguntando y topeteandose supo que el Inspector de Instrucción debía darle todos los útiles. Lo encontró en una tienda tomando copas: "Vuelve tal día", le dijo con desgano. Volvió Maqui el día señalado y el funcionario, después de oír su rara petición, arqueando las cejas, le informó que no tenía material por el momento: habría que pedirlo a Lima, siendo probable que llegara para el año próximo. El alcalde fue donde el hijo del escribano a comunicárselo y él le dijo: "¿Así que era en serio lo de la escuela? Yo creí que bromeabas. No voy a lidiar con indiecitos de cabeza cerrada por menos de cincuenta soles". Maqui quedó en contestarle, pues ya había informado de que cobraba treinta soles. Pasó el tiempo. El material ofrecido no llegó el año próximo. El Inspector de Instrucción afirmó, recién entonces, que había que presentar una solicitud escrita, consignando el número de niños escolares y otras cosas. También dijo, con igual retardo, que la comunidad debía construir una casa especial. ¡No le vengan con recodos en el camino! El empecinado alcalde asintió en todo. Contó los niños, que resultaron más de cien, y después acudió donde un tinterillo para que le escribiera la solicitud. 156 La obtuvo mediante cinco soles y por fin fue "elevada". Por su lado, consiguió autorización para pagar los cincuenta soles mensuales al maestro y llamó a algunos comuneros, entre ellos al más diestro en albañilería, para que levantaran la casa especial. Comenzaron a pisar el barro y hacer los adobes con mucha voluntad. En ese estado se encontraban las cosas. Quizá habría escuela. Ojalá llegaran los útiles y el profesor no se echara atrás de nuevo. Convenía que los muchachos supieran leer y escribir y también lo que le habían dicho que eran las importantes cuatro reglas. Rosendo —qué iba a hacer— contaba por pares, con los dedos si era poco y con piedras o granos de maíz si era mucho y así todavía se le embrollaba la cabeza en algunas ocasiones de resta y repartición. Bueno era saber. Una vez entró a una tienda del pueblo en el momento en que estaban allí, parla y parla, el subprefecto, el juez y otros señores. Compró un machete y ya se salía cuando se pusieron a hablar del indio y en ese momento él hizo como que tenía malograda la correa de una ojota. Simulando arreglársela tomó asiento en la pequeña grada de la puerta. A su espalda sonaban las voces: " ¿Ha visto usted la tontería? Lo acabo de leer en la prensa recién llegada... Estos indios..." "¿Qué hay, compadre?" "Que se discute en el parlamento la abolición del trabajo gratuito y hasta se habla de salario mínimo. Pamplinas de algún diputado que quiere hacerse notar". "Es lo que creo, no pasará de proyecto". "De todos modos, son avances, son avances... Estos —un índice apuntó al distraído y atareado Maqui— se pueden poner levantiscos y reclamadores". "No crea, usted. Ya ve lo que pasa con las comunidades indígenas por mucho que esté más o menos aceptada su existencia... Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violin, según decía mi abuelita"... Estallaron sonoras carcajadas. "De todos modos —volvió a sonar la voz prudente—, son avances, son avances... Demos gracias a que éstos —el indiferente volvió a ser señalado— no saben leer ni se enteran de nada, si no, ya los vería usted... ya los vería..." "En ese caso, la autoridad responde. Mis amigos, mano enérgica". Hubo un cuchicheo seguido de un silencio capcioso y después sonaron pasos tras Rosendo. Alguien le golpeó con un bastón en el hombro, haciéndole volver la cara. Vio al subprefecto, que le dijo con tono autoritario: " ¿Te estás haciendo el mosca muerta? Este no es sitio de sentarse". Rosendo Maqui se colocó la recién arreglada ojota y tomó calle arriba con paso cansino. Ahí había, pues, un pequeño ejemplo de lo que pasaba, y la indiada ignorante sin saber nada. ¡Cabezas duras! A las mocitas de dedos tardos para hacer girar el huso y extraer un hilo parejo del copo de lana, las madres les azotaban las manos con varillas espinudas de ishguil hasta hacerles sangre. ¡Santo remedio de la plantita maravillosa! Las volvía hilanderas finas. Rosendo sonrió con toda la amplitud de sus belfos; así debía pasar con las cabezas. Darles un librazo y vamos leyendo, escribiendo y contando. Claro que no podría ser cuestión de un golpe solamente sino de muchos. El guardaba un abultado legajo de papeles en los que constaba la existencia legal de la comunidad. Los arrollaría formando una especie de mazo. "Formar en fila, comuneros, que ahora se trata de instruirse". Plac, ploc, plac, ploc, y ya están hechos unos letrados. Rosendo Maqui dejó de sonreír. El no tenía los papeles en su poder por el momento. Don Alvaro Amenábar y Roldan —toda esa retahila era el nombre— se había presentado ante el juez de Primera Instancia de la provincia reclamando sobre linderos y exigiendo que la comunidad de Rumi presentara sus títulos. Era propietario de Umay, una de las más grandes haciendas de esos lados. Rosendo Maqui había llevado, pues, los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la Comunidad de Rumi a un tinterillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Era un hombrecillo rechoncho, de nariz colorada, 157 que se hacía llamar "defensor jurídico", a quien encontró sentado ante una mesa atiborrada de papeles en la que había también un plato de carne guisada y una botella de chicha. El dijo, después de examinar los títulos: "Los incorporaré al alegato. Aquí hay para dejar sentado al tal Amenábar —el tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a IVÍaqui— y si insiste, el juicio puede durar un siglo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios". Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando los títulos, y le cobró cuarenta soles. Parloteando como un torrente no se dio cuenta de que había hecho lucir unos imprudentes cien años en el primer momento. Maqui pensó muchas veces en ello. III DIAS VAN, DIAS VIENEN... Admiramos la natural sabiduría de aquellos narradores populares que, separando los acontecimientos, entre un hecho y otro de sus relatos, intercalan las grandes y espaciosas palabras: días van, días vienen... Ellas son el tiempo. El tiempo adquiere mucha significación cuando pasa sobre un hecho fausto o infausto, en todo caso notable. Acumula en torno o más bien frente al acontecimiento, trabajos y problemas, proyectos y sueños, naderías que son la urdimbre de los minutos, venturas y desventuras, en suma: días. Días que han pasado, días por venir. Entonces el hecho fausto o infausto, frente al tiempo, es decir, a la realidad cotidiana de la vida, toma su verdadero sentido, pues de todos modos queda atrás, cada vez más atrás, en el duro recinto del pasado. Y si es verdad que la vida vuelve a menudo los ojos hacia el pretérito, ora por un natural impulso del corazón hacia lo que ha am^do, ora para extraer provechosa enseñanza de las experiencias de la humanidad o levantar su gloria con lo noble que fue, es también verdad que la misma vida se afirma en el presente y se nutre de la esperanza de su prolongación, o sea, de los presuntos acontecimientos del porvenir. Después de la muerte de Pascuala avanzó, pues, el tiempo. Y digamos también nosotros: días van, días vienen... En las grandes chacras comunitarias seguían madurando el trigo y el maíz. En las pequeñas, retazos de administración personal que daban al interior de las casas, se mecían pausadamente las sensuales habas en flor, henchían las arvejas sus nudosas vainas y los repollos incrustaban esmeraldas gigantes en la aporcada negrura de la tierra, Por lo alto cruzaban chillonas bandadas de loros. Unos eran pequeños y azules; otros eran grandes y verdes. Las escuadrillas vibrátiles evolucionaban y luego planeaban: las azules sobre el trigo, las verdes sobre el maíz. Con sus hondas y sus gritos las espantaban los cuidadores y entonces ellas chillaban más y se elevaban muy alto para desaparecer en la lejanía del cielo nítido, en pos de otros sembríos. El huanchaco, hermoso pájaro gris de pecho rojo, decidido choclero, cantaba y cantaba jubilosamente. Su canto era la sazón del maíz. Un viento tibio y blando, denso de polen y rumor de espigas, olía a fructificación. 158 Para acompañar a Rosendo, fueron a vivir en su misma casa Juanacha y su mando. Ella era la menor de todas sus hijas y en su cuerpo la juventud derrochaba una graciosa euritmia. Agil, poderosa, de mejillas rojas y ojos brillantes, iba y venía en los quehaceres de la casa, parlando con una voz clara y alta, sacada de escondidas vetas de oro. Anselmo, Rosendo y el perro Candela, llamado así por tener la pelambrera del color del fuego, aún no podían olvidar a la muerta. Anselmo hizo arrumbar el arpa en un rincón y cubrir la prestancia incitante de sus cuerdas con unas mantas. Rosendo se pasaba el tiempo sentado en el poyo de barro del corredor, entregado a su silenciosa pena, con Candela a sus pies. Mejor dicho, el perro estaba sobre sus pies y a Rosendo le placía eso, pues se los abrigaba con el calor de su cuerpo. Candela manteníase durante el día en un semisueño melancólico y en las noches aullaba. En Juanacha bullía la vida con todas sus fuerzas jubilosas y la tristeza, o por lo menos una discreta compostura, era más bien un fenómeno de respeto hacia el padre. Había querido mucho a su madre, pero la pena era expulsada de su corazón por un poderoso ritmo de sangre. En cuanto al marido, no sabríamos decir. Era un indio reposado que no daba a entender sus sentimientos. Juanacha había parido un pequeñuelo que en ese tiempo, cansado de gatear y besar la tierra, trataba ya de incorporarse para ojear el misterioso mundo de los poyos y barbacoas. A veces, en sus trajines de gusanillo, tropezaba con los pies de su abuelo si no estaban cubiertos por el perro. Entonces tironeaba con sus regordetas manitas de las correas de las ojotas, palpaba los pies duros y luego alzaba la cabeza hacia el gigante. Rosendo lo levantaba en brazos diciéndole cualquier palabra cariñosa y el pequeño le botaba a un lado el sombrero de junco para emprenderla a jalones con las canosas crenchas. El viejo gruñía sonriendo: —Vaya, suelta, atrevidito... Su pecho rebosaba de contento y ternura. En el caserío se apagaba ya, poco a poco, cual un fogón en la alta noche, el recuerdo de Pascuala. Con todo, no sería veraz hablar de olvido. Comentábase la pena de Rosendo y la justeza de tal sentimiento. Y cuando, entre las sombras, aullaba el perro Candela, los comuneros decían: —Llora po ña Pascuala. —Tal vez mirará a su ánima... —Dicen que los perros ven a las ánimas y si un cristiano se pone légaña de perro en los ojos, tamién verá las ánimas en la noche... - ¡ Q u é miedo! Es cosa de brujería... — ¡ Pobre ña Pascuala! — ¿Por qué pobre? Ya llegó a viejita y era tiempo que muriera. Un cristiano no puede durar siempre... Hemos visto que la misma consideración consolaba a Rosendo. En la vida del hombre y la mujer había tiempo de todo. También, pues, debía llegar el tiempo de morir. Lo deplorable era una muerte prematura que frustra, pero no la ocurrida en la ancianidad, que es una conclusión lógica. Así pensaba sintiéndose muy cerca de la tierra. Observaba que todo lo viviente nacía, crecía y moría para volver a la tierra. El también, pues, como Pascuala, como todos, había envejecido y debía volver a la tierra. Y comenzó, pues, la cosecha. Los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, hasta niños, fueron al maizal. Los rostros morenos y los vestidos policromos resaltaban 159 hermosamente entre el creciente oro pálido del sembradío maduro. Era una mañana tibia y luminosa en la que la tierra parecía más alegre de haber henchido el grano. Los cosechadores rompían la parte superior de la panca con la uña o un punzón de madera que colgaba de la muñeca mediante un hilo, luego la abrían jalando a un lado y otro con ambas manos y por último desgajaban la mazorca. Y las mazorcas brillantes —rojas, moradas, blancas, amarillas— se rendían atestando las listadas alforjas. Otros cosechadores arrancaban las vainas de los pallares y fréjoles enredados en los tallos de maíz y otros recogían los chiclayos, suerte de sandías enormes y blancas. Las mazorcas eran llevadas al cauro, hecho de magueyes, dentro del cual se las iba colocando una junto a la otra, verticalmente, en la operación llamada mucura, para que el sol terminara de secar los granos anotas o húmedos. En el norte del Perú, el quechua y los dialectos corrieron, ante el empuje del idioma de blancos y mestizos, a acuartelarse en las indiadas de la Pampa de Cajamarca y el Callejón de Huaylas. Pero siempre dejaron atrás, para ser cariñosamente defendidas, las antiguas palabras agrarias, enraizadas en el pecho de los hombres como las plantas en la tierra. El cauro estaba en la plaza, frente a la casa del alcalde. A su lado, formaban tres montones los pallares, fréjoles y chiclayos. Los cosechadores, al vaciar sus alforjas y verlos crecer, alababan la bondad de la tierra. Cosechaban los adultos, los jóvenes, los niños, los viejos. Rosendo, acaso más lento que los demás, se confundía con todos y parecía no ser el alcalde sino solamente un anciano labriego contento. Anselmo, el arpista, estaba hacia un lado, sentado en una alta banqueta y tocando su instrumento. Las notas del arpa, las risas, las voces, el rumor de las hojas secas y el chasquido de las mazorcas al desgajarse, confundíanse formando el himno feliz de la cosecha. Algunas muchachas, provistas de calabazas, iban y venían del sitio de labor a la vera de la chacra donde estaban los cántaros de chicha, para proveerse y repartir el rojo licor celebratorio. No se lo prodigaba mucho y él corría por las venas cantando su origen de maíz fermentado, de jora embriagada para complacer al hombre. Brindada la mazorca grávida, iba quedando atrás un lago mustio noblemente empenachado de pancas desgarradas y albeantes... Por ahí estaban, parlándose, el muchacho llamado Juan Medrano, hijo del regidor, y la muchacha llamada Simona, una de las que vimos en el corralón de vacas cierta amanecida. Hacía apenas dos días que intimaron un tanto. Pero ya llegaba la tarde con su reverberante calidez y de la tierra subía un vaho penetrante a mezclarse con el de las plantas maduras. Juan parecía una rama y Simona parecía un fruto y ninguno rebasaba los veinte años. Pusiéronse a retozar, separándose del grueso de los cosechadores. Simona corría riendo y Juan hacía como que no lograba alcanzarla. De pronto la atrapó y ambos se poseyeron con los ojos. El habló al fin: - ¿A que te tumbo, china? —A que no me tumbas... Bromearon forcejeando un rato —Simona era recia— hasta que rodaron entre las melgas. Y cubriendo la gozosa alianza de dos cuerpos trigueños se alzaba el maizal de rumor interminable, mazorcas cumplidas y barba amarilla. En lo alto brillaba, curvándose armoniosamente sobre la tierra, un cielo nítidamente azul. Simona descubrió la alegría de su cuerpo y del hombre, y Juan, que ya había derribado muchas chinas a lo largo de los caminos y a lo ancho de las chacras y las parvas, sintió ese oscuro llamado, ese reclamo poderoso que rinde alguna vez al varón haciéndole tomar una mujer entre todas. 160 Cae la tarde y el sol perfila las flores del maíz y los rostros bronceados. De pronto la sombra del cerro Peaña crece y se extiende y gana la chacra para sí. Ya termina la faena. Los cosechadores vuelven al caserío. En la plaza están el cauro colmado y los montones altos. El arpa sigue tocando por allí. Alguien canta. Todos están alegres, y sin querer explicársela, viven la verdad de haber conquistado la tierra para el bien común y el tiempo para el trabajo y la paz. 161 R O S A A R C I N I E G A (1909). Escritora peruana. Nació en Lima. Ha colaborado en revistas y periódicos españoles y en 1949 fue nombrada agregada cultural de la Embajada de su país en Buenos Aires. Autora de biografías. Obras: Jaque mate; Engranajes; Mosko-strom; Pedro de Valdivia; Francisco Pizarro, etc. ENGRANAJES L A autora descubre el trabajo en un Alto Horno, Se trata nada menos que de un universo, un pequeño mundo completo y a veces horripilante. Se advierte en esta narración la fe en la vida futura. Sin ella el trabajador del Alto Horno no tendría razón de existir. Incluso seres tan inermes como los que trabajan en el Alto Horno no pierden su visión sobrenatural. ENGRANAJES (fragmento) L LEGAMOS a nuestro puesto. Cada uno con su número en la mano, con una ficha, único comprobante de nuestra personalidad en este laberinto. Fuera, podemos ser Jiménez o Manuel, Vallejo o Juan. Para el monstruo sólo somos el 40, el 510. Nos despojamos de nuestras chaquetas azules, de nuestras camisas también azules, y nos calzamos unas botas toscas; prendemos al cuello un delantal de lona. Hay que preservarse de las chispas. Aquí estamos ya dispuestos para empezar otra jornada. Igual que ayer; igual que mañana; igual que siempre. He aquí la creación. He aquí el mundo con su infinita variedad a lo que queda reducido para nosotros, estos centenares de hombres uniformados que nos apiñamos en torno a un Alto Horno, ¿Qué existe fuera de esto? Todo. Nada. Todo. De centenares de estaciones partirán, en esta misma hora, centenares de trenes. Treparán por sus estribos miles y miles de viajeros acuciados por las más 162 distintas ambiciones, por las más diversas necesidades. En las ventanillas se agitarán manos, pañuelos blancos. En las mentes, esperanzas, deseos, ilusiones, curiosidades, horizontes nuevos. Cruzarán el mar hileras de trasatlánticos, y sobre la cubierta, revoloteando, esperanzas, deseos, ilusiones también. Se hincarán en esta misma hora miles de rodillas ante un santuario, mil cabezas se inclinarán sobre un libro, se aferrarán mil manos a un volante, se hundirán mil cuerpos en la blancura de unas sábanas, pasará por mil frentes la ráfaga de una ambición política, de un sueño artístico... Nada. Ni trenes, ni barcos, ni iglesia, ni libros, ni ráfaga de ambiciones. Sólo unas tenazas; sólo un horno, sólo un yunque, sólo un horario. ¡ Siempre! ¡ Siempre! ¿Qué esperanza puede abrirse ante nosotros? Sólo la tuya, ¡ oh Dios! ¡ Dios! Ahora más que nunca necesito de ti. No me abandones, Fe en una vida futura. Porque enloquezco si pienso que todo Yo, todo este mundo que bulle y se revuelve dentro de mí, sólo haya de ser esto. Porque me asfixio si pienso que todos los caminos, todas las rutas, todas las sendas están cerradas para mí. Yo quisiera, oh Dios, en esta hora, correr a acurrucarme tras las columnas de uno de tus templos, pero no puedo. Tengo que estar aquí. Firme, imperturbable. Este estómago, este cuerpo, esta vida pueden más que Tú. Silba la sirena y con ella desaparecen todas las inquietudes morales. No empieza, continúa el incesante rodaje de esta complicada máquina de hombres y elementos. Al punto, cada uno está en el hueco que deja el que se va. Ni por un instante se ha suspendido el movimiento. Siguen las vagonetas de mineral y carbón volcándose sobre los hornos; siguen abiertas las espitas, que, abajo, vomitan el hierro derretido sobre los surcos de arena; siguen cayendo los martillos sobre los yunques, las correas de transmisión zumbando. Seguimos nosotros también. Sacamos del horno el primer lingote candente; cogemos las tenazas; nos envolvemos las manos en "cotón" empapado en agua. Avanzamos hasta la boca. A dos metros de distancia, el fuego nos detiene, nos azota el rostro, los brazos, las piernas. Pero hay que seguir avanzando. Laten nuestras frentes, asoman las primeras gotas de sudor. Entornamos los ojos para atenuar ios alfilerazos del fuego, el blanco intenso del "tocho" casi derretido. Ya está. Ya es nuestro. Va, en volandas, rápidamente hasta el martillo pilón. Cae éste una, dos, treinta veces sobre él. A cada golpe, una lluvia de chispas, de estrellitas que abrasan las manos y la cara. El bloque se va aplastando, modelando. Vallejo grita: —Vuelta. Vuelta. Atrás, adentro. De prisa. Humean los "cotones" mojados; gotea el sudor por nuestra nariz, pican los ojos, empiezan a empaparse nuestras camisetas. Pero no podemos secarnos. Las manos deben estar tensas, firmes en la tenaza que poco a poco se va caldeando hasta abrasárnoslas. Grita Juan: —Frío. Está ya frío. Al horno otra vez. Es sólo un instante, durante el cual podemos tomar un aliento, secar el sudor de nuestras caras, tender una mirada a lo largo de los talleres en plena efervescencia. Vienen vaharadas de gases, de calor por todas partes. Corren los hombres de un lado para otro por entre los regueros derretidos, con cazos llenos de líquido, en busca de los troqueles. Se vuelcan arriba, incesantemente, las vagonetas; chirrían las 163 poleas. Caen sobre nosotros neblinas de humo, de carbonilla pulverizada. Se adhiere a nuestra piel pegajosa; forma con el sudor una masa compacta y húmeda. Humo... fuego... carbón... hierro derretido... Nada hablamos. Las palabras mueren apagadas por este estruendo, por esta zarabanda. Sólo gritos, blasfemias, voces de mando. Vamos incesantemente del yunque al horno, del horno al yunque. Y algunas veces también a la bota de vino. A las diez viene el listero: - E l 40. —Presente. - E l 510. —Presente. Como todos los días. Es el único horizonte que se abre ante nosotros a todo lo largo de la mañana. Luego, otra vez, la cuesta. Se cuentan los minutos. Las diez y dos minutos... las diez y siete minutos... Las diez y quince minutos... El martillo sigue golpeando; el horno despidiendo fuego, abrasándonos nosotros. Las doce menos cuatro minutos; las doce menos tres minutos... menos uno y medio... Suena la sirena. Nos tiramos en el suelo; esperamos a que pase el temblor de nuestras piernas. Bebemos... bebemos... Comemos también porque es necesario comer. Un par de filetes con pan. Bien poco. Pero en esta cacerola, en esta exigua comida, está toda la razón de estos sudores, de este tormento moral, de este humo, de este fuego. En esto y en una pobre cama que recibirá nuestro cuerpo deshecho a la noche. Pasa la media hora de descanso y otra vez estamos sobre el tajo. Desde este momento, tomamos otra referencia para medir el tiempo: la aparición del primer grupo del relevo. Ahora ya podemos beber el agua, mezclada con caña, que nos dan. Poca, claro está, para no sudar demasiado y para no derrengarse antes de tiempo. Yo contengo mi sed hasta el máximum. Porque es peor. Una vez que se ingiere el primer trago, ya no se despegaría uno del botijo. Sigue el calor; sigue el trabajo. Ignorantes de nuestra fatiga. Intensamente. Incansablemente. Hay momentos en que uno quisiera gritar: "Basta". Tirar las tenazas, tenderse en el suelo, protestar, rebelarse... Hay momentos en que los brazos, extenuados ya, se niegan a obedecer; en que el cerebro no funciona enloquecido por el esfuerzo. Pero hay que continuar. Incansablemente. ¡ Incansablemente! ¡ Mientras una voz mecánica, sin entrañas, no venga desde lo alto a decirnos: "Basta"! Ahí está por fin el relevo. Aparece uno en la puerta, otro después; un grupo. Respiramos. Ya parecen quemar menos los "tochos". Ya no abrasan tanto las chispas. Suena la sirena, y al punto, tiramos las tenazas; nos arrimamos a la pared; nos secamos el sudor con "cotón". Cogemos después nuestras chaquetas, el pañuelillo con la cacerola, y salimos. Llevamos un cansancio abrumador; una sed rabiosa. Caemos como un rayo en la primera taberna que encontramos al paso. Al principio no hablamos. Bebemos en silencio. Sólo allá, cuando vamos por el tercero o cuarto vaso, suele iniciarse nuestra conversación. Entonces, Juan, brutalmente, dice a lo mejor: 164 —Vaya; vaya. Hoy bien os han temblado las pantorrillas. —Regular... —contesta Jiménez. —Apuesto una ronda —prosigue Juan— a que no te habrías atrevido a hacer un par de horas extraordinarias. Jiménez vacila; yo contesto por él: —Claro que no. Además, ¿para qué? — ¿Cómo para qué? —pregunta Vallejo-. Para ganar más. —Con tal de sacar para vivir... —balbuce Jiménez. —Pero siempre serían cuatro pesetas más el sábado. Estos hombres, fatalmente, son distintos a nosotros. Han nacido aquí, han echado raíces aquí, no piensan salir de aquí jamás. Abrieron los ojos entre el humo de los hornos; vieron a su padre llegar todos los días sucio, negruzco, del trabajo. Ellos mismos entraron de pinches desde niños; no vieron otro horizonte que éste, limitado por montañas, que tiene delante... 165 PUERTO RICO ABELARDO DIAZ ALFARO (1919). Narrador puertorriqueño. Trabajador social en el área rural. Profundo conocedor del jíbaro —campesino puertorriqueño—, le preocupa defender su supervivencia ante la creciente influencia norteamericana. Obras: Terrazo; Mi isla soñada, etc. EL BOLICHE D E tan seca, la tierra tiene labios moribundos. Implora lágrimas del cielo en una concepción antropológica del panorama. Se cosecha tabaco, niño mal criado éste, al cual hay que ponerle mosquitero. "Aquí, los que más ganan son los que menos trabajan". Pesimismo cuando llega el producto ya obtenido. O no da o no se vende. Aparece el acaparador. Boliche se llama al tabaco malo. EL BOLICHE (fragmento) U N viento seco hacía ondular los paños blancos del semillero. La tierra —labios de moribundo sediento— aguardaba implorante la limosna de lágrimas del cielo. En la inclemencia azul ni una nube présagera de lluvia. Surcos abiertos como una esperanza. Rostros sombríos como una desilusión. —No hay cuenta con los soles —me decía don Juancho, viejo y rugoso como la tierra misma. Frente a la vieja casona de don Juancho se tendía en un altozano el blanco semillero de tabaco donde se cunaban las semillas. En aquellas tiernas semillas estaba cifrado el porvenir todo de este hombre hecho en el tabacal. Más arriba, las tierras peladas, secas, tostadas, donde morían quemadas por la inclemencia del sol las semillas recién trasplantadas. El viejo las miraba como a hijas de su alma y oteaba la limpidez espejeante del horizonte en busca de una nube negra y espesa. —Con la muerte de la luna viene "el norte", me lo dicen los callos —profirió un campesino. 169 Pero la luna paseó indiferente su faz macilenta sobre la miseria de los hombres del tabacal. Sólo en la alta noche un perro famélico alentó en un aullido largo y quejumbroso una esperanza de queso y miel. -Mire, usté no sabe lo que es la vida del cosechero de tabaco. El tabaco es como un niño malcriao; jasta hay que ponerle mosquitero, lo que no hacemos con los propios hijos. Y tener cuidao pa que no lo mate la changa y la pulga. Abonarlo, enverearlo, menearlo. Estar dependiendo de las secas, del norte, que cuando se mete fuerte arrastra las matas y sancocha las gavillas. En los ranchones hay que cocerlo y guindarlo, rociarlo y mil cosas más. Y hay que pasarse las noches en vela cuidando de la temperatura para que no se sancoche. ¡ Y con lo que le paga el ingrato a uno! Aquí, los que más ganan son los menos que trabajan. —Mire, y dispués de tanto trabajo, si se logra, no tiene mercado seguro. Tiene que dil a regalarlo. Las compañías refaccionaoras se combinan para fijarnos precio de compra, y usté ta cogió por el cuello. Y de no, tiene que dil donde el acaparador, y usté sabe que nadie acapara pa perder. Y to son mermas para el que lo cosecha y to ganancias para el que lo recibe. No se trabaja pa ganar. —Se trabaja para vivir —dije yo con ingenuidad. —Pa mal vivir —aclaró el viejo acertadamente. Nada contesté; que de cosas de mal vivir sabía mucho, muchísimo más que yo. —Treinta años en este tajo, cosecho tras cosecho; estas canas que usté ve, aquí me han salió, y en pago sólo tengo la finca hipoteca. Esta es la última carta que me juego. Si no logro un desquite, me tendré que dil al pueblo a vivir de la caridá. Amigo, lo más malo del tabaco es el boliche, que sólo sirve para la fuma. Boliche, tabaco que no llega a ser pie, medio, ni corona. Boliche, esa es la vida del tabacalero. Y se alejó por el trillo hasta perderse en la neblina del semillero. Y musité dolorosamente: Boliche, tabaco malo, boliche, tabaco que no llega a ser capa. Un lampo rojizo como de incendio sobre los cerros anunció la muerte de un día. El cosechero de tabaco vive eternamente soñando un desquite. Como el jugador de azar, que espera en una última carta recuperar todo lo perdido, y pierde aun lo que le queda. Así el pequeño tabacalero, buscando un desquite, que a veces nunca llega, pierde su finca y el pan de los hijos. Por fin llegó "el norte". Las lágrimas del cielo mojaron los labios secos de la tierra todoparidora. Las lluvias cayeron sobre los surcos abiertos e hicieron pesadas las veredas. Cayeron las lluvias mojando la esperanza de los hombres del tabacal. Se escuchó de cerro a cerro, la palabra norte... El timonero alentaba al buey que sacudía jubiloso los flancos potentes. — ¡Entra al surco, buey lucero!... Los "changos" detrás del arado, buscaban en negro revoloteo los gusanillos. Y los cerros, poco a poco se fueron poblando de hombres, mujeres y niños que, encorvados sobre la roja besana, iban sembrando, enveredando, abonando, meneando el terreno. Y las semillas crecieron y pusieron su nota verde plomiza en las laderas de los cerros. Las lluvias trajeron la risa a los rostros famélicos. El ranchón sacudió su modorra. Penetró el trajín a su vida. Fue creciendo el tabaco: "pie", "medio" y "corona". Mujeres, hombres y niños se entregaban a la tarea del deshoje. Y los fardos enormes entraban a los ranchones en hombros de los campesinos. ¡ Pobres mujeres, pobres hombres y pobres niños! 170 E N R I Q U E L A G U E R R E (1906). Novelista puertorriqueño. Pertenece ala generación del 30. Dentro del realismo crítico, Laguerre describe los problemas colectivos de su tierra, relacionándolos con los conflictos de clase en un marco ambiental dominado por las influencias telúricas. Su novela La llamarada ha sido comparada con La vorágine, Don Segundo Sombra y Doña Bárbara. Laguerre es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Obras: La llamarada; 30 de febrero; Los dedos de la mano; La ceiba en el tiesto; Los amos benévolos; Obras completas, etc. LA E LLAMARADA S notable que el tren, en cierta manera, sea un signo de liberación. Y es el primer relato en que el tren significa el límite de algo, a veces del mar o de la ciudad. Resulta notable que en estas narraciones no haya autos ni buses, sólo tre- nes. O sea, parece, a juzgar por el contenido de las narraciones de la región, que del caballo se pasó al tren. LA LLAMARADA (fragmento) N ADA comenté. Me molestaba la actitud de este modrego lameojos que empezaba a quererse bienquistar a costa de los peones. Don Florencio gruñó: —Es verdad lo que dice Lope. Hay que estar constantemente sobre ellos. Que sepan que no vienen a robar el jornal sino a ganárselo. ¡ Todos no van a ser señores! Es indudable que deben haber peones... Habló el buey y dijo mu. Tal me pareció que sus pómulos se le alargaban para clavarse en mis ojos, y cuando oí su "¿No te parece?", tuve la debilidad de decir: "Es verdad". Y callé. Pero qué sé yo, a pesar de lo antipático que me estaba este 171 Lope Corchado experimenté cierta satisfacción por su cortesía exagerada y servil al jefe, a mí. Estuvimos yendo de sitio en sitio, iniciándome don Flor en mis deberes de jefe de colonia. Como ya me sentía plenamente astricto a mi servicio, oía con atención las advertencias y consejos de mi acompañante, aun cuando a veces me parecían estériles o sin sentido. Es bastante extensa esta colonia y visitamos casi todos los rincones bordeando cañaverales o malezas, observando las siembras y alguno que otro hato de ganado. Como ya indiqué, apenas me fijé en los peones y me entraron ciertos humos... Cuando bordeábamos el camino que separa las dos haciendas, la gente que por allí transitaba deteníase, un punto a mirarme, porque para ellos era yo "rara avis". Había pocos agregados en la colonia. Fue calentando el sol de un modo bárbaro y ya cerca del mediodía don Flor decidióse regresar a Palmares dejándome "en conocimiento de tus deberes", según me explicó. Mientras él se alejaba hacia el portón negro, me le quedé mirando unos instantes y volvió a pasar por mi mente la idea del jinete sobre jumento... Oí el lejano pito del tren y volvió mi espíritu a estremecerse de recuerdos. Yo que sin saber por qué amo tanto el tren, aquel día lo amé con nostalgia inefable, imaginándome a Sarah asomada a una de sus ventanillas diciéndome adiós con su pañuelo empapado en lágrimas. Pero la suerte estaba echada. Volví las riendas de mi corcel, el cual caminó lentamente. Sol aburante, cielo claro, con algunas blancas nubes errátiles. Caía la luz cenítal sobre la exuberante verdura y la roja besana afogarándolo todo. Hasta mis oídos llegaron gritos de los muchachos que conducían el ganado a las charcas. ¡ Solazo bravio del mediodía! A lado y lado de la carreterita, los espeques parecían tener ansias de meterse bajo la sombra de la línea de cocoteros; pero el alambre de púas complacíase en sujetarlos. Las yerbas que se asomaban a las acequias experimentaban un contento extraordinario, riendo con su júbilo verde. Alguno que otro sapo croaba... Clavé las espuelas en los ijares de mi cabalgadura y dio tan vivo salto que por poco me desarzona. Me afirmé en los estribos. En el camino encontré algunas mujeres y rapaces llevando el almuerzo a sus esposos o padres. Mientras me acercaba más y más a la casa solariega de Santa Rosa, iba imaginándome posibles aventuras, mis estusiasmos en ristre. Tenía la convicción de que aquí me había traído mi voluntad proejante, feliz, vencedora de obstáculos. 172 REPÚBLICA DOMINICANA J U A N B O S C H (1904). Escritor y político dominicano. Su oposición al régimen del general Trujillo le obligó a expatriarse a Cuba, donde participó activamente en la política, sobre todo de 1944 a 1952. Después de la muerte del dictador dominicano volvió a su país y fue elegido Presidente de la República (1962); ejerció el cargo del 27 de febrero al 25 de septiembre de 1963, en que fue derribado por un golpe militar y se le obligó a abandonar el país. Obras: Camino Real; Dos pesos de agua; Cuentos; Judas Iscariote; El calumniado; La muchacha de la Guaira; La revuelta, etc. RUMBO AL P U E R T O DE ORIGEN U N marino navega de noche por un mar con manchas de petróleo. El piloto recuerda que, en los bajos del Golfo, un buque como ese naufragó, recuerdo que produce melancolía. Es notable el conocimiento que posee el protagonista, Juan de la Paz, de los canalizos, el que tiene y el que no tiene agua dulce, cuál es el más frecuentado por los pescadores y cuál el más alejado. El mar, para los trabajadores del mar, es como la tierra y saben qué hay en cada lugar. En su labor por cierto que necesitan este conocimiento, como si se tratara de un camino. RUMBO AL PUERTO DE ORIGEN (fragmento) medianoche alcanzó a ver rojizos y cárdenos reflejos ante sí; a la vez un pesado olor de petróleo se imponía al yodado del mar. Hasta poco antes le había sido fácil ver, con bastante frecuencia, siluetas de peces que saltaban alrededor suyo o a cierta distancia; ahora eso había dejado de ocurrir desde hacía acaso media hora, de donde podía inferirse que había una prolongada mancha de aceite crudo o de petróleo deslizándose en el mar; y de improviso Juan de la Paz recordó que, en ruta hacia Cienfuegos, un barco había encallado A 175 días antes en los bajos del Golfo. Si el petróleo era de tal barco lo mejor sería internarse en la extensión que él cubriera y ayudarse de la corriente que lo arrastraba, pues con seguridad esa corriente iba a dar a uno de los cayos que corren en hilera irregular desde la Punta de Zapata hasta la altura de Punta del Este. Juan de la Paz conocía uno por uno todos esos cayos, los canalizos que los separaban, el que tenía agua dulce y el que no, el que era sólo diente de perro pelado o tenía arena o yerba, el que tenía mangles y cacería, el más frecuentado por los pescadores de Batabanó y el más alejado de las rutas usadas a diario. Como lo pensó lo hizo, lo cual tuvo buenos y malos resultados. Los buenos estuvieron patentes cuando a eso de las dos de la mañana vio a distancia de una milla, o cosa así, la negruzca mancha de una tierra atravesada en medio del mar, lo que le puso al borde de repetir la desenfrenada media hora que había padecido cuando creyó ver la luz de un barco; los malos habían de verse mucho más tarde, tan pronto el calor del sol pegara en el petróleo que se había incrustado en el nacimiento de cada uno de los pelos que cubrían su cuerpo. 176 EL SALVADOR S A L A R R U E (1899-1975). Seudónimo de Salvador Salazar Armé. Escritor salvadoreño. Novelista, cuentista, poeta, pintor y maestro. Director del diario "La Patria", de San Salvador y de la revista "Amati". Agregado Cultural en Washington. Director General de Artes en San Salvador. A través de sus "cuenteretes" —como él solía denominar su obra cuentística— revela gran conocimiento de los hombres de campo, a quienes retrata tanto en sus costumbres y lenguaje como en su dimensión psicológica. Obras: Cuentos de barro, Trasmallo; Cuentos de cipotes; Eso y más; O'Yarkandal; Obras escogidas, etc. LA E MATANZA L cuento se trata de una madre que va a dar a luz. Triunfa la hechicera, vale decir, derrota de la matrona científica. LA MATANZA L A Anastasia portaba una hermosa cortina de ocho meses y medio. Había palidecido, sin duda, con la labor inconsciente de la maternidad. Sus ojos se veían más rasgados, y aunque sus labios estaban desteñidos y los pómulos prominentes y alisados, se envolvía toda ella en una gracia que participaba a la vez de un encanto místico y un encanto pagano. Estaba ya en el rancho la Goya Fuentes, vieja partera cuyas manos habían encallecido anudando ombligos. Ursino la llamó con anticipo cabsa1 un sueño que tuvo. Soñó que la Anastasia se había levantado cuando clareaba y, cogiendo el tarro y el jabón, se había alejado por el lado del morral2 hacia la acequia que cruzaba el potrero de "La Chichigua". Después la vio desnuda. Había neblina y hacía brisa. Le castañeteaban los dientes. cabsa: causa de. morral: conjunto de matas de morro. 179 La Anastasia se echó tres tarradas de agua y se puso a enjabonarse la cirindanga3 que empezó a crecerle, y crecerle y crecerle, hasta que toda ella no era sino una gran bola de carne, una vejiga bárbara que amenazaba reventar. A través de la piel estirada traslúcida, Ursino vio un esqueleto de niño, calaverón. Se despertó asustado y le contó su sueño a la mujer. Entrambos decidieron que era prudente llamar a la Goya cuanto antes, no fuera a suceder algo inesperado. Durante quince días la partera se descansó de toda fatiga en aquel rancho amable. Pasaba las horas despiojándose sentada en una piedra que estaba al pie del carago.4 . Comía que era un gusto y reclamaba todas las mañanas su cuis5 de cigarros. A los nueve meses justos, una noche de lluvia, empezó la Anastasia a sentirse mal. Los dolores intermitentes la postraron quejumbrosa y resignada. —Todo va vientre en popa —había dicho la partera. Pero así y todo los dolores continuaron, arreciando cada vez, durante tres y cuatro días. La Anastasia no podía nacer el niño y la quejumbre se tornó en alarido. La Goya no sabía qué aplicarle para ayuda. Probó una hierba y otra hierba y el niño agarrado y fuerte. Ursino perdió la paciencia y ensillando el bayo galopó al pueblo para ver de llevar a la señorita María, que era obstétrica titulada y que estaba temporando en casa de su abuela. La niña María llegó y examinó detenidamente a la Anastasia. Después llamó aparte a Ursino y a la Goya y les dijo: —El niño está muerto. La única esperanza es llevarla lo más pronto posible al hospital para que la operen. No quiero darles esperanzas; sólo un milagro puede hacerla salir bien de la operación. No pierdan el tiempo. La Goya tiró una bocanada de humo en gesto despectivo y cuando la obstétrica se hubo marchado se acercó a Ursino y le dijo: —Ve vos, si querés que se te muera llévatela. Aquí lo quiay quiacer es una espantada como la que licimos a una muchacha del Porrío. Esta es obra de los duendes. Tenemos quiacer una matanza desos babosos para que lo suelten. Va nacer atorzonado 6 pero la Anastasia se libra. Ursino la miró con una mirada profunda que llevaba más fe que duda y suspiró. Al día siguiente la niña María llegaba al trote porque le habían dicho que la Anastasia había salido de su apuro. Juró que era imposible, mas por las dudas, se apersonó en el rancho. La sorpresa de aquella representante de la ciencia no tuvo límites cuando encontró a la Anastasia desocupada y sin fiebre, y a la partera brillando por su ausencia, porque su trabajo estaba hecho. Inquirió anhelosamente los detalles del milagro y Ursino le relató todo lo ocurrido durante la noche. —Hicimos una gran rueda de olotes alrededor del rancho —dijo—; esto para impedir a los duendes la salida. Después mientras los vecinos armados de varejones apaliaban las paredes y el suelo del rancho, y los cipotes hacían lo mesmo en el patio, la Goya ordenó que guindáramos a la Anastasia por los sobacos en una de las vigas. En seguidas le dimos una gran mecatiada 7 . Los gritos que pegaba eran desgarradores. Se mecía en el aigre a cada pencazo y sudaba tieso. Cuando se le jué el cirindanga: cabeza. carago: carao. cuis: tres centavos atorzonado: oprimido. mecatiada: paliza. 180 juergo8 la bajamos y la tendimos en el suelo sobre el petate. Empezó a arronjar por la boca, se culebrió como cola de garrobo, abrió las patas, hudió el pecho y ¡flus! se desocupó del muertecito. Luego se quedó como muerta, con los ojos entreabridos. Cuando la Goya terminó su oficio la pasamos al tapesco y la frotamos con vinagre. La obstétrica perdió también el juergo escuchando la historia. Miró a la enferma como quien ve a un fantasma. La enferma le sonrió con espesa sonrisa de montaña. juergo: aliento. 181 URUGUAY M A R I O B E N E D E T T I (1920). Poeta, narrador, dramaturgo y ensayista uruguayo. Una literatura siempre atenta a la realidad y un creciente compromiso político le han llevado a convertirse, primero, en testigo de la alienación urbana en su país y luego en portavoz de la resistencia a la opresión. Es muy apreciado críticamente por sus cuentos. Ha alternado su abundante producción literaria con el periodismo y, más recientemente, con una actividad de organización y dirección Casa de las Americas, Cuba. Obras: Esta mañana y otros cuentos; Ida y vuelta; La tregua; La muerte y otras sorpresas; Cuentos completos; La casa y el ladrillo; Cotidianas, etc. LA TREGUA S E refiere al trabajo de la mujer. El que habla es el jefe y le tiene desconfianza a la mujer, porque no servirá para los números, y se volverá tonta en el período menstrual. Pero no sólo recibe mujeres el jefe. La dotación es de dos jóvenes y una muchacha. Con los que antes tenía, suma seis. Es curiosa esta visión hija más del prejuicio que del juicio, del pequeño jefe, sobre el trabajo de la mujer. LA TREGUA (fragmento) Miércoles 27 de febrero H OY ingresaron en la oficina siete empleados nuevos: cuatro hombres y tres mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron dos botijas (uno de 18 y otro de 22) y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe: tengo nada menos que seis empleados a mis órdenes. 185 Por primera vez, una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente: durante los días del período menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas; si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos "nuevos" que entraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado, y una mirada huidiza, y, a la vez, adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y (por ahora, al menos) evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica; además, tiene la frente ancha y la boca grande, dos rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías, a ella con el Auxiliar de Resultados. Martes 19 de marzo T RABAJE toda la tarde con Avellaneda. Búsqueda de diferencias. Lo más aburrido que existe. Siete centesimos. Pero en realidad se componía de dos diferencias contrarias: una de dieciocho centesimos y otra de veinticinco. La pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo, como éste, ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerce a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas, que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se dividen en dos categorías: cinco lunares chicos y tres lunares grandes, de los cuales uno abultadito. Cuando terminó de cantarme noviembre, le dije, sólo para ver cómo reaccionaba: "Hágase quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero un caso cada cien, puede ser peligroso". Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo: "Gracias, señor", pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo, y ella ponía los tildes. En un determinado instante, tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano. ¿En busca de lunares? Quizá. Sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda. No sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas. 186 H O R A C I O Q U I R O G A (1878-1938). Uruguayo. Radicado en la Argentina desde 1901, haciendo una vida retraída en las selvas del Chaco y Misiones, ocupado en empresas de explotación algodonera y forestal. En el año citado apareció su libro de poemas Los arrecifes de coral, lleno de reminiscencias simbolistas. Pero su éxito habría de estar en los libros de relatos breves, que han hecho se le llame el Kipling americano, y le dan categoría suprema entre los cuentistas de habla española. Obras: Cuentos de la selva; Anaconda; La gallina degollada y otros cuentos, etc. LOS MENSU H AN bajado los cortadores de árboles y recuerdan todo lo dura que es la vida allá en el bosque. De cien peones, sólo dos llegan a Posadas con haber. "Para esa gloria de una semana a que los arrastra el río cuentan con el anticipo de una nueva contrata". Se emborrachan estos mensú y se comprometen con una firma de la cual no tienen antecedente alguno. Quiroga marca la influencia del alcohol en el trabajo. No sólo ignoraban el nuevo trabajo, sino que les importaba poco. Las prostitutas los explotan y a expensas de los mensú visten galas en un almacén "con lo robado al alcohol". Este mensú, este trabajador que vuelve al pueblo de repente, lo único que posee es un "desprendimiento brutal de su dinero". LOS MENSU C AYETANO Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a Posadas en el Sílex con quince compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los nueve meses, la contrata concluida y con pasaje gratis por lo tanto. Cayé — mensualero— llegaba en iguales condiciones, mas al año y medio, tiempo que había necesitado para cancelar su cuenta. 187 Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos, los dos mensú devoraban con los ojos la capital del bosque, Jerusalén y Gòlgota de sus vidas. ¡ Nueve meses allá arriba! ¡ Al año y medio! Pero volvían por fin, y el hachazo aún doliente de la vida del obraje era apenas un roce de astilla ante el rotundo goce que olfateaban allí. De cien peones, sólo dos llegan a Posadas con haber. Para esa gloria de una semana a que los arrastra el río aguas abajo, cuentan con el anticipo de una nueva contrata. Como intermediario y coadyuvante espera en la playa un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión, ante las cuales los mensú sedientos lanzan su ¡ ahijú! de urgente locura. Cayé y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada, y rodeados de tres o cuatro amigas se hallaron en un momento ante la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de un mensú. Un instante después estaban borrachos y con nueva contrata firmada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? No lo sabían, ni les importaba tampoco. Sabían, sí, que tenían cuarenta pesos en el bolsillo y facultad para llegar a mucho más en gastos. Babeantes de descanso y de dicha alcohólica, dóciles y torpes siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas condujéronlos a una tienda con la que tenían relaciones especiales de un tanto por cierto, o tal vez al almacén de la misma casa contratista. Pero en una u otro las muchachas renovaron el lujo detonante de sus trapos, anidáronse la cabeza de peinetones, ahorcáronse de cintas —robado todo con perfecta sangre fría al hidalgo alcohol de su compañero, pues lo único que el mensú realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte Cayé adquirió muchos más extractos y lociones y aceites de los necesarios para sahumar hasta la náusea su ropa nueva, mientras Podeley, más juicioso, optaba por un traje de paño. Posiblemente pagaron muy cara una cuenta entreoída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador. Pero de todos modos, una hora después lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personas, calzados de botas, poncho al hombro - y revólver 44, al cinto, desde luego-, repleta la ropa de cigarrillos que deshacían torpemente entre los dientes y dejando caer de cada bolsillo la punta de un pañuelo de color. Acompañábanlos dos muchachas orgullosas de esa opulencia, cuya magnitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú, arrastrando consigo mañana y tarde por las calles caldeadas una infección de tabaco negro y extracto de obraje. La noche llegaba por fin y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero de anticipo les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza, para recibir en cambio 1,40 que guardaban sin ojear siquiera. Así, tras constantes derroches de nuevos adelantos —necesidad irresistible de compensar con siete días de gran señor las miserias del obraje— los mensú volvieron a remontar el río en el Sílex. Cayé llevó compañera, y los tres, borrachos como los demás peones, se instalaron en el puente, donde ya diez muías se hacinaban en íntimo contacto con baúles, atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente, ya despejadas las cabezas, Podeley y Cayé examinaron sus libretas: era la primera vez que lo hacían desde la contrata. Cayé había recibido 120 pesos en efectivo y 35 en gasto, y Podeley 130 y 75, respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido de espanto si un mensú no estuviera perfectamente curado de ese malestar. No recordaban haber gastado ni la quinta parte siquiera. 188 — ¡ Aña!... —murmuró Cayé—. No voy a cumplir nunca... Y desde ese momento tuvo sencillamente —como justo castigo de su despilfarro— la idea de escaparse de allá. La legitimidad de su vida en Posadas era, sin embargo, tan evidente para él que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podeley. —Vos tenes suerte... —dijo—. Grande tu anticipo... —Vos traes compañera —objetó Podeley—. Eso te cuesta para tu bolsillo... Cayé miró a su mujer, y aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pesan muy poco en la elección de un mensú, quedó satisfecho. La muchacha deslumhraba, efectivamente, con su traje de raso, falda verde y blusa amarilla; luciendo en el cuello sucio un triple collar de perlas; zapatos Luis XV; las mejillas brutalmente pintadas y un desdeñoso cigarro de hoja bajo los párpados entornados. Cayé consideró a la muchacha y su revólver 44; era realmente lo único que valía de cuanto llevaba con él. Y aun corría el riesgo de naufragar el 44 tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. A dos metros de él, sobre un baúl de punta, en efecto, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuanto tenían. Cayé observó un rato riéndose, como se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuere el motivo, y se aproximó al baúl colocando a una carta, cinco cigarros. Modesto principio, que podía llegar a proporcionarle el dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje y volverse en el mismo vapor a Posadas a derrochar un nuevo anticipo. Perdió, perdió los demás cigarros, perdió cinco pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas, y su 44. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más, mientras la muchacha compensaba la desnudez de su pescuezo con incesantes cigarros despreciativos. Podeley ganó, tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión y una caja de jabones de olor que halló modo de jugar contra un machete y media docena de medias, que ganó, quedando así satisfecho. Habían llegado por fin. Los peones treparon la interminable cinta roja que escala la barranca, desde cuya cima el Sílex aparecía diminuto y hundido en el lúgubre río. Y con ahijús y terribles invectivas en guaraní (bien que alegres todos) despidieron al vapor, que debía ahogar en una baldeada de tres horas la nauseabunda atmósfera de desaseo, pachulí y muías enfermas que durante cuatro días remontó con él. Para Podeley, labrador de madera, cuyo diario podía subir a siete pesos, la vida del obraje no era dura. Hecho a ella, domaba su aspiración de estricta justicia en el cubicaje de la madera, compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón. Su nueva etapa comenzó al día siguiente, una vez demarcada su zona de bosque. Construyó con hojas de palmera su cobertizo —techo y pared sur, nada más—; dio nombre de cama a ocho varas horizontales, y de un horcón colgó la provista semanal. Recomenzó, automáticamente, sus días de obraje: silenciosos mates al levantarse, de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava; la exploración en descubierta de madera, el desayuno a las ocho: harina, charque y grasa; el hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, barigüís y mosquitos; después, el almuerzo —esta vez porotos y maíz flotante en la inevitable grasa—, para concluir de noche, tras nueva lucha con las piezas de 8 por 30, con el yopará de mediodía. 189 Fuera de algún incidente con sus colegas labradores, que invadían su jurisdicción; del hastío de los días de lluvia, que lo relegaban en cuclillas frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado de tarde. Lavaba entonces su ropa, y el domingo iba al almacén a proveerse. Era éste el real momento de solaz de los mensú, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a cinco pesos por machete y ochenta centavos por kilo de galleta. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un ¡ aña! y una riente mirada a los demás compañeros, le dictaba en elemental desagravio, el deber de huir del obraje en cuanto pudiera. Y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contra-justicia que iba en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final vigilando día y noche a su gente, y en especial a los mensualeros. Ocupábanse entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre inacabable gritería, que subía de punto cuando las muías, impotentes para contener la alzaprima que bajaba de la altísima barranca a toda velocidad, rodaban unas sobre otras dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las muías; pero la algazara era la misma. Cayé, entre risa y risa, meditaba siempre su fuga: harto ya de revirados y yoparás, que el pregusto de la huida tornaba más indigestos, deteníase aún por falta de revólver, y ciertamente, ante el winchester del capataz. ¡ Pero si tuvieran un 44!... La fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Cayé, que desprovista ya de su lujoso atavío se ganaba la vida lavando la ropa a los peones, cambió un día de domicilio. Cayé la esperó dos noches, y a la tercera fue al rancho de su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los dos mensú quedaron solos charlando, de resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso. Pero como el mensú parecía gustar realmente de la dama —cosa rara en el gremio— Cayé ofreciósela en venta por un revólver con balas, que él mismo sacaría del almacén. No obstante esa sencillez, el trato estuvo a punto de romperse porque a última hora Cayé pidió que se agregara un metro de tabaco de cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyóse por fin el mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Cayé cargaba concienzudamente su 44, para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con aquéllos. El otoño finalizaba, y el cielo, fijo en sequía con chubascos de cinco minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mensú. Podeley, libre de esto hasta entonces, sintióse un día con tal desgano al llegar a su viga, que se detuvo, mirando a todas partes, sin saber qué hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo, y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Sabía muy bien qué eran aquel desgano y aquel hormigueo a flor de piel. Sentóse filosóficamente a tomar mate, y media hora después un hondo y largo escalofrío recorrióle la espalda bajo la camisa. No había nada que hacer. Se echó a la cama, tiritando de frío, doblado en gatillo bajo el poncho, mientras los dientes, incontenibles, castañeteaban a más no poder. 190 Al día siguiente el acceso, no esperado hasta el crepúsculo, tornó a mediodía, y Podeley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del mensú, que el dependiente bajó los paquetes sin mirar casi al enfermo, quien volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella. Al volver al monte tropezó con el mayordomo. —¡ Vos también! —le dijo éste mirándolo—. Y van cuatro. Los otros no importa... poca cosa. Vos sos cumplidor... ¿Cómo está tu cuenta? —Falta poco; pero no voy a poder trabajar... — ¡Bah! Curate bien y no es nada... Hasta mañana. -Hasta mañana —se alejó Podeley apresurando el paso, porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo. El tercer ataque comenzó una hora después, quedando Podeley desplomado en una profunda falta de fuerzas y la mirada fija y opaca, como si no pudiera alcanzar más allá de uno o dos metros. El descanso absoluto a que se entregó por tres días —bálsamo específico para el mensú por lo inesperado- no hizo sino convertirle en un bulto castañeteante, y arrebujado sobre un raigón. Podeley, cuya fiebre anterior había tenido honrado y periódico ritmo, no presagió nada bueno para él de esa galopada de accesos casi sin intermitencia. Hay fiebre y fiebre. Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara allá arriba, a morir hecho un ovillo en cualquier recodo de picada. Y bajó de nuevo al almacén. — ¡ Otra vez vos! —lo recibió el mayordomo—. Eso no anda bien... ¿No tomaste quinina? —Tomé... No me hallo con esta fiebre... No puedo con mi hacha. Si querés darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane... El mayordomo contempló aquella ruina y no estimó en gran cosa la vida que quedaba en su peón. — ¿Cómo está tu cuenta? -preguntó otra vez. —Debo veinte pesos todavía... El sábado entregué... Me hallo enfermo grande... —Sabes bien que mientras tu cuenta no esté pagada debes quedarte. Abajo... podes morirte. Curate aquí, y arreglas tu cuenta en seguida. ¿Curarse de una fiebre perniciosa allí donde se la adquirió? No, por cierto; pero el mensú que se va puede no volver, y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Podeley jamás había dejado de cumplir nada, única altanería que se permite ante su patrón un mensú de talla. — ¡ No me importa que hayas dejado o no de cumplir! —replicó el mayordomo—. ¡ Paga tu cuenta primero, y después hablaremos! Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo del desquite. Fue a instalarse con Cayé, cuyo espíritu conocía bien, y ambos decidieron escaparse el próximo domingo. — ¡ Ahí tenes! —gritóle el mayordomo esa misma tarde al cruzarse con Podeley—. Anoche se han escapado tres... ¿Esto es lo que te gusta, no? ¡ Esos también eran cumplidores! ¡ Como vos! ¡ Pero antes vas a reventar aquí que salir de la planchada! ¡Y mucho cuidado, vos y todos los que están oyendo! ¡ Ya saben! La decisión de huir y sus peligros —para los que el mensú necesita todas sus fuerzas— es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por 191 lo demás, había llegado; y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada y Podeley y Cayé se encontraron de pronto a mil metros de la comisaría. Mientras no se sintieran perseguidos no abandonarían la picada; Podeley caminaba mal. Y aun así... La resonancia peculiar del bosque trájoles, lejana, una voz ronca: —¡ A la cabeza! ¡ A los dos! Y un momento después surgían de un recodo de la picada el capataz y tres peones corriendo... La cacería comenzaba. Cayé amartilló su revólver, sin dejar de huir. — ¡Entrégate, aña! —gritóles el capataz. —Entremos en el monte -dijo Podeley—. Yo no tengo fuerza para mi machete. — ¡ Volvé o te tiro! —llegó otra voz. —Cuando estén más cerca... —comentó Cayé—, Una bala de winchester pasó silbando por la picada. —¡ Entra! —gritó Cayé a su compañero. Y parapetándose tras un árbol, descargó hacia los perseguidores los cinco tiros de su revólver. Una gritería aguda respondióles, mientras otra bala de winchester hacía saltar la corteza del árbol. — ¡Entrégate o te voy a dejar la cabeza...! — ¡ Anda no más! -instó Cayé a Podeley-. Yo voy a... Y tras nueva descarga entró en el monte. Los perseguidores, detenidos un momento por las explosiones, lanzáronse rabiosos adelante, fusilando, golpe tras golpe de winchester, el derrotero probable de los fugitivos. A cien metros de la picada, y paralelos a ella, Cayé y Podeley se alejaban, doblados hasta el suelo para evitar las lianas. Los perseguidores presumían esta maniobra; pero como dentro del monte el que ataca tiene cien probabilidades contra una de ser detenido por una bala en mitad de la frente, el capataz se contentaba con salvas de winchester y aullidos desafiantes. Por lo demás, los tiros errados hoy habían hecho lindo blanco la noche del jueves... El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Podeley se envolvió en el poncho, y recostado en la espalda de su compañero sufrió en dos terribles horas de chucho el contragolpe de aquel esfuerzo. Luego prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó por fin acamparon. Cayé había llevado chipas, y Podeley encendió fuego, no obstante los mil inconvenientes en un país donde, fuera de los pavones, hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar los hombres. El sol estaba muy alto ya cuando a la mañana siguiente encontraron el riacho, primera y última esperanza de los escapados. Cayé cortó doce tacuaras sin más prolija elección y Podeley, cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortar los isipós, tuvo apenas tiempo de hacerlo antes de arrollarse a tiritar. Cayé, pues, construyó solo la jangada —diez tacuaras atadas longitudinalmente con lianas, llevando en cada extremo una atravesada. A los diez segundos de concluida se embarcaron. Y la jangadilla, arrastrada a la deriva, entró en el Paraná. Las noches son en esa época excesivamente frescas, y los dos mensú, con los pies en el agua, pasaron la noche helados, uno junto al otro. La corriente del 192 Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía la jangada en el borbollón de sus remolinos y aflojaba lentamente los nudos de isipó. En todo el día siguiente comieron dos chipas, último resto de provisión, que Podeley probó apenas. Las tacuaras, taladradas por los tambús, se hundían, y al caer la tarde la jangada había descendido una cuarta del nivel del agua. Sobre el río salvaje, encajonado en los lúgubres murallones del bosque, desierto del más remoto ¡ ay!, los dos hombres, sumergidos hasta la rodilla, derivaban girando sobre sí mismos, detenidos un momento inmóviles ante un remolino, siguiendo de nuevo, sosteniéndose apenas sobre las tacuaras casi sueltas que se escapaban de sus pies, en una noche de tinta que no alcanzaba a romper sus ojos desesperados. El agua llegábales ya al pecho cuando tocaron tierra. ¿Dónde? No lo sabían... Un pajonal. Pero en la misma orilla quedaron inmóviles, tendidos de vientre. Ya deslumhraba el sol cuando despertaron. El pajonal se extendía veinte metros tierra adentro, sirviendo de litoral a río y bosque. A media cuadra al Sur, el riacho Paranaí, que decidieron vadear cuando hubieran recuperado las fuerzas. Pero éstas no volvían tan rápidamente como era de desear, dado que los cogollos y gusanos de tacuara son tardos fortificantes. Y durante veinte horas, la lluvia cerrada transformó al Paraná en aceite blanco y al Paranaí en furiosa avenida. Todo imposible. Podeley se incorporó de pronto chorreando agua, apoyándose en el revólver para levantarse y apunto a Cayé. Volaba de fiebre. — ¡Pasa, aña!... Cayé vio que poco podía esperar de aquel delirio, y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo. Pero el otro insistió: — ¡ Anda al agua! ¡Vos me trajiste! ¡ Bandea el río! Los dedos lívidos temblaban sobre el gatillo. Cayé obedeció; dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal, al que pudo abordar con terrible esfuerzo. Desde allá y de atrás, acechó a su compañero; pero Podeley yacía de nuevo de costado, con las rodillas recogidas hasta el pecho, bajo la lluvia incesante. Al aproximarse Cayé alzó la cabeza, y sin abrir casi los ojos, cegados por el agua, murmuró: —Cayé... caray... Frío muy grande... Llovió aún toda la noche sobre el moribundo la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales, hasta que a la madrugada Podeley quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua. Y en el mismo pajonal, sitiado siete días por el bosque, el río y la lluvia, el superviviente agotó las raíces y gusanos posibles, perdió poco a poco sus fuerzas, hasta quedar sentado, muñéndose de frío y hambre, con los ojos fijos en el Paraná. El Sílex, que pasó por allí al atardecer, recogió al mensú ya casi moribundo. Su felicidad transformóse en terror al darse cuenta al día siguiente de que el vapor remontaba el río. — ¡Por favor te pido! —lloriqueó ante el capitán—. ¡ No me bajen en Puerto X! ¡ Me van a matar! ¡ Te lo pido de veras!... El Sílex volvió a Posadas, llevando con él al mensú, empapado aún. Pero a los diez minutos de bajar a tierra estaba ya borracho con nueva contrata y se encaminaba tambaleando a comprar extractos. 193 VENEZUELA R O M U L O G A L L E G O S (1884-1959). Venezolano. Conocido como uno de los maestros de la novela moderna hispanoamericana. Entregado a tareas educadoras, interviene en la vida política del país, viviendo exiliado durante la era gomecista y siendo elegido Presidente de la República en 1947, y derrocado al año siguiente por una Junta Militar. El momento decisivo en su carrera de novelista lo constituyó Doña Bárbara (1929), traducida a varios idiomas y llevada al cine. Es la novela de la llanura venezolana personificada en la figura de la protagonista. Gran descriptivo del paisaje, su criollismo llena las novelas de tipos y situaciones que amenazan desbordar en sus páginas. Obras: El último Solar; Canaima; Pobre negro; Sobre la misma tierra; La rebelión y otros cuentos, etc. DONA BARBARA E STE libro es un homenaje a los grandes espacios abiertos de la región, esta vez el llano. Hay en la doma una maña, si se pudiera llamar así. Debe dejarse "a la bestia" que corra al principio todo lo que quiera. Pero Santos Luzardo lo que pide es tierra, aire, espacio. Y exclama: —j Denme llano! La descripción es magistral, al principio es una lucha que ennoblece al domador y al no domado. Pero después, cuando predomina el jinete, se hacen prácticamente uno. 197 DOÑA BARBARA (fragmento) B RIOSO, fino de líneas y de gallarda alzada, brillante el pelo y la mirada fogosa, el animal indómito había reventado, en efecto, las maneas que le pusieron al cazarlo y, avisado por el instinto de que era el objeto de la operación que preparaban los peones, se defendía procurando estar siempre en medio de la madrina de mostrencos que correteaban de aquí para allá dentro de la corral ej a. Al im Pajaróte logró apoderarse del cabo de soga que llevaba a rastras y, palanqueándose, con los pies clavados en el suelo y el cuerpo echado atrás, resistió el envión de la bestia cerril, dando con ella en tierra, -Guayuquéalo, catire —le gritó a María Nieves—. No lo dejes que se pare. Pero en seguida el alazano se enderezó sobre sus remos, tembloroso de coraje. Pajaróte lo dejó que se apaciguara y cobrara confianza y luego fue acercándosele, poco a poco, para ponerle el tapaojos. Vibrante y con las pupilas inyectadas por la cólera, el potro lo dejaba aproximarse; pero Antonio le adivinó la intención y gritó a Pajaróte: — ¡ Ten cuidado! Ese animal te va a manotear. Pajaróte adelantó lentamente el brazo, mas no llegó a ponerle el tapaojos, pues en cuanto le tocó las orejas el mostrenco se le abalanzó, tirándole a la cara. De un salto ágil el hombre logró ponerse fuera de su alcance, exclamando: —¡ Ah, hijo de puya bien resabiao! Pero este breve instante fue suficiente para que el potro corriera a defenderse otra vez dentro de la madrina de mostrencos que presenciaba la operación, erguidos los pescuezos, derechas las orejas. —Enguarálalo —ordenó Antonio—, Échale un lazo gotero. Y allí mismo estuvo el alazán atrincándose el nudo corredizo. María Nieves y Venancio se precipitaron a echarle las marotas y con eso y la asfixia del lazo, el mostrenco se planeó contra la tierra y se quedó dominado y jadeante. Puestos el tapaojos y el bozal y abrochadas las "sueltas" y la manea, dejáronlo enderezarse sobre sus remos y en seguida Venancio procedió a ponerle el simple apero que usa el amansador. El mostrenco se debatía encabritándose, y cuando comprendió que era inútil defenderse, se quedó quieto, tetanizado por la cólera y bañado en sudor, bajo la injuria del apero que nunca habían sufrido sus lomos. Todo esto lo había presenciado Santos Luzardo junto al tranquero del corral, con el ánimo excitado por la evocación de su infancia, a caballo en pelo contra el gran viento de la llanura, cuando, a tiempo que Venancio se disponía a echarle la pierna al alazán, oyó que Antonio le decía, tuteándolo: —Santos, ¿te acuerdas de cuando jineteabas tú mismo las bestias que el viejo escogía para ti? Y no fue necesario más para que comprendiera lo que el peón fiel quería decirle con aquella pregunta. ¡ La doma! La prueba máxima de llanería, la demostración de valor y de destreza que aquellos hombres esperaban para acatarlo. Maquinalmente buscó con la mirada a Carmelito, que estaba de codos sobre la palizada, al extremo opuesto de la corraleja, y con una decisión fulgurante dijo: —Deje, Venancio. Seré yo quien lo jineteará. 198 Antonio sonrió, complacido en no haberse equivocado respecto a la hombría del amo; Venancio y María Nieves se miraron, sorprendidos y desconfiados, y Pajaróte, con su ruda franqueza: —No hay necesidad de eso, doctor. Aquí todos sabemos que usted es hombre para lo que se necesite. Deje que se lo jinetee Venancio. Pero ya Santos no atendía a razones y saltó sobre la bestia indómita, que se arrasó casi contra el suelo al sentirlo sobre sus lomos. Carmelito hizo un ademán de sorpresa y luego se quedó inmóvil, fijo en los mínimos movimientos del jinete, bajo cuyas piernas remachadas a la silla, el alazán, cohibido por el tapaojos y sostenido del bozal por Pajaróte y María Nieves, se estremecía de coraje, bañado en sudor, dilatados los belfos ardientes. Y Balbino Paiba, que se había quedado por allí en espera de que se le proporcionara oportunidad de demostrarle a Luzardo, si éste volvía a dirigirle la palabra, que aún no había pasado el peligro a que se arriesgara al hablarle como lo hiciera, sonrió despectivamente y se dijo: —Ya este... patiquincito va a estar clavando la cabeza en su propia tierra. Mientras Antonio se afanaba en dar los inútiles consejos, la teoría que no podía habérsele olvidado a Santos: —Déjelo correr todo lo que quiera al principio, y luego lo va trajinando, poco a poco, con la falseta. No lo sobe sino cuando sea muy necesario y acomódese para el arranque, porque este alazano es barajustador, de los que poco corcovean, pero se disparan como alma que lleva el diablo. Venancio y yo iremos de amadrinadores. Pero Luzardo no atendía sino a sus propios sentimientos, ímpetus avasalladores que le hacían vibrar los nervios, como al caballo salvaje los suyos, y dio la voz a tiempo que se inclinaba a alzar el tapaojos. — ¡ Denme llano! — ; En el nombre de Dios! -exclamó Antonio. Pajaróte y María Nieves dejaron libre la bestia, abriéndose rápidamente auno y otro lado. Retembló el suelo bajo el corcovear furioso, una sola pieza, jinete y caballo, se levantó una polvareda y aún no se había desvanecido cuando ya el alazano iba lejos, bebiéndose los aires de la sabana sin fin. Detrás, tendidos sobre las crines de las bestias amadrinadoras, pero a cada tranco más rezagados, corrían Antonio y Venancio. Carmelito murmuró, emocionado: —Me equivoqué con el hombre. A tiempo que Pajaróte exclamaba: — ¿No le dije, Carmelito, que la corbata era para taparse los pelos del pecho, de puro enmarañados que los tenía el hombre? ¡ Mírelo cómo se agarra! Para que ese caballo lo tumbe tiene que aspearse patas arriba. Y en seguida, para Balbino, ya francamente provocador: —Ya van a saber los fustaneros lo que son calzones bien puestos. Ahora es cuando vamos a ver si es verdad que todo lo que ronca es tigre. Pero Balbino se hizo el desentendido, porque cuando Pajaróte se atrevía nunca se quedaba en las palabras. —Hay tiempo para todo —pensó—. Bríos tiene el patiquincito, pero todavía no ha regresado el alazano y puede que ni vuelva. La sabana parece muy Uanita, vista así por encima del pajonal; pero tiene sus saltanejas y sus desnucaderos. 199 No obstante, después de haber dado unas vueltas por los caneyes, buscando lo que por allí no tenía, volvió a echarle la pierna a su caballo y abandonó Altamira, sin esperar a que lo obligaran a rendir cuenta de sus bribonadas. ¡ Ancha tierra, buena para el esfuerzo y para la hazaña! El anillo de espejismos que circunda la sabana se ha puesto a girar sobre el eje del vértigo. El viento silba en los oídos, el pajonal se abre y se cierra en seguida, el juncal chaparrea y corta las carnes; pero el cuerpo no siente golpes ni heridas. A veces no hay tierra bajo las patas del caballo; pero bombas y saltanejas son peligros de muerte sobre los cuales se pasa volando. El galope es un redoblante que llena el ámbito de la llanura. ¡ Ancha tierra para correr días enteros! ¡ Siempre habrá más llano por delante! Al fin comienza a ceder la bravura de la bestia. Ya está cogiendo un trote más y más sosegado. Ya camina a medio casco y resopla, sacudiendo la cabeza, bañada en sudor, cubierta de espuma, dominada, pero todavía arrogante. Ya se acerca a las casas, entre la pareja de amadrinadores, y relincha engreída, porque si ya no es libre, a lo menos trae un hombre encima. Y Pajaróte la recibe con el elogio llanero: — ¡ Alazano tostao, primero muerto que cansao! 200 M I G U E L O T E R O S I L V A (1908). Su carrera intelectual comenzó siendo la de ingeniería, en la Universidad Central de Caracas. Pero se orientó muy pronto hacia la lucha política, el periodismo y la literatura. Funda dos semanarios, uno humorístico, El Morrocoy Azul, de éxito extraordinario, y otro político, Aquí Está; publica su primera novela, Fiebre. La labor periodística de Otero Silva y su denodada militancia democrática le valieron, en 1945, una invitación oficial de los gobiernos de Inglaterra y Francia a visitar esos países. Obras: 25 poemas; Casas muertas; Oficina No 1, etc. OFICINA N° 1 E dice que el chofer tuteaba a todo el mundo porque de Maracaibo, donde venía, no le mencionaron la palabra usted. El trabajo se efectúa en un camión desvencijado. "De repente el vehículo cojeaba de una de sus cuatro ruedas". Manejar ese vehículo prehistórico es parte del trabajo, pero lo más duro, sin duda, es desmontar y volver a montar las ruedas. Hay un dejo humorístico en este principio de novela. "Y seguía dando tumbos hasta el próximo reventar". S OFICINA N° 1 (fragmento) C RUZARON caminos, trochas, arenales, lechos de ríos, matorrales y barrancos. Las maderas del camión rechinaban a punto de cuartearse en cada salto sobre pedregales y desniveles. De repente el vehículo cojeaba de una de sus cuatro ruedas. El chofer trinitario se llevaba ambas manos a la cabeza y gruñía sordamente: -Oh, God! Después descendía sin prisa, resignado y silencioso, a reparar el daño. En un cajón guardaba los hierros mohosos que le servían para desmontar y volver a 201 montar las ruedas. Doña Carmelita y Carmen Rosa bajaban del tinglado, ayudadas por la mano que Olegario les tendía desde tierra. Caminaban unos cuantos pasos por entre pajonales chamuscados y buscaban amparo en la sombra del árbol más cercano. —No llegaremos a ninguna parte —rezongaba la madre sin renunciar de un todo a la idea de un eventual regreso al pueblo en ruinas que dejaron a la espalda. —Llegaremos —replicaba la hija. Olegario permanecía junto al trinitario para observar su trabajo y alargarle los hierros que no estaban al alcance de su mano. La rueda maltrecha iba quedando al aire, levantada en vilo por los dientes de acero de un pequeño instrumento herrumbroso. El trinitario desajustaba tuercas con sus metálicos dedos negros. Faltaba todavía extraer el neumático, localizar la pinchadura, adherirle un parche humedecido con un líquido espeso, esperar que se secara el emplasto, inflar luego la goma con los silbidos de una bomba endeble y lustrosa, reponer la rueda en su sitio, ajustar las tuercas, hacer descender lentamente el engranaje que mantenía el equilibrio. Todo un largo proceso que se repetía una y otra vez porque Rupert no llevaba consigo neumático de repuesto. Y aunque lo hubiese llevado, aquella ruta agresiva y abrupta parecía defender sus terrones con navajas y espinas. —Si pasas en invierno es peor —le decía Rupert a doña Carmelita, a manera de consuelo y tuteándola como tuteaba a todo el mundo, ya que en Maracaibo no le mencionaron la palabra usted cuando le enseñaron español—. Entonces llueve como en el infierno, tú te trancas en el pantano tres noches seguidas y no pasa un alma que te remolque. Y seguían dando tumbos hasta el próximo reventón. En el tragaluz de un recodo surgía inesperadamente un rancho de palma y bahareque. Tres niños desnudos, caritas embadurnadas de tierra y moco, barriguitas hinchadas de anquilostomos, piececitos deformados por las niguas, corrían hasta la puerta para mirar a los viajeros. Luego el camión atravesaba sabanas resecas, sin un árbol, sin un charco de agua, sin un ser humano, sin la sombra huidiza de un pájaro. Con la noche llegaron a un pueblo y encontraron posada. Madre e hija compartieron el alambre sin colchón de una camita estrecha y al amanecer despertaron sobresaltadas cuando cantaron los gallos, lloró un niño en un cuarto vecino y tartamudeó impaciente desde la calle la bocina del camión de Rupert. —Hay que ir hasta Santa María de Ipire de un tirón —explicó el trinitario, sin dar los buenos días, mientras encendía el motor a golpes de manubrio—. Y el camino es tan malo como el de ayer. Era peor, indudablemente. Apenas un brazo de sabana por donde pasaba el ganado desde hacía muchos años. Las pezuñas asolaron la paja y sembraron una ancha cicatriz terrosa que cruzaba la llanura. El camión saltaba como un caballo resabioso. Al segundo pinchazo, la flema del trinitario comenzó a presentar síntomas de quebramiento. —Sheat! —gritó entre dientes. Olegario intuyó que había pronunciado una palabra inconveniente y lo miró con severidad. Pero doña Carmelita no entendía inglés y, además, en ese momento manoseaba abstraída las cuentas de un rosario y rezongaba incansablemente: "y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús". En cuanto a Carmen Rosa, pensaba. Por vez primera desde que decidió abandonar las casas muertas de Ortiz, la iglesia muerta, la escuela muerta, el cementerio donde también su amor había quedado muerto y enterrado, por vez primera sintió 202 miedo. La silenciosa soledad de aquel descampado, el bamboleo indeciso y mortificante del torpe carromato, un horrible pajarraco negro que voló largo tiempo sobre sus cabezas como si señalara un camino, el rezo quedo y lastimoso de su madre, todas esas cosas juntas la arredraron. Quizás habría sido más juicioso quedarse entre los escombros a vivir su sentencia de morir de fiebre, a esperar como las casas su destino de agobio y de desintegración. Quizás tuvieron razón la maestra Berenice y el cura Pernia cuando calificaron de insensatez y desvarío sus propósitos de escapar hacia regiones desconocidas. Quizás estaba arrastrando a su madre y arrastrándose a sí misma en pos de una aventura desatinada al borde de la cual asechaban peligros y maldades. Pero quizás era todavía tiempo de detenerse, de ordenarle a Rupert que regresara a Ortiz. —Oiga, Rupert... —comenzó a decir en voz alta. — ¿Por qué lloras, hija? —le preguntó doña Carmelita asustada, temblequeando en el filo de una avemaria trunca. Recordó entonces que el único recostadero de la madre era su fortaleza, su no volver atrás camino andado, que si le fallaba ese soporte la pobre vieja se vendría abajo como una enredadera al derrumbarse la pared que la sostiene. 203 OBRAS CONSULTADAS ARGENTINA: Güiraldes, Ricardo. Do« Segundo Sombra, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1982 (pp. 51-55). Mallea, Eduardo. Chaves, Ed. Losada, Buenos Aires, 1953 (pp. 9-17). BOLIVIA: Argüedas, Alcides. Raza de Bronce, Ed. Losada, 5 a ed., Buenos Aires, 1972 (pp. 72-74). Botelho, Raúl. La Devoradora, en: Toros salvajes y otros relatos, Ed. Del Pacífico, Santiago, 1965 (pp. 73-74). BRASIL Amado, Jorge. Cacao, en: Cacao-Sudor, Ed. Losada, Buenos Aires, 1973 (pp. 58-59). Guimaráes Rosa, Joáo. Substancia, en: Primeras Historias, Ed. Seix Barrai, Barcelona, 1969 (pp. 219-223). COLOMBIA: García Márquez, Gabriel. La hojarasca, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1974 (pp. 68-69). Osorio Lizarazo, José A. El hombre bajo la tierra, Ministerio de Educación de Colombia, Colombia, 1944 (pp. 15-17, 37-41). COSTA RICA: Dobles, Fabián. Bejuco, en: ElMaijú y otras historias de Tata Mundo, Ed. Repertorio Americano, San José, 1957 (pp. 76-77). Lyra, Carmen. Los diez "viejitos" de Pastor, en: Antología del Cuento Hispanoamericano, Sel. Ricardo Latcham, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1958 (pp. 102-105). CUBA: Hernández-Catá, Alfonso. La Galleguita, en: Antología del Cuento Hispanoamericano, Antonio Manzor, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1939 (pp. 117-119). CHILE: Coloane, Francisco. El témpano de Kanasaka, en: El Chitóte Otey y otros relatos, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., Santiago, Primera Edición, 1971 (pp. 193-204). Lillo, Baldomero. La compuerta N° 12, en: Sub-terra, Ed. Nascimento, 18 a ed., Santiago, 1974 (pp. 16-26). 205 ECUADOR: Chaves, Fernando. Plata y Bronce, Talleres Tipográficos Nacionales, Quito, 1927 (pp. 199-201). Gil Gilbert, Enrique. Nuestro pan, Librería Vera y Compañía, Guayaquil, 1942 (pp. 18-22). GUATEMALA: Asturias, Miguel Angel. Viento Fuerte, en: Obras Completas, Aguilar, 2a edición, Madrid, Tomoli, 1968 (pp. 6-11). Monteforte, Mario. Entre la piedra y la cruz, Ed. B. Costa Aimic, México, D.F., 1948 (pp. 67-69). HAITI: Roumain, Jacques. Gobernantes del rocío, Ed. Nascimento, Santiago, 1974 (pp. 13-28). HONDURAS: Cáceres Lara, Víctor. Paludismo, en: El Cuento Hispanoamericano, Seymour Menton, F.C.E. Editorial, México, 1972 (pp. 304-307). JAMAICA: Mais, Roger. Las montañas jubilosas, Casa de las Americas, La Habana, 1978 (pp. 23-25). MEXICO: Azuela, Mariano. Regina Landa, en: Obras Completas, F.C.E. Editorial, Tomo I, México, D.F., 1958 (pp. 862-865). Rulfo, Juan. Nos han dado la tierra, en: El llano en llamas, F.C.E. Editorial, 9 a edición, México, D.F., 1968 (pp. 15-20). NICARAGUA: Cajina-Vega, Mario. El museo-provincia de don Jerónimo Vergara, en: Familia de cuentos, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1969 (pp. 14-19). Darío, Rubén. El fardo, en: Cuentos Hispanoamericanos, Sel. Mario Rodríguez, Ed. Universitaria, 3 a edición, Santiago, 1972 (pp. 24-28). PANAMA: Beleño, Joaquín. Luna verde, Panamá América, S.A., Panamá, 1951 (pp. 18-19, 28-29, 65-67,69-71). PARAGUAY: Roa Bastos, Augusto. El aserradero, en: Antología Personal, Ed. Nueva Imagen, México, D.F., 1980 (pp. 81-86). PERU: Alegría, Ciro. El mundo es ancho y ajeno, Ed. Losada, 3a edición, Buenos Aires, 1971 (pp. 35-37,71-73, 147-149). Arciniega, Rosa. Engranajes, Cía. Iberoamericana de Publicaciones, Renacimiento, Madrid, 1931 (pp. 27-33). 206 PUERTO RICO: Díaz Alfaro, Abelardo. El boliche, en: Terrazo, Yauvel, 4a edición, San Juan, 1950 (pp. 35-39). Laguerre, Enrique A. La llamarada, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 2a edición, 1939 (pp. 56-59). REPÚBLICA DOMINICANA: Bosch, Juan. Rumbo al puerto de origen, en: La muchacha de la Guaira, Cuentos, Ed. Nascimento, Santiago, 1955 (pp. 69-70). EL SALVADOR: Salarme. La matanza, en: Cuentos, Colección Literatura Latinoamericana, Casa de las Americas, La Habana, Cuba, s.d. (pp. 186-189). URUGUAY: Benedetti, Mario. La tregua, Ed. Pehuén, Santiago de Chile, 1986 (pp. 18-21, 26-29). Quiroga, Horacio. Los mensú, en: La gallina degollada y otros cuentos, Centro Editor de América Latina, S.A., 1967 (pp. 103-109). VENEZUELA: Gallegos, Rómulo. Doña Bárbara, en: Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1958 (pp. 560564). Otero Silva, Miguel. OficinaNo 1, Ed. Losada, Buenos Aires, 1961. (pp. 11-13). 207 BIBLIOGRAFIA AZUELA, MARIANO. Los de abajo. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1984 (pp. 5-6). LATCHAM, RICARDO. Antologia del Cuento Hispanoamericano, Ed. Zig-Zag, Santiago, Chile, 1958 (pp. 21-22). MAINER BAQUE, JOSE-CARLOS. Atlas de Literatura Latinoamericana (siglo XX), Ediciones Jover, S.A., Barcelona, 1974 (número 2). OTERO SILVA, MIGUEL. Oficina N° 1, Ed. Losada, Buenos Aires, 1961 (reseña biográfica en portada). SHIMOSE, PEDRO. Diccionario de Autores Iberoamericanos, Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1982 (pp. 18, 27, 35, 59-60, 61-62, 73, 84, 130-131, 138, 147, 189, 236-237, 262, 289, 362, 374, 378-379,384). SZMULEWICZ, EFRAIN. Diccionario de la Literatura Chilena, Editorial Andrés Bello, 2 a edición, corregida y aumentada, Santiago, Chile, 1984 (pp. 89, 226). VALVERDE, JOSE MARIA. Historia de la Literatura Universal, Editorial Planeta, S.A., Tomo 4°. Barcelona, 1974 (pp. 348-349). Diccionario Enciclopédico Abreviado, Apéndice, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1972 (p. 263). Diccionario Enciclopédico Labor, Tomo I, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1967. Diccionario de la Literatura Latinoamericana, América Central, primer tomo, Unión Panamericana, Secretaría General, OEA, Washington D.C., 1973 (pp. 28-29). Diccionario de Literatura Española, dirigido por Germán Bleiberg y Julián Marías, Ediciones de la Revista de Occidente, 4 a edición, Madrid, 1972 (pp. 57,70, 363-364,423-424,434, 761). Lista de libros representativos de América, Comité de Acción Cultural, Organización de los Estados Americanos, Unión Panamericana, Washington D.C., 1959 (pp. 206-207). 209 INDICE PROLOGO 7 INTRODUCCIÓN 11 ARGENTINA Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra Eduardo Mallea, Chaves BOLIVIA Alcides Argüedas, Raza de Bronce Raúl Botelho, La Devoradora 17 23 31 34 BRASIL Jorge Amado, Cacao Joäo Guimaráes Rosa, Substancia COLOMBIA Gabriel García Marquez, La hojarasca José Osorio Lizarazo, El hombre bajo la 39 41 tierra 47 49 COSTA RICA Fabián Dobles, Bejuco Carmen Lyra, Los diez ''viejitos" de Pastor 55 57 CUBA Alfonso Hernández-Catá, La Galleguita 63 CHILE Baldomero Lillo, La compuerta N° 12 Francisco C olo ane, El témpano de Kanasaka 69 75 ECUADOR Fernando Chaves, Plata y Bronce Enrique Gil Gilbert, Nuestro pan 83 85 GUATEMALA Miguel Angel Asturias, Viento Fuerte Mario Monteforte, Entre la piedra y la cruz 91 95 HAITI Jacques Roumain, Gobernantes del rocío 99 HONDURAS Víctor Cáceres Lara, Paludismo 105 211 JAMAICA Mais Roger, Las montañas jubilosas 111 MEXICO Juan Rulfo, Nos han dado la tierra Mariano Azuela, Regina Landa 117 121 NICARAGUA Rubén Darío, El fardo Mario Cajina-Vega, El museo-provincia de don Jerónimo Vergara 127 131 PANAMA Joaquín Beleño, Luna verde 137 PARAGUAY Augusto Roa Bastos, El aserradero 145 PERU Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno Rosa Arciniega, Engranajes 155 162 PUERTO RICO Abelardo Díaz Alfaro, El boliche Enrique Laguerre, La llamarada 169 171 REPÚBLICA DOMINICANA Juan Bosch, Rumbo al puerto de origen 175 EL SALVADOR Salarrué, La matanza 179 URUGUAY Mario Benedetti, La tregua Horacio Quiroga, Los Mensú 185 187 VENEZUELA Rómulo Gallegos, Doña Bárbara Miguel Otero Silva, Oficina N° 1 197 201 OBRAS CONSULTADAS 205 BIBLIOGRAFIA 209 212 PUBLICACIONES PREALC 1. DOCUMENTOS DE TRABAJO Empleo y planes de desarrollo 1970-1980. Marzo 1982 (N0 212). Sectorialización de modelos económico-demográficos. Una propuesta para Brasil. Marzo 1982 (N-213). Creación de empleo y efecto redistributivo del gasto e inversión pública. Ecuador 1980-1984. Marzo 1982 (N° 214). Desarrollo de Colón y creación de empleo: Diagnóstico, perspectivas y políticas. Abril 1982 (N°215). Panamá: Segmentación del mercado de trabajo. Estadísticas básicas. Septiembre 1982 (N° 216).* Remuneraciones, precios e importaciones de bienes. Ecuador 1982. Septiembre 1982 (N°217). Desequilibrio externo y empleo en Brasil. Septiembre 1982 (N° 218).* Industrialización y necesidades básicas en América Latina. Octubre 1982 (N° 219). Venezuela: Empleo e ingresos en el corto plazo. Marzo 1983 (N° 221). La evolución de la pobreza rural en Panamá. Marzo 1983 (N° 222).* La evolución de la pobreza rural en Honduras. Marzo 1983 (N° 223).* Efectos ocupacionales de los proyectos de inversión: Metodología y aplicación al caso de la promoción industrial en la República Argentina. Abril 1983 (N° 224). Los Programas Especiales de Empleo: Algunas lecciones de la experiencia. Abril 1983 (N° 225). Honduras: Situación y políticas de empleo en el corto plazo. Julio 1983 (N° 226).* Problemas metodológicos de una encuesta rural en Chile y estructura del empleo. Julio 1983. (N° 227). Los Programas Especiales de Empleo: Lecciones del Programa de Empleo Mínimo en Chile. Julio 1983 (N° 228). Producción de alimentos básicos y empleo en el Istmo Centroamericano. Agosto 1983 (N° 229).* Efectos ocupacionales de la inversión pública. Proposiciones metodológicas y su aplicación a algunas experiencias en Brasil. Octubre 1983 (N° 230). Monetarismo global y respuesta industrial: El caso de Argentina. Diciembre 1983 (N° 231).* Monetarismo global y respuesta industrial: El caso de Chile. Marzo 1984 (N° 232).* Monetarismo global y respuesta industrial: El caso de Uruguay. Marzo 1984 (N° 233). Panamá: Situación y perspectivas del empleo femenino. Marzo 1984 (N° 234).* Las publicaciones del PREALC aparecidas en esta lista así como las anteriores a 1982 pueden obtenerse en calle Alonso de Cordova 4212, Santiago de Chile, o escribiendo a Casilla 618, Santiago de Chile. * Agotado. 215 Costa Rica: Bases para una política de empleo en los anos ochenta. Marzo 1984 (N° 235).* Panamá: Situación y perspectivas del empleo en el sector informal urbano. Marzo 1984 (N° 236).* Lincamientos para un plan de recursos humanos en Guatemala. Abril 1984 (N° 237).* Reactivación con transformación: El efecto empleo. Abril 1984 (N° 238). Salarios e inflación. Argentina 1970-1983. Abril 1984 (N° 239).* La actividad comercial de los mercados persas de Santiago. Efectos sobre el empleo y los ingresos. Mayo 1984 (N° 240).* Panamá: Programa especial de empleo en obras públicas rurales. Mayo 1984 (N° 241).* Los Programas Especiales de Empleo en Gran Bretaña. Mayo 1984 (N° 242).* Políticas del Ministerio del Trabajo y el empleo en una situación recesiva. El caso de Brasil. Junio 1984 (N° 243).* Políticas de vivienda y empleo. Julio 1984 (N° 244). Lincamientos para un sistema de información sobre el mercado de trabajo para orientar la política de empleo en Brasil. Agosto 1984 (N° 245).* Metodologías para evaluar los programas de inversiones y su impacto sobre el empleo. Septiembre 1984 (N° 246). Ecuador: Aspectos redistributiv os de la política económica, 1979-1983. Septiembre 1984 (N° 247). El perfil del desempleo en una situación de economía recesiva. Septiembre 1984 (N° 248).* Determinantes estructurales y coyunturales de la producción en la industria manufacturera chilena: 1969-1983. Septiembre 1984 (N° 249). Una nota sobre tasa de inflación, márgenes de ganancia y tasa de interés. Argentina 1970-1983. Octubre 1984 (N° 252). Costa Rica: Características de las microempresas y sus dueños. Noviembre 1984 (N° 253).* Una nota sobre la generación de divisas y empleo en la producción de alimentos en Chile. Diciembre 1984 (N° 254). Barreras institucionales de entrada al sector informal en Lima Metropolitana. Enero 1985 (N°255).* Estructura agraria, mercado de trabajo y población rural en Guatemala. Febrero 1985 (N° 256).* Modelo de corto plazo y empleo. República Dominicana, 1983. Febrero 1985 (N° 257).* Barreras institucionales de entrada al sector informal en la Ciudad de México. Marzo 1985 (N° 258).* Población y fuerza de trabajo en América Latina, 1950-1980. Marzo 1985 (N° 259). El impacto heterogéneo de la modernización agrícola sobre el mercado del trabajo. Abril 1985 (N° 260). Un modelo de política económica de corto plazo, empleo e ingresos. Perú, 1983. Abril 1985 (N°261).* Antecedentes para el análisis del trabajo de los menores. Tres estudios: América Latina, Costa Rica y Brasü. Abril 1985 (N° 262).* Ajuste externo e interno en Brasil. Mayo 1985 (N° 263).* Reindustrialización: Una condición para el desarrollo. Mayo 1985 (N° 264). Programas Especiales de Empleo en Panamá, 1978-1984. Junio 1985 (N° 265). Guatemala: Pobreza rural y crédito agrícola al campesino. Junio 1985 (N° 266). Panamá: Evolución y estructura de los salarios. Junio 1985 (N° 267).* Bases para la formulación de un programa de empleo de emergencia. Bolivia 1985-1986. Julio 1985 (N° 268). Inestabilidad y complementariedad de las ocupaciones rurales en Guatemala. Agosto 1985 (N° 269).* Household behaviour and economic crisis. Costa Rica 1979-1982. Agosto 1985 (N° 270). * Agotado. 216 Crisis del empleo en el Grupo Andino. Octubre 1985 (N° 271). Enfoques alternativos sobre el mercado de trabajo; un examen de los modelos neoclásicos, keynesianos, neomarxistas y de segmentación. Noviembre 1985 (N° 272). Política de ingresos y organizaciones empresariales en Argentina y Colombia. Diciembre 1985 (N° 273). Fuentes del cambio en la estructura del sector industrial chileno: 1967-1982. Marzo 1986 (N° 274). Una nota sobre el impacto de la liberalización y apertura financiera sobre el sector manufacturero chileno: 1974-1982. Abrü 1986 (N° 275).* Human resources development from an employment perspective. Mayo 1986 (N° 276). Sistemas de información para el análisis del mercado de trabajo. Junio 1986 (N° 277). Salarios reales y empleo bajo distintos regímenes macroeconómicos: Una aplicación para Chile y Brasil. Julio 1987 (N° 278). La evolución del empleo formal e informal en el sector servicios latinoamericanos. Septiembre 1986 (N° 279). Creación de empleo productivo: Una tarea impostergable. Septiembre 1986. También en inglés (N° 280). Políticas de ingresos y actores sociales. Septiembre 1986. También en inglés (N° 281). Ajuste estructural y deuda social. Septiembre 1986. También en inglés (N° 282). The urban informal sector and labour market information systems. Octubre 1986 (N° 283). El empleo y la juventud en América Latina. Diciembre 1986 (N° 284). Poverty and labour market in Costa Rica. Febrero 1987 (N° 288). Notes on segmented labour markets in urban areas. Febrero 1987. También en español (N° 289). El ajuste frente a la crisis y sus efectos sobre el empleo en América Latina. Febrero 1987 (N° 290). Crisis, ajuste económico y costo social. Marzo 1987 (N° 291). Estadística e indicadores socioeconómicos del Istmo Centroamericano, 1950-1980. Marzo 1987 (N° 292). Contenido, alcance y organización de un programa de empleo de emergencia para Bolivia. Marzo 1987 (N° 293). Acuerdo social para superar la crisis: Una perspectiva económica. Marzo 1987 (N° 294). La microempresa en la rama de la confección. Estudios de casos en la ciudad de Lima. Abril 1987 (N° 295). Un índice en la escala única de remuneraciones del sector público chileno: 1974-1986. Mayo 1987 (N° 296). Chile: Ajuste estructural y deuda social. Mayo 1987 (N° 297). La caída del empleo manufacturero: Chile 1979-1983. Mayo 1987 (N° 298). Pobreza y mercado de trabajo en el Gran Santiago: 1969-1985. Junio 1987 (N° 299). Migraciones internas y mercado de trabajo en San José, Costa Rica. Junio 1987 (N° 300). La experiencia de España en la administración y creación de empleo, 1980-1984. Junio 1987 (N° 301). Desempleo estructural en Chile: Un análisis macroeconómico. Julio 1987 (N° 302). Ciclo económico, mercado de trabajo y pobreza. Gran Santiago 1969-1985. Julio 1987 (N°303). Las migraciones a Lima Metropolitana. Crisis económica y cambio en la inserción laboral de los migrantes. Septiembre 1987 (N° 304). Situación y perspectivas del empleo juvenil en América Latina, 1950-1980. Septiembre 1987 (N°305). Modelos de capital humano y segmentación: ¿Quiénes obtienen retornos superiores? Septiembre 1987 (N° 306). Nuevos antecedentes sobre la desindustrialización chilena. Octubre 1987 (N° 307). * Agotado. 217 Brasil: Ajuste estructural y distribución del ingreso. Noviembre 1987 (N° 308). Pobreza y mercado de trabajo en cuatro países: Costa Rica, Venezuela, Chile y Perú. Noviembre 1987 (N° 309). Política económica de ajuste y mercado de trabajo: El caso de Costa Rica, 1982-1986. Noviembre 1987 (N° 310). Reestructuración productiva y respuesta interna. Noviembre 1987 (N° 311). On industrialisation with an employment perspective. Diciembre 1987 (N° 312). Desarticulación social en la periferia latinoamericana. Diciembre 1987 (N° 313). El sector informal hoy: El imperativo de actuar. Diciembre 1987 (N° 314). Urban employment problems: Research and policy in Latin America. Diciembre 1987 (N°315). El sector informal: Quince años después. Diciembre 1987. También en inglés (N° 316). Deuda externa y empleo. (América Latina 1980-1986). Febrero 1988 (N° 317). Asumiendo la deuda social: ¿Qué es, cuánto es y cómo se paga? Marzo 1988 (N° 318). 2. MONOGRAFÍAS SOBRE EMPLEO 0 Salarios agrícolas en Chile en el período 1975-1981: Estudio de casos. V. Vargas. Julio. 1982 (N° 24). Sindicatos y salarios reales en la industria chilena 1979-1981. M.A. Ropert. Septiembre 1982 (N° 25). Estructuras industriales y eslabonamientos de empleo. N. García y M. Marfan. Diciembre 1982 (N° 26).* Municipio y Estado. Dimensiones de una relación clave. La reforma al gobierno y administración interiores en Chile. B. Tomic y R. González. Julio 1983. PREALC/ISS (N° 27).* Planificación alimentaria. Esquema metodológico para el análisis de experiencias en América Latina. A. García. Agosto 1983. PREALC/ISS (N° 28). La situación alimentaria en Costa Rica. A. García. Septiembre 1983. PREALC/ISS (N° 31).* El problema alimentario y nutricional en Chile: Diagnóstico y evaluación de políticas. A. García y otros. Septiembre 1983. PREALC/ISS (N° 33). Descentralización y participación popular: La salud rural en Costa Rica. B. Tomic. Septiembre 1983. PREALC/ISS (N° 34).* Consideraciones acerca del problema de la vivienda en América Latina. H. Duran y S. Soza. Marzo 1984. PREALC/ISS (N° 36). Examen crítico de tres intentos oficiales de planificación descentralizada y participativa. B. Tomic. Abrü 1984. PREALC/ISS (N° 37). Una matriz de contabilidad social para Chile, 1977. Aspectos metodológicos y resultados. M. Castillo y A. García. Diciembre 1984. PREALC/ISS (N° 41). Cambio estructural e industrialización: Análisis de escenarios. M. Castillo y A. García. Diciembre 1984. PREALC/ISS (N° 42). Ecuador: Nutrición y oferta de alimentos básicos. H. Szretter. Diciembre 1984. PREALC/ISS (N° 43).* Empleo y crecimiento en Ecuador 1970-1982: Tendencias recientes y lincamientos de política. A. Gutiérrez. Diciembre 1984. PREALC/ISS (N° 44).* Ecuador: Salarios, empleo e ingreso 1970-1982. A. Gutiérrez. Diciembre-1984. PREALC/ISS (N° 45).* ° Se incluyen en esta serie los trabajos pertenecientes al convenio PREALC-Fund ación Ford, vigente hasta diciembre de 1982; los trabajos del convenio PREALC-Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, Holanda, vigente hasta septiembre de 1984 y aquellos pertenecientes al convenio PREALC-Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración Latinoamericana fECIEL), vigente hasta diciembre de 1984. * Agotado. 218 Modelos del mercado de trabajo para la planificación de las necesidades básicas en Ecuador. A. Gutiérrez. Diciembre 1984. PREALC/ISS (N° 46).* México: Las necesidades básicas de alimentación. H. Szretter. Enero 1985. PREALC/ISS (N° 47). Mercado de trabajo y necesidades básicas en Ecuador. A. Gutiérrez. Mayo 1985. PREALC/ISS (N° 48). Crisis externa, ajuste interno y mercado de trabajo. República Dominicana 1980-1983. N.E. García y M. Valdivia. Junio 1985. PREALC/ECIEL (N° 49). Costa Rica: Evolución macroeconómica 1976-1983. M. Pollack y A. Uthoff. Julio 1985. PREALC/ECIEL (N° 50). Wages and price dynamics in Costa Rica 1976-1983. M. Pollack y A. Uthoff. Julio 1985. PREALC/ECIEL (N° 51). Dinámica de salarios y precios en períodos de ajuste externo. Costa Rica 1976-1983. M. Pollack y A. Uthoff. Agosto 1985. PREALC/ECIEL (N° 52). 3. INVESTIGACIONES SOBRE EMPLEO Condicionantes culturales y sociales de las políticas de erradicación de la pobreza. R. Cortázar, E. Moreno y C. Pizarro. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N° 1).* Elementos para una política de vivienda social. J.P. Arellano. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N° 2).* El sector informal urbano: Interrogantes y controversias. D. Raczynski. Convenio PREALCCIEPLAN, 1977 (N° 3).* Sustitución de importaciones, promoción de exportaciones y empleo: El caso chileno. V. Corbo y P. Meiler. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N°4).* Necesidades básicas y extrema pobreza. R. Cortázar. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N° 5).* Dualismo, organización industrial y empleo. O. Muñoz. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N°6).* Generación de empleo en la pequeña y gran industria. P. Meiler y M. Marfan. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1977 (N°7).* La ampliación de turnos en la industria chilena. PREALC, 1978 (N° 8). Opciones de políticas y creación de empleo productivo en México. PREALC, 1978 (N° 9). Educación y empleo en América Latina. PREALC, 1978 (N° 10). Comercio informal en una comuna de Santiago. PREALC, 1978 (N° 11). Enfoques sobre demanda de trabajo: Relevancia para América Latina. P. Meiler. Convenio PREALC-CIEPLAN, 1978 (N° 12).* Participación laboral femenina y diferencia de remuneraciones según sexo en América Latina. PREALC, 1978 (N° 13). Métodos alternativos de estimación de necesidades de formación. PREALC, 1979 (N° 14). Identificación de sectores claves para la generación de empleo: Metodologías alternativas. PREALC, 1979 (N° 15). Salarios, precios y empleo en coyunturas de crisis externa. Costa Rica 1973-1975. PREALC, 1979 (N° 16). Acceso a recursos y creación de empleos en la pequeña industria mexicana. PREALC, 1979 (N° 17). Asalariados de bajos ingresos y salarios mínimos en América Latina. PREALC, 1980 (N° 18). Políticas de empleo al alcance de los Ministerios del Trabajo. PREALC, 1980 (N° 19). Empleo y necesidades básicas: Acceso a servicios urbanos y contratos públicos. PREALC, 1981 (N° 20). * Agotado. 219 Participación laboral: Experiencias en Perú y Chile. PREALC, 1982 (N° 21). Políticas de estabilización y empleo en América Latina. PREALC, 1982 (N° 22).* El efecto empleo de la inversión pública. PREALC, 1984 (N° 23). La creación de empleo en períodos de crisis. E. Klein; J. Wurgaft, 1985 (N° 24). Acumulación, empleo y crisis. N. García; V.E. Tokman, 1985 (N° 25). Empleo público en América Latina. R. Echeverría, 1985 (N° 26). El sector informal en Centroamerica. H. Haan, 1985 (N° 27). La protección social a los desocupados en América Latina. J. Rodríguez; J. Wurgaft, 1987 (N° 28). Crédito y capacitación para el sector informal. J. Mezzera, 1987 (N° 29). 4. LIBROS DEL PREALC Creación de empleos y absorción del desempleo en Chile. La experiencia de 1971. Ginebra, OIT, 1972. US$2.* Situación y perspectivas del empleo en Costa Rica. Ginebra, OIT, 1972. US$ 6.50.* Situación y perspectivas del empleo en Panamá. Ginebra, OIT, 1974. USS 11.50.* Políticas de empleo en América Latina. Santiago, PREALC, 1975. US$ 10.* Situación y perspectivas del empleo en Paraguay. Santiago, PREALC, 1975. US$ 10.* El problema del empleo en América Latina: Situación, perspectivas y políticas. Santiago, PREALC, 1976. USS 11.* The Employment Problem in Latin America: Facts, Outlooks and Policies. Santiago, PREALC, 1976. US$ 11.* Situación y perspectivas del empleo en Ecuador. Santiago, PREALC, 1976. US$ 10.* Situación y perspectivas del empleo en El Salvador. Santiago, PREALC, 1977. 2 v. US$ 20.* Necesidades esenciales y políticas de empleo en América Latina. Ginebra, OIT, 1980. US$ 8. Economía campesina y empleo. Santiago, PREALC, 1981. US$ 14. Sector informal: Funcionamiento y políticas. Santiago, PREALC, 2a impresión 1981. US$ 12.* Planificación del empleo. Santiago, PREALC, 1982. US$ 12. También en inglés. Mercado de trabajo en cifras. 1950-1980. Santiago, PREALC, 1982. US$ 9.* Empleo y salarios. Santiago, PREALC, 1983. US$ 7.* Movilidad ocupacional y mercados de trabajo. Santiago, PREALC, 1983. US$ 10. Legados del monetarismo. Argentina y Chile. R. Cortázar, A. Foxley y V.E. Tokman. Buenos Aires, Ediciones Solar, 1984. US$ 6.* Más allá de la crisis. Santiago, PREALC, 1985. US$ 7. También en inglés. A medio morir cantando. 13 testimonios de cesantes. D. Benavente. Santiago, Editorial Aconcagua, 1985. US$ 5. Cambio y polarización ocupacional en Centroamerica. San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1986. US$ 5. Buscando la equidad. Planificación para la satisfacción de las necesidades básicas. Santiago, PREALC, 1986. USS 7. También en inglés. Ajuste y deuda social. Un enfoque estructural. Santiago, PREALC, 1987. USS 5. También en inglés. Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. A. Touraine. Santiago, PREALC, 1987. USS 8. Imágenes del trabajo. Santiago, PREALC, 1987. Empleo en América Latina: Una búsqueda de opciones. J. Wells. Santiago, PREALC, 1987. US$7. Política salarial, inflación y restricción externa. Santiago, PREALC, 1987. USS 7. Modelos de empleo y política económica. Santiago, PREALC, 1987. USS 8. * Agotado. 220 5. INVESTIGACIONES REALIZADAS Y PUBLICADAS EN CONJUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES Sistemas de informaçâo para políticas de emprego. Brasilia, IPEA, 1975.* Bases para una política de empleo hacia el sector informal o marginal urbano en México. México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1976.* México: La pequeña industria en una estrategia de empleo productivo. México, Dirección del Empleo, 1978.* Dinámica del subempieo en América Latina. Santiago, CEP AL, 1981. Conceptualización de empleo rural con propósitos de medición, 2 v. México, Dirección del Empleo, 1982.* Medición del empleo y de los ingresos rurales. Santiago, CEP AL, 1982. También en inglés. Empleo y salarios. Trabajos presentados a la III Conferencia del PREALC. Santiago, PREALC, 1984.* Más allá de la crisis. Trabajos presentados a la IV Conferencia del PREALC. Santiago, PREALC, 1985. Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica. Ponencia de un Coloquio. Santiago, PREALC, 1986. Ajuste, empleo e ingresos. Informe final de la V Conferencia del PREALC. Santiago, PREALC, 1987. Ecuador. Teoría y diseño de políticas para la satisfacción de las necesidades básicas.** * Agotado. ** Solicitar a ISS, P. O. Box 90733, 2509 LS, The Hague, The Netherlands. 221