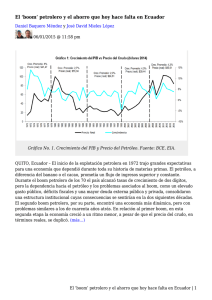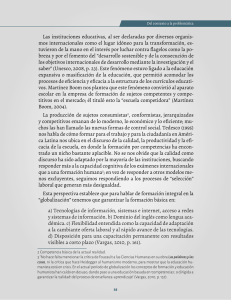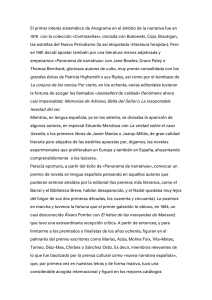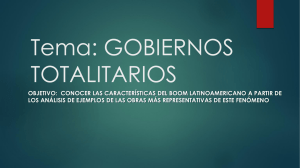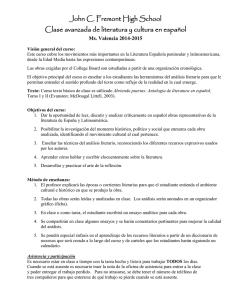Eduardo Sguiglia - Los cuerpos y las sombras
Anuncio

Eduardo Sguiglia Los cuerpos y las sombras Editorial Edhasa, 2014. Sabía que mi suerte tarde o temprano iba a cambiar. Les aseguro que lo vi venir. Lo percibí en el aire. En mi humor. Dos o tres veces tuve esa sensación. Tres veces. La última vez estaba en el patio, solo, fumando. Entonces sentí que una época llegaba a su fin. Aunque nunca supuse que todo ocurriría de repente, de un momento para otro. De un verdadero plumazo. Tendría que haberlo previsto. Tendría que haber reaccionado. No lo hice. Saber cuándo la suerte va a cambiar te salva. Así es. Había leído esa verdad en un cuento maravilloso mucho tiempo atrás. Ahora es tarde. Muy tarde, quizá. No supe anticiparme. Me fallaron los reflejos. Y la intuición. Sí, la intuición también. Algunas veces se me antoja pensar que el hombre, por alguna razón misteriosa, permanece en sitios o en juegos donde no lo necesitan. Donde no hay lugar ni suerte para él... ¡Qué imbécil!... La buena racha había comenzado en el África, se había prolongado en México y luego en la vuelta a la Argentina. En especial en Argentina, en este lugar, rodeado de campos serenos y hermosos. De un mundo azul y verde. Un mundo que se destruyó rápido. Como un castillo de naipes. Ese tipo, el que enfrenté, traía la destrucción en los ojos. No era la primera vez que tenía unos ojos como esos delante de mí. Recuerdo otros parecidos. En el Congo. No, en el norte de Angola. Pero me arriesgué. Así he sido siempre. Aunque en esta oportunidad me sentí un poco viejo. Me temblaron las manos. ¿Importa esto, ahora? No. No tiene ninguna importancia. I Bajo Las Chacras, Santa Fe, 25 de octubre, 22:15 ¿La vida de cuántos compañeros presos o desaparecidos hubiera costado la de Videla? ¿De veinte? ¿De cien? ¿Doscientos? ¿Y la de Martínez de Hoz, Harguindeguy y del resto de los hijos de puta que viajaban en aquel momento en el avión? Aun así, ¿hubiese valido la pena? ¿Hubiera sido otra la Argentina? ¿Se hubiese desplomado la dictadura? No lo sé, hermano, hasta ahora no lo sé. Miguel escucha los interrogantes de Ernesto, se aleja un paso de la parrilla y se da vuelta para mirarlo. Lo mira fijamente a los ojos. Ernesto permanece quieto, con un purito en la mano y la cabeza un poco inclinada. Está sentado en una silla de lona y tiene las piernas cruzadas. Del purito de Ernesto se eleva, enroscándose en su cara, un tenue hilo de humo. Miguel piensa por unos segundos que le cuesta revisar el pasado con los pies en el presente. El pasado nun- ca está muerto. No, ni siquiera es pasado. ¿Dónde leí eso? No. Tal vez no está muerto, dice para sí. —¿En qué te quedaste pensando, Miguel? —le pregunta Ernesto. —En todo. —Qué historia, ¿no? —No sabía que habías participado en la operación Gaviota. —Casi nadie lo supo. —¿Fue en enero del setenta y siete? Ernesto se retrepa en la silla. —No, en febrero, el 18 de febrero de 1977 —dice con su voz ronca y gastada. Miguel se vuelve hacia la parrilla, pincha la carne con un tenedor, la examina de un lado y del otro, retira dos bifes y unos pancitos caseros que había puesto a calentar, los mete en una fuente de aluminio y camina hacia la mesa para servirlos. —Esto ya está —dice. Ernesto levanta el vaso para tomar otro trago de vino. La primera botella está casi vacía. Habían estado tomando y conversando mientras Miguel encendía el fuego y preparaba el asado. Una parrillada completa: chorizos, chinchulines, morcillas y dos grandes bifes de lomo rociados con vino tinto, como habían convenido en Rosario cuando se reencontraron después de algo más de treinta años sin verse. Aquel mediodía Miguel había ido a la ciudad para comprar herramientas y otras chucherías para su pequeña chacra. En la fila que formó delante de la caja del supermercado Easy, Ernesto le palmeó el hombro. Miguel demoró en reconocerlo. Ernesto casi no tenía pelos en la cabeza, portaba un bigote tieso y canoso y unos cuantos rollos de más de los que solía lucir en los lejanos tiempos de la insurgencia. Ambos habían integrado el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP o el errepé, brazo armado del Partido de los Trabajadores, como era aludido en los ámbitos políticos. El ERP, de vocación guevarista, había sido fundado en 1970 y junto con Montoneros, de filiación peronista, constituía el movimiento guerrillero más importante de aquellos años. —¿Te acordás de mí, Francés? Soy Marcelo, de Córdoba, militábamos juntos en el barrio Ferreyra —le dijo Ernesto con una sonrisa blanda y expectante. Miguel dio un paso atrás para examinarlo de arriba abajo. Luego lo abrazó. —Claro que me acuerdo —respondió. Permanecieron unos instantes en silencio, olfateándose uno al otro. Ernesto mantuvo la sonrisa. Su aspecto reflejaba una cierta dejadez. —Yo a vos te saqué de entrada —dijo. — Porque estás igual: flaco, pintón, con la misma barba, blanca pero la misma, la pose de siempre, igualito, increíble, y yo que pensaba que habías perdido en Nicaragua. Miguel frunció el ceño. —¿Nicaragua? Nunca estuve en Nicaragua. —Bueno, eso se decía. —¿Dónde se decía? ¿En la cárcel? —Yo no caí en cana— respondió Ernesto. —¿No? —No, hermano, ya te voy a contar. Miguel y Ernesto se habían conocido en Córdoba y habían compartido varias acciones de agitación y propaganda. Ernesto, en verdad, se había integrado por unos meses al equipo que conducía Miguel, cuyo nombre de guerra, Francés, se lo habían puesto sus compañeros por haber cursado un profesorado en esa lengua. Miguel era por entonces, en palabras de la época, un cuadro de dirección. Su destreza militar y sus conocimientos de teoría política no eran extraordinarios. Pero en el ERP, y en las otras formaciones guerrilleras, no había ningún genio militar ni político, ni nada que se le pareciera. De otra forma, no hubieran dilapidado las simpatías populares que acumularon cuando, haciendo uso del derecho a la resistencia, combatieron a la dictadura que precedió al tercer gobierno de Perón, continuado luego por su indolente esposa, ni hubieran cometido tantos errores, tácticos y estratégicos, en esos dos años y pico, plenos de tensiones y conflictos, que antecedieron a Videla. Aun así, los miembros del ERP eran valientes y determinados como toros, y Miguel, además de estas dos cualidades, reunía en su personalidad otras virtudes muy ponderadas en la organización: era discreto, callado y tenía sentido de disciplina. Pero la audacia era su don más preciado. Una virtud que lo hacía apto para conspirar y para abordar cualquier situación, por más peligrosa que fuera. Ernesto, bautizado Marcelo en las filas insurgentes, militó un tiempo en Córdoba y luego tuvo que volver a Rosario, su ciudad natal, donde muchos años más tarde se diplomó de ebanista y maestro carpintero. Ernesto, que a los ojos del partido tenía un punto oscuro en su pasado porque había sido simpatizante trotskista, aceptó moverse de Rosario a Córdoba para hacer méritos. En Córdoba, luego en Rosario y finalmente en Buenos Aires, demostró ser un buen compañero y un buen combatiente, sin embargo la dirección del partido siempre lo mantuvo en una posición subalterna. Miguel, en cambio, continuó la lucha en Córdoba hasta que, a mediados del setenta y seis, después de fuertes discusiones políticas con el responsable regional, a quien consideraba falto de sentimientos e incluso de conciencia, y de seis años de adhesión incondicional, abandonó la organización y su ciudad para vivir en la clandestinidad en un campo de la provincia de Buenos Aires. Menos mal que te conocemos, le había respondido el responsable cuando Miguel, en una reunión, hizo una crítica a la estrategia que el partido estaba llevando contra la dictadura de Videla y que diezmaba, poco a poco, el pelotón a su cargo. Le parecía un disparate que siguieran funcionando contra viento y marea, como si nada hubiera pasado en el país, sin tomar en cuenta que la gente ya no los acompañaba y que los golpes que recibían eran cada vez más duros y frecuentes. ¿Y si no me conocieran qué?, le replicó Miguel y continuó interpelando a su responsable antes de levantarse e irse para siempre: ¿Qué tendría que esperar si no me conocieran? ¿La horca, acaso? ¿El destierro? ¿A ver, decime, hijo de puta?, le dijo. Esa decisión le había costado horas de sueño y de angustia, y en los meses posteriores se sintió un desertor. Un quebrado. Pero le había permitido preservar la vida y esquivar una represión inédita y brutal. Aquel mediodía de octubre, Miguel y Ernesto conversaron apenas un rato y se despidieron con la promesa, un tanto vaga y formal, de volver a juntarse para comer un asado en la chacra que Miguel alquilaba con su pareja a unos ochenta kilómetros al oeste de Rosario. Miguel, que había dudado mucho antes de soltar la invitación, aunque le dibujó un plano en la contratapa de un diario y le apuntó el número de su teléfono celular, recordó camino a la chacra que su relación con Ernesto no había terminado para nada bien y pensó que ese encuentro jamás se cumpliría. Ernesto, en los viejos tiempos, era un tipo rápido, hábil, por rachas haragán, a veces mentiroso, pero su manera de vestir, de peinarse y de hablar le causaban gracia. Tenía más insolencia y más humor que cualquiera de los otros militantes que conocía. Sin embargo, no había vacilado en sancionarlo con dos semanas de arresto cuando descubrió que, urgido de dinero, se había quedado con el aporte que había hecho un grupo de compañeros universitarios. Miguel, mientras manejaba por una ruta secundaria, recordó que Ernesto le había reprochado a los gritos su severidad y que el partido, por esta actitud, había resuelto poco después separarlo de su equipo y regresarlo a Rosario, su regional de origen, para hacer militancia de base en una fábrica textil. A proletarizarse. Así lo llamaban. Miguel sonrió al volante de su auto. La distancia entre una y otra época le pareció infinita. Pero Ernesto, pese a sus pronósticos, lo llamó unos días más tarde. Miguel le propuso el asado cuando estuviera solo en la chacra. Lo fue a buscar al atardecer a una parada desierta, y ese miércoles, a eso de las diez de la noche, estaban uno frente al otro, bajo un cielo sin luz. Miguel destapa la segunda botella y los dos comen sin levantar los ojos de los platos. Se entregan enteramente al asado y a las achuras como si fueran dos adolescentes hasta que Miguel, de repente, deposita con suavidad los cubiertos sobre la mesa y se lleva el índice a la boca. Se queda quieto, mirando hacia el terreno. Después se levanta sin hacer ningún ruido y va despacio, casi en puntas de pie, hacia el extremo en penumbras del patio. Le hace una seña con la mano a Ernesto. Cuando están juntos, habla en voz muy baja. —¿Escuchaste ese ruido? — pregunta. —No. —¿No escuchaste nada? —No, nada, ¿qué pasa? —Anda un puma por la zona. —¿Un puma? ¿Por acá? —Sí, un macho grande. Hace días. Dejé unas trampas cerca de las tranqueras. —¿Las hiciste vos? —¿Yo? No, se las compré a un paisano. —Qué raro que ande un puma con tanto alambre y cosecha. Miguel hace un gesto hacia donde toda la tierra está sumida en la oscuridad. —Quizá por esos motivos. Viene haciendo destrozos. Dejó huellas en esa dirección. En un vado. —¿Y por qué razón se metería en tu chacra? —Tengo un par de terneros en el corral. Ernesto enciende un purito. Miguel ve brillar su cara entre sus manos y el movimiento de sus mejillas al chupar. Luego sigue con los ojos el vuelo del fósforo hacia el piso. —¿Cuánto hace que venís por aquí? Miguel señala el purito. —Apagá el faso. —¿Por? —Si anda por ahí, mejor que no sepa dónde estamos parados. Ernesto aplasta el purito bajo la suela, contra el piso. —El faso me salvó la vida un par de veces —dice. —¿Cómo fue eso? —Una vez, por contarte una no más, estábamos reunidos en Rosario con tres o cuatro compañeros que habían venido de Villa Constitución. Era una reunión tensa y, de entrada, todos fumamos como buhos. Al rato, nos quedamos sin puchos. Yo, por entonces, fumaba negros sin filtro, eran otra cosa, tenían otro sabor, muy diferente a estos toscanitos de mierda. La cuestión que, como yo era el único que no estaba tabicado, me levanté y salí de la casa para comprar cigarrillos. Fui hasta el kiosco de la esquina, me demoré porque el tipo no tenía cambio y cuando volvía, vi llegar un coche y después otro que estacionaron al frente de la casa donde estábamos. Era la patota que salía a cazar con todos los fierros. Cinco se metieron adentro y otros cuatro se quedaron afuera. Uno de estos, un milico panzón, con una Uzi en las manos, me miró desde un costado del primer coche. Me quedé helado, haciéndome el sota. Después seguí de largo y salí de raje para dar aviso al partido. Fue un desastre. Me salvaron los fasos, no la intuición. ¿A vos nunca te pasó algo así? —No. —¿Nunca intuiste el peligro? —Sí, eso sí. Acá —dice Miguel llevando una mano al oído derecho. —Me da un zumbido extraño, tinnitus le dicen los médicos, aunque ya no le doy bola. —Es como una señal. —Sí, como una alarma. —¿Y ahora? ¿Te zumba? Miguel niega con la cabeza. Por un momento, ambos permanecen de pie, inmóviles, un poco inclinados hacia adelante, mirando hacia la negrura sin fin de la noche. Pero no se oye ni el más débil sonido. Miguel respira hondo el aire del campo. —Aquí vengo algunas veces por año —dice después. —Me dijiste que vivías en Buenos Aires pero que también estuviste en México ¿no? —Sí, por poco tiempo. —¿Y en Buenos Aires qué hacés? —Por unos cuantos años manejé una librería. Literatura, arte y otros textos. Ahora no. —Me imagino que disfrutaste ese trabajo. —¿Por? —A vos siempre te gustó la lectura. Miguel dice sí con la cabeza. Por un instante se ve a sí mismo, en un día tranquilo de invierno, acomodado en un sillón, leyendo un clásico que había sacado del depósito. Aquello había sido importante para él. Ernesto se vuelve hacia la casa que está a su espalda. Dos faroles arden en el patio y otros dos en la cocina. La casa, una estructura cuadrada de ladrillos vistos y techo de tejas, enclavada en el medio de cinco hectáreas forestadas con naranjos, ciruelos y algunas variedades de arándanos, se ve reluciente entre la negra y dentada masa de árboles. —No te ha ido mal. —No me quejo. —¿Tenés una moto? —¿Por qué me preguntás? —Por el auxilio que está al lado de la parrilla. —Sí, la usa mi mujer. —Debe ser joven. —Es más joven que yo, sí —dice Miguel y mira a Ernesto por encima de su hombro. Miden más o menos lo mismo. Ernesto, que está parado junto a él, a su derecha, lo observa con una expresión más recelosa que fría. Miguel no esperaba eso. Lo mira a los ojos unos segundos y luego señala hacia atrás. —Sigamos con la operación Gaviota. Dale. Contame bien, ¿querés? —dice, se vuelve y enfila hacia la mesa. —¿Me prestás un teléfono? —le pregunta Ernesto y agrega: — Es una llamada breve y tengo que hacerla antes de que sea muy tarde. —Sí, usá mi celular, ahí está, sobre la mesada, a un lado de la parrilla. —¡Cuántos quilombos hubieran evitado estos aparatitos en nuestros tiempos! —apunta Ernesto. Miguel asiente con la cabeza. —Hablá tranquilo —dice, mira hacia la parrilla, donde chispean las últimas brasas, luego otra vez a Ernesto, continúa su camino y cuando llega a la mesa sirve vino en los dos vasos antes de sentarse. II Kathy,Texas, 22 de octubre, 08:30 El cartel con el dibujo de curva peligrosa era fácilmente visible para los automovilistas que ese domingo de octubre iban o venían de San Antonio por la ruta 90. El sol había salido hacía más de una hora y la luz de la mañana le daba de lleno. Sin embargo, Robert Boom Boom Valdez no pudo distinguirlo cuando entraba en Kathy conduciendo su viejo Cadillac y luego, sentado a una mesa del fondo, pegada al ventanal del restaurante Black Eyes, pasó un largo rato mirándolo, tapándose con las palmas de las manos, en forma alternada, un ojo y el otro. Dos sombras, ligeramente marrones, estacionadas en la mitad del izquierdo y del derecho, limitaban su campo visual. Solo si inclinaba la cabeza podía ver unas líneas y cuanto más se empeñaba en corroborar su dolencia, descubierta un par de semanas atrás, mientras jugaba una partida de póquer en un hotelito de El Paso, mayor era la angustia que lo roía por dentro. Aquella tarde nubosa, al ojear las cartas frente al último adversario que le quedaba, había notado un par de chispazos que lo sacaron súbitamente del juego. En los días siguientes, poco a poco, se le instalaron las sombras. Tiene las retinas dañadas. ¿Recibió un golpe en la cabeza?, le preguntó el médico que lo revisó. No, respondió Boom Boom. Podría haber dicho que a principios de ese mes, cuando estaba a punto de finalizar un trabajo para su jefe El Rey, un matón rival, a modo de último recurso y en el último suspiro, le había hundido los dedos en los ojos. Pero no dijo nada. Enfrente de él, Bernardo Kiko Di Mundo, lo observaba en silencio. Había hablado y manejado durante casi toda la noche. Setecientas cincuenta millas. Desde El Paso hasta las cercanías de ese pueblo insípido y silente llamado Kathy, en el sudeste de Texas, cuando, extenuado, le cedió el volante a Boom Boom. Mientras manejaba, fumando un cigarrillo tras otro, había referido a su pasado en Honduras y, también, a su vida cotidiana en las montañas de México. Cuando la moza llegó con el café servido en dos tazas grandes de plástico, Boom Boom trató de enfocar la cara de su compañero. —Maldita sea susurró. — —¿Qué pasa, chigüín? —le preguntó Kiko. —Estoy jodido. —No tienes nada grave, hombre. —¿Tú qué sabes? —Vamos, chicano, un poco de humor que Buenos Aires nos espera, pué. ¿Conoces el cuento del chavo que se asoma a una obra en construcción y les pregunta, gritando, a los albañiles que están en los pisos de arriba: ¡Eh!, ustedes, ¿están empadronados? —dijo Kiko, que por cualquier motivo o al cabo de un par de frases anodinas encontraba siempre un pretexto para contar un chiste o alguna historia en la que resultaba difícil separar la mentira de la verdad. Boom Boom removió el café con la cucharita aunque no había nada que remover. Luego la levantó, señalándolo. —Basta de cuentos. Ahora cierra el pico y escucha: cuando llegue El Rey no quiero que pronuncies ni una palabra. Yo le hablé de ti y está todo arreglado. Vamos a trabajar juntos porque lo considero necesario. Mi problema es cosa mía. Ni una palabra. ¿De acuerdo? Kiko se pasó una mano por su pelo negro y enrulado, tratando de aplastarlo. —De acuerdo -dijo. —Así está bien dijo— Boom Boom y bajó la cucharita. Kiko dejó correr unos segundos. —¿El Rey vive en Houston? —No lo sé. ¿Por qué lo preguntas? —Porque Houston está cerquita de este cementerio. Boom Boom sacudió levemente la cabeza, en un gesto que denotaba fastidio. Unas gotas de sudor comenzaron a poblarle la frente. Conocía a El Rey desde mucho años atrás. De cuando había comenzado como vulgar traficante de marihuana y cocaína en una barriada de El Paso. Ya entonces se hacía llamar así: El Rey. Aunque nadie, ni siquiera él, hubiera apostado un solo dólar al futuro de ese mexicano retacón y presumido, ahora vuelto poderoso, que le había ofrecido trabajo bien pago apenas vuelto de la primera guerra del Golfo. Por entonces no eran sencillas ni pacíficas las relaciones entre chícanos y mexicanos en las barriadas de El Paso. En realidad, nunca lo fueron. Sin embargo entre El Rey y él, de un modo u otro, se las habían arreglado desde que habían sido vecinos, pared de por medio, en la calle Oregón. Los chicanos, voz que deriva del náhuatl, reivindicaban con orgullo su presencia como pueblo originario en esos territorios y también su cultura y su arte fresco y distintivo. Pero los nacidos en México, como El Rey, los trataban en forma despectiva, ignorando sus raíces históricas. Ustedes, los pochos, no son de aquí ni de allá. Ni pichan ni batean, le decía El Rey a Boom Boom, largando una carcajada, apenas solía acalorarse cualquier discusión entre ellos. Con Kiko, en cambio, había compartido una celda en la prisión de Ciudad Juárez hacia fines de los años noventa. Kiko, en aquel tiempo apodado Veneno, hubiese pasado la mitad de su vida ahí dentro de no haber cooperado con la fuga que urdieron Boom Boom y otros dos sicarios, un norteamericano y un chino a sueldo de El Rey. Kiko escapó hacia el interior del estado de Chihuahua, hacia la Sierra Madre. Allí había formado familia con una india tarahumara. Al menos eso decía cada vez que Boom Boom lo contactaba para hacer un trabajo de este lado de la frontera o del otro. Kiko tenía agallas aunque era tan desprolijo e impredecible que, si no hubiera aceptado desde un principio cobrar unas sumas miserables o resignar a su favor una porción de lo que le correspondía, Boom Boom jamás lo hubiera convocado, siquiera para asaltar una tienda de licores. Tú me subcontratas y además me jefeas como si yo fuera un indocumentado que viene del tercer o del cuarto mundo en busca de un trabajito eventual. ¿De dónde sacas eso, chicano? ¿Qué crees? ¿Qué no leo los periódicos? ¿Qué no tengo instrucción? ¿Que soy como tú?, solía reprocharle cada tanto Kiko, entre bromas y risitas. Pero Boom Boom en aquel momento no estaba pensando en El Rey ni en Kiko. Tampoco en que ese día, presionado por una agencia federal antinarcóticos, estaba a punto de debutar como un vulgar y obediente soplón. Pensaba en sus ojos. Se limpió la frente en el antebrazo de su camisa. —Maldita sea —dijo —, cállate y toma tu café. —De acuerdo. —Bien. Kiko bostezó y luego tomó un sorbo. —El veinte por ciento de lo que te pague El Rey viene para mí, ¿de acuerdo? —¿Descontando los gastos? —Limpio. —¿Limpio? —Sí, limpio. ¿De acuerdo? —Vale —dijo Kiko en español. —Bien y no me chingues —repuso Boom Boom en la misma lengua. Kiko asintió con la cabeza. Al cabo de un rato la moza trajo dos sándwiches calientes. Kiko tomó el envase de salsa picante, derramó un poco sobre el suyo y se lo pasó a Boom Boom. Comieron en silencio hasta que sonó el teléfono de Boom Boom. El Rey quería saber si todo estaba en orden en el Black Eyes. Boom Boom echó un vistazo al interior del restaurante. No había ninguna otra mesa ocupada. La moza de aquel domingo era una chica de unos veinte años y estaba encorvada sobre el mostrador de vidrio leyendo una revista. Todo en orden, dijo. Kiko sacó un cigarrillo, lo prendió y largó el humo hacia un costado. Poco después vio cómo un Mercedes Benz de color negro se desvió de la ruta, pasó enfrente de ellos, redujo la marcha y estacionó a unos metros de la entrada. El hom- bre que lo conducía, de saco y corbata, le lanzó una mirada desafiante. Del asiento trasero bajó una pareja. Los dos llevaban anteojos oscuros aunque la mujer, apenas más alta, tenía un pañuelo de colores enroscado en el cuello y un abrigo de piel demasiado abrigado para esa altura del año. El conductor, luego de abrirles la puerta, se quedó de pie, a un costado del auto, mirando hacia la ruta. En el interior del auto se movía con un aire nervioso un perro pequeño y lanudo, con un bozal en la boca. Boom Boom se levantó de su asiento para saludar a su jefe y le pidió a Kiko que hiciera lo mismo. Pero no se estrecharon las manos. El Rey habló por lo bajo: Tú y tu amigo de un lado, nosotros del otro, le ordenó a Boom Boom. Quedaron sentados frente a frente, mirándose sin hablar. La moza les trajo café, pan tostado y huevos revueltos. El Rey se quitó los anteojos para comer, la mujer, no. Tampoco se sacó el abrigo de piel. Tenía los labios y el pelo pintados de un rojo furioso, y las manos llenas de anillos. Boom Boom y Kiko los observaron comer. El Rey terminó de rebañar el plato con una tostada, se limpió las manos y la boca con una servilleta de papel y acabó el resto del cafe. Reparó en las mesas vacías. —Black Eyes, este lugar me inspira —dijo. Kiko prendió otro cigarrillo. El Rey se dirigió a Boom Boom. —Dile que no quiero que fume, me molesta. Boom Boom codeó a Kiko. —Apágalo. Kiko lo apagó en su taza de café. El Rey volvió a dirigirse a Boom Boom. —Y que se quite los anteojos de sol. Kiko no esperó la orden de Boom Boom para quitárselos. —¿Hablaste todos los detalles con tu amigo? —Sí, todos. El Rey miró a Kiko. —¿Hablas español? Kiko asintió con la cabeza. —¿Tienes alguna duda? —le preguntó en español. Kiko dijo no con la cabeza. —Mejor así. De todos modos voy a repetirles el encargo: en Argentina, mis contactos les facilitarán todo lo que necesiten para hacer el trabajo sin que nadie meta las narices. Trabajar en Argentina es sencillo, hasta yo mismo tengo unos centavitos invertidos allí. Así que me la ubican a esa cabrona, que ahora vive como si fuera una estrella de Hollywood, la muy puta, y ya saben... —dijo, guiñándoles un ojo con malicia—. O me la traen de vuelta. ¿Está claro? Nada más que eso, no sea cosa que mi reina se enoje, ¿eh, mi reina? ¿Qué dices de mi sensibilidad? La mujer lo miró de soslayo. —No empieces de nuevo —le dijo. —Respóndeme. La mujer se acomodó los lentes. —¿Soy un hombre sensible o no? Órale, dilo de una vez. La mujer se mordió el labio inferior. —Si sigues así, me levanto y me voy— dijo. El Rey esbozó una media sonrisa. —Esa pendeja que van a encontrar en Argentina se llevó toda la lana de uno de mis socios y encima —dijo, se quedó pensativo un instante y agregó—: encima, como si esto fuera poco, me dejó dolido. La cabrona, cuando estábamos de lo más chido entre nosotros, se fue con nuestra lana y adiós batos. Sabemos que se hizo un lifting para cambiarse el rostro, como yo, porque yo también me hice uno, y que tomó un nombre prestado antes de volar como una palomita, ayyy palomita, dulce palomita hija de la chingada. Aunque ya la tenemos. Está en Buenos Aires, no en Brasil como suponíamos. ¡A la chingada con ella! ¿Qué es lo que esperaba? Esto no es un juego. Nosotros estamos empoderados, cabrón, y nadie, y menos que menos una putita como esa, nos toma de pendejos y nos traiciona. A mí nadie, ni siquiera mi jefa, me traiciona gratis, cabrón. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. El Rey le acercó una mano a la cara pero ella la apartó. El Rey se quedó mirándola por unos instantes. Kiko observó su mentón y su nariz de perfil. Se veía como una pequeña máscara pálida. Cuando El Rey volvió la cabeza, Kiko apartó la mirada. —No salió mal del lifting —dijo. —¿Quién? —Usted. —¿Yo? —Sí. —¿Y quién chingaos te pidió opinión sobre mí? —Usted dijo que... —Pídele disculpas —terció Boom Boom. Kiko sintió que todos sus músculos se contraían. —Disculpas —dijo. El Rey lo fulminó con la mirada. —¿Y? ¿Te queda claro el encargo o no? Kiko dijo sí con la cabeza. El Rey lo observó detenidamente por un minuto. Luego chasqueó los dedos ante su cara y se dirigió a Boom Boom. —Dile que se vaya un momento. —Vete un momento —le ordenó Boom Boom. Kiko se levantó y fue hacia la barra, caminando despacio. La chomba que vestía, de mangas largas y color negro, le resaltaban los hombros y la espalda muy ancha. El Rey lo miró alejarse y luego codeó a la mujer. —Tú también vete, mi reina. Espérame en el auto que el cachorrito debe estar muy nervioso ya. La mujer se puso de pie, hizo una mueca arrugando la cara para hacerle burla y abandonó la mesa. El Rey esperó que saliera del bar para dirigirse a Boom Boom. —Dime, ¿tu amigo es un estúpido? —le preguntó. —No, ¿por qué? —Me da la impresión, ¿qué le pasa? —Nada. Tal vez te tiene demasiado respeto. —¿Y tú? ¿Qué tienes en los ojos? Miras raro, cabrón. —No tengo nada. —¿Por qué no te encargas tú solo del trabajo? ¿Desde cuándo necesitas compañía para encargos como este? —Ya te dije. —No recuerdo. Repítelo. —No veo bien. —¿Cómo que no ves bien? —Veo borroso. —¿Y por qué no usas gafas? —No me ayudan. —¿Eso es todo? —Sí, todo. El Rey lo miró con aire crítico y socarrón. —Te estás poniendo viejo, chicano. —Puede ser. —¿Me sigues siendo leal? Boom Boom bajó la vista. —Por supuesto —dijo. El Rey comenzó a reír, sin ningún movimiento en su cara. En los últimos días había escuchado algo malo sobre Boom Boom pero no le quiso preguntar. —¿Y crees que ese renacuajo te hará buena compañía? —Sí, es cojonudo. El Rey dejó de reír y contuvo la respiración. —¿Seguro? —Seguro. ¿Esa jaina vive sola en Buenos Aires? —Creo que no. De todos modos, muévanse con cuidado porque no quiero problemas en Argentina. —No los habrá. El Rey lo miró serio. —El asunto con esa putita remilgada no es solo de lana o que me hizo quedar como un pobre pendejo con mis socios —soltó. ¿ —No? —No, hay más. —¿Como qué? —Conoce nombres, rostros y lugares que nunca debía haber conocido. Y otras cosas más. Boom Boom carraspeó antes de preguntar. —¿Qué cosas? El Rey se inclinó hacia adelante. —Confórmate con lo que te dije y no me falles, porque si me fallas será una gran decepción para mí. Boom Boom negó con la cabeza. —No lo haré. —Pues bien, ahí queda, ahorita ve a buscar a tu achichincle. Kiko, acodado en el mostrador, parecía divertirse mirando una revista aunque una serie de preguntas atiborraba su cabeza. ¿Cómo habría sido su vida si los gringos no hubieran forzado a su país a intervenir en Nicaragua cuando él era muy joven, tenía tantos sueños y le llovían promesas? ¿Hubiese llegado a ser un oficial? ¿Tal vez coronel? Probablemente si los gringos no hubieran atizado esa guerra, él no habría salido nunca de Honduras, hubiera tenido una vida decorosa y una finca en Choluteca, su pueblo de origen, y no hubiera cometido tantos errores, se dijo. Pero sobre todas las cosas ahora no estaría allí, en medio de la nada, comiendo plástico y a las órdenes de un hijo de puta ignorante como ese mexicano engreído. Que si te llego a citar a Aristóteles, te me caes de la silla, cabrón. Me das lástima, dijo para sí, moviendo los labios. Boom Boom cruzó el restaurante arrastrando sus viejas botas desatadas, lo apartó del mostrador tomándolo fuerte de un brazo, y luego le habló en voz baja. Kiko regresó con una sonrisa fingida. —Su chamarra es muy bonita, señor. ¿La compró en Houston? — preguntó apenas vuelto a sentar. Su voz sonó falsa. El Rey fijó sus ojos en los de Kiko. —¿De dónde eres? Tu acento no es mexicano. —Nací en Honduras pero hace años que vivo en México. —¿Qué hacías en Honduras? —Eso fue hace mucho tiempo. —¿Qué hacías? —Estuve sirviendo en el ejército. En la Contra. —¿Haciendo? —Pues combatiendo. —¿Combatiendo a quién? —A los sandinistas, a los comunistas nicaragüenses, ¿a quiénes si no? —No sé. —Pues a ellos. —¿Y luego? —Bueno cuando eso acabó me vine para México. Era todavía un chaval. —Nos conocimos en Ciudad Juárez, tú sabes cómo —intervino Boom Boom. —Sí, lo sé— dijo El Rey sin apartar los ojos de Kiko y agregó-: quiero ver tus antebrazos, órale, enséñamelos. —Está limpio —dijo Boom Boom. —¿Está limpio? —Sí. —Más vale entonces— dijo El Rey, hizo una pausa, miró el reloj de oro que llevaba en una muñeca y luego sacó un fajo de billetes de cien de un bolsillo interior de su campera de cuero. Contó nueve mil, los puso sobre la mesa de fórmica, los deslizó hacia Boom Boom y se guardó el resto en el bolsillo. Luego prosiguió—: Más vale que sepan comportarse, el resto se los daré a la vuelta, en uno de los billetes está escrito el teléfono de contacto en Buenos Aires — dijo y se puso de pie. Se despidieron rápido, con un gesto casi invisible. Boom Boom retiró los billetes de la mesa para colocarlos sobre el asiento. Kiko siguió con la vista el Mercedes Bénz hasta que subió a la ruta. —Cool, el chingao. —¿Quién? —El Rey. —Sí, cool. Siempre fue así. Kiko depositó la vista en su compañero. —¿Seguro que necesitas operarte de los ojos? Boom Boom alzó una mano, volvió a mirar el cartel de la ruta y por unos segundos se tapó un ojo y luego el otro para comprobar su visión. —Sí -dijo, — pero lo haré a la vuelta porque necesito dinero. —Mejor así. Boom Boom se encogió de hombros. —¿Cuántos años llevas trabajando con El Rey? —Muchos ya. —¿Y te fue promoviendo? —¿A qué te refieres? —Bueno, si has ido progresando. Boom Boom prendió un cigarrillo. —Un día pienso manejar sus negocios en Ciudad Juárez o en Matamoros. —¿Tú? ¿Un chicano? —Sí, yo, ¿por qué no? —Sí, ¿por qué no? Fíjate que yo, a esta edad, si no se me hubiera torcido, ya debería haber sido un señor coronel en mi patria. O general, pué. —Conozco esa historia, no me la cuentes de nuevo. Kiko se quedó callado. Luego su mano grande y callosa buscó la de Boom Boom, se la estrechó una vez y la retiró. —Puedes contar con mi lealtad mientras me pagues —dijo. —Vale. —Y, de todos modos, te doy las gracias. —¿De qué? —Por proponerme este trabajo en Argentina. Siempre quise conocer Buenos Aires. —No hay que cometer errores allí. Ya escuchaste lo que dijo. —¿Te conté que tengo una historia padrísima con un argentino? Boom Boom se inclinó hacia adelante para darle una palmada en un hombro. —No, pero ahora cállate, mueve el culo y pide la cuenta, que nos largamos de aquí. Kiko y Boom Boom se levantaron despacio y caminaron hacia la salida. Claro está que ninguno de los dos pudo escuchar el breve diálogo telefónico que sostuvo El Rey con su sicario favorito, mientras el Mercedes Benz rodaba suavemente por la 90. —¿Qué hubo, Güero? ¿Me escuchas? —Sí. —Pues bien, necesito que salgas pronto para la Argentina. Recuerdas a Boom Boom, ¿verdad? —Sí, tu gatillo chicano —dijo el Güero con voz agitada. —¿Qué pasa contigo? —Nada, estoy con mi gimnasia, habla rápido, por favor. —Pues hay algo que no me gusta en él. No sé. Tengo mis dudas. Creo que está fuera. Out. Y, si esto es así, ojalá me equivoque, tú tendrías que garantizarme dos cosas allá, ¿me comprendes? Quiero que el trabajo que le encargué se haga, sí o sí, y también saber qué onda con ese pocho culero. ¿Me comprendes? Una cosa y la otra. ¿Y quién mejor que tú para esto? Te llamo más luego, bye. Kiko, entretenido con la cuenta que le presentó la moza, tampoco pudo advertir la seña que hizo Boom Boom hacia el otro lado de la ruta. Desde allí dos hombres con equipos sofisticados, que simulaban verificar el estado del asfalto, se ocuparon de fotografiar y grabar, gracias al diminuto micrófono que Boom Boom había colocado en el envase de salsa, todo lo dicho en aquel encuentro matinal a las afueras de Kathy.