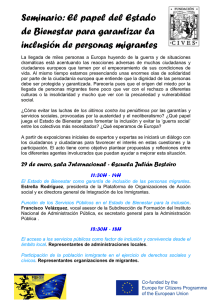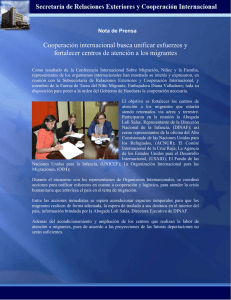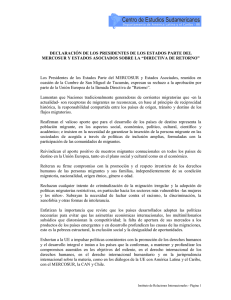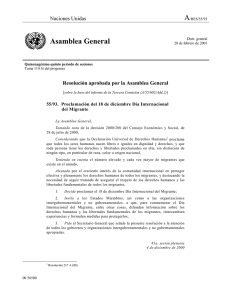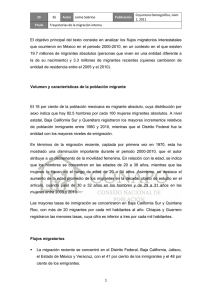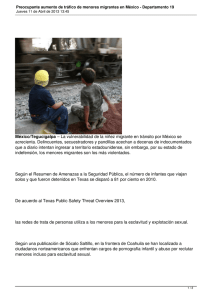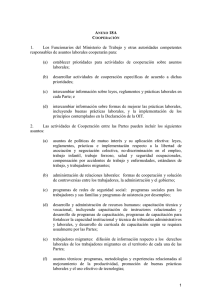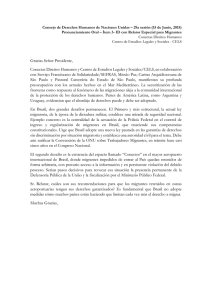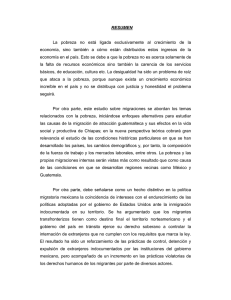nicaragua migraciones
Anuncio

POBLACI ÓN Y DESARROLLO Aportes para las políticas públicas 1 Las migraciones de nicaragüenses al exterior: un análisis desde la perspectiva de género Olimpia Torres Milagros Barahona 2004 Convenio de Asistencia Técnica entre la Secretaría de Coordinación y Estrategias de la Presidencia de la República de Nicaragua y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina de Nicaragua N 304.83 T693 Torres C., Olimpia; Barahona, Milagros Las migraciones de nicaragüenses al exterior: un análisis desde la perspectiva de género / Olimpia Torres C. -- 1a ed. -- Managua: SECEP, UNFPA, OIT, 2004 142 p. ISBN: 99924-0-311-X 1. MUJERES-ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 2. EMIGRACIÓN 3. DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LA MUJER Este documento fue realizado por Olimpia Torres, consultora, y Milagros Barahona, Coordinadora del Proyecto Piloto de Género y Migración OIT, como un insumo para el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua. Las opiniones expresadas en este documento, son de exclusiva responsabilidad de las autoras y no coinciden necesariamente con las de las Organizaciones auspiciadoras. Hecho el depósito legal: Managua, 0104, marzo 2004 3 ÍNDICE Página Introducción ...................................................................................................................................5 I. Migración y Género ..............................................................................................................9 II. El Planteamiento Marco del Estudio ...................................................................................13 III. Principales Resultados Obtenidos .......................................................................................17 A. Nicaragua: Un acercamiento al perfil migratorio de la población ....................................17 1. Las personas nacidas en el extranjero ............................................................................17 2. La migración de cinco años ............................................................................................18 3. La última migración .......................................................................................................19 4. La tendencia al reasentamiento ......................................................................................21 5. La migración laboral temporal .......................................................................................22 B. Los flujos migratorios hacia el exterior..............................................................................26 1. Volumen y dinámica .....................................................................................................26 2. Orígenes internos y destinos principales ......................................................................32 3. Composición por sexo y su dinámica de cambio .........................................................37 C. Los y las migrantes: ¿Diferentes a los y las no migrantes? ¿Diferentes entre sí? .............38 1. La edad (según la EMNV)..............................................................................................38 2. La PEA migrante ............................................................................................................39 3. La edad (según ENDESA)..............................................................................................40 4. Comparación entre los grupos migrantes hacia Estados Unidos y Costa Rica ..............42 5. Nivel educativo actual (según la EMNV) ......................................................................43 6. La PEA migrante ............................................................................................................45 7. Nivel educativo al momento de migrar (según ENDESA) ............................................46 8. El nivel educativo de los y las migrantes y la selección del país de destino (según la EMNV) ...........................................................................................................48 9. El parentesco con el/la jefe/a del hogar de origen ..........................................................49 10. La PEA migrante ..........................................................................................................51 11. ¿Varía el parentesco según país de destino? .................................................................51 12. La condición de actividad.............................................................................................53 13. La segregación del mercado laboral para los y ls migrantes ........................................53 14. Las personas migrantes y el envío de remesas .............................................................56 D. Las causas de la migración .................................................................................................58 1. Las redes migratorias u/o el “efecto demostración” .......................................................60 2. La edad al momento de migrar .......................................................................................63 3. Comparación entre el perfil de edad al migrar y el perfil de edad al momento de la encuesta..................................................................................................................64 4. Las edades al migrar por períodos de migración en los dos destinos principales ..........64 5. El tipo de acceso a las comunidades de origen de las personas migrantes.....................65 4 E. Los impactos de la migración.............................................................................................66 1. Económicos: las remesas ..............................................................................................66 2. Sobre las familias que se quedan: ¿están mejor o están peor que las familias que no tienen miembros migrantes? ............................................77 3. Impactos de género.......................................................................................................94 a) ¿Cambian las concepciones/actitudes/conductas de género?..............................................86 b) ¿Cambian las relaciones de género en sus hogares de origen? ...........................................98 IV. Una valoración técnico-metodológica de las encuestas analizadas ..................................111 A. ¿Son las encuestas de hogares el instrumento apropiado para estudiar la migración y aplicar la perspectiva de género?................................................111 1. Los principales problemas encontrados o limitaciones encontrados ............................111 2. ¿Hay posibilidades de mejorar el acercamiento al tema? .............................................114 B. Algunas recomendaciones para “engenerizar” las encuestas de hogares en el tema de las migraciones ......................................................................114 1. Recomendaciones generales .........................................................................................114 2. Recomendaciones específicas ......................................................................................115 Bibliografía ...............................................................................................................................119 Anexo: Marco Orientador del Estudio ......................................................................................127 5 INTRODUCCIÓN En Nicaragua la emigración más allá de las fronteras está adquiriendo un peso cada vez más importante como alternativa de empleo. Para las mujeres, en particular, la emigración laboral internacional es a menudo el inicio de su inserción en el mercado de trabajo y una válvula de escape para grupos familiares de jefatura femenina que tienen altos niveles de pobreza, tanto de ingresos como de insatisfacción de necesidades básicas. La evidencia de los estudios indica que los determinantes de la migración laboral femenina, así como el impacto del fenómeno en el ámbito global, nacional, local y aún del hogar, tienden a ser diferentes de aquellos relacionados con la migración laboral masculina. Sin embargo, tal como lo expresara la Comisionada Especial de las Naciones Unidas para Derechos de Migrantes en su Informe de 1999, hasta ahora se ha puesto poca atención “a la distribución de género en las distintas categorías de migrantes y sus consecuencias para las familias y comunidades en sus lugares de origen”. Por ello es esencial el entendimiento de sus consecuencias y dinámicas para poder abordar consistentemente las diferentes dimensiones de este fenómeno, desde la perspectiva de las diferencias genéricas. El Programa de Promoción de Género de la OIT, después de revisar distintas posibilidades en América Latina, inició en Nicaragua en el año 2001 el Proyecto piloto de Género y Migración denominado “Protección de la Mujer Migrante y Mejoramiento de las Condiciones de la Niñez Afectada Por la Migración”. El Proyecto como experiencia piloto contempla dos componentes: el estudio de la situación de hogares de emigrantes laborales y acciones con grupos metas seleccionados de las comunidades emisoras estudiadas. Dentro del marco de este proyecto se realizó un estudio de los Hogares de Mujeres Migrantes en cuatro municipios de Rivas y Carazo, departamentos que históricamente han sido fuentes de emigrantes, especialmente hacia Costa Rica. Dicho estudio permitió acercarse al fenómeno de la migración femenina y las asociaciones que se encuentran entre el empleo, las relaciones de género y relaciones con la niñez en hogares afectados por estos movimientos migratorios. Asimismo, permitió el conocimiento de cómo la migración laboral femenina puede cambiar roles y responsabilidades en los hogares, cómo las personas abordan el control de los recursos y cómo el poder de decisión es redistribuido y ajustado en situaciones de emigración. Entre sus resultado llaman particularmente la atención las responsabilidades agregadas de las mujeres adultas mayores y de las niñas-adolescentes quienes se quedan para cuidar a la familia. Es obvio que estudios como el mencionado, focalizados tanto geográficamente como en el objeto de estudio1, tienen sus límites para poder dar cuenta de un fenómeno, ya de alcance nacional, en toda su complejidad y diversidad. La necesidad de información adecuada sobre el fenómeno, para su estudio y manejo, crece en la misma medida en que lo hacen sus dimensiones y, con ello, también sus posibles impactos. En el estudio mencionado, por ejemplo, se incluyeron en la muestra únicamente hogares que tenían entre sus miembros mujeres emigrantes hacia Costa Rica. 1 6 El sistema de estadísticas nacionales, por su parte, que hasta hace poco tiempo había registrado apenas tangencialmente el fenómeno de los flujos migratorios, desarrolló dos encuestas en 2001 incluyendo secciones o módulos migratorios. La Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) recogió alguna información sobre nicaragüenses residentes en el exterior y sobre desplazamientos internos y externos de mujeres en edad fértil. La Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) desarrolló una sección con un conjunto de datos más o menos detallados sobre la emigración interna y externa. Por otra parte, se disponía del informe de resultados de la Encuesta de Salud Reproductiva y Migración, realizada en Costa Rica en 1999-2000, que ofrecía información sobre inmigrantes, especialmente mujeres en edad fértil, nicaragüenses en Costa Rica. La idea del estudio, cuyos resultados se presentan en este documento, nació entonces de la confluencia de tres factores: el crecimiento de la migración femenina hacia el exterior; la necesidad de validar y/o profundizar o ampliar el conocimiento acumulado en los estudios puntuales y la disponibilidad de información estadística que, al menos potencialmente, podía resultar útil para conocer más sobre el fenómeno migratorio, desde la perspectiva de género. La idea nació del Proyecto Piloto de Género y Migración, fue asumida con entusiasmo por el Programa de Género de la OIT en Ginebra y apoyada, a la par que cofinanciada, con no menos entusiasmo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina de Nicaragua. Sabíamos de antemano los límites que este tipo de instrumentos estadísticos tiene para abordar o captar adecuadamente un fenómeno tan dinámico como el migratorio. Pero decidimos acercarnos a la información de la forma más abierta posible y visualizar este esfuerzo como una oportunidad, no sólo para identificar y trabajar los datos que pudieran servirnos para estudiar las implicaciones de género de las migraciones de nicaragüenses hacia el exterior, sino también para identificar vacíos o debilidades que pudieran ser subsanados en próximas encuestas, mejorando así su aporte para el análisis de género del fenómeno. No fueron pocas las trabas o limitaciones enfrentadas en el desarrollo de este trabajo. Tenemos la impresión de que produjimos más preguntas que respuestas. Esto tiene mucho que ver con la situación que nos presentaban las dos encuestas cuyas bases de datos constituyeron el insumo principal de este estudio. En la EMNV, donde el tema migratorio estaba más desarrollado, había pocas observaciones sobre personas migrantes lo que constituye una clara restricción de las posibilidades de un estudio detallado del grupo, al menos estadísticamente válido. La ENDESA, por su parte, ofrecía un mayor número de observaciones pero un abordaje muy reducido del tema. Esta situación nos llevó a optar por analizar directamente la información de las bases de datos, sin aplicar ningún tipo de factores de expansión. En ambas encuestas, además, el número de observaciones sobre ex – migrantes, población en hogares que reportaron migrantes, etc. fue también reducido. Limitando así las posibilidades de procesamientos muy desgregados para acercarnos a diferencias entre migrantes y no migrantes. Por otra parte, y a pesar de que la ENDESA no asegura representatividad urbano/rural, sin aplicar factores de corrección, también trabajamos en algunos casos (especialmente para el análisis del grupo migrante) esta desagregación porque los datos eran insuficientes para analizarlos a nivel departamental. Siempre que fue posible, nos manejamos con datos globales (sin desagregar territorialmente). 7 En consecuencia, todos los hallazgos y conclusiones que aquí se presentan deben ser vistos tomando muy en cuenta los límites descritos. Nos atrevemos a decir que los resultados son razonablemente válidos para el grupo analizado pero no podríamos asegurar que ellos sean representativos de todos y todas las migrantes de este país y sus hogares de origen. Sí consideramos que ciertos patrones generales pueden considerarse válidos sin mayores restricciones. Las dificultades surgen a medida que se entra en detalles y se intenta un análisis de mayor profundidad. Este documento ha sido estructurado en cuatro apartados sustantivos: El primero presenta, de forma muy resumida, los esfuerzos hechos por articular a la temática migratoria la variable género y el progresivo reconocimiento de la importancia de acercarse al fenómeno migratorio con “lentes” de género. El segundo constituye una versión revisada, a la luz de lo que fue posible encontrar y trabajar en las bases de datos, del marco orientador inicial del estudio que fue nuestra brújula para la revisión de dichas bases de datos. El tercero presenta los resultados del estudio. Ha sido dividido en cinco capítulos. Cada uno de los cuales presenta un acercamiento a alguna dimensión importante del fenómeno migratorio: 1) El perfil migratorio de la población nicaragüense, como un acercamiento a los patrones y/o nivel de desplazamiento de la población, tanto interna como externa; 2) Los flujos migratorios con sus variables principales (dimensiones, dinámica temporal, orígenes y destinos principales, composición por sexo actual y dinámica de cambio); 3) Las características de las personas migrantes en búsqueda de determinar qué las distingue de las no migrantes pero también qué distingue a hombres y mujeres migrantes, entre sí; 4) Las causas de las migraciones que fue uno de los temas más difíciles de cubrir vía las encuestas analizadas y al que nos acercamos más bien en forma indirecta; y 5) Los impactos o consecuencias de la migración cuyo desarrollo está más fuertemente dirigido a los que se generan sobre hogares y familias de origen, como resultado normal de estar trabajando encuestas que fueron aplicadas en el país de origen de estas personas migrantes. Con los datos de Costa Rica y los de ENDESA sobre mujeres en edad fértil migrantes, ex – migrantes y no migrantes, hemos intentado analizar los impactos sobre las personas migrantes por lo menos de orgen cultural o de género. El cuarto y último apartado presenta nuestras conclusiones sobre la valoración técnico-metodológica de las encuestas, enfatizando en la aplicación del enfoque o perspectiva de género. Se cierra con un conjunto de recomendaciones que consideramos podrían mejorar este aspecto en el abordaje de la temática migratoria en próximas encuestas, así como algunos cursos de acción importantes en el futuro inmediato y mediato, siempre con el mismo objetivo. No podemos cerrar este apartado introductorio sin mencionar el importante papel que jugó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el desarrollo y conclusión de este trabajo. El INEC no sólo nos facilitó las bases de datos para usuarios/as. Funcionarios/as del Instituto estuvieron siempre anuentes, con apertura y sentido autocrítico, a responder a nuestras preguntas o inquietudes tanto de contenido, metodología, como de programación y procesamiento computarizado. Ayuda valiosa que agradecemos y reconocemos como un insumo central para nuestro trabajo. Nuestro reconocimiento especial al proyecto MECOVI, su dirección y su personal. 9 I. MIGRACIÓN Y GÉNERO Los esfuerzos por vincular el tema de género con el de las migraciones, desde las diferentes teorías migratorias, comienzan desde los años setentas. Existe un consenso más o menos generalizado sobre la dificultad que estos esfuerzos han enfrentado para superar el primer estadio consistente en la diferenciación de hombres y mujeres en el estudio de los flujos migratorios. Dicho de otro manera, la tendencia fue (nosotras nos atrevemos a decir que continúa siendo) a cuantificar la información clasificada por sexo pero, a la vez, a mantener de alguna forma el marco teórico con su sesgo androcéntrico implícito. Ello tiene implicaciones no sólo para el análisis de la temática (vía un marco teórico que es fundamentalmente ciego a las diferencias de género) sino también sobre el diseño mismo de los instrumentos de captación de información, cercenando seriamente las posibilidades de su explotación para relevar aspectos de género centrales. Lo hemos experimentado, a algún nivel, en el desarrollo de este estudio. Un elemento que seguramente ha pesado en este avance lento y difícil es la preponderancia asignada en el estudio de las migraciones a factores que son precisamente los que más han resistido la incorporación de la perspectiva de género en sus respectivos desarrollos teóricos: factores macroeconómicos y macropolíticos. A pesar de todos los aportes realizados para una concepción más integral de las sociedades, la interconexión y dinámica entre los diferentes niveles: macro, meso y micro no forma parte todavía de la corriente principal de pensamiento en las diferentes disciplinas, especialmente la económica. En este marco, resulta obvio que el abordaje desde lo macro hace bastante difícil la atención a aspectos que están mucho más estrechamente vinculados con el nivel micro, con la cultura de las sociedades locales y nacionales, aunque tienen implicaciones importantes en los niveles macro, como ha quedado demostrado en muchos estudios en temáticas económicas y de desarrollo. Así como también ha sido evidenciado los factores macro que producen y reproducen sistemas de desigualdad de género que inciden en el nivel micro (las decisiones individuales, familiares, etc.). La migración no es un fenómeno ajeno a esta dinámica. Resulta bastante evidente el efecto que sobre las decisiones de migrar tiene, por ejemplo, la existencia de un mercado de trabajo segmentado por género en los países de destino (el trabajo doméstico para mujeres es un ejemplo innegable de esto). Sin embargo, en sentido general, los análisis sobre migración se basan en esquemas excesivamente economicistas e instrumentales que dificultan visualizar la interrelación entre migración y otros procesos sociales relevantes. De todas formas, parece evidente que incluir la perspectiva de género en el análisis del fenómeno migratorio ha permitido complejizar las dimensiones analíticas implicadas en el estudio de la migración femenina. Como resultado de los primeros esfuerzos se llegó al reconocimiento de las emigrantes como trabajadoras y no, según el supuesto teórico vigente, como simples acompañantes o migrantes “asociadas”. Esto contribuyó además a reconocer que el acto de la migración ya no es una excepción sino cada vez más una forma de existencia, de amplia significación económica (por los flujos de capital destinados a los países de origen), cultural, social y política. 10 Las variaciones en las formas de inserción y de existencia de las mujeres en los países de destino es muy heterogénea. Algunas de ellas son realmente precarias, ya sea en trabajos informales, en las maquilas, en el trabajo sexual (que en muchos casos es producto del tráfico de mujeres). En la gran mayoría de los casos sin reconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Es por ello que el reconocimiento de los movimientos migratorios autónomos de mujeres ha dado paso a la relación de migración femenina y mercado de trabajo. Es ya una apreciación compartida por muchos y muchas que el fenómeno migratorio, por sus dimensiones actuales y fuerte dinámica de crecimiento, no puede ser atendido únicamente por los gobiernos nacionales ya que supera con creces sus capacidades de respuesta. Las respuestas, soluciones o alternativas sólo pueden surgir de un accionar coordinado entre los gobiernos y de la presión o fuerza de las sociedades civiles nacionales, regionales y globales. No obstante, y a pesar del discurso neoliberal que funciona muy bien para bienes y capitales, el movimiento de personas, en general, y de trabajadores/as en particular, sigue siendo objeto de políticas represivas y cierres de fronteras, que han mostrado ser no sólo altamente ineficientes sino violadoras de los derechos básicos de las personas. Son precisamente los esquemas sociales discriminatorios de género, normalmente vigentes en países de origen y de destino, los que determinan formas específicas de violación a los derechos humanos de las que las mujeres son, si no exclusiva, mayoritariamente víctimas. Entre los problemas más comentados y discutidos actualmente, se encuentra el del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y/o laboral (sin dejar de reconocer que el tráfico de personas afecta a hombres, mujeres, niños y niñas y entendiendo como tal, el proceso mediante el cual se coarta el poder de decisión individual de una persona sobre su movimiento y los fines del mismo). Las mujeres suelen ser víctimas más propicias de violaciones sexuales y otros abusos desde el mismo traslado a otro país. La explotación laboral, de la que pueden ser víctimas tanto hombres como mujeres, encuentra en el caso de ésta últimas un caldo de cultivo especial, aún si el movimiento migratorio ha sido una decisión personal: las condiciones particulares definidas por las características mismas del trabajo doméstico que es el que, en la gran mayoría de los casos, ellas realizan. El aíslamiento que produce este tipo de trabajo, en conjunto muchas veces con la falta de documentos, deja a estas mujeres en condiciones difíciles para la defensa de sus derechos como trabajadoras y como seres humanos. Son estos mismos esquemas sociales discriminatorios de género, en el país de origen y por lo tanto en los hogares, los que pueden estar detrás de más de alguna “decisión” de migrar de las mujeres. Tales discriminaciones pueden determinar impactos diferentes sobre las familias, comunidades y hasta el país de origen de migrantes, según la persona que migre sea hombre o mujer, dados los roles genéricos asignados a ambos sexos en el ámbito familiar y público y/o los resultados de la “formación genérica”, desarrollada desde la niñez para mujeres y hombres, que desemboca en ciertas habilidades, características o conductas esperadas en cada uno de los sexos. Asimismo, también pueden determinar vivencias diferenciadas de la experiencia migratoria en mujeres y hombres. Por último, la migración en sí puede ser un factor de ruptura o de reforzamiento de la desigualdad entre mujeres y hombres que migran y las mujeres y los hombres que se quedan. Una desigualdad que ya está más que reconocida constituye una fuente de desperdicio o sub-utilización 11 de recursos, pérdida de oportunidades de desarrollo económico y social, además de determinar situaciones de franca desventaja para la mitad del género humano en relación con la otra mitad. Parece claro que algunas teorías migratorias más recientes, abren el espacio para incorporar elementos que permitirían una mejor acercamiento a las características genéricas del proceso migratorio. Para citar tan sólo algunos ejemplos: el reconocimiento de la importancia del estudio del proceso migratorio en sus dos polos (origen y destino); la aceptación de que la decisión de migrar puede ser resultado de algo más que de una decisión “racional” individual; la teoría sobre la decisión familiar o del grupo doméstico, la migración como estrategia familiar; el reconocimiento del papel de las redes migratorias (relaciones) en la dinámica del proceso; etc. Todos ellos acercan el tema migratorio al de las relaciones sociales cuyo fundamento primario son las relaciones de género (con manifestaciones específicas según otros aspectos tales como la raza, la edad, la condición económica, etc.). 13 II. EL PLANTEAMIENTO MARCO DEL ESTUDIO En este apartado presentaremos, en forma muy resumida, los elementos conceptuales y las preguntas que orientaron el procesamiento final de los datos aportadas por las encuestas analizadas. Elementos conceptuales generales: Entendemos como migración laboral externa aquella que involucra el movimiento de individuos en edad de trabajar entre países y que ha desembocado de hecho en la condición de económicamente activos/as en el país de destino. El fenómeno de las migraciones en general, y de las laborales en particular, va más allá de la esfera individual. Las decisiones pueden originarse a un nivel más colectivo (familiar, comunitario) y/o sus efectos van siempre más allá de las personas migrantes. Esta migración puede ser permanente (las personas migrantes se establecen definitivamente en otro país y cortan sus relaciones en el país de origen para efectos del desarrollo de su vida) pero reconocemos la posiblidad de varias migraciones, y no sólo una, para un individuo o grupos de individuos en particular: migración temporal, circular o la multi-migración. Definimos como migración temporal la que está ligada al trabajo estacional (normalmente agrícola) y como migración circular la que siendo también temporal no obedece a ningún ciclo productivo determinado y tampoco tiene un tiempo de duración definido. La multi-migración se vincula con la posibilidad de que una persona migre desde su país de origen a otro, y desde éste a otro, hasta llegar incluso a la migración de retorno a su país de origen. Es posible la existencia de diversas motivaciones para la decisión de migrar, ligadas o no a la búsqueda o necesidad de trabajo y/o ingresos. Se reconoce que a lo largo de la historia migratoria de una persona, las diferentes migraciones puedan tener motivaciones distintas y estén influenciadas por factores intervinientes del mismo proceso migratorio desarrollado. Es precisamente por ello que el acercamiento a la “primera migración” resulta de fundamental importancia para el análisis y la mejor comprensión del fenómeno2. A los aspectos económicos propiamente dichos hay que agregar diversos aspectos sociales y culturales ligados al ámbito local y nacional, tanto del país de origen como del de destino, que pueden incidir en la facilitación/incentivación o la obstaculización/desincentivación de las Después de revisar los datos de las encuestas nos surge la duda de si el planteamiento sobre la importancia de esta “primera migración” es igualmente válido cuando se trata de migración de niñ@s de corta edad. Más de un 60% de las personas que reportaron “primera migración” y sólo hicieron este movimiento tenían menos de 14 años al momento de migrar. 2 14 migraciones. (Redes; instituciones legales e ilegales; volumen de la población migrante; evidencia visible de mejoras obtenidas con las migraciones; la simple experiencia migratoria acumulada; los “cuentos” de las personas migrantes; etc.). Hay efectos o impactos de las migraciones en: las propias personas migrantes; sus familias; sus comunidades de origen y de destino; los países de origen y destino. Dichos efectos o impactos pueden ser de diferente naturaleza: económicos, sociales, culturales, etc. Incluso demográficos, en el sentido de que la fuerza creciente de las migraciones las vuelve, cada vez más, variables centrales explicativas del crecimiento o dinámica poblacional. Estos efectos o impactos pueden ser positivos o negativos, incluso en dependencia de la óptica de diferentes actores involucrados directa o indirectamente con el fenómeno, según se beneficien o no del mismo. Pero, es necesario, desde la óptica del Estado y la Sociedad (de origen y de destino), el esfuerzo por acercarse a un balance general que permita la definición de políticas públicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo para asegurar efectivamente el “bien común”. El estudio de las migraciones debe incluir a la población que NO migra, tanto en la exploración de las causas y características particulares de los flujos migratorios como de sus efectos o impactos. La relevancia del género en el análisis de este fenómeno la fundamentamos en: Toda sociedad tiene una organización genérica. Dicha organización define características, roles y valoraciones diferenciadas, generalmente desiguales, para las personas en función de su sexo. En el caso de las migraciones tenemos dos sociedades: la de origen y la de destino. Pueden ser más o menos similares en su organización genérica pero siempre habrá diferencias entre mujeres y hombres en cada una de ellas. La familia, la comunidad, los mercados (incluyendo el laboral) presentan segmentaciones por género: funciones, responsabilidades, roles, niveles y tipos de acceso, etc. diferentes según se trate de mujeres u hombres. Las personas que migran lo hacen con sus tradiciones, valores y esquemas socioculturales; pueden incidir en los de la sociedad de destino; son capaces de asimilar nuevos y/o de ajustarse a esquemas vigentes en el país de destino; y pueden, eventualmente, incidir en cambios en su lugar de origen. Los cambios en la situación de género (condición y posición) pueden o no darse. Pero siempre habrá afectaciones diferenciadas por razones de género en las personas, en sus familias, en sus comunidades que pueden ser positivas o negativas. Las diferencias de género pueden incidir determinando comportamientos diferentes de las personas frente a la migración, según su sexo. Los esquemas de género vigentes, en el lugar de origen y de destino, pueden determinar efectos e impactos diferenciados de las migraciones a diferentes niveles: personal, familiar, comunitario, etc. y en diferentes momentos del proceso, desde sus propios inicios (mecanismos, modalidades, condiciones en que se hace efectiva la decisión de migrar). 15 La creciente participación autónoma de mujeres entre las poblaciones migrantes en general, y las migrantes laborales en particular, hace indispensable la aplicación del enfoque de género en el análisis de las migraciones para poder entender y atender las realidades particulares de los migrantes masculinos y femeninos. Los esfuerzos realizados en diferentes países indican la existencia de diferencias importantes por razones de género en los procesos migratorios, tanto para las poblaciones migrantes como para las que no migran. Las preguntas para las que buscamos respuestas: Aproximación general: - ¿Es o ha sido Nicaragua un país con tradición migratoria internacional? ¿Hay indicios de una “explosión” del fenómeno migratorio en Nicaragua? ¿En qué medida es importante el volumen de migrantes? ¿Es posible tener una estimación aproximada del número de migrantes? ¿En qué medida es masculina o femenina la migración en la actualidad? ¿Presenta indicios de cambio a futuro? ¿Las personas migrantes tienden al asentamiento en el lugar de destino? ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres migrantes? - ¿El área de residencia de origen, urbano/rural, establece diferencias? La migración actual: ¿Por qué migrar? ¿La motivación de la decisión de migrar es diferente según se trate de una mujer o un hombre? ¿La tradición migratoria de una zona, comunidad u hogar incentiva la migración de otras personas? ¿Incide en la decisión sobre el destino escogido o la cercanía física es lo que prevalece? ¿Es igual en el caso de mujeres que de hombres migrantes? - ¿Incide el área de residencia de origen? ¿Quiénes y cómo son las personas que migran? ¿Hay diferencias entre hombres migrantes y mujeres migrantes? - ¿Hay diferencias entre personas que migran a un destino y las que migran a otro? - ¿Hay diferencias entre las personas que migran y las que se quedan? - ¿La migración temporal y la indefinida son más masculinas o femeninas? 16 - ¿Incide el área de residencia de origen? ¿Cuál es la inserción laboral de migrantes en el país de destino? ¿La inserción laboral de hombres y mujeres en el país de destino es diferente? - ¿Hay segmentación o segregación de género? - ¿Hay diferencias según se trate de una migración temporal o indefinida? - ¿Incide el área de residencia de origen? ¿Cuáles son los impactos de la migración en los lugares de origen? ¿Hay impactos económicos (vía las remesas del exterior)? ¿Las remesas incentivan la inactividad de las personas que las reciben? - ¿Los hogares que reciben remesas son altamente dependientes de las mismas? - ¿Incide el que estos hogares sean urbanos o rurales? ¿Hay impactos sobre las familias? ¿La migración masculina y la femenina tienen impactos diferenciados sobre sus familias? ¿Es la organización y composición de los hogares/familias de migrantes diferente de la de los no migrantes? migrantes? ¿Cuál es la situación de la niñez y la adolescencia en los hogares de origen de ¿Hay impactos culturales? ¿Cambian actitudes y conductas en las mujeres migrantes? permanente? ¿Qué pasa cuando regresan? - ¿Es un cambio ¿Cambian actitudes y conductas en las personas del hogar de origen? ¿Hay impactos sobre la posición de género de las mujeres migrantes y/o de las mujeres en sus hogares de origen? 17 III. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS A. NICARAGUA: UN ACERCAMIENTO AL PERFIL MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN La EMNV ofrece tres momentos migratorios para la población residente en el país cuando se realizó la encuesta: la primera migración (la primera vez que salió de su lugar de nacimiento); la migración de hace cinco años (lugar de residencia cinco años antes de la encuesta) y la última migración (residencia previa a la del momento de la encuesta, siempre que sea distinta de la residencia de hace cinco años). Lamentablemente sólo podemos identificar destino general (si fue hacia el extranjero o dentro del país) en el caso de la de cinco años y destino específico en la última migración (países). A continuación se presentan los resultados en cada caso. 1. Las personas nacidas en el extranjero: La EMNV capta un 0.5% de personas nacidas en el extranjero. El 19% de los hombres y 14% de las mujeres que reportaron haber nacido en el extranjero dijeron estar viviendo en el extranjero cinco años antes de la encuesta. El 10% de los hombres y un 2% de las mujeres dijeron haber tenido residencia previa a la actual en el extrajero. Un 77% de los hombres y 72% de las mujeres nacidos en el exterior salieron de su lugar de nacimiento con 12 años o menos. Más del 47% de los que nacieron en el exterior tienen actualmente 14 años o menos. Cuadro 1 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS NACIDAS EN EL EXTRANJERO POR LUGAR DE NACIMIENTO Región en que Nacieron Período de Nacimiento En Centroamérica Fuera de la Región # Países % País Principal % # Países % País Principal % Antes de 1980 5 78 Honduras 48 10 22 - - 1980 - 1989 3 70 Honduras 50 2 30 EEUU 25 Desde 1990 5 86 Costa Rica 50 4 24 EEUU 11 Fuente: EMNV 2001 Desconocemos la nacionalidad de los padres, pero la probabilidad de que al menos uno de ellos sea nicaragüense es alta. Bajo este supuesto, los datos de las personas nacidas en el exterior, nos indican que la mayoría de estos padres o madres se desplazaron dentro de la región centroamericana. No obstante, hay diferencias entre los períodos: en los años anteriores a 1980, el 18 número de países es mayor que en los otros dos períodos considerados lo que probablemente refleje los movimientos de personas, de diferentes estratos sociales, por razones políticas. Honduras concentra el mayor porcentaje de migrantes hasta finales de los ochentas. Estados Unidos, por su parte, aparece como el destino principal fuera de la región a partir de 1980 y, de nuevo, esta dinámica parece reflejar los problemas políticos de los años ochenta. Costa Rica pasa al primer lugar desde 1990. Un 65% de las personas que nacieron en este país tienen menos de 12 años. Esto parece estar más vinculado con la migración de carácter económico del último decenio. La ENDESA nos ofrece datos sobre mujeres, entre 15 y 49 años de edad, nacidas en el extranjero. Constituyen un 0.5% del total encuestado. Si a ellas se suman las que pasaron la mayor parte de sus primeros 12 años en el extranjero, el porcentaje se duplica a poco más de un 1%. De éstas últimas, la mayor parte nació en el extranjero (39%). Las que nacieron en Nicaragua lo hicieron principalmente en: Nueva Segovia (14%); Jinotega (11%); Managua (9%) y RAAN (6%). Las que nacieron en el extranjero tienen como los principales departamentos de residencia al momento de la encuesta: Managua con un 21% de estas mujeres; seguido por Nueva Segovia con un 17%. La RAAN y León con 9% cada uno y Jinotega con un 8%. Las que pasaron la mayor parte de sus primeros 12 años en el extranjero pero nacieron en Nicaragua, residían al momento de la encuesta principalmente en: Managua (19%); Nueva Segovia (17%); Jinotega (14%); RAAN (9%), Estelí y León (6% cada uno). Aunque las diferencias entre la distribución por lugar de nacimiento y la distribución por lugar de residencia no son grandes, indican que hubo otros movimientos migratorios. Estos datos parecen reforzar la idea de movimientos migratorios producto de la guerra de los años ochentas, por lo menos en el caso de los departamentos más afectados por ella. 2. La migración de cinco años: Poco más de un 3% de la población encuestada reportó residencia distinta a la actual cinco años antes de la encuesta. La migración interna es más frecuente entre la población que actualmente reside en el área rural mientras que la externa (que podemos denominar de retorno) es más frecuente entre la que reside en el área urbana. 19 Cuadro 2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE REPORTÓ MIGRACIÓN DE CINCO AÑOS, POR LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL Tipo Migración Área Urbana Área Rural TOTAL H M H M H M Interna 89% 89% 93% 96% 91% 92% Externa de Retorno 11% 11% 7% 4% 9% 8% TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: EMNV 2001 Las mujeres rurales presentan relativamente mayor movilidad interna. Y aunque la migración externa de retorno es mayoritariamente urbana en el caso de hombres y de mujeres, lo es más entre las mujeres (79% de las mujeres que realizaron este tipo de movimiento migratorio son urbanas vs 65% de los hombres). 3. La última migración: Poco más de un 20% de la población encuestada reportó residencia previa distinta a la actual. La migración interna continúa siendo la de mayor peso relativo (más del 94% de los hombres y 96% de las mujeres que reportaron este movimiento migratorio). Las mujeres urbanas presentan un porcentaje de movilidad externa mayor que el de las mujeres rurales (5% vs 3% respectivamente) y los hombres urbanos más que cualquiera de los otros grupos (7% vs 4% de los hombres rurales). En el área urbana, la migración de retorno proviene fundamentalmente de Costa Rica, Estados Unidos (ambos continúan siendo destinos principales de los emigrantes actuales), y Honduras (que ya no aparece entre los principales destino de los migrantes). Estos tres países abarcan más del 75% de los hombres y el 78% de las mujeres en esta área. Aunque una mayor proporción de hombres proviene de Costa Rica y una mayor proporción de mujeres provienen de Estados Unidos y Honduras. En el área rural son los mismos países, pero en diferente orden, para los hombres: Costa Rica, Honduras, Estados Unidos (91% del total que reportó este movimiento migratorio). Se reducen a dos, Honduras y Costa Rica, en el caso de las mujeres (90% del total de mujeres que reportaron este movimiento migratorio). ENDESA, por su parte, nos permite una aproximación a la última migración de las mujeres entre 15 y 49 años. Un 35% de estas mujeres reportaron residencia previa distinta a la del momento de la encuesta (% bastante más alto que el captado por la EMNV). Un 3% de las mujeres que reportaron última migración, la hicieron hacia el exterior (equivalente a poco más de 1% del total de mujeres encuestadas). Los departamentos con mayor porcentaje de mujeres con última migración al exterior son: Nueva Segovia (8%); Managua; Rivas y Jinotega (con un 6% cada uno). El total de estas mujeres 20 se distribuye entre: Managua (26%); Nueva Segovia (13%); Jinotega (9%); RAAN (8%); Rivas y Chinandega (con un 7% cada uno). El panorama general de movilidad, sea ésta interna o externa, nos ofrece una nueva evidencia de la tendencia a desplazarse mayor entre las mujeres que entre los hombres: Hay una proporción menor de mujeres que de hombres con ningún movimiento migratorio reportado y, en forma consistente, esta proporción es mayor en todos los casos, excepto en el de las 3 migraciones en que es igual entre ambos sexos. Cuadro 3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR NÚMERO DE MIGRACIONES REPORTADAS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL # de Migraciones Área Urbana Área Rural TOTAL H M H M H M Ninguna 68% 60% 74% 68% 71% 64% Una 22% 28% 19% 24% 20% 26% Dos 9% 10% 6% 6% 7% 8% Tres 2% 3% 1% 1% 2% 2% TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Fuente: EMNV 2001 El mayor porcentaje de movilidad “cero” lo tienen los hombres rurales y el menor las mujeres urbanas. Las mujeres urbanas también presentan el mayor porcentaje de 3, 2 y 1 migración. En cualquiera de los casos, los hombres rurales, por su parte, presentan el menor porcentaje. Para cerrar este acercamiento a la movilidad de la población, analizamos a continuación los datos sobre hogares encuestados que reportaron miembros con alguna experiencia migratoria externa. Según la EMNV, un 5% de todos los hogares urbanos encuestados y 3% de los rurales (4% en total) tienen al menos un miembro residente que ha tenido alguna experiencia migratoria externa. La mayor concentración de estos hogares la presenta el Atlántico Urbano (más de un 7% de todos los hogares encuestados en la zona). En segundo lugar se ubica la región central urbana con 5% de todos lo hogares encuestados en ella. A nivel nacional, incluyendo hogares urbanos y rurales, la mayor concentración la tiene Managua con más del 5% y el Pacífico con 3% del total de hogares encuestados. En términos de números de personas, poco más de un 1% de hombres y mujeres encuestados tienen experiencia migratoria externa. 21 Hombres y mujeres, residentes en el áreas urbanas, con este tipo de experiencia migratoria, se concentran en la región del Pacífico, incluyendo Managua, pero más las mujeres (55%) que los hombres (46%). La diferencia se origina en el mayor proporción de mujeres (28%) que de hombres (20%) que residen en la región del Pacífico, sin incluir Managua. El segundo lugar como zona de concentración de este tipo de pobladores/as lo ocupa la región Central (29% hombres y 28% mujeres). Los hombres urbanos superan claramente a las mujeres urbanas, en la región del Atlántico (25% vs 17% respectivamente). Hombres y mujeres, residentes en áreas rurales, se concentran principalmente en la región Central. Más los hombres (49%) que las mujeres (44%). La segunda zona zona de concentración es la region del Pacífico, siempre más hombres (35%) que mujeres (29%). Las mujeres superan a los hombres en el caso de la región del Atlántico (27% vs 16% respectivamente). A nivel nacional, incluyendo áreas urbanas y rurales, la región del Pacífico incluida Managua, concentra la mayoría de este tipo de población, más mujeres (48%) que hombres (43%). En segundo lugar, la región Central con un poco más de hombres (34%) que de mujeres (33%) y la misma diferencia en la región del Atlántico (22% de hombres vs 20% de mujeres). 4. La tendencia al reasentamiento: Tanto entre la población que actualmente reside en el área urbana como la que reside en el área rural, la mayoría de las personas que reportaron última migración interna tienen 12 años o más de resisidir en el lugar actual. La tendencia a movimientos más antiguos es un poco más fuerte entre la población que reside en el área urbana, más aún entre mujeres que entre hombres (66% y 62%, respectivamente, de las y los que reportaron este movimiento migratorio). En el área rural, los y las que tienen 12 años o más en su residencia actual constituyen un 51% de hombres y 50% de mujeres con última migración. La población en el área rural duplica a la del área urbana en el caso de 1 año o menos de residir en el lugar actual (5% de hombres y mujeres urbanas vs 12% de hombres rurales y 11% de mujeres rurales). La situación de las personas que reportaron última migración al exterior es distinta. Esta migración de retorno es bastante más reciente. Más de la mitad de hombres y la mitad de las mujeres regresaron de 1995 en adelante (tienen seis años o menos de haber regresado). En el área urbana, son más los que regresaron 1 año o menos antes de la encuesta, mientras que en el área rural es lo contrario (son más los y las que regresaron entre dos y seis años antes de la encuesta). 22 Cuadro 4 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA QUE REPORTÓ ÚLTIMA MIGRACIÓN AL EXTERIOR POR PERÍODO DE RETORNO Área Urbana Área Rural H M H M H M 2000 – 2001 29% 29% 24% 7% 28% 24% 1995 – 1999 24% 27% 27% 22% 25% 26% 1990 – 1994 17% 17% 30% 22% 21% 19% 1980 – 1989 11% 9% 3% 11% 8% 10% Antes de 1980 19% 17% 15% 37% 18% 22% TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% Período de Retorno TOTAL Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Fuente: EMNV 2001 La excepción a la dinámica general la ofrece el grupo de las mujeres rurales con menos de un 30% que tenía seis años o menos de residir en el lugar en que las captó la encuesta, probablemente reflejo de una dinámica migratoria externa más reciente. Este mismo grupo es el que presenta un porcentaje mayor de regreso antes de 1980, lo cual puede deberse a una migración más tradicional y antigua que tenía como destino, principalmente Honduras. Según ENDESA, en los últimos movimientos internos de las mujeres entre 15 y 49 años de edad, los porcentajes de movimiento reciente fluctúan entre un 37% (de las que tenían residencia previa en la capital o en el campo) y un 38% (de las que tenían residencia previa en otra ciudad o pueblo). Un 69% de todos estos movimientos se realizaron desde 1990 en adelante. En el caso de la última migración al exterior, el 47% de estas mujeres tienen 6 años o menos de residir en el lugar donde las captó la encuesta. De éstas, más de cinco de cada 10 regresaron hace 1 año o menos. El 38% tiene entre 7 y 12 años de haber regresado y el 15% tiene más de 12 años. Los períodos en que se concentran mayormente las mujeres que regresaron al país son: 2000-2001 con un 24% y 1991-1992 con un 18%. En este caso, ambas encuestas captaron una mayoría de mujeres regresando al país desde 1990 (69% en el caso de la EMNV, que corresponde a mujeres de cualquier edad; y 85% en el caso de ENDESA que corresponde a mujeres entre 15 y 49 años). 5. La migración laboral temporal Hasta ahora hemos hablado de personas que residieron en algún momento de sus vidas en el extranjero o en un lugar distinto dentro del mismo país. Ahora analizaremos la migración temporal. Sólo la EMNV trata este tema y lo circunscribe a la migración laboral. Aunque había una pregunta sobre desplazamientos mayores de tres meses que reportó este movimiento para 831 personas, la 23 base de datos no contiene la información sobre el destino y la razón de estos movimientos3. Sólo tenemos 321 personas identificadas como migrantes laborales temporales. Sobre los más de 500 restantes (comparando con los datos de la pregunta mencionada arriba) no sabemos la razón de sus movimientos. En primer lugar tendríamos que decir que la migración laboral temporal, interna y externa, es escasa. Relacionando el total de migrantes laborales temporales con la PEA de las mismas edades (11 a 69 años) apenas alcanza un 4%. La externa es aún menor. Estableciendo la misma relación (esta vez para la PEA de 14 a 64 años) apenas supera un 1.4%. Pareciera poco consistente con la percepción generalizada sobre los movimientos de población, especialmente rural, a los otros países de la región vinculados con los ciclos agrícolas. De todas formas, según estos datos es mayoritariamente interna presentando como peso relativo más bajo el caso de las mujeres urbanas y como el más alto el caso de las mujeres rurales. Además, tiene género: es fundamentalmente masculina, 76% de migrantes laborales temporales son hombres, tanto en la interna como en la externa. El destino externo principal es Costa Rica, más para mujeres que para hombres, en especial para mujeres rurales que, en su totalidad, se dirigen a este país. Y más para hombres rurales que para hombres urbanos. Otros países de Centroamérica ocupan un lejano segundo lugar en el caso de los hombres urbanos, y rurales. Las mujeres urbanas se reparten equitativamente entre el resto de la región y fuera de la región (donde sólo participan ellas y hombres urbanos). Todo indica que la diversidad de opciones está afectada por el área de origen y por el género. Cuadro 5 DISTRIBUCIÓN DE MIGRANTES LABORALES TEMPORALES POR TIPO DE MIGRACIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA Tipo de Migración Área Urbana Área Rural TOTAL H M H M H M Interna 66% 61% 64% 74% 65% 66% Externa 34% 39% 36% 26% 35% 34% Costa Rica 76% 89% 89% 100% 82% 92% Resto CA 15% 5% 11% - 13% 4% Extra regional 10% 5% - - 5% 4% TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Fuente: EMNV 2001 Según nos informaron en INEC, esta información fue eliminada de la base de datos para usuarios porque no le interesaba al equipo encargado de trabajar el tema de pobreza. 3 24 Aunque inicialmente se había planteado que se captaran como este tipo de movimientos los que tuvieran una duración menor o igual que tres meses, al final se procesó información con duraciones mayores a las fijadas. En el caso de las migraciones laborales internas, la duración de esta migración varía según área de residencia y sexo de las personas migrantes, aunque la mayoría, en todos los casos, se concentra en el rango de más de uno a tres meses, más los hombres (63%) que las mujeres (54%), especialmente las urbanas (50%). Los hombres urbanos participan más que los rurales en migraciones laborales de una duración superior a los tres meses, especialmente en las que superan los seis meses (8% de los migrantes laborales urbanos vs 4% de los rurales). Los hombres rurales lo hacen más que los urbanos en migraciones de hasta 1 mes de duración (15% vs 9% respectivamente). Las mujeres, por su parte, participan más que los hombres en migraciones de más de 6 meses, especialmente las urbanas (20%); y las mujeres rurales superan a los hombres de la misma área en las migraciones de más de tres meses (30% vs menos de 22% respectivamente). En el caso de las migraciones laborales temporales externas, las mujeres tienden más a las migraciones de mayor duración que los hombres, aunque también los superan en el caso de migraciones de hasta un mes de duración. Los hombres presentan como primer rango de concentración, más los rurales que los urbanos, el de uno a tres meses y como segundo rango el de más de tres a seis meses, más los urbanos que los rurales. Resulta por lo menos curioso que haya desde un 11% de hombres migrantes rurales hasta un 16% de migrantes urbanas con migraciones de hasta un mes de duración hasta el exterior. Cuadro 6 DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES LABORALES TEMPORALES HACIA EL EXTERIOR, POR DURACIÓN DE SU MIGRACIÓN Duración De la Migración Área Urbana Área Rural TOTAL H M H M H M Hasta 1 mes - 16% 11% 14% 6% 15% > 1 hasta 3 56% 37% 66% 29% 61% 35% > 3 hasta 6 42% 37% 21% 29% 31% 35% Más de 6 meses 2% 11% 2% 29% 2% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TOTALES Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Fuente: EMNV 2001 25 Talvez el análisis de las ocupaciones nos permitan entender mejor el comportamiento que traducen las migraciones laborales temporales en cuanto a duración: Cuadro 7 TOTAL DE OCUPACIONES DIFERENCIADAS Y GRUPOS DE OCUPACIONES LÍMITES No. y Principales Grupos de Ocupaciones Mig. Laborales Urbanos Mig. Laborales Rurales Total Mov. Mov. al Ext. Total Mov. Mov. Al Ext. Mujeres 16 5 7 3 Hombres 43 18 28 8 Totales 45 22 33 10 Mujeres 71% 79% 67% 86% Hombres 50% 56% 76% 84% Mujeres 14% - 7% - Hombres 8% 5% 2% 2% Número Ocupaciones Ocup. No Calificadas Grupos Ocup. 1 – 4 Grupos de Ocupaciones: 1 / De dirección; 2 / Profesionales, Ciéntificos e Intelectuales; 3 / Profesionales y Técnicos de Nivel Medio; 4 / Empleados/as de Oficina Fuente: EMNV 2001 En primer lugar resalta la reducción del abanico de ocupaciones en la migración temporal al exterior, en comparación con la migración temporal total. Esta contracción es más fuerte en el caso de mujeres urbanas y en el de las y los migrantes rurales. El mercado laboral parece estar segmentado tanto por género como por el área de residencia de origen. El segundo elemento es una mayor concentración de mujeres, urbanas y rurales, y de hombres rurales en ocupaciones consideradas como “no calificadas”. Los hombres urbanos son los que presentan el menor incremento en la concentración mayoritaria en este tipo de ocupaciones. El fenómeno parece variar tanto en función del área de residencia de origen como del género. Ninguna mujer participa en los cuatro primeros grupos de ocupaciones en la migración laboral temporal al exterior. Las ocupaciones de las mujeres son típicamente femeninas y de muy bajo perfil: 89% de las migrantes rurales trabajaron como domésticas, cocineras y niñeras. En el caso de la externa, aparecen también como peonas agropecuarias y baja un poco el porcentaje de las ocupaciones mencionadas (a un 86%). Un 63% de las urbanas se concentraron en domésticas, afanadoras, cocineras y niñeras y en el caso de la externa un 83% en las mismas ocupaciones. Los hombres, por su parte, presentan una sóla ocupación con altos niveles de concentración, la de peones agropecuarios (46% del total de hombres migrantes laborales). Por sectores de actividad 26 podemos decir que se concentran en ocupaciones calificadas y no calificadas agropecuarias (56%) y de construcción (16%). Frente a estas ocupaciones principales, parece entendible que las mujeres tengan una duración mayor en sus migraciones laborales temporales pero sigue sin estar claro el por qué tienen también mayor participación en las de un mes o menos. B. LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIA EL EXTERIOR 1. Volumen y dinámica a) El volumen de migrantes: Contrario a las estimaciones y afirmaciones más generalizadas, los datos de las dos encuestas estudiadas, ubican el porcentaje de migrantes entre un 4% (EMNV) y un 4.5% (ENDESA). Si aplicáramos este porcentaje a la población estimada para 2001, tendríamos un número de migrantes entre 208.000 y 234.000 (vale la pena recordar que estamos manejando los datos directos de la encuesta, sin aplicar ningún tipo de los factores de expansión). Las diferencias entre mujeres y hombres son mínimas. Según la EMNV, un 4.2% de la población masculina y un 3.6% de la femenina. Según la ENDESA, un 4.3% de la población femenina y un 4.6% de la población masculina. Obviamente, los porcentajes varían cuando se calculan sobre la población según área de residencia. Las personas migrantes de origen urbano, representan un 6% de la población masculina en estas áreas y un 5% de la femenina. Las de origen rural representan un 3% de la población masculina y un 2% de la femenina en estas áreas. Sin embargo, hay algunos datos en el caso de la EMNV que advierten sobre la posibilidad de que este porcentaje esté subestimado: 1. Se le hizo la pregunta a mujeres de 12 años a más, sobre hijos/as viviendo en el exterior. Los resultados son los siguientes: Casi un 10% de las mujeres, de 12 años o más con hijos, reportó tener hijos/as en el extranjero (equivalente a un 7% del total de mujeres de 12 años o más encuestadas). Un 12% de las mujeres urbanas y 7% de las rurales con estas características. El total de estos hijos e hijas en el exterior, respecto del total de hijos e hijas reportados es de un 5% (5% de los hijos y 4% de las hijas). En el área urbana se incrementa a un 6% de los hijos y de las hijas y en el área rural se reduce a un 3% de los hijos y las hijas. En número absolutos, el número de estos hijos e hijas en el exterior es levemente superior al número de migrantes, pero más importante que esto es el hecho de que el 34% de las madres y el 33% de los hijos e hijas no pertenecen a hogares que reportaron migrantes. 27 Sólo a título de ejercicio: en el caso límite de que ninguna de estas personas hubiese sido captada en otros hogares cubiertos por la encuesta, el porcentaje de migrantes con respecto al total encuestado se eleva a más de un 5% lo que equivaldría a casi 280.000 migrantes, sin incluir la migración temporal o circular. 2. También se hizo una pregunta a todos las personas integrantes de los hogares encuestados sobre el lugar donde estaba su padre y su madre. Dentro de las alternativas de respuesta se encuentra la de “en el extranjero” y según los resultados: El total de estas personas es también mayor que el total de migrantes reportados y un 51% no pertenece a hogares que reportaron migrantes. Si desarrollamos un nuevo ejercicio, suponiendo que a cada una de estas personas que reportaron padre, madre o ambos en el exterior le corresponda un padre o madre diferente, la proporción de migrantes se vuelve a incrementar ahora hasta poco más de un 6% (equivalente aproximadamente a 312,400 migrantes). 3. Por último está el caso de las remesas. Un 54% de los hogares que dijeron recibir remesas del exterior, no tiene migrantes reportados en la encuesta. Si ninguna de estas remesas proviene de algunas de las personas migrantes reportadas por otros hogares y para cada hogar hubiese una sola persona enviando remesas, la población migrante también se incrementaría hasta un 6% de la población encuestada. Indudablemente todo esto no pasa de ser un simple ejercicio y los supuestos son fuertes, pero no deja de resultar curioso que por tres vías diferentes se llegue prácticamente al mismo porcentaje. 28 b) La dinámica de los flujos migratorios: Cuadro 8 DISTRIBUCIÓN PERSONAS MIGRANTES POR PERÍODOS Origen / Período EMNV 2001 ENDESA 2001 H M T H M T Antes de 1985 7% 7% 7% 5% 6% 7% 1985-1989 14% 10% 12% 8% 8% 8% 1990-1994 12% 14% 13% 11% 10% 10% 1995-1999 43% 44% 43% 32% 35% 33% 2000-2001 25% 25% 25% 42% 42% 42% Antes de 1985 8% 9% 8% 9% 6% 7% 1985-1989 17% 12% 14% 10% 10% 10% 1990-1994 13% 17% 15% 11% 10% 11% 1995-1999 39% 40% 40% 33% 34% 33% 2000-2001 23% 23% 23% 37% 41% 39% Antes de 1985 4% 4% 4% 3% 2% 3% 1985-1989 8% 6% 7% 4% 3% 3% 1990-1994 9% 5% 7% 10% 10% 10% 1995-1999 51% 56% 53% 31% 40% 35% 2000-2001 28% 29% 29% 52% 45% 49% NACIONAL ORIGEN URBANO ORIGEN RURAL La dinámica de los flujos migratorios es coincidente entre las dos encuestas en las líneas generales, como se puede observar en el cuadro anterior. Es razonable esperar que a medida que el tiempo de migración es más largo los lazos con los hogares de origen se rompan y, en consecuencia, que sea difícil captar todas las personas migrantes vía una encuesta de hogares. No obstante, podemos asumir que los datos que aquí presentamos indican un repunte migratorio a partir de los años noventas que se caracteriza por un nivel de masividad que, según todos los estudiosos del tema en Nicaragua, no se había visto antes. Un dato importante es el número de migrantes reportado para el período 2000-2001, a pesar de ser dos años incompletos, el porcentaje de migrantes de este período es el más alto, comparándolo con los quinquenios anteriores. Todo indica que se mantiene la dinámica de crecimiento. Aunque la EMNV indica una paridad entre mujeres y hombres, según la ENDESA, y a pesar de partir de un porcentaje inferior, las mujeres migrantes han llegado a igualar el porcentaje 29 de migrantes hombres y, en el caso del área urbana, los superan por cuatro puntos. Mientras las mujeres migrantes de origen rural han sido superadas por los hombres migrantes en siete puntos porcentuales en el último período analizado. La velocidad en el incremento de la migración masculina de origen rural parece ser la más alta alcanzanda el máximo porcentaje de migrantes para el último período analizado. Dejando de lado el período anterior a 1980, los datos indican un progresivo crecimiento de migrantes promedio año que se agudiza a partir de 1995 y tiene un nuevo repunte en 1998 y, aparentemente, otro en 2001 según los datos de ENDESA, a pesar de que la encuesta fue hecha precisamente en este año. Según los datos de la EMNV, entre las personas migrantes de origen urbano el promedio año se equipara entre hombres y mujeres en el período 1995 – 1999 y para este último año el número de migrantes mujeres es mayor que el número de migrantes hombres. No obstante, para el año 2000 vuelven a acercarse. En el área rural, si bien tanto mujeres como hombres migrantes incrementan su promedio año, los hombres siempre superan a las mujeres. En cambio, según los datos de la ENDESA, las mujeres migrantes de origen urbano superan a los hombres migrantes en el número promedio año, a partir de 1995 y mantienen su predominio a partir de ese momento. Las mujeres migrantes de origen rural, que se habían ubicado en un promedio año del quinquenio 95-99 igual al de los hombres migrantes, son superadas bastante por éstos especialmente en el año 2001. 30 Cuadro 9 MIGRANTES PROMEDIO AÑO Origen / Períodos EMNV 2001 ENDESA 2001 H M T H M T 1980-1984 3 4 7 7 6 13 1985-1989 11 7 18 19 19 38 1990-1994 9 10 19 21 19 41 1995-1999 25 25 50 62 66 128 1995 9 14 23 45 47 92 1996 24 12 36 46 46 92 1997 9 19 28 44 54 98 1998 38 27 65 74 80 154 1999 45 55 100 102 103 205 2000-2001 - - - 178 203 381 2000 51 52 103 128 166 294 2001 - - - 229 240 469 1980-1984 0 1 1 2 1 3 1985-1989 2 1 3 3 2 5 1990-1994 2 1 3 9 7 16 1995-1999 15 11 26 28 28 56 1995 8 4 12 9 11 20 1996 12 5 17 18 23 41 1997 8 8 16 24 18 42 1998 20 22 42 33 34 67 1999 27 18 45 56 53 109 2000-2001 - - - 118 79 196 2000 26 18 44 103 73 176 2001 - - - 132 84 216 ORIGEN URBANO ORIGEN RURAL No se han incluido los datos de 2001 en la EMNV por la fecha de su trabajo de campo. c) La población económicamente activa migrante: La PEA migrante sólo puede ser analizada vía EMNV. Lo que más llama la atención, al comparar con el grupo total de migrantes, es el peso de migrantes de origen urbano en los años ochentas: 26% de los hombres y 21% de las mujeres. Los hombres, en comparación con 19851989, bajan un poco su participación en el período 1990-1994 (a 15%) mientras que las mujeres 31 la incrementan hasta un 19%. El 36% de la PEA migrante femenina y de la masculina salieron del país entre 1995 y 1999. Un 20% de los hombres y un 21% de las mujeres salieron entre 2000 y 2001. No hay ningún migrante de origen urbano reportado como PEA que haya salido antes de 1970. La PEA migrante de origen rural, presenta una baja participación en el período previo a 1990. Entre 1990-1994 salieron el 11% de la PEA masculina y el 4% de la PEA femenina migrante. El 79% de la PEA masculina y el 89% de la femenina migrante salieron del país a partir de 1995. Ambos sexos presentan el incremento de 1998 pero los migrantes promedio año de los años siguientes no son muy diferentes. De todas formas resulta muy difícil pensar que no participen del fenómeno evidenciado por los datos de ENDESA (desafortunadamente, ENDESA no indagó sobre la condición de actividad de las personas migrantes). No hay ningún migrante de origen rural reportado como PEA que haya salido antes de 1979. d) Los dos principales flujos migratorios: Según los datos de la EMNV, podemos decir que la migración de origen urbano hacia Estados Unidos es más antigua que la migración hacia Costa Rica: mientras encontramos algún migrante captado en la encuesta que emigró hacia Estados Unidos antes de 1960, el migrante más antiguo hacia Costa Rica es de 1973. Y parece ser más antigua para hombres que para mujeres (7% de los hombres migrantes en Estados Unidos se fueron antes de 1980 vs 2% de los hombres migrantes en Costa Rica; y 4% de las mujeres migrantes en Estados Unidos vs menos de un 1% en Costa Rica se fueron en la misma época). El crecimiento de migrantes por año, en el caso de Costa Rica, se da en 1990 cuando el número de migrantes de ese año más que triplica el máximo de la década anterior en el caso de los hombres, y más que duplica el de mujeres. El segundo cambio se da en 1995 cuando el número de migrantes de ese año casi duplica el máximo del quinquenio anterior en el caso de los hombres y más que lo duplica en el caso de las mujeres. A partir de 1995, el flujo de migrantes crece sostenidamente pasando de un crecimiento de un 1 punto porcentual cada año hasta 3 puntos porcentuales a partir de 1998. El boom captado por la encuesta se ubica en 2000, cuando se duplica el número de hombres con respecto a 1999 y se incrementa en 7 puntos porcentuales el de mujeres y sigue creciendo a velocidad parecida para el 2001 (49% del total de migrantes captados por la encuesta en Costa Rica se fueron en estos dos últimos años). El flujo migratorio hacia Estados Unidos presenta las siguientes características: Hasta 1984 parece mantenerse más o menos estable. Hay un cierto incremento en el caso de los hombres, más que entre las mujeres, para 1979, 1980 y 1984. Pero es a partir de 1985 que la migración por año hacia este país casi se duplica y en el caso de las mujeres casi triplica su máximo anual en los años anteriores. Con ligeras variaciones este nivel de migración por año se mantiene hasta 1991. Entre 1992 y 1994 se vuelve un poco a niveles previos a 1985 y a partir de 1995 se recuperan los niveles del período 1985-1991. En 1998 mas que se duplica el número máximo de migrantes 32 mujeres del período anterior y duplica el número total de migrantes en relación a 1997. A partir de este año sigue creciendo no sólo en número sino en velocidad y alcanza su pico en 2001, especialmente en el caso de los hombres que pasan de 38 en 2000 a 70. El número máximo lo alcanzan las mujeres en 2000 cuando pasan de 34 en 1999 a 54. El 28% del total de migrantes en este país se fueron entre 2000 y 2001. 2. Orígenes Internos y Destinos Principales a) Orígenes internos: Los datos de la EMNV nos permiten decir que la migración externa es fundamentalmente urbana: Un 73% de los hogares con migrantes se ubican en el área urbana y un 27% en la rural. Además, 16% de todos los hogares urbanos encuestados reportaron migrantes mientras que menos de un 8% de los hogares rurales lo hicieron. Podemos decir que el área urbana es dos veces más expulsora que el área rural. Por regiones, la región del Pacífico, sin Managua, es la más expulsora: 18% de los hogares de esta región reportaron migrantes. Con un 12% del total de hogares encuestados, el departamento de Managua ocupa el segundo lugar. El predominio urbano es general en todas las regiones, con un nivel un poco más bajo en el caso de la región Central, pero con una brecha grande urbano-rural (12% de los hogares urbanos vs 4% de los hogares rurales reportaron migrantes). Esta brecha es aún más amplia en el caso de la región Central (16% de hogares urbanos vs 4% de los hogares rurales reportaron migrantes). La región del Pacífico, sin Managua, presenta la más alta concentración en el área rural y la brecha más pequeña entre urbano-rural (19% vs 15% respectivamente). En relación con el número de migrantes reportados, la situación es la misma: Un 72% del total de migrantes reportados/as es de origen urbano vs un 28% de origen rural. Por regiones, un 56% de los migrantes provienen de la región del Pacífico. Si agregamos Managua, este porcentaje se eleva al 68%, (70% de los hombres y 67% de las mujeres). La región central ocupa el segundo lugar con el 20% del total de migrantes, de forma similar para mujeres y hombres. El resto se distribuye entre Managua y la Región Atlántica (11% y 12% de los hombres y 15% y 13% de las mujeres migrantes). Al igual que en los hogares, la concentración de las personas migrantes en áreas urbanas como origen es general a todas las regiones. Entre un 63% y un 67% (en el caso del Atlántico) de los migrantes hombres de cada región son de origen urbano. En el caso de las mujeres migrantes, la concentración es más acentuada aún: 75% de las migrantes de la región Central, 81% de la región del Atlántico y 68% de la región del Pacífico son urbanas. 33 La ENDESA nos permite un acercamiento al tema a nivel de los departamentos. Esta encuesta captó un 15% del total de hogares encuestados con migrantes actuales en el exterior. Los departamentos más expulsores de población hacia el exterior son: Granada (25% de los hogares encuestados reportaron migrantes); León y Rivas (22% c/u); Chinandega (20%); Estelí (más del18%) y Managua (17%). Según el número de personas migrantes, un 52% salió de cinco departamentos de la región del Pacífico (Managua, León, Granada, Rivas y Chinandega). Un 19% proviene de otros tres departamentos: Estelí, la RAAS y Río San Juan. Y hay tres departamentos más que aportan 5% de las personas migrantes cada uno: Chontales (5% de hombres y de mujeres); Boaco (7% de hombres y 4% de mujeres); y Masaya (4% de hombres y 6% de mujeres). En conjunto, todos estos departamentos aportan el 85% de las personas migrantes totales en el exterior. Cuadro 10 PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE ORIGEN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Departamentos Mujeres Hombres Total Managua 12% 11% 12% León 12% 9% 10% Granada 10% 9% 10% Rivas 10% 10% 10% Chinandega 10% 9% 9% Estelí 5% 8% 7% RAAS 5% 6% 6% Río San Juan 6% 5% 6% Los departamentos con migración mayoritariamente femenina son: Jinotega con 68% de migrantes mujeres (aunque su aporte al total de migrantes apenas supera el 1%) - León con 58% - Masaya con 56% - Río San Juan con 53% - Chinandega con 52% El resto de departamentos tienen mayoría masculina, excepto Managua que presenta un 50% de migrantes hombres y de mujeres. Tres departamentos superan el 60% de migrantes hombres: Madriz, Estelí y Boaco. 34 b) La PEA migrante: La PEA migrante es también mayoritariamente de origen urbano (71.5% migrantes de origen urbano y 28.5% migrantes de origen rural), más la femenina (75% de origen urbano y 25% de origen rural) que la masculina (69% de origen urbano y 31% de origen rural). La PEA migrante se concentra mayoritariamente en el Pacífico urbano (incluyendo Managua donde, salvo una, todas las personas migrantes reportadas eran de origen urbano). De esta región salieron el 50% de las personas migrantes reportadas como PEA, más las mujeres (53%) que los hombres (48%). Un segundo lugar, bastante lejano, lo ocupa la región del pacífico rural con un 19% de los migrantes activos, más los hombres (19%) que las mujeres (17%). Y el tercer lugar correspondía a la región central urbana (14%), de forma más o menos similar para mujeres y hombres migrantes activos. c) Destinos principales: No hay sorpresas a este respecto. Costa Rica es el principal destino de los y las nicaragüenses que migran hacia el exterior (59% del total de migrantes externos captados por la encuesta residen en este país). Las diferencias entre mujeres y hombres son mínimas (60% de los hombres migrantes y 58% de las mujeres migrantes). La concentración en este destino es aún mayor en el área rural: 81% de los migrantes y 78% de las migrantes de origen rural están en este país. En cambio, se reduce entre los migrantes de origen urbano: 50% de los migrantes y 51% de las migrantes. El segundo destino es Estados Unidos con un 29% de los y las migrantes captadas en la encuesta. En este destino tienen una participación mayor los y las migrantes de origen urbano: 37% de los migrantes y 34% de las migrantes de origen urbano están en este país. Los migrantes de origen rural tienen una participación bastante más reducida: 11% de los migrantes y 13% de las migrantes, pero también constituye el segundo principal destino. El resto de países de Centroamérica ocupa un lejano tercer lugar captando un 7% del total de migrantes (6% de los migrantes y 7% de las migrantes). Determinado más por el comportamiento de migrantes de origen urbano (7% de los hombres y 8% de las mujeres) que por el de migrantes de origen rural (3% de los hombres y 5% de las mujeres). Aproximadamente un 6% de los hombres y de las mujeres migrantes se dirigen a países fuera de la región, distintos de Estados Unidos. La participación es mayor entre migrantes de origen urbano (6% de hombres y 7% mujeres) que entre los de origen rural (5% hombres y 4% mujeres). En general, la participación en destinos diferentes de los dos principales es mayor para las mujeres migrantes de origen urbano: 15% de éstas vs 13% de hombres de origen urbano; 9% de mujeres y de hombres de origen rural. 35 d) La PEA migrante: La PEA migrante de origen urbano continúa teniendo como principal destino a Costa Rica, pero se incrementa la proporción de mujeres a 54%, en comparación con el grupo total de migrantes de este mismo origen. Lo mismo pasa entre la PEA migrante de origen rural: 82% de hombres migrantes y 84% de mujeres migrantes están en Costa Rica. Con Estados Unidos, la PEA migrante de origen urbano presenta un comportamiento inverso al del caso de Costa Rica: las mujeres de origen urbano reducen levemente su participación en este destino (a 32%) al igual que las mujeres de origen rural (a 11%). El resto de países de Centroamérica constituye el destino para un 9% de la PEA migrante masculina y un 7% de la femenina de origen urbano. En el caso de la PEA migrante de origen rural, se reduce su participación a 3% en el caso de los hombres y 1% en el caso de las mujeres. La PEA migrante femenina de origen urbano incrementa un poco su participación en destinos fuera de la región y distintos de Estados Unidos (8%) mientras que la PEA femenina rural la reduce a un 3%. La evolución en el tiempo de los destinos de la migración nicaragüense: Según los datos de la encuesta, en referencia al año de migración, parece que aunque Costa Rica y Estados Unidos han sido siempre los destinos principales no siempre el primero ha sido el principal destino: Cuadro 11 PORCENTAJE DE MIGRANTES HACIA COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS Origen / Períodos Mujeres Hombres Total Migrantes CR EU Tot. CR EU Tot. CR EU Tot. Antes 1990 30% 49% 79% 28% 54% 82% 29% 52% 81% 1990 - 2001 64% 24% 88% 69% 21% 90% 67% 22% 89% Antes 1990 29% 48% 76% 24% 59% 83% 26% 54% 80% 1990 - 2001 57% 30% 88% 60% 28% 88% 59% 29% 88% Antes 1990 * - - - - - - - - - 1990 - 2001 83% 8% 90% 86% 8% 94% 85% 8% 92% NACIONAL O. URBANO O. RURAL (*) Las observaciones son muy reducidas: 10 mujeres y 18 hombres. Cinco de las mujeres migraron hacia Costa Rica (4) y Estados Unidos (1). Quince de los hombres migraron hacia Costa Rica (9) y Estados Unidos (6) Los porcentajes pueden no cuadrar por el redondeo Fuente: EMNV 2001 36 No sólo se observa la variación en el peso porcentual de Costa Rica y Estados Unidos como principales destinos sino una tendencia a la concentración cada vez mayor en estos dos destinos: Mientras antes de 1990 un 19% de migrantes se dirigían a otros países, en la última década esos otros destinos se han reducido a 11% del total de migrantes. En ambos períodos analizados la tendencia a la concentración parece ser un poco más fuerte entre hombres, pero la brecha entre mujeres y hombres tiende a reducirse (3% antes de 1990 y 2% en la última década). Diferencias urbano-rural: Antes de 1990, la brecha entre mujeres y hombres en sus niveles de concentración es mayor entre migrantes de origen urbano: 83% de los migrantes vs 76% de las migrantes iban hacia Estados Unidos y Costa Rica. Esta brecha desaparece en 1990-2001: 88% de hombres y 88% de mujeres migrantes están distribuidos entre estos dos países. Antes de 1990 los hombres urbanos se concentran aún más en Estados Unidos (59%). Entre 1990 y 2001, tanto hombres como mujeres de origen urbano tienen una mayor concentración en Costa Rica (60%H y 57%M) y menor en USA (28%H y 30%M). En el caso de migrantes de origen rural no podemos comparar entre períodos por escasez de observaciones, pero los datos del período 1990 – 2001 indican una concentración mayor entre hombres que entre mujeres. Los datos de la ENDESA confirman las dos grandes tendencias: desplazamiento en el tiempo de Estados Unidos hacia Costa Rica como destino número 1, y concentración cada vez mayor en estos dos destinos. No obstante, las cifras son distintas y si bien permanece la brecha a favor de las mujeres en el primer período, en cuanto a menor concentración, la brecha desaparece en el segundo período y no hay diferencia en su distribución entre los dos países. Además, la concentración antes de 1990 en ambos países, es mayor que la captada por EMNV: Cuadro 12 PORCENTAJE DE MIGRANTES HACIA COSTA RICA Y EE UU Origen / Períodos Mujeres Hombres Total Migrantes CR USA Tot. CR USA Tot. CR USA Tot. Antes 1990 20% 62% 82% 21% 67% 89% 21% 65% 86% 1990 – 2001 66% 23% 89% 66% 23% 89% 66% 23% 89% Antes 1990 15% 67% 81% 18% 71% 89% 17% 69% 86% 1990 – 2001 60% 28% 88% 55% 32% 87% 57% 30% 87% 61% 22% 83% 39% 49% 88% 47% 39% 86% 86% 7% 93% 85% 7% 92% NACIONAL O. URBANO O. RURAL Antes 1990 1990 – 2001 83% 8% 91% Los porcentajes pueden no cuadrar por el redondeo Fuente: ENDESA 2001 37 3. Composición por sexo y su dinámica de cambio Ambas encuestas indican que las migraciones son todavía mayoritariamente masculinas. Según la ENDESA, el grupo migrante está conformado por 51% hombres y 49% mujeres. Y según la EMNV, por un 53% de hombres y un 47% de mujeres. No obstante las cosas parecen estar cambiando. Ambas encuestas coinciden en una variación en el tiempo de la composición por sexo de los flujos migratorios que implica una creciente participación de mujeres. Si bien ambas ofrecen un dato todavía mayoritariamente masculino en total y entre los migrantes de origen rural, ya no existe este predominio entre los migrantes de origen urbano. Cuadro 13 COMPOSICIÓN POR SEXO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Origen/Períodos EMNV 2001 ENDESA 2001 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Antes de 1990 57% 43% 100% 56% 44% 100% 1990 – 2001 52% 48% 100% 51% 49% 100% Antes de 1990 56% 44% 100% 55% 45% 100% 1990 – 2001 49% 51% 100% 48% 52% 100% Antes de 1990 64% 36% 100% 65% 35% 100% 1990 - 2001 59% 41% 100% 56% 44% 100% NACIONAL O. URBANO O. RURAL Si la velocidad con que crece la migración femenina se mantiene por encima de la masculina, como a partir de 1995, la composición por sexo de los flujos migratorios hacia el exterior seguirá cambiando. Según los cuadros presentados en el tema de la dinámica de los flujos migratorios, el promedio año de migrantes mujeres del 2000-2001 es más del triple del promedio año de migrantes mujeres para el quinquenio 1995-1999 mientras que el de los hombres es menos del triple. El porcentaje de migrantes mujeres 2000-2001 es más de cuatro veces el del quinquenio 1990-1994 y el de los hombres menos de 4 veces. 38 C. LOS Y LAS MIGRANTES: ¿DIFERENTES A LOS Y LAS NO MIGRANTES? ¿DIFERENTES ENTRE SÍ? 1. La edad: (Según la EMNV) Lo más obvio: tanto en mujeres como en hombres de origen urbano o rural, es el crecimiento de las personas entre 20 y 49 años entre la población migrante y la reducción correspondiente entre las menores de 20 años, en comparación con la población no migrante. Cuadro 14 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE POR GRANDES RANGOS DE EDAD Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Menores de 20 53% 48% 18% 21% 35 27 20 – 49 36% 39% 77% 70% (41) (31) De 50 o más 11% 13% 6% 9% 5 4 Menores de 20 56% 56% 25% 26% 31 30 20 – 49 32% 33% 72% 69% (40) (36) De 50 o más 16% 13% 3% 5% 13 8 URBANO RURAL Fuente: EMNV 2001 La diferencia más visible por área de residencia de origen es el crecimiento de la brecha entre la población migrante de origen rural y la población no migrante en las edades de 50 a más. En parte, seguramente tiene que ver con la mayor antigüedad de la migración urbana pero también puede haber un nivel mayor de restricciones para la migración de personas rurales en estas edades. Vale la pena mencionar que aunque las mujeres migrantes superan a los hombres migrantes en las edades inferiores a los 20 años, también lo hacen a partir de los 45 años de edad. Y en el caso de las migrantes rurales la brecha es especialmente grande (14% de estas mujeres vs 5% de los hombres migrantes del mismo origen). Consideramos que esto puede tener que ver con mayores restricciones para la decisión de migrar de las mujeres migrantes. Quizás tienen que esperar, más que sus homólogas urbanas, a que los hijos/as estén más crecidos y al momento en que se quedan sin pareja. Habría que estudiarlo más. Hicimos el mismo procesamiento por sub-regiones, para aquellas que concentraban mayor número de migrantes, con la finalidad de ver si las diferencias variaban o no al acercar los grupos 39 migrantes a sus comunidades de origen. La única sub-región que presentó resultados con cambios significativos fue la Central-Urbana. Cuadro 15 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE POR GRANDES RANGOS DE EDAD Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Menores de 20 51% 48% 14% 19% 37 28 20 – 49 37% 38% 83% 79% (46) (41) De 50 o más 12% 15% 3% 2% 9 13 CENTRAL URBANO Fuente: EMNV 2001 En el caso de esta sub-región, se incrementó de forma apreciable la brecha entre población migrante y no migrante de las edades comprendidas entre 20 y 49 años y de 50 años a más, comparando con los resultados del total urbano. Ello quizás podría ser explicado por una menor o más reciente tradición migratoria. Los resultados en las sub-regiones Pacífico-Urbano y Pacífico Rural fueron muy similares a los planteados para el área urbana y rural nacionales. 2. La PEA migrante Como era de esperarse, la PEA migrante se concentra aún más que el grupo total de migrantes entre las edades de 20 a 49 años: 86% de la PEA masculina y 82% de la PEA femenina de origen urbano; y 79% de la PEA masculina y 80% de la PEA femenina de origen rural. La reducción del peso relativo de migrantes reportados como PEA menores de 20 años es mayor entre los y las de origen urbano, quienes reducen en más de la mitad el peso relativo de estas edades en el grupo total (8% de hombres y 10% de mujeres). Probablemente como reflejo de un patrón de inserción laboral más temprana, en la PEA de origen rural la reducción es menor que entre la de origen urbano, especialmente entre los hombres (19% de los hombres y 15% de las mujeres de este origen declarados como PEA están en estas edades). El peso relativo de los y las mayores de 49 años disminuye muy ligeramente en el caso de la PEA femenina de origen urbano a un 8%; y se incrementa también muy ligeramente en el caso de la PEA femenina de origen rural a 6%. Entre la PEA masculina de origen urbano no cambia y entre la rural disminuye también en un punto porcentual. 40 3. La edad: (Según ENDESA) Los datos de la ENDESA confirman el rasgo principal de cambio: entre la población migrante hay un incremento importante de la población entre 20 y 49 años, en comparación con la población no migrante. Las diferencias que encontramos están más bien en el nivel de las brechas o diferencias. Las que aporta la ENDESA son bastante más fuertes que las que aporta la EMNV para el rango de 20 a 49 años. La brecha máxima derivada de los datos de la EMNV era de 40 puntos porcentuales y correspondía a los hombres de origen rural y la mínima era de 31 puntos porcentuales correspondiente a las mujeres de origen urbano. En el caso de las brechas identificadas con los datos de la ENDESA, la brecha máxima es de 55 puntos porcentuales también para hombres de origen rural y la mínima de 38 puntos porcentuales para las mismas mujeres de origen urbano. Es importante anotar que las diferencias no se originan en las estructuras de edad de la población no migrante (que en realidad resultan muy similares entre ambas encuestas) sino en las estructuras de edad de la población migrante. Cuadro 16 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTES POR GRANDES RANGOS DE EDAD Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Menores de 20 52% 47% 14% 12% 48 35 20 – 49 36% 39% 80% 77% (44) (38) De 50 o más 12% 14% 6% 9% 6 5 Menores de 20 57% 57% 11% 17% 46 40 20 – 49 32% 32% 87% 79% (55) (47) De 50 o más 11% 11% 3% 3% 8 8 Menores de 20 55% 52% 13% 13% 42 39 20 – 49 34% 36% 82% 78% (48) (42) De 50 o más 11% 12% 5% 9% 6 3 URBANO RURAL NACIONAL Fuente: ENDESA 2001 También en el caso de la ENDESA, realizamos el ejercicio de procesamiento de esta información por zonas. Para definir las zonas agregamos algunos departamentos y además procesamos la información para uno de los departamentos que más migrantes reportó, con el fin de compararlos entre sí y con el total nacional. Aunque hubo algunos cambios, no parecen muy significativos. Parece evidente que no es suficiente acercamiento de la población migrante a su 41 población de origen, pero algunas cosas llaman la atención aunque no podamos ofrecer respuestas todavía: 1. Solamente la Frontera Sur, tradicional zona migratoria, incrementa el peso relativo de las personas no migrantes menores de 20 años en comparación con el total nacional. No obstante, es esta misma zona la que presenta mayor peso relativo de migrantes en estas mismas edades, por lo que las brechas entre población migrante y no migrantes no sólo no se incrementan sino que disminuyen. 2. León, departamento que se mantiene en el tiempo entre los orígenes principales de población migrante, es el que presenta menor peso relativo de población no migrante menor de 20 años, lo mismo que entre su población migrante. Como la disminución es mayor entre la población no migrante, las brechas entre ambos grupos disminuyen. 3. En el caso de la población entre 20 y 49 años es la Frontera Sur la que presenta el menor peso relativo de estas edades entre su población no migrante y como permanece más o menos igual entre la población migrante, las brechas entre ambos grupos se incrementan. 4. En cambio León presenta los mayores pesos relativos de estas edades en su población migrante, hombres y mujeres. Pero al incrementar también el porcentaje de población no migrante en esta edades, especialmente entre los hombres, la brecha masculina entre migrantes y no migrantes no se altera en relación con la brecha nacional y sólo hay incremento en la brecha femenina. 42 Cuadro 17 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTES POR GRANDES RANGOS DE EDAD Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Nacional 55% 52% 13% 13% 42 39 Frontera Sur 57% 56% 16% 19% 41 37 Pacífico Norte 53% 50% 14% 11% 39 39 León 51% 48% 11% 10% 40 38 Nacional 34% 36% 82% 78% (48) (42) Frontera Sur 32% 32% 83% 77% (50) (45) Pacífico Norte 35% 37% 82% 82% (47) (45) León 37% 38% 85% 85% (48) (47) Nacional 11% 12% 5% 9% 6 3 Frontera Sur 12% 12% 2% 4% 10 8 Pacífico Norte 12% 13% 5% 7% 7 6 León 13% 14% 4% 6% 7 8 Menores de 20 20 – 49 De 50 o más Fuente: ENDESA 2001 5. En cuanto a la población mayor de 49 años, la Frontera Sur presenta el mayor crecimiento de las brechas entre población migrante y no migrante pero no porque haya muchos y muchas entre la población no migrante (los porcentajes son prácticamente los mismos que a nivel nacional) sino porque es la única zona en que el peso relativo de estas edades entre su población migrante se reduce de forma importante. 6. León reduce, de forma especial, el peso relativo de estas edades entre sus pobladoras migrantes lo que determina un incremento de la brecha entre mujeres no migrantes y migrantes en estas edades. 4. Comparación entre los grupos migrantes hacia Estados Unidos y Costa Rica: En base a los datos de ENDESA, el grupo migrante hacia Costa Rica es relativamente más joven que el migrante hacia Estados Unidos. Según la edad reportada al momento de la encuesta, el 65% de los hombres y el 61% de las mujeres migrantes en este país tienen menos de 30 años vs el 37% de los hombres y el 27% de las mujeres en Estados Unidos. El 7% de los hombres y el 10% de las 43 mujeres en Costa Rica tienen 45 años o más vs el 19% de hombres y el 30% de mujeres en Estados Unidos. Si analizamos la edad al migrar continúa la diferencia básica. La disminución de niveles en algunos casos probablemente se explique porque hay migración más antigua hacia Estados Unidos que hacia Costa Rica: 76% de los hombres y 72% de las mujeres que migraron hacia Costa Rica lo hicieron antes de sus 30 años vs 64% de los hombres y 53% de las mujeres que migraron hacia Estados Unidos. La migración hacia Estados Unidos es mayor entre los que tenían menos de 15 años, especialmente entre hombres (15% de hombres y 11% de mujeres vs 10% hombres y 8% de mujeres que migraron hacia Costa Rica antes de sus 15 años). El 21% de los que migraron hacia Costa Rica lo hiceron entre sus 30 y 44 años vs un 30% de los que migraron hacia Estados Unidos. El 4% de los hombres y el 7% de las mujeres que migraron hacia Costa Rica lo hicieron con 45 años o más vs 8% de los hombres y 17% de las mujeres que migraron hacia Estados Unidos. 5. Nivel educativo actual: (Según la EMNV) Los datos indican un perfil educativo relativamente mejor entre las mujeres migrantes que entre los hombres migrantes además de alcanzar estos niveles a edades más tempranas. Entre el grupo migrante de origen urbano, que es el que presenta la diferencia más pequeña, encontramos un 62% de mujeres migrantes vs un 59% de hombres migrantes con algún año de secundaria o más y la diferencia se origina en los niveles mayores que secundaria. Entre el grupo migrante de origen rural, aunque la proporción de mujeres con ningún nivel educativo es mayor que la de los hombres, encontramos un 38% de ellas con algún año de secundaria o más vs un 26% de los hombres. También encontramos la esperada diferencia de perfil educativo entre población migrante y población no migrante. Hay un mayor peso relativo de personas con algún año de secundaria o más entre la población migrante. Las brechas son iguales para mujeres y hombres en el ámbito urbano (23 puntos porcentuales) aunque hay una mayor proporción de hombres con nivel de secundaria y de mujeres con más que secundaria. Pero son mayores para las mujeres en el ámbito rural debido, fundamentalmente, a que los hombres migrantes incrementan su porcentaje con nivel de primaria. 44 Cuadro 18 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE POR NIVEL EDUCATIVO, ATENDIDO O COMPLETADO Nivel Educativo P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Ninguno 12% 14% 5% 5% 7 9 Primaria o menos 52% 47% 36% 33% 16 14 Secundaria 26% 28% 46% 46% (20) (18) Más que secund. 10% 11% 13% 16% (3) (5) Ninguno 36% 35% 12% 17% 24 18 Primaria o menos 55% 55% 61% 44% (6) 11 Secundaria 8% 9% 22% 32% (14) (23) Más que secund. 1% 1% 4% 6% (3) (5) URBANO RURAL Fuente: EMNV 2001 La exploración hecha para acercar un poco más la población migrante a su población de origen ofrece resultados similares a los nacionales y las variaciones parecen obedecer más a las características particulares de cada región: 45 Cuadro 19 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTES POR NIVEL EDUCATIVO, ATENDIDO O COMPLETADO Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Ninguno 10% 13% 6% 5% 4 8 Primaria o menos 52% 48% 40% 31% 12 17 Secundaria 28% 27% 41% 51% (13) (24) Más que secund. 10% 12% 12% 13% (0) (1) Ninguno 25% 21% 10% 14% 15 7 Primaria o menos 61% 62% 60% 41% 1 19 Secundaria 12% 14% 24% 39% (12) (25) Más que secund. 2% 3% 5% 6% (3) (3) Ninguno 16% 16% 5% 0% 11 16 Primaria o menos 52% 47% 42% 28% 10 19 Secundaria 23% 26% 39% 48% (16) (22) Más que secund. 10% 11% 14% 24% (4) (13) PACÍFICO URBANO PACÍFICO RURAL CENTRAL URBANO Fuente: EMNV 2001 Quizás lo más curioso en estos datos es que los movimientos de las brechas entre población migrante y población no migrante en cada nivel educativo parecen indicar que las mujeres migrantes urbanas responden más que los hombres a la teoría de que migran las personas de mejor nivel. 6. La PEA migrante Las diferencias, a favor de las mujeres migrantes, se mantiene en el grupo declarado como PEA. Y, como era de esperarse, la PEA migrante tiene un perfil educativo relativamente mejor que el de la PEA no migrante. El peso relativo de la PEA migrante con algún año de secundaria o más es mayor que en el caso de la PEA no migrante. La diferencia es mayor entre las PEAs masculinas (24 puntos porcentuales) que entre las PEAs femeninas (19 puntos). Esta diferencia se reduce, pero se mantiene, entre la PEA migrante de origen urbano y la PEA urbana no migrante. Y se revierte, a favor de las mujeres, entre la PEA migrante de origen rural y la PEA rural no migrante ya que la PEA masculina migrante incrementa su peso relativo en primaria. 46 Cuadro 20 DISTRIBUCIÓN PEA MIGRANTE Y NO MIGRANTE POR NIVEL EDUCATIVO, ATENDIDO O COMPLETADO Nivel Educativo PEA No Migrante PEA Migrante Dif.(Ptos.%) H M H M H M Ninguno 13% 12% 5% 3% 8 9 Primaria o menos 44% 36% 34% 29% 10 7 Secundaria 30% 33% 48% 48% (18) (15) Más que secund. 13% 19% 13% 20% 0 (1) Ninguno 37% 29% 13% 14% 24 15 Primaria o menos 53% 53% 60% 46% (7) 7 Secundaria 8% 14% 23% 34% (15) (20) Más que secund. 1% 4% 4% 6% (3) (2) Ninguno 26% 17% 8% 6% 18 11 Primaria o menos 49% 42% 42% 33% 7 9 Secundaria 19% 27% 40% 45% (21) (18) Más que secund. 7% 15% 10% 16% (3) (1) URBANO RURAL TOTAL Fuente: EMNV 2001 7. Nivel educativo al momento de migrar: (Según ENDESA) La diferencia que más sorprende entre EMNV y ENDESA es la gran distancia entre los porcentajes de la población no migrante con ningún nivel educativo. En el caso de la población urbana, según la EMNV un 12% de los hombres y un 14% de las mujeres no tienen ningún nivel educativo y según ENDESA estos porcentajes se reducen a 3% y 2% respectivamente. Y en el caso de la población no migrante rural, según la EMNV un 36% de los hombres y un 35% de las mujeres no tienen ningún nivel educativo y según ENDESA sólo 10% de los hombres y 8% de las mujeres están en esta situación. Dado el alto porcentaje de observaciones perdidas en esta variable, preferimos recurrir al análisis de los datos nacionales y de los dos departamentos que reportaron mayor cantidad de migrantes. Hay que recordar, que al menos en teoría, estamos comparando niveles educativos actuales de la población no migrante con niveles educativos que tenían las personas migrantes al momento de migrar. Pero también hay que recordar que el mayor porcentaje de migrantes es reciente así que el impacto del tiempo en el cambio de sus niveles educativos no es probable que sea significativo. 47 Dejando de lado los datos, un tanto extraños, sobre personas sin ningún nivel educativo, los datos de ENDESA, a nivel nacional, confirman la tendencia a que las mujeres migrantes tengan mejor nivel, y lo obtengan a edades más tempranas, que los hombres migrantes. Así como también la tendencia de la población migrante hacia mejor perfil educativo que la no migrante. Cuadro 21 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTES POR NIVEL EDUCATIVO, ATENDIDO O COMPLETADO Rangos de Edad P. No Migrante P. Migrante * Dif.(Ptos.%) H M H M H M Ninguno 6% 5% 8% 6% (2) (1) Primaria o menos 66% 64% 48% 40% 18 24 Secundaria 21% 23% 35% 41% (14) (18) Más que secund. 7% 9% 8% 12% (1) (3) Ninguno 2% 2% 4% 3% (2) (1) Primaria o menos 49% 47% 30% 29% 19 18 Secundaria 34% 36% 46% 51% (12) (15) Más que secund. 14% 15% 19% 16% (5) (1) Ninguno 3% 2% 3% 2% 0 0 Primaria o menos 63% 65% 46% 32% 17 33 Secundaria 24% 24% 38% 46% (14) (22) Más que secund. 10% 9% 12% 20% (2) (11) NACIONAL TOTAL MANAGUA LEÓN (*) Nivel Educativo al momento de migrar Fuente: ENDESA 2001 Managua más bien disminuye las diferencias, excepto en el caso de hombres con más que secundaria o las mantiene igual que el total nacional. Suponemos que como reflejo del nivel más alto de su población en comparación con otros departamentos. Quizás lo mismo explique que entre estos migrantes el perfil educativo es muy similar entre mujeres y hombres migrantes, aunque éstos superan a las mujeres en los niveles más altos que secundaria. León, por su parte, ofrece incrementos en las diferencias entre mujeres migrantes y mujeres no migrantes, a partir de primaria. Así como entre hombres y mujeres migrantes, siempre a favor de estas últimas. 48 8. El nivel educativo de los y las migrantes y la selección del país de destino: (Según la EMNV) El nivel educativo parece correlacionarse con la selección del país de destino. La mayoría de los y las migrantes con ningún nivel educativo se dirigen hacia Costa Rica (90% de los hombres y 78% de las mujeres migrantes reportados como sin ningún nivel educativo concluido). Sólo en el caso de las mujeres con secundaria, éstas continúan siendo mayoría hacia Costa Rica. El 46% de los hombres con secundaria van hacia Estados Unidos vs un 40% hacia Costa Rica. A partir de este nivel, es mayoritaria la emigración hacia USA, tanto de hombres como de mujeres. Con más que secundaria: el 75% de hombres y el 55% de mujeres con nivel técnico y el 70% de hombres y 62% de mujeres con nivel universitario o más se dirigen hacia Estados Unidos. Los que no tienen ningún nivel educativo participan poco en el resto de destinos fuera de la región (3% de hombres y mujeres). Los hombres con primaria lo hacen un poco más que las mujeres con el mismo nivel (4% vs 3%, respectivamente). Las mujeres y hombres con secundaria lo hacen en forma similar. Entre los que tienen nivel universitario o más las mujeres lo hacen más que los hombres (21% de mujeres vs 15% de hombres con este nivel, se dirigen a otros destinos fuera de la región y los destinos principales). La estructura por nivel educativo de los grupos migrantes hacia Costa Rica y Estados Unidos confirma las diferencias entre estos dos países: Cuadro 22 PERFIL EDUCATIVO DE PERSONAS MIGRANTES A COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS Niveles Educativos (Atendidos/ Completados) Costa Rica Estados Unidos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ninguno 10% 11% 2% 3% Primaria 61% 47% 13% 19% Secundaria hasta Técnico 28% 41% 66% 61% Superior 2% 2% 19% 18% Fuente: EMNV 2001 49 Aunque con diferentes cifras, la ENDESA confirma esta situación: Cuadro 23 PERFIL EDUCATIVO DE PERSONAS MIGRANTES A COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS Niveles Educativos (Atendidos/ Completados) Costa Rica Estados Unidos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ninguno 13% 9% 4% 3% Primaria 58% 49% 28% 23% Secundaria hasta Técnico 27% 38% 49% 56% Superior 1% 3% 16% 17% Porcentajes sobre total datos válidos. La diferencia con 100% corresponde a “Ns/Nr” Fuente: ENDESA 2001 9. El parentesco con el/la jefe/a del hogar de origen: Lo primero que habría que resaltar es el reducido número de cónyuges entre las personas migrantes y es aún más bajo entre mujeres que entre hombres (4% de las migrantes son cónyuges y 6% de los migrantes). La brecha se agranda entre migrantes de origen urbano (8% de los migrantes son cónyuges vs 4% de las migrantes).4 Los cónyuges masculinos se concentran entre los migrantes mayores de 30 años (100%) mientras que las cónyuges lo hacen a partir de los 40 (67%), aunque tienen otro rango de edad en el que pesan: hay un 25% de mujeres cónyuges que está entre los 20 y los 29 años. ENDESA, por su parte, ofrece un porcentaje más alto de cónyuges hombres (9%) y uno más similar al de la EMNV para mujeres (5%). Las edades de los cónyuges son similares en los hombres y cambian un poco entre las mujeres para más edad, asemejándose a sus colegas masculinos (87% de los hombres y 88% de las mujeres cónyuges son mayores de 30 años). O las personas que migran no tienen parejas, o las pierden por la migración, o los dos miembros de la pareja migran. Esta última opción es poco probable, según datos de la misma EMNV ya que los casos detectados de hijos/as con ambos progenitores en el exterior son relativamente escasos, en comparación son los y las que tienen al padre o a la madre en el exterior. Por otra parte, el estudio de hogares de mujeres migrantes del Proyecto de Género y Migración de la OIT en Nicaragua, indica la existencia de la segunda situación planteada entre las mujeres: al migrar ellas, sus compañeros se van de la casa donde quedaron los hijos. Según lo que expresaron las personas con las que se compartieron los resultados del estudio, con frecuencia, se van a formar otras familias. No hemos incluido a las personas migrantes de origen rural que son cónyuges porque su número es muy reducido. 4 50 El fenómeno, sea el que sea, parece afectar más a las mujeres, especialmente a las de origen urbano. Pero, en definitiva, el grupo mayoritario en ambos sexos es el de hijos/as. Los migrantes hijos parecen relativamente más jóvenes que las migrantes hijas. Según la EMNV, 61% vs 53%, respectivamente, son menores de 30 años; y 35% vs 44% están entre 30 y 49 años. Según la ENDESA, el perfil de edades de los hijos e hijas migrantes es similar y más parecido entre hombres y mujeres. Cuadro 24 PARENTESCOS PRINCIPALES DE MIGRANTES CON JʼS DE HOGARES DE ORIGEN Parentescos EMNV ENDESA H M T H M T Hijos e Hijas 58% 60% 59% 63% 64% 63% Nietos y Nietas 10% 11% 11% 5% 4% 5% Hermanos y Hermanas 10% 10% 10% 8% 8% 8% Cónyuges 6% 4% 5% 9% 5% 7% Los hijos e hijas migrantes no sólo se concentran en estas edades sino que también son mayoría entre el grupo de migrantes de cada uno de estos rangos de edad. Aún en el caso de migrantes entre 40 y 49, donde se da la mayor concentración de cónyuges. Las principales diferencias urbano/rural, según los datos de la EMNV, se da entre los migrantes hijos. Se incrementa el porcentaje de migrantes de origen rural con este parentesco a 66% vs 54% entre los de origen urbano. Las mujeres de origen rural también lo hacen pero menos (62% vs 59% entre las de origen urbano). Y estos migrantes hijos son más jóvenes que los de origen urbano (71% vs 66%, respectivamente, tienen menos de 30 años). Las mujeres hijas de origen rural también son más jóvenes que las urbanas (62% vs menos de 50%, respectivamente, tienen menos de 30 años). Según los datos de la EMNV, el parentesco de nieto/bisnieto es el segundo más frecuente, bastante lejos, y en especial para las migrantes de origen rural (14%) y hombres urbanos (12%). En total representan el 10% de los hombres y el 11% de las mujeres. Según la ENDESA, este parentesco es el tercero en frecuencia (5% de los hombres y 4% de las mujeres migrantes). Con peso similar aparecen los hermanos/as-cuñados/as (10% de hombres y de mujeres). Tiene un poco más de peso entre migrantes hombres de origen rural (12%) y entre mujeres migrantes de origen urbano (11%). Disminuye radicalmente entre las mujeres rurales (6%). Según la ENDESA, este es el segundo parentesco más frecuente (8% de los hombres y 8% de las mujeres migrantes). 51 Otros parientes, que incluyen padres/suegros y yernos/nueras además de “otros” se ubica en niveles similares de frecuencia (13% de las mujeres y 11% de los hombres migrantes). Es más frecuente entre mujeres urbanas (14%) y mujeres rurales (10%) que entre hombres (12% hombres migrantes de origen urbano y 8% de origen rural). Según la ENDESA el peso porcentual de este grupo es mayor (12% de los hombres y 16% de las mujeres migrantes). 10. La PEA migrante La PEA migrante de origen urbano no presenta diferencias de fondo con respecto al total de migrantes de origen urbano, sólo el nivel se altera: Se incrementa ligeramente el peso relativo de cónyuges (5% de las mujeres y 9% de los hombres migrantes). Se incrementa también el peso relativo de hijas de origen urbano (67% vs 60% del grupo total de mujeres migrantes de este origen) y el de hijos (58% vs 54% del grupo total de hombres migrantes). En la PEA migrante de origen rural, se incrementan los hijos/as (74% vs 66% del total de hombres migrantes de origen rural; y 71% vs 62% del total de mujeres migrantes de origen rural). 11. ¿Varía el parentesco según país de destino?: En la comparación hecha entre el grupo migrante hacia Costa Rica y el migrante hacia Estados Unidos, obtuvimos los siguientes resultados: Cuadro 25 PRINCIPALES PARENTESCOS DE PERSONAS MIGRANTES, A COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS, CON JEFES/AS DE HOGARES DE ORIGEN Parentescos Costa Rica Estados Unidos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hijos e Hijas 64% 62% 48% 55% Nietos y Nietas 11% 11% 11% 12% Hermanos y Hermanas 8% 7% 15% 13% Cónyuges 3% 4% 9% 5% Madres y Padres/Suegros/as 4% 6% 2% 8% Fuente: EMNV 2001 El peso porcentual de los hombres migrantes cónyuges en el grupo migrante a Estados Unidos es el triple del que presentan los migrantes a Costa Rica. Por el contrario, los hijos/as tienen mayor peso en el grupo migrante hacia Costa Rica que en el grupo migrante hacia Estados Unidos. 52 Entre el grupo de migrantes mujeres hacia Estados Unidos surge, como tercer parentesco, el de madres/suegras con un 8%. Entre el grupo de migrantes mujeres hacia Costa Rica, este parentesco también ofrece un peso relativo superior al que alcanzó en el grupo total de migrantes pero sólo llega a un quinto lugar en frecuencia que comparte con “otros parientes”. Otro parentesco que incrementa su peso relativo entre el grupo de migrantes hacia Estados Unidos es el de hermanos/as, que en el grupo total de migrantes eran 10% para hombres y mujeres. El que vayan más hijos/as a Costa Rica quizás tenga que ver con la cercanía de Costa Rica y la presencia de más gente nicaragüense en ese país. Sobre todo pensando en las personas migrantes de origen rural entre las que los y las hijas son más jóvenes. O talvez, al menos en el caso de las hijas, al tener que dejar a sus propios hijos/as en Nicaragua prefieren Costa Rica porque estarán mas cerca. Los migrantes cónyuges pueden preferir Estados Unidos por mejores oportunidades de ingresos. Talvez la misma razón explique el incremento importante de madres/ suegras migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, creemos que habría que profundizar el estudio de este comportamiento. Los datos de la ENDESA confirman las principales diferencias encontradas en la EMNV: Se vuelve a presentar el incremento de cónyuges, especialmente hombres, entre migrantes hacia Estados Unidos. Se da también la reducción de hijos/as entre migrantes hacia Estados Unidos, aunque menos fuerte, y el incremento de los mismos entre migrantes a Costa Rica. Aunque no aparece el incremento de hermanos/as y hay una reducción importante de nietos/as, sí reafirma el incremento, especialmente de madres/suegras, entre las migrantes tanto en Estados Unidos como en Costa Rica. Cuadro 26 PRINCIPALES PARENTESCOS DE PERSONAS MIGRANTES A COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS CON JʼS DE HOGARES DE ORIGEN Parentescos Costa Rica Estados Unidos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hijos e Hijas 65% 67% 56% 54% Nietos y Nietas 7% 5% 4% 4% Hermanos y Hermanas 7% 7% 9% 9% Cónyuges 7% 4% 13% 7% Madres y Padres 1% 6% 3% 10% Fuente: EDESA 2001 53 12. La condición de actividad Los datos ofrecidos sobre esta variable por la EMNV indican que la mayoría de los y las migrantes fueron reportados como trabajando, pero más los hombres (82%) que las mujeres (66%). No hay diferencias significativas por área de origen pero las migrantes de origen rural lo hacen un poco más (67%) que las de origen urbano (65%). Los migrantes reportados como buscando trabajo son mínimos, pero más mujeres (2%) que hombres (0.6%). Hay más hombres trabajando entre los que migraron hacia otros países de Centroamérica, distintos de Costa Rica, y más entre los que migraron hacia Estados Unidos que entre los que migraron hacia Costa Rica. Pero es en este país donde encontramos más mujeres activas. Al parecer, la migración femenina hacia Estados Unidos y, en especial, hacia otros países de Centroamérica puede obedecer, en parte, a otras razones distintas a la búsqueda de trabajo o mejores ingresos. Cuadro 27 TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES POR DESTINOS PRINCIPALES Hombres Migrantes Mujeres Migrantes Costa Rica EE UU Otros CA Costa Rica EE UU Otros CA 82% 85% 93% 72% 62% 53% Las tasas están calculadas sobre el total de migrantes Fuente: EMNV 2001 Los estudiantes constituyen el segundo grupo más numeroso de migrantes, más entre las mujeres (17%) que entre los hombres (14%). Entre las emigrantes de origen rural, las estudiantes alcanzan un 18%. Se reportan como am@s de casa un 1% de los hombres y el 14% de las mujeres. Pesan un poco más entre las emigrantes de origen urbano (15%) que entre las de origen rural (12%). 13. La segregación del mercado laboral para los y las migrantes En una situación similar a la encontrada para los y las migrantes laborales temporales hacia el exterior, el mercado laboral para este grupo de migrantes ocupados presenta varias segregaciones. En principio, es obvia la segregación por género: una contracción más fuerte del abanico de ocupaciones para mujeres que para hombres; y una concentración más fuerte que la de sus homólogos masculinos en ocupaciones consideradas como no calificadas. La segregación urbano/rural evidenciada en la mayor contracción del abanico de ocupaciones y mayor concentración en ocupaciones no calificadas para hombres y mujeres de origen rural que para hombres y mujeres de origen urbano. La mezcla de las dos segregaciones determina que 54 el grupo en peores condiciones sea el de las migrantes de origen rural y el que tiene mejores condiciones el de los hombres de origen urbano. Cuadro 28 NÚMERO DE OCUPACIONES DIFERENCIADAS Y GRUPOS DE OCUPACIONES PRINCIPALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES Ocupaciones Origen Urbano Origen Rural Hombres Mujeres Hombres Mujeres 76 45 28 15 No Calificadas 25% 51% 53% 79% Oficiales, Oper. y Artesanos 39% 6% 24% 3% Trab. Comercio y Servicios 10% 26% 5% 18% Grupos 1 – 3 10% 10% 5% 0% Sub-Totales 84% 93% 87% 100% # Ocupaciones Diferenciadas Principales Grupos de Ocupaciones Fuente: EMNV 2001 El grupo de migrantes ocupados tienen como segundo grupo de ocupaciones el de Oficiales, operarios y artesanos (34% del total de migrantes ocupados), más entre los de origen urbano, para los que constituye el grupo más importante, que entre los de origen rural. Las mujeres tienen una participación mínima en este grupo, aunque es mayor entre las de origen urbano que entre las de origen rural. El tercer grupo de ocupaciones es el de trabajadores/as de comercio y servicio (15% del grupo migrante ocupado). Con más peso relativo entre las mujeres, para quienes constituye el segundo grupo de ocupaciones (24% del total). Con participación mayor de las mujeres de origen urbano que de las de origen rural. Los hombres, especialmente los de origen urbano, también participan en este grupo de ocupaciones. Los hombres de origen rural presentan un tercer grupo de ocupaciones, el de trabajadores/as agropecuarios y pesqueros. Un 9% de ellos se ubica en este grupo. Un 8% del total de la PEA migrante participa en los tres primeros grupos de ocupaciones. Como podemos observar en las cifras, lo hacen más los hombres y mujeres de origen urbano y bastante menos los hombres de origen rural. Y no hay ninguna mujer de origen rural. La segregación de género se hace todavía más evidente cuando observamos la “femineidad” de las ocupaciones que concentran a la mayoría de las mujeres migrantes y la “masculinidad” de las principales ocupaciones de los hombres. Además, obviamente, del casi inexistente traslape de mujeres y hombres en la mayoría de estas ocupaciones. 55 Cuadro 29 PRINCIPALES OCUPACIONES DE LAS PERSONAS MIGRANTES Ocupaciones Origen Urbano Origen Rural Hombres Mujeres Hombres Mujeres 0.4% 40% 0% 66% 6% 10% 4% 9% Niñeras/os 0.4% 5% 0% 4% Cocineras/os 0.4% 2% 1% 3% Albañiles/as 15% 1% 17% 1% Peones/as Agropecuarios 8% 2% 31% 1% Peones de Construcción 6% 0% 8% 1% Sub-Totales 36% 60% 61% 85% Personal Doméstico Dependientes en tiendas/almacenes Fuente: EMNV 2001 El cuadro nos muestra que hay diferentes participaciones según el origen sea urbano o rural. De todas formas, las cuatro principales ocupaciones de las mujeres migrantes aglutinan al 65% del total de mujeres migrantes ocupadas. Si agregamos las ocupaciones de afanadoras y lavanderas/ planchadoras, el porcentaje se eleva a un 68%. En el caso de los hombres también hay diferencias urbano/rural. Pero, en total las tres ocupaciones incluidas en el cuadro, más la que ocupa el cuarto lugar en importancia que corresponde a porteros/guardianes con un 5% del total, aglutinan el 39% del total de hombres migrantes ocupados. La segregación vertical de género no es tan visible y puede estar mezclada con otra fundamentada en la condición de migrantes. Es muy posible que haya ya un grupo de ocupaciones que es considerada como “de migrantes” en los países de destino que absorben la mayor parte de los migrantes externos nicaragüenses. Por lo menos así parece indicarlo el hecho de que un 8% de los hombres ocupados están en cargos que requieren una formación profesional o técnica (grupos 1, 2 y 3) cuando hay un 11% que tiene esta formación, completa o no, aunque coincide con el 8% que, según las personas informantes, tiene la formación completa. En el caso de las mujeres la brecha se agranda porque sólo hay un 7% ocupadas en este tipo de cargos, mientras que hay un 14% con este tipo de formación, conluida o no, y un 10% con la formación completa. Se habla mucho sobre las “ventajas” que ofrece el trabajo como personal doméstico (menos gastos de sobrevivencia, sobre todo) y que es por ello que las mujeres optan por este tipo de trabajo, pero los estudios indican que lo que realmente pasa es que las mujeres están convencidas que este trabajo es el que tienen más posibilidades de conseguir. De nuevo, el estudio del proyecto Género y Migración de la OIT ya mencionado, indica que las mujeres con alguna profesión consideran imposible ejercerla en Costa Rica, hablan de restricciones normativas o simplemente de rechazo. 56 14. Las personas migrantes y el envío de remesas A nivel general, sólo el 54% de las personas migrantes mayores de 10 años fueron reportadas como enviando remesas. El porcentaje es muy similar entre hombres (53%) y mujeres (54%). Por área de residencia de origen, no hay cambio entre hombres pero sí entre mujeres: las mujeres rurales parecen tender más que las urbanas a enviar remesas a sus hogares de origen (57% vs 53%, respectivamente). En la exploración sobre la posible influencia del país de destino los resultados indican que el grupo que más manda es el que migró a USA (68% de los hombres y de las mujeres migrantes en este país); luego viene el que migró a Costa Rica (47% de los hombres y 53% de las mujeres) y, por último, el grupo que está en otros países centroamericanos (41% h y 37% m). Podría tener que ver con diferencias en las condiciones de trabajo e ingreso entre los países de destino, pero habría que profundizar más. La exploración sobre la posible influencia de la edad no ofrece resultados muy concluyentes. El comportamiento de las proporciones de migrantes que envían remesas es un tanto errático y, probablemente, tiene que ver con otras variables vinculadas a la edad (condición de actividad, por ejemplo). Entre los y las más jóvenes (menores de 20 años), encontramos el menor porcentaje de los migrantes que envían remesas, más aún entre las mujeres (26%) que entre los hombres (37%), aunque las mujeres entre 10 y 14 años mandan más (19%) que los hombres de estas edades (4%). El porcentaje que envía remesas comienza a incrementarse a medida que aumentan las edades. Los hombres alcanzan un 65% entre el grupo de 40 a 49 años. Las mujeres se estabilizan en alrededor de un 70% desde los 30 años. Los hombres mayores de 49 años que envían remesas bajan a 57% (y a 50% entre los mayores de 54 años). Las mujeres suben a un 80% entre las que tienen 50-54 y bajan a 65% entre las mayores de 54 años. Exploramos también la posible influencia del parentesco con el/la jefe/a del hogar de origen. el resultado obtenido fue que los hombres que más mandan son los cónyuges (82%), aunque es un grupo reducido de 23 hombres. En el caso de las mujeres migrantes, las que más envían remesas son las hijas (64%). Entre los hombres migrantes hijos, un 58% envían remesas. El tercer lugar en ambos sexos lo ocupan los/as hermanos/as (37% de los hombres y 54% de las mujeres con este parentesco envían remesas). Las cónyuges presentan una situación que nos llamó mucho la atención. Unicamente un poco más de la mitad (53%) fueron reportadas como enviando remesas. Si bien las que no envían son sólo siete mujeres decidimos profundizar el análisis para ver si podíamos encontrar alguna explicación. Y, la verdad, es que aún no sabemos a qué obedece. De hecho, nos parece improbable que sea así. Esto es lo que sabemos sobre ellas: Cinco son domésticas y una es vendedora ambulante. La séptima fue registrada como en “otra” condición de actividad. Seis están en Costa Rica y una en Panamá. Una se fue en 1990; 3 en 1998-1999 y 3 en 2000-2001. Cuatro 57 tienen 35 años o menos y tres 45 o más. Se nos ocurre que quizás no manden remesas al hogar donde está su marido sino adonde están los hijos. Pero lo único que podemos decir con seguridad es que ninguna de estas mujeres pertenece a un hogar que haya reportado miembros menores de 21 años con madre en el extranjero. Bajo el planteamiento teórico sobre la probabilidad de ruptura de lazos con el hogar de origen por largo tiempo transcurrido desde la migración, exploramos también la influencia de esta variable. Al parecer, los hombres reducen el porcentaje de los que envían cuando tienen mucho tiempo fuera (36% de los hombres vs un 56% de las mujeres que se fueron antes de 1980 envían remesas). Pero a partir de este período, el porcentaje de envío disminuye a medida que disminuye el tiempo fuera. En el caso de los hombres va desde un 72% de los que se fueron entre 1980 y 1984 hasta un 46% de los que se fueron entre 2000 y 2001. Las mujeres, por su parte, presentan un comportamiento combinado: el % de las que envían sube hasta llegar al grupo de 1985-1989 (71%) y a partir de aquí comienza a bajar hasta llegar al 45% de las que migraron entre 2000 y 2001. Es sólo a partir de 1999 que el porcentaje de mujeres que envían remesas es menor que el de los hombres. Siempre mayor o igual que los hombres, hasta el último período. Nos preguntamos si tiene que ver con las dificultades del asentamiento. ¿Son más difíciles las cosas para las mujeres que para los hombres? ¿O porque se considera que bastante aporte es mantenerse por su cuenta?. Es otro tema que merece mayor estudio. La otra variable que supusimos podía influir es la condición de actividad. Como era esperable, los migrantes que trabajan son los que más envían: 62.5% de los hombres y 67% de las mujeres. Sin embargo, hay migrantes declarados como estudiantes que también envían (15% de hombres y 21% de mujeres) así como mujeres declaradas como amas de casa que también envían remesas (48%). Si esta gente no genera ingresos, ¿de dónde saca recursos para enviar remesas? ¿Harán algunos trabajos no considerados como tales? ¿Tienen padres o cónyuges en el país de destino que aportan los recursos que envían?. No tenemos respuestas, pero la experiencia indica que la segunda alternativa planteada es la más probable. Por último, quisimos explorar si el tener hijos/as en el hogar de origen influía en el comportamiento de migrantes en relación con el envío de remesas. Como un acercamiento indirecto procesamos la información diferenciando migrantes que habían sido reportados por hogares donde también habían hijos/as de migrantes, de los que habían sido reportados por hogares donde no habían hijos/as. Los resultados fueron: un 60% de los hombres, en cuyos hogares reportaron hijos de migrantes menores de 21 años, y un 60% de las mujeres en la misma situación, envían remesas. Un 66% de hombres en cuyos hogares de origen se reportaron hijos de migrantes menores de 18 años vs un 62% de las mujeres envían remesas. Sin embargo, hay que recordar que no podemos saber de quiénes son los hijos/as reportados por los hogares y tampoco podemos saber qué migrante (cuando hay varios) son los que envían remesas. Para tratar de disminuir estas distorsiones, hicimos un ejercicio de procesamiento con los hogares donde sólo habían declarado un migrante. En este caso, 71% de hombres y 72% de mujeres migrantes envían remesas cuando el hogar reportó hijos de migrantes menores de 21. Y 58 71% de hombres y mujeres migrantes lo hacen cuando el hogar reportó hijos de migrantes menores de 18 años. Por supuesto, estos datos deben ser vistos solamente como un acercamiento al posible impacto de tener hijos en el hogar de origen sobre la propensión a enviar remesas. En general, y a pesar de los límites que la información impone, la tendencia mayoritaria en los diferentes escenarios analizados es la de que más mujeres que hombres envían remesas. D. LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN Este es uno de los elementos más difícilmente trabajables a partir de información generada por encuestas de hogares nacionales. El abordaje de esta variable, vía preguntas sobre el porqué migró una persona, está limitado en el caso de las personas actualmente migrantes porque ellas no están para responder. Lo único que podemos decir es que dado que la gran mayoría de ellas están trabajando o buscando trabajo (el 83% de los migrantes y el 68% de las migrantes) su migración es de hecho una migración laboral, independientemente de la motivación original. Por otra parte el flujo de remesas captado por la encuesta indica, al menos, la posibilidad de la situación económica familiar, como parte de las razones para la migración. Tenemos la opción de utilizar, reduciendo los casos a aquellos que tienen que ver con el exterior como destino, la pregunta sobre las razones de la última migración que hace la EMNV a personas que están de regreso en el país, pero aquí enfrentamos otro problema para el análisis de género. Las alternativas de respuesta están formuladas desde la concepción de la migración como una decisión individual. Ello limita el acercamiento a motivaciones más de orden familiar que personal. No es lo mismo migrar porque una persona desea un mejor trabajo y/o un mejor ingreso que migrar porque la familia necesita ayuda para poder salir adelante. Esto no es posible captarlo adecuadamente en la formulación tradicional de esta pregunta. De todas formas, y sin olvidar que el número de observaciones es estadísticamente muy reducido (73 hombres y 59 mujeres), los resultados de esta pregunta indican que las razones más frecuentemente aducidas son económicas y/o de trabajo. Este tipo de razones es más frecuente entre mujeres urbanas que entre mujeres rurales. 59 Cuadro 30 PRINCIPALES RAZONES ADUCIDAS PARA LA ÚLTIMA MIGRACIÓN AL EXTERIOR Área de Residencia Actual Urbana Razones Total Rural H M H M H M Económicas/Trabajo 51% 34% 50% 22% 51% 32% Decisión Familiar 16% 38% 22% 44% 18% 39% Guerra 7% 8% 11% 33% 8% 12% 6% 8% - - 4% 7% Matrimonio o Cambio Estado Conyugal Fuente: EMNV 2001 Un inconveniente adicional está originado por la inclusión de la alternativa “por decisión familiar” que se ofreció dentro del conjunto de respuestas posibles para las razones de la migración. Al parecer, hubo la idea de reducirla al caso de las personas menores de edad, pero en la práctica fue utilizada para y por personas de cualquier edad. En el caso de las mujeres tenemos una alta concentración en la alternativa “por decisión familiar” y aparece, con más frecuencia aún, entre mujeres rurales. Se podría suponer que ello refleja un menor nivel de decisión independiente de las mujeres en relación a su posible migración hacia el exterior, pero creemos que la información como tal no permite una conclusión firme al respecto. Al fin y al cabo no sólo mujeres sino también hombres identificaron esta alternativa como razón de su migración. La verdad es que esta respuesta es problemática porque no es excluyente con respecto a las otras (por ejemplo, una persona podría migrar por decisión familiar que fue fundamentada en la necesidad de incrementar los ingresos familiares) y porque no podemos saber cómo fue percibida y manejada tanto por encuestadores/as como por las personas entrevistadas. No podemos dejar de mencionar es que, contrario a lo que se espera según las teorías clásicas migratorias, la razón vinculada con el matrimonio o cambio de estado conyugal no alcanzó ni el 7% de las mujeres cuya última migración fue hacia el exterior y poco más de un 4% de los hombres la plantearon también como razón de su última migración. Por último, la guerra también entró en las razones de esta migración pero con relativo poco peso. Esto quizás indique que esta migraciones no están mayoritariamente vinculadas a la guerra de los años ochentas (aunque no tenemos certeza dado que falta el dato sobre la fecha de esta última migración). No obstante, el peso relativo de esta razón entre mujeres rurales indica una relación más fuerte con el conflicto para este grupo en particular. 60 1. Las redes migratorias y/o el “efecto demostración” Otro elemento que podría ayudar a explicar, al menos la dinámica migratoria de los últimos años, lo encontramos en el peso relativo de hogares con más de una persona migrante que no es pequeño y la pertenencia misma de migrantes actuales a hogares que tienen algún integrante con experiencia migratoria previa (un 11% tanto de hombres como de mujeres migrantes). Al parecer, las redes y el efecto demostración están incidiendo en la migración de nicaragüenses hacia el exterior. Ya la misma concentración creciente de destinos, que hemos analizado antes, es un indicador indirecto de la posibilidad de esta situación. Cuadro 31 HOGARES POR NÚMERO DE MIGRANTES REPORTAD@S Hogares por # de Migrantes EMNV ENDESA Urbano Rural Total Urbano Rural Total Con 1 migrante 63% 54% 61% 62% 67% 63% Con 2 migrantes 19% 27% 21% 19% 17% 19% Con 3 migrantes 7% 12% 9% 12% 11% 12% Con 4 migrantes 5% 1% 4% 5% 3% 4% Con 5 o más integrantes 3% 6% 5% 3% 2% 3% Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Los datos anteriores indican que, si bien la mayoría de los hogares con migrantes reportaron una sola persona migrante, hay un peso no despreciable de hogares multi-migrantes. Las encuestas difieren en términos de en qué ámbito son más frecuentes los diferentes casos. Los datos de la ENDESA parecen más consistentes con la experiencia migratoria más reciente de los hogares rurales. Sin embargo, hay que recordar que esta encuesta no asegura representatividad urbanorural a partir de los datos primarios de las encuestas. La EMNV, en cambio y con la excepción de los hogares con 4 personas migrantes reportadas, indica una frecuencia mayor de hogares multimigrantes en el área rural. No tenemos nada que nos ayude a explicar estas diferencias. En la exploración por destinos de estas personas migrantes, encontramos que los hogares con más de un migrante se concentran en destinos tradicionales (Estados Unidos y Costa Rica), en especial los de mayor número. Otra cosa que nos llamó la atención es que las mujeres migrantes provienen más que los hombres de hogares multi-migrantes (45% vs 43%) pero la brecha es mayor a medida que aumenta el número de migrantes por hogar: 4% vs 2% en el caso de 5 migrantes por hogar; 2% vs 1% en el caso de 6 migrantes. Esto también parece sorpresivo, si se piensa que se supone más reciente la migración femenina. Si consideramos sólo los destinos no tradicionales, la situación se agudiza: 50% de los migrantes a estos países provienen de hogares multi-migrantes vs 57% de las migrantes. ¿Será que las mujeres “halan” más que los hombres? ¿Por sus relaciones más estrechas con la familia o el hogar de origen?. 61 En la misma línea de explorar el número de personas migrantes por hogar, procesamos los hogares con experiencia migratoria por número de personas con esta experiencia: Más de un 25% del total de hogares con este tipo de experiencia tienen dos o más miembros con ella (24% de los hogares rurales y 26% de los hogares urbanos). La mayor concentración de estos hogares con más de un/a integrante con experiencia migratoria externa la presenta la región del Pacífico (34%). Y si sumamos el departamento de Managua, el porcentaje se eleva a un 64%. Sin embargo, las otras dos regiones (Atlántico y Central) también aglutinan un 29% de este tipo de hogares. Y aún otro elemento de juicio, lo encontramos al analizar el número de hijos/as reportados/ as en el exterior por sus madres residentes en Nicaragua: Sólo un 30% de los hijos y de las hijas reportadas en el exterior corresponden al caso de un sólo hijo en el exterior. Hay diferencias urbano-rural: hay más casos en el área urbana de un sólo hijo/a en el exterior (31%) que en el área rural (25%). Y en esta última área hay más hijas (30%) que hijos (22%) en esta situación. Un 39% aproximadamente de estas personas reportadas corresponde al caso de 2 a 3 hijos/as en el exterior. De nuevo, encontramos esta situación más en el área rural (42%) que en la urbana (38%). Y más entre las hijas de mujeres urbanas (39%) que entre los hijos (36%). Al contrario en el área rural: 47% de los hijos y 37% de las hijas de mujeres rurales se ubican en este caso. Al caso de más de 3 hijos/as en el exterior, corresponde el 32% de las personas reportadas. Y en este caso, las diferencias entre hijas e hijos son mínimas. En el área rural favorecen a los hijos mientras que en el área urbana son las hijas las que presentan mayor peso relativo de este tipo de casos. La ENDESA nos ofrece aún otro elemento para explorar esta vinculación entre redes migratorias y la dinámica de las migraciones. Los departamentos que tienen las mayores concentraciones de hogares con 3 o más migrantes coinciden con los reconocidos como tradicionales en la migración hacia el exterior: Cuadro 32 DEPARTAMENTOS CON LOS MAYORES % DE HOGARES CON 3 O MÁS MIGRANTES EXTERNOS Departamentos Rivas RAAS Estelí Granada Carazo León % Nacional Hogares Fuente: ENDESA 2001 % Hogares 27% 25% 24% 21% 20% 19% 18% % Migrantes 10% 8% 7% 10% 4% 10% 62 Se podría considerar hasta cierto punto sorpresivo encontrar a Estelí y Carazo entre los seis departamentos que superan el promedio nacional de hogares de personas migrantes con 3 o más. Sin embargo, puede ser que corresponda a migración más antigua. De hecho, según los datos de la EMNV, Carazo es el tercero entre los departamentos de origen de los ex – migrantes. Estelí, por su parte, ocupa el sexto lugar, junto con Chontales. Y, de todas formas, también podría estar indicando una tasa de retorno más baja que algunos de sus vecinos que lo superan, como es el caso de Nueva Segovia que comparte el quinto lugar junto con Boaco. En el otro extremo, están los departamentos que presentan la mayor concentración de hogares con un sólo migrante externo. Aquí la sorpresa mayor es encontrarnos con Chinandega y Río San Juan en este grupo. O están surgiendo nuevos hogares con migrantes (de hecho, Chinandega es parte de los cuatro que tienen mayor peso relativo de hogares con migrantes y Río San Juan comparte un sexto lugar con Managua) o esta población no es muy proclive a la migración en cadena. Cuadro 33 DEPARTAMENTOS CON LOS MAYORES % DE HOGARES CON 1 SÓLO MIGRANTE EXTERNO Departamentos % Hogares % Migrantes Madriz 77% 2% Nueva Segovia 75% 3% Jinotega 75% 1% Chinandega 69% 9% RAAN 69% 1% Masaya 66% 5% Río San Juan 66% 6% % Nacional Hogares 63% Fuente: ENDESA 2001 Revisando la composición por sexo de las personas migrantes de estos departamentos. Encontramos que Chinandega y Río San Juan tienen una estructura por sexo con mayoría femenina y, además, ambos departamentos concentran más migrantes femeninas que masculinas. Quizás la migración femenina más reciente explique el que aparezcan entre los que concentran más hogares con un sólo migrante. El análisis separado de los grupos migrantes hacia Estados Unidos y Costa Rica refuerza esta idea. Según la EMNV, en este caso, el número de migrantes que provienen de hogares multimigrantes se incrementa: Un 42% de los hombres migrantes y 46% de las mujeres migrantes que están en Costa Rica, provienen de hogares multi-migrantes (para un 44% del total de migrantes en este país). La mayor proporción de mujeres que de hombres pudiera estar reflejando el mayor tiempo de migración de las mujeres a Costa Rica. 63 Un 47% de los hombres migrantes y 39% de las mujeres migrantes en Estados Unidos, provienen de hogares multimigrantes (para un 43% del total de migrantes en este país). En este caso, la diferencia entre mujeres y hombres reflejaría el mayor tiempo de migración de los hombres a Estados Unidos. 2. La edad al momento de migrar: Otro acercamiento indirecto nos lo puede ofrecer la edad que tenían las personas migrantes cuando emigraron. Se calculó el dato tanto en la EMNV como en la ENDESA. (Según la EMNV): Emigrantes de origen urbano: Entre las personas emigrantes de origen urbano, hombres y mujeres se concentran en los rangos de 15-19 (24%) y 20-24 (23% hombres y 20% mujeres). Los siguientes dos rangos en importancia son: 25-29 (12% hombres y 13% mujeres) y 30-34 (9% hombres y 9% mujeres). Lo que significa que un 68% de los hombres y 66% de las mujeres estaban en edades altamente productivas cuando migraron. Si sumamos al grupo que migró entre sus 35 y 44 años, estos porcentajes se elevan a 80% de los hombres y 77% de mujeres. Vale la pena anotar que, aunque con peso relativo bajo, las mujeres superan a los hombres a partir de los 45 años (6% de mujeres y 3% de hombres) y que hay apenas un 7% (7% hombres y 6% mujeres) de menores de 10 años que llega hasta un 18%, en ambos sexos, si sumamos las personas que migraron entre sus 10 y 14 años de edad. Emigrantes de origen rural: Los migrantes hombres de origen rural son relativamente más jóvenes: un 56% de los hombres de este origen migraron cuando tenían entre 15 y 24 años. Las mujeres rurales, en cambio, tienden a ser un poco mayores: 41% migró entre sus 15 y 24 años; 24% entre 25-29. En las edades entre 30 y 39 años, la proporción de hombres migrantes de origen rural más que duplica la de las mujeres (13% vs 6%). Pero las mujeres triplican a los hombres en las edades de 40 años a más (12% vs 4%, respectivamente). De todas formas, y con más fuerza aún que entre las personas migrantes de origen urbano, la mayoría de los y las migrantes de origen rural lo hicieron en edades productivas (entre sus 15 y 44 años): 84% de los hombres y 74% de las mujeres. (Según la ENDESA): Las edades más frecuentes para emigrar fueron: 20-24 (26% de los hombres y 23% de las mujeres); 15-19 (18% de los hombres y 19% de las mujeres) y 25-29 (17% de los hombres y 16% de las mujeres). Aunque en diferente orden y con ligeras diferencias en los valores, estos datos confirman que la mayoría de las personas migraron en edades altamente productivas (83% de los hombres y 82% de las mujeres migraron entre sus 15 y sus 44 años de edad). La separación de las curvas de edades al migrar de hombres y mujeres se da antes de lo indicado por la EMNV: Las mujeres superan a las hombres a partir de los 35 años y la brecha se amplía a partir de los 45 (9% de mujeres y 5% de los hombres). 64 Las personas que migraron antes de sus 15 años constituyen un 10% del total de migrantes (12% de hombres y 9% de las mujeres) y aquí es donde encontramos la mayor diferencia con la EMNV cuyos datos estimaron en un18% a los hombres y las mujeres que migraron en estas edades. 3. Comparación entre el perfil de edad al migrar y el perfil de edad al momento de la encuesta: En el ámbito urbano llama la atención, al comparar las edades al migrar con las edades actuales (según los datos de la EMNV) la reducción en los porcentajes de menores de 10 años (de 7% a 4% en los hombres y del 6% al 4% en las mujeres), y se reduce aún más el grupo de 10-14 (de 11% a 4% en el caso de los hombres y de 11% a 5% en el caso de las mujeres). Se incrementa, por su parte, el grupo entre 45 y 64 años (de 3% a 12% en el caso de los hombres y de 6% a 12% en el caso de las mujeres). Quizás están migrando ahora menos niños/as y ello podría reforzar el carácter económico de esta oleada migratoria de los últimos años. En el ámbito rural pasa algo similar pero la reducción de los y las menores de 10 años es bastante menor entre mujeres (de 8% a 4% en hombres y de 10% a 8% en mujeres). Entre 10-14 los hombres prácticamente no cambian pero las mujeres sí (reducen su porcentaje de 8% a 5%). El incremento en el rango de 45-64 es fuerte (de 1% a 5% en los hombres y de 7% a 13% en las mujeres). El grupo tiende a envejecer pero las migraciones son recientes... ¿significa ello que están saliendo personas con más edad del área rural?. En búsqueda de la respuesta a esta pregunta analizamos los grupos migrantes por edad al migrar, según año de la migración (utilizando los datos de la ENDESA, que nos ofrece mayor número de observaciones). Confirmamos una reducción progresiva en el tiempo de las personas menores de 18 años. Preocupa, sin embargo, que dicha reducción no ha sido igual para hombres y mujeres. En el caso de los hombres, por ejemplo, las personas entre 10 y 17 años pasaron de representar casi un 30% de migrantes de 1990 a menos de un 6% de migrantes de 2001. En el caso de las mujeres, empezando en el mismo nivel, llegan a un 9% en el 2001 y es en este año cuando, por primera vez, superan la proporción de hombres en estas edades. Dada la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a problemas como la explotación sexual, es un apecto al que vale la pena dar seguimiento en el futuro. 4. Las edades al migrar por períodos de migración en los dos destinos principales: El análisis de las edades al migrar por períodos de migración en los dos países que concentran la mayoría del grupo migrante, nos aporta un indicador indirecto, pero razonablemente válido, del cambio de signo en la migración de nicaragüenses hacia el exterior (según la ENDESA). 65 El porcentaje de menores de 14 años baja en forma importante a partir de 1990, tanto en las personas migrantes hacia Costa Rica como en las migrantes hacia Estados Unidos. En el grupo migrante hacia Costa Rica, pasa de 30% (mujeres y hombres) en 1980-1984 y niveles similares en 1985-1989 a 10% de los hombres y 11% de las mujeres que migraron en 1990-1994; y llega hasta 8% de los hombres y 6% de las mujeres que migraron entre 2000 y 2001. En el grupo migrante hacia Estados Unidos, pasa de 28% de los hombres y 13% de las mujeres que migraron en 1985-1989 a 11% de los hombres y 9% de las mujeres que migraron en 1990-1994 y llega hasta 9% de los hombres y 5% de las mujeres que migraron entre 2000 y 2001. El porcentaje que migró entre sus 20 y 39 años se incrementa entre los hombres, con altas y bajas, a partir de 1990 y entre las mujeres, de forma sostenida, hasta 1995-1999. En 2000-2001 los hombres migrantes de estas edades incrementan su peso relativo y las mujeres lo reducen, entre los que migraron hacia Costa Rica. En el caso de Estados Unidos, se incrementa el peso relativo de migrantes de estas edades desde 1985. Las mujeres siguen aumentando hasta 1994 pero bajan a partir de 1995. Los hombres aumentan hasta 1999 y bajan en el 2000-2001. Una cosa un tanto curiosa es el incremento de las mujeres de 40 años a más, especialmente en el caso de USA. Comienzan a incrementarse a partir de 1995 hasta llegar en el 2000-2001 a un 41% de las migrantes de este período. Si tomamos en cuenta la tendencia de las mujeres a trabajar hasta edades mayores que las de los hombres, esto no invalidaría la evidencia de un cambio hacia un migración mayoritariamente económica, pero también podría indicar movimientos por otras razones, quizás familiares. En los años 80s encontramos una relativa evidencia del impacto del Servicio Militar Obligatorio en la migración masculina a Costa Rica: Entre 1985 y 1989 hubo un 45% de migrantes masculinos con edades entre 15 y 19 años, su nivel más alto en todo el período analizado, pero la cantidad de observaciones es reducida. Si le sumamos las edades de 10-14, que podrían también responder a la previsión de los padres y las madres para evitar el servicio militar, el porcentaje asciende a un 55% de los migrantes masculinos de este período. 5. El tipo de acceso a las comunidades de origen de las personas migrantes: Un último elemento analizado fue el de la calidad de las comunicaciones (físicas) de las comunidades de origen de las personas migrantes. Bajo el supuesto que un mejoramiento en esta línea, podría funcionar como elemento facilitador, al menos, de las migraciones. El resultado parece confirmar la importancia de las vías de acceso a las comunidades para la actividad migratoria: Un 52% de los hogares que reportaron migrantes tienen carretera o calle asfaltada como vía de acceso a su comunidad. Aunque parece más importante ahora que antes (43% de los hogares con ex-migrantes tienen este tipo de vías de acceso). ¿Reflejando quizás los movimientos por las fronteras de los años ochentas? El camino o calle de tierra es más frecuente entre los hogares sin migrantes ni ex-migrantes (47%), pero un segundo lugar lo ocupan los hogares con migrantes actuales (41%) y un 40% 66 con ex-migrantes, lo que podría estar reflejando la migración rural actual a países vecinos, como Costa Rica, y el peso de esta misma migración entre las personas que están de regreso en el país. Probablemente, la misma razón explique que la “trocha” es vía de acceso sólo para 6% de hogares con migrantes; pero para el doble (12%) de hogares con ex-migrantes. Así como que el “río o mar” como vía de acceso fue más importante para los ex-migrantes (6% de estos hogares), y menos para los hogares con migrantes actuales (menos de un 2%). E. LOS IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN 1. Económicos: las remesas Las remesas del exterior son un tema ampliamente discutido desde posiciones bastante encontradas: las que hacen énfasis en sus pros y las que hacen énfasis en sus contras, cuando no radicalmente encontradas y mutuamente excluyentes. La EMNV incluye el tema de las remesas en su cuestionario, como una fuente de “otros ingresos” pero tratada en forma separada. Según los datos de esta encuesta, más del 43% de los hogares encuestados reportó recibir remesas, pero los casos más frecuentes son los hogares que reciben exclusivamente remesas de personas que viven en otro lugar pero dentro del mismo país (denominadas en la encuesta como “remesas del interior”). No obstante, más de 18 hogares de cada 100 encuestados reportaron recibir remesas del exterior, en forma exclusiva o combinadas con remesas del interior, lo que puede considerarse un indicador de su importancia para los hogares en el país. Cuadro 34 HOGARES ENCUESTADOS QUE RECIBEN REMESAS Remesas por Origen Área Urbana Área Rural Total Nacional Remesas del Interior 24% 27% 25.3% Remesas del Exterior 19% 6% 13.1% Ambas 7% 3% 5.2% Totales 48.9% 36.8% 43.6% Remesas del Exterior * 25.3% 9.3% 18.3% (*) Incluye hogares que reciben sólo remesas del exterior y los que reciben ambas Fuente: EMNV 2001 Las remesas exclusivamente del interior son un poco más frecuentes entre los hogares rurales. Creemos que reflejando formas tradicionales de ayuda mútua como, por ejemplo, la salida de hijas del campo o pueblos a ciudades más importantes o la capital a trabajar de empleadas domésticas. 67 Por el contrario, las remesas del exterior son más frecuentes (y la brecha es mayor) entre los hogares urbanos, lo que resulta consistente con el carácter mayoritariamente urbano de la migración captada en la encuesta. Según las cifras, casi 3 hogares urbanos de cada 10 reciben remesas del exterior. El predominio urbano en el caso de las remesas es un poco mayor que el de las personas migrantes captadas por la encuesta: 78% de los hogares que reciben remesas son urbanos; mientras que un 72% de las personas migrantes son de origen urbano. Esta divergencia se origina en la captación de mayor número de hogares que reciben remesas que de hogares con migrantes hacia el exterior. a) Tipos de Remesas: La mayor parte de las remesas del exterior son exclusivamente en dinero (50% de los hogares reciben este tipo de remesas) o combinado con bienes o regalos (29% de los hogares que reciben remesas del exterior). Los hogares que reportaron recibir sólo bienes o regalos constituyen el 22% del total de hogares que reciben remesas del exterior. Cuadro 35 HOGARES ENCUESTADOS QUE RECIBEN REMESAS DEL EXTERIOR Tipo de Remesas Área Urbana Área Rural Total Nacional En dinero 49% 55% 50.0% En bienes o regalos 22% 20% 21.5% Ambos 29% 25% 28.5% Totales 78% 22% 100.0% Remesas en dinero * 20% 7% 14.3% (*) Incluye hogares que reciben sólo dinero y los que reciben ambos tipos de remesas. Los porcentajes se refieren al total de hogares encuestados en cada área de residencia. Fuente: EMNV 2001 Las remesas del exterior exclusivamente en dinero son relativamente más frecuentes en el área rural que en el área urbana, aunque en ambas áreas son las mayoritarias. Las mixtas (dinero y bienes o regalos) son un poco más frecuentes en el área urbana que en la rural. Las remesas exclusivamente en bienes o regalos, aunque con una brecha menor, siguen siendo mayoritarias entre los hogares urbanos. b) Los montos de las remesas del exterior: Los datos sobre montos de las remesas son, además de extraños en algunos casos, poco consistentes con los resultados de otros estudios. Pueden haber ocurrido distintas cosas que afectaron la validez de los datos, pero nos parece muy improbable que ellos reflejen la realidad. 68 Dudamos sobre la propiedad de su uso, pero al final consideramos que era mejor presentarlos para poder discutirlos con otras personas interesadas en el tema: 47% de los hogares que reciben remesas reportaron remesas ANUALES inferiores a 1,501 córdobas: 33% hasta 1,000 córdobas y 16% hasta 500 córdobas. Según otros estudios las remesas andan entre US$ 600 y 1,200 anuales. La encuesta sólo reporta en este rango, o superior, un 23% del total de hogares que reportaron remesas en dinero. - En el área rural el 50% de los hogares que reciben este tipo de remesas reportó montos hasta 1,500 córdobas: 37% hasta 1,000 córdobas y 23% hasta 500 córdobas. El valor máximo que alcanzaron estas remesas fue de casi 35,000 córdobas. En el área urbana el 46% de los hogares que reciben remesas reportó montos de hasta 1,500 córdobas anuales: 32% hasta 1,000 córdobas y 13% hasta 500 córdobas. El valor máximo que alcanzaron estas remesas fue de menos de 65,000 córdobas. En ambas áreas, un 23% aproximadamente de los hogares que reciben remesas alcanzó o superó el nivel de US$ 600 anuales (se ubicaron a partir del rango 7,000 – 8,000 córdobas). Los datos sobre montos anuales equivalentes de regalos o bienes no son menos extraños: 27% de los hogares que reciben este tipo de remesas reportó montos de hasta 500 córdobas; el 50% hasta 1,000 córdobas y el 61% hasta 1,500 córdobas. Sólo un 7% su ubica en el rango de 7,000-8,000 o superiores. El valor máximo reportado es de más de 80,000 córdobas (por un hogar urbano, mientras que en el área rural el valor máximo se situó en 8,000 córdobas). Al igual que en el caso de las remesas en dinero, el área rural se concentra más que la urbana en los montos más bajos, pero con mayor fuerza aún: un 79% de estos hogares reportaron montos de hasta 1,500 córdobas anuales (vs un 56% del área urbana); un 65% reportó montos de hasta 1,000 córdobas (vs 46% en el área urbana); y un 40% de hasta 500 córdobas (vs 24% en el área urbana). En el área rural no hay ningún hogar que reportara más de 8,000 córdobas mientras que un 7% de los hogares urbanos superaron esta cantidad. c) La frecuencia de las remesas del exterior: La frecuencia de las remesas en dinero presenta un comportamiento esperado en lo que se refiere al peso porcentual de los hogares que las reciben mensualmente). El segundo lugar lo ocupa la frecuencia anual (de forma similar entre hogares rurales y urbanos). 69 Cuadro 36 PRINCIPALES FRECUENCIAS DEL ENVÍO DE REMESAS EN DINERO Frecuencia de Envío Área Urbana Área Rural Total Nacional Mensual 43% 39% 42.1% Annual 25% 26% 25.0% Trimestral 14% 16% 14.6% Semestral 11% 15% 11.5% Fuente: EMNV 2001 Dos cosas nos resultan extrañas en estos datos: Poco más de un 5% del total reportó frecuencia quincenal (4% de los hogares rurales y 6% de los urbanos). Resulta difícil imaginar casos como estos. Pero más difícil aún es imaginar cómo sería posible la frecuencia semanal y diaria y si bien son pocos, hay hogares que las reportaron (1.5% del total; casi 1% de los hogares rurales y casi 2% de los hogares urbanos). Talvez en conexión con esto, llama también la atención que todos los hogares que reciben este tipo de remesas identificaron una frecuencia específica cuando son conocidos los casos en que esta frecuencia es irregular y el envío es algo más bien eventual. Resulta difícil imaginarse que la encuesta no detectó ninguno de estos casos. Nos preguntamos si, en un fenómeno no escaso en la realización de encuestas, la gente buscó responder la pregunta en los términos en que estaba planteada (no se incluyó la opción de ninguna o la del envío irregular o eventual). Lo mismo pasó en el caso de las remesas en bienes o regalos. También aquí hay hogares que reportaron frecuencias quincenales (1%) y diaria (casi un 1%), tanto en el área urbana como en la rural. Y tampoco aquí hubo hogares que no reportaran ningún frecuencia establecida, lo que resulta más extraño aún, si cabe, que en el caso del dinero. Las frecuencias mayormente reportadas por los hogares para las remesas en bienes o regalos indican intervalos mayores que en el caso de las remesas en dinero: la mayoría de los hogares que reciben bienes o regalos, reportaron que los reciben anualmente (52% del total; 56% de los hogares rurales y 51% de los hogares urbanos). Le sigue la frecuencia semestral con un 22% del total (de forma similar entres hogares urbanos y entre los rurales). La tercer frecuencia más reportada es la trimestral (16% del total; 14% de los hogares rurales y 16% de los urbanos). d) Los usos o destinos de las remesas del exterior en dinero Los usos o destinos de las remesas captados por la encuesta sí son consistentes con otros estudios sobre el tema: El uso número 1 es el de la alimentación (40% del total de usos reportados), más en el área rural (44%) que en el área urbana (39%). Esto es consistente con la concentración de mayor pobreza en las áreas rurales. 70 Cuadro 37 PRINCIPALES USOS O DESTINOS DE LAS REMESAS EN DINERO Y HOGARES POR NÚMERO DE USOS REPORTADOS Usos/Destinos Área Urbana Área Rural Total Nacional Alimentación 43% 39% 42.1% Salud/Medicinas 16% 17% 16.3% Ropa/Calzado 10% 12% 10.1% Artículos de Uso Personal 10% 7% 7.5% Totales 93% 96% 93.2 Un Uso 42% 43% 43.2% Dos Usos 29% 26% 28.7% Tres Usos 23% 19% 21.7% Cuatro o Cinco Usos 6% 8% 6.5% No. Usos Reportados Fuente: EMNV 2001 Un segundo lugar, bastante lejano, lo ocupan los gastos en salud o medicinas. Y no hay diferencias urbano-rural significativas. Ropa y calzado y artículos de uso personal se ubican en tercer lugar. Los primeros son más frecuentes en el área rural que los segundos. En el área urbana tienen el mismo peso. La mayoría de los hogares que reciben estas remesas del exterior reportaron más de un uso (57% del total) de forma bastante similar entre hogares urbanos y rurales. e. Usos importantes pero no mayoritarios de las remesas del exterior: El peso porcentual de hogares que dedicaron total o parcialmente sus remesas a otros usos más productivos es mínimo: Poco más de un 7% (45 hogares de los 601 que reciben este tipo de remesas) de estos hogares reportaron usar, total (un 2%) o parcialmente, sus remesas para inversión. En este caso el destino más frecuente es el de mejorar sus viviendas (62%); 36% las invertieron en sus actividades económicas y 2% en ambas cosas. No hay mayor diferencia urbano-rural (8% de los hogares rurales y 7% de los urbanos reportaron este tipo de destino para sus remesas). 31 hogares (de 601 que reciben estas remesas) dedicaron, total (un 2%) o parcialmente, sus remesas al pago de préstamos o deudas (31 hogares de 601). No hay diferencia urbano-rural. Rescatamos este uso considerando que la aplicación de remesas a este fin puede en definitiva defender el patrimonio o los activos de estos hogares. 71 86 hogares (de los 601 que reciben estas remesas) dedicaron sus remesas, total (un 2% de los hogares urbanos) o parcialmente, a gastos relacionados con educación. Cuadro 38 % HOGARES QUE REPORTARON USOS O DESTINOS DE LAS REMESAS EN DINERO IMPORTANTES PERO NO MAYORITARIOS Usos/Destinos Área Urbana Área Rural Total Nacional Inversión 7% 8% 7.5% Pago de Deudas 5% 5% 5.2% Educación 15% 13% 14.3% Fuente: EMNV 2001 f) Los bienes/regalos recibidos como remesas del exterior: Los bienes o regalos reportados más frecuentemente por los hogares encuestados son: urbana) Ropa y Calzado (45% del total de reportes; 46% en el área rural y 45% en el área urbana) Artículos de uso personal (20% total; 20% en el área rural y 19% en el área Artefactos eléctricos y artículos para el hogar ocupan un lejano tercer lugar (7% cada item). Ambos son más frecuentes entre los hogares urbanos (8% cada item) que entre los hogares rurales (4% y 6%, respectivamente). En el área rural, alimentos-bebidas-tabaco ocupa el tercer lugar con un 9% del total de reportes en esta área. g) Las remesas y las personas migrantes: El 46% de los hogares que reportaron remesas del exterior también reportaron migrantes, aunque sólo un 41% recibe remesas de esos migrantes reportados. Un 27% recibe remesas de una persona migrante y un 14% de dos o más migrantes. No deja de llamar la atención este porcentaje de hogares que reportaron recibir remesas y miembros en el exterior que no enviaban remesas. Parece evidente que contar con migrantes incrementa la probabilidad de las remesas (69% de los hogares con migrantes reciben remesas del exterior vs un 11% de los hogares que no tienen migrantes y vs un 18% del total general de hogares encuestados). La frecuencia con que se reciben las remesas en dinero parece estar influenciada también por el hecho de si la persona migrante era parte o no del hogar que recibe las remesas: 72 Los hogares con migrantes presentan un relativo mayor peso de la frecuencia mensual (48%) que los que no tienen migrantes (35%) y, a la inversa, la frecuencia anual es inferior entre los hogares con migrantes (17%) que entre los hogares sin migrantes (35%). h) ¿Las remesas impactan la situación de los hogares? Lo único que podemos decir es que, según los datos de la encuesta, la estructura de pobreza de los hogares con migrantes es bastante menos negativa que la de los hogares sin migrantes: Cuadro 39 ESTRUCTURA DE POBREZA DE HOGARES QUE RECIBEN O NO RECIBEN REMESAS Niveles de Pobreza Área Urbana Área Rural Total Reciben Remesas Reciben Remesas Reciben Remesas Sí No Sí No Sí No Pobres Extremos 2% 6% 13% 25% 5% 15% Pobres no Extremos 11% 23% 30% 38% 15% 30% No Pobres 87% 71% 57% 37% 80% 55% Fuente: EMNV 2001 Sólo a título de ejercicio, ya que está comprobado que no todas las personas integrantes de un hogar se benefician (o lo hacen al mismo nivel) de los recursos existentes, los datos de población de estos hogares también indican una situación mejor en los hogares con remesas que en los hogares sin remesas: Cuadro 40 ESTRUCTURA DE POBREZA DE LA POBLACIÓN EN HOGARES QUE RECIBEN O NO RECIBEN REMESAS Niveles de Pobreza Área Urbana Área Rural Total Reciben Remesas Reciben Remesas Reciben Remesas Sí No Sí No Sí No Pobres Extremos 4% 9% 16% 32% 7% 21% Pobres no Extremos 15% 29% 36% 40% 20% 34% No Pobres 81% 62% 48% 29% 73% 45% Fuente: EMNV 2001 Ambos acercamientos indican una estructura de pobreza menos negativa, más en el área urbana (donde los hogares sin remesas triplican el porcentaje de hogares en extrema pobreza en comparación con los que reciben remesas; y lo duplican en el caso de la pobreza no extrema) que en la rural. La pregunta que surge es si ello tiene que ver con una migración más “antigua” en el área urbana que en la rural. 73 Sin embargo, la brecha entre los porcentaje de hogares no pobres con remesas y sin remesas en el área rural es mayor que en el área urbana lo que nos lleva a otra pregunta: ¿son las remesas las que influencian la situación de los hogares o son las condiciones previas de estos hogares las que hicieron posible la migración de alguno de sus miembros originando así las remesas?. En el estudio de Baumeister para el UNFPA, realizado este mismo año y con la EMNV como fuente, se expresa que ha habido movilidad de hogares de extrema pobreza hacia pobreza no extrema en el período inter-encuestas (1998 –2001), en un porcentaje importante explicado por hogares que reciben remesas. No obstante, nos preguntamos si es posible afirmar que ello responde al hecho de recibir remesas y/o hasta qué punto lo hace. Por otra parte, los datos de pobreza a partir de la población, al reducir las brechas entre hogares con remesas y sin remesas en la mayoría de los casos, podrían estar indicando una menor tamaño promedio de hogares en hogares con remesas que en hogares sin remesas, especialmente en el caso de los pobres extremos del área urbana. Y de los pobres no extremos del área rural. Esto significaría una ventaja adicional, que podría estar influyendo, para una mejor situación de los hogares con remesas que de los hogares sin remesas. Otro elemento para esta discusión lo encontramos en el perfil ocupacional de las personas que pertenecen a hogares que reciben remesas que es mejor que el de las personas que pertenecen a hogares que no las reciben. Cuadro 41 GRUPOS DE OCUPACIONES LÍMITES DE LA POBLACIÓN, SEGÚN SUS HOGARES RECIBAN O NO REMESAS Con Remesas Sin Remesas H M H M Con Remesas Sin Remesas No Calificad@s 31% 22% 37% 36% 27% 36% Grupos 1 a 3 18% 24% 13% 16% 21% 14% No Calificad@s 44% 36% 56% 47% 42% 54% Grupos 1 a 3 2% 13% 3% 8% 5% 4% No Calificad@s 35% 24% 48% 40% 31% 45% Grupos 1 a 3 13% 23% 7% 13% 17% 9% Grandes Grupos Ocupacionales TOTAL Área Urbana Área Rural Nacional Fuente: EMNV 2001 74 i) ¿Hay diferencias en los impactos de las remesas, si la jefatura del hogar es femenina o masculina? Los datos parecen indicar una correlación más fuerte entre la recepción de remesas y la estructura de pobreza de los hogares con jefatura femenina: Cuadro 42 ESTRUCTURA DE POBREZA DE LOS HOGARES QUE RECIBEN O NO RECIBEN REMESAS SEGÚN SEXO DE SU JEFATURA Área Urbana Niveles de Pobreza No Reciben Área Rural Reciben No Reciben Reciben JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM Pobres Extremos 6% 6% 2% 2% 24% 27% 12% 16% Pobres no extremos 21% 25% 11% 11% 37% 44% 36% 14% No pobres 72% 69% 87% 88% 39% 30% 52% 70% Los porcentajes pueden no sumar 100% por el redondeo Fuente: EMNV 2001 En el área urbana, las brechas entre los hogares jefeados por mujeres son más grandes que entre los hogares jefeados por hombres, en los casos de “pobres no extremos” y “no pobres”. En el área rural, los hogares que reciben remesas jefeados por mujeres incrementan su porcentaje de pobres extremos (en 3 puntos porcentuales comparado con el porcentaje general), si bien siempre es menor que el de los hogares rurales que no reciben remesas, también jefeados por mujeres. Baja en forma importante el porcentaje de pobres no extremos (16 puntos porcentuales frente al dato general) incrementando especialmente el porcentaje de no pobres (13 puntos porcentuales frente al dato general). En esta misma área, las brechas entre hogares con remesas y sin remesas jefeados por mujeres son también más grandes que las que encontramos entre hogares jefeados por hombres, bastante más que en el área urbana, en el caso de los hogares pobres no extremos (30 puntos entre hogares pobres no extremos vs 1 punto en el caso de los hogares jefeados por hombres) y el de los hogares no pobres (40 puntos entre hogares jefeados por mujeres vs 14 puntos entre hogares jefeados por hombres). j) ¿Las remesas influencian negativamente el nivel de actividad/ocupación en los hogares que las reciben? Hay dos planteamientos, más o menos frecuentes, sobre impactos negativos de las remesas. Uno de ellos es que los hogares que las reciben desarrollan un alto nivel de dependencia de las mismas. El otro es que las remesas desincentivan a las personas para el trabajo. 75 Con respecto al primer planteamiento, los datos de la EMNV analizados no parecen validarla: No se observaron diferencias significativas en la estructura de ingresos (provenientes del trabajo asalariado, trabajo independiente o de ambos) entre hogares que reciben y los que no reciben remesas. Donde sí hay diferencias es en el caso de “Otros Ingresos” (que no incluye las remesas) pero más bien a favor de los hogares que reciben remesas: 49% de los hogares urbanos que reciben remesas no reportaron ningún rubro en este tipo de ingresos vs 77% de los hogares que no reciben remesas. Los rubros reportados más frecuentes son los mismos en ambos tipos de hogares: ayudas en dinero y pensiones. En el área rural, 55% de los hogares que reciben remesas no reportaron ningún rubro de otros ingresos vs 84% de los hogares que no reciben. Los rubros más frecuentes en ambos tipos de hogares son: ayudas en dinero y, en un segundo lugar muy lejano, pensiones (apenas un 3% en el caso de los hogares que no reciben remesas y un 2% en el caso de hogares que sí reciben remesas). A pesar de la concentración de las remesas en el área urbana, no se observan efectos significativos sobre la existencia y/o el número de negocios o actividades independientes del hogar entre hogares que las reciben y hogares que no las reciben. En el área rural sí hay algunas diferencias: mayor el porcentaje de hogares con este tipo de actividades entre los hogares con remesas que entre los hogares sin remesas (31% vs 23%). Y las brechas se mantienen al comparar los hogares según número de negocios. Hay que recordar, sin embargo, que el número de casos de hogares con remesas en el área rural es reducido (un total de 172 hogares). Mientras que con relación al segundo planteamiento, aparecen indicios de menores niveles de actividad en los hogares que reciben remesas. Sobre la base de la declaración de haber trabajado la semana anterior a la encuesta, los resultados son los siguientes: En el área urbana, la población masculina declarada como PEA es menor entre los hogares que reciben remesas que entre los hogares que no las reciben (54% y 60% respectivamente). La población femenina declarada como PEA, aunque con una brecha más pequeña, es también menor (37% de las mujeres en hogares que reciben remesas y 39% en hogares que no las reciben). En el área rural, la población masculina presenta también una PEA menor en los hogares que reciben remesas (65%) que en los hogares que no las reciben (70%). La población femenina rural, única excepción a este esquema, presenta una PEA un poco mayor entre los hogares con remesas que entre los hogares sin remesas (25% y 22% respectivamente). En consecuencia, la PEI se incrementa en los hogares que reciben remesas, excepto en el caso de las mujeres rurales. 76 Los hombres en hogares urbanos que reciben remesas son los que presentan menor nivel de ocupación (87%), 5 puntos porcentuales, como mínimo, por debajo de cualquiera de los otros grupos en este tipo de hogares (hombres rurales, mujeres urbanas y rurales) y de los hogares que no reciben remesas. Las diferencias de niveles de ocupación entre mujeres son de 1 ó 2 puntos porcentuales, siempre a favor de las mujeres de una misma área de residencia que pertenecen a hogares sin remesas. Exploramos si esto podría estar explicado por diferentes estructuras de edad, pero los resultados no indican que pueda serlo. En el caso de los hombres, el total en edades que podrían considerarse como no plenamente activas sólo presenta un punto de diferencia y es a favor de los hombres que pertenecen a hogares que no reciben remesas (son más en estos hogares). En el caso de las mujeres, la situación es la misma y la diferencia es de más de 4 puntos a favor de las que pertenecen a hogares que no reciben remesas. Cuadro 43 RANGOS LÍMITES DE EDADES DE LA POBLACIÓN EN HOGARES QUE RECIBEN O NO RECIBEN REMESAS Rangos de Edad Hogares con Remesas Hogares sin Remesas H M Total H M Total < 10 años 23% 20% 22% 28% 28% 28% 10 – 14 14% 13% 14% 14% 13% 14% 60 – 64 3% 2% 3% 2% 2% 2% > 64 6% 7% 7% 4% 4% 4% 46.7% 42.4% 44.4% 47.7% 46.7% 40.7% Totales Fuente: EMNV 2001 Aún si comparamos sólo los extremos (< 10 y > 64 años), hay más hombres y mujeres en estas edades entre los que pertenencen a hogares que no reciben remesas (32% hombres y 32% mujeres) que entre los que pertenecen a hogares que sí las reciben (29% hombres y 27% mujeres). También exploramos la tasa de actividad entre jóvenes menores de 18 años y los porcentajes de PEA de personas en estas edades presentan diferencias menores pero a favor de los hogares sin remesas. Con la excepción de las mujeres rurales entre 14 y 17 años (19% en hogares que reciben remesas vs menos de un 17% en hogares que no las reciben). Analizamos las diferentes condiciones de inactividad y tampoco encontramos mayores diferencias entre la personas de ambos tipos de hogares. Lo que más llama la atención es la diferencia en el peso relativo de las amas de casa (30% de las mujeres urbanas en hogares que no reciben remesas y 24% en hogares que sí las reciben). Pasa lo mismo en los hogares rurales (39% 77 en hogares que reciben remesas y 46% en hogares que no las reciben). Entre los hombres urbanos la diferencia más visible se da en el peso relativo de estudiantes (75% en hogares que reciben remesas vs 80% en hogares que no las reciben). En cualquiera de los casos, estas diferencias se redistribuyen entre varias condiciones de inactividad no impactando especialmente ninguna. Tomando en cuenta que las diferencias encontradas no son grandes y que el número de observaciones tampoco lo es, es difícil afirmar si la creencia sobre estos impactos negativos de las remesas es cierta pero la consistencia en el comportamiento hacia la baja de los niveles de actividad y/o de ocupación refuerza la legitimidad del planteamiento y queda abierta la pregunta. 2. Sobre las familias que se quedan: ¿están mejor o peor que las familias que no tienen miembros migrantes? Para desarrollar este tema escogimos algunos aspectos que se supone tienen normalmente incidencia en la calidad de vida de las familias, más allá de los aspectos estrictamente económicos: - El perfil de la jefatura de hogar - El tamaño y la composición del hogar El tema de la situación de niños y niñas en hogares con migrantes es una preocupación que se fundamenta en el supuesto de que al menos parte de estos niños y niñas son hij@s de las personas migrantes que quedan a cargo de terceros, familiares o amistades. Como ya hemos expresado en otra oportunidad, las encuestas no nos permiten saber cuántas de las personas migrantes dejaron hij@s y dónde. El único acercamiento que tenemos al tema es la pregunta de la EMNV sobre dónde está el padre y la madre de cada integrante del hogar. Según los datos, un 5% de la población menor de 18 años reportó padre, madre o ambos en el extranjero. Constituyen un 55% de todas las personas que reportaron padres en el extranjero. La ausencia del padre es bastante más frecuente que la de la madre, especialmente en el área rural (más de un 64% de las personas menores de 18 años que reportaron padres en el extranjero en el área rural, tienen al padre en el extranjero vs 19% que tienen a la madre). En el área urbana también, pero la brecha es menor (54% con padre en el extranjero y 35% con madre en el extranjero). En general, la ausencia del padre o de la madre es más frecuente que la ausencia de ambos, excepto en el caso de las hijas en el área rural, donde supera levemente a la ausencia de la madre (19% vs menos de un 18% respectivamente). Parece que algo de los esquemas de género pesa en las decisiones que toman estos padres y madres: las hijas presentan el menor porcentaje de ausencia de ambos progenitores y la ausencia de la madre es menor que para los hijos, tanto en el área urbana como en la rural. 78 Y las cosas funcionan de forma bastante diferente si la persona que se va es el padre o la madre. En el primer caso, un 57% de los y las hijas tienen a la madre con ellos. En el segundo caso, sólo un 19% de los hijos y un 10% de las hijas tienen al padre con ellos. Los datos parecen legitimar la preocupación sobre la situación de esta población. En esta dirección hemos incluido en este acápite los siguientes temas: - La educación en la niñez y la adolescencia - El trabajo infantil generador de ingresos - El trabajo doméstico en la niñez y la adolescencia Por la cantidad mayor de observaciones disponibles, en todos los casos en que fue posible, utilizamos como fuente a ENDESA. a) El Perfil de la Jefatura de Hogares: La edad: Cuadro 44 PORCENTAJE DE JEFES/AS DE HOGAR MAYORES DE 49 AÑOS, SEGÚN ÉSTOS CUENTEN O NO CON MIGRANTES EXTERNOS Áreas de Residencia Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes JʼHombres JʼMujeres JʼHombres JʼMujeres Área Urbana 58% 52% 32% 44% Área Rural 60% 58% 30% 47% Totales Nacionales 59% 53% 31% 45% Fuente: ENDESA 2001 Definitivamente, son más “viejos” los y las jefes/as de hogar con migrantes, en cualquier ámbito y para cualquier sexo. Pero el envejecimiento es mayor entre los hombres. Es precisamente por estas diferencias que, al final, tenemos un perfil de edad de la jefatura femenina de hogares con migrantes relativamente más “joven” que la masculina en este mismo tipo de hogares. Una situación inversa a la que se da entre los hogares sin migrantes, aunque la brecha entre las y los jefes de hogares son más pequeñas, especialmente entre los jefes y jefas de hogares rurales que tienen migrantes externos. El nivel educativo: Debido a que hay un porcentaje importante (30%) de datos perdidos en esta variable para este grupo, no la hemos diferenciado por área de residencia (urbano/rural). Los perfiles educativos de los y las jefes de hogares no presentan mayores diferencias: 79 Todos se concentran en primaria o menos, más los hombres que las mujeres, tanto en los hogares con migrantes como en los sin migrantes (un 62% de los hombres y las mujeres entre un 57 y 58%). Con al menos algún año de secundaria aprobado encontramos un 30% entre las jefas de hogares con y sin migrantes vs un 24% de jefes de hogares sin migrantes y 21% de jefes de hogares con migrantes. Con al menos algún año de universidad, los y las jefas de hogares con migrantes superan un poco, especialmente en el caso de los hombres, a los y las jefas de hogares sin migrantes (12% vs 9% en el caso de los hombres y 8% vs 7% en el caso de las mujeres). El supuesto mayor peso de “ningún nivel educativo” en las jefaturas de hogar de origen de migrantes no se encontró. Las diferencias son mínimas: 5.6% vs 4.9% en el caso de los jefes y 5.5% vs 5.1% en el caso de las jefas, correspondiendo los valores más altos a los y las jefas de hogar con migrantes. Pero hay que recordar el problema de la pérdida de datos. La situación conyugal: Las diferencias encontradas tampoco son muy grandes: En el área urbana: Los jefes de hogar están, en su gran mayoría, casados o unidos, más los de hogares sin migrantes (89%) que los de hogares con migrantes (83%). Entre los primeros hay bastantes más unidos (35%) que entre los segundos (27%). La diferencia se distribuye entre los porcentajes de separados, viudos y solteros para el caso de los jefes de hogares con migrantes. En el caso de las jefas, aunque hay pequeñas diferencias entre cada categoría, la distribución general es la misma: la mayoría se concentra en separadas, viudas y divorciadas (62% en el caso de las jefas de hogares con migrantes vs 63% de las de los hogares sin migrantes). Las que tienen pareja, casadas o unidas, se ubican en un 28% en el caso de hogares con migrantes y un 26% en el caso de los hogares sin migrantes (se repite la tendencia a que haya más casadas en los hogares con migrantes). El 10% restante en el caso de las jefas de hogares con migrantes y el 11% en el caso de las de los hogares sin migrantes se declararon solteras. En el área rural, la situación general es similar aunque las brechas son aún más pequeñas. Se repite la tendencia a más casados o unidos, tanto entre hombres como entre mujeres. Y el porcentaje de solteras es prácticamente el mismo tanto para las jefas de hogares con migrantes como para las de los hogares sin migrantes. La condición de trabajo: Se repite el fenómeno encontrado al analizar hogares que recibían o no remesas. En este caso son los jefes y jefas de hogares con migrantes los que presentan menor porcentaje de “trabajo fuera de casa” (respuestas a la pregunta sobre si trabajaron la semana anterior a la encuesta). Entre hombres, los jefes de hogares urbanos son los que presentan menor nivel de ocupación. No deja de llamar la atención los niveles de ocupación entre las mujeres reconocidas como jefas de hogar (casi la mitad de ellas no reportaron “trabajo fuera de casa”). 80 Cuadro 45 TRABAJO FUERA DE CASA DE JEFES/AS DE HOGAR, SEGÚN ÉSTOS CUENTEN O NO CON MIGRANTES EXTERNOS Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes JʼHombres JʼMujeres JʼHombres JʼMujeres Sí No Sí No Sí No Sí No Área Urbana 77% 23% 56% 44% 85% 15% 60% 40% Área Rural 86% 14% 34% 66% 92% 8% 46% 54% Totales Nacionales 79% 21% 50% 50% 89% 11% 54% 46% Áreas de Residencia Fuente: ENDESA 2001 Las categorías ocupacionales: La diferencia más clara y fuerte es el peso relativo de trabajadores independientes (cuenta propia, empresarios, cooperados), especialmente entre las jefas de hogares en el área urbana y entre los jefes de hogares en el área rural: En el área urbana: 51% de los jefes de hogares con migrantes vs 47% de los jefes de hogares sin migrantes. Y 58% vs 51%, respectivamente, en el caso de las jefas de hogares. En el área rural: 75% de los jefes de hogares con migrantes vs 66% de los de hogares sin migrantes. Las jefas de hogares con migrantes reducen la diferencia pero se sitúan siempre por encima: un 67% vs un 63% de las jefas de hogares sin migrantes. b) El tamaño y la composición de los hogares: Al comparar los hogares sin migrantes con los hogares con migrantes se observan las siguientes diferencias: La migración parece incrementar la jefatura femenina, tanto en el área urbana como en la rural: 35% de jefatura femenina entre hogares sin migrantes vs 49% entre hogares con migrantes en el área urbana. Y 18% de jefatura femenina entre hogares sin migrantes vs 30.5% entre hogares con migrantes en el área rural. A nivel nacional, 26% de jefatura femenina en hogares sin migrantes vs 43% entre hogares con migrantes. En el área urbana, los hogares con migrantes jefeados por hombres presentan un mayor peso porcentual de los hogares con 7 miembros o más (28% vs 23% sin migrantes). Los mismo pasa con los hogares con migrantes jefeados por mujeres (28% vs 24% sin migrantes). En el área rural, para los hogares jefeados por hombres sucede los mismo, pero la diferencia es menor (37% vs 35% sin migrantes). Con las mujeres jefas de hogar sucede algo diferente: los hogares con 6 miembros o menos son más entre los hogares con migrantes (73% vs 70% con mig). Se incrementa el peso porcentual de 9-10 miembros pero disminuye el de 7-8 y, al final, hay menos hogares con migrantes con 7 o más miembros (27% vs 30% sin migrantes). 81 urbana. Las diferencias encontradas son poco significativas, excepto quizás en el área Exploramos entonces si el sexo de las personas migrantes podría generar diferencias en cuanto al sexo de la jefatura del hogar de origen y/o el tamaño de los hogares. Estos son los resultados: Cuadro 46 TAMAÑO Y ESTRUCTURA POR SEXO DE LA JEFATURA DE HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Hogares con Migrantes Número de Miembros Sólo Mujeres Sólo Hombres Ambos Sexos Hogares sin Migrantes JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH Hasta 6 70% 72% 78% 68% 66% 76% 76% 77% 7 a 10 25% 21% 18% 29% 27% 17% 20% 19% 11 a más 5% 8% 4% 3% 7% 7% 3% 3% % Jʼ x Sexo 44% 56% 54% 46% 51% 49% 35% 65% Hasta 6 63% 63% 79% 63% 75% 63% 70% 65% 7 a 10 30% 28% 19% 31% 20% 31% 25% 29% 11 a más 7% 9% 2% 6% - 7% 5% 6% % Jʼ x Sexo 27% 73% 37% 63% 21% 79% 18% 82% Área Urbana Área Rural JʼM: Jefas Mujeres Fuente: ENDESA 2001 JʼH: Jefes Hombres Lo primero que salta a la vista es que no importa si el hogar tiene migrantes mujeres, hombres o ambos, el incremento de la jefatura femenina es siempre un resultado. No obstante, el impacto más fuerte lo genera la migración de hombres. Es en los hogares que sólo tienen migrantes hombres donde se da el mayor peso de jefatura femenina. Lo que no deja de ser curioso dado que el peso de cónyuges entre los migrantes es mínimo. Es probable, entonces, que sea la simple ausencia de hombres la que abra el espacio para la jefatura femenina o que estos hogares ya eran manejados por mujeres antes de la migración de sus integrantes masculinos. Es posible que en hogares donde hay hombres con las características mínimas requeridas, éstos asuman el ejercicio de la autoridad o control del hogar/familia. El impacto es más fuerte en el área rural donde el porcentaje de jefatura femenina más que duplica el de los hogares sin migrantes. En el área urbana, el segundo lugar, en términos del nivel de cambio provocado, lo tiene la migración mixta, donde todavía el porcentaje de jefatura femenina es mayor que el de jefatura masculina. En el área rural, la migración femenina produce el segundo nivel de cambio más 82 importante, aunque con una brecha menor en relación con los hogares sin migrantes (16 puntos porcentuales en el caso de los hogares urbanos vs 9 puntos porcentuales en el caso de los rurales). En un tercer lugar se ubica la migración femenina en el área urbana y la migración mixta en el área rural. En cuanto al tamaño del hogar, parece claro que el cambio, en relación con los hogares sin migrantes, es mayor entre los hogares con jefatura femenina, con dos excepciones: en los hogares urbanos, cuando los migrantes son sólo hombres; y en los hogares rurales cuando los migrantes son mujeres y hombres. En estos dos casos, el cambio más grande se da entre los hogares con jefatura masculina (aunque las diferencias son bastante menores que las que se dan entre los hogares con jefatura femenina) y, en el caso de los hogares rurales, el porcentaje de hogares con más de 7 miembros hasta disminuye entre los hogares con jefatura femenina. Es probable que este comportamiento esté vinculado a la mayor tendencia de las mujeres a funcionar dentro de la red familiar de ayuda mútua, conformada normalmente por otras mujeres. Podría ser que las mujeres estén más dispuestas a asumir la responsabilidad de la familia de las que migran así como éstas tienden más que los hombres a dejar a sus hijos/as con otras mujeres de la familia. De todas formas, parece necesario profundizar en el tema. c) La tipología de las familias en los hogares: Al estudiar la tipología de hogares, nos encontramos con diferencias importantes que seguramente están en la base de la creencia general sobre el mayor tamaño de hogares con migrantes. Los hogares con migrantes son bastante más complejos que los hogares sin migrantes y hay cambios realmente notables. Lo primero que resalta en estos resultados es la reducción drástica de los hogares/familias nucleares completas (ambos cónyuges y sus hij@s) y el consiguiente incremento en las familias extendidas. Esto podría estar reafirmando los hallazgos de los diversos estudios hechos en cuanto a que los y las hijas de las personas migrantes son dejados con otros familiares y hasta amig@s. Lo otro es que los cambios son diferentes según se trate de hombres o mujeres jefes/as de los hogares: Mientras los jefes, sin importar el sexo de la persona migrante, se concentran en la modalidad nuclear completo extendido, las jefas lo hacen en la modalidad nuclear incompleto extendido. En comparación con el peso relativo que tiene esta modalidad entre las jefas de hogares sin migrantes, el incremento más importante en este tipo de hogares/familias parece originarlo la migración femenina entre los hogares jefeados por mujeres, más en el área rural que en la urbana. 83 Cuadro 47 TIPOLOGÍA DE HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Hogares con Migrantes Tipos de Hogares Sólo Mujeres Sólo Hombres Ambos Sexos Hogares sin Migrantes JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH JʼM JʼH NC Ext. 14% 41% 7% 45% 11% 48% 9% 30% NI Ext. 43% 6% 41% 6% 40% 5% 38% 3% NC 1 4% 20% 3% 25% 3% 17% 11% 47% Extendido 14% 5% 9% 3% 12% 4% 8% 2% NI 12% 5% 30% 4% 14% 2% 24% 2% 13% 23% 10% 17% 20% 24% 10% 16% NC Ext. 9% 47% 9% 43% 10% 52% 8% 29% NI Ext. 59% 2% 34% 3% 35% 7% 36% 2% NC 1 2% 26% 3% 34% - 17% 11% 53% Extendido 11% 4% 7% 1% 30% - 8% 3% NI 13% 4% 38% 1% 20% 3% 27% 1% Otros 6% 17% 9% 18% 5% 21% 10% 12% Área Urbana Otros 5 Área Rural JʼM: Jefas Mujeres JʼH: Jefes Hombres NC Ext: Nuclear Extendido / Jʼ, cónyuge, con/sin hij@s, y otros parientes NI Ext: Nuclear Incompleto Extendido: Jʼ, con/sin hij@s, y otros parientes NC1: Nuclear Completo 1: Jʼ, cónyuge, hij@s Extendido: Jʼ y otros parientes NI: Nuclear Incompleto: Jʼ e hij@s Fuente: ENDESA 2001 La migración masculina parece vincularse a un incremento de hogares/familias nucleares incompletas (incluyendo la extendida) jefeados por mujeres que, al menos en parte, podría responder a lo que normalmente se espera: el cónyuge que migra y deja el hogar a cargo de la mujer. Lo contrario no pasa: la migración femenina no origina cambios tan grandes entre los hogares jefeados por hombres en esta modalidad. Aunque en el área urbana, y si lo comparamos con el peso relativo de estas modalidades entre los hogares sin migrantes también jefeados por hombres, hay una duplicación de los porcentajes correspondientes. d) La composición por edades: Tratamos de indagar sobre la presunción de que la migración está dejando los hogares en manos de niños/adolescentes y gente mayor: Estos fueron los principales resultados: 5 Incluye otros cinco tipos de hogares/familias. 84 Las estructuras de edades de la población masculina y femenina en hogares sin migrantes es prácticamente la misma. Por el contrario, hombres y mujeres en hogares con migrantes presentan algunas diferencias: Los porcentajes de hombres menores de 25 años son siempre mayores que los de las mujeres en estas mismas edades; entre 25 y 29 años se equiparan; y se vuelven a separar, esta vez con mayores porcentajes entre las mujeres, hasta los 60 – 64 años en que vuelven a equipararse, especialmente para las personas mayores de 64 años. Al parecer, la población masculina en estos hogares es más joven que la población femenina. Al contrario de lo que generalmente se presume, no encontramos los hogares con migrantes con mayores porcentajes de niñ@s. El porcentaje de niños y niñas menores de 15 años es mayor entre la población en hogares sin migrantes. La brecha es mayor en el caso de las niñas. Los hombres de hogares con migrantes presentan un porcentaje mayor que el resto de los grupos (hombres y mujeres en hogares sin migrantes y mujeres en hogares con migrantes) entre 15 y 24 años. Las curvas de edades comienzan a separarse de nuevo entre 25 y 39 años, ubicándose la población de hogares sin migrantes por encima de la de hogares con migrantes. Esta vez la mayor brecha se da en el caso de los hombres en hogares con migrantes, especialmente entre 35 y 39 años, quienes presentan los menores porcentajes en estas edades. Las curvas vuelven a acercarse a partir del rango de 40 a 44 años y se juntan en 45 – 49, con la excepción de las mujeres de hogares con migrantes que en este mismo rango de edad comienzan a presentar un mayor peso relativo que el resto de los grupos. A partir de los 50 años, las curvas de los dos sexos en hogares con migrantes permanecen por encima de las de los dos sexos en hogares sin migrantes, más las mujeres que los hombres hasta llegar a los 60 años en que ambos sexos se equiparan. Así, se confirma la presunción sobre el envejecimiento relativo de la población en hogares con migrantes. No podemos afirmar que las diferencias entres las curvas de edad de ambos tipos de población se deben a la migración pero tampoco podemos afirmar lo contrario. El hecho es que son diferentes. Habrá que profundizar más para encontrar las explicaciones pertinentes. e) La educación en la niñez y la adolescencia: Para cubrir este tema, exploramos la situación de niñ@s de 3 a 5 años en relación con su asistencia al pre-escolar y algunas variables relacionadas con niñ@s de 6 a 18 años, tales como: asistencia a la escuela; repitencia y deserción escolar. La asistencia a centros de enseñanza pre – escolar de niños y niñas entre 3 y 5 años: Lo primero que se observa es que, en general, la asistencia escolar de estos niños y niñas es más bien baja. Sin embargo, y a pesar de las diferencias en números, ambas encuestas presentan una mejor situación para los niños y niñas de los hogares con migrantes. Lo que es consistente con los 85 resultados del estudio de hogares de mujeres migrantes realizado en varios municipios de Rivas y Carazo en el 20016. En general, las niñas parecen asistir en mayor proporción que los niños. Las brechas son mayores según los datos de la EMNV pero hay que considerar que son pocos (87 niños y 89 niñas en hogares con migrantes). La ENDESA, por su parte, indica una situación un poco mejor para las niñas urbanas en hogares sin migrantes (pero hay que recordar que esta encuesta no asegura representatividad urbano-rural a partir de los datos primarios de la encuesta y la diferencia es relativamente pequeña). En síntesis, respecto a la asistencia a centros de enseñanza temprana los datos no indican que la situación de niños y niñas en hogares con migrantes sea peor que la de los que pertecen a hogares sin migrantes. Cuadro 48 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A ALGÚN CENTRO ESCOLAR, SEGÚN SUS HOGARES CUENTE O NO CON MIGRANTES EXTERNOS Área de Residencia EMNV Con Migrantes ENDESA Sin Migrantes Con Migrantes Sin Migrantes Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Á. Urbana 36% 62% 44% 44% 37% 37% 31% 40% A. Rural 43% 43% 25% 27% 20% 33% 17% 21% Total 38% 56% 33% 31% 36% 24% 29% 34% Las razones mayoritariamente aducidas para la no asistencia (dato proporcionado sólo por la EMNV) fueron: La percepción de que están muy pequeñ@s (edad insuficiente), mayoritaria en todos los casos. En los hogares urbanos, con más fuerza en los que tienen migrantes (68% vs 63% de los que no tienen migrantes), en especial en el caso de las niñas (73% en los hogares urbanos con migrantes vs 64% en los hogares urbanos sin migrantes). En el área rural, los hogares con migrantes se repartieron entre la percepción ya apuntada y el problema de la lejanía del centro con respecto a la vivienda (80% en el caso de las niñas y 67% en el caso de los niños). En los hogares sin migrantes siguió prevaleciendo la edad insuficiente (60% en el caso de los niños y 61% en el de las niñas). Estudio realizado en el marco del Proyecto Piloto de Migración y Género promovido por la OIT en Nicaragua. 6 86 f) La educación de niñ@s y adolescentes: La asistencia escolar: Según los datos, se podría decir que no hay ninguna diferencia en favor o en contra de los y las niñas y adolescentes que pertenecen a hogares con migrantes. La tendencia a que las niñas y adolescentes mujeres tengan una tasa de asistencia mayor que los niños y adolescentes varones es compartida por ambos tipos de hogares. Las pequeñas diferencias porcentuales, a nivel total nacional, son en todo caso a favor de niñ@s y adolescentes en hogares con migrantes. Cuadro 49 ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN ENTRE 6 Y 18 AÑOS DE EDAD, SEGÚN PERTENEZCAN A HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Área de Residencia Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Mujeres Hombres Mujeres Hombres Asisten 87% 79% 87% 81% No asisten * 3% 6% 3% 5% No Inscritos 10% 15% 10% 14% Asisten 75% 69% 74% 70% No asisten 4% 6% 4% 5% No Inscritos 22% 24% 22% 25% Asisten 83% 76% 80% 75% No asisten 3% 6% 4% 5% No Inscritos 14% 18% 16% 20% Área Urbana Área Rural Total Nacional (*) Dijeron no asistir pero se matricularon en ese año escolar Fuente: ENDESA 2001 Desagregando la información de los y las que asisten a centros de enseñanza en dos rangos de edades (6 – 12 y 13 – 18) y relacionándolos con el total de población en estos rangos de edad, las diferencias crecen, y obedecen fundamentalmente a las brechas existentes entre las tasas de asistencia escolar de la población en hogares rurales con migrantes y sin migrantes, siempre a favor de los primeros. Decidimos hacer el procesamiento de los datos de asistencia escolar de la EMNV, en búsqueda de una mayor representatividad por área de residencia. Los resultados confirman la tendencia a mejor situación entre los y las niñas que pertenecen a hogares con migrantes. De hecho, las brechas se agrandan en favor de la niñez y adolescencia en hogares con migrantes y 87 aunque no desaparecen, sí disminuyen en el área rural. Y, otra vez, se observa la tendencia a una mayor tasa de asistencia escolar entre niñas y adolescentes mujeres. Cuadro 50 ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN ENTRE 6 Y 18 AÑOS DE EDAD, SEGÚN PERTENEZCAN A HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Área de Residencia Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Mujeres Hombres Mujeres Hombres Asisten 89% 85% 85% 82% No asisten * 11% 15% 15% 19% Asisten 68% 62% 66% 59% No asisten* 33% 38% 34% 41% 83% 78% 75% 70% Área Urbana Área Rural Total Nacional Asisten No Asisten* (*) Incluye a niños y niñas de 6 años sobre los que, en la pregunta para menores de 7 años, se dijo que no asistían a la escuela, además de los que se reportaron como no matriculados en el año escolar 2001 en la pregunta para personas de 7 años o más. Fuente: EMNV 2001 Hicimos también un ejercicio con los datos correspondientes a personas entre 6 y 18 años cuyos padres fueron reportados en el extrajero (EMNV). Aún en este caso, el grupo masculino (199 en total) presentó una tasa de no asistencia de un 18%, apenas un punto por encima de la encontrada en los hogares con migrantes y bastante menor que la encontrada en hogares sin migrantes. El grupo femenino (214 en total), presentó una tasa de no asistencia de 25%, similar a la encontrada en hogares sin migrantes. Sin embargo, en el análisis por rangos de edad, aún concientes de la limitante que establece el reducido número de observaciones, debemos decir que hay tendencias preocupantes: la tasa de inasistencia crece de manera significativa entre los 13 y los 18 años; el problema afecta más a la población en estas edades del área rural y la ausencia de la madre parece impactar mayormente a las mujeres,especialmente en el área rural donde la ausencia de ambos progenitores parece tener también un especial impacto. Al parecer las más negativamente afectadas son las mujeres urbanas, cuando la madre está en el extranjero; y las rurales, en el mismo caso anterior o cuando padre y madre están en el extranjero. Sobre el atraso escolar, investigamos las edades de niños y niñas en primaria y encontramos un grupo no despreciable que está entre 13 y 18 años. El peso relativo de este grupo sobre el total de inscritos en primaria no presenta mayores diferencias entre los y las que pertenecen a hogares con migrantes y los y las que pertenecen a hogares sin migrantes. No obstante, al relacionar la cantidad 88 inscrita en primaria con la cantidad de total de inscritos en los diferentes niveles educativos sí surgen diferencias importantes a favor de los y las que pertenecen a hogares con migrantes. Con la sola excepción del grupo de adolescentes varones del área urbana, los porcentajes de 13 a 18 años en primaria son menores que en los hogares sin migrantes. Especialmente, en el área rural. Cuadro 51 PORCENTAJE EN PRIMARIA DEL TOTAL INSCRITOS POR RANGOS DE EDADES, SEGÚN PERTENEZCAN A HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Área de Residencia Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Mujeres Hombres Mujeres Hombres 6 a 12 años 91% 90% 90% 93% 13 a 18 años 14% 25% 18% 24% 6 a 12 años 84.5% 98.5% 94% 95% 13 a 18 años 38% 42% 51% 62% 6 a 12 años 89% 93% 92% 93.5% 13 a 18 años 14% 19% 14% 17% Área Urbana Área Rural Total Nacional Fuente: EMNV 2001 89 La repitencia escolar en primaria: Cuadro 52 PORCENTAJE DE REPITIENTES SOBRE TOTAL MATRÍCULA EN PRIMARIA, SEGÚN PERTENEZCAN A HOGARES CON O SIN MIGRANTES EXTERNOS Fuente / Variables Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Mujeres Hombres Mujeres Hombres Total Nacional 4.0% 5.4% 4.4% 5.9% Nacional 13-18 4.2% 5.9% 1.8% 3.6% Total Urbano 5.9% 10.3% 5.4% 9.9% Urbano 13-18 4.8% 6.3% 7.0% 16.0% Total Rural 5.4% 5.1% 7.4% 9.7% Rural 13-18 14.3% 13.3% 4.2% 7.7% Total Nacional 5.7% 8.7% 6.4% 9.8% Nacional 13-18 8.6% 8.5% 5.3% 10.9% ENDESA EMNV A nivel nacional, según la ENDESA, los porcentajes de repitientes entre 13 y 18 años de edad son mayores en los hogares con migrantes que en los hogares sin migrantes. Pero, según la EMNV sólo lo son en el caso de las adolescentes. Los datos desagregados por área de residencia, de la EMNV, identifican brechas importantes en el área rural para los y las adolescentes de 13 a 18 años que favorecen a los y las que pertenecen a hogares sin migrantes. En el caso del área urbana las diferencias a favor de los niños y niñas en hogares sin migrantes son muy pequeñas y se dan en el grupo de 6 a 12 años. Aunque podemos considerar que hay indicios de una mayor presencia de este problema en los hogares con migrantes, el reducido número de observaciones no nos permite llegar a ninguna conclusión legítima en términos de si hay más o menos repitientes según los hogares tengan o no migrantes. La deserción escolar en primaria: Para esta variable sólo tenemos datos utilizables en ENDESA. Analizamos la deserción escolar reciente entendiendo como tal la situación de aquellas personas que se habían matriculado en algún grado de primaria el año anterior a la encuesta pero no lo hicieron en el año escolar 2001. Los datos indican una situación mejor en los hogares con migrantes: Un 19% de los varones en estos hogares que reportaron no haberse inscrito estaban estudiando el año anterior vs un 22% en hogares sin migrantes. La diferencia entre mujeres es aún mayor: un 16% en hogares con migrantes vs un 22% en hogares sin migrantes. Solamente en el caso de los varones en hogares urbanos prácticamente la diferencia se reduce a apenas medio punto porcentual. Las razones de la deserción, incluyendo cualquier nivel escolar, presentan una situación preocupante: en el caso de los hogares urbanos sin migrantes, la primera razón es que no había 90 dinero (39% de los varones y 28% de las mujeres) y la segunda es que no les interesaba, en el caso de varones (29%), o trabajar en la casa, para las mujeres (21%). En los hogares con migrantes, la primera razón es que no les interesaba (38% de los varones y 32% de las mujeres) y la segunda que no había dinero (23% de los varones y 27% de las mujeres). Evidentemente, no podemos afirmar categóricamente que es la migración el factor que explica este peso de desinterés en el estudio pero… tampoco podemos decir que no lo es o que no contribuye. Se piensa que la migración, vía las remesas, desincentiva el trabajo, y talvez también desincentiva el estudio. g) El trabajo infantil: Según ENDESA, un 18% de la población entre 6 y 17 años se declaró como económicamente activa (ya sea como ocupada o como desocupada). El procesamiento por sexo, rangos de edades y pertenencia o no a hogares con migrantes, a nivel nacional, indicó una tendencia a menores tasas de actividad económica en cualquiera de los rangos de edad entre los niños y adolescentes varones que forman parte de hogares con migrantes. Aunque en el caso de las niñas y adolescentes mujeres no fue así, las diferencias son mínimas y sólo se dan a partir de los 10 años (entre 6 y 9 años la situación es la misma que en el caso de los varones). En ambos grupos, las tasas de actividad económica de los niños y adolescentes varones son mucho más altas que las de las niñas y adolescentes mujeres. Cuadro 53 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DECLARADOS COMO ECONÓMICAMENTE ACTIVOS, POR RANGOS DE EDAD Rangos de Edad Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Hombres Mujeres Hombres Mujeres 6–9 3.4% 1.0% 6.8% 1.2% 10 – 13 20.1% 5.4% 25.1% 5.2% 14 – 17 50.5% 16.2% 58.8% 15.6% Total 6 – 17 25.4% 7.5% 28.6% 6.8% Nacional Total Fuente: ENDESA 2001 Los datos de la EMNV presentan resultados similares a nivel nacional, aunque las tasas son más altas especialmente para mujeres, pero surgen diferencias al desagregar por rangos de edad: se incrementan las tasas en el rango de 6 a 9 años en forma apreciable para todos los grupos excepto los varones de hogares sin migrantes. Y disminuyen las del rango de 14 a 17 años, especialmente entre los varones de hogares con migrantes y sin migrantes. 91 Cuadro 54 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DECLARADOS COMO ECONÓMICAMENTE ACTIVOS, POR RANGOS DE EDAD Rangos de Edad Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Hombres Mujeres Hombres Mujeres 6–9 5.2% 5.2% 2.9% 2.4% 10 – 13 18.0% 9.9% 15.3% 8.4% 14 – 17 31.0% 15.1% 44.8% 18.6% Total 6 – 17 18.7% 10.5% 20.0% 9.6% 6–9 14.6% 2.0% 8.6% 3.5% 10 – 13 31.3% 15.6% 35.1% 8.4% 14 – 17 63.9% 17.2% 74.9% 16.8% Total 6 – 17 40.0% 11.8% 37.6% 8.7% 6–9 8.0% 4.1% 5.9% 3.0% 10 – 13 22.3% 11.4% 26.1% 8.4% 14 – 17 42.5% 15.8% 60.4% 17.7% Total 6 – 17 25.7% 10.9% 29.3% 9.1% Área Urbana Área Rural Nacional Total Fuente: EMNV 2001 La desagregación de la información por área de residencia, indica prácticamente la misma situación general, aunque a lo interno de los rangos de edad hay algunos cambios: En el área urbana las tasas de actividad de niños y niñas en hogares con migrantes son más altas en los rangos de 6-9 y 10-13; pero menores en el rango de 14 a 17. Para el grupo total, se repiten los resultados nacionales: tasas de actividad menores en los hogares con migrantes que en los hogares sin migrantes en el caso de los varones y a la inversa en el caso de las mujeres, con diferencias muy pequeñas. En el área rural, los varones entre 6 y 9 años tienen una tasa mayor en hogares con migrantes mientras que en el resto de rangos son los niños de hogares sin migrantes los que tienen mayor tasa de actividad. Las niñas y adolescentes mujeres en hogares sin migrantes presentan la situación contraria: menor tasa de actividad en 6-9 en hogares con migrantes y mayor tasa de actividad en el resto de rangos. Considerando el grupo total, son los y las niñas de hogares con migrantes quienes presentan mayores tasas de actividad y las diferencias son un poco más grandes que las encontradas en el área urbana. 92 Se puede decir que pertenecer a un hogar con migrantes afecta negativamente a niños y niñas menores de 14 años: a los menores de 10 años en especial para los varones y para las niñas y adolescentes mujeres del área urbana; y a las niñas entre 10 y 13 años en el área rural. h) El trabajo doméstico Cuadro 55 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES* QUE AYUDAN EN EL TRABAJO DOMÉSTICO, POR RANGOS DE HORAS DE TRABAJO DIARIAS Rangos de Edad Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hasta 1 hora 57% 24% 47% 24% 2 - 3 horas 39% 65% 48% 58% 4–5 4% 11% 4% 13% - - 1% 4% 66% 90% 60% 88% Hasta 1 hora 46% 28% 38% 23% 2 - 3 horas 45% 53% 51% 52% 4–5 9% 13% 9% 16% Más de 5 0% 7% 3% 9% 43% 65% Tienen otro trabajo Más de 5 %s/Total Población[1] No tienen otro trab. %s/Total Población 45% 64% (*) Los que tienen otro trabajo son menores de 18 años y los que no lo tienen, de 5 a 17 años [1] Población total en las mismas edades mencionadas Fuente: EMNV 2001 En este último tema, utilizamos también datos de ambas encuestas, a pesar de estar concientes de las ya conocidas dificultades para captar adecuadamente esta información en este tipo de encuestas. Según los datos de la EMNV, el trabajo doméstico continúa siendo femenino. Sin importar si los hogares tienen o no migrantes, si tienen otro trabajo adicional, el porcentaje de mujeres es siempre bastante mayor que el de los varones. Además, en casi todos los casos, invierten más horas que los varones. No obstante, varones y mujeres de hogares con migrantes parecen trabajar relativamente menos tiempo que sus pares en hogares sin migrantes. Los datos de la ENDESA difieren un tanto de los que aporta la EMNV. Obviamente se mantiene la condición femenina mayoritaria del trabajo doméstico, tanto en los hogares con migrantes como en los sin migrantes, entre las personas que tienen otro trabajo adicional y entre las que no lo tienen. 93 Cuadro 56 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES* QUE AYUDAN EN EL TRABAJO DOMÉSTICO, POR RANGOS DE HORAS DE TRABAJO DIARIAS Rangos de Edad Hogares con Migrantes Hogares sin Migrantes Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hasta 1 hora 53% 27% 55% 25% > 1 y <= 3 43% 51% 41% 58% > 4 y <= 5 3% 13% 3% 10% Más de 5 1% 10% 1% 7% 48% 69% 43% 72% Hasta 1 hora 47% 34% 47% 31% > 1 y <= 3 44% 45% 46% 49% > 4 y <= 5 8% 16% 6% 14% Más de 5 2% 5% 2% 7% 61% 77% 61% 78% Tienen otro trabajo %s/Total Población No tienen otro trab. %s/Total Población (*) Entre las edades de 6 y 17 años Fuente: ENDESA 2001 Otra coincidencia entre las encuestas es que los varones que tienen otro trabajo son los que menos tiempo invierten en el trabajo doméstico incluso en relación con las niñas y adolescentes mujeres que también tienen otro trabajo adicional. Pero, las proporciones sólo son mayores en los hogares con migrantes en el caso de los niños y adolescentes varones con otro trabajo adicional. Las niñas y adolescentes mujeres con otro trabajo adicional presentan un proporción mayor de participantes en el trabajo doméstico en los hogares sin migrantes, aunque la brecha es menor que en el caso de los varones. Entre niñ@s y adolescentes que no tienen otro trabajo, las diferencias entre hogares con migrantes y sin migrantes son prácticamente inexistentes. En cuanto al tiempo invertido, tampoco aparecen diferencias excepto en el caso de las niñas y adolescentes mujeres con otro trabajo adicional que, en hogares con migrantes, presentan una mayor proporción que en los hogares sin migrantes, con más de 4 horas diarias de trabajo doméstico. Para cerrar este tema, vale la pena mencionar que la mayor parte de estos niños, niñas y adolescentes que reportaron tiempo en trabajo doméstico son también estudiantes: 66% de los varones y 71% de las mujeres en hogares con migrantes; 60% de los varones y 65% de las mujeres en hogares sin migrantes. Este otro indicador refuerza la idea de una situación más negativa en los hogares con migrantes. 94 3. Impactos de género En este acápite intentarmos acercarnos al impacto de la migración sobre aspectos socio-culturales de género. La información que hemos utilizado proviene de ENDESA, pero también usamos la del informe de la ESRM de Costa Rica para comparación. Aún cuando el número de mujeres en edad fértil con residencia previa en el exterior es limitado, decidimos hacer el ejercicio para observar qué pasaba. Sin tratar de buscar representatividad, intentamos detectar tendencias en el patrón de comportamiento. En la misma línea exploramos posibles diferencias entre mujeres en edad fértil que viven en hogares con migrantes y las que viven en hogares sin migrantes. a) ¿Cambian concepciones/actitudes/conductas de género? Para acercarnos a una respuesta a este pregunta, utilizamos algunas variables relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres relevadas en el informe de resultados de la ESRM de Costa Rica y dos preguntas orientadas a construir un perfil de opinión sobre las posibles justificaciones para que un esposo golpee a la esposa y para que la esposa se niege a tener relaciones sexuales con el esposo. Algunas acotaciones iniciales: En primer lugar, vale la pena ad vertir que en la ESRM se recogió información sobre mujeres entre 18 y 44 años. Para efectos de comparación de características nosotras hicimos el mismo procesamiento aunque luego trabajamos con todas las respuestas de las mujeres encuestadas por la ENDESA que comprende las edades entre 15 y 49 años. Esta decisión se tomó porque restringir los procesamientos a las edades manejadas por la ESRM nos reducía aún más el número de observaciones, ya en sí bastante pequeño, de mujeres con última migración al exterior. Otra diferencia es el dato sobre el origen de las migrantes. La ESRM trabajó con el departamento de nacimiento de las mujeres inmigrantes nicaragüenses pero la ENDESA no nos ofrece este dato para mujeres migrantes captadas, así que tuvimos que trabajar el departamento en que se ubica el hogar que las reportó como migrantes como lugar de origen. Esperamos que la distorsión sea mínima pero no podemos asegurarlo. Lo que la ESRM estableció en su informe como “lugares de residencia” de las migrantes tuvo la siguiente variación: lo que se identificó como zona metropolitana de San José, en el caso de las mujeres nicaragüenses residentes en Nicaragua, lo hemos hecho equivaler a Managua Urbano. Las otras dos categorías (Resto Urbano y Áreas Rurales) son las mismas. En algunos casos no se pudo elaborar la versión para mujeres nicaragüenses en Nicaragua de cuadros presentado por la ESRM debido a la ausencia de datos específicos en la ENDESA. Algunas veces, ello implicó la necesidad de reducir las variables del cuadro (tal es el caso, por ejemplo, del de “Prevalencia del fumado”) y en otros no se pudo hacer nada (tal es el 95 caso de la realización del autoexamen de mamas; la vacunación contra el tétano en los últimos 10 años; la consulta médica en el último año; las patologías confirmadas por médico o enfermera; y el Porcentaje de niños con padre desconocido). Comparación características de las mujeres en edad fértil, según las distintas fuentes utilizadas: a) La distribución por departamentos de origen o residencia: a.1) Las inmigrantes nicaragüenses encuestadas en Costa Rica reportaron como sus departamentos de nacimiento principales los siguientes (en orden de frecuencia): RAAS, Rivas, Chontales, Managua, Chinandega, León y Río San Juan. a.2) Las emigrantes en Costa Rica captadas por la ENDESA, tienen como departamentos principales de origen los siguientes (en orden de frecuencia): Rivas, León, Río San Juan, Granada, Chinandega, RAAS y Chontales. Estos departamentos aglutinan a más del 68% de las mujeres migrantes en Costa Rica. a.3) Sólo un poco más del 37% de las mujeres no migrantes (residentes en Nicaragua), tienen como departamentos de residencia los de origen de las migrantes hacia Costa Rica. En orden de frecuencia: Chinandega, León (con 7% cada uno), RAAS (6%), Granada, Rivas, Río San Juan (con 5% cada uno) y Chontales (más del 2%). Resulta evidente que no es de los departamentos con mayor peso relativo de mujeres en estas edades, que salen las migrantes: Managua con el 11% de las mujeres encuestadas de estas edades representa el origen de un 4% de las migrantes en Costa Rica Rivas, en cambio, con sólo un 5% de las mujeres encuestadas, representa el origen de un 15% de las migrantes en Costa Rica. En situación similar, aunque menos marcada, encontramos a Río San Juan, Granada y León. Y, en menor medida aún pero siempre con porcentaje de migrantes mayor que de las no migrantes, encontramos a Chinandega y Estelí. b) Distribución por edades: Hay algunas diferencias entre la estructura de edades del grupo captado en Costa Rica y el captado en la ENDESA. Estas últimas se concentran con más fuerza entre los 20 y los 29 años. Y hay una diferencia de 5 puntos porcentuales entre las captadas por la ESRM en Costa Rica y las captadas por la ENDESA en los rangos de 35 a 44 años. 96 Cuadro 57 COMPARACIÓN DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL, SEGÚN FUENTE Rangos de Edad Migrantes en Costa Rica No Migrantes Captadas por ESRM Captadas por ENDESA 18 – 19 11% 9% 12% 20 – 24 23% 29% 24% 25 – 29 23% 27% 20% 30 – 34 19% 16% 16% 35 – 39 14% 11% 16% 40 - 44 10% 8% 12% Totales (#) (682) (653) (10,095) Fuentes: Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica 2000: Volumen, características y salud reproductiva ENDESA 2001 Las diferencias entre la estructura de edad de las captadas por la ESRM y las no migrantes son menores que las que surgen entre éstas y las migrantes captadas por la ENDESA. Llama también la atención que una encuesta que decidió una muestra a partir de zonas conocidas como “concentradoras” de nicaragüenses en Costa Rica termine con un número muy similar de migrantes que una encuesta nacional que no incluye dentro de sus criterios muestrales la “concentración” de hogares de migrantes. Pero quizás esta selección a priori que realizó la ESRM puede haber influido en las diferencias resultantes. O también puede ser que allá hayan captado migración más antigua que la que se pudo captar aquí. No parece estar vinculada con los grupos migrantes de 2000 y 2001 (que son posteriores a la realización de la ESRM) porque la estructura de edades de las migrantes antes de estos años tampoco resulta muy parecida a la del grupo captado por la ESRM. 97 c) Estado conyugal: Cuadro 58 COMPARACIÓN DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CONYUGAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL Estado Conyugal Migrantes en Costa Rica No Migrantes Captadas por ESRM Captadas por ENDESA Soltera 9% ND 17% Casada 23% ND 32% de Hecho 57% ND 34% Otras 11% ND 17% Totales (#) (682) (653) (10,095) En unión Fuentes: Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica 2000: Volumen, características y salud reproductiva ENDESA 2001 Aunque no disponemos de este dato para las migrantes captadas por la ENDESA, al comparar el perfil de las mujeres no migrantes con los resultados de la ESRM, se confirma la mayor tendencia de las mujeres migrantes a vivir en unión de hecho. d) Nivel de instrucción: Cuadro 59 COMPARACIÓN PERFIL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL Estado Conyugal Migrantes en Costa Rica No Migrantes 1 2 Primaria incompleta o menos 44% 35% 31% Primaria completa 24% 17% 13% Secundaria incompleta 24% 28% 20% Secundaria completa o más 8% 18% 21% (682) (653) (10,095) Totales (#) [1] Captadas por la ESRM [2] Captadas por la ENDESA Los porcentajes están calculados sobre el total de mujeres. Hay un 1.5% de observaciones perdidas en el caso de las migrantes y un 15.1% en el caso de las no migrantes (ENDESA) Fuentes: Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica 2000: Volumen, características y salud reproductiva ENDESA 2001 98 De nuevo encontramos diferencias, esta vez en el perfil educativo, entre las mujeres captadas por la ESRM y las captadas por la ENDESA. Según esta última fuente, el perfil educativo de las migrantes es mejor que el que arrojan los datos de la ESRM. Otra vez, puede ser un problema de la muestra pero tampoco en este caso la diferencia está relacionada con el grupo migrante de 2000 y 2001 ya que el perfil educativo de las que migraron antes del 2000 es también diferente. e) Condición laboral: Sólo un 41% de las mujeres inmigrantes nicaragüenses encuestadas en Costa Rica reportó estar trabajando. El mismo porcentaje de las no migrantes reportó estar trabajando. Y, aunque no tenemos el dato en la ENDESA para las migrantes en Costa Rica, según la EMNV, un 74% de las 380 mujeres que en esa encuesta fueron identificadas como migrantes en Costa Rica fueron reportadas como trabajadoras activas. f) Lugar de residencia: No disponemos del dato sobre el lugar de residencia en Costa Rica de las mujeres que fueron reportadas como migrantes en ese país por sus hogares de origen en Nicaragua. Pero sí podemos comparar los datos de la ESRM sobre las inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica con los datos de la ENDESA sobre las no migrantes. La diferencia más fuerte está en el nivel de concentración en las capitales de ambos países. Mientras las inmigrantes tienen como su segundo lugar de residencia (casi con el mismo peso porcentual que las áreas rurales) la zona metropolitana de San José, las no migrantes aparecen con apenas un 10% en las zonas urbanas de Managua. Esta diferencia va principalmente a incrementar el peso relativo del resto de zonas urbanas que en el caso de las no migrantes es el primer lugar de residencia mientras que entre las inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica es un lejano tercer lugar de residencia. Cuadro 60 COMPARACIÓN DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL Estado Conyugal Migrantes en Costa Rica No Migrantes 1 2 Managua Urbano[3] 42% ND 10% Resto Urbano 15% ND 46% Áreas Rurales 43% ND 44% Totales (#) (682) (653) (10,095) [1] Captadas por la ESRM [2] Captadas por la ENDESA [3] En el caso de las migrantes captadas por la ESRM corresponde a la Zona Metropolitana de San José Fuentes: Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica 2000: Volumen, características y salud reproductiva ENDESA 2001 99 Algunos ajustes para el procesamiento de las preguntas seleccionadas: a) Total mujeres consideradas: El grupo total de mujeres sobre cuyas respuestas haremos el análisis de este apartado, es de 13,060 con edades comprendidas entre 15 y 49 años. Para algunas preguntas la encuesta determinó sub-grupos: mujeres en unión al momento de la encuesta (7,678) o alguna vez en unión (2,132). b) Mujeres con última residencia en el exterior: En los resultados que presentaremos a continuación se ha incluido, en forma diferenciada, el grupo de mujeres en edad fértil que reportó última residencia en el exterior. Decidimos hacer este procesamiento como un acercamiento a los impactos sobre las mismas mujeres migrantes, a pesar de la limitante que implica el no conocer cuánto tiempo estuvieron fuera. El grupo corresponde a un 1.1% de las 13,060 mujeres entre 15 y 49 años de edad entrevistadas (142 mujeres en total). De estas mujeres, 57 regresaron al país hace 5 años o menos (grupo al que calificamos como con experiencia migratoria externa reciente) y 85 hace más de 5 años (grupo al que calificamos como con experiencia migratoria externa no reciente). En este grupo, las mujeres en unión son 79 y las alguna vez unidas son 33. Entre el grupo con experiencia migratoria externa reciente hay 40 en unión o alguna vez unidas y entre el grupo con experiencia migratoria externa no reciente hay 72 en unión o alguna vez unidas. c) Mujeres que pertenecen a hogares con migrantes y sin migrantes: Esta es otra diferenciación que introdujimos para el análisis de las respuestas a las preguntas seleccionadas. La idea al introducir esta diferenciación fue la de determinar si la situación en que quedan las mujeres en estos hogares y/o el contacto con otras culturas vía las personas migrantes tenía alguna influencia. Identificamos aproximadamente un 15% del total de mujeres entrevistadas viviendo en hogares que reportaron migrantes (1,942 mujeres). El resto (11,118 mujeres) viven en hogares sin migrantes. En este grupo, las mujeres en hogares con migrantes en unión al momento de la encuesta son 917 y las alguna vez en unión son 429. Entre las mujeres que viven en hogares sin migrantes, 6,761 estaban en unión al momento de la encuesta y 1,703 lo habían estado alguna vez. Los resultados de las preguntas seleccionadas de la ENDESA: La primera pregunta seleccionada ofrece el perfil de opinión de las mujeres entrevistadas sobre posibles justificaciones para que el esposo golpee a la esposa. El resultado de este pregunta indica que si bien la mayoría está en desacuerdo con las diferentes alternativas planteadas, el perfil de opinión en contra más fuerte lo presenta el grupo de mujeres con experiencia migratoria externa reciente. Sólo en el caso del descuido o desatención a hijos/as hubo un pequeño porcentaje de acuerdo pero bastante menor que el que presentaron los otros grupos. 100 Esta diferencia parece perderse con el tiempo porque el grupo con experiencia migratoria no reciente presenta un perfil de opinión bastante similar al perfil general. Aunque curiosamente se separa en el caso del descuido o desatención de los hijos/as que fue la justificación más difícilmente procesada por todas las entrevistadas ya que es la que las hizo perder más de vista la imposibilidad de justificar este tipo de trato. El pertenecer o no a un hogar con migrantes externos no parece tener mayor impacto frente a este tema. Cuadro 61 PORCENTAJE DE MUJERES EN DESACUERDO CON LAS JUSTIFICACIONES PARA QUE EL ESPOSO GOLPEE A LA ESPOSA Total M en Hogares con Migrantes M en Hogares sin Migrantes M con Experiencia Migratoria Reciente M con Experiencia Migratoria no Reciente Sale sin decírselo 96% 97% 96% 100% 96% Descuida a hijos/as 87% 86% 88% 97% 92% Discute con él 94% 95% 94% 100% 94% Se niega a tener relaciones sexuales con él 96% 97% 96% 100% 96% Deja quemar comida 94% 95% 93% 100% 93% “Justificaciones” Fuente: ENDESA 2001 La segunda pregunta seleccionada ofrece el perfil de opinión de las mujeres con respecto a las posibles razones para negarse a tener relaciones sexuales con el esposo. Cuadro 62 PORCENTAJE DE MUJERES DE ACUERDO CON LAS RAZONES PARA NEGARSE A TENER RELACIONES SEXUALES CON EL ESPOSO Total M en Hogares con Migrantes M en Hogares sin Migrantes M con Experiencia Migratoria Reciente M con Experiencia Migratoria no Reciente Él tiene una ETS 91% 92% 91% 93% 91% Él tiene relaciones con otra mujer 89% 91% 89% 95% 85% Ella tuvo un parto reciente 93% 92% 92% 98% 94% Ella no está de humor o está cansada 85% 84% 85% 91% 82% Ella tiene la menstruación 92% 92% 92% 91% 82% Ella no quiere salir embarazada 80% 79% 80% 73% 75% Él la golpea 93% 95% 93% 96% 94% Él está borracho 92% 93% 92% 98% 94% Razones Fuente: ENDESA 2001 101 Aunque parece haber sido una pregunta “más difícil” que la anterior y las diferencias son aún más pequeñas, en líneas generales se repite el comportamiento de los grupos. Las mujeres con experiencia migratoria reciente tienden a aceptar más que los otros grupos las razones para negarse a tener relaciones sexuales con la pareja. La excepción más clara se da en la razón “no quiere salir embarazada”. El perfil de opinión de las mujeres con experiencia migratoria externa no reciente sigue pareciéndose más al perfil general y, en ocasiones, parece hasta más “tradicional” que éste. Sólo en el caso de la razón “no quiere salir embarazada” se acercan más a sus pares con experiencia migratoria reciente. Sólo en el caso de la razón “tiene la menstruación” se distancian, y bastante, del resto de los grupos. La pertenencia o no a hogares con migrantes parece no tener mayor impacto en el perfil de opinión de las mujeres. Los resultados de algunas variables seleccionadas de la ESRM – Costa Rica procesadas a partir de los datos de ENDESA: a) El tabaquismo: La ESRM trabaja este tema como parte del estudio de la salud de las mujeres. En sus resultados, las inmigrantes nicaragüenses incrementan el porcentaje de las que fuman en el momento de la encuesta o han fumado alguna vez en función del número de años acumulados en Costa Rica. Pero, al parecer, hay una tendencia a abandonar el cigarrillo ya que los porcentajes de las que fuman en el momento de la encuesta son menores a los porcentajes de las que habían fumado diariamente alguna vez. La prevalencia del fumado es mayor entre las costarricenses que entre las inmigrantes nicaragüenses. La ENDESA nos ofrece el dato sobre la prevalencia del fumado en el momento de la encuesta. En general, el grupo encuestado presenta un porcentaje de mujeres que fuman actualmente mayor que el de las inmigrantes nicaragüenses captadas por la ESRM (4% vs 2% respectivamente) y menor que el de las costarricenses (6.5%). El grupo de mujeres con experiencia migratoria reciente el que presenta el mayor peso relativo de las que fuman (14%) contra un 6% de las mujeres con experiencia migratoria no reciente. No podemos saber si porque nunca han fumado o porque han dejado de hacerlo. Un 6%, también, de las mujeres en hogares con migrantes fuman vs un 4% de las mujeres en hogares sin migrantes. Los datos parecen confirmar la relación encontrada por la ESRM, si nos basamos en el importante incremento de las que fuman actualmente en el grupo con experiencia migratoria reciente en relación con el grupo total encuestado, y en que dicho porcentaje es superior al de cualquiera de las otras características analizadas (el segundo mayor porcentaje de fumadoras lo ofrecen las mujeres residentes en Managua y es de menos de un 10%). No podemos decir que es un cambio positivo, pero es un cambio. 102 b) La prevención del cáncer uterino: Medida en términos de la realización del papanicolaou en el último año anterior a la encuesta, las mujeres residentes en Nicaragua presentan una menor tendencia a cuidar este aspecto de su salud que sus compatriotas en Costa Rica (26% de las primeras se habían realizado este examen vs 37% de las segundas). Un 39% de las mujeres con experiencia migratoria reciente lo había hecho. Este porcentaje es el más alto de todas las características analizadas, aunque las diferencias son menores que en el caso del tabaquismo. Las mujeres con experiencia migratoria no reciente bajan el porcentaje de las que se habían hecho el examen a un 31%, siempre mayor que el porcentaje del total de mujeres encuestadas pero inferior al que presentaron otras características analizadas (38% de las mujeres con nivel educativo superior a secundaria; 37% de las mujeres entre 30 y 44 años de edad; y 35% de las mujeres que residen en Managua). La pertenencia o no a hogares con migrantes no presenta ningún impacto significativo. c) Uso de métodos de planificación familiar y lugar de obtención: El uso de anticonceptivos no presenta mayores diferencias entre las mujeres con pareja residentes en Nicaragua y las inmigrantes nicaragüenses también con pareja en Costa Rica (68.2% vs 69.5%, respectivamente). Las mujeres en unión con experiencia migratoria reciente incrementan el porcentaje de las que usan anticonceptivos a un 72.4%. Pero, en todas las características analizadas hay porcentajes superiores (mujeres con secundaria o más que secundaria; mujeres residentes en áreas urbanas distintas a Managua; y mujeres entre 30 y 44 años de edad). Las que tienen experiencia migratoria no reciente disminuyen el porcentaje usando anticonceptivos a un 64%, lo que las ubica por debajo del porcentaje total. Las mujeres en hogares con migrantes también lo hacen, pero menos: 67%. Las mujeres en unión no migrantes tienden más que sus compatriotas en Costa Rica a recurrir al sector público para la obtención de anticonceptivos modernos (70.6% vs 64.5%, respectivamente). En ambos grupos las que más usan el sector público como proveedor son las que residen en áreas rurales y las que menos las que residen en la capital de ambos países. Según la ESRM, las inmigrantes nicaragüenses tienden a utilizar más al sector público como proveedor en la medida en que tienen más años de vivir en Costa Rica, aunque siempre menos que las costarricenses. Por el contrario, las mujeres residentes en Nicaragua con experiencia migratoria reciente son las que menos utilizan este proveedor. ¿Tendrá algo que ver con la cobertura de estos servicios públicos en áreas urbanas donde ellas se concentran? ¿O es una manifestación de un mayor nivel de recursos?. El hecho es que no parecen muy dispuestas a ejercer el derecho a la atención pública en salud, al menos en este aspecto. Aunque en menor medida, las mujeres en hogares con migrantes 103 también disminuyen el porcentaje de las que recurren al sector público. Curiosamente, son las mujeres con experiencia migratoria no reciente las que más uso hacen del sector público como proveedor de anticonceptivos modernos. Pero ambos grupos son muy reducidos (11 mujeres en cada uno). d) Control adecuado del último embarazo: Según los datos disponibles, las mujeres en Nicaragua tienden un poco menos que sus compatriotas en Costa Rica a asegurar un adecuado control de sus embarazos (57.9% vs 59.2%, respectivamente). Según los datos de la ESRM, este porcentaje se incrementa con el número de años que tengan las inmigrantes en Costa Rica, pero es siempre menor que el porcentaje de mujeres costarricenses. Esta vez, las mujeres con experiencia migratoria reciente aunque superan el porcentaje total (un 68% de ellas aseguró un control prenatal adecuado en su último embarazo), son superadas por otras características que dan resultados mayores: las que residen en Managua, y las que tienen secundaria o más como nivel educativo. Las mujeres con experiencia migratoria no reciente se ubican por debajo del porcentaje total (un 49% aseguró el control adecuado de su último embarazo). Las mujeres que pertenecen a hogares con migrantes se ubican también por encima del porcentaje total (61% aseguraron el control adecuado de su último embarazo) pero la diferencia es pequeña. e) Atención profesional a los partos de los últimos cinco años: Las mujeres nicaragüenses dan a luz en clínicas u hospitales mucho menos que sus compatriotas en Costa Rica (58% vs 85%, respectivamente). Como consecuencia, el parto “no institucional” es más frecuente entre las primeras que entre las segundas. En consistencia con lo anterior, las mujeres nicaragüenses son menos atendidas por médicos y/o enfermeras (67%) que las inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica (91%). Los datos de la ESRM indican que esta variable también presenta una relación directa con el número de años que tengan las inmigrantes en Costa Rica (más de un 93% de las que tienen más de 5 años en ese país tuvieron este tipo de atención para sus partos). Considerando como atención profesional al parto la que brinda un médico o enfermera, un 91% de las mujeres con experiencia migratoria reciente gozaron de este tipo de atención en sus partos de los últimos cinco años, sólo superadas por las mujeres residentes en Managua y las que tienen más que secundaria como nivel académico. Este porcentaje baja a 65% entre las mujeres con experiencia migratoria no reciente. Siempre por encima del porcentaje total pero por debajo de sus pares con experiencia migratoria reciente. Las mujeres en hogares con migrantes también presentan un porcentaje superior al total (83% de estas mujeres fueron atendidas profesionalmente). 104 f) La lactancia materna por 3 meses o más: En este caso, las mujeres en Nicaragua se ubican muy cercanamente a sus compatriotas en Costa Rica (82% vs 83%, respectivamente, dieron el pecho a sus hijos/as por 3 meses o más). Según la ESRM en este tema también se observó un incremento en función del número de años de estadía en Costa Rica, alcanzando las inmigrantes con más de 5 años el porcentaje de las costarricenses (85%). Tanto entre las residentes en Nicaragua como entre las residentes en Costa Rica, las mujeres que tienden más a dar el pecho a sus hijos/as son las que residen en el área rural. En este tema, las mujeres con experiencia migratoria reciente son las que presentan el menor porcentaje de mujeres que dieron el pecho por 3 meses o más (77%). Mientras, las mujeres con experiencia migratoria no reciente se acercan el porcentaje general (81%). Las mujeres que pertenecen a hogares con migrantes se ubican por debajo del porcentaje total (un 74% de ellas dio el pecho por 3 meses o más). g) El cuidado preventivo de la salud de sus hijos/as: A partir del porcentaje de niños/as de 1 a 4 años con las vacunas BCG, polio, DTP y Sarampión, las cifras indican que las mujeres residentes en Nicaragua superan a sus compatriotas en Costa Rica. Hay siempre mayores porcentajes de hijos/as vacunados/as de las primeras que de las segundas. Y las cifras son bastante similares a las que presentan las costarricenses, exceptuando el caso de la vacuna contra la polio (donde hay una diferencia de poco más de 3 puntos porcentuales). Es un resultado que llama la atención porque todo parecía indicar hasta ahora que las inmigrantes se beneficiaban de un sistema de salud aparentemente más desarrollado que el de Nicaragua. No nos queda más que preguntarnos si por alguna razón estas mujeres le dan menos importancia a la salud preventiva (vacunaciones) o son menos estimuladas que las residentes en Nicaragua por campañas o acciones especiales de cobertura. O si sus condiciones de vida no les permiten el cumplimiento adecuado del plan de vacunación infantil. En definitiva, parece que los hijos e hijas de las inmigrantes que están con ellas en Costa Rica están menos protegidos que los niños y niñas de las residentes en Nicaragua. Otro resultado curioso es que, con la única excepción de la vacuna contra el sarampión, el porcentaje vacunado de hijos e hijas de las mujeres con experiencia migratoria reciente es siempre menor que el de los hijos e hijas de las mujeres con experiencia migratoria no reciente. ¿Reflejo de la vivencia en el exterior?. Las mujeres que pertenecen a hogares con migrantes, aunque con muy pequeñas diferencias, presentan siempre un porcentaje de hijos/as con las vacunas mencionadas superior al total. 105 h) La atención médica al niño/a enfermo/a: Las mujeres en Nicaragua parecen tender más a llevar a sus niños/as enfermos/as a la consulta médica que sus compatriotas en Costa Rica (59.2% vs 51.7%, respectivamente, de los hijos e hijas enfermas fueron llevados al médico). El porcentaje de hijos/as de mujeres en Nicaragua llevados a consulta médica es aún mayor que el de hijos/as de las costarricenses que también tuvieron una revisión médica (53.4%). En un comportamiento similar, aunque con más fuerza, que frente al tema de las vacunaciones, las mujeres con experiencia migratoria reciente presentan el menor porcentaje de hijos o hijas enfermas con consulta médica (apenas un 27%). Y las mujeres con experiencia migratoria no reciente se ubican por debajo del porcentaje general (44%). Los hijos e hijas de las mujeres pertenecientes a hogares con migrantes presentan un porcentaje de consulta médica bastante mayor que el total (64%). ¿Podemos extraer algunas conclusiones generales de los aspectos o variables analizadas? La verdad es que resulta difícil llegar a conclusiones firmes dados algunos comportamientos contradictorios entre las diferentes variables. No obstante, pareciera que, en general: Se confirma la influencia de la migración al exterior sobre percepciones o valores de las migrantes; así como la tendencia a que los cambios generados se pierdan a medida que transcurre el tiempo después de su regreso. Aunque en menor medida, parece que también hay influencias que llegan a traducirse en cambios de actitudes, aunque ello no signifique necesariamente que ganan con el cambio. Hay actitudes buenas y malas para ellas y para sus hijos/as. El perfil de opinión tan tradicional que presentaron las mujeres pertenecientes a hogares con migrantes nos hace pensar que su mejor comportamiento en algunos aspectos vinculados al cuidado de su salud y la de sus hijos/as tienen más que ver con un posible mayor control de las decisiones por la ausencia de hombres que asuman la autoridad y/o con una mayor disponibilidad de recursos. De todas formas, son sólo hipótesis porque la información existente no permite otra cosa. c.2 ¿Cambian las relaciones de género en sus hogares de origen? En búsqueda de respuestas a este pregunta decidimos utilizar un par de datos que ofrece la ENDESA relacionados con la intervención de las mujeres (con pareja o alguna vez con pareja) en la toma de decisiones. De nuevo, buscamos si existían diferencias por tener o no experiencia migratoria externa y/o por pertenecer o no a un hogar con migrantes. 106 Los resultados de las preguntas de la ENDESA relacionadas con decisiones varias: En estos resultados nos llamaron la atención un par de elementos: Primero, las mujeres con experiencia migratoria reciente (cuyo perfil de opinión y la mayoría de actitudes en el apartado anterior parecían bastante diferentes, hacia mejor, que el del resto de las mujeres), no parecen tender a la autonomía total en sus decisiones, aún en casos tan evidentemente personales como el cuidado de su salud. Segundo, las mujeres en hogares con migrantes (que no se habían diferenciado demasiado del resto en el apartado anterior) aparecen como las que más tienden a decisiones autónomas totales. Con sólo dos excepciones (una de ellas una típica decisión femenina, la de qué cocinar) son ellas las que presentan los mayores porcentajes. Cuadro 63 PORCENTAJE DE MUJERES QUE DIJERON QUE ELLAS SOLAS TENÍAN LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LAS DECISIONES M en Hogares sin Migrantes M con Experiencia Migratoria Reciente M con Experiencia Migratoria no Reciente Razones Total M en Hogares con Migrantes Él cuidado de su salud 51% 59% 49% 51% 50% Visitas a amistades o familiares 31% 41% 30% 27% 37% Comprar algo caro 21% 30% 20% 15% 26% Cuándo llevar niños/as al médico 41% 52% 40% 18% 54% Educación de hijos/as 28% 40% 27% 6% 35% Qué alimentos cocinar diariamente 67% 69% 67% 69% 76% Uso de anticonceptivos 40% 51% 39% 44% 76% Disciplinar a hijos/as 27% 37% 25% 6% 29% Los porcentajes están calculados sin incluir a las mujeres para las que no aplicaba la decisión planteada. Fuente: ENDESA 2001 Como la pregunta se le hizo a las que tenían pareja en el momento de la encuesta y a las que alguna vez habían tenido pareja, decidimos explorar cómo se comportaban los datos si solamente incluíamos a las que tenían pareja, lo que nos acercaría a situaciones actuales y no del pasado. Tal como era de esperarse, bajaron los porcentajes en todas las decisiones, aunque en algunas más que en otras. No obstante, el comportamiento relativo entre los grupos se mantiene. Las mujeres en hogares con migrantes siguen presentando los mayores porcentajes (aunque ahora hay tres decisiones en que no lo tienen al sumarse la de “comprar algo caro”); y las mujeres con experiencia 107 migratoria reciente, los menores en casi todos los casos, con el agravante de que los decrementos son mayores en tres decisiones que a nuestro criterio son personales: el cuidado de su salud, las visitas a amistades o familiares y el uso de anticonceptivos. ¿Pueden tener “la última palabra” en las decisiones dos personas? Tenemos ciertas reservas frente a cómo funcionan las alternativas de respuesta colectivas a este tipo de preguntas. La experiencia indica que las mujeres suelen tender a desarrollar un “discurso políticamente correcto” optando mayoritariamente por este tipo de opciones. Una se queda con la duda sobre cuál es la forma en que se soluciona una falta de consenso entre las dos personas que supuestamente comparten el mismo poder de decisión. Especialmente porque sabemos que la construcción de consensos no es un característica generalizada en el funcionamiento de las familias. No obstante, veamos qué indican los datos. Cuadro 64 PORCENTAJE DE MUJERES QUE DIJERON QUE ELLAS EN CONJUNTO CON EL ESPOSO U OTRA PERSONA TENÍAN LA ÚLTIMA PALABRA EN LAS DECISIONES M en Hogares sin Migrantes M con Experiencia Migratoria Reciente M con Experiencia Migratoria no Reciente Razones Total M en Hogares con Migrantes Él cuidado de su salud 37% 31% 39% 36% 38% Visitas a amistades o familiares 49% 43% 51% 56% 44% Comprar algo caro 48% 43% 49% 61% 46% Cuándo llevar niños/as al médico 46% 40% 48% 56% 39% Educación de hijos/as 61% 51% 63% 71% 61% Qué alimentos cocinar diariamente 22% 18% 23% 22% 17% Uso de anticonceptivos 52% 43% 54% 54% 17% Disciplinar a hijos/as 65% 54% 67% 78% 67% Los porcentajes están calculados sin incluir a las mujeres para las que no aplicaba la decisión planteada. Fuente: ENDESA 2001 En general, los grupos tienden a presentar los porcentajes más altos de decisión conjunta en asuntos relacionados con los y las hijas. Como reflejo del comportamiento mostrado en la decisión individual, es el grupo de mujeres con experiencia migratoria reciente el que tiende más a esta modalidad de toma de decisiones. Sus porcentajes, casi en todos los casos, son los más altos incluyendo las decisiones sobre compras importantes y visitas a amistades o familiares y, aunque en menor medida, el uso de anticonceptivos. En el otro extremo, es el grupo de mujeres en hogares con migrantes el que presenta la menor tendencia a esta modalidad de toma de decisiones. 108 Un último elemento sobre el comportamiento del grupo de mujeres con experiencia migratoria reciente frente a esta pregunta de la encuesta es que son ellas las que presentan los mayores porcentajes de decisión en manos de otra persona (fundamentalmente el cónyuge) y las mayores brechas con los porcentajes generales o totales, especialmente en el caso de los temas relacionados con los y las hijas: Cuadro 65 COMPARACIÓN % MUJERES TOTAL Y % MUJERES CON EXPERIENCIA MIGRATORIA RECIENTE QUE DIJERON QUE LA ÚLTIMA PALABRA EN LAS DECISIONES LA TENÍA OTRA PERSONA Decisiones % Total % M con Experiencia Migratoria Externa Cuándo llevar niños/as al médico 12% 26% La educación de los hijos/as 10% 22% Disciplinar a los hijos/as 9% 16% Los porcentajes están calculados sin incluir a las mujeres para las que no aplicaba la decisión planteada. Fuente: ENDESA 2001 Al procesar la información sólo para las mujeres en unión al momento de la encuesta, encontramos una tendencia generalizada a incrementar el porcentaje de decisión “conjunta”. Y, otra vez, el grupo de mujeres con experiencia migratoria externa presenta incrementos mayores que el grupo de mujeres en hogares con migrantes. Ante esta sorprendente tendencia al funcionamiento “democrático” dentro de la familia, decidimos procesar otra pregunta que indagaba sobre el nivel de control que las mujeres tenían sobre los ingresos generados por su trabajo y ver si la situación cambiaba cuando se trataba de las decisiones sobre cómo gastar su propio dinero. Estos fueron los resultados: Una primera observación es que los porcentajes de decisión personal de las mujeres en este caso son siempre, y por bastante diferencia, mayores que los resultantes en las decisiones que analizamos en el punto anterior. Los porcentajes de decisión personal son siempre más altos cuando incluyen a mujeres que no estaban trabajando en el momento de la encuesta pero lo habían hecho antes. O ellas eran más “dueñas” de sus propios recursos que las que están trabajando actualmente o la memoria las está “traicionando”. El contar con pareja es un elemento que influye en la disminución del poder autónomo de decisión de las mujeres aunque se trate de mujeres que trabajan devengando un salario. A pesar de que las diferencias no son grandes la tendencia a la baja del porcentaje de las decisiones de las propias mujeres está presente en todos los grupos analizados. Vale la pena anotar que esta disminución incrementa, principalmente, la decisión “conjunta” y no la decisión en manos de otra persona. 109 Aquí vuelve a aparecer el grupo de mujeres con experiencia migratoria reciente como el que presenta mejor perfil. Sus porcentajes de decisión personal son los más altos en cualquiera de las características analizadas. Y se repite un fenómeno que ya había surgido antes para algunas variables analizadas a lo largo de este acápite: las mujeres con experiencia migratoria no reciente son las que presentan una situación más “tradicional”. Sus porcentajes de decisión personal son los menores en todas las características analizadas. Cuadro 66 PERFIL DEL CONTROL DE LAS MUJERES SOBRE LOS INGRESOS GENERADOS POR SU TRABAJO Características de las Mujeres Quién toma/tomaba las decisiones Ella misma Ella y otra persona Otra Persona Porcentaje total [1] 88% 9% 3% Mujeres en unión 83% 14% 3% Mujeres en unión y trabajando 83% 15% 3% En hogares con migrantes [1] 92% 6% 2% En Unión 88% 9% 3% En unión y trabajando 88% 10% 2% 97% 3% - En unión 93% 7% - En unión y trabajando 92% 8% - 74% 16% 11% En unión 70% 20% 10% En unión y trabajando 71% 24% 6% Con exp. migratoria reciente [1] Con exp. Migratoria no reciente [1] [1] Mujeres que dijeron estar trabajando o haber trabajado antes por un salario Fuente: ENDESA 2001 Para concluir no podemos menos que expresar que el comportamiento un tanto errático de los resultados generan más preguntas que respuestas. Sin embargo, consideramos que se puede mantener, al menos como hipótesis, la conclusión ofrecida en el apartado inicial sobre la influencia en percepciones, valores y, aunque menos, en actitudes o conductas de la migración externa sobre las propias mujeres migrantes o ex-migrantes. También el que estos cambios no parecen ser estables y el regreso a sus comunidades y ambiente de origen parece revertirlos con el tiempo, al menos en algunos temas. Consideramos que el análisis del poder de decisión o control de las mujeres refuerza nuestra apreciación de que el impacto sobre las mujeres en hogares migrantes es más bien producto de la situación en que quedan las mujeres de los hogares de las personas migrantes y no de una influencia indirecta de su contacto con éstas. Es muy probable que el fenómeno de apertura de espacios para mujeres en situaciones de excepción esté jugando aquí también. 110 Por último, la existencia de la pareja modifica o limita los impactos que cualquiera otra situación pudiera tener sobre la posición de las mujeres en estos grupos familiares, lo que deja una pregunta abierta: ¿Hasta dónde es posible que factores como la migración incidan positivamente sobre la posición de género de las mujeres?. 111 IV. UNA VALORACIÓN TÉCNICO-METODOLÓGICA DE LAS ENCUESTAS TRABAJADAS A. ¿SON LAS ENCUESTAS DE HOGARES EL INSTRUMENTO APROPIADO PARA ESTUDIAR LA MIGRACIÓN Y APLICAR EL ENFOQUE DE GÉNERO? Las encuestas de hogares nacionales (y para el caso, los censos), por su carácter estático, enfrentan límites para captar adecuadamente un fenómeno que es fundamentalmente dinámico. Pero creemos que si estos instrumentos se aplican con calidad y regularidad, y sobre muestras comparables, sus resultados en los diferentes momentos pueden acercarnos a la dinámica del fenómeno. Además, pueden aportar marcos referenciales útiles para estudios puntuales o focalizados. En este convencimiento, hemos desarrollado el análisis de las encuestas, cuyos datos hemos trabajado a lo largo de este estudio, tratando de tener en mente las restricciones objetivas establecidas por las características mismas de los instrumentos y por las disponibilidades presupuestarias que normalmente existen. Para la revisión se han priorizado aquellos que resultan más relevantes para posibilitar un análisis de género de los procesos migratorios internacionales, pero no nos hemos restringido totalmente a ellos dado que hay otros problemas que afectan las posibilidades de análisis de género o cualquier otro. 1. Los principales problemas o limitaciones encontrados Los problemas o limitaciones que afectaron el desarrollo de este trabajo tienen diferentes orígenes: La cobertura Si bien es cierto, ambas encuestas aseguran representatividad nacional, no es menos cierto que el reducido número de observaciones (cantidad de personas migrantes al exterior captadas) limita la profundidad del análisis y/o la calidad de los insumos para el mismo y, en consecuencia, la validez general de las conclusiones. La EMNV, en especial, es una encuesta más bien pequeña. Por otra parte, aunque ENDESA ofreció mayor número de observaciones, la cobertura temática fue escasa (el módulo de migración en el cuestionario es extremadamente básico). Y de todas maneras, aún con un número de observaciones mayor, al desagregar por departamentos, que es otro de los niveles de representatividad que ofrece la encuesta, resultaron insuficientes. 112 La fuente de la información sobre las personas migrantes al exterior Algunos datos (como edad actual, nivel educativo actual, año en que migró, lo que hace en la actualidad) nos parece que disminuyen su cercanía a la realidad en función del incremento del tiempo de migración. Al fin y al cabo se están obteniendo los datos teniendo como fuente a las personas que están en el país. En el ejercicio de cálculo de la edad al migrar, tuvimos que considerar como observaciones perdidas algunos casos en que la operación matemática daba resultados negativos. No fueron muchos, pero crea dudas. En las otras variables mencionadas, sobre todo por el indicador indirecto del nivel de cercanía que es el hecho de que muchos migrantes no envían remesas, tenemos dudas sobre si lo que las personas expresaron es realmente el nivel educativo actual (que es el dato que pidió EMNV) o el último que ellos/as conocieron (más cerca del nivel educativo al migrar); si realmente saben qué es lo que la persona hace en el país de destino (especialmente en el caso de las ocupaciones), etc. Algunas definiciones, conceptos y manejo de variables o temas en el cuestionario En general, nos parece que hizo falta contar con instrucciones más precisas para el manejo de las preguntas. La definición de hogar y su manejo: Nos preguntamos todavía cómo puede ser que haya habido un hogar que reportó a una persona migrante de principios de los años cincuenta, es decir, una persona que se fue 50 años antes de la realización de la encuesta. Y, aún si fuese por falta de imaginación nuestra, ¿permanecerá esa persona en contacto con las integrantes de ese hogar? Es bastante dudoso. Otra vez estamos hablando de muy pocos casos, pero ejemplifican el problema. Las personas pueden estar pensando en familiares, aunque se les diga que se trata de personas que vivían con ellas. Evidentemente es una limitación captar migrantes restringidos a los y las que eran miembros de los hogares encuestados pero no vemos alternativa vía este tipo de instrumentos estadísticos, así que resulta importante asegurar que es eso lo que se está captando. El manejo del tema de las remesas: Se supone que las remesas del exterior están vinculadas a la existencia de migrantes, sean del hogar encuestado o de otro. Sin embargo, el manejo del tema en el cuestionario hace imposible el análisis de las remesas como reflejo del comportamiento o actitudes de las personas migrantes. Ello impide conocer los perfiles, por tipo de persona-fuente de remesas: monto enviado, regularidad del envío, etc. dos aspectos que los estudios focalizados resaltan como afectados por género. Incluso la pregunta sobre si la persona migrantes reportada envió “ayuda en dinero o bienes” (pregunta incluida en la parte de migración externa) tiene sus límites para la conexión con el tema de remesas porque en muchos casos hay más de un migrante por hogar. Por otra parte, parece haber habido bastantes problemas en la aplicación de las preguntas: se pidieron montos anuales lo que implica cálculo de la persona que ofrece la información y/o de la persona que pregunta, y establece un marco temporal que puede afectar la calidad de las respuestas; luego se pidió frecuencia y no se contempló la alternativa de eventuales o irregulares; etc. Si las remesas se han vuelto un tema importante para el país, habría que asegurar una mejor panorámica sobre el fenómeno y quiénes son, cómo son las personas que las envían y por qué las envían, debiera ser parte de esta panorámica. 113 El manejo de las razones de la migración: Las alternativas de respuesta para las preguntas sobre razones de la migración presentan problemas adicionales para un análisis de género. Los principales son: a) la mezcla de algunas alternativas como salud/falta de puesto de salud o estudio/falta de escuela. Una persona puede haber migrado por problemas de salud no porque no haya un “puesto”; “centro” o incluso un hospital, sino porque quiere asegurar una mejor atención a sus problemas o porque aunque haya infraestructura, su problema requiere una respuesta que dicha infraestructura no puede dar. Una persona puede haber migrado para estudiar no porque no haya escuela sino porque consideró una mejor opción estudiar fuera de su lugar de residencia (dentro o fuera del país); b) la imprecisión de fronteras entre alternativas independientes. Matrimonio y cambio de estado conyugal; mejorar los ingresos, trabajo y problemas económicos; son ejemplos de ésto; c) una alternativa que no lo es, que se puede cruzar con muchas otras: la decisión familiar. Ni siquiera si se hubiese aplicado en la forma en que se concibió (sólo para menores de edad) es útil. Es más importante saber qué originó la decisión de migrar. Por último, el espíritu que traducen estas alternativas de respuesta es el de una migración por decisión e intereses individuales lo que, otra vez, limita el análisis de género. No es lo mismo migrar porque personalmente se desean mejores condiciones de vida a migrar porque la familia necesita incrementar sus recursos. Algunos vacíos importantes Las encuestas no nos permiten saber si las personas reportadas como migrantes tienen familia propia (diferente a la de origen) en el hogar que los reporta: pareja, hijos/as. Otro elemento que es importante para el análisis de género. Como era de esperarse no tenemos información sobre las razones de su migración al exterior, suponemos que como reflejo de la conciencia que las personas que diseñaron la encuesta tenían sobre las limitaciones de la fuente para esta pregunta. Sin embargo, hubiesen sido posibles otros acercamientos distintos de la clásica pregunta sobre el por qué migró. Se tuvo la posibilidad de estudiar la migración de retorno, saber por qué se fue una persona es tan importante como saber por qué regresó. Y en las causas de los movimientos migratorios puede haber influencias de género y, por lo tanto, comportamiento diferenciado de migrantes hombres y mujeres. La encuesta intentó acercarse a las migraciones en tres momentos: la primera migración (cuando abandonó por primera vez el lugar donde nació); la migración de 5 años antes (lugar donde residía la persona en esa época) y la última migración (la residencia previa a la actual). Hubiese sido una oportunidad ideal para acercarse a movimientos internacionales: hubo personas que reportaron haber nacido en el extranjero; hubo personas que reportaron vivir en otro país hace 5 años y otras que habían residido en el exterior antes de su actual lugar de residencia. Pero, hay limitaciones: para la primera migración no se pregunta destino; para la de 5 años antes no se preguntan razones; para la última migración no se pregunta duración de la misma; etc. Desde el punto de vista de género es vital conocer no sólo el porqué de la migración sino también quién tomó la decisión de migrar. Este es un vacío central para el análisis de la migración desde la perspectiva de género y sería un complemento importante para el análisis de las razones de la migración. 114 Nos encontramos personas integrantes de los hogares encuestados que reportaban al papá, la mamá o ambos en el extranjero y sin embargo, los mismos hogares no reportaban migrantes. Aunque la pregunta nos fue muy útil para analizar la situación de hijos e hijas cuando es el padre el que se va y cuando es la madre o ambos, se perdió una oportunidad para conocer cómo habían llegado a esos hogares estas personas. Especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes es importante saber si ellos y/o ellas llegaron a ese hogar producto de la migración hacia el exterior de algunos de sus progenitores y cuál es la relación que existe entre su padre/madre migrante y, por lo menos, la persona jefa de hogar. 2. ¿Hay posibilidades de mejorar el acercamiento al tema? Nosotras creemos que sí. Algunas cosas parecen inevitables mientras no se haga una encuesta nacional cuyo interés central sea estudiar el fenómeno migratorio. Pero otras pueden mejorarse y, con ello, fortalecer la calidad del marco estadístico para iniciativas particulares (investigaciones, estudios focalizados) además de aportar elementos que pueden, por lo menos, generar preguntas importantes para orientar estas mismas iniciativas. Sin embargo, nos quedan algunas dudas: la EMNV es pequeña en cobertura pero su abordaje del tema migratorio deja espacio para readecuar preguntas sin mayor crecimiento del módulo sobre migración. La ENDESA, en cambio, tiene un abordaje muy básico del tema y dado su perfil y la complejidad de su estructuración y aplicación parece un vehículo poco viable para profundizar el estudio de las migraciones. De todas formas, quizás algunas de nuestras propuestas puedan ser consideradas. Al fin y al cabo, la EMNV no es menos compleja si se piensa en todas las partes relacionadas con gastos/consumo y actividades económicas de los hogares. B. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA “ENGENERIZAR” LAS ENCUESTAS DE HOGARES EN EL TEMA DE LAS MIGRACIONES 1. Recomendaciones generales Fortalecer las instrucciones para el manejo de las preguntas relacionadas con el tema migratorio. Es uno de los temas cubiertos por la encuesta con menos instrucciones para su manejo, a pesar de su complejidad. Aplicar las preguntas más básicas para todos los casos de migrantes en el exterior al momento de la encuesta: número e identificación de las personas migrantes, sexo, parentesco con Jefe/a de hogar, etc. Pero dejar las otras preguntas para personas que hayan migrado en los últimos años. O asegurarse, antes de formularlas, que existe contacto frecuente entre las personas migrantes y las integrantes del hogar (vía las instrucciones para el personal encuestador, por ejemplo). Esto permitiría un mayor nivel de confianza en la veracidad de las respuestas obtenidas. En todo caso, parece que un mejor control de errores en el trabajo de levantamiento de la información (se detectan algunas inconsistencias en las bases de datos) o falta de respuestas 115 (en el caso de ENDESA hay variables, como la de nivel educativo, que tiene un porcentaje muy alto de observaciones perdidas). O errores en la etapa de procesamiento. También los programas de control automatizado de errores parecen necesitar reforzamiento. El utilizar los “ignorados” en una pregunta que forma parte de la estructura de “saltos” del cuestionario y captar supuestas respuestas posteriores (sin la seguridad de que las personas cumplen con las condiciones para ello) es un ejemplo de este tipo de problemas. También la falta de consistencia entre respuestas relacionadas. Un ejemplo es el de el lugar al que se movió la persona temporalmente para trabajar. Más personas que las que dijeron haber ido al extranjero identificaron luego países específicos. Quizás, si el próximo censo se planifica de forma tal que proporcione la información más adecuada posible sobre volumen de migrantes (de los diferentes tipos) y lugares de origen (las personas que están fuera y las que han regresado), este dato pueda ser considerado en el diseño de la muestra y ello mejore la cobertura de las personas migrantes. No sería una encuesta migratoria como tal, pero tendría como uno de sus intereses el tema y, en consecuencia, aseguraría datos suficientes para un análisis más detallado o a mayor profundidad. 2. Recomendaciones específicas: Estas recomendaciones están vinculadas, fundamentalmente, con el contenido del módulo de migración de la EMNV que es el más desarrollado. Primera migración Incluir destino. Por lo menos en la forma general en que se maneja para la migración de hace 5 años Migración de hace 5 años Sería conveniente especificar destino porque en bastantes casos ésta es la última migración. Quizás una forma es utilizar la S6AP8, reformulando la pregunta para captar también a aquellas personas cuya residencia anterior a la actual (última migración) es la misma de hace 5 años. O agregar a la S6AP6 la identificación del lugar cuando la persona contesta en las alternativas de respuesta 2 y 3. - Además, sería importante conocer las razones de este movimiento migratorio. Última migración a la actual. Incluir pregunta sobre el tiempo o la duración de su estadía en esa residencia previa 116 Para los tres movimientos migratorios Se ofrecen 18 alternativas de respuesta para razones de la migración. Podrían ser reducidas y readecuadas en la siguiente forma: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Necesitaba mayores ingresos/un trabajo mejor pagado No encontraba trabajo Para tener mayor libertad personal La familia necesitaba ayuda económica Quería estudiar en otro sitio Quería atender sus problemas de salud en otro sitio Cambio de estado conyugal Desastres naturales Problemas de inseguridad/riesgo personal en la zona Falta de servicios básicos (incluyendo escuelas y centros de salud) Otra Incluir una pregunta sobre si la persona migró sola; con otros miembros de la familia o con toda la familia Incluir una pregunta sobre quién decidió la migración: la misma persona; el padre/ madre; la pareja; otro (quién). Si hubiese imposibilidad de algún tipo para incluir las preguntas propuestas, sería preferible sacrificar la migración de hace 5 años y concentrarse en las otras dos (primera y última migración). Información sobre el núcleo familiar Incluir pregunta sobre parentesco del padre o madre en el exterior con el/la jefa de hogar para hijos/as menores de 18 años. Información sobre migrantes actuales en el exterior Incluir pregunta sobre si en ese hogar hay hijos/as y/o pareja de cada migrante reportado e identificar mediante el código de persona a estos miembros del hogar. Simplificar la pregunta sobre nivel educativo. Quizás bastaría con saber si completó o no la primaria; si completó o no la secundaria; si completó o no algún estudio técnico o superior; o si no tiene ningún estudio. Nos queda la duda sobre la posibilidad real de obtener información veraz sobre esta variable en el momento de la encuesta para migrantes “antiguos”. Quizás sería mejor imitar a ENDESA y preguntar por el nivel educativo alcanzado en Nicaragua, antes de que la persona migrara. De hecho, muy probablemente, es ésta la información que mucha gente debe haber dado. 117 Sería ideal si el tema de las remesas del exterior pudiese ampliarse en esta sección de la encuesta, complementando la actual pregunta S6BP26. Permitiría conocer mejor el perfil de las personas que envían remesas. Datos básicos serían: la regularidad con que reciben las remesas; si son regulares, la frecuencia; el monto de las remesas en dinero si es fijo o el monto promedio para el año si no es siempre el mismo. Los usos o destinos de las remesas en dinero o el tipo de bienes recibidos puede quedar en la sección donde actualmente está. Algunos cursos de acción importantes: Varias acciones son importantes en el futuro inmediato para mejorar el acercamiento al fenómeno migratorio de nicaragüenses hacia el exterior: Está en preparación el cuestionario de la nueva Encuesta de Medición de Nivel de Vida a realizarse en el 2005. Sería importante asegurar que el equipo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos pueda utilizar, en este trabajo, los aprendizajes acumulados con el trabajo de sus bases de datos, que se han traducido en las valoraciones y recomendaciones apuntadas en este capítulo. También está en preparación la boleta del próximo Censo Nacional a realizarse en el 2005. Como hemos dicho antes, es importante asegurarse que el mismo permita un mejor conocimiento sobre, al menos, el número de los y las migrantes en el exterior en el momento de la realización del Censo. Habría que trabajar cuáles serían las preguntas más adecuadas y la modalidad de captación de la información. Sería conveniente poder discutir los resultados de este estudio con los equipos del INEC responsables de la realización de los trabajos descritos. Para el futuro, resulta importante discutir la posibilidad de la realización de una encuesta que tenga como interés especial el estudio del fenómeno migratorio, desde el mismo diseño muestral. 119 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Agustín DʼAndrea, Laura María: La Batalla por ʻLa Verdadʼ sobre los Trabajadores Sexuales. Ofrim Suplementos, Primavera 2003 (Madrid). Documento bajado de INTERNET: www.nswp.org/mobility/AGUSTIN-BATALLA.DOC. Andade-Eekhoff, Katharine: Mitos y Realidades: Un análisis de la migración en las zonas rurales de El Salvador. Informe preparado para el estudio de BASIS El Salvador, FUNDAUNGO, FUSADES, Ohio State University, BASIS. Febrero 2002. Ariza, Marina: Ya no soy la que dejé atrás… Mujeres Migrantes en República Dominicana. Instituto de Investigaciones Sociales, Editorial Plaza y Valdés, México, 2000 Avendaño, Néstor: Informe sobre el empleo en Nicaragua. S/f. (Versión electrónica facilitada por el Ministerio del Trabajo de Nicaragua). Ballara, Marcela: Género y Migración: Discriminación en el Mercado Laboral. Ponencia para la Mesa 3 del Seminario Virtual “Educar para no discriminar”. Julio de 2001. Documento bajado de INTERNET: www.repem.org.uy/doctrab_2_2002_SemVir_contenido.htm Ballara, Marcela: Los flujos migratorios y la globalización económica: su impacto en la feminización de las migraciones. Febrero, 2002. Red de Educación Popular entre Mujeres, REPEM. Porto Alegre Febrero 2002. Documento bajado de INTERNET: www.repem.org.uy/ docartypon_migraciones_%20mball.htm Barahona, Milagros: Estudio de Hogares de Mujeres Nicaragüenses Emigrantes Laborales en Costa Rica. Informe Final. Proyecto “Protección a la Mujer Migrante y Mejoramiento de las condiciones de la niñez afectada por la migración”. Managua, Julio 2001. Baumeister, Eduardo: Movilidad Espacial de la Población Nicaragüense a comienzos del nuevo siglo. Versión electrónica preliminar facilitada por el FNUAP-Nicaragua. Managua, 2003. Benería, Lourdes: La Globalización de la Economía y el Trabajo de las Mujeres. S/f. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Brashaw, Sarah: La pobreza no es la misma ni es igual: Relaciones de poder dentro y fuera del hogar. Puntos de Encuentro, Managua, Nicaragua, 2002 Brenes Camacho, Gilbert: Segregación Residencial de los Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica en 2000. S/f. Material del Curso sobre Migraciones: Enfoques Teóricos y Metodología de Investigación. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana. 10 – 14 de marzo de 2003. 120 Castillo, Manuel Ángel: Tendencias y Determinantes Estructuales de la Migración Internacional en Centroamérica. S/f. Material del Curso sobre Migraciones: Enfoques Teóricos y Metodología de Investigación. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana. 10 – 14 de marzo de 2003. Castles, Stephen: Globalización y migración: algunas contradicciones urgentes. (Texto del discurso inaugural presentado en la reunión del Consejo Intergubernamental del MOST, 16 de junio de 1997). Documento bajado de INTERNET: www.unesco.org/most/igc97cas.htm CEPAL-Sede Subregional en México: Uso Productivo de las Remesas en Centroamérica. 6 volúmenes: Estudio Regional, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Informes de Seminarios a cargo de diversos consultores. México, febrero de 2000. CEPAL: Globalización y Desarrollo. La migración internacional y la glbalización. Separata (Capítulo 8 de “Globalización y Desarrollo” presentado en el vigésimonoveno período de sesiones de la Comisión, Brasilia, Brasil, 6 al 10 de mayo de 2002). Octubre 2002. Chen Mok, Mario et al: Migrantes nicaragüenses en Costa Rica 2000: Volumen, características y salud reproductiva. Informe preparado para la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Programa Centroamericano de Población, Escuela de Estadística, Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), Universidad deCosta Rica. San José, Costa Rica, octubre 2000. Chiarotti, Susana: Trata de Mujeres: Conexiones y Desconexiones entre Género, Migración y Derechos Humanos. Ponencia para la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional, Derechos Humanos y Trata de personas en las Americas, Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 2002. Documento bajado de INTERNET: www.revistainterforum.com/espanol/pdfes/ponencia_Chiarotti_fin.pdf Cortés Ramos, Alberto: Reflexiones sobre la Dinámica Migratoria Nica-Tica. Ponencia presentada en el Foro de Migraciones realizado en la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, el 12/03/03. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género: Documento debate: Relaciones de Género, Migración y Desarrollo Humano. Ed. La Prensa. Managua, Nicaragua, Mayo de 2001. Conferencia Regional sobre Migración - Proceso Puebla: Memoria Seminario-Taller: Mujeres, Niños y Niñas Migrantes. San Salvador, 24 y 25 de febrero de 200. Daeren, Lieve: Género en la Migración Laboral Internacional en América Latina y el Caribe. Pautas para “buenas prácticas” en la formulación de políticas y programas dirigidos a trabajadoras y trabajadores migrantes. Ponencia presentada en el Taller internacional sobre Mejores Prácticas Relativas a Trabajadores Migrantes Y sus Familias. Organización Internacional para las Migraciones OIM. Santiago de Chile, 19-20 de junio de 2000. (Versión electrónica facilitada por el Proyecto de Género de la OIT en Nicaragua). 121 DʼAngelo, Almachiara y Pasos, Mayra: Legislación Nacional e Iniciativas Gubernamentales, del Sector Privado y las ONGs para Proteger a Mujeres Trabajadoras Emigrantes de las Condiciones de Trabajo de Explotación y del Tráfico de Mujeres y Niños. Estudio de Caso/Nicaragua. Marzo/ Mayo 2001. Material del Taller Nacional para Promover los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Migrantes de Nicaragua. 20 – 21 de noviembre de 2001, Managua, Nicaragua. Fondo de Población de las Naciones Unidas: Población, Pobreza y Oportunidades. Informe Nacional de Nicaragua - 2002. Imprimatur, Managua, Nicaragua. Gabayet Ortega, Luisa: La transnacionalización del capital y su impacto sobre la mujer del tercer mundo. Fotocopia, S/f. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. García, Ana Isabel et al: Trabajadoras Migrantes y Tráfico de Mujeres. El caso de Costa Rica. Informe borrador/Versión revisada. San José, Junio de 2001. Informe de Consultoría para la OIT. Material del Taller Nacional para Promover los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Migrantes de Nicaragua. 20 – 21 de noviembre de 2001, Managua, Nicaragua. García Urbina, Alma L.: Nicaragua: ¿País de Emigrantes?. Centro Latinoamericano de Demografía. FNUAP. Programa Global de Formación en Población y Desarrollo. Beca Rafael Salas. Santiago de Chile, Mayo de 1997. Gregorio Gil, Carmen: Migración Femenina. Su impacto en la Relaciones de Género. NARCEA, S.A. DE EDICIONES, Madrid, España, 1998 Gregorio Gil, Carmen: La Migración Rural Dominicana a España y su Impacto en el Sistema de Estratificación de Género. Problemas de género, migración y desarrollo. Artículo en la Revista Género y Sociedad. Vol. 3, número 1, Mayo-Agosto 1995. Fotocopia. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Gregorio Gil, Carmen: El Estudio de las Migraciones Internacionales desde una Perspectiva de Género. Fotocopia de artículo. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Gregorio Gil, Carmen: Las Relaciones de Género dentro de los Procesos Migratorios: ¿Reproducción o Cambio?. S/f. Fotocopia. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Gregorio Gil, Carmen: El Proceso de Integración Social de las Mujeres Inmigrantes. S/ f. Fotocopia. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión 122 Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Gregorio Gil, Carmen: Mecanismos de Exclusión y Situación de las Mujeres Inmigrantes. S/f. Fotocopia. Material del Curso sobre “Género, Migración y Desarrollo Humano”. Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género – Universidad Politécnica de Nicaragua. 6 – 21 de octubre de 2000, Managua, Nicaragua. Gregorio Gil, Carmen: Desigualdades de Género y Migración Internacional: el caso de la emigración dominicana. S/f. Documento bajado de INTERNET: www.ugr.es/~ldei/Doctorado/ Programas/pro01-02/curso-carmen/curso-carmen.htm Guzmán, Virginia y Todaro, Rosalba: Apuntes sobre género en la economía global. Centro de Estudios de la Mujer, Chile. S/f. Documento bajado de INTERNET: www.cem.cl/pdf/apuntes_ genero.pdf Herrera, Gioconda / FLACSO-Ecuador: Migración y Familia: Una mirada desde el Género. Ponencia presentada en el Encuentro de Ecuatorianistas. S/f. Documento bajado de INTERNET: http: // yachana.org/ecuatorianistas/encuentro/ponencias/herrera.pdf Instituto de Estudios Nicaragüenses: Encuesta Nacional sobre Gobernabilidad y Elecciones. Módulo sobre Migración, uso de Remesas Familiares y Ahorro (Realizada del 28 de mayo al 12 de junio de 2001). Managua, 5 de julio de 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Cuestionario de Hogar. Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2001). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Cuestionario de Mujeres. Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2001). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Informe General. Encuesta Nacional sobre Medición del Nivel de Vida, 2001. S/f. 6ta. Publicación del Proyecto MECOVI (Mejoramiento de Encuestas de Condiciones de Vida). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Boleta Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida (EMNV 2001). Proyecto MECOVI. Abril 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Perfil y Características de los Pobres en Nicaragua 2001. Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 2001. Proyecto MECOVI. Litografía Alianza, S.A., Managua, Marzo 2003. Izquierdo Escribano, Antonio: El proyecto migratorio de los indocumentados según género. Documento bajado de INTERNET: www.bib.uab.es/pub/papers/02102862n60p225.pdf 123 Jiménez Juliá, Eva: Una Revisión Crítica de las Teorías Migratorias desde la Perspectiva de Género. Fotocopia Artículo. Papers de Demografía/Centro de Estudios Demográficos de Galicia, España. 1998. Kliksberg, Bernardo: La discriminación de la mujer en el mundo globalizado y en América Latina. Un tema crucial para las políticas públicas. Revista Instituciones y Desarrollo No. 12-13 (2002) págs. 61-90. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Barcelona, España. Documento bajado de INTERNET: http: / / www.iigov.org Landuyt, Katerine: The Realities of Female International Labour Migration. Fotocopia de la Presentación gráfica. Ponencia presentada en el Taller Nacional para Promover los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Migrantes de Nicaragua. 20 – 21 de noviembre de 2001, Managua, Nicaragua. Massey, Douglas S.: When Surveys Fail: An Alternative for Data Collection. S/f. Fotocopia capítulo de libro no identificado. Material del Curso sobre Migraciones: Enfoques Teóricos y Metodología de Investigación. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana. 10 – 14 de marzo de 2003. Massey, Douglas S: New Migrations, New Theories. Fotocopia de capítulo I del libro “Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium”. S/ f. Material del Curso sobre Migraciones: Enfoques Teóricos y Metodología de Investigación. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana. 10 – 14 de marzo de 2003. Meléndez Amador, Isolda: Diagnóstico sobre la Situación del Empleo en Nicaragua. OIT – Proyecto Tripartismo y Diálogo Social en Centroamérica (PRODIAC). Managua, Nicaragua, 2001 Moreno Fontes, Gloria: Género y Migración en América Latina. Fotocopia de la Presentación gráfica. Ponencia presentada en el Taller Nacional para Promover los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Migrantes de Nicaragua. 20 – 21 de noviembre de 2001, Managua, Nicaragua. Naciones Unidas/Cepal: La migración internacional y el desarrollo en las Américas. (Memoria) Simposio sobre migración internacional en las Américas, San José, Costa Rica, septiembre de 2000. Publicación de las Naciones Unidas. Serie Seminarios y Conferencias. Santiago de Chile, diciembre de 2001. Obando, Ana Elena: Mujeres Migrantes. Junio 2003. Documento bajado de INTERNET: www.whrnet.org/docs/tema-mujeresmigrantes.html OIT-Ministerio del Trabajo de Nicaragua: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente en Nicaragua. ENTIA 2000. Managua, Abril de 2003. 124 Parrón, Nina et al: Un esbozo de estudio desde la Comunidad de Madrid. International Forum on Gender, Humanitarian Action and Development. Grupo internacional de Género. MDM – España. Género y Migración. Medicos del Mundo – Grupo de género. Documento bajado de INTERNET: www.mdm-international.org/CDROM2FRONTPAGE/versionespagnol/ conceptpaperespagnol.htm Programa de Promoción de Género de la OIT / Proyecto “Protección a la Mujer Migrante y Mejoramiento de las condiciones de la niñez afectada por la migración”: Boleta utilizada en el trabajo de campo para el Estudio de Hogares de Mujeres Nicaragüenses Emigrantes Laborales en Costa Rica. Nicaragua, marzo de 2001. Rodríguez Vignoli, Jorge: Continuidad y Cambio de la Distribución Espacial y la Migración Interna en América Latina: Elementos relevantes para el caso de Nicaragua. Presentación hecha en reunión del FNUAP-Nicaragua, Centro de Convenciones Intercontinental, Managua, Julio 2003. Rosales, Jimmy et al: Nicaragüenses en el Exterior. S/f. Material del Curso sobre Migraciones: Enfoques Teóricos y Metodología de Investigación. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana. 10 – 14 de marzo de 2003. Skrobanek, Siriporn et al: Tráfico de Mujeres. Realidades humanas en el negocio internacional del sexo. NARCESA, S.A. DE EDICIONES. Colección MUJERES. Madrid, España, 1999 Tinoco, Gilma y Agurto, Sonia: Diagnóstico de Género y Mercado Laboral en Nicaragua. Informe Final de Consultoría para OIT. Managua, 6 de febrero de 2003. “El potencial de la comunidad de ʻalláʼ para despolarizar la política de ʻacáʼ”. Artículo de la Revista EC de la UCA de El Salvador reproducido en la revista Envío de la UCA de Nicaragua. Año 22, Número 252, Marzo 2003. Trejos Solórzano, Juan Diego: Características y Evolución Reciente del Mercado de Trabajo en Nicaragua. Informe preparado para la Organización Internacional del Empleo (OIT) como apoyo a las actividades de cooperación dentro del proyecto “NIC/EMPLEO - Actividades de asistencia técnica en políticas de Empleo en Nicaragua”. Enero 2003. Universidad de Costa Rica: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva y Migración - 1999. Informe Final y documentos metodológicos. Documento bajado de INTERNET: www.ccp.ucr. ac.cr Universidad de Costa Rica: Boleta de la Encuesta Nicaragüense de Familia, Migración y Trabajo. (Etnoencuesta actualmente utilizada en la investigación a cargo de la Universidad de Costa Rica con la colaboración de la Universidad Centroamericana de Nicaragua). Enero – Marzo de 2002. 125 Valdivieso, Lucía: Alcances y perspectivas en torno a la migración de mujeres a través del testimonio de mujeres ecuatorianas en Chile. Revista del Magister en Antropología y Desarrollo (Mad) No. 4, Mayo 2001, Departamento de Antropología Universidad de Chile. Documento bajado de INTERNET: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones Villa, Miguel y Martínez Pizarro, Jorge: La Migración Internacional de Latinoamericanos y Caribeños en las Américas. Documento preparado para el tema: Migración Internacional en las Américas para la Conferencia hemisférica sobre migración internacional, derechos humanos y trata de personas en las Américas, Santiago de Chile, 20 – 22 de noviembre de 2002. Sin autor/a: Situaciones Vitales de Mujeres y Hombres. Perfiles Panorámicos y Específicos. Documento bajado de INTERNET: www.unam.mx/ceiich/genero/conapo/genero-6.html Castellón Z., Ricardo: Informe de la Investigación del impacto de las remesas en la economía local de la zona seca de Chinandega, Carazo y Managua. FAO / auspiciada por la Ford Foundation (Documento electrónico facilitado por el FNUAP-Nicaragua). Abril 2003. 127 Anexo MARCO ORIENTADOR INICIAL PARA LA REVISIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y EL POSTERIOR TRABAJO ANALÍTICO 129 INTRODUCCIÓN Este documento es resultado de la revisión documental realizada y fue trabajado en el segundo mes del cronograma de trabajo del estudio. La referida documentación está conformada por: Ponencias en eventos internacionales y nacionales, artículos, informes de consultoría y de investigación de diversos actores con descripciones y/o análisis de los fenómenos migratorios que tienen como zona de origen diversos países de América Latina, incluyendo Nicaragua. (Con o sin enfoque de género). Publicaciones varias sobre el fenómeno de las migraciones (migración femenina, migración y género) desde los ochentas: causas, características de las poblaciones migrantes, impactos (incluyendo el flujo de remesas y su uso) en lugares de origen y de destino - Artículos varios sobre economía, globalización y género. Informes de consultoría o estudios sobre el mercado laboral nicaragüense y la economía nacional en general Cuestionarios/boletas utilizados en investigaciones varias y en la aplicación de las encuestas nacionales que serán objeto de revisión. - Modelos teóricos sobre las migraciones Lo que recoje este documento es sólo uno de los resultados de esta revisión. Lo que se relaciona con la construcción de un marco conceptual sobre las migraciones que, en síntesis, establece cuál es nuestra aproximación al tema, cómo vemos el fenómeno; y que permite ordenar las hipótesis de trabajo y las variables identificadas como válidas para medir y/o entender el fenómeno desde la perspectiva de género. Otros resultados de la revisión documental realizada serán utilizados en la etapa de análisis de la información resultante de los procesamientos de las bases de datos de las dos encuestas mencionadas. MARCO CONCEPTUAL GENERAL Los siguientes elementos constituyen el marco conceptual general que será aplicado en la realización de este trabajo: Entenderemos como migración laboral externa aquella que involucra el movimiento de individuos en edad de trabajar entre países y que es esperable desemboque en la condición de económicamente activos/as en el país de destino. Sin embargo, consideramos que el fenómeno de las migraciones va más allá de la esfera individual. Las decisiones pueden originarse a un nivel más colectivo (familiar, comunitario) y/o sus efectos van siempre más allá de las personas migrantes. 130 Esta migración puede ser permanente (las personas migrantes se establecen definitivamente en otro país y cortan sus relaciones en el país de origen para efectos del desarrollo de su vida) pero reconocemos la posiblidad de que haya varias migraciones, y no sólo una, para un individuo o grupos de individuos en particular: migración temporal, circular o la multimigración. Definimos como migración temporal la que está ligada al trabajo estacional (normalmente agrícola) y como migración circular la que siendo también temporal no obedece a ningún ciclo productivo determinado y tampoco tiene un tiempo de duración definido. La multimigración se vincula con la posibilidad de que una persona migre desde su país de origen a otro, y desde éste a otro. su estudio. Reconocemos también la posibilidad de la migración de retorno y la importancia de Admitimos la posibilidad de diversas motivaciones para la decisión de migrar, ligadas o no a la búsqueda o necesidad de trabajo y/o ingresos; así como la posibilidad de que a lo largo de la historia migratoria de una persona, las diferentes migraciones puedan tener motivaciones distintas y estén influenciadas por factores intervinientes del mismo proceso migratorio desarrollado. Y, en consecuencia, consideramos de fundamental importancia el acercamiento a la “primera migración” para el análisis y la mejor comprensión del fenómeno. Consideramos que a los aspectos económicos propiamente dichos hay que agregar diversos aspectos sociales y culturales ligados al ámbito local y nacional, tanto del país de origen como del de destino, que pueden incidir en la facilitación/incentivación o la obstaculización/ desincentivación de las migraciones. (Redes; instituciones legales e ilegales; volumen de la población migrante; evidencia visible de mejoras obtenidas con las migraciones; la simple experiencia migratoria acumulada; los “cuentos” de las personas migrantes; etc.). Consideramos que hay efectos o impactos de las migraciones en: las propias personas migrantes; sus familias; sus comunidades de origen y de destino; los países de origen y destino. Dichos efectos o impactos pueden ser de diferente naturaleza: económicos, sociales, culturales… Incluso demográficos, en el sentido de que la fuerza creciente de las migraciones las vuelve cada vez más variables centrales explicativas del crecimiento o dinámica poblacional. Aceptamos que los efectos o impactos pueden ser positivos o negativos, incluso en dependencia de la óptica de diferentes actores involucrados directa o indirectamente con el fenómeno, según se beneficien o no del mismo. Pero consideramos que desde la óptica del Estado y la Sociedad (de origen y de destino) es necesario el esfuerzo por acercarse a un balance general que permita la definición de políticas públicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo para asegurar efectivamente el “bien común”. Consideramos que el estudio de las migraciones debe incluir a la población que no migra, tanto en la exploración de las causas y características particulares de los flujos migratorios como de sus efectos o impactos. 131 Reconocemos los límites que enfrentan las encuestas (y para el caso los censos) para captar adecuadamente un fenómeno que es fundamentalmente dinámico pero también consideramos que si estos instrumentos se aplican con regularidad y sobre muestras comparables, sus resultados en los diferentes momentos pueden acercarnos a la dinámica del fenómeno. Además de que pueden aportar marcos referenciales útiles para la planificación y diseño de estudios puntuales o focalizados. Por último, la relevancia del género en el análisis de este fenómeno la fundamentamos en: Toda sociedad tiene una organización genérica. Dicha organización define características, roles y valoraciones diferenciadas, generalmente desiguales, para las personas en función de su sexo. En el caso de las migraciones tenemos dos sociedades: la de origen y la de destino. Pueden ser más o menos similares en su organización genérica pero siempre habrá diferencias entre mujeres y hombres en cada una de ellas. La familia, la comunidad, los mercados (incluyendo el laboral) presentan segmentaciones por género diferentes según se trate de mujeres u hombres: funciones, responsabilidades, roles, niveles y tipos de acceso, etc. Las personas que migran lo hacen con sus tradiciones, valores y esquemas socioculturales; pueden incidir en los de la sociedad de destino; son capaces de asimilar nuevos y/o de ajustarse a esquemas vigentes en el país de destino; y pueden, eventualmente, incidir en cambios en su lugar de origen. Los cambios en la situación de género (condición y posición) pueden o no darse. Pero siempre habrá afectaciones diferenciadas por razones de género en las personas, en sus familias, en sus comunidades que pueden ser positivas o negativas. Las diferencias de género pueden incidir determinando comportamientos diferentes de las personas frente a la migración, según su sexo. Los esquemas de género vigentes, en el lugar de origen y de destino, pueden determinar efectos e impactos diferenciados de las migraciones a diferentes niveles: personal, familiar, comunitario y en diferentes momentos del proceso, desde sus propios inicios (mecanismos, modalidades, condiciones en que se hace efectiva la decisión de migrar). La creciente participación autónoma de mujeres entre las poblaciones migrantes en general, y las migrantes laborales en particular, hace indispensable la aplicación del enfoque de género en el análisis de las migraciones para poder entender y atender las realidades particulares de los migrantes masculinos y femeninos. Los esfuerzos realizados en diferentes países indican la existencia de diferencias importantes por razones de género en los procesos migratorios, tanto para las poblaciones migrantes como para las que no migran. HIPÓTESIS DE TRABAJO El estado actual del estudio de las migraciones en Nicaragua, a partir de la información que hemos logrado revisar, ofrece un conocimiento bastante limitado del fenómeno en general y de sus implicaciones de género en particular. Por esta razón, hemos decidido desarrollar hipótesis de trabajo en la modalidad de preguntas generales, operativizadas vía preguntas específicas, para cada uno de los elementos que hemos considerado más relevantes para el estudio del fenómeno 132 de las migraciones. Quizás más que hipótesis, sean preguntas clave para orientar el estudio de los contenidos de las bases de datos, en búsqueda de los datos relevantes incluidos en ellas, y el análisis posterior de la información que el procesamientos de los mismos pueda ofrecernos. Este ejercicio analítico inicial no considera de previo los límites de la información efectivamente disponible en las diferentes fuentes definidas para la realización del trabajo analítico previsto. Es seguro que con la información disponible no podremos construir respuestas adecuadas o completas para cada una de las preguntas planteadas. No obstante, esperamos que los vacíos o límites de la información disponible nos permitirán formular sugerencias o recomendaciones para mejorar el acercamiento al fenómeno vía las encuestas nacionales, aunque, obviamente, siempre habrá aspectos que no pueden ser adecuadamente tratados mediante este tipo de instrumentos. Principales elementos relevados: Las causas de las migraciones: Un elemento central para poder gerenciar políticamente el fenómeno (responsabilidades del Estado y de la sociedad en general). Los actores intervinientes: En tanto fenómeno social, que involucra personas e instancias sociales de diversos tipos, conocer los actores involucrados en el proceso (en el país de origen y el de destino) es necesario para poder entender la dinámica migratoria y valorar sus posibles implicaciones (efectos e impactos) El desplazamiento físico de las personas: La modalidad, mecanismos y condiciones del desplazamiento humano de un país a otro es un elemento importante para valorar tanto la situación específica que enfrenta la población como las implicaciones que su migración tiene en las familias, comunidades, localidades y el país en general. La inserción de los y las migrantes en el país de destino: El cómo se integran o no las personas migrantes al país de destino es importante para analizar tanto su situación personal como las implicaciones que ello pueda tener en los efectos e impactos familiares, comunitarios, locales y nacionales en los países de origen y destino. Los efectos e impactos de las migraciones: Las migraciones tienen, como todo fenómeno social, consecuencias. Estas consecuencias son las que definimos como efectos e impactos de las migraciones. Es importante valorar y sopesar o establecer el balance entre los efectos e impactos positivos y negativos; para quiénes son positivos o negativos; los plazos temporales en que son positivos o negativos, etc. Desde el punto de vista de las políticas públicas, el análisis de los efectos e impactos es vital. La decisión central de actuar o no frente a este fenómeno debe estar basada en este tipo de conocimiento. Mientras que las decisiones sobre cómo actuar se basan en el conocimiento sobre las causas, características y dinámica del fenómeno. Las “preguntas clave”: Las preguntas específicas que operativizan las generales han sido definidas sobre la base de los planteamientos teóricos de diversos modelos explicativos de las migraciones y los aportes que 133 han hecho los esfuerzos puntuales o focalizados de investigaciones del fenómeno en Nicaragua. No se ha excluido ninguna posibilidad, dado que no hay suficiente conocimiento acumulado sobre el fenómeno migratorio en Nicaragua. Además, para el tipo de trabajo a realizar posteriormente, nos parece mejor una aproximación lo más abierta posible. Las causas ¿Qué impulsa a una persona a migrar para trabajar en un país distinto? • ¿Es la falta de oportunidades de empleo en su lugar de origen? No tiene empleo, no lo consigue a pesar de sus esfuerzos. No sólo en su localidad sino en otras localidades, aún en aquellas que pueden haber sido lugares de destino tradicionales de movimientos migratorios internos. • ¿Es la probabilidad mayor de encontrar empleo en el país de destino? • ¿Es la insuficiencia del ingreso generado por el empleo que tiene en su lugar de origen para cubrir sus necesidades y/o las de su familia? • ¿Es el diferencial de ingresos entre el empleo en su país y el del país de destino – ganaría más en el otro país? • ¿Es la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo personal / educativo, profesional, laboral? • ¿Es la inseguridad o falta de estabilidad de su actividad económica personal o familiar? Condiciones inadecuadas para el desarrollo de la actividad con un nivel de éxito aceptable. • comunidad? ¿Es la existencia de experiencia migratoria en su propia familia o en su • ¿Es la generación de expectativas producto de la visibilización o “los cuentos” sobre las ganancias que genera la migración? • ¿Es efecto de migraciones previas? ¿La imposibilidad de readecuarse el medio en que vivía antes habiendo conocido otro? • ¿Es la decisión de otra persona con poder o autoridad sobre la persona migrante? • ¿Otras causas/cuáles? • ¿Es una combinación de varias de las opciones anteriores? • ¿Estas motivaciones para la migración presentan diferencias según se trate de hombres o una mujeres, en el ámbito rural o urbano, en una ubicación territorial u otra? 134 ¿Existen otros elementos que estimulen la decisión de migrar? • ¿La existencia de contactos/redes de apoyo a las personas migrantes y/o de una oferta legal o ilegal de servicios para el proceso migratorio? • ¿La facilidad de desplazamiento por cercanía física del otro país? • ¿La existencia de contactos en el país de destino: familiares, amistades que ya están allá y que pueden tener incluso la disposición a incentivar y apoyar su migración? • ¿La disponibilidad de recursos para costear, al menos, el desplazamiento inicial? ¿Facilidades ofrecidas por los promotores de la migración? ¿Existen elementos que desincentiven la decisión de migrar? • • destino? • ¿Los costos financieros del desplazamiento hacia el otro país? ¿Las políticas y leyes restrictivas para la entradada de no nacionales en el país de ¿Los riesgos del desplazamiento irregular? • ¿Los riesgos de la estadía en el país de destino, haya o no cumplido con los requisitos establecidos para su entrada y permanencia? • ¿La falta de contactos y de información adecuada? • ¿El conocimiento sobre los problemas enfrentados por otras personas? • ¿La falta, inseguridad o falta de confianza en las condiciones en que pueden quedar los hijos e hijas? Los actores intervinientes ¿Quiénes migran? • ¿Hay edades en que es más frecuente la condición de migrantes para hombres y/o para mujeres? O ¿La estructura de edades de la población migrante es diferente a la de la población en su lugar de origen? • ¿Hay ciertos tipo de familia o de organización familiar en que es más frecuente la condición de migrantes para hombres y/o para mujeres? • ¿Hay niveles socio-económicos de hogares o comunidades en que es más frecuente la condición de migrantes para hombres y/o para mujeres? 135 • ¿Hay ubicaciones territoriales en que es más frecuente la condición de migrantes para hombres y/o para mujeres? • ¿Hay ocupaciones o categorías ocupaciones en que es más frecuente la condición de migrantes para hombres y/o para mujeres? • ¿Las personas que migran tienen mayores niveles educativos que las que no migran en el caso de los hombres y/o en el caso de las mujeres? • ¿Las personas que migran a un lugar determinado tienen perfiles educativos diferentes de las que migran a otro, en el caso de las mujeres y/o de los hombres? • ¿Las personas que migran tienden más a tener dependientes a su cargo que las que no migran en el caso de los hombres y/o en el caso de las mujeres? • migran? ¿Las mujeres que migran tienden a menores niveles de fecundidad que las que no • ¿Las personas que migran tienden a tener mayor participación en las organizaciones sociales y/o el trabajo comunitario, en el caso de los hombres y/o de las mujeres? • ¿Cuál es el volumen total de población migrante y por país de destino y cuál es la dinámica de su comportamiento? • ¿Cuáles son los tipos principales de flujos migratorios y su aporte relativo al total de población migrante: recientes, temporales, circulares, permanentes, de tránsito (hacia otro país de destino)? ¿Qué otros actores intervienen en el proceso migratorio? • Para la cobertura de los costos del desplazamiento: ¿Familia nuclear, otros familiares, amistades, vecinos, prestamistas, agencias financieras, otros/quiénes? • Para la atención a los/as dependientes que quedan: ¿Miembro(s) de la familia nuclear, otros familiares, amistades, vecinos/as, otros/quiénes? • Para el desplazamiento físico: ¿Miembro(s) de la familia nuclear, otros familiares, amistades o vecinos/as con experiencias migratorias previas, coyotes, agencias de empleo, empleadores en el país de destino, organizaciones de apoyo a los/as migrantes, personal de migración de los países de origen y destino, personal policial, otros/quiénes? • Para la inserción en el país de destino: ¿Miembro(s) de la familia nuclear, otros familiares, amistades, vecinos/as o miembro(s) de su comunidad o país de origen que están en el país de destino, agencias de empleo que promovieron la migración, empleadores, organizaciones 136 de apoyo a los/as migrantes, autoridades migratorias, policiales, otras instituciones públicas/cuáles, otros/quiénes? • Para la relación con su familia en el país de origen: organizaciones sociales/cuáles, agencias de empleo, empleadores, instituciones públicas/cuáles, migrantes circulares, otros/ quiénes? • ¿Hay diferencias en el comportamiento de estos factores si se trata de hombres o de mujeres migrantes? El desplazamiento físico de las personas ¿Cómo se realizan los desplazamientos de población migrante hacia otro país? o ¿Qué características y condiciones presenta este traslado? • ¿Cuál es la composición de los flujos migratorios en términos de regulares e irregulares, en el caso de hombres y en el de mujeres migrantes? • ¿Cuáles son los mecanismos, rutas y medios de transporte utilizados para el desplazamiento hacia el país de destino en el caso de hombres y en el de mujeres migrantes? • ¿Cuáles son los riesgos más comunes y más fuertes o relevantes enfrentados en el proceso de desplazamiento, en el caso de hombres y en el de mujeres migrantes? • ¿Cuál es la frecuencia de dichos desplazamientos? La inserción de los y las migrantes en el país de destino ¿Cuál es su inserción laboral? • ¿Cuáles son las ocupaciones en que se desempeñan las personas migrantes en el país de destino? ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres migrantes vinculables a factores de género? • ¿Sus condiciones laborales (salarios y prestaciones sociales) son similares a la de la población nativa o no? ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres migrantes vinculables a factores de género? • ¿Sus ocupaciones y/o sus condiciones laborales tienen que ver con su condición de migrantes regulares o irregulares? ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres migrantes vinculables a factores de género? • ¿Sus condiciones laborales son diferentes según la temporalidad de la migración y, por ende, de su inserción laboral? ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres migrantes vinculables a factores de género? 137 ¿Cuál es su inserción social? • ¿Hay integración o exclusión? • ¿La tendencia mayoritaria entre la población migrante es hacia el asentamiento o no? • ¿Hay diferencias entre los flujos migratorios según el país de destino? • ¿Cuál es la dinámica de naturalizaciones o legalización de su residencia? • ¿Hay diferencias según se trate de hombres o de mujeres migrantes? • ¿Acceso a la Seguridad Social? • ¿Incide en el comportamiento de la población migratoria el número de migraciones efectuadas a un mismo país de destino? Los efectos e impactos de las migraciones ¿Cuáles son los principales efectos/impactos de las migraciones y para quiénes? • Efectos/impactos sobre las personas migrantes: - ¿Mejoramiento o no de su nivel de ingreso? - ¿Mejoramiento o no de su nivel educativo? - ¿Mejoramiento o no de su inserción laboral? - ¿Mejoramiento o no de sus condiciones de vida? - ¿Cambios o no en valores/conductas, incluyendo los de género? - ¿Cambios o no en su posición de género? - ¿Efectos o no sobre la salud psico-social de las personas migrantes? - ¿Existen diferencias entre estos efectos/impactos según se trate de hombres o mujeres migrantes? • Efectos/impactos sobre las familias de las personas migrantes: - ¿Cambios en la organización de las familias/cuáles? - ¿Mejoramiento o no del ingreso de las familias en general y de sus dependientes en particular? - ¿Mejoramiento o no de las condiciones de vida de las familias en general y de sus dependientes en particular? - ¿Mejoramiento o no del capital familiar / de su capacidad para el autosostenimiento? - ¿Cambios o no en las costumbres y conductas de las familias en general y de sus dependientes en particular? - ¿Afectaciones o no sobre la salud psico-social de dependientes? ¿Crianza de niños/as en manos de adultos que no son padres es más alta en los hogares que tienen migrantes? 138 - ¿Existen diferencias entre estos efectos/impactos según se trate de hombres o mujeres migrantes? • Efectos/impactos sobre las comunidades de origen de las personas migrantes: - ¿Afectaciones o no sobre el capital social de las comunidades? - ¿Afectaciones o no sobre el potencial de desarrollo económico de las comunidades? - ¿Afectaciones o no sobre el nivel y calidad de obras comunitarias? - ¿Afectaciones o no sobre el potencial de desarrollo social de las comunidades? - ¿Afectaciones o no sobre la dinámica poblacional y su estructura? - ¿Existen diferencias entre estos efectos/impactos según se trate de hombres o mujeres migrantes? • Efectos/impactos sobre los países de origen: - ¿Es el volumen y la dinámica actual y/o previsible de las migraciones suficiente para incidir a nivel de país? - ¿Cuáles serían los efectos/impactos con mayor potencial para este nivel de incidencia? - ¿Existen diferencias entre estos efectos/impactos según se trate de hombres o mujeres migrantes? • Efectos/impactos sobre los países de destino: - ¿Qué tan importante es la contribución económica de la población migrante? - ¿Mejoramiento o no de la inserción laboral de la población nativa? - ¿Efectos o no sobre la dinámica poblacional y/o su estructura? - ¿Efectos o no sobre la oferta de servicios sociales y/o gasto público (en temas como educación, salud y vivienda, por ejemplo)? - ¿Efectos o no a nivel macro-social y/o político? - ¿Existen diferencias entre estos efectos/impactos según se trate de hombres o mujeres migrantes? I POBLACION Y DESARROLLO Aportes para las politicas publicas Primeros Titulos de la Serie . Competitividad y distribucion territorial de las actividades economicas en Nicaragua: impactos del Plan Nacional de Desarrollo Luis Jaime Sobrino Nicaragua: Tendencias de la distribucion espacial de la poblacion y migracion interna Alma Garcia Movilidad espacial de la poblacion en Nicaragua a principios del nuevo siglo Eduardo Baumeister Las migraciones de nicaragiienses al exterior: un amilisis desde la perspectiva de genero Olimpia Torres y Milagros Barahona Centros proveedores de servicios: una estrategia de atencion a poblacion rural, dispersa y aislada Jose Luis Avila Indice de marginacion social en Nicaragua, por departamentos y municipios Jose Luis A vila ..' ... . .. S " Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas Direcci6n: Hospital Militar, 1 cuadra allago, 1 cuadra abajo. Telefonos: 268 1640/42 Fax: 266 8655 Apartado Postal: 3260 Managua Nicaragua e-mail: [email protected] Web Site: http://www.unfpa.org.ni --