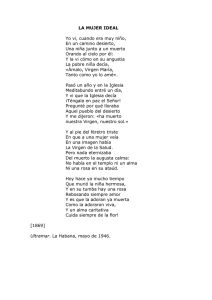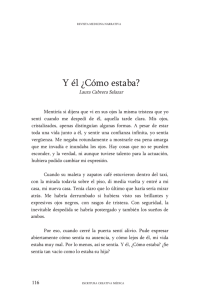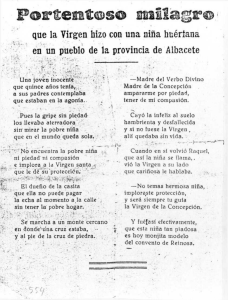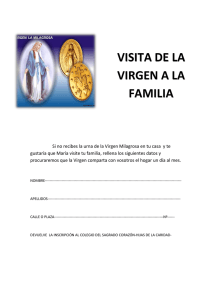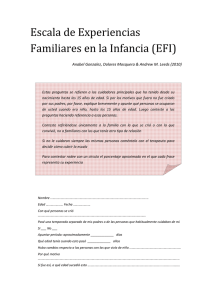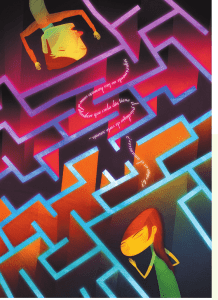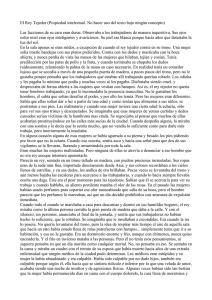Cerinto ¿SERÁ PAPA UNA MUJER?
Anuncio
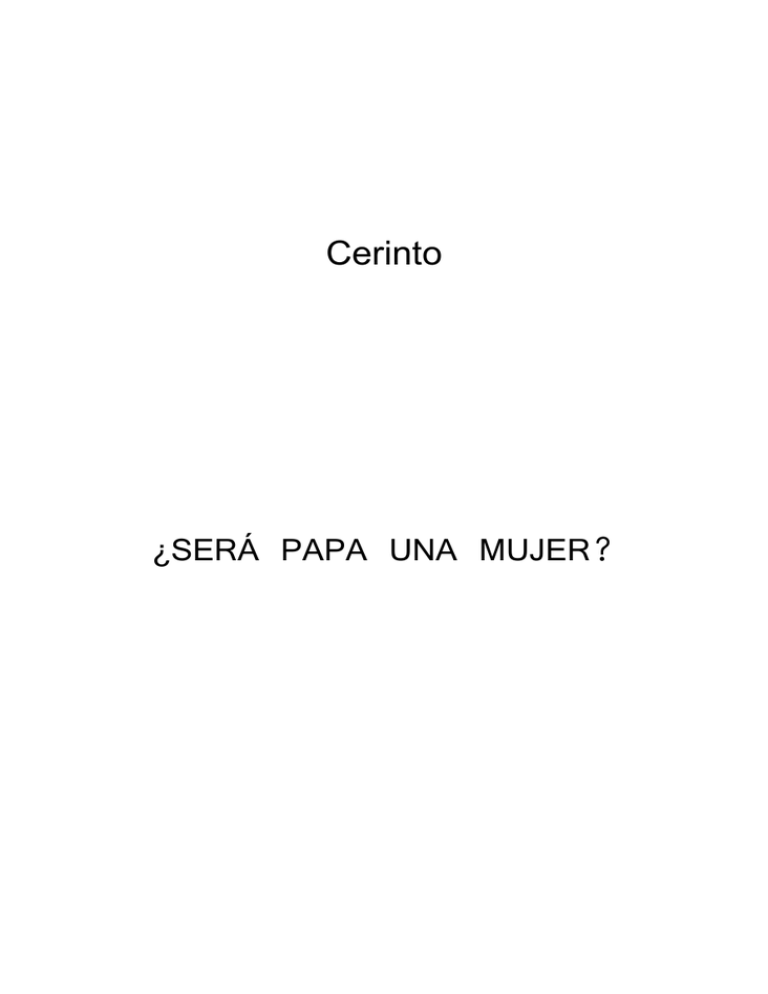
Cerinto ¿SERÁ PAPA UNA MUJER? © Cerinto Primera Edición: mayo 2007. All rights reserved (nº de registro 03/2006/420) Diseño de cubierta: Cardeñoso Ilustración de cubierta: original en http://www.flashscreen.com/free-wallpaper/dragonwallpaper_2710.html Derechos exclusivos: G.E.N.P. Cerinto Nº VG–44/2006 Registro de la Propiedad Intelectual. I.S.B.N.: 978-84-8190-489-5 Dep. Leg.: VG: 469-2007 Fotomecánica e impresión: Bubok Publishing, S.L. El autor ha publicado esta obra mediante el sistema de autopublicación de Bubok Publishing, S.L. para que se la distribuya y ponga a disposición del público en la plataforma on–line de esta editorial. Bubok Publishing, S.L. no se responsabiliza de los contenidos de esta obra, ni de su distribución fuera de su plataforma on–line. Impreso en España - Printed in Spain No se permite reproducir total o parcialmente este libro, ni registrarlo o almacenarlo en un sistema informático, ni transmitirlo en cualquier forma o a través de cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación o por otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright. "... las mujeres en las iglesias callen, pues no les es permitido hablar; antes muestren sujeción. Que si algo desean aprender, pregunten en casa a sus maridos...” – San PABLO (1 Co. 14, 34-36) “Los hombres están por encima de las mujeres porque Dios así los ha distinguido.” Comentarista del KORÁN. Breve noticia histórica de la Papisa Juana A mediados del siglo XIII, Martín Polonus, capellán del Papa de entonces y su penitenciario, escribió acerca de Juan VIII, un papa del siglo IX, lo siguiente: Joannes Anglicus, de origen inglés, era nacido en Mentz y se dice que llegó al Papado por artes diabólicas, ya que siendo mujer se disfrazó de hombre y con su compañero sentimental –persona instruida– fue a Atenas, donde bajo los doctores que allí enseñaban progresó en sabiduría de tal modo que luego en Roma pocos la igualaron y aun menos la sobrepasaron incluso en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por su saber, sus lecturas y sus éxitos en las controversias intelectuales, se la respetó en grado tal que al morir el Papa León y de común acuerdo se la eligió para ocupar su lugar. Yendo a la iglesia de Letrán, entre el Coliseo y san Clemente, rompió aguas, y según unos murió en el lugar y allí mismo se la enterró sin ceremonia. Otros dicen que sobrevivió al parto y que hasta su muerte se la recluyó en un monasterio. Su pontificado había durado dos años, cuatro meses y diez días. La leyenda se extendió con rapidez. Una de las versiones más conocidas contaba que en Irlanda o Inglaterra un joven monje había seducido a la hija de un notable local y la había preñado, por lo que para ocultar su desliz había huido con ella al continente europeo, donde tras haber traído al mundo a una niña, a la que llamaron Juana, había predicado el evangelio a los paganos sajones. No tardó mucho en morir, y poco después lo siguió su compañera, de modo que a sus 15 años, la hija, Juana, se halló sola y desamparada en una tierra que pese a ser la suya natural, desconocía. Forzada a ganarse la vida y habiendo observado que en los lugares y aldeas se acogía bastante bien a los predicadores, quiso imitar a sus padres y predicar ella misma, lo que se le daba bien y le conseguía además abundantes limosnas. Mas el ser mujer la perjudicaba, porque continuamente se la importunaba y solicitaba y llegada la noche, en posadas y alquerías, tenía que luchar y defenderse de quienes dejando a un lado las maneras procuraban obtener por la fuerza lo que no se les concedía de grado. Además los evangelistas varones sacaban de su oficio mayor provecho que las colegas mujeres. De modo que decidió vestirse de hombre y lanzarse a los escollos del mundo. Juan el inglés, como se la llamó desde entonces, culto y refinado, predicaba con tal gracia, elocuencia y saber, a lo que se unía un semblante juvenil y seductor, que comenzó a hacerse famoso y atraer a la gente ganosa de oírlo. Así la conoció un joven monje del monasterio de Fulda, que llevado de la pasión que a ambos había inflamado, supo del sexo verdadero de la moza y la poseyó sin más trámite. Pasaron así varios años, predicando mientras no yacían juntos, yaciendo juntos mientras no predicaban, hasta que poco a poco se acercaron a Grecia primero y luego a Atenas, donde Juana, disfrazada de varón, conoció las escuelas filosóficas del momento, estudió con sus alumnos y aprovechó de tal modo las enseñanzas que muy pronto los superó en conocimientos y ardides para salir triunfante en las disputas dialécticas. Gradualmente todo aquello la cansó y sintiéndose ya preparada para más altos vuelos, ayudándola el hecho de que el monje que hasta entonces la había acompañado cayó enfermo y sin que valiera de nada el saber de Hipócrates y de Asclepios, se murió y la dejó sola, salió de Atenas camino de Roma. Allí de nuevo se ganó a todos, a los nobles tanto como a los plebeyos. Nadie había conocido nunca a alguien que por su saber y elocuencia se le comparara. Primero la gente letrada, después los obispos y los cardenales de la curia papal, todos buscaban su compañía y su conversación. El Papa la nombró su secretario. De nuevo se mostró ella más que suficiente, por lo que cuando León IV enfermó y quizá envenenado murió, los romanos y la curia eclesiástica, que a la sazón vacilaban entre dos candidatos a la sede papal muy igualados en la intención de voto y enfrentados en la visión de la política y las alianzas con los poderes terrenales del tiempo, decidieron cortar por lo sano y momentáneamente de acuerdo eligieron como Papa a Juan el inglés. Y así Juan el inglés, en realidad Juana, fue Papa. Su reinado duró exactamente dos años, cuatro meses y unos días. Gobernó con prudencia y sólo cupo alabarla. Mas la vida en el palacio papal se le hacía monótona, y largas sobre todo las noches, los honores y el poder la aburrían y aun por encima la rodeaban cardenales y clérigos distinguidos y en la flor de la edad. El caso es que estando en la treintena y todavía harto joven y fértil, cayó preñada de uno de ellos. Las cosas siguieron su curso natural, y el día de Corpus del 857, cuando cabalgaba en procesión por las calles de Roma, le vinieron los dolores del parto, e inevitablemente, allí mismo, a la vista de todos dio a luz a un bebé. Según unos, el pueblo romano, asombrado, confuso y temeroso de aquello jamás visto, se abalanzó furioso sobre ella y su hijo y sin que hubiera fuerza capaz de impedirlo los mató a los dos y los hizo desaparecer lo más pronto posible. Según otros, los miembros de la curia trataron de evitar el escándalo, recogieron a toda prisa a la mujer y el fruto de sus entrañas y los llevaron a un monasterio lejano donde vivieron los dos hasta que les llegó naturalmente la hora final. No hay pruebas ciertas de que la cosa hubiera de verdad sucedido. Hay tantos argumentos a favor como en contra . ¿Alguna vez una mujer fue Papa? Nunca nadie lo sabrá, probablemente. INDICE 0. Prólogo 1. El nacimiento y el bautismo de Juana 2. La primera niñez de Juana, sus padres y hermanos. 3. De la infancia a la adolescencia 4. La vida ejemplar de santa Lucía 5. Juana conoce el amor 6. La segunda salida, la vida en el yermo. 7. La vida pública de Juana 8. Sus amores místicos, la preñez y el parto, la encierran FIN i 1 41 77 103 137 157 213 233 271 1 Introducción JUANA.- Se me ha encerrado en este monasterio. Aquí viviré hasta morir. He cometido un crimen y habré de expiarlo. He pecado ante Dios. Me he vestido de hombre y he sido Papa de Roma. Parí en público, en una procesión. Como penitencia se me ha impuesto escribir estas memorias. Obedezco. Cap. 1 El nacimiento y el bautismo, la infancia primera. El parto JUANA.- El día 1º de noviembre del año del Señor 822 –Anno Domini 822– pasada ya la medianoche, en la cabaña se esperaba mi llegada. Reinaba el silencio. En una esquina una mula y una vaca dormitaban. Había en el recinto dos mujeres y las dos callaban. Sólo se oía el crepitar del fuego y el silbido del viento en el tejado. En la lareira se abrió un leño y de la grieta se alzó una fina llama azulada que envolvió la cacerola de hierro en que se había puesto a calentar el agua que más tarde sería necesaria. Fuera, el viento, flojo y arrastrado, soplaba jirones de nubes que de tanto en tanto descargaban chaparrones. Lloviera más durante el día y ya aclaraba. En la cabaña se esperaba un nacimiento. Para que a mi madre se le abriera la vagina, la habían sentado entre dos sillas, nalga y muslo en una, nalga y muslo en otra, y ella aguardaba resignada. La partera andaba por allí, para lo que fuese preciso; era una “práctica”; llamaban así a las que dentro de la ignorancia general pasaban por más entendidas que las otras. Aún las hay. Pero aquellas no sabían nada, casi ni lavarse. Para recoger lo que saliera, pusieron en el suelo un mandilón. En la penumbra del recinto, sin más luz que la de un sucio candil y la que el fuego aportaba, en el mayor de los espacios 2 disponibles, la cocina, al lado de la piedra del hogar, que ocupaba la mitad del suelo despejado, oliendo a humo, ese olor agridulce y seco tan característico, una telaraña en un rincón, casa sin fallado, muros tiznados, se esperaba con paciencia mi llegada. De pronto mi madre había dicho: ¡Ahí va! Y la otra alargó la mano para recoger lo que cayera. ¡Ay, Dios mío, pesa tan poco! –exclamó desorientada, mientras retiraba hacia sí el mandil para ver más de cerca lo que había. Y en aquel preciso instante salí yo. En vez de caer en el trapo preparado, caí en este mundo en pleno suelo y empecé la andadura ya sufriendo; ya empecé de entrada a golpes, en manos de mujeres que se creían entendidas y que nada sabían. Me lavaron y así empezó todo; todo lo que me concierne en este mundo. EL AUTOR.- De este modo relataba Juana el nacimiento. Sucedía en Ingelheim, pequeña localidad alemana a la orilla izquierda del Rin. Venía al mundo una niña que daría fama y realce singulares al femenino género. Nació cuando sonaba la sola campanada que señalaba la 1 de la madrugada de aquel día lluvioso del incipiente invierno, y en el parto había asistido a la madre la curandera Gunilda, médica única de la localidad. Gudrun, la madre, era vascona. Bautizada reciente y por amor convertida al cristianismo, no había abandonado del todo las prácticas ancestrales de su pueblo y origen. Por eso había pedido se le colocase bajo el lecho en que postrada esperaba el nacimiento, una barra de hierro oxidado. Según los antiguos, así se facilitaba el trance y se aseguraba el advenimiento feliz del nascituro, es decir, del que estaba a punto de nacer. No había barra de hierro a mano, pues en aquellos tiempos de guerras y matanzas escaseaba el metal. Se lo empleaba en las bélicas lanzas y los dardos antes que en las rejas de arado pacíficas. Por ello Gudrun había señalado que como opción de 3 recambio se solicitase en préstamo al monasterio más próximo alguno de los huesos de san Sebastián. Gudrun descendía de vascones paganos y hacía aún muy poco que por amor a un mozo britón llegado del otro lado del canal se había hecho cristiana; se apegaba pues a sus creencias antiguas y en el fondo se resistía a abandonarlas por completo. Y pese a la anunciación de que más tarde hablaré, aún creía que de algún modo en la concepción de los hijos intervenían los antepasados. De la misma manera que los huesos de las frutas de hueso eran su semilla, se sospechaba que también los huesos humanos eran semilla de los seres humanos. De ahí que ya no pareciera tan raro el que se hubiera encaprichado con los del santo legionario. Mas la partera que estaba a punto de traer al mundo a Juana, no se sabe bien si por celos profesionales y porque sólo a ella se atribuyese el mérito de lo que fuera a ocurrir o por otros ignorados motivos, había hecho desistir a Gudrun de su iniciativa primera. El proyecto había quedado en lo mismo, o sea en proyecto, que es como decir en agua de borrajas, y ya no se lo había llevado a conclusión. Sigue el parto de Juana Por ello –la partera- no dejó de advertir a las otras acerca de la conveniencia de guardar a buen recaudo el todavía sangrante cordón, con cuyas células madre andando el tiempo se podría curar alguna maligna enfermedad que por disposición del que todo lo puede llegara a afectar a la niña o mujer. Valía más prevenir ahora, que lamentar después. Transcurrido el tiempo que los Hados marcaran, Juana había nacido. Según más tarde su madre le contó, había sido aquel un parto pasablemente rápido. Las mujeres habían llamado al padre, que en una estancia contigua esperaba paciente, y le habían brindado la oportunidad de cortar en persona el cordón 4 umbilical. Sin hacerse rogar y con rara destreza pese a ser primerizo en tales lides, él lo había llevado a cabo felizmente. Lo había efectuado a la primera; no había sido necesario repetir. Había utilizado para el caso la desinfectada herramienta que se le había ofrecido. Era un padre que se picaba de hacer las cosas mejor que hasta entonces se las había hecho, y quería mostrar a la Historia su condición responsable. A continuación y para evitar infecciones tardías, la partera había enjuagado el corte con una esponja secante antibacteriana que consigo traía, y tras haber dejado atado y bien atado el cordón, con un nudo marinero reciente que los remeros del Rin habían ideado, había suministrado a la niña una infusión de hojas de coles de Bruselas recién cosechadas y ricas en vitamina K, con las que se pretendía controlar la coagulación de la sangre; gotas en los ojos, para darle visión panorámica del estado del mundo; y luego, entre los minutos 1 y 5 del nacimiento, la había sometido a un test entonces en boga, con el que le había medido cinco características básicas, a saber, la frecuencia cardíaca, la fuerza pulmonar, el tono de los frágiles músculos, la respuesta refleja de las articulaciones chiquitas y la reacción de la pupila diminuta ante los diversos colores, por ver si lo veía todo en gris o si viéndolo en technicolor se podría esperar de ella el talante optimista ante la vida. Luego la había pesado y medido, tras lo cual había anotado los datos en un tumbo o libro clerical de pergamino que ella misma guardaba y que a cambio de un afrodisíaco eficaz le había regalado el sochantre que dirigía el coro de la iglesia episcopal más próxima. Aquejara pasajeramente a este hombre el que con el tiempo llamarían SIS los médicos letrados, o sea Síndrome de Inapetencia Sexual. En aquel cuaderno inusitado original, encuadernado en piel de mártir cristiano, anotaba ella los nacimientos que en la comarca ocurrían. Gracias a aquel temprano registro se sabe hoy que por aquellas fechas disminuía con terquedad la población. Se lo debía al hambre y las guerras 5 gloriosas que el emperador convocaba, porque “su mayor ambición era colocar a la nación en el puesto que en el concierto de ellas le correspondía”. Se temía que de seguir así las cosas llegaría el momento en que escasearían los brazos que labrasen los campos y conquistasen más tierras, ya que con el botín de los saqueos las clases pudientes de entonces, a saber, los obispos, los condes y los duques, ataban de un mes para el otro los dos cabos. Todas estas precauciones eran corrientes desde que se las había tomado con ocasión del nacimiento de la infanta Leonora, hija primera del emperador, que justamente había tenido lugar por aquellas mismas fechas en la vecina Maguncia, donde residía la corte imperial. Juana salió del test con puntuación próxima a un 10 y suficiente como para que se la considerara sana y robusta. Y a continuación, sin otro preámbulo o ceremonia iniciática, se la depositó en el pesebre que para regalo de la mula y el buey presentes se habían habilitado en la misma estancia y que por el momento y mientras no se proveyera de otro modo era el lugar más seco y cálido de que en el lugar se disponía. La comadrona Gunilda La partera que había atendido a Gudrun era mujer invulgar. Además de asistir a las que estaban en trance de dar luz, curaba con plantas toda clase de enfermedades, tales como la tuberculosis y el llamado colerín de sangre o colerín negro, además de la peste de Lázaro y otra que llamaban el gálico. Al parecer habían traído el mal gálico los hunos del este, que criados en las extensas praderas de la asiática Mongolia, habían invadido no hacía aún muchos siglos la Europa civilizada y cristiana. En aquellas estepas y espacios abiertos, todo el mundo, las hembras tanto como los varones, cabalgaba a placer siempre que podía, y como entre ellos reinaba sin trabas la 6 libertad de costumbres, lo hacían ya desde la misma cuna, y de ahí aquel mal terrorífico con que el justo Dios se había propuesto enmendarlos. La dolencia de Lázaro principiaba en la piel, y como en el gálico, también al enfermo se le caían a pedazos las carnes. Se decía que las dos eran enfermedades pasizas, pues a todo aquel que tomaba agua del vaso de que había bebido un enfermo, se le pasaba o contagiaba, y si estaba sentado, no se dejaba que otro alguno se sentase en el mismo sitio, porque aquel mal era pasizo y con el mínimo contacto se pasaba de unos a otros. Gunilda contaba ya 54 años, y de la abuela y la madre había aprendido la profesión. También ellas fueran parteras y curanderas y le habían transmitido sus saberes, además de enseñarle a “conjurar” arbustos y hierbas. Curaba con plantas, y con observar los orines de la persona doliente diagnosticaba la lepra -la enfermedad de Lázaro- y otras muchas diversas. Con remedios que ella misma cocía, ayudaba en los partos. El “agua de cochinitos o puerquitos” contribuía a “aligerar” el alumbramiento, es decir lo apresuraba, pues apenas tomada la pócima, la parturienta se demoraba una hora exacta en iniciar las contracciones. Para el caso de que una vez expulsado el feto la placenta se demorara en salir, valía la cebolla asada colocada en emplasto sobre el estómago, verdadera mano de santo que no fallaba nunca. Requisito básico para la alimentación de la recién parida era no ahumar o quemar la codorniz, ánsar u oca que se le cocinara, ni dejar que contaminara los alimentos la ceniza del fuego, pues en tal caso la mujer corría el riesgo de enfermar gravemente en el puerperio o sobreparto. Desinteresada y sencilla, prestaba sus servicios por lo que cada uno quisiera ofrecerle, ya fuese en dinero o en especie, alimentos, algún ciervo del bosque, una chocha o un ánade de una laguna vecina, y en general productos de la última cosecha o vulgares animales de granja. Con lo cual había suscitado contra ella la malquerencia de muchos y sobre todo la enemistad del 7 clero de entonces, que celoso de los poderes taumatúrgicos de aquella iletrada, la acusaba de intrusismo y de ejercer sin la preceptiva licencia monástica su menester pagano, amén de haber pactado con el diablo Belcebú y otros de no tanta cuantía sus artes nefandas. Pero dado que con sus mejunjes y filtros había curado las fluxiones hemorrágicas de la venerable Casilda, abadesa de convento afamado, nadie se atrevía con ella, y por el momento se la dejaba en paz y no se la denunciaba a los poderes reinantes o fácticos. Partera y único médico que atendía a la comunidad, muchos la aceptaban y respetaban, hasta el punto de que en trance ya de morir y pasando por alto el hecho de que la mujer era analfabeta, es decir, que no sabía leer, el conde llamado Ekkehard, noble de Borgoña, le había dejado por manda especial un libro de ginecología escrito en latín. Nunca se supo el verdadero motivo de tan extraño legado, pero el hecho quedó consignado, para espanto de unos y las cábalas de otros durante los tiempos que estaban por venir. Unas pastoras la adoran Así como cuando naciera Jesús, el Salvador del género humano, acudieran a verlo en el pesebre unos pastores, también en el caso de Juana sucedió algo parejo, con la diferencia de que en lugar de pastores le dieron la bienvenida unas pastoras. Que ya entonces tenían a gala las mujeres el hacer cualquier cosa que hacer pudiera el más bragado varón, aunque se tratara de algo incómodo y no muy agradable, en este caso pasar a la intemperie las noches mientras cuidaban de las bestias que el latifundista del momento les hubiese confiado. En aquella misma comarca, llamada Torre del rebaño, había unas pastoras que pese al tiempo atmosférico inestable aquella noche, pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su ganado, de ovejas y cabras preferentemente, y de 8 improviso, sin que nada lo hiciera sospechar, un ángel del Señor se presentó ante ellas, y la gloria del Señor las envolvió en sus fulgores, y se atemorizaron con gran temor, pues les preocupaba la visita inesperada de algún extraterrestre. Y les dijo el ángel, en idioma que aunque rústicos todos podían entender: No temáis ni indebidamente os asustéis, pues he aquí que os traigo una buena nueva, que será de grande alegría para todos aquellos que de ella tenga noticia: que hoy en la ciudad de Karlos el Magno os ha nacido una Salvadora, que es la Enviada, la Ungida. Y esto os servirá de señal: hallaréis a la niña envuelta en pañales y recostada en un pesebre, en compañía de sus padres y la comadrona además de una vaca y una mula, que con su aliento caldean el aire. Y de improviso se juntó con el ángel gran muchedumbre de la turba celeste, que alababan a Dios y en coro de bien acompasadas voces entonaban el villancico siguiente: Gloria a Dios en las alturas, y en la Tierra, paz a los hombres y mujeres del divino agrado, es decir, no los de la carne o que se ufanan de cumplir mejor que otros las leyes, sino los del espíritu y la promesa. No se pararon a aclarar tan sibilinas palabras, y acaeció que al partirse de ellas los ángeles al cielo, las pastoras, sin atender al significado oculto que tal vez encerrasen aquellos vocablos, se decían llanamente unas a otras: Ea, pasemos hasta Ingelheim y veamos este acontecimiento que el Señor nos manifestó. Llegadas a toda prisa, hallaron a Gudrun y a John, y a la niña en el pesebre. Y habiéndola visto, dieron a conocer la declaración que se les había hecho acerca de ella. Y todos los que las oyeron se maravillaron de las cosas que aquellas incultas les habían dicho. Pero Gudrun oía, veía y callaba, y guardaba todas estas palabras confiriéndolas en su corazón, lo que ponía de manifiesto el espíritu atento y reflexivo de que Dios la había dotado. Y se tornaron a sus hatos las pastoras sin dejar de glorificarlo y alabarlo por todas las cosas que oyeron y vieron, conforme les habían sido anunciadas. 9 La hechicera profetisa JUANA.- Parida yo sin más contratiempo, y por antojo inoportuno a deshora, pues se suele tener los antojos durante la gestación y no después, mi madre había querido llamar a su cabecera a la más afamada de las hechiceras arúspices con tienda abierta en el entorno. En el arte cartomántico de echar las cartas, y en otras mancias no menos esotéricas y mágicas, no se le conocía igual. No se hizo rogar y acudió sin demora. Puso de lado los trastos inútiles en la alfombra de rafia que protegía de resfriados a los que con los pies desnudos se movían en aquel gélido recinto. Trazó en el suelo de tierra batida un círculo mágico, se encerró en él y se rodeó de los raros trebejos de su función extraña. Con ascéticos dedos se alisó la falda ahuecada que le hacía falsas arrugas y ponía de tal modo en peligro la diafanidad y tersura de las predicciones que a punto estaba de hacer. Pronunció entre dientes los ensalmos y abracadabras que el caso exigía y entró en trance divino. En él me auguró bienandanzas sin cuento y amores felices e insólitos, amén de una larga vida colmada de eventos y aventuras. Y para apuntalar tales nuevas y las expresiones de júbilo y seguir aumentando su crédito ante aquella familia, le había hecho observar que no más salir indemne del vientre que por 8 meses y medio me había sustentado y dado amoroso cobijo, yo pesaba ya 9 libras romanas, lo que era notable, ya que por término medio los nacidos entonces no alcanzaban las 6. Sin duda se prefiguraba en tan feliz circunstancia el peso específico que con el tiempo habría yo de tener en la Historia. Más tarde, cuando la retórica conocía una época de renovado esplendor, se dijo que la diosa romana Fortuna me había destinado a ser una mujer de muchos quilates y persona de peso. Llamaban a mi padre Joannes Anglicus, y era rubio de la isla de Albión. Tres siglos atrás los anglos habían poblado aquella isla, y en la palabra Albión algunos veían la alusión al 10 cabello claro o albo de sus habitantes. Sin embargo yo era morena, gordita, redonda y muy mona, aunque algo llorona, y al decir de uno de mis deudos, justo tras haber abandonado el nido acogedor que durante nueve meses escasos el vientre de mi madre me había supuesto, había bostezado hasta casi desencajárseme las pequeñinas mandíbulas Nuevamente la autora de horóscopos y demás buenaventuras vio reflejado en ello el tedio que ya en temprana hora me producía la atroz vulgaridad del mundo al que el destino indiferente me abocaba. Despejada ya de nacimiento, mi cociente intelectual era alto. Pionera en su época y a no dudarlo dotada de la capacidad precognitiva que los más escépticos negaban, la vidente me tuvo por un a modo de ensayo primero de una reina que los suyos llamarían Victoria; una inglesa que pasados los siglos habría de reinar venturosos e inacabables años en las islas que originalmente habían poblado hacia el oeste los pueblos británicos, también dichos britones. Se satisfizo mi madre con lo que aquella especie de hada madrina le había dicho, y con las zalemas y regalos que los usos mandaban, despidió a la partera y a la arúspice. Varón al fin y al cabo y por ello menos crédulo que las sensibles hembras, mi padre no se mostró tan confiado. Sin embargo y como haré notar más adelante, su signo astrológico lo predecía femenil y blando. Se prepararon pues todos a hacer hueco en la ya malnutrida familia al miembro nuevo que tan impensadamente había venido. Si se cumplía lo predicho, trajera un pan bajo el brazo, tal como la fábula exigía. Era un pan de momento sólo metafórico y no de vulgar cereal, porque la gloria por venir estaba prometida para cuando pasaran los aciagos años. Dos santos anuncian a Gudrun el nacimiento de Juana EL AUTOR.- Nacía Juana en casa humilde, de padres menestrales, o sea, de la clase media inferior. Eran gente 11 hacendosa, que equivale a decir laboriosa, y no era hacendada, pues no tenían hacienda, que otros llamaban bienes o caudal. Era evangelista él de la nueva doctrina cristiana, y recién conversa ama de casa ella, todavía no despojada del todo de los resabios paganos de su pueblo vascón. A los ojos de sus vecinos, cuya limpieza de sangre estaba harto probada, pues ya llevaban convertidos más de un siglo, amaban al Señor y practicaban con fervor la fe católica. Antes de nacer la pequeña, el cielo les había dado otros tres hijos, dos niños y una niña, que le ganaban en edad. Ella venía al mundo cuando su madre, gastada ya por las labores y penas propias de su condición subordinada femenina, se acercaba al final de su periodo fértil. Una noche, hacía ya nueve meses, poco antes de romper la aurora, a la hora en que están a punto de disolverse las tinieblas y recorre la atmósfera así como un hálito tenue y sutil que hace estremecerse las carnes de las gentes, hora de la magia, el misterio y la santa compaña, se le habían aparecido en sueños san Ramón Nonato y san Ulrico de Augsburgo. El primero se llamaba así, nonato, porque no había nacido, sino que se lo había extraído con cesárea del vientre de su madre ya muerta. El segundo era sólo un compañero ocasional; en aquel momento pasaba por allí y el que todo lo puede completó con él la preceptiva pareja. Más tarde irían también en pareja los mormones y los números de la Guardia civil. A los dos habían nombrado patronos de las que estaban para dar a luz los posteriores Papas. Al primero, por la circunstancia apuntada de su singular nacimiento; al otro, porque se lo había acusado de haber dejado encinta a una joven honesta, que avergonzada de su acto inconfesable, lo había ocultado a sus padres y había cargado con el muerto a aquel santo varón que se dejaba hacer. Pese a la desconfianza de la buena señora y sus deseos de no sufrir otra vez las molestias del laborioso parto, pues además de su edad ya más que madura que le había endurecido las 12 arterias y dado rigidez a las articulaciones, era estrecha de caderas y magra de carnes, lo que aumentaba en ella el riesgo de partos revesados y distócicos, que equivale a decir difíciles y arduos, el dúo celeste le había anunciado que por disposición superior y divina debía hacerse a la idea de que iba a dar a luz a una hija que con el tiempo y A.M.G.D –a mayor gloria de Dios– se haría famosa y perduraría en la memoria de las gentes por siglos futuros incontables. Llegado aquí el Nonato, que en el asunto llevaba la voz cantante y dejaba al otro el papel de asistente y secundario, y para amenizar un poco el largo y prosaico parrafito y darle tintes más poéticos que a la cuitada ayudasen a endulzar la amarga píldora que así se le ofrecía, tras carraspear y adoptar la pose que al nuevo papel convenía, le había recitado en lenguaje gótico alto alemán en lugar del latín que hasta el momento era la norma entre las clases pudientes, y al son de los acordes de un canto celestial que se parecía extrañamente al que luego había de llamarse gori-gori, la salutación siguiente: -Salve, Gudrun, bendita serás entre las mujeres todas, pues de tu vientre a un punto ya de la menopausia ha de nacer como fénix que de sus cenizas revive una que organizará el mundo sobre cimientos nuevos, por lo que habréis de llamarla Petra Joanna, la piedra firme y roca inamovible en que todo lo demás ha de asentarse, ejemplo de las naciones varias que a su imperio han de acogerse y guía precisa de los pueblos que llenan el orbe de la Tierra. Aclararé que lo del fénix que de sus cenizas revivía lo había tomado de san Ambrosio el orador, pues aquel arzobispo de Milán había intentado explicar con metáforas al caso la Biblia, ya que si se la tomaba al pie de la letra, no había ser viviente que entendiese lo que en ella se decía. Aquí el santo se había callado y puesto fin al discurso, pues pese a su bienaventurada condición de espíritu puro y a salvo de las contingencias de la carne, condición que según 13 muchos lo hacía inmune a la falta de aliento, se había sentido poco menos que sin él y había tenido que hacer la pausa necesaria para recobrar el perdido resuello. Y luego, una vez recobrado y no ocurriéndosele nada más que añadir pudiera y completara o redondeara lo ya dicho con tanto ardor e impulso, o tal vez porque el coro de cantantes del acompañamiento musical hubiese alcanzado el límite de la estrofa canónica, carraspeó de nuevo, y sin despedirse ni de otra manera señalar el cambio de escena, se había ido por donde había llegado, que es lo mismo que decir por el foro. En aquel entonces, cuando ocurría el prodigio que acabo de narrar, Joannes Anglicus, mi padre, estaba ausente, pues en consonancia con las exigencias de su arte mecánico se había ido a convertir a la fe cristiana a los pocos sajones que, tras los 33 años de guerra sangrienta con que Carlomagno se había esforzado en atraerlos mansamente al redil de Cristo, quedaban aún sin convertir, por lo que Gudrun no tuvo a quien contárselo, si no era a su prima Clotilde, que justamente no hacía aún mucho había pasado por una experiencia que a la ya apuntada pudiera compararse. Las dos mujeres compartieron confidencias, y satisfechas ambas de su suerte pareja, se volvieron tranquilas a los respectivos lares. El padre desconfía JUANA.- He aquí que para pasar en el hogar familiar el tiempo de ocio que el Estado de aquel tiempo le reconocía, pues cuando arreciaba el verano, el emperador decretaba una tregua en la guerra que entonces lo ocupase y en los bosques de las Ardenas se entregaba a la caza, llegó de regreso mi padre, y hallando preñada a mi madre, no las tuvo todas consigo, por lo que caviloso primero y temiéndose incapaz de llevar en la testa el infamante signo de los esposos burlados, y curioso después, una buena mañana, tras descabezar el último sueño que precede 14 al día nuevo, había preguntado a la esposa acerca del estado interesante que ya a la vista de todos parecía. Recatada y pudorosa al principio, y vencido luego el escrúpulo que la llevaba a pensar si estaría bien descubrir lo que tan sólo a ella en privado los dos santos varones ya dichos le habían anunciado, contó finalmente aquella trabajada mujer al honrado marido que a su lado yacía, la aparición insólita que meses antes había tenido, y las palabras que de ella había escuchado, buena nueva a la que el sufrido varón, como ya he dicho escéptico cual a su género correspondía y fatigado de los esfuerzos y ansias que ya le costaba alimentar a la ópima prole, puso de entrada mala cara, aunque luego y a fuer del buen cristiano que era, trató de hacerse a la idea y aceptar con resignación ejemplar la prueba que el Señor le enviaba. ¡Hágase la voluntad del Altísimo! –parece que dijo, al menos en el interior de sí mismo y para el suéter o chaleco, pues el que reina en los cielos oye sin oír y sabe de las cosas antes de que nadie las diga. Sin embargo, terco y desconfiado representante del gremio varonil, no le cabía el pan en el cuerpo y lo atormentaba el deseo de huir de aquel lecho, tal vez mancillado, para buscar consuelo en otro más nuevo y renovar en él la confianza primera en el femenino género. En éstas, lacerada el alma entre tan opuestas dudas, se le apareció en sueños santa Batilde, que le dijo: -John, hijo de John, no tengas reparo en seguir al lado de Gudrun, tu esposa, que te es fiel, aunque las apariencias parezcan condenarla, pues el retoño que espera es obra del espíritu o viento aquilón que sopla del norte y la ha preñado. Dará a luz a una hija, y le pondrás por nombre Juana Petra, lo primero para que se la tenga por hija legítima tuya, aunque en puridad el nombre significa “Dios es misericordioso”, lo segundo por el destino que le reserva el Señor; porque ella mostrará al pueblo cristiano una nueva vía. 15 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que según las Escrituras la Virgen Maria había anunciado por boca de la sibila de Samos: He aquí que una vascona concebirá y dará a luz a una hija, a quien se pondrá por nombre Juana Petra, palabras que significan que por la Misericordia de Dios será piedra sobre la que descansará la Iglesia. Cuando John despertó del sueño, sintió alivio, pues un peso amargo se le quitaba de encima e hizo lo que la santa le había indicado, siguió conviviendo con mi madre y cuando ella dio a luz, aceptó ponerme el nombre que se le había prescrito. El carácter de mi padre Ha de señalarse que aquel bendito varón, que sólo de palabra y no con la herramienta al uso me había engendrado, había nacido al otro lado del canal que separaba de la Tierra Firme continental las islas del estaño o británicas, islas que siglos antes había romanizado Claudio emperador, y tras haber sido oblato en un monasterio de la época y después profesado con los monjes que amablemente lo habían acogido, se había sentido inclinado a la vida aventurera y picaresca antes que a la estrictamente monástica, por lo que solicitó a su superior el permiso para viajar y hacerse en el mundo y ser misionero, permiso que, habida cuenta de su docilidad y buena disposición para el martirio posible, de buen grado se le había concedido. Había entonces emigrado a las tierras que con las sajonas colindaban, pues a la sazón en estas últimas los empecinados paganos se resistían con fuerza a dejar por dioses nuevos los a bastanza eficaces antiguos y rehusaban convertirse a la verdadera y única Fe; cosa que traía con dolores de cabeza a los que en aquel tiempo gobernaban, que aspiraban a un solo rebaño bajo un único pastor, al que si preciso fuere se pudiera cercenar la cabeza con un solo tajo de la espada, como había soñado Calígula, aquel emperador romano de tiempos pasados que 16 había nombrado cónsul a su caballo y lo había puesto a comer él solito, al abrigo de compañías groseras y viles, en un pesebre de marfil y piedras preciosas taraceado con ébano; pues el gobierno de las multitudes es empresa azarosa, y la uniformidad, promesa ya que no garantía de que no se desmandará el díscolo hato. Aquí he de aclarar que el nombre de oblato procedía de lo que era entonces práctica corriente, a saber, que los padres generalmente pobres y prolíficos no podían dar sustento a sus hijos numerosos, por lo que a edad tan temprana incluso como los 5 años, los entregaban u ofrecían a algún monasterio cercano, para que allí sirviendo al Señor y a los monjes se ganasen la vida. Se lo decía entregarlos a Dios de por vida. Así lo había hecho el padre de John, que cuando el rapaz tenía aún mal cumplidos los 10 años, lo había entregado al abad para que lo formara en las ciencias y las artes en que a la sazón en tales sitios se formaba a los jóvenes. Volviendo a mi padre, John (o Joannes) Anglicus, que así se llamaba el que ahora partía para ser misionero, hecho el ascético hatillo y tras haber cruzado el canal que aislaba de Europa a los isleños britones, se había dirigido a Maguncia, ciudad continental del carolingio imperio en la que a la sazón imperaba el llamado Luis el Piadoso, o por otro nombre Ludovico Pío, hijo de Carlos el Magno y hombre ejemplar en el que felizmente se reunían las virtudes de aquella época azarosa. Antes de pasar adelante conviene dejar constancia de su signo y carácter. En aquel tiempo en las Islas Británicas faltaba aún el Registro de la población, por lo que según cálculo probable mi padre había nacido en el mes al que rige el signo de los gemelos, Géminis, signo de aire pese a su nombre, que nada parece tener que ver con la condición de mellizos. Externamente dóciles y responsables los nacidos a su amparo, pero caprichosos y volátiles en lo íntimo, eran también hombres muy románticos y necesitados de que sus vínculos emocionales los guiasen en la vida. 17 Así lo decían los que en aquello entendían, y añadían que los con este signo agraciados tienden a ser tiernos en exceso, por lo que necesitan una mano firme, a poder ser femenina, que los encauce y conduzca por el camino recto; por eso algunos habían llegado a señalarlos como sujetos particularmente proclives al mal que de Sacher von Masoch ha tomado el nombre perverso. Es bien sabido que abundan los caminos torcidos contrahechos en que muchos con un carácter más débil que el suyo correrían palmario riesgo de perder el rumbo y extraviarse sin regreso posible. El padre y la madre de Juana se conocen EL AUTOR.- Llegado que hubo el que iba a ser padre putativo de Juana (reputado o tenido por padre, no siéndolo) a aquellas tierras salvajes e intonsas, había predicado con celo la Buena Nueva que traía consigo, y siendo buen mozo y en la flor de la edad más vigorosa –dans la force de l’age– sin demasiado esfuerzo había convencido enseguida a Gudrun, entonces joven lozana, de las excelencias de lo que con arrebatado verbo predicaba, y para machacar el hierro que aún estaba caliente y no perder la ocasión de ofrecer al rebaño divino una nueva y dócil oveja, había accedido a hacer con ella vida marital y en los ratos de ocio enseñarle a sabor lo que de la nueva doctrina y ejercicios piadosos por ventura todavía ignorara. No habían necesitado contraer matrimonio con arreglo al rito cristiano. Las aún toscas leyes de aquel tiempo pasado nada objetaban a las barraganas concubinas de laicos y clérigos, y el mismo emperador había dado ejemplo a sus súbditos conviviendo con una de ellas, pues a los 16 tempranos años y – según rezaban las antiguas Crónicas– para “preservarlo de los desenfrenos y ardorosos impulsos de la carne” y ofreciendo solaz natural a sus ansias precoces evitarle caer en extraviados caminos, sus previsores y prudentes padres lo habían empujado 18 blandamente a amancebarse con la joven heredera Ermengarda, hija del conde Ingemar de Hesbaye, de familia de acrisolada y antigua nobleza, en cuya compañía y disfrute había vivido en santa paz y avenido hasta que el Señor de los cielos, en cuyas manos arcanas se halla el destino de todos, había dispuesto quitársela para llevarla a una vida mejor donde son desconocidas las mezquinas miserias y angustias de ésta. El britón misionero y su sentimental compañera germana habían hecho vida en común varios años, de los que, ya queda dicho, habían resultado como bendito fruto dos fuertes mancebos y una virgen honesta, adolescentes todos en el momento en que Juana entraba en escena. Señales celestes anuncian el nacimiento de Juana Aquella noche del día en que noviembre comenzaba y cuando en las casas del vulgo se preparaban las almas sencillas a festejar a todos los santos del calendario juliano, dado que aún no había intervenido aquel Gregorio que lo trasformaría en gregoriano, nacía en circunstancias heroicas una niña. Habían precedido su nacimiento señales raras en el cielo y en la tierra, cometas que por unos momentos frenaban su curso, como si retrasándose un instante en su alocada carrera mostraran no querer perderse un suceso que los historiadores futuros habrían de inscribir con letras de oro en los frisos y mármoles donde los hechos notables perduran; un brillo inusitado con el que la noche que precediera al alumbramiento feliz el planeta Marte parecía llamar la atención de la población cristiana acerca del acontecimiento glorioso; y a mitad de la mañana un eclipse parcial del sol, que por breves minutos perdía su ardor acostumbrado y ensombrecía los cielos, como si hubiese querido mostrar que por deferencia cortés dejaba que lo ocultase la luna, astro femenino donde los haya, y anunciase de tal modo el también breve periodo en el que la nascitura, la que estaba por 19 nacer, desplazaría de su posición privilegiada al astro dominante, masculino; sucesos todos que presagiaban la grandeza futura de la que entonces nacía. Como del popular Abenámar del romancero español que los aspirantes a bachilleres estudian, se hubiera podido cantar de ella aquello de Petra Juana, Juana Petra, moza que al mundo venía, el día en que tú naciste grandes señales había, cubría la luna el sol erraba un astro la vía, brillaba intensa una estrella, otras en lluvia caían… niña que en tal signo nace, nunca será Malquerida. JUANA.- Según más tarde se dijo, pasados dos días de mi feliz natalicio, mi padre, que de puro orgullo de verse así tan potente y capaz de seguir engendrando otras vidas terrestres no cabía en la túnica, había afirmado campechano que su hija Juana era muy guapa, aunque se veía obligado a reconocerse parcial y admitir que de un día para otro la pequeña cambiaba. También había dedicado unas palabras a mi madre, que al parecer recobraba rápidamente las fuerzas y muy pronto reanudaría las labores propias de su sexo. –La pequeña Juana se porta muy bien -había añadido; come, eructa y duerme como el bebé que es, aunque nosotros, los padres, con la novedad, no lo hacemos ni nos distendemos lo que fuera preciso. Dormimos mucho menos que ella, lo normal, me figuro –precisó para quien no lo hubiese entendido. No obstante se había mostrado pletórico de dicha en su condición de padre tardío y con entusiasmo legítimo se había referido a su retoño. 20 – ¿Qué tal se os da el tomarla en los brazos, más hechos a elevarse hacia el cielo invocando al Altísimo que a recogerse sobre el regazo y consecuentemente mecerla? –un curioso indiscreto lo había interpelado. –Fenómeno, pero con tiento y las precauciones debidas – había respondido lacónico él y sin querer meterse en honduras ni comprometerse en exceso; a lo que había añadido: –Todavía no le hallo semejanza con nadie, ni podría decir si se parece más a mí que a su madre. Y había rematado la faena con esta aclaración: –Ya no llora, sólo fue al principio. A lo cual alguien presente, al parecer obsequioso, le había advertido: – ¡Ya se lo verá, con los gases! Y para cuando el momento llegase, le había recomendado unas raras hierbas silvestres de probada eficacia. Con especiales oraciones adecuadas al caso, agradecieron mis padres a Dios el don que a tan avanzada edad les ofrecía y se prepararon a bautizar a su nueva hija y sin demoras ociosas ingresarla en la comunidad de los fieles creyentes. Determinaron pues hablar por la mañana temprano con don Aquilino, a cuyo celo y cuidado las oportunas autoridades jerárquicas habían encomendado la feligresía y parroquia de la localidad y barrio en que ellos vivían, y pedirle que en la ermita de santa Hildegunda, cuya vida sin par corría en lenguas de las gentes piadosas, se llevase a cabo la ceremonia debida. EL AUTOR.- Pues era pobre el retoño y de los más solemnísimos, sabed que nombrarla Pepa propusiera en el bautismo un cura de economato en un pilón de ladrillo. No la llamaran Tadea, 21 Carla, Ivana o Martirio, ni la crismaran con ristras de seis o diez patronímicos; que aquellos nombres modernos desmerecieran el rito. Sal muy común se empleara, y de tergal el capillo, el agua, de la ribera, romance, el yo te bautizo, cuatro monedas escuálidas la dádiva del padrino. JUANA.- Debía bautizarme el licenciado don Aquilino, cura párroco de Ingelheim. De aquella las costumbres eran otras; un cacho de un hombre, aquel; corpulento, andaba derecho y firme por las corredoiras y caminos, y con el bastón hacía ruido y molinetes. Se contaba que en una ocasión, cuando iba a decir misa, había tratado a cajas destempladas o puesto “como chupa de dómine” -nunca mejor dicho- a los paisanos que en lugar de disponerse en los bancos obstruían el pasillo hasta el altar mayor. Vivía con la madre, que se llamaba Amable, y dos hermanas. Iban a por agua a la fuente, con un balde en la cabeza. Era corriente tener los aros del balde brillantes como espejos. Los limpiaban a conciencia y relucían. En uno de ellos había una "A" de Amable. Cuando esta señora se murió, las hijas la llevaron en un carro de bueyes, atada con cuerdas para que no se moviese, para enterrarla en su lugar natal. Madre de cura, acudieran muchos al entierro. Hasta las afueras la habían llevado a hombros; y desde allí en el carro. Era excelente señor, dom Aquilino; pero en la inestabilidad política de los últimos años del emperador Luis, del 830 al 840, los vecinos se pusieron cada vez más parvos, como en todos lados, y no pararon de hostigarlo y molestarlo, hasta que finalmente el obispo lo sacó de allí y lo llevó a otro lugar, junto 22 a Manheim. Los vecinos le tendían trampas, pero él no se dejaba enredar. En cierta ocasión en un camino lo habían insultado; mas él, como si nada. Harto al fin, tuvo que irse. No tardó mucho en morir. Enfermo de muerte, pese a la guerra halló quien lo sacramentase. Ya fallecido, las hermanas lo habían sentado en una carreta, ellas dos vestidas de claro, se habían comprometido a no llorar, por si alguien se les atravesaba, y prepararon lo que iban a decir en caso necesario, a quien por mal acaso las parara, que iba allí un hombre enfermo, muy enfermo. Nada había sucedido y llegaron sin problemas al lugar en que había nacido, donde lo enterraron como convenía. A pesar de todo, pese a los cuatro sinvergüenzas que lo molestaban, también dejó en la parroquia buenos amigos. La adoran tres magas EL AUTOR.- Mas la suerte, que la lugareña hechicera había profetizado buena para la que con tales señales de la preferencia divina ingresaba en el mundo, hizo que la nueva del fausto nacimiento y el destino feliz augurado llegasen a oídos de tres damas; tres santas mujeres, como santas y tres fueran las que en el sacrificio del Gólgota habían asistido al Señor Jesucristo, santa María, su madre, la arrepentida Magdalena y la compasiva Verónica. Se trataba de la abadesa Edelvita, mujer católica y culta que leía el latín de corrido, por lo que se la tenía por una nueva Hipatia, aquella que un día había dirigido la biblioteca afamada de Alejandría; la segunda era Nantilda, también abadesa a la sazón, aunque en su más temprana juventud se la había conocido como la deseable Nantilda, ducha en las artes de Venus y émula de Friné, quien en tiempos ya idos había dejado sin habla a los sesudos varones que en el areópago de Atenas habían querido reprocharle y pedirle cuentas de la conducta inconveniente 23 y lasciva de que algunos bienpensantes la habían acusado; y por fin Hilda de Whitby, administradora del convento que llevaba su nombre y que como la Marta hermana de María y de Lázaro se sentía a gusto atendiendo a la prosa de este pícaro mundo. Además de las tres santas figuras católicas a que ya me he referido, cabía ver en ellas también las representantes de otras tantas diosas antiguas, Atenea, ducha en ciencias y letras; Afrodita, en los asuntos de amor experimentada cual ninguna, y Hebe, que en el Olimpo se ocupaba de las faenas domésticas. Y sucedió que aquellas tres damas piadosas, que en las largas noches de vigilia y oración de su santo ministerio alzaban al cielo los devotos ojos y habían visto en él las extrañas señales con que se anunciaba al mundo el advenimiento de la niña prodigiosa, se habían puesto en camino para acudir a venerarla y prestarle el debido respeto. También habían visitado al Niño Jesús tres magos de Oriente. Llegaban aquellas tres santas mujeres de tres diferentes rumbos de la rosa de los vientos, tres notables ciudades, Aquisgrán, Erfurt y Worms, respectivamente al norte, este y sur de la humilde Ingelheim, con lo cual simbólicamente honraban a la tríada lunar, las tres fases distintas del astro nocturno que se nos muestra como luna nueva, doncella núbil intocada; luna llena, mujer ya realizada en la plenitud de la vida, y luna menguante, anciana decadente y gastada, las tres caras de la que había sido diosa ancestral, diosa madre y mujer, hasta que en el culto la había suplantado el dios varonil Jehová. A este dios se había hecho corresponder el número cuatro, desde entonces tenido por número acabado, redondo y completo, en tanto que se había atribuido a la mujer el número tres, faltante y escaso. Llegadas a Maguncia las tres damas preguntaron: ¿Dónde está la niña que acaba de nacer y viene a poner orden en la Tierra, que hoy desgobiernan los varones? Hemos visto las señales celestes y venimos a verla. 24 Al oír esto el emperador Luis se sobresaltó y con él toda su corte. Convocó entonces a aquellos de su reino jefes de los clérigos y a los más versados estudiosos en los dichos y hechos de los santos Apóstoles y de los doctores de la Iglesia y les preguntó dónde tenía que nacer la niña predicha. A lo que ellos le habían respondido que en Ingelheim, pues así estaba escrito en la profetisa: Y tú, Ingelheim, tierra de Austrasia, no eres, ni mucho menos, la menor entre las ciudades principales que rige Maguncia, porque de ti saldrá una que habrá de pastorear el rebaño cristiano. Se distinguirá por su saber académico y quedará constancia de ella por siglos incontables. Entonces Luis, puestas en su conocimiento las señales con que el Altísimo había querido señalar el descenso a la Tierra de su hija bienamada, determinó enviar a comprobar in situ lo que se le contaba, y llamando aparte a las tres damas que en palacio lo habían sorprendido poco menos que in albis, como de antiguo se dijo, hizo que lo informaran de las fechas exactas en que habían tenido lugar los prodigios celestes referidos, y las despachó para Ingelheim con este recado: Id y averiguadlo todo sobre esa niña; una vez hallada, avisadme, para que también yo reconozca su supremacía. Ellas, después de oír al monarca y a la emperatriz, por nombre Judit von Altdorf, hija del conde Welf de Andech y Baviera, con quien Luis el Piadoso se había casado en segundas nupcias cuando en el año 817 se le había muerto Ermengarda, de Haspengau, se pusieron en camino siguiendo una senda paralela al río, pues acortaban la vía y evitaban otras molestias fastidiosas, ya que próximo el temido invierno, torrencial aquel año, los bueyes que tiraban del carro que de vehículo usaban, se enfangaban en el lodo; y tomando lenguas por do las fueron hallando, llegaron a la humilde morada de John Anglicus y su esposa Gudrun. 25 Llenas de inmensa alegría al ver que ya habían hecho sin percances dignos de nota el largo Camino, entraron en la sencilla vivienda, vieron a la niña con su madre y tras haber oído de los allí presentes todo aquello de lo que aún no tenían noticia, la veneraron postradas en tierra. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalo la única copia conservada de la canción de Bilitis, que en su isla del mar Egeo había compuesto en los ratos de ocio la poetisa Safo; la camiseta que había llevado en las últimas Olimpiadas la campeona en lanzar la griega jabalina; una efigie de la Venus dicha de Wollendorf, para recordarle la fertilidad aneja a su condición de hembra de la especie humana; un cestillo repleto de ovillos de lana de diversos colores, para señalarle las tareas de una buena ama de casa; una canastilla en la que el ojo avizor vislumbraba una funda para el biberón, que se llamaba entonces mamadera, un babero, para que no se manchase la blusita que sin duda alguna habría de llevar, una toalla de baño y unos pequeños patucos, que con amor devoto y tierno cuidado habían confeccionado las penitenciarias que con trabajos y penas en una casa de retiro cercana purgaban sus faltas, y una cornucopia o cuerno de la abundancia colmado de pastelillos sorpresa de miel y dátiles, símbolo de la caja de Pandora y de la dieta mediterránea propia para vivir larga vida. Pandora, aquella mujer aciaga que soltó en el mundo los males. Además de una muñeca Mariquita Pérez ataviada con el uniforme de enfermera de la cruz roja suiza, pierrots y jerseycitos, un solideo y una sandalia papal. Suiza aún no existía, pero se iba ya anticipando lo que en el futuro habría de venir a ser. Y advertidas en sus sueños de que no volvieran donde estaba Luis, dieron un rodeo y se dirigieron por otro camino a sus humos, que es como decir a sus respectivos lugares de origen. 26 Se bautiza a Juana. Mientras tanto, la emperatriz Judit, cavilosa acerca de lo que de la niña prodigio le había llegado, curándose en salud y por no perder el tren de la Historia y arriesgarse a que las generaciones futuras la tuviesen por mujer vergonzosamente sometida al poder del varón, quiso por de pronto honrar por su cuenta a la recién nacida, de modo que tras las damas ya dichas envió emisarios a los padres para comunicarles que en honor de aquella niña invulgar había dispuesto que no se la había de bautizar en la iglesia paisana a la que por orden administrativo correspondía la cosa, sino en la capital maguntina, con la pompa y boato que la ocasión merecía; para lo cual dispondría que en su honor se desempolvase la palangana o jofaina de pórfido y ónice con incrustaciones de ágata y otras piedras preciosas que para edificación de propios y extraños y admiración de generaciones futuras guardaba cercano a la ciudad el monasterio de las Siervas de Jesús Adoratrices, recipiente doméstico que según la tradición vieja de siglos era el mismo en que Jesús había lavado a sus discípulos los sudorosos y cansados pies la noche del original jueves santo, antes de que nadie ocupase su lugar a la mesa donde todos estaban a punto de recibir la primera comunión de que se tenga noticia. Muchos avatares había conocido aquel lebrillo, bacía o palangana. Con grandes penas lo habían conservado los apóstoles, pues era objeto que por su molde exquisito y sus gemas extrañas muchos pobres devotos codiciaban, y lo habían guardado primero del furor iconoclasta de los sacerdotes del templo de Jerusalén, que deseaban borrar del recuerdo de las gentes cualquier cosa relacionada con el desgraciado preso muerto en el Gólgota, y finalmente a escondidas lo había llevado a Éfeso santa Tecla, discípula preferida del apóstol de gentiles Pablo, donde por 300 y pico de años se lo había conservado al abrigo de vaivenes e invasiones bárbaras armenias y persas, hasta que 27 llegada la hora y queriéndolo el Altísimo había florecido madura y por intermedio del emperador Constantino y Elena, su madre, para mayor honor y gloria del divino señor, su Iglesia verdadera y única. Lo guardaron entonces los freiles o frailes de san Pedro Regalado, hasta que pasados los siglos y por especial favor la había donado Carlomagno al monasterio antedicho, donde las Siervas mentadas, antes Hermanas de los Clavos de Cristo, lo habían conservado con celo y religioso empeño hasta aquellos días en que esta historia comienza. Hemos de observar a este respecto que originalmente no se había llamado Adoratrices a las santas Hermanas, sino Meretrices divinas, en atención a los merecimientos a que ante la Majestad del Cordero Divino se habían hecho acreedoras; hasta que llegada a la abadía una nueva gobernanta, más rica en el vocabulario romance que a la sazón y procedente del corrompido latín original despuntaba, más rica digo que las inocentes beatas que la habían precedido en el cargo, había propuesto se cambiase por el otro el nombre primero, nombre nuevo que sin perder del todo la connotación antigua, la acordaba mejor con las posiciones respectivas de servidor y servido. A los bien fundados prestigio y renombre originales, la palangana o jofaina había sumado otro reciente, porque en ella por vez primera e inaugurando así la piadosa costumbre, se había cristianado a la que andando el tiempo se llevaría a los altares con el sobrenombre de santa Hildebranda, abuela de Pipino el Breve y bisabuela por ende de Carlos el Magno. Y también se cristianara en ella a la infanta Leonora hacía poco nacida, como ya he dejado apuntado. Volviendo a la niña en el porvenir heroica, no se la bautizaría tampoco con el agua vulgar aunque para el caso bendita que en la corriente a la mano fluía, agua cristalina y no contaminada aún por los vertidos futuros, agua en que llegada la estación de la cría se solazaban vivarachos los peces que el paisanaje del contorno pescaba, sino la líquida ninfa traída ex 28 profeso del mismo río Jordán, aquel curso sagrado en cuyas orillas el Salvador de los hombres primero, y de todo el género humano, incluidas las hembras después, había a la sombra dormido la siesta y donde a su vez lo había bautizado una mañana de mayo su singular primo llamado Juan el Bautista. Para extraer el líquido honrado y tomar de él una muestra, tras consultar cartularios y crónicas se había buscado a propósito el lugar preciso en que según la tradición había tenido lugar dichosamente el evento mágico, con el fin de lavar la tierna cabeza con el agüita misma en que al divino Señor se le habían lavado los pecados simbólicos, pues se consideraba que a fuer de natural producto no había perdido aún su virtud primera. Mas no se sabe si debido al cambio de clima aún incipiente o a otros factores que las gentes sencillas del tiempo ignoraban, hogaño el agua llegaba enturbiada de lodo non sancto y de cieno y era preciso depurarla y filtrarla, para hacerla condigna de la función solemne a que se la destinaba ahora. Como habrá ya percibido el agudo lector, los que así habían querido que fuese la cosa no habían pensado en el dicho de Heráclito, según el cual “nadie se baña dos veces en el mismo río”, por lo cual el agua en que ahora se bautizaba a la niña nunca sería la misma con que se había bautizado al Salvador. Parafraseando al filósofo dicho, se pudiera afirmar: Es imposible bautizar a dos en el mismo Jordán. Deslumbrados los padres y halagados de que de tal modo fijasen en ellos los ojos los poderosos de la Tierra, accedieron a lo que la emperatriz les mandaba y se prepararon a cristianar decentemente a la hija así agasajada. En primer lugar era necesario designar a los padrinos, para lo cual se había pensado en los deudos más allegados de la dichosa familia, pero consultado por deferencia debida el parecer de la emperatriz, que así se dignaba tenerla en cuenta, y dando preferencia a su mejor juicio y sabia decisión, como corresponde a todo aquel nacido en la púrpura –en Constantinopla se lo decía 29 porfirogénito– o por lo menos vestido de ella, acordaron de consuno puestos todos de acuerdo que acercasen la niña a la fuente bautismal los santos hermanos Justo y Pastora, gente de alto linaje de visita entonces en la corte imperial. Llegada la fecha se llevó con pompa y boato a la niña a la iglesia primera de la capitalina Maguncia. A continuación y con el fasto y recogimiento que al caso venían, el obispo Hilduino, primado en funciones, acometió la empresa de arrebatarla de las manos del diablo y entregarla en las otras benditas del arcángel Miguel. Lo había asistido el acólito Hincmaro, al que muy recientemente había traído a su lado por su saber de latines que entre sus contemporáneos llamaba ya la atención, a despecho de su aún corta edad. Había estado presente el nuncio apostólico que el Papa Pascual entonces reinante había enviado. Mas en lugar de llorar, como era de rigor entre aquellos que a tan tierna edad padecían el rito, tal vez por la súbita impresión del frío del agua, la cría se echó a reír gozosa, y tras alzar al aire las tiernas manitas y arrebatar de las otras nudosas del anciano prelado la concha marina ribeteada de plata con que sin perder un minuto se aprestaba a bautizarla, concha con la que antes que a ella se había bautizado a otros personajes de lustre, se derramó ella misma en los lacios pelitos el agua lustral, aunque sin pronunciar las palabras que acompañan el rito, pues al parecer el divino Señor no había juzgado conveniente concederle ya entonces el don de lenguas que en el cenáculo de la santa ciudad (hablo aquí de la Jerusalén antigua) a los apóstoles había otorgado de gracia, quiero decir sin que ellos mediante las buenas obras a propósito lo hubiesen merecido. Digo que la tierna chiquilla se había bautizado sin ayuda de nadie, como si hubiese sabido que el emperador entonces reinante, Ludovico el Piadoso, ya nombrado en este relato, la había precedido en el gesto arrogante, pues también él en el momento oportuno había arrebatado de las manos ungidas del oficiante de turno la corona de rey y se la había encasquetado 30 limpiamente sin ayuda de nadie en el braquicéfalo cráneo; tras lo cual -la niña- había soltado un sonoro estornudo, atchís saludable que la concurrencia unánime había juzgado señal favorable y augurio de robustez a prueba, sin tacha ni mácula. Para quienes por ventura lo ignoren, aclaro aquí que se llamaba braquicéfalo, es decir, anchote y grosero más bien, el cráneo de aquellos que por nacimiento se inclinaban a las armas antes que a las letras, lo que quiere decir en resumen que antes que hacer el amor preferían con mucho hacer la guerra. Antes de salir para Maguncia, la madre de la niña, que como ya queda dicho, sólo recientemente había renunciado en pro de la Fe verdadera a las vanidades y pompas satánicas de la idolatría de los suyos, sin haberse desprendido del todo de ellas, había querido que en su casa se llevase a cabo la ceremonia dicha del lavamanos, ceremonia religiosa ancestral en la que la llamada ‘abuela’ –la comadrona o partera– antes de que los padrinos de la que se iba a bautizar le pusieran las manos encima, lavaba las de todos los que asistirían al rito, a los que previamente se había coronado de gayas guirnaldas de flores, con agua mezclada de diversos y perfumados pétalos contenida en una jícara de ónice o ágata, mientras con chirimías, laúdes y tiorbas antiguos los músicos convocados al efecto tocaban especiales melodías compuestas para el caso. Para bautizar a la niña se había preferido la mitad de la tarde, las cinco en punto, para ser más exactos, hora en que por tradición ocurrían los hechos sonados. A tal hora precisa el arzobispo de Maguncia, al aire libre en la plaza frente a la que con el tiempo sería iglesia primada y se hallaba entonces en obras, había alargado las manos para derramarle sobre la cabeza el agua del río Jordán que como ya queda apuntado se había mandado traer desde Tierra Santa para el sacramento. A la ceremonia multitudinaria había asistido la Familia imperial en pleno, que durante el ritual se había dispuesto ordenada por orden alfabético en el lado del Evangelio, mientras en frente, al 31 lado de la epístola, se colocaban los demás dignatarios y respectivas esposas. Siguiendo una costumbre familiar y por evitar la soberbia, no se hizo distingos y la madrina sostenía en los brazos a la niña envuelta en un arrullo de color blanco, el mismo faldón de cristianar que en parecida ocasión habían llevado sus hermanos y hermana, sus tíos y tías por parte de madre, amén de ella misma, y no se iba más atrás porque siendo cristianos recientes, el bautizarlos era aún cosa nueva. Es de advertir que adornaban el faldón unos encajes de Camariñas, de una región apartada de la Hispania de entonces, región que hasta hacía poco habían ocupado los bárbaros suevos. En el momento de la liturgia de la palabra, la misma madrina, Pastora, que entretanto había pasado la niña al padrino, había leído llena de unción un pasaje del Profeta Ezequiel que habla del sacramento que entonces allí se administraba, a saber, de derramar "sobre vosotros (aquel al que se bautiza) un agua pura que os purificará". John, el padre de la niña, se ofrecía a los ojos curiosos en túnica color azul marino, provista de mangas, larga hasta los pies y ribeteada de signos sagrados en los bordes o fimbria, y calzaba múleos, aquella especie de babucha romana con la punta vuelta hacia el empeine, y envolvía el cuello en un fular de origen croata y color almendrado, mientras bajo un abrigo tres cuartos, la madre vestía un traje de chaqueta color crema de cacao y cacahuete con un soplo de leche. Ya cristiana la niña, habían pronunciado unas palabras que hacían al caso el legado del Papa y el arzobispo castrense de Austrasia, que recordó oportunamente el deber de todos, sacerdotes y laicos, en la defensa armada de la tierra natal. También tuvieron papel destacado el secretario del nuncio y el maestro de ceremonias del arzobispado, además de una muy diestra pintora, mujer excepcional olvidada, cuyo nombre por desgracia no recogió la Historia, y gracias a la cual conocemos hoy los rasgos más sobresalientes de la afortunada pequeña. Al 32 parecer era gordezuela y morena, aunque tenía azules los ojos y del color del oro amonedado el ralo cabello. En una cosa todos a una estaban de acuerdo, la cría era “mona y preciosa”, además de guapa y muy tranquila, y su padre se mostraba orgulloso de ella, pues en sus propias palabras, “no cabía describir la emoción de ser padre, ya que hay que vivirlo”. A la pila estupenda que antes en los bautizos de otros personajes se había empleado, ya me he referido. Y en el curso de la celebración habían cantado al unísono las hermanas de santa Cecilia, del coro del convento de Corbie, las canciones precisas. En aquel convento nombrado muchas reinas viudas se habían acogido y puéstose el velo. Además de los incontables del vulgo y las clases menores, habían presenciado la rara función, más de 350 autores de jácaras, que para asistir al magnífico evento hasta de los más remotos confines del imperio y territorios limítrofes habían acudido, entre los que destacaba Eginardo, cronista famoso de aquel tiempo pasado, polígrafo y taquígrafo, que anticipándose a lo que en siglos futuros sería corriente, se adelantaba a su tiempo y tomaba nota objetiva y desapasionada de lo que veía. En beneficio de ciegos y agnósticos, muy abundantes entonces, porque como se ha dicho la Fe es ciega y no ve por donde anda, aquel hombre pasmoso escribió también en lenguaje Braille. Presentación en el templo. La misa de parida. La Purificación. Bautizada la niña y devuelta a la casa, faltaba presentarla en el templo. Según la ley de Moisés se lo haría a los cuarenta días del parto. Transcurridos pues los días prescritos de la purificación, sus padres quisieron llevarla de nuevo a Maguncia para cumplir con el rito. Era costumbre entregar en el momento del ofertorio de la misa llamada de parida un par de tórtolas o de pichones vírgenes, es decir, que aún no hubieran alcanzado la edad de la procreación. A punto los padres de hacer lo mandado 33 se les advirtió que la ley sólo prescribía se presentase en el templo a los primogénitos varones, para consagrarlos al Señor, y nada decía de los hijos de cualquier otro sexo. Sorprendió mucho a los padres aquella discriminación por el género. Ignorantes de las leyes nuevas, no habían tenido noticia de ella, y más aún habida cuenta de que entre los sajones y treviros, hasta hacía muy poco dueños paganos de aquellas regiones, se veneraba por igual a divinidades de ambos los sexos. Tras pensarlo con calma en compañía de amigos y deudos, acordaron recurrir al rito ancestral y presentarla un buen sábado en un claro del bosque sagrado en el que hasta que Carlomagno lo había talado crecía Irmingul, el árbol mágico o columna que sustentaba el mundo, donde la noche que los antiguos llamaban de Valpurgis se reunían los devotos para prestar el culto debido a los dioses y diosas de antaño. Así lo hicieron. Y sucedió que se hallaba en Maguncia un recto varón llamado Emmeran. Recién llegado a la corte imperial y comensal a la mesa de El Piadoso, varón justo y ejemplar y entrado en años, deploraba las costumbres corrompidas de entonces y rogaba al Señor se retornase a la edad de oro matriarcal primitiva. En pleno las santas del cielo estaban con él y le habían revelado que no moriría antes de ver al infante que la Virgen santísima había enviado a la Tierra para regenerarla. Movido por Ella, de la que era extraordinario devoto, acudió pues al prado la noche señalada, y cuando para llevar a cabo las ceremonias del culto pagano, los padres avanzaban con la niña en brazos, Emmeran les rogó se le permitiese tomarla en brazos, lo que dado su porte severo y en nada vicioso se le otorgó de inmediato, con lo que él la cogió con cuidado infinito y no más en ellos la hubo, bendijo a la Virgen María diciendo: Ahora, Señora, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a la que por decisión sublime tuya, pondrá a andar a los hombres y en la Tierra será luz que mostrará a las naciones la gloria de tu género. 34 No venía la chiquilla a redimir a los humanos, a los que ya otro, un varón, había redimido, pero sí a espolearlos y encaminarlos por una nueva vereda, en la que de una vez por todas se aboliese la odiosa discriminación por el género. En efecto, a la Virgen Maria y aun tan sólo por ser madre de Dios, se prestaba únicamente el culto de hiperdulía, a todas luces inferior al de latría, que recibía su Hijo unigénito. Homenaje de amor, respeto y sumisión que el hombre tributa a los seres supremos y en general a otros igualmente sobrenaturales. El padre y la madre se admiraban de lo que acerca de la niña oían decir. Por tres veces y vuelto sucesivamente a los tres puntos cardinales que tenía más a mano, Emmeran trazó en el aire el sagrado signo de la cruz y dijo a Gudrun: Mírala, oh, madre; esta niña causará escándalo y revuelo en muchas naciones. Será signo de contradicción, y a ti misma te atravesará el corazón una espada; así quedarán al descubierto los prejuicios de todos. Había también acudido hasta el prado la anciana Veleda, profetisa, hija de Aurinia, de tribu famosa de videntes y arúspices. Muy joven aún, prometida a los 12, vivió siete años casada; después, y a causa de la inmoderación en la mesa y los excesos en el arte de Venus habiendo muerto tempranamente su esposo, hombre de destemplado carácter y toscas maneras, y tras haber leído lo que al respecto de las viudas había predicado en Milán san Ambrosio, hasta los ochenta y cuatro de edad se había guardado tal (es decir, viuda) en un convento. No se apartaba de él y con ayunos y oraciones continuos y sin descansar ni aun por la noche, daba culto al Señor. Sin otro alimento que la sagrada forma de trigo alforfón de la comunión diaria, había vivido 3 años seguidos, lo que entre las gentes había provocado admiración y aspaviento. Se presentó en aquel instante, y sin pausa o intermedio glorificó a la Virgen y habló de la niña a todos los que con ansia esperaban se reconociese a su género igual categoría por lo menos que al género contrario. 35 Extraños signos atemorizan a todos Terminada la escena, vuelta la gente a su casa y pasado apenas un año, de nuevo los cielos se mostraron descontentos de los humanos y señales extrañas espantaron el ánimo de todos, plebeyos y nobles por igual. Aun de noche habían caído chuzos de punta, y en una alberca vecina criaran pelo las ranas. Un auténtico diluvio universal cayó sobre Austrasia. La lluvia y el viento barrieron granjas enteras. Centenares de pueblos se convirtieron en lagos. El Main se desbordó e invadió las calles de Maguncia, donde sólo la iglesia de san Esteban escapó milagrosamente de la furia de los elementos. Pese a que olas de hasta 10 metros asaltaron sus muros, ni siquiera una gota penetró en el recinto, porque con los huesos de santa Walburga se había revestido las paredes, que por tal motivo se habían vuelto impermeables. Las aguas del río inundaron los barrios bajos. De las gigantescas olas emergieron multitud de serpientes y un dragón descomunal nunca visto, que después de haber atravesado las calles sin ser molestado desapareció en el Rin. La gente corría despavorida en busca de refugio. Los huesos de la santa habían sido así tan eficaces porque a raíz de un milagro que a sus instancias había ocurrido, se la había nombrado valedora en sucesos relacionados con los rayos, los truenos y los vientos desatados, y a ella se encomendaban también los navegantes. Cuando venía de la Britania de entonces a predicar el Evangelio a los cerriles germanos centroeuropeos, durante la travesía por el mar del norte se había desatado una terrible tempestad que había puesto en peligro la vida de todos; mas ella no se había arredrado, y dando muestra de varonil iniciativa donde los demás no sabían hacer otra cosa que gemir y desesperarse, se había arrodillado en la cubierta de la frágil embarcación que la traía al continente y había rogado a Dios que apaciguase a los desatados elementos; lo que sin hacerse esperar al momento sucedió. 36 Como consecuencia de este temprano milagro y de otros muchos que a lo largo de su dilatada vida no dejó de hacer, fue creciendo su fama y la devoción que a su muerte inspiró. Se cuenta que unos obreros restauraban la iglesia en que se la había enterrado y hallaron sus huesos, mas sin saber de quien se trataba no les habían dado la consideración debida; ella se había aparecido en sueños al obispo del momento y le había reñido por descuidar así sus deberes, con lo que él había ordenado trasladar a lugar más seguro los restos y una vez allí abrir el sarcófago; en el cual se la encontró bañada en aceite de aroma dulcísimo, óleo que desde entonces no ha dejado de manar y de emplearse para hacer frente a ocurrencias diversas. Sólo dejó de manar en una ocasión en que unos ladrones asesinaron en el templo al campanero, y también cuando la Iglesia lanzó un interdicto contra el emperador entonces reinante. El interdicto consistía en que las autoridades de la Iglesia prohibían que se celebrase los oficios litúrgicos, cerraba los templos, no se administraba los sacramentos, una especie de huelga de brazos caídos, que duraba mientras el gobernante de turno no pedía perdón por sus fechorías y no se enmendaba. Volviendo al relato, reaccionó también el que regía a los francos, cuando junto con la catástrofe dicha le inquietaron el ánimo ya de por sí apocado algunos signos extraños. Se ocupó mucho de ellos, según los cronistas. En el firmamento los astros celestes se movieron de manera rara, aparecieron temibles cometas no esperados, hubo terremotos e interlunios o eclipses lunares, del cielo claro cayó grano podrido, por la noche se oyó sonidos insólitos terribles, llovieron piedras y granizo de hielo, fueron incesantes los relámpagos, y de pestes desconocidas aviarias murieron personas y bestias sin cuento. No menos lo conmovió una muchacha de doce años de la cercana Hildesheim, próxima a Francfort, quien a imitación de la profetisa a la que más atrás me he referido, después de haber recibido de manos de un sacerdote las sagradas especies, no 37 comía ni bebía; y persistiendo en el ayuno, sin ser anoréxica, por meses sin número no había ingerido ni una sola caloría ni experimentado hambre ni sed o ganas de tomar alimentos. Tales cosas quitaban al emperador el ya escaso sueño, por la noche apenas pegaba ojo y entre cantos de alabanza y oraciones a Dios esperaba el alba. Semejantes signos ominosos anunciaban para el reino y el género humano alguna horrible desgracia. Irritaban a la divinidad los incontritos pecadores, que en vez de enmendar las malas costumbres y regresar al camino recto, ufanos de ellas, no hacían penitencia ni se arrepentían. Para aplacarla, ordenó Luis abstenerse de carnes los días de precepto, amén de algún otro que por propia iniciativa los más cumplidores quisieran añadir, y oraciones incesantes, a la vez que abundantes limosnas. Había que dar con largueza de lo que se poseyese, no sólo a los pobres, sino también a los servidores de Dios, sacerdotes seculares y monjes. No lo solicitaba porque él mismo temiese la ira divina, sino porque era su deber mostrarse solícito con la Iglesia que se le había confiado; y pese a que muchos signos, como se sabía, apuntaban a un cambio radical en el imperio y a la muerte de un príncipe, mandó que cuantos según sus fuerzas y para ello facultados pudieran hacerlo, celebrasen misa. Luis manda matar a los inocentes Acababa Luis de perder en el sur de Aquitania la guerra a los moros, pese a que antes de emprenderla sus consejeros y pontífices máximos le habían augurado que con la ayuda del Dios de las batallas, obtendría pronta y completa victoria. Mas o se equivocaban los arúspices o el Dios de las victorias no quería darle la suya. De modo que tras sumar a los signos ya dichos la derrota vergonzosa, cavilaba acerca de las causas de las calamidades que sobre el imperio se cernían. Y le vino a la memoria lo que de la niña pasmosa se le había dicho, a saber, 38 que en el parto había asistido a la madre una matrona sin los papeles en regla, y que además a la cabecera del lecho de la recién parida una hechicera le había dicho la buenaventura, cosa que a la legua olía por lo menos a herejía supersticiosa, de modo que halló a quien cargar con el muerto de los malos sucesos que se avecinaban y en un decreto ordenó que se persiguiera a todo adivino y similar que en sus tierras hubiese. Hacía lo que Nerón atribuyendo a un chivo expiatorio los propios crímenes. Nerón había acusado a los cristianos del incendio de Roma, cuando por orden suya Tigelino le había hecho el trabajo sucio. Como los antiguos romanos el emperador Luis desató una persecución en la que muchos francos murieron o vivieron el amargo destierro. Pero no le bastó, y de aquella niña en medio de tales portentos nacida temió lo peor, por lo que tras consultar a sus asesores, que le dieron carta blanca en el asunto y lo animaron a no desfallecer y seguir con el empeño, ordenó matar a todos los niños menores de un año de Ingelheim y su término, de acuerdo con la información que de las santas mujeres había recibido. Así se cumplía lo que otra profetisa, la maga de Oz, había predicho: –Se ha escuchado en Sajonia un clamor de mucho llanto y lamento: es la germana Gertrudis, que llora por sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no están vivos. Mas de nada sirvió al gobernante aquella treta, porque de nuevo en sueños se había aparecido a John santa Batilde: –John, levántate ya y sin hacer el remolón como sueles, no te demores, toma a la niña y a su madre y viaja a la vecina Aquisgrán, del reino de Neustria, y quédate allí hasta que yo te avise; porque Luis va a buscar a la niña para matarla. Batilde fuera una esclava sajona cuyas gracias extremas habían seducido a Clodoveo II, rey merovingio. Casada con él, le había dado tres hijos. Muerto el marido, había gobernado el reino para reunificarlo en Clotario III, a la sazón menor de edad. Fundó y dotó numerosas abadías. Mas el mayordomo Ebroín le 39 quitó el poder y retirada al monasterio de Chelles, no tardó en morir de muerte maligna en olor de santidad. El Papa de turno la subió a los altares. John se levantó con presteza, tomó a la niña y a su madre, y aunque era noche sin luna, partió raudo hacia Aachen, primero Aix, luego Aquisgrán, por tierra y a pie. A tal hora los barqueros del Rin dormían aún y no quiso despertarlos, ya que rechazaban empezar la jornada antes de lo habitual y se quejaban al gremio. Y allí se quedó hasta que el emperador, a instancias de su joven esposa Judit, que hizo valer con él su valimiento, se arrepintió de su pasada crueldad, hizo penitencia pública, y tras confesar sus pecados y cubrirse la cabeza con cenizas de roble temprano nunca podado aún, revocó la orden con la que había desterrado a los súbditos malquistos. Así se cumplió lo que la Virgen había anunciado en una de las apariciones marianas pasadas: De Aachen llamé a mi hija amada, en quien tengo puestas todas mis esperanzas. Mis padres me ofrecen a la Virgen JUANA.- Por tradición antigua de años, los príncipes presentaban ante una imagen de la Virgen en una basílica famosa a los hacía poco nacidos. Digo años y no siglos, porque sólo con los siglos se vuelven tradicionales los usos, y la familia real de Carlomagno apenas si contaba un siglo de existencia. Así pues Ludovico y Judith habían presentado a aquella Virgen popular los retoños. Dado que se me había escogido para un futuro sublime, mi madre no quiso ser menos que aquellos de la sangre azul, por lo que sin grande aspaviento acordó llevarme a la misma basílica y presentarme disimuladamente a la misma Virgen aprovechando la ocasión de que a los reyes reinantes les había nacido por entonces un nuevo descendiente, también una niña, a la que habían llamado Leonora. 40 Así lo hizo, y a mis 7 meses me llevaron por la mañana temprano al templo afamado, donde el arzobispo de la diócesis y sus acólitos acogían en aquel mismo momento a la infanta pequeña. Los rodeaban los frailes dominicos del convento aledaño y numerosos otros personajes de nota y señorío que no habían querido perderse el entrañable acontecimiento. La infanta entró en el templo muy despierta, en brazos de Judith, su madre. Vestía un faldón blanco con lazos a juego y llevaba al cuello una cadenita de perlitas de la que pendía una crucecita latina, símbolo del patíbulo del Hijo varón de nuestro Sumo Hacedor. La infantita no llevaba pendientes ni ningún otro aderezo cuyo carácter profano pudiera desmerecer la solemnidad del acto, y al parecer ya dueña perfecta de sí, como correspondía a la alteza de su cuna y el color azul de su sangre, guardó total compostura y sin llorar se limitó a mirar con la perplejidad y el interés propios de la corta edad a sus padres, a los curas presentes y a unos 200 ociosos que presas de trance singular asistían al fausto acontecimiento. La niña no se perdía detalle. Tras rezar una salve, en una ceremonia muy corta, los reyes habían alzado en los brazos a su hija, en gesto de ofrecimiento a la madre santísima de nuestra divinidad primera, momento en el que del conjunto de los que asistían al acto se había elevado al unísono un suspiro de admiración y alivio salido de lo más hondo del diafragma o según otros del alma, que causó sensación en cuantos de ello tuvieron noticia. En un rincón del templo, procurando pasar desapercibida tras una columna, mi madre no se perdía detalle de la ceremonia y se aplicaba a copiar los gestos y actitudes de los ilustres regios personajes; en el momento preciso me alzó disimuladamente en los brazos, cara a la imagen de la Virgen, y pronunció in pectore, que es lo mismo que decir para sí y sin que nadie la oyera, una oración apropiada para el caso en cuestión. Y de este modo y con ella, la infanta, quedé yo entregada también al amparo de aquella Virgen famosa. 41 Cap 2 La primera niñez de Juana El padre de Juana había sido oblato en Inglaterra JUANA.- En lo que precede ya hablé de mi padre. Había nacido en Inglaterra, en las proximidades del York de que procedía Alcuino, uno de los intelectuales de Carlomagno, y se lo había entregado a la Iglesia como oblato. Los oblatos tenían entonces mala fama. Según cuentan los documentos que lo documentan, entregar los chicos a los monjes había dado lugar a malas prácticas que más tarde se ha rechazado de plano, pero que entonces se miraba si no con condescendencia, al menos con rara tolerancia. Era costumbre arraigada compartir con los menores por las noches el jergón de paja o vulgar yacija, la pederastia era cosa admitida y muy pocos alzaban la voz contra ella. Ha de saberse que la pederastia de entonces era lo que más tarde se había de llamar abusos sexuales. Al parecer aquella práctica de ofrecer oblatos a los hijos sólo hizo más fácil a los monjes el violarlos, y aumentó las probabilidades de que abusaran de ellos. Aquellos hombres santos o en camino de serlo no querían reproducirse, engendrar descendencia, sino tan sólo pasarlo bien, lo que llamaban gozar el deleite carnal. Y para ello no sentían escrúpulos a la hora de elegir el orificio adecuado. De uno de aquellos chicos al que su padre había entregado a la Iglesia, un abad había escrito lo siguiente: el hombre me entregó su hijo y yo lo recibí complacido y me alegré de todo corazón. Pero cuando el muchacho cumplió los 10 años, los deseos obscenos me atormentaron y la bestia de la lujuria y el placer me dominaron; quise poseerlo carnalmente. Nada obsesionaba a los monjes tanto como el tener sexo con los niños; en el desierto el bienaventurado Macario había visto a tantos anacoretas beneficiarse sexualmente a los más jóvenes que los apremió a renunciar a la práctica y abstenerse de 42 llevarlos consigo al yermo a hacer penitencia. Pero con el paso del tiempo nada había cambiado, el impulso seguía siendo demasiado fuerte, e incluso las reglas monásticas que obligaban a que cuando iban al retrete a satisfacer sus necesidades naturales se escoltase a los niños, no impidieron que los monjes siguieran abusando carnalmente de ellos. Se decía: Con vino y muchachos a su disposición, los monjes no necesitan para nada que el diablo los tiente. Por lo común también los sacerdotes en el confesionario seducían sexualmente a los jóvenes, pero los llamados libros penitenciales tempranos, en los que se detallaba la penitencia que correspondía aplicar a cada uno de los muchos pecados posibles, penaban sólo a los violados, no a los violadores, pues se culpaba de haberse dejado violar a los que padecían la cosa. Se condenaba a la víctima en lugar de condenar al verdugo. Un santo progre había comentado que en los monasterios el sexo con muchachos era como una bestia sedienta de sangre suelta a su antojo en medio de un rebaño de ovejas del Señor, y por ello aconsejaba que por cometer un pecado contra natura se castigara como cómplices a la persona forzada igual que a la que la había forzado. Comentario que había soliviantado a muchos. ¿Cómo se atrevía nadie –y aun de la misma profesión– a criticar una práctica vieja de siglos? Era escandaloso. Los más estrictos pensaban que el hecho de que un hombre copulara con otro –también se lo decía yacer con otro en el lecho– aunque fuera más joven que él y por lo tanto en desventaja en cuanto a la capacidad de resistirse, era contrario a la naturaleza, cosa non sancta, nefanda, y se lo debía condenar. Nunca he sabido qué suerte corrió mi padre en aquel monasterio concreto en que fue oblato en su Inglaterra natal. Como santa Walberga, san Bonifacio, su tío, y los santos Winibaldo y Wilibaldo, sus hermanos, muchos apóstoles habían venido de allá, de Irlanda y la Gran Bretaña, a convertir a los paganos del continente, y muchos de ellos también habían sido 43 oblatos de niños, porque los padres, por lo general engendraban prole numerosa a la que los tiempos de hierro no permitían nutrir, de modo que se los entregaba a los frailes, pues al menos entre ellos tendrían pitanza abundante y lecho seguro. En los conventos se comía y bebía de firme, y la regla del ora et labora –reza y trabaja– que del reformador Benito de Aniano, no era todavía demasiado rigurosa. Volviendo a mi padre, cuando se encontró con Gudrun, era un joven gallardo y lleno de vida, porque –como después se dijo del casto José, padre putativo de Jesús– no cabe admitir que Dios diese por compañero a la madre de una niña a la que Él había escogido para un destino invulgar, un hombre tosco y grosero, al que por añadidura se había confiado la tarea de protegerme, ayudarme y mantenerme con el trabajo de sus manos hasta que yo alcanzase la mayoría de edad. El carácter de mis padres Mi padre, John Anglicus, hijo de John, había nacido el año 784, un 30 de mayo. Era rubio y de ojos azules, alto y un poco desgarbado; al llegar a Ingelheim su estatura alcanzaba los 6 pies y 6 pulgadas, lo que viene a ser unos 1,98 m actuales, aunque entonces no se la midiera en metros, porque el sistema métrico decimal tenía todavía que esperar a que en el mundo naciese el general que los suyos llamarían Napoleón, lo que aún iba a tardar, y por haber entrado con buen pie en esta vida -mi padre- (si se tiene por buen pie el de dimensiones más allá de lo corriente) calzaba abarcas tamaño extra grande. Con solos 16 años ya medía 1,80 de altura, por lo que en los abaciales pupitres sus compañeros de clase se mofaban de él y lo tildaban de nuevo Goliath redivivo y “hombre grande y sin medida”. Gran aficionado a leer manuscritos antiguos polvorientos, el prior y el prefecto le suponían pasable coeficiente intelectual y esperaban grandes cosas de él. 44 Gudrun, mi madre, y John llamado Anglicus, mi padre, se habían unido de hecho, ya que no de derecho, y compartían los azares de la vida. Él era del signo de Géminis, había nacido poco menos que en junio, mientras que ella lo era de Capricornio, nacida un 24 de diciembre, curiosa relación astrológica la suya, un signo de aire con uno de tierra, de los que ahora procedía yo, una Escorpio, signo de agua que me predestinaba a mostrarme práctica, tenaz y enérgica en lo que fuera que hiciese. Dados sus diferentes signos respectivos, mis padres hubieran debido hacerse a la idea de que en lo tocante a mi educación, necesariamente habían de enfrentarse. Mientras que en opinión de los peritos en la cosa, los Géminis tendían a ser buenos padres y quizá un pelín demasiado indulgentes, sobre todo con las hijas, como al parecer y como ya he dejado apuntado lo había sido Carlomagno, los Capricornio a nadie pasaban ni una, y en cuestiones de formación apenas dejaban resquicios para moverse en libertad. Al parecer, muchas de las institutrices que poblarían los relatos galantes y profanos de posteriores siglos a los míos habían pertenecido al signo de mi madre, en el que se tenía a la educación severa y sin concesiones por base fundamental del desarrollo equilibrado. En cambio para los Géminis la cosa no era tan sencilla, ya que les gustaban los niños tales como eran y en lugar de intervenir y moldearlos, preferían dejarlos crecer a su aire, pues pensaban que con el tiempo, ya se vería. Quizá mi padre pecaba de ingenuo. Una vez más según los entendidos, la relación astrológica de mi padre y mi madre, un signo de aire con uno de tierra, no presagiaba una eterna luna de miel, una vida feliz sin choques ni conflictos. En la apariencia manejables y dóciles, además de responsables, los Géminis resultaban en lo más íntimo muy caprichosos y volátiles –sostenían aquellos peritos. Eran también muy románticos e idealistas, y fácilmente los dominaba la emoción. Se los tenía por sentimentales en exceso, 45 entendiendo por sentimental el que se mostraba sensible a las atrocidades que infestaban la época. De carácter fuerte y a la vez muy cariñosos y blandos, para mantenerse fieles a una relación amorosa, necesitarían de mucha mano izquierda, cosa que muy pocos sabían mostrar como era preciso. Mas en el Capricornio de su pareja se encontraba tal vez la forma de superar los problemas de química entre ellos. Capricornio era un signo constante que perseguía aquello que quería y una vez conseguido lo mantenía y defendía con uñas y dientes, hasta inmolarse en el altar del sacrificio si fuera preciso. Podría llegar a ser increíblemente fiel, pero su perfeccionismo generaría a su alrededor cierta distancia. Como cabal Capricornio, mi madre era ingeniosa y brillante y por ello se le daba bien protagonizar cualquier situación. Pero también solía ser algo mandona. Toleraba mal que se pusiera en entredicho lo que ella decía. Maniática de la puntualidad, aunque en ella como mujer la característica era más flexible que lo hubiera sido en el varón, a la hora de la verdad sabía estar y guardaba bien las conveniencias. Por ese motivo, como esposa de mi padre le daba al menos garantías de responsabilidad. A pesar de sus diferencias, algo los unía, a saber, su conciencia del lugar que ocuparían en cualquier historia. Irresponsable al principio, mi padre sabía que con las cosas de comer no se juega, mientras mi madre, obsesionada con proyectarse en el espacio y el tiempo era capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo. En todo caso la vida de mis padres estaba en sus propias manos –matizaban aquellos sabihondos- pues la astrología sólo marcaba tendencias. Contaba mi madre, que la historia con su compañero sentimental, mi padre, había surgido de un amor a primera vista. El sentido del humor, el ingenio y el talento de él habían sido factores afrodisíacos que la habían llevado a enamorarse y 46 dejarse hacer cuatro hijos. “Lo vi por vez primera cuando con el torso desnudo sermoneaba a los paganos y eso ya fue un gran aliciente; luego en una cuchipanda me tocó sentarme a su lado y lo encontré increíblemente ingenioso, lo que fue añadir nata a la guinda” –confiaba a sus amigas mi madre, que a sus 47 años confesaba que de vez en cuando aún le daba alguna pataleta, si bien con la edad ya conseguía controlar muchísimo más que antes su gran ego. Así nos lo decía. Cuando se conocieron, mi madre tenía 28 años; 21 mi padre. Él era anglo, sajona ella, o mejor de los francos y origen vascón; él la sedujo; le prometió quién sabe qué y ella lo creyó o se dejó engañar. El era un apóstol, bisoño y todavía virgen, al menos en el trato con mujeres; había dejado el convento, emigró a Alemania, tropezó con mi madre y ella con él, hicieron vida marital, tuvieron tres hijos, me trajeron a mí. Mi destino escrito en las estrellas Los que hacían entonces los horóscopos y descubrían nuestra manera de ser escrita en las estrellas, en tiempos de mi advenimiento hubieran dicho de mí que por nacimiento me tocaba ser persona activa y decidida por un lado, y calculadora y prudente por el otro, o sea, capaz de nadar y guardar la ropa al mismo tiempo; fácilmente irritable aunque mansa, de fuerte carácter y blanda en ocasiones, y reacia en principio a casarme, necesitada de pensármelo dos veces, hasta el punto de que nunca lo haría o sólo me decidiría una vez alcanzada la madurez más granada. También hubieran aconsejado a sus oyentes, que en el trato con los nacidos bajo aquel signo mío, no les llevasen nunca la contraria y huyesen de discutir o enfrentarse a ellos, porque arriesgaban salir escaldados y con el rabo entre piernas. 47 Yo era una Escorpio, un signo de agua que el sol atravesaba y dominaban los planetas Plutón y Marte. Se me auguraba pues mucha actividad, la sed de poseer y dominar y fuerza de voluntad incomún. Persona luchadora ya desde el nacimiento, también sería reservada y muy celosa de mi intimidad. Maduraría muy pronto. Me gustarían los estudios y sobre todo querría destacar de los demás y distinguirme de ellos. Además me inclinaría a jugar con niños del sexo contrario, y en el trato mutuo sería la jefa, pues la inclinación me llevaría a no tolerar imposiciones de nadie y rascarme las pulgas yo solita, como vulgarmente se dice. Ante todo siempre querría yo ser la que mandaba, y no sólo en la alcoba, por lo que nunca dejaría que otro me hiciese la cama. Se me auguraba mostrarme golosa, comer con buen diente y dormir sin medida. Se me había reservado una gran personalidad. Sería mujer ciega, ebria y dura de pelar, una Escorpio tenaz, vital y prudente. Nacida bajo semejante signo, no me detendría ante nada ni ante nadie y alcanzaría cualquier cosa que me hubiera propuesto. Volcánica, febril, vital, enérgica, activa, calculadora, prudente, vanidosa, envidiosa, gran amante, aunque infiel en potencia, así sería yo con los años. Como todos los nacidos entre el 19 de octubre y el 20 de noviembre, sería intuitiva, apasionada, fuertemente magnética y muy empeñada en llevar yo siempre las riendas. Podría ser celosa, resentida, rencorosa, compulsiva, obsesiva, obstinada, vengativa y muy reservada. En mi vida profesional, nadie más respetada que yo. Y nadie más temida también, no por mi crueldad, rasgo que equivocadamente se atribuye a mi signo, sino por mi fuerza y mi preparación. Aquellos que con el tiempo planearan regalarme una mascota, habrían de tener en cuenta que yo preferiría a cualquier otro animal los insectos y demás bichos invertebrados, pues en general la columna ósea y grosso modo todo lo duro y carnoso me pondría nerviosa; mi símbolo sería el bacalao, o 48 mejor aun la anguila y quizás el jurelo. Mis órganos favoritos serían los sexuales, y mi frase mayúscula, “yo quiero”. Habría de imponer por mi físico y mi sola presencia bastaría para cautivar a los demás; de vivacidad envidiable, reuniría yo todo lo bueno y lo malo del resto de los signos zodiacales. Según mi carta astral, nada me detendría y desde el mismo principio sería una ganadora, nunca una perdedora, pronta para sacrificarme y morir por la causa. Aunque irascible, enfadadiza y vanidosa, la generosidad me podría, por lo que no abusaría del poder que con mis esfuerzos ganase; me obsesionaría el proteger a los más débiles. Como pareja, no conocería rival, dado que mi capacidad para el amor no tendría límites y llegaría a querer para siempre con fuerza inigualable al preferido de mi corazón, (como Hildegarda había querido a Carlomagno, hasta el punto de darle 10 hijos), aunque al mismo tiempo sería celosa en potencia, si no lo era en acto. Nada tomaría yo a la ligera, de ahí que tenerme contenta iba a ser muy difícil. Desde la más tierna infancia se me habría de considerar devota de la familia, y si un día ocupaba algún puesto destacado, miraría ante todo por mis allegados más íntimos. Moriría incluso por ellos. Correría el peligro por tanto de caer en el mal visto nepotismo, que me llevaría a otorgar los cargos mejores a mis dependientes y deudos. De mi mismo signo habían sido Godesvinda de Anheim, mujer excelente en las artes y en las letras, la pintora Sofonisba Angustiola, que había recreado con rara destreza los frescos romanos, la princesa de Éboli, primero intrigante y luego devota, una futura presidente de los Estados de América y una alcaldesa de barrio de la periferia de Francia. No contentos mis padres con lo que el horóscopo cristiano occidental preveía, solicitaron el chino, del cual resultó que yo era del signo del gallo y que este animal de granja me representaba mejor que cualquier otro. 49 Se me declaraba pues pulcra, precisa, organizada, honrada y directa, y habrían de gustarme los huevos, a los que pondría fácilmente de pie. De personalidad extrovertida y dado que los de mi signo solían ser divertidos y ocurrentes, se me convocaría para animar reuniones pesadas y contar chistes de subido color; muy hábil además para expresarme verbalmente y por escrito, aprendería enseguida a pronunciar con decoro y aplomo palabras mal vistas. Y allí donde las doncellas prudentes se lo habían de pensar dos veces, yo me lanzaría de cabeza en las situaciones más disparatadas. Sería un torbellino. Como mi madre, Gudrun, yo flaquearía por el lado del ego, que lo tendría mayúsculo, aunque bien merecido. A veces también insegura, sobre todo cuando soplase el viento suizo del sur, para unos foehn y tramontana para otros, y sensible a la adulación tanto como a los delirios de grandeza, me apasionaría el trabajo, no tanto el doméstico y de la construcción. Mi educación los primeros años. Reconfortados con tales augurios, mis padres se las prometían felices. No había tiempo que perder, era preciso comenzar ya a educarme, ante todo para evitar que tan dichosa promesa de futuros triunfos se viera malograda. Claramente yo había nacido para la gloria, de modo que más valía no correr innecesarios riesgos. Ante todo era preciso educarme en el santo temor de Dios, de quien depende incluso hasta el menor estremecerse al viento de una brizna de yerba. Como queda dicho, el signo zodiacal de mi madre la abocaba a mostrarse severa, no era partidaria de andarse con mimos y se proponía ya desde la cuna mostrar mano firme y no malcriarme. Educándome el cuerpo, es decir, castigándolo, ella me enseñaría a comportarme como era debido, mientras mi padre, dedicado profesionalmente a salvar a los otros, o lo que 50 es lo mismo, a enseñarles el recto camino que conduce al cielo, se encargaría de educarme preferentemente el alma, con ejemplos que viniesen a cuento. Se entendía por educar a alguien el enseñarle a obedecer. Novata en la fe, mi madre, Gudrun se mostraba fervorosa y se ufanaba de que nadie le ganaba en devoción, así que se mostraba más papista que el papa, gustaba de aprender de memoria las sentencias bíblicas que oía en la iglesia y que a menudo repetía el marido, y en especial recordaba que Salomón, cuya sabiduría admiraba, recomendaba educar sin remilgos a los hijos. Dale con la vara, decía en sus “Proverbios” aquel sabio, pues de seguro no lo has de matar. No te prives de zurrarlo de firme, que si tú no sabes por qué le pegas, de seguro él lo sabe. Y añadía: unos buenos azotes a tiempo ahorran muchos duros castigos futuros. Gudrun oía aquellos consejos y no se cortaba ni un pelo; tenía a orgullo el seguirlos al pie de la letra y no apartarse de ellos ni un ápice. Nadie la acusaría de no ser buena madre y de no saber criar a sus hijos. En aquello, nadie le daría lecciones. Infelizmente, a su inclinación digamos ya dada y según los astros innata, venía a añadirse el hecho de que era costumbre entonces azotar sin pena a los hijos, todo el mundo lo hacía, hasta el punto de que las madres atareadas, que no tenían tiempo para ocuparse de tan bajos menesteres, contrataban los servicios de una estricta ama, ducha en el arte de aplicar correcciones corporales a los niños traviesos, ama que ofrecía sus buenos oficios y prometía apoyarlos con las buenas referencias y calificaciones que venían al caso. No se me ahorró aquel tipo de formación temprana. Salomón había sentenciado: El que ahorra la verga, odia a su hijo; mas quien lo ama, aplica pronto el castigo. Y: Castiga a tu hijo, porque aún hay esperanza; y que no te ablande su dolor. Y más: La necedad se alberga en el corazón del muchacho; la verga de la corrección la alejará de él. 51 Persuadida mi madre -madre cristiana de entonces- de que “en lo más íntimo de sí los niños se inclinaban al adulterio, la fornicación, los deseos impuros, la lascivia, la ira, las riñas, la glotonería y el odio”, estaba convencida de que había de sujetarme con fuerza, para que no creciese torcida ni dada al mal. De no hacerlo así, yo me arrancaría las orejas, con las uñas me sacaría los ojos, me rompería los brazos y las piernas o me manosearía las partes; sin duda me haría pedazos y como un animal no dejaría de caminar a cuatro patas. Y lo que era peor, si ella no me sujetaba, me rebelaría y descargaría sobre su cabeza la furia que me poseía, pues era yo tan maligna que si me consentía en exceso, no tardaría en hacerme dueña de mis mismos padres. De tal modo se pensaba cuando yo era niña. En opinión de todo el mundo, los niños eran tan violentos que incluso había que sujetarles firmemente la cabeza, para que no se la arrancaran de cuajo ni dejasen vagar por el aire la mirada perdida, pues la ociosidad era madre de todos los males y fuente de aberraciones sin cuento la fantasía. Las madres y amas de cría de entonces enfajaban y ataban al crío con tanta fuerza que era milagro si dejado al lado del hogar, enfajado y envuelto, el niño no se ahogaba o asfixiaba. En todas partes se hacía lo mismo: Mi madre me tendía en una tabla, me ponía una camisa o un áspero y arrugado pañal, y sobre ellos enrollaba la faja. Me inmovilizaba contra el pecho los bracitos, y luego me pasaba bajo los sobacos y apretada la banda de tela, hasta las nalgas, hasta los pies, me cubría la cabeza con un gorro y lo aseguraba todo con agujas. Me ataba de tal forma que me impedía moverme, y creo que por la misericordia de Dios no llegó a oprimirme tanto que no pudiese respirar y me ahogase, y aun creo que el mismo Dios la inspiraba para ponerme sobre un costado y que la saliva que se me formaba en la boca vertiese hacia fuera y no me atragantase con ella. 52 Yo chillaba con todas mis fuerzas y pataleaba contra aquella atadura, y para hacerme callar a mi madre no se le ocurría cosa mejor que cogerme en brazos y acunarme sin contemplaciones, con sacudidas violentas, lo que las más de las veces no servía de nada, porque yo seguía gritando. Entonces ella, para acallar mis berridos, con el pedazo de trapo que tenía más a mano hacía una bola y me la metía en la boca, con lo cual no me asfixiaba por poco y a punto estaba de sofocarme y ahogarme. Por otra parte, me sujetaba con agujas el pañal y ni se le ocurría la idea de que muy bien yo pudiera quejarme porque alguna de ellas, mal colocada, me estuviese pinchando. Además, como creía en el mal de ojo y en la envidia de los espíritus malignos y de los malintencionados vecinos, me encerraba todo el día a oscuras en un cuarto apartado, y para que nadie me viese, me cubría la cara con un paño; luego, y para contrarrestar la malquerencia posible ajena, me metía entre la ropa objetos metálicos punzantes, sin pensar en el riesgo que todo aquello significaba para mi bienestar. Por esos años, todo el mundo tenía miedo de todo y de todos. También, por las razones ya dichas, para evitar la malquerencia y la envidia, mi madre ahuyentaba los malos espíritus frotándome con sal, que me irritaba terriblemente la piel, y me untaba los pezones con excrementos, me obligaba a beber mis propios orines y hacía que las visitas escupieran en ellos y dijeran: ¡Aj, qué fea y horrible niña! Me daba de comer sin quitarme el pañal y nunca me lavaba; he pasado días enteros envuelta en mis excrementos, y si lloraba, no me hacía ningún caso y me dejaba llorar tendida en la paja que hacía de cama, me abandonaba en un rincón o me colgaba, así enfajada y envuelta, de un clavo de la pared, durante horas, mientras ella se ocupaba de sus cosas. De nada servían las recomendaciones de algunos que más entendidos o simplemente sensibles insistían en que se nos lavase a los niños y no se nos dejase en nuestras heces, por lo 53 que durante el primer año de mi vida por lo general se me vio cubierta de mierda de pies a cabeza, apestosa, pestilente, inflamada la piel y llena de úlceras hasta el punto de que con sólo tocarme se me hacía gritar de dolor. No fui de las que peor lo pasaron, pues en muchos lugares y para combatir las supuestamente violentas inclinaciones innatas del niño, se lo mantenía atado a una tabla incluso hasta que había cumplido los tres años. Mi madre me enfajaba a conciencia, para que en los momentos en que nadie me mirase, no se me ocurriese hacer cosas malas, diabluras, como era fuerza que todos los niños las hiciéramos, pues pasaba como cosa sabida que a todos nos poseía el demonio; y así atada y sujeta me dejaba colgada de un clavo y se olvidaba de mí. Creo que de esa manera supe ya de muy buena hora lo que significaba padecer en silencio, como callado y sin quejarse había padecido en la cruz nuestro divino redentor, y allí, inmóvil y quieta, ya desde muy temprano comencé a rezar sin cansarme los misterios dolorosos del santo rosario, que pronto aprendí de memoria, moviendo apenas los labios y musitando tan solo las plegarias del rito, para no molestar con ruidos inoportunos ni infantiles balbuceos a mi madre o a cualquiera que por ventura acertara a estar en la casa. Mis padres tenían la costumbre de rezar el rosario en familia al caer de la noche. Todos juntos en el cuarto principal de la casa que hacía de sala, recitaban el padrenuestro y las ave marías, y terminaban todo con la letanía. Me castigaba mi madre También mi madre me pegó por lo menos el doble que mi padre, y cuando creyeron que se me debía castigar, ella lo hizo mucho más a menudo que él. Después he sabido de niñas que ya en la edad madura habían escrito diarios o confesiones en las que contaban sus años primeros: 54 –“¡Mujer extraña, mi madre!”–describía una de ellas. “Los niños despertaban en ella la ira y el deseo de vengarse; los golpeaba y los arrojaba contra las paredes, las sillas, el suelo”. –“Mi madre seguía escrupulosamente el consejo de los educadores y no ahorraba la vara; tanto era así que a menudo me pegó sin otro motivo que el verme amoratada debido al frío reinante; y tanto si lo merecía como si no, podía estar segura yo de que todos los días, sin faltar ni uno, se me corregiría”. –“Mamá nos pegaba por el menor motivo. No se limitaba a darnos unas palmadas en el culo, sino que a veces nos azotaba con un látigo. Las marcas nos duraban varios días”. –“Mamá me azotó a menudo. Para no mimarme, todas las mañanas me pegaba; si por la mañana le faltaba el tiempo, me pegaba por la tarde, raramente después de las cuatro”. –A veces mi madre no tenía tiempo de pegarme, y otras se quejaba de que al darme por la mañana una tunda, se había hecho daño en la espalda, porque yo había pataleado y ella se había baldado, de modo que recurría a una profesional que por un módico precio se ofrecía para pegar a los niños; o se ponía de acuerdo con un vigilante de calles que había conocido, para que me castigara una vez por semana, tanto si yo lo había merecido como si no”. Los entendidos en el asunto aconsejaban a las madres: “una vez cumplido un año e incluso antes, hay que enseñar al niño a temer la vara y llorar en silencio; acostúmbrelo a hacer sin chistar lo que se le ordene azotándolo todas la veces que haga falta. El mismo Dios lo ha dispuesto dando a la madre el poder para hacerlo y poniendo en sus manos a un pequeño indefenso. Si un hijo desobedece, hay que causarle dolor corporal tan sostenido e invariable que en su mente se asocien ya para siempre la desobediencia y el dolor”– decía otro. “Y dado que el niño depende necesariamente de sus padres, no se quejará de quien lo haya lastimado… Por más que la madre le pegue, el niño la busca y la quiere por encima de todo”. 55 Ya en el vientre de la madre se pegaba a los niños. Mi padre no pegaba a mi madre; pero por lo general los maridos golpeaban a capricho a la esposa, y eran más de un tercio del total las así maltratadas, abuso que aumentaba durante la preñez. La única ley al respecto que figuraba en los libros se refería al tamaño máximo permitido de la vara empleada. Una vez nacidos los hijos, la mitad o más de las madres empezaban a pegarles ya antes de que hubiesen cumplido ni un año. Como declaraba una madre a respecto del suyo: –“Antes de que aprendiese a hablar…acabé con sus caprichos. Aún no había cumplido un año y ya temía la vara. En casa raramente se oía el odioso ruido del lloro de un niño y por lo general la familia vivía en tal silencio y quietud que cualquiera hubiera apostado a que en ella no había ninguno”. Aunque el pequeño no llorase y para que obedeciera bastase con que la madre lo mirara, no se debía renunciar a azotarlo con ganas, y nunca se empezaría demasiado pronto, como en el caso de esta madre y su hijo de 4 meses de edad: –“Le pegué hasta que tuvo morado todo el cuerpo y ya no pude más, y él no cedió ni un milímetro”. Aun si el niño lloraba porque no se sentía bien, había que azotarlo: –“Antes de cumplir un año de edad y cuando lloraba, ya empezamos a corregir a nuestra hijita. Le hemos enseñado a controlar sus sentimientos. Incluso si llora porque se siente mal, le pegamos con la vara hasta que se domina y se calma”. –“Los niños –se decía– deben siempre mostrarse sumisos y obedientes… Ha de conseguírselo pronto, o después será muy difícil”. Y añadía otra madre: –“Tienes que empezar a azotarlos cuando aun son demasiado pequeños para recordarlo y guardarte rencor”. Tiempos duros aquellos. Se podía apedrear a los hijos hasta matarlos si no se los controlaba. Un autor había escrito: 56 –“Está puesto en razón que los padres regañen a sus hijos…que los golpeen, que les causen dolor, que los envíen a prisión…Si a pesar de todo todavía se rebelan, la ley les permite castigarlos matándolos”. Los antiguos romanos azotaban en público a los niños; en Esparta no era raro que los mayores les pegasen hasta matarlos. En las “confesiones” que como las de san Agustín nos habían llegado, se leía cosas como ésta: –“Junto a la puerta estaba el látigo de adiestrar a los perros; la correa de cuero en que se afilaba la cuchilla de afeitar colgaba de un clavo en la pared de la cocina; y en un rincón, la pala de sacudir la colada. Mi madre no tenía ya ni que usarla; si nos mostrábamos traviesos, le bastaba mirar hacia el rincón para que nos calmásemos”. Probablemente para no sentirse demasiado culpable, a menudo y mientras me azotaba, mi madre me obligaba a alabar a Dios en voz alta. Disfrutaba cuando me hacía mostrarle el culo desnudo y pedirle que me castigase azotándome. Un teólogo se extasiaba ante la sabiduría divina “que había dado nalgas a los pequeños para que se los pudiese azotar sin hacerles daño irreparable”. Tras la paliza, mi madre me obligaba a agradecerle que me la hubiese dado, y a besarle la mano con que me había castigado, o la baqueta o pala de amasar, o la vara y el látigo que en su lugar hubiese empleado. Mi padre dejaba hacer a mi madre y a veces si le remordía en exceso la conciencia nos recordaba el trato que él mismo había recibido primero en su casa y más tarde en el monasterio al que se lo había entregado: – “También a mi me educaron de ese modo –confesaba; nuestra madre nos obligaba a dejar de llorar y dar gracias al palo con el que pretendía doblegar nuestro ánimo”. 57 Un episodio de tantos. Contaré un episodio. Yo era aún muy joven, rondaría los 6 años. Una mañana mi hermano menor y yo jugábamos despreocupados sin pensar en nada en especial, cuando uno de los dos –no recuerdo quien- propuso intercambiásemos la ropa: él se pondría mi blusa y mi falda y yo me pondría su zamarra y pantalones. Y sin pensarlo dos veces así lo hicimos. Nos movimos un poco por allí y todo habría ido bien, sin más consecuencias, si no fuera porque se nos ocurrió exhibirnos en público. Salimos a la calle y dejamos que los paseantes nos vieran. Unos se reían, otros sonreían tan sólo y pasaban de largo. Atraída por la algazara, mi madre se asomó a la puerta y nos vio. La tengo presente. Ella no se rió ni sonrió. De pronto le vi en la cara aquella expresión de dura rigidez que algunas veces ponía, un aire de determinación inflexible, como si apretara los dientes y se prometiera antes morir que ceder, nos cogió del brazo y sin decir palabra nos arrastró de vuelta al interior. Mi hermano consiguió escabullirse. A mí me llevó a la cocina. Allí sin ni siquiera levantar la voz me dijo: “bájate esos calzones con los que pareces sentirte tan a gusto”. Yo me quedé quieta, como si no la hubiera oído o no hubiese entendido lo que me decía. Arrimó una silla, se sentó en ella y tras mirarme con calma repitió: “¡Bájate los pantalones! ¡No volveré a decírtelo! No lo repetiré dos veces”. Sin apartar de ella la vista, empecé a desnudarme. Tuve la impresión de que nunca acababa, como si yo misma me contemplara hacerlo, me bajé los calzones prestados y me los quité por los pies. Los dejé tirados por tierra. De nuevo me miró e hizo una mueca. “No de ese modo, pequeña” –me dijo, con un acento en el que advertí el fastidio y la ira. “Hazlo bien, recógelos y dóblalos como se debe”. Los alcé del suelo y la obedecí. “Veo que aprendes”. Y luego: “Bájate también esas bragas”. No vacilé un momento. 58 Estiré el elástico de la cintura y sin pensar en lo que hacía, me incliné hacia delante y me las fui quitando. Me quedé quieta, me sentía avergonzada y ridícula y esperé a que siguiera hablando. Me pareció que sonreía y dejó la habitación. Al poco rato volvió. Traía en la mano una de aquellas palas de madera con las que se sacudía la ropa tendida a secar. Con decisión arrastró al centro del cuarto una silla, se arremangó las faldas y se sentó frente a mí. Yo estaba de pie y sentía una mezcla de aprensión y bochorno. Tras acomodarse en el asiento, me señaló su regazo. Con la mirada baja y sin apartarla de sus blancas y macizas piernas me le acerqué. Sabía lo que me esperaba y un escalofrío de angustia me recorrió la espalda. Me vio vacilar e impaciente se golpeó con la pala los muslos, como si quisiera recordarme lo que antes me había advertido. Tragué saliva, me eché hacia delante y doblé las rodillas. Sabía que en cuanto la tocase, ella notaría mi miedo. Me dejé caer despacio sobre sus muslos. Estaba ya en la posición requerida. Me pasó suavemente la mano por las nalgas y sentí estremecérseme las carnes, de la cabeza a los pies, con placer y pánico mezclados. “Bien, mi pequeña” –me dijo, mientras con los dedos me recorría las corvas. “Ya estás cómoda”. Tenía razón. Me humillaba aquella situación, me trataba como si no le importasen mis sentimientos, mi dignidad, mi confusión y vergüenza la traían sin cuidado; pero era verdad, yo estaba cómoda. Me levantó la camisa y me dejó al aire las nalgas y las piernas, a merced de la pala amenazante. “Los niños no han de sentirse cómodos cuando se los castiga” –me dijo. Me pareció que se regodeaba en mi apuro. “Se supone que los niños han de arrepentirse cuando han hecho algo mal. Ahora no te arrepientes; pero te arrepentirás, te lo aseguro”. No le contesté. Esperaba que añadiera algo más. No lo hizo. Las palabras sobraban. La pala aterrizó en mi trasero con un ruido parecido al de un libro que desde gran altura cayera 59 plano al suelo de madera. La fuerza del golpe me apretó aun más contra sus muslos. Por un momento se me nubló la visión, mientras por un costado me subía el dolor. Mi madre ni siquiera se detuvo para tomar aliento. ‘Plaf’. Antes incluso de que hubiese respirado tras el golpe primero, la pala aterrizó en mi otra nalga y de nuevo sentí la quemazón insufrible. Me sorprendió lo mucho que dolían tan sólo dos golpes. Lo peor era que la cosa no había hecho más que empezar. “¡Ay!” –grité. “Me ha dolido”. Con voz enronquecida mi madre se rió por lo bajo. “Mi pequeña ya no se siente tan cómoda” –dijo. “Empieza a aprender la lección”. No añadió nada más. La pala que agarraba con firmeza hablaba por ella. El mensaje de sus descargas eléctricas me llegaba claro. Ni siquiera se me dejó descansar un momento; sin darme una tregua, la pala descargó en mi trasero. “¡Cómo escuece!” –pensé. Era aun peor que eso. Sentí como si con un tizón encendido alguien me quemase las carnes. No tardé mucho en dar alaridos. Después de una docena de golpes sentía en llamas todo el trasero. Para no echar las manos atrás, me agarré a las patas de la silla. Con las piernas pateé el aire. Entonces la cosa empeoró. Mi madre comenzó a golpear de nuevo las zonas que ya había golpeado. El sentimiento de quemazón se multiplicó. Entre golpe y golpe yo no podía pensar en otra cosa que en el dolor que sentía. La pala golpeaba una y otra vez y el ardor aumentaba. El trasero me dolía tanto que incluso una leve caricia me hubiera hecho saltar de agonía. Pero lejos de acariciarme, mi madre no se detenía. Pese a mis gritos, quejas y pataleos, no dejó de pegarme. Siguió castigándome con aquella pala maldita hasta que incapaz de sufrirlo por más tiempo sentí que se me nublaba la vista. Se me llenaron de lágrimas los ojos mientras alargaba la mano y procuraba protegerme las corvas. “Por favor”, imploré, “basta ya, basta ya, no lo aguanto más”. Entonces mi madre se detuvo. Al ver que dejaba de pegarme pensé por un momento 60 que había acabado. Respiré hondamente y le dije que lo sentía mucho. Me equivocaba. “Levántate” –me ordenó. De un salto me enderecé. Eché las manos atrás y traté de aliviar con ellas el palpitante dolor. Tan distraída me acariciaba las nalgas que no percibí cómo ella me empujaba para ponerme entre las piernas. No me di cuenta de lo que sucedía hasta que de nuevo me forzaba a doblarme. “¿Qué pasa?” –exclamé. No se detuvo hasta que me tuvo plegada sobre uno de sus muslos. Me hallaba doblada en dos en ángulo agudo, y tocaba con la cabeza el suelo. Sentí luego que con la otra pierna ella empujaba hacia dentro las mías para colocarme en la posición adecuada. “Todavía no he terminado, pequeña” –me dijo. “Sólo has empezado a aprender la lección”. Me dio la impresión de que se reía entre dientes. “No” –grité. “No lo haré más, lo prometo”. Y con la mano traté de protegerme el trasero. Ella me la agarró con las suyas y me la dobló a la espalda. Rocé el suelo con la frente y de nuevo la pala me golpeó en una nalga. Con la pierna y el brazo izquierdos mi madre me mantenía inmóvil. Incapaz de moverme, mi trasero levantado ofrecía un blanco perfecto. En mi vida me he sentido tan impotente. Luché y me agité, pero de nada me valió; mi madre seguía pegándome. Yo ya no pensaba en otra cosa que no fuera el culo. Sentía insensible el resto del cuerpo. A medida que recibían los golpes, las nalgas parecieron hinchárseme y empezar a latir. Finalmente caí en la cuenta de que había dejado ya de resistirme y de patalear. Estaba llorando; sentí las lágrimas mojarme las mejillas y su sabor salado en los labios. Imploré piedad; con los sollozos mezclaba súplicas entrecortadas. Me sentí abandonada y absorbí cada golpe. Dejé de sentirme el trasero. Sentía solamente un dolor sordo que con cada golpe nuevo parecía venir de más hondo. Me pareció que había estado allí desde siempre. Entonces mi madre paró. Dejó de pegarme y descansó la pala en 61 mi espalda. Me mantuvo firmemente sujeta mientras pasaba la mano sobre la zona dolorida. “Me parece que ahora te arrepientes de veras” –me dijo. “¡Ayyy!” –lloré yo con indecible desconsuelo. “Ya no más, ya no más” –le dije con voz que entrecortaban los sollozos. El acento era el de un niño que ha sido malo y trata de aplacar a un padre enfadado. “Creo que has aprendido la lección” –me dijo mi madre. Sollocé de nuevo y me atraganté al querer responderle. “Sí” –le dije entre sollozos. “La he aprendido, la he aprendido”. “Bien” –aprobó. “Una vez te hayas puesto de pie, te arrodillarás y me darás las gracias. Luego besarás la pala y le agradecerás la lección que te ha dado”. Aunque el culo me seguía ardiendo atrozmente, me di cuenta de la degradación que me imponía. Me resistí a obedecerla. “No” –le dije. “No quiero, no quiero”. “Ya veo que me equivocaba” –contestó. “Todavía no has aprendido la lección”. Ya no usó la pala; la mano desnuda fue suficiente. Me palmeó primero una nalga, la otra después. No necesitó pegarme con fuerza. No fue necesario. Aun el golpe más ligero volvía insufrible el dolor que sentía. “Basta” –grité. “Basta; lo haré; lo haré.” No me hizo caso. A despecho de mis protestas y gritos, me golpeó una docena de veces antes de detenerse. Me mantuvo sujeta unos instantes. “Ahora te soltaré” –me dijo. Dejó de agarrarme la muñeca y separó las piernas con que me había impedido moverme. Al fin libre, me caí al suelo. Me levanté, me temblaban las piernas y apenas me tenía en pie. Con las manos me cubría el trasero mientras brincaba y saltaba de un lado a otro de la habitación. De nada servía. Sin poder evitarlo, me estremecía de dolor. Dejó que me agitara unos segundos antes de llamarme al orden diciendo secamente: “No te he dado permiso para saltar y gritar”. “Te he dicho lo que tienes que hacer. ¿No querrás que mañana vuelva a pegarte, verdad?” –añadió. 62 No le presté atención. El dolor era todavía insoportable. Seguí dando brincos y cubriéndome con las manos el trasero. Habló de nuevo. “Si no paras inmediatamente, volveré a ponerte sobre mis rodillas y te daré otra zurra.”Me forcé a quedarme quieta y acercarme. Separó las piernas y me hizo un hueco entre ellas. Doblé las rodillas hasta el suelo. Sentí a mis costados las suyas. Me sujetaba con ellas. Levanté la mirada y vi que sostenía la pala en el aire justo ante mis labios. Quise hablar y no pude. Tragué saliva y la miré. Me contemplaba inflexible y supe que no me quedaba otro remedio que obedecer. “Gracias” – le dije atragantándome. “Gracias por haberme corregido”. Me callé. “Ahora, la pala” –añadió con tono imperioso. “Gracias también a la pala” –me tembló la voz. Alargué la mano para sujetarla y la besé. La sentí tibia, como si aún conservase el calor de los golpes. “¡Gracias!” –dije al objeto insensible. “¡Gracias por la lección que me has dado!” Alcé la vista de nuevo. Mi madre sonreía. Le había divertido la escena. Con la sonrisa me decía que ya nunca yo sería dueña de mí misma y que la situación se repetiría todas las veces que ella quisiera. Me atrajo a sí y me acarició la espalda. Suavemente me ayudó a ponerme en pie. “Ven” –me dijo. “Te pondré una crema, te curaré las ampollas”. Me tocó suavemente el dolorido trasero y cogiéndome de la mano me llevó fuera de la habitación. Después del castigo, todo halago parece doble, sobre todo cuando ambos proceden de la misma persona. Me había hecho suya. Tuve la dolorosa conciencia de que me iba a ser muy difícil olvidar lo ocurrido y lo que era aun más triste que llegaría a desear sus palizas. Amamos con horror y odiamos con un amor inexplicable aquello que nos procuró los máximos pesares y dificultades. 63 El castigo corporal era eficaz Para aprender la virtud, nada igualaba al castigo. De san Romualdo se contaba que había buscado a un maestro que lo dirigiera por la senda del bien, y habiéndolo encontrado en el anacoreta Marino, éste lo obligaba a recitar de corrido los salmos, como se recitaba en la escuela el llamado Donatus, una especie de cartilla de primeras letras o catecismo de preguntas y respuestas de aquellos años pasados. Muchas veces al joven Romualdo se le trabucaba la lengua y al querer decir una cosa, decía otra que no venía a cuento. Entonces el maestro Marino, con la regla que siempre llevaba, le atizaba un reglazo en la oreja izquierda. Así pasaban los días, el alumno aprendiendo, enseñando aquel dómine. Hasta que en una ocasión el manso Romualdo, cuya mansedumbre para aguantar sin protesta aquel trato hubiera hoy llamado la atención por lo insólita, había dicho a Marino: Maestro, de este lado siniestro ya no oigo nada; a partir de ahora pegadme en el otro diestro, os lo ruego. No se sabe si aquel maestro contestara alguna cosa. Volviendo a mi madre, perdía el control cuando me pegaba, le brillaban los ojos de furia, me daba en la cabeza con los nudillos entre los que hacía asomar el dedo pulgar para que el golpe me doliera más. Y a veces me pegaba en los oídos con las dos manos al mismo tiempo, lo que me causaba en ellos un dolor espantoso. O me agarraba de las orejas y me las retorcía hasta que me hacía gritar de dolor. No le gustaba que yo aguantase sin gritar ni quejarme. Insistía hasta que me hacía llorar. Aunque se tenía por buena y se vanagloriaba de que frente a ella las había mucho peores, señalaba la necesidad de castigarme “hasta que la reja del arado de la corrección abriese surcos hondos en mis espaldas”. Era ducha en metáforas crueles. Los flagelantes profesionales que contrataba mi madre disfrutaban preparando la escena: 64 Disponían una mesa estrecha, alargada y sólida, correas, almohadones y una buena y larga vara flexible de abedul, y me decían que me fuese quitando la ropa. Si yo gritaba, me daban más golpes. Si me esforzaba en aguantar sin quejarme, tal vez me premiaban dándome diez golpes en lugar de doce. Las leyes no castigaban la crueldad con los hijos, a no ser que se les causaran la muerte. Una madre aclaraba: “Si se azota a un niño hasta hacerlo sangrar, de seguro no lo olvidará, pero si se lo mata a golpes, interviene la autoridad”. Ya que se nos castigaba con los mismos objetos con que se azotaba a los criminales y a los esclavos, cabía usar látigos, palas, cañas de bambú, barras de hierro, gato de nueve colas, manojos de varas… lo que se tuviese a mano. Se advertía a los padres que podrían pegar a sus hijos sin riesgo de matarlos si evitaban golpearles la cabeza o la cara o como si fuesen sacos de patatas golpearlos con bastones, etc., bastaba con darles con la vara en las nalgas o los flancos, con lo cual seguro no morirían. Otras maneras de formar a los niños En nuestras vidas la tortura era un hecho cotidiano. Muchos actos corrientes que por usuales a nadie llamaban la atención, sólo eran torturas. Casi desde el mismo momento en que nací, mi madre me bañó en agua helada. No se le ocurría pensar que el congelarme fuera igual a torturarme. En lo más crudo del invierno me llevaba al cercano Rin helado y me obligaba a sumergirme en él; lo hacía en nombre de la tradición; era una fiesta. En la capa de hielo de la superficie abría un agujero y en la poza resultante me metía y me cubría de nieve. En torno los adultos se reían y armaban jolgorio. Nadie tomaba en cuenta mi llanto y mis protestas. Nadie se fijaba en el dolor que se me reflejaba en la cara. Bañar a los niños en agua helada era práctica corriente; cuanto mas frío el baño, mejor. 65 -“La madre llevó al patio al bebé desnudo y un puchero de agua caliente, vertió el agua en la nieve para derretirla e hizo un charco que pudiera servirle como recipiente de baño durante varios días; lo único que tenia que hacer de un día para el otro era romper la costra de hielo” –contaba indiferente alguno. El choque era brutal; por la mañana en todas las casas se oía los gritos horribles de los pequeños a los que se despertaba para bañarlos en aquella agua gélida. Así como sumergiendo en agua fría el acero al rojo se lo templa, el niño bañado en agua helada se endurece. Cuando mi madre me bañaba, se tapaba los oídos con lo que tuviera a mano, para no escuchar mis gritos; me preparaba para la dureza de la vida. Un clérigo de entonces recomendaba a los padres lavar a diario en agua fría los pies de sus hijos, para que la excesiva blandura del trato no los corrompiese, y hacerles llevar calzado tan fino que entrase en ellos el agua, y sayos y túnicas que les hiciesen sentir frío continuamente. Todo el mundo era adepto de estas prácticas de endurecimiento. Para fortalecer a sus hijos, los pueblos que vivían más al este solían mandarlos a la cama envueltos en paños fríos y húmedos; en otros lugares se los hacía sentar horas seguidas con los pies mojados. Las madres se mostraban insensibles a los sufrimientos de sus hijos; a menudo y en algunas partes los bañaban en agua hirviendo y no veían que los abrasaban malamente. También era común entre los padres el lanzarse uno al otro los hijos por el aire, como si fuera una pelota, y se contaba que un hermano del emperador, al que por broma se lanzó de una ventana a otra, se les fue de las manos a quienes lo tenían y se estrelló contra el suelo. En muchos lugares se bautizaba a los niños metiéndolos en agua helada. Era costumbre, era virtud. En una ocasión el niño se soltó de las manos del sacerdote, el agua lo arrastró y el pequeño se ahogó: “Dadme el siguiente”, gritó aquel hombre de 66 Dios, mientras el padre y la madre no acertaban a contener su alegría…porque el bebé se había ido derecho al cielo. Mi madre me hacía dormir con las manos atadas; y para enseñarme el autodominio me obligaba a llevar corsés de espinas de pescado, collares de acero y pijamas de hierro, y me forzaba a sentarme horas enteras en un cepo, sujeta a una tabla. Cuando ya fui algo mayor quiso acostumbrarme a llevar siempre alta la cabeza. Lo consideraba propio de la gente de cuna elevada. Con cuerdas y palos fabricó una especie de arnés y me lo colocó de tal forma que cuando bajaba descuidada la cabeza, sentía en el pelo un doloroso tirón. Igualmente era cosa ordinaria que se nos encerrara durante horas en un armario o a solas en un cuartucho oscuro. Unas veces para sacarnos de en medio y que no estorbáramos; otras, para castigarnos por alguna falta real o ficticia, o simplemente por pura disciplina. Con lavativas diarias, se nos purgaba a menudo, pues se alegaba que convenía hacerlo ante de darnos de comer, para que el alimento nuevo no se mezclase con las heces del viejo. Mi madre no me acostaba nunca sin recomendarme pensar en la muerte y en los eternos tormentos del infierno. Más de una vez mis padres me llevaron a presenciar ejecuciones públicas, y de vuelta en casa me azotaron para que se me quedara bien grabado en el ánimo lo que había visto. Se nos asustaba y metía el miedo en el cuerpo amenazándonos con monstruos que nos llevarían si nos portábamos mal, el hombre del saco, el sacauntos, duendecillos aviesos, pájaros que nos arrancarían a tiras la carne, y así por el estilo. Los que me cuidaban se disfrazaban de fiera y lanzaban gritos para amedrentarme y hacían como que iban a comerme. Se contaba de una madre que había tenido cuatro hijas y las cuatro se le habían suicidado. Las llamaron las vírgenes suicidas. Después la madre decía a todo el que quería oírla: “No 67 entiendo por qué se han suicidado mis hijas, les di mucho amor, mi casa estaba llena de amor”. Yo era la favorita de mi madre; me pegaba a diario. Yo crecía en virtudes y gracia a los ojos de Dios Dios causa mayor dolor a los que más ama. Con esta educación cristiana y severa que mi madre me daba, además de la que mi padre añadía, yo crecía en virtudes y gracia a los ojos de Dios. Como Jesucristo en Nazaret, en mi lugar humilde yo crecía y me fortalecía y la gracia de Dios estaba conmigo. Mis padres echaron así los cimientos de mi virtud posterior. Queda dicho que muy pronto aprendí a padecer en silencio y a rezar con la boca callada. No gustaba nada a mis padres el oírme gritar. Los sacaba de quicio. En otro cualquiera esta educación hubiera causado verdaderos estragos; mas por especial deferencia divina, ya desde el mismo momento en que nací quiso Dios mostrarme su amor. Muy pronto di señales de haber sido elegida para un destino incomún. Dios me prefería y muy temprano se manifestaba en mí. Recién nacida y entregada al cuidado de un ama de cría, me negué a mamar de sus pechos porque era una mujer de vida desarreglada y mundana. En cambio tomaba muy bien el pecho de mi madre y de otras mujeres honestas. Y cuando empecé a gatear, alababa a Dios. Con mis pañales ya hacía milagros, pues no era menester lavarlos; tan pronto me los quitaba mi madre, como por arte de magia aparecían de nuevo planchados y limpios. También con el agua en que me bañaba ocurrían milagros; con ella regaba las plantas del huerto y el fruto que daban alcanzaba dos veces el tamaño normal. Y mis caquitas desprendían un olor dulcísimo, como el que exhalaban muertos muchos siervos de Dios. 68 Según después me contaron, no cumplidos aún los tres años yo hablaba con perfecta claridad y corrección el latín de mi casa, como una persona mayor con estudios, y mi bondad y devoción a tan corta edad llamaban la atención de quienquiera que fuese. No terminaba aquí la cosa. En cierta ocasión, cuando yo tenía dos años y medio de edad, mi madre contaba a las vecinas lo orgullosa que estaba de mí y les decía: Juana es muy activa, se mueve todo el tiempo, se comporta como una niña mayor. Limpia la casa, quita el polvo de mi cuarto, barre el suelo del suyo… incluso quiere ayudarme a hacer la comida, pero creo que para eso todavía es muy joven. A veces se pensaría que es un poco demasiado servicial. Antes que jugar en la calle con los otros niños, prefiere ayudarme. Con ella no me aburro. Otros niños se sientan en un rincón y se están en él como pasmarotes, sin hacer nada. Aunque por la noche le gusta escuchar cuentos e historias, a menudo se queda despierta hasta las dos o tres de la mañana para echarme una mano en lo que haya que hacer. Y al día siguiente se levanta a las siete y media o las ocho. Sólo echa un sueñecito una vez cada dos o tres días. Si le ordeno algo, obedece enseguida. Se hace la propia cama, cuando le digo que la haga. Si algún día no tiene ganas, le ofrezco un dulce, una golosina, y entonces consiente. Y si por acaso se resiste y enfurruña, la mando a su cuarto y no la dejo salir hasta que cambia de humor. Aun hay más, si me ve cansada y que me he echado un momento, piensa que por su causa he enfermado, y entonces me trae un cojín y sábanas limpias, y un vaso de agua: es muy considerada. También lo es con los otros. Ayuda a una mujer que hace poco tuvo un bebé, lo baña y le pone polvos de talco; si lo oye llorar, enseguida busca la mamadera. En una ocasión, cuando no la encontró, cogió un cazo de leche que yo había guardado y trató de que bebiera de él. A veces lo mece en la cuna y le canta una nana. Se muestra muy protectora del pequeño. Si los otros niños le preguntan por él, les responde que 69 duerme, porque tiene miedo de que no sepan tratarlo con delicadeza, y de un empujón aparta a los más brutos. Recoge los pañales sucios y trae otros limpios. Una vez quiso cambiárselos ella al bebé, pero se equivocó y lo hizo mal. Me cuesta reñirle. Sin embargo, ayer le di una buena pasada, por algo que me molestó; le basta con el tono de mi voz, para saber si estoy enfadada. Si quiero que entre en razón, le señalo una correa que cuelga de un clavo y se tranquiliza. Aunque en una ocasión, que yo había salido, quiso bañar al bebé, pero el agua estaba demasiado caliente y lo abrasó. También mi otro hijo, el menor de los dos, de pequeño era muy dispuesto, aunque no tanto como Juana. Con sólo veintitrés meses, él ya pasaba el paño y limpiaba el polvo de los muebles. He tenido suerte; todos ellos me han quitado mucha carga de encima Así se refería mi madre a nosotros. Y se ha dicho de mí que a los cuatro años “continuamente, sin cansarme, sonreía con los ojos y en ellos se leía un buenos días cordial”. Mi rebeldía temprana De hacer caso a los que dicen haber guardado memoria de ello, ya desde el principio todo en mí era privilegiado, milagroso y sobrenatural. Con sólo una palabra conseguí que las aguas de un arroyo contaminado se depurasen. Hacía de barro figuras de aves que, lanzadas al aire, volaban, y hasta se ha dicho que resucité a un niño que se había caído del tejado al que se había subido y se había golpeado la cabeza contra el suelo, con lo cual había muerto. Mas yo lo había llamado por su nombre y él se había puesto de pie sano y salvo, como si nada le hubiera ocurrido. Y otra vez, en la tienda de un vecino, que era tintorero, pues en el pueblo muchos practicaban ese oficio, jugando metí las manos en una cuba de azul índigo. Enfadado el dueño me riñó; más yo, para compensarlo por el daño, fui sacando de la tina uno a uno los paños que él me indicaba, y del 70 color que quería. Asombrado aquel hombre terminó dando gracias a Dios por haberme llevado hasta allí. Una tarde en que en la plaza jugábamos a representar escenas de las Escrituras sagradas, un niño de mi edad me dijo que le gustaría embarcarse conmigo y los demás animales, una pareja de cada especie, en el arca de Noé. Para complacerlo, y tras modelar allí mismo con barro aquel navío, le pedí que cerrara los ojos y cogidos los dos de la mano entráramos en él. Así lo hizo y tan vivamente sintió que el juego se volvía realidad, que dando un grito se soltó y me miró como quien ve visiones. El encanto se rompió y de nuevo no fuimos todos otra cosa que unos chiquillos que se divertían y alborotaban la calle. Mas cumplidos los seis, atravesé una crisis que amenazó malograr los augurios. Al parecer me dio por cometer las diabluras que los más sabios decían inevitables en los niños. Lo chismorreaban las vecinas, más o menos furiosas según la categoría y dimensiones de mi última travesura. Hice que un amiguito de juegos que no me caía bien, se marchitase como un arbusto seco, y que se cayese muerto redondo otro que en un descuido me empujó por la espalda. Los menos benévolos me acusaban de estar poseída. Mis padres no gustaban de oírlo. Al parecer en una ocasión mi madre se había echado a llorar desconsolada porque una vecina le había dicho que yo era muy mala, de la mismísima piel del diablo. Lo que no impedía que en otro momento una visita inesperada la hubiese sorprendido cuando con una tabla de madera me azotaba el cándido culo. Pero yo, tan bonita con mis ojos dulces, mis trenzas apretadas y mi nariz perfecta, era una niña sana, exuberante y dispuesta a pasarlo bien y, sobre todo, a imponerme a cuantos me rodeaban. Linda y pizpireta y la menor de cuatro hermanos, la gente puntillosa me tachaba de dominante y voluble. Al mismo tiempo y aunque parezca contradictorio, también llamaba la atención por la piedad, cosa que se explica si se tiene en cuenta que con mis hermanos se me educaba en un medio devoto. 71 Una vez oculta en un rincón hacía examen de conciencia y me pedía cuentas de mi conducta durante la semana. No había sido de las peores: me había emperrado en que se me llevase a un sorteo con ocasión del carnaval y me llevaron; me salí con la mía. Luego, como mis hermanos no querían asistir a unos cultos que yo había ideado (unas letanías cantadas ante una frágil estatuilla de barro colorado de la Virgen), les había dado un violento empellón. Cuando supe que uno de mis primos se iba a divertir demasiado en los festejos de esos días, lo invité a jugar y con un cuchillo lo herí levemente en un muslo, con lo cual no le quedó más remedio que meterse en la cama y quedarse sin diversión. Seguro que en todo el carnaval ya no iría a los caballitos ni a las barracas de feria. Pero lo hice por su bien. A veces yo dirigía las plegarias en familia. Un día mi hermana no quiso acudir, porque ocupada con sus mundillos hacía encajes; entonces yo de una patada mandé rodando escaleras abajo sus blondas y carretes, bolillos y lanzaderas... Tenía mal genio, yo. Durante un invierno fui a patinar con mis amigos y atravesándome intencionadamente en el camino de uno de ellos lo hice caer. Golpeó el hielo con tal violencia que se rompió una costilla del costado derecho. Ahí empezó su martirio. Nadie fue capaz de sanarlo. La herida se le enconó y le afectó todo el cuerpo. Lo que a todos había parecido un infortunado accidente, al final se reveló uno de los insondables planes del Altísimo. Porque de aquel niño herido salió después una persona que por la mansedumbre ante el sufrimiento habría de dar ejemplo a todos. Vivió años tendido en la cama y sus dolores pertinaces parecían aumentar constantemente. Algunos sospechaban que fingía y quería hacerse el interesante. También se pensó en que tal vez lo poseyera el diablo. Para probarlo, un sacerdote quiso darle la comunión con una hostia sin consagrar, pero él vio el engaño y lo llevó a avergonzarse de su falta de fe. 72 Dios lo recompensó haciendo que sintiera en la oración un placer maravilloso, y también con visiones. Muchos milagros ocurrieron a un costado de su cama. Rezando el Salterio Mariano, antecedente del santo rosario a la Virgen, se vio como de su boca le brotaban rosas con las avemarías. Un célebre predicador lo contempló en espíritu y acudió a visitarlo. El piadoso Arnold, abad de Fulda, lo trató como a un amigo. Desde los 15 años hasta morir, padeció todo dolor; de la cabeza a los pies padecía y estaba muy demacrado. La mañana de un día de Pascua se encontraba en contemplación profunda y vio como el mismo Cristo le preparaba la Extremaunción. Murió con la fragancia de una gran santidad. Se demostró así que Dios escribía recto con renglones torcidos. Y que ni una brizna de hierba se mueve sin que Él lo haya dispuesto. Lo que no impide que yo lo ignorara cuando con aquella mi malicia infantil había provocado el desastre. En su actividad como evangelista mi padre se iba dando a conocer y nos instalamos con más comodidad. A veces convidábamos a otros, y a mí siempre me parecían excesivos aquellos grandes platos de viandas ofrecidas a quienes en sus casas se hartaban. Antes de la fiesta y sin pensarlo dos veces, recogía para los pobres cuanto me parecía oportuno. Los demás se amoscaban y no ponían buena cara a la que llamaban mi manía, pues los mortificaba ver disminuida su esplendidez y largueza. Yo tenía entonces mucho orgullo y presunción. Por especial misericordia de Dios aquella temprana rebeldía, si así cabe llamarla, fue desapareciendo y ya mi mayor gusto era oír a mamá y a papá leer las vidas de los Santos. Mis devociones primeras A los seis años la Virgen me invitó a vivir agradando a Dios. A los siete prometí emplear en orar todo mi tiempo libre, sin juegos ni diversiones frívolas, y vi a la Reina de los cielos. Y 73 como santa Rosa antes que yo, a los ocho no me entregaba a los pasatiempos de mi edad, sino que rezaba ante toda imagen piadosa, aunque prefería a la Virgen. También ayunaba, apenas comía y corría detrás de los pobres a darles limosna. No en vano y según el libro santo, Tobit había dicho a Tobías, su hijo, antes de enviarlo a cobrar una deuda atrasada: “La limosna libra del pecado y de la muerte y no deja entrar al alma en las tinieblas”. A esa edad prediqué una homilía y conmoví a todos los presentes. El rector del seminario diocesano no aprobó que una niña diera lecciones de doctrina a los profesionales, por lo que reprochó a mis padres que no me ataran corto y no me enseñaran con la palmeta más a menudo el debido respeto a los superiores. Lo miré fijamente y aunque estaba sano, aquella misma noche reventó. Corrió el rumor de que yo tenía poderes sobrenaturales y había que guardarse de mí. Lo negué rotundamente. Ya dejo apuntado que un chiquillo de la vecindad haciéndose pasar por un camello me había embestido en el hombro y allí mismo, unos instantes después, murió por la coz de un asno desmandado al que justamente había picado un tábano. Se hubiera dicho que me mostraba en exceso vengativa. Un gran fervor me embargaba y el deseo de recogimiento. Hablaba a una imagen de la Virgen y el Niño, pero no me respondían. Me quejaba a ellos. Un día el Señor se avino a mis deseos, la imagen se animó y la Virgen, viva, palpitante, me puso en las manos al Niño Jesús. Y yo les pregunté: “¿Por qué no me hacíais caso?”. A lo cual y en silencio se sonrieron. A los diez años asistí a un sermón de cuaresma que predicaba un popular misionero. Fueron tales el ardor y la elocuencia con que aquel santo sacerdote habló de la Pasión y Muerte de Cristo; lo hizo con tan arrebatadora emoción, que todos los asistentes estallaron en sollozos y varios padecieron lipotimias a las que no obstante se acudió con alivio inmediato. Los gemidos eran tales y la algarabía fue tanta que no hubo otro remedio que interrumpir la función. 74 En lo que a mí se refiere, nuestro Redentor me prendó. En adelante mi devoción preferida sería la de Jesucristo Crucificado. Un día ante un crucifijo chorreante de sangre, oí que Nuestro Señor me decía: “Mira en qué estado me encuentro, hija mía”. ¿Quién te puso así? –le pregunté; y Él me respondió– “Los que tienen en menos mi amor y se burlan de él”. Desde ese día me propuse hacer que todos amaran más a Jesucristo. Me impresionaban mucho los mártires, y la sangre que habían vertido san Andrés, san Sebastián, santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes se me subía a la cabeza. Lo veía todo rojo, y como más tarde habría de hacer en Hungría la condesa Bathory, que tres veces a la semana se bañaba en la sangre de siervas impúberes escogidas expresamente para el caso, deseaba yo nadar en sangre en espíritu, ya que el hacerlo en carne mortal hubiera sido un tanto excesivo. Me cautivaban los horrendos martirios que tantos siervos y siervas de Dios habían padecido a manos paganas. Desde el púlpito los predicadores tronaban contra las doctrinas odiosas que los herejes defendían. Contra Gotescalco, para quien en el trato con Dios sobraban los intermediarios, y contra los arrianos, que tercos todavía en sus infamias se resistían a darse por vencidos y reconocer en Él tres personas en pie de igualdad, y los pintaban como otros tantos precitos, que equivale a decir réprobos o condenados a las penas del infierno. Tres siglos antes y en más de doscientas homilías, san Cesáreo de Arlès se había distinguido en las Galias aterrorizando con el Juicio Final a los fieles. Con atronadora facundia evocaba ante ellos el tribunal de Cristo, Juez eterno y severo, y su dura e inapelable sentencia. Era un terrorista intelectual. Aun cuando dormía, y pese a que no acababa de entender el significado exacto de “eterno”, me acudían a la imaginación aquellos desventurados que en las llamas del infierno se retorcían presa de inenarrables dolores. Preguntaba a mi madre y ella me decía que "eterno" quería decir "para siempre jamás". 75 También en lo que leía se tocaba tercamente la misma tecla, la del eterno castigo, y me era casi imposible apartar el pensamiento de que pena y gloria fuesen para siempre. Cavilaba mucho acerca de ello y me gustaba decirme a menudo: “Para siempre, para siempre, para siempre”. Después he pensado que el Señor se complacía en que yo pronunciase esto mucho rato, porque de esa manera ya en la niñez se me imprimía en el alma el camino de la santidad. Según un libro de ejemplos piadosos que mi padre solía leernos, en una ocasión se había aparecido a un devoto un alma del purgatorio y como el visitado quisiese saber acerca de los tormentos que en aquel lugar se padecía, el alma en pena le había pedido que alargase la mano; así lo hizo el otro y en ella le vertió el atormentado una gota de sudor que se la taladró de parte a parte como si fuera de hierro o plomo fundidos. Si bien sabíamos que los otros niños de nuestra edad no se comportaban como nosotros, mi hermano menor y yo gustábamos de escondernos en algún rincón y hablar de Dios y la salvación de las almas. Entre otras cosas nos decíamos que los mártires “compraban muy barato el ir a gozar del paraíso” y deseábamos ser como ellos, no porque amásemos especialmente a Dios, sino para disfrutar cuanto antes de la gloria celestial de que ellos disfrutaban. Aunque modesta y sin pretensiones, en nuestra iglesia parroquial abundaban los retablos y cuadros que representaban con todo detalle los tormentos infernales y los del Purgatorio, además de los que padecían muchos mártires cristianos. Tendido en unas parrillas se asaba a san Lorenzo, de debajo salían unas llamas que le lamían el cuerpo, las brasas parecían vivas, cárdenas las lenguas de fuego, tan bien pintadas que aun el sólo verlas me asustaba; aquella generosa carne que el calor quemaba y tostaba; las entrañas del santo se entreabrían y al resplandor brillaban las vísceras; caía en las ascuas la grasa derretida y las apagaba. 76 En otra tabla desollaban vivo a un san Bartolomé al que tras dejarlo en cueros y atarlo habían tendido en una mesa. Más allá apedreaban con los guijos de un pedregal a un san Esteban, cuyo rostro sangraba, tenía descalabrada la cabeza, movía a compasión al que lo mirase, él estaba arrodillado y sin descomponerse rezaba por los verdugos que lo lapidaban. Y también había un Cristo en la cruz, desnudo, hecho un mar de sangre, marcado de azotes el cuerpo, inflamado el agónico rostro, desfigurado, nublados los ojos, torcida la boca, alanceado el costado. Fascinada, me paraba a contemplar tanta escena sangrienta, y si los primeros días me causaba escalofríos y horror aquel espectáculo, poco a poco me fui haciendo a él; de vuelta en la casa lo echaba de menos, y si no me había complacido un rato en aquellas representaciones devotas, sentía la falta de algo. Creo que incluso las carnes de niña se me estremecían, con una mezcla de miedo, de asco y de un placer desconocido y extraño. La imaginación no me dejaba dormir. Me ponía ante los ojos el retablo de un Purgatorio piadoso que había en uno de los altares laterales de la pequeña iglesia local. Aquellos hombres y mujeres desnudos inmersos hasta la cintura en un lago de fuego, me impresionaban lo indecible; la Virgen y los ángeles se inclinaban hacia ellos y tendiéndoles un escapulario del Carmen rescataban a algunos. Muchas noches he alborotado la casa con mis gritos tras despertar de una pesadilla en la que me creía en el infierno. Mis padres y mis hermanos tenían que acudir a tranquilizarme. Me angustiaba tanto el asunto todo, que todavía niña, ofrecí por las ánimas sacrificios, limosnas y rosarios. Rezaba mis oraciones arrodillada sobre unas piedrecillas que para mortificarme extendía en el suelo. Una noche en la que las campanas de las muchas iglesias del lugar parecían doblar eternamente, para siempre, para siempre, encontré la paz sólo cuando olvidada de mí pedí a la Virgen que me tomase como rehén y sacase del abismo a los más necesitados. 77 Cap. 3. De la infancia a la adolescencia Me educan en el sufrimiento Ya he dicho de qué manera me educaba mi madre. Y Joannes Anglicus, John, el inglés, mi padre, no le iba a la zaga: también él me educaba, pero a su manera, menos cruenta y dolorosa que la de Gudrun, pero igualmente eficaz. Por la noche, sentado a la cabecera del camastro donde yo descansaba y antes de que me durmiera, me leía las vidas de los innumerables santos y santas que por especial misericordia de Dios pueblan las celestiales mansiones; las tomaba del martirologio de san Beda, uno de los más populares del momento. Tales martirologios abundaban; se llamaba así a una especie de libritos en los que se catalogaba los santos, confesores, mártires y vírgenes que por sus virtudes habían dado edificante ejemplo en el pasado. Con paciencia, tesón y caligrafía esmerada se los copiaba en los escritorios de las abadías. A fuer de hombre austero y penitente, mi padre sentía especial predilección por los mártires, que en el santoral se llama confesores, y por todos aquellos que renunciando al mundo habían vivido apartados de sus vanidades y pompas. Para comenzar por el principio, pues como dijera san Juan evangelista “en el principio era el Verbo”, y porque era hombre versado en el hacer las cosas tal como había que hacerlas, es decir, siguiendo el orden adecuado, mi padre empezó a edificarme leyéndome acerca de los anacoretas que otrora habían poblado el desierto egipcio. He de aclarar que se llamaba anacoretas a las personas que vivían en aislamiento y entregadas a la contemplación y a la penitencia. Incapaces de soportar las duras condiciones de la vida en las ciudades, huían al yermo, dónde vivían castigándose hasta que como a todos los demás les llegaba la hora fatal. 78 –Para que veas que esta vida no es un lecho de rosas, sino un valle de lágrimas, atiende, hija mía, a los ejemplos que tantos bienaventurados varones y hembras te ofrecen –junto a los haces de paja que me servían de colchón me dijo la primera noche; mira pues como San Sisino vivió tres años inmóvil en una tumba, «sin sentarse ni tenderse o dar un solo paso». Y ¡oh maravilla! La circulación no se le resintió. No sentía hormigueos en las piernas ni nada que se le pareciese. Ni por falta de ejercicio padeció después del corazón. Quizá porque comía poco y sólo alimentos crudos, naturales, o escasamente cocidos. Lo que una vez más demuestra que en contra de lo que tantos ignorantes afirman, ha de ocuparse uno de la salud del alma y dejar a Dios el cuidado del cuerpo. Pues ¿de qué ha de servirnos ganar todo el mundo, si al final perdemos el alma? De nada, es obvio. No le fue a la zaga San Marón, que vegetó once años en el tronco de un árbol hueco, quizá un roble ya viejo y añoso, cuyo interior erizaban extrañamente enormes espinas exóticas que le impedían cualquier movimiento, so pena de pincharse y sangrar, al igual que lo estorbaban las piedras que de la frente le pendían, como de ella les penden monedas de plata de países diversos a las mujeres de algunos pueblos salvajes. Pero ellas se adornan para parecer más bellas a los ojos de los mozos de la tribu, y no se mortifican, como lo hacía el santo. De él habría de provenir andando el tiempo la Iron Maiden o doncella de hierro, el diabólico artilugio consistente en una efigie femenina hueca cuyo interior revestían metálicas y afiladísimas agujas y en la que para darles tormento metían a los herejes los inquisidores. Más tarde la tendrían como parte de su mobiliario profesional las madamas de las casas de lenocinio o alcahueterías sadomasoquistas. Como es bien sabido, se llamaba alcahuetar a la práctica de solicitar por cuenta de otro a una mujer u hombre, según los casos, para fines lascivos, es decir, los que tienen que ver con la cama y sus juegos eróticos. 79 Santa Marana y santa Zita cargaban con tantas cadenas que sólo avanzaban plegadas bajo el peso; sin que se sepa de dónde las habían sacado, ni si estaban hechas de metal o de otra cosa, porque por entonces el hierro andaba escaso, que no había altos hornos, y se lo utilizaba mayormente para fines prácticos, como el de mantener a los esclavos en su sitio y que no se alzaran y evadieran; y así vivieron ellas cuarenta y dos años sin que al parecer les padeciera la columna ni las aquejara en las articulaciones la artrosis de la tercera edad. También san Acépsimo llevaba sobre sí tal carga de hierros desechados como chatarra, que cuando para beber salía de su gruta, debía caminar a cuatro patas, al igual que los demás animales cuadrúpedos, y nunca levantó cabeza. Durante tres años san Eusebio vivió en un estanque que por el calor estuvo seco tanto tiempo, y solía arrastrar el peso de veinte libras de cadenas de bronce oxidado amarillento; le habían salido por casi nada, porque adelantándose a su tiempo prefería reciclar a tirar, de modo que les añadió primero las cincuenta que llevaba el divino Agapito y después las ochenta que arrastraba el gran Marciano. – ¡Oh varones ejemplares y hembras, merecedores del asombro y espanto que causan a quienes en los tiempos que corren somos incapaces de mostrar parejo heroísmo! Así nos señalaron el recto camino que conduce a la sempiterna gloria inmarcesible, es decir, que no se marchita –musitaba para sí aquel padre amante. Y proseguía leyendo: Toda su vida se ejercitó en el amor al santo desprecio san Sisoe, de modo que recorría los senderos y veredas en busca de quien lo insultara y le escupiera a la cara, en lo que no siempre tenía éxito, porque él solía vivir en despoblado. También santa Isidora, en el primer monasterio femenino fundado en el desierto, aspiraba a sólo una cosa: que se la despreciase sin tregua. Odiaba el amor propio, que otros llamaban autoestima. Cubierta de míseros andrajos y sin calzarse nunca los pies, pasó la vida en la cocina del monasterio, y se alimentaba de las migas 80 de pan que con una esponja recogía del suelo, y del agua de fregar las cacerolas. –Fíjate, hija mía, –me decía ahora mi padre- que ya a finales del siglo IV y en las regiones desérticas tan sólo de Egipto vivían 24.000 ascetas. Una verdadera multitud o ejército divino cuyas filas formaban y cuyas batallas libraban. «Como muertos en su tumba» estaban en lugares subterráneos, moraban en chozas de ramaje, en oquedades sin otra abertura que un agujero para reptar hasta ellas, tan estrechas que no podían ni estirar las piernas. Cual otros tantos trogloditas se acuclillaban en grandes rocas, empinados taludes, grutas, celdas minúsculas, jaulas, cubiles de fieras y troncos de árboles secos, o bien se encaramaban a columnas. Vivían como animales salvajes, pues ya san Antonio, el primero de los monjes cristianos, había ordenado llevar una vida de animal. Y dado que según los antiguos ascetas, el auténtico ayuno consiste en el hambre permanente, y cuanto más opulento el cuerpo, más exigua el alma, con los dedos entresacaban del estiércol de camello un grano de cebada, y a lo largo de días e incluso semanas se abstenían de cualquier alimento, sin padecer escorbuto, anemia o debilidad. - Desde que vine al desierto, no comí lechugas ni otras verduras, ni fruta, ni uvas, ni carne, ni mucho menos pescado; y jamás he tomado un baño –confesaba orgulloso el monje Evagrio Póntico; pues el hambre, la suciedad y las lágrimas conducen a Dios. Dios no se hace el finolis con sus adoradores. Un tal Onofre decía de sí: «Hace siete años que duermo en las montañas; me alimento de lolium y hojas de los árboles; no he visto nunca a una persona». Entre búfalos vivía Pablo Tamueh: «Convivo con ellos, y como ellos me alimento de la hierba del campo. En invierno me acuesto a su lado y me calientan con el aliento; en verano se apiñan y me dan sombra». Juan Egipciano vivió cincuenta años en una choza, y como los pájaros, sólo comía granos y bebía agua. Dos años, Juan el Exiguo regó un palo seco plantado en el desierto, aunque tenía 81 que traer el agua de un manantial a más de una hora de camino del lugar. Finalmente el palo milagroso rebrotó y aun se dice que todavía puede verlo todo aquel que lo busque con fe. En general se afirmaba que el monje debía ser un animal obediente dotado de razón. El eremita ambulante Besarión no entró nunca en poblado, y mientras como un holandés errante o yanqui Globe Trotter caminaba sin rumbo, lloraba día y noche. Nada le dolía, ni gemía por los males del mundo, sino por el pecado original y la culpa de nuestros primeros padres. Llegado aquí y anegados en lágrimas los compasivos ojos, John, mi padre, observó que yo ya dormía, y aunque como Jesucristo había reprochado a sus discípulos que en Getsemaní no hubiesen velado con él toda la noche en santa oración, se me hubiera podido reprochar a mí que no hubiera aguantado hasta el final la lectura, a fuer de buen padre decidió permitirme dormir y dejar para otra de las muchas noches aún por venir la lectura de lo que quedaba por leer de vidas de santos. Apagó la candela y tras depositar en mi frente pura un cándido beso se retiró a dormir con Gudrun. Llegada la noche siguiente, de nuevo emprendió la tarea de educarme en el santo temor de Dios, de modo que prosiguió donde había quedado. –Camino distinto para ganar el Reino de los cielos emprendían en Siria y otras regiones los pasturantes, que otros han llamado pascolantes, de pasco, pacer –me leyó con voz reposada mi padre. -San Efrén –continuó- doctor de la Iglesia, también llamado cítara del Espíritu santo, decía de ellos: «En compañía de los animales salvajes y como si ellos mismos lo fuesen, recorren sin destino fijo los desiertos. Pacen como los caballos». Casi desnudos, tal como al mundo vinieran, hombres y mujeres pacían como los animales. Incluso su porte externo tenía mucho de bestia, pues apenas veían a una persona huían, y si se les perseguía, escapaban con increíble celeridad y se ocultaban en lugares inaccesibles. Muy bien se pasaba toda una vida 82 cristiana comiendo hierba a cuatro patas. A orillas del mar Muerto y del todo desnudo, el venerable Apa Sofronías pació setenta años. El pacer se convirtió en pía profesión, en vocación. Un anacoreta se presentó con estas palabras: «Yo soy Pedro, el que pace a orillas del río Jordán». En la comarca de Chimezana no quedó para los animales nada que comer, porque los eremitas pascolantes habían dejado pelado el terreno, de modo que los campesinos los persiguieron hasta las grutas y sin dejarlos salir los hicieron perecer de hambre. Especial ejemplo había dado el abad san Shenute, que junto con el afamado Antonio fue uno de los que primero reunió bajo un mismo techo y una misma Regla a aquellos ascetas, cuyas faltas se castigaba a latigazos, y se dice que por la noche los gritos de los castigados no dejaban a nadie dormir. Mi padre me habla de los mártires Y así noche tras noche llevaba a cabo mi padre su piadosa labor. Por fin, cuando me creyó ya preparada para asimilar alimentos más sustanciosos, empezó a leerme vidas de mártires, aquellas gentes heroicas que no habían vacilado en dar la vida antes que el brazo a torcer. Para empezar me habló de las santas Fe, Esperanza y Caridad, Sabiduría, una matrona romana, había tenido tres hijas, a las que había bautizado con los nombres de Fe, Esperanza, Caridad. En griego se llamaba Sofía a la madre, y Pistis, Elpis y Agapé respectivamente a las tres hijas. En tiempos del emperador Adriano se las había martirizado. Se había decapitado a la hija mayor, santa Fe, que tenía entonces doce años; sus hermanas, Santa Esperanza, de diez años, y santa Caridad, de nueve, habían salido ilesas de un horno ardiente y por eso se les había cortado la cabeza. También era digna de mi devota admiración santa Epifanía, una doncella siciliana del siglo II nacida en Marrue- 83 cos, donde había alcanzado la palma del martirio, pues en el circo la había despedazado un toro furioso. Asimismo en el norte de África santa Marcia se había retirado a vivir en la paz de la selva, mas los infieles paganos, a quienes irritaba la mansedumbre ejemplar que mostraba ante las vejaciones de que ellos la hacían objeto, no la habían dejado tranquila y en el circo la habían echado a los leones; pero no se sabe si por hallarse ya hartos de carne cristiana o por otro motivo, aquellas fieras no se ocuparon de ella, por lo que se la expuso a la acometida de un toro verriondo, que es lo mismo que decir excitado, el cual se limitó a darle con las astas un mal topetazo, de modo que al final la dieron de comer a un leopardo atigrado, que sin hacerle ascos, como habían hecho los otros, se la zampó de un bocado y de ese modo la mandó para el cielo, en donde nadie padece. En Nicea de Bitinia, allá por el Asia Menor, santa Teódota había sido madre de san Evodio, a quien había hecho matar a palos el gobernador Nicecio. El Prefecto Lucacio la pidió en buena coyunda, pero ella, de vuelta ya de amoríos, lo rechazó y él la denunció, con lo que se la martirizó, junto con tres de sus hijos, arrojándolos a un horno ardiente, del que a diferencia de lo que según el relato bíblico había pasado con Daniel y sus compañeros, ninguno escapó. En otra ocasión, el presbítero Fructuoso y sus diáconos estaban en prisión y se los había condenado a morir en el anfiteatro quemados como teas resinosas. A las diez de la mañana de su último día, los carceleros les habían ofrecido de comer, pero él les había respondido, por sí y por los otros, que no tenían por costumbre romper antes de las tres de la tarde el ayuno, y que de todas maneras, aun agradeciéndoles la generosa atención, aquel mismo día ya tomarían todos en el cielo un sabroso banquete. Sin más incidente, se los llevó a la pira, que ya estaba encendida. Mas en el tormento estuvo con ellos la Trinidad 84 santísima: el Padre no los abandonó, el Hijo los auxilió y el Espíritu santo los acompañó en medio de las llamas. El fuego les quemó las cuerdas que les sujetaban los brazos, y como si de un raro sortilegio se tratase, ellos los alzaron en cruz, por lo que muchos, más supersticiosos que el término medio, temieron les sucediera algún daño, mas nada ocurrió, y así abrasados los santos subieron al cielo. En otro lugar, arrojaron al rincón más tenebroso de una oscura mazmorra a Vicente, mártir también, y lo ataron a unas cadenas ya viejas y usadas y no nada limpias. Mas de pronto, sonada ya la medianoche, se iluminó el calabozo con luz celestial monocroma, quedó sembrado de flores primaverales el suelo, el santo se vio tendido en un lecho mullido y que de lo alto los ángeles descendían a su lado y lo recreaban con celestes armonías, mientras uno de ellos le decía animoso: “¡Levántate, ínclito mártir, y como compañero nuestro únete a los coros celestes!” Lo que él hizo sin permitirse ni siquiera la vacilación más breve; y aunque sin exhalar una queja había soportado los tormentos que los sayones le habían infligido, no resistió el goce anticipado de la felicidad celestial que así se le ofrecía y en aquel mismo instante respiró por última vez y rindió cuentas a Dios. Cuando por la mañana sus verdugos lo hallaron muerto, se sintieron defraudados de la diversión que a su costa esperaban, de modo que para vengarse lo expusieron desnudo a la vista de la plebe en las escaleras que en Roma se llamaba gemonías, en las cuales se acostumbraba arrojar el cadáver de aquellos a los que por conspirar contra el Estado se había castigado a la pena capital. Pero el Señor, que vela por los suyos, no permitió que el cuerpo sagrado de su siervo fuera mancillado, y envió un cuervo negrísimo que a feroces picotazos lo defendía de la voracidad de los perros y otras bestias asquerosas que querían darse un 85 festín con los restos. Entonces aquellos esbirros ataron al cadáver una piedra pesada y lo arrojaron al río, pero en lugar de hundirse hasta el fondo, como todos contaban y suele pasar si no ocurre un milagro, flotó sobre las aguas y una ola que se levantó en aquel momento lo transportó suavemente hasta depositarlo en la orilla. Con lo que sus hermanos en el Señor acudieron a recogerlo y darle cristiana sepultura en las catacumbas. ¿Y qué decir de los tres pequeños mártires, Laurencio y sus hermanas Cristeta y Sabina, que se habían negado a quemar incienso ante las estatuas de mármol y bronce de los emperadores romanos tenidos por dioses? Se los flageló, se los torturó, se los hizo objeto de inauditas sevicias, que es lo mismo que decir crueldad excesiva y malos tratos, pero ellos perseveraron en sus cánticos de alabanza a Jesucristo hasta que, exasperados, los groseros esbirros de aquellas autoridades malvadas les rompieron la cabeza golpeándolos contra las duras piedras y esparciéndoles por tierra los blanquecinos sesos. Los magistrados paganos habían prohibido que se les diese cristiana sepultura, pero una monstruosa serpiente, que desde hacía algún tiempo y con sus demoníacos estragos atemorizaba a la región, se había constituido en guardiana de los inocentes cadáveres. No sólo espantaba a las aves de rapiña, que en aquella carroña que la incipiente corrupción ponía en su punto se las prometían felices y darse un festín, sino también a los profanadores de intenciones aviesas, e incluso un judío, que se arriesgó a acercarse más allá de los límites que la decencia marcaba, sólo invocando el nombre de Jesús y haciendo al monstruo promesa formal de convertirse ipso facto al cristianismo, que es lo mismo que decir sin perder un instante, se libró de que aquel ofidio que el Señor había enviado lo deglutiera así de una pieza. 86 El idealismo de la pubertad Los días transcurrían y por especial concesión del Dios verdadero no me dañaban los ayunos frecuentes ni las mortificaciones corporales, de modo que crecía y me fortalecía, me subía a los árboles, montaba un poney chiquito, delicia de poney, tiraba con arco a cuantas cosas veía, me bañaba desnuda en una acequia cercana y al mismo tiempo escuchando a mi padre y contemplándolo y padeciendo la educación que me daba mi madre, iba absorbiendo los rudimentos del arte de convertir a los paganos a la fe verdadera. Pero me adelanto a los acontecimientos. Por aquellos años, cuando yo contaba apenas 10, me invadieron las ansias de martirio; quería ir a tierras de moros a predicarles el santo evangelio y que allí se me persiguiese e insultase, se me arrojase a la cara coles podridas y si preciso fuere excrementos, para padecer por el amor de Dios y luego incluso morir. Sin embargo Dios lo dispuso de otra manera. Tan pronto me di cuenta de que debido a mi corta edad era difícil si no imposible ir adonde me matasen por Dios, decidí dejar por el momento aquella idea y sustituirla por la de ser ermitaña, y en un huerto que había en la casa, siguiendo las instrucciones de un manual que, a fuerza de probar y equivocarme, yo misma compuse, trataba como podía de hacer ermitas poniendo unas piedrecillas y unas ramas de árboles que luego se me desmoronaban, de modo que de ninguna manera me salía con lo que quería. ¿Sería tan difícil alcanzar la gloria de santa María Egipcíaca, cuyas terribles penitencias en el desierto andaban en lenguas de todos, lo mismo que las de santa Cecilia, santa Inés y tantas otras que fuera prolijo enumerar? Siguiendo en mi empeño, me apropié de todos los trapos que en la casa hallé y fundé una orden religiosa cuyo nombre he olvidado. Disfrazada de monja, obligaba a mis hermanos a seguir una regla que yo misma había ideado. Me nombré la 87 priora. Con una palmada hacía que con los brazos en cruz las otras “hermanas y hermanos” se arrodillaran, se levantaran o se postraran con la frente en el suelo, a la manera de los mahometanos, lo que ellos hacían no sabiendo si burlarse de mí o seguirme en la rara manía. Y para rezar mis muchas oraciones, en especial las letanías del santo rosario, de que mi padre era muy devoto, y así nos hacía serlo a todos, procuraba que nos escondiésemos tras los balados y setos y en lugares ocultos. Mi diversiones eran algo peculiares. Para pasar las vacaciones del verano venían a Ingelheim los miembros de la familia imperial, y dado que gracias a ella se me había bautizado con pompa y circunstancia en la iglesia primada, ahora se me invitaba a menudo a su residencia estival en una isla del río. Allí me encontraba con Bilequilda, que me llevaba 11 años y era hija de la condesa del Main; estaba también Matilde, 22 años mayor que yo, hija de Luis el Piadoso; y su hija Nantilde, de 14 años, su hermano Rannoux, de 19, Luitgarda, hija de Cunigunda, también de 19, y sus hermanos, mayores que ella, y Otto de Lorena, al que yo llevaba sólo un año, y Oda, que sólo tenia 3 y era todavía pequeña, e Hildegarda, de solos 7, y Ermengarda, que ya había hecho los 6. El caso es que yo me había aficionado a levantar altarcitos y hacer ante ellos lo que hacían los sacerdotes del Señor, a saber, cantar himnos, bendecir a los fieles, entonar los salmos divinos, incensar el recinto e incluso predicar la doctrina. Me encantaba el papel y todos los demás, incluso los mayores, me dejaban hacer. Los mayores, con condescendencia, como si se tratara de un capricho estrafalario mío; los más pequeños, sometiéndose a mí, que me mostraba más decidida que ellos. Una vez, un domingo, toda la tarde habíamos jugado, éramos un grupo; y cuando ya oscurecía, llamé a todos para repartirles yo misma la consabida merienda, que constaba de almendras e higos, y en la temporada alguna manzana reineta de las que crecían en los huertos vecinos. Cual reina en el trono y 88 como la que pasados los siglos se llamaría Emmanuelle, me había sentado en un sillón de mimbre de alto respaldo, los puse en fila y los requerí a que uno por uno desfilasen ante mí; me recuerdo sonriente, no me recuerdo amenazante, ni tampoco adusta, sólo sonriente, y como condición para recibir aquel don amistoso, les exigí que al llegar a mi altura, en acción de gracias por el alimento que así sin especialmente merecerlo se les concedía, rezasen un avemaría. Alguno se negó; quería tan sólo coger la merienda y salir corriendo a comerla en paz en un lugar apartado; no quiso complacerme y pasar por el aro que yo le mostraba; pero calmosa y segura de mí misma me mantuve en mis trece y no le daba el bocado si no transigía. No recuerdo si finalmente claudicó o se mantuvo firme. Puede que al final cediera e hiciera lo que yo le pedía, porque yo siempre terminaba imponiéndome. Yo era pequeña. Perdida y hallada en el Templo. Todos los años mis padres iban a Maguncia a la feria de octubre. Apenas hube cumplido los 12, se pusieron en marcha y como de costumbre se encaminaron a la capital a festejar la efemérides. Terminada la fiesta, cuando se aprestaban a emprender el regreso, me echaron en falta, porque yo me había quedado en la imperial ciudad. No les había pedido licencia ni contaba con edad suficiente para pasar la noche fuera de casa, ya que todavía las leyes no me consideraban emancipada de la amorosa tutela. Ellos me creían en la comitiva de vuelta a los lares y al fin de la primera jornada me buscaron entre los parientes y los conocidos. Como no me hallaron, dieron media vuelta y regresaron a indagar en la urbe. Al cabo de tres días me encontraron en la Schola del obispo primado. Sentada en medio de los prelados y abades allí reunidos, los escuchaba con 89 atención y les hacía preguntas. A todos los que me oían, encantaban mi inteligencia y mis atinadas respuestas. Mis padres se quedaron traspuestos y mi madre me dijo: –Hija, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados; en estos tiempos inseguros temíamos ya lo peor. A lo que yo les contesté sentenciosa: –¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que he de ocuparme de mi vida futura e irme labrando un porvenir ya desde ahora, cuanto antes mejor? Bien se ve que no estáis a mi altura. Pero ellos no comprendieron nada de lo que yo les decía. De modo que los acompañé a Ingelheim y viví bajo su tutela. Mi madre guardaba en su corazón estos recuerdos, y creo que hoy le hubiese gustado tener constancia gráfica de mi desarrollo. Cuando mis padres hubieron hecho todas las cosas que prescribía la ley religiosa de los tiempos, regresaron a su modesta morada de Ingelheim. Mis años de escuela Todo esto pasó en mis años primeros. Luego vino la escuela. Durante la infancia viví en dos ambientes: el ambiente religioso del hogar, con Gudrun y mi padre, en el que Jesucristo y la Virgen y todos los santos ocupaban la escena, y el ambiente del centro de estudios, no laico en rigor, pero al menos algo más mundano y menos estrecho. Más tarde me costó conciliar las dos opuestas visiones del mundo. Mi madre era ambiciosa, se ufanaba de la categoría de sus antepasados vascones y quería tratarse con la gente de pro. Aprendí en casa las primeras letras, que en sus libros piadosos ella principalmente me enseñó, pero una vez alcanzada la edad 90 necesaria, pensó en mandarme a la Schola palatina que en Maguncia a imitación de Carlomagno mantenía abierta su hijo Luis. La regían los canónigos de la catedral. No me costó mucho ingresar, porque como ya he apuntado, la emperatriz Judith me había tomado bajo su augusta protección. Debido a su influencia se me admitió en las aulas. También como ya he dicho, el emperador Carlomagno se había preocupado el primero de que las mujeres recibieran instrucción, aunque de momento todo se reducía a enseñarles a hilar la lana y otras actividades de índole doméstica. Pero mi padre se había ocupado de darme instrucción letrada. Alcanzada la edad escolar, yo ya leía de corrido, hablaba el latín y la lengua vulgar y hasta tenía nociones de teología, pues mi padre veía en mí a una futura diaconisa o por lo menos a una continuadora de su labor de apostolado. El caso fue que se me admitió en la escuela adjunta al palacio arzobispal de Maguncia. El canónigo prefecto de la escuela sostenía que estaba de más enseñar a las mujeres lo que no fuese estrictamente necesario a una esposa futura y madre de hijos, y en lo tocante a mis conocimientos intelectuales no esperaba mucho de mí, de modo que el primer día de clase y como me había precedido la fama de mis letras precoces, me quiso probar delante de todos y para ponerme en evidencia me preguntó si me parecía justo competir en conocimientos con los hombres, pues como todo el mundo sabía “las mujeres eran por naturaleza inferiores a ellos”. A mí no me cupo el pan en el cuerpo y atreviéndome a más de lo que de mi corta edad se esperaba, le había retrucado diciendo que en principio nada se oponía a que ambos ocupasen puesto parejo en la cuestión, dado que la inferioridad citada no era cosa que saltase a la vista. Queriendo zanjar definitivamente la cuestión y hacerme callar de una vez por todas, aquel dómine pedante citó entonces la autoridad de san Pablo, que al parecer había dicho aplomado y seguro que las mujeres eran inferiores a los hombres en lo que 91 respetaba a la concepción, porque se había creado a Adán antes que a Eva; lo eran también en el lugar que por nacimiento les correspondía, porque Dios había hecho a Eva para dar a Adán una compañera y sirviente; y por último les eran inferiores en lo tocante al don de la voluntad, porque Eva había puesto de lado la suya dejándose convencer por la serpiente y a sus instancias comiendo la prohibida manzana. Aquello no me había gustado nada y tampoco me habían convencido las razones en apoyo de la tesis, de modo que me atreví a responderle que lejos de aceptar dócilmente lo que se atribuía a san Pablo, mejor fuera entender al revés todo el asunto. En cuanto a la concepción, Eva superaba a Adán porque se la había formado de una costilla de él, en tanto que a él se lo había hecho de vulgar barro del suelo. En lo segundo, se había creado en el paraíso a Eva, cuando a Adán se lo había creado fuera. Y por fin, Eva había comido del árbol de la Ciencia porque deseaba saber, en tanto que Adán la había comido sólo para complacerla a ella. Era evidente, Eva superaba a Adán en los tres aspectos, por más que hubiera dicho san Pablo. Mi respuesta no había caído bien y me hice enemigos. Se me llamó sabihonda y presuntuosa. Me gustó ir a la escuela, en compañía de mis contemporáneos y conocidos. Yo estudiaba con la familia imperial. En aquellos tiempos la vida escolar era dura. Nos levantábamos con el alba y tras hacer los petates, mojarnos con agua helada la cara y el cuello y rezar las plegarias prescritas, tomábamos en silencio un desayuno frugal y aprendíamos luego a usar toda clase de utensilios y herramientas. Nos enseñaban a cultivar la tierra y atender una granja, así como también música y matemáticas. Aprendíamos a contestar las preguntas del Donatus y a levantar edificios. Al Donatus, cuadernillo de preguntas y respuestas que había que saber de memoria, ya me he referido. Hasta los tiempos del emperador Carlomagno, la educación de los niños había sido más simple, se les enseñaba a 92 montar a caballo, a tirar al arco y a decir la verdad, y esto era todo; pero después la cosa cambió. Como queda apuntado, yo había aprendido en casa mis primeras letras. Quizá por ser conversa reciente, como ya he dicho, al principio mi madre se mostraba muy religiosa. Había llenado de imágenes la casa, llevaba siempre puesto un escapulario, de Jesucristo o de la Virgen, ya no lo recuerdo, ni para dormir se lo quitaba, y tenía estampas, tenía libros, tenía de todo lo que fuera religioso; pero después, nacida yo, renegó de la religión; había pedido a Dios otro marido, uno que no estuviera ausente tanto tiempo; Dios no la oyó. Yo aprendí de ella cuanta oración había. ¡Mucha religión me enseñó! La instrucción habitual era muy rudimentaria, mucho más la de las niñas. Rarísimos eran los que aprendían a leer y escribir, y ya no digamos las cuentas; en general la población era analfabeta. No sé si por suerte o por desgracia mi caso fue diferente. Mis padres eran ellos mismos letrados. De modo que empecé muy pronto el camino de la sabiduría. No bien cumplidos los 4 años, ya mi padre me hizo memorizar todo el evangelio de san Juan, y más de una vez me castigó si no repetía con rapidez aquellas raras palabras ni las entendía. Ingresé temerosa en la escuela palatina, todos la temían, pues era cosa más que sabida que los maestros pegaban a sus pupilos; aunque ya llegaba con el culo caliente, yo iba con un miedo, con un miedo, no sé como decirlo; me enseñara mi madre, me calentara el culo a base de bien, ya me enseñara ella las letras, y yo ya leía, el que llamaban silabario, parecido al catón, me enseñó ella a leer, me calentó la piel y me enseñó a leer. Mi madre me comprara dos silabarios; para aprender las primeras letras había el abecedario y el silabario, aquel de mi mamá me ama y todo eso; y en la primera página tenía la figura de Jesucristo; llamaban al silabario la cara de Cristo; fuimos a coger centeno, mi madre y yo, y ella, para que no perdiera el tiempo jugando, llevó el cuadernillo; yo no tenía ganas de estu- 93 diar, y por irme a dar un paseo o disimular que no estaba por la labor, lo dejé en un montón de abono que había por allí, y una cabra suelta, el aire movía las hojas, vino y se lo comió, la cara de Cristo, lo comió la cabra; pero la astuta de mi madre me había comprado dos. En aquel momento me contentó la hazaña de la cabra; pero llegué a casa y, ¡ah, aquí tienes otro! Yo toda alegre porque la cabra se me comiera el silabario y resulta que la pilla de mi madre me comprara ya otro. No se crea que en la escuela la vida fuera más fácil que en casa. No más entrar en ella el ambiente asustaba. En el mismo vestíbulo, en la pared frontera a la entrada, del suelo hasta el techo, ocupaba todo el muro una figura de mujer de amplios ropajes que supuestamente representaba la Sabiduría. En la mano izquierda empuñaba unas tijeras de podar; en la derecha, un látigo. Supuestamente con las tijeras extirpaba el error y las falsas creencias, en tanto que con el látigo animaba a aprender a los que se resistían. Tenía espesas las cejas, sombría la mirada y curvados hacia abajo los labios, para dar a entender que de ninguna manera toleraría bromas. Miraba amenazadora al que osaba alzar los ojos para verla, y los suyos le transmitían un mensaje imperioso de sumisión y obediencia. Los primeros pasos en el camino de las letras no eran fáciles, tanto si se los daba en el propio hogar, como en mi caso, o en las distintas escuelas, de religiosos en su gran mayoría, pues no se permitía a los seglares abrirlas; en ellas se azotaba a los niños, pues se suponía que nadie aprendía nada si no era a golpes. Según un maestro, “con el miedo se pone al pequeño en disposición de prestar atención. Lo que uno aprende con miedo, no lo olvida jamás”. En sus escritos san Agustín recordaba los golpes que regularmente se le daba en la escuela y citaba los potros de tormento y los ganchos y argollas de que se colgaba a los más díscolos, y otros aparatos de tortura. Se pegaba a los niños por cualquier error que cometiesen, como por ejemplo no distinguir del caso ablativo el dativo, 94 y a menudo se los flagelaba desnudos ante los otros escolares, hasta hacerles sangre, y los profesores parecían disfrutar con el castigo. Algunos maestros llevaban a sus cubículos a los niños más bellos y cariñosos y tras golpearlos con la caña o la vara, les manoseaban las partes. Ningún niño comprendía el porqué de aquel maltrato: – “Durante los primeros cinco o seis años se nos enseña a cubrirnos la desnudez y las vergüenzas: y de pronto… un maestro nos ordena quitarnos la ropa y no dejar nada oculto y en mitad de la clase a la vista de todos nos da con el látigo”. En su diario una niña escolar en un monasterio de monjas había apuntado: – “Con firmeza la superiora me sujetó bajo su brazo la cabeza, y la hermana lega, morena de rojas mejillas, me azotó el trasero con un látigo de tres puntas hasta que brotó la sangre de las largas heridas y me desvanecí”. En aquellos tiempos ningún niño se libraba de que le pegaran, en el hogar, en la escuela, en el campo… de la infancia a la adolescencia, todos padecíamos el síndrome del niño maltratado. El Antiguo Testamento exige que se pegue a los niños; y llega al extremo de recomendar se castigue con la pena de muerte a todos los que maldigan a su padre o a su madre. En las regiones más orientales del Imperio, los padres castigaban a sus hijos con cien golpes de una caña de bambú, arrancándoles trozos de carne con tenazas al rojo vivo o estrangulándolos. San Ambrosio elogiaba a los padres que no ahorraban la vara; san Agustín vivía aterrorizado por el látigo de su profesor; y el poeta latino Marcial se había burlado de las quejas de los que vivían cerca de las escuelas: – “Los gritos de los escolares a los que se flagela y golpea con la vara despiertan temprano por la mañana a los vecinos”. Entre los antiguos romanos la educación en la escuela era habitualmente brutal. Se golpeaba a los niños con la férula, 95 sobre todo en la palma de la mano y a veces también en el dorso. La férula era una caña de nudos. También se usaba varas, látigos, azotes, correas de cuero, manojos de ramas secas… Se los golpeaba con tal saña que se les hinchaban los miembros hasta el punto de incapacitarlos para sostener el libro o el cuaderno. Las mismas madres pedían al maestro que no se apiadase de los hijos. Poco a poco algunos reformadores empezaron a preguntarse si el pegar a los niños día y noche estaba bien, y decían que arrojarlos al suelo y patearlos allí como a perros era una manera de corregirlos por lo menos dudosa, ya que no detestable. A pesar de todo, para la mayor parte de ellos cambió muy poco la situación. Las ideas que acerca de la educación prevalecían entonces Por enseñar se entendía enseñar a obedecer, a someterse a la autoridad. Se consideraba obstinado y rebelde al que mostraba un querer y opinión propios, y se lo veía mal. Dados los castigos con que se los combatía, un niño inteligente trataba de evitarlos y no le costaba mucho lograrlo, pues cuando la adaptación se impone, la inteligencia ayuda a encontrar infinidad de rodeos. Los educadores lo sabían y se valían de ello. Corría el refrán siguiente: “El inteligente cede; el necio se emperra”. Un educador decía: “Nunca he hallado que un niño intelectualmente dotado o de un nivel espiritual excepcional se mostrara obstinado”. Pero el niño en cuestión no percibía que aquella ventaja le salía muy cara. Más tarde, ya adulto, se mostraría muy sagaz cuando se tratase de criticar idearios contrarios a los suyos –en la pubertad incluso se opondría a sus padres- pero tendería a afiliarse a un grupo o escuela que le reprodujese la situación familiar temprana, se lo vería ingenuamente dócil y acrítico y sorprendería en él la ausencia de su habitual brillantez. 96 El padre recibía de Dios los poderes (y de su propio padre). El maestro hallaba ya abonado para la obediencia el terreno, y el gobernante cosechaba en el Estado lo que los otros habían sembrado. El castigo corporal, el más enérgico de los actos punitivos, era el factor culminante de la educación. Así como en el hogar la vara simbolizaba la disciplina paterna, el emblema fundamental de la escolar era la palmeta. El bastón era la panacea universal para todos los problemas de la escuela así como la vara lo era en la casa. Desde muy antiguo todos los pueblos conocían esta «forma disimulada de hablar con el alma». Nada más obvio que la norma: «Quien no escucha, debe sentir». El palmetazo pedagógico era una acción contundente que acompañaba a las palabras e intensificaba su efecto. Directa y natural era la bofetada, a la que precedía por lo general el tirón de orejas, que llevaba al niño inequívocamente a pensar en el órgano del oído y en cómo lo utilizaba. La bofetada apelaba al órgano del lenguaje y exhortaba a usarlo mejor. Ambos tipos de castigo eran los más sencillos y eficaces. También estaban a la orden del día y eran igualmente significativos los apreciadísimos coscorrones y tirones de pelo. Los pedagogos cristianos no podían permitirse renunciar a ningún tipo de castigo corporal, ya que era precisamente el que más se adecuaba a ciertos delitos, pues humillaba y trastornaba, daba fe de la necesidad de doblegarse ante un orden superior y a la vez ponía de manifiesto que el amor paternal ha de ser enérgico y no indolente o pasivo. Un maestro escrupuloso lo explicaba: «Preferiría no ser maestro antes que renunciar a mis prerrogativas de echar mano a la palmeta en caso necesario y como último argumento». «El padre castiga al hijo y él mismo siente el golpe; la dureza te enaltece si tu corazón se inclina a la blandura», decía uno. «Si para sus alumnos el maestro es un padre tal como debe ser, también sabrá amarlos con la palmeta si es preciso, y con 97 mayor pureza y profundidad que muchos padres naturales. Y aunque llamamos corazón pecador al juvenil, decimos: tal corazón entiende este amor, aunque no siempre en su momento». Este «amor» interiorizado acompañaba «al corazón juvenil» hasta la edad adulta, y de numerosos modos la persona ya crecida se dejaba llevar sin resistirse, pues habituado a que se lo condicionase para sentir determinadas «inclinaciones», no había conocido otra opción. Y los manuales que instruían acerca de la formación correcta proseguían diciendo: “ante todo y principalmente el educador cuidará de que la primera educación no despierte las inclinaciones hostiles y contrarias a la voluntad superior ni las alimente; al contrario habrá de impedirlas por todos los medios cuando surjan, o al menos erradicarlas en lo posible. Se deberá disuadir al niño de que se resista a dejarse formar pasivamente, y ya en los primeros brotes de su oposición habrá que acostumbrarlo hondamente una y otra vez a todo lo contrario”. En breve, acostumbrarlo a fastidiarse y no siempre salirse con la suya. Ya desde muy temprano el educador debía fomentar en el niño estas superiores inclinaciones diversas y duraderas. Debía despertar en él a menudo y en formas varias la alegría, el gozo, la fascinación y la esperanza, pero también –rara y brevemente– el miedo, la tristeza y otros sentimientos parejos. Aprovecharía la ocasión de hacerlo, ora cuando tuviera que satisfacer las múltiples necesidades del niño no sólo corporales, sino también y ante todo espirituales, ora cuando tuviera que negárselas, y las distintas combinaciones de ambos estados. Sin embargo, haría que se lo pudiese atribuir a la naturaleza y no al propio capricho, o al menos que así lo pareciese. En particular, se debería ocultar el origen de lo desagradable. El que manipulaba, disimularía sus intenciones. Intimidando al sujeto se le destruiría la capacidad de descubrir la falsedad en los otros o se la dañaría. 98 Para combatir en el educando la testarudez, también era eficaz el avergonzarlo. Recomendaban pues los entendidos: “A una edad muy temprana se deberá vencer en él la terquedad haciéndole sentir la clara superioridad del adulto». Posteriormente, avergonzarlo tendrá efectos más duraderos, sobre todo en ciertas naturalezas robustas en las que el valor y la energía acompañan a la obstinación. Hacia el final de la fase normativa, alguna alusión velada o evidente a la fealdad y al carácter inmoral de esta tara deberá convocar la reflexión y toda la fuerza de la voluntad contra los últimos restos de ella. Una conversación «a solas» se revela eficaz en la última de las etapas citadas. Se empleará todos estos medios lo antes posible. Y proseguían: “Si ni aun así se consigue el fin buscado, que los padres inteligentes recuerden al menos la necesidad de volver dóciles, maleables y sumisos a sus hijos desde el primer momento, y de acostumbrarlos a obedecer las órdenes que se les imparta. Es un aspecto esencial de la educación moral, y no tenerlo en cuenta sería un grave error. El debido cumplimiento de este deber, sin obviar el que obliga a mantener contento al niño, es el supremo arte durante la formación temprana”. Y para ilustrar los principios que defendían, citaban entre otros el siguiente pasaje: “Hasta su cuarto año de vida enseñé a mi hijo básicamente cuatro cosas: a prestar atención, a obedecer, a portarse bien y a moderar los deseos” –decía un padre a la moda. “Conseguí lo primero mostrándole continuamente toda suerte de flores, animales, y otras maravillas de la naturaleza y explicándole las imágenes; lo segundo, obligándolo a complacerme siempre que estaba a mi lado; lo tercero, invitando a niños a que de vez en cuando jugaran con él en mi presencia y, cuando se producía un enfrentamiento, averiguando quién era el responsable y prohibiendo al culpable jugar durante un tiempo; lo cuarto se lo enseñé negándole a menudo lo que pedía con demasiada vehemencia. Así, un día recogí miel y traje a la habi- 99 tación un frasco lleno. «¡Miel, miel!», exclamó él muy contento, «Papá, dame miel»; y, acercando una silla a la mesa, se sentó a esperar a que le untara un par de panecillos. En lugar de complacerlo, le puse delante el frasco y le dije: «Todavía no; primero sembraremos en el huerto unos guisantes, y luego, tan pronto lo hayamos hecho, nos comeremos un panecillo con miel». Primero me miró, luego miró la miel, y al final me siguió al jardín. En las comidas, yo vigilaba que se lo sirviera el último. Una vez comieron en mi casa mis padres y una sobrinita, y teníamos un arroz con leche que a él le encantaba. «Sí», dije yo, «es arroz con leche, y también tú lo tendrás. Primero se sirve a los mayores, y después a los pequeños. Esto es para la abuela; esto otro, para el abuelo. Ahora le toca a mamá, ahora a papá y ahora a tu primita. ¿Para quién es esto ahora?» «Para mí», me respondió alegremente. Aquel orden no le parecía injusto, y así me ahorré el disgusto propio de los padres que sirven primero a sus hijos lo que llega a la mesa.” Se nos educaba combatiendo en nosotros la vitalidad. No quiero cerrar este capítulo sin referirme a las ideas de mis padres en lo tocante a la educación sexual de los hijos. Esto es lo que predicaban y pensaban. “Ya que los jóvenes son curiosos y a veces conocen por medios extraños la diferencia natural entre los sexos, lo que descubran por sí mismos alimentará su ya caldeada imaginación y pondrá en peligro su inocencia. Hay que anticiparse. Padecería el pudor permitiendo que un sexo se desnudara libremente ante el otro. Sin embargo, el muchacho y la muchacha deben saber cómo está formado el cuerpo del otro, de lo contrario sus ideas oscuras y parciales aumentarían su curiosidad. Ambos deben saberlo seriamente. Los grabados en cobre ayudarían; pero disimulan más que esclarecen y excitan además la fantasía. Despiertan el deseo de comparar con lo natural el dibujo. Estas preocupaciones desaparecerán con un cuerpo humano inanimado. Ver un cadáver inspira seriedad y reflexión. Por una asociación 100 natural de ideas, sus recuerdos posteriores de la escena tenderán también a lo serio. La imagen que se le grabe en el alma no tendrá el encanto seductor de las imaginadas o que otros objetos menos graves suscitan. Todo sería más sencillo si los jóvenes pudieran aprender en una lección de anatomía la reproducción humana; pero como las oportunidades son raras, cualquiera podrá impartirles en la forma descrita la instrucción necesaria. Las ocasiones de ver un cadáver abundan”. Mis padres protegían la inocencia de los hijos combatiendo con imágenes de cadáveres el instinto sexual, pero al mismo tiempo sembraban en su alma futuras perversiones. Con igual fin se cultivaba el asco ante el propio cuerpo. Para ellos, inculcar el pudor no era tan efectivo como enseñar a ver la desnudez y lo relacionado con ella como algo impropio y ofensivo. Por eso se propondría que cada tantos días una mujer vieja, fea y sucia asease a fondo a los niños sin otros espectadores presentes, aunque cuidando de que no se detuviese sin necesidad en ninguna zona del cuerpo. Se diría a los niños que la tarea era repugnante y se pagaba a la vieja por una labor que, aunque la salud y la higiene la exijan, es tan repelente que ningún otro ser humano la aceptaría. A menudo he pensado en mi reacción y conducta ante situaciones como las mencionadas. Aún me cuesta deslindar la conducta natural y espontánea de la solo aprendida. Me retrata un devoto Pasados los aciagos años, san Epidídimo de Arimatea me había descrito con estas palabras: “La niña Juana se sentía orgullosa de lo bien que lavaba la loza y miraba al trasluz los vasos para ver si habían quedado todo lo limpios que fuera necesario. Se le daba particularmente bien jugar al juego precursor de la petanca y más de una vez se le escapó de las manos la bola y acertó a dar con ella en la 101 cabeza de alguien, aunque sin mayores consecuencias. Siempre era ella misma, y ser ella misma era mostrarse continuamente alegre, ruidosa e inusitadamente tierna, y reír con nerviosismo. Dormía hasta muy tarde, se preparaba el propio desayuno y salía a pasear por el cercano bosque con un gato al que prefería. Le preocupaba el bienestar de perros y gatos. Una vez tuvo un perro contemplativo por naturaleza, pero ella sostenía que el animal estaba deprimido. Hacía los mayores esfuerzos para obligarlo a dar saltos como hacen los cachorros de su especie, pero sólo solía conseguía deprimirlo más. En las raras ocasiones en que al fin el animal hacía alguna pirueta, Juana desbordaba de gozo y agarrándolo frenética lo abrazaba y besaba apasionadamente Era preciosa, mucho más bonita que cualquiera de las otras niñas de su entorno. No era oxigenada, ni rayada, ni plástica. Era una niña de extremidades largas, finas, flexibles; tenía sedosa y del matiz de la nieve blanca la tez, que el débil sol de la tierra no alcanzaba a broncear; pelo ondulado y negro, vivos los ojos y brillantes, pupilas de color algo aceitunado, perfectamente arqueadas y oscuras las cejas; nariz aguileña, de forma acabada; labios carnosos y muy rojos; el corte de la cara, un óvalo hermoso; largos las manos y los dedos. Su gran belleza se había convertido en una maldición, pues muchos hombres que habían sabido de ella querían ser sus prometidos y más tarde desposarla. Uno de sus enamorados de entonces había confesado lo siguiente: “La veía pasar por ahí, con otras muchachas y algo me atraía de ella, a veces incluso la miré con rabia, hasta que pasaron los años y la conocí, no podía ni hablarle, porque su belleza me perturbaba, color canela, ni alta ni baja, los ojos más grandes y expresivos que se alcance a imaginar, el cutis lozano, un hermoso pelo, algo rizado, rasgos perfectos, y nada promiscua, nos hicimos amigos, nunca la presenté a ninguno de los míos, han pasado los años y no la he bajado del pedestal, un 102 día me la encontré por ahí y seguía igual de linda, con aquella belleza que me perturbaba, la vi una vez en el cementerio toda vestida de rojo, era una niña perfecta y de ojos oscuros”. “Me gustaba de ella sobre todo su personalidad, muy alegre, vivía haciendo felices a los demás, a pesar de que ella misma había padecido, conmigo siempre era la mejor, no tengo palabras para describirla, me ayudó mucho en una de esas épocas grises que pasé por entonces, fue una de las pocas personas que dejó huella en mi corazón”. No era tan raro enamorarse de una niña. Pasados los siglos, Dante se enamoraría de su Beatriz cuando ella tenía nueve años, una chiquilla rutilante, encantadora y compuesta con rara maestría, enjoyada, con un vestido carmesí… en Florencia, en 1274, durante una fiesta privada, en el alegre mes de mayo. Y cuando Petrarca se prendó de Laura, ella era una nínfula rubia de doce años que corría con el viento, con el polen, con el polvo, una flor dorada huyendo por la hermosa planicie al pie del Vaucluse. Según aquel panegirista mío, yo era bella, decidida, inteligente, intuitiva, apasionada y siempre digna. Aun más. Era una presencia, ambigua, una nínfula. El mal nínfeo respiraba por cada poro de mi piel. Era el ángel del sexo y el ángel moraba en mi desapego. Porque estaba separada de lo que ofrecía. Nadie como yo –decía otra admiradora- acertaba a sugerir semejante pureza de deleite sexual. La franqueza con que me ofrecía sin ser nunca grosera, mi explícita sexualidad sin tapujos en la que sin embargo se respiraba un aire de misterio e incluso de reticencia, mi voz, rica de sugerencias de excitación erótica y que sin embargo era de una niña reservada y tímida, todas estas complicaciones componían mi don. Y descubrían a una mocita atrapada en un territorio fantástico de inconsciencia de sí. Aquel santo varón era un poeta. 103 Cap. 4 - La Vida de santa Lucía JUANA.- Una tarde, después de haber comido y regalado con una trucha de río, salí a pasear por la orilla del que en las cercanías de mi casa fluía, y hete aquí que un mancebo de buen porte cuya rubia cabeza enmarcaba un nimbo nacarado refulgente, se me acercó y con insistencia me decía al tiempo que en la mano extendida me mostraba un papiro: Tolle, lege; tolle, lege; palabras que yo al principio no entendía, pero que un ocasional transeúnte al parecer más versado que yo en las letras latinas, me tradujo diciéndome: te dice que cojas lo que con apremio te ofrece y que sin odiosos melindres ni más ceremonias lo leas, tómalo y léelo, tómalo y léelo. De modo que sin hacerme más la doña nitouche, (mírame y no me toques) tendí la mano y cogí lo que aquel excelso varón me alargaba en la suya, tras lo cual se desvaneció como en el aire y ya no lo vi, por lo que deduje que sin duda se trataba de algún ángel que como entonces solía ser costumbre, de vez en cuando enviaba Dios a sus elegidos para decirles lo que debían hacer. De vuelta pues al hogar y con más detenimiento examinado aquel texto celeste, vi que era una relación de la Vida de santa Lucía, aquella virgen y mártir que en la italiana Siracusa y en los siglos primeros de nuestra era había padecido el martirio; así que arrellanándome y poniéndome cómoda, me dispuse a leer lo que allí estaba escrito. Y fue lo que sigue. Santa Lucía, virgen siracusana, patrona de ópticos, fotógrafos y modistillas, protege la vista; en el 304 se la martirizó. La desdichada doncella murió en el reinado del malvado Diocleciano. Su cortejador –pagano– la solicitó para el tálamo, a lo que ella le puso como condición sine qua non el que antes de pasar a mayores se convirtiera él a la fe santa cristiana. Despechado el mozo ante tan quisquillosas trabas la denunció por impía a las autoridades, que cumpliendo con su deber la trincaron, le exigieron consintiera sin 104 hacerse la doña remilgos, y habiéndose negado ella, pues obedecía únicamente al verdadero dios y no a los otros, que sólo eran invención maligna y caprichosa, le arrancaron cruelmente los delicados ojos. Por eso se la pinta piadosamente con ellos en bandeja y se la ha hecho valedora de los que se ocupan de la vista, ya sea para sanarla, ya para perderla cosiendo; o para ejercerla y ganarse la vida. Allá por los siglos jóvenes de nuestra era cristiana reinando aún Diocleciano en toda la tierra ancha, habitaba en Siracusa sin intermedio ni pausa una joven veinteañera que se ganaba la pasta niños cuidando de otros, haciendo cosas de chacha, los cursillos del INEM o en un stand de azafata. Era Lucía una virgen hermosa de cuerpo y cara y se apuntara a unos cursos de merengue y de lambada. Los promovía El Latino, salón que de moda estaba y al ritmo de algún danzón, calipso, tango o la samba, a cien la sangre ponía, a todos encandilaba. ¡Cómo bailaba la salsa la moza siracusana! ¡Cuál las caderas movía y el esqueleto agitaba! Los ritmos afrocubanos con su dulzor la encantaban. El culo aquel tan macizo, las dos tan redondas cachas, daban un vuelco al estómago anudaban la garganta y hacían tragar saliva a cuantos la contemplaban. Mas era virgen, la moza, y en serlo, a fe, se ufanaba. De las deidades olímpicas, la del amor rechazaba y a Diana prefería, la de la selva y la caza, que nuevecita del trinque se prefiriera, sin mácula. Para gustos hay colores, cada cual hace su gana. Tenía novio de entonces, la núbil de que se trata, un legionario fogoso, fiel servidor de la Patria, que al terminar por la tarde la cuartelera jornada, con el permiso salía, con la pernocta sellada, a masacrar el hastío, muermo, pereza o galvana, por las calles de garbeo, y en una cuadrada plaza en donde las maritornes pelaban quietas la pava. Luego, acabado el asueto e ida ya la muchacha, 105 entraba a matar marcianos d'algún chiscón en la máquina, aunque al final lo vencía la técnica despiadada. Lo que muy mal lo traía y mucho lo encocoraba. Un día él ganaría, se la tenía jurada, haría todos los puntos que permitía el programa y entonces ya se vería quien se llevaba la palma. En la Abisinia salvaje, lugar de la negra África, ya lo ascendieran a cabo, ganara ya una medalla ametrallando a los negros que se atrevían con lanzas y con sus gritos suajilis casi el infarto le daban. ¡Habráse visto, maricas, qu'al blanco así amedrentaban! ¡Qué regresaran al monte o volvieran a las ramas de las que tan poco hacía por imitarnos bajaran! Monos de mierda, africanos, que andaban a cuatro patas. Impetuoso el soldado quiso a la moza ganarla como venciera a los moros: sin mediar una palabra; que están de más los vocablos donde son obras que mandan. Mas como imponen los dioses, los curas, padres, madrastras, tal vez un tío político, con las suegras y cuñadas, ella decía rotunda que del ligón más que harta, la cosa no la quería, ni proballa o degustalla, ni pensar tan sólo en ella, ni tan siquiera tentalla, mucho menos darle gusto, ya no digamos menealla. Agrióle tanto la leche la negativa tan franca al centurión atrevido que con meterla y sacarla soñaba a solas las noches hasta tocar la alborada, que sin pensarlo dos veces ni consultar con la almohada, determinó de vengarse, la denunció sin tardanza ante un procaz magistrado que por la calle pasaba. Y cuando supo la queja con que el mancebo lo instaba, abierto vio el cielo y claro como la lluvia que escampa: se le ofrecía labor, a una mujer darle caña. Los dorios invadieron Grecia y con ello se acabó el poder femenino y se impusieron los varones. Sin volver la vista atrás, se encaminó hasta la casa 106 que los con causas pendientes al alimón le compraran; –pues ya de antiguo el cohecho con desvergüenza campaba y se admitía sin pena del litigante las dádivastras permitirse un vinazo que Don Sismón voceaba y en una esquina vendía en cochambrosa una tasca a precio muy ajustado una pareja orensana. Consultó los mamotretos que en los armarios guardaba; y limpio el polvo encontró más que materia sobrada para meter en cintura a la hembra atravesada. La joven que se negare de un guerrero a las demandas, –vista la jurisprudencia, el Aranzadi rezaba– de ingratitud era rea y de traición a la Patria merecedora de escarnio, digna de ser empalada, de ver un ojo en un plato y los dos en tocasalva (que en tal bandeja se sirve de aceitunas la ensalada entremezcladas de atún y con su aquel aliñada. Ved que me lanzo a decirlo por si alguno lo ignorara). Y de ese modo tan chusco quedó la cosa montada. Cae la casta Lucía/Susana en manos del malvado Caravel/juez. Mandaron al alguacil a buscar la bien plantada, con escolta de tricornios y la lechera aprontada, al pequeño apartamento de sólo cocina y sala donde tranquila la joven compartía piso y cama con una amiga del pueblo en la ciudad ya instalada. Y tras leerle al detalle de los derechos la Carta, la esposaron al respaldo del lecho, diván o cama, para flagelarla a gusto si la ocasión se terciaba. Pero llamólos al orden, el cabo que los mandaba, no podían permitirse salirse de la ordenanza, les competía tan sólo con sumisión acatarla. Con lo que ellos, mohínos, bufando más que de rabia, espumarajos echando de la boca desdentada, no le pegaron azotes cual orgiásticos soñaran, pues solamente prenderla, la disciplina encargaba. Y como ella molesta con desazón protestara, 107 y aquel error tan grosero en cara les afeara, la pusieron a parir, de putana y de tarasca, de feminista listilla, de grotesca y deslenguada; y si a mano la tuvieran, le dieran con una tranca. Mas sin mediar más razones, que con una sobra y basta, a rempujones la echaron en la moderna banasta, donde trasladan al preso las Fuerzas del Orden sanas. Cerrada la portezuela, y maldiciendo con ganas de tanto atasco de mierda en la calle ciudadana, sin soltar de la sirena, con su aullido dando marcha a la sangre del pasante como si fuera de horchata y del estrés no estuviera de adrenalina regada, fueron rugiendo la vía para apartar a la basca, meterle angustia en el cuerpo, prevenirla y espantarla, disuadirla de malhechos, someterla y dominarla. Que se creía que el miedo del amo la casa guarda. Y sin otros incidentes ni peripecias nombradas, hasta la trena llegaron entonces llamada ergástula. Quiso el guardián de inmediato que sin más la registraran por ver si arma homicida entre los muslos guardaba; o veneno entre los senos, o en la liga una navaja, o escorpión en la media o cualquier truco en la manga, un explosivo en el culo, un bebedizo en el anca. Que escurridizas las hembras son y desconsideradas. Aunque fuera una matrona la que las carnes palpaba, no tan firmes cual pudieran, que ya estaban algo blandas, (pues celulitis ya había y ni Asclepio la curaba) al juez avejentado, que aquel cacheo ordenara y presenciaba el examen, en la calva solo canas, la sonrisilla entre dientes que en la boca ya faltaban, –(se nos lo cuenta en la Biblia, lo de la casta Susana)– le rebrillaban los ojos, se le caía la baba, y a la mente le acudían ideas mil más que guarras. Frotóse el viejo las manos al verle la piel tan blanca, pues aun no estaba de moda tomar el sol en la playa, y en Siracusa era invierno, y estaba muy fría el agua; y maquinó aviesamente allí mismo broncearla. 108 Con un Tubo Ultra Violeta que en el trastero guardaba. Con una crema marrón que dieran de propaganda. Con lo que a mano tuviera, con tal que así lo lograra. Pasado ya el portalón y con la reja ya echada, tras de tomarle las huellas, las pertenencias firmadas, al despacho del alcaide con malos modos la arrastran. Que te son los cancerberos cual fieras no domeñadas, vestiglos son del averno, tigres te son de la Hircania. (Permitidme el desahogo, se impone el alivio y chanza. Los clásicos españoles de fiera tal abusaban. Ya prosigo con la suerte de nuestra doncella santa). Estaba aquel funcionario –el alcaide de la ergástula– matando el tiempo a su modo, jugando solo a las cartas, anotándose los puntos, a veces haciendo trampas. Otras cogía el diario, y leía con desgana las noticias repetidas sin fin y disparatadas con que forman la opinión quien sabe qué Fuerzas Fácticas. Ya repasaba el horóscopo, también el chino miraba, los arcanos del tarot, del I-Ching los hexagramas, por ver si así sacudía el muermo, hastío y galvana, las horas interminables, las ganas de no hacer nada. Resolvía jeroglíficos, los acrósticos montaba, tomaba sopa de letras, y ante algún crucigrama se quemaba las meninges, los sesos se devanaba buscando de cuatro letras una palabra marrana; una ciudad de los incas, un río de las quimbambas. El yunque de los plateros, de un dios egipcio la estampa. O pajaritas hacía o al ajedrez se entregaba. También cortaba las uñas, al ventanal bostezaba, firmaba algún expediente, en el interfono hablaba, los servicios requería de un perillán, que a la plaza a por café calentito con el dinero mandaba; pues le sabía a aguas podres el que expendía la máquina en el vestíbulo progre recientemente instalada. Era antesala moderna con murales decorada Decían que el ánimo preso viendo el arte relajaba. 109 Me vuelvo gruñón. ¿Cabe a nadie hacer otra cosa que la que ya hace? Él entendía por arte –el alcaide de la trápala– (que de tal modo la cárcel en germanía se llama) de una asturiana las piernas, las formas de la criada que le limpiaba el despacho tres días a la semana de ropa sucia y de polvo, de támpax y telarañas, de lo demás que allí hubiere sin hacer ascos a nada; pasando la aspiradora con artificio y con saña por los chiscones secretos donde el tal se agazapaba, donde tejían la tela y las moscas apañaban; por la moqueta raída, de color algo pasada, del Medio oriente traída por camión de mudanza de una empresa de transportes que de los tal se encargaba. De los papeles usados de materia reservada con que la papiroflexia con devoción practicaba para tirarlos después al cesto que los guardaba tras haberlos triturado en japonesa una máquina que se montara en Corea por el precio de una ganga. El cultivaba la estética con las de la secretaria. Para verlas a su gusto, –las piernas de la chavala y si se tercia lo otro que por acaso mostrara– sin requisitos molestos, sin demora innecesaria, llamaba a aquella escribiente, llamaba a aquella mandada, la sentaba en el sillón, le gastaba alguna chanza, en su reír la seguía, también los dientes mostraba, la miraba las rodillas, con dificultad tragaba, ponía cara de irle a dictar alguna carta... mas luego se arrepentía, como si ya recordara algún mal detalle suelto que reflexión demandara. Mas era sólo la hembra la que tanto lo turbaba. La virgen Lucía se había negado a los bastos requerimientos de un recluta listillo. Y para vengarse del sofión, él la había denunciado por impía. Llevada a la cárcel, padecía allí las crueles vejaciones que en tal lugar padecen los que a ella van a dar. Un juez bilioso y un alcaide protervo se disponían a sacar partido de su 110 indefensión. En el vestíbulo y para amenizar la vida de los encerrados, Francis Bacon había pintado un mural. Y el hastiado funcionario que la dirigía se deleitaba atisbando a hurtadillas las piernas de la criada que le limpiaba la oficina. Y al igual que aquel fascista que El Conformista retrata, –de Moravia la novela llevada ya a la pantalla (¡A Trintignant da la réplica, sin par, Dominique Sanda!)– o como Max, el Cartero que siempre dos veces llama, –(actúa Jack Nicholson, que a Jessica Lange ama)– en la mesa del despacho la poseyera y gustara si no temiera que arisca la moza lo denunciara. Pues acosar al servicio mucho se desaprobaba. No como en tiempos pasados cuando al varón desvirgaba la institutriz o doncella parienta pobre o un ama. Hoy se quería al varón la minga y la cresta baja. Otros los tiempos, mudan las costumbres. Antaño la educación sentimental del señorito era competencia del servicio doméstico. Prosiguiendo con la ejemplar historia de la joven Lucía, el juez corrupto que había decretado se la internara convoca a los querellantes, y una vez oídas las razones de cada cual, insta a Lucía a que acceda de buen grado a los requerimientos de su novio, el decurión, a lo que con encomiable entereza ella se niega. Urgióla el jurisprudente a que los humos bajara y no se hiciera la estrecha, la cursi, la remilgada, ya que eligiéndola a ella de entre todas, se la honraba. Pues en la hembra el guerrero tras la batalla descansa. Es dicho que muchos tienen por verdad más que acendrada. Y un Perú cuesta oponerse a lo que el vulgo proclama. Oigáis allí a la Lucía, lo que al juez replicaba. Me pertenece, mi cuerpo, y con él hago mi gana. Y sólo me entregaría si el revolcón me petara. Burlóse aquel botarate, holgóse mal de la santa, de su sexo tan huraño y castidad desusada; 111 y con muy crueles sarcasmos y dichos de gente basta, púsola frente al dilema de aceptar aquel ¡trágala! o afrontar el tormento que a no ceder la esperaba. No se arrugó, la Lucía, puso la testa muy alta, adelantó la barbilla, infló el pecho y la espalda, e impertérrita sostuvo que no le daba la gana; que se fuera a plantar coles u otra hortaliza temprana; o pimientos de Toledo con una lagarterana; que se comprara una moto o de Palencia una manta; aquello que prefiriera, por ella no se cortara. Y de este modo potente dióle a entender se negaba. ¡Bien por las hembras atroces que imponen respeto y ansia! Haré aquí un intervalo por aliviar la tirada, ver la expresión que ponéis, y averiguar si os inflama el desafuero patente que a nuestra moza amenaza. ¡Desventurado el que cae de la Justicia en la máquina! Ha de salir escaldado si el cielo no lo rescata. Ya reposado, prosigo la historia de aquella santa. Al verla así tan entera, tan decidida y tan franca, quiso el galán obtenerla cambiando al punto de táctica, fiel al refrán que sostiene que más con la miel se caza moscas que con el vinagre de vino o de la manzana. Con los dos ojos redondos, cual un besugo mirándola dijo que por los dos suyos a la paga renunciara y le montara un estanco o piso de barragana si por tan sólo una vez lo dejaba disfrutarla. Mas ella –erre que erre– prenda no quiso soltarla. Y lo miró furibunda y por poco no lo agarra de las sus partes pudendas y allí mismo no lo capa. Que incluso ya en aquel tiempo la hembra –cruel- se enojaba si en vez de verla las dotes se le admiraba las cachas, y ya llamaba marrano, ya con ardor insultaba. (Concha Velasco en el cine la lengua tiene afilada). Con lo que él irritóse, ella cerróse por banda, y con las uñas preciosas recientemente lacadas en un magenta que al resto en el color se adecuaba, quitóse ambos los ojos que aquel otro codiciaba 112 y se los puso en bandeja de gres, tal vez, o de plata. Que así de heroicas las hembras por entonces se estilaban. No como ahora que darse les cuesta menos que nada. ¿Verdad que no se lo cree, pureza tal denodada? Vamos a ver si lo explico, que a mí también te me extraña. Por aquel tiempo las gentes de honra y prez se ufanaban si en la agresiva virtud con furor se encastillaban. Dios les tenía la Gloria para siempre asegurada. Y dominarse a sí mismo la educación ordenaba si no tenías a mano a otro que se dejara. No lo invento, os lo aseguro, lo afirman tal los siquiatras. Era carrera muy progre la de mártir y de santa que sin rodeos derecha al paraíso llevaba. Aunque aquí abajo en la Tierra no te sirviera de nada, a no ser que de elegida llevaras puesta la fama. También entonces el ego y la imagen cotizaban. Hoy son distintas las cosas, son otras las que hoy mandan; y pasar el Selectivo y de la Xunta las plazas. Mas era terca la niña y a no ceder habituada, a salirse con la suya, voluntariosa, la santa. Era también hija única y de sus padres mimada. Con tal de que obedeciera, a su querer se plegaban. Era tal la buena chica que a todos enamoraba. Aún no leyeran, por cierto, La Fierecilla Domada, donde la arisca y la dulce lado a lado se comparan. Prosigo con el martirio de la joven italiana cuya momia, tras los siglos, robó impía una banda. Al centurión enfadóle tal dilación y tardanza, pasar las horcas caudinas a que la moza lo instaba, por lo que el caso llevó a las esferas más altas. La denunció por impía, que de bando cambiara: devota del dios cristiano, de los otros abjurara. Alta traición era el caso, había, pues, que matarla. Ella prefirió morir a manos de vulgar hacha, de espada de doble filo, de cuerda de nudos larga, cual Lorenzo, a la parrilla o en toro de bronce asada; antes que el brazo a torcer dar ante aquella gentualla. 113 Murióse virgen la pobre y por ello la ensalzaran. Lucía había preferido morir antes que dejarse ultrajar por un vil romano. Ya entonces eran en Sicilia muy suyos los sicilianos y con el honor no toleraban chanzas. El enamorado de Lucía le había celebrado la belleza de los ojos, y ella se los había arrancado y ofrecido en un plato. Mas ya no quiso los ojos aquel sayón azulgrana, de la roja camiseta y azules las breves calzas. Bramando cual toro en celo que busca a la tora en ascuas, gritando cual ciervo herido o chillando cual marrana que llevan al matadero cualquier infausta mañana, la soltó mil improperios, la puso de vuelta y cuarta, por haber estropeado lo que tanto le gustara. ¿De qué servían los ojos, si no puestos en la cara? Era el conjunto lo bello, no aquel pedazo de nada. Mas a razones la chica mohína no se prestaba. Y si la dejan salirse con la suya y a sus anchas, hasta los pechos redondos allí mismo se arrancara; los muslos de macarena, las rodillas de albahaca, los tobillos de romero, los dedos de Tierra Santa; los hombros de primavera, los codos de pasionaria, las orejas de aguaturma y las mejillas de salvia; en el hombro dos lunares y los cabellos de maja. Fuera aquello un despojarse sin que nada reservara. Pararon-la los verdugos, antes que se desmandara, y los mil crueles tormentos que a la sazón preparaban ya le sirvieran de poco, de nada le aprovecharan. Ante Diocleciano y ya que por cristiana Lucía rehusaba ofrecerse en el altar de la diosa Venus, el exasperado legionario la había acusado de impiedad, de modo que los magistrados sumos de aquel emperador habían dictaminado que no bastaba con aprisionar a la díscola joven, ejemplo funestísimo para las que como ella se hallaban 114 en los umbrales de la vida, antes bien se imponía darle tormento y martirizarla, si no se avenía a razones y deponía su actitud rebelde. Pues los severos jueces satisfechos no quedaran, si antes de darle el pase no le hacían pagar cara desobediencia pareja y rebelión tan palmaria. Se imponía un escarmiento, de la ley dejar constancia. Con la falta de respeto a la autoridad nombrada, aquella niñata borde se pasara de la raya. Determinaron por tanto los que a Lucía juzgaban antes de darle vil muerte con precisión torturarla. Probar las técnicas nuevas que del dolor se inventaran. Sigue la ordalía, prueba o juicio de Dios aplicada a los presos. Si salía mal, el cuitado la espichaba. Ante Lucía se examinaba los instrumentos con que se la atormentaría. Digo que en la paellera ya el aceite restallaba de una marca que trajeran de la Bética, en Hispania, que con Grecia competía en mercados y almazaras, en Europa de renombre y en el mundo acreditadas. Pues los asclepios de entonces la dieta recomendaban de las legumbres e higos de tierras mediterráneas. –para paliar los abusos de comilonas romanas que las cifras colestéricas hasta las nubes mandaban. Sin olvidar un buen vino, mucho mejor, de crianza. En el aceite que digo, no en margarina o en grasa, te iban pues a freírla como patata dorada. Cual fish and chips de Inglaterra, o croqueta mexicana. Ya añadían la cebolla y el pimentón de la ajada. Ya se expandía el olor que en la boca hacía agua. Mas ella con sangre fría dejaba hacer y callaba. Aunque los libros piadosos, los que edifican las almas, dicen que al cielo los ojos (en este caso las vacuas órbitas, que ya os he dicho que con sus manos vaciara) con devoción dirigía, y con fervor elevaba, encomendando el espíritu antes de entregar el alma. 115 Y que un cortejo de ángeles que bajaban una escala, –igual que en la apoteosis de las revistas mundanas que en la calle el Paralelo, cerca las famosas Ramblas en Barcelona, la bona, el vodevil estrenaba– con sus cantos polifónicos de la salve mariana y los devotos acordes de la canción gregoriana, dábanle aliento glorioso, y el ánimo confortaban. Dicen también los apócrifos de unas fuentes legendarias, que en ese momento cumbre de aquella vida beata, entremezclada a los ángeles se apareció santa Ágata. ¿Por qué esa santa, decís? ¿Qué pinta aquí esa muchacha? No conozco la respuesta, la cuestión me cae ancha. He consultado algún libro, pero la cosa no aclara. Prosigo pues del martirio la atroz parafernalia. Junto a la negra sartén y un cazo de hojadelata, una salvilla de oro -Cellini la repujaraque en su mesa exhibía Francisco rey de la Francia y guarda hoy un museo donde la admira la basca los domingos que no hay fútbol y gratuita es la entrada. Digo que con la sartén, una caldera con agua a punto justo de hervir, pues al vapor la muchacha más digestible estuviera, fuera comida más sana, si algún ocioso mirón que por allí se acercara se tomaba del capricho de degustarla y probarla. También había parrilla para aquellos que a la brasa la prefirieran churrasco, con su sal y su mostaza; que eso de la gourmandisse a nadie ascos le daba. En resumen, que la moza para comérsela estaba. ¡Cago en Diem! ¡Y los negros se mueren en el Sahara porque no embaulan ni beben; y aquí la gente anda harta! La hambruna de Etiopía, el olor de carne asada trájome a la memoria; aunque debilitada la tengo, con tanta prisa de la vida ciudadana. Ejecución era pública la de Lucía en la plaza. Por romería campestre en que se come y se cata el mejor vino del año cosechado en la comarca, se la tuviera, asistiendo a todo lo que pasaba. 116 A mí me recuerda hoy la rústica sardiñada que en los montes de Cabral tiempo hace ya celebraran. Pan de maíz de la tierra al pescado se mezclaba. Pero faltaba el morapio, que sólo te daban agua. Poco sensible es la gente –y en los detalles fracasa– de esta tierra del Apóstol brumosa y menospreciada. (Permitidme patriótica esta salida gastada). Bueno es comer a conciencia y darse una cuchipanda. Feroz había un verdugo de crudelísima estampa que la miraba embobado, y el ojo no le quitaba, la comía con los ojos, con ellos la taladraba. Con que la virgen, muy mosca, harta ya y más que enervada, volvióle la espalda adusta, dióle la espalda tan pancha; y tras ponerse en cuclillas, por no decir agachada, las faldas se levantó y las ligas le mostraba, los dos nacarados muslos, y la puerta enmarañada de la caverna que pierde a tantas templadas almas; sin que les valgan las duchas de agua fría y helada que el santo nuevo y reciente a todos recomendaba, los que con él el Camino a recorrer se prestaban. Digo que la santa en ciernes el santo culo mostraba; Sulfuróse el musculoso de lo que olió provocancia, brotáronle disparates de la boca desdentada, y si a tiempo no lo tienen, y a rienda corta lo atan, un cristo montara allí, hiciera allí una burrada. Al verdugo le gustaba Lucía y la miraba fijo. Molesta ella ante tal descortesía le mostrara el culo. Enfadado, él se le iba encima. Con el arma puesta en ristre a sacudidas ritmada, a punto ya la manguera, y la presión conectada, dando muestra con las gotas de suero y leche mezclada de estar a punto el cañón, la mecha ya preparada, el cebo puesto en su sitio y la cureña afincada, todo anuncio acostumbrado de la inminente rociada, contra la joven se fuera, contra ella se lanzara y la ensartara a su guisa, con pasión la atravesara, 117 si no acudiera a tal quite y a la doncella salvara presto el florete y el gesto, la espada a punto y la adarga, un valedor o quijote, don Amadís, el de Gaula. Que la arrogancia del monstruo al pronto pusiera en guardia. Aquel verdugo traía las intenciones dañadas, hacerle un hijo tal vez –a la doncella cuitada tan desvalida e inerme– o dos mellizos si cuadra, un parto de cuatrillizos, la parejita de marras; una faena en resumen –por no llamarlo putada– que no la hiciera redonda el Cordobés en la plaza a un toro de buena pinta, de gran tronío y pujanza; el Soberano que anuncia de los coñacs una marca. Pues de embarazos precoces y de preñez no buscada, revuelto andaba el país, la gente, soliviantada. Con la pasión no se juega; ¡atiéndase a la jugada! Apartado aquel Sansón, el Rambo aquel a la espalda, se adelantó un boquirrubio, de los galanes la nata, que queriendo complacerla, que pretendiendo ganarla, se disculpó por el otro, inculto y de mala pasta. –Tienes la lengua melosa, la tendrás por ello falsa– dijo la chica sabida, y más que gato escaldada. Que de un genio es el varón y quiere sólo empalmarla. Rehúsan pagar peaje, echarse carga a la espalda del síndrome de Coleridge, por no tener que doblarla. ¿Qué es eso del Coleridge? ¿De qué síndrome me hablas? ¿Acaso no lo sabéis? Ya la paciencia me falta. Se ve que poco leéis. Es crasa tanta ignorancia. Cuentan de tal mandatario, –sabéis de qué democracia– que en su papel de preboste que da por otros la cara, pues para tal menester a Presidente lo alzan, una mañana cualquiera fue a inaugurar una granja en que criaban los pollos al por mayor, como en máquina. Por mantener la apariencia y complacer a las masas, pues los estrictos votantes marido infiel no tragaban, lo acompañaba su esposa, dama de fuste y prestancia de las más rancias familias que en el Mayflower llegaran. (El barco aquel que el primero a Nueva York arribara). 118 Querían dar buena imagen los de las clases más altas; y aunque moral no exhibieran en sus costumbres privadas, de las virtudes domésticas entonaban la alabanza. A la Cornelia del César no basta con practicarlas, debe mostrarse a su altura además aparentándolas. Recordad a la pareja de aquel tal y su becaria que en el diván del despacho mancilló la casa Blanca. Menudo escándalo armó la sociedad mojigata. Mas sigo con Coleridge y su anécdota anunciada. Al ver nada más que un gallo entre tanta gallinácea, dijo la dama, picante, un si no es asombrada: ¿Es verdad que un solo gallo de hacer de gallo no para? –Dadlo por cierto, señora -le respondió el ordenanza. –Que el presidente lo ignore, es cosa de mucha lástima. Sabido el lance, el marido quiso también meter baza, por no quedarse callado, evidenciar quien mandaba: –Para este gallo que veo, ¿tanta gallina variada? –Dadlo por cierto, señor -le retrucó el ordenanza. –La presidenta lo ignore, es verdadera una lástima. Y quedó lo sucedido como apólogo y cual chanza. El malencarado sayón, excitado por los encantos de la joven virgen, a punto había estado de ensartarla y no precisamente en el espeto con el que se la iba a castigar haciendo de ella un pincho moruno; sino en otro, de carne y sangre pecadoras por lo general. De lo cual la había salvado un caballero. La vida y el martirio de Santa Lucía Lucía descendía de familia noble; vivía con sus padres en una quinta propia; más que amarla, la mimaban con enorme cariño, impelidos por la humildad, la sabiduría y la prudencia que en ella resplandecían de manera impropia de su tierna edad. Sobre todo brillaba en la virtuosa niña un acendrado amor a Dios Nuestro Señor; su piedad la llevaba a encerrarse a diario en una celda de su casa con un grupo de amiguitas que había reunido para 119 pasar buena parte del día al servicio del Señor, rezando oraciones que alternaban con el canto de himnos. Era Lucía una niña que a todos encandilaba por su amor a Jesucristo y sus virtudes sin tacha. Y sin morderse la lengua, salvo prudencia, que manda, a todos daba noticia y con candor confesaba que la molaba Jesús y que por Él se pirraba; que una capilla a escondidas improvisara en la casa, y que cantaba los himnos mezclados con alabanzas que el amor le sugería y la afición le dictaba. Y para de los deliquios dejar debida constancia, en torno a sí reunía nenas de la vecinanza, que al unísono con ella el tiempo a solas mataban poniendo en solfa las frases que tanto ardor inspiraba. Al verla tan modosita, tan ida, florida y blanca, al verla así de perfecta, de pulida y acabada, al verla ya de tan joven de los dioses codiciada, (que los que ellos eligen en edad mueren temprana) tan escogida y precoz, tan celestial y tan blanca; tan peregrina y madura, tan magistral y tan clásica, se les erguía el orgullo, se les saltaban las lágrimas a los padres amantísimos que joya tal engendraran. Nunca en la Tierra se viera compendio de gracias tantas. Era la Gracia que el cielo sobre ella derramaba. Era de tan buena ley que no tenía ya ganga; la quintaesencia era ella de muy sutiles substancias; era tenue sublimado, era materia acendrada, érate gema pulida y materia alambicada. Tal era su virtuosismo, era la niña tan maja, que lenguas se hacían todos de sus proezas gallardas; se encomendaban a ella y hasta a voces la invocaban. Cosa que cuadra muy mal cuando está viva la santa. Hay que esperar a que muera si se pretende ensalzarla, ya que el demonio se crece si se le ofrece ventaja; en este caso el orgullo de verse así de exaltada. Cuando se da ser parejo, que de tal modo destaca, 120 todos los ojos convergen en creación tan fantástica, y el arrobo y devoción sublimes cotas alcanzan. La de envidias que despierta, la de rencores que cuaja; ya que los otros son débiles y excelsitudes no alcanzan; vivir –les va– como cerdos y al nivel de tierra llana, –el moralista advirtiera, que de un Catón se ufanara. No los critico ni expulso; anoto su idiosincrasia. Mientras tanto la Lucía, en transportes se pasaba. Tanto fervor amoroso en tan verde una niñata, unos miraban con sorna, a otros regocijaba; muchos teníanlo a fraude, de aquel ardid no tragaban. Con sus amiguitas Lucía rezaba recogida. Y todos se maravillaban de tan sin par devoción. Tuvo a los doce la regla; que en tenerla fue temprana; y cual torrente que irrumpe o sutil velo que rasga, impetuosa corriente o presa que desparrama, cual de la nieve en el pico la inesperada avalancha, cual tormenta tropical que repentina descarga, cual geiser que poderoso de lo más hondo se lanza, cual incendio pavoroso que sin señal se declara, cual cielo que se desploma sobre testa descuidada, cual estampida imprevista de embravecida manada o terremoto ominoso, o cual volcán que deflagra, salida dio a las hormonas que –novedad– la agitaban yendo derecha al martirio y embistiendo la ordenanza. Digo que aquella Lucía sintió a los doce las ansias del sentimiento de entrega del orgasmo resultancia. Y no teniendo ella a mano con que en concreto saciarlas, buscaba en las devociones derivación aprobada. Se taladró las narices, las cejas y la que parla, con el ombligo, los labios, la úvula de la garganta y colocándose aretes incluso en las partes bajas se proclamó independiente, se declaró soberana dueña del libre albedrío, de nadie sierva o mandada. Era muchacha moderna, no quedaba que aguantarla. 121 Aunque si bien se lo piensa son los jóvenes la estampa del formato que les dimos, bajo el disfraz de enseñanza. Huelga por tanto acusarlos; son –nuestros– baldón y tacha. Era de buena familia y de a poco cristianada; y de los falos de piedra que ya en Pompeya se usaban cuando el señor Jesucristo en mantillas aún andaba, para desflorar doncellas, cuando hacerlo a la artesana por laborioso se huía y a un esclavo se encargaba, oír hablar no querían ni mucho menos pasaba por su mente el emplearlo en cosas tales nefandas, que no permitiera el dios y además lo condenara. Hasta acabar los estudios y ya ganar una pasta, que competir le permita con el varón, hoy de capa caída y desanimado ante un mundo al que no abarca, quieren machorra a la joven de las modernas hornadas. Mas si era rica Lucía y del penar dispensada de ganar con qué vivir, ¿a qué forzarla a ser casta? Es cosa que no me explico, ni con mis luces se alcanza. Que te son las religiones secreta cosa y arcana. ¿Que nuevecita y del trinque para el marido la paran? ¡Vaya capricho importuno por do le da al patriarca! Me gustaría de Creta volver antigua a la usanza; cuando la diosa era Eurínome y el viento la fecundaba, y Jehová no naciera, ni de Moisés se escuchara los gañidos infantiles, del Nilo en una canasta, ni del becerro de oro, ni la voz escrita en Tablas. Cuando los pechos al viento las de Knósos paseaban; y se vestían de rosa y los labios maquillaban; y se pintaban las uñas del más ardiente escarlata. Y se ponían ajorcas, y en los tobillos, esclavas, de plata, cobre y marfil, de oro, bronce o cerámica; y era gozo y alegría por la tarde cortejarlas; y oliendo en el aire mirra, mirar las nubes lejanas que el horizonte ceñían sobre aquel mar de esmeralda; lejos la pena y cuidados, sólo al vivir entregadas; excelso mar y piadoso que del Norte las libraba. Un norte ario y viril, el de los Indra y Walhalla, 122 el del incendio y pillaje, el de la gloria y matanza. Y se bebían los vinos rubí sueltos en las cráteras. Y por la noche en propíleos entre risas y algazara se disfrutaba la vida, se vivía y se gozaba. Y sorprendía la Aurora entre canciones y danzas. Y los cabellos dorados con laurel se enguirnaldaban o con rosas de aguanieve, o con pétalos de acacia. Y eran los mórbidos cuellos tobogán para las caras. Lleno el mundo de mujeres, la Tierra olía a generación. Para exterminar a los cristianos, Maximiano y Diocleciano, emperadores, mandaron a Daciano, el más cruel y feroz de sus jueces. Que al entrar con su séquito en la ciudad ofreció públicos y solemnes sacrificios a los dioses, y quiso obligar a imitarlo a los de la nueva religión. Con inusitada rapidez se divulgó por la comarca la nueva de que estaba allí un juez impío e inicuo como hasta entonces no se había conocido otro. Lucía se regocijaba y se le oía decir alegremente: "Gracias os doy Señor Jesucristo. Glorificado sea vuestro nombre porque veo muy cerca lo que tanto anhelé, y estoy segura de que con vuestra ayuda realizaré lo que deseo". Quedamos en que a Lucía pura y virgen conservaban como champán de reserva, como rioja de cata. El dios sabía a que fines, meta, propósito y causa. Mas cupo suerte a la joven; que el nuevo orden mandaba acabar con los cristianos; seguir la senda trillada del paganismo silvestre y tradiciones arcaicas; de modo tal que se impuso persecución desatada. Vio el cielo abierto, la virgen, y mirad que no es metáfora, pues rebelarse ante alguien, la sangre le estimulaba. De retener el impulso estaba ya más que harta. Sabedora Lucía de que para perseguir a los cristianos había llegado Daciano a la ciudad, se había felicitado, pues nada deseaba más que mantenerse virgen ya para siempre y padecer martirio por nuestro señor Jesucristo. 123 Mandaban sólo los padres, eran supremos en casa; y obedecer y callar lo que a ella le tocaba. Mas contenerse y tenerse no es cosa que nadie haga. Ya contra malos e impíos, rienda suelta se le daba. Sin cortapisas ni obstáculos, la libertad simple y ancha. ¡Mezcladme los ingredientes, decidme qué cóctel salga! A sus familiares preocupaba aquel deseo vehemente que Lucía les ocultaba, ella que no les escondía cosa alguna, sino que siempre les explicaba, con la prudencia y circunspección debidas, cuanto Dios Nuestro señor le revelaba. Pero Lucía no contaba a nadie lo que meditaba en su corazón, ni a sus padres, que tanto la amaban, ni a sus amigas o servidoras que la querían más que a la propia vida; hasta que un día, a la hora de mayor silencio, al rayar el alba, mientras los suyos dormían, emprendió con sigilo el camino a la ciudad. Llevada de las ansias que la enardecían y la hacían infatigable, hizo todo el trayecto a pie, a pesar de que la distancia que la separaba del poblado fuese tal como para no poder andarla una niña tan delicada como ella. Llegado que hubo Lucía a las puertas de la ciudad, y así que entró, oyó la voz del pregonero que leía el edicto que ordenaba hacer sacrificios a los dioses, y se fue intrépida al foro. Allí vio a Daciano sentado en su tribunal, y penetrando valerosamente por entre la multitud mezclada con los guardianes, se dirigió hacia él y con voz sonora le dijo: -"Juez inicuo, ¿de esta manera tan soberbia te atreves a sentarte para juzgar a los cristianos? ¿Es que no temes al Dios altísimo y verdadero que está por encima de todos tus emperadores y de ti mismo, el cual ha ordenado que todos los hombres que Él con su poder creó a su imagen y semejanza le adoren y sirvan a Él solamente? Ya sé que tú, por obra del demonio, tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte, pero esto poco importa". Daciano, pasmado de tal intrepidez, mirándola fijamente le respondió desconcertado: ¿Quién eres tú, que tan temeraria te atreves, no sólo a presentarte ante el tribunal, sino que engreída además con inaudita arrogancia, osas echar en cara del juez estas cosas contrarias a las disposiciones imperiales? 124 Mas ella, con mayor firmeza de ánimo y alzando la voz, dijo: "Yo soy Lucía, sierva de mi Señor Jesucristo, Rey de los reyes y Señor de los que dominan: por esto, porque he puesto en El toda mi confianza, no dudé ni un momento en venir porque quise sin demora reprocharte la necia conducta, pues sirves al diablo antes que al verdadero Dios, a quien todo pertenece, cielos y tierra, mar e infiernos y cuanto hay en ellos, y lo que es peor, obligas a hacer lo mismo a aquellos que adoran al Dios verdadero para conseguir así la vida eterna. Tú los fuerzas inicuamente, bajo la amenaza de muchos tormentos, a sacrificar a unos dioses que jamás existieron, que son el mismo demonio, con el cual todos vosotros que le adoráis vais a arder otro día en el fuego eterno". Era Daciano un malvado que a su deber se entregaba de hacer cumplir los edictos de emperadores y sátrapas. Si erradicar al cristiano o semejante cizaña le ordenaban los jefes, al cristiano degollaba. Nunca se viera mandado tan dócil y buena pasta. Era aquel día de marzo fecha tan poco nombrada igual que otra cualquiera de calendario o epacta. Hacía un poco de frío y apuntaba la mañana un tanto desapacible, y por los suelos la escarcha. Daciano enviaba al ordenanza a traerle un carajillo. Se levantara él ganoso de no dejar ya la cama, mas era fuerza el ejemplo dar de virtudes romanas. Salióse pues de mal grado del lino aquel de las sábanas. Y tras mirar de soslayo a la maciza ragazza que por la noche la ronda en la calle le encontrara, abrió la boca en bostezo que casi la desencaja; y tanteando en el suelo halló por fin las sandalias. Llamó entonces al sorche de reemplazo ordenanza que apostado en la puerta dormía la imaginaria. –Vete a buscarme un café –ordenóle con voz agria; que el Falerno de la víspera le produjera resaca. Y que le echen un chorro del aguardiente esa blanca 125 con que mata el gusanillo la plebe siracusana. Trae también de aquel queso, no del de oveja; de cabra que de Cerdeña en la isla el aborigen prepara. Ya puedes irte, paisano; mueve ese culo ¡despacha! Furioso el guardia de ver su persona maltratada con tal falta de respeto y semejante andanada, echó pestes de su jefe tras prometerse la baja solicitar de inmediato si el tal no se disculpaba, y quejarse al sindicato y exigir lo indemnizaran: los derechos del soldado valían menos que nada; y por si aun fuera poco, con retraso se cobraba. Mientras tanto los ediles que la ciudad gobernaban disponían lo preciso que el protocolo fijaba para tales ocurrencias; erigían en la plaza una tarima espaciosa de ripias desajustadas. Y un catafalco espantoso que el aliento le cortara con sus figuras siniestras al que el juez condenara; pues la guerra sicológica por entonces ya imperaba. En un lado del recinto también levantaban gradas para las damas de alcurnia que acudieran en manada a presenciar el tormento, a ver del reo las lágrimas; era espectáculo aquello igual que si se tratara de una sesión de la Opera cuando va de temporada; érante tiempos los tales sin diversión ni parranda, no organizaban el ocio ni había el vídeo en la casa, no se iba al restaurante, tampoco el pub funcionaba, no se comía bombones ni Flex había en las camas. ¿Cómo pasar pues el tiempo, Cómo vencer la galvana? Pobres personas de antaño; merecen bien nuestra lástima. Digo que en cuenta tenían la aceptación de las damas, que les hacían asiento de nobles maderas caras que para el culo irritable cubrían de mil gualdrapas. En una esquina el verdugo sus instrumentos contaba, un cuchillo de dos filos, y de dos mangos un hacha: si uno se le rompía, aún el otro quedaba. Una doncella de hierro, una rueda de dos yardas, un puñalcito de bronce de empuñadura de nácar; 126 del carnicero los garfios y del retrete una taza para meterle al malvado la cabeza refractaria. Tenía al lado un librito, un manual que lo llaman, de aquellos donde se aprende todo lo que haga falta: Como Ser Un Buen Verdugo, Como Cocinar Sin Grasas, Como Ligar Sin Peligro, Como Correrla Sin Ganas. Como Aprender Siete Idiomas En Sólo Siete Semanas; Como Ganar Mil Pesetas echando un Pulso A La Banca. Como Vencer Al Vecino Al Juego De La Petanca... El que perito no sale, es que no vale pa' nada. Digo que nuestro verdugo su manual consultaba por ver si en su instrumental alguna cosa faltaba; si olvidaba algún detalle, si algo se le escapaba. Que después de tantos años que a su oficio dedicaba, fuera deshonra insufrible meter con pifia la pata. Para hacer bien lo que hacía ¿acaso no lo pagaban? Que en todas las cosas es aquel que paga, el que manda. Y digo yo que la vida cambiado ha pero en nada. Tan concienzudo verdugo, su profesión practicaba sin distraerse en lo mínimo, poniendo allí toda el alma. ¡Ni que te fuera budista que antaño el Zen estudiara! ¡Cuánta basura se lee! ¡Al tiempo, mucho se engaña! Vamos a ver: el hornillo, a punto está y no se apaga; del ahorcado la soga la tengo bien ajustada; de remover los carbones aquí guardo las tenazas; un alicate de puntas, con el pilón y la maza que para abrir las cabezas en la Edad Media se usaba; los electrodos de cobre, pila de Volta cargada, unas tijeras de corte macizas y bien pesadas; un grillete de dos onzas y de bola una mordaza; una barrica de miel en que un malvado ahogara a los sobrinos que niños la sucesión disputaban al rey Ricardo III, los de Lancaster, la Casa; una espuela de caballo, las chinchetas de una caja, y de bambú las astillas con que las uñas levantan; la cama de algún faquir, con sus puntas erizadas; un látigo de siete colas, las gemonías romanas, 127 los garbanzos de Albacete con que un maestro domaba a los traviesos discípulos, y de una escuela las cáncanas, el infamante banquillo para castigar las faltas; las pesas que colgó a Hera Zeus, de las divinas ancas; un ladrillo de cemento, y un arquetón de argamasa para meterle los pies y esperar a que fraguara; una caña de bambú para al preso darle caña; y la punta de una bota de una sádica madama, por que la bese y la adore, por que la coma y la lama; o de tacón las agujas de cualquier puta barata; una palmeta de ébano, un gong de siete rebabas; la campana de una iglesia que sólo a muerto tocara; un equipo de sonido de descomunales cajas que reventaran los tímpanos en todo un bloque o manzana; para matarlo a estornudos, polvos de heno de Pravia; más un pañuelo de hierbas con que apretar la garganta; dardos de un tiro al dardo, una pistola de agua, más un hidrante de hierro para hacer que la tragara. Todas las Obras Completas de un premio Nóbel, que Fama premiara a regañadientes, al compromiso empujada; porque nadie lo leyera sin sentir mortales bascas. Y la lengua maldiciente que a una princesa difama. Fuera de nunca acabar la lista que os nombrara de herramientas de tortura que la industria ya inventara. Siguen Daciano y Lucía su discusión y diálogo. Oídos tales requerimientos, Daciano mandó que allí mismo la detuvieran y azotaran. Mientras sin compasión se lo hacía, Daciano se burlaba: "¡Oh, miserable doncella! ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te libra de esta tortura? ¿Cómo dejaste que la imprudencia te hiciera ejecutar un acto tan atrevido? Di que lo hiciste por ignorancia, que desconocías mi poder, y te perdonaré en seguida, pues hasta a mí me duele que una persona tan noble como tú, de rancio abolengo según se me dice, sea tan atrozmente atormentada". A cuyas palabras repuso Lucía: "Esto no será jamás; y no me aconsejes que mienta y confiese que ignoraba tu poder; la potestad humana es pasajera y temporal 128 como el mismo hombre que la tiene, que hoy existe y mañana no. En cambio el poder de mi Señor Jesucristo es eterno, no tiene ni tendrá fin. No quiero ni puedo decir mentiras, porque temo a mi Señor, que castiga con fuego a los mentirosos y sacrílegos, y a todos los que obran la iniquidad. Por otra parte, cuanto más me castigas, más ennoblecida me siento, nada me duelen las heridas que me abres, porque me protege mi Señor Jesucristo, que, cuando juzgue a todos, por lo que habrás hecho mandará castigarte con penas eternas". Llamó Daciano al verdugo que en una esquina aguardaba, un algo más que mohíno, porque la cosa tardaba más que prudencia aconseja; y además dado palabra y prometido le había a la que en casa quedaba salir de compras con ella; por la tarde acompañarla a los Grandes Almacenes, que estaban ya de Rebajas, Aquí tomo un sorbo de agua, carraspeo, toso y sigo: Con una seña imperiosa ordenóle se acercara, Daciano al terco verdugo; que le hacía mala cara. Y cuando a tiro lo tuvo de sus soberbias palabras, dirigióse de la guisa a tal espécimen cuaima (el que en crueldad y astucia a los otros sobrepasa): Cógeme a esta sinvergüenza, llévate a esta deslenguada, y por mostrarse insolente dale una buena azotaina; desde el comienzo del cuello a donde acaba la espalda. Daciano ordena azotar a Lucía sin excederse en el celo. Dale unos cuantos azotes sin excederte en la saña, pues hacer gala conviene de clemencia a aquel que manda, porque lo tengan por bueno aunque más bestia que naja (esa serpiente dañina que se escurre fina y mata). Pero si grita y resiste, vaciles no en darle caña, hasta que el brazo te canse y que el cuerpo pida basta. Que exagerar no aprovecha –ya dijo el griego– en nada, pues en el término medio residen tacto y templanza. 129 Le arrearás con cuidado, con un rebenque de plata, con una anguila de cabo, con una fusta, una tralla, o con un nervio de buey, un manatí o una guasca; (que todos son instrumentos que doblan a la más rácana) sin destrozarle las carnes, sin ajarle la piel blanca porque es de buena familia que a tocateja nos paga con el impuesto debido, gabelas, censos y cargas. Llévala sólo a que aprenda quien es aquí el que manda. Llámala sólo a razones, emplea la mano blanda. Hízolo a modo el verdugo de guisa tal que la santa casi de risa le muere en las mismísimas barbas, (pues bien sabéis que el verdugo actúa a cara tapada), sin respeto por sus años, sin respetarle las canas, (caso de que las tuviera, que no lo dicen las actas), casi se monda y retuerce a molestas carcajadas. Aprieta más, vigolero, que a ser ganzúa no alcanzas, (hablaba la germanía adelantada la santa) empina más la herramienta, ¿te falta acaso la gana? ¿o es que no tienes arrestos? ¿no tendrás lo que hace falta? Santa Perpetua me ayude, Safo de Lesbos me valga, me socorra Mesalina, eche una mano la Aspasia, y Nefer-Nefer me acuda, sin olvidar Cleopatra; me parece que los hombres caída van de la capa. Mueve ese brazo, cobarde, ¿no osarás con las damas? Suscitarás hondas dudas si de tal modo te ablandas. Van a creer no eres hombre si con mujeres te rajas, si con las hembras no puedes, si en el momento desmayas. Así dijo la doncella sin morderse la que habla. Al oírla las razones en este sitio apuntadas, casi le sale la espuma al sayón por la bocaza; que pareja no la diera ni la cerveza alemana a presión en el barril y con destreza sacada. Viendo que era irrisión de la turba congregada, los colores le salían, los mofletes se le hinchaban; estaba ya que mordía, por muy poco no bufaba. Y rechinando los dientes, y murmurando en voz baja sabe el dios que imprecaciones que la sangre hasta cuajaran 130 del que por acaso aciago a percibirlas llegara; pues por un lado debía obedecer la ordenanza y por el otro era en juego el pundonor y la lacha, escacharrado veíase entre el deber y las ganas. Y Daciano se reía de aquel dilema en que estaba. Enfurecido y rabioso, Daciano mandó traer el potro. Extendida en él, mientras unos esbirros la torturaban con garfios, otros le arrancaban las uñas. Pero Lucía alababa a Dios Nuestro Señor: "¡Oh Señor mío Jesucristo! escuchad a esta vuestra inútil sierva; perdonad mis faltas y confortadme para que sufra los tormentos que por Vos me infligen y así queden confusos y avergonzados el demonio y sus ministros". Díjole Daciano: "¿Dónde está éste a quien llamas e invocas? Escúchame a mí, ¡oh infeliz y necia muchacha! Sacrifica a los dioses, si quieres vivir, pues se acerca ya la hora de tu muerte y no veo todavía quien venga a librarte". Mas he aquí que Lucía, gozosa, le respondió: "Nunca vas a tener prosperidad, sacrílego y endemoniado perjuro, mientras me propongas que reniegue de la fe de mi Señor. Aquel a quien invoco está aquí junto a mí; y tú no lo ves porque no lo merece tu negra conciencia y la insensatez de tu alma. Él me alienta y conforta, de manera que ya puedes aplicarme cuantas torturas quieras, que las tengo por nada". Se le hincharon las narices a Daciano al escucharla, de modo tal que ordenó, sin andarse por las ramas, que al momento la cogieran y en el potro la empotraran, en la parrilla la hicieran, en el chuzo la ensartaran; para dejarla cocida al punto y bien preparada, como bistec algo crudo o pescadilla a la plancha, como perdiz embutida, como vulgar ensaimada, como chorizo al espeto, como churrasco a la brasa; y le arrancaran las uñas y los pelos de la raja; y lo demás que saliendo, con el total discordara; mas, eso sí, con cuidado, ¡ojo con estropeárselas! que las trajera aquel día pintadas con una laca 131 del color más a la moda, uno que el gusto arrasaba. Y era un placer así verlas, era un placer contemplarlas, e imaginarlas corriéndote a lo largo de la espalda. ¡Qué escalofrío, mi madre, tan sangrientas y afiladas! Aquí suspira Daciano, perder tal moza da lástima, pero no cabe expediente con tal cristiana fanática. No quieren pasarlo bien. ¡Mira que son gente rara! De modo tal que ordenó que presto se la llevaran. Desesperado ya y rugiendo como un león ante aquel caso de insólita rebeldía, Daciano mandó a los soldados que, extendida sobre el potro, aplicaran hachones encendidos a sus virginales pechos para que pereciera envuelta en llamas. Al oír aquella decisión judicial, Lucía, contenta y alegre, repetía las palabras del salmo: "He aquí que Dios me ayuda y el Señor es el consuelo de mi alma. Dad, Señor, a mis enemigos lo que merecen, y confundidles; voluntariamente me sacrificaré por Vos y confesaré vuestro nombre, pues sois bueno, porque me habéis librado de toda tribulación y os habéis fijado en mis enemigos". Y habiendo dicho esto, las llamas empezaron a volverse contra los mismos soldados. Viendo lo cual Lucía, levantó la vista al cielo, y oraba con voz más clara todavía, diciendo: "¡Oh Señor mío Jesucristo!, escuchad mis ruegos, compadeceos misericordiosamente de mí y mandad ya recibirme entre vuestros escogidos en el descanso de la vida eterna, para que, viendo vuestros creyentes la bondad que habéis obrado en mí, comprueben y alaben vuestro gran poder". Ya mientras tanto la Lucía a morir se preparaba confesando los pecados rememorando las faltas, que le quitaban el sueño que pesadumbre le daban. No se sabe si aquel dios al que Lucía invocaba escuchó la confesión y atendió a la plegaria. Nadie bajó de los cielos, a dar señales de nada. Pero la fe de Lucía ante tal no se arredraba, que eran firmes sus creencias, a prueba de bomba y bala. Cuando le estaba creciendo un ego como una montaña, era imposible rendirse, mandá-la cousa p'as fabas. 132 Luego que hubo terminado su oración, se extinguieron como por milagro aquellos hachones encendidos que, empapados en aceite, debían haber ardido mucho tiempo. Sin embargo, antes de apagarse abrasaron a los verdugos que los sostenían, los cuales, amedrentados, cayeron de hinojos, mientras de la boca de Lucía salía hacia el Señor el alma, que voló al cielo en forma de blanca paloma. Como a todos los sirvientes tampoco a aquel le gustaba obedecer los mandados a cambio de sueldo y paga. Digo que aquellos sayones la frustración aliviaban en la cesta de la compra sisando lo que lograban; y que una cosa solían : mezclar al aceite el agua. Por eso el hachón no ardía, se extinguía y no quemaba; no intervenían los ángeles, ni portento era la andanza. Y si caían de hinojos los que tan mal la trataban (a la víctima, Lucía, a nuestra futura santa) no era la reverencia que el prodigio suscitara, mas temor de que se viera al descubierto la trampa. Buenos son los poderosos si de infracciones se trata. El pueblo ante tantas maravillas quedó impresionado y admirado, en especial los cristianos, que se regocijaban de haber merecido en los cielos como patrona y abogada a una conciudadana. Llaman licencia poética lo de la paloma blanca que de la boca les sale a los buenos que la palman. Tal animal no cupiera en cavidades tan parcas ni si el Houdini acudiera con su chistera y su magia para sacar dos conejos, y si me apuran jirafas por no decir avestruces, de un sombrero de calañas; de galera de tres brillos, de bombín o jipijapa. Pero Daciano, al ver que después de aquella enconada controversia y pese a tantos suplicios, nada había aprovechado, descendió del tribunal, mientras enfurecido daba la orden de que se la colgara de una cruz y que unos guardianes la vigilaran celosamente: 133 "Que se la suspenda de una cruz hasta que las aves de rapiña no dejen ni siquiera los huesos". Y al punto de ejecutarse la orden cayó del cielo una copiosa nevada que cubrió y protegió la virginidad de Lucía. Aterrorizados, los guardias la abandonaron para seguir vigilándola a lo menos desde lejos, según se les había ordenado." Ya la espichó la Lucía, ya se nos fue con la Parca a cantar los maitines al Cielo, Olimpo o Walhalla. Esposa es del Señor, que no la quiere en la cama, la quiere que en el harem le cante las alabanzas; que del varón es el ego cosa que pronto se daña, que decae y se marchita, que ya no puede y desmaya; y no hay ninguno que sufra no ver rendida a sus plantas a la mujer más hermosa de toda la circunstancia. Y la mujer distraída que no lo acepta ni alcanza, más que martirio merece, que la azoten en las nalgas, que con un palo la tundan, la macen con una maza, porque caiga de la burra y ponga al suelo las plantas, aprenda bien la cartilla y haga lo que hace falta. Colgada Lucía de la cruz, la vigilaban. El verdugo se aburría y también la muchachada que recibiera el encargo de tenerla bien guardada para evitar que un vicioso a hurtadillas la hurtara con malignas intenciones que no podían ser sanas. Ya muerta Lucía, Daciano ordena que los esbirros la vigilen de noche para que los cristianos no acudan a robarla. ¿A quién le sirve, decidme, el cadáver de una santa si no es para perverso hacer con él cochinadas? Para sacarle los untos con que hacer pócimas raras que luego en los aquelarres compren las brujas y trasgas, las pelanduscas perversas, de los meublés las madamas, las nigromantas caldeas, las echadoras de cartas, 134 las que dicen el horóscopo, las que las bestias ensalman, las médiumes de la guija, y las de la quiromancia. Para de noche embriagarse y salir luego en volandas sobre la caña de escoba adonde el cabrón aguarda. O tal vez para venderlo para anatómicas prácticas al bedel de alguna escuela de Medicina somática. Digo que los guardadores hartos de verla ya estaban de modo que la maldecían y con gusto la mataran. ¿Cómo, matarla, decís, si más que muerta ya estaba? Digo matarla dos veces, por si una no bastaba. Esa cruz está muy vista, dos tablas rectas cruzadas– apunta un joven ansioso que en agradar se esforzaba. Fuera mejor extenderla en cruz que formara un aspa. –Habló muy bien el chaval– dijo el mayor de los guardias– qu'el cuerpo queda más propio en la cruz de Caravaca, la de Santiago o Montesa, la griega cruz o de Alcántara; y la de Jerusalén y también la potenzada, sin obviar la de Borgoña ni la cruz flordelisada, más la cruz de san Andrés y la que llaman gamada. La erudición del sargento cayó muy bien en la banda y la propuesta del mozo fue de inmediato aprobada. Meterle mano a la monja la sangre les excitaba. Para animar el semblante igual que el sexo no hay nada, pues suelta un gas en la sangre que la presión le levanta, con que se hinchan los cuerpos que cavernosos aguardan a que los llene la linfa, a que los pongan en marcha. Cogieron a la difunta que un poco yerta ya estaba y sin muchos tiquismiquis la extendieron de gambas, con que quedó la vergüenza al desnudo y destapada. Quien le metiera en el hueco la verga ya preparada. No sé qué tiene esa parte que la sangre nos inflama. Es un misterio absoluto más grande que una montaña. Digo que estaban al quite los que en el cielo miraban, ya que oportunos al punto mandaban una nevada que recubriendo a la virgen el encanto le velaban con que el ardor de la carne más que el hielo se enfriaba. Los guardas amedrentados ya no sabían do estaban. 135 Es cosa que me sorprende y la atención me reclama como a los miembros del clero lo sexual solivianta. ¿Por qué reprimen el rijo? ¿Por qué constantes lo atacan? ¿Por qué a las partes aluden que recubrió la nevada? Ninguno se diera cuenta si ellos no lo mencionaran. Te muestran lo prohibido de devoción bajo capa. O te son hijos de perra, o están más locos que cabras. A sospechar mas me inclino que la intención han dañada. Tan pronto por los poblados circunvecinos se divulgó lo acaecido, muchos acudieron a Siracusa para ver aquellas maravillas de Dios. Los mismos padres y amigas de Lucía corrieron en seguida alegremente a verla, pero lamentaban también no haber conocido antes lo sucedido. Lástima no haberlo sabido, la diversión más bien falta y pública ejecución y además tan dramática todos los días no hay, no haberla visto fue lástima, lo de quemarle los pechos, parte sensible y tan blanca, tan seductora, tan tierna, que tanto atrae y reclama; y desnudos poder vérselos, que a mostrarlos se negara, tan pertinaz en los nones a ceder tan refractaria, que aun parece tuviera en tal lugar cosa rara; si los tenía pequeños cual la tetilla galaica, que te es un queso que venden en los mercados y plazas; o redondos y macizos como los quesos de Holanda, o grandes como melones que aun a la Loren igualan, o los tenía empinados cual pan de azúcar que llaman o muy anchos en la base que cual torta se esparraman, en fin, que fuera curioso ver lo que tanto ocultaba. También hubiera gustado oler la carne quemada; pero esto ya un poco menos, que apesta, dicen, y aparta. Mas lo que menos se ha visto es esa paloma blanca que les sale de la boca al morir a algunas santas. También mejor que el teatro hubiera sido la charla entre el juez y la mártir que ha ocupado la mañana. A ver si el acto repiten; sobran de más las cristianas. 136 Pasados tres días, unos hombres temerosos de Dios descolgaron de la cruz a Lucía sin que los soldados guardianes se dieran cuenta, y tras llevársela la embalsamaron con fragantes aromas y la amortajaron con purísimos lienzos. También había padecido con ella un joven llamado Félix, que alegre dijo al cuerpo de la mártir: “¡Oh, señora mía! Juntos hemos confesado a Cristo, pero vos merecísteis la palma del martirio antes que yo”. Aunque muerta, Lucía le sonrió. Se la enterró con cánticos e himnos, "Los justos os invocaron, ¡oh Señor! y los habéis librado de la tribulación". Al oír aquellos cantos, fue asociándose a la comitiva una gran multitud, hasta que con gran regocijo le dieron sepultura. Mírate un Félix famoso ejerciendo de bocazas. ¡Osar hablarle a una virgen hecha torrezno y tostada! Bien le estuvo la sonrisa con que se burló la santa. Y aquí termino el romance de aquesta mártir pasada. Hay que ver cuantos percances ya sufrió la desdichada. Ir de la Ceca a la Meca, no sentar culo ni nalga. No como el hombre del hielo que se encontró en una charca al derretirse un glaciar del Tirol en la montaña, pasaron miles de años sin que aquel sitio dejara; mientras la móvil Lucía cuenta centurias escasas. No me conmueven los huesos de gente beatificada. Dentro de diez o más siglos, ¿conocerá suerte tanta en Balaguer ese santo que a los altares alzaran? Sabe el dios qué moraleja han de sacar los que faltan. 137 Cap. 5 Juana conoce el amor EL AUTOR.- Juana había cumplido ya los 15. Tanto el padre como la madre le habían encarecido la vida excelsa de los que despreciando el mundo y sus pompas habían buscado fuera de él el verdadero camino. Historias que ella leía o escuchaba con tanta afición y gusto que olvidaba casi de todo punto los otros menesteres de su edad y condición. Según propia confesión, los ratos libres que del día le quedaban tras haber hecho sus deberes domésticos y cumplido con sus otras devociones, los entretenía en ejercicios tan lícitos como necesarios a las doncellas, los de la aguja y el bastidor o cañamazo, y la rueca muchas veces; y si por recrear el ánimo, alguno de estos ejercicios dejaba, se acogía al entretenimiento de leer algún libro piadoso o frívolo, el que tuviera más a mano, en todo caso edificante y provechoso, o a tocar con arte un instrumento de cuerda, porque la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Con semejante vida, la que aquí llevo descrita, llenósele la fantasía de todo aquello que en los libros hallaba, así de fervores místicos, como de ardores, deliquios, éxtasis, arrebatos, embelesos, arrobos, raptos y transportes; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para ella no había en el mundo historia más cierta ni que más mereciera su fe. Rematado ya su juicio, a fuerza de leer y cavilar y soñar en aventuras nunca oídas, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para la salvación de su alma como para el servicio del prójimo, lanzarse a los caminos e irse por todo el mundo a predicar el evangelio y buscar el martirio si la ocasión se le ofrecía, y a ejercitarse en todo aquello que ella había leído y oído contar que los siervos de Dios se ejercitaban, 138 deshaciendo todo género de error allí donde lo hallare y poniéndose en ocasiones y peligros donde, confesando su fe, alcanzase sin trámite excesivo la eterna salvación. La vida de las santas ejemplares me conmovía. JUANA.- Una vez leído aquel texto divino en el que se nos narraba la vida de la santa Lucía, caí en la cuenta de lo muy regaladamente que vivía, si se me comparaba con aquella mártir, cuando todavía se apreciaba las virtudes y las doncellas tenían a gala ofrecer al Señor de los cielos no sólo las primicias del tálamo, sino también sangre y vida si la ocasión lo exigía. Quise pues igualmente ser yo virgen y mártir, como ella, como las hermanas Justa y Rufina, como en aquella edad de oro ya ida lo habían sido tantas otras cuya relación fuera cosa interminable si alguien se propusiera el hacerla. ¡Qué valentía y femenina decisión las de aquellas dos santas doncellas! Las santas Justa y Rufina vendían en la calle cerámica que ellas mismas cocían. En una ocasión la habían ofrecido a uno que por allí pasaba indolente, con el resultado de que a su vez, volviendo del revés la situación, él las había importunado pidiéndoles con acento lastimero un óbolo para un ídolo asimismo de barro que consigo portaba. Defraudadas ellas de sus esperanzas ante un proceder tan insólito y repuestas de la sorpresa que por un instante las había sobrecogido, le afearon la conducta, de que así siguiese venerando figuras de palo y de piedra mudas e inertes, en lugar de adorar al divino Señor, que reina e impera en los cielos y tierra por los siglos de los siglos, amén. Y tras dejar bien sentado que “ellas se postraban ante un Dios increado y no ante un ídolo que no tenía vida en sí mismo”, pasando a mayores derribáronle al suelo aquel bulto y con un santo palo lo redujeron a aquel mismo polvo de donde procedía. 139 Enfadóse el menda cuitado, de que gente de tan poca sustancia como las dos santas hispalenses, hiciesen befa y escarnio de aquel a quien él tenía por dios, de modo que llamando a un vigilante que en las cercanías vigilaba, las denunció, con lo cual y tras leerles los derechos y acusarlas de armar indebido escándalo en la vía pública, se las llevó arrestadas a la delegación de policía más próxima, se les instruyó proceso y finalmente condenadas a la pena de muerte se las entregó al llamado brazo secular, o séase el verdugo. Que obedeciendo órdenes las había matado. Las he llamado santas hispalenses porque todo aquello sucedía en Hispalis, localidad de la Hispania romana. No menos de admirar había sido el caso de santa Justina, también virgen y mártir, a la que en la africana Cartago un brujo de nombre Cipriano había querido convertir a sus artes maléficas; con el resultado de que ella, sin duda más elocuente en su fe que lo había sido él en la suya, lo convirtió a él explicándole el Evangelio del dulce Jesús, pues como se ha dicho, los caminos del Señor son inescrutables. Decido ir a convertir mahometanos Con el ejemplo reciente de la santa siciliana, y por añadidura los otros que se le pudiera sumar, me sentía excitada y cada vez más movida a testimoniar la fe verdadera. A imitación de tantas otras que en el camino de aquella rara perfección me habían precedido, sentí también deseos vivos de dar por el Señor la vida. Había en el pueblo uno de los que en casa de los labradores llamaban siervos de la gleba, converso de mi padre, mancebo que con repetidas muestras de agrado y sumisión había mostrado más allá de cualquier razonable duda no serle yo del todo indiferente. Y aunque de momento no pensaba en amores profanos y prefería los divinos, le ofrecí dejarlo aproximárseme 140 si participando en el heroico propósito que me movía se aprestaba a vivir conmigo la pasión que me disponía a enfrentar. Le descubrí mis secretas intenciones y le propuse acompañarme a donde mejor pudiese dar cima a mis piadosos propósitos. Él, después que como varón sensato y al abrigo de femeniles caprichos hubo reprehendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció a tenerme compañía “hasta el cabo del mundo”. Tras haberlo convencido, lo primero era fijar el lugar en que sería más factible alcanzar el fin que perseguíamos. Eché una mirada como si dijéramos a mi alrededor. ¿Dónde sería más probable que nos descabezaran por predicar la verdadera fe? Los musulmanes conquistaban el mundo, su marea crecía imparable, y hacía tan sólo diez años que habiéndose apoderado de la italiana Sicilia, dominaban Palermo, en donde habían aumentado en un tanto por ciento desmedido las tasas que por ejercer su condenable oficio habían de pagar las prostitutas. También escandalizaban otras costumbres de aquellos árabes infieles. Los jueves por la noche llenaban los clubes nocturnos, donde llegadas de la India, bailaban casi desnudas o envueltas sólo en siete velos la descocada danza del vientre las llamadas bayaderas. Por la tarde los días de semana se entregaban al ocio, se bañaban en los promiscuos baños públicos y en los corrales improvisados al efecto asistían a las luchas de gallos, y a las sesiones de lucha libre en los cuadriláteros. Los días de fiesta gustaban de salir a cazar. Cazaban sobre todo la liebre, la perdiz, las ocas salvajes y los patos que poblaban los campos del entorno. Después de abatir la presa y como ordenaba el Corán, los cazadores le cortaban el cuello, con lo cual ya las hacían aptas para que se las comiese sin que padeciesen mengua la salud del cuerpo o la salvación del alma. Los campeones de lucha libre eran los ídolos de la población. Ganaban sumas fabulosas y se los eximía de pagar impuestos. Para conservar la fuerza física estaban obligados a 141 practicar la castidad, lo que a todas luces iba contra la naturaleza. Las mujeres se cubrían el rostro con el velo o la burka, vestían el chador musulmán, vivían recluidas en el harén y el gineceo y sólo se les permitía el trato familiar con los eunucos y otros varones igualmente impotentes. Los árabes los traían de los monasterios griegos que asaltaban, porque en Grecia hacía ya tiempo que se castraba a los monjes antes de permitirles ingresar en el convento; muchos morían en la operación y por ello su precio era elevado. Y lo último, aunque no lo menos importante, a muy temprana edad los padres casaban con algún vecino cercano y conocido a las hijas impúberes aún, tras consultar los horóscopos de ambos y el carácter de las respectivas suegras. También se maquillaba los cadáveres, antes de entregarlos a la fosa. Aberraciones tales clamaban a los ojos de Dios. Me propuse pues caminar descalza hasta el más próximo lugar en que imperasen tan perversos usos, presentarme a las autoridades, afearles la desordenada conducta y candidatarme al martirio, al mismo tiempo que me ocupaba solícita de salvar de las llamas eternas del fuego infernal a tantos desdichados que vivían sumidos en tan supina ignorancia. Supe pues que aún no hacía mucho, en la cercana Tréveris se había establecido una comunidad musulmana, cuyo modo de vida y costumbres no serían sin duda mucho mejores que los de sus correligionarios palermitanos. Ardía en ansias de predicar el Evangelio y dar la vida por lo que creía, así que sin más dilación traté de poner en práctica lo que había ideado. Los minutos se me hacían horas y me corroía la impaciencia. Mas templóse mi zelo por entonces con pensar de poner aquella mesma noche por obra lo que puse; luego al momento encerré en una almohada de lienzo una camisa limpia, y algunas joyas y dineros, por lo que pudiera suceder. 142 Y sin dar parte a persona alguna de mi intención y mucho menos a mis hermanos y los padres comunes, una mañana, antes del día, que era uno de julio de los menos calurosos, me vestí para la jornada, puse en un hatillo las pocas provisiones de boca que a mano hallé y por la puerta escusada de la casa labriega y humilde, procurando que nadie me viera, salí al campo con grandísimo contento y alborozo al ver con cuánta facilidad había dado principio a mi buen deseo. Partí de mi casa en compañía de muchas imaginaciones y de aquel mozo que me hacía de siervo, y me puse en camino llevada en vuelo del deseo de alcanzar a convencer de su error a quienes en él estuviesen, y si tal cosa fuera imposible, a lo menos a decirles con palabras honestas acerca de la vida futura que en su desvarío después de esta terrena los esperaba. Llegado el mediodía ya habíamos hecho algunas leguas. A los que corrían el camino pedíamos por amor de Dios nos dejaran cabalgar a la grupa de sus monturas, pero las más de las veces, como éramos dos, pasaban de largo sin atender a nuestros ruegos y nos miraban curiosos y desconcertados. Tras fatigas y penas que evito describir aquí, llegué adonde quería, y entrando por la ciudad pregunté dónde vivía el prefecto, y habiéndosemelo indicado, me dirigí a su mansión para solicitar una entrevista. Antes había rezado el salmo 23: "El Señor es mi pastor", pues la vista de unas ovejas que por allí pacían me había recordado las palabras de Jesús: "Os envío como ovejas en medio de lobos". Y así fue, pues los centinelas mahometanos que guardaban la puerta de la residencia se abalanzaron sobre mí como fieras y por poco no me matan, de no ser porque empecé a gritar: "¡Prefecto! ¡Prefecto!. Pensando que yo portaba alguna embajada o quería hacerme musulmana, dejaron de golpearme y me llevaron ante aquel gobernador. 143 El prefecto se llamaba Abd–el–Gazar. Era hijo de Ben– el-Tragón y nieto de Abu Saré-de-la-mesa. Le expliqué que no me enviaba nadie ni prefería a la mía la religión del Islam. "En nombre de mi Señor Jesucristo me presento ante ti – le dije- y de su parte traigo un mensaje para todos vosotros: que creáis en el Evangelio". También le expliqué que, por el bien de su alma, le demostraría, en presencia de los sabios de su ciudad, que su religión era falsa, no con argumentos de las Escrituras (pues no creían en la Biblia), ni racionales (pues la fe está por encima de la razón), sino entrando yo y sus jefes religiosos en una gran hoguera. "Y si las llamas me consumen -terminé diciendo- se deberá a mi naturaleza dañada; en caso contrario, será señal de que tu religión es falsa, y tú te harás cristiano y creerás en Cristo, fuerza y sabiduría de Dios y Señor y Salvador de todos". Los jefes religiosos musulmanes presentes se alarmaron, mas él, con sosegado acento me replicó de este modo: -Oh, doncella pasmosa, me maravilla que así de imprudente te muestres para venir a decirme que mude mi fe; si lo hiciera, los míos me matarían a molestas pedradas; mejor será que regreses a tu casa, donde sin duda te esperan inquietos tus padres; vete por donde has venido, pues no sabes de la misa la mitad ni lo que te traes entre manos. A continuación Abd–el–Gazar ordenó que se me curase las contusiones debidas al arresto, y que se me atendiese con respeto. Y mientras tanto se me permitió exponer libremente la palabra de Dios a los que por allí había, aunque sin éxito, pues se me miraba con hostilidad y desconfianza. No tanto el prefecto, que convocados a su presencia algunos de sus jefes religiosos más importantes, cada día conversaba conmigo y ponía a prueba mi fe y mi saber. "¡Qué venga esa joven -decía- que de verdad parece cristiana!". Y yo aprovechaba para hablarle de Cristo. 144 Cuando llegaron los jefes islámicos y supieron el motivo de la convocatoria se indignaron muchísimo y reprendieron al prefecto, porque en vez de defender contra el adversario la ley, se mostraba imprudente dando audiencia a aquella infiel, quien, según las convenciones, debía morir decapitada. Pero él me tranquilizó con las palabras siguientes: "Esta vez iré contra la ley. No condenaré a muerte a quien, a riesgo de la propia vida, vino a salvarme el alma”. Y yo, viendo que mi estancia allí no tenía ya sentido, le pedí permiso para regresar a mi tierra. Entonces me ofreció preciosos regalos y preseas magníficas, mas no quise aceptarlos, ni siquiera para repartirlos a los pobres, pues temía ver en entredicho mi buen nombre. En la basílica maguntina se guarda con otras reliquias un cuerno de marfil tallado que el prefecto me había entregado como salvoconducto para que pudiera moverme libremente por aquellos lugares sometidos a su autoridad. Al despedirme, me dijo en secreto: "Reza a Dios para que se digne manifestarme cuál es la ley y religión que más le agrada”. Fracasado mi piadoso intento, me vuelvo a mi casa Me volvía pues a mi hogar un tanto mohína, ya que no había hallado lo que iba a buscar, y revolviendo todas estas cosas en mi fantasía, me consolaba de mi primer fracaso sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas, para entretener la vida que ya me parecía inútil y sin propósito. Yo había faltado de casa de mis padres, y de la ciudad, pues no me hallaron en toda ella, de que perdían el juicio y no sabían qué medio se tomar para hallarme. Estando, pues, sin saber qué hacerme, llegó a mis oídos un público pregón, donde se prometía premio a quien me hallase, dando las señas de la edad y del traje que traía; y oí que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que 145 conmigo vino, cosa que me llegó al alma, por ver cuán de caída andaba mi crédito; pues no bastaba perderle con mi venida, sino añadir el con quién, sujeto tan bajo y tan indigno de mí. Al punto que oí el pregón, abandoné el lugar, con mi acompañante, que ya empezaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida, y aquella noche nos entramos por lo espeso del bosque más próximo, con el miedo de no ser hallados. Pero como suele decirse que un mal llama a otro y que el fin de una desgracia suele ser principio de otra mayor, así me sucedió a mí, porque mi buen seguidor, hasta entonces fiel y seguro, así como me vio en la soledad, incitado de lo que no puedo menos que llamar desequilibrio antes que de las prendas que por acaso me adornasen queriéndolo Dios, tomó ocasión del apartamiento y lejanía en que nos encontrábamos, y con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío, me requirió de amores. Y viendo que yo con justas y concertadas palabras respondía a las desvergüenzas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos, de los que pensó aprovecharse, y amagó propasarse. Pero el justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer las justas intenciones, favoreció las mías, de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo, di con él por tierra de un buen golpe que con una rama hallada al paso le aticé, y allí le dejé, no sé si muerto o si vivo, tendido a mis pies. Mi impulso primero, llevada del sobresalto y el cansancio, fue huir ligera y entrarme por la espesura, sin otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ella y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Mas reflexioné y dándome cuenta de lo muy precario de la situación, y de lo desaconsejable que era para una doncella exponerse sin guarda ni algún valedor a las asechanzas del mundo, determiné invertir la situación y mostrarme imperiosa ante aquel que según la costumbre del tiempo había querido acometer la fortaleza en lugar de ponerle asedio paciente. Me vino a la memoria un dicho 146 que tomado de Philidor, aventajado ajedrecista, repetía mi padre, aficionado también a aquel juego de reyes: “La mejor defensa es el ataque”. El amor primero de Juana Como he dicho, al principio suspensa, pues la ocasión no era la más apropiada para entretenerse en amorosos negocios, caí en la cuenta de que no me parecía mal la gentileza del mozo, ni tenía a demasía sus solicitudes; porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de un no mal parecido muchacho en la flor de la edad, y no me pesaba oír de su boca mis alabanzas; que en esto, por feas que seamos las mujeres, siempre nos da gusto escuchar que se nos llama hermosas. Por otro lado recordé lo que del amor había aprendido en los libros piadosos. Según ellos el amor es total rendimiento, sumisión obsequiosa. Por la vía real de la renuncia completa a uno mismo se lo alcanza. Llevado de su amor irresistible, arrollador, uno se entrega, se rinde, su amor no conoce ya límites, nada se le opone, faltan los escrúpulos, no existe el pudor. El que ama rindiéndose consiente en todo lo que el amado propone, hace todo lo que el amado desea. El amado lo castiga y humilla y su amor por el que así lo maltrata aumenta en vigor. Lo trata como a un muñeco de trapo y su amor sigue creciendo. Y llega por fin la recompensa final, cuando el que ama hunde el rostro en el acogedor regazo de quien lo domina, que de ese modo lo premia. Como en el puerto el navío, en el seno del amado el que así se le entrega se halla a salvo de los vaivenes del mundo. Quien sabe lo que hay que saber aprecia estos momentos de entrega absoluta, porque sólo aquel que se deja dominar sin reservas demuestra la intensidad de su amor. Sólo el que pasa la prueba recibe el premio absoluto. 147 Una vez aquel mozo hubo recobrado los espíritus y -con lo que he dicho me había venido al recuerdo- firme yo en el mío, le hablé llanamente: –Debierais dejarme –le dije; pero prefiero interpretar los avances de que me habéis hecho objeto, aceptando que no os soy indiferente. Tal vez no os disguste hablarme del amor que al parecer me profesáis. Decidme pues acerca de vos. Sin hacerse rogar, me contó sus circunstancias. Su padre practicaba la medicina paisana, enderezaba miembros dislocados y en ganado y personas neutralizaba los males de ojo y otras malquerencias. Aspiraba a que su hijo lo siguiera en el arte y aun lo superara, para que cuando le llegara la hora fatal, contara ya con una clientela, que él le dejaría en herencia. Mientras tanto le pasaba una pensión generosa. Mas él deseaba ser escritor, o incluso poeta, para lo cual necesitaría profundizar en el conocimiento de las destrezas que tal ejercicio requiere. Le hubiese gustado comenzar ocupando un puesto de copista en un monasterio, como tantos que en ellos aprendían aquel mestier de clerecía –menester de clérigos, si se me permite el anacronismo. Pero su padre no quería ni oír hablar de parejo propósito, aunque no le hubiera sido difícil secundarlo. Como consecuencia aquel muchacho temía ahora haberse mostrado demasiado débil ante las exigencias paternas y haber preferido la ayuda en metálico que recibía a cambio de seguir una práctica que odiaba, antes que afrontar la incertidumbre de abrirse camino sin apoyo en una vía incierta e ignorada. Se limitaba a ir aprendiendo lo mínimo para no enemistarse con el padre y seguir recibiendo la renta. Cuando supe que había así arriesgado su seguridad y bienestar aceptando acompañarme en la empresa de buscar el martirio evangelizando a los infieles, lo miré con interés. –Señor mío, le dije, lo que me acabáis de contar no me parece lo más avisado en una situación como la vuestra. Es evidente que sólo a regañadientes proseguís el camino que decís. 148 Afirmó con la cabeza. –Y al parecer vuestro padre no se toma demasiado interés por vuestras preferencias en cuanto al modo de vida –añadí. De nuevo asintió. –No me falta experiencia en la tarea de enderezar personas que por su extrema juventud son proclives a tomar caminos extraviados –le dije al tiempo que con el dedo índice lo conminaba severa. -Añadiré que también lo hago con gusto. Si os sometéis a mí, veréis que a la postre os sentiréis motivado a redoblar los esfuerzos por la vía elegida. Sin embargo, debo advertiros que exijo se acepte sin reservas mi método, que a menudo conlleva medidas drásticas. –Señora, os admiro en tal grado que no alcanzo a concebir ninguna medida demasiado drástica en lo que me respecta – me dijo atropelladamente y con entrecortadas palabras. De nuevo lo miré con interés. Y quise probarlo. –Santo cielo, señor, ¡qué impertinencia! ¡No puedo menos que admirarme Tampoco yo alcanzo a comprender qué os lleva a sentir de tal forma imprudente a mi respecto, tanto más cuanto que apenas si me conocéis. ¡Vamos! ¡Acercaos y arrodillaos a mis pies! Es preciso que entendáis mi disgusto. Hizo torpemente lo que yo le ordenaba y con todas mis fuerzas y la mano abierta le di un golpe en la oreja que lo envió rodando unos pasos. –Lo siento, señora, no pude dominarme –se disculpó. –Me temo que es demasiado evidente y no necesita aclaraciones, por lo que habré de ocuparme de ello. ¿Aceptáis, pues mi tutela? ¿Os someteréis a mí en cuerpo y alma? –En alma y cuerpo, señora. –Está bien. En tal caso os pondré a prueba durante algún tiempo. Si la pasáis, tomaré en cuenta la idea de aceptar vuestra entrega irrevocable. Me vino a la memoria el mito de Cibeles y Atis tal como mi madre me lo había leído. Pensé que en cierto modo se me 149 ofrecía la ocasión de revivirlo. Yo, la diosa; él, mi esclavo sumiso. No pude resistir la tentación. –He de señalaros algunas reglas fundamentales. A menos que se os diga lo contrario, todo nuestro trato tendrá lugar de acuerdo con las normas siguientes. Ante todo empezaréis por donde hoy habéis comenzado, por postraros a mis pies como estáis. Mantendréis las manos juntas a la espalda y baja la mirada y fija en mis pies, excepto cuando yo os hable, en cuyo caso me miraréis directamente a los ojos. Y sólo hablaréis cuando yo os lo permita. ¿De acuerdo? –Sí, mi señora. –Además no sólo me diréis siempre la verdad, sino también vuestros pensamientos más íntimos. Lo comprobaremos de inmediato. Decidme cuáles son vuestras prácticas sexuales habituales. Recordé que los devotos de la diosa Cibeles no tenían reparos en sacrificarle la virilidad castrándose. No era pues demasía el que yo pidiese otro tanto a quien de tal modo aceptaba adorarme. Ante estas palabras el joven enrojeció y bajó la vista al suelo, con lo cual de nuevo lo golpeé en la oreja con la mano abierta. Acerca de la respuesta no cabía duda. Demasiado corto como para seducir incluso a la más humilde de las mozas que trataba y en exceso temeroso de las dolencias venéreas para arriesgarse a ir con las prostitutas. No tuvo más remedio que admitir que con frecuencia buscaba satisfacción en sí mismo. –¡Bien; no es novedad! Otro tanto sucede a la mayor parte de los jóvenes machos. A partir de ahora os abstendréis de tal práctica, excepto cuando yo os la ordene para aliviaros de la tensión momentánea y como acto de higiene, corporal tanto como mental. –Quiero empezar ya –añadí. Apartaos a esas peñas, aliviaos sobre un pañuelo, traédmelo de vuelta y mostrádmelo. Si no lo conseguís, decídmelo. 150 A decir verdad, había yo observado durante todo el tiempo como él se esforzaba en disimular la excitación de sus órganos. De modo que se alejó unos pasos y al cabo de algunos minutos regresó con el pañuelo, se postró a mis pies, tal como le había dicho, y me lo alargó para que lo viera a mi gusto. Lo tomé sin decirle palabra. Me preguntaba cuál había de ser el paso siguiente cuando él exclamó fervoroso: –Oh, señora, heme aquí a vuestra total disposición para todo lo que gustéis ordenarme. Le di otro golpe doloroso. –Os he dicho bien claro que no os está permitido hablar a vuestro placer, sino sólo cuando yo os lo ordene. ¿Lo habréis olvidado? Debéis recordarlo. Aceptó mudo el castigo y no dijo nada. –Tenéis ahora licencia para besarme los pies. ¡Vamos! ¡Hacedlo! No os demoréis o de nuevo os daré qué sentir. Alcé unos milímetros el borde de la túnica y descubrí la punta de los borceguíes o mulas que entonces calzaba. Se inclinó y los besó devotamente, como era de rigor que lo hiciese. –Bien; ahora apartaos por un tiempo a donde no os vea. Dejé pasar unas horas antes de llamarlo de vuelta. De nuevo ante mí aquel que se decía dispuesto a entregárseme, sin perder un momento lo hice postrarse a mis pies y lo interrogué. Quise saber si a solas se había aliviado tal como según había dicho tenía por costumbre. Como era de esperar, lo negó, aunque probablemente mentía, dada la debilidad de carácter que él mismo se había atribuído. No me dejé engañar. –Miradme a los ojos y respondedme otra vez. Le tendía una trampa. Si volvía a decir que no, redoblaba la ofensa; y si decía sí, quedaba como un mentecato. Respondió débilmente: Sí. Sin una palabra, me levanté y me aproximé a él. 151 –Habéis cometido dos graves errores. Deberé castigaros. Y sin decir nada más lo agarré de una oreja y lo obligué a quitarse la zamarra, la camisa y los pantalones y a quedarse desnudo ante mí. –Imagino que desde que abandonasteis la escuela no os habrán vuelto a azotar. Puesto que es la primera vez que os disciplino, seis golpes serán suficientes, lo que significa por mi parte extremada clemencia. Curiosa observé que se hallaba terriblemente excitado, lo que por fuerza saltaba a la vista. El ridículo espectáculo me hizo reír entre dientes. Lo agarré con fuerza y aún de rodillas hice que apoyara en mi regazo el rostro. Y mientras lo mantenía bien sujeto e inmovilizado en aquella humillante postura descargué sobre su expuesto trasero seis golpes de vara. Antes la había arrancado de un matorral que por allí cerca crecía. No tuve miramientos. Tenía que aprender la lección. Cuando lo solté, las lágrimas le corrían por las mejillas. –Una lección provechosa, señor. Besad la vara que os ha castigado, y luego recoged vuestras ropas y vestíos. De nuevo os aliviaréis como de costumbre y me traeréis el resultado. No tardó mucho tiempo. Enseguida estuvo de vuelta y me presentó su ofrenda de amor. A éste episodio siguieron de la misma manera otros. El último me mostré más severa. No había lugar para ningún género de blandura, así que le di doce golpes con la vara. De nuevo lloró, me rindió homenaje y trajo su ofrenda. Noté que cambiaba gradualmente. Cada vez parecía más ansioso de repetir la experiencia. Se mostraba más animado y el vigor lo animaba. Él mismo parecía buscar el castigo. Cada vez los repetidos castigos se hacían más próximos. También yo me sentía distinta. Me sentía más viva, me centelleaban los ojos, mi voz se hacía más ronca. Como si tomase un tónico desconocido, un poderoso afrodisíaco. 152 Al sexto día, procuré acicalarme. Ya dije que el día de mi partida había puesto en el hatillo una camisa de repuesto y algunas galas. Lo recibí pues como si se tratase de una fecha señalada y de fiesta. Se arrodilló a mis plantas tal como ya se había habituado a hacerlo. –Os permito mirarme, señor, me habéis complacido y estoy dispuesta a recibiros como un siervo sumiso. La ceremonia precisa, debo advertíroslo, no es agradable, y si la aceptáis, no habrá ya vuelta atrás. Una vez a mi servicio, estaréis unido a mí por todo el resto de lo que os quede de vida, y obligado a llevar a cabo cualquier tarea que me plazca imponeros. No respondió y acepté como aquiescencia el silencio. –Si queréis reflexionar, podéis apartaros a solas y echar vuestras cuentas; si decidís ir hasta el fin, seguiremos adelante; de lo contrario nunca más trataréis del asunto. Mientras yo le hablaba no dejó de mirarme. Complacida noté en sus ojos la muda adoración que sentía por mí. Al estar a mis pies, yo le parecía más alta, y si antes mi figura femenina había sido grandiosa a sus ojos, ahora era ya poco menos que divina, a lo que contribuían nuestras actitudes respectivas, de ama y esclavo. Yo había recogido en un moño francés la mata del pelo, con lo que realzaba mi delicado cuello blanco de alabastro que una cinta negra de seda ceñía. Sentí que la voluptuosidad le empañaba la mirada. Tampoco yo era inmune. Incluso había cambiado mi expresión. Donde antes me había mostrado fría y dueña de mí, había ahora animación, me brillaban los ojos, y mi voz, ronca, estaba cargada de emoción. Era como si me hallase bajo los efectos de un poderoso estimulante. El fuego del amor nos devoraba a entrambos. Se arrojó a mis pies y besó las delicadas puntas de mis sandalias que me asomaban bajo la seda del traje. –No necesito pensarlo, señora. Ser vuestro es lo que más deseo, y pagaré con gusto el precio que sea necesario. 153 Sin decir una palabra, lo levanté del suelo y apreté su cabeza contra mi pecho. Me sentía excitada. Permanecimos así en silencio algún tiempo, y luego le dije: –¡Ah! Me temo que primero tendréis que pasar por una prueba dolorosa. Pero después, con el tiempo, disfrutaréis las delicias que os daré a gustar en trueque de vuestra obediencia. Y con extremada dulzura añadí: –Ahora dirigíos a la cueva que en las cercanías hemos descubierto estos días. Quitaos la ropa a la entrada, penetrad más adentro y totalmente desnudo arrodillaos en el suelo. Concentraos en mi imagen, la imagen de vuestra dueña absoluta, y esperadme. ¡Id! En un estado de completo éxtasis, se deslizó apresurado. Pasado el umbral de la gruta se halló en una gran cámara abovedada que iluminaba tan solo el resplandor de un rayo de sol que entraba por una grieta escondida. Se arrodilló y a medida que los ojos se le acostumbraban a la oscuridad, vio ante sí una especie de hornacina natural, y ante ella un sólido poste de madera, como aposta hincado en el suelo, que le llegaría a la cintura, cubierto de extraños símbolos grabados. En la arena que crujía, oyó acercarse mis pasos. Paralizado por la expectación, no se atrevió a volverse, y esperó a que yo me adelantara hasta el altar, y me situase en el centro de la zona iluminada, como si en un escenario me envolviese la luz de un foco potente. –Levantaos y miradme, y repetid conmigo: Vos sois mi ama, y yo vuestro esclavo. Seré vuestro para siempre. Pudo apenas hacerse oír. Me sentí arrebatada. Por entonces se forjaba las gestas que pasados los años inspirarían el relato de El Anillo de los Nibelungos. Mi madre, la sajona Gudrun, me había hablado de las heroínas, Brunilda y Crimilda, las dos nórdicas valkirias, y por un instante me identifiqué con ellas. Ante mí, arrodillado a mis plantas estaba Sigfrido, dispuesto a padecer por mi amor. 154 En un rapto me vinieron también a la mente las Cortes de Amor provenzal y los caballeros que cual Lancelot habían renunciado del todo a su voluntad y estaban dispuestos a adorar de por vida a la dama elegida. Y transida de inspiración añadí: –Bien. Ahora ved en mí lo que os digo y repetid mis palabras: Vos sois mi valkiria, mi Boadicea, la hechicera guerrera a la que obedezco sin reservas. Me vi muy otra, no era ya la que era. La joven y frágil doncella apenas formada se había transformado en una figura bravía y amenazadora vestida de pieles y hierro. Así como el guante enfunda la mano, me envolvía sin costuras una veste de cuero que múltiples hebillas me sujetaban al cuerpo, veste erizada de brillantes agujas de acero de dos dedos de largo, que me hacían terrible y salvaje pero de extraño modo también sensual. La iron maiden, la doncella de hierro con que se torturaba a los herejes. El mancebo hizo como se le decía. –Sirvo a una diosa antigua –le dije, y mi presencia en la tierra tiene por objeto devolver a nuestro femenino género la perdida dignidad. Aunque un varón, reconocéis mi superioridad sobre los de vuestro sexo, y de ahí que seáis un aliado adecuado para mis designios. Entoné entonces un cántico bárbaro en lengua sajona, que había aprendido de mi madre, y volviéndome a él le ofrecí la ambrosía que un gavilán me había traído en un vaso de cuerno, como una blanquísima paloma había traído bajada del cielo al santo Remigio en una ampolleta el óleo precioso y preciso para bautizar y coronar al rey Clodoveo, franco y pagano. –Bebed esta poción: con ella soportaréis mejor la ordalía, la penosa experiencia, la prueba severa que de inmediato os aguarda. La pócima, de hierbas y ligeramente alcohólica, mareaba al instante. De pie apoyé las espaldas en el poste de madera. 155 –Arrodillaos ante mí, inclinad la cerviz hasta tocar con la frente mis sandalias, y rodead con los brazos mis pies y el madero sagrado. El madero sagrado, del que había sido exponente el árbol Irminsul. Imagen del falo, de la fecundidad, el árbol en la base del mundo. Según mi madre, allá en la Sajonia, su país de acogida, las mujeres habían solicitado el embarazo en ceremonias campestres orgiásticas. En ellas bailaban en torno a Irminsul, árbol, pilar, columna, betilos, cipo sagrado –que todos esos nombres se le daba– que en el santuario de los bosques representaba a la Diosa suprema del culto matriarcal primigenio. Ella habitaba en los árboles de los bosques sagrados y regía la fertilidad. Las almas inmortales, semillas de vida de los que iban a nacer, impregnaban las copas y los frutos. La mujer que bailase a su alrededor portando en la cabeza una canastilla de mimbre que contuviese falos simbólicos, quedaría preñada. En Caria, Laconia, en las fiestas cariteias, las mujeres solicitaban de la diosa Artemisa Cariatis el embarazo. Bailaban en un bosque de nogales y en la cabeza portaban un cálatos o cestillo de falos. En Lucania y en las fiestas Cariátides, lo solicitaban a la diosa Afrodita. En Esparta, lo solicitaban en las fiestas Helenoforias; la diosa era Helena; portaban en la cabeza helenes (vasijas) y después, en el cercano monte Taigeto celebraban orgías. Exaltado y excitado al máximo, el mozo lo hizo. De nuevo entoné el canto misterioso, y luego, con un bronco alarido, descargué en la espalda del mozo con un látigo de cuero nudoso el golpe más fiero que quepa pensar. Él gritó salvajemente. Otro golpe y otro grito. Se retorció de dolor pero al mismo tiempo contemplé en su semblante la expresión de una infinita voluptuosidad. Descargué sobre él golpe tras golpe, escuché uno tras otro sus gritos, a un ritmo lento y de enorme crueldad. Mientras 156 con los mayores extremos de la más encendida pasión me besaba los pies y me los bañaba con sus lágrimas, lanzaba gritos atroces. Seguí golpeándolo con estudiada ferocidad. –¡Ya basta! –exclamé triunfalmente. Me callé, cesaron los golpes. Él se hallaba en un rapto. –¡Poneos de pie y apoyaos en el sagrado madero! Se levantó vacilante e hizo lo que yo le ordenaba, mientras yo hacía otro tanto, de modo que formábamos los dos un apretado círculo en torno al poste bendito. Con el rumor de una lámina de acero que suavemente deja su envoltura extraje de su vaina un largo cuchillo de mango de marfil. Me descubrí los dos senos y con un gesto tajante me hice un corte en uno de ellos, justo encima del violáceo pezón. Con los brazos nos manteníamos los dos estrechamente unidos, mientras como en un ensueño embriagador veía yo hincarse fieramente en su carne las agujas de mi coraza divina. Nuestros cuerpos se apretaban mutuamente, y forcé su cabeza sobre los dos blandos globos de crema, mientras la sangre manaba y los cubría de rojo. Entoné con vibrante voz: –Mis senos dan sangre, no leche. Bebedla y seréis mío. El la lamió con delirio y en éxtasis y lo reconforté: –Habéis pasado una dolorosa experiencia, lo temo, pero me habéis complacido. Merecéis os lo premie. Gustad las mieles del triunfo. Y lo regalé con las caricias más íntimas que cabe dar. Todo halago parece doble después del tormento, sobre todo cuando los administra una misma persona. Permaneció transfigurado hasta recobrar el sentido y se halló en medio de la maleza, como si sólo hubiese soñado. 157 Cap. 6 - La segunda salida. La vida en el yermo Simón Pedro les dijo: “Que María nos deje, pues las mujeres no son dignas de la vida.” A lo que Jesús retrucó, “He aquí que yo la conduciré para hacerla un varón, para que como vosotros, también ella pueda volverse un espíritu viviente. Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos.” Del Evangelio de Tomás. A nadie debe sorprender mi conducta en el lance que acabo de narrar. La había aprendido en las Vidas de santos del Martirologio que como ya he dicho me leía mi padre. Así, en la Vida de santa Ulrica se contaba que cuando alguna de las novicias de algún convento de los que ella había reformado se mostraba tardona en el avance por el Camino de Perfección que la madre abadesa la incitaba a seguir, primero se la amonestaba, luego se la reconvenía, y a la tercera caída, con los latigazos de una fusta se la hacía entrar en razón. Esta misma santa no se cansaba de advertir a su manso rebaño que la mayor virtud de una hermana era la santa obediencia, que también se llamaba abnegación, desprendimiento y negación de sí mismo. También había llamado la atención el caso de una novicia, Beatriz de la Madre de Dios, a la que la priora se resistía a admitir en el convento recién fundado. Al parecer durante su infancia se la había perseguido e incluso maltratado. Tenía sólo siete años cuando una hermana de su madre se encariñó de ella y prometió nombrarla su heredera. Las criadas de la tía, una mujer soltera que vivía sola, sin ningún pariente a su lado que la protegiera y mirara por sus intereses, contaban con que a su muerte les dejara a ellas los bienes. Buscaron pues de enemistar con la tía a la niña y sus padres, de modo que acusaron a la pequeña de haberles encargado comprar veneno para emponzo- 158 ñar a la buena señora. Confiada en exceso o por otro oscuro motivo, la tía las creyó, y devolvió la niña a sus padres. Éstos, despechados con la pérdida de lo que ya habían visto suyo, la emprendieron con la niña, la azotaron a diario durante todo un año, le aplicaron otras penas y la obligaron a dormir en el suelo. Sin embargo Dios castigó a las calumniadoras. Contrajeron la rabia, y antes de morir, arrepentidas, confesaron lo que habían urdido. Pasado el tiempo, el padre de Beatriz quiso casarla, pero ella se negó a complacerlo y le dijo que había hecho voto de entrar en religión. El padre de nuevo creyó que mentía y que sólo trataba de ocultar algún pecado de la carne que le estorbaba el contraer matrimonio. De nuevo la sometió a indecibles malos tratos y estuvo a punto de ahorcarla. Se libró de la muerte por puro milagro y pasó tres meses encamada para recuperarse de aquel asalto paterno. La relación de pareja estaba plagada de incertidumbres. Los pros y los contras del santo matrimonio Una vez probado el amor profano y sin saber qué hacer, determiné volver a casa. No creí difícil conseguir que me perdonara mi padre, que aunque severo, me profesaba acendrado cariño cristiano. Me había dado cuenta de que andar por el mundo en atuendo de mujer estaba lleno de inconvenientes, ya que ponía en peligro mi cuerpo, y lo que es mucho peor mi alma inmortal. Una vez de nuevo entre los míos y sabido todo lo que en aquel tiempo me había sucedido, de momento mi padre calló, mientras pensaba qué cosa se había de hacer para que, yo abandonando las que juzgaba mis infantiles quimeras, no volviese a correr tales peligros como ya había corrido. Fue pues el caso que trató de buscarme marido y me prometió a un joven de la vecindad, de bastante buen linaje y notables prendas personales. 159 Al principio no opuse reparos; pero allá en lo más profundo de mí y a medias consciente, me pareció entrever que casándome y formando familia me rebelaba contra mi ya difunta madre o en cierto modo la desafiaba, porque sin saber de qué manera, en lo más íntimo yo consideraba rebeldía suma el casarme y tener hijos como ella los había tenido. Hubiera sido como arrebatarle su papel de madre y la juventud, refregarle en el rostro el envejecimiento y la edad. Luego me vino a la memoria todo lo que acerca del matrimonio ella me había leído y que con su soberano saber los santos Padres habían refrendado. En primer lugar pensé en Tertuliano, según el cual el matrimonio se basaba en el mismo acto que la prostitución, por lo cual lo mejor para cualquier mujer era no conocer varón. Su opinión hubiera estado falta de peso si hubiera sido aislada, pero a corroborarla había acudido san Juan Crisóstomo, para quien donde estaba la muerte, estaba el matrimonio, y donde no había matrimonio, tampoco había muerte. Ya he mencionado a san Justino. Para Clemente de Alejandría, otro santo varón, el coito era una enfermedad perniciosa, “una pequeña epilepsia”. Y Orígenes enseñaba que durante el ordinario contacto sexual, el Espíritu santo se ausentaba. Quizá por eso, por no poder soportarlo, prefirió castrarse. Recordé entonces una confidencia secreta que en una ocasión Bilequilda del Maine me había hecho: Mira, Juana, te llevo algunos años, y como ya sabes, se me ha educado interna en un monasterio para jóvenes notables; pues bien, en la capilla muchas veces he solido rogar de este modo a la Virgen: Oh, Señora, Vos que concebisteis sin pecar, concededme que pueda yo pecar sin concebir. A esto se añadía lo que mi madre atribuía a san Agustín, a saber, que una madre, puesto que estuvo casada, ocupará en el cielo un puesto inferior al de la hija que haya sido virgen. 160 Aquel santo obispo “hubiera preferido que los hijos fueran sembrados a mano, como el cereal”. Asimismo al respecto se había pronunciado san Ambrosio: “El matrimonio es honroso, pero la continencia lo es más; pues si quien entrega su virginidad en el matrimonio obra bien, quien no la entrega y se la guarda obra mejor”. Pero antes había dicho que «como institución natural acorde con el querer de Dios, el matrimonio no tiene como primera y más profunda finalidad el mutuo amor de los esposos, sino la creación y formación de nuevas vidas». Palabras que parecieran bien contradecir lo que antes había apuntado. Pues daban a entender que conservarse virgen valía más que traer hijos al mundo. Cosa que según la Biblia hubiera desaprobado Yahvé, ya que a los padres primeros de todos había dado la orden de “creced y multiplicaos”. Pero ningún fiel cristiano osaría criticar a los santos Padres de la Iglesia. Y para el papa León I, ninguna madre terrena «concebía sin pecado». Luego san Isidoro de Sevilla había dicho que si bien el matrimonio era bueno «en sí», sus «circunstancias» eran «malas» y había que expiar a diario el placer en él disfrutado. La mayoría de los eclesiásticos que se ocuparon del asunto estuvieron acordes en considerar pecado todo trato sexual. Y según Inocencio III «el ayuntamiento conyugal nunca se consumaba sin la comezón de la carne, sin el ardor de la lujuria, sin el dolor de la libido; nadie se atrevería a negarlo». El coito era un acto vicioso. Lo que sorprendía, porque no cabía concebir el que nadie procrease sin que interviniera el coito. Al menos de momento. El acto matrimonial siempre estaba ligado al pecado, y a un pecado grave, pues «en nada se diferenciaba del adulterio o la fornicación, en tanto intervenían en él la pasión sensual y el placer nefando», dado que «Adán nos corrompió, nacimos y se 161 nos concibió en pecado» y «el débito matrimonial nunca se cumple sin pecado»; «los cónyuges no se libran del pecado». Al principio no se permitía a los esposos besarse con la lengua. Mas cuando con la relajación de las costumbres se lo empezó a ver como pecado sólo venial, las autoridades eclesiásticas no quisieron consentirlo sin más y ofrecieron una casuística en la que se indicaba exactamente cuántos milímetros podía penetrar en la boca ajena la lengua para que el beso siguiese siendo honesto, y en qué momento comenzaba la deshonestidad. Para que el placer no encantara a la pareja y quedara ella atrapada en la red engañosa de la concupiscencia, se recomendaba la llamada «camisa del monje» (chemise cagoule), que tapaba el cuerpo hasta los pies y sólo dejaba al descubierto una estrecha rendija en la zona genital. Todo esto figuraba en la llamada teología moral, que los encargados de orientar a los otros debían aprender. Dejando a un lado las trabas que ponían al matrimonio los eclesiásticos, otras razones laicas aconsejaban preferirse eunuco. Los eunucos abundaban; todos ellos eran gentes de origen aristocrático y urbano y se los castraba para evitar que desperdiciaran la energía en otra cosa que en servir al Estado. Por lo general se dejaban voluntariamente operar, pues era requisito imprescindible para los que querían hacer carrera. Grandes patriarcas y generales eminentes habían sido eunucos. Se tenía por privilegio su condición lisiada y estéril. Antes muerta que casada De modo que las contundentes y santas sentencias referentes al asunto sumadas a las consideraciones de orden práctico me abrumaron. No se me ponía fácil la cosa. Pensándolo pues dos veces, no me hallé hecha para el casamiento corriente, 162 antes más me aprovechaba, en el cielo así como en la Tierra, entregarme al Señor y ser sólo suya. Decidí serlo a conciencia. Yo era tal que una vez tomado un camino, el puntillo de la honra no me dejaría volverme atrás por nada del mundo. Y a imitación de la santa Juana cuyas peripecias había narrado un popular autor teatral, repetía para mí: Casarme quieren, mi Dios, siendo cosa reprobada el ser dos veces casada y siendo mi esposa Vos. Ya conozco vuestros celos, no os los quiero, mi Dios, dar; mi padre quiero dejar, que con humanos desvelos me impide el bien que publico, y por un mortal esposo, un divino y poderoso me quita, inmortal y rico. Sólo vuestro amor me cuadre, que si a mi padre dejé, en vos, mi Cristo, hallaré, Rey, Señor, esposo y Padre. Muy bien hubiera podido decir entonces a quien por ventura me solicitara lo que andando el tiempo diría Don Quijote a Maritornes, la sirvienta que en la venta donde el caballero vela sus armas hace pasar por enamorada hija del señor del castillo a la del ventero: “Lástima os tengo, fermoso caballero, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a esta miserable indecisa doncella, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otro que aquel que en el punto que supo de Él lo hizo señor absoluto de su alma…” El ambiente en que mis padres me habían criado dio como resultado el que toda mi vida me sintiera alienada de los otros, al mismo tiempo que absolutamente rara y preciosa. Para huir del destino que a mi pesar se me labraba, pensé primero en secundar a santa Oda, que en circunstancias similares a las mías se había cortado la punta de la nariz y espantado así al solicitador importuno; pero considerando que quizá la probable hemorragia llamaría la atención y me llevaría a envanecerme de ella, rechacé por humildad aquella idea. 163 Pensé luego en lo sucedido a otra, santa Catalina, que un día, desesperada ya del molesto acoso a que la sometía su terco pretendiente, reacio a darse por enterado de las calabazas que una vez y otra ella le otorgaba, quiso estropearse por medio de un ungüento repugnante y venenoso la belleza del rostro; y cuando en Roma, en el jardín de la casa en que vivía con su madre, iba a poner en práctica su heroica intención, le cayó de la pared sobre la cabeza una piedra de gran tamaño que la hirió gravemente, pues, a no dudarlo, Dios, que tan linda la había creado, no quiso ver así destruida la hermosura de su esposa mística. Renuncié también a aquel proyecto. En parecidos apuros se había hallado asimismo santa Susana. Una y otra vez el hijo del prefecto de la ciudad le proponía el matrimonio y no aceptaba un no como respuesta, con lo que ella harta ya de la solicitación importuna había dicho a su tío, el Papa san Cayo, a quien no disgustaba la boda: "Ya sabéis, amado tío mío, que habiendo hecho voto de castidad no puedo dar la mano a otro esposo que a Cristo, y aquí mismo os declaro que jamás se la daré a nadie que no sea Él. Antes monja que casada. Por más trampas que me tienda el magistrado para obligarme a mudar de propósito; por muchos tormentos con que me amenace para llevarme a la alcoba del hijo, confío en que por la misericordia de mi Señor Jesucristo, me arrancarán del cuerpo mil almas antes que del corazón la fe que a mi esposo divino tengo prometida, y que no harán ni aún titubear la determinación de vuestra humilde sobrina". Admiró a san Cayo la santa elocuencia de aquella nepote y ya no insistió en hacerla cambiar de propósito. Igualmente valerosa así como maravillosamente precoz e ilustrada se había mostrado santa Inés. A los 9 años hizo voto de virginidad y se consagró a Jesucristo. Tenía tan sólo 13 y ya muchos la deseaban por esposa y compañera sentimental de lecho, pero ella los rechazaba; a sus requerimientos respondía 164 con rara elocuencia: “La esposa injuria al esposo si desea agradar a otros. Sólo me poseerá el que primero me eligió”. Volviendo una vez de la escuela, el hijo del prefecto de Roma la vio y se prendó de ella. La siguió hasta su casa y se enteró de quien era. De vuelta en el hogar dio cuenta del flechazo a su padre, que de momento le hizo ver su juventud y las muchas oportunidades de triunfar que por su condición le ofrecía la vida. Pero el joven no se dejó persuadir. Con el permiso del padre propuso el matrimonio a la moza y le ofreció magníficos regalos. Mas sin reparar en su apostura viril ni en su buena planta, Inés lo rechazó diciéndole: “Apártate de mí, pábulo de corrupción, porque ya me ha solicitado otro amante. Con piedras preciosas me ha adornado la diestra y el cuello, me ha puesto en las orejas perlas de incalculable valor, me ha marcado el rostro para que no admita fuera de Él a otro querido. Amo a Cristo, seré la esposa de aquel que nació de una virgen y cuyo padre lo engendró sin concurso de mujer; en mis oídos ha hecho sonar acordes armoniosos. Cuando lo amare, seré casta; cuando lo tocare, seré pura; cuando lo recibiere, seré virgen”. Con pareja parrafada apabullado y perplejo, y a los bien trabados discursos prefiriendo el amor, él la denunció. Para castigar su soberbia se la expuso desnuda a las miradas obscenas de la plebe o populacho, pero le crecieron de golpe los sedosos cabellos y la taparon de la cabeza a los pies, como más tarde taparían a lady Godiva, y uno que se atrevió a acercársele, cayó muerto redondo. Compadecida ella y no queriendo que por su causa padeciera, rogó por él y lo resucitó. La echaron luego a la hoguera, pero las llamas se negaron a quemarla. Se hicieron a un lado y formaron como un cáliz o copa en la que ella aparecía como una gema en su estuche. “¿Por que tardáis tanto y os demoráis en enviarme a la gloria?” –increpaba la joven a tales sutiles verdugos que se mostraban remisos en hacer su trabajo. “Perezca este cuerpo que aman unos ojos a los cuales no quiero complacer” –añadía. 165 Por fin la descabezaron. No le valió la retórica. Y los paganos idólatras le mataron a pedradas a una hermana que fue a rezarle a la tumba. De ella dijo san Ambrosio: “Amó a Dios desde que pudo conocerle, y lo conoció recién nacida”. Pensé por fin recurrir al expediente del que en trance parejo se había valido la santa princesa portuguesa Wilgefortis, que habiendo rogado a Dios la amparase, le brotó de pronto en la cara una tupida barba de varón bragado, visión ante la cual el que aspiraba a su mano había sentido desfallecer el amor que hasta aquel momento le había prometido. Sin embargo, como el Señor no acudiera en mi auxilio con la misma rapidez con que para ella había provisto y se demorara en atender mis súplicas, determiné habérmelas con el problema con mis solas fuerzas. Mucho me conmovían ejemplos semejantes de heroicidad. Me miraba y de ninguna manera sentía esperanzas de hallarme nunca a su altura sublime. Decido consagrarme a Dios Yo me había sentido llamada a una vida más alta y a despreciar las cosas mundanas. Recogí los pocos adornos y alhajas que hasta entonces usaba y los regalé a los pobres, dejé de tratar con jóvenes de mi edad y frecuenté solamente a ancianas de piedad reconocida; pues no en vano había sentenciado san Remigio: “Divertíos con los jóvenes, pero tratad con los viejos”. Finalmente, y dado que ya desde mis primeros años se hablaba de “la dulzura, encanto e irresistible simpatía” que de mí se desprendían, por lo que se me tenía por bella, para perder el atractivo dejé de lavarme el rostro “aun con agua fría”. Mi padre no pareció tomar a mal esta mi nueva actitud, y sin preocuparse de ella, partió para retirarse tres días a un monasterio de su predilección. Cuando él se alejó, envié a alguien de mi confianza a pedir una entrevista a un santo monje 166 que en las cercanías hacía vida virtuosa. Ya en su presencia, le confié el llamamiento divino que en el alma sentía, y el santo varón me respondió con las palabras del Señor: “Quien no esté dispuesto a dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos y todas las cosas por el reino de los cielos, no es mi discípulo”. Y para rematar la faena me leyó la “Epístola” que a Heliodoro había escrito san Jerónimo: “Vendrá tu hermana viuda y te abrirá los brazos; llegarán tus criados, la nodriza que te amamantó y su marido, que son para ti como segundos padres, y te saldrán al paso y te dirán: ¿A quién encomendarás nuestra vejez y quien nos asistirá en la muerte? ¿Quién nos enterrará? Sobre todo tu padre, venerable y anciano, cuya frente surcarán las arrugas, lacio y débil el otrora poderoso pecho, también te estorbará el paso y te recordará toda tu vida, desde el día que por primera vez te recibió en sus brazos hasta ahora…” Así evocaría mi padre mi infancia y así consternaría mi partida a familiares y criados. Mas el anciano seguía leyendo: “Toda la casa descansa en ti y está para caer…”. “¿Qué haces bajo el techo paterno, soldado cobarde? Aunque tu madre, con la cabellera suelta y el traje a jirones, y aunque tu mismo padre se tumbe en el umbral, pisa sobre su cuerpo… Aquí la piedad de un hijo consiste en no tener piedad”. Pese a tan concertadas razones no me dejé convencer de inmediato y dije al monje que si persistía en mi propósito temía despertar la cólera de mi padre, y que yo era la niña de sus ojos, a lo que él cortó por lo sano respondiendo que sin duda en mis otros hermanos encontraría él con quien consolarse. Venció así mi resistencia y le pedí que me admitiera en religión, lo que él hizo inmediatamente. Mas terminada la entrevista y a solas, reflexioné y llegué a la conclusión de que mi padre no se volvería atrás en su intención primera de casarme, y yo no podría evitar su ira, porque si me escondía, me descubriría sin duda y me arrastraría de nuevo al hogar empleando la fuerza si fuere preciso. 167 Rogué fervorosa al Señor se dignase indicarme el camino a seguir en aquella encrucijada y desamparo. Oyóme sin duda el que todo lo puede, porque una mañana de aquellas, en que tendida en la hierba de un prado vecino dejaba a los rayos del sol me calentasen los miembros, que con la humedad los tenía ateridos y algo entumecidos, ocurrióseme de pronto la idea de que mis muchos males me venían en parte de mi condición de mujer, mis abundantes y largos cabellos dorados, mis formas redondas y en general todo aquello que los que saben del asunto llaman caracteres secundarios femeninos; y que si acertaba a disimularlos y me hacía pasar por varón, sin duda mis dificultades se aliviarían. Me habían precedido en el pío intento adoptando personalidades, vestuario y nombre masculino y pasando por monjes, mujeres tales como santa María Egipcíaca, mujer de costumbres fáciles a quien en el umbral de la basílica del santo sepulcro en Jerusalén se le apareció Jesucristo, con lo que ella se retiró de la vida disipada en que hasta aquel momento se había complacido y tras vestirse de hombre pasó en el desierto los siguientes 47 años, alimentándose solamente con tres peces de una laguna vecina y el pan correspondiente que equilibrara la dieta. Santa Isolina de Pérgamo dio un ejemplo parejo. Felizmente casada, su bondad la hacía de tal modo atractiva, que enamoró a un joven frívolo que quiso seducirla, pero ella rechazó sus impuras pretensiones. Con lo que tenía en casa, estaba satisfecha. Despechado, él recurrió a una hechicera, que con pócimas y palabras especiosas la llevó a consentir. Mas el trance pasado, se sintió tan triste que se propuso arrepentirse de por vida. Tomó ropas de hombre y suplicó se la admitiera en un monasterio vecino. Dijo llamarse Isolino y una vez aceptada admiró a todos con la aspereza de sus mortificaciones. En el lugar vivía una ventera a la que un mozo sin escrúpulos había dejado preñada y sin querer responsabilizarse 168 del fruto de su hombría la había abandonado. La ventera acusó a Isolino de ser el padre del niño. Como él guardara silencio y no quisiera demostrar la mentira, se lo expulsó de la comunidad. Entonces se retiró a la soledad, se hizo cargo del pequeño y lo alimentó con leche desnatada de cabra. La aspereza de la vida religiosa a la intemperie y las penalidades le curtieron el cutis, hasta entonces suave. Pasados los años suplicó se la admitiera de nuevo en el sagrado recinto, lo que se le concedió tras haberle hecho jurar que ya nunca saldría de su celda. Así lo hizo, y sólo después de su muerte cuando se la amortajaba para darle cristiana sepultura se descubrió su verdadero género. Su hijo llegó más tarde a ser abad de aquel mismo lugar. Lances parejos habían llevado a poner de lado las galas femeninas y tomar la apariencia de hombres a santa Nerea de Bitinia; santa Ana de Constantinopla; santa Apolinaria; santa Anastasia de Egina; santa Hilaria; santa Margarita, santa Matrona de Pergia, santa Epifanía de Eleuterópolis, santa Pelagia de Antioquía, santa Paula y tantas otras que fuera tedioso nombrar. ¿Y qué decir de la afamada Edelvita? Hija del duque de Sotomayor, había sido aya del príncipe Uxío, heredero del reino en que servía su padre. A los cuarenta años se sintió tan aburrida en la Corte que quiso irse a vivir a la aldea, donde practicaba penitencias tan asombrosas que sus cilicios ensangrentados hechos de cascos de botellas y las disciplinas que durante horas se daba con cadenas mohosas admiraban a unos y horrorizaban a otros. Aunque se había refugiado en una gruta, donde pasaba las horas como enterrada viva, los demonios no se daban descanso en tentarla y para llevarla a perder los estribos tomaban la forma nefanda de voluptuosas serpientes o de excitados mastines. Se decía que sólo comía los domingos, martes y jueves, de los que llevaba la cuenta por medio de artes secretas. Cuando llegado un momento se decidió a tomar hábito religioso en la orden del monte Carmelo fundada para honrar al profeta Elías, escogió el de los hombres y no el de las mujeres que por su género le 169 correspondía, porque tenía tal la cabeza que no sufría en ella ni el roce de unas tocas. Su renombre de santa hizo que la princesa de Villasobroso la llamase a pasar en palacio algún tiempo, donde admiró a quienes no la conocían mostrándose rodeada de damas ilustres en una carroza y bendiciendo a todo aquel con quien se topaba. El obispo de la diócesis la había convocado a su presencia para amonestarla por una conducta de tal modo escandalosa, pero al ver que se trataba de una mujer de alcurnia elevada y no del monje que hacía sospechar su sayal, se había guardado de reprenderla con acritud, como había pensado primero, y en cambio con palabras piadosas y escogidas la había animado a dejar la aspereza y recluirse en un monasterio de otras mujeres, lo que ella había rechazado alegando que “no quería vivir en medio de amaneradas y empalagosas devotas, cuya loca fantasía no podía menos que aumentar la ya de por sí desmedida flaqueza natural del femenino género.” De vuelta a sus soledades se alojó una noche en un monasterio, y cuando de mañana partió, las ascetas que habían tenido el privilegio de acercársele y tratarla, aseguraban que su hábito de tosca estameña, sucísimo, exhalaba un olor a santidad indescriptible, tanto más cuanto que con el calor que entonces hacía, que era extremado, muy bien se hubiera esperado otra cosa. Causó en aquel eremitorio tan honda impresión, que la abadesa se sentía confusa y se reprochaba no sentirse capaz de imitarla en sus penitencias, hasta que se la había aparecido el mismo Dios y la había tranquilizado diciéndole que para complacerlo no era preciso llegar a tales desaforados extremos, pues tenía la sumisión de alguien en más que los golpes que se diese con azotes de cuero o el ayuno y abstinencia que practicase en los días de vigilia que manda la Iglesia. Animada a la vista de tantas vidas ejemplares, determiné pues escapar de casa disfrazada de varón, para evitar los inconvenientes con que me había topado en la primera salida. De modo que dicho y hecho, afané como pude los arreos del 170 más joven de mis hermanos, que por ventura había puesto a secar industriosa mi madre, y no sin pedir a Dios me perdonase aquel hurto, al que las circunstancias adversas así me empujaban, y tras lanzar un suspiro de pesarosa nostalgia, deseché la femenil vestidura, me corté como pude, con un guijarro afilado, los traicioneros cabellos, procuré disimular la redondez de mis incipientes glándulas, y así protegida me lancé a la buena ventura que Dios quisiera ofrecerme, y sin esperar a que mi padre volviese, huí de noche, mientras él se hallaba ausente. Huyo de casa disfrazada de hombre y vivo en un monasterio Para prevenir posteriores fugas, mi padre me había encerrado en una pieza y echado una tranca a la puerta, pero había descuidado la ventana, de modo que me descolgué hasta el húmedo suelo y sin más tardar me dirigí a un monasterio cercano, atraída por su fama de santidad y la austeridad de la vida que en él se practicaba. Llamé a la puerta y solicité ver al abad. Ya en su presencia, le rogué que como un novicio más me admitiera en la santa residencia. Le dije que me llamaba Juan y que había formado parte de la corte imperial; que desencantado de las promesas del mundo, venía huyendo de sus diversiones y de las intrigas cortesanas y que deseaba consagrar mi vida a la oración en medio de la paz y el ejemplo de una comunidad como aquella. Le supliqué insistentemente y acongojada que me recibiera entre los suyos, pues sólo quería servir al Señor. Aunque mis buenas palabras parecieron gustarle, no acababa él de tenerlas todas consigo y mi frágil aspecto no le parecía correspondiese a la robustez que por norma esperaba de los postulantes, de modo que desconfió de mis fuerzas para llevar la vida de negación y rudos trabajos que prescribía la regla, que era la de san Benito de Aniane, y no quiso admitirme. 171 Además la dulzura de mi acento le había sorprendido. Hermano Juan -me dijo- ¿aún no has cambiado la voz? Y yo le respondí: “Reverendo Padre, no creo que la cambie nunca”. Maravillado de mi juvenil belleza y juventud, siguió sin fiarse y negándome la entrada, alegando que no me creía capaz de soportar los ayunos y vigilias que allí se practicaba; pero yo insistí, me negué a dejar las proximidades de la casa, y durante siete días enteros y sus noches no me moví de la puerta. Me abstenía de comer cosa que fuese o comía las sobras que compadecido de mí algún otro novicio me traía a hurtadillas; dormía en tierra cuando me sentía en exceso cansada y despachaba con celo los servicios más bajos, que ocasionalmente y para probarme sin duda, se me encomendaba. Recordé el ejemplo de san Arsenio. Desengañado de la corte imperial, donde se le había encomendado la educación de los dos hijos de Teodosio el Grande, quiso dedicarse a otra labor que le rindiera más con vistas a la salvación de su alma. Un día se puso en oración y pidió a Dios lo iluminara. ¿Qué debía hacer para santificarse mejor? Y oyó una voz que decía: “Os apartaréis del trato con la gente y os iréis a la soledad”. De modo que dispuso irse al desierto a orar y hacer penitencia con los demás que poblaban aquel arenal. Una vez en el monasterio, los monjes, sabedores de que había vivido toda su vida como senador y alto empleado del palacio, quisieron someterlo a algunas pruebas con el fin de averiguar si aquella vida de humillación y mortificación le iba. El superior lo recibió fríamente y en el refectorio no lo hizo sentar a la mesa, sino que lo dejó en pie en medio de la sala. Luego, en vez de pasarle un plato de comida le arrojó a los pies una rebanada de pan y le dijo con sequedad: “Si queréis comer, recoged eso y coméoslo”. Arsenio se agachó humildemente, tomó aquel trozo de pan, se sentó en el suelo y lo comió mansamente. Admirado ante tal comportamiento, el abad lo juzgó apto para la vida monástica y lo aceptó como monje, tras hacer 172 observar a los otros: “he aquí un buen hermano, cuyo ejemplo nos será de provecho”. También yo preferí “se me despreciase en la casa de Dios, a morar en las tiendas de los pecadores”. Entonces se me permitió ingresar en el claustro; pero era ya la cuaresma y los monjes la guardaban con el ayuno más completo y extraordinarias penitencias a la medida de la imaginación de cada cual. Unos ayunaban un día a la semana; otros, ayunaban dos, otros, tres o cuatro; unos estaban de pie todo el día y sólo se sentaban durante las horas de trabajo. Yo me mantuve todo el tiempo en mi rincón, concentrada en lo que hacía y observé los cuarenta días la más rigurosa abstinencia de alimentos, comiendo sólo el domingo unas hojas de berza que se cultivaba en el huerto. Atónitos ante tan extremada austeridad, llegada la Pascua los otros monjes acudieron al abad y le suplicaron no permitiera aquellos rigores, que a no dudarlo perjudicarían a todos, pues mi ejemplo los incitaría a emularme y los más débiles se consumirían de inanición. El abad se dirigió a la capilla y oró a Dios fervorosamente para determinar qué debía hacer en un caso tan sorprendente de penitencia y ardor religioso; Dios lo iluminó: todo estaba bien y no había motivo para preocuparse. Admirado el abad, me abrazó, me agradeció que edificara a los monjes y los encomendó a mis oraciones. Ya no tuvo reparos en contarme como uno más de los suyos, mas para no dejar nada al acaso decidió observar si resistía igualmente los trabajos pesados, por lo cual me advirtió de que dada mi clara inexperiencia en la disciplina de la vida religiosa, tendría que someterme a la dirección de un monje antiguo, maestro de novicios. Le repliqué que no sólo estaba dispuesta/dispuesto a aceptar la dirección de un maestro de perfección, sino también de todos los que fuere preciso, pues en un lugar santo como 173 aquel, no habían de faltar quienes por su vida arreglada me sirvieran de pauta. Me puso entonces en manos del padre director de los nuevos, no sin decirle en un aparte: "Encárguese de este inútil; vea qué se puede hacer con él". Ya en el noviciado y sin perder momento me dirigí al maestro de novicios en los siguientes términos: “Decidme, oh, maestro ¿qué he de hacer para alcanzar la santidad?” y sin turbarse él me respondió: “Imagínese un lienzo en el que se ha representado perfectamente a Jesucristo. Cópielo en su alma con todos sus rasgos. Después, preséntelo a los hombres.” Confortada con tan santas palabras y agradecida a Dios por la merced que sin mérito alguno por mi parte me hacía, yo trabajaba sin darme un respiro; cuidaba el jardín, mantenía limpios las mulas y los asnos, atendía a las múltiples necesidades de la casa, auxiliaba al sacristán... Puesto que el monasterio era pobre y no contaba con todos los ejemplares del salterio o libro de los salmos que se hubiera necesitado, me lo aprendí de memoria, para no quedarme atrás en el coro. En octubre de aquel mismo año –había ingresado en la primavera– el abad que me había tildado de inútil por juzgarme incapaz de trabajos pesados, se retractó de su apurado juicio y me halló apto para la vida religiosa. Hablando de mí a otro hermano, le dijo que yo era “incansable en la tarea, varón de oración, ejemplar en la observancia y heroico en toda virtud, especialmente en la caridad hacia los que conmigo compartían la vida”. Era verdad que a menudo y acabada la labor que por deber u oficio me correspondía, me acercaba a algún hermano que todavía bregaba y le decía: "Déjame, yo terminaré, pues soy más joven que tú". A lo que las más de las veces él no oponía reparos y gustoso me dejaba a mi aire. Un día, por una pronunciada pendiente de las inmediaciones, subía una anciana que llevaba en la cabeza su colada; me apresuré a acercármele, cargué con el peso y aunque los presentes se burlaban de mí, lo llevé hasta donde fue preciso. 174 Debo decir que en lugar de agradecérmelo, también ella me había mirado con desconfianza, pues no estaba hecha a amabilidades semejantes. En otra oportunidad me encontré con un pobre que caminaba descalzo por el pedregal del camino: le pasé mis sandalias y volví a casa descalza. Más tarde vi a un joven que, con una pierna gangrenada, lloraba su mala suerte: chupé la podredumbre de la llaga y lo sané. La vida en comunidad no me satisface Terminado el periodo de prueba y cuando ya el abad estaba firmemente dispuesto a admitirme como un monje más del monasterio, sentí que no me llamaba la vida conventual tanto como la eremítica. Mi belleza y encanto no cuadraban bien en una comunidad de varones solos pues los distraían. En una ocasión uno de los novicios que se había cruzado conmigo en el claustro había exclamado: “O este hermano nuestro es una mujer o es el mismo diablo, porque nunca he podido mirarlo sin sentir tentaciones impuras”. No cabía duda. Convivir disfrazada con tantos varones significaba peligro, de modo que solicité del abad se me permitiera vivir apartado en las cercanías; por lo demás asistiría a los oficios con todos, pero el resto del tiempo me lo pasaría a solas en mis soledades queridas. Aquel hombre había empezado por desconfiar de mí; pero con mi esfuerzo indomable lo había convencido de la solidez de mi vocación a prueba de pruebas. Se resistió al principio, mas finalmente accedió a mis requerimientos y aceptó dejarme vivir en la vecindad en alguna de las innumerables grutas y oquedades que allí cerca abundaban. Sin haberlo sabido, yo copiaba fielmente la vida de otros siervos de Dios, san Avito, san Romualdo, san Campio… ejemplos todos de vida arreglada. 175 Un buen día el joven Avito había rogado al abad Maximino o Mesmino que lo admitiera en el monasterio, si no como monje, como criado al menos. Estaba pronto a no apartarse de la puerta del convento hasta conseguir lo que pedía, e incluso a dejarse morir de frío y de hambre si era preciso. Ante tan santa terquedad, el abad, hombre avisado, no tuvo reparo en admitirlo. Y él se mostró tan amable, servicial y obediente que a veces algunos tomaron por estupidez supina su sencillez y deseos de agradar a la comunidad. El abad lo tuvo por un regalo caído del cielo; lo nombró su ecónomo y le encomendó todo lo tocante al sustento de los frailes; debía cuidar de que no les faltase lo necesario para mantenerse, disponer el orden de las comidas, vigilar el sencillo almacén, reponer la vianda y reservar una parte para las abundantes limosnas. Infelizmente no lo hizo a gusto de todos de modo que sus compañeros de salmos lo criticaban y murmuraban de él. El aparente fracaso lo llevó a desear aislarse. Oró, pues, y rogó a Dios lo iluminase y le hiciese saber si acertaba en cambiar de rumbo en la vida. La respuesta debió de ser afirmativa, pues se introdujo en la celda del abad, esperó a que lo rindiera el sueño y depositó bajo su almohada las llaves de ecónomo, para darle a entender que renunciaba al cargo. Dejó el monasterio y en el bosque cercano se dedicó a sus anchas a la penitencia y oración sin tener que seguir escuchando las protestas de sus hermanos en Cristo. Imitó a los ermitaños comiendo la hierba, raíces y frutas del campo. El año 520, muerto el abad Maximiano y a instancias del obispo de Orleáns y de los frailes con los que había compartido la cogulla, dejó el retiro de Solaña y aceptó gobernar la abadía. Con la humildad y el ejemplo antes que con las órdenes secas regía su rebaño y elevó el tono sobrenatural del monasterio. Sin embargo no podía olvidar la paz de la soledad. 176 De nuevo retirado a ella, habitó en cuevas o chozas de ramas arbóreas, en un lugar más distante y menos accesible que el primero. Confiaba en que allí no sería fácil que lo encontrasen los monjes si por acaso lo buscaban; había llevado consigo a otro fraile al que animaban iguales ansias de retiro. Vivieron como en la primera época, en la contemplación y penitencia, en el alejamiento y el silencio. Que no les duraron mucho, sin embargo, porque un milagro los descubrió. Por mandato del santo, uno que había sido sordomudo desde niño recobró la palabra y ya fue imposible hacerlo callar. Corrió la noticia. ¡Adiós soledad! Se divulgó aquella cosa nunca vista de los que entonces vivían y la gente acudió a ver y a tocar al increíble varón; eran gente flaca en la fe y se parecían al discípulo Tomás, el que sólo había creído en la resurrección del Señor cuando Él le había permitido que le metiera en las llagas los dedos, más que a aquel centurión del Evangelio santo, al que habiéndosele enfermado un sirviente, rogó a Jesús se lo sanase, para lo cual no consideraba necesario que lo visitase en la cama, como hacían los médicos vulgares, puesto que bastaba con que Él lo quisiese e hiciese valer su libre voluntad. Al igual que a nuestro Salvador, a todos habría admirado una fe tan sublime. En todo caso, el santo de que aquí se habla catequizaba, enseñaba, rezaba y hacía rezar. Acudieron los discípulos y, sin quererlo, no quedó más remedio que fundar un nuevo monasterio que con el tiempo llevaría su nombre. Por su intercesión, en Orleáns se dejó en libertad a los presos de la cárcel. Además curó milagrosamente a un ciego; y devolvió la vida a un monje que ya estaba muerto. También pidió al rey Clodomiro, el hijo de Clodoveo y Clotilde, que hiciera la paz con Segismundo, el rey de Borgoña, y su familia, a los que había capturado. A la vista de tantos ejemplos admirables, mi vida me parecía de lo más natural. Pues como era del dominio de todos los que de esto trataban, “cuando algún pintor quiere salir fa- 177 moso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe; regla que corre igualmente por todos los demás oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de reinos e imperios. Y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolos y describiéndolos como ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo de sus virtudes a los venideros hombres”. De la misma manera san Antonio Abad había sido el norte, el lucero, el sol de los valientes servidores de Dios, a quien deberíamos copiar todos aquellos que bajo la bandera del amor divino militábamos. Siendo pues esto así, como lo es, hallaba yo que el asceta que mejor lo imitase, estaría más cerca de alcanzar la perfección de la vida en el yermo. Y había dicho Jesús: «Bienaventurados los solitarios y los elegidos: vosotros encontraréis el Reino, ya que de él procedéis (y) a él tornaréis». La vida eremítica San Pacomio había sido el primero que había mostrado a los cristianos una vida de estricto ascetismo, pero dentro de un lugar cerrado y bajo la obediencia de un superior y la observancia de una regla. Era la vida cenobítica o de comunidad. En Oriente se seguía las dos reglas de San Basilio; en Occidente, la de San Agustín y la de San Benito. Como ya he dicho, el vivir en compañía no me iba, no me convenía; en muchas ocasiones peligraba mi alma, de modo que preferí dejar el cenobio y entregarme a la modalidad de vida eremítica. En ella los monjes no vivían juntos en un monasterio, 178 sino en cabañas separadas, aunque bajo una regla común. Vivían aislados unos de otros, pero se juntaban para hacer algunos ejercicios ascéticos, la gimnasia del alma, y se sometían a que los dirigiese algún señalado maestro. En las proximidades de aquel monasterio en que para huir de mi padre y del mundo yo me había ocultado, se había establecido una colonia de eremitas que, imitando a las de san Antonio abad, admitía discípulos y dirigía el venerable Panfucio, uno de los maestros de más prestigio del momento. Por su singular ascetismo, aquella comunidad estaba en boca de todos. Durante la semana, en su celda separada, cada anacoreta vivía en la más absoluta soledad; pero los sábados y días festivos se reunían todos para celebrar en común los oficios divinos. Se ocupaban en la oración; observaban el más riguroso silencio; hacían trabajos manuales, como confeccionar esteras, cestos o cosas semejantes que además de tenerlos ocupados los ayudaban a mantener alejados los pensamientos ociosos y fomentar la contemplación y unión con Dios. Pese a que reducían a lo más frugal y necesario la comida, admiraba su alegría, buen espíritu y aun su buena salud corporal. En aquella vida lo que más me costaba era guardar estricto y riguroso silencio. Sanos de cuerpo y de alma, bien orientados por nuestro excelente maestro, vivíamos sólo para Dios, a quien nos habíamos consagrado por completo. De la suavidad de nuestro trato y de la alegría espiritual que irradiaba de nosotros, testimonia el hecho siguiente. En una ocasión, otro asceta y yo atravesábamos un río cercano y nos cruzamos con un grupo de oficiales del ejército, que vivamente impresionados por el porte alegre y la felicidad que respirábamos los dos, decían los unos a los otros: "Es curioso cómo estos hombres son tan felices en medio de su pobreza." 179 Y yo les repuse: "Con razón nos calificáis de gentes felices, pues en verdad lo atestigua nuestro talante. Si nosotros somos dichosos despreciando el mundo, ¿no es justo que os consideréis vosotros miserables por servirlo?" Estas palabras contundentes, unidas al ejemplo que les dábamos, produjeron tal efecto en el jefe de aquel grupo, que volvió a su casa, distribuyó entre los pobres todo lo que poseía y se hizo como nosotros ermitaño. De tal forma prodigó el Señor sus gracias en aquel eremitorio, que rodeada de una multitud de ángeles la Madre de Dios llegó a mostrársenos en la cabaña del director, donde permaneció mientras -reunida para contemplar el prodigio- la comunidad entonaba una Salve. En verdad, aquellos monjes parecíamos de piedra antes que de carne. Nos enardecíamos unos a los otros y la capillita común resonaba con los golpes de pecho; cuando nos exaltábamos o la devoción nos inflamaba, se alzaba poderoso nuestro clamor, confesábamos ante los demás nuestros pecados y faltas o alabábamos al Señor. Dios había favorecido a algunos de nosotros con el don de lágrimas, hasta tal punto que cuando las derramaban, les corrían por las descarnadas y macilentas mejillas en tal abundancia que caían hasta el suelo y el llanto les había abierto en ellas surcos profundos. Llevábamos al extremo las mortificaciones y penitencias. Un día se flageló ante un montón de leña verde las espaldas de un postulante, pues esperábamos que cuando ya estuviera bien purificado o bastante castigado, bajara fuego del cielo y encendería los troncos. No resultaba la cosa tan incomprensible como en principio pudiera parecer, pues era bien sabido que al profeta Elías le había sucedido algo parecido. El frío nos amorataba de tal modo los pies, y las piedras y zarzas nos los herían hasta tal punto, que se los dijera berenjenas antes que miembros humanos. 180 Una talla de san José que nuestro director guardaba en su celda, todas las noches le enumeraba las faltas que durante el día había cometido. La talla tenía entreabiertos los labios y los monjes la llamábamos “el santo hablador”. Para que mi vida fuera más ordinaria y completa, Dios permitió que –como a Job– se me persiguiera y aun calumniase. Se me acusaba de excederme en la mortificación y caer en prácticas aberrantes. Era verdad que además de vestir el cilicio ordinario confeccionado con púas de puercoespín, me ponía en los muslos y brazos otros varios de alambre metálico. Pero no creo que la cosa mereciese el escándalo. Según la doctrina común de la Iglesia, por orden del Señor ha de negarse el yo, lo cual exige mortificar el cuerpo. Hay que olvidarse de sí mismo para poder abrir los ojos y mirar a los otros, a los que representa el verdadero Varón de Dolores, nombre que se da también a Jesucristo. La persecución malevolente llegó a tal extremo, que por algún tiempo se me echó de la celda y aun alguno me denunció al obispo y pidió se me desterrase a un lugar apartado. Mas Dios velaba por mí. Cuando por necesidades del servicio me desplazaba de un lugar a otro, san Nicéforo de Otranto me enviaba un perro que me acompañaba, un caniche blanco moteado de negro, que pasado el peligro desaparecía. Mi desusado celo espantaba a los más mediocres y tímidos y algunos de los que me acompañaban en la vida del yermo pensaron que yo, como san Benito de Nursia, era exigente en exceso y no aceptaba que –como se decía– "se viviera prendiendo una vela a Dios y otra al diablo", ni permanecer en esa vida de retiro tan viciosamente como en el mundo, de modo que no quisieron sufrirlo por más tiempo y buscaron deshacerse de mí y matarme. Y cuando se les presentó la oportunidad echaron un fuerte veneno en el vino que en ocasión de la fiesta de Pascua y para celebrar la resurrección del Señor me iba a tomar. Pero tal como acostumbraba hacer con todo lo que me 181 llevaba a la boca, bendije la copa, que saltó por los aires hecha mil pedazos. Entonces me di cuenta de que mi vida corría peligro entre aquella gente, y determiné alejarme de allí. Además padecía espantosas tentaciones impuras. A la imaginación se me presentaban las escenas más corruptas y me llegaba el recuerdo de cierto mozo al que había visto hacía tiempo y por el que con fuerza había sentido incomparable pasión. Yo rezaba y pedía ayuda al cielo, y al fin cuando me vi al borde del desfallecimiento y de tal modo me temblaban emocionada las piernas que casi no podían sostenerme, me lancé contra un matorral lleno de punzantes espinas y me revolqué en él hasta que todo el cuerpo me quedó herido y lastimado. Así, mediante esas heridas corporales logré curar las heridas del alma, y la tentación impura se alejó de mí. De san Benito se contaba que en sus años ya no tan mozos había orado y luchado contra las tentaciones carnales tres años seguidos, pues al parecer el rijo no lo dejaba tranquilo. Sin duda era hombre viripotente. Una noche soñó con una muchacha a la que había conocido en Nursia. La visión le produjo tal pánico que se arrojó desnudo sobre una mata de ortigas, que de inmediato se convirtieron en rosas fragantes. Dios permitió igualmente fuera mi alma probada con la mayor oscuridad espiritual. Movida de mi ansia de contemplación, me encerré en la celda para permanecer en ella cinco días seguidos. Los dos primeros días me sentí inundada de dulzura celestial; pero al tercero me acometió tal turbación y guerra del enemigo, que me vi obligada a volver a la vida normal. Dios se retira en ciertas ocasiones, para que los hombres experimenten su propia debilidad y reconozcan que la vida es una lucha. A esta vida de retiro absoluto del mundo, de oración y consagración a Dios, uníase la más estricta continencia y una inmensa variedad de privaciones y penitencias. En todo ello me mostré la primera; a todos superaba yo en la austeridad de vida, que llegó a hacerse proverbial entre los 182 monjes; pero sobresalía de un modo especial por mis prácticas ascéticas, que siempre realizaba con el más acendrado espíritu de amor a Jesucristo e imitación de su pasión y con el ansia de reparar los pecados en que el mundo se encenagaba sin tasa. Me poseía el fervor y sentía por Dios un amor extraordinario. Tanto es así que por parecérmele todavía más en lo que respecta a su divinal pasión me confeccioné con los tojos silvestres que por doquier abundaban, una corona de espinas, y con extraordinario orgullo lucía constantemente en la cabeza sus flores vívidamente amarillas, sin quitármela ni para dormir, cosa no muy difícil porque dormía muy poco. De tal modo me impulsaba el ansia de mortificarme y padecer, que me ejercitaba en largas vigilias, y para que no me rindiera el sueño me mantenía fuera de la cabaña, quemada por el sol durante el día y transida de frío por la noche. Mas la igualdad de los días se me hizo pesada y procuré introducir alguna variedad en la vida en común. Como santa Jacinta antes que yo, en memoria de los siete pecados capitales que a Dios más ofendían levanté siete oratorios o capillas, que con los pies desnudos y una cruz a la espalda a diario recorría de una en una, y en todas ellas me detenía a cantar alguno de los salmos de David. De ese modo tuve los primeros atisbos de los éxtasis y los arrebatos místicos. También santa Begga de Landen, hermana mayor de santa Gertrudis y nuera de san Arnoldo levantó siete capillas; en honor de las siete iglesias que en su tiempo había en Roma. El número siete era número arcano. Hay que recordar los siete brazos del candelabro judío, los siete dones del Espíritu santo, los siete días de la semana que necesitó Dios para crear el mundo y lo que contiene, y los siete planetas entonces conocidos. Además de los siete días que navegó san Brandán para llegar a las islas Afortunadas según unos y de las Hespérides según otros. Sin olvidar que para el folclore popular, cada siete años comienza en la vida de una persona una nueva etapa. 183 Mientras vivía con mis padres y hermanos, el espíritu de religión y piedad había sido el más preciado adorno o florón de la familia. Por ello habían tratado de inculcármelo. En aquel ambiente hogareño sentí por vez primera que me atraía un ideal excelso y se despertó mi predilección por las ceremonias litúrgicas. Cuando niña, en el jardín de nuestra casa me complacía en levantar capillitas y remedar las celebraciones y rezos de nuestra santa madre la Iglesia cristiana, y procuraba vestirme de la manera más adecuada posible al rito que en el momento imitaba. Recordando ahora aquellas niñerías pasadas, quise repetir lo que entonces había vivido, y pensé acudir a los rezos en común revestida de los ornamentos litúrgicos que prescribía el ritual del día, para seguir con devoción y compostura lo más perfectas que fuera posible las ceremonias sagradas. Pedí a nuestro padre espiritual licencia para satisfacer tan devota afición, pero aquel maestro de virtud sólo me permitió cambiar conforme a las distintas festividades el grueso y el color del cíngulo del hábito y el material de que estaban hechos los varios cilicios que como ya he dicho portaba. Tenía por frivolidad pecaminosa la fantasía excesiva, pues como era sabido los colores vivos excitan la concupiscencia, lo que es lo mismo que decir el apetito y deseo de los bienes terrenos, sobre todo los carnales. Suerte mejor había corrido san Ildefonso, a quien la misma Virgen se le había aparecido y le había regalado las vestiduras litúrgicas. Como se ve, ella no se había andado con remilgos; no se había hecho la estrecha ni armado una tempestad en un vaso de agua. Me sentía llamada a una vida aun más apartada Vivir en aquella comunidad no me pareció sacrificio. Comencé primero a comer sólo un día de cada dos, hasta que me cansé y me empeñé en comer sólo los lunes. Aprendí 184 entonces que san Macario de Alejandría ya lo había hecho, se me había adelantado en la proeza, de modo que si él había llegado a comer tan sólo una vez por semana, yo lo haría mejor y no comería ni siquiera eso. Pasé pues a alimentarme sólo en semanas alternas, y por imitarlo aun más, igual que él también yo pasaba a la intemperie la mayor parte del tiempo. Debía de agradar al Señor mi áspero modo de vida, pues yo vivía sana y ni en lo más mínimo mi salud se resentía de tanto rigor penitente. Dios me había dado un cuerpo especialmente apto para sobrellevar las más duras maceraciones y sacrificios, por lo cual, movida siempre por el ansia de agradarlo, trataba de imitar y aun sobrepasar cualquier ejercicio espiritual que veía u oía de otros solitarios. De nuevo cundió el descontento entre los hermanos en la fe. Empezaron a murmurar y a reprocharme la imaginación desbocada, y a pedir que se me obligara a someterme a la regla, en resumen, a ser como todos sin querer distinguirme de nadie, ya fuera en lo bueno tanto como en lo malo. Acostumbrada a los cilicios comunes quise algo nuevo y con mirto silvestre hice una cuerda y me la enrollé estrechamente al cuerpo, con tanta violencia que se me adhirió a la piel y me llagó la carne hasta hacerme sangrar. El maestro común intervino, y los otros ascetas me la despegaron a fuerza de agua. En otra ocasión, de paso con otros ascetas por una cueva vecina en la que había morado largos años santa Nerea de Sampayo, me detuve a rezar. Prosternada en el suelo permanecí tanto tiempo que mis acompañantes empezaron a impacientarse. Cuando salí del trance me disculpé ante ellos. Se me había aparecido la santa y me había animado a no desfallecer en la búsqueda del camino de perfección y proseguir por la senda emprendida. Y me había prometido apoyarme. Aquello había colmado la medida del santo director, que lo halló exagerado y con tacto me sugirió buscase otro lugar en 185 que pudiese hacer a mi gusto penitencias pasmosas sin escandalizar a los que infelizmente no eran tan heroicos como yo. No me sentía satisfecha. Aquella vida no me parecía lo bastante áspera. Cavilaba acerca de lo que me convenía hacer. Un día, en la capilla, un monje predicaba las bienaventuranzas. Yo pregunté al Señor: ¿Qué debo hacer, Señor, para merecer la salvación? Y con voz inaudible Él me respondió lo siguiente: “Lo más seguro es dejarlo todo, incluso la vida en común con los demás, y llevar una vida anacorética”. Sin embargo había oído hablar de una santa abadesa, que para ejercitarse en la humildad rehusaba ocupar en el monasterio la celda privada que a justo título por su cargo le hubiese correspondido y dormía en el mismo dormitorio que las hermanas más pobres y se mezclaba con ellas. En otra ocasión, también en la iglesia, rogaba a Dios se sirviese mostrarme la manera en que mejor podría servirle y tuve un sueño. Cavaba la tierra para poner los cimientos de un edificio. Pensé: ya está. Mas una voz me apremiaba: “Tienes que ahondar más, todavía más” Seguí cavando, la advertencia se repitió dos veces hasta que oí: “Ya está bien, hay bastante; ahora podrás elevar el edificio con seguridad” Ya no cabía duda. El Señor me llamaba por otro camino. Dejé pues aquella comunidad de santos ascetas y me interné sola en el monte. Anduve indecisa hasta que encontré una cisterna abandonada y sin agua, me bajé a ella y allí pasé cinco días en oración incesante. Arrepentidos los otros monjes me buscaron, me sacaron del pozo y me rogaron que volviera con ellos. Llegaba la cuaresma y quise pasarla entera sin comer, pedí consejo a mis compañeros, me dijeron que estaba bien, pero que por si acaso llevase conmigo agua, sal y pan. Quise entonces probar la modalidad de anacoretismo dicha del recluso, de modo que me metí en la cabaña, los otros me tapiaron con piedras y lodo la puerta y me dejaron. 186 Pasé en pie los primeros días, luego, sentada, por fin tendida por tierra. Terminada la vigilia, acudieron los otros y echaron abajo la tapia, me encontraron poco menos que muerta. Me dieron agua y reviví. Tenía 23 años. Mas yo estaba resuelta a vivir por mi cuenta. Agradecí el amable interés que se tomaban por mí, pero les hice comprender que Dios me llamaba a otra vida, más solitaria y agreste. Por muy ascética que fuera aquella vida, no acababa de sentirme satisfecha. Aborrecí hallarme constantemente entre hombres y anhelé llevar la misma vida que llevaba, pero entre mujeres. No sé que me impulsaba a semejante deseo. Vestida de hombre, tal vez me había identificado con el rol masculino y anhelaba verme entre mujeres, como sultán en su serrallo, yo el único hombre entre tantas mujeres, sin rivalidades ni amenazas de celos. Por otro lado, tal vez me inclinase a desear vivir entre mujeres mi condición femenina verdadera. El vivir disfrazada de hombre conllevaba constante tensión. Ante todo por el temor a que un día aciago alguien descubriera mi verdadera naturaleza. En aquel tiempo hubiera significado peligro mortal. Porque se tenía muy en cuenta las palabras de la Biblia: “No tomarás vestido de mujer, ni ella se disfrazará de varón. Si así lo hicieren, sean reos de muerte.” En el antiguo desierto había habido comunidades de mujeres, tanto cenobíticas como anacoréticas. Tan pronto los hombres se habían apartado del mundanal ruido, los siguieron en masa las mujeres, que como las abejas en una colmenera se afanaban solícitas en torno a las moradas ascéticas. Unas amasaban el pan o cocinaban las legumbres; otras hilaban lana y como una complacida sonrisa de Dios bajaba sobre ellas la luz cenital. Algunas meditaban a la sombra de las palmeras raquíticas; sus blancas manos pendían a los lados porque, llenas de amor, habían escogido la parte de María de Betania y se ejercitaban sólo en la plegaria, la contemplación y el éxtasis. Se las llamaba las Marías y vestían de blanco, mientras se llamaba 187 Martas a las que trabajaban manualmente y vestían de azul. Para preservar del tórrido calor el delicado cutis y que no se les ajara prematuramente, todas portaban el velo, no por virtud, como erróneamente se creía, sino por higiene; pero a las más jóvenes se les veía rizos sobre la frente, sin saberlo ellas, pues la regla no lo permitía. Se contaba que cuando a instancias del varón venerable Pafnucio la cortesana Thaïs de Alejandría había decidido abandonar arrepentida la vida disoluta y frívola que hasta entonces había llevado como bailarina, la abadesa de uno de aquellos asciterios la había puesto penitente en una cabaña, vacante desde el fallecimiento de la virgen Leta, que con su presencia la había santificado. No había en la estrecha habitación más que un catre elemental, una mesa y un cántaro, y Thais, cuando puso el pie en el umbral, sintióse penetrada de infinito júbilo. La abadesa había ordenado a una de las fámulas legas que servían a las demás: “Hija mía, lleva a Thais lo que necesita: pan, agua y una flauta de tres agujeros”. Vivo como anacoreta Mas no era posible realizar aquel sueño. De modo que decidí vivir en soledad. En los primeros tiempos de aquel primitivo cristianismo se creía que los espíritus diabólicos la poblaban; en todas partes se topaba uno con ellos; al labrar un campo, al excavar un pozo, al levantar una casa o una choza, siempre aparecían los Djins. Se encarnaban en los animales salvajes, en las aves de rapiña, en las serpientes y en los lagartos, a veces se le aparecían a la gente como seres híbridos hirsutos, cubiertos de pelo. Un día que caminaba abstraído, san Antonio Abad había tropezado con un hipocentauro, que con su aspecto terrible y repugnante de torso de hombre y vientre de équido trató de intimidarlo; a aquella bestia incomún se había unido en seguida 188 todo un coro de otros monstruos, los sátiros de patas y barbas de chivo, encargados de atemorizar al asceta y obligarlo a volver al monasterio. En todos ellos se manifestaba el diablo hecho carne. El santo había tenido que enzarzarse en una prolongada y descomunal lucha contra tales monstruos. Finalmente no le hicieron ningún daño; el bicho era inofensivo, como para todo el que sirviese a Dios fielmente lo eran todos aquellos endriagos. Yo no temía la soledad. En la soledad también montan guardia los ángeles, prontos a encadenar al demonio y a servir a los que en el combate lo derrotan. Como el ermitaño san Pablo, yo sabía que además de la compañía de animales salvajes y de aves feroces podía contar con la de los ángeles, que, aunque invisibles, estaban muy cercanos a mí, atentos siempre a protegerme contra las potestades tenebrosas y listos para presentar ante el trono de Dios los méritos a que con mis penitencias y oraciones me hiciera acreedora. Así como Dios había llevado al desierto a su pueblo predilecto con el fin de hablarle allí confidencialmente al corazón, me había conducido a mí para hacer otro tanto. En el desierto Dios había adoctrinado directamente a su pueblo elegido, que nunca olvidó la catequesis divina; aquellos días de peregrinación en la soledad, Israel celebró sus desposorios con Yahvé. Otro tanto haría conmigo. Cavilando acerca de lo que me convenía hacer y de cómo a partir de aquel momento me las apañaría en mi nueva vida, consideré los ejemplos de tantas piadosas mujeres como dejando de lado las vanidades y pompas del mundo falaz habían huido al desierto para hacer vida ermitaña y allí habían muerto colmadas de santidad y en olor de ella, con lo que de nuevo, aunque por una vía no tan rápida como la del martirio en que primeramente había pensado, ganaría por fin la bienaventuranza eterna. Tomada pues la decisión, sólo quedaba el ponerla en práctica, así que repasé las vidas de tantos como me habían precedido en el estrecho sendero de la perfección. 189 Anhelé me sucediera lo que al anacoreta Pablo sucedió cuando buscaba un paraje a su gusto para aislarse y hacer vida contemplativa. Se cuenta que en una de las ocasiones en que volvía a su guarida, adentrándose hasta el mismo corazón del desierto, dio con un monte pedregoso en cuya falda divisó la entrada de una caverna medio obstruida por una gran piedra. Movido por la curiosidad penetró en la cavidad y se halló en un vestíbulo espacioso, a cielo abierto, cubierto por las ramas de una vieja palmera. Divisó asimismo allí un manantial de aguas purísimas que tras un brevísimo curso desaparecían en el suelo. Prendóse de aquel lugar y decidió instalarse allí para siempre. La palmera se encargaría de alimentarlo, el agua del manantial le apagaría la sed. El mundo quedaba lejos y únicamente había de temer los ataques de la carne y el demonio, que lo seguían hasta el escondite y de continuo amenazaban la paz de su alma. Pero no era su soledad un feudo de los espíritus diabólicos, porque también allí imperaba Dios sobre ellos. Era bien sabido que en otros tiempos el demonio Asmodeo había huido al Egipto superior y que allí un ángel lo había atado a una estaca. Asimismo, muchas veces, a la hora del alba se había visto huir a algunos bañados en lágrimas y que interrogados acerca de las causas de semejante congoja habían respondido: “Lloro y gimo porque tal o cual asceta que habita aquí me ha dado de palos y me ha expulsado ignominiosamente”. También san Macario había buscado un monte salvaje para vivir en la soledad más completa. Había encontrado una tumba vacía y en ella había pasado algún tiempo. Mas como aun no se sintiese del todo a gusto, la había dejado para penetrar hasta la espesura más recóndita, y para aislarse aun más si cabe del mundo, había levantado en derredor de sí un muro de piedras, y con una cadena que consigo arrastraba se había atado por un pie a un peñasco; ya razonablemente asegurado de que le sería difícil dejar el lugar si lo abandonaban sus primeros propósitos, se había entregado a la contemplación. 190 Allí el demonio había redoblado sus ataques para vencer la resistencia increíble de tan santo varón. A veces lo espantaba con ruidos fortísimos, que lo hacían creer se hallaba en medio de un horrorosa batalla de gigantes titanes; otras se le aparecía bajo el aspecto de fieras terribles, o trasgos y brujas, no menos aterradores que ellas, que lo atemorizaban y le causaban indecibles padecimientos morales. Anhelé parecérmele. Así que con el fin de evitar en lo posible inesperadas visitas humanas, me interné en lo más profundo de aquella espesura, sin apartarme de una corriente que por allí fluía y me proporcionaría por de pronto lo necesario para no deshidratarme, y busqué también si por acaso crecía en algún sitio escondido algún árbol frutal, pues no solo de pan vive el hombre, y en el Paraíso terrenal los había, morada primera del hombre, con lo que Dios ya había dado a entender cuál era el lugar más apropiado y como si dijéramos providencialmente dispuesto para adorarle y servirle. Por otro lado los tales árboles suelen dar fruto sin concurso de arado ni reja o sementera otoñal, pues así como el Señor cuida de los pajarillos del aire y las florecillas del prado, no dejaría de mirar por esta pobre doncella, ahora en traje de varón, que buscaba no otra cosa que complacerlo en silencio y tras muchos años morir en paz para entrar en su reino. Infelizmente la improvidencia del género humano no ha previsto sembrar de árboles frutales los bosques, antes bien se prefiere criarlos en el huerto, cercanos a la casa, donde para recoger los maduros frutos no se precisa otro esfuerzo que el de alargar la mano, de modo que en aquella espesura no había higueras, ni manzanos o perales, sino las más de las veces robles y algún que otro castaño o nogal silvestre. Dios aprieta, pero no ahoga –pensé; y me avine a vivir de castañas y nueces y si al caso viniere alguna bellota, que la práctica había demostrado asaz digestibles e incluso nutritivas. 191 Construí con cañas e incombustible barro refractario mi oratorio –también elemental ermita– sin olvidarme del musgo sedoso para tapar y rellenar las grietas, y me dispuse a pasar las horas y a rezarlas incluso, como según había aprendido en los libros las rezaban cuantos en el servicio divino vivían. Quise seguir entregándome a los trabajos manuales que en mi anterior estado llevaba a cabo, a saber, tejer esteras y cestos, pero descubrí que por aquellos parajes no había mimbres ni juncos ni otro material apropiado, por lo que de momento me sentí perpleja, ante la perspectiva de no tener nada qué hacer y pasar vacías las horas. Por fortuna el Señor, que estaba al tanto de mis inclinaciones y actividades pasadas, se puso en mi lugar y apiadándose de mí proveyó el remedio, que consistió en enviarme regularmente por medio de un ángel abundante y variada lectura, con lo que me evitó correr el peligro de que sin otra cosa que hacer que meditar en la brevedad de esta vida, la ociosidad me corrompiera y llevara por mal camino. La cosa no era tan rara como pudiera parecer, pues Dionisio de Alejandría había recibido del cielo la orden de leer todos los libros. E incluso había sucedido en la ajenas creencias, pues antes que otra cosa el arcángel Gabriel había aconsejado, por no decir ordenado, a Mahoma: ‘Lee’. Y no cabía dudarlo. De lo que acabo de decir no se ha de sospechar que me sentía tentada a darme la gran vida, una de holganza completa en la que libre de cuidados vería en el cielo pasar lentamente las blancas nubecillas. Nada de eso. Tenia muy claros mis deberes para con el Dios que así proveía a mis necesidades, espirituales al menos, y no me olvidaba de ganar a pulso la salvación eterna, que a nadie se le daba por entonces de rositas, de modo que seguí guardando los ayunos preceptivos, y en los días marcados azotándome las desnudas espaldas con manojos de los abundantes arbustos espinosos que por doquier se esponjaban. Este mundo era un valle de lágrimas, y no estábamos en él para pasarlo bien, sino para amar y servir a Dios en esta vida 192 y después gozarlo en la eterna. Lo habían dicho sentenciosamente los santos Padres o san Pablo, no lo recuerdo bien, y no cabía dudarlo. Hablarían por propia experiencia. Entre ayunos, azotes y provechosas lecturas pasaban mis días, que aumentaba comiendo solamente crudos, más naturales y nutritivos que los cocinados, y teniendo cuenta además que el hacer fuego hubiera sido laborioso en extremo, tanto si golpeaba uno con el otro dos cantos rodados, como si hacía girar con las palmas de las manos un palitroque sobre una superficie mejor resinosa de alguna madera fácilmente inflamable, aparte de que de hacerlo correría el riego de que se me escapase de las manos el invento y pegase fuego al mismo bosque que me daba sustento y cobijo. Inmersa de lleno en la vida contemplativa, meditaba en la de santa María Magdalena, que me había leído mi madre empeñada en educarme y a la que en los años primeros del naciente cristianismo alguno había considerado esposa carnal de Jesucristo, cuando era todavía solamente Jesús, el hijo de un carpintero, y no Cristo, el fundador de una secta judaica. En uno de los evangelios apócrifos, es decir, no autorizados por la Iglesia posterior, el tal lo había dejado escrito en negro sobre blanco, para escándalo de generaciones futuras. Siguiendo lo dicho en el tal evangelio, en las bodas de Caná se había celebrado las de Jesús con Magdalena, y en ellas, María, la madre del novio, además de encargarse de vigilar el servicio para que nadie se propasara y todo discurriera dentro de un orden, había ejercido el papel de sumiller, que es lo mismo que decir el que cuidaba de que no faltara a los convidados el vino, y de que se lo bebiera según las reglas del juego, que consistían en beber primero del bueno y de solera y dejar para el final, cuando ya todos estuvieran achispados y de todo se les diera una higa, el de garrafón e inferior calidad. Nadie sabe si las cosas sucedieron realmente de ese modo. En todo caso se contaba que la pareja en aquellas bodas 193 desposada se había retirado a la Provenza francesa, en el sur del país, donde había cultivado una granja y como cualquier otra familia de entonces, procreado y cuidado la prole. Cosa que habían hecho una vez dejada atrás la pasión y muerte del divino salvador, a la que como es evidente Jesucristo habría sobrevivido, y de la que se había recuperado al parecer sin trauma incapacitante alguno, quizá debido a los cuidados que le habían prodigado las tres santas mujeres que lo habían acompañado en vida y luego visto pendiente en la cruz. Ya entonces las mujeres sobrevivían a los hombres, su esperanza de vida era mayor que la suya, se dijera, de modo que Magdalena había enviudado, y sin querer volverse a casar, como muchos años después recomendaría en sus escritos el gran san Ambrosio, se había retirado a una gruta cercana y en ella había pasado los años postreros. Ya se había arrepentido de sus juveniles devaneos, en los cuales había sido supuestamente promiscua y había conocido (carnalmente) a muchos hombres. Lo decían las lenguas censoras menos favorables a quienes satisfacían a placer el apetito venéreo. Estaba ya de vuelta del doloroso calvario en que había presenciado la amagada muerte y agonía del divino Jesús. Una vez en que a solas e igualmente contrita de mis yerros ya idos imaginaba yo la pasión del Señor, que dócilmente se había abajado a morir por todos nosotros, la santa había acudido en mi auxilio, se me había aparecido y me había animado a no desfallecer en la penitencia. Desde ese momento progresé mucho en la vida espiritual. Me atraían sobre todo los Cristos hechos un cristo, ensangrentados y con señales de pasarlas canutas. En una ocasión me detuve ante un crucifijo sangrante en extremo y le pregunté: Señor, ¿quién te puso en tal forma? y me pareció que una voz me respondía: “tus ratos de holganza, los que pasas sin pensar en mí; esos son los que así me ponen”; y me eché a llorar tremendamente compungida. 194 Renuncié pues a cualquier rato de ocio y otras ocasiones de disipación y de faltas menores, con lo que Dios empezó a favorecerme frecuentemente con la oración de la quietud y de unión, y sobre todo los viernes de vigilia empezó a visitarme con visiones y comunicaciones interiores. Me sentí inquieta, pues recordé a las muchas santas a las que el demonio había engañado miserablemente con falaces espejismos. Aunque persuadida de que los míos procedían de una fuente sin mácula, la perplejidad me llevó a consultar el asunto con las aves del cielo y las bestias de la tierra, en contacto con el origen de todo más que los simples mortales, las cuales, por desgracia, no guardaron el secreto a que estaban obligadas y para gran confusión mía la noticia de mis apariciones empezó a divulgarse. Sola en aquella espesura, por especial favor de Dios las alimañas compartían mi vida y me endilgaban sermones, que yo jamás me cansaba de oír, “por malos que fuesen”. De tal modo me había hecho a vivir en el bosque y a no ver figura humana que busqué su compañía; aprendí a hablar el lenguaje animal y a conversar con ellas; me compadecí de los antepasados de los lobos maltratados de Gubbio y oía sus quejas. Consulté a la tórtola, el animal que según san Ambrosio es el mas fiel de todos, modelo de virtud en la pareja, ya que “una vez viuda y perdido el macho, decepcionada y defraudada por este primer amor, breve en el goce y amargo en el resultado, por la pérdida del amado más pródigo en dolor que en amorosas delicias, siente profunda aversión contra todo lo que signifique apareamiento, de modo que renuncia a nuevos vínculos y no vulnera las leyes de la caridad ni de los lazos que la unieron a su primera pareja: sólo a ella guarda su amor, sólo para ella preserva el nombre de compañera”. La tórtola me presentó al zorro, el animal más astuto de su reino, el reino animal, el cual dictaminó que el demonio me engañaba, ya que era imposible que Dios favoreciese a un vulgar mono primate, como yo. 195 Las pruebas que Dios me enviaba me purificaron el alma, y sus favores extraordinarios me encendieron en el deseo de poseerlo. Me enseñaron a ser humilde y fuerte, me despegaron aun más de las cosas del mundo, no sólo en metáfora, pues en algunos éxtasis me elevaba hasta un metro del suelo. Otro día quise imitar a san Simeón llamado el estilita. De pequeño él había sido zagalillo y al frente de un rebaño de ovejas recorría las montañas vecinas. También santa Genoveva había tenido una niñez parecida. Supe, leyendo su Vida, que había apacentado los rebaños de su padre, de modo que vi de parecérmele. Puesto que me había ido de casa, no podría apacentar los rebaños de mi padre, que tampoco él tenía, si no era el de los corderos metafóricos de sus conversos a la fe cristiana. De modo que traté de componérmelas como mejor pudiera. Eché una mirada alrededor y no vi rebaño alguno que pudiera servir a mi propósito, sólo me rodeaban las alimañas del bosque, como ya he dicho, pero ellas eran muy suyas. Se resistían a juntarse en rebaños y dejarse llevar a un redil y no toleraban ni perro ni pastor. Se pudiera decir que eran modelo de ácratas. Asimismo contaba Genoveva con un pozo y una gruta a los que, cuando llevadas del sopor debido a la canícula las saciadas ovejas se tendían a descansar, se retiraba a orar, con los brazos en cruz, fijos los ojos en lo alto y pronta a derramar las lágrimas que preciso fuere, para recibir las inspiraciones que Dios todopoderoso se sirviera mandarle, pues aquella doncella estaba dotada con los dones del Espíritu santo. También en esto quise copiarla, pero infelizmente tampoco había gruta o pozo a mano, así que me propuse buscarlos tan pronto dispusiese de tiempo. Mientras tanto traté de ir ganando tiempo y me puse a orar con los brazos en cruz como lo hacía ella; pero la circulación se me estorbaba y sentía en ellos hormigueo, por lo que tenia que bajarlos antes de lo que hu- 196 biese querido y haber alcanzado la cota de mortificación que me había propuesto. La mirada fija en el firmamento sin nubes (durante el día, como es natural) no me costaba tanto, pues viviendo en latitudes altas el cielo era mas bien fresco y no tan luminoso como hubiera sido más al sur. En cuanto a los dones del Espíritu santo, no sabía si los había recibido, pues no tenia experiencia en el asunto y que yo supiera sobre mi cabeza no habían aparecido nunca lenguas de fuego, ni había bajado alguna paloma, como en el Jordán había bajado una sobre Jesús cuando lo de su bautismo a manos de aquel que predicaba en el desierto, el anacoreta Juan. Como se sabe, Salomé, la hijastra de Herodes, se había enamorado de Juan, llamado el Bautista; y como él horrorizado rechazara sus requerimientos, ella había pedido al padre la cabeza de aquel hombre imposible que se alimentaba de miel y saltamontes y preparaba el camino del Señor. La quería en una fuente de plata, pues no en vano había bailado para él, su padre, la danza del vientre, envuelta en sólo siete velos transparentes que no dejaban nada a la imaginación. Herodías, su madre, la había empujado a hacerlo, ya que se había sentido ultrajada porque Juan amonestaba al esposo el que se hubiera abarraganado con ella, que además de ser su sobrina, era también su cuñada y aun por encima ni siquiera había enviudado, unión conyugal que la ley judía de los fariseos, más fundamentalistas que los saduceos, desaprobaba firmemente. Era evidente que en cuanto a santidad, me faltaba mucho para estar a la altura de santa Genoveva, pues de ninguna manera sucedían por mi intercesión los portentos que por la de ella ocurrían. La había visitado san Germán, y del cielo había caído una medalla que a modo de sagrado talismán o ‘Detente’ el santo se había apresurado a colgarle del cuello. Después un imprudente varón, insensible a su virtud, la había insultado y quedó muerto en el acto. También su madre se 197 había pasado. Sin duda cegada por la ira, un día que al parecer se había levantado de talante malo, había abofeteado a la santa, y de inmediato cegó; pero Genoveva se mostró generosa y pidió a Dios que la perdonase, como la perdonaba ella, y le devolviera la vista, a lo que Dios accedió y de nuevo la madre vio como antes. De edad avanzada vivía en París, a la que las guerras civiles asolaban, y en la ciudad se sentía la hambruna; mas ella, compadecida de los pobladores y pese a que se vigilaba rigurosamente las puertas, había salido envuelta en un manto que la volvía invisible, cogiera una barca, navegara por el río Sena, las cascadas se habían allanado momentáneamente para dejarle vía libre, los graneros campestres se habían abierto a su paso y una cuadrilla de ángeles le había llenado de grano la barca, y las otras 11 que se le habían ido uniendo, y repletas todas de trigo habían regresado a la ciudad. Con lo que los parisinos se habían salvado de morir de inanición y de devorarse unos a otros en un acto de canibalismo anacrónico. Los antes paganos salvajes ya no ofrecían a los dioses sacrificios humanos, porque desde que se habían convertido al cristianismo, dejaran de ser nómadas, se habían asentado, y como siervos de la gleba, que es decir del terrón, habían aprendido a cultivar los campos en beneficio de obispos, clérigos, marqueses, duques y en general de los más poderosos, pagaban a la Iglesia los diezmos de todas las cosechas y animales de granja, y en lugar de comerse mutuamente, los vivos daban sepultura en sagrado a los que morían. Era imposible seguirla en estos ejemplos; en primer lugar, yo no vivía en la urbe, sino en la soledad rural. Pese a que también en mi tierra se enfrentaban unos con otros los hijos del emperador Ludovico, no había la hambruna, y aunque la hubiera habido, por entonces en los campos no se cultivaba el trigo, con el que la santa había alimentado a los ciudadanos, pues se le prefería la avena, a la que se tenía por más saludable para el 198 aparato digestivo y menos perjudicial para el medio ambiente y el desarrollo sostenible que con su reforma agraria había defendido Carlomagno. Como detalle curioso, diré que una reina que había peregrinado devota a la tumba de santa Genoveva, había entregado en ella como exvoto a los monjes guardianes varios diamantes, pero un tasador entendido había descubierto que eran falsos. Pues ya entonces era de rigor la picaresca. El diablo me tienta Como otra santa Paula mi cántico eran los salmos, mi palabra el evangelio, mis delicias la continencia, mi vida el ayuno y la abstinencia Pero el demonio no sufría que así tan fácilmente se le escapase un alma, y también se hubiese avergonzado si dejándose llevar por la debilidad y aquel ambiente sereno se hubiese mantenido mano sobre mano en lugar de bregar por impedírlo, como era su profesión y obligación. Los que habían recibido las órdenes sagradas solían decirlo en latín, quia in inferno nulla est redemptio, o lo que es lo mismo, para los que están en el infierno no hay redención, de modo que no le era posible, aunque lo hubiera querido, dejarme en paz e incluso simpatizar conmigo. Se le hubiese afeado el haberse dejado enredar y se le hubiese acusado de padecer el llamado síndrome de Estocolmo. Que padecen los torturadores y los terroristas que convertidos al bien y haciéndose amigos de los torturados, dejan ya de torturarlos y aterrorizarlos e incluso les curan las heridas. Por eso el diablo me tentaba. Se las sabía todas. Primero quiso que me sintiera culpable del vicio feo del egoísmo. Se me apareció en forma de un caballero elegante y bien vestido que fingiendo compasión, me dijo amablemente: “¿qué hace aquí una muchacha como tú, Juana, entregada a esta vida inútil? Viviendo de este modo no das nada. Sal de este lugar apartado, 199 de esta soledad estéril, y vete a donde puedas hacer algo positivo y devolver a la sociedad lo que de ella has recibido.” ¡Oh, palabras arteras y engañosas! “Puedes ser enfermera diplomada –prosiguió. Incluso lo puedes ser de las que después de la batalla recogen en el campo a los heridos, los llevan al hospital de campaña más próximo y les lavan y vendan las heridas. Haciéndolo así ¿a cuántos no devolverías el amor por la vida y los impulsarías a dar un adiós a las armas? En fin, puedes dedicarte a la educación especial de niños con problemas”. Tuvo la prudencia de no exagerar y apuntarme la ocasión de conquistar un marido que luego, agradecido por haberle hecho las curas, me llevaría con él a su patria, que era la patria de la libertad. Al ver lo mucho que me afectaban sus palabras de emponzoñada dulzura, colegí de inmediato que se trataba del maligno en persona y disfrazado de ella, (de persona) que quería inducirme a abandonar aquella vida de oración y penitencia tan grata al Señor para devolverme a la engañosa vida ciudadana. Me arrojé al suelo y le grité indignada: “Sólo a rastras se me sacará de aquí”. "Hacedlo por la fuerza, si podéis; pues yo os aseguro que espontáneamente no me iré". Y para desanimarlo haciéndole ver que en aquella ocasión no hablaba por hablar, que lo mío no era una bravata, un farol, ni un bluff, llené de tierra una espuerta que yo misma había confeccionado, la cargué sobre las espaldas y caminé sin parar de un lado a otro, una y otra vez, hasta agotarme. Hice lo que algunos franceses llamarían luego los cuatrocientos pasos. Tomando ejemplo de aquel Simón que había ayudado a nuestro divino redentor a portar la cruz camino del calvario, mi ángel de la guarda, que me veía marchar agobiada, se brindó a compartir conmigo la carga y ayudarme a llevarla; pero yo no quise aceptar su ofrecimiento desinteresado, y si alguno hubiese habido allí que me hubiese pedido explicaciones de una con- 200 ducta aparentemente tan extraña, le hubiese respondido, como en situación pareja había contestado san Antonio abad: “atormento a este cuerpo que tanto me atormenta a mí”. En aquel tiempo remoto la gente cristiana era dualista; se consideraba desdoblada en alma y cuerpo, y consideraba a éste como un objeto, algo de lo que uno disponía a voluntad. También me tentaban la vanidad y el amor propio. Un día, a la manera de Thais y Pafnucio, la cortesana de Alejandría y el asceta que salió del desierto para devolverla al Señor, me vino a la memoria un mimo que en mi juventud había visto en Ingelheim. Era mimo famoso. Todos lo mimaban y querían por su belleza juvenil más que por su destreza en el arte. Aunque dada su voz pura, angelical, algunos lo decían castrado, a la manera de los que con voz atiplada cantaban en el coro de la catedral episcopal, se me ocurrió que sería meritorio a los ojos de Dios dejar por un tiempo el retiro y acudir a la ciudad en la que aquel bailarín seguía cosechando triunfos mundanos; allí le mostraría como todo en el mundo es vanidad de vanidades y sólo vanidad, y con la ayuda del cielo lo persuadiría a dejar atrás aquellos vanos placeres y aplausos efímeros y acompañarme a la montaña, donde viviríamos los dos lo que nos quedase de vida alabando al Señor y entonando los salmos de David. Me parecía obvio que él habría de estar por la faena. De rodillas en mi celda ante la cruz de aquel que con su sangre había limpiado los pecados del mundo, pensaba yo en el mío para dolerme de él. Porque había faltado muy poco para que también yo hubiese consentido en el pecado carnal. Las malas lenguas decían que innumerables se habían rendido a los encantos del mimo. De modo que como buen anacoreta medité largamente sobre la horrible fealdad de las delicias carnales. En mis días de inconsciente ignorancia aquel mozo había provocado en mí con fuerza grandísima el deseo del placer concupiscente. Tras varias horas de meditación, me pareció que lo tenía ante mí con la mayor nitidez. Al principio se me mostraba en la 201 imagen de Eros, tendido triunfante en un lecho de azucenas, refulgente de hermosura varonil como un sueño adorado: consciente de sí, brillantes los ojos y resplandecientes, palpitantes las aletas de la nariz, entreabiertos los labios, musculoso el pecho, agresivo, excitante, y fuertes los brazos como dos perturbadoras cadenas. Ante tal aparición, yo me golpeaba el pecho y decía: –¡Bien ves, oh, Dios mío, que medito acerca de la fealdad de la tentación! Me sentí turbada en lo hondo del alma. Doblé las rodillas y recé esta plegaria: –¡Oh, tú, que pusiste en nosotros la piedad como depositas en los prados el rocío matinal! ¡Dios justo y compasivo, bendito seas! ¡Seas por siempre bendito y alabado! Apaga en tu sierva esta engañosa ternura que lleva al pecado y concédeme la gracia de amar a las criaturas sólo en Ti, porque ellas pasan y Tú permaneces. Sólo por ser obra tuya me turba este hombre. Los mismos ángeles se ponen a su servicio. ¿Acaso con el soplo de tu boca no le has insuflado la vida, Señor? Se impone evitar que siga pecando con tantas mujeres que desean tenerlo en sus brazos. En lo más íntimo me apiado de él. Sus crímenes son abominables, y con sólo pensar en ellos me estremezco tanto que de horror se me eriza el vello del cuerpo. Pero cuanto más culpable él, más compasión me merece. Lloro al verlo padecer eternamente en el infierno. Según meditaba de este modo descubrí sentado a mis plantas un perrillo faldero. Me sorprendió, porque no lo había visto hasta entonces. El animal parecía leerme los pensamientos y meneaba incesantemente el rabo. Hice la señal de la cruz y él bostezó. Entonces mojé los dedos en el agua de un cántaro desportillado que a mano tenía y de nuevo tracé en el aire la señal salvadora. Él extraño animal se esfumó. No cabía duda, era el demonio. Recé una breve plegaria y de nuevo pensé en el mimo. Era preciso acudir a salvarlo, con la ayuda de Dios. 202 Pero pasadas las horas y tras pensarlo con detenimiento renuncié al proyecto, temerosa de que en vez de persuadirlo yo a él, para que abandonara el mundo, me persuadiera él a mí, para que lo acompañara de vuelta. Como remate y por si aún lo dudara, se me apareció Jesucristo y me dijo que aquello no estaba nada bien, que el tiempo que al otro dedicaba era tiempo perdido y que me acordara solo de Él y de nadie más. Después el diablo quiso hacerme creer que no había visto a Jesús y que lo había soñado. La tentación de la vanidad. Cual a la luz de un relámpago, por un momento me vi envuelta en blusas de seda, en vestidos de la época romana, faldas de flores, tejidos delicados, adornos de puntillas. Llevaba una chaqueta gris bordada en Lurex con Strapples y falda larga al tono. Top y falda larga en pedrería de cristal gris. Luego, envuelta en una estola en fausse fourrure, sobre un fourreau en terciopelo negro decoré en mariposas. O también portando una chaqueta de matelassé rematado con fausse fourrure, sobre vestido en terciopelo negro con devoré en lunares. Y aun un matelassé, en una chaqueta corta con puños de boa de lana y lurex, rematada con una falda de gasa negra devoré con lurex. No terminó aquí la cosa, pues luego me vi envuelta en un etéreo vestido de tul blanco con corsé, combinado con un abrigo de flores, una diadema de abalorios y unas botas color crema atadas con cordones, el conjunto todo de modistos de primera línea. Luego, como tras las bambalinas de un teatro de ensueño, un abrigo beis, debajo unas bermudas de cuero marrón, y cisne estampado en flores y tocado de ‘strass’. Seguían un vestido verde, cuerpo lencero y cárdigan de punto grueso, bufanda de lamé y collar de cuentas de flores. A punto ya de desvanecerme ante tantas impresiones. 203 A punto ya de desvanecerme ante el acoso de tantas impresiones, mudó de táctica el diablo y redondeó la faena haciéndome tomar conciencia de mi cutis, harto ajado y reseco por haber vivido a la intemperie, de modo que me condujo a pensar en maquillajes fluidos o en crema, contorno de ojos, toallitas de papel secas antes que húmedas, para que en ellas no anidaran los microorganismos; una crema hidratante, luego otra nutritiva a base de chocolate, azúcar y miel, perfecta para acabar con la tirantez y eliminar las grietas debidas al frío, completado todo con un tratamiento en profundidad que me hiciera recuperar el perdido encanto de la juventud. Me flaquearon las piernas, pero por la misericordia infinita de Dios me sobrepuse al tormento. Me gustaba comer, también por aquí me tentaba el maligno. Una vez y por mediación suya recibí de un desconocido una canasta de brevas jugosas; enseguida vi en ella la faz diabólica, de modo que haciéndome fuerza la envié a un monje doliente que habitaba una cueva vecina. Pero el diablo me pudo en astucia. Aquel siervo de Dios quiso también mortificarse, de modo que la envió a otro monje; éste, con el mismo espíritu, se la envió a un tercero; y así fue pasando el regalo de peñasco en peñasco y de cabaña en cabaña hasta que el último anacoreta, no menos adepto a mortificarse que todos los demás, me lo envió a mí. El diablo se las sabe todas, por viejo diablo. Yo comía vegetales tan sólo. También entre ellos son diferentes los sexos y, como entre la mayoría de los animales, hay plantas fecundantes y otras que se dejan fecundar, de modo que como norma yo evitaba alimentarme de aquellas cuyo género contradecía al mío. Al principio fui presa de escrúpulos, porque vacilaba en comer sólo plantas masculinas, en consonancia con mi atuendo varonil fingido, o sólo femeninas, como sería de cajón dada mi verdadera naturaleza femenina. 204 Finalmente llegué a un compromiso: evitaba las plantas separadas según el sexo y buscaba tan sólo las hermafroditas, que reuniesen en sí ambos géneros, masculino y femenino. En los monasterios nunca se comía animales del sexo contrario al de los monjes, sobre todo cuadrúpedos, como había dejado dispuesto en su Regla san Benito, ni se cultivaba plantas asimismo del género maldito, y hasta se vacilaba en servir huevos en la mesa del refectorio, sobre todo si pasados por agua, porque el verlos duros y empinados en el plato pudiera traer a la mente de los monjes recuerdos no del todo inocentes. Era cosa sabida que en los conventos del griego monte Athos no se mantenía gallinas, ovejas ni cabras, ni perras, ni vacas, ni se cultivaba plantas que a la manera de las hembras humanas hubiesen de recibir la semilla del macho. Sin embargo, y aunque en principio y dados los antecedentes o premisas pudiera la cosa parecer extraña, aquella prevención no se extendía a la tierra, que debía encuadrarse en la misma categoría que la más arriba apuntada, puesto que siempre recibía pasivamente la simiente y con el tiempo daba los frutos, ciento por uno en el mejor de los casos si el invierno era benigno y llovía en el momento adecuado. Más aun; dado que generalmente todos coincidían en llamarla madre tierra y reconocerla por tal, fácilmente se la hubiera asociado al pecado de incesto, cuando la sembraban sus hijos. Pero probablemente a los antiguos teólogos del imperio de oriente, ocupados con la Trinidad y el filioque por el que se derramó tanta sangre, no se les había ocurrido lo arriba apuntado. Lo del filioque se refiere a la disputa de aquellos que sostenían que el Espíritu santo, la tercera persona de la Trinidad, procedía a un mismo tiempo del Padre y del Hijo, procedía de los dos, y aquellos otros que en cambio afirmaban que sólo procedía del Padre. Pues les parecía absurdo equiparar con el padre a cualquier hijo. La palabra filio-que significaba”y del Hijo”. 205 Se la puso en el Credo y desde entonces los católicos, que consideran Papa al obispo de Roma, dan por sentado que el santo Espíritu procede a un tiempo del Padre y del Hijo. Por 7 años seguidos me alimenté únicamente de plantas comestibles y algunos granos de mies, y durante los 3 siguientes me limité a escasos corruscos de pan diarios y un poco de agua. Debo decir que se trataba de pan del desierto, cocido en hornos primitivos, mal amasado y nada cernido. Conservaba pues todas sus vitaminas y propiedades nutrientes, a lo cual se debía sin duda el que yo nunca enfermase y no se me resintiese la salud. Además se ha dicho que “la dieta es la mejor lanceta”. Por si algún día por descuido o prolongada sequía faltaba el condumio y corría yo el peligro de morir de inanición, sobre mi cabeza revoloteaba permanentemente con un pan en el pico un cuervo vigilante; por espacio de los años todos que duró mi apartamiento del mundo, no faltó ni un solo día al deber, ni dejaba nunca de depositar el pan a mis pies, si veía que yo no prestaba la atención debida a mis necesidades naturales. Si el día era de ayuno, Dios me enviaba por el mismo recadero sólo medio pan. La tentación de la gula Pero el demonio me tentaba también por este flanco. Una tarde ante mi cabaña me sentía triste, tenía hambre, tenía sed. Estaba deprimida. Entonces, el ángel caído, que percibió mi debilidad transitoria quiso sacarle partido y ver si conmigo tenía éxito la treta que con el divino Salvador de todos los hombres le había fallado. Me animó como a Él a transformar en pan crujiente y dorado las abundantes piedras que había en mi entorno, pero como yo le afease la falta de imaginación y pereza en inventar tretas nuevas, sintió picado el amor propio y me indujo en un trance. 206 (Bien hubiese podido sugerirme transformara en buen vino el agua corriente, que tanto abundaba en aquellos parajes, como Jesús la había transformado en las bodas de Caná. Pero se ve que no le vino a las mientes la idea.) Alucinada me hallé en medio de un banquete de reyes. Lino de color blanco y de color violeta pendía cubriendo los muros; cordones de seda marina y púrpura roja lo sujetaban a anillas de plata y columnas de mármol; sobre un pavimento de esmeralda, mármol, alabastro y otras piedras preciosas, descansaban divanes de oro y plata. Se servía en copas de oro y vasos de variadas y artísticas formas las bebidas, y con regia liberalidad corría abundante el vino mejor. Y vi ante mí una mesa rebosante de manjares exquisitos, en la que no faltaban centollos, angulas, caviares diversos, langostas al ajillo, y de postre, la rara fondue de carne. Se me hizo agua en la boca y me sentí desfallecer; no pude más, alargué la mano y quise darme un festín; pero todo se desvaneció en el aire, mientras con una humillante carcajada el tentador maligno se burlaba de mí. En otra ocasión tuve un sueño: se me aparecía Jesús, que compadecido de mí y no queriendo que con tanta austeridad ajase las carnes de esta su esposa mortal, me preparaba queso y me daba a comer de la cuajada Dios no permitía que con el ayuno pusiese en peligro mi vida. En una ocasión me sentí desganada y sin apetito. A la hora de comer me senté inmóvil ante el pan y el agua que solían ser mi cotidiano alimento. De pronto vi a mi lado, de pie, al Señor Jesús, que vestido con su túnica de lino de Arimatea, desdoblaba la servilleta que consigo traía, me la anudaba al cuello, partía el pan y me daba de comer, a bocaditos pequeños, como a un niño, mientras me decía: “Come, hija mía. Con razón estás disgustada. Mas no debes descorazonarte, pues nada dura eternamente; también esto pasará”. Y sin añadir otra cosa, al acabar la faena se fue. Por donde había venido, supongo. 207 Cuando me asaltaba la tentación de variar el menú y con nostalgia añoraba el plato de ‘cap i pota’ que en las fiestas preparaba mi madre, enfadada yo misma me reconvenía agriamente diciéndome: “Glotona, que eres una glotona; ya has tomado vino y aceite, y pan con tomate. ¿Qué más quieres? ¿Nunca te contentarás?” Con pequeños milagros Dios aliviaba mis penas. Un día me consumía la fiebre, tenía seca y llagada la boca y no podía tragar nada. Sin embargo sentí el capricho de comerme una sandía. Si ya la soledad no me impidiera satisfacer el deseo, tampoco la estación lo consintiera, pues no era aquella en que acostumbran madurar tales frutos. Mas de pronto apareció un monje vecino que me traía un regalo, precisamente una porción de una jugosa sandía. Más que el alimento corporal echaba a faltar el espiritual. Durante todo un mes y por la causa antedicha no pude comulgar. Y cuando alguien me preguntó si no me parecía aquella la peor de las privaciones, le contesté que si Dios lo había dispuesto, nadie era yo para ponerle objeciones. Aquellos combates me dejaban exhausta. Y fatigada de aquella continua lucha espiritual, dirigía amargos improperios al diablo diciéndole: “¿Te debo algo? ¿Qué quieres? ¡Vete y déjame en paz!” Pero él se reía de mí y no cejaba. La tentación del poder político A continuación y tras haberle fallado la tentación por la gula, igual que había tentado a Jesús en el desierto el demonio me tentó con el poder llevándome a identificarme con emperatrices tales como santa Elena, la madre del emperador Constantino; que había viajado mucho, hiciera por el Rin un crucero, había conocido mundo, había estado en los santos 208 Lugares y finalmente se la había recompensado permitiéndole descubrir los restos de la Vera Cruz. Con la emperatriz Irene de Constantinopla, basilisa que había mandado cegar a su hijo y se había encaprichado amorosamente de un precursor de los templarios; con Teodora de Bizancio, la emperatriz que amaba a Justiniano y con firmeza lo salvó del alzamiento de las masas en el Hipódromo famoso. Y aunque menos conocida y popular que las otras, porque había nacido en el norte de Europa y en un país que se consideraba salvaje y no civilizado, Irlanda o Escocia, con Boadicea, reina batalladora y guerrera insigne que había llevado a los suyos a victorias incontables sobre los pueblos primitivos vecinos. Y dado que yo, al igual que otrora habían hecho los ascetas pasturantes, me alimentaba del verde, me tentó mostrándome a otro rey, Nabucodonosor, que me había precedido comiendo a cuatro patas la hierba del campo. Para hacer más atractiva la oferta, me ofrecía luego prodigiosos tesoros de perlas, gemas raras y oro, y me hacía imaginarme vestida de raso, adornada con las más raras preseas y despertando la admiración de propios y extraños que fascinados caían postrados a mis pies y con el incienso de sus mentidas lisonjas hacían que me desvaneciese envanecida. Pero yo me defendí recordándole que Pablo, el santo ermitaño, cubría sus desnudeces con una túnica de hojas de palmera y nada echaba de menos. Además –le recité- “Mil gracias derramando pasó (el Señor) por estos sotos con premura; y, yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura”. El demonio me llamó sabihonda y marisabidilla. Sin citar ya al bienaventurado Antonio, que nunca se había lavado ni cambiado de ropa, ni había conocido lociones o perfumes, pese a vivir en el desierto, donde según decían los entendidos, debido al calor por fuerza hay que bañarse varias veces al día si se quiere perdurar en la vida. 209 Para librarme de las tentaciones, empecé a flagelarme con ramos de ortigas; mas entonces Satán me atacó por el flanco de la voluptuosidad. También aquí pasé por un periodo de incertidumbre, pues el demonio no supo al principio si tentarme con las imágenes de vigorosos efebos, o con la de voluptuosas huríes, porque él, como yo, no estaba seguro de mi identidad sexual. Mas al fin y tras echarlo a suertes se decidió y empezó por mostrarme en efigie a la reina de Saba, por la que Salomón había perdido el norte y demás orientaciones; y a la que aquel poderoso había dedicado uno de los primeros poemas del mundo, el llamado luego Cantar de los Cantares, que según san Ambrosio había sido compuesto para celebrar los amores de Jesús con su Iglesia, la madre de todos. Para otros era un epitalamio o cantar de bodas metafórico de las relaciones conyugales del pueblo judío con Yahvé. Se consideraba que el pueblo de Israel era poseído por su dios y con él yacía (metafóricamente, se entiende). Él era la parte femenina de la pareja; y Yahvé, la parte masculina. El diablo prosiguió con Zenobia, la reina de Palmira, que había desafiado a las legiones romanas, cuando el Emperador que las mandaba la había conminado a rendirse. Ella le había respondido de tú a tú y no había querido doblegarse. Y finalmente con Friné, la ateniense con quien departía en el lecho o diván Aristóteles; que pese a su amor por la sabiduría, se había enamorado de una hetaira. Me presentó luego a Onfalia, que tras haber seducido con sus encantos a Hércules, durante algún tiempo lo había visto travestido a sus pies y entregado a hilar en la rueca la lana y a otras labores no menos impropias de su sexo, mientras en el ínterin recuperaba las fuerzas para usar de nuevo la clava en la empresa amorosa. Una que no figuraba precisamente entre las 12 que Hera le había ordenado. 210 Y así otras varias. Pero como su magia no surtiera efecto, pensó haber fallado el blanco, y cambiando de tercio, me tentó por el lado por el que comúnmente se tienta a las mujeres. Primero hizo que se me apareciera Antínoo, el que se suicidó por amor al emperador Adriano, que incapaz de superar la pérdida y tras dedicarle una ciudad, no levantó ya cabeza. Como con él no tuviera éxito, hizo que me viera ante el mismo Príapo en persona, armado de todos sus carnales y descomunales atributos. Aquí la resistencia ya me fue más penosa; pero arrojándome sobre la cabeza un cubo de agua helada, pasé la prueba sin daño. Como plato definitivo y fuerte me hizo soñar que en el anfiteatro de Roma luchaba con un egipcio musculoso y negro, un cachas semental verdadero, al que yo vencía y rendía a mi voluntad, tras lo cual el prefecto de la ciudad, que presidía los juegos, y a ruegos de la multitud enfervorecida, me regalaba unas manzanas de oro y me nombraba campeona suprema. La tentación de la lujuria Sin embargo, el ataque por el lado de los personajes literarios fracasó, de modo que vio si por la parte de la más grosera realidad acababa conmigo. He aquí que en mi disfraz de mozo apuesto, había conquistado sin saberlo el afecto de una joven y bella doncella, llamada Katerina, que me había seguido a los bosques. Tan pronto me di cuenta de su presencia, me tiré sobre tojos y zarzas y me revolqué hasta que el ardor me excitó; después, tras coger un puñado de ellos, flagelé con el quemante ramo a la joven. El fuego externo consiguió extinguir el interno, y ella, arrepentida, quiso compartir conmigo aquel modo de vida y aquella soledad. Pero yo la expulsé de mi lado y la arrojé de cabeza a una charca. No volví a saber nada de ella y de ahí deduje que una vez más me había tentado el demonio. 211 Aunque el común enemigo no dejaba de asaltarme sobre todo con tentaciones de impureza, con hermosos mancebos que me invitaban a fornicar, en ocasiones se me aparecía en toda su gloria y majestad el Señor, rodeado de ángeles y santos, impalpables espíritus puros todos, con los que si bien me sentía frustrada en la carne, luego me acudían renovadas las fuerzas para perseverar en el camino elegido y me consolaba. Me vino a la memoria el caso del bendito abad Equicio, al que en la juventud perturbaba la provocación de los sentidos. Rezaba continuamente por un remedio contra ese mal, hasta que se le presentó un ángel y lo consoló; y desde entonces, tal como antes había destacado entre los hombres amando a las mujeres, después destacó entre las mujeres amando a los hombres. Aquel ángel se parecía como una gota de agua a otra gota al ángel Moroni que se apareció a José Smith en oración, y tras decirle que las religiones del momento no valían nada porque en todas se había corrompido el evangelio, le reveló dónde estaba enterrado el libro de Mormón, y lo designó profeta y fundador de la orden mormona, o de los santos de los últimos días. Cuando pequeña, santa Francisca Romana veía a su ángel de la guarda, que ni de día ni de noche la desamparaba. Jamás la dejaba, ni a sol ni a sombra, y en ocasiones, como favor especial, le permitía admirar el esplendor de su figura. "Su belleza era increíble –dejó dicho la santa; tenía más blanco que la nieve el cutis y el rubor que lo animaba superaba el arrebol de las rosas. Siempre abiertos, tornaba al cielo los ojos, y el largo cabello –del color del oro bruñido– le formaba en torno al rostro incontables y delicados rizos. Vestía túnica blanca azulada, que le llegaba hasta al suelo y a veces destellaba reflejos rojizos. Tal irradiación luminosa emanaba de él, que a su luz cualquiera hubiese leído en plena noche maitines, si la ocasión se le terciara". El padre de Francisca era volteriano y más bien escéptico, de modo que no acababa de creerse lo que ella afirmaba. 212 Por eso y ya harto de su insistencia, en una ocasión le requirió le hiciese el honor de presentarlo a tal criatura supuestamente imaginaria. Dicho y hecho. Sin hacerse rogar ni demasiado la estrecha, ella tomó de la mano al ángel, y uniéndola a la de su padre, los presentó, con lo que él pudo verlo y ya no volvió a dudar de la sensatez de su hija. Cuando tuve noticia de aquel prodigio, también yo –como aquel varón de saberes– albergué bastantes dudas al respecto. No era verosímil que el ángel no cerrara nunca los ojos, pues al menos nosotros, los mortales de aquí abajo, tenemos que parpadear con una frecuencia establecida, para conservar en ellos la debida humedad, si hemos de creer a los que de la cosa entienden. Por otro lado, el no apartar de los cielos la vista y caminar sin ver donde se pone los pies, conlleva el riesgo de caer en un hoyo, como otrora había caído aquel Tales de Mileto que sin cesar, cual este ángel que ahora me ocupa, volvía a las nubes la vista y no dejaba de indagar en ellas acerca de los misterios que pueblan el mundo universo. Mas de nuevo me viene a las mientes el que los ángeles no son seres corrientes, sino que vuelan, cual las aves terrestres, y nunca caminan, pese a que a menudo en las pinturas y retablos se los represente calzados con dorados y elegantes borceguíes o sandalias de las que en tiempos pasados solían portar en Constantinopla los porfirogénitos, que como ya he dicho eran los descendientes de los basileos o emperadores, a los que no más nacidos envolvían las dueñas que de ellos se ocupaban en paños de púrpura y no en vulgares trapos de lino. Dejando a un lado los aconteceres sublimes que la vida de aquella santa Francisca regalaban, diré que de la misma manera que san Antonio Abad había combatido las tentaciones de la carne, combatía yo las mías: manteniéndome siempre ocupada y evitando el ocio; tejía espuertas de juncos y cestas de mimbre y sin cesar cantaba canciones piadosas. 213 Cap. 7 - Cunde mi fama, acude la gente, me aclama y me confiere las órdenes sagradas. La tentación de la herejía De nada valieron al diablo sus asechanzas malignas. Todos sus esfuerzos se vieron frustrados. Bien hubiera podido ahorrárselos. La escasa comida y la soledad habían apagado en mí los ardores de la carne mejor que cualquier devoción, de modo que había que atacarme por otro flanco que no fuera el de la concupiscencia carnal. A la visión de los placeres carnales y la voluptuosidad de la mesa sucedieron finalmente las dudas religiosas. Atravesé momentos penosos de sequedad espiritual, en los que pensé vanagloria inútil los esfuerzos en persecución de la gloria del cielo, y me sentí tentada a tomar al pie de la letra aquello que había dicho el divino Señor: “No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Considerad los lirios del campo cómo crecen: no se fatigan ni hilan. Poned los ojos en las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta; si el Señor cuida de ellos, mucho más cuidará de vosotros, ¡oh, los de poca fe!” No atesorar para mañana y dejar a Dios todo cuidado. Se me aparece el demonio Además de causarme algunas tentaciones y turbaciones interiores y secretas, me causaba otras casi públicas. Imposible no saber que era él. Estaba yo una vez en oración y se me apareció hacia la izquierda, de abominable figura; en especial le vi la boca, porque me habló, y la tenía espantosa. Parecía que del cuerpo le salía una gran llama, toda clara, sin sombra. Rechinando los dientes que daba espanto, me dijo que hasta el mo- 214 mento me había librado de él, pero que no había motivo para cantar victoria, porque acabaría haciéndose conmigo. Sentí mucho miedo y me santigüé lo mejor que pude; de momento se fue, pero no tardó en volver. Dos veces seguidas sucedió lo que digo. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita, lo rocié con ella y no regresó. Otra vez me estuvo atormentando cinco horas seguidas, con dolores tan terribles y tal desasosiego, así interior como exterior, que ya me pareció no poderlo aguantar. Ya no sabía cómo valerme. Cuando los dolores y el mal corporal se me hacen intolerables, me he acostumbrado a rezar y suplicar al Señor me de paciencia para soportarlo hasta que su Majestad sea servida. Así lo hice esta vez. Quiso Dios mostrarme que me tentaba el demonio, porque vi a mi lado un negrito abominable que con muecas y visajes de desesperación manifestaba la suya al ver que conmigo nada podía, y que yo lo vencía siempre. Lo vi y me reí y ya no temí, pese al gran tormento, porque sentía golpes en el cuerpo, la cabeza y los brazos, sin que me pudiera resistir. Lo peor era el desasosiego interior, que no había manera de que me tranquilizara. La mucha experiencia de estos lances me ha enseñado que para poner en fuga a los agntes infernales no hay cosa mejor que el agua bendita. Aunque también huyen de la cruz, enseguida vuelven. Pero la virtud del agua bendita es muy grande. Cuando la tomo de la concha en que la guardo, me siento tan consolada que no acierto a ponderarlo. Un deleite interior y una recreación me inundan el alma y me la confortan. Admirable cosa es lo que dispone la Iglesia. Mucho me anima la fuerza de las palabras con que se bendice el agua; es tanta que se le transmite y hace que la diferencia entre ella y lo que no está bendecido no tenga ni comparación. Primero me rocié yo, sin éxito; luego, asperjé con ella al demonio, que se fue de inmediato y se me quitó todo el mal. Sólo me sentía cansada, como si me hubiesen molido a palos. 215 Aun no siendo suyos mi cuerpo y mi alma, cuando el Señor le da licencia, el diablo hace mucho mal. ¡Qué no haría, si el cuerpo y el alma fuesen suyos! Otra vez, aún hace poco, me sucedió lo mismo, aunque no duró tanto como la vez anterior. Eché agua bendita hacia todos lados y entonces se sintió un olor como a azufre y huevos podridos, una peste espantosa. El verdadero siervo de Dios no teme a estos espantajos, que sólo buscan asustarlo. Una noche de ánimas, estaba en oración y tras haber rezado un nocturno y dicho unas plegarias muy devotas, sobre el libro de rezos se me puso el demonio, para interrumpirme e impedirme acabar; me persigné y se fue. Reanudé donde lo había dejado y otra vez allí estaba él; hasta que le eché agua bendita, no pude terminar el rezo. Entonces vi que unas pocas almas abandonaban el Purgatorio, y pensé que el demonio se me había aparecido para retrasar la salida. Otra vez, cuando aún vivía con los otros monjes en el eremitorio de que ya he hablado, y cuando me hallaba en uno de los arrobamientos que ya entonces empecé a experimentar, vi una gran contienda de demonios contra ángeles. De momento no supe qué quería decir aquella visión; pero antes de quince días hubo en el monasterio una sonada trifulca entre un grupo de monjes que se distinguía por su extremado celo en la observancia de la regla y otro que se mostraba mucho más laxo. Peleas que redundaban en mucho detrimento de la comunidad. En otra ocasión me vi rodeada de multitud de demonios. Me parecía estar en medio de una gran claridad que me cercaba toda y que les impedía aproximarse a mí. Me guardaba Dios de que se me llegasen y me pusiesen en ocasión de ofenderlo. Pese a tantas derrotas, el enemigo de las almas no cejaba. Perseveró en los ataques e hizo pasar ante mi a los herejes que hasta aquel momento habían amenazado dividir a la cristiandad y empañar el limpio espejo de la fe: gnósticos, maniqueos, novacianos, donatistas, macedonios, arrianos, luciferianos, pela- 216 gianos, nestorianos, apolinaristas, monofisitas y tantos otros; vi desfilar a Prisciliano, según quien el alma nace de Dios y para enfrentar al mal surge de un como "almacén"; la instruyen los ángeles, y luego desciende a través de unos círculos donde la atrapa el principio maligno y la liga a los diversos cuerpos, a los que se adscribe en forma de quirógrafo, documento escrito de puño y letra del autor y por el que reconoce una deuda, que Cristo disuelve y fija a la Cruz mediante su pasión. También enseñaba que los nombres de los patriarcas son miembros del alma –Rubén la cabeza, Judá el pecho...- mientras que los miembros del cuerpo corresponden a los signos zodiacales –Aries la cabeza, Tauro la cerviz, etc.–, con lo cual queda claro el origen de las tinieblas y del príncipe del mundo. Además sostenía que Cristo no había sido engendrado. Se castigó sus disparates degollándolo en Tréveris. Me hizo ver luego a Donato, para quien los sacramentos que administraba un clérigo malvado no valían nada. A Arrio, para quien Cristo era una criatura y no parte del Creador, aunque había sido la primera creada. De ninguna manera eran iguales el Padre y el Hijo de la Trinidad santísima. A Pelagio, que negaba cualquier pecado original y por consiguiente que el bautismo lo borrase o que el redentor lo redimiese. El hombre puede hacer el bien por sí mismo, no necesita la gracia de Dios. Como bien se ve, Pelagio estaba equivocado. Como lo estaban las funestísimas doctrinas de todos los demás. Luego y para confundirme y llevarme a no saber por donde andaba, me mostró a los ídolos todos, las imágenes tiernas de Eros, Venus afrodita, Astarté, Apolo, Proserpina, el sátiro Marsias,… y por fin las más diversas divinidades y falsos profetas, desde Moloch hasta Cibeles, Buda y Confucio. Pero de nada le valieron tales asechanzas. Con la ayuda del Señor, que todo lo puede, me sobrepuse a ellas y salí del crisol acrisolada, que es lo mismo que decir pura y sin ganga. Bendito y alabado sea el Señor, amén. 217 Para la santa Iglesia el demonio no es un símbolo, sino una realidad presencial, material y concreta como una piedra, aunque impalpable. A veces entra en un hombre o mujer y los posee. También se adueña de un animal irracional. Para expulsarlo de los poseídos, primero hay que asegurarse de que se trata de una verdadera posesión, y no de una vulgar dolencia psicosomática. Con unas pruebas, se confirma o desecha la presencia maligna. Conviene no divulgarlas, pues el poseso podría mudar de comportamiento. Los vómitos normales, los de injurias, así como los de clavos y cristales, y las levitaciones, dan ya que sospechar. Irrefutable es la prueba de que el supuesto poseso hable lenguas muertas o poco habituales que no haya aprendido. Si de pronto un niño de escasos años habla el fenicio sin serlo, no cabe duda, lo posee el demonio. Se comienza el exorcismo recitando pasajes escogidos de la sagrada Biblia y leyendo la letanía de los santos. Al final se conjura a Dios para que lleve a cabo la expulsión. Hay casos más complejos que otros. Un exorcismo puede durar de horas a semanas o meses. Cuando lo hacían los apóstoles, de inmediato el diablo se marchaba corrido; pero si lo hacía un clérigo común, no se sabía a lo cierto cuánto tiempo iba a hacer falta, semanas, puede que meses. El demonio no elige a sus víctimas: las personas le abren la puerta. La brujería, el espiritismo, el santerismo, la ouija... son invitaciones al diablo. Hubiese querido yo también que como a sus discípulos el Señor me diese poder para lanzar los espíritus impuros y para curar toda dolencia e indisposición. Tras haberles dicho: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, los había enviado a predicar. Hago milagros En lo tocante a los milagros, al principio atravesé una época de aridez y de sequía: no se me daban nada bien, no 218 acertaba con uno. Los de la edad adulta, pues en la infancia ya había realizado con éxito alguno que otro. Pero luego supe que el anacoreta Macario los había hecho sólo al final de su vida, cuando ya su vocación y su santidad no ofrecían dudas a nadie. Me tocaba pues esperar, ponerme a la cola. De Macario se contaba que un sacerdote al que aquejaba en la cabeza una llaga cancerosa lo había buscado, y que el santo varón se había negado a atenderlo y lo rechazaba, porque Dios le había revelado que con aquella llaga castigaba en él un feo pecado de la carne. Finalmente, como el sujeto parecía sinceramente arrepentido de sus yerros, el santo le había impuesto las manos y lo había curado. En los evangelios figuraba un episodio parejo. Cabría preguntarse si se habría copiado de él aquel otro. En Lucas, una viuda había insistido para que Jesús le curase a un deudo y Él la había rechazado porque no era del pueblo escogido y por consiguiente elegible para ser objeto de los milagros de un rabí nazareno. Pero a las razones de Él había ella retrucado con tal donaire y espíritu, que el Señor, rendido ante tanta discreción la había complacido. La inteligencia, el amor a la vida, lo consigue todo. Se hace irresistible. También de una santa sierva de Dios se la decía tan avanzada en la santidad, que aún en vida había hecho un milagro: las velas que había encendido en el altar de la Virgen habían ardido muchísimo tiempo y no se habían consumido. Los pocos que yo conseguía, parecían ocurrir ajenos a mi voluntad, como que se independizasen de mí y no me tuviesen en cuenta; no ocurrían los que yo hubiera preferido ni cuando yo lo hubiese querido. Al final la cosa resultaba frustrante. Con razón se me hubiese acusado de excesivo amor propio. Pues a final de cuentas no me tocaba ser otra cosa que una dócil herramienta en manos del Señor, que a mi través se dignaba manifestarse en mí. 219 Sea como fuere, me hubiera gustado hacer milagros estupendos que dejaran boquiabiertos a la gente, como el llamado «operación caballo», atribuido a san Eligio. Este santo tenía que herrar un caballo y el bruto animal no se lo ponía fácil, coceaba, relinchaba y no paraba quieto; en suma, se le resistía. Pero el santo no se dejó amilanar; para él aquella rebeldía nada santa era muy poca cosa; de modo que le cortó la pata y sobre el yunque le fijó cómodamente la herradura, tras lo cual volvió a colocarle la zanca al animal. Por eso se lo nombró patrón de los herradores y junto al lago suizo de Constanza se celebró desde entonces la llamada «Eulogiusritt» y en su honor se bendice los caballos. ¡Con qué fervor admirado leía yo los milagros de tantos santos varones! De san Severino se contaba que un día se le había pedido desenmascarara a los miembros de una secta destructiva reciente cuyas prácticas nefandas habían ganado en la aldea numerosos adeptos. Condescendió él en hacerlo, y según su costumbre, había predicado al pueblo y pedido a los sacerdotes un ayuno de tres días. Al cabo de ellos Severino ordenó repartir por todas las casas otros tantos cirios, que luego para asistir en el templo a los oficios divinos cada uno llevaría consigo. Así se lo hizo. Rogaron todos entonces al Espíritu santo enviara su luz para poner en evidencia a los malvados, con lo cual de pronto se encendieron como por ensalmo muchos cirios, mientras otros permanecían apagados. Como es de suponer, éstos pertenecían a los impíos. ¡Qué de maravillas en aquellos siglos dichosos! En la misma ciudad acaeció que la invadieron las innumerables langostas de una plaga de ellas, y que como era de rigor, los lugareños solicitaron por medio de una rogativa el auxilio de Dios. Acudieron al templo “todo sexo y edad, incluso los que con la voz aún no rezaban”, y cuando todos oraban con fe, se levantó uno y dejando a los otros entregados a las que creía sus vanas plegarias, se fue a los campos a ver de hacer in 220 situ algo más positivo. Al parecer era de los que se habían tragado aquello de “A Dios rogando y con el mazo dando”. Y ¡oh, portento increíble! Su cosecha quedó devorada, mientras aquel año la de los otros daba ciento por uno. Yo vivía en el mayor apartamiento, de modo que al no tener trato con ninguno no se me ofrecía la ocasión de curar las llagas de nadie ni devolver la salud a quienquiera que fuese, por lo que atribuí a mi condición todavía novata en lo de ser santa y asceta la falta de hechos milagrosos. Esperé pues que con el tiempo y si el Señor era servido cambiarían las tornas y me serían concedidos poderes taumatúrgicos. No era imposible la cosa; a otros se los había concedido. En Alejandría, la cortesana Thais a la que ya me he referido, creía en efecto por haberlo oído decir, que de los Apóstoles habían heredado los santos del desierto el poder de castigar las ofensas hechas al Dios verdadero, de modo que nada salvaba a los que ellos condenaban; les bastaba con tocar con el báculo a los impíos, para que la tierra se entreabiera y echando humo se los tragara. ¿Por qué no había de ser yo tanto como ellos? La gente de mala vida, los mimos, los danzarines, los sacerdotes casados y las cortesanas, los temían a muerte. Mi vida ejemplar atrae imitadores Vivía yo feliz en mi retiro, luchaba con todas mis fuerzas por adelantar en el camino escogido, y codiciosa de aprender de los mártires los secretos del reino de los cielos y de imitar sus virtudes, leía asiduamente sus vidas y las de tantos otros ascetas que me habían precedido en el vivir atormentada. En medio de una vida de tal austeridad, y teniendo con Dios trato especial, atraía de tal modo a la espesura del bosque a los demás solitarios, que innumerables se habían congregado ya cerca de mí y me solicitaban para que les permitiese ponerse bajo mi dirección espiritual. 221 De san Juan Clímaco se contaba que, al principio aislado, su erudición y santidad habían transcendido y las personas acudían a él en busca de consejo y orientación. Otro tanto ocurría conmigo. Numerosas mujeres me pedían que las orientara. A mí, como persona humilde que era, se me hacía difícil instruir a los otros y al principio no lo hacía de muy buena gana, pero luego me asaltó el escrúpulo de que si quería ser caritativa tenía que hacerlo. En situación pareja decía santa Sinclética: "Un tesoro está seguro sólo cuando escondido; descubrirlo es exponerlo a la codicia del primero que venga y a perderlo; igualmente, la virtud sólo está segura si secreta; ostentada se disipará como el humo". Me hice pues a la idea y para no ofender a nadie procuré revestir de modestia y buena fe mis palabras, con lo cual impresionaba mucho a los oyentes. Con ejemplos variados y diversas parábolas exhortaba yo a los demás a la caridad, a la vigilancia, a la responsabilidad y a todas las demás virtudes. Poco a poco me dejé conquistar. La gota del halago paciente acabó horadando la roca de mi humildad. Finalmente acepté admiradores. Se me quería y estimaba. No hacía mucho tiempo que vivía aislado, pero mi sabiduría y mi virtud andaban en lenguas. Aunque se decía que nunca había habido en aquellos montes un asceta tan bien parecido, nadie sospechó mi condición de mujer. Dieron en llamarme Juan “el angelical”. Se me atribuía rasgos de ángel, ojos chispeantes y encendidos y cutis suave y lampiño, y se consideraba que para enveredar a los demás por la vía de la santidad nadie más apto que yo. En cierta ocasión uno de los que se habían puesto a mi disposición, se sentía apenado porque en lo espiritual no le cundían como hubiese querido los esfuerzos, de modo que buscó desahogarse conmigo y vino a contarme sus cuitas. Lo dejé hablar y cuando hubo terminado lo consolé diciéndole: "No te entretengas con esta tentación y no dejes de 222 repetir para ti: mi amor a Jesús me obliga a perseverar aquí hasta el fin; estoy decidido a permanecer en este destierro, aunque sólo sea para darle gusto a Él y cumplir su voluntad.” Con lo que el tal se fue reconfortado. Mi fama no hizo más que crecer. Se me hacía el favor de atribuirme un espíritu rayano en lo sublime y cundió la noticia de que dirigía a mis discípulos con rienda firme y segura en el camino de la perfección. Afortunadamente para los que así se mostraban dispuestos a cederme su albedrío y ponerse incondicionalmente en mis manos, las mías nunca fueron tan duras como según referencias habían sido las del anacoreta Marino al que ya en otro lugar me he referido. Este hombre había tomado bajo su dirección al futuro san Romualdo. Y paseando ambos bajo las encinas, el maestro hacía recitar al discípulo en un sitio veinte salmos, unos pasos más allá, cuarenta, y así hasta cansarse. El joven, cuyas letras hasta entonces habían sido escasas, con frecuencia trastrabillaba y decía unas palabras por otras, con lo que cada vez su mentor, no se sabe bien el porqué de la preferencia, le arreaba un bastonazo en la oreja izquierda, hasta que un día con la mayor humildad el paciente hizo saber al verdugo: “Maestro, golpeadme en el lado derecho, porque del izquierdo ya estoy sordo del todo”. No cabía duda de que para aquel pedante se enseñaba a golpes la virtud. “La letra, con sangre entra. Quien bien te quiera, te hará llorar”. Los antiguos maestros se habían aprendido la cartilla. Mas aquella no buscada popularidad me incomodaba. Empezaba a echar de menos mi primitivo aislamiento. No me sentía llamada a encabezar ningún movimiento. A ser líder de nadie. Rasgo que demuestra inteligencia. Aquel cortejo de jóvenes que ni a sol ni a sombra me dejaban, amenazaba acabar con mi aguante. Bien estaban los fan, los partidarios, pero también era un agobio. Lo bastante es bastante. De modo que para guardar las distancias y elevarme un poco por encima de la 223 multitud grosera, llamé a mis más allegados y les pedí que por amor a Dios levantasen en un claro una columna o pilar de diez codos de alzada, que luego aumenté a quince, y finalmente hasta veinte. Ahí me detuve. No quise pasarme. Pues ya empezaba a sentir el vértigo de las alturas. Y como de los soberbios había dicho el profeta que “más dura es la caída”, temí propasarme. (Como se recordará, el codo era la medida de longitud que Dios había señalado a Noé cuando le había mandado construir el arca. El arca de Noé, la del primer Diluvio.Universal.) Mientras aquellos devotos se afanaban en alzar por mí la columna, de vez en cuando hacía que se les sirviese de beber hidromiel, esto es, miel diluída con agua de manantial, que por costumbre encargaba a los ángeles que me abastecían de lo más necesario. Pero sintiendo el escrúpulo de que mi generosidad llegase a desbordar la paciencia de unos servidores tan amables como ellos, cuando en una ocasión faltó la bebida, la hice escanciar con santa parsimonia, pero ¡oh, maravilla! había temido yo en vano, porque si creía que vertía la última gota, la cántara seguía estando llena a rebosar. Erigida aquella peana profana me retiré a ella y pasé a cielo raso algún tiempo, expuesta a la lluvia, al sol y al viento, al rocío matutino y a la escarcha invernal. No dormía, comía una sola vez por semana y en la Cuaresma me abstenía de comer del todo. No apartaba de la mente el parangón de Jesús, que en los cuarenta días y cuarenta noches que había pasado en el desierto donde Satán lo había probado con la tentación, no había ingerido un solo bocado ni bebido un sorbo de agua, lo que daría hoy que pensar a los que adviertes del riesgo de la deshidratación. Pero aquellos eran tiempos de fe y la ciencia estaba aún por venir. Nadie empleaba la razón; no hacía falta, porque uno pensaba por los demás y ellos sólo obedecían. Era más cómodo y mucho más práctico, en especial para los que mandaban.. En todo caso yo empleaba en la oración la mayor parte del día y de la noche, ya de pie, ya postrada; y cuando de pie, 224 hacía continuamente reverencias hasta dar en el suelo con la coronilla, lo que se tenía por rasgo singular de santidad incomparable; ya otro santo me había precedido. En las grandes festividades y sin cansarme ni desfallecer, oraba toda la noche alzados los brazos al cielo. He de reconocer aquí que pese a tanta oración no cesaban las guerras. Quizá el Señor las apruebe y no haya que pedirle que cesen. Hubiera querido parecerme a san Benito y a una monja que lo había imitado, a quienes el duro suelo en que dormían los demás les parecía excesivo regalo, por lo que se revolcaban en ortigas, ayunaban todo el año y sólo hablaban con Dios. Mas los adeptos no me dejaban en paz. De nuevo insistieron y me representaron que por caridad no los abandonara a sí mismos, pues se sentían débiles y necesitados de una mano fuerte que los dirigiera. Me instaron a que desde mi altura metafórica tanto como real les predicase doctrina. Al final consentí. Me resigné al baño de multitudes. Puesto que aun sin merecerlo se me tenía por sabia y letrada, acepté compartir con los demás lo que había aprendido. Me vino a la memoria la parábola del Salvador divino acerca de aquel que habiendo recibido de Dios algún don, lo oculta bajo el celemín en lugar de ponerlo en el candelero. No estaba bien que yo retuviera mis dones, pues todo procede de Dios y nosotros no somos otra cosa que su instrumento o canal por el que Él hace llegar a los demás lo que conviene saber para alcanzar la eterna ventura. Por especial disposición incomprensible de Dios, algunos somos sus portavoces. Y como en las cercanías de Constantinopla había hecho en tiempos ya idos el bienaventurado san Daniel, pedí que se pusiera a la plataforma una barandilla, para utilizar el conjunto como púlpito y evitar el caerme al vacío en un momento en que llevado del entusiasmo y presa del demonio maligno sintiera el pujo de lanzarme a volar para ejemplificar mejor el vuelo de las almas que van al paraíso. 225 Al principio, confundida por llamar la atención y deseosa de recobrar la soledad y con ella mis rezos, me conformaba con responder ojos bajos a las preguntas que se me hacía. Pero poco a poco empecé a tomar por caridad cristiana el deseo de agradar. Creía no poder dejar que los amables visitantes se fueran sin haberlos acogido cálidamente y haberme interesado por sus dificultades. Tenía yo un corazón tan agradecido que con un dátil que me dieran, ya se me sobornara. Pronto todos comentaron lo encantadora que era mi conversación. Los visitantes se admiraban de que a mi edad ya algo madura conservara el encanto de una persona joven, pero con el añadido de una especie de sal proveniente sin duda de mis años de aislamiento gracias a mis muchas lecturas, a mis meditaciones y a mis padecimientos. Mi juicio sólido, mi espíritu abierto cautivaban a todo el que me oía. Un mi devoto llegó a decir que junto a mí las horas del día se le pasaban sin sentir, y con el ansia de volver a verme al día siguiente las de la noche. Decían graciosa mi manera de hablar y chispeante, y dulce y grave a la vez mi conversación, sencilla y sensata. Mis palabras irradiaban un calor tan suave que derretía los corazones de quienes se me acercaban, aunque no los quemaran. Porque entre otros dones poseía la llamada gratia sermonis y arrastraba tras de mí a cuantos me escuchaban. Sin embargo no acababa de tenerlas todas conmigo. Las palabras del apóstol san Pablo me habían venido a las mientes: “En la Iglesia de Dios callen las mujeres; no prediquen en púlpito, ni lean en cátedras, ni impriman libros”. Pero luego me di cuenta de que para los que me veían yo no era Juana, sino Juan, de modo que lo que aquel santo había dicho no iba conmigo. Él había rechazado a las mujeres, y yo, Juana, mujer travestida, para los demás era varón, de modo que estaba dentro del orden. No quise perderme en vacilaciones bizantinas. 226 Otros santos Padres habían insistido en lo mismo. Para san Agustín las mujeres no habíamos sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Y para san Ambrosio, el varón era perfecto, como perfecto es el cuadrado frente a los otros polígonos, mientras que yo era imperfecta, una mujer, un subterfugio de la naturaleza para que la especie siguiera viviendo, un triángulo de sólo tres míseros lados. Y era peligroso poner al alcance del vulgo las sagradas Escrituras; mucho más lo que aun en lo más mínimo pareciera contradecirlas. Sólo estaba permitido las leyeran los clérigos autorizados, y aun así, preferiblemente en antiguo arameo. Como muy pocos en occidente sabían algo de aquella lengua perdida, se toleraba se las leyese en latín cuando la audiencia era escogida, vale decir noble letrada; porque al pueblo sencillo se predicaba en lengua rústica y sólo lo más elemental. No había que echar margaritas a puercos. De modo que en lugar de meterme en camisa de once varas ocupándome de la Biblia, determiné hablar de los mitos antiguos que de labios de mi madre había oído. Puesto que se desconfiaba de quien hablaba de lo sagrado sin que alguna autoridad le hubiese dado el título académico adecuado, resolví atenerme a lo profano, sobre todo si no dejaba quedar mal a lo otro. Para san Romualdo no había otra filosofía digna de tal nombre que la contenida en las Escrituras sagradas. Como en los libros de caballerías, para ser caballero había que recibir espaldarazo. Y para participar en los antiguos misterios, había que pasar por el rito de la iniciación. Y yo no había pasado por lo uno ni lo otro, Por todo lo que dejo apuntado, añadido al peligro que he dicho, de ser varón simulado, yo corría el de que se me tuviese por un alumbrado, que se llamaba alumbrados a los que se reunían para comentar por los rincones que no fueran del templo, la Palabra de Dios, hasta el punto de decirlos adeptos a rincones y doctrinas secretas. 227 ¡Me librara Dios de oponerme a la Iglesia! No querría verme obligada a decir como aquel otro afamado: ¡Con la Iglesia hemos topado, amigos! San Romualdo no se lavaba el hábito Quizá por ser femenina, en esto en concreto me repugnaba lo que habían hecho algunos santos ascetas varones. Uno de ellos, Pietro Damiani, dirigió un monasterio de monjes, a los que animaba a dejar a su aire el cuerpo, la barba y el cabello; importaba ante todo domar la naturaleza a fuerza de mortificaciones y porfiar en sobresalir y ser en esto los primeros. No en vano su maestro, san Romualdo, se ufanaba de no haber lavado nunca el hábito que en vida vestía. Infelizmente, incluso en los monasterios más reformados y puros dominaba la rivalidad y se competía por un puesto mejor en el reino de los cielos. Claro está que en este caso se trataba de una pía rivalidad, no como la otra vulgar, que buscaba ventajas sólo en este bajo mundo terrenal. Nada de extraño tenía la cosa si se atenía uno al pasaje de los evangelios en que los discípulos habían preguntado a Jesús quién se sentaría más próximo a Él en su reino. Con lo que se habían ganado un buen tirón de orejas. Igualmente en otros aspectos se había distinguido de sus pares aquel varón ejemplar. Según él, todos sus monjes debían disciplinarse diariamente por espacio de 40 salmos, 60 en Cuaresma y 70 en Adviento. Sin que el abad les fuese a la mano, algunos se excedían y se azotaban durante el rezo de todo un salterio y aun más. En esto se había llevado la palma un santo Domingo Lorigado, que se ceñía las carnes con una loriga de hierro, que sólo se quitaba para flagelarse. La loriga era una armadura de pequeñas láminas de acero sobrepuestas unas a otras como las escamas de un pez o las tejas y lajas de un tejado invernal. Cuando un monje moría, todos los demás debían 228 ayunar por él siete días y darse mil golpes de verga. Para evitar la rutina y que a fuerza de costumbre se perdiera los efectos, probaron formas diversas de darse los azotes y descubrieron que los atraía más la flagelación recíproca. Alguno aventuró que tal cosa era tal vez indecente, pero aquel abad la defendió y le quitó los escrúpulos. Para él, si hecha con espíritu de humildad y de paciencia, la flagelación era el espectáculo más sublime y delicioso: O quam iucundum, o quam insigne spectaculum!, exclamaba en un célebre tratadito que en los ratos libres había compuesto: De laude flagellorum. Según aquel varón ejemplar, cardenal, santo y Padre de la Iglesia: Si un castigo de 50 azotes era lícito y saludable, más aun lo sería uno de 60, 100, 200 e incluso 1000 ó 2000. Fácilmente se lo llamara un santo varón, entendiendo por tal el aumentativo de vara, una vara muy grande, por lo mucho que disfrutaba dando la vara, como se la había dado a su padre. En un lance, aquel padre infeliz había matado a un sujeto, y arrepentido, se había ido a uno de los conventos del hijo; pero al cabo de un tiempo, quizá porque creyese haber expiado con creces el crimen, había pensado salirse. Enterado su hijo, no lo quiso consentir, para lo cual tras atarle con cadenas los pies hizo que lo flagelaran con una vara de avellano y con saña tal que el pobre mayor renunció a su proyecto y se quedó donde estaba hasta que por fin se murió. Mas según sus biógrafos, al parecer gente romántica, en lo más íntimo de Pietro Damiani manaba una fuente de ternura y crecía la mística flor de la poesía. Cuando hablaba de Jesucristo y sin que nadie pensase en Sodoma y Gomorra, se le traslucía el arrebato y mostraba el íntimo fervor de un enamorado; se extasiaba con la cruz, sentía la fragancia infinita e inenarrable de las llagas de Cristo y saboreaba los néctares y las mieles de la sangre que goteaba de Él. Así se lo ha dejado contado. 229 Muy devoto de la Santísima Virgen, a todos alentaba a imitarlo. Quizá por ello se distinguió persiguiendo el nicolaitismo, nombre con el que se conocía la costumbre de muchos clérigos de vivir con barraganas, es decir, mujeres con las que no los había casado la Iglesia. Aquel santo abad había lanzado furiosas invectivas contra las concubinas, tigresas, leonas, víboras, cortesanas, prostitutas, harpías, raza de pecado, siervas de Satanás, que según él hacían caer en el abominable pecado de la carne a tanto servidor del Señor. Pues, como él afirmaba, Cristo virgen, hijo de la Virgen, sólo a sacerdotes vírgenes podía confiar su cuerpo en la Misa. Quien tenía la desgracia de tener una esposa, no podía tener celo apostólico. Y en los ratos de inspiración escribía versos de tan alta belleza como los que dedicó a la gloria del paraíso, en los que expresaba la sed de Dios que padecía su alma. «Ad perennis vitae fontem--mens sitivit arida». Redondeaba la píldora abominando de toda filosofía terrestre, animal y diabólica, frente a la ciencia sublime que enseñaba el santo Evangelio. Un papa León lo tituló doctor de la Iglesia. No era sin embargo el único doctor de ella al que había distinguido la inquina por el otro sexo. San Jerónimo llamaba al matrimonio el octavo pecado capital y en un rapto poético proponía “abatir con la segur de la virginidad el nefando árbol de la coyunda”. A una joven llamada Eustoquia que le era devota –vaya uno a saber por qué– escribió una carta en la que exaltaba los placeres de la castidad; a lo que algún malicioso apuntó que quizá el fulano nunca había probado los de la lujuria. Le dijo que también con el pensamiento cabía perder la virginidad y que la mejor defensa conocida hasta la fecha eran el cilicio y el no regalarse en la mesa. El lo sabría, puesto que así lo afirmaba. 230 Mis devotos quieren hacerse con reliquias mías No se crea que en la vida de un asceta afamado todo eran mieles; también tenía sus pegas. Mis fervorosos devotos pugnaban por hacerse con trozos de mi hábito o cualquier cosa que yo hubiese bendecido o tocado. Por fortuna no llegaban a extremos tales como aquellos a los que habían llegado los seguidores de san Romualdo. Se decía que su fama entre los campesinos de la comarca que había escogido era tal que, cuando supieron que planeaba dejarlos, habían contratado a un asesino a sueldo para que lo matase y disponer de ese modo libremente de sus reliquias y restos. Tampoco extremaban su celo hasta el punto de considerar reliquias los árboles y arbustos del bosque en que yo vivía, quizá porque ignoraban las limosnas que recibía un monasterio famoso del que se decía guardaba como reliquia preciosa un árbol del Paraíso terrenal de nuestros primeros padres. Al menos la vegetación salía ganando. Yo hablaba con los animales Hablaba yo corrientemente con los animales y ellos me transmitían su saber, sobre todo como sanar a los enfermos. De ellos aprendí las virtudes curativas de muchas plantas silvestres, conocimiento que sumé a los de la curandera y comadrona que había asistido a mi madre en mi nacimiento. Los había olvidado, pero con ocasión de mi nueva vida en la soledad de aquellas asperezas, los fui recobrando poco a poco. A ello me impulsó la necesidad de curar a las alimañas que venían a que las auxiliara cuando por obra de los cazadores, la contaminación de las aguas o por causas naturales resultaban heridas o padecían algún mal. Mi trato con las bestias del campo no debe extrañar. De san Payo de Navia se contaba que próximo a morir, vio acudir a un león que con las zarpas y uñas le abría la tumba. Supo así que 231 Dios lo llamaba a su seno, de modo que fue a visitar a todos sus hermanos en la penitencia, de uno en uno los besó en la mejilla, les deseó la paz y se acostó alegremente en el suelo, donde con placidez se durmió en el Señor. La gente acudía a mí pues en busca de ayuda. Se corrió la voz de que, en las gentes tanto como en las bestias, yo era capaz de curar las dolencias que no curaban los médicos y veterinarios de la época, de modo que se me tenía a un tiempo por el mejor de los unos y de los otros. Eran especiales y muy apreciadas mis recetas para cataplasmas y emplastos. Se me tiende una trampa León VIII, el Papa reinante, había enfermado, y conocidas mis capacidades terapéuticas y taumatúrgicas, envió una delegación a consultarme sobre el mal que padecía. Formaban aquella diputación el médico personal de su santidad, que como se comprende fácilmente me veía como una inoportuna competidora y con gusto hubiese preferido no saber nada de mí; lo acompañaba un cardenal legado, para quien la muerte del papa hubiese significado una buena ocasión de subir a la silla pontificia, pues por aquel entonces se elegía por aclamación popular al obispo de Roma, y en la curia tanto como en la ciudad el dicho cardenal contaba con amigos que apoyarían su candidatura. Para probarme y ponerme en evidencia, me pidieron que examinando la muestra de orina que traían consigo en un frasco, diagnosticara la dolencia del santo Padre. Sospeché la celada y me preparé para lo que pudiera suceder. Me dieron el recipiente y tras oler detenidamente e incluso probar con la punta de la lengua aquel líquido, descubrí que se trataba de la orina de una mujer embarazada. 232 ¿Cómo saldría de la trampa tan astutamente tendida? Reflexioné y les contesté: “Admiremos la omnipotencia de Dios ante el milagro que está a punto de obrar; dentro de unos meses su santidad el papa va a dar a luz en el Vaticano.” Quedaron confundidos los enviados y de manifiesto su mala fe. Los presentes se echaron a reír a la vista de la añagaza que se me había tendido y de momento todo quedó tal como estaba. El santo padre padecía tan sólo de los excesos en el comer y el beber a que de buena gana se entregaba. Sólo necesitaba moderarse en la mesa. También en dos horas de brillante dialéctica san Agustín había derrotado y abochornado al obispo maniqueo Fortunato, que para conservar el honor no halló otra salida que renunciar a su sede e irse a vivir a otra parte. Habiendo muerto Ludovico Pío en el 840, su hijo Lotario, que lo había sucedido, acudió a visitarme. Y en señal de veneración y respeto se quitó de la cabeza la corona imperial y la puso en mis manos. Para verme con total libertad ya otras veces me había visitado disfrazado y de incógnito. Por fin el obispo, admirado de mi penitencia, en la misma columna me ordenó sacerdote. También san Ambrosio era un laico y en el espacio de una semana recibió los sacramentos, las órdenes sagradas y la consagración episcopal: no fue el primero ni el único que en la Historia de la Iglesia había conocido un ascenso tan rápido. 233 Cap. 8. Juana es Papa, ama a Dios, queda preñada, da a luz a un niño. La mujer no será sacerdote, porque a causa de Eva el género humano está caído. S. Ireneo No se permita a la mujer hablar en la Iglesia, ni tampoco enseñar, bautizar, ofrecer el sacrificio ni reivindicar la función sacerdotal propia del varón. Tertuliano Si se hubiese llamado al sacerdocio a la mujer, también María habría sido sacerdote en el Nuevo Testamento... Pero no tuvo esta gracia. San Epifanio Si la cabeza de la mujer es el hombre, es injusto que el resto del cuerpo corone la cabeza. La Didascalia y las Constituciones Apostólicas El modelo de la mujer es María, y la Virgen no tiene nada de obispo... Evdokimov, prelado griego heterodoxo. Me instan a dejar el retiro y aceptar ser obispo y papa El papa León VIII había muerto; se imponía buscar un sucesor. Había en Roma dos partidos, el partido pro Lotario, emperador de Alemania, hijo de Ludovico el Piadoso, y el partido pro Roma, que pretendía mantener el papado independiente del poder del otro lado de los montes. Hubo altos y bajos, disputas y propuestas varias. Finalmente alguien pensó en una tercera vía y se acordó de mí. Después de tantos papas belicosos y enredados en las intrigas y tramas del poder, se deseaba un 234 papa tranquilo, independiente, que no debiera nada a nadie. Por eso se fijaron en mí. El pueblo me aclamaba, y por mis virtudes me quería como su pastor. El destino de todos los que alcanzaban la popularidad era bien triste y el pensarlo produjo en mí un cambio profundo. Aun más que antes sentí nuevos deseos de meditar solamente el Evangelio y servir al Señor, cuyo imperio no tiene fin. Como me había dado a entender el mismo Dios, viene daño al mundo porque no se conoce las verdades de la Escritura. El caso es que la gracia de Dios me fue disponiendo para otra dignidad espiritual en la que mi alma distraída no había pensado casi nunca. Al morir León, obispo de Roma, el voto popular me eligió para sucederlo en el episcopado. Humildemente opuse mi condición de lego y solitario anacoreta, desconocedor de los modos del mundo, pero no fue óbice, pues de la columna donde predicaba, los dignatarios de la Iglesia me elevaron a la cátedra de san Pedro. Manifesté entonces a los que me oían: “Una pesada carga se ha impuesto a mi indignidad; me siento oprimido, debo enseñar antes de haber aprendido; se me constriñe a predicar el bien antes de practicarlo; como un árbol estéril, no puedo ofrecer frutos de buenas obras; sólo puedo presentar hojas, mis palabras”. Vine a decir lo que ya san Pablo antes que yo había sabiamente manifestado, a saber, Video meliora proboque, deteriora sequor. Pese a que conozco el bien, no consigo evitar hacer el mal. A todos encantó mi modestia y se convencieron aún más de haber elegido acertadamente. Sin embargo hubo algún prelado que por prudencia o temiendo tal vez la cólera del partido que proponía a otro candidato, vacilaba a la hora de votar a mi favor. Hermanos míos –decía solemnemente a los allí presentes: “Cuidad de no arrebatar al Señor su legítimo hijo, en cuyas penitencias se ha 235 complacido”. Temía también ir contra los sagrados cánones, que prohibían conferir de golpe las órdenes sagradas, sin seguir el orden dispuesto, al que nunca las había tenido. Mas inspirado sin duda por Dios, que ya había decidido elevarme al solio pontificio, me adelanté y dije a aquel santo varón: “Si dudas en aceptar que se me consagre, si temes a los hombres más que a Dios, que así me llama a servirle, Él te pedirá cuentas del alma de tus ovejas”. Estas palabras decidieron al buen prelado, que aceptó ya sin reservas mi ascensión a la silla de Pedro. Desfilando lentamente en procesión los delegados papales llegaron hasta mi columna y se detuvieron. Juan, llamado el inglés –se dirigió a mí Pascual, el primicerio; por la voluntad del supremo Hacedor y la del pueblo de Roma, se os ha elegido Papa y obispo de la sede romana. Primicerio era el de más alto rango en una institución. Luego se postraron a mis pies para que los bendijera. Finalmente por orden del emperador debía abandonar mi retiro y aceptar los honores de obispo y de papa. De camino hacia Roma, adonde me llamaba la voluntad del Supremo (Hacedor) asaltaron la comitiva mis devotos. Un rico labrador, apostado a la vera del camino me suplicó que me detuviera en su casa, donde en mi honor había dispuesto un tentempié o refrigerio; de treinta leguas a la redonda había hecho venir a sus hijos, nietos, yernos y nueras, criados, fámulos y demás parentela y sirvientes, para que yo los bendijese. También estaban allí sus ganados y el tintineo de las esquilas y de los cencerros se mezclaba con el murmullo de los rezos de todos, que vestidos de fiesta permanecían de rodillas. Aquel cuadro enternecía, por su noble rusticidad tanto como por la abundancia de platos sabrosos en las numerosas mesas recordaba los tiempos patriarcales y bíblicos; pero no quise detenerme y tras bendecir a todos seguí mi camino. En Bolonia nos salieron al paso los frailes de la vecindad, y al verlos descalzos y envueltos en sus capas raídas, 236 me conmovieron y creí revivir aquellos tiempos pasados de los santos Padres, cuando eran aún pocos los cristianos y se tomaba más en serio la religión de Nuestro Señor. Me habían traído dos pequeñas imágenes y me rogaban las aceptara, una del niño Jesús y otra de su madre sonriente, la Virgen, y a lo largo del desfile todo eran farolillos, altarcitos, paños, colgaduras, ramos de flores, exvotos y flámulas. De pronto la imagen del Niño cobró vida y mientras duró el recorrido no paró de saltar de las manos del discípulo que lo llevaba por mí a los altarcitos y de ellos de vuelta a ellas. Precedida así del favor del Hijo de Dios vivo, entré en la ciudad santa en medio de una multitud entusiasmada que me aclamaba y cantaba mientras repicaban las campanas y todos me ensalzaban en nombre del Señor. JUANA.- Bien sabe Dios que huiría de ser Papa si pudiera huir. Querría vivir como las antiguas sibilas, que se limitaban a dar buenos consejos y vestidas de arpillera se enclaustraban en celdas de piedra. Se me eligió para el papado, pero no se esperaba que conmigo cambiase gran cosa. Todos confiaban en que yo sería un papa de mera transición. Dada mi vida pasada, se contaba con pasar de un papado activo y belicoso a otro de la intimidad; más interesado en el reino del espíritu que en este mundo terreno; más proclive a llevar a la gente a reconocerse pecadora que a inflamar los ánimos a favor de una empresa política. Un papado de pequeños pasos y gestos, ya que se daba por sentado que Juan VIII no iría contra el modelo que lo había precedido. En lo tocante a cambios substanciales, no sorprendería, bastaría con un cambio de clima. También se me consideraba un Papa sabio, con más altura doctrinal que mi predecesor y de un nivel capaz de discutir con los grandes intelectuales. 237 Yo me había volcado en el estudio, mi preparación había sido realmente excepcional; era versada en mitología, en medicina, en teología moral. Oculta en las breñas, me había entregado aun más a la tarea reflexiva, y como ya he dicho, muchos me atribuían sabiduría y conocimientos por encima de la media y me buscaban para consultarme. Se me suponía capacidad y virtud más que suficientes para ser Papa. Como ya dije, en la schola catedralicia había estudiado con el sabio Rábano Mauro. Disfrazada de hombre, disputé con los más célebres doctores, san Anscario u Óscar al que los escandinavos hicieron su patrón, el fraile Beltrán y el abad Lobo de Ferriere, que habían venido a verme en mi columna; allí pasé algunos años, y a mi saber universal unía una elocuencia que admiraba a todos; tal entusiasmo causaban mis arengas e improvisaciones que se me adjudicó el título de príncipe de los sabios. Nobles, cardenales, sacerdotes, diáconos y frailes se honraban con mi amistad, y admirando mi pureza y talento formaron un gran partido que a la muerte de León me elevó a la silla pontificia; ante los enviados del emperador en la basílica de San Pedro me consagraron tres obispos. La escena de mi coronación Para recibirme en el palacio de Roma y después de prepararme lo mejor que se pudo para lo que me aguardaba, la curia había organizado una fiesta. La oportunidad lo exigía. Tapices, colgaduras, cruces que las más raras gemas cuajaban, lámparas entre las columnas, mosaicos de dorados reflejos, las melodías de clérigos y chantres, las aclamaciones de los fieles. Me sentí conmovida, transportada. No acababa de verme así elevada a la altura de aquella suprema dignidad. Y dije al cardenal que me conducía: En verdad, padre, que pareciera esto el cielo que el Señor nos tiene prometido. 238 No, hijo –respondió él; es solamente su antesala. Vestida de seda escarlata entretejida de hilos de oro y a lomos de un blanco palafrén asimismo adornado con gualdrapas que el oro y la plata recamaban, cabalgué hacia mi apoteosis. Todo a lo largo de la Vía Sacra con banderolas y flámulas de variegado color se había engalanado puertas y ventanas. Se había cubierto de perfumado mirto la calzada. El público se agolpaba a los lados y no cesaba de vitorearme. Al mando de su capitán, los guardias papales montados me daban escolta. De esta manera la larga procesión se abrió lentamente camino hacia el palacio laterano,o de Letrán, que el emperador Constantino había regalado a la Iglesia. Cuando a mediodía la comitiva se detuvo ante la catedral del Papa, allá arriba el sol brillaba en todo su esplendor. Me bajé del caballo y seguida por los cardenales, obispos y diáconos dispuestos de acuerdo con el respectivo rango, subí los escalones y entré en el interior de la iluminada basílica. El ritual de la coronación duró varias horas. Llevada de la mano a la sacristía, dos obispos me revistieron con el alba, la casulla y la pénula o manto y luego me condujeron al altar mayor para cantar la letanía de todos los santos y llevar a cabo la unción. Mientras se recitaba el vere dignum, himno que abre la consagración de un Papa nuevo, Desiderio, el archidiácono y dos de los diáconos menores mantuvieron sobre mi cabeza los Evangelios. A continuación se cantó la misa, que duró más que lo habitual, porque se le añadió oraciones especiales. En tanto duró la ceremonia, me mantuve hierática y digna bajo el peso de las vestiduras litúrgicas, que como las de cualquier príncipe bizantino el oro y la plata cuajaban. Pese a la magnificencia de aquellos ropajes, me sentía inadecuada y pequeña ante la enorme responsabilidad que se me echaba encima. Pensé que sin duda todos aquellos que me habían precedido en la dignidad se habían sentido como me sentía yo ahora y que sin embargo se las habían arreglado para salir adelante. 239 Mientras tanto el cielo parecía acreditar con muchas maravillas el gozo que le tocaba en la unción de la primera mujer que era Papa. Debido al inmenso gentío que llenaba la plaza, el portador del sagrado crisma no pudo penetrar en la basílica, por lo que el obispo de Ostia, que oficiaba la coronación, suplicó al Señor se dignase remediar aquella falta, y en el aire límpido de aquella fría mañana al punto se dejó ver una paloma azul que llevaba en el pico una ampolleta llena de un bálsamo milagroso, y revoloteando blandamente la puso en manos del clérigo, que la tomó con humilde acción de gracias y con aquel óleo celestial me ungió y consagró. Con el nombre de “santa Ampolla” se guarda en san Pedro ad vincula esta botellita bajada del cielo, y se ha propuesto consagrar con aquel milagroso óleo a todos los papas de Roma venideros. El arcipreste Eustatio, primicerio porque ocupaba el rango más alto, recitó la bendición final: Dios Todopoderoso, extiende Tu mano diestra, bendice con ella a Tu siervo Joannes Anglicus y derrama sobre su cabeza el don de tu gracia, amén. Un paje se adelantó con un cojín de seda en el que portaba la triple corona de mi dignidad; el obispo de Ostia la tomó y tras alzarla en el aire me la puso sobre la cabeza. Larga vida a nuestro ilustre señor Joannes Anglicus, por decreto de Dios obispo de Roma y Papa de la cristiandad –cantó Eustatio. Y mientras el coro entonaba el Laudes, me volví de cara a los allí reunidos. Ya era Papa. Salí a la escalinata y la multitud reunida me aclamó. Miles de personas habían aguantado a pie firme mientras se me consagraba. Ahora entusiasmados gritaban: ¡Papa Juan! ¡Papa Juan! ¡Papa Juan! ¡Viva nuestro Papa Juan! Alcé los brazos y me sentí transportada. Dios lo había querido. Cualquier duda y temor que hubiera sentido, aquella mañana se desvanecieron. 240 Debo contar aquí algo que había soñado antes de que todo esto hubiera sucedido. En una visión de las que solía tener en mi soledad, el Señor se me había aparecido y tras mostrarme un rosal me había dicho: “Cuándo este florezca, tu vida cambiará; te verás llamada a otro estado. Reza y vigila, porque no sabes el día ni la hora”. A seguir y con sus mismas manos incorpóreas me había dado, bajo las dos especies del pan y el vino, la sagrada comunión. Y precisamente, el día en que se me había ungido, que era uno de la primavera de 855, al lado de la calzada por donde pasaba el cortejo había visto florecidos profusión de rosales. Recordé entonces lo que hacía tiempo se me había dicho. Ya soy Papa, quedo preñada,me descubren y me internan Desde la misma llegada a Roma, me deslumbró el reverbero del sol en los blancos muros, en los mármoles de los monumentos y esculturas antiguos; todo estaba húmedo, el menor soplo de aire traía fuertes olores de plantas sedientas, el mareante perfume de los jazmines que abrasaba el calor. Me afligían los abominables pecados que por fuerza se había de cometer en unas tierras en las que hasta el mismo clima enervaba las almas. Siempre había oído decir que en latitudes tales y para tentar a los seres humanos el diablo tenía más mano que en otras septentrionales. Había en las cosas un algo de violento, y en las personas un no sé qué de huidizo. ¡Oh, las mentiras que por doquier se decía! ¡Y las exageraciones! Todo el mundo hablaba a gritos. ¡Bastaba para volver loca a una! La gente de aquella tierra no era para mí, nacida en el norte. El fuego de Roma me requemaba y resecaba el alma. Era allí como un infierno. Nunca en mi vida me había visto tan pusilánime y cobarde como me sentía en aquella ciudad. No me reconocía. Aunque no dejaba de confiar en el Señor, como siempre había confiado, me pareció que ahora Él quería darme a 241 entender que el ánimo que otras veces me animaba era cosa suya, y que sin su mediación, por mí sola nada podía. Era Papa. Nunca se me hubiese ocurrido aspirar a semejantes alturas. Mas Dios había sido servido en alzarme a aquel puesto. Es verdad que yo había querido ser santa, había aspirado a ser más buena que nadie, y lo mismo habían querido mis padres, que se habían desvivido para que lo consiguiera. Yo les había dado por el gusto. Los caminos de Dios son inescrutables. El Señor escribe derecho con renglones torcidos. ¿Quién mejor que el representante de Dios en la Tierra? Los primeros días en el nuevo puesto que la voluntad del divino Señor me había señalado, rezaba indecisa y le rogaba me mostrase cómo habría de servirlo mejor desempeñando las nuevas funciones. Me hallaba un día en oración cuando sentí que el espíritu se me elevaba con ímpetu y con los sentidos en suspenso se me admitía al Consejo secreto de Dios donde se me dijo que a los Padres debían importar ante todo cuatro cosas, a saber, que vivieran en paz entre ellos, que no se extremasen en levantar iglesias, pues se lleva a Dios en el corazón, que en lo posible viviesen apartados del mundo y por último que enseñasen con el ejemplo más que con las predicaciones. Cuando de nuevo bajé a la Tierra, recordé todo aquello y tras convocar a la curia me apresuré a comunicarles lo que en el empíreo se me había encarecido, aunque sin decirles la fuente, porque temía escandalizarlos si les hacía saber así, de buenas a primeras, que mantenía tratos con Dios, la Virgen y los demás habitantes de la corte celestial. No todos los espíritus están preparados para lo inefable. Me escucharon con atención y no comentaron nada. De seguro atribuyeron mis palabras a la piedad que por mi vida pasada se me suponía. Debo decir que infelizmente las cosas siguieron como antes estaban, pues cuesta mucho cambiar de costumbres y todavía más de manera de pensar. Con los años a 242 las gentes se les anquilosa la mente y ya son incapaces de probar vías nuevas. Mi vida amorosa mística. Deliquios, éxtasis, levitaciones Como ya he dado a entender, me inclinaba yo más a la vida contemplativa que a la activa. Dije también que se me consideraba un Papa de transición, uno al que se había elegido más por compromiso que por verdadera afición. De modo que aunando la fuerza de las circunstancias a la de mis inclinaciones más íntimas me propuse vivir al margen de cualquier emprendimiento mundano y desarrollar en mí en lo posible el sentimiento de amor. Yo sería un Papa místico antes que uno inmerso en los negocios del siglo. También he contado que a la vuelta de mi intento de convertir a los mahometanos a la fe verdadera mi padre había querido casarme y que tras pensarlo con calma decidí no satisfacer sus deseos, para amar en exclusiva a Dios y sirviéndolo en esta vida, después gozarlo en la eterna. Muy bien hubiera podido decir entonces a aquel que con la aquiescencia de mi padre me solicitaba lo que andando el tiempo diría Don Quijote a Maritornes, la sirvienta que en la venta donde el caballero vela sus armas hace pasar por enamorada hija del señor del castillo a la del ventero: “Lástima os tengo, fermoso caballero, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a esta miserable indecisa doncella, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otro que aquel que en el punto que supo de Él lo hizo señor absoluto de su alma…” Ya Papa, pasaba en mis aposentos la mayor parte del día entregada a la contemplación y poco a poco dejé que me inflamara el amor del divino Salvador. Como bien se nos recordaba 243 en la Primera carta de Juan, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora quiero pues hablar del amor. En un mundo en el que a veces con el nombre de Dios se justifica la venganza e incluso la obligación de odiar y la violencia, el amor es más necesario que nunca. No hay mejor remedio que el amor. Lo que necesitas es amor. Dios nos colma de él y debemos comunicarlo. Yo no quería otra cosa que amar. Arrebatada de amor quise poner por escrito lo que tal sentimiento me inspiraba; por de pronto redacté un opúsculo que titulé Conceptos del amor de Dios. Mas tuve escrúpulos y consulté con la curia si debería publicarlo. Se me disuadió, por lo cual lo guardé en la gaveta de un bargueño y lo olvidé. Más tarde sin embargo una santa escribió algo parecido y se llevó los laureles que me hubiesen correspondido. Tras el amor a Dios, el amor sexual supera a los otros amores: el amor a la patria, a la profesión, al trabajo, a la familia o a los amigos. En él intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y se promete al ser humano una felicidad aparentemente irresistible. Es preciso oponerse al mal uso del nombre de Dios y a la ambigüedad de la noción del amor. Con Ángela de Foligno creía yo que la pasión y muerte de Cristo es la muestra más grande de amor que el Hijo de Dios ha podido dar a la especie humana. Como en el caso de aquella santa, era tal la devoción que sentía yo hacia la cruz, que, si me cuadraba contemplar una estampa o un cuadro en que se representaba alguna escena de la pasión, se apoderaba de mis miembros la fiebre y caía enferma. Un día, al pasar por el oratorio papal, vi el busto de un Ecce Homo que alguien acababa de dejar allí. Era una imagen de Cristo muy llagado, y tan al natural que, mientras la miraba, me turbé extremadamente de verlo tal, porque representaba bien lo que por nosotros había pasado. Sentí de tal modo lo mal que yo 244 había agradecido aquellas llagas, que el corazón me pareció como si se me partiese, y derramando más lágrimas que las que en pareja situación hubiese derramado la Magdalena, me arrojé sobre él y le supliqué que de una vez por todas me fortaleciese para no ofenderlo ya nunca más. Aquella efigie grisácea que las heridas lastimaban y los surcos de sangre horadaban, aquel semblante sanguinolento bajo la corona de espinas, aquella mirada turbia y dolorida de unos ojos angustiados, me revelaron mi pequeñez. Comprendí que el amor de Jesús sobrepasa a todos los gozos de la Tierra, a todos los deleites y a todos los contentos. En la meditación de la pasión conocía yo con más viveza la gravedad de mis pecados pasados y los lloraba con mayor dolor. “En esta contemplación de la cruz ardía en tal fuego de amor y de compasión que, estando junto a la cruz, tomé el propósito de despojarme de todas las cosas y ya libre de ellas consagrarme por entero a Cristo” –podría yo haber dicho imitando a una santa que en tales sentimientos me había precedido. Junto a la cruz, aprendí a ser la gran confidente del Señor. Un día en que contemplaba un crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón, que lo sentía en todos los miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que con sus dos brazos desclavados de la cruz el salvador me abrazaba el alma. Parecióme también en la dulzura inefable de aquel abrazo divino que mi alma entraba en la suya”. Otras veces se me aparecía el sagrado Corazón para invitarme a que acercase los labios a su costado y bebiese de la sangre que de él manaba. Abrasada en esta hoguera de amor, me derretía en ardientes deseos de padecer martirio por Cristo. También inflamaba mi ardor la experiencia que había vivido san Juan de Carintia. Un día, al ver una imagen de Cristo con la cruz a cuestas, se sintió tan transportado que corrió, tambaleándose, a abrazarse a una cruz de palo negra que destacaba 245 sobre el blanco muro del claustro de su monasterio, y allí mismo un éxtasis lo embargó. En la consagración o durante la adoración de la sagrada hostia, el Señor me recreaba con numerosísimas visiones. No se encarecerá lo bastante el acercarse a menudo a ese sacramento; si uno medita en el grande amor que en él se contiene, sentirá transformada en ese mismo divino amor su alma. La mía conocía las inefables experiencias místicas, los admirables raptos y la contemplación del misterio de la santísima Trinidad. Mis éxtasis eran para dar escalofríos incluso a personas más fuertes que yo. En ellos trataba íntimamente con la divinidad, que me confiaba secretos celestiales. Gustaba yo las inefables dulzuras nacidas del contacto íntimo con Dios. Hablaré ahora del arrobamiento o elevación, que otros llaman también vuelo del espíritu, arrebatamiento y éxtasis. La unión con Dios en la oración contemplativa produce efectos solamente internos, pero los de la elevación son internos tanto como externos. En el arrobo me sucedía como si la nube de la Majestad divina hubiese bajado a la Tierra, y sorbiendo el alma, como las nubes aspiran los vapores de la tierra, la levantara; y asciende al cielo la nube, y lleva consigo el alma, y le comienza a mostrar cosas del reino que le ha prometido. Parece que no está el alma en el cuerpo, al que falta el calor natural, de modo que se va enfriando, aunque con grandísima suavidad y deleite. El arrobo es como una pena grande sin dolor, sin saber de qué y sabrosísima; como una herida que en el alma produce el amor de Dios, no se sabe dónde, ni cómo, ni si es herida, ni qué es, se siente un dolor agradable que nos hace quejarnos: Sin herir, dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. 246 Porque cuando de veras está el alma tocada con este amor de Dios, sin pena ninguna se va el que se siente por las criaturas. No cabe aquí el resistirse. En la oración contemplativa, si se resiste uno, basta con esforzarse y sufrir la pena que causa. Mas aquí casi nunca hay remedio, sino que viene un ímpetu tan fuerte y repentino, que se ve y se siente levantarse esta nube o águila caudal y que con sus alas nos coge. Se da uno cuenta de que se lo lleva no se sabe adónde, porque si bien es placentero, al principio se siente temor; y hay que tener ánimo para arriesgarlo todo, venga lo que viniere, y dejarse en las manos de Dios, e ir de buen grado a donde nos llevaren, pues nos llevan aunque nos pese. Un día, estando en maitines, me vino el arrobo, en presencia de gran número de gentes, y lo hubiese querido más disimulado. No sirve de nada el resistirse y no cabe esconderse. Es más fuerte que uno. Se siente tal embarazo que no sabe una donde meterse para que nadie la vea. No quisiera estas manifestaciones externas y con gusto me contentara con la común oración. De todos modos no cabe otra cosa que alabar al Señor por el uno y la otra. Yo me encogía y lloraba por esos dones tanto como por mis pecados, pero nada me cabía hacer. No buscaba los arrobos y visiones, no pedía voces ni consuelos, pero Dios me amaba, me había escogido y atraído bruscamente cuando aún vacilaba, antes de consagrarle mi virginidad, hacía ya luengos años, y era incapaz de evitar esos raptos espirituales tanto como el agua de que el sol la evapore y la convierta en nube. El pasado domingo de Ramos me sentí arrebatada de tal suerte que no podía tragar la sagrada forma. Cuando recobré el conocimiento tenía llena de sangre la boca. Era sangre redentora y me inundaba de gozo, pues el Señor en el rapto me había dicho: “Hija, quiero que mi sangre te aproveche. Con muchos 247 dolores yo la derramé; ahora gózala tú con tan grande deleite como sientes; te pago el convite que me has hecho este día.” Pues hacía años que yo solía comulgar siempre el domingo de Ramos para que mi alma sirviese de morada al Señor. Me parecía que los judíos habían sido muy crueles con Jesús, pues después del gran recibimiento que le habían hecho y los cánticos de hosanna lo habían dejado ir a buscar de comer lejos, de modo que yo le ofrecía quedarse conmigo. En ese día no tomaba yo ningún alimento hasta las tres de la tarde, y daba a un pobre lo que solía tomar ya cerca de la noche. Jesús me había comparado con María Magdalena cuando me había dicho que “a ella la tuve por amiga mientras estuve en la Tierra; a ti te tengo ahora que estoy en el cielo”. Una mañana, en la comunión, el sacerdote que me la daba partió la Forma sagrada para que con ella comulgase también otro hermano. Yo le había dicho que me gustaba recibirla entera. No porque creyese que Nuestro Señor no estuviese también completo en cualquier trozo, por pequeño que fuese, tal como Él mismo me lo había dado a entender en otra ocasión. El caso es que esta mañana se me apareció Jesús en forma imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, alargó la mano derecha, para que se la viese, y me dijo: “Mira la herida que me hizo aquel clavo, es señal de que desde hoy serás mi esposa; hasta este momento no te lo habías ganado, mas de aquí en adelante, no sólo como Creador, Rey y Dios tendrás en cuenta mi honra, sino también como Esposa mía verdadera. Mi honra está en tus manos, como en las mías está la tuya”. Estos desposorios difieren de los habituales entre hombre y mujer. En las bodas con Dios jamás hay cosa que no sea espiritual, porque todo es amor con amor y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves que no se las alcanza a describir con acierto, mas el Señor sabe darlas muy bien a sentir. Nada más alejado de ellas que el goce corpóreo, y de los transportes espirituales y los gustos que da el Señor, al que de- 248 ben tener los que se casan vulgarmente, hay un abismo que no se alcanzara a medir. Las bodas espirituales fueron una fiesta celestial y grandiosa a la que asistieron multitud de ángeles y arcángeles. Desde ese momento el que se manifestara a mi lado en cualquier circunstancia, mientras comía o dormía, mientras rezaba o caminaba, se convirtió en algo habitual, un acontecimiento cotidiano de la vida del esposo y la esposa. ¡Nos amábamos hacía ya tantos años! ¡Ambos habíamos padecido tanto, habíamos luchado tanto el uno por el otro, el uno junto al otro! E incluso en la lucha, ¡habíamos compartido tantas alegrías! Nuestra unión había fructificado en obras prodigiosas. Nunca dejé de hablar a mi esposo con pura adoración confiada. Me parecía bien lo que bien le parecía; lo que Él quería, quería yo; e ignoraba en que acabaría aquel encantamiento. Llegada a este punto, mi alma vivía ya en estrecha intimidad con Dios, pero al mismo tiempo no dejaba de desearlo. Dios me hablaba y me arrebataba en éxtasis, me elevaba y me atraía a sí, y cómo cuando el ámbar levanta a una paja, yo sentía una herida muy sabrosa de la que nunca querría ser sanada. A la esposa regala el Rey sus joyas más preciosas, la conciencia de la grandeza de Dios, el cabal conocimiento de sí misma y la perfecta humildad, el menosprecio de las cosas terrenas si no hubieren de valer para servirlo. Sin que me importasen nada las burlas, yo hubiese querido gritar ante el mundo las maravillas de este gran Dios de los cielos. ¡Oh, qué buena locura! Ya no temía el infierno, no pensaba en la eterna salvación o la condenación eterna, porque lo único importante era el amor. El alma y el espíritu son una misma cosa, como lo son el sol y sus rayos. Prosiguiendo en lo mismo, el alma y Dios eran como si dos velas se juntasen tan íntimamente que toda la luz fuera una, o que el pabilo y la luz y la cera fuesen todo uno. Finalmente el 249 alma está en Dios y Dios en el alma, como cuando del cielo cae agua en el mar o en un río y ya todo es una agua única y no se podrá dividir ni apartar la que ha caído y la que ya estaba, como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase la luz, que aunque entra dividida, se hace toda una luz sola. Tal es la íntima unión del matrimonio espiritual en la cámara secreta donde reina Su Majestad. En este templo de Dios, en esta morada suya, sólo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Las fuerzas de la esposa se redoblan, no para gozar, sino para servir. Me impresionó de tal forma esta entrega de Dios que no cabía ya en mí y me sentí como alelada, de forma que rogué al Señor que una de dos, o me hiciese digna de los desposorios o me librase de ellos; porque no me sentía capaz de sobrellevarlo si seguía siendo la que era. Todo el día me duró la emoción. Me sentí después inundada de gracia y al mismo tiempo confusa y afligida, consciente de que no estoy a la altura de semejantes dones. Como la mártir santa Teodota, quise que mi corazón no estuviese, en adelante, sino en el de Jesús y el de María, o que los Corazones de Jesús y María estuviesen en el mío, para que ellos le comunicasen sus movimientos; y que el mío no se agitase ni se moviese, sino conforme a la impresión que de ellos recibía. Como santa Paula, fui una enamorada del verbo Encarnado y sus divinas palabras y sabía de memoria las Escrituras. Desde mi más tierna infancia llevaba dentro de lo más profundo de mi ser, mamado con la leche de mi madre, el nombre de mi Salvador, el Hijo unigénito de Dios; lo guardé en lo más recóndito de mi corazón; y todo lo que ante mí se presentaba sin ese Divino Nombre, aunque fuese elegante, estuviera bien escrito e incluso repleto de verdades, no fue bastante para arrebatarme de Él. 250 Ofrecí al Señor mi corazón y lo introduje en el Suyo. Él trocó con el suyo mi corazón y le dio la gloria eterna". En una ocasión, maravillado de mis rasgos angelicales, uno de mis asistentes me dijo: “Nunca he visto una sonrisa así; revela un estado de arrobo total.” Un día una experiencia más que milagrosa me cambió la vida. Estaba sentada en una terraza que daba sobre el río, en el que había inmóvil una barca. De pronto el aire se llenó de una música cuyo igual no he oído jamás. Era a un mismo tiempo melancólica y extraña, y no obstante tenía una melodía oculta de alegría, como el movimiento del agua profunda. Me levanté, me dirigí a la barca y remé en dirección al sonido. Y así llegué a unas rocas donde la música parecía más próxima, pero no más alta que la oída a distancia. Como en un trance, escalé la roca hacia un joven allí reclinado, que creaba aquel son, aunque no tenía ningún instrumento y sus labios no se movían. Yo tenía la impresión de que él era la música. Me cogió en sus brazos y la música seguía sonando a nuestro alrededor y yo gusté de un deleite que supera los límites de la imaginación. Me uní a él y logré una etérea perfección de unidad, frente a la cual cualquier unión sexual ordinaria no es más que una obscena, indefinida representación de la realidad. Digo un joven, pero por supuesto no era algo humano, sino un espíritu, un elfo, la plenitud de todo lo que se puede desear. Hicimos el amor mientras el sol se ponía en el occidente, y mientras duró la oscuridad y hasta que salió otra vez en un cielo moteado de rosa, detrás de las montañas. Y la música no cesó de sonar. Entonces él cerró mis ojos con un beso y murmuró que sería parte de mi vida para siempre y que de nuevo volveríamos a reunirnos. Y yo desperté, cuando el sol caía de plano en la roca y no había más sonido que el mar, y me hallé sola. Los erizos de mar saben a él, porque él pertenece al mar, y al mar se volvió. Un día me llamará desde allí. A nadie sorprenderá pues que como desprecio a los gallos 251 que se tiran sobre las gallinas en el corral, desprecie yo las uniones sexuales comunes. Transida de amor por el todopoderoso, le decía arrobada: “Bésame de los besos de tu boca, pues mejores que vino son tus amores. Gratos son al olfato tus perfumes; perfume que se expande es tu nombre; por eso te aman las doncellas. ¡Llévame tras de ti; corramos a donde nadie nos vea! Introdúceme, oh, rey, en tu cámara secreta; jubilaremos y nos alegraremos, celebraremos más que el vino tus amores. Justamente te aman. Aunque me quede mal el decirlo, soy hermosa, ¡oh, hijas de Roma!, como las tiendas de Quedar, cual los pabellones de Salomón. Indícame tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde al mediodía sesteas.” “Mientras el rey se hallaba en su diván, mi nardo dio su fragancia. Bolsita de mirra es para mí mi amado, que entre mis pechos descansa. Racimo de flor de Chipre es para mí mi amado en las viñas de En-gaddí. ¡Eres bello, mi amado! ¡Cuán agradable! Ciertamente nuestro lecho verdea. ¡Yo soy narciso de Sarón, lirio de los valles! Cual manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre todos. A su sombra estoy sentada y su fruto es dulce a mi paladar. Me condujo a la sala del convite, mientras enarbolaba sobre mí el pendón del amor. Restablecedme con pasteles de pasas, reanimadme con manzanas, porque enferma estoy de amor. Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza amorosa. ¡La voz de mi amado! He aquí que él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Es mi amado como la gacela o el cervatillo. Vedle que está ya detrás de nuestros muros, mira por las ventanas, atisba por entre las celosías. Mi amado habló, y me dijo: “Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, pues el invierno ha pasado, la lluvia ha cesado, desapareció. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en 252 cierne dieron olor. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame el semblante, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu semblante”. Dormía yo, y estaba mi corazón velando; y he aquí la voz de mi amado, que llama y dice: Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi inmaculada: porque está llena de rocío mi cabeza y del relente de la noche mis cabellos. Y respondíle: Ya me despojé de mi túnica. El amor es una virtud, el amor sabe elevarse naturalmente a celestiales pensamientos. ¡Cuán digna de amor es la que recorre los senderos de la vida! ¡Qué bellos son sus pies y cómo resplandece su rostro! Mi hice obediente hasta el aniquilamiento más extremo. Me entregué mansamente en rendimiento blando y absoluto. No sólo me resigné, sino que gustosamente me dejé estrujar destilando óleo de paz, bálsamo de humildad. Es la revancha de Dios. Es el éxito de su gracia. Paso a paso, renuncia tras renuncia, porque la santidad es bordado lento y despacioso, me he ido adentrando en el amor de Aquel que merece todo el sacrificio de nuestro "yo" y que, después de aniquilarlo en su germen vicioso, lo torna criatura nueva, recién nacida del Agua, del Espíritu y de la Sangre. Desde los diecisiete años busqué un sitio para amar, pero Jesús encontró en mí un alma a propósito para redimir. Un día vi a mi lado izquierdo en forma corporal un ángel. Era pequeño antes que grande, muy hermoso, tan encendido el rostro que parecía el de un querubín, de los que más de cerca contemplan a Dios. Traía en las manos un dardo de oro, largo, al que lamían las llamas. Sentí que con él me penetraba el corazón no una, sino varias veces, hasta las mismas entrañas. Cuando lo sacaba me parecía que se las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en indecible amor de Dios. Era tan grande 253 el dolor que no podía menos que quejarme, y tan inefable su suavidad que lejos de desear se me fuera, quisiera bien que durase, pues no se contenta el alma con menos que Dios. Aunque el cuerpo participaba en cierta medida, no se trataba de un dolor corporal, sino espiritual. Era un requiebro tan agradable entre el alma y Dios que para todos lo deseé. Cuando así me veía traspasada y abrasada por el amor divino, andaba como embobada, no quisiera ver, ni hablar, sino abrasarme con su fuego, que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo creado. Tuve tres clases de visiones de mí misma, pero a todas superaba la que tenía lugar "por vía de comunicación". Mi amado me daba repetidos "ósculos de amor", hasta que se estableció entre nosotros la Unión transformante. La fuerza del éxtasis me arrebataba y levantaba del suelo. Sentía bajo los pies una fuerza que me elevaba, con un ímpetu tan acelerado y tan fuerte, que era como si una nube o un águila me cogieran y llevaran con ellos. Un buen día, el 25 de junio del año 854 estaba como siempre sin hacer nada en mis aposentos del palacio cuando de pronto noté que el éxtasis me sobrecogía. Empecé a sentirme rara, a sentirme rara y en unos instantes me hallé transportada al paraíso. Perdí la conciencia del lugar donde me hallaba. Me vi en medio de una multitud que vestía ropajes preciosos, que desprendía luz nunca vista, todos parecían transparentes y sin embargo corpóreos, sonaba una música dulcísima, una música que enaltecía al alma hasta el séptimo cielo, que no estaba producida por instrumentos vulgares, groseramente sensibles, sino ellos mismos etéreos, todo irradiaba un celeste resplandor, todo se hallaba inmerso en una atmósfera hecha al mismo tiempo de luz impalpable y de impalpables sonidos. Y simultáneamente se sentía la presencia de Dios. Dios se conservaba invisible, pero no cabía duda de que estaba allí. Dios en sus tres personas, era una presencia Una y Trina al mismo tiempo. Se sentía la 254 presencia de Un solo Dios verdadero y al mismo tiempo la de sus Tres personas divinas. Aquello era el arrobo. No era el primero que me inundaba de gozo. Pero el de aquel día parecía ser único. Insensiblemente me fui elevando del suelo. A los pocos instantes ya me hallaba a un metro de él. Todo estaba tranquilo. Entregada, rendida, confiada, no esperaba nada malo. Otros me habían precedido en el Amor a los seres divinos En lo de preferir amar a Dios antes que a nadie no he sido original; innumerables otros me habían precedido. Los santos varones se enamoraban ante todo de María, mientras las santas mujeres se enamoraban de Jesús. Este Amor era espiritual y místico ante todo, pero difícilmente se descartaría de él el amor corporal, aunque no me corresponda a mí reconocerlo. Un aspirante a Padre de la Iglesia había dicho agudamente que “así como nadie elimina de una relación el componente sexual, tampoco se lo elimina de la relación con la divinidad”. Lo que en palabras profanas vertió luego un espíritu libre añadiendo que si bien sin Dios se disfruta del sexo, sin sexo no se disfruta de Dios. Volviendo al asunto, el amor de los santos varones se expresaba habitualmente con el beso en el pecho de Nuestra Señora, en tanto que el de las santas mujeres se expresaba con el coito, más o menos disimulado, con el Esposo Espiritual. En innumerables leyendas, María aparecía excitante y tentadora y concedía a sus amantes satisfacciones sensuales además de las espirituales, cubriéndolos de leche, dejándose cortejar y acariciar, forzando a sus devotos a abandonar a sus novias terrenas y entrar en un convento. Así por ejemplo y según se contaba, el abad Odilón se echaba al suelo cada vez que en su presencia se pronunciaba el nombre de María; le daba como una especie de sublime ataque epiléptico, al parecer placentero; y en el monasterio de Steinfeld, 255 el monje Hermann había vivido en total intimidad amorosa con la Virgen santísima. Este Hermann había sido hijo de padres ricos venidos a menos hasta casi caer en la miseria, y desde los siete años había sido muy devoto de la Virgen. En los momentos libres se iba a la iglesia y se ponía a contemplar con arrobo una imagen de Nuestra Señora. En una ocasión a la hora de comer se privó del postre, que era una simple manzana, y se la ofreció al Niño Jesús, que la aceptó complacido. Otra vez y como llegara descalzo a adorarla, la Virgen lo proveyó de calzado adecuado a la estación. También se contaba que ante el altar de María permanecía horas postrado en el mayor de los éxtasis María ofrecía el pecho a numerosos devotos. Del beato Alano de la Roche, célebre predicador de la Bretaña francesa, se decía admirado: «De tal manera correspondió María a su amor que, ante el mismo Hijo de Dios acompañado de muchos ángeles y almas escogidas, tomó por esposo a Alano y con su boca virginal le dio un beso de paz eterna, le dio a beber de sus castos pechos y como señal de matrimonio le puso en el dedo un anillo y al cuello una gargantilla hecha de sus propios cabellos (los de la Virgen, que al parecer los tenía ensortijados). La Virgen sentía por él especial predilección pues lo visitaba a menudo, al parecer para instruirlo acerca de la manera de salvarse y convertirse en un buen sacerdote y perfecto religioso, además de perfecto imitador de Jesucristo. En cierta ocasión le había dicho: “En tu juventud pecabas sin tasa, pero obtuve de mi Hijo que te convirtieras, he intercedido por ti ante Él y de ser posible hubiera deseado padecer toda clase de penas para salvarte, pues me glorío de los pecadores a los que llevo a dolerse de sus yerros pasados”. La Virgen nos daba aquí un ejemplo de lo que es amar de verdad. En otra ocasión los demonios atormentaban horriblemente a aquel santo varón y lo tentaban, con lo que lo reducían a la mayor de las tristezas y poco menos que a la 256 desesperación, pero ella, la Virgen, lo consolaba y con su presencia disipaba todas aquellas tinieblas y nubes. San Bernardo de Claraval había gozado igualmente de los favores íntimos de Nuestra Señora. Según él mismo decía «este santo ósculo (que él daba a María) es de efectos tan violentos que la Novia recibe al punto lo que de ella surge, y sus pechos se hinchan y rebosan de leche». Cuando no la besaba, los ángeles lo rociaban con la leche de los pechos de María. Y rogaba a la madre de Dios: «Monstra te esse matrem», con lo que ella, inmediatamente, descubría su pecho y amamantaba al orante: «monstro me esse matrem». Ya en su infancia, él había contemplado en una visión cómo el niño Jesús surgía «ex útero matris virginis». El útero de María lo fascinaba. En cuanto a las santas, la beata Margarita Ebner dormía junto a una cuna en la que había una imagen de palo del Niño Jesús. Un día oyó que el Señor le decía: ¿me amas sobre todas las cosas? Y como ella callase al parecer desconcertada, él añadía: pues si no me amamantas me apartaré de ti. Obediente al fin, Margareta había acercado a su pecho desnudo la imagen, con lo que había sentido un placer inenarrable. Pero Jesús no se había calmado, la importunaba, se le aparecía hasta en sueños, de modo que ella lo amonestaba: «'¿por qué no eres más considerado y me dejas dormir?' Mas él le respondía mimoso: 'no quiero dejarte dormir, tienes que cogerme'. De modo que, ansiosa y contenta -dice ella- lo cogí de la cuna y me lo coloqué en el regazo. Era un niño de carne y hueso. Entonces le dije: 'bésame, para que olvide que me has quitado la tranquilidad'. Con lo que él me abrazó, me agarró del cuello y me besó. Después le pedí que me dejara ver la santa circuncisión. Y él me la enseñó». También Elisabeth Beckün gozaba del amor de Jesús, que se le acercaba «muy en secreto» y se sentaba en un banco frente a ella. «Entonces ella saltó llena de gozo, como fuera de sí, y se lo acercó y lo tomó en su regazo y se sentó en el lugar 257 que Él había ocupado y lo piropeó, aunque no se atrevía a besarlo, hasta que, arrebatada de anhelo, con amor sincero le habló de este modo: 'ay, corazón mío, ¿osaré besarte acaso?'. Y Él le respondió: 'sí, por el ansia de tu corazón, tanto como tú quieras'». Así ha quedado escrito. Otra esposa de Jesús cantaba a su Amado: “ungüento derramado, infatigable y complaciente bullidor, que me enciendes y me consumes con el más amable de los fuegos. Las delectaciones de mi alma quieren derramarse hacia el exterior o hacia la parte inferior, pero el espíritu envía todo hacia arriba”. En el monasterio de Helfta (junto a Eisleben), Matilde de Magdeburgo se encendía y consumía en el lecho del amor. Tenía que amar con todos los miembros: «hay que amar y hay que amar / y nada distinto se puede empezar»; no podía rechazar nunca más el amor, tenía que manar amor. «A mí, indigna pecadora, a mis doce años, estando sola, me besó el Espíritu Santo, en flujo sobremanera dichoso» -confesaba. Y cada vez fluía con mayor frecuencia, tanto si cantaba: «Amor manar, / dulce regar» o bien: «¡Oh Dios, que fluyes en Tu amor!», o si se sentía «campo seco» y suplicaba: Ea, amadísimo Jesucristo, envíame ahora la dulce lluvia de Tu humanidad. Mientras tanto, aseveraba constantemente que quería vivir y fluir inmaculada y pura. No sólo ella andaba tras el Señor; también Él la codiciaba y estaba enfermo de amor. «Señor, Tú estás todo el tiempo enfermo de amor por mí» -revelaba la santa. Y Él entonaba dulcemente: «tienes que sentir dolor sin fin / en tu cuerpo»; «eres mi almohada», «mi lecho de amor»; «siente el arroyo de Mi ardor»; y fluía a su vez, y de nuevo la hacía fluir. Si Yo brillo, debes quemar, si Yo fluyo, debes manar. La «roca excelsa» -así lo llamaba ella- quería «vivir con ella, como esposo», le prometía «un dulce beso en la boca», y la apremiaba para que «le concediese enfriar en ella el ardor de Su Divinidad, el anhelo de Su Humanidad y el gozo del Espíritu 258 Santo» Repetidamente, las Tres Personas se la disputaban y hacían muy variado su deleite; a la hora de recibir ella a Nuestro Señor, los tres, Padre, Hijo y Espíritu santo, fogosamente, desde lo alto intervenían: Era la energía de la Santísima Trinidad y el bendito fuego celestial, tan cálido. Matilde suspiraba: Oh, Señor, mimas demasiado mi encenagado calabozo. Y el divino Esposo replicaba: Amado corazón, reina mía, ¿qué atormenta tus impacientes sentidos? Si te hiero hasta lo más profundo, al momento, con todo mi amor te unjo. A menudo, Dios la consolaba en el lecho del amor. Algunas doncellas amaban hasta perder el sentido. Gerburga de Herkenheim, a quien la dulzura del cielo penetraba en el interior del cuerpo como una fuente efervescente de vida, era presa de tal ardor que se desplomaba inconsciente. De Elisabeth von Weiler escribía una compañera: “Su mirada era tan elevada y tan tamizada de gracia que quedaba tendida a menudo uno, dos, tres días, de modo que sus sentidos exteriores nada percibían. En cierta ocasión en que yacía en tal estado, llegó al convento una mujer de la nobleza. Como no quería creer que nuestra hermana había perdido el sentido merced a la gracia, se le acercó y le hundió una aguja en los talones. Mas debido a su ardiente amor, Elisabeth nada sintió”. También santa Catalina de Siena quedaba tendida durante horas en un «estado de muerte aparente» y aunque se la sometía igualmente a la prueba de las agujas, «el sentimiento de amor» sujetaba «todos sus miembros». A sus 26 años santa Catalina de Génova no soportaba el ardor. «Toda el agua del mundo –gritaba- no me refrescaría lo más mínimo». Y se arrojaba por tierra: «amor, amor, no puedo más». Un fuego sobrenatural la consumía. Metía las manos en el agua y la hacía hervir; hasta el vaso se recalentaba. También la alcanzaban afilados dardos «de amor celestial». En una ocasión 259 la hirieron tan profundamente que perdió el habla y la vista durante tres horas. Con señas daba a entender que tenazas al rojo le apretaban el corazón y otros órganos internos. Y arrodillada ante su confesor sentía en el corazón la herida del inconmensurable amor de Dios. Igual que ella, madame Guyon, a los diecinueve años, notó «en el momento en que conoció a su confesor», «una profunda herida que me colmó de amor y de embeleso, una herida tan dulce que deseaba que nunca sanara». Santa María Magdalena dei Pazzi, que solía flagelarse y lacerarse con espinas, a menudo se mantenía de pie, inmóvil, «hasta que el derramamiento amoroso llegaba y con él un nuevo amor penetraba en sus miembros». Con frecuencia saltaba de la cama, agarraba con frenesí a una hermana y exclamaba: «ven y corre conmigo para llamar al amor». Entonces corría por el convento bramando como una ménade y gritaba: «¡amor, amor, amor, ah, no más amor, ya basta!». En el jardín, según su confesor, arrancaba «todo lo que caía en sus manos» y, ya fuera verano o invierno, a causa «de la gran llama de amor celestial que la consumía» y que ella a veces apagaba en el pozo vertiendo agua «sobre sus pechos», se desgarraba el vestido. «Se movía con increíble rapidez» y el 3 de mayo, en el coro de la capilla en la fiesta de la Invención de la Cruz, saltó nueve metros de altura para agarrarse a un crucifijo. Luego soltó el santo cuerpo, se descubrió los senos y los ofreció al Señor para que las monjas lo besaran. «Amor vincit omnia»: el Amor todo lo vence. Ángela de Foligno, que como ya he dicho se bebía el agua de lavar a los leprosos, no saltaba hacia Jesús, sino que Él mismo la perseguía enamorado. «¡Mi dulce, mi amada hija, mi amada, mi templo!» languidecía por ella. «Toda tu vida, tu alimento, tu bebida, tu sueño, sí, toda tu vida me agrada. Haré grandes cosas a través de ti a los ojos de todos. Amada hija, mi dulce esposa, ¡te amo tanto! El Dios Omnipotente te ha dado 260 mucho amor, más que a ninguna otra mujer de esta ciudad. Se ha deleitado por ti. En Silesia, el cantor clerical Ángelus Silesius había escrito un opúsculo 'Placer santo de almas o églogas espirituales de la Psique enamorada de Dios': « ¡Alma enamorada! Aquí te entrego las églogas espirituales y ansias amorosas de la esposa de Cristo a su Esposo, con lo cual te complacerás a tu gusto, y en los desiertos de este mundo suspirarás por tu amado Jesús, tu tesoro, íntima y amorosamente, como una casta tortolita». Los libros de cánticos de iglesia rebosaban de poemas como « ¡Oh, Rosamunda, ven y bésame!» «Estrella polar de las almas enamoradas». «Que yo esté enamorado, tu juicio enamorado lo provoca». «Príncipe de las Alturas, que me prometiste matrimonio» y otros similares. Un poema de iglesia (que se cantaba con la melodía de «Jesús de mi corazón, contento mío») comenzaba: Ven, paloma mía, placer purísimo, ven, que nuestro lecho está floreciendo. Fogoso placer, oh, casto lecho, en él mi amor me encuentra, del dulce matrimonio el yugo entre nosotros dispones: por eso te ofreces, por eso penetras, mi espíritu quiere que lo atravieses, y sólo tu juego al fin padecer (...) En otro Libro de Cánticos brillaban las estrofas: Te busco en el lecho hasta la mañana, oculta en la alcoba de mi corazón: te callo o te llamo, recorro el gentío y me ven perseguirte, Jesús, por amor. Le tengo, le retengo, y no quiero perderle, deseo que me acoja y abrazarlo, quisiera introducirlo en la alcoba de la madre; para disfrutar de sus mercedes. Otros escritos irradiaban el mismo espiritual arrullo: Amor mío, tesoro mío, Esposo mío, me tiendo en tu regazo, penetro en tu corazón, tú nunca te desprenderás de mí; quiero estar embarazada de ti. Y así otros muchos. 261 Algunas metáforas daban que pensar: Más adentro, más adentro, al costadito se allega un pajarillo que acaba de venir para cantar exultante «pleurae gloria» y en la dulce herida acomodarse. Lo atrae el imán primigenio, en un tierno arrobo se mantiene erguido y no hay para él bien mayor en estima que aquel cuerpo amado del que está prendido. La herida del costado de Jesús era «herida-ahejilla», «herida-pañito», «herida-pececillo»; y se leía: «se desliza en el huequecito del costado», «hurga en él», «roe», «lo lame». Ay, al hueco de la lanza, acerca tu boca, que besado, besado ha de ser. Y se ensalzaba el falo como «miembro secretísimo» de los «ungüentos conyugales». El prepucio de Jesús atrajo la curiosidad de numerosos siervos y siervas de Dios. Los Padres de la Iglesia se habían preguntado si se había podrido; si se había vuelto demasiado pequeño o había crecido milagrosamente; si se fabricó el Señor uno nuevo; si lo tenía en la última Cena, cuando convirtió el pan en su cuerpo; si en el Cielo tenía prepucio y era adecuado a su grandeza; cuál era la relación de su divinidad y el prepucio; si también se extendía al prepucio la divinidad al prepucio; y en cuanto a la reliquia, si podía ser auténtica; si se la debía adorar, como otras reliquias, o simplemente venerar. Al menos trece lugares se vanagloriaban de poseer el prepucio verdadero de Jesús: la iglesia de Letrán, la de Charroux (junto a Poitiers), en Amberes, París, Brujas, Bolonia, Besançon, Nancy, Metz. Le Puy, Conques, Hildesheim, y Cálcala. Un ángel lo había dado a Carlomagno y él lo había llevado a Roma. Un monje exaltaba el prepucio de Jesús como anillo de compromiso para sus esposas. «Según ha dejado escrito una doncella tenida por santa –decía aquel santo varón- en el misterio de la circuncisión, Jesús envía a sus esposas el anillo de carne de su preciosísimo prepucio. No es duro; enrojecido con 262 sardónice, lleva la leyenda 'por la sangre derramada', y otra inscripción recuerda el amor, es decir, el nombre de Jesús. Fabricó este anillo el Espíritu Santo, en el taller del purísimo útero de María. El anillo es blando y si te lo pones en el dedo adecuado, hará de un corazón de piedra uno de carne compasivo. Es resplandeciente y rojo porque nos vuelve capaces de derramar nuestra sangre y de resistir al pecado, y porque nos convierte en seres puros y piadosos». Santa Catalina de Siena, que rodaba por el suelo gritando, suplicando los «abrazos» de su «dulcísimo y amadísimo joven Jesús, llevaba en el dedo el prepucio (invisible) de Cristo, que Él mismo le había regalado. Y a menudo y con muchísima timidez declaraba a su confesor que veía el anillo constantemente, que no había un solo momento en que no lo notara; y una vez muerta, diversas personas piadosas que rezaban ante sus restos también veían el anillo, aunque era invisible para el resto. La misma gracia se le había concedido a dos jóvenes de la Aquitania francesa que tenían los estigmas, Célestine Fenouil y Marie Julie Jahenny; en esta última, catorce hombres vieron cómo el anillo que llevaba se hinchaba y enrojecía bajo la piel. También una monja vienesa, Agnes Blannbekin, había sabido del prepucio divino. Casi desde la adolescencia, había echado de menos esa parte que Jesús había perdido: el ilocalizable pellejo del pene. Siempre que llegaba la fiesta de la Circuncisión, solía llorar con íntima y muy sincera compasión que Cristo hubiera derramado su sangre desde el mismo comienzo de su vida. Y en una de estas fiestas, justo después de la comunión, lo sintió en la lengua. Mientras lloraba y me compadecía de Cristo –relataba ella- comencé a pensar en dónde estaría el Prepucio; y de pronto sentí en la lengua un pellejito, como la película de la cáscara de un huevo, de una dulzura superlativa, y me lo tragué. Apenas lo había tragado, de nuevo sentí en la lengua el dulce pellejo, y una 263 vez más me lo tragué. Lo hice unas cien veces. Y se me reveló que el Prepucio había resucitado con el Señor el día de la Resurrección. Tan grande fue el dulzor cuando me lo tragué, que sentí en todos los miembros una dulce transformación. Concibo por obra del viento del norte. Puesto que renunciando al amor profano me había privado adrede de la cópula ordinaria, si no quería morir estéril y sin descendencia no me quedaba otro recurso que poner en manos de un espíritu la concepción del retoño. Así fue. De pronto me pareció que un soplo de viento sutil entraba quedo en la habitación. Me soñé al mismo tiempo desnuda. Fue como si de súbito dejase de sentir en el cuerpo el tacto de la ropa. Estaba aún vestida, pero me vestía una materia incorpórea, impalpable, como una tela de araña, infinitamente fina, infinitamente leve, inmaterial. Me sentía a un tiempo vestida y desnuda; sin embargo la certeza de hallarme vestida bastaba para impedirme tuviera conciencia de estar expuesta a la vista de todos tal como viniera al mundo. Mi pudor no padecía. Inmersa en el trance de gozo y suspense, levitando en el aire, hecha yo misma espíritu sin perder la materia, sentí una dulcísima voz que decía: “Alégrate, Juana, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí que por obra del Espíritu santo concebirás un hijo, al que darás el nombre que mejor te parezca. Será motivo de escándalo; mas por él, tú, su madre, jamás serás olvidada. Pasados los siglos, se hablará de ti, por ser la primera de tu género que habrás presidido la Iglesia y representado a Dios en la Tierra”. Así habló aquella voz. El ángel de Dios me poseía. Y añadió: “Para pagar tus pecados y convertir a los pecadores, tendrás que escoger qué prefieres. ¿Los nueve meses que durará el embarazo y la vergüenza y humillación que padecerás cuando nazca tu hijo, o padecer 38 horas las penas del Purgatorio? Y yo 264 le respondí: "prefiero 38 horas en el Purgatorio". Y sentí que me moría y empezaba a sufrir. Pasaron 38 horas y 380 y 3.800 y mi martirio no terminaba, y al fin pregunté, "¿Por qué Nuestro Señor no me habrá cumplido el contrato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 horas al Purgatorio y ya llevo en él 3.800". "¿Cuántas horas crees haber estado en el Purgatorio?" ¡Pues 3.800! –dije. “¿Sabes cuánto tiempo ha transcurrido desde que escogiste entre lo que se te proponía? ¡No han pasado aún cinco minutos, y ya imaginas que van 3.800 horas!". Al oír tales palabras, me asusté y grité: Dios mío, prefiero entonces terminar la gestación y dar a luz a la vista de todos. Y aquella voz sentenció: “Bien, pues lo has querido, padecerás aquí abajo, vivirás la pasión como antes la ha padecido Jesús. Sentirás el oprobio con que la multitud de los necios habrá de cubrirte, te escupirán y te golpearán; te aterrarán sus gritos de odio; pero no debes temer. Dios lo ha dispuesto y estará siempre contigo”. Aquí se calló de veras la Voz del Señor. Sentí que todo volvía a ser como era. Ya no soplaba el viento. En la habitación todo se había calmado y de nuevo el aposento era vulgar. Y yo ya no levitaba suspensa en el aire. Me arrodillaba en el reclinatorio al pie de la cama, como si nada hubiera pasado. Pero no lo había soñado. Al sentirse existente en carne y sangre mortales, el niño que albergaba ya en el seno dio muestras de gozo. Y supe que lo anunciado se había cumplido. Por fin en su infinita dulzura y providencia Dios había atendido a mis súplicas; me concedía el don de hacer milagros, don que tanto había deseado. Iba a dar a luz un hijo, y no hay milagro comparable al de la concepción. A su lado, los que hasta el momento había ido realizando eran menos que nada. ¿Qué eran el convertir el agua en vino, con cinco panes dar de comer a una multitud o incluso resucitar a un leproso, ante el prodigio de dar vida a un ser vivo? Dios nunca hubiera podido hacerme un regalo mayor. 265 Mas por de pronto y pasadas las horas se impuso la realidad concreta. No todos iban a compartir necesariamente mi entusiasmo ante tal don. Durante nueve meses tendría que disimular mi nueva condición, hacer como si nada hubiera pasado. Era preciso que nadie supiese lo ocurrido. Puesto que se me había asegurado que Él estaría siempre conmigo, llegada le fecha del inevitable parto, Dios proveería. Mas el pensamiento de lo que inevitablemente se me había venido encima me colmó de angustia. Así como Jesucristo había padecido en el huerto de los olivos, también yo padecí. Llegada la noche y al igual que Él, sudé agua y sangre. Sudé de temor y congoja y tras arrodillarme en las losas de mármol del frío pavimento oré diciendo: “Dios Todopoderoso, si quieres, traspasa de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la Tuya”. Entonces venido directamente del cielo se me apareció un ángel que me confortaba. Y entré en agonía, y oré más intensamente. Y el sudor se me hizo como gotas de sangre que caían al suelo. Y queriendo llamar a mis asistentes, hallé que en la cámara de al lado dormían, descuidados de lo que me habría de sobrevenir. Y entre dientes los felicité, porque sobre ellos no pesaba la responsabilidad que pesaba sobre mí. Mas ellos siguieron durmiendo. Transcurridas al fin aquellas oscuras horas de triste ansiedad y llegado el nuevo día con su vigorizante resplandor, a solas conmigo misma meditaba en la rueda de la vida. Se repetía la historia. Nada nuevo había bajo el sol. Así como había fecundado a mi madre el viento del norte o aquilón en que el santo Espíritu se había materializado, ahora me fecundaba a mí. Así como yo había nacido de madre virgen, no poseída por varón de carne, nacería de madre intocada mi hijo, por la voluntad y el efecto de Dios. Hablé antes del milagro y maravilla que suponía el concebir a un ser viviente. Del mismo modo lo era el concebirlo sin recurrir a las fastidiosas relaciones, y aun más cuando la 266 edad ya era avanzada, pues entre afanes e inquietudes también a mí se me habían ido pasando sin sentir los días de la fertilidad. Aunque todavía no era una anciana, pues todo lo que aquí relato sucedía a mis 32 años cumplidos, ya hacía tiempo que se me había pasado la edad de la prometedora juventud primera. No era yo la primera y ciertamente no sería la última a quien tales prodigios sucedían. Pues dejando aparte a la santísima Virgen, de quien había nacido Jesús, a santa Isabel, su prima, a santa Ana, su madre, a Sara, la mujer de Abraham, todas las cuales habían concebido de manera incomún, unas cuando ya no tenían esperanza de hacerlo, otras sin intervención de varón, también a santa Ilduara, mujer ya de edad avanzada, un ángel impalpable había anunciado que por obra del Espíritu santo había quedado preñada de un hijo que luego había de ser san Rosendo, de bendita memoria. Ocupada con estos pensamientos me vino de pronto a las mientes la idea de que siempre un ángel anunciaba los prodigios, y nunca “una” ángel, así como siempre tentaba a las gentes un demonio, y no “una” demonio. Es decir, se daba por supuesto que para servirlo y cantar sus alabanzas Dios había creado seres espirituales de un solo género, equiparables en todo caso a los varones, lo que muy bien cupiera interpretar como ejemplo de incomprensible discriminación por parte del Altísimo. Si bien y como era sabido “los ángeles no tienen sexo”, la cuestión era curiosa. También era curiosa la historia de origen gnóstico si no recuerdo mal, según la cual en una ocasión tres ángeles se habían enamorado de tres mujeres mortales. ¿Cómo podrían haberse enamorado si no tenían sexo? Daba que pensar. No sé hasta que punto se habría considerado heréticos tales pensamientos. En todo caso me consolé con la idea de que dada la infalibilidad que generalmente se me reconocía, la Fe no era algo que estuviese dado de antemano: yo hacía la Fe. 267 Volviendo a lo práctico de todos los días, comenzó para mí un horroroso martirio. Cada vez me aquejaban más incómodas molestias. Sentía náuseas continuas, aborrecía muchos manjares que antes me habían complacido, padecía jaquecas interminables, no hallaba posición en la cama que me permitiera dormir cómoda, tenía fiebre y mi sed era insaciable. Por suerte nadie imaginaba siquiera lo que ante sus ojos estaba sucediendo. Pasaban los días y yo no acababa de aceptar el destino que Dios me había señalado. Cuando inmóvil en la cama oía el ajetreo de tantos como en palacio se entregaban afanosamente a sus tareas, despreocupados de otra cosa, me ponía a llorar y preguntaba al Señor por qué me había escogido para tan amarga pasión. Un día, por su misericordia, envió a que se me apareciese santa Liduvina, que como yo había vivido largos años de padecimientos y martirio, la cual me dijo: “Dios, al árbol que más quiere, y para que produzca mayor fruto, más lo poda, y a los hijos que más ama, más los hace padecer”. Y luego me aconsejó que pusiera ante la cama un crucifijo, y que de cuando en cuando mirara a Jesús crucificado y me comparara con él, y pensara que si Cristo había soportado tantos padecimientos, debía de ser porque a través del dolor se alcanza la santidad. Al principio me resistí a seguir el consejo de la santa, y después huía de mirar el crucifijo y lloraba y me sentía muy infeliz. Pero de pronto empecé a fijar en él los ojos y a meditar en las heridas de Cristo, en sus angustias y tormentos y en su Santísima Pasión y recordando los sufrimientos de Jesús cambió totalmente mi modo de pensar y de padecer. En adelante ya no pedí a Dios que apartara de mí el cáliz de amargura que me había preparado, sino que me dediqué a rogarle me diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Llegué a amar tanto mis padecimientos que repetía: "Si para evitar el dolor bastara una pequeña oración, no la rezaría". 268 Hallé mi verdadera "vocación", mediante mis penas convertir a los pecadores. Y para ello me dediqué a meditar con todas las fuerzas en la Pasión y Muerte de Jesús. En adelante los sufrimientos se me convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en otras tantas "armas" y "redes" con las que apartaría del camino al infierno a los malos y los encaminaría al cielo. La Sagrada Comunión y la meditación en la Pasión de Nuestro Señor me concedían valor, alegría y paz. Entonces recibí de Dios nuevamente los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos orando por ellos. A los 2 meses de la concepción del ser que llevaba en el vientre, redoblaron en mí los éxtasis y visiones a los que ya estaba acostumbrada. Únicamente ahora se volvían más recios. Mientras el cuerpo quedaba como abandonado y sin vida, conversaba yo transportada con Dios, con la santísima Virgen y con mi ángel de la guarda. Unas veces Dios me mostraba los sufrimientos que Jesucristo padeció en su Santísima Pasión. Otras, me permitía contemplar los tormentos de las almas del Purgatorio, y en ocasiones, algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Tras cada éxtasis me afirmaba más en la dedicación a salvar las almas por medio del sufrimiento ofrecido a Dios, y al finalizar las visiones crecía en mí la angustia que me producía el sentir como mi embarazo llegaba a término, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por Nuestro Señor. Poco a poco lo que llevaba en el seno se me fue imponiendo, sin sentirlo me invadía. Por fortuna dadas las vestiduras papales holgadas nadie se daba cuenta de mi estado interesante, que en otro caso hubiese causado un escándalo imposible. Pese a mi situación angustiosa, nadie me veía triste o desanimada, sino todo lo contrario: feliz, por penar por amor a Cristo y para convertir a los pobres pecadores. Y cosa rara, pese a que mi mal me resultaba tan agobiante, desprendía yo a mi alrededor un 269 aroma embriagador con el que todos los que me rodeaban sentían el alma colmada de deseos ardientes de rezar y meditar. Y el 14 de abril de 857, día de Pascua de Resurrección poco antes de las tres de la tarde, tuve una visión; contemplé como en la eternidad se me tejía una hermosa corona de premios; pero faltaba todavía un pedacito para terminarla. Eran los días últimos anteriores al parto. Con mucha paciencia ofrecí todo a Dios y luego oí una voz que me decía: "con tantos sufrimientos como todavía te faltan se completará la corona. Y ya podrás dar a luz tranquilamente". Me pareció entonces oir el rumor como de una multitud que de pronto invadiera mis aposentos, los pasos de un ejército de gente, el roce de su calzado con las losas del suelo, el vuelo de sus amplias vestiduras que movían el aire a mi alrededor, y cuando me aprestaba a llamar a mis servidores y a pedirles cuentas de aquel inesperado tumulto, caí en la cuenta de que formaban aquella muchedumbre gozosa de caballeros y damas vestidos con el máximo esplendor diez mil mártires que escogidos de entre los innumerables de ellos venían a prepararme primero para la pasión y a convidarme después a compartir su eterno goce en el cielo. Las calles son mi Gólgota y mi vía crucis. Y como me hubieran sacado en una procesión de rogaciones, yendo a caballo, revestida de los ornamentos pontificales, seguíame gran multitud de pueblo y de mujeres, que tendían sus mantos en el suelo, para que mi cabalgadura los hollase, y toda la muchedumbre de los gozosos asistentes comenzó con grandes voces a alabar a Dios por la grandeza con que había revestido a su representante en la Tierra, y decían: “¡Bendito sea el Pontífice que viene en nombre del Señor!” “¡Paz en el cielo y gloria en las alturas supremas!” 270 Algunos miembros de la curia, a los que el desorden asustaba más que la injusticia, querían frenar los entusiasmos y me pedían que hiciera callar a los que así exultaban, a lo que yo los tranquilicé diciéndoles: “Si estos callaran, clamarían las piedras”. De modo que de nuevo silenciosos, me dejaron seguir. Las mujeres lloraban de emoción. Y volviéndome a ellas, les dije: “Mujeres de Roma, no lloréis sobre mí, sino sobre vosotras y sobre vuestros hijos. Porque no están lejos los días en que se ha de decir: “Dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron”. Y cuando el cortejo llegaba ya cerca de la basílica de San Clemente, me asaltaron los dolores de parto, tan grandes, que sin poderlo evitar solté las riendas y caí del caballo, al tiempo que exclamaba: ¡Señor, Señor! ¿Por qué me has abandonado? En medio de horribles gritos, la confusión y el revuelo, sobre mis descompuestas vestiduras di a luz un niño. Me internan en un convento Escribo esta confesión por orden de mis superiores. Al principio, ante el papel, no supe qué decir ni cómo comenzar. Me faltaban palabras y pensaba que mi vida estaba a la vista de todos y que fuera excusado contar lo que ya todos sabían. Me sentía como esos pájaros a los que alguien enseña a hablar, que luego demuestran no saber más que lo aprendido, y lo repiten. Mas después he pensado que el Señor pondría en los puntos de mi pluma lo que Él me dictase; si en algo he acertado, no ha sido mío, pues mi poco entendimiento y habilidad para estas cosas de nada valdrían si el Señor, por su misericordia no supliera la carencia. Por fin Él me calmó y animó a que escribiera. Se me apareció y me mostró el plan de la obra como un laberinto de cristal hermosísimo, a la manera de un templo, con nueve entradas y aposentos, y en el último, que remataba el conjunto, estaba el Rey de la Gloria, con grandísimo resplandor. 271 En otra ocasión, cuando escribía a solas en mi celda, llegó el carcelero y me distrajo. De pronto me sentí arrebatada en éxtasis, y al volver en mí, las páginas antes en blanco estaban llenas de fina escritura. A los venerables sacerdotes, diáconos, abades, novicios y monjes, amados hermanos en Cristo, religiosos y predicadores del Evangelio, a quienes ha nombrado nuestro santo obispo, dirigente bueno y tierno padre, a todos los que viven bajo la observancia religiosa, yo, miserable hembra de origen sajón, la última y la menor en la vida tanto como en las maneras, me atrevo a escribir, por el bien de la posteridad y de los presentes, el relato de mi vida que el pecado ha marcado. Aunque sin la necesaria experiencia y conocimiento, pues sólo soy una débil mujer, me gustaría sin embargo y con arreglo a mis luces, resumir aquí los sucesos de mi vida y ofreceros algo que ayude a recordarlos. Y al emprender una tarea para la que soy tan inepta, ruego a Dios aleje de mí la presunción. Vuestra autoridad, amabilidad y la gracia divina me han dispuesto a describir las maravillas del Verbo encarnado, que vivió en este mundo, padeció y resucitó por nosotros. No parecía conveniente dejar que todas esas cosas cayeran en el olvido, ni guardar silencio acerca de las que Dios ha mostrado a su sierva en nuestros días. Parecerá mucho atrevimiento de mi parte el escribir este relato cuando tantos santos sacerdotes lo harían con más arte que yo, mas humilde obedezco a mis mejores. Esperando que me excusaréis y me concederéis benevolencia, confiada también en la gracia de Dios, os ofrezco esta narración escrita con tinta y dedicada a la gloria de Dios, de quien todo procede. Diré de esta pecadora como vino al mundo y vivió sus años primeros, se sometió a la vida monástica e imitó la vida de los santos. Hablaré de su juventud, del tiempo de su madurez y de su ancianidad, incluso de sus años últimos sobre la tierra, combinando y ordenando los datos en un hilo continuo. Amén.