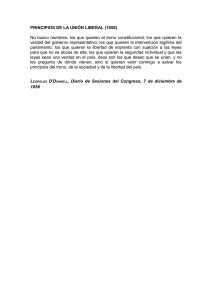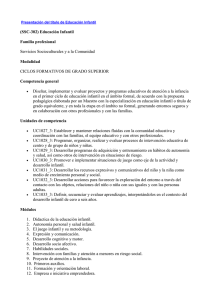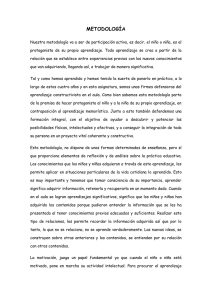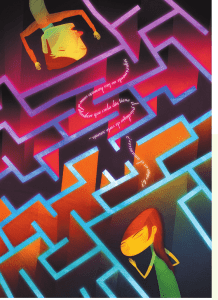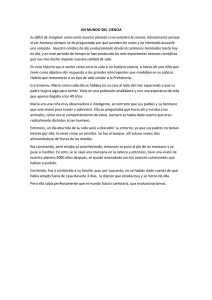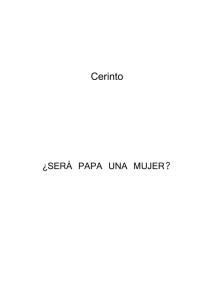El Rey Tejedor - Dones en Xarxa
Anuncio
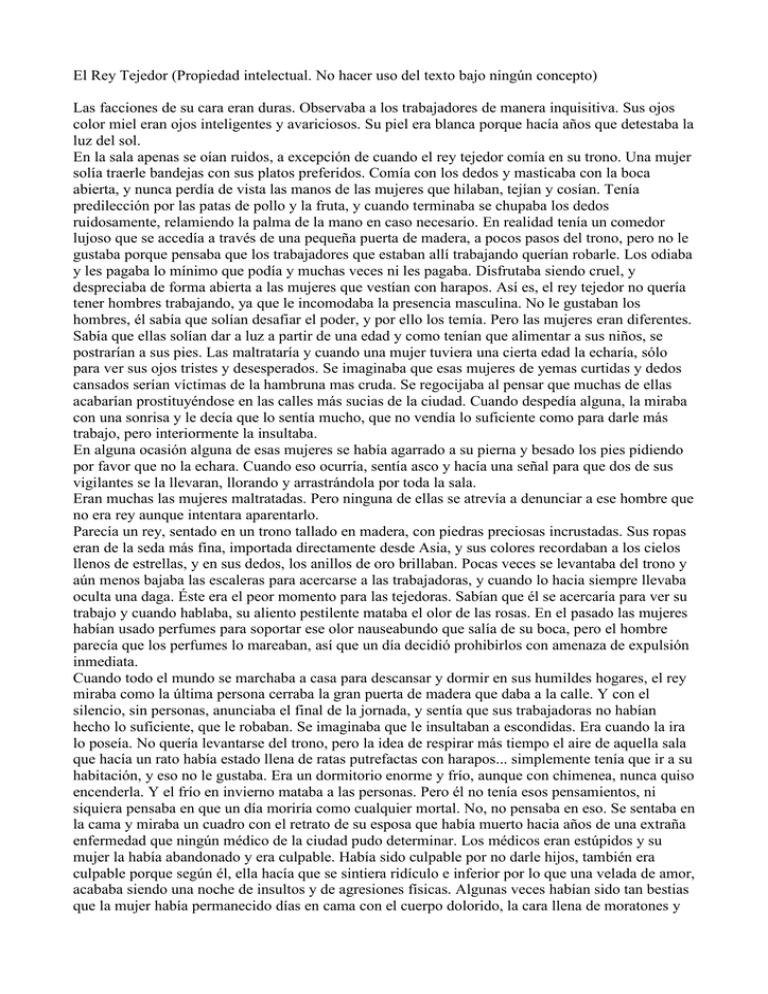
El Rey Tejedor (Propiedad intelectual. No hacer uso del texto bajo ningún concepto) Las facciones de su cara eran duras. Observaba a los trabajadores de manera inquisitiva. Sus ojos color miel eran ojos inteligentes y avariciosos. Su piel era blanca porque hacía años que detestaba la luz del sol. En la sala apenas se oían ruidos, a excepción de cuando el rey tejedor comía en su trono. Una mujer solía traerle bandejas con sus platos preferidos. Comía con los dedos y masticaba con la boca abierta, y nunca perdía de vista las manos de las mujeres que hilaban, tejían y cosían. Tenía predilección por las patas de pollo y la fruta, y cuando terminaba se chupaba los dedos ruidosamente, relamiendo la palma de la mano en caso necesario. En realidad tenía un comedor lujoso que se accedía a través de una pequeña puerta de madera, a pocos pasos del trono, pero no le gustaba porque pensaba que los trabajadores que estaban allí trabajando querían robarle. Los odiaba y les pagaba lo mínimo que podía y muchas veces ni les pagaba. Disfrutaba siendo cruel, y despreciaba de forma abierta a las mujeres que vestían con harapos. Así es, el rey tejedor no quería tener hombres trabajando, ya que le incomodaba la presencia masculina. No le gustaban los hombres, él sabía que solían desafiar el poder, y por ello los temía. Pero las mujeres eran diferentes. Sabía que ellas solían dar a luz a partir de una edad y como tenían que alimentar a sus niños, se postrarían a sus pies. Las maltrataría y cuando una mujer tuviera una cierta edad la echaría, sólo para ver sus ojos tristes y desesperados. Se imaginaba que esas mujeres de yemas curtidas y dedos cansados serían víctimas de la hambruna mas cruda. Se regocijaba al pensar que muchas de ellas acabarían prostituyéndose en las calles más sucias de la ciudad. Cuando despedía alguna, la miraba con una sonrisa y le decía que lo sentía mucho, que no vendía lo suficiente como para darle más trabajo, pero interiormente la insultaba. En alguna ocasión alguna de esas mujeres se había agarrado a su pierna y besado los pies pidiendo por favor que no la echara. Cuando eso ocurría, sentía asco y hacía una señal para que dos de sus vigilantes se la llevaran, llorando y arrastrándola por toda la sala. Eran muchas las mujeres maltratadas. Pero ninguna de ellas se atrevía a denunciar a ese hombre que no era rey aunque intentara aparentarlo. Parecía un rey, sentado en un trono tallado en madera, con piedras preciosas incrustadas. Sus ropas eran de la seda más fina, importada directamente desde Asia, y sus colores recordaban a los cielos llenos de estrellas, y en sus dedos, los anillos de oro brillaban. Pocas veces se levantaba del trono y aún menos bajaba las escaleras para acercarse a las trabajadoras, y cuando lo hacia siempre llevaba oculta una daga. Éste era el peor momento para las tejedoras. Sabían que él se acercaría para ver su trabajo y cuando hablaba, su aliento pestilente mataba el olor de las rosas. En el pasado las mujeres habían usado perfumes para soportar ese olor nauseabundo que salía de su boca, pero el hombre parecía que los perfumes lo mareaban, así que un día decidió prohibirlos con amenaza de expulsión inmediata. Cuando todo el mundo se marchaba a casa para descansar y dormir en sus humildes hogares, el rey miraba como la última persona cerraba la gran puerta de madera que daba a la calle. Y con el silencio, sin personas, anunciaba el final de la jornada, y sentía que sus trabajadoras no habían hecho lo suficiente, que le robaban. Se imaginaba que le insultaban a escondidas. Era cuando la ira lo poseía. No quería levantarse del trono, pero la idea de respirar más tiempo el aire de aquella sala que hacía un rato había estado llena de ratas putrefactas con harapos... simplemente tenía que ir a su habitación, y eso no le gustaba. Era un dormitorio enorme y frío, aunque con chimenea, nunca quiso encenderla. Y el frío en invierno mataba a las personas. Pero él no tenía esos pensamientos, ni siquiera pensaba en que un día moriría como cualquier mortal. No, no pensaba en eso. Se sentaba en la cama y miraba un cuadro con el retrato de su esposa que había muerto hacia años de una extraña enfermedad que ningún médico de la ciudad pudo determinar. Los médicos eran estúpidos y su mujer la había abandonado y era culpable. Había sido culpable por no darle hijos, también era culpable porque según él, ella hacía que se sintiera ridículo e inferior por lo que una velada de amor, acababa siendo una noche de insultos y de agresiones físicas. Algunas veces habían sido tan bestias que la mujer había permanecido días en cama con el cuerpo dolorido, la cara llena de moratones y cortes producidos por los gordos anillos de oro de su mano. Entonces con ella tendida en la cama, la miraba y le decía. ¿Es que no entiendes que vives gracias a mi ? Recupérate pronto, sabes que no me gusta como prepara el pollo la cocinera y quiero que seas tu quien lo haga y sabes que siempre como a la misma hora. La mujer dolorida, lloraba de dolor de corazón sin saber como se había enamorado de un hombre que siempre se había mostrado como un caballero hasta el día posterior a la boda. Y para el rey solo había una cosa peor que el olor a perfume y ver a los niños jugando, y eran los lloros de una persona lastimada. Se sentía impotente, incapaz de pensar. Así que daba media vuelta y se dirigía a vigilar que las tejedoras siguieran con su faena. El día de su entierro, quiso una misa. Decía que dios la había acogido entre sus brazos y que esperaba que un día le daría la oportunidad de volver a verla. Decía que era un cristiano ejemplar, digno de admirar, y que cada año visitaría su tumba para depositar unas rosas y rezar por su alma. ¿Y porque hacía tal cosa? Los hombres no le gustaban, pero dios... nunca una figura lo había aterrado tanto. Así que durante años estuvo visitando la tumba de su mujer el día de los difuntos, hasta que un día dijo que no podía ir a llevar rosas, ni rezar porque sus trabajadoras eran unas holgazanas, qué la vida era muy dura y que tenía que llevar un negocio. El dinero le salía por las orejas, tenía cofres llenos de oro repartidos por toda la casa. Durante años había esclavizado a la gente. Años atrás había comprado alguna baratija y algún vestido a su mujer, pero más importante era tener el dinero guardado. Pasaron los años y no salía de casa. Nunca pasaba nada hasta que una mañana empezó a sentirse muy cansado. Aquel día coincidía con una fiesta en la ciudad y nadie trabajaba. Por un instante se sintió desfallecer y notó como la vista se le nublaba, agarrándose al trono para no caer. La puerta de la entrada empezó a chirriar. Se abría lentamente y con ello la luz del día entraba en la sala. El rey incómodo miró con atención aunque la luz era cegadora y no podía mirarla fijamente. También, el olor impregnó su olfato de inmediato, olor a flores, olor a campo. Rabioso cubrió sus ojos con la mano intentando mirar quien era. Entonces unos zapatitos blancos pisaron el suelo de piedra. Era una niña pequeña con el pelo rubio de largas trenzas. La luz ya invadía más de la mitad de la sala. - Oiga señor, hay una fiesta y todo el mundo lo está celebrando. ¿Por qué no sale? El rey no comprendía como una mocosa había entrado en su casa. La niña no era lo que más le molestaba. Los olores, las risas del exterior y la luz le parecían veneno. ¿Dónde estaban sus guardias? ¿Por qué nadie le protegía? - ¡No! ¡Márchate inmediatamente de aquí!. ¿Es que no me has oído niña? ¡No te atrevas a entrar, vete y cierra la puerta! La niña con la expresión de la inocencia, miró al rey. - Señor, si usted es viejo, ¿porque no me deja ayudarle a levantarse? - ¿Cómo? ¿Viejo yo? ¿Como te atreves a insultarme en mi propia casa? ¡Lárgate mocosa antes de que te atice! Y cierra la puerta... no me gusta la luz. La niña retrocedió unos pasos. - La luz no es mala, pero no la recuerda y ahora ciegan sus viejos ojos. Tras esas palabras la niña cerró la puerta. El hombre en su trono parecía más abatido que nunca, la luz, los olores y las risas lo habían debilitado. Aunque quería indagar en esos sentimientos, no quiso, y se marchó a la cama para mirar la chimenea que no ardía, para mirar el cuadro de su esposa que no hablaba. Esa niña lo había aterrado. Esa luz lo había cegado. Se sentía solo y abandonado. Maldecía la ciudad entera por disfrutar de las fiestas. Desde aquel día ya nada fue igual. Las mujeres que entraban a tejer ya no eran jóvenes, incluso muchas de ellas tenían la piel arrugada, por lo que le producían más asco todavía. Así que empezó a despedir una tras otra, pero todos los reemplazos eran iguales e incluso más viejas. El rey pensó que muy posiblemente el fin del mundo estaba cerca así que decidió trabajar con aquellas mujeres, y ni por asomo saldría afuera a ver que les había pasado a las muchachas jóvenes. Incluso sus guardias parecían diferentes. Casi nunca los miraba a la cara, pero se daba cuenta de que uno de ellos llevaba un látigo. Le pareció una idea brillante pues el mundo estaba lleno de carroña humana y como todo el mundo quería robarle, necesitaba estar bien protegido. Así es como este hombre se convirtió en el Rey Tejedor. Nunca supo del día de su muerte y aún menos de la oportunidad que el cielo le había ofrecido para salvar su alma. Miraría el trabajo de las nuevas tejedoras, almas que no habían obrado bien en vida. Buenas noches Rey Tejedor, que dios se apiade de tu alma. Nota: Este pequeño cuento es ficticio, pero como en todos los cuentos... hay mucha realidad detrás de ellos.