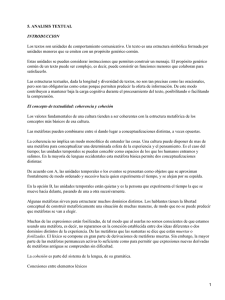El mundo como cuerpo de Dios
Anuncio

El Mundo como Cuerpo de Dios. Dios y el Mundo Sallie McFAGUE «Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde, a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, como al nacido a destiempo (1 Cor 15,6-8)». Los relatos de las apariciones son una cuarta característica distintiva de la historia paradigmática de Jesús de Nazaret. Algunos especialistas pretenden ahora que la «aparición» de Jesús, la conciencia de la continuidad de su presencia y de su señorío es «lo que realmente sucedió» en la resurrección: «...y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,2 0b)[1]. Es decir, un aspecto esencial de la historia de Jesús como historia paradigmática de la relación de Dios con el mundo es que continúa. La permanencia del camino de la cruz, el camino del autosacrificio, el ofrecimiento del amor invitando a todos a la plenitud, significa no sólo la permanencia de un ejemplo, sino de un señorío. La resurrección es una forma de expresar la conciencia de que la presencia de Dios en Jesús es una presencia permanente en nuestro presente. Los relatos de las apariciones reflejan esta conciencia mejor que las narraciones de la tumba vacía, con la interpretación que llevan aparejada de la resurrección corporal de Jesús y su ascensión a los cielos. Las narraciones de la tumba vacía fueron elaboradas para indicar que el tránsito personal, corporal, al otro mundo para reunirse con el Salvador es la forma en que la presencia divina se hace permanente para nosotros, y que, mientras llega ese tiempo de presencia plena, vivimos en un entretanto, sostenidos por los momentos simbólicos de la presencia de Dios en los sacramentos y por la predicación de la Palabra. Pero, desde este punto de vista, la mayor parte de los tiempos y los lugares están vacíos de Dios: Dios no es, según esto, una presencia permanente en nuestro presente, no es «omnipresente», no está presente en todo lugar y en todo tiempo, sino parcialmente, a rachas, de manera selectiva. Los relatos de las apariciones sugieren, sin embargo, como da a entender la narración de Pablo, que Dios, en Cristo, estará presente incluso a lo último y a lo más pequeño. Sea como sea, la resurrección, si la interpretamos a la luz de los relatos de las apariciones, es inclusiva; tiene lugar en cada presente; es la presencia de Dios a nosotros, no nuestro traslado a la presencia de Dios. Como otros aspectos de la historia paradigmática de Jesús, la resurrección ha sido interpretada de formas muy diferentes. La interpretación que aquí se sugiere es la de la comprensión del evangelio cristiano como visión desestabilizadora, inclusiva y no jerárquica, de realización plena para toda la creación. La pregunta que entonces se plantea es: ¿cómo hay que entender la presencia de Dios en el mundo para que esa interpretación sea válida? De alguna manera, la sorprendente invitación a los oprimidos, a los últimos y a los más pequeños, expresada en las parábolas, la mesa compartida y la cruz, debe percibirse imaginativamente como permanentemente presente en todo tiempo y lugar: es preciso captarla, en el más profundo sentido, como una realidad de este mundo. Es obvio que la visión tradicional de la resurrección no cumple estos requisitos, pues en esa visión son algunos, no todos, los incluidos; la salvación tiene lugar, principalmente, en el pasado (la resurrección de Jesús) y en el futuro (la resurrección de los elegidos), no en el presente, en cada presente; y tal redención no es terrena, sino ultraterrena. Pero ¿qué sucedería si entendiésemos la resurrección y la ascensión, no como el traslado corporal de unos individuos a otro mundo —una forma mitológica que a nosotros ya no nos resulta verosímil—, sino como la promesa de Dios de estar permanentemente presente, «corporal -mente» presente a nosotros en todo tiempo y en todo lugar de nuestro mundo?[2]2 ¿De qué forma deberíamos pensar la relación entre Dios y el mundo si tuviéramos que experimentar con la metáfora del universo como «cuerpo» de Dios, como presencia palpable de Dios en todo tiempo y lugar? Si lo que se necesita en nuestra era ecológica y nuclear es una visión imaginativa de la relación entre Dios y el mundo que haga hincapié en su interdependencia y reciprocidad, que incite a una sensibilidad de solicitud y responsabilidad hacia todas las formas de vida, ¿de qué modo nos ayudaría el contemplar el mundo como cuerpo de Dios? Al hacer esta sugerencia, debemos tener siempre presente su carácter metafórico: no estamos retrocediendo sigilosamente en busca de la presencia divina inmediata (algo que los desconstruccionistas tanto han criticado). No hay forma de atravesar esta metáfora ni cualquier otro constructo de la relación Dios-mundo; a lo sumo, una metáfora encaja con alguna interpretación del evangelio cristiano y es iluminadora y provechosa cuando la vivimos durante un cierto tiempo. Imaginar el mundo como cuerpo de Dios es hacer precisamente eso: imaginarlo de esa forma. Eso no significa que el mundo sea el cuerpo de Dios o que Dios esté presente para nosotros en el mundo. Eso es algo que no sabemos. Lo único que la fe en la resurrección puede hacer es imaginar las formas más significativas de hablar de la presencia de Dios en nuestro tiempo. Y la metáfora del mundo como cuerpo de Dios puede ser una buena forma de hacerlo. Esta imagen, por radical que pueda parecer (a la luz de la metáfora dominante del rey y su reino) para imaginar la relación entre Dios y el mundo, es muy antigua y hunde sus raíces en el estoicismo y, elípticamente, en las Escrituras hebreas. La noción sedujo a muchos, incluidos Tertuliano e Ireneo, y, aunque apenas recibiera apoyo del platonismo o del aristotelismo, a causa del desprecio que ambos manifestaron por la materia y el cuerpo (y, por consiguiente, no pasara a formar parte de las corrientes principales de la teología, ni de la agustiniana ni de la tomista), emerge a la superficie con gran fuerza en Hegel, así como en las teologías procesuales del siglo xx[3]. La tradición mística del cristianismo ha mantenido esta noción implícitamente, aun cuando la metáfora del cuerpo pueda no aparecer de manera explícita: «El mundo está impregnado de la grandeza de Dios» (Gerard Manley Hopkins); «Hay comunión con Dios y comunión con la tierra, y una comunión con Dios a través de la tierra» (Pierre Teilhard de Chardin)[4]. Nos preguntamos si una forma de remitologizar el evangelio en nuestro tiempo no podría ser por medio de la metáfora del mundo como «cuerpo» de Dios, más que como «reino» de Dios. Si experimentamos con esta metáfora, resulta obvio que las imágenes regias y triunfalistas —Dios como rey, señor, gobernador o patriarca— serán inapropiadas para él. Se necesitarán otras metáforas que sugieran reciprocidad, interdependencia, solicitud y sensibilidad. Propongo las de Dios como madre (padre), amante y amigo/a. Si imaginamos que el mundo es una autoexpresión de Dios; si es un «sacramento» —presencia externa o visible, o cuerpo— de Dios; si el mundo no es algo extraño frente a Dios, sino expresión de su mismo ser, ¿cómo le responderá Dios y cómo deberemos hacerlo nosotros? ¿No resultarán sugerentes las metáforas de padre/madre, amante y amigo/a, con sus implicaciones de creación, mantenimiento, preocupación apasionada, atracción, respeto, apoyo, cooperación, reciprocidad? Si el universo entero es expresión del ser de Dios —o, si se prefiere, de la «encarnación»—, ¿no nos encontramos entonces ante los rasgos iniciales de una imaginativa representación de la relación entre Dios y el mundo, especialmente apropiada como contexto para la interpretación del amor salvífico de Dios en la actualidad? Es esta representación la que, tan minuciosamente como nos sea posible, estudiaremos en estas páginas. La cuestión es cómo remitologizar la proclamación cristiana «¡Cristo ha resucitado!», la promesa de la permanente presencia salvífica de Dios, en nuestro tiempo y en nuestro entorno. Consideraremos primero la mitología monárquica tradicional utilizada para reflejar la relación entre Dios y el mundo. La representación clásica, de gran fuerza imaginativa, utiliza metáforas regias y triunfalistas y describe a Dios como rey, señor y patriarca que gobierna el mundo y a los seres humanos, habitualmente con benevolencia. ¿Es esta concepción de la presencia de Dios en el mundo y para el mundo, y, por tanto, de nuestra presencia en el mundo y para el mundo, la más apropiada y útil para una era holística y nuclear? Yo creo que no, y más adelante propondré que consideremos el mundo como cuerpo de Dios. ¿En qué medida es esta metáfora un contexto adecuado para interpretar la visión desestabilizadora, no jerárquica e inclusiva, de la realización plena de toda la creación? ¿Cuál sería nuestra forma de sentir y de actuar si percibiéramos el mundo como cuerpo de Dios? Finalmente, si aceptáramos la representación imaginativa del mundo como cuerpo de Dios, es obvio que las metáforas triunfalistas e imperialistas dejarían de ser apropiadas. He propuesto la metáfora de Dios como progenitor, amante y amigo/a de la tierra como expresión del verdadero ser de Dios. Analizaremos detalladamente estas metáforas en los próximos capítulos, pero antes debemos considerar algunas cuestiones relacionadas con estas imágenes. Un problema que se plantea, por ejemplo, es el de s: conviene utilizar o no una metáfora personal para imaginar la presencia de Dios. ¿No serán preferibles unas metáforas más abstractas, impersonales o naturalistas, para fomentar una sensibilidad ecológica? En la parte final de este capítulo consideraremos la viabilidad de las metáforas que aluden a una presencia personal, como las de madre (y padre), amante y amigo/a. ¿Son estas metáforas demasiado íntimas, demasiado personales y hasta demasiado individualistas? ¿Qué puede alegarse en favor de la propuesta de imaginar a Dios a partir de una analogía con los seres humanos y mediante metáforas que reflejen nuestras relaciones más fundamentales? Al comenzar este ejercicio de desconstrucción y reconstrucción de aquellas metáforas mediante las cuales representamos el poder salvífico de Dios en nuestro mundo contemporáneo, debemos recordar la naturaleza de nuestro proyecto. No definiremos ni describiremos el mundo, o el universo, como cuerpo de Dios, ni la relación de Dios con el mundo como la de una madre, un/a amante o un/a amigo/a, sino que, más bien, utilizaremos descripciones que se aplican debidamente en otros contextos, y veremos cuáles son sus posibilidades en la difícil tarea de expresar algunos aspectos significativos de la relación Dios-mundo en nuestro tiempo. Que en alguna ocasión no alcancen su propósito o resulten absurdas, no deberá sorprendernos. La teología heurística juega con las ideas como medio de llegar a hacer algún descubrimiento; busca más formulaciones plausibles que definiciones. El objetivo de este tipo de teología es sugerir metáforas que provoquen el impacto del reconocimiento. ¿Tienen las metáforas del «mundo como cuerpo de Dios» o de «Dios como amante» las marcas distintivas de una buena metáfora, es decir, tanto la capacidad de impacto como la de reconocimiento? ¿Desorientan y reorientan? ¿Evocan el tipo de respuesta que podría suscitar el escuchar algo nuevo e interesante? ¿Son reveladoras e iluminadoras? ¿Son una revelación y, en algún sentido, verdaderas? Desearía evitar a toda costa la «tiranía de una imaginación absolutizadora» que tuviera la pretensión de que las nuevas metáforas que pudieran sugerirse para expresar el amor salvífico de Dios fuesen las únicas o tuviesen validez permanente. No tengo tales pretensiones; en su lugar, presentaré un caso para mostrar que las metáforas son apropiadas, iluminadoras y preferibles a otras alternativas. El modelo monárquico «El modelo monárquico de Dios como Rey se desarrolló sistemáticamente tanto en el pensamiento judío (Dios en tanto que Señor y Rey del universo) como en el pensamiento cristiano medieval (con su énfasis en la omnipotencia divina) y en la Reforma (especialmente con la insistencia de Calvino en la soberanía de Dios). En la descripción de la relación de Dios con el mundo, el modelo histórico dominante en Occidente fue el del monarca absoluto gobernando su reino»[5].. Esta imagen es tan predominante en la corriente principal del cristianismo que muchas veces no se la reconoce como tal imagen. Tampoco se percibe inmediatamente su carácter opresivo. Mucho más frecuentemente, se acepta como la forma natural —y una forma que nos resulta gratificante— de entender la relación entre Dios y el mundo. Piénsese por un momento en la sensación de triunfo, alegría y poder que se apodera de nosotros cuando cantamos a coro el «Aleluya» de El Mesías de Handel. Probablemente no pensamos en las implicaciones de las imágenes que cantamos, pero sabemos que nos hacen sentirnos satisfechos de nuestro Dios y de nosotros mismos como súbditos: «Rey de Reyes y Señor de Señores», «pues el Señor Dios reina omnipotente». Nuestro Dios es realmente Dios, el Señor todopoderoso y Rey del universo, al que nadie puede vencer; en consecuencia, también nosotros somos invencibles. Es una representación imaginaria llena de fuerza, pero también muy peligrosa. Como ya hemos señalado, ha dado lugar a lo que Gordon Kaufman llama un modelo de «dualismo asimétrico» entre Dios y el mundo, en el que ambos son únicamente parientes lejanos, y todo poder—bien sea como dominación, bien como benevolencia— está del lado de Dios[6]. Mantiene la idea de Dios como un ser que existe en algún lugar fuera del mundo y lo gobierna desde el exterior, ya sea directamente mediante su divina intervención, ya indirectamente mediante el control de las voluntades de sus súbditos. Crea sentimientos de temor en los corazones de los súbditos leales, y así mantiene su «divinidad»; pero estos sentimientos son contrarrestados por otros de miedo abyecto y humillación: en este cuadro, Dios sólo puede ser Dios si nosotros no somos nada. La idea de salvación que acompaña a esta idea es sacrificial, la expiación sustitutoria, y en la clásica interpretación anselmiana de ese concepto predominan las imágenes de soberanía. Puesto que un simple guiño del vasallo al Señor feudal del universo sería un pecado sin remisión, debemos, como siervos despreciables, depender totalmente de nuestro Dios soberano, que «se hizo hombre» para sufrir una muerte sacrificial, sustituyendo nuestra vileza por su inmenso mérito. De nuevo sentimos la fuerza de esta representación: puesto que somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, debemos estar totalmente a merced de su solicitud. No sólo somos perdonados por nuestros pecados, quedando así reconciliados con nuestro Rey, de nuevo como leales vasallos, sino que podemos esperar también un futuro en el que nos reuniremos con él en su reino celestial. Esta representación, aunque simple y anacrónica, pervive a pesar de sus limitaciones, debido a su fuerza psicológica: nos hace sentirnos bien con Dios y con nosotros mismos. Inspira fuertes sentimientos de temor, gratitud y confianza hacia Dios y genera en nosotros un satisfactorio impulso, desde la culpa execrable, hacia el alivio gozoso. Su misma fuerza es parte de su peligro, y cualquier otra representación que intente reemplazarla deberá tener en cuenta su atractivo. Muchos han criticado el modelo monárquico, que ha sido radicalmente rechazado por gran número de teólogos contemporáneos[7].. Mi crítica se centra aquí en su incapacidad, como estructura imaginaria, para ayudar a una comprensión del evangelio en tanto que visión desestabilizadora, inclusiva y no jerárquica de plenitud para toda la creación. En este sentido, el modelo monárquico tiene tres grandes fallos: Dios se mantiene distante del mundo, se relaciona sólo con el mundo humano y controla ese mundo mediante el dominio y la benevolencia. La relación de un rey con sus súbditos es necesariamente distante: la realeza es «intocable». Es la distancia, la diferencia, la alteridad de Dios, lo que se subraya con esta imagen. Dios como rey está en su reino —que no es de este mundo—, y nosotros estamos en otro lugar, lejos de su morada. En esta representación, Dios no tiene mundo, y el mundo no tiene Dios: el mundo está vacío de la presencia de Dios, pues es demasiado humilde para ser residencia real. El tiempo y el espacio no están llenos de Dios: los eones del tiempo humano y geológico se extienden como un enorme vacío que retrocede a su origen, carente de la presencia divina; los lugares singulares y amados de nuestra tierra, así como el espacio insondable del universo, no son la casa de Dios. Lo que hacemos por el mundo no es, en definitiva, importante en este modelo, pues su soberano no lo habita como primera residencia, y sus súbditos están advertidos de que tampoco se comprometan demasiado con él. El poder del rey se extiende sobre el universo entero, desde luego, pero su ser no: se relaciona con él externamente, sin formar parte de él, manteniéndose como esencialmente diferente y distante. Aunque, a primera vista, estas observaciones puedan parecer más una caricatura que una descripción imparcial del clásico modelo monárquico occidental, en realidad son el desarrollo lógico de ese modelo. Si las metáforas tienen importancia, deberemos considerarlas seriamente en el nivel en que operan, esto es, en el nivel de la representación imaginaria de Dios y del mundo que proyectan. La aplicación a Dios de metáforas triunfalistas y regias tiene consecuencias, y una de las más importantes es la idea de un Dios distante del mundo y sin compromiso alguno con él. La lejanía de Dios y su falta de implicación intrínseca en este mundo quedan subrayadas cuando el verdadero reino de Dios es de otro mundo: Cristo es resucitado de la muerte para unirse al Padre soberano —como también lo seremos nosotros— en el reino verdadero. El mundo no es autoexpresión de Dios: el ser, la satisfacción y el futuro de Dios no están conectados con nuestro mundo. No sólo el mundo está sin Dios, sino que Dios, como rey y señor, no tiene mundo en ningún sentido, salvo en el más externo. Sin duda, los reyes quieren que sus súbditos sean leales y que su reino se mantenga en paz; pero eso no significa un compromiso interno, intrínseco. Los reyes no tienen por qué amar —y habitualmente no lo hacen— a sus súbditos o su reino; lo más que se espera de ellos es que sean benevolentes. Pero tal benevolencia se extiende únicamente a los seres humanos; en el modelo monárquico no existe preocupación por el cosmos, por el mundo no humano. Ésta sería nuestra segunda objeción al modelo: permanece ajeno a todo lo que está fuera del ámbito humano. Como modelo político centrado en el gobierno de los seres humanos, deja fuera a nueve décimas partes de la realidad. Podría decirse que, como sucede con todos los modelos, tiene limitaciones y ha de ser complementado con otros. Pero tal observación no recoge la gravedad de las limitaciones del modelo monárquico en relación a la realidad no humana, pues, como modelo dominante en Occidente, no permitió que surgieran modelos opuestos o alternativos. La tendencia fue, más bien, la de elaborar otros modelos en su misma línea, como resulta evidente en el modelo de Dios como padre. Éste podría haber ido en la dirección del modelo padre-madre (y ése es, claramente, su sentido en el Nuevo Testamento), con las ideas asociadas de sustento, solicitud, guía, preocupación, y autosacrificio; pero, bajo la poderosa influencia del modelo monárquico, el padremadre se convierte en patriarca, y los patriarcas actúan más como reyes que como padres: gobiernan a sus hijos y les exigen obediencia. La hegemonía del modelo monárquico, con su indiferencia hacia lo que está fuera de la esfera humana, constituye un gran problema. Si buscamos un modelo que pueda expresar la visión inclusiva y no jerárquica del evangelio, no es ése el que necesitamos. Su antropocentrismo (la otra cara de su falta de interés por el mundo natural) puede percibirse, por ejemplo, en el clásico énfasis del protestantismo en la Palabra de Dios. El modelo monárquico y la tradición oral se conjugan de forma natural, pues los reyes dan órdenes, y los súbditos obedecen; pero el modelo no ofrece un lugar para las criaturas que no pueden escuchar ni obedecer. Una interpretación del cristianismo que se centre en oír la Palabra, en escuchar la Palabra predicada o en leerla en la Escritura que la contiene, es una tradición limitada a los seres humanos, pues sólo éstos poseen lenguaje. Dios está presente en las palabras y está presente a aquellos que pueden oír; y si Francisco de Asís predicó a los pájaros, pocos han seguido su ejemplo. La tradición oral es antropocéntrica: somos los únicos que podemos «oír la palabra de Dios». Una tradición visual es, sin embargo, más inclusiva: si Dios puede estar presente, no sólo en lo que se oye, sino también en lo que se ve, entonces, potencialmente, todas y cada una de las cosas del mundo pueden ser símbolos de la divinidad. No se predica a los pájaros, pero un pájaro puede ser una metáfora que exprese la presencia de Dios en el mundo: «...el Espíritu Santo sobre el mundo inclinado lo incuba en su cálido seno y con sus resplandecientes alas»[8].. Una tradición visual tiene un lugar para los pájaros y para muchas más cosas; si tenemos en cuenta los otros sentidos —el olfato, el gusto y el tacto—, entonces, como escribiera Agustín en su libro 10 de las Confesiones, uno ama «la luz y la melodía, la fragancia, el manjar y el abrazo» cuando ama a Dios. En otras palabras, se abre al mundo en su totalidad: no sólo las palabras son expresión de la presencia salvífica de Dios, sino que todo puede serlo[9]. Puede contemplarse el mundo como «cuerpo» de Dios. No es, pues, un libro la Escritura; lo único que constituye el medio específico de la presencia divina, sino que también el mundo es morada de Dios. Si una visión inclusiva del evangelio debe incluir al mundo, es evidente que el modelo monárquico —que no sólo no puede incluir al mundo, sino que es totalmente antropocéntrico y excluye modelos alternativos— es lamentablemente inadecuado. Este modelo antropocéntrico es también dualista y jerárquico. No todo dualismo es jerárquico; por ejemplo, en la idea china del yin y el yang se busca el equilibrio, y ninguno de los dos principios se considera superior al otro, pues no es deseable que haya preponderancia de uno o de otro. Pero el dualismo del rey y los súbditos es intrínsecamente jerárquico y propicia un pensamiento jerárquico y dualista, como el que ha alimentado numerosas formas de opresión, incluidas (además de la que los humanos han ejercido sobre lo no humano) las que surgen de las oposiciones masculino/femenino, blanco/de color, rico/pobre, cristiano/no cristiano y mente/cuerpo. El modelo monárquico alienta una forma de pensamiento que es perniciosa y lo impregna todo, en un momento en que el modelo fundamental que se necesita es precisamente el opuesto. El modelo jerárquico y dualista está tan extendido en el pensamiento occidental que, habitualmente, no se le percibe como tal, sino que se piensa que ésa es, simplemente, la forma de ser de las cosas. A muchos les parece natural que los varones, los blancos, los ricos, los cristianos y la mente sean superiores; y sugerir que han sido los seres humanos, bajo la influencia de poderosos modelos dominantes, como el monárquico, los que han construido esas jerarquías dualistas es, para esas personas, algo difícilmente creíble. O, por decirlo de manera más sutil, aunque la tolerancia sea una virtud cívica contemporánea, y no habría mucha gente que manifestase abiertamente que esos dualismos son naturales, sí lo creen así en lo más profundo de sí mismos. Llegamos, pues, a la tercera objeción al modelo monárquico: en este modelo, Dios no sólo está distante del mundo y no sólo se relaciona únicamente con el mundo humano, sino que además controla ese mundo a través de una combinación de dominio y benevolencia. Ésta es la consecuencia lógica del dualismo jerárquico: la acción de Dios es una acción sobre el mundo, no en el mundo, y es un tipo de acción que inhibe la responsabilidad y el crecimiento humano. (Tal acción representa la clase de poder que oprime —y realmente esclaviza— a los otros; pero ya se ha insistido bastante en estas páginas, y también lo han hecho otros autores, sobre ese aspecto del modelo, que es su defecto más obvio). Lo que es igualmente importante, aunque menos obvio, es que el modelo monárquico implica un tipo negativo de actividad divina en relación al mundo, una actividad que estimula la pasividad por parte de los seres humanos. Sería demasiado simplista culpar, como algunos han hecho, a la tradición judeocristiana de la crisis ecológica, sobre la base de que el Génesis ordena a los seres humanos «dominar» la naturaleza; no obstante, la imagen de soberanía alienta las actitudes de control y utilización del mundo no humano[10]. Aunque la fuerza del mundo natural es temible cuando se desata, como es evidente en los terremotos, tornados y erupciones volcánicas, el equilibrio del poder se ha inclinado en nuestro favor en detrimento de la naturaleza, y un aspecto esencial de la nueva sensibilidad es reconocerlo y aceptarlo. La Naturaleza puede destruir y destruye, pero no está en situación de destruirlo todo, como podemos hacer nosotros. La extinción de las especies por la naturaleza es una dimensión diferente de la extinción planificada que sólo nosotros podemos llevar a cabo. Este pensamiento estremecedor añade una nueva importancia a las imágenes que utilizamos para caracterizar nuestra relación con los demás y con el mundo no humano. Si somos capaces de extinguirnos a nosotros mismos e incluso a la mayor parte de las formas de vida, si no a todas, debe reconocerse que las metáforas que apoyan actitudes de distanciamiento y dominación respecto a otros seres humanos y a la vida no humana son peligrosas. No importa lo antigua que pueda ser una tradición metafórica; pese a las credenciales que le otorguen la Escritura, la liturgia y las afirmaciones del credo, puede, no obstante, descartarse si amenaza la continuidad de la vida. ¿Qué atención cabe prestar a unas metáforas de la relación Dios-mundo que fomentan, por parte de los seres humanos, actitudes destructivas respecto a sí mismos y al cosmos que sustenta toda vida? Si el núcleo del evangelio cristiano es el poder salvífico de Dios, las metáforas triunfalistas no pueden expresar esa realidad en nuestro tiempo, por más adecuadas que puedan haber sido en el pasado. Y este hecho no cambia aun cuando el poder de Dios sea entendido como benevolencia más que como dominio. Porque, si el gobierno de Dios se interpreta desde la óptica de la benevolencia, ello implicará que todo está bien, que el cuidado del mundo no precisa ninguna ayuda de nuestra parte. El rey, en tanto que soberano dominante, alienta actitudes de militarismo y destrucción; el rey, como patriarca benevolente, estimula actitudes de pasividad y efusión de la responsabilidad[11]. En el modelo real y triunfalista, ya se ha conseguido la victoria en la cruz y en la resurrección de Jesucristo, y nada se requiere de nosotros. Podemos descansar confortablemente, en la seguridad de que nuestro poderoso Señor se enfrentará con todo el mal, presente y futuro, de la misma manera que lo hizo siempre. Esta visión de la benevolencia de Dios invalida cualquier tipo de esfuerzo humano. El modelo monárquico es peligroso en nuestro tiempo: alienta el sentimiento de lejanía del mundo, tiene en cuenta únicamente su dimensión humana y mantiene actitudes tanto de dominación como de pasividad respecto al mundo. Como modelo alternativo, propongo considerar el mundo como cuerpo de Dios. Este «disparate» suscita muchas preguntas. Es una idea escandalosa. ¿Es también iluminadora? ¿Qué significa desde la perspectiva divina y qué desde la nuestra? ¿Es panteísta? ¿Queda Dios, o quedamos nosotros, reducidos al mundo? ¿Cómo podríamos, con esta metáfora, hablar del Dios que actúa en el mundo, lo conoce y lo ama? ¿Qué ocurre con el mal y el pecado? ¿Qué sucede con nuestra libertad, individualidad y conducta en ese mundo? El mundo como cuerpo de Dios Veamos ahora cuál es el grado de validez de la metáfora del mundo como cuerpo de Dios[12]. Experimentaremos con esa especie de disparate para ver si puede haber en él algo de verdad. Podríamos preguntamos: ¿y si la «resurrección de la carne» no se entendiera como la resurrección de los cuerpos particulares que ascienden, empezando por Jesús de Nazaret, a otro mundo, sino como la promesa de Dios de estar siempre con nosotros en este mundo como cuerpo de Dios? ¿Y si la promesa divina de su presencia permanente en todo tiempo y lugar fuera imaginada como una realidad de este mundo, como una presencia palpable y corporal? ¿Y si no tuviésemos entonces que ir a ningún lugar especial (iglesia) o a ninguna otra parte (otro mundo) para estar en la presencia de Dios, sino que pudiéramos sentirnos en esa presencia en todo tiempo y lugar? ¿Y si imaginásemos la presencia de Dios en nosotros y en todos los demás, incluyendo lo último y lo más pequeño? Al comenzar este experimento, debemos recordar de nuevo que una metáfora o modelo no es una descripción. Trataremos de pensar en modo condicional sobre la relación Dios-mundo, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Ninguna metáfora se adecúa completamente a la realidad, y algunas son más absurdas que plausibles. Pensar la relación Dios-mundo según el esquema rey-reino, nos parece que tiene sentido porque estamos acostumbrados a ello; pero la reflexión pone de manifiesto que en nuestro mundo es un disparate. Para que una metáfora sea aceptable, no es necesario que pueda aplicarse en todas sus formas —lo cual ni siquiera es posible, porque, si lo fuera, sería una descripción—. Hemos de darnos cuenta de cómo no debe aplicarse una metáfora (¡decir que Dios es el Padre no significa que tenga barba!) y de dónde falla o dónde pisa terreno poco firme. La metáfora del mundo como cuerpo de Dios tiene el problema contrario a la metáfora del mundo como reino de Dios: si ésta establece una distancia demasiado grande entre Dios y el mundo, aquélla raya en el exceso de proximidad. Dado que ambas metáforas son inadecuadas, hemos de preguntarnos cuál es mejor para nuestro tiempo y matizarla con otras metáforas y modelos. ¿Qué es mejor: una representación de Dios como soberano lejano que controla su reino mediante un poder exterior y benevolente, u otra en la que Dios esté tan íntimamente relacionado con el mundo que éste pueda ser imaginado como su cuerpo? Hay, desde luego, diferentes formas de plantearse «lo mejor». ¿Es mejor para nosotros y para la preservación y realización del mundo? ¿Es mejor en términos de coherencia, comprensibilidad y claridad? ¿Es mejor en el sentido de expresar más adecuadamente la interpretación cristiana de la relación entre Dios y el mundo? Todos estos criterios son importantes, pues una metáfora que sea total o fundamentalmente disparatada habrá tenido su oportunidad y habrá fracasado. Por consiguiente, una teología heurística y metafórica, aunque abierta inicialmente al absurdo, está obligada también a buscar el sentido. Los cristianos, dada su tradición, deberían estar más predispuestos a encontrar el sentido de un lenguaje «corporal», no sólo a causa de la resurrección de la carne, sino también en virtud del pan y el vino de la eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo, y de la Iglesia como cuerpo que tiene a Cristo por cabeza. Los cristianos tienen una sorprendente tradición «corporal»; sin embargo, hay una diferencia entre los usos tradicionales del «cuerpo» y la visión del mundo como cuerpo de Dios: cuando se contempla el mundo como cuerpo de Dios, ese cuerpo incluye algo más que a los cristianos y algo más que a los seres humanos. Cabe especular sobre si el cristianismo podría haber estado dispuesto —caso de haber tenido su origen en una cultura menos dualista y contraria a lo físico que la del siglo i del mundo mediterráneo, y dada la antropología y la teología más holística de sus raíces hebreas— a hacer extensiva a Dios su metáfora corporal[13]. En cualquier caso, dada la visión holística contemporánea de la personalidad, en la que la encarnación es un sine qua non, la idea de una encarnación personal de la divinidad no es más inverosímil que la de una divinidad incorpórea; en realidad, lo es menos. En una cultura dualista en la que mente y cuerpo, espíritu y carne, son separables, un Dios personal incorpóreo es más verosímil, pero no en la nuestra. Lo que pretendo sugerir es únicamente que la idea de la encarnación de Dios —la idea como tal, dejando aparte las particularidades— podría no considerarse absurda; de hecho, es menos absurda que la idea de un Dios personal incorpóreo. Una cuestión fundamental es la de si la metáfora del mundo como cuerpo de Dios es panteísta o, por decirlo de otra forma, si reduce a Dios al mundo. La metáfora está mucho más cerca del panteísmo que el modelo rey-reino, que raya en el deísmo, pero no identifica totalmente a Dios con el mundo, del mismo modo que nosotros no nos identificamos totalmente con nuestros cuerpos. De otros animales puede decirse que son cuerpos que poseen espíritu; de nosotros se puede decir que somos espíritus que poseemos un cuerpo[14]. Esto no es introducir un nuevo dualismo, sino únicamente reconocer que, aunque nuestros cuerpos son expresión de nosotros mismos, tanto inconsciente como conscientemente, podemos distanciarnos y reflexionar sobre ellos. El hecho mismo de que podamos hablar de nuestro cuerpo es una prueba de que no somos totalmente uno con él. En este modelo, Dios no queda reducido al mundo, aunque el mundo sea el cuerpo de Dios. Sin embargo, sin la utilización de metáforas que recojan el carácter agente y personal e incluyan, entre otros elementos, a Dios como madre, amante y amigo/a, la metáfora del mundo como cuerpo de Dios podría ser panteísta, pues el cuerpo lo sería todo. No obstante, el modelo es monista, y tal vez pudiera designarse de manera más precisa como panenteísta; es decir, es una visión de la relación Dios-mundo en la que todo tiene su origen en Dios y nada existe fuera de él, aunque esto no signifique que Dios esté reducido a ello[15]. Hay, por así decirlo, un límite de nuestro lado, no del de Dios: el mundo no existe fuera o aparte de Dios. El teísmo cristiano, que siempre pretendió que no hay sino una única realidad, y que ésa es la realidad de Dios —pues no hay ninguna realidad opuesta a él (el mal)—, es necesariamente monista, aunque la representación monárquica que lo ha acompañado es implícitamente, si no abiertamente, dualista; sitúa a Dios frente a los poderes, presumiblemente ontológicos, que se le oponen, y frente al mundo como una realidad ajena que hay que controlar. No obstante, aunque Dios no quede reducido al mundo, la metáfora del mundo como cuerpo de Dios pone a Dios «en peligro». Si seguimos hasta el final las consecuencias de la metáfora, vemos que Dios se hace dependiente, a través de su ser corporal, de un modo en que un Dios totalmente invisible y distante nunca lo sería. Así como nosotros cuidamos nuestros cuerpos, somos vulnerables por su causa y debemos atender a su bienestar, así también Dios estaría sometido a las contingencias corporales. El mundo como cuerpo de Dios puede ser descuidado, maltratado y —como ya estamos empezando a darnos cuenta— destruido totalmente, pese a la atención amorosa que Dios le presta, por culpa de unas criaturas — nosotros— que pueden optar por unirse o no a Dios en el cuidado consciente del mundo. Probablemente, si este cuerpo explotara, sería creado otro; por lo tanto, Dios no es tan dependiente de nosotros ni de cualquier cuerpo concreto como lo somos nosotros de nuestros cuerpos. Pero en la metáfora del universo como autoexpresión de Dios —encarnación de Dios— las nociones de vulnerabilidad, responsabilidad compartida y riesgo son inevitables. Ésta es una interpretación de la relación Dios-mundo notablemente diferente de la que corresponde a la metáfora monarca-reino, pues subraya el consentimiento de Dios a sufrir por y con el mundo, hasta el punto de asumir un riesgo personal. El mundo como cuerpo de Dios puede entenderse, por tanto, como una forma de remitologizar el amor inclusivo y sufriente de la cruz de Jesús de Nazaret. En ambos casos, Dios corre un riesgo a manos humanas: igual que hace siglos, en una mitología del pasado, los seres humanos mataron a su Dios en el cuerpo de un hombre, también ahora tenemos de nuevo ese poder; pues, en una mitología más apropiada para el tiempo que vivimos, podríamos matar a nuestro Dios en el cuerpo del mundo. ¿Podríamos realmente hacerlo? Creer en la resurrección implica que no. Nosotros no podemos destruir a Dios; pero el Dios encarnado es el Dios en peligro: se nos ha concedido la responsabilidad crucial de cuidar el cuerpo de Dios, nuestro mundo. Si Dios, aunque en peligro y en dependencia de otros, no queda reducido al mundo en la metáfora del mundo como cuerpo de Dios, ¿qué más podemos decir del significado de este modelo desde el punto de vista de Dios?; ¿cómo conoce Dios el mundo, cómo actúa en él y cómo lo ama?; ¿qué se dice del mal en esta metáfora? En el modelo monárquico, Dios conoce el mundo desde el exterior, actúa sobre él, bien por intervención directa, o bien indirectamente, por medio de los súbditos humanos, y lo ama de manera benevolente y caritativa. El conocimiento, la acción y el amor de Dios son muy diferentes en la metáfora del mundo como cuerpo de Dios. Dios conoce el mundo de manera inmediata, del mismo modo que nosotros conocemos nuestros cuerpos. Se podría decir que Dios está al tanto de todas las partes del mundo mediante una comprensión interior. Además, este conocimiento es un conocimiento empático, íntimo, «simpatético», más próximo al sentimiento que a la racionalidad[16]. Es conocimiento «por relación directa»; no es «información sobre». Así como nosotros estamos íntimamente relacionados con nuestros cuerpos, así Dios —el Tú más radicalmente relacional— está relacionado íntimamente con todo lo que es. Dios se relaciona «simpatéticamente» con el mundo, así como nosotros nos relacionamos «simpatéticamente» con nuestros cuerpos. Esto supone, desde luego, una inmediatez y una preocupación en el conocimiento que Dios tiene del mundo imposibles en el modelo rey-reino. Por otra parte, ello supone que la acción de Dios en el mundo es igualmente interior y solícita. Si el universo entero, todo lo que es y lo que ha sido, es cuerpo de Dios, entonces Dios actúa en y a través del increíblemente complejo proceso evolutivo físico e histórico-cultural que comenzara hace eones[17]. Esto no significa que Dios quede reducido al proceso evolutivo, pues Dios sigue siendo siempre el agente, el sí mismo, cuyas intenciones se manifiestan en el universo. No obstante, el modo en que se expresan estas intenciones es interno y, consecuentemente, providencial, es decir, reflejo de una relación «solícita». Dios no interviene en el proceso natural o histórico como un deus-ex-machina, como ocurre en el modelo del rey, ni siente, simplemente, de manera caritativa hacia el mundo. La sugerencia, sin embargo, de que Dios cuida del mundo como uno cuida de su propio cuerpo, esto es, con un alto grado de preocupación «simpatética», no implica que todo esté bien o que el futuro esté asegurado, pues con la metáfora del cuerpo Dios está en peligro. Sin embargo, confiar en un Dios cuyo cuerpo es el mundo supone confiar en un Dios al que le interesa profundamente el mundo. Además, el modelo del mundo como cuerpo de Dios sugiere que Dios ama los cuerpos: al amar al mundo, Dios ama un cuerpo. Esta idea lleva consigo un marcado desafío a la larga tradición cristiana de oposición a lo corporal, lo físico, lo material. Esta tradición ha reprimido la sexualidad sana, ha oprimido a las mujeres como tentadoras sexuales y ha definido la redención cristiana de forma espiritualista, negando así que las necesidades básicas, sociales y económicas de los seres encarnados tengan que ver con la salvación. Decir que Dios ama los cuerpos es restablecer el equilibrio para una comprensión más holística de la realización. Esto equivale a decir que los cuerpos son dignos de amor, sexual y de otro tipo; que el amor apasionado, lo mismo que la atención a las necesidades de la existencia corporal, es parte integrante de esa realización. Equivale a decir, además, que las necesidades básicas de la existencia corporal —comida y vivienda adecuadas, por ejemplo— son aspectos fundamentales del amor de Dios a todas las criaturas corpóreas, y que, por lo tanto, deberían ser preocupaciones fundamentales de todos nosotros, colaboradores de Dios. En una sensibilidad holística no puede existir la división espíritu/cuerpo: si ni nosotros ni Dios somos incorpóreos, la denigración del cuerpo, de lo físico y lo material, debería acabar. Tal división no tiene ningún sentido en nuestro mundo: espíritu y cuerpo o materia son un continuum, pues la materia no es sustancia inanimada, sino vibraciones energéticas en continuidad esencial con el espíritu. Amar los cuerpos no es, por tanto, amar lo opuesto al espíritu, sino lo que es uno con él, y el modelo del mundo como cuerpo de Dios lo expresa plenamente. La inmanencia de Dios al mundo, implícita en nuestra metáfora, plantea la cuestión de la relación de Dios con el mal. ¿Es Dios responsable del mal, tanto del mal natural como del que es producto de la voluntad humana? Las representaciones del rey y su reino y de Dios y el mundo como cuerpo de Dios sugieren, obviamente, muy diferentes respuestas a esas preguntas tan extraordinariamente difíciles y complejas. En la construcción monárquica, Dios está implícitamente en lucha con los poderes del mal, bien como rey victorioso que los aplasta, bien como siervo sacrificado que (momentáneamente) asume un aspecto de este mundo para liberar a sus súbditos del control del mal. Las consecuencias del dualismo ontológico que supone oponer los poderes del bien y del mal es el precio exigido por separar a Dios del mal, y es ciertamente un alto precio, porque sugiere que el lugar del mal es el mundo (y nosotros mismos) y que para escapar de las garras del mal necesitamos liberarnos de «el mundo, el demonio y la carne». En esta construcción, Dios no es responsable del mal, pero tampoco puede identificarse con el sufrimiento causado por el mal. Esa identificación tiene lugar en la metáfora del mundo como cuerpo de Dios. El mal del mundo, toda clase de mal, sucede en Dios y a Dios tanto como a nosotros y al resto de la creación. El mal no es un poder enfrentado a Dios; en cierto sentido, es «responsabilidad» de Dios; parte del ser de Dios, si se prefiere. Una posición monista no puede evitar esta conclusión[18]. En un proceso evolutivo de carácter físico, biológico e histórico-cultural tan complejo como el universo, tendrá lugar mucho de lo que desde distintas perspectivas se considera mal; y si consideramos ese proceso como autoexpresión de Dios, entonces Dios está implicado en el mal. Pero la otra cara de esta circunstancia es que Dios está también profunda, palpable y personalmente implicado en el sufrimiento causado por el mal. El mal sucede en y al cuerpo de Dios: el dolor que sienten aquellas partes de la creación afectadas por el mal, también lo siente Dios, y lo siente corporalmente. Todo dolor en cualquier criatura es sentido inmediata y corporalmente por Dios: nadie sufre solo. En este sentido, el sufrimiento de Dios en la cruz no duró unas cuantas horas, como en la antigua mitología, sino que es permanente y está continuamente presente. Como cuerpo del mundo, Dios está para siempre «clavado en la cruz», pues lo que ese cuerpo sufre, lo sufre también Dios. ¿Equivale esto a decir que Dios está desamparado ante el mal o que no conoce la alegría? No, pues el camino de la cruz, el camino del amor inclusivo y radical, es una forma de poder, aunque muy diferente del poder del rey. Esto significa que, a diferencia del Dios rey, el Dios que sufre con el mundo no puede acabar con el mal: el mal no es sólo una parte del proceso, sino que su poder depende también de nosotros, compañeros de Dios en el camino del amor inclusivo y radical. Y lo que se afirma del sufrimiento puede decirse también de la alegría. Dondequiera que en el universo haya nueva vida, éxtasis, serenidad y realización, Dios experimenta esos placeres y goza con cada criatura en su alegría. Cuando vemos esta representación del mundo como cuerpo de Dios desde la perspectiva que a nosotros nos corresponde, debemos preguntarnos si quedamos reducidos a ser meras partes del cuerpo. ¿En qué consiste nuestra libertad? ¿Cómo se entiende aquí el pecado? ¿Cómo deberíamos comportarnos según este modelo? El modelo no se adecúa plenamente a Dios, y tampoco a nosotros. Parece especialmente problemático en lo referente al tema de la responsabilidad y la libertad. En el modelo reyreino, los seres humanos parecen tener al menos alguna libertad, puesto que son controlados exteriormente, no interiormente. El problema surge a causa de la naturaleza de los cuerpos: si somos parte del cuerpo de Dios —si el modelo es totalmente orgánico—, ¿estamos entonces totalmente inmersos, junto con todas las demás criaturas, en el proceso evolutivo, sin ninguna trascendencia ni libertad? Parece, sin embargo —al menos así nos parece a nosotros—, que somos una parte especial. Pensamos eri nosotros mismos como imago dei, no sólo poseedores de un cuerpo, sino también sujetos agentes. Nos consideramos espíritus encarnados en el cuerpo mayor del mundo que influye en nosotros y en el que nosotros influimos. Es decir, somos la parte moldeada según el modelo yo-cuerpo Dios-mundo. Nosotros somos sujetos agentes, y Dios posee un cuerpo: ambas facetas del modelo nos incumben a Dios y a nosotros. Esto significa que no somos simples partes sumergidas del cuerpo de Dios, sino que nos relacionamos con Dios como con otro Tú. La presencia de Dios en nosotros, en y a través de su cuerpo, es una experiencia de encuentro, no de inmersión. Si el amor salvador de Dios está presente en los seres humanos, debe estarlo de forma diferente de como lo está en otros aspectos del cuerpo del mundo, de una forma acorde con la clase peculiar de criaturas que nosotros somos, a saber, criaturas con una especial libertad, capaces de participar de manera consciente (así como de ser influidos inconscientemente) en el proceso evolutivo. Esto nos confiere un status particular y una especial responsabilidad: somos los únicos en ser como Dios; somos «yoes» que poseen cuerpos, y ésa es nuestra gloria. Y es también nuestra responsabilidad, pues sólo nosotros podemos decidir ser compañeros de Dios en el cuidado del mundo; sólo nosotros podemos —como Dios— cuidar maternalmente, amar y amparar al mundo, el cuerpo que Dios ha dispuesto para nosotros como presencia divina y como hogar. Nuestro particular status y responsabilidad no se limita, sin embargo, a la consciencia de nuestros cuerpos personales o incluso del mundo humano, sino que se extiende a toda la realidad material, pues somos aquella parte del cosmos en la que el propio cosmos se hace consciente. Si nos extinguimos, el cosmos perderá su consciencia humana, aunque, probablemente, no su consciencia divina. Como señala Jonathan Schell: «En la extinción, la oscuridad cae sobre el mundo, no porque las luces desaparezcan, sino porque los ojos que perciben la luz se han cerrado»[19]. La tragedia de la aniquilación humana por la guerra, aun cuando algunas plantas y animales sobrevivieran, consistiría en que no quedaría nadie que fuera consciente de la realidad encarnada: el cosmos habría perdido su consciencia. Es obvio, pues, en qué consiste el pecado en esta metáfora del mundo como cuerpo de Dios: en la negativa a ser parte del cuerpo, la parte especial que somos en tanto que imago dei. Por contraste con el modelo rey-reino, en el que el pecado es contra Dios, aquí el pecado es contra el mundo. Pecar no es negar fidelidad al señor feudal, sino negarse a aceptar la responsabilidad de alimentar, amar y amparar al mundo y a todos sus componentes. El pecado es la negativa a darse cuenta de la radical interdependencia de uno mismo con todo lo que vive: es el deseo de situarse aparte de todos los demás, como si no los necesitáramos o como si ellos no nos necesitaran a nosotros. El pecado es la negativa a ser los ojos y la consciencia del cosmos. A lo que finalmente llega este experimento con el mundo como cuerpo de Dios es a la conciencia, estremecedora y asombrosa, de que, como seres del mundo, como seres corporales, estamos en presencia de Dios. Éste es el fundamento de un sacramentalismo renacido, es decir, de una percepción de lo divino como algo visible, presente, palpablemente presente en nuestro mundo. Pero es un tipo de sacramentalismo que es dolorosamente consciente de la vulnerabilidad del mundo, de su valor inapreciable, de su unicidad. El mundo, con su belleza y su capacidad para mantener a la vasta multitud de especies que contiene, no está ahí para que nos lo apropiemos. El mundo es un cuerpo que debe ser cuidadosamente atendido, que debe ser alimentado, protegido, guiado, amado y amparado por su valor en sí mismo, pues, como nosotros, es expresión de Dios, e igualmente necesario para la continuación de la vida. Nos encontramos con el mundo como con un Tú, como el cuerpo de Dios donde Dios está presente a nosotros siempre, en todo tiempo y en todo lugar. En la metáfora del mundo como cuerpo de Dios, la resurrección se convierte en una realidad de este mundo, presente, inclusiva, pues este cuerpo se ofrece a todos: «Éste es mi cuerpo». Como ocurre con todos los cuerpos, a pesar de su belleza y de su valor inapreciable, este cuerpo es vulnerable y está en peligro: sólo deleitará nuestros ojos si lo cuidamos; sólo nos alimentará si lo alimentamos. Por consiguiente, es innecesario decir que, si esta metáfora arraigara en nuestra consciencia tan profundamente como lo hizo la metáfora regia y triunfalista, resultaría de ello una manera diferente de estar en el mundo. No habría ninguna posibilidad de seguir considerando a Dios sin el mundo o al mundo sin Dios. Ni tampoco esperaríamos que Dios se ocupara de todo, ya fuera mediante el dominio o mediante la benevolencia. No vemos directamente, sino por medio de imágenes; y las que representan al rey y a su reino y al mundo como cuerpo de Dios son formas de hablar, modos de imaginar la relación entre Dios y el mundo. Una establece una gran distancia entre Dios y el mundo; la otra los imagina intrínsecamente relacionados. En última instancia, hay que preguntarse qué deformación (admitiendo que todas las representaciones son falsas en algunos aspectos) es mejor, analizando qué actitudes alienta cada una. Ésta no es la primera pregunta que hay que formular, pero puede muy bien ser la última. El modelo monárquico potencia actitudes de militarismo, dualismo y escapismo; permite que continúe el control mediante la violencia y la opresión y no tiene nada que decir acerca del mundo no humano. El modelo del mundo como cuerpo de Dios alienta actitudes holísticas de responsabilidad y solicitud hacia lo vulnerable y lo oprimido; es no jerárquico, actúa mediante la persuasión y la atracción y tiene mucho que decir sobre el cuerpo y la naturaleza. Ambos son representaciones, pero ¿qué distorsión es más auténtica para el mundo en que vivimos y para la buena noticia del cristianismo? Podría ocurrir, desde luego, que ninguna de las dos fuera apropiada para nuestro tiempo y para el cristianismo; de ser así, habría que proponer otras. Nuestra profunda necesidad de una representación convincente y atractiva del modo en que Dios se relaciona con nuestro mundo exige no sólo desconstruir, sino también reconstruir nuestras metáforas, permitiendo que aquellas que parezcan pro-metedoras tengan posibilidad de demostrar su validez. Con este espíritu, continuamos nuestra teología heurística y metafórica, volviendo ahora a los modelos concretos de Dios como madre, amante y amigo/a del mundo. Dios como madre, amante y amigo/a La tarea que nos planteamos es proponer una representación imaginativa de la relación entre Dios y el mundo capaz de expresar la presencia salvadora de Dios en nuestro tiempo. Hemos interpretado esa presencia salvadora como una visión desestabilizadora, inclusiva y no jerárquica de realización plena para toda la creación. Puesto que lo que estamos buscando es una formulación plausible de las relaciones entre Dios y el mundo, ¿podemos considerar el cosmos como presencia corporal de Dios en todo tiempo y lugar? Y si aceptamos esta imagen, ¿serán adecuadas las metáforas de la madre, el amante y el amigo/a para describir la relación de Dios con el mundo? Antes de desarrollar en detalle esta representación (capítulos 46), debemos tratar algunas cuestiones preliminares referentes a las metáforas personales. Hasta ahora, a lo largo de nuestra exposición, hemos aceptado la idea de la acción divina personal. La analogía yo-cuerpo/Diosmundo descansa en este supuesto, pero ahora debemos preguntarnos por su viabilidad. En cualquier análisis de las metáforas personales, a la hora de interpretar la relación entre Dios y el mundo hay dos preguntas esenciales: ¿por qué utilizar metáforas personales?; ¿y por qué utilizar unas determinadas metáforas y no otras? No todas las tradiciones religiosas utilizan metáforas personales, al menos no en la medida en que lo hace la tradición judeocristiana. Algunas religiones místicas, así como las íntimamente vinculadas con los ciclos de la naturaleza, son mucho menos personalistas en sus imágenes. Si lo que pretendemos es sugerir imágenes que superen la distancia entre Dios y el mundo, al tiempo que hacemos hincapié en la inmanencia de Dios respecto al mundo, ¿no será contraproducente continuar utilizando metáforas personales? Esta es una cuestión muy importante y que no afecta únicamente a nuestra presente crisis ecológica y nuclear. A lo largo del tiempo, a muchas personas les ha resultado inverosímil la idea de un Dios personal, pues parece implicar la existencia en algún lugar de un ser cuya única forma de actuar en el mundo fuera intervenir en sus asuntos. No es posible trazar aquí la historia moderna de este tema, pero el Dios lejano de los deístas fue ciertamente un primer paso en dirección contraria al Dios intervencionista y personal, y tanto la vuelta de Schleiermacher al «yo» en cuanto lugar en que se percibe la presencia de Dios, como la cuasi-identificación hegeliana entre Dios y el mundo son parte de esa historia. Estos modelos fueron recogidos por la negativa de Bultmann a hablar de Dios y de la actividad divina, excepto como realidades implícitas en los estados humanos, y la cautela de Tillich con las imágenes personales de Dios y su preferencia por el «Ser en sí mismo» como designación esencial. Podemos observar la dirección que la cuestión del Dios personal tomó durante los dos últimos siglos, recordando el desconcierto que este concepto «primitivo» de Dios produce en el presente, así como la auténtica perplejidad que causa cuando intentamos concebir la actividad de tal Dios en un mundo concebido como nexo evolutivo y causal que no permite interferencias de agentes externos. ¿No es el Dios personal un anacronismo de la infancia de la humanidad, afortunadamente superada, y una imposibilidad en una época en que la acción, sea divina o humana, se concibe como algo que forma parte de una matriz evolutiva y ecológica de agentes múltiples, con una elevada complejidad, y caracterizada por el azar y la necesidad? ¿No sería mejor, como sugiere Gordon Kaufman, concebir a Dios como la multiplicidad de condiciones físicas, biológicas e histórico-culturales que han hecho posible la existencia humana, más que en términos cuasi personales? Kaufman piensa que las imágenes políticas, personales, de la tradición sustentan actitudes pasivas y militaristas, mientras las imágenes familiares son demasiado individualistas para funcionar eficazmente en nuestro mundo evolutivo y ecológico. A lo sumo, dice Kaufman, puede hablarse de «creatividad oculta» o de «gracia imprevisible» que obra en y a través de la increíblemente compleja matriz física, biológica e histórico-cultural que ha dado como resultado la situación presente. Estoy completamente de acuerdo con mucho de lo que dice Kaufman, y en particular con su observación de que «la devoción a un Dios concebido en términos distintos de éstos [la matriz física, biológica e histórico-cultural] no será devoción a Dios, esto es, a esa realidad que de hecho (que nosotros sepamos) nos ha creado»[20]. Debemos entender a Dios y la actividad de Dios en el mundo de un modo que no sólo sea proporcionado a la sensibilidad ecológica y evolutiva, sino intrínseco a ella. Estoy en desacuerdo con la posición de Kaufman, sin embargo, en que sea deseable o necesaria la reducción del Dios personal a una creatividad oculta o a una gracia imprevisible[21].. No es deseable, porque, como sugerí anteriormente, una representación imaginativa que intente derrocar el modelo regio y triunfalista debe ser al menos tan atractiva como éste. Ha de ser una concepción de la relación Dios-mundo que mueva a la gente a vivir y trabajar por ella; debe tener su origen en una experiencia humana profunda. No es accidental que muchas de las imágenes de mayor fuerza de la tradición tengan ese origen. Son imágenes que reflejan el comienzo y la continuidad de la vida, imágenes vinculadas con el sexo, la respiración, el alimento, la sangre y el agua, como el segundo nacimiento, el soplo del Espíritu Santo, el pan y el vino, la sangre de la cruz, la resurrección de los cuerpos y el agua del bautismo. Este lenguaje sigue teniendo fuerza, porque las imágenes que afloran del nivel básico de la existencia física —el nivel de nuestro tenue asidero a la existencia y que necesitamos para mantenernos en ella— son imágenes de vida y de muerte. No estoy sugiriendo que existan algunas metáforas sagradas, permanentes, que puedan reemplazar al modelo triunfalista y regio; pero podemos buscar en él metáforas de una profundidad mayor que las del ámbito político, del que proceden los más antiguos modelos de la relación Dios-mundo en Occidente. En el terreno político, la cuestión es cómo organizamos nuestra vida; una cuestión más profunda es cómo vivimos y qué tal vivimos. Las metáforas de madres, amantes, amigos/as y cuerpos proceden de este nivel, así como el modelo clásico del padre concebido como progenitor. Si las imágenes de madres, amantes, amigos/as y cuerpos resultan verosímiles para plasmar la relación entre Dios y el mundo, también son, ciertamente, atractivas, pues poseen una fuerza incomparable: contienen, no sólo el poder propio de los simples reyes, sino el poder de la vida y la muerte. Pero, aunque pueda no ser deseable suprimir las imágenes personales de Dios, sí puede, sin embargo, ser necesario. ¿Cómo pueden ser verosímiles las metáforas personales en nuestro tiempo? ¿No presuponen una concepción externa e intervencionista de la relación entre Dios y el mundo? Aparentemente, muchos no piensan así, pues además del movimiento que en los dos últimos siglos se ha distanciado del modelo de la acción personal de Dios, también ha existido un movimiento en sentido contrario. Por tanto, otra manera de ver la historia teológica de los dos últimos siglos es como tendencia hacia la consideración del yo del hombre y de su relación con el cuerpo como un modelo —si no como el modelo fundamental— para imaginar a Dios y su relación con el mundo. No son sólo místicos corno Teilhard de Chardin o teólogos procesuales como Charles Hartshorne quienes insisten en ello, sino un número sorprendentemente elevado de teólogos y desde una gran diversidad de perspectivas[22]. Una razón fundamental para este cambio está en la interpretación general de la persona, no como individuo material separado de los otros y del mundo, con los que entra en relación por decisión propia, sino como ser-en-relación en su naturaleza más radical y completa. El modelo, como apunté en el primer capítulo, no es el de una máquina con sus partes independientes relacionadas externamente, sino el de un organismo cuyos aspectos están todos intrínseca e interiormente relacionados. La persona humana es el organismo más complejo que conocemos y existe como un todo encarnado dentro de un complejo orgánico, increíblemente rico, con partes, aspectos y dimensiones mutuamente interrelacionadas e interdependientes. Ser persona, por tanto, no consiste en estar exteriormente relacionado con otros seres individuales, sino en ser parte —y, que yo sepa, la parte más sofisticada, compleja y unificada— de un conjunto orgánico que abarca todo lo que es. Si, por consiguiente, hablarnos de Dios con metáforas personales, no estaremos hablando de un ser que se relaciona exteriormente con el mundo como, por ejemplo, un rey con su reino, sino que estaremos concibiendo a Dios según el modelo de la parte más compleja del todo que es el universo, es decir, según nuestro propio modelo. Hay varios puntos que señalar en favor del modelo personal para la relación Dios-mundo: es el que mejor conocemos, el que nos ofrece una mayor riqueza, aparte de que el tipo de actividad divina en el mundo que sugiere es verosímil y necesario para el tiempo que vivimos. Tal vez sea simplista apoyarse en que el modelo personal es el que mejor conocemos, pero los argumentos en su contra suelen pasar este hecho por alto Es la única metáfora que conocemos desde dentro: nada podemos decir sobre Dios con la ayuda de cualquier otro modelo que tenga para nosotros la misma verosimilitud, pues no conocemos de la misma manera ningún otro aspecto del universo, con el privilegio del que está dentro de él. La tradición dice que somos imago dei, y eso significa, inevitablemente, que imaginamos a Dios a nuestra imagen. Probablemente, si los delfines o los monos tienen alguna noción de una realidad superior, la imaginen según el modelo que mejor conocen: ellos mismos. Esto no está dicho en tono de burla, sino con el propósito de dejar claro por qué las metáforas personales, es decir, las que están elaboradas sobre el ser humano tal como lo entendemos hoy, resultan adecuadas para nosotros. Otra manera de plantear el problema es considerar la alternativa al modelo personal. Las metáforas no personales serían, o bien metáforas de la naturaleza (otros animales o fenómenos naturales tales como el sol, el agua, el cielo, las montañas), o bien conceptos de una u otra tradición filosófica (tales como «Ser en sí mismo», «sustancia» y «fundamento del Ser»), que en alguna medida son también, desde luego, metafóricos. Estamos limitados en cuanto a las formas en que podemos configurar la relación Dios-mundo, y, aunque ciertamente podríamos incluir un extenso número de metáforas de muy diversas fuentes, parece insensato excluir la que mejor conocemos o relegarla a un plano secundario, subordinándola a otras que conocemos peor. También sería poco aconsejable por otra razón: de todos los modelos de que disponemos, es el que posee una mayor riqueza. Esto no es orgullo antropocéntrico, sino simplemente el reconocimiento de que, dado que somos las criaturas más complejas y unificadas que conocemos, con lo que para nosotros son misteriosas e insondables profundidades, somos el modelo más apropiado. Dada la naturaleza de la teología heurística y metafórica, esto no equivale a decir que Dios sea una persona o que el lenguaje personal pueda describir o definir a Dios. Significa, más bien, que hablar de Dios con la ayuda de ese lenguaje y a través de las imágenes que nos proporciona es una forma de referirse a él más adecuada que otras. Es, por ejemplo, más interesante, iluminador y rico hablar de Dios como amigo que como roca, aunque la frase «una fortaleza poderosa es nuestro Dios» tenga un lugar en el discurso sobre Dios. Su lugar es, no obstante, limitado, y la metáfora de la roca no acaba de tener la capacidad potencial de elaboración que posee la metáfora del amigo. Hablar de la presencia salvadora de Dios en nuestro tiempo con la sola ayuda de las imágenes del viento y la roca, o con cualesquiera otras metáforas naturales, es pasar por alto la fuente más rica de que disponemos: nosotros mismos. Finalmente, el argumento más sólido en favor de la utilización de metáforas personales en la actualidad es que la interpretación generalizada de la acción personal permite que las metáforas de esta índole reflejen una visión de la actividad de Dios en el mundo radicalmente relacional, inmanente, interdependiente y no intervencionista. La atención teológica actual a la cuestión de la actividad divina en el mundo es considerable y variada, pero existe un amplio acuerdo en que la comprensión del yo, en relación al propio cuerpo (como yo encarnado) y en relación a los demás (en tanto que profundamente imbricado en los otros y constituido por ellos), es un modelo útil y clarificador[23]. El complejo orgánico evolutivo es considerado como el contexto en el que interpretar la acción personal —con el sujeto agente como parte de una intrincada red causal en la que influye y por la que es influido—, y esto deja un margen para la comprensión de una presencia personal verosímil en el marco de la nueva sensibilidad. Además, es el modelo que hoy necesitamos para representar la actividad de Dios en el mundo, pues imaginar a Dios como presencia personal en el universo que la personalidad sintetiza, y que, por tanto, tiene una relación intrínseca con todo lo que existe, es disponer de un modelo altamente sugerente de la presencia salvadora de Dios. Si, en el modelo actualmente vigente, se define a la persona en términos de relación, entonces, como dice Schubert Ogden, Dios como «el Tú con el grado más alto concebible de relacionalidad real con los otros —a saber, relacionalidad con todos los demás— es, por esa misma razón, el Tú más verdaderamente absoluto que cualquier mente pueda concebir»[24]. Si la personalidad se define en función de las relaciones intrínsecas con los demás, pensar a Dios en términos personales no tiene por qué suponer, en modo alguno, que sea un ser separado de los otros seres y que se relacione con ellos de manera externa y distante, tal como lo sugiere el modelo personal rey-reino. Por el contrario, sugiere, creo yo, que Dios está presente en el mundo y al mundo como el otro, como el Tú, mucho más parecido a una madre, amante o amigo/a que al rey o al señor. Las relaciones intrínsecas e interdependientes que mejor conocemos son también las más íntimas e interpersonales: son aquellas con las que da comienzo la vida, las que la sostienen y la alimentan. Esta defensa del modelo personal para la interpretación de la relación Dios-mundo nos lleva, finalmente, a la cuestión de las metáforas concretas de madre, amante y amigo/a. Si aceptamos el modelo personal, deberemos preguntarnos cuáles son los modelos personales más apropiados para expresar la capacidad y la presencia salvadora de Dios en nuestro tiempo. Aunque la mayor parte de las metáforas personales de la tradición judeocristiana proceden del terreno político, una interpretación del evangelio como visión desestabilizadora, inclusiva y no jerárquica de realización plena para toda la creación debería dirigir su mirada hacia otros ámbitos. Debería mirar hacia ese nivel de la experiencia humana relacionado con los orígenes, la continuación y el mantenimiento de la vida; el nivel en el que se refleja, no cómo gobernamos nuestras vidas, sino cómo vivimos y cuál es la calidad de esa vida. En una interpretación del evangelio para una era holística y nuclear, en la que la continuidad y la calidad de vida deben considerarse preocupaciones centrales, debemos volver a las realidades y a las relaciones fundamentales de la existencia para encontrar metáforas que nos permitan expresar esa interpretación. Los símbolos referidos al sexo, al alimento, al agua, a la respiración y a la sangre (todo lo que hace posible que la vida encarnada comience y continúe), así como la relación de madres (y padres), amantes y amigos (las relaciones básicas que, más que cualesquiera otras, contienen el potencial necesario para expresar la plenitud más profunda), son los elementos a partir de los cuales pueden elaborarse las metáforas que expresen la presencia salvífica de Dios. En particular, quisiera plantear la posibilidad de experimentar con los modelos de madre, amante y amigo/a, que han sido extrañamente ignorados en la tradición judeocristiana. Los tres representan relaciones humanas fundamentales; realmente, podría decirse que los tres, junto con el modelo del padre, constituyen las relaciones humanas básicas[25]. Por lo tanto, si se va a utilizar un modelo personal, habrá que considerar seriamente estos tres. Y así han sido considerados por la mayor parte de las tradiciones religiosas, por la sencilla razón de que, cuando las personas intentan expresar lo inexpresable, utilizan lo que tienen más cerca y les es más querido: invocan las relaciones humanas más importantes. Una relación humana fundamental, la del padre, ha recibido en nuestra tradición una atención excepcional; las otras han sido, en el mejor de los casos, desdeñadas y, en el peor, reprimidas. Pueden encontrarse sus huellas en la Escritura y en la tradición, pero nunca han llegado a ser, o nunca se les ha dejado llegar a ser, modelos fundamentales. No obstante, espero que sea ya evidente que, teniendo en cuenta el tipo de interpretación del evangelio adecuada para una era holística y nuclear, ésas pueden ser muy bien las metáforas personales más reveladoras que tenemos a nuestro alcance. De modos diferentes, los tres modelos sugieren formas de intimidad, reciprocidad y relación que pueden ser un recurso fecundo para expresar cómo, en la hora actual, la vida puede ser conservada y llevada a su culminación, y no destruida. Son modelos inmanentes, en contraste con los modelos del Dios radicalmente trascendente de la tradición occidental. Como hemos visto, parte de la dificultad con el modelo dominante de Dios es su trascendencia, una trascendencia presidida por una iconografía triunfalista, soberana y patriarcal que contribuye a crear una sensación de lejanía entre Dios y el mundo. Los modelos de Dios como madre, amante y amigo/a del mundo alientan la condición relacional de toda vida y, por tanto, la responsabilidad de los seres humanos en el destino de la tierra. Además, estas metáforas proyectan una visión del poder, de la forma de modificar la realidad, distinta de la que propone el modelo del rey. No es el poder de control mediante la dominación o la benevolencia, sino el poder de respuesta y responsabilidad, el poder del amor en sus distintas formas (ágape, eros y filia), que actúa mediante la persuasión, la solicitud, la atención, la pasión y la reciprocidad. La forma de estar en el mundo que estas metáforas sugieren está próxima al camino de la cruz, el camino de la identificación radical con todo lo que el modelo del siervo expresó en su momento. Es una forma de estar con los demás totalmente diferente de la de los reyes y señores. Antes de dejar el tema de los modelos personales, y en especial de los que hemos elegidos, hay que plantearse una última pregunta: ¿son tal vez demasiado íntimos e individualistas? Ya nos hemos ocupado del asunto de la intimidad: cuanto más íntimo, en el sentido de más cercano a las realidades más básicas de la existencia humana, mejor. Sin embargo, una tendencia ascética ha impedido al cristianismo reconocer la base física, y a menudo sexual, de muchos de sus símbolos dotados de mayor fuerza, y su cautela al tratar del lenguaje erótico y maternal en relación a Dios surge de este mismo puritanismo. Parte de la tarea de la teología heurística es considerar lo que no ha sido considerado, especialmente si las posibilidades de clarificar algunos aspectos de la relación Dios-mundo son importantes, tal como, en mi opinión, ocurre con las metáforas de madre y amante. (El modelo de amigo/a es menos problemático a este respecto; pero, como veremos, hubo otras razones para su olvido). La acusación de que estas metáforas pueden ser individualistas, cuando lo más necesario en este momento es lo radicalmente relacional, incluyéndolas metáforas, es una objeción digna de ser tenida en cuenta. Sería irrebatible si las metáforas sugiriesen una relación individualizada entre Dios y los seres humanos considerados uno a uno. Cierto es que, en un contexto en que el poder salvífico de Dios se entiende como si estuviera dirigido a individuos específicos (que son también percibidos como entidades independientes), hablar de Dios como madre, amante y amigo/a acentúa la interpretación, ya de por sí particularizada, de la salvación. Pero una visión radicalmente inclusiva del evangelio implica que las relaciones básicas entre Dios y todo lo demás no puede ser una relación uno-a-uno; o, más bien, sólo puede ser una relación uno-a-uno cuando lo incluye todo. El evangelio de Juan da la clave: pues tanto amó Dios al mundo... No son los individuos quienes son amados por Dios como madre, amante y amigo/a, sino el mundo. Esto significa que no hemos de interpretar estas metáforas personales como si sugiriesen una relación uno-a-uno entre Dios y los seres humanos individuales: podemos utilizar las metáforas que tienen para nosotros una mayor fuerza y significado en un sentido universal; y, de hecho, sólo cuando las aplicamos universalmente pueden también ser adecuadas desde un punto de vista individual. Como madre del mundo, Dios cuida de todos y de cada uno: si el amor maternal divino puede ser particular, es precisamente por ser universal. Si entendemos que la presencia salvadora de Dios está orientada a la plena realización de toda la creación —siendo cada uno de nosotros una parte de ese conjunto—, participaremos en el amor de Dios no como individuos, sino como miembros de un conjunto orgánico, el cuerpo de Dios. De este modo, metáforas que podrían ser individualistas quedan radicalmente socializadas cuando se aplican al mundo. Además, tienen la capacidad potencial de ser politizadas, pues, como imago dei, estamos llamados a cuidar; amar y amparar al mundo, a los otros seres humanos y a la tierra. Que seamos o no madres o padres en nuestra vida personal, que estemos o no enamorados de una persona o tengamos o no un amigo o amiga, no tiene importancia: estas formas básicas del amor están profundamente arraigadas en todos nosotros. El modelo de Dios como madre, amante y amigo/a del mundo nos plantea una ética de respuesta y responsabilidad hacia todos los seres humanos y hacia todas las formas de vida, en la que nuestros profundos instintos parentales, eróticos y sociables puedan socializarse y politizarse. En resumen, creemos que los modelos personales de Dios para expresar la relación entre Dios y el mundo son los que mejor conocemos, los que poseen una mayor riqueza y verosimilitud y, por tanto, los que actualmente necesitamos. Hemos propuesto las metáforas concretas de madre, amante y amigo/a, que proceden de los niveles más profundos de la vida y están relacionadas con su más plena realización, como posibilidades reveladoras para expresar una comprensión inclusiva y no jerárquica del evangelio. Hemos defendido que el objeto de este evangelio no son los individuos, sino el mundo, y hemos propuesto que el mundo —el cosmos o universo— se contemple como cuerpo de Dios. Hemos intentado imaginar la promesa de la resurrección de la presencia divina —«He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»— como una realidad de este mundo, como presencia de Dios en el cuerpo de nuestro mundo. Hemos imaginado a Dios cuidando intensamente del mundo y llamándonos también a nosotros a cuidar de él. Esta imagen es radicalmente distinta de la de un rey resucitado y ascendido a los cielos en relación con su reino; pero me parece particularmente apropiada para interpretar la historia de Jesús de Nazaret como una sorprendente invitación a los últimos y a los más pequeños, expresada en sus parábolas, en la mesa compartida y en la cruz. Esa visión desestabilizadora, inclusiva y no jerárquica de plenitud puede percibirse cuando concebimos el mundo como cuerpo de Dios en el que Dios está presente como madre, amante y amigo/a de lo último y lo más pequeño de toda la creación. [1] Véase, por ejemplo, Norman Perrin, The Resurrection according to Matthew, Mark, and Luke, Fortress Press, Philadelphia 1977, donde pretende que 1 Cor 15,3-7 precede en veinte o cuarenta años a las narraciones sinópticas de la tumba vacía, y que la resurrección en Marcos, Mateo y Lucas-Hechos debería interpretarse en el contexto de las apariciones, y no al revés. Así, elseñorío continuo de Dios, a la luz de las diversas interpretaciones de la salvación, es el significado de la resurrección. «Lo que realmente sucedió en aquella primera mañana de Pascua, según los evangelistas, es que se hizo posible conocer a Jesús como realidad última en la historicidad de cada día (Marcos), que se hizo posible vivir la vida del cristiano en la Iglesia (Mateo), que se hizo posible imitar a Jesús en una vida plena de sentido en el mundo (Lucas)» (p. 78). [2] Considerar la resurrección de Jesús como expresión de la presencia de Dios en todo lugar y en todo tiempo no puede, de ninguna manera, restringir esa presencia a la comunidad cristiana. La metáfora del mundo como cuerpo de Dios está ligada, fundamentalmente, no a la resurrección de Jesús, sino a Una interpretación de la creación (véase cap. 4, pp. 185-189). Para la comunidad cristiana la resurrección es, sin embargo, una expresión poderosa y Concreta de esa realidad de la creación. Otras tradiciones religiosas tienen sus particulares expresiones de esa misma realidad. [3] Para el tratamiento de algunas de estas tradiciones filosóficas véase Grace Jantzen, God's World, God's Body, Westminster Press, Philadelphia 1984, cap. 3. [4] Gerard Manley Hopkins, «God's Grandeur», en Poems and Prose of Gerard Manley Hopkins, Penguin Books, London 1953, p. 27 (trad. cast.: Poemas, Visor, Madrid 1974, p. 35); Pierre Teilhard de Chardin, Writings in Time of War, William Collins Sons, London 1968, p. 14 (trad. cast.: Escritos del tiempo de guerra, Taurus, Madrid 1967, p. 25). [5] Ian G. Barbour, Myths, Models andParadigms: A Comparative Study in Science and Religión, Harper & Row, New York 1974, p. 156. Edward Farley y Peter C. Hodgson coinciden: «...el movimiento cristiano nunca abandonó la metáfora regia para Dios y la relación de Dios con el mundo. La lógica de la soberanía, que supone que Dios emplea cualquier medio que sea preciso para asegurar la realización de su divina voluntad, impregna en definitiva la criteriología total de la cristiandad» («Scripture and Tradition», en (Peter C. Hodgson / Robert H. King] Christian Theology: An Introduction to Its Traditions and Tasks, Fortress Press, Philadelphia 1985, p. 68). [6] Para un análisis de este punto, véase cap. 1, pp. 43-48. [7] Dorothee Soelle afirma que la religión autoritaria que representa a Dios como poder dominador está detrás de la «obediencia» del nazismo y, por lo tanto, del holocausto judío (The Strength of the Weak: Toward a Christian Feminist Identity, Westminster Press, Philadelphia 1984). John B. Cobb Jr. y David R. Griffin consideran al Dios occidental clásico como «la moralidad cósmica», cuyo atributo principal es el poder sobre las criaturas, más que el entusiasmo amoroso que conduciría a la realización plena de todas ellas (Process Theology: An Introductory Exposition,Westminster Press, Philadelphia 1976). Jürgen Moltmann se opone al «monoteísmo monárquico» del cristianismo, que sostiene la jerarquía y el individualismo, e insiste, en cambio, en la necesidad de una doctrina trinitaria, social, de Dios (The Trinity and the Kingdom of God, Harper & Row, San Francisco 1981 [trad. cast.: Trinidad y Reino de Dios, Sígueme, Salamanca 1983]). Edward Farley afirma que la aplicación de metáforas regias a Dios ha alimentado la idea de «historia de salvación» y su «lógica del triunfo» (Ecclesial Reflection: An Anatomy of Theological Method,Fortress Press, Philadelphia 1982). [8] Gerard Manley Hopkins, «God's Grandeur», en Poems and Prose, p. 27 (trad, cast.: Poemas, p. 35). [9] La tradición oral que aquí se critica es, obviamente, sólo una versión, característica del protestantismo, de una teología del Logos. Estoy muy agradecida a Rosemary Radford-Ruether por un comentario sobre este punto en carta fechada el 16 de mayo de 1986, en la que escribe sobre «la fuerte corriente que en el neoplatonismo cultiva una "piedad cósmica" hacia el mundo visible como materialización de Dios, corriente que se encuentra en la teología hermética e incluso en Plotino y en el Timeo de Platón. Esta tradición desemboca en la sacramentalidad cristiana, que considera el conjunte del cosmos como sacramental, es decir, como encarnación del Logos divino. Esta es una interpretación del Logos muy diferente de la ' 'palabra escuchada'', que está ausente. Es el Logos como Fundamento del Ser encarnándose no sólo en los seres humanos, sino en todas las cosas visibles. Habría que prestar más atención a esta antigua teología del cosmos, con una visión muy similar a la nuestra». [10] Véase el conocido ensayo de Lynn White, que formula esta acusación en su forma más enérgica: «The Historical Roots of Our Ecological Crisis», en (David y Eileen Spring, eds.)Ecology and Religión in History, Harper & Row, New York 1974. Véase también una refutación del argumento de White en Arthur R. Peacocke, Creation and the World of Science, Clarendon Press, Oxford 1979. Traducción al castellano en la Agenda Latinoamericana’2010, disponible en latinoamericana.org/2010/info [11] Hay, sin embargo, otra tradición metafórica de benevolencia que se orienta en una dirección más positiva: Dios como jardinero, protector y. por tanto, conservador del mundo y de su vida. Aquí la benevolencia no es una distante buena voluntad, como en la metáfora regia, sino solicitud personal. Los jardineros «tocan» la tierra y la vida, que ellos cuidan con el objetivo de crear condiciones en las que otras vidas distintas de la suya puedan crecer y prosperar. Tal benevolencia promueve la responsabilidad humana, no el escapismo y la pasividad; de ahí que esas metáforas sean útiles en nuestro tiempo. Para un análisis adicional, véase Phyllis Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, Fortess Press, Philadelphia 1978, pp. 85ss. [12] La metáfora, especialmente en la forma de la analogía yo-cuerpo/Dios-mundo, está muy difundida, particularmente entre los teólogos procesuales, como una forma de superar la exterioridad del conocimiento de Dios y de la actividad de Dios en el mundo. Los teólogos de la naturaleza, que se toman en serio la realidad evolutiva del mundo, también la encuentran atractiva como forma no intervencionista de hablar de la acción de Dios en la historia y en la naturaleza. Véase, por ejemplo, Claude Stewart, Nature in Grace: A Study in the Theology of Nature, Mercer Univ. Press, Macon, Ga. 1983. Incluso entre teologías más tradicionales, la materialización de Dios está recibiendo atención. La posición de Grace Jantzen, por ejemplo, es que, dada la comprensión holística contemporánea de la personalidad, un Dios personal encarnado es más creíble que uno desencarnado, y es congruente con los atributos tradicionales de Dios (God's World, God's Body). [13] Véase el magnífico estudio de Jantzen sobre el contexto dualista y antimaterial de la teología cristiana primitiva, en el cap. 3 de God's World, God's Body. [14] John Cobb señala este punto y añade que la identificación total con nuestros cuerpos se hace imposible cuando están enfermos, mutilados, envejecidos, esclavizados o moribundos. En tales ocasiones, no somos nuestros cuerpos. Véase su «Feminism and Process Thought», en (Sheila Greeve Davaney, ed.) Feminism and Process Thought, Edwin Mellen Press, New York 1981. [15] La definición de panteísmo de Paul Tillich está próxima a la de Karl Rahner y Herbert Vorgrimler: «El panteísmo es la doctrina de que Dios es la substancia o la esencia de todas las cosas, no la afirmación absurda de que Dios es la totalidad de las cosas» (Systematic Theology, Univ. of Chicago Press, Chicago 1963, p. 324 [trad. cast.: Teología sistemática, Sigúeme, Salamanca 1984, vol. I, p. 301]). «Esta forma de panteísmo no pretende simplemente identificar al mundo y a Dios de manera monista (Dios = el "todo"), sino que, por el contrario, intenta concebir el "todo" del mundo "en" Dios, como modificación y apariencia interna de Dios, aun cuando Dios no se agota en el "todo"» (Kleines theologisches Wortenbuchen, Herder & Herder, Freiburg i.B. 1961, p. 275). [16] La mayor parte de los teólogos que utilizan la analogía yo-cuerpo/Dios-mundo hablan en estos términos sobre el conocimiento del mundo por parte de Dios. Puesto que Dios está relacionado internamente con el mundo, el conocimiento divino es un conocimiento inmediato, «simpatético». Véase, v.g., Charles Hartshorne, «Philosophical and Religious Uses of "God"», enProcess Theology: Basic Writings, Newman Press, New York 1977, p. 109; Schubert Ogden, «The Reality of God», en Ibid., p. 123; y Jantzen, God's World, God's Body, op. cit., pp. 81ss. [17] Comprender la acción de Dios como acción interior a todo el proceso evolutivo no significa que algunos acontecimientos, aspectos y dimensiones no puedan ser más importantes que otros. Véase, v.g., el análisis del «acto» de Dios de Gordon Kaufman en God the Problem, Harvard Univ. Press, Cambridge 1979, pp. 140ss., donde distingue entre acto «maestro» (el proceso evolutivo total) y actos «subordinados» (como el camino de Jesús a la cruz en tanto que componente esencial del acto maestro). [18] Esta posición no es distinta de la de Boehme, Schelling y Tillich, que consideran que, en algún sentido, el mal tiene su origen en Dios. Sin embargo, desde una perspectiva evolutiva, la cuestión de qué es el mal es tan compleja que afirmar que el mal tiene su origen en Dios significa algo muy diferente de lo que puede significar en teólogos no evolutivos como los antes citados. [19] Jonathan Schell, The Fate of the Earth, Avon Books, New York 1982. Respecto a este párrafo, estoy en deuda con Rosemary Radford Ruether. [20] Gordon Kaufman, Theology for a Nuclear Age, Westminster Press, Philadelphia 1985, p. 42. [21] Kaufman afirma a menudo en Theology for a Nuclear Age, op. cit., que son las imágenes concretas de Dios las que influyen más profundamente en las actitudes y en la conducta, pero fracasa al proponer el tipo de imágenes que podrían sostener su concepto «formal» de Dios como aquel que «relativiza» y «humaniza». Debemos preguntarnos si su concepto de Dios tiene el atractivo del modelo alternativo, el triunfalista o regio. [22] Mi constatación aquí es ilustrativa, no exhaustiva. La posición de Karl Barth, el teólogo más tradicional del panorama contemporáneo, sirve como recordatorio de que aquellos que rechazan a un Dios personal van contra la más profunda convicción de la tradición judeocristiana. Ello no significa de por sí que estén equivocados, pero nos sugiere que solo muy a regañadientes podríamos renunciar a la idea de un Dios personal, y únicamente cuando se haya mostrado incapaz de expresar el poder salvífico de Dios en nuestro tiempo. Entre aquellos que creen que un Dios personal no es sólo defendible, sino perfectamente verosímil, está Charles Hartshorne, que ve a Dios como ejemplo supremo de personalidad, pues Dios es de manera suprema relacional y, por tanto, el «amor» es predicable «literalmente» de Dios (The Divine Relativity, Yale Univ. Press, New Haven 1948, p. 36); Schubert Ogden, que defiende que la tradición pregunta cómo un Dios impersonal puede ser concebido en términos personales cuando Dios, como el único que está en relación con todos los otros, es, fundamentalmente agente: un Tú («The Reality of God», en Process Theology, ed. Cousins, p. 129); Maurice Wiles, que, aun considerando el concepto «padre» demasiado individualista, encuentra la realidad personal en el origen de todo y ve el lenguaje del espíritu como el mejor modelo para expresar la actividad de Dios como sujeto agente (Faith and the Mistery of God, SCM Press, London 1982); Grace Jantzen, que en God's World, God's Body (op. cit., p. 17) escribe: «Difícilmente puede una teología llamarse cristiana a menos que reconozca como fundamental la naturaleza personal de Dios»; y la mayoría de los teólogos de la liberación, que insisten en la naturaleza personal de Dios como «liberador» de los oprimidos, o como la «Diosa» (véase, por ejemplo, la provocativa noción de Rosemary Radford-Ruether de «Dios/a», la Matriz Primordial que crea y transforma la realidad, en Sexism and God-Talk, Crossroad, New York 1983, cap. 2). [23] De nuevo la documentación será ilustrativa más que exhaustiva. Los teólogos procesuales son quizá los líderes en lo que a este punto se refiere —véase la obra de John B. Cobb Jr., Schubert Ogden, Marjorie Suchocki y muchos otros—, pero encontramos una visión semejante de la acción divina como acción radicalmente relacional e inmanente (aunque la analogía yocuerpo no sea siempre explícita) en teólogos tan diversos como Paul Tillich, Karl Rahner, Pierre Teilhard de Chardin, Gordon Kaufman, Langdon Gilkey, Maurice Wiles, Cárter Heyward y Grace Jantzen. [24] Schubert Ogden, «The Reality of God», op. cit., p. 129.148. [25] Centrarse en estas metáforas no es, desde luego, negar la importancia de otros modelos personales particularmente apropiados para nuestro tiempo, como el de Dios liberador, por ejemplo. Ese modelo, sin embargo, ha recibido una gran atención, y sobre él se han construido teologías. Las tres metáforas que yo quiero considerar han sido, en comparación, dejadas de lado. Una relación humana básica que no trataré es la existente entre hermanos. La «hermandad» de todas las mujeres con la Diosa ha recibido alguna atención, como, por supuesto, la relación de todos los cristianos como hermanos y hermanas unos de otros y con «Cristo como hermano». La insistencia en el modelo fraterno en los círculos cristianos tiende a enfatizar la dependencia de los seres humanos respecto a Dios en cuanto padre, así como la continuidad de la iconografía familiar como modelo central. Mucho de lo que yo defendería como válido en los modelos de hermana y hermano encaja mejor en el modelo de Dios como amigo/a. Tomado de Modelos de Dios. Telogía para una era ecológica y nuclear Sal Terrae, Santander 1994, 109-153. Original de 1987.