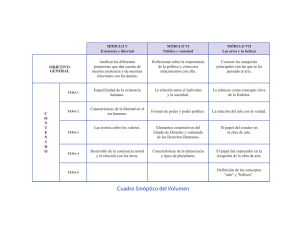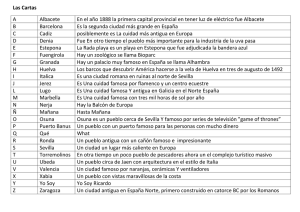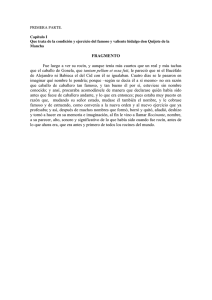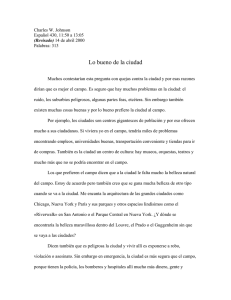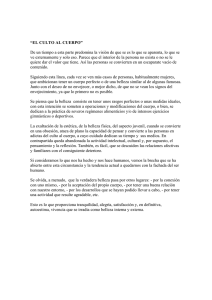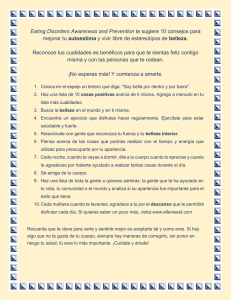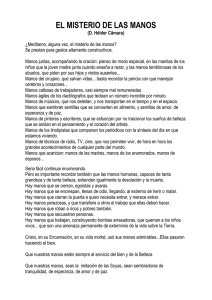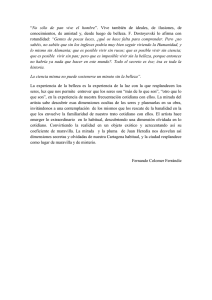Mujeres e historias
Anuncio
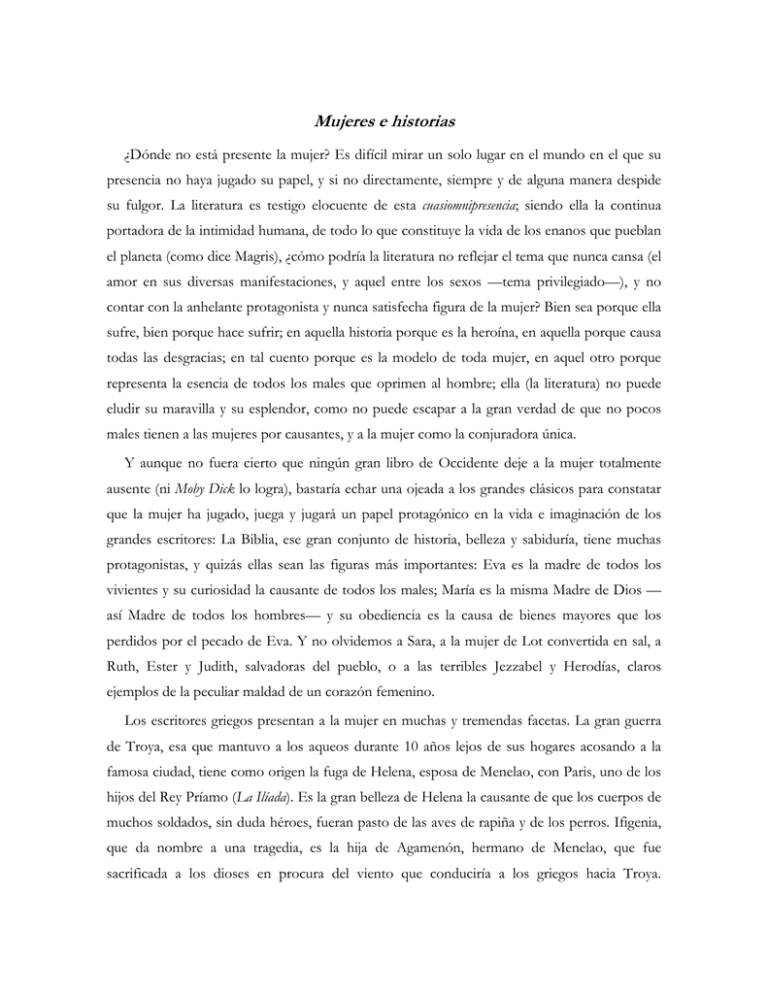
Mujeres e historias ¿Dónde no está presente la mujer? Es difícil mirar un solo lugar en el mundo en el que su presencia no haya jugado su papel, y si no directamente, siempre y de alguna manera despide su fulgor. La literatura es testigo elocuente de esta cuasiomnipresencia; siendo ella la continua portadora de la intimidad humana, de todo lo que constituye la vida de los enanos que pueblan el planeta (como dice Magris), ¿cómo podría la literatura no reflejar el tema que nunca cansa (el amor en sus diversas manifestaciones, y aquel entre los sexos —tema privilegiado—), y no contar con la anhelante protagonista y nunca satisfecha figura de la mujer? Bien sea porque ella sufre, bien porque hace sufrir; en aquella historia porque es la heroína, en aquella porque causa todas las desgracias; en tal cuento porque es la modelo de toda mujer, en aquel otro porque representa la esencia de todos los males que oprimen al hombre; ella (la literatura) no puede eludir su maravilla y su esplendor, como no puede escapar a la gran verdad de que no pocos males tienen a las mujeres por causantes, y a la mujer como la conjuradora única. Y aunque no fuera cierto que ningún gran libro de Occidente deje a la mujer totalmente ausente (ni Moby Dick lo logra), bastaría echar una ojeada a los grandes clásicos para constatar que la mujer ha jugado, juega y jugará un papel protagónico en la vida e imaginación de los grandes escritores: La Biblia, ese gran conjunto de historia, belleza y sabiduría, tiene muchas protagonistas, y quizás ellas sean las figuras más importantes: Eva es la madre de todos los vivientes y su curiosidad la causante de todos los males; María es la misma Madre de Dios — así Madre de todos los hombres— y su obediencia es la causa de bienes mayores que los perdidos por el pecado de Eva. Y no olvidemos a Sara, a la mujer de Lot convertida en sal, a Ruth, Ester y Judith, salvadoras del pueblo, o a las terribles Jezzabel y Herodías, claros ejemplos de la peculiar maldad de un corazón femenino. Los escritores griegos presentan a la mujer en muchas y tremendas facetas. La gran guerra de Troya, esa que mantuvo a los aqueos durante 10 años lejos de sus hogares acosando a la famosa ciudad, tiene como origen la fuga de Helena, esposa de Menelao, con Paris, uno de los hijos del Rey Príamo (La Ilíada). Es la gran belleza de Helena la causante de que los cuerpos de muchos soldados, sin duda héroes, fueran pasto de las aves de rapiña y de los perros. Ifigenia, que da nombre a una tragedia, es la hija de Agamenón, hermano de Menelao, que fue sacrificada a los dioses en procura del viento que conduciría a los griegos hacia Troya. Penélope (La Odisea) ha sido considerada como la fidelidad hecha carne; esperando durante veinte años el regreso de su esposo, el famoso Ulises, se conquistó la fama imperecedera a la mujer que ama contra toda esperanza. Clitemnestra, por el contrario, es la esposa del hermano de Menelao, Agamenón, y su infidelidad es la causa de tres poderosas tragedias que han hecho famoso a su hijo Orestes con la trilogía llamada Orestíada. Y he ahí a Medea, protagonista de otra tragedia, una mujer terrible que no retrocede ante ningún obstáculo con tal de hacer valer los que considera sus derechos. Quizás la más grande de todas sea la famosa Antígona, una huérfana madurada por el sufrimiento y que tiene que enfrentarse con el poder político para que le dejen enterrar a su querido hermano. ¡Qué gran dolor se encierra en esa historia, y cuán bella nos aparece esa figura! Pasando muy adelante, vale la pena observar a las mujeres de la Edad Media, también protagonistas, y no sólo literariamente (aunque buena parte de su fama la deben a la literatura). Quizás la más famosa sea Eloísa, una brillante estudiosa que se enamora de su maestro Abelardo, doctísimo y muy famoso profesor universitario. Su historia de amor es casi trágica, y se puede conocer por la amplia correspondencia que mantuvieron durante años (Abelardo y Eloísa). Hay una mujer terrible cuya historia está narrada en el cantar de Los Nibelungos. Se trata de Crimilda, la esposa de Sigfrido, gran héroe cuya muerte venga ella sanguinariamente valiéndose de la obediencia que en ese entonces prestaban los caballeros a las grandes y hermosas damas. Y otra mujer de gran presencia es la Beatriz de La Divina Comedia, obra de Dante, poeta para quien, por amor, ella consigue un guía en la gran aventura de conocer el más allá. Otras son la mujer del lago, la que educa al famoso Lanzarote (Lanzarote del lago), o la famosa Ginebra, esposa de Arturo y amante de Lanzarote, o aquella terrible tentadora de Sir Gawain (Sir Gawain y el caballero verde), de quien él se libera con tanta delicadeza que sorprende el esfuerzo galante que despliega en su rechazo. Una mujer mala, ambiciosa, tan pérfida y sanguinaria que parece salida de las edades oscuras de mitad de la edad media, Lady Macbeth (Macbeth), parece ser el prototipo del genio femenino en su versión negativa, con toda su astucia e intuición puestos al servicio de sus nefandos intereses. Es también creación de Shakespeare esa bella mujer llamada Ofelia, novia de Hamlet, llevada al desconcierto vital por los devaneos del príncipe y las oleadas de perversión que reinan en la corte. Y cerca de esta víctima mortal de la cultura está la reina Gertrudis, en quien Hamlet logra despertar el sufrimiento penitente por los viles conyugicidio e incesto de que su corazón fue capaz de realizar sin tan siquiera ruborizarse. No conviene pasar por alto a la desamparada Cordelia, hija del Rey Lear, cuya sinceridad le vale todo tipo de dolor, sin duda injusto pero a la larga poderoso en provecho para ella misma. Ni se puede dejar de mencionar a la terrible, veleidosa y trágica Cleopatra, a la que siempre se podrá poner como ejemplo de gran pequeñez, de mezquindad en el amor, de entorpecer el destino de su amado. Todo lo contrario de aquella otra gran mujer, protagonista de una gran obra de Racine (Berenice), quien es capaz de la noble grandeza de dejar a su amado seguir el destino que los separa. La Beatriz de Dante guarda cierta semejanza con la última mujer seducida por el famoso Juan Tenorio (Don Juan de José Zorrilla): aquella doña Inés cuyo amor es tan poderoso que con su perdón y su constancia logra la redención del autor de su desgracia. Esas mujeres que consiguen salvar al hombre de su mezquindad y su villanía son quizás las que más me conmueven. Sonia, el amor que se abaja a todo extremo, salva a Raskolnikov en Crimen y Castigo; Gabriela salva a otro “don Juan”, el famoso Sebastián Conde, en El Escándalo de Pedro Antonio de Alarcón; todo el sufrimiento miserable de Katia salva al príncipe causante de tanto dolor en Resurrección de Tolstoy. No ocurre lo mismo con aquella gran figura de la literatura, Anna Karenina, cuya historia no deja de producir una verdadera compasión, pues su amor destruye su propia vida, y no logra nada distinto de remordimientos, críticas, juicios lacerantes: allí se ve con claridad la tontería que comete quien se empeña en contrariar ciertas normas sociales —que expresan más que una mera costumbre—. Las mujeres escritoras, como todo mundo sabe, no han sido muchas, pero algunas de las que lo han sido han sabido mostrar muy bien las cualidades propias y muy peculiares de la mujer, y vistas en verdad “desde dentro”. Mucho tiempo esperé leer las nunca bien ponderadas páginas de George Elliot, gracias a las cuales se adentra uno con paso firme en regiones femeninas tan bellas como pocas. Las páginas de Middlemarch contienen una de las más bellas historias que puedan leerse en este mundo, y el genio de la autora brilla en cada nota que toca: su sabiduría es tan radiante como su estilo. Otra gran escritora sabe explotar esas vetas: Jane Austen, autora de Emma, Sentido y Sensibilidad, Persuasión, Orgullo y Prejuicio... Sus creaciones parecen seres vivos y sin duda no es por el cine por lo que lo son: las páginas de esas escritoras son la envidia de mucho escritor y han sido deleite de miles de buenos lectores. Luisa May Alcott es otra gran narradora, y sin duda sus Mujercitas y sus Hombrecitos (estas palabras son ahora muy desafortunadas como títulos, y no parecen señalar bien las deliciosas historias que enmarcan) manifiestan la fina percepción que la mujer tiene de la vida humana en sus distintas edades. Por su parte, Enyd Bliton conoce a las niñas, pero sobre todo conoce el gusto de los pequeños. Si lo que se quiere es navegar en el interior de las adolescentes es imprescindible leer uno de los mejores libros que he encontrado en mi camino y que me causó un placer totalmente insospechado. Se trata del Diario de Ana Frank, una niña judía que desde los trece hasta los quince años da cuenta a su muñeca de su mundo interior; sin tener de invención poco más que la segura dosis que puede colorear la vida de una niña el libro es un conglomerado muy especial de conocimiento, emoción, reflexión, conocimiento propio, documento histórico de mucho valor, testimonio de los sucesos de esa época de la vida, un cuadro bien definido de las relaciones entre los hermanos y entre los padres y los hijos, un claro ejemplo del bien que hace el estudio serio y la lectura, el modo más plástico que he encontrado de observar los diversos momentos del amor entre los sexos, y un largo etcétera que la brevedad de estas páginas me impide detallar en esta ocasión. Salidas de un mundo antiguo, poderoso y tal vez el más maravilloso que cualquiera de los inventados por los poetas, las mujeres de la Tierra Media de Tolkien (El Silmarillion, El Señor de los Anillos) poseen rasgos de una talla que asombran a todo lector atento: Lúthien, la mujer que no se detiene ante ningún peligro con tal de salvar a su amado; Galadriel, resplandeciente de majestad y sabiduría, aquella cuya belleza hace las delicias del lector que presencia las discusiones entre Gimli y Éomer; Arwen, cuyo amor por Aragorn la llevó a abandonar su propio destino y a sus seres amados durante muchos y largos años; Eowyn, a quien la tristeza por sus circunstancias empuja a realizar actos heroicos que muchas mujeres quisieran para sí. Todas ellas forman un cortejo de belleza incomparable ante el cual la gran mayoría de las mujeres nos parecen deslucidas, incluso las que nos presenta el cine —que no puede quejarse de no haber logrado mostrar beldades de cualidades más que maravillosas—. Son miles de páginas las que se han embellecido con la presencia de la mujer, así como, quién lo niega, otras miles las que han sufrido su presencia destructora. Y eso sin tener en cuenta a tanta mujer, bella o no, sin la cual no habría sido posible ni el trabajo ni la inspiración de los poetas. Mucho me gustaría citar aquí un soneto que tanto me dice de la diversidad en el ser femenino, y de su belleza interior, que Miguel Hernández compusiera ante un gesto de su novia: Te me mueres de casta y de sencilla: estoy convicto, amor, estoy confeso de que, raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla, y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla, de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás, celosamente, vigilando mi boca ¡con qué cuido! para que no se vicie y se desmande. (Miguel Hernández. Soneto 11 de El rayo que no cesa) Me parece que gran cantidad de mujeres de la literatura, que están allí de un modo patente o tras bambalinas, logran ennoblecer al lector con su bondad, enriquecerlo con su belleza, salvarlo de tanta bajeza posible, e incluso ofrecerle redención; y todo esto gracias a la fina percepción de poetas, narradores y dramaturgos que nos hacen clara la asombrosa constancia de la feminidad eterna en toda vida humana.