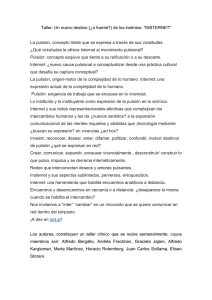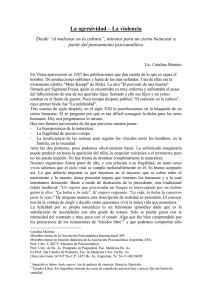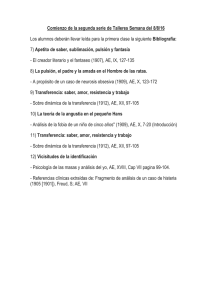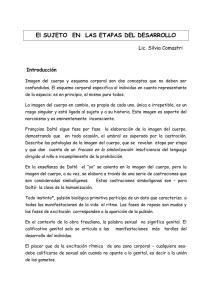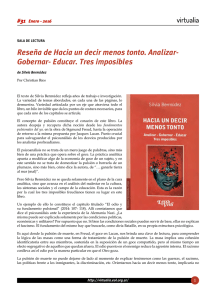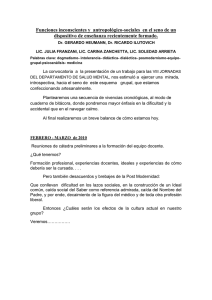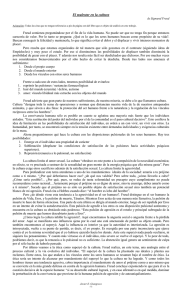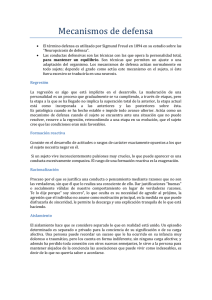pulsión agresiva y proceso adolescente
Anuncio

1 PULSIÓN AGRESIVA Y PROCESO ADOLESCENTE F. Pommier Traducción: Elena Errandonea El psicoanálisis le ha dado una creciente importancia a la agresividad, trabajándola tempranamente en el desarrollo del sujeto y considerándola según el juego complejo de su unión y desunión con la sexualidad. Aunque el concepto de pulsión de muerte y su elaboración no hayan desembocado en el reconocimiento metapsicológico de una pulsión agresiva al mismo grado que la pulsión sexual, la explicación de la pulsión de muerte como pulsión de autodestrucción primaria convirtiéndose en pulsión de destrucción, de agresión y en pulsión masoquista ha abierto considerablemente el campo de la investigación de la agresividad en un buen número de psicoanalistas. La hipótesis de una pulsión de agresión se originó como lo saben, en una conferencia dada por Adler el 8 de junio de 1908, titulada “el sadismo en la vida y la neurosis”. Sin embargo, marcando su interés en las posiciones de Adler, y a pesar del análisis de Juanito que le hizo reconocer a Freud las manifestaciones agresivas encontradas en la infancia con las primeras tentativas de seducción, Freud no se decidió a reconocer una pulsión específica de agresión. Fue tardíamente que Freud reconoció la importancia de la agresividad. “Por qué demoramos tanto, escribe él mismo en 1933, en decidirnos a reconocer una pulsión de agresión, por qué no haber utilizado sin dudarlo, para la teoría, los hechos expuestos a plena luz y conocidos por todo el mundo?” (Nuevas Conferencias, 1933). En efecto, se sorprende al constatar que los primeros textos fundadores, desde la Interpretación de los Sueños hasta Tres Ensayos no mencionan la existencia de una pulsión de agresión. Por lo tanto a partir de 1905 Freud aborda la agresividad, pero a través de la noción de dominio que parecía surgir a tientas entre lo sexual y lo no-sexual; en este contexto es el único elemento presente en la crueldad originaria del niño; no 2 tendría por meta el sufrimiento del prójimo, simplemente no lo tendría en cuenta. Para continuar con la historia de la agresividad en Freud, a partir de 1920, propone la hipótesis de la existencia de una pulsión de muerte opuesta a las pulsiones de vida. Se entra en la segunda teoría de las pulsiones. La agresividad juega pues un papel más importante y ocupa un lugar diferente en la teoría freudiana. En El Yo y el Ello postula que “la pulsión de muerte se manifestaría en lo sucesivo (de modo parcial) bajo la forma de pulsión de destrucción vuelta contra el mundo exterior y hacia los otros seres vivos” por medio de la musculatura. Las pulsiones de muerte pueden ser en parte desviadas hacia el exterior bajo forma de agresión, o en parte vueltas inofensivas por su unión con los componentes eróticos. Cuando una parte de esta pulsión de muerte vuelta hacia el exterior es directamente puesta al servicio de la función sexual, se trata del sadismo propiamente dicho. La otra porción de la pulsión destructiva que permanece en el interior del sujeto va a ser ligada libidinalmente (con la ayuda de la coexcitación sexual): se trata entonces del masoquismo erógeno primario. En adelante no voy a insistir salvo para subrayar que en 1933, Freud, en las Nuevas conferencia de Psicoanálisis, hará al menos una hipótesis de una “pulsión particular de agresión y de destrucción en el ser humano” gracias a la elaboración de fenómenos del sadismo y del masoquismo. Freud expone igualmente la posibilidad de que la agresión no pueda encontrar satisfacción en el mundo exterior porque se choca con las prohibiciones: en ese contexto, la agresión queda dentro del sujeto aumentando por ello, la cantidad de autodestrucción. “Sucede como si debiéramos destruir otras cosas y otros seres, para no destruirnos a nosotros mismos, para preservarnos de la tendencia a la autodestrucción. Existe pues en la teoría freudiana una pulsión de muerte originaria que, según su objeto y su meta se transformaría en pulsión de agresión o de destrucción. Se señalará que muy a menudo pulsión de agresión y pulsión de destrucción son utilizadas de modo similar en los escritos freudianos para describir las manifestaciones de la pulsión de muerte vuelta hacia el exterior. Sin embargo en el Compendio de Psicoanálisis (1938), la distinción entre pulsión de agresión y pulsión de destrucción nos aparece más claramente: la pulsión de agresión intenta agredir al otro y no destruirlo en tanto que la pulsión de destrucción tiende a destruir y sobre todo a 3 destruirse a fin de restaurar un estado anterior. La pulsión de destrucción sería finalmente ante todo auto-destrucción. En cuanto a la pulsión agresiva se dirigiría al otro para no destruirse a sí mismo. Su puesta en juego necesita una objetalidad derivada de una elaboración imaginaria organizada bajo el primado del Edipo y de la genitalidad. Se trataría pues de una secundarización (por relación a las formas precoces y narcisistas de hostilidad) en el sentido en que lo concebía Freud. La meta (imaginaria) del enfoque agresivo implicando una satisfacción libidinal tomada en el logro de un objeto bajo la forma de un rival edípico. Entre los contemporáneos y sucesores de Freud preciso citar también a M. Klein quien va a reconocer plenamente la autenticidad de las pulsiones agresivas y admite sin reservas su cualidad pulsional al mismo título que las pulsiones sexuales. Ella muestra, a partir de su práctica clínica con niños, la importancia de las fantasías, angustias y deseos muy precoces en el niño en el encuentro de su madre y su entorno y en particular un núcleo primitivo de odio que fusionándose con la libido potencializándola da nacimiento a las pulsiones agresivas que tienen por corolario destructividad y sadismo. Nos lleva a citar a Winnicott que insistió en el rol predominante jugado por las pulsiones agresivas en la primera infancia. En La agresividad y sus relaciones con el desarrollo afectivo (1969) Winnicott describe la emergencia de la agresividad en los diferentes estadios de desarrollo y hablará de un estadio teórico no inquietante o de crueldad,, formando parte, para él la agresividad del amor. La agresividad en el niño no es patológica pues no busca infligir dolor al prójimo ni experimentar placer en ello, sino que constituye uno de los componentes normales de la evolución. Es gracias a la agresividad que el niño se afirma y sostiene sus deseos. Encontramos esta misma idea en Joan Rivière que entiende que la agresividad es un elemento esencial del instinto de conservación, de instinto de sobrevivencia, la clínica contemporánea nos muestra igualmente comportamientos agresivos vectorizados hacia la sobrevida, la agresividad apuntando pues a asegurar una función de protección del individuo. Debemos citar también a Jean Bergeret, que en la noción de agresividad con la que evolucionamos en una esfera en que la erotización forma siempre parte importante en los 4 procesos organizadores, opone el concepto de “violencia fundamental”, más arcaico, preedípico, que pertenece a una necesidad de sobrevivencia, “a la intencionalidad puramente autoconservadora”. Y por último recordaré la idea introducida por D. Cupa de una pulsión de crueldad autoconservadora y de descarga inscribiéndose en una destructividad originaria. Esta pulsión de crueldad pertenece al par ternura-pasión de la crueldad. Una de las particularidades de esta pulsión cruel sería su indiferencia hacia el objeto y a su dolor en tanto que en los movimientos sádicos el sujeto se identifica con el dolor del otro. La crueldad sería así una de las formas clínicas en que se ve una pulsión de muerte intrincada que ayuda a las defensas del organismo y del psiquismo contra la desorganización. El estudio de la agresividad en psicoanálisis da cuenta así de una cantidad de definiciones y por tanto de una falta de consenso sobre esta noción, particularmente a través de los términos de sadismo, crueldad, pulsión de agresión, violencia y pulsión cruel, cada una de estas nociones reenvía a una concepción diferente de la agresividad aunque coinciden en un punto: la agresividad, cualquiera sea la forma que pueda revestir, asegura una función de protección del individuo cuando se siente amenazado. Así podríamos considerar que no una agresividad sino agresividades, más o menos ligadas a la sexualidad. Dos analogías me vienen al recuerdo escribiendo este preámbulo acerca de la noción de agresividad y más precisamente al tema de la diferencia entre pulsión agresiva y pulsión de destrucción. Dos analogías en referencia a los trabajos de autores como Raoult Balier en el interés de aproximar la agresión del proceso adolescente. De entrada la diferencia que puede hacerse entre la puesta en acto o acting out, trabajo de figuración o de escenificación siempre en la relación de objeto, demanda de simbolización (Lacan) que se dirige a otro, respuesta en acto al desfallecimiento del otro (el analista según Lacan); y el pasaje al acto que es un acto no simbolizable por el cual el sujeto bascula en una situación de ruptura integral, de alienación radical. El pasaje al acto adolescente estaría situado entre los dos como lo subraya Annie Birraux, uno de los procedimientos específicos que 5 usa el adolescente, es precisamente el actuar. El adolescente pasa al acto para exteriorizar algo de su mundo interno. El acto es entonces la expresión de un deseo que no ha podido ser elaborado y que tampoco fue representado. Annie Birraux estima, y estoy de acuerdo con esto, que el acto no tiene a priori alcance negativo ni positivo; tiene un valor iniciático y finalmente una función estructurante. Es en cierto modo fundante de la adolescencia. “El acto es el pensamiento impensable del adolescente”. Segunda analogía que me pareció en otro registro: la diferencia que podemos hacer entre la perversión (tendiente a integrar la violencia y pudiendo ser considerada como un paradigma en referencia a la perversión polimorfa infantil) y la perversidad (al servicio de la violencia). Me parece que referir la noción de agresividad al proceso adolescente nos ubica en un punto de inflexión entre la relación al otro y la relación a sí mismo. Relación al otro si se desmarca del carácter destructor de la pulsión, si se piensa en la puesta en acto o la perversión. Relación a sí mismo si se piensa en el pasaje al acto o a la perversidad que están más del lado de lo inhumano que de lo humano, “la experiencia de lo inhumano se juega en el momento en que se pierde toda semejanza, o se pierde a través de toda semejanza toda posibilidad de un semejante”, como lo pudo decir P. Fédida, estando lo humano al contrario del orden del reconocimiento de los estados que permiten pensar la semejanza y el semejante. Me parece que desde un punto de vista clínico, en relación con el proceso adolescente que se caracteriza por el reacomodo de la vida sexual con su corolario, la duda en cuanto al lazo entre el “yo” y el cuerpo, el desfallecimiento del objeto narcisista parental con la construcción de una nueva relación con el otro, por último una cierta dificultad de apropiarse del tiempo con el sentimiento de una ruptura de la continuidad de existencia, la noción de agresividad tendría más a menudo tendencia a juntar, a simbolizar, representar, aunque a la vez se despliega en un campo más radical y destructor (sin que con todo podamos evocar la noción de perversidad en los adolescentes). Pienso en el estudio que ha realizado una de mis candidatas al doctorado sobre las infracciones 6 sexuales adolescentes respecto al proceso adolescente intentando aprehender la porosidad entre proceso “normal”, desvíos patológicos, fallados, reparaciones o a la vez descompensaciones psicopatológicas más preocupantes. Su investigación llevaría más precisamente hacia la clínica de la infracción sexual en la adolescencia respecto de ciertas características psicopatológicas a favor de la psicopatía y de la perversión y de una distinción fundamental: entre actos perpetrados de forma individual, actos cometidos en grupo y cristalización psicopatológica intra-grupo. Sabiendo que el grupo puede, en la adolescencia, revestir los rasgos de un para-identificatorio transitorio a las virtudes particularmente importantes para la maduración identitaria del joven en toda su subjetividad. Las fronteras entre actos “individuales” y actos más “institucionalizados” no parecieran tan herméticas. En el plano conceptual ella ha interrogado en este cuadro los destinos de la pulsión no sexual de muerte, la dilución identitaria, la potencial culpabilidad de los autores de infracción sexual. Ha abordado la cuestión de la distinción entre culpabilidad conciente e inconsciente. Ha confrontado notas de entrevistas a los datos procedentes de los métodos proyectivos en una población de jóvenes encarcelados (entre 15 y 18 años): 6 de ellos encarcelados por infracciones sexuales cometidas solo; otros siete encarcelados por hechos de infracciones sexuales cometidas en grupo. Ella también ha buscado encontrar ciertas tendencias psíquicas presentadas por jóvenes encarcelados por agresiones sexuales y/o violadores sobretodo bajo la distinción entre infracciones sexuales cometidas solo e infracciones sexuales cometidas en grupo. Para dar solo algunos elementos de las conclusiones de este trabajo. Se observa que los perfiles de los jóvenes encarcelados por infracciones sexuales cometidas en grupo y que han apoyado objetiva o subjetivamente la posición de líder en un momento dado en el grupo, se acercarían significativamente a los de los adolescentes encarcelados por infracciones cometidas solo, en los ejes psicopatológicos de personalidad: particularmente en relación a tendencias perversas. Además los adolescentes encarcelados por infracciones sexuales cometidas solos y que no presentan específicamente trastornos 7 perversos de la personalidad, han resultado presa de tendencias psicopatológicas enquistadas en registros muy variados, pero sobrepasando claramente, lo que en otros (particularmente en los adolescentes encarcelados por actos de infracción cometidos en grupo a título de cómplice) podía leerse respecto de una resonancia del proceso adolescente. Recordando este estudio, tengo claro que me agrada particularmente lo que ha podido identificarse como agresividad. Me ubico del lado de la agresión y del mismo modo que podemos tener que diferencias la obsesionalidad de la obsesión, debemos evaluar clínicamente la cualidad de la agresividad estableciendo la diferencia entre agresividad y agresión, siendo precisamente un problema mayor el del pasaje del uno al otro. Este estado transicional entre la agresividad y la agresión es el punto sobre el que quisiera llamar la atención respecto de los procesos adolescentes. Me interesa mucho, en este momento de transicionalidad, no en el sentido winnicottiano propiamente dicho, sino desde un punto de vista que tomo prestado de la filosofía para llevarlo a nuestra clínica psicoanalítica. Para ejemplarizar esta noción de agresividad, me inspiraré en tres casos clínicos que me han llevado a distinguir tres formas diferentes de agresividad en relación con el proceso adolescente –sabiendo que los casos clínicos en cuestión son ya adultos aunque relativamente jóvenes, pero manifiestan todos una dinámica adolescente. Todos están bajo el dominio de una estructura adolescente en la medida en que todavía están comprometidos, como en la ápoca de adolescencia (durante el período siguiente a la pubertad) en un trabajo de subjetivación y de historización, de preguntas sobre la sexualidad, las imagénes parentales y la relación mantenida con los otros. En su historia sucede como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su adolescencia. Tres formas de agresividad pues: larvada en el caso de Guillermo, vuelta hacia María, patente en Isabel. 8 Guillermo o la agresividad larvada Citaré el caso de Guillermo, ese joven calmo y sereno, inteligente y cultivado, que me consulta la primera vez a pesar de haber estado en dos procesos psicoterapéuticos que tuvieron lugar varios años antes, porque volvió a tener miedos, problemas obsesivo compulsivos, imágenes que lo vuelven “loco” provocándole un fuerte sentimiento de odio hacia el prójimo. Se ve a su primera infancia más bien feliz, luego el desarrollo de conductas muy perfeccionistas hasta la pubertad y una adolescencia caracterizada por un desprendimiento progresivo del mundo que lo rodea, a la par con un éxito escolar que coloca a Guillermo como algo fuera de serie en relación a sus pares. Alrededor de la pubertad se produce el fenómeno de inflexión que introduce a Guillermo en ese mundo particular que él mismo describe como fóbico al máximo y sin humor. Guilllermo reconoce que le hizo mal el dejar la infancia y más precisamente separarse de su madre. Precisamente es cuando se da la primera gran separación, cuando se va a un curso de idiomas en el comienzo de su adolescencia, que los problemas se disparan. Un sentimiento de abatimiento y de angustia extremadamente fuerte se propaga y aun la eventualidad del suicidio que recordará más tarde en análisis le parecerá ridícula frente a la realidad de lo que siente. Guillermo se siente de golpe despojado de sí mismo con la impresión de tener dos personas en sí. Cree comprender que no podrá recibir ayuda verdadera de parte de sus padres –se da cuenta en particular que tendrá que abandonar todo amor por su madre, así lo formulará él mismo en sesión- y que no es solo su infancia que desaparece para siempre sino una parte esencial de sí mismo y que en lo sucesivo tendrá que, si no muere, arreglárselas solo viviendo de manera puramente mecánica. Guillermo se instala así en una especie de duelo blanco, que recordaría un poco a la melancolía en la medida en que la muerte está tomada en cuenta en su verdad trágica, aunque no se trata de melancolía en sentido estricto. Es en este pasaje adolescente melancoliforme, que Guillermo va a desarrollar concomitantemente un fuerte alejamiento de los otros, o sea una cierta misantropía y una especie de triunfo sobre el objeto, incluso sobre la pulsión de muerte. Se vuelve prisionero en el interior de sí mismo. 9 En la adolescencia, me dirá en sesión, se sintió como al borde del ahogo o como un volatinero. Da la imagen de un chico modelo, siempre brillante en clase pero vivió una adolescencia humillante. La agresividad frente al prójimo no está todavía solucionada sino que se acentúa y es la que voy a ver surgir mucho más tarde en sesión. Esta agresividad se traslada al mundo en general y todos los que rodean a Guillermo, exceptuada la familia restringida. Por ejemplo es su voluntad de destruir a la humanidad cuando me habla de dos jóvenes sentados en el ómnibus y que no le ceden el lugar a personas de edad, o son los vagabundos que piden dinero. Una violencia interna que me impacta personalmente cuando por ejemplo sueña conmigo payaso o vagabundo. Por cierto, nunca me hace intervenir en sus sueños bajo forma de una figura monstruosa, algo en él se lo prohíbe, pero la violencia está allí, justo detrás de la puerta, pronta a aparecer. Un día en sesión me confiesa que si hubiera estado bajo el régimen nazi, habría sido un pequeño ejecutante teniendo su gran capacidad para ocultar sus afectos. Como dirá más tarde “es como si yo ya hubiera estado en la guerra, habría escuchado a las balas silbar; por eso es que hoy en día el menor ruido me despierta”. Cuando tuve la desgracia de dejar tirado un diario de izquierda en mi sala de espera, un reproche vehemente me esperaba. Y no hablo del paciente anterior a que Guillermo vea y que, si no llega a volverse mudo, hace de su discurso el objeto de violentas diatribas. Si quien lo ha precedido tiene la desgracia de ser feo teme encontrarse contaminado por esa fealdad; si al contrario, lo imagina armónico, se siente a sí mismo incapaz, rebajado. Un día escucha reir a uno de mis pacientes mientras él duerme y se pregunta a qué viene si está tan feliz. Guillermo me confesará un día en un momento muy confidencial que él tendría el poder de contarme él mismo todos los sueños de mis pacientes de modo que no tendrían por qué venir y que él fuera mi único paciente. Vemos aquí en qué medida la agresividad está estrechamente relacionada al otro y se despliega en el marco de un proceso adolescente aún en marcha en Guillermo que manifiesta implícitamente su necesidad de apoyo. Quisiera sin embargo decir algunas palabras de una paciente con la que tuve oportunidad de hablar en el marco del primer coloquio de psicoanálisis en la ciudad de Bucarest en 10 noviembre de 2008 luego de la caída del autoritarismo rumano. Un coloquio sobre el odio en el que yo había trabajado más precisamente sobre la noción del odio en la contratransferencia. Intenté mostrar durante ese coloquio a la vez cómo el odio puede, contratransferencialmente, aparecer en la cura, y cómo puede transformarse en agresividad saludable, apartando de un lado el eventual despliegue de una pulsión sexual de muerte, y de otro lado la rabia ante el otro sí mismo. No contaré más que algunos elementos de este caso esencialmente los que refieren al tema que nos ocupa: la agresividad en relación con el proceso adolescente. María o la agresividad trastornada. María es una mujer con un semblante a la vez triste y enojado, que me fue derivada, hace unos años. Se trataba de un reanálisis; cinco meses antes de nuestro primer encuentro, María había interrumpido un trabajo psicoterapéutico que había durado muchos años con una psiquiatra mujer y me dirá que al cabo del tiempo se había construido una especie de ósmosis entre ellas de tal modo que María se había puesto al acecho de los hechos y gestos de su analista. Llegó a esconderse para seguir la pista de sus salidas y a fuerza de espiarla había terminado por conocer demasiadas cosas sobre la vida privada de su psicoterapeuta. Estas son manifestaciones de angustia de tipo fóbico, volviendo poco a poco imposible su trabajo de docente, que llevaba esta paciente hacia mí. Ella solicita regularmente interrupciones en su trabajo. Las clases le dan miedo; se siente nula, incapaz de dar el menor consejo en un tema que conoce muy bien. A la vez quiere matar a sus alumnos como habría querido suprimir a los niños de su expsicoterapeuta cuando empezó a oir en el apartamento luego de la muerte del marido, la muerte del padre, que creía haber adivinado antes de obtener la confirmación de su psicoterapeuta de que había enviudado. 11 En primer lugar me impresiona el grado de inhibición en el que está María Su voz es monocorde y habla en un tono tan bajo y tan lento que, generalmente le pido si puede repetir lo que dijo. Esta repetición parece demandarle cada vez un gran esfuerzo; llega a no poder repetir algunas palabras que pronunció, como si hubieran sido dichas por algún otro y que ella no recordara. Dice además que no sabe qué es lo que acaba de decir como si todo se borrara poco a poco o como si fuera hablada más de lo que hablaba. Mi sentimiento, al cabo del tiempo, es que poco a poco, se esfuerza a su pesar, por hablar lo más bajo posible y lo más lentamente posible para que nos perdamos en su discurso, que ella termina por adormecerme y así la sesión puede durar el mayor tiempo posible. La sesión comienza generalmente de modo muy silencioso. María toma diferentes mímicas que van de una expresión de angustia profunda al rostro de la locura de las poseídas de la Edad Media. Parece hablarse a ella misma, decirse una o dos palabras que no puedo entender. Luego de un momento en que aparece un ruido externo al consultorio, como la bocina de un auto, María toma la palabra, justo cuando se escucha el ruido en cuestión, de modo que yo no entienda nada de lo que dice y que, seguramente le voy a tener que pedir que repita. Lo que me impresiona de entrada con María, es el modo en que ella se percibe: un verdugo ante ella misma, una loca, alguien que asusta en cualquier circunstancia; ella misma encuentra desesperante hacer todo como para encontrarse sola, que sus amigos estén lo más distantes posibles y para que finalmente ella tenga pánico ante su propia soledad. El pánico es una palabra que vuelve muy regularmente en su discurso. Habla de su imposibilidad para matar la bestia que hay en ella y que su analista no quiere ayudarla a matar. A menudo llega a escuchar en ella una voz interior que le dice: “hay que someterla”. Voz interior, o voz “como si” ella se reconociera hablando, como si “ella se escuchara hablar en pensamiento” para retomar lo que decía Prado de Oliveira a propósito del presidente Schreber. El asunto que ella plantea y replante permanentemente es pues regularmente en sesión, la de saber si sigue viniendo a verme o si “deja” este trabajo conmigo que presenta como una especie de suplicio delque no 12 conseguiría escapar y que al contrario, cada día la impulsaría más, un poco como una droga. Al menos cada dos semanas solicita entonces, con la punta de la lengua, una sesión semanal complementaria –sesiones de consuelo, recuperación de algo y de olvido, dirá. Rápidamente entiendo que son para demorar la última sesión de la semana que de todos modos está “arruinada” como lo señala siempre. (El período anterior a mis ausencias, que comunico a María en la víspera, quince días de anticipación o más bien un mes, siempre hace manifestaciones de angustia mayores, las mismas que las que sufría a los seis años cuando su madre y su padrastro se ausentaban, aunque solo fuera para ir a una fiesta). María dice sentirse internamente como una cosa blanda e informe que se debate en contra de la que lucha. Pienso en el lactante que se agarra y aun cuando se lo formula, no causa ningún efecto. Muy a menudo María discute enseguida la más mínima propuesta o simplemente mueve la cabeza lateralmente para significar que no comprendió nada, de modo que me siento forzado la mayoría de las veces a reformular, lo que igualmente ella critica luego de un momento, viendo que no le aporto nada que ya no sepa. María, sobre todo, no soporta ciertas sonrisas divertidas de mi parte o algunas evidencias formuladas en un tono de broma; cada vez piensa que me burlo de ella. Dos puntos importantes ameritan ser señalados en María. De entrada la problemática de dependencia, el problema del vínculo y de la ruptura del vínculo, presente ya cuando su primera cura y que tiende siempre a reactualizarse en el trabajo que hacemos juntos. Enseguida la increíble erotización de su sufrimiento; el aspecto megalomaníaco es patente pero negado. María se identifica gustosa a un personaje vagabundo y pobre como Job, nunca bastante pobre, pareciendo trabajar siempre en la desposesión de sí. De su historia personal se recuerda en particular durante su infancia tres elementos sucesivos en el espacio de cuatro años que para ella tuvieron valor de traumatismo. No permiten comprender más que en parte la problemática de María. Se trata de entrada del 13 cataclismo familiar provocado por la muerte a consecuencia de un cáncer, de un padre fuertemente idealizado, descendiente de un linaje de abogados- María no tenía más que tres años; el nuevo casamiento de la madre un tiempo después con un muy buen amigo de su padre, muy próximo a este durante su agonía; por último el nacimiento de dos medio hermanos luego del nuevo casamiento. Esos elementos no hacen trauma en realidad más que porque han sido redoblados en la adolescencia por la revelación de la madre, de un primer hermano de María que ella no conoció, que hubiera sido el mayor y que murió en el vientre de la madre. La idea de este parto de un niño nacido muerto provocó gran impresión en María y es en esta época de la adolescencia que se instala una cierta confusión en su mente entre este hermano desconocido hasta ahora y el padre que deviene en la mente de María “una especie de mago, una suerte de héroe, una rama a la que colgarse entre una madre que hizo como si nada pasara y un padrastro (sobre todo) que se rehúsa a tomar el lugar del padre”. Sobre este último punto es que se va a focalizar la agresividad de María y va a traspasar a su yo: traspasar no de manera patente sino más bien a través del silencio y el desprecio. Y acá vemos bien, como en el caso anterior, que esta agresividad no es sin objeto. Yo no diría que estoy fuera del movimiento de odio que comenzaba a aparecer en mi mente hacia la tristeza exhibida y aparentemente incoercible de esta mujer. Diría simplemente que es descubriendo en su historia, los puntos de convergencia con la mía que voy a poder lograr una transformación de mi contratransferencia. Más exactamente, es el odio que había podido alimentar ante mi propia madre en relación a un niño nacido muerto, que se opera en mí la transformación de la transferencia, por un fenómeno identificatorio que hasta aquí no había podido soltarse y que por el contrario no hacía más que desmoronarse después del primer choque. Es en suma mi vacilación identitaria que ha operado. Es identificándome con este hermano que salí del odio –pensamos aquí en la invención del “doble” del que M. de M’Uzan cree que constituiría una de las primeras operaciones efectuadas por el aparato psíquico. Lo que estaba en juego en mi contratransferencia, era la cuestión de lo representable. Como en algunos pacientes psicóticos o límites, había en María un momento de ruptura 14 que inducía en mí la cuestión del clivaje. Sobrevino un momento en que yo no llegué más a clivarme. No llegué manifiestamente a adquirir y a ponderar la medida de lo que se volvía diferente en María. Tenía el sentimiento de que ella no me dejaba ningún espacio. Estaba presa en lo deshumano es decir en la desaparición de la figura de la muerte hasta eso que, en la historia de María, aparece una figura del doble, es decir un elemento que me permitiera reconfigurar mi propio sistema identificatorio y llevar mi sentimiento de odio más allá de la pulsión sexual de muerte y de la rabia ante un “otro yo” para finalmente transformar ese sentimiento en una agresividad saludable puesta al servicio de la cura. Última situación, la de Isabel, a propósito de la agresividad que puede manifestarse cuando se perfila la finalización de un análisis. Isabel o la agresividad evidente Me he preguntado a menudo cómo el pequeño soldado que Isabel representaba para mí iba a bajar las armas para decidir si servirse de ellas o al contrario deponerlas. La transferencia en pleno parecía no poder interrumpirse nunca, centrada en la queja que, si lo pensamos en su función de “reconocer un cambio de objeto y apuntar a suprimirla” (Jacobi) no dejaba de interrogarme sobre aquello a lo que se dirigía a través mío. Muy probablemente y tal vez paradojalmente cuando decidí, con Isabel, de no tener más en cuenta aquello que la ataba a mí, aflojando sin ninguna duda “mi crispación sobre la imagen del objeto ideal que ella habría debido ser” y de tratar en adelante dejarme tocar más personalmente por la expresión de su sufrimiento, considerando que “la transferencia no se torna propiamente analítica más que a través del encuentro del paciente”, que apareció formulado por la misma Isabel, la idea de la catástrofe que era esta cura. Muchos años pasados conmigo parecían no haberla dinamizado más que lo que había hecho en el trabajo con su anterior analista que había durado muchos años. La cura anterior se había interrumpido en un malentendido. Esto, según mi paciente tomaba el mismo camino y yo notaba el sentimiento de insatisfacción básica de mi paciente que 15 decía temer al mismo tiempo que parecía desearlo: el resultado de una cura sin ninguna modificación del funcionamiento psíquico sobre un fondo de desesperanza. Para retomar los elementos de la cura desde el comienzo, habría que señalar que acá también (como con María), Isabel ya había hecho un trabajo analítico durante muchos años cuando la recibo por primera vez. Interrumpió su primer parte algunos meses antes y eso, de modo relativamente brutal luego que su analista que, la encontró, según sus dichos, particularmente angustiada por el hecho de la aparición en su madre de signos potenciales de una enfermedad grave, le propuso trabajar frente a frente y le dio algunos consejos. La imagen ideal en la que lo había instalado se fisuró brutalmente; el analista descendió de su pedestal. La reacción del analista de entonces le pareció desproporcionada, inadaptada a la situación de sideración que vivía y decidió cambiar. Cuando recibo a Isabel por primera vez, hace casi 10 años, se queja esencialmente de su falta de autonomía, más precisamente de su extrema dependencia frente a los objetos parentales. La encuentro muy rápida, al borde de su discurso, que Isabel está presa de una neurosis compulsiva subtendida por un fuerte sentimiento de culpa que tiende a desarrollarse no solo en la espera afectiva sino también en el sector profesional. Isabel desde la pubertad se siente prisionera entre un padre débil y con el cual tiene una relación vacía y una madre a que le da todo. Me cuenta que en el curso de su preadolescencia es que se produce la escisión. Tiene unos 12 años cuando su madre, ya deprimida en esa época, se embaraza a la edad de 40 años. Tuvo vergüenza, según mi paciente, de este embarazo tardío. Nacen dos varones mellizos pero la madre, gravemente deprimida, es internada en una clínica durante seis meses. Los mellizos son ubicados. Mi paciente me explica que al regreso de la madre a la casa, ahora que toda la familia está nuevamente junta, esta comienza a acapararla mientras que la abuela materna se ocupa de los mellizos con el padre. Claramente es por esta época que Isabel ve degradarse la relación entre sus padres. Tres momentos a retener en esta cura en relación con la noción de agresividad: tres períodos en el curso de los cuales Isabel se declara “shockeada” por mis reacciones. La 16 primera cuando formulo precisamente el carácter que me parece bastante pasional de las relaciones que mantiene desde siempre con sus padres. La segunda cuando recuerdo, en un período en que ella dice no soportar más al equipo de docentes con los que trabaja, la posibilidad para ella, de dimitir del establecimiento en que trabaja, para ir a otro lugar. La tercera cuando dejo entender a través de lo que me ha dicho, el carácter relativamente ciclotímico y la inmadurez en la que está con sus hermanos que regularmente la irritan, a la vez la hieren, la encierran siempre en un rol estereotipado de segunda madre autoritaria y rígida. Pero estos tres momentos un poco tensos en realidad no constituyen más que la parte emergente de lo que va a ser objeto verdaderamente de un movimiento violento de agresividad en relación a mí. Poco más tarde, efectivamente, Isabel recuerda su propio desasosiego respecto a su madre gravemente enferma, lo que había llevado al analista anterior a cambiar de registro, Isabel asocia conmigo acerca del embarazo de la madre, cuando todo cambió para ella. Recuerda más precisamente el día en que ella había golpeado el vientre de su madre embarazada. Ya recordó este episodio otra vez con la misma calma, sin expresión de afecto particular. A la sesión siguiente Isabel me interpela por mi ausencia de reacción cuando ella lo volvió a decir. Se dice muy asombrada y este asombro toma el carácter de un reproche. Reconozco por mi parte, sin formularlo, que yo apenas me sorprendí y que pude reaccionar banalizando el acontecimiento tal vez porque me tocaba demasiado. Le pregunto a mi paciente sobre el lugar que piensa ocupar cuando me dice que ha debido pasar algo durante este período del que ella a menudo dice no tener ningún recuerdo preciso. Me parece en efecto que Isabel habla entonces un lenguaje prestado. Más precisamente que habla en mi lugar. En las tres situaciones que relaté, sea la de Guillermo, María o Isabel, el zócalo sobre el que reposa la expresión de la agresividad que se encuentra en sesión es un momento de separación brutal con la madre sabiendo que la infancia de estos tres pacientes ha pasado bastante bien con un fuerte investimiento parental (maternal debería decir) permitiendo 17 pensar en el niño que él o ella habría podido ser solo en el mundo en compañía de su madre. El pasaje al acto (un golpe en el vientre de la madre encinta) no se actualiza más que en el tercer caso, Isabel, que va a transponer en la transferencia, al fin de su cura (cuando se perfila nuestra separación) todo el odio que ha podido alimentar frente a su madre cuando se embarazó en el momento en que ella se volvía púber. Pero en los dos primeros casos, el de Guillermo y el de María, la importancia de la agresividad es también destacable con la idea de expulsar al tercero bajo una forma u otra. Traducción: Elena Errandonea