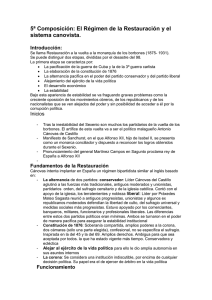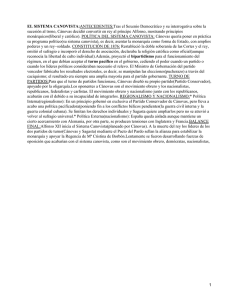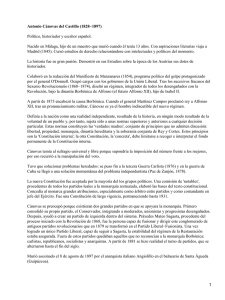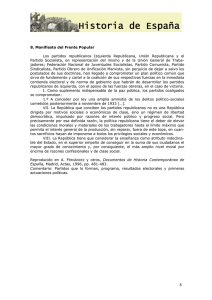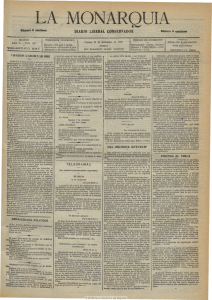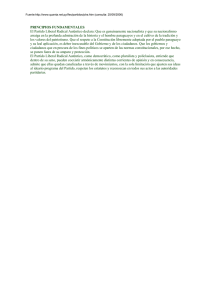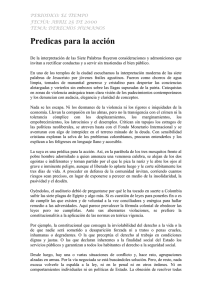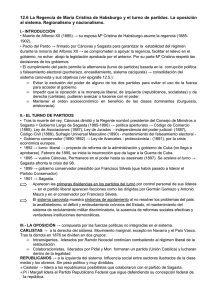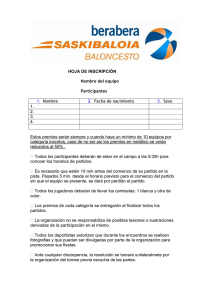unidad 3: la españa de la restauración tema 1: el
Anuncio
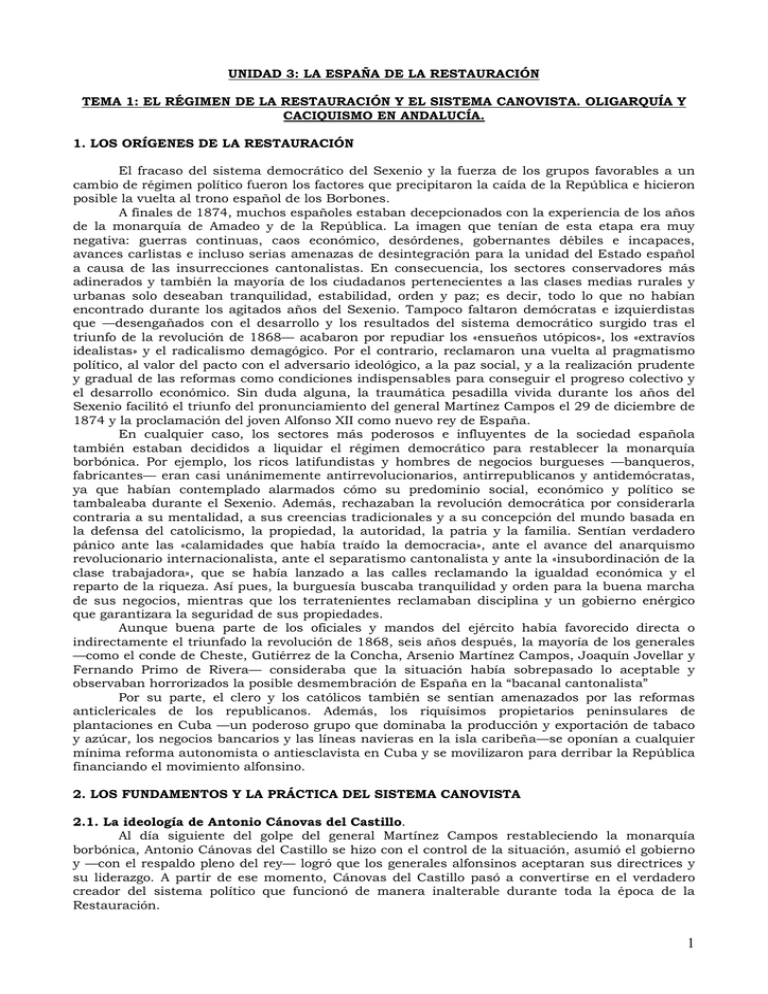
UNIDAD 3: LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN TEMA 1: EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN Y EL SISTEMA CANOVISTA. OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO EN ANDALUCÍA. 1. LOS ORÍGENES DE LA RESTAURACIÓN El fracaso del sistema democrático del Sexenio y la fuerza de los grupos favorables a un cambio de régimen político fueron los factores que precipitaron la caída de la República e hicieron posible la vuelta al trono español de los Borbones. A finales de 1874, muchos españoles estaban decepcionados con la experiencia de los años de la monarquía de Amadeo y de la República. La imagen que tenían de esta etapa era muy negativa: guerras continuas, caos económico, desórdenes, gobernantes débiles e incapaces, avances carlistas e incluso serias amenazas de desintegración para la unidad del Estado español a causa de las insurrecciones cantonalistas. En consecuencia, los sectores conservadores más adinerados y también la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a las clases medias rurales y urbanas solo deseaban tranquilidad, estabilidad, orden y paz; es decir, todo lo que no habían encontrado durante los agitados años del Sexenio. Tampoco faltaron demócratas e izquierdistas que —desengañados con el desarrollo y los resultados del sistema democrático surgido tras el triunfo de la revolución de 1868— acabaron por repudiar los «ensueños utópicos», los «extravíos idealistas» y el radicalismo demagógico. Por el contrario, reclamaron una vuelta al pragmatismo político, al valor del pacto con el adversario ideológico, a la paz social, y a la realización prudente y gradual de las reformas como condiciones indispensables para conseguir el progreso colectivo y el desarrollo económico. Sin duda alguna, la traumática pesadilla vivida durante los años del Sexenio facilitó el triunfo del pronunciamiento del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 y la proclamación del joven Alfonso XII como nuevo rey de España. En cualquier caso, los sectores más poderosos e influyentes de la sociedad española también estaban decididos a liquidar el régimen democrático para restablecer la monarquía borbónica. Por ejemplo, los ricos latifundistas y hombres de negocios burgueses —banqueros, fabricantes— eran casi unánimemente antirrevolucionarios, antirrepublicanos y antidemócratas, ya que habían contemplado alarmados cómo su predominio social, económico y político se tambaleaba durante el Sexenio. Además, rechazaban la revolución democrática por considerarla contraria a su mentalidad, a sus creencias tradicionales y a su concepción del mundo basada en la defensa del catolicismo, la propiedad, la autoridad, la patria y la familia. Sentían verdadero pánico ante las «calamidades que había traído la democracia», ante el avance del anarquismo revolucionario internacionalista, ante el separatismo cantonalista y ante la «insubordinación de la clase trabajadora», que se había lanzado a las calles reclamando la igualdad económica y el reparto de la riqueza. Así pues, la burguesía buscaba tranquilidad y orden para la buena marcha de sus negocios, mientras que los terratenientes reclamaban disciplina y un gobierno enérgico que garantizara la seguridad de sus propiedades. Aunque buena parte de los oficiales y mandos del ejército había favorecido directa o indirectamente el triunfado la revolución de 1868, seis años después, la mayoría de los generales —como el conde de Cheste, Gutiérrez de la Concha, Arsenio Martínez Campos, Joaquín Jovellar y Fernando Primo de Rivera— consideraba que la situación había sobrepasado lo aceptable y observaban horrorizados la posible desmembración de España en la “bacanal cantonalista” Por su parte, el clero y los católicos también se sentían amenazados por las reformas anticlericales de los republicanos. Además, los riquísimos propietarios peninsulares de plantaciones en Cuba —un poderoso grupo que dominaba la producción y exportación de tabaco y azúcar, los negocios bancarios y las líneas navieras en la isla caribeña—se oponían a cualquier mínima reforma autonomista o antiesclavista en Cuba y se movilizaron para derribar la República financiando el movimiento alfonsino. 2. LOS FUNDAMENTOS Y LA PRÁCTICA DEL SISTEMA CANOVISTA 2.1. La ideología de Antonio Cánovas del Castillo. Al día siguiente del golpe del general Martínez Campos restableciendo la monarquía borbónica, Antonio Cánovas del Castillo se hizo con el control de la situación, asumió el gobierno y —con el respaldo pleno del rey— logró que los generales alfonsinos aceptaran sus directrices y su liderazgo. A partir de ese momento, Cánovas del Castillo pasó a convertirse en el verdadero creador del sistema político que funcionó de manera inalterable durante toda la época de la Restauración. 1 Este malagueño de nacimiento era un destacado hombre de pensamiento —intelectual, periodista e historiador— también un hombre de acción que siempre se interesó por las pugnas políticas. En su juventud, fue militante de la Unión Liberal y en 1864 —cuando solo contaba 36 años de edad—llegó a ser nombrado ministro del gobierno de O‘Donell. Posteriormente, durante los años del Sexenio, Cánovas alcanzó la dirección del grupo monárquico que pretendía restaurar en el trono a la dinastía borbónica. Las características ideológicas más destacadas de su pensamiento político eran el conservadurismo, la defensa de las libertades, la fidelidad a la institución monárquica, el rechazo a la democracia, el antiigualitarismo y el antisocialismo. Para Cánovas, resultaba imprescindible lograr que el pleno reconocimiento de las libertades individuales fuera compatible con el mantenimiento del orden y la disciplina social que hacían posible el desarrollo económico. Admiraba el sistema político liberal y monárquico de Gran Bretaña —la potencia económica y militar más poderosa del mundo donde jamás se producían violentas revoluciones ni sublevaciones militares— e intentó tomar el éxito y la estabilidad británicas como el modelo a imitar para nuestro país. Consideraba que la monarquía no era una simple forma de gobierno, sino la médula de la nación española y la única institución que podía mantener unidos los distintos territorios peninsulares. Sin embargo, deseaba una monarquía renovada que pudiera convertirse en el símbolo del progreso moderno y de la reconciliación entre todos los españoles. Para conseguirlo, era necesario apartar al rey de los asuntos de gobierno, y hacer de Alfonso XII un «Rey Soldado» capaz de impedir los pronunciamientos militares y de evitar la intervención de los generales en la vida política. Por otra parte, Cánovas se mostraba contrario al sufragio universal y pensaba que —como demostraba la experiencia del Sexenio— la democracia abriría inevitablemente las puertas a la revolución y a la anarquía social. Del mismo modo, entendía que la diversidad y la desigualdad eran inevitables («tengo la convicción de que las desigualdades proceden de Dios, que son propias de nuestra naturaleza y creo que las minorías inteligentes gobernarán siempre el mundo», «las clases más altas están más altas porque han trabajado más, porque han ahorrado más»). Siempre declaró su implacable hostilidad frente a las ambiciones de las masas proletarias («hay que frenar la invasión bárbara del proletariado ignorante») y frente a los revolucionarios marxistas y anarquistas, porque representaban la encarnación del mal y amenazaban todo aquello que más valoraba Cánovas: la paz social, la propiedad privada («esencia de la existencia humana y raíz de esa planta magnífica que apellidamos civilización»), la familia y el catolicismo. Por ello, justificaba el uso de la fuerza («represión preventiva») como medio de defensa contra el avance del socialismo. No obstante, Cánovas era profundamente liberal y radicalmente antiabsolutista. Desde su punto de vista, el obsoleto carlismo suponía una imprudente oposición al espíritu de los tiempos modernos y a la tendencia que se imponía en los países europeos más avanzados. Aunque estimaba la tradición, siempre estuvo dispuesto a facilitar las reformas y a efectuar los cambios necesarios para «pasar de lo viejo a lo nuevo sucesiva, gradual y racionalmente» con el propósito de alcanzar un equilibrio entre los valores tradicionales y las novedades modernas. Asimismo, tenía el convencimiento de que cualquier limitación a la tolerancia y a la libertad religiosa podía contribuir al aislamiento internacional de España y obstaculizar el necesario entendimiento con los partidos demócratas e izquierdistas. En cualquier caso, Cánovas poseía un concepto utilitarista y funcional del catolicismo, pues la religión debía servir de freno social y de instrumento político para garantizar el orden y la subordinación de la clase trabajadora e impedir las revoluciones. Además, su carácter pragmático («la política es el arte de lo posible», «en política todo lo que no es posible es falso») le impulsó a practicar el compromiso con los adversarios ideológicos y a buscar siempre el acuerdo con los partidos de izquierda («gobernar es transigir»). En 1897, Cánovas fue asesinado de tres balazos por el anarquista italiano Michele Angiolillo cuando se encontraba descansando en un balneario guipuzcoano. 2.2. El proyecto político canovista. A finales de 1874, Cánovas se proponía construir un nuevo sistema político monárquico, liberal y representativo —pero sin democracia— que pudiera asegurar la tranquilidad social, consolidar la paz y evitar la repetición de las guerras, acabar con las sublevaciones militares, poner fin a las insurrecciones revolucionarias, impedir el triunfo del carlismo antiliberal, impulsar el desarrollo material e industrial y modernizar nuestro país para acercarlo a Europa. Sin embargo, comprendía que la consecución de estos objetivos imponía una imprescindible rectificación de los errores cometidos durante el reinado isabelino mediante la introducción de algunas novedades. 2 En primer lugar, Alfonso XII reemplazó a Isabel II, quien no debía recuperar la corona porque su pasada conducta personal y política había quedado bajo sospecha. Por este motivo, Cánovas —que jamás simpatizó con la antigua reina— obligó a Isabel II a renunciar a sus derechos al trono en favor de su hijo en 1870. El nuevo monarca era un adolescente de 17 años de edad, simpático, inteligente, liberal y poco religioso, que hablaba varios idiomas, había estudiado en París, Viena e Inglaterra y —lo más importante de todo— que carecía de enemigos y deseaba convertirse en un rey constitucional «a la inglesa». En segundo lugar, Cánovas fundó un nuevo Partido Conservador en sustitución del antiguo grupo moderado. Esta operación resultó muy complicada porque fue necesario superar las resistencias del sector más revanchista del moderantismo, que pretendía imponer un intransigente retorno a la situación anterior a la revolución de 1868 con la intención de aniquilar a los progresistas, restablecer la Constitución de 1845, prohibir la libertad religiosa y prolongar sin concesiones el predominio moderado característico de la época isabelina. En tercer lugar, Cánovas pretendía terminar con el militarismo «que había traído muchos males a España», y poner fin a los «nefastos pronunciamientos» y a las continuas intromisiones de los mandos del Ejército en las cuestiones políticas. El fundamento del nuevo sistema político concebido y pilotado por Cánovas constaba de cuatro elementos divididos en dos grupos: a) Por una parte, la Corona y las Cortes, que eran las dos instituciones básicas y esenciales que componían el eje del régimen al compartir la soberanía y el poder legislativo para crear—como deseaba Cánovas— una fórmula política equidistante entre el absolutismo y la democracia. b) El segundo par de elementos estaba formado por los dos partidos políticos encargados de asumir el protagonismo de la actividad política y ejercer el poder turnándose periódicamente al frente del gobierno: el Partido Conservador canovista y el Partido Liberal creado por los antiguos progresistas. Esto demostraba la disposición de Cánovas a compartir el poder con quienes habían sido sus enemigos políticos más recientes, es decir, los revolucionarios antiborbónicos de 1868. El propósito declarado de esta maniobra planificada por Cánovas consistía en garantizar la estabilidad del sistema y de las libertades, erradicando los vaivenes políticos extremos y los violentos conflictos entre partidos que habían caracterizado la historia española entre 1814 y 1874. Para lograr todo esto, el nuevo sistema debía asentarse sobre la tolerancia ideológica, la convivencia pacífica entre las diferentes opciones partidistas y la participación en el poder de los diversos grupos políticos. 2.3. La Constitución de 1876. El mecanismo político-institucional canovista tuvo su formulación legal en una nueva Constitución aprobada en 1876. Unos meses antes, Cánovas convocó en una reunión a más de 500 destacados políticos de diversas tendencias conservadoras y liberales para que colaboraran en la elaboración de unas bases comunes mínimas para la nueva Constitución. El anteproyecto del texto fue preparado por una comisión presidida por Manuel Alonso Martínez, pero el auténtico inspirador de esta Constitución —la de más larga vigencia temporal de la historia española— fue Cánovas. Sin embargo, su contenido era escasamente original, pues presentaba notables semejanzas con los principios y la estructura orgánica de las constituciones de otros países europeos monárquicos, liberales y desarrollados como Bélgica e Italia. Las características más destacadas de este texto constitucional eran: • La afirmación del principio de soberanía compartida por las Cortes con el Rey en sustitución del principio de soberanía nacional reconocido por la anterior Constitución de 1869. El derecho regio a ostentar la soberanía junto con los representantes de la nación reunidos en las Cortes se justificaba porque la Corona era considerada una institución histórica anterior a la Constitución. • El establecimiento de unas Cortes bicamerales compuestas por el Congreso de Diputados y el Senado. Sin embargo, estas dos cámaras legislativas presentaban una composición muy diferente. Los diputados eran elegidos por los votantes mediante sufragio restringido hasta que, en 1890, se introdujo la elección por sufragio universal masculino. Por el contrario, existían tres categorías de senadores: los designados personalmente por el rey con carácter vitalicio (aunque de hecho su selección fue casi siempre consensuada entre los dos partidos turnantes), los «senadores por derecho propio» (entre los que se encontraban los grandes de España y las altas jerarquías militares y eclesiásticas) y los senadores electos por sufragio restringido. Así pues, el Senado quedó bajo el control de los grupos sociales y económicos minoritarios y más poderosos (aristócratas, latifundistas, generales, obispos y ricos hombres de negocios). Es importante destacar que las Cortes ya tenían capacidad para controlar la 3 • • • • actuación gubernamental, porque los reglamentos internos de ambas cámaras reconocían explícitamente la responsabilidad del gobierno ante los parlamentarios y contemplaban el voto de censura. La ampliación de las atribuciones del rey, que tenía potestad para designar al jefe de gobierno, vetar la aprobación de las leyes, nombrar senadores, disolver las Cortes, otorgar indultos y asumir el mando supremo del Ejército. Además, el rey debía realizar el papel de mediador para solucionar los posibles conflictos que pudieran surgir entre el Gobierno y las Cortes, o entre los dos partidos turnantes. En cualquier caso, estas preeminentes funciones no se diferenciaban de las atribuciones que entonces poseían los monarcas de Italia (designación de ministros y senadores), de Bélgica (mando militar, nombramiento de ministros y disolución del parlamento) o de Gran Bretaña (derecho de veto, aunque jamás fue ejercido por el rey británico). Sin embargo, como correspondía a una monarquía constitucional y a pesar de que la letra del texto constitucional español no lo mencionara, el rey reinaba pero no gobernaba, estaba sometido a la Constitución y las decisiones gubernamentales eran adoptadas en la práctica por el Consejo de Ministros. El reconocimiento de todos los derechos y libertades individuales fundamentales, cuya garantía hizo posible que incluso los grupos políticos enemigos del régimen de la Restauración —como republicanos, socialistas, anarquistas, carlistas y nacionalistas vascos o catalanes— pudieran organizarse, editar periódicos y libros, mantener locales de reunión, concurrir a las elecciones y hacer propaganda con plena libertad de movimientos. La afirmación de la libertad religiosa y el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del Estado español. La desaparición del sufragio universal conseguido tras el triunfo de la Revolución de 1868. 2.4. El turno de partidos. La práctica del turnismo bipartidista fue uno de los rasgos esenciales que caracterizaron el funcionamiento del sistema político español durante todo el periodo de la Restauración. Según esta práctica, el Partido Conservador canovista y el Partido Liberal -cuyo origen ideológico se encontraba en el progresismo y cuyo líder era Práxedes Mateo Sagasta— llegaron a un acuerdo para repartirse el poder y alternarse en el gobierno cada dos o tres años. Los objetivos que conservadores y libera les pretendían alcanzar por medio de este turno pactado eran: a) Evitar que ninguno de los dos partidos quedara excluido del poder y tuviera la tentación de recurrir a los pronunciamientos militares y a las insurrecciones revolucionarias para acceder al gobierno, tal y como había sucedido durante el reinado de Isabel II entre moderados y progresistas. b) Asegurar la estabilidad del sistema político acabando con las continuas convulsiones y los bruscos virajes políticos acontecidos durante los años del Sexenio. c) Impedir que los grupos extremistas y hostiles a la monarquía liberal —tanto de izquierdas (republicanos, socialistas) como de ultraderecha (carlistas) — pudieran avanzar o hacerse con el poder. En cualquier caso, los partidos turnantes llevaron a cabo, con respecto a carlistas y republicanos, una táctica que combinaba la atracción (integrando a los más moderados, transigentes y dispuestos a aceptar las reglas del juego del sistema) y la marginación (aislando y reprimiendo a los más exaltados, revolucionarios, violentos e irreductibles). d) Mantener el orden socioeconómico en beneficio de las clases dominantes (burguesía, aristocracia). La manipulación fraudulenta de los resultados electorales fue la única forma de asegurar que este reparto del poder —acordado entre los dirigentes conservadores y liberales— se llevara a efecto sin sorpresas. Con el mismo propósito, ambos partidos intentaron eliminar la participación política de los ciudadanos y fomentaron su desmovilización y su indiferencia por las cuestiones públicas. Así pues, como el artificio turnista se asentaba sobre la continua falsificación de todas las elecciones, el sistema parlamentario representativo quedó convertido en una pura ficción. Los votantes no eran quienes decidían la composición de las Cortes, sino que el rey nombraba un jefe de gobierno que recibía el decreto de disolución de las Cortes, convocaba nuevas elecciones y «fabricaba» fraudulentamente los resultados electorales deseados, de forma que la mayoría de los diputados fueran favorables al gobierno. El rey encargaba alternativamente la formación de gobierno a uno de los dos partidos, que así se relevaban y se repartían el poder de manera negociada. Sin duda alguna, el rey desempeñaba un protagonismo central como motor del cambio político en sustitución del electorado (como hubiera sucedido en un sistema verdaderamente democrático) y de los pronunciamientos militares (como había ocurrido en el pasado más inmediato en nuestro país). 4 En consecuencia, ni conservadores ni liberales se mostraron demasiado receptivos a las demandas colectivas. Rara vez tuvieron en cuenta los intereses de la opinión pública y ni siquiera atendieron las peticiones procedentes de los más poderosos grupos de presión económicos, porque no necesitan ni sus votos ni su respaldo para ganar las elecciones y gobernar. A pesar del mantenimiento del turno, la competencia y las rivalidades entre conservadores y liberales fueron permanentes, ya que el partido que estaba en la oposición siempre se impacientaba y deseaba alcanzar el poder para «comer del turrón del presupuesto», disfrutar de los cargos públicos y repartir puestos entre amigos y partidarios cuanto antes; mientras que el partido que ocupaba el gobierno siempre intentaba prolongar algunos meses más su estancia el poder. Sin embargo, y al margen de estos roces, en los dos partidos turnantes existían escasas diferencias ideológicas, puesto que ambos coincidían en lo fundamental y se declaraban a favor de la monarquía borbónica, de la defensa de las libertades y del modelo económico capitalista basado en la propiedad privada. El turnismo, pues, estaba predeterminado por el acuerdo tácito entre los sectores políticos y sociales que poseían el poder, es decir, por lo que se vino en llamar “la oligarquía y el caciquismo”. La oligarquía estaba formada por los dirigentes políticos de ambos partidos, estrechamente relacionados con los terratenientes y con la burguesía adinerada. A su servicio estaba el cacique, una persona de gran poder económico en la comarca o pueblo; y éste empleaba su poder para dominar políticamente a los habitantes de su zona de influencia. La situación que acabamos de exponer demuestra el desfase existente en la época entre la España oficial, la de la legalidad constitucional, y la España real, la de la oligarquía y el caciquismo. El fenómeno era propio de una sociedad mayoritariamente rural, subdesarrollada y analfabeta, en la que se daba una fuerte dicotomía entre el campo y la ciudad. Por eso, y pese a su corrupción, hay quienes han visto el caciquismo, no como un sistema impuesto por la Restauración, sino como la única práctica natural capaz de articular políticamente el Estado decimonónico, al conseguir el enlace de las oligarquías nacionales —los políticos de Madrid— con los caciques comarcales y locales. Por las mismas razones también hay quién afirma que el turnismo y su secuela política, el caciquismo, no es un fenómeno exclusivo de España, sino algo típico de la Europa mediterránea, como muestra el «rotativismo» portugués y el «transformismo» italiano entre la «destra» y la «sinistra». Durante la década de 1890, la práctica cíclica del turnismo pacífico bipartidista conservador-liberal se mantuvo con una precisión casi matemática: en 1890 gobernó Cánovas, en 1892 gobernó Sagasta, en 1895 retornó Cánovas a la presidencia del gobierno, en 1897 asumió el poder Sagasta, en 1899 se formó un gobierno presidido por Francisco Silvela (que había pasado a liderar el Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas en 1897) y en 1901 nuevamente el liberal Sagasta se encargó de las responsabilidades gubernamentales. Sin embargo, a lo largo de estos últimos diez a del siglo XIX, el sistema canovista comenzó a mostrar síntomas de agotamiento y de mal funcionamiento porque los diferentes gobiernos — tanto conservadores como liberales— no se atrevieron, quisieron o supieron solucionar los graves problemas que más preocupaban a los españoles. Algunos de los problemas que ponían de manifiesto la ineficacia, la insuficiencia y los defectos más evidentes del sistema de la Restauración creado por Cánovas en 1875 eran la persistencia del analfabetismo (los gobernantes destinaron cantidades insignificantes para la extensión de la educación primaria), la continuación del déficit y del endeudamiento estatal, el mantenimiento del sistema de reclutamiento militar discriminatorio, la ausencia de reformas sociales efectivas (como pensiones de jubilación para los ancianos y seguros de accidente y de asistencia sanitaria para los obreros) y por último, la ausencia de verdaderas instituciones democráticas como consecuencia de la persistencia del turnismo y del fraude electoral que impidieron la libre participación de los ciudadanos españoles en la toma de decisiones políticas. 2.5. Los partidos durante la Restauración. Durante este periodo, los partidos conservador y liberal poseían una mínima estructura organizativa. Casi todas sus actividades políticas se realizaban en tomo a los «círculos», denominación que recibían los lugares donde los correligionarios de las agrupaciones locales de cada partido mantenían sus reuniones y tertulias, celebraban sus banquetes y organizaban sus discursos propagandísticos. Del mismo modo que había sucedido en la época isabelina, la procedencia de los hombres que se dedicaban a la política profesional era muy variada. Algunos eran famosos abogados, prestigiosos profesores, ricos terratenientes, triunfadores hombres de negocios, populares periodistas o banqueros. Otros eran comerciantes, empresarios industriales y, en ocasiones, varias cosas al mismo tiempo. Además, los dirigentes políticos más destacados siempre 5 mantuvieron estrechas relaciones —vínculos familiares, negocios compartidos y continuos contactos personales en casinos, conferencias y fiestas— con los individuos más ricos y poderosos que formaban la elite económica de la burguesía y la aristocracia del país. En realidad, los dos partidos turnantes funcionaban como conglomerados compuestos de distintas facciones que se formaban alrededor de los líderes o «primates» más importantes. Por este motivo, las rivalidades personalistas, las disidencias y el transfuguismo fueron fenómenos muy frecuentes. El Partido Liberal Fusionista —verdadera denominación del grupo liberal— fue creado en mayo de 1880 para agrupar a las distintas tendencias, hasta entonces dispersas, del liberalismo democrático e izquierdista. Su dirigente era el veterano político Práxedes Mateo Sagasta —un antiguo revolucionario antiborbónico y presidente del gobierno durante la República en 1874— que poco después se reconvirtió al monarquismo y se comprometió a aceptar a Alfonso XII como rey. El Partido Liberal (donde pronto recalaron numerosos ex republicanos y ex revolucionarios) siempre fue bastante heterogéneo, motivo por el cual los conservadores se referían burlonamente a este grupo como «olla de grillos» o «mosaico de cien piezas». Ocuparían el poder por primera vez en 1881 y nuevamente en 1885 tras la muerte de Alfonso XII (la regencia fue ocupada por su mujer Maria Cristina de Habsburgo, embarazada ya del futuro Alfonso XIII) cuando procedieron a aprobar varias importantes medidas que significaron la realización de las principales aspiraciones ideológicas como fueron la ampliación de la libertad de expresión y cátedra, la nueva ley de asociaciones que permitió la completa legalización de las organizaciones obreras y sindicales y la restauración del sufragio universal masculino para los mayores de 25 años. Por su parte, dentro del Partido Conservador —y aunque este grupo político presentaba una mayor cohesión bajo el poderoso liderazgo de Cánovas— también fueron surgiendo varias facciones personalistas en torno a destacados dirigentes como Francisco Silvela, Francisco Romero Robledo y Alejandro Pidal. 2.6. E1 caciquismo. Durante todo el periodo de la Restauración y siguiendo la estrategia turnista, el partido que ocupaba el gobierno —ya fuera conservador o liberal— manipulaba siempre los procesos electorales en colaboración con los líderes del otro partido del turno con la intención de garantizar el reparto negociado del poder. En la práctica, esto se llevaba a cabo mediante una operación llamada «encasillado», consistente en la elaboración de un listado (donde cada casilla correspondía a uno de los diferentes distritos electorales) que posteriormente era rellenado con los nombres de los candidatos a diputados preferidos por el gobierno quienes, de este modo, tenían ganada la elección antes de producirse las votaciones. Por supuesto, el gobierno reservaba un número suficiente de diputados al partido turnante que se encontraba temporalmente en la oposición. Sin embargo, el control de todas las votaciones en cada uno de los pueblos y ciudades de España era bastante complicado y para asegurar los resultados electorales deseados por el gobierno resultaba imprescindible la intervención de los «caciques». Esta era una palabra de origen americano usada para designar a los jefes caribeños precolombinos que ejercían un poder arbitrario sobre la comunidad indígena. En la España del siglo XIX este término también comenzó a utilizarse para denominar a los individuos más poderosos e influyentes de cada localidad, que casi siempre solían ser los mayores terratenientes, los propietarios de las fábricas locales, los prestamistas o los comerciantes más prósperos. La mayoría de los caciques eran grandes latifundistas que aprovechaban su posición económica dominante sobre renteros, colonos, aparceros y jornaleros asalariados para extender y afianzar su control sobre toda la comunidad rural. El entramado caciquil formaba una especie de tupida red piramidal y jerarquizada, de manera que en su interior podían distinguirse varios niveles diferentes de importancia e influencia: a) Los caciques que ocupaban las posiciones de poder más altas eran también los grandes dirigentes de los partidos políticos, que además desempeñaban con frecuencia cargos como ministros en los diferentes gobiernos. b) Por debajo de ellos se encontraban los caciques que habían logrado extender su predominio sobre una gran localidad o una comarca entera. c) En el nivel inferior estaban los pequeños caciques de pueblo y también aquellos individuos (como los farmacéuticos, veterinarios, secretarios municipales, notarios o médicos rurales) que, por estar en contacto continuo con los vecinos, realizaban tareas como agentes intermediarios y satélites al servicio de los caciques más importantes. La autoridad de los caciques locales derivaba de su superioridad social, de sus propiedades y, lo que es más importante, de su capacidad para mantener las oportunas «amistades políticas» que pudieran proporcionarles buenos contactos para obtener favores de la 6 Administración, del gobierno y de los jueces. El principal medio empleado por los caciques para imponer y aumentar su influencia y su predominio era el reparto de favores personales entre aquellos que se mostraban fieles y sumisos —por agradecimiento o por temor— a sus deseos e instrucciones. Así, los caciques utilizaban su influencia para recomendar, enchufar y colocar a sus protegidos en todo tipo de empleos municipales y públicos como serenos, carteros, barrenderos, bedeles, oficinistas, bomberos o guardias. Conceder permisos laborales, facilitar los documentos necesarios para la apertura de un negocio, gestionar indultos para presos, obtener autorizaciones para edificar, rebajar impuestos, saldar deudas por prestamos, conseguir sentencias judiciales favorables, acelerar el traslado de cuartel para un recluta o incluso librar del servicio militar a un mozo mediante la simulación de una enfermedad eran otros de los múltiples favores que podía proporcionar un cacique para beneficiar a sus leales seguidores. Además, los caciques podían facilitar favores colectivos y su intervención solía ser imprescindible para que un pueblo consiguiera una carretera nueva, un pantano, una línea de ferrocarril, un puente, una universidad o fondos para la reparación de una iglesia o una escuela. En consecuencia, los caciques actuaban también como protectores capaces de solucionar los problemas y atender las peticiones de sus protegidos. Sin embargo, el afán de perjudicar a los rivales y el abuso cotidiano sobre los ciudadanos fueron siempre característicos de la actuación de los caciques, cuya regla era «para los enemigos la ley, para los amigos el favor». Sin duda alguna, uno de los efectos más graves del caciquismo fue la extensión de la corrupción a todos los niveles. Desde el punto de vista político, el papel de los caciques consistía en controlar las elecciones en los pueblos y municipios rurales donde ejercían su influencia para «fabricar» y garantizar de modo fraudulento los resultados fijados en el «encasillado» por los dos partidos turnantes. El método caciquil más habitual para controlar las elecciones—con el respaldo en todo momento de la Guardia Civil, de los gobernadores civiles, de los jueces y de los alcaldes— consistía en una combinación de persuasión, presión, intimidación, coacción y amenazas sobre los votantes. Aunque el recurso a la violencia física fue muy excepcional, hubo algunos casos, como los que tuvieron lugar en varios pueblos de León durante las elecciones de 1881 (numerosas personas resultaron apaleadas y heridas de arma blanca) y en la provincia de Burgos, donde una de las personas encargadas de trasladar las actas electorales a la capital resultó asesinada en 1891. La compra de votos —se pagaba entre 5 y 15 pesetas a cada elector— solo aumentó de forma significativa tras la introducción del sufragio universal masculino en 1890. En las ciudades, los caciques aprovechaban su control sobre los ayuntamientos para obligar a todos los empleados municipales (desde los guardias hasta los jardineros y los carteros) a votar en pelotón entregándoles sobres y papeletas marcadas previamente con contraseñas para conocer su voto. En cualquier caso, los grandes núcleos urbanos fueron los únicos distritos electorales que fueron quedando paulatinamente libres y al margen —al menos parcialmente— de las manipulaciones caciquiles. Algunos de los factores que hicieron posible la persistencia del caciquismo en España hasta el segundo decenio del siglo XX fueron: a) La excesiva concentración de poderes en manos del gobierno, puesto que podía cambiar, trasladar y destituir a jueces, alcaldes y funcionarios para nombrar otros adictos y asegurar su docilidad e inhibición antes de cada elección. Convertir a los alcaldes en «muñecos» al servicio de los intereses del gobierno resultaba clave para trucar las votaciones, de forma que cualquier oposición de los ediles a los deseos gubernamentales era castigada. b) La sumisión, la docilidad y el apático conformismo de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Esto hizo posible que el gobierno y los caciques ocuparan el espacio abandonado por un electorado pasivo y masivamente abstencionista (la participación en las votaciones jamás sobrepasó el 20%). Este desinterés de la ciudadanía fue observado y recriminado por muchos intelectuales cono Miguel de Unamuno (que hablaba de «resignación africana»), Ángel Ganivet (que lamentaba la «abulia colectiva») y Joaquín Costa quien, encolerizado, llegó a calificar de «eunucos» a los españoles. c) El aislamiento y la incomunicación de muchas zonas rurales también favorecieron los manejos caciquiles, ya que los caciques ejercían un poder temible, cercano y visible mientras que —por el contrario— los ministros, las Cortes y el rey quedaban muy distantes, en una época en la que desde muchos pueblos se tardaban horas e incluso días en hacer un viaje hasta Madrid o hasta la capital provincial más cercana. 2.7. Oligarquía y caciquismo en Andalucía Aunque el caciquismo se dio en toda España, fue en Andalucía donde tuvo mayor arraigo. Se distinguían tres tipos de políticos: el cunero, el notable y el cacique propiamente dicho. El primero procedía del medio urbano y era -por lo general- una persona relevante, ligada a la oligarquía madrileña. Era elegido en distritos muy pobres y con muchos analfabetos. El «notable» 7 solía ser un personaje muy vinculado al distrito por tener intereses muy arraigados en la región. El «cacique» era casi siempre un político profesional, muy conocido, y denominado con apelativos populares, como «Perico» Rodríguez de la Borbolla, el cacique liberal de Sevilla. Cada capital de provincia tenía sus propios caciques. En Granada, destacaban La Chica y, sobre todo, los Rodríguez Acosta, grandes propietarios y banqueros que también influían en Córdoba; en Málaga, el más importante era el conservador Romero Robledo, ministro de Cánovas, gran amañador de elecciones. También en esta provincia, pero en el campo liberal, destacó la familia Larios. Nota esencial era la ausencia de motivación ideológica y la conversión de la política en el reino del favor, la recomendación y el «enchufismo». La corrupción estuvo también muy extendida; pero, aunque es cierto que había caciques que actuaban en beneficio propio, el prototipo lo daba la figura del buen cacique, benefactor, que moría pobre, como el sevillano «Perico» y el onubense Burgos y Manso. 2.8. La obra política de la Restauración en el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina Ya hemos comentado cómo la pacificación social fue el principal objetivo de la política interior de la Restauración. Para conseguirlo, Cánovas procuró, desde el primer momento, llegar a un consenso con los principales poderes fácticos de la nación: el ejército y la Iglesia. El ejército y el trono se reencontraron después de las discrepancias del Sexenio. Alfonso XII, al igual que otros monarcas europeos, fue un «rey soldado», que asumió el espíritu y la jefatura del ejército y marcó la pauta a seguir por sus sucesores. El ejército, por su parte, abandonó la práctica del «pronunciamiento», se marchó a sus cuarteles y se profesionalizó. En resumen, el civilismo o poder civil se impuso al militarismo o poder militar. La Iglesia y el Estado también se reconciliaron. Al restablecerse la confesionalidad de este último, la Iglesia recobra su antiguo prestigio e influencia, sobre todo en el campo de la enseñanza. Incluso el Papa, León XIII apoyó decididamente la consolidación de la Restauración. El posibilismo de Cánovas permitió la libertad de cultos y otras confesiones religiosas pudieron instalarse en el país, algo que no fue bien visto por amplios sectores de la Iglesia. No obstante, no faltaron las fricciones y el anticlericalismo se intensificó en ocasiones. Las empresas fundamentales del sistema canovista fueron la terminación de las guerras carlistas y la pacificación de Cuba. Con el concurso del propio Alfonso XII, el ejército logró vencer los núcleos carlistas del Maestrazgo, Seo de Urgel y del Norte, obligando a Carlos VII en 1876, a huir a Francia. Más dificultades entrañaba la pacificación de Cuba, que ardía en guerra desde hacía diez años. Magnífica fue la actuación del general Martínez Campos, que consiguió la paz en 1878, merced al Convenio de Zanjón. Desde otro ángulo, merece destacarse la labor legislativa llevada a cabo desde una concepción centralista de la organización del Estado. Así, surgieron la Ley Municipal y Provincial (1882) y se actualizaron los Códigos de Comercio (1885) y Civil (1899). 8 TEMA 2: EL REPUBLICANISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO. Entre los problemas políticos de fondo planteados al sistema de la Restauración canovista, cabe destacar los siguientes: la pervivencia del republicanismo como modelo de Estado alternativo a la monarquía y muy relacionado con su capacidad de profundizar en el desarrollo democrático; el desarrollo y la maduración del movimiento obrero y de los partidos y sindicatos que lo sustentaban; y, finalmente, el nacimiento e intensificación de las corrientes regionalistas y nacionalistas. El reto que planteaba la solución de cada uno de estos problemas era de vital importancia, ya que podían suponer importantes cambios en la remodelación del Estado. 1. EL REPUBLICANISMO Y SUS FORMULACIONES 1.1. El Republicanismo a finales del siglo XIX Ningún partido resultó más afectado por la Restauración que el republicano, que quedó maltrecho, fragmentado y sumido en una intensa crisis interna. Conforme pasaban los años, su oposición al régimen de la Restauración se fue haciendo más incoherente y creciendo en impotencia. Francia fue el lugar de exilio de la mayor parte de los republicanos españoles, que convirtieron el régimen de la Tercera República Francesa en su modelo a seguir y a París, en el centro de su actividad política. En realidad, el republicanismo en el exilio tuvo escasa coherencia, demasiado personalismo y una fuerte dependencia de sus líderes, por lo que en ningún momento llegó a alcanzar un programa común. Varias son las familias en las que quedó dividido el republicanismo español: posibilistas, federalistas, progresistas y radicales, todas ellas muy polarizadas en torno a las personas de los cuatro ex-presidentes de la Primera República y a Ruiz Zorrilla: — Castelar formó el Partido Republicano «posibilista», que no tuvo ningún inconveniente en colaborar con el régimen canovista con el fin de conseguir el sufragio universal y el jurado. — Pi y Margall, por su parte, no aceptó el nuevo régimen, por lo que alentó el republicanismo federal. — Ruiz Zorrilla, convertido al republicanismo, organizará su oposición desde el exilio parisino, promoviendo la conspiración y pronunciamientos como el del general Villacampa. — Pero el núcleo republicano más eficiente fue el formado en torno a la figura de Nicolás Salmerón, sobre todo a partir de 1890. A su lado figuraban hombres como Gumersindo Azcárate, que será el principal crítico del sistema canovista desde el plano de la teoría política. Como nota común a todos los grupos, destaca su incapacidad para renovarse doctrinalmente y su continuo enzarzamiento en interminables polémicas. Hubo, sin embargo, intentos para formar un frente común. Así, se pueden considerar la creación del efímero Partido Demócrata Progresista, en el que coincidieron tres de sus hombres históricos (Ruiz Zorrilla, Salmerón y Figueras), y la convocatoria de la Asamblea Nacional Republicana, reunida en 1890 en un intento de retornar a los pactos. Su eficacia se demostró por los buenos resultados conseguidos en las elecciones de 1891; pero, tras la muerte de Ruiz Zorrilla, en 1895, se volvió a la atonía y a la abstención. Ninguno de estos partidos cuestionaba los fundamentos del orden económico, aunque proponían medidas reformistas para solucionar el problema social. Todos eran partidos interclasistas; no obstante, en el posibilista era mayor la presencia de elementos de las clases medias acomodadas e, incluso, de la elite comercial y financiera, mientras que el partido federal era el que contaba con mayor arraigo entre las clases populares. Por otra parte, el republicanismo siempre tuvo una mayor implantación en las ciudades que en el campo. La prensa fue, probablemente, el medio más importante de presencia republicana en la sociedad. A pesar de su división, los diferentes partidos republicanos coincidían en una serie de aspectos como son: a) Superioridad de la república sobre la monarquía. Consideraban el régimen republicano más acorde con la democracia. Frente a los partidos monárquicos, simples organizaciones de notables, los republicanos formaron el primer partido político moderno, de masas. b) Separación de la Iglesia y el Estado. Opuestos al modelo confesional, postulaban un Estado laico, y en su rechazo de la influencia social del clero llegaron a elaborar programas de claro tono anticlerical. c) Sufragio universal. Aún no había llegado, en ningún país del mundo, la hora del sufragio de la mujer, pero el primer paso era el voto de todos los varones que fue aprobado en 1890. d) Preocupación por los problemas de las clases populares. Dos temas destacaban: abolición del impuesto de consumos, que gravaba el precio de los artículos alimenticios básicos, y 9 modificación de las quintas, el sistema de reclutamiento del ejército. Con el pago de una cantidad (sustitución o rescate), las clases altas se libraban del cuartel y sólo las capas humildes se incorporaban a filas, razón por la que los republicanos preferían el servicio militar obligatorio para todos. 1.2. El republicanismo a principios del siglo XX. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, los republicanos lograron atraer y movilizar a sectores sociales cada vez más amplios entre las clases medias urbanas y los trabajadores asalariados. Además, los viejos líderes ya habían muerto o fueron desplazados por el empuje de nuevos dirigentes más jóvenes y entusiastas entre los que destacaron Melquíades Álvarez, Alejandro Lerroux y Vicente Blasco Ibáñez. Cuando Alfonso XIII comenzó su reinado, se podían distinguir dos sectores dentro del republicanismo: - La tendencia más extremista –que estaba encabezada por Alejandro Lerroux y Jose Nakens- buscaba el respaldo de las clases obreras y mantenía contactos continuos con grupos revolucionarios y terroristas clandestinos (por ejemplo, Lerroux participó en el complot anarquista para asesinar al rey en 1905). - El sector más pragmático, moderado y antirrevolucionario de la oposición republicana pretendía –por el contrario- alcanzar el apoyo de las clases medias y entre sus líderes más destacados se encontraban el anciano Nicolás Salmerón, Melquíades Álvarez y Gumersindo Azcárate. Con el propósito de consolidar su posición, los republicanos realizaron esfuerzos permanentes por anudar coaliciones con distintas fuerzas políticas. Así, en 1906, tomaron la decisión de colaborar con los catalanistas conservadores de la Lliga creando Solidaritat Catalana, dos años más tarde los republicanos y el Partido Liberal formaron el denominado Bloque de Izquierdas para enfrentarse unidos al gobierno conservador de Maura y en 1909, alcanzaron un acuerdo con el PSOE para organizar la Conjunción Republicana Socialista. No obstante, estas alianzas –cuya existencia siempre fue efímera- contrastaron con el fracaso de todas las iniciativas para reunir a las diversas facciones republicanas en un solo grupo. A principios del siglo XX, el republicanismo español aparecía dividido en varias formaciones políticas, aunque las más destacadas eran el Partido Republicano Radical y el Partido Reformista. 1.2.1. El partido republicano radical. Este grupo político fue creado en 1908 por Alejandro Lerroux, un furioso republicano que estaba decidido a romper el entramado turnista y acabar con el fraude caciquil aunque para ello fuera necesario «hacer las elecciones a estacazos». Con el propósito de movilizar y sacar de su pasividad a los votantes de clase obrera, Lerroux se afanó por construir un moderno partido de masas y tomó la insólita iniciativa de abandonar los viejos métodos e intentar una completa renovación de las formas de hacer política. Así, creó organizaciones femeninas (Damas Radicales) para animar a las mujeres a participar en los asuntos políticos, montó escuelas de alfabetización para los hijos de los militantes más pobres del partido y se acercó directamente a la gente celebrando originales «excursiones y meriendas de confraternización» al aire libre, a donde acudían los simpatizantes del PRR con sus familias para comer, bailar y charlar con sus jefes políticos en un ambiente festivo. Además, Lerroux logró convertirse en un auténtico ídolo para los republicanos gracias a su celebrado y provocador lenguaje anticlerical y a su espectacular, populista y demagógico estilo mitinero. Los discursos y artículos de prensa de Lerroux —que estaban plagados de vibrantes llamamientos en favor de una «sangrienta revolución que lo destruya todo» y de incendiarias proclamas incitando al «ahorcamiento de todos los explotadores»— contenían asimismo frecuentes expresiones insultantes y groseras dedicadas a sus adversarios políticos (conservadores y nacionalistas catalanes especialmente) a quienes calificaba chocarreramente y según la ocasión de «afeminados», «hermafroditas», «imbéciles», «eunucos», «renacuajos de ciénaga» o «borrachos canallas». Esta feroz agresividad verbal dio buenos resultados y el partido lerrouxista consiguió atraer —durante los primeros años del siglo XX— a millares de votantes entre los trabajadores fabriles que habitaban los barrios suburbiales de las grandes ciudades industriales en la provincia de Barcelona. Con el paso de los años y a medida que acrecentaba su patrimonio económico personal — incluyendo un confortable chalet en Madrid y un lujoso automóvil descapotable de color rojo— Alejandro Lerroux fue atemperando sus maneras, eliminó los excesos izquierdistas del contenido de su programa, suavizó su furioso mensaje anticlerical y terminó por desechar su anterior extremismo revolucionario. Hacia 1923, Lerroux ya había dejado de ser aquel joven y batallador 10 «comecuras» que horrorizaba y escandalizaba a los burgueses, para convertirse en un maduro y respetable parlamentario que recogía muchos votos entre las clases medias urbanas y muy pocos entre la clase obrera. 1.2.2. El partido reformista. Se formó en 1912 bajo el liderazgo del asturiano Melquíades Álvarez y las principales propuestas incluidas en su programa eran la democratización de las instituciones políticas, la realización de reformas educativas y militares, el establecimiento de autonomías regionales y la ampliación de la intervención económica y fiscal estatal con el objeto de corregir las desigualdades sociales. Además, Melquíades Álvarez pretendía evitar que los ciudadanos le identificaran con el extremismo y para disipar cualquier recelo sobre sus intenciones afirmó en un discurso que «la República no destruirá la propiedad, no disolverá el Ejército, ni suprimirá la Marina, ni expulsará frailes, ni siquiera aspira a separar la Iglesia del Estado». En un primer momento, se sumaron al Partido Reformista numerosos intelectuales como los profesores Francisco Giner, Gumersindo Azcárate y Fernando de los Ríos, el novelista Benito Pérez Galdós, el filósofo José Ortega y Gasset, el científico Santiago Ramón y Cajal, el historiador Américo Castro, el poeta Pedro Salinas y los literatos Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña y Pedro de Répide. Aunque este partido era originariamente republicano, pronto emprendió una aproximación hacia el Partido Liberal e incluso algunos de sus dirigentes declararon públicamente su disposición a aceptar la monarquía borbónica reiterando significativamente su admiración por el modelo monárquico británico, al que definían como una «República coronada». El mismo Melquíades Álvarez afirmó que «todos los reyes de la casa de Borbón no han vivido nunca en divorcio constante con el país» recordando cómo «Felipe V, Fernando VI y Carlos III fueron quienes iniciaron desde las alturas del poder una política de progreso, de mejoramiento y de europeización de España» para concluir declarando que «nuestro partido colocará siempre el progreso de la Patria, el afianzamiento de la libertad y el imperio de la democracia por encima de las formas de gobierno». Tal vez por ello, el Partido Reformista fue perdiendo su fuerza y sus apoyos sociales iniciales. Asimismo, abandonaron esta formación política los jóvenes Azaña, Pérez de Ayala y Ortega y Gasset, quien no dudó en calificar al PR de «viejo partido, caduco y asmático». Sin embargo, ninguna de estas circunstancias interrumpió la paulatina integración del Partido Reformista en el sistema de la Restauración ya que, en 1922, un miembro del PR —José Manuel Pedregal— entró como ministro en el gobierno formado por el Partido Liberal, y el propio Melquíades Álvarez pasó a desempeñar la presidencia del Congreso de Diputados en 1923. 2.- EL MOVIMIENTO OBRERO El movimiento obrero en España adquirió madurez y extensión organizativa a partir de los años del Sexenio. Las dos corrientes de la Internacional (marxismo y anarquismo) encontraron eco en España; pero fue sobre todo la anarquista la que adquirió mayor predicamento, al crearse en Madrid y Barcelona la sección española de la AIT (Federación Regional Española) en 1870. Pero a los pocos días del golpe de Estado de Pavía (3 de Enero de 1874) un decreto prohibía en España las asociaciones dependientes de la AIT, obligándolas a entrar en la clandestinidad. El ascenso de los liberales al gobierno en 1881 trajo consigo una mayor permisividad, y las asociaciones obreras pudieron salir de nuevo a la luz pública y expandirse. 2.1. Los anarquistas La posibilidad de actuar en la legalidad llevó a los anarquistas a la celebración de un congreso en Barcelona en 1881, en el que adoptaron el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española. La nueva organización, que tenía su mayor implantación en Andalucía y Cataluña, aumentó rápidamente el número de sus afiliados. Los dirigentes de esta Federación, catalanes en su mayoría, optaron por abandonar la idea de la destrucción del Estado y organizar una resistencia solidaria y pacífica a través de los sindicatos, por lo que inmediatamente se vieron enfrentados al sector andaluz, mayoritariamente campesino, partidario de la violencia como única vía eficaz de cambio. Por todo ello, los anarquistas andaluces se agruparon en sociedades secretas y decidieron actuar como grupos revolucionarios, atentando contra los pilares básicos del capitalismo: el Estado, la burguesía y la Iglesia. Así surgió la “Mano Negra”, una especie de organización secreta que al parecer no estaba vinculada de forma efectiva con la Federación. En 1883 tuvieron lugar una serie de asesinatos y delitos de los que las autoridades culparon a la “Mano Negra”, lo que llevó a la detención de cientos de personas en Jerez, Cádiz y 11 Sevilla. La brutal represión se extendió no sólo a los componentes de dicha organización, sino a todo el movimiento anarquista de Andalucía. Estas circunstancias, y las luchas internas dentro del seno de la Federación, fueron debilitando a esta asociación cada vez más, hasta que en 1888 la Federación se disolvió de manera definitiva. Algunos de los líderes anarquistas más destacados fueron Anselmo Lorenzo, Fermín Salvochea o Fernando Tárrida. También hubo numerosos intelectuales y literatos que sintieron atracción por el movimiento anarquista por puro inconformismo y por rebeldía. Ramiro de Maeztu, Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Julio Camba colaborarán de manera efímera en publicaciones anarquistas durante su juventud. Resulta difícil conocer con exactitud el número de simpatizantes anarquistas que había en España ya que su abstencionismo electoral, su carencia de ficheros de afiliación y la ausencia de congresos y manifestaciones multitudinarias impedían calcular aproximadamente su cifra. Además, los anarquistas comenzaron a organizarse en pequeños grupúsculos, que fueron haciéndose cada vez más herméticos para prevenir posibles infiltraciones policiales. Cada una de estas células estaba formada por unas pocas decenas de individuos, que solo ingresaban introducidos por algún miembro veterano. Dentro del anarquismo español —y en general dentro del movimiento libertario y ácrata mundial— coexistieron siempre dos tendencias diferentes (el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo) que provocaron una clara duplicidad en las actividades anarquistas. El sector anarcosindicalista propugnaba una actuación obrera colectiva, propagandística y reivindicativa, dentro de la legalidad y centrada en la lucha por la obtención de mejoras laborales parciales. Esta estrategia además ofrecía la posibilidad de entablar continuos enfrentamientos contra los patronos, que podían ser aprovechados para que los obreros se fueran adiestrando poco a poco en el combate revolucionario. Por el contrario, los anarcocomunistas rechazaban estas prudentes y dilatorias tácticas, mostrando su preferencia por el terrorismo individual, la lucha clandestina y el uso de la violencia con el objetivo de impulsar una revolución inmediata. Esta tesis fue defendida por el ruso Kropotkin (que recomendó el estudio de técnicas químicas para la fabricación de explosivos porque la revolución debía hacerse «con las palabras, los escritos, el puñal, el fusil y la dinamita»), por el italiano Enrico Malatesta (quien realizó varios viajes a España en 1875, 1891 y 1892) y por el mismo Mijail Bakunin, que consideraba la revolución como una «sangrienta batalla de aniquilamiento indispensable para eliminar las desigualdades> y publicó en 1866 un manual titulado Catecismo Revolucionario donde proclamaba como virtudes del activista revolucionario «el odio, la crueldad, el cinismo» y la disposición a «perecer y hacer morir con sangre fría con sus propias manos a cualquiera». De esta forma, a finales del siglo XIX, el movimiento obrero anarquista español, como el del resto de Europa, se encontraba sin salida y limitado a grupos terroristas incontrolados que llevaban a cabo acciones violentas individuales (lo que ellos llamaban “la propaganda por el hecho”). Así, en la década de los 90, se produjeron una serie de atentados: contra Martínez Campos (que consiguió salir con vida), en el Liceo de Barcelona –en el que murieron 22 personas y resultaron heridas 35-, y contra la procesión del Corpus, con 6 muertos y 42 heridos. Este último provocó una represión especialmente brutal contra el anarquismo y todo lo relacionado con este movimiento. El proceso de Montjuich, como fue conocido el que se celebró contra los acusados de ser autores del atentado, tuvo una gran repercusión internacional, pues la policía barcelonesa encerró en Montjuich a más de 400 personas, entre los que se incluían republicanos, dirigentes obreros e intelectuales. En el proceso militar seguido contra los acusados, cinco personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas, y otras 20 condenadas a largas penas de prisión. Las confesiones y pruebas habían sido conseguidas mediante torturas, de las que no hay la menor duda. De hecho todavía hoy no se sabe con certeza quién fue el autor del sangriento atentado. Además de dañar enormemente la imagen de España en el exterior (a la que se llegó a llamar “la España negra e inquisitorial”), el oscuro proceso tuvo una consecuencia directa: el asesinato de Cánovas en 1897 a manos de un anarquista, que dijo vengar así a sus compañeros torturados en Montjuich. La extensión y gravedad de esta oleada de atentados terroristas impulsó, a iniciativa del gobierno italiano, la convocatoria de la Conferencia Internacional para la defensa social contra los anarquistas, que se celebró en Roma en 1898. Esta asamblea antiterrorista reunió durante un mes a representantes gubernamentales, juristas, expertos criminalistas y policías de diversos países europeos —entre ellos España— con el objetivo de mejorar la cooperación policial internacional y facilitar la extradición de los criminales. Sin embargo, concluyó con escasos resultados. Durante los primeros años del siglo XX y aunque quedaban minoritarios grupúsculos terroristas, el sector mayoritario del movimiento anarquista -encabezado por nuevos dirigentes 12 como Ángel Pestaña, Salvador Seguí y Joan Peiró— prefirió distanciarse del uso de la violencia y adoptar una actuación menos extremista y más sindicalista, sin descartar incluso la posibilidad de abrir negociaciones con empresarios y gobernantes. En Barcelona, sociedades obreras y sindicatos de inspiración anarquista crearon en 1907 la Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones obreras de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria. La creación en 1910 de la Confederación Nacional de Trabaja dores (CNT) y su fuerte crecimiento durante los años inmediatamente posteriores, significó la confirmación del éxito de esta táctica. En 1915, el número de afiliados a esta poderosa organización sindical anarquista —con gran implantación en Cataluña, Aragón, Asturias, Andalucía, Murcia y Valencia— no superaba los 15.000, pero sólo cuatro años más tarde la cifra de militantes cenetistas alcanzó los 700.000. La CNT se definía como revolucionaria y tenía tres ideas básicas: la independencia del proletariado respecto a la burguesía y a sus instituciones (el Estado); la necesidad de unidad sindical de los trabajadores, y la voluntad de destruir el capitalismo, procediendo a la expropiación de los propietarios capitalistas y acabando con todas las formas de explotación y opresión. La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante huelgas y boicots hasta proceder a la huelga general revolucionaria. 2.2. Los socialistas o marxistas La otra tendencia del movimiento obrero, la socialista, se limitaba en 1874 a unos reducidos grupos de seguidores de las ideas de Marx, que en 1879 formaron la Agrupación Socialista Madrileña, fundada por Pablo Iglesias, y que se convirtió en el núcleo originario del PSOE, constituido ese mismo año. Las propuestas doctrinales más importantes que con tenía el programa socialista eran: • La exigencia de la completa liberación del proletariado. Según los marxistas, los trabajadores formaban una clase desposeída, oprimida y sometida por la burguesía, que era la clase explotadora y enemiga. • La destrucción del capitalismo por ser un sistema económico que esclavizaba a la clase trabajadora. • La defensa de la revolución entendida como la toma del poder político por la clase obrera. Este violento levantamiento sólo debería llevarse a cabo cuando las circunstancias fueran oportunas, y cuando el proletariado adquiriera la fuerza suficiente para asegurar el triunfo de su insurrección armada revolucionaria. Mientras tanto, los obreros debían concentrar sus fuerzas en la creación de sindicatos y partidos para intervenir de forma pacífica y legal en la vida política. • La socialización de la propiedad privada para conseguir una sociedad sin desigualdades y diferencias sociales. • El anticolonialismo y el antimilitarismo. El socialismo iba a tener más impronta en Extremadura y Castilla la Nueva, y especialmente en Madrid. Desde aquí se extendería a los núcleos mineros e industriales de Asturias, Vizcaya y Valencia. Desde sus inicios quedó configurado como un partido de clase, un partido exclusivamente obrero, que pretendía enfrentarse con los partidos burgueses en la lucha por el poder a través de las elecciones. La salida de la clandestinidad de las asociaciones obreras en 1881 fue aprovechada para difundir ampliamente el programa. En 1886 veía la luz El Socialista, el periódico oficial del partido, y en 1888 se fundaba en Barcelona la UGT, tras una grave crisis económica que trajo consigo el cierre de muchas fábricas y el consiguiente aumento del paro. La UGT respondía al modelo de sindicato de masas que englobaba a todos los sectores de la producción. Su fin era puramente económico: la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los obreros, y los medios para obtener las reivindicaciones precisas serían la negociación, las demandas al poder político y la huelga. Aunque teóricamente la UGT era independiente del partido, de hecho la vinculación entre ambas fue muy estrecha en cuanto a sus dirigentes y sus propuestas de actuación. Tanto el PSOE como la UGT mantuvieron pésimas relaciones con las asociaciones obreras anarquistas, les separaban importantes discrepancias ideológicas en cuanto a los fines y tácticas en cuanto a los medios. El terrorismo anarquista fue considerado por los socialistas como una falsa vía para la liberación de los trabajadores. En 1890 se celebró por primera vez en España el día del Trabajo (1 de Mayo), con la participación del PSOE. A partir de 1891, el partido concentró sus esfuerzos en la política electoral y no admitió ninguna alianza con los partidos burgueses, ni siquiera con los republicanos. A pesar de todo, los marxistas españoles experimentaron una expansión espectacular, ya que el número de afiliados del sindicato socialista UGT pasó de 33.000 en 1902 a 13 140.000 en 1913, y se disparó hasta los 240.000 en 1921. Por su parte, el PSOE —que tenía la mayor parte de sus simpatizantes en Madrid, Vizcaya y Asturias— superó la cifra de 43.000 militantes en 1918. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en un incremento de la presencia de representantes socialistas en el parlamento, ya que el fraude electoral y los manejos caciquiles lo impidieron. Además, la presencia de representantes obreros en las Cortes resultó obstaculizada por el hecho de que los diputados españoles —al contrario de lo que ya sucedía en bastantes países— no cobraban ningún sueldo y el único beneficio del cargo consistía en un pase para viajar gratis en ferrocarril. Desde el punto de vista organizativo, la sección juvenil del partido —las Juventudes Socialistas— inició sus actividades en 1905 y tres años más tarde, fue inaugurada la primera Casa del Pueblo en Madrid. En el aspecto táctico, los socialistas mantuvieron su negativa a aceptar el marco institucional del régimen de la Restauración, pero abandonaron su anterior aislamiento para abrirse a la colaboración con otros grupos políticos antimonárquicos e incluso llegaron a participar en coaliciones electorales junto con los republicanos demócratas y de izquierdas. El motivo de este giro estratégico del PSOE fue el convencimiento de que el establecimiento de la República en España podía convertirse en un instrumento que facilitaría la organización del proletariado, el reforzamiento del partido y el avance hacia el triunfo de la revolución socialista. En 1910 se formó la conjunción republicano-socialista, que produjo un importante crecimiento numérico en sus filas y permitió a Pablo Iglesias salir elegido como primer diputado socialista en el Parlamento. A partir de este momento, el PSOE conoció un notable incremento de su fuerza electoral y de su influencia en la vida política española, ya que se produjo un traspaso de votos del republicanismo al socialismo, sobre todo en los núcleos urbanos. Tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925, la dirección del movimiento socialista quedó en manos de nuevos líderes más moderados, reformistas y afectos a las formas democráticas como Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro. 2.3. El sindicalismo católico La Iglesia católica española también promovió y tuteló algunas organizaciones sindicales que, en ocasiones, llegaron a ser financiadas por los mismos patronos. El objetivo consistía en facilitar la superación de los enfrentamientos entre los empresarios y el proletariado para impedir el avance de los sindicatos revolucionarios basados en las ideologías “peligrosamente ateas y diabólicas” de socialistas y anarquistas. El jesuita castellonense Antonio Vicent fue el impulsor en 1895 de la creación de los Círculos Católicos de Obreros con el respaldo económico del marqués de Comillas, un multimillonario, ultracatólico y paternalista empresario barcelonés empeñado en impulsar la recristianización de los obreros españoles. Estas organizaciones confesionales llegaron a alcanzar los 50.000 afiliados hacia 1900 y solicitaron a los propietarios que evitaran los abusos y concedieran salarios justos a sus empleados. Centraron sus actividades en el reparto de limosnas y en las oraciones colectivas. Además, tenían un carácter corporativo y mixto (ya que integraban en su seno también a los patronos) y estuvieron sometidas a un rígido control por parte del alto clero. El sindicalismo católico tuvo escasa influencia en los medios industriales urbanos y mayor arraigo entre el campesinado de las zonas rurales de Castilla, Navarra, Andalucía y Extremadura. 14 TEMA 3: REGIONALISMO Y NACIONALISMO. Entre 1830 y 1900, se produjo una vigorosa eclosión de los sentimientos nacionalistas en todos los rincones del continente europeo. En algunas ocasiones, los movimientos nacionalistas contribuyeron a la agrupación de pueblos dispersos en una única entidad estatal mediante la unificación política de territorios antes separados (así se construyeron Alemania e Italia). Pero en otros lugares, similares creencias y pasiones nacionalistas provocaron la fragmentación de los estados y la separación de los pueblos. Hubo fuertes movimientos nacionalistas —tanto autonomistas como separatistas— en los Balcanes, en Escandinavia, en el Cáucaso, en el Báltico, en las Islas Británicas, en Hungría y en España. Por ejemplo, los irlandeses iniciaron la lucha armada para obtener la completa independencia de Gran Bretaña, los finlandeses consiguieron la autonomía política dentro de Rusia en 1863 y los noruegos alcanzaron su independencia de Suecia hacia 1884. Asimismo, se produjo el despertar nacional de galeses, escoceses, polacos, lituanos, estonios, armenios y georgianos. En España, los movimientos nacionalistas se expandieron por Cataluña y el País Vasco aprovechando la debilidad de los sentimientos patrióticos de muchos ciudadanos. Así, en diferentes sectores sociales (como el proletariado industrial urbano y los jornaleros rurales), en ciertos grupos ideológicos (anarquistas, marxistas) y en algunas regiones (Cataluña, País Vasco) había muchas personas que carecían de una arraigada conciencia de pertenencia a España. El motivo fundamental parecía ser el fracaso de los insuficientes esfuerzos gubernamentales por difundirla identidad y el orgullo patriótico entre los españoles como consecuencia del mantenimiento de un sistema de reclutamiento injusto, del fracaso de la enseñanza pública y de la incapacidad gubernamental —por falta de recursos económicos— para proporcionar buenas infraestructuras, servicios públicos y seguros sociales a la población. Incluso la adopción y difusión desde el gobierno de los símbolos nacionales —un factor importante para estimular los sentimientos patrióticos— fue tardía e indecisa ya que, hasta 1843, la bandera bicolor solo fue la insignia del Ejército español y, hasta 1908, no fue izada en edificios públicos civiles; además, esa bandera siguió sin ser aceptada por los carlistas (que permanecieron fieles a la bandera blanca con el aspa roja de Borgoña) y tampoco por los republicanos (que preferían la bandera tricolor con la franja morada añadida en recuerdo de los comuneros castellanos). También hay que tener en cuenta que el patriotismo de los españoles fue disminuyendo a medida que crecía el hartazgo de los ciudadanos con el caciquismo, la corrupción, la ineficacia administrativa, el servicio militar discriminatorio y la falta de escuelas. Curiosamente, España fue el único país europeo donde surgieron movimientos nacionalistas en las regiones más desarrolladas y modernizadas (Cataluña y el País Vasco). Durante el siglo XIX, todos los movimientos nacionalistas se definieron por la exaltación del sentimiento de pertenencia a una misma comunidad —como identidad colectiva diferenciada— con el objetivo de conseguir la creación de una entidad política independiente y asumir el control sobre un determinado territorio. Con la intención de justificar y respaldar la reclamación de sus aspiraciones al autogobierno, los grupos nacionalistas se apoyaron en la preexistencia de elementos culturales diferenciales como una lengua propia, un pasado histórico peculiar, una cultura distinta o unas costumbres únicas que demostraban su singularidad nacional. No obstante, los ejemplos de Galicia y Navarra demostraron la inexistencia de una correlación inequívoca entre la importancia y el número de las peculiaridades histórico-culturales o lingüísticas, y la aparición y fuerza de los movimientos nacionalistas. En su dimensión política, las reivindicaciones nacionalistas fueron expuestas de formas diferentes y siguieron planteamientos más o menos radicales que iban desde la petición de autonomía manteniendo la unidad de España, hasta la reclamación de la separación total y de la plena independencia. 1. EL NACIONALISMO CATALÁN El nacionalismo catalán encontró en el pasado histórico muchos argumentos para respaldar sus reclamaciones políticas, ya que a lo largo de la época medieval y hasta finales del siglo XV —por lo tanto durante más de 600 años— Cataluña había sido una entidad independiente y soberana, con lengua, leyes y gobierno propios. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX —coincidiendo con el impulso industrializador y con el rápido avance del proceso de urbanización en Cataluña— no se reavivaron los sentimientos de diferenciación política y cultural con respecto a otras regiones de España. Entre 1875 y 1900, Cataluña fue la región más desarrollada e industrial de España. El 25% de los fabricantes y el 20% de los comerciantes españoles eran catalanes, y en las cuatro provincias se consumía el 20% de toda la carne vendida en España. En Barcelona trabajaban más de 125.000 obreros en las fábricas de tejidos de algodón y lana. De las 1.500 factorías textiles de España en 1900, nada menos que 1.250 se 15 encontraban en la provincia de Barcelona. Además de la capital, había otros cuatro grandes núcleos industriales y urbanos próximos a la ciudad de Barcelona: Manresa, Tarrasa, Sabadell y Mataró. Hacia 1900, Manresa poseía 20.000 habitantes y más de 100 fábricas; en Tarrasa vivían 16.000 personas y había más de 60 empresas textiles y de maquinaria; Sabadell superaba los 25.000 habitantes y poseía 140 factorías textiles; y Mataró también era un notable centro industrial que tenía 19000 habitantes. Por su parte, en 1902, la ciudad de Barcelona se aproximaba a los 500.000 habitantes (de los cuales cerca de 100.000 eran inmigrantes llegados de toda la Península) y tenía ya 3.000 aparatos telefónicos, así como la sexta parte de las librerías existentes en toda España. Los momentos más sobresalientes que configuraron el desarrollo del regionalismo y del nacionalismo catalán fueron los siguientes: 1.1.-La aparición de la Renaixença. Este movimiento intelectual, literario y apolítico surgió a partir de los años treinta del siglo XIX y tuvo su epicentro en la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona. Los propósitos que animaron a sus impulsores —casi todos ellos pertenecientes a la burguesía— fueron el deseo de contribuir a la difusión del pasado de Cataluña entre la población y el intento de recuperar sus señas culturales tradicionales de identidad nacional, especialmente la lengua. Por este motivo, se estimuló la publicación de numerosos libros y revistas (como Lo Verdader Català y Diari Català) de contenido historiográfico, geográfico y literario en catalán. Dentro de este movimiento catalanista participaron de forma destacada juristas (como Manuel Durán y Bas), historiadores (como Víctor Balaguer y Antonio de Bofarull que escribió Los trobadors nous en 1858), poetas (como CarIes Aribau y Jacint Verdaguer), clérigos (como el obispo Josep Torras y Bages autor del libro La tradició catalana en 1892) y profesores de literatura (como Joaquín Rubió y Manuel Milá, quienes expresaban su convencimiento de que los pueblos poseían características orgánicas semejantes a las de los individuos). La mayoría de ellos eran ultracatólicos, providencialistas y antidemócratas que se mostraban hostiles al materialismo característico del mundo moderno y — como nostálgicos tradicionalistas amantes del romanticismo más medievalizante que eran— sentían una honda preocupación por la pérdida de las viejas costumbres populares catalanas (la sardana, la barretina, los coloristas trajes folklóricos, etc). Sin embargo, todos ellos todavía conciliaban el amor ilimitado a Cataluña con el patriotismo español más entusiasta. 1.2. La creación del Centre Català en 1882. El artífice de esta organización política catalanista que reclamó la autonomía para Cataluña dentro del Estado español fue Valentí Almirall. Este republicano de izquierdas, que también denunció la ineficacia y la corrupción de las oligarquías caciquiles, terminó paradójicamente por abandonar el movimiento nacionalista para integrarse en el Partido Radical del hiperespañolista Alejandro Lerroux. 1.3. La actividad de Enric Prat de la Riba y la fundación de la Unió Catalanista (1891). Su programa -conocido como Bases de Manresa y redactado por el conservador y católico barcelonés Prat de la Riba— reclamaba un amplio régimen de autogobierno para Cataluña dentro de la monarquía española y proponía un reparto de funciones entre el poder estatal central y el poder regional autónomo. Sin embargo, esta iniciativa excluía el sufragio universal, ya que Prat de la Riba era partidario de la representación corporativa por gremios y profesiones para conceder el derecho de voto solo a los padres de familia. 1.4. La formación de la Lliga Regionalista en 1901. Este partido surgió tras el acuerdo de varios grupos catalanistas moderados entre los cuales se encontraba la Unió Catalanista y en su creación—que contó además con el importante respaldo del clero catalán— intervinieron de manera destacada los presidentes de las más poderosas organizaciones patronales catalanas (Fomento del Trabajo Nacional, Liga de Defensa Industrial y Cámara de Comercio). El equipo dirigente de la Lliga quedó compuesto por el gerundense Francesc Cambó —como principal líder— y por el mismo Prat de la Riba como ideólogo de mayor valía. Este nuevo partido nacionalista era burgués, católico, posibilista, ultraconservador y estaba distanciado de posiciones independentistas. Los dos objetivos primordiales del programa de la Lliga consistían en demandar la autonomía política para 16 Cataluña y defender los intereses económicos de las cuatro provincias, reclamando una mayor protección para las actividades del empresariado industrial catalán. Sin embargo, los proletarios jamás simpatizaron con el catalanismo —calificado por ellos como burgués, derechista y clerical— lo que explica que el periódico obrerista Solidaridad Obrera publicara en su primer número un dibujo muy significativo donde aparecía un trabajador adormecido por el opio de la sardana y las cuatro barras. Por su parte, Cambó siempre sintió una mezcla de temor y desprecio hacia los obreros («turbas analfabetas que tratan de empobrecer a Cataluña con las huelgas»). En cualquier caso, el gobierno desatendió reiterada mente las peticiones catalanistas y los primeros diputados de la Lliga fueron recibidos con recelo en las Cortes de 1901, cuando los portavoces de los diferentes partidos interpelaron a los catalanistas con preguntas malintencionadas acerca de su «amor a España» o si «se consideraban representantes de una nación extranjera». En 1905 se llegó a producir un grave incidente protagonizado por unos oficiales del ejército, ofendidos por una caricatura aparecida en la revista satírica Cu-Cut, que asaltaron los locales de la publicación y los de otras publicaciones catalanistas. Este tipo de ataques provocaron la aprobación, con apoyo del Rey, de la Ley de Jurisdicciones en 1906, por la que los delitos contra la patria y el ejército serían juzgados por tribunales militares. Las fuerzas políticas catalanas reaccionaron constituyendo Solidaritat Catalana, una coalición de todos los partidos antidinásticos o antimonárquicos que aglutinaba desde los republicanos federales hasta carlistas, y que obtuvo resultados espectaculares en las elecciones de 1907, pese al fraude electoral habitual. Esto suponía que por primera vez el sistema de la Restauración perdía el control político sobre amplios sectores de la sociedad catalana. Sin embargo este grupo se desintegró un año más tarde debido a la multiplicidad de fuerzas e intereses encontrados que existían en su seno. Los enfrentamientos en Cataluña demostraron que las relaciones entre el ejército, que no comprendía el fenómeno del nacionalismo, y el pueblo catalán eran muy difíciles. 1.5. El nacionalismo catalán hasta la dictadura de Primo de Rivera. La Lliga mantuvo el predominio en la vida política de Cataluña y obtuvo repetidas victorias electorales hasta el inicio de la dictadura militar en 1923. Por su parte, el multimillonario Francesc Cambó —que poseía negocios e inversiones en diferentes empresas y era presidente de CHADE, la compañía eléctrica más importante de toda Latinoamérica— conservó el liderazgo del movimiento nacionalista catalán. Además, los mejores intelectuales catalanes —como los escritores Eugenio d’Ors, Josep Pla y Josep María de Sagarra— también apoyaron a la Lliga durante los primeros años del siglo XX. Sin embargo, los propósitos y reivindicaciones autonomistas defendidos por la Lliga continuaron chocando con el cerrado centralismo de los gobernantes de la Restauración cuya única, tardía e insuficiente respuesta consistió en la creación —durante el gobierno presidido por el conservador Eduardo Dato en 1914— de la Mancomunitat de Cataluña, un organismo que agrupaba a las diputaciones provinciales catalanas con fines exclusivamente administrativos. En 1918 y ante la desesperación de Cambó, se frustró un anteproyecto de ley —preparado por el gobierno del liberal Romanones— para conceder el Estatuto de autonomía a Cataluña. Tras la huelga general de 1917 y como consecuencia del incremento de la conflictividad social, de la violencia terrorista anarquista y de la ofensiva revolucionaria del movimiento proletario, los catalanistas de la Lliga tomaron la decisión de posponer sus exigencias autonomistas para conceder prioridad a la defensa de los intereses económicos y de los valores esenciales del conservadurismo burgués: orden, propiedad privada y catolicismo. Así, la Lliga abandonó el antimonarquismo y la táctica de confrontación con el sistema de la Restauración para colaborar con el gobierno conservador de Maura, que incluyó en 1918 como ministros a dos nacionalistas catalanes (Francesc Cambó y Joan Ventosa). Asimismo, se pudo ver al mismo Cambó desfilando por las calles de Barcelona con una escopeta al hombro junto con los somatenistas en 1919. Poco después, la Lliga respaldó el nombramiento como gobernador civil de Barcelona del inflexible general Severiano Martínez Anido, que se encargó de dirigir la represión contra el movimiento anarcosindicalista catalán. Hacia 1920, los catalanistas conservadores de la Lliga perdieron la hegemonía y fueron desplazados por otros grupos nacionalistas más izquierdistas, extremistas y separatistas. Entre los nuevos líderes destacó Francesc Macià que en 1922 fundó un partido llamado Estat Català. Siguiendo el ejemplo de los nacionalistas irlandeses en su enfrentamiento contra los ingleses, los partidarios de Macià defendían el uso de la lucha armada para alcanzar la independencia de Cataluña y organizaron una milicia juvenil paramilitar —los escamots— que realizó adiestramiento guerrillero y prácticas de tiro de manera clandestina en territorio francés. 17 2. EL NACIONALISMO VASCO 2.1. La ideología de Sabino Arana. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue fundado en Bilbao en 1895 por Sabino Arana quien — como muchos otros nacionalistas— poseía antecedentes personales y familiares en el carlismo y en el tradicionalismo foralista. Dos años antes, Arana ya había fundado las primeras asociaciones bizkaitarras como respuesta a los bruscos cambios que experimentaba la sociedad vizcaína a causa de la llegada masiva de inmigrantes y del rápido proceso de industrialización y modernización. Sabino Arana—que murió en 1903 cuando tan sólo contaba 38 años de edad— creó todos los símbolos nacionalistas (como la ikurriña) y también formuló los fundamentos ideológicos del PNV: • Defensa de la separación de España y creación de un Estado vasco independiente (con gobierno propio y fronteras internacionales) formado por las tres provincias vascas, más Navarra y los territorios vasco- franceses de Laburdi y Zuberoa. • Agresivo radicalismo antiespañol, ya que los «enemigos» españoles (denominados peyorativamente «maketos», «chinos» y «moros» por Arana) habían “invadido y esclavizado” a la patria vasca («nosotros odiamos a España con toda nuestra alma, si la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas el que España prosperase y se engrandeciera»). Por ello no es de extrañar que Sabino Arana enviara un telegrama de felicitación al presidente de EE UU por conseguir la liberación de Cuba derrotando a los soldados españoles en 1898. • Exaltación racista y xenófoba de la etnia vasca, considerada como el hecho diferencial básico que demostraba la peculiaridad nacional del País Vasco. Arana proclamaba la superioridad racial de los vascos, calificaba a los españoles como la «raza más vil y despreciable de Europa», rechazaba los matrimonios entre vascos y foráneos, oponiéndose además a la afluencia de inmigrantes llegados desde el sur peninsular para trabajar como mano de obra en las fábricas vascas. Para el ingreso en el primer centro nacionalista fundado por Arana se exigía la posesión de cuatro primeros apellidos inequívocamente de origen vasco. Curiosamente, el fundador del PNV negaba la consideración de nación para Cataluña, porque su idioma era español y porque los catalanes carecían de singularidades raciales diferenciales. • Integrismo ultracatólico. El proyecto político aranista estaba «al servicio de Dios» («el fin que persigo es el de conducir al pueblo vasco hacia Dios») y postulaba un Estado vasco casi teocrático donde se establecería «una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia» porque «Euskadi es cristiana, Euskadi cree en Dios y Euskadi sabe que Dios no abandona jamás a los pueblos que bien le sirven». • Promoción de la lengua vasca y recuperación de las tradiciones culturales propias, ya que Arana observaba con temor la expansión del idioma castellano en las ciudades, la imparable desaparición del vascuence en Navarra y la disminución de su uso entre la población vasca a causa de la oleada inmigratoria y del avance de la urbanización. Además, el fundador del PNV estimaba necesario evitar cualquier influencia cultural española que —hasta en sus aspectos más insignificantes como el flamenquismo de las corridas de toros o el «baile agarrao» de pasodobles— era calificada como perniciosa y ajena al pueblo vasco. • Apología del tradicional mundo rural vasco (en trance de desaparición) contemplado como el modelo cultural mítico, idealizado, sin castellanizar y todavía sin «contaminar» por el aborrecido progreso industrial capitalista y por nefastas ideas modernas como el liberalismo («obra de Satanás»), la democracia, el socialismo, el librepensamiento y el materialismo. Arana detestaba las ciudades y la vida urbana, que destruían el paisaje natural y las tradiciones folklóricas. • Denuncia del carácter españolista del carlismo, de manera que los peneuvistas exigían los derechos naturales de la patria vasca, pero se negaban a defender los fueros (porque eso habría significado admitir las concesiones de la Corona). Pasando el tiempo, el líder nacionalista vasco evolucionó desde el radicalismo inicial hacia otras posturas más moderadas, tendentes a la formación de una liga de vascos españolistas que contradecía totalmente las tesis separatistas que había mantenido hasta entonces, y desterraba el antimaquetismo que había impregnado sus discursos y escritos anteriores. 18 El giro espectacular de la ideología sabiniana ha dado lugar a diversas interpretaciones, desde las que se inclinan por un mero cambio de táctica de Arana ante la actitud represiva del Gobierno, hasta las que apuestan por un cambio real en su pensamiento respecto de la inserción de Vasconia en el conjunto del Estado español. Durante la primera década del siglo XX, el PNV encontró escasos apoyos sociales entre la población vasca, ya que ni la mayoría de los empresarios, ni los habitantes de las grandes ciudades, ni —por supuesto—los obreros inmigrantes (llegados desde Andalucía, Extremadura y Castilla para trabajar en las factorías vizcaínas) se identificaron con la ideología aranista. Asimismo, todos los más destacados intelectuales y artistas vascos —como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Ignacio Zuloaga, José María Salaverría y Manuel Bueno— rechazaron el nacionalismo aranista por su carácter ruralista, clerical, antimoderno y separatista. Por el contrario, entre la pequeña burguesía urbana y en los medios rurales de Vizcaya y Guipúzcoa fue mejor acogido el mensaje nacionalista de Arana; pero no sucedió lo mismo en Álava y Navarra, donde los avances peneuvistas fueron mínimos. 2.2. El nacionalismo vasco tras la muerte de Sabino Arana. Tras la muerte de Sabino Arana, en 1903, el PNV inició una etapa de continua expansión y consiguió sus primeros éxitos electorales, logrando convertirse en 1911 en la primera fuerza política en Bilbao y doce años más tarde también en San Sebastián. Además, fue aumentando su número de votantes en Álava y Navarra, aunque su crecimiento se vio obstaculizado por el gran número de partidarios carlistas que había en estas dos provincias. Al mismo tiempo, los peneuvistas crearon un sindicato obrero nacionalista llamado ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos) en 1911 con la intención de difundir su mensaje y mejorar su implantación en los medios urbanos fabriles. Durante los primeros años del siglo XX, surgieron dentro del partido dos tendencias agriamente enfrentadas, cuyas disensiones provocaron finalmente la escisión del movimiento nacionalista en dos grupos diferentes en 1921. Por una par te se encontraban los nacionalistas moderados, que preferían seguir la táctica posibilista de la Lliga catalana y camuflar sus anhelos independentistas (como decía en carta privada de 1906 el dirigente peneuvista Engracio de Aranzadi: «para que no nos llamen separatistas necesitamos buscar algún lazo de unión con España, la más floja posible para romperla con facilidad si conviene»). El rico empresario vizcaíno Ramón de la Sota —propietario de múltiples negocios y empresas tan importantes como Astilleros Euskalduna, Banco de Comercio, Compañía Minera de Setares y Naviera Sota— logró hacerse con el control de este sector. Por otra parte estaban los independentistas radicales, que contaban con numerosos seguidores en la rama juvenil de la organización y que acusaban al otro sector de haber se desviado del pensamiento original sabiniano. Hacia 1919, el grupo de jóvenes peneuvistas más extremista —dirigido por Elías Gallastegui— hizo pública su discrepancia con la estrategia autonomista mantenida por la dirección del PNV y se pronunció a favor de la acción guerrillera «para liberar Euskadi» y del recurso a la violencia «contra el Estado español». Estas dos facciones del nacionalismo vasco volvieron a reunificarse en 1930 y a partir de esa fecha, el Partido Nacionalista Vasco comenzó una evolución ideológica transformando su programa para abandonar el integrismo religioso y aceptar la democracia política y el reformismo social. 3. OTRAS EXPRESIONES REGIONALISTAS Y NACIONALISTAS. En Galicia, las bases del regionalismo se encuentran en el resurgimiento de la lengua literaria (Rexurdimento) y en los movimientos federalistas. Escritores como Rosalía de Castro y Manuel Murguía dignificaban la lengua y otros, como Alfredo Brañas, formulaban las aspiraciones políticas del primer regionalismo gallego. En 1899 Brañas publicó El Regionalismo como primera teorización sobre el problema. En 1890 se creó finalmente el embrión político del galleguismo en la Liga Regionalista Gallega. Más adelante Castelao continuará la tradición galleguista. Sin embargo este movimiento tuvo lento desarrollo y no se amplió hasta bien entrado el siglo XX. Mientras que en Valencia, la acción regionalista de recuperación cultural se inició con la creación en 1878 de la Societat de lo Rat Penat y el valencianismo político tuvo su punto de partida en 1904, con la fundación de la organización Valencia Nova, que reclamaba la autonomía para el país. 19 TEMA 4: LA CAÍDA DEL IMPERIO COLONIAL Y LA CRISIS DEL 98. 1. EL PROBLEMA CUBANO En 1895 estalló una nueva insurrección armada independentista en Cuba, que entonces contaba cerca de 1.800.000 habitantes (casi un tercio de los cuales eran de raza negra). Desde hacía ya bastante tiempo, esta isla caribeña había dejado de depender económicamente de España, puesto que la producción azucarera cubana se comercializaba directamente desde la isla, los barcos dedicados a su transporte pertenecían a distintos países y los pagos de las transacciones se realizaban en dólares norteamericanos o en libras británicas. Además, el 92% de la producción de azúcar de caña se exportaba a EE UU y solo el 3% se vendía en los mercados españoles. En 1893, Antonio Maura —que entonces era ministro de Ultramar en el gobierno liberal presidido por Sagasta— había intentado llevar a cabo un proyecto de reforma autonómica para Cuba con el objetivo de evitar nuevos levantamientos separatistas y de favorecer «la inmediata intervención de los pueblos antillanos en la gestión, dirección y gobierno de sus asuntos». Este plan fue recibido por buena parte de la sociedad cubana con esperanza, pero tanto los españolistas incondicionales de la isla como los independentistas lo consideraron inaceptable. De cualquier forma, la propuesta de Maura fue rechazada en el Parlamento español. Los conservadores de Cánovas la calificaron de iniciativa «antipatriótica y aventurera que conduciría al desmantelamiento del Imperio colonial español» y Maura —que tampoco encontró el apoyo de los diputados de su propio partido— prefirió dimitir. Desde el punto de vista ideológico, la población isleña estaba casi irreconciliablemente dividida entre españolistas e independentistas. Los tres principales grupos políticos que existían allí eran la Unión Constitucional (un partido españolista opuesto a cualquier reforma autonomista, que dominaba las instituciones administrativas en la isla y que estaba encabezado por latifundistas y negociantes españoles y cubanos muy ricos e influyentes en los círculos de gobierno en Madrid), el Partido Autonomista Cubano (un grupo reformista moderado y favorable al mantenimiento de la unidad con España) y el Partido Revolucionario Cubano (un grupo independentista fundado en 1892 por José Martí, quien también se encargó de organizar y liderar la rebelión armada contra los españoles tres años después). Los guerrilleros separatistas —que gozaban de amplios apoyos entre el campesinado— incendiaron numerosas plantaciones de propietarios españoles, lograron interrumpir las comunicaciones dentro de la isla y prefirieron eludir los combates masivos en espacios abiertos. Los mambises (nombre que recibieron los insurrectos cubanos) iban armados con machetes y fusiles, y siempre buscaron escondite entre la espesa maleza de la manigua (selva), en las zonas pantanosas más inaccesibles y en los montes más escarpados de la isla, desde donde realizaron continuas emboscadas contra las tropas españolas. Sin embargo, el líder independentista José Martí murió durante los primeros combates en mayo de 1895. Por su parte, los soldados españoles que fueron enviados desde la Península eran novatos, tenían armas y equipos inapropiados, y estaban mal alimentados y peor instruidos. Estas tropas —que combatieron en la manigua persiguiendo a los escurridizos mambises y lucharon también hasta el agotamiento contra el fango, los mosquitos, las lluvias y el intenso calor— fueron diezmados por enfermedades tropicales como la malaria, el paludismo o la disentería. El general Valeriano Weyler —comandante en jefe del Ejército español en Cuba— ordenó la creación de centros de internamiento de civiles, forzando a miles de ancianos, mujeres y niños a abandonar sus pueblos (en aquellas regiones rurales donde los rebeldes separatistas contaban con más apoyo social) para ser «reconcentrados» en zonas de residencia obligatoria bajo vigilancia militar. En total, más de 200.000 soldados fueron transportados desde España hasta Cuba recorriendo miles de kilómetros a través del océano Atlántico; y aunque nuestro Ejército sólo tuvo 5.000 muertos en acciones de guerra, sufrió casi 60.000 bajas por enfermedad. El gobierno de EEUU intervino pronto en este conflicto proporcionando material y armamento a los guerrilleros cubanos. El objetivo de esta ayuda no era la liberación de Cuba — como se proclamaba oficialmente— sino el intento de obtener el dominio sobre la isla caribeña. Hacia 1 850, el gobierno estadounidense ya se había ofrecido a comprar esta isla a España por 100 millones de dólares. Más tarde —tras el fin de la guerra civil de Secesión en 1865— los norteamericanos iniciaron una expansión territorial con la compra de Alaska al gobierno ruso, la conclusión de la conquista del Oeste, la invasión de Texas venciendo al ejército mexicano, la ocupación del archipiélago de Midway en el océano Pacífico y la apertura de bases militares en Hawai (Pearl Harbour) y Samoa. Los motivos del gobierno estadounidense para expulsar a España de Cuba eran de carácter económico (apoderarse de los yacimientos mineros y las plantaciones azucareras) y de 20 tipo geoestratégico. En este aspecto, los norteamericanos deseaban afianzar su dominio militar y naval sobre el mar Caribe y Centroamérica, puesto que una Cuba española obstaculizaba los proyectos expansionistas de EE UU por los océanos Atlántico y Pacífico (estaban interesados en iniciar una penetración hacia China con el propósito de controlar los intercambios comerciales de ese extenso país), que pronto iban a quedar unidos por el canal de Panamá (cuya construcción se había iniciado en 1881). El presidente norteamericano William McKinley volvió a intentar en 1896 la compra de la isla por 300 millones de dólares, operación que fue rechazada por el gobierno de nuestro país. Después de frustrarse esta compraventa, el gobierno de McKinley —que recibió fuertes presiones de la prensa norteamericana y que además buscaba un éxito internacional para frenarlos avances electorales de sus opositores del Partido Demócrata— se decidió finalmente a aplicar la ley del más fuerte en política internacional. Entre 1896 y 1897, también se produjeron rebeliones armadas separatistas en Filipinas y Puerto Rico, otras dos de las escasas colonias que aún conservaba España. Pocos años antes, habían sido creadas dos organizaciones revolucionarias independentistas en el archipiélago filipino: el Katipunan (dirigido por Andrés Bonifacio, que fue hecho prisionero por los españoles y ejecutado en 1896) y la Liga Filipina, que fue encabezada por José Rizal hasta su detención y fusilamiento en 1896. Las tropas españolas lograron reprimir por completo la rebelión en este archipiélago asiático a principios de 1897. En Puerto Rico (800.000 habitantes) había importantes cafetales y plantaciones azucareras cuyos propietarios —muchos de ellos catalanes y mallorquines— exportaban su producción a España (un tercio del total), a Cuba y a los mercados europeos. El principal partido puertorriqueño era el Partido Incondicional Español, que fue dirigido desde 1875 por el empresario y cacique ultraconservador vasco Pablo Ubarri. En cualquier caso, la actividad del movimiento insurreccional en Puerto Rico fue mínima. 2. EL CONFLICTO HISPANO-NORTEAMERICANO El incidente que el gobierno estadounidense invocó como excusa para declararla guerra a España tuvo lugar en febrero de 1898. Poco antes, McKinley había enviado a Cuba un navío de guerra —llamado Maine— para proteger los intereses norteamericanos en la isla tras conocer los incidentes acaecidos en enero de 1898 en la redacción del periódico independentista cubano El Reconcentrado, cuyas oficinas en La Habana fueron asaltadas por un grupo de militares españoles en represalia por la publicación de un artículo insultante contra nuestro Ejército. Sin embargo, cuando se encontraba fondeado en la bahía de La Habana, el Maine estalló y se hundió, muriendo 260 miembros de su tripulación. Aunque las causas de la explosión del barco eran desconocidas, el gobierno de EE UU acusó sin pruebas a los españoles y envió un ultimátum al gobierno presidido por Sagasta amenazando con una declaración de guerra si nuestro Ejército no abandonaba inmediatamente la isla. Además, estos sucesos fueron aprovechados por los grandes periódicos norteamericanos de Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst —que era propietario de la agencia de noticias international News Service y de una cadena de más de 40 periódicos entre los cuales se encontraba el New York American— para desatar una agresiva campaña de prensa antiespañola y reclamar la entrada en guerra con la única finalidad de vender más ejemplares. Por su parte, todos los líderes políticos españoles —tanto del gobierno como de la oposición—eran plenamente conscientes de que una guerra contra EE UU era un disparate catastrófico y de que la derrota española era segura, pero nuestros gobernantes enfocaron la cuestión cubana como un problema interno cuyas repercusiones podían provocar graves tensiones y conflictos indeseables dentro de España. De un lado, el gobierno recibió fuertes presiones provenientes de los periódicos españoles que casi unánimemente —desde la prensa carlista hasta la republicano izquierdista y con la única excepción de los periódicos socialistas y anarquistas— sostuvieron que una solución negociada equivalía a una traición y mantuvieron un tono delirantemente belicista, patriotero y antinorteamericano (por ejemplo, era frecuente que los periódicos utilizaran denominaciones despectivas como «tocineros yanquis» o que publicaran caricaturas donde aparecía un apuesto torero español pegando una estocada a un cerdo con los colores de la bandera norteamericana). De otro lado, los mandos del Ejército se mostraron intransigentes y amenazaron al gobierno negándose a retirarse de Cuba de «manera humillante y deshonrosa» sin presentar combate (la inconsciencia de algunos militares llegó a tal punto que el general Valeriano Weyler propuso un desembarco español para atacar las costas norteamericanas). Por el contrario, la mayoría de los mandos de la Marina española —como el almirante Pascual Cervera— no tenían dudas sobre la inevitabilidad del desastre. En consecuencia, el gobierno careció de coraje para afrontar la impopularidad de una retirada de Cuba y prefirió entrar en guerra con EE UU —aún sabiendo que la victoria era 21 imposible— por temor a que el abandono de Cuba sin luchar pudiera desencadenar un golpe militar que derrumbara el sistema liberal, una revolución popular que echara abajo la monarquía o, tal vez, incluso una guerra civil. La guerra fue un paseo militar para EE UU, ya que los combates resultaron muy desiguales y la flota armada española quedó completamente destruida en dos únicos enfrentamientos navales. En la primera batalla —librada el 1 de mayo en Cavite en las aguas de la filipina bahía de Manila— ya quedó demostrada la superioridad total de la marina estadounidense, que logró destrozar en menos de una hora a los buques españoles (cuyos proyectiles ni siquiera rozaron el casco de los acorazados norteamericanos). La segunda derrota se consumó el 3 de julio en la bahía de Santiago de Cuba, donde nuestros barcos de madera se enfrentaron a buques con blindaje de acero y cañones de largo alcance con mayor calibre y velocidad de tiro; allí murieron 300 marinos españoles y solo un soldado enemigo. Durante el conflicto bélico, las tropas de EE UU conquistaron Puerto Rico –que sirvió de excelente base militar- y Filipinas, cuyo control también resultaba muy apetecido por los norteamericanos porque las máquinas de vapor que impulsaban sus barcos necesitaban repostar carbón en algún puerto cada 14 días de navegación. Una vez consumada la derrota militar, el gobierno español presidido por Sagasta inició las conversaciones diplomáticas con EE UU con el objetivo de negociar una rendición. A pesar de todo, todavía en agosto de 1898, numerosos generales —como Valeriano Weyler, Ramón Blanco o Carlos O’Donnell— continuaban mostrándose favorables a proseguir la guerra aunque los norteamericanos pudieran ocupar las islas Canarias, las Baleares u otros puertos peninsulares. Del mismo modo, los periódicos madrileños —completamente ajenos a la realidad de la situación— informaban con la mayor seriedad a sus lectores de los extravagantes inventos de un electricista llamado Daza, que afirmaba haber construido un fabuloso y mortífero cohete — denominado <tóxpiro> gracias al cual sería posible bombardear las bases navales norteamericanas y vencer la guerra. Finalmente, las negociaciones culminaron en diciembre de 1898 con la firma en París de un tratado de paz entre ambas naciones. Según el contenido de este acuerdo, España cedió a EEUU la isla de Puerto Rico (que actualmente continúa siendo un «estado asociado» de EEUU), el archipiélago de Filipinas (que hasta 1946 no logró su independencia) y la isla de Guam en el océano Pacífico (que todavía hoy pertenece a EE UU). Por otra parte, Cuba alcanzó en 1902 la independencia aunque, de hecho, quedó bajo «protección» estadounidense hasta mediados del siglo XX. En cualquier caso, el tratamiento que recibió el problema colonial por parte de los diferentes gobiernos españoles fue desafortunado, pues se negaron a ofrecer —con anticipación— proyectos de reforma autonómica para los territorios de ultramar que podrían haber impedido la aparición de los movimientos armados independentistas. Además, la irresponsable y obstinada decisión de llegar hasta la guerra con EE UU fue absurda, ya que España carecía de capacidad militar y fuerza económica para retener sus posesiones coloniales. Nuestro país perdió en este conflicto un total de 16 buques de guerra y gastó más de 426 millones de pesetas en material militar. 3. LAS REPERCUSIONES DEL DESASTRE DE 1898 La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del imperio español, en un momento en que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África, y la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en buena parte de la opinión pública española. 3.1. Repercusiones económicas y políticas A pesar de la envergadura del “desastre” y de su significado simbólico, sus repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. Inmediatamente después de la derrota se desató la polémica de la responsabilidad de la misma. En un clima de dolor y abatimiento, la oposición solicitó la condena de los culpables. Sagasta se había jactado de que España estaba dispuesta a derramar hasta la última gota de sangre del último español antes de consentir la pérdida de Cuba; los republicanos protestaron contra el envío de tropas y le acusaron de ser el máximo responsable de la pérdida de vidas humanas. 22 Parecía inevitable revisar un estilo de gobierno (alternancia de partidos, oligarquía caciquil….) que se desenvolvía sin atender los problemas reales del país. Sin embargo, no hubo una gran crisis política, como se había vaticinado, ni la quiebra de Estado, y el sistema de la Restauración sobrevivió al “desastre” consiguiendo la supervivencia del turno dinástico. Los viejos políticos conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos y a la retórica de la “regeneración” y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación. Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos muestran que en los primeros años del nuevo siglo se produjo una inflación baja, una reducción de la Deuda Pública y una considerable inversión proveniente de capitales repatriados. A partir del desastre, la economía española se fue integrando lentamente en la economía global, una vez perdidos los mercados coloniales. Esta tendencia produjo una alteración en la redistribución de los sectores productivos, de tal manera que el primario fue disminuyendo lentamente mientras crecía el secundario y el terciario según las pautas del desarrollo industrial capitalista. El cambio económico que se produjo fue decisivo para nuestro país. España se incorporó a las corrientes económicas del desarrollo capitalista, hasta el punto que en 1934, a pesar de no haberse resuelto el principal problema económico –el de la tierra-, nuestro país era ya el noveno del mundo en cuanto a su nivel de desarrollo. Así, la estabilidad política y económica que siguió al “desastre” deja entrever que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población 3.2. La emergencia de los nacionalismos. Por otro lado, los movimientos nacionalistas conocieron una notable expansión, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, donde la burguesía industrial comenzó a tomar conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos para desarrollar una política renovadora y orientó su apoyo hacia las formaciones nacionalistas, que reivindicaban la autonomía y prometían una política nueva y modernizadora de la estructura del Estado. En este sentido cabe diferenciar diferencias entre la actitud del nacionalismo catalán y del vasco. En el País Vasco, Sabino Arana, después de haber escrito que el separatismo cubano era una aberración, dio las gracias a los cubanos por debilitar España. En el ámbito del catalanismo el grito de Prat de la Riba “Salvemos a Cataluña”, reflejó la amargura de la derrota, pero se planteaba en términos menos radicales, porque se sugería la posibilidad de regenerar a España desde Cataluña. 3.3. El regeneracionismo La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una óptica cultural o política, criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una regeneración y modernización de la política española. Se puede definir al regeneracionismo como un movimiento ideológico que hace culpable a la Restauración de todos sus radicalizados males y propugna la necesidad de una modernización política, económica y social. Tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas que contaron con cierto respaldo de las clases medias y cuyos ideales quedaron ejemplificados en el pensamiento de Joaquín Costa, que propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar a la población (“escuela y despensa y siete llaves al sepulcro del Cid”). También defendía la necesidad de organizar a los sectores productivos de la vida española al margen del turno dinástico con unos nuevos planteamientos que incluyesen el desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. Así proponía: 1.- El reparto de la tierra y la restauración de la antigua práctica española del colectivismo agrario eliminado con las desamortizaciones. 2.- La construcción de grandes obras hidráulicas, capaz de aliviar la agricultura en un país de muy escasas precipitaciones, irregulares y mal repartidas territorialmente. 3.- La extensión de un programa educativo, acompañado de la construcción de escuelas que sacará a las masas de su tradicional ignorancia. A este regeneracionismo intelectual le iba a suceder otro regeneracionismo más práctico; el de los políticos, pero con muchas variantes ideológicas. De ahí que el regeneracionismo fuera practicado desde diversos ángulos políticos, hasta producir la sensación de encontrarnos ante varios regeneracionismos. Básicamente todos los regeneracionistas coincidían que la causa del desastre del 98 habría que buscarlo en el retraso de España con respecto a los países de su entorno. Desde ese momento una ola de regeneracionismo que se traduce en un intento de modernización de España ha inundado la política nacional hasta nuestros días. Ahora bien la forma de conseguir esa modernización variaba tanto como las distintas opciones políticas 23 existentes. Podemos establecer una doble división; uno surgido dentro del mismo régimen que va a ser partidario de la revolución desde arriba (el de los partidos dinásticos) y otro partidario de la revolución desde abajo, defendido por los republicanos y los socialistas. • Los partidos dinásticos: Silvela, Maura (ambos conservadores) y Canalejas (liberal) se van a convertir en el prototipo de políticos regeneracionistas, intentando hacer "la revolución desde arriba", luchando contra el caciquismo. • Los nacionalismos periféricos. Estos achacaban al estado liberal centralista la culpa de los males que asolaba España. Los catalanes especialmente, y en menor medida los vascos empezaron a contemplar la autonomía como parte integral de la regeneración de España y de las reivindicaciones propias. Por otra parte, estos nacionalistas catalanes se van a implicar tanto en la regeneración de España que van a formar parte de los gobiernos centrales para regenerarla según sus propias ideas, como hizo Cambó. • Los republicanos. Al igual que los nacionalismos periféricos, a partir de este momento van a conocer momentos de desarrollo político. Achacaban todos los males a la monarquía y sus estructuras y defendían una república como sistema de gobierno que posibilitaría la modernización. • El movimiento obrero: También conocieron un gran desarrollo y culpaban a la monarquía y los partidos dinásticos de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Reclamaban un nuevo sistema de gobierno más acorde con los intereses de la clase trabajadora. • Los militares: El desastre repercutió también sobre la ideología y el comportamiento de los militares. En ejército, en su conjunto, se derechizó, inclinándose hacia posiciones conservadoras o autoritarias y abandonando las tendencias populistas y republicanas que había tenido en el siglo XIX. El divorcio ejército-sociedad se gestó a raíz del 98. Los militares achacaban a los políticos la responsabilidad del desastre, al sistema parlamentario la culpa de todos los males de la nación y las clases populares eran concebidas como una amenaza para el orden social. Estos distintos tipos de regeneracionismos, con diversas fuentes ideológicas, progresivamente van a ir confluyendo en vísperas de la segunda república en dos grupos antagónicos, contrarios y enemigos a muerte hasta enfrentarse en duelo fraticida en la sangrienta guerra civil española (1936-1939). Por un lado, los nacionalistas periféricos, los republicanos y el movimiento obrero, por otro, los tradicionalistas, los católicos, los nacionalistas españoles y los autoritarios. Todos imbuidos del Regeneracionismo se enfrentaron en la guerra civil española. Además, el “desastre” dio cohesión a un grupo de intelectuales, conocido como la Generación del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín...). Todos ellos se caracterizaron por su profundo pesimismo, su crítica frente al atraso peninsular y plantearon una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia. 3.4. El crecimiento de un antimilitarismo popular. El reclutamiento para la guerra de Cuba afectó a los que no tenían ningún recurso, ya que la incorporación a filas podía evitarse pagando una cantidad en metálico. Esta circunstancia, unida al espectáculo de la repatriación de los soldados heridos y mutilados, incrementó el rechazo al ejército entre las clases populares. El movimiento obrero hizo campaña contra este reclutamiento injusto, lo que provocó, a su vez, la animadversión de los militares hacia el pueblo y las organizaciones obreras. En este sentido se puede comprender que la derrota militar supuso también un importante cambio en la mentalidad de los militares, que se inclinaron en buena parte hacia posturas más autoritarias e intransigentes frente a la ola de antimilitarismo que siguió al “desastre”. Esto comportó el retorno de la injerencia del ejército en la vida política española, convencido de que la derrota había sido culpa de la ineficacia y corrupción de los políticos y del parlamentarismo. 3.5. El resurgir del anticlericalismo Una gran parte de la izquierda española consideró a la Iglesia católica la culpable de que España estuviera tan atrasada y que suponía un enorme obstáculo para su modernización. A partir de este momento, el anticlericalismo que se había manifestado tímidamente en las guerras 24 carlistas o en la gloriosa, va a ser una constante en la historia de España, hasta el triunfo del general Franco en la guerra civil española. En definitiva, el año 1898 fue una fecha crítica, por la pérdida de las colonias, por la derrota militar, pero aún más por la honda repercusión colectiva y el examen de conciencia que el desastre despertó en la sociedad española. 3.6. Repercusiones en el exterior En el plano exterior, el 98 tuvo como consecuencia la liquidación de los restos del imperio colonial ultramarino y la conversión de España en un país de segundo orden en el contexto internacional al perder sus posesiones coloniales en el mismo momento en el que las grandes potencias industrializadas de Europa se repartían el mundo. En este sentido, hay que entender la reorientación de la política exterior española hacia Marruecos. 25 1.- LA CONSTITUCIÓN INTERNA Doc.1.- Invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora que, deshechas como estaban por movimientos de fuerza sucesivos todas nuestras Constituciones escritas, a la luz de la historia y la luz de la realidad presente sólo quedaban intactos en España dos principios; el principio monárquico, el principio hereditario, profesado profundamente - a mi juicio- por la inmensa mayoría de los españoles, y, de otra parte, la institución secular de las Cortes. ...Ni las Cortes es posible que voten la supresión de la monarquía, ni es posible que el monarca acuerde la supresión de las Cortes y de aquí que las Cortes y el Rey, que están antes que la Constitución, pues que la Constitución se hace entre el Rey las Cortes, están también sobre la Constitución, porque la Constitución no puede tocar ni a las Cortes ni al Rey. Cánovas del Castillo 1.- ¿Cuál sería el contexto histórico de este texto? 2.- En función de este texto se puede decir que la ideología de Cánovas del Castillo es conservadora. ¿Por qué? 3.- ¿Como diferencia Cánovas la Constitución escrita de la Constitución interna? 4.- Según este texto explica que tipo de sistema de gobierno, soberanía, poder ejecutivo y legislativo está proponiendo Cánovas? 5.- ¿La Constitución de 1876 reflejaría estas ideas? ¿Cuáles fueron los logros y errores más importantes del sistema canovista? 2.- EL MANIFIESTO DE SANDHURST Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la Monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. ...Afortunadamente, la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación. No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles estén habituados a los procedimientos parlamentarios. Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal. Manifiesto de Alfonso XII en Sandhurst (1 de diciembre de 1874) 1.- ¿En qué contexto y en qué momento concreto situarías este texto? 2.- Este manifiesto de Alfonso XII fue redactado por Cánovas y fue realizado en Sandhurst academia militar inglesa que el malagueño había buscado para completar la educación del príncipe Alfonso. ¿Tiene alguna simbología o función el hecho de completar su educación en una academia militar inglesa? 3.- Escribe la frase literal en la que Cánovas-Alfonso XII describe la inestabilidad y radicalidad de la primera república. 4.- En este texto aparece uno de los fundamentos doctrinarios del sistema canovista. ¿Cuál? ¿En qué frases aparece? 5.- ¿Cómo hace Cánovas presentarse a Alfonso XII si llega a ser rey de España? 6.- ¿Cuál sería el mensaje o la idea más importante del texto o para que se hace este 26 3.- LA CONSTITUCIÓN DE 1876 Don Alfonso XII, por la gracia de dios, Rey constitucional de España;...sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución... Art. 4.- Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sin en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Art. 11.- La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral católica. Art. 18.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Art. 19.- Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades; el Senado y el Congreso de los Diputados. Art. 20.- El Senado se compones. 1º. De senadores por derecho propio. 2º. De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 3º. De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley Explica los aspectos más significativos del texto constitucional de 1876. Relaciónala con el contexto histórico en que surge. 4.- EL CACIQUISMO SEGÚN TUÑÓN DE LARA “El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agraria. El cacique es el ricacho del pueblo, él mismo es terrateniente o representante del terrateniente de alcurnia que reside en la Corte; de él depende que los obreros agrícolas trabajen o se mueran de hambre, que los colonos sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar, que el campesino medio pueda obtener un crédito. La Guardia Civil del pueblo está en connivencia con él, el maestro (...) debe someterse a él, el párroco prefiere por lo común colaborar con él; en una palabra, es el nuevo feudal. (...). El caciquismo, como el feudalismo, tiene estructura piramidal partiendo del burgo o aldea; a la altura provincial hay cacique o caciques, que suelen colaborar con el “señor gobernador” 1.- Al contrario que en el sexenio revolucionario, en la primera etapa de la Restauración se vive una gran estabilidad y tranquilidad. ¿De qué tipo de funcionamiento del sistema canovista, habla Tuñón de Lara? 2.- Según el texto, ¿qué tipo de profesiones tenían los caciques? 3.- ¿Quiénes son las fuerzas vivas del pueblo que colaboran con él? 4.- ¿Qué factores se dan para que aparezca el caciquismo? cita alguna frase literal. 5.- ¿Por qué el caciquismo conoció su máxima expresión en la Restauración? 6.- Relaciona el caciquismo con los tres fundamentos doctrinales del sistema canovista. 27 5.- EL BIPARTIDISMO Alternancia entre 1875-1902. Años Gobierno (Presidente) 1875-1881 Conservador (Cánovas) 1881-1884 1884-1885 Conservador (Cánovas) 1885-1890 1890-1892 Conservador (Cánovas) 1892-1895 1895-1897 Conservador (Cánovas) 1897-1902 1902-1903 Conservador (Silvela) Contesta a las siguientes preguntas Liberal (Sagasta) Liberal (Sagasta) Liberal (Sagasta) Liberal (Sagasta) 1.- El turnismo o bipartidismo es uno de los tres fundamentos doctrinales del sistema canovista. ¿Cuáles son los otros dos? 2.- ¿Qué fue y como funcionó el turnismo? 3.- A la vista de este documento ¿qué se puede decir del funcionamiento teórico del sistema canovista? 4.- ¿Cómo aplicarías este documento al funcionamiento real del sistema canovista? 5.- Explica las diferencias y similitudes entre el partido conservador y el partido liberal 6.- ¿Cuándo y cómo entró en crisis este turnismo? 6.- ULTIMÁTUM DEL CONGRESO DE LOS EEUU A ESPAÑA. 20 DE ABRIL DE 1898 Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres últimos años, en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estado Unidos, ha sido un desdora para la civilización cristiana y ha llegado a su periodo crítico con la destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de la Habana; el Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan: 1º.- Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. 2º.- Que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire sus fuerzas de las tierras y mares de la isla. 3º.- Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos, y se le encarga y ordena, que utilice todas las fuerzas militares de los Estados Unidos para llevar a efecto estos acuerdos. 1.- Contextualiza el texto 2.- ¿Cuáles son los argumentos que esgrime el Congreso americano para la declaración de este ultimátum, divídelos en causas profundas e inmediatas? 3.- ¿Tendría EEUU otras motivaciones, cuáles? 4.- ¿Cuál fue la reacción de España ante él? 5.- ¿Cómo se desarrolló la guerra? 6.- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de Cuba para este país y EEUU? 28 7.- OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO No es, no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. O, dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años; al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son las misma regla... Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o encasillada en "partidos". Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de la Nación, sería orgánica representación de ella, y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de los Ministerios, Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos. Contener el movimiento de retroceso y africanización absoluta y relativa que nos arrastra cada vez más lejos, fuera de la órbita en que gira y se desenvuelve la civilización europea; llevar a cabo una total refundición del Estado español sobre el patrón europeo, que nos ha dado la historia y a cuyo empuje hemos sucumbido... o, dicho de otro modo, fundar improvisadamente en la Península una España nueva, es decir, una España rica y que coma, una España culta y que piense, una España libre y que gobierne... Joaquín Costa, 1901 1.- Contextualiza el texto 2.- ¿Cómo define Joaquín Costa el sistema político de la Restauración? 3.- ¿Cuáles son los males de ese sistema? 4.- ¿Qué soluciones propone? 5.- A Joaquín Costa se le considera el líder del regeneracionismo. ¿Cómo evoluciono posteriormente el regeneracionismo? 29