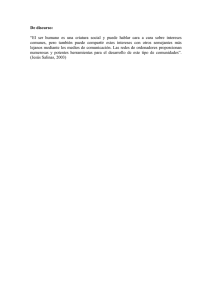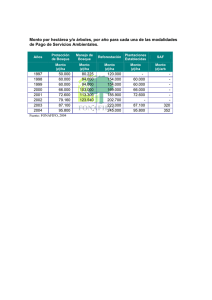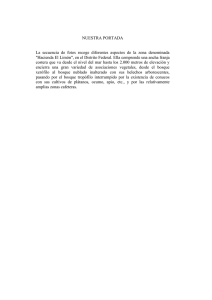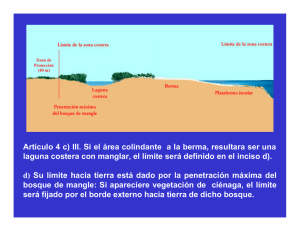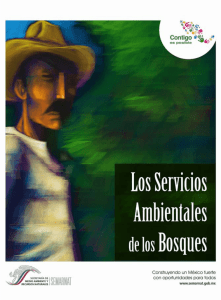Raúl Alzogaray
Anuncio

Raúl Alzogaray Mandrágora El destino superior de las criaturas Minotauro, Bs As, 1985. Despertó del sueño vegetal. El sueño era verde oscuridad y sombra pálida, hebras de luz atrapadas en la trama de partículas invisibles, un nervioso fluir a través de membranas palpitantes. Ahora la trama se deshacía en jirones. Los sentidos se desperezaron, cabalgaron en busca de nuevas sensaciones. Una glándula vertió sus jugos en los torrentes interiores. Hubo movimiento debajo de los párpados. Un temblor le recorrió las extremidades. Dentro del pecho, algo latió con más fuerza. La criatura formada con sustancias arrancadas de la tierra se estremeció. Una miríada de destellos implosionó en un punto y la conciencia despertó. El dolor fue un relámpago incoloro. La criatura se sacudió eléctricamente. Una blanda resistencia se opuso a sus movimientos. Abrió la boca y se le llenó de un líquido amargo. Ahora el dolor era ondas concéntricas que estallaban a flor de piel. Un latigazo muscular le flageló los brazos, se los apartó del cuerpo. Las uñas se hundieron en tejido tierno, los codos lo desgarraron. Rodillas y talones se abrieron paso dolorosamente. Adelantó la barbilla, hincó los dientes en las membranas pegajosas. Luego cayó, liberada. Entonces la cosa que era el exterior penetró en ella, la cegó en el acto, le abrasó la garganta; le mordisqueó el cerebro, empujándola a la nada. El ser era pequeño, azulado. Dos pares de alas traslúcidas que partían del cuerpo segmentado vibraban sin cesar, las antenas largas no dejaban de moverse. La criatura lo vio, posado en su brazo, apenas abrió los ojos. Lo observó frotarse las patas delanteras, agitar en círculos las alas diminutas. Después, sin hacer ningún otro movimiento, la criatura lo capturó con la lengua. Cuando terminó de comerlo sintió una agradable sensación de bienestar. Se puso boca arriba, aspiró el aire fresco de la mañana. En las copas de los árboles, los rayos del sol se enredaban con las ramas más altas. La brisa los hacía temblar. Sobre las cortezas arrugadas crecían tapices de color ocre. Un crujido repentino la sobresaltó. Se sentó, alerta. Una sombra no más grande que un puño pasó corriendo entre los manojos de hierba que crecían aquí y allá. Después solo quedaron el murmullo del bosque y una inmovilidad de piedra. Estiró la mano para rozar la plantita verdigris que se alimentaba de una raíz añosa. La encontró suave y húmeda y cuando se la llevó a la boca le supo áspera, y al acercarse las yemas de los dedos a la nariz le agradó la tenue fragancia. Una ráfaga suspiró alrededor de la criatura, le produjo un escalofrío. Al frotarse los brazos para darles calor, descubrió que los filamentos oscuros que le cubrían el cuerpo se desprendían con facilidad. Se pasó la mano por el vientre, los pechos, el rostro, arrancando puñados de los filamentos por los cuales habían fluido las sustancias nutritivas, dejando al descubierto la piel tersa, casi blanca. Los únicos filamentos que no se desprendieron fueron los que tenía adheridos a la parte superior de la cabeza. Eran más largos y oscuros, y al tirar de ellos sentía dolor. Se quedó tendida un largo rato. Tuvo la extraña sensación de que, de algún modo, ella y el bosque eran una sola cosa. Tuvo conciencia de las innumerables formas que la vida adoptaba en el bosque, tan diferentes entre sí y sin embargo tan parecidas. Presintió que las sustancias con que ella estaba hecha eran las mismas que conformaban a todos los organismos. A un costado yacía la planta de la cual había nacido. Las hojas enormes surgían del suelo fláccidas, macilentas, cubiertas por los restos de las membranas que le habían brindado protección y alimento. Lonuevo se nutría de lo viejo, el principio significaba el final. Esto la llenó de tristeza. Le costó ponerse de pie. No lo logró al primer intento ni al segundo; para conseguirlo tuvo que ayudarse con los brazos, apoyarse en un árbol. Tanteó la tierra mojada hasta encontrar la mejor manera de sostenerse. Más tarde aprendió a correr, a saltar. Durante el resto del día anduvo por el bosque corriendo tras seres pequeños y voladores, saboreando los frutos tímidos que robaba a las plantas. Se acercó a los arroyos sin asustar a los seres que bebían en ellos. Le gustaron el susurro de las aguas, el frescor que regalaban a su garganta, contemplar el fantástico ser que la espiaba desde la superficie espejada. Cuando el cielo empezó a ponerse oscuro, la criatura se metió en un tronco hueco, se acurrucó en la madera tibia. Las sombras se condensaron, absorbieron de a poco todos los ruidos. Dentro del tronco, hecha un ovillo, la criatura se quedó dormida La despertaron los trinos que revoloteaban de rama en rama. Tiritando, la criatura salió al sumiso resplandor del bosque. Una niebla blanca y helada se movía por el suelo, dejando a su paso gotitas que brillaban si las tocaba el sol. Estiró los brazos, abrió la boca, se desperezó. Tenía las piernas entumecidas. Vio unos frutos amarillos en una rama y sintió hambre. Mientras comía los frutos recién arrancados, sentada sobre la tierra salpicada de rocío, oyó las voces. Prestó atención. Eran distintas a todas las que había oído antes. Parecían no pertenecer al bosque. Pero ella no concebía un mundo fuera del bosque. Para ella, el mundo era el bosque. Fue hacia las voces. Se hicieron más y más estentóreas y, finalmente, se materializaron. Descubrió a los seres en la orilla del arroyo. El ser más grande andaba en cuatro patas. Tenía cabeza alargada, orejas cortas, una cola larga que se movía golpeándole los flancos. De vez en cuando lanzaba un bufido, movía una pata escarbando la tierra. Los que lo rodeaban andaban en dos patas. Pelos enmarañados les tapaban la cabeza y el rostro, la piel les caía a los costados formando pliegues holgados de distintos colores. Olfateando el aire, agitando las colas cortas, réplicas más pequeñas del primer ser se movían inquietas entre las piernas de los demás. Uno de los seres que andaban en dos patas clavó los ojos en la criatura, la señaló, gritó guturalmente. Los seres más bajos mostraron los dientes, gruñeron. El ser grande permaneció indiferente. El ser que había gritado se adelantó, llevó las manos a los pliegues de su vientre, extrajo una protuberancia carnosa que parecía brotarle de las entrañas. Lanzando sonidos agu- dos y entrecortados, la agitó repetidas veces. Los otros como él profirieron sonidos similares. La criatura avanzó hacia el ser, se dejó llevar por un impulso irresistible que no podía comprender. Entonces los seres de rabo corto se pusieron furiosos, se lanzaron a la carrera. Sin saber lo que era el miedo, la criatura se llenó de miedo. 2 El hombre alto y fornido se detuvo en medio del sendero. Contuvo la respiración. El viento jadeó entre las ropas del hombre, le revolvió la melena. Lejos, algo se quejó de nuevo. El hombre se relajó. Por un momento había creído que se trataba de un perro de caza. Le gustaba recoger los animales heridos que encontraba en el bosque, llevarlos a la cabaña, cuidarlos hasta que sanaran. Sabía cómo hacerlo. Pero con los perros de caza era distinto, pues se enfurecían apenas alguien se les acercaba. Una cinta rosada y zigzagueante en el tobillo, que en las noches de tormenta ardía como una brasa, se encargaba de recordarle que era imprudente aproximarse a ellos. Por eso los evitaba, del mismo modo que evitaba a los otros hombres. Cuando necesitaba ropa o comida y trabajaba para los campesinos, veía manifestarse la locura de estos, cuando bebían el zumo fermentado de ciertos frutos: insultaban a todo el mundo, maltrataban a los animales que les ayudaban a trabajar la tierra. Además eran ellos quienes adiestraban a los perros de caza. Lo hacían por pura maldad, pues no podían probar la carne de los animales del bosque. Así lo decretaba una antigua ley. Aunque todos ignoraban por qué debían respetar las antiguas leyes, nadie las infringía. En una sola ocasión vio cómo unos hombres cazaban un venado y se disputaban las lonjas sanguinolentas; la escena le causó repulsión. Detestaba la sola idea de ingerir carne. Los gemidos se repitieron lastimeramente. No pertenecían a ningún animal que él conociera. Apartó unos arbustos y se desvió del sendero. Más adelante, detrás de una mata de retamas, la vio. Una infinidad de imágenes se le agolparon en la mente. No supo de dónde venían, ni dónde se metieron al instante siguiente, cuando se esfumaron como un sueño tras un brusco despertar. Se encontró mirando fijamente... ¿Cómo nom- brar lo que nunca se ha visto? Parecía hecha de noche sin luna y leche pura, una rara floración nocturna marchitándose a la luz del día. La miró un tiempo incierto antes de notar las magulladuras que le moteaban el cuerpo, las huellas inconfundibles de los colmillos, largos como un pulgar, de los perros de caza. El líquido lechoso que manaba de las heridas manchaba las hojas de los helechos. Recordó las fauces abiertas chorreando baba y se le puso la carne de gallina. Se le ocurrió que quizás los perros merodearan el lugar, listos para abalanzarse sobre él apenas se descuidara. Creyó ver siluetas sigilosas, oír gruñidos amenazadores. Ahuyentó estos pensamientos e hizo lo que tenía que hacer. Recorrió la distancia que lo separaba de la cabaña tratando de no apurarse. Le urgía llegar, pero temía dañar aún más a la frágil criatura que llevaba en los brazos. Cuando llegaron a la cabaña, la depositó en la cama y corrió al pozo en busca de agua. Hirvió el agua tal como había aprendido hacía mucho, la dejó enfriar. Con una toalla empezó a lavar despacio las heridas, pero ella se retorcía, gritaba cuando la tocaba, así que interrumpió la tarea. Revolvió las bolsitas de especias, los guijarros de colores brillantes, las semillas de plantas que crecían únicamente en climas lejanos, las chucherías acumuladas en docenas de viajes por los rincones deshabitados del bosque interminable: cada objeto encerraba un recuerdo, los somnolientos paisajes de tierras remotas. Finalmente encontró lo que buscaba. Alineó los frascos sobre la mesa. Etiquetas de distintos colores permitían individualizarlos. Descorchó el primer frasco, puso en un cucharón lleno de agua unas cuantas gotas del líquido escarlata que calmaba el dolor y provocaba sueños bienhechores. Se arrodilló al lado de la cama, pasó un brazo por debajo de la cabeza de la criatura, la alzó con suavidad. Vació el cucharón en la boca de ella en cortos sorbos. Después tomó dos camisas que nunca usaba. Les cortó las mangas en tiras largas. De la pechera y la espalda sacó unos pedazos del tamaño de una mano abierta. Echó en el cubo de agua un chorrito de lo que había en el segundo frasco, un líquido ambarino de olor penetrante, que impedía la formación de veneno en las lastimaduras. El agua adquirió en seguida un color nuboso. Mojó los trapos y se puso a lavar las heridas de la criatura dormida. Humedeció pacientemente las costras endurecidas hasta que se ablandaron. Algunas mordeduras eran tan profundas que se podía ver el hueso. Eso lo intranquilizó. Tardarían en curar, las marcas jamás se irían del todo. Una vez que las heridas estuvieron limpias, embebió unos pedazos de tela en el líquido guardado en el tercer frasco. Su función era fortalecer el crecimiento de la carne. Puso un trapo empapado sobre cada herida, los sostuvo envolviéndolos con las tiras que habían sido las mangas de las camisas. Tapó a la criatura con una manta y se sentó a descansar. Sentado en un tosco banco de madera, frente a la cama, observó a la criatura dormida. El rostro ya no estaba desfigurado por el dolor. Había belleza en los delicados rasgos. Anocheció. El hombre sintió el molesto roí do de la impaciencia. Le molestaba tener que quedarse de brazos cruzados. Ojalá pudiera hacer algo más. ¿Bastaba con lo que había hecho? Siempre cabía la posibilidad de que las heridas empeoraran, en vez de mejorar. Quizás en ese preciso momento la criatura se estaba precipitando irreversiblemente hacia... No. No debía pensar en eso. Tuvo ganas de salir corriendo a buscar ayuda. Pero dejarla sola no era una buena idea. Además, no sabía muy bien a quién acudir. Posiblemente no le prestaran atención. Encendió la chimenea haciendo saltar una chispa sobre la paja. Las llamas crepitaron, la madera enrojeció, disipando el frío de la cabaña. Se sentó. El aire templado y el siseo del fuego lo adormecieron. Cabeceó. Los párpados le pesaban. Imágenes confusas acudieron a su mente. Moviéndose en sueños, la criatura se quejó. Medio dormido, vio la punta de la manta deslizarse fuera de la cama. Los pechos de la criatura quedaron al descubierto. Eran extraños, prominentes. De algún modo, bellos. ¿Qué clase de criatura era ésta? No demasiado diferente a un muchachito, en todo caso. Salvo esos pechos. Y lo que le faltaba entre las piernas. Definitivamente no era un hombre, a pesar de su apariencia humana. Entonces, ¿qué era? Los viejos solían hablar de estas criaturas. Las llamaban... mujeres. Eso era ella. Una mujer. Había encontrado una mujer. Solo que no sabía muy bien qué era una mujer. Algo muy tierno y delicado, en todo caso. y poseía... algo. Algo que él había observado en las criaturas del bosque y nunca en los hombres. Algo que no podía describirse con palabras. Estaba en ella y, en ese sentido, la ponía mucho más cerca de los seres del bosque que de los hombres. Los viejos contaban que las mujeres salían del bosque cada tantos años y reían al recordar las cosas que habían hecho con ellas, aunque nadie sabía bien a qué se referían. Ésta era la primera vez que veía una mujer. ¿Qué debía hacer con ella? En verdad, nunca había creído seria- mente en su existencia. Se preguntó de dónde vendrían, por qué solo en ciertas épocas. Esto lo condujo nuevamente al terreno de las preguntas que ni los viejos eran capaces de responder. ¿De dónde venían los hombres? Todos los animales tenían sus parejas. ¿Las mujeres eran las parejas de los hombres? Si era así, ¿por qué se dejaban ver solo de cuando en cuando? Él no recordaba haber venido de parte alguna. Ningún hombre lo recordaba. Simplemente estaban. ¿Para qué? Se sobresaltó. Abrió los ojos de golpe, convencido de que alguien se ocultaba en el cuarto. Miró bien. Los rescoldos arrojaban sombras siniestras contra la pared. Una de ellas le recordó a los hombres que usaban vestidos negros. Venían de las aldeas para exhortar a los campesinos a salvar algo que se llamaba alma y a no andar por un camino llamado pecado. Y ahora que lo pensaba, también decían que las criaturas del bosque eran malas, que alguien las enviaba para tentar a los hombres y causarles daño. No podía creerlo. Ningún mal podía provenir del bosque. El bosque era viejo y acogedor, la manifestación más bella de la vida. Puso unos troncos en la chimenea. Sopló. Las llamitas azules crecieron con rapidez, bailotearon entre las cenizas. La criatura descansaba mansamente. Al tocarle la frente descubrió que allí se consumía otra hoguera. Le pasó un trapo humedecido. Volvió a sentarse. Al rato, se sumergió en un sueño inquieto. Los rayos del sol que se filtraban por las rendijas salpicaban el piso de dibujos sin sentido. Partículas de polvo iluminadas se movían en el aire. Se desperezó, bostezó en silencio. Le dolían los huesos. Era hora de abrir las ventanas. La mañana irrumpió como un manantial: un soplo fresco, el aroma del pasto mojado y la savia de los pinos. Una mariposa se elevó trazando una espiral imaginaria. Los ligustros se empeñaban en florecer a pesar del otoño. Momentáneamente, el pasado se disolvió en el paisaje matutino. Esto lo ponía de buen humor. Pensar que la noche se iba impregnada con todos los acontecimientos del día anterior, y que el amanecer modelaba de nuevo el mundo. Se dio vuelta y miró a la criatura. Ella también lo miraba. Dos ojos claros y luminosos. Se alegró al verla despierta, y más se alegró al ver la sonrisa en el rostro de ella. La criatura vio los vendajes que tenía en los brazos, los tocó tímidamente, tironeó de ellos sin brusquedad, con firmeza. Cuando él llegó a su lado, algunos trapos ya estaban en el piso. Buscó la herida con la mirada, deseando que ella no la viera. No había herida. Le quitó las vendas una por una. Debajo encontró piel tersa e intacta. Estaba tan contento que no llegó a sorprenderse. La incertidumbre dejó de acecharlo. Por una vez fue como si la noche realmente se hubiera llevado el sufrimiento y la pena del pasado. Salió de la cabaña y regresó enseguida con un montón de frutos frescos. Hambrientos y gozosos, comieron sentados en la cama. Después de comer se miraron. Ella estiró la mano, le rozó la mejilla. La caricia duró menos que un suspiro, pero él siguió sintiendo el toque de la mano después que ella la hubo retirado. Cuando ella lo tocó, una corriente impetuosa fluyó en una sola dirección. Dentro del hombre, la corriente viboreó, llenando el vacío, triturando las astillas de soledad incrustadas en su espíritu. Tanto hacía que las llevaba que el daño producido había terminado por transformarse en una molestia cotidiana, inadvertida. Cuando la corriente lo llenó todo, pugnó por salir. El hombre sintió la imperiosa necesidad de dar a la criatura lo que llevaba dentro. Hacerla partícipe, protegerla, acompañarla siempre, abrirse a ella. La miró a los ojos y comprendió que ella estaba dispuesta a recibir. Ansiaba lo que él quería ofrecerle. Se tendieron juntos, se acariciaron dulcemente. Él no supo en qué momento la ropa que tenía puesta se convirtió en un bulto sobre el piso. Se compartieron a sí mismos. El uno al otro y el uno en el otro. Compartieron sus cuerpos y, a través de ellos, todo lo que ambos eran. Para él, cada persona era un misterioso bosque. Los demás podían internarse en esos bosques, pero no recorrerlos totalmente. Se llegaba a un punto donde la espesura impedía continuar. En algunos hombres la espesura crecía en forma desbocada, nutriéndose de su propio desencanto, y terminaba abarcándolo todo. Cualquier cosa que sucediera a continuación solo provocaba indiferencia. Él llevaba esa espesura dentro. Hacía rato que la sentía multiplicarse, devorándolo. Había permitido que ella se fortaleciera indiferente. Después de todo, la soledad era la esencia de la condición humana. Contra eso, nada se podía hacer, salvo, quizás, luchar. Entablar una lucha inútil, perdida de antemano, ya que de un modo u otro la soledad siempre se las arreglaba para vencer. Y sin embargo, la compulsión de luchar también formaba parte de la condición humana. Aho- ra sabía que la lucha podía acercarse a la victoria tanto como se quisiera, por más que no la alcanzara. Eso dependía de cada uno. El hecho de saberlo hacía de él un hombre distinto. Nunca supo cuántos días estuvieron juntos. Era hermoso despertar dentro de ella, explorar su cuerpo, abrazarla, beber de sus labios, extraviarse en la inmensidad de sus ojos, dormir en sus brazos, volver a estar dentro de ella. Olvidarse del tiempo. Una mañana despertaron en el bosque. Se contemplaron felices. Él la recorrió con los labios, jugueteando con los pezones, demorándose entre las piernas. Después, ella se puso sobre él, lo guió a su interior. El placer fue un cálido oleaje. Más tarde, él despertó temblando a pesar de la tibieza del sol. Miró a su alrededor. Ella no estaba. 3 El servomecanismo aguardaba en la espesura del bosque. Las extremidades metálicas recogidas, el vientre ovalado apoyado en un lecho de hojas descompuestas. Esperaba en la oscuridad, oculto en un tronco podrido, inmóvil como una araña en su tela. A cada instante recibía una cantidad enorme de información, proveniente del sector del bosque que abarcaban sus sensores. Cada unidad de información era interpretada instantáneamente por el cerebro en miniatura y luego almacenada. Desde su sombría madriguera presenciaba pasivamente la intensa actividad del bosque. Percibía los esfuerzos de la vida por construir estructuras complejas, las incesantes fluctuaciones de la materia. Esperaba. Al fin, un eco lejano lo arrancó del letargo eléctrico. Un llamado silencioso y perentorio que puso fin a la larga espera. El cerebro recogió el mensaje y se puso a trabajar. Los circuitos internos se afanaron sigilosamente. Del sinfín de señales que emitían las circunvoluciones protegidas por placas óseas de los seres del bosque, solo una interesaba al cerebro electrónico, y podía reconocerla entre miles. Hubo un chasquido y las extremidades se extendieron. El servo hundió las patas de metal en la capa de hojas enmohecidas hasta encontrar un punto de apoyo. Depositó todo su peso sobre ellas y se irguió, destrozando la madera podrida que lo rodeaba. Una claridad azul verdosa desplazó la ausencia de luz, los ruidos dejaron de ser una reverberación algodonosa. Olores espesos flotaban en el ambiente. Sin prestar atención a estos cambios, inició la marcha. A medida que el servo avanzaba, el llamado se fue transformando, sucesivamente, en un murmullo, un aullido, un rugido casi tangible. Cuando la señal alcanzó la máxima intensidad, los ojos eléctricos divisaron lo que buscaban. La criatura yacía en el suelo, se contorsionaba como si un fuego interno la estuviera devorando. Una tonalidad cenicienta le enturbiaba la piel. Ni siquiera notó la presencia del servo. Del cuerpo ovalado surgieron tres brazos mecánicos. Dos de ellos alzaron a la criatura, el restante le aplicó una inyección neumática. La criatura dejó de moverse, respiró pausadamente. Con la criatura en brazos, el servo se alejó del lugar. Anduvo el resto del día y toda la noche sin inconvenientes. A la madrugada tuvo que disminuir el ritmo de marcha. La vegetación se apretaba más y más, angostando los corredores naturales del bosque. A la mañana llegó a una zona inextricable. Un profundo estrato de hojas ennegrecidas alfombraba el suelo. De entre ellas brotaban raíces gordas, arbustos espinosos. Más adelante, los arbustos aislados se unían, formando un sotobosque compacto y lacerante cuya altura aumentaba a cada paso. Ahora los árboles se abrigaban con cortezas purpúreas o violáceas, las ramas se entrelazaban y se curvaban como garras. Las raíces se bifurcaban muy por encima del suelo, formando intrincadas cuevas delimitadas por gruesas columnas vegetales. Marañas de plantas trepadoras colgaban de lo alto como una cascada estática. El débil resplandor que a duras penas lograba atravesar el follaje teñía la región de colores borrosos. La luz misma parecía diluirse en el aire enrarecido antes de alcanzar el suelo. Sombras movedizas, esporádicas, delataban la presencia de los moradores del lugar. El servo andaba metódicamente, una alimaña articulada corriendo a su guarida con un codiciado tesoro. Más brazos mecánicos, salidos del vientre ovalado, apartaban con eficiencia la vegetación frondosa. Inconsciente entre las manos de metal, la criatura parecía haberse encogido durante el trayecto. Mustia, la respiración casi inexistente. Escamas grisáceas se desprendían de los sitios en que el ramaje rasguñaba la piel descolorida. La negra caverna se abrió de repente delante del servo. Los pasos metálicos arrancaron ecos apagados de la roca resbaladiza. Un declive suave y sinuoso conducía a las entrañas de la tierra. El descenso terminó ante una plancha maciza de metal. El muro se deslizó sin hacer ruido. Una potente luz blanca inundó el recinto. Por los túneles subterráneos escapó un hálito helado. El servo cruzó el umbral. Los labios de la criatura exhalaron una fugaz nube de vapor. La plancha de metal volvió a su posición inicial. El recinto era funcional. Un cubo excavado en la piedra, tapizado con metal y plástico, equipado con una compleja maquinaria electrónica. La sustancia resistente que cubría gran parte de las paredes y el suelo dejaba ver la roca viva. Delante de una de las paredes laterales, una consola cubierta de botones y perillas. Sobre ella, una pantalla de pared a pared. La pantalla estaba apagada. Empotrados en la pared de enfrente, compartimentos de distintos tamaños, separados del recinto por tabiques transparentes. El interior de los recintos no estaba iluminado. En la misma pared, en el rincón superior alejado de la entrada, una corriente de aire frío se volcaba en el recinto después de atravesar una rejilla plástica. La pared del fondo, recubierta por un material de color indefinido, se curvaba en forma de embudo hacia el centro del recinto. La parte más estrecha del embudo, suspendida a media distancia entre la pared y la entrada, se abría como los pétalos de una flor. El servo se dirigió a los compartimentos de la pared lateral. Con un dedo mecánico presionó una placa cuadrada del tamaño de una uña, en la base del compartimiento mayor. El interior del compartimiento se iluminó, el tabique transparente se deslizó hacia arriba. Depositó a la criatura en el piso del compartimiento. De la boca de ella ya no salían nubecillas de vapor. El servo dio media vuelta, caminó hacia la salida. La abertura se abrió a su paso. De vuelta en los túneles solitarios, el servo desanduvo el camino de llegada. Una vez en la superficie, se internó en la espesura sin rumbo fijo. Poco antes del anochecer detectó la señal clara e inequívoca de un ser humano que se acercaba. Se paró, elevó las extremidades de metal, se aferró a una rama, se izó verticalmente. La rama osciló, luego se quedó quieta. Escondido entre sus hojas, el servo colgaba como un murciélago que aguarda la noche. Un hombre alto apareció al cabo de un rato. El cabello castaño se le arremolinaba alrededor de los hombros. Tenía la ropa rota, arañazos en la cara y el pecho. De a ratos se agachaba como buscando algo, se detenía para examinar los matorrales. No tardó en perderse de vista. El servo se descolgó, prosiguió su peregrinación a ninguna parte. En medio de la noche, encontró un arroyo de aguas turbulentas. Se metió en él, vadeó en la oscuridad. De pronto se sumergió en el agua barrosa. Encima del servo se formó un remolino breve. Mientras se hundía en el limo del fondo, plegó las extremidades metálicas. El barro lo cubrió por completo. Inmerso en la acuosa profundidad, el servo se puso a esperar. El hombre musculoso se asomó al vacío que se abría ante sus ojos. Respiraba con dificultad. De su cintura pendían unos harapos. Permaneció en el borde del abismo hasta que la respiración se normalizó. Luego entró. Era imposible ver algo. Palpó la pared rocosa reconoció el suelo con los pies antes de apoyarlos. Siguió así un buen trecho. Un artefacto disimulado en una concreción mineral detectó la proximidad del hombre. Emitió un impulso eléctrico. El impulso onduló por el subsuelo hasta que fue capturado por una caja fijada al techo de la cueva. La caja disparó una onda subsónica que hendió el espacio entre los muros de piedra. El hombre se llevó las manos a la cabeza, cayó de rodillas, se desplomó sin conocimiento, Tardó en despertar. Se movió levemente. Tambaleante, se puso de pie. Sin apartarse de la pared, dio unos pasos inseguros. Hubo otro impulso y otra onda. El hombre giró sobre sus talones, cayó. Una saliente afilada le abrió un tajo en la sien. Pasó mucho tiempo. El hombre parpadeó. No se movió. El corazón le latía desordenadamente. Se pasó la mano por la frente, por el lugar donde la carne abierta sangraba. Aspiró sin fuerzas, se levantó. Desde el techo de la cueva, la caja captaba el calor despedido por el cuerpo del hombre. El calor menguaba. En la parte inferior de la caja, el extremo de un cilindro móvil no dejaba de señalar un punto situado entre los ojos del hombre. Este volvió por donde había venido. El hombre alto y fornido vagabundeó muchos días por los alrededores de la caverna. Andaba semi desnudo; comía bayas, raíces, brotes dulzones. Un amanecer se encaminó al linde del bosque. Jamás regresó. Mientras la plancha de metal se cerraba a espaldas del servo, varios brazos mecánicos rodearon a la criatura. Uno de ellos practicó una incisión en la base del vientre. Otros dos separaron los bordes del corte. Un tercero se introdujo en la abertura vaporosa y extrajo un receptáculo esférico y rosado, con un conducto alargado que desembocaba en la ingle. Un pliegue membranoso bloqueaba la salida del conducto. El brazo mecánico seccionó limpiamente los ligamentos que sostenían el receptáculo y lo dejó libre. Cuerpo y receptáculo fueron rociados con una sustancia vaporizada, conducidos a sendos compartimentos adyacentes. Aparatos de precisión separaron del cuerpo todos los órganos internos y se los llevaron. El resto fue conducido a un cubículo donde la exposición prolongada a microondas lo redujo a cenizas. El contenido del receptáculo, viscoso y blancuzco, fue volcado en un recipiente lleno hasta la mitad con un líquido no coloreado. Una varilla agitó la solución, obligándola a adquirir una composición homogénea. Luego depositó seis muestras de la misma en otros tantos platitos de cristal. Una cinta transportadora se llevó las muestras. Más tarde, la solución fue encapsulada y conducida a un compartimiento ocupado por un par de garrafas comunicadas por un tubo. Una mano mecánica giró una válvula, desenroscó y levantó la tapa de una de las garrafas. Adentro humeaba un líquido metálico. La mano sumergió la cápsula en el líquido súper enfriado y la depositó en una muesca de la superficie interna de la garrafa. Luego colocó la tapa como estaba, la enroscó, giró la válvula en sentido inverso. Las luces de los compartimentos se apagaron. Las del recinto también. Fuera de la caverna, el frío aumentó con el transcurso de los días. Soplaron vientos, arreciaron lluvias. Hombres, plantas y animales se comportaron como acostumbraban comportarse. Luego, el frío cedió. Una horda de servomecanismos dispersó esporas por el bosque. La mayoría de las esporas germinó. Muchas menos completaron sus ciclos de vida. A fines del verano, numerosas criaturas despertaron del sueño vegetal. Algunas se perdieron en el bosque, otras fueron atacadas por cerdos y perros, salvajes o no, unas pocas tuvieron fugaces encuentros con los hombres. Concluidos esos encuentros, una compulsión irresistible, grabada en cada una de sus células, impulsó a las criaturas hacia el corazón del bosque. Allí, los servomecanismos aguardaban. En el recinto excavado debajo del bosque el tiempo parecía no transcurrir. De pronto, las luces se encendieron. La maquinaria zumbó. En el centro del recinto, en el extremo de una estructura ligeramente cónica, hubo un parpadeo y apareció un círculo de luz turbia cuyo diámetro se extendía del suelo al techo transparente . Poderosos campos electromagnéticos sostenían el círculo en su lugar. Un objeto se asomó al recinto. Vagamente rectangular, plomizo. Tenía un lado plano (el inferior), un lado curvo (el superior), un lado semicircular (el que apuntaba hacia la entrada), un lado inobservable (el que estaba en contacto con el círculo de luz). El objeto creció. Primero en profundidad, luego en altura. Adoptó la forma de una bota. La bota se apoyó en el piso del recinto. La caña de la bota se inclinó hacia adelante. Del círculo lumínico, unidos a la bota, salieron una pierna, una rodilla, un muslo. Junto al muslo apareció una mano enguantada. La figura humana revestida por un traje plomizo terminó de entrar en el recinto. Cargaba una garrafa. A la altura del rostro, un visor ahumado impedía distinguir las facciones. Caminó resueltamente hasta la consola. Movió una perilla y se abrió una compuerta. Quedaron expuestas unas placas ordenadas verticalmente. La figura humana sacó de un bolsillo del traje varias placas semejantes a las que había en la consola. Reemplaz6 éstas por aquéllas. Guardó las reemplazadas en el bolsillo. Movió la perilla. La compuerta se cerró. Cruzó el recinto. Apretó un botón plateado. Una sección de la pared se deslizó, a ras del suelo, salió una plataforma sobre la cual descansaban dos garrafas. La figura humana se agachó, giró una válvula, liberó una traba. Quitó la garrafa y colocó la que traía. Accionó la traba, giró la válvula, se puso de pie, oprimió el botón plateado. La plataforma se metió en la pared. La figura humana se paró ante el círculo de luz turbia. Metió una mano en el círculo. La mano no salió por el otro lado. El resto de la figura humana se introdujo en el círculo sin salir por el otro lado. Transcurrió un momento. Las luces se apagaron. El recinto quedó en silencio.