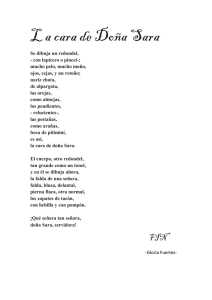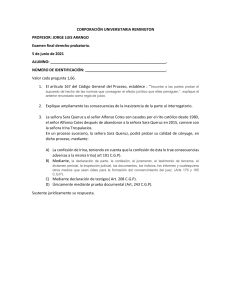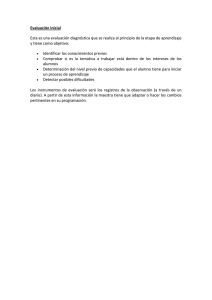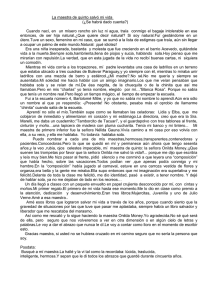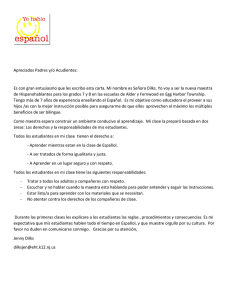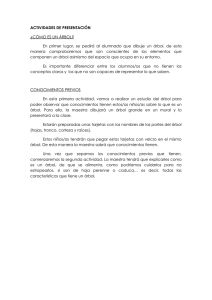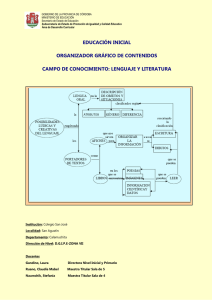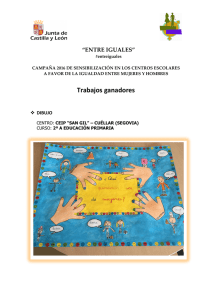3 dayyINTER:Maquetación 1.qxd
Anuncio

OPINIÓN JULIO 2016 > viernes 8 3 Que no falte la palabra Madeleine Sautié Rodríguez Ayer volví a tener diez años. La música del popular director francés Paul Mauriat me transportó con imágenes precisas a un tiempo que me rehace, porque la niñez nunca nos abandona del todo y en ella se enraízan las semillas de lo que después llegamos a ser. Los recuerdos guardados aparecen de pronto con efecto deja vu. Los temas de El padrino o Los paraguas de Cherburgo, Love is blue, Penélope… me ubican en la salita feliz donde también jugué al ballet, canté canciones y recité poemas aprendidos para la escuela. Veo otra vez la grabadora rusa de cintas que mi padre persiguió hasta conseguirla, y de ella sale una melodía cuya belleza me estremece aun en estos tiempos. Entonces a la par que enjuago la ropa se me inflama el pecho y el sonido me contorsiona hondo. Otras emociones se suman y las más recientes tienen también que ver con aquellas memorias primarias que fraguaron la estima y sirven hoy para medir el valor del presente. Estoy ocupada, miles de cosas por hacer me esperan, pero quiero contarle a mi padre. “Lo llamo luego”, pienso. Pero tal vez se me olvide, o no consiga describir más tarde lo que siento ahora, escuchando todo eso que le debo sin que él lo sepa. Me seco las manos, tomo el teléfono y al fin le digo. Una risa nerviosa se le siente, pero no es guasa. No estamos acostumbrados a oír con frecuencia de los otros cuánto le hemos aportado, cuán importantes hemos sido, o qué mínimo detalle nuestro ha servido alguna vez para atemperar o infundir un estado anímico, para encender el ímpetu, para soltar las velas. Escuchar esas confidencias nos sonroja, y nos hace un bien que dura largo, saca a flote buenos saldos, nos incita a actuar en grande. Pero si es poco común recibirlo, también lo es expresarlo. Dados más a presumir de lo que se nos debe, y a sobredimensionar lo que damos, descuidamos valorar lo que por nosotros se hace, lo que nos llega a veces con mucho sacrificio y creemos que para tenerlo solo hubo que mover un dedo. Una arrellanada postura que trasciende todos los niveles, desde las más íntimas relaciones familiares, afectivas y amistosas hasta desestimar con el aplomo de la ingratitud y la ausencia del sentido de justicia los provechos de un determinado proyecto social. La vanidad inútil, como aquella que describiera en su rima XXX Gustavo Adolfo Bécquer —Yo voy por un camino, ella por otro / Pero al pensar en nuestro mutuo amor / Yo digo aún ¿por qué callé aquel día? / Ella dirá: ¿Por qué no lloré yo?— puede ser la ruptura definitiva de un buen afecto. Muchos desencuentros no lo serían si la manifestación conciliatoria de la palabra se dispusiera a conseguirlo. Sin convertirnos en máquinas de adulación muy buenos resultados pueden salir de una comunicación que contemple la consideración hacia lo que otros —directa o indirectamente— hacen para beneficiarnos. La confesión regocija y cuando media la sinceridad, a la vez que humaniza, ofrece al declarador un porte espiritualmente galante. No en balde en la recta final de la vida, díganse la edad longeva o la de los últimos instantes conscientes, suele adoptarse este envite, y se busca a aquel que no ha escuchado aún la revelación atragantada, como si hacerlo nos aligerara el andar. No esperemos las etapas postreras para reconocer que si el gorro abriga a la cabeza, este a su vez recoge el calor que ella le proporciona. Agradecer —y decirlo cuando es prudente— puede convertirse en un ejercicio natural que en nada nos disminuye. No lo dejes para luego, toma el teléfono, tuerce el rumbo habitual si es preciso, deja que se te escape libre y sin reservas esa voz generosa que mal escondes porque siendo una dádiva ya no te pertenece. Quinqué Jesús Jank Curbelo Consolación del Sur, Pinar del Río, 1957. La escena es la siguiente: Tras la puerta hay un niño muy delgado. Casi tísico. Descalzo. El pelo oscuro le hace un redondel en la cabeza. Está sentado encima de una silla de metal y vinil y las piernitas no le tocan el suelo. No le alcanzan. Ni aunque se estire. El suelo es la argamasa de cosas que han ido sedimentándose con tiempo sobre el suelo, niveladas por pisadas humanas y animales, por el arrastre continuo de objetos. Tras la puerta no hay un suelo uniforme. Tras la puerta, detrás del niño y detrás de otra silla, sobre una silla, una señora gorda pela una papa. Ella está en la cocina. La división entre sala y cocina la marca una cortina sujetada a una viga que también sostiene el techo. La cortina no cuelga. Está enrollada a la viga y de la viga también cuelga una virgen. La señora mira al caldero puesto entre sus piernas. Limpia con el cuchillo la cáscara y la deja caer luego en una de las esquinas del caldero. En otra esquina coloca las papas que ya no tienen cáscara. Y en otra las que le quedan por pelar. La suma no da más de tres papas. Detrás de ella, encima de una meseta improvisada, que no es más que un saliente de la pared asido a un par de tarugos cilíndricos, hay un fogón pequeño. Algunos platos. Cubiertos y pañitos de cocina. Luego una puerta que conduce a un patio de tierra con dos gallinas y una cerca. La estructura de la casa es de madera. El techo es a dos aguas. No está bueno. Junto al niño, detrás de otra cortina, el dormitorio. Tiene el espacio exacto que ocupan dos camastros no muy grandes (un canapé y una cama personal), un quinqué sobre un estante y un espejo. La ropa cuelga uniformemente de percheros de alambre que cuelgan de un cordel grueso que va de un lado a otro de dos grampas, una en cada pared. El dormitorio no se ve desde la puerta. Quien mira, entonces, desde la puerta, es Sara. Sara es la prima del muchacho hético sentado a algunos metros de la puerta. Es, además, la prima de otros cuatro muchachos héticos con los que comparte la casa. Es la sobrina de la señora que pela las papas. Y tiene nueve años. Está en la puerta. Junto a Sara, de pie, está su maestra. La señora que pelaba las papas repara en ellas. Deja su faena. Saluda a la maestra y la invita a sentarse. Con una seña, manda al muchacho a corregir los pliegues de las sábanas del dormitorio; a revisar que el baño esté limpio; que la cocina esté en orden. Cuela café. Conversa cortésmente con la maestra. Acaba la comida. Es poca. La fracciona… —Una visita era una cosa sagrada —dice Sara, 60 años después—. Se le debía respeto. A la maestra porque era la maestra. Pero a cualquier persona que viniera a la casa se le trataba igual… Éramos pobres — dice—, pero dignos. Sara cuenta y construyo esas escenas en mi mente. Las renuevo, las hago cotidianas. Y pienso en cuántas cosas han cambiado, para bien, en seis décadas. Y en cuántas deberíamos retomar. ¡Cuidado con la lengua! Yasel Toledo Garnache El señor caminaba despacio hacia la casa. Cargaba el cansancio acumulado durante ocho horas de trabajo. Iba como por inercia, absorto en múltiples preocupaciones, pero aquellas “palabrotas” fueron más despertadoras que una alarma, con volumen excesivo, cuando todavía se quiere seguir bajo el calor de la sábana. Él negaba la posibilidad de que tres niños fueran los protagonistas, pero otra vez retumbaron vocablos similares a los anteriores. Y el hombre ensayó en su mente, de manera rápida, lo que debía decirles, cómo regañarlos de la manera más favorable para su formación, pero no valió de mucho. Después de las primeras expresiones, recibió como “premio” algunas ofensas. Preguntó por los padres, y fue peor. Los muchachos corrieron en dirección contraria, y él los llamaba, bastante molesto, hasta que desaparecieron. Luego, retomó el paso de antes. Unos días después me comentó: “Todavía me parece oírlos. Imagino lo que dirán sus familiares en la casa, y en mi barrio hay otros similares. Sus maestros tienen un reto grande”. Aunque duela admitirlo, las “malas palabras” van de un lugar a otro y estallan no solo en discusiones y otros momentos emotivos. Para algunos es casi imposible evitarlas, porque las llevan demasiado dentro. Recuerdo a una señora que llegó a cierta institución con balas verbales de ese tipo, y verdad que estaba desesperada después de tantas gestiones sin lograr la solución, pero esa manera jamás será la adecuada para establecer una comunicación fructífera. Resulta lamentable que algunos expresen locuciones desatinadas en escenarios diversos. Tal vez, la parte menos grave es esa manía de llamar a las novias “jevitas”, a las madres “puras”. Hoy un muchacho inteligente, más bien está “vola'o”,”sopla'o” o “escapa'o. Los amigos son “socios”, “consortes” y “aseres”. Nadie facilita un encuentro amoroso, sino “pone una piedra”. Aclaro que los términos referidos no clasifican como “palabrotas”, motivo principal de estos párrafos, su calibre es bastante reducido en comparación con el de otros. La situación de las frases obscenas es peor. Varios parecen considerar que quien no las pronuncie deja de ser “el duro”, “el bárbaro”, el líder del grupo. La mayor preocupación de ciertos adolescentes y jóvenes es ser aceptados. Es lamentable ver cómo, por tal de “irse tras la bola”, incurren en ese lamentable comportamiento. Hay quien las dice “tan fresco como una lechuga”, como si fueran chistes o las últimas inclusiones en el Diccionario de la Real Academia. Sus emisores son también adultos. Por supuesto, es comprensible que, en determinados contextos, se escapen unas faltas, culpa de la emotividad o de algo más. Resulta difícil que, después de darle a nuestro dedo con el martillo en vez de al clavo, digamos ¡Uyyy! o ¡Qué mala puntería! Algunos se incluyen en el primer repertorio lingüístico de los pequeños. Ahí, junto a “mamá” y “papá”, y, en ocasiones, aplaudimos la “gracia” con una sonrisa. Ellos entonces la repiten y, más tarde, la acompañan con otras peores. En el fenómeno, influyen materiales audiovisuales de factura nacional o foránea y obras de teatro, libros, humoristas y canciones de moda. Varios cuentos infantiles desechan la inocencia de los de antes y autores hasta se justifican: “Es que los niños son distintos a los de nuestra época”, dicen y luego retocan la corbata inexistente. Es vital seleccionar de una manera adecuada lo visto en la pantalla y otros modos de entretenimiento, acompañarlos en los juegos y ser exigentes en su formación. Por suerte, muchísimas personas, incluidos jóvenes y adolescentes, mantienen maneras adecuadas de comportamiento y, en el país, existen múltiples centros y profesionales para la labor educativa y de enseñanza. La escuela y la familia son indispensables para la formación de valores, apropiados modos de comportamiento y las maneras más adecuadas de expresarse, sin embargo, sería beneficiosa la contribución de cuantos estén cerca y de otros que, desde su profesión, podrían incidir de forma positiva.