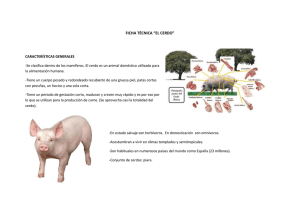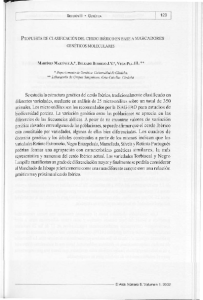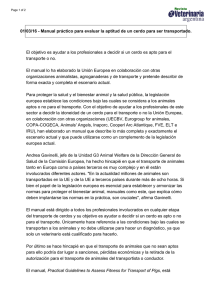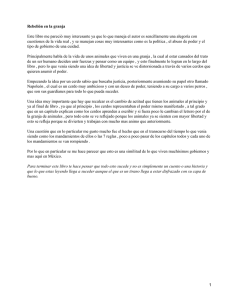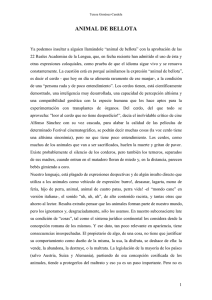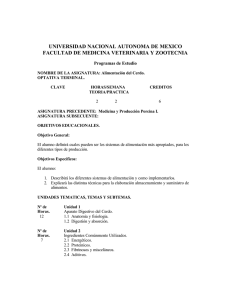Muestra - La Galera
Anuncio

Primera edición: noviembre de 2009 Publicado originalmente en inglés por Scholastic Ltd. Maquetación: Marquès, S.L. Edición: Marcelo E. Mazzanti Coordinación editorial: Anna Pérez i Mir Dirección editorial: Iolanda Batallé Prats © Ally Kennen, 2006 © Marcelo E. Mazzanti, 2009, por la traducción © Atomic Squib Ltd., por la imagen de cubierta, reproducida con permiso de Scholastic Ltd. © La Galera, SAU Editorial, 2009 por la edición en lengua castellana La Galera, SAU Editorial Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona www.editorial-lagalera.com [email protected] Impreso en Egedsa Roís de Corella, 16 08205 Sabadell Depósito legal: B-39.647-2009 Impreso en la UE ISBN: 978-84-246-3268-7 Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra queda rigurosamente prohibida y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley. El editor faculta a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) para que pueda autorizar la fotocopia o el escaneado de algún fragmento a las personas que estén interesadas en ello. Uno Ésta es la lista de las diez peores cosas que he hecho: 1. Bullying, a los siete años: obligué a mi hermano de tres años, Chas, a fumarse un pitillo. 2. Robo, a los ocho: cogí a mi abuela ciento veinte libras del dinero de su pensión que tenía en un bolso. 3. Robo y matanza, a los ocho: con mi hermano mayor, Shelby, nos agenciamos mi primer coche, un Ford Fiesta, y lo estrellamos contra la verja del jardín de un viejo, matando a los pájaros de su aviario. (Los ocho fueron una mala edad para mí.) 4. Vandalismo, a los diez: me metí en el coche del director de la escuela y eché superglue en las bujías, después de que me echara de primaria. 7 5. Crueldad emocional, a los once: le dije a mi padre (el de verdad) que ojalá se muriese y así no tendría que volver a verlo. 6. Incendio provocado, a los doce: quemé una papelera en el patio, y el incendio se extendió a tres aulas. 7. Perversión, a los trece: cogí unos sostenes blancos de encaje de la lavadora de mi vecina. 8. Estafa, a los catorce: fui de puerta en puerta pidiendo dinero a ancianos, diciéndoles que era para los niños hambrientos. 9. Sabotaje biológico, a los quince: como pequeña venganza, escupí el resultado de un mal catarro en la crema hidratante de mango de mi hermana de acogida. 10. Asesinato, a los diecisiete: aún no lo he hecho. El número diez de mi lista va a ser el peor, y tengo que planearlo con mucho cuidado. Aún no sé si acabaré haciéndolo. Sé que no está bien acabar con una vida, por muy malvada que ésta sea. Pero estoy quedándome sin alternativas y volviéndome loco lentamente. Compro un cerdo al mes; no puedo permitirme más. No tengo ni idea de si es suficiente, pero lo mantiene vivo. Sigue creciendo, y eso me preocupa. Voy a cuatro o cinco carniceros diferentes; unos son más caros que otros. Jimmy, mi padre de acogida, siempre quiere saber en qué me gasto el dinero. Estoy convencido de que sos- 8 pecha que tengo un problema de drogas. Guapo, ¿eh? Siempre me está haciendo insinuaciones y dejando folletos donde yo pueda verlos. Se quedaría alucinado si supiera que me gasto el dinero en cerdos. Hoy paro el coche ante la carnicería Thorney’s, en Bexton. Antes de bajarme, miro alrededor un poco, a ver si reconozco a alguien. Pero echan fútbol en la tele y la calle está casi desierta. Thorney es un hombre bajito y rubio que lleva tejanos bajo su bata blanca manchada de sangre. Me mira de arriba abajo mientras paso a su tienda entre cadenas colgantes. Huele a sangre y líquido limpiador, y Thorney tiene una oferta especial de salchichas caseras. —¿Es una fiesta muy grande? —pregunta. No lo entiendo. ¿Qué fiesta? Entonces me acuerdo: otras veces he dicho que trabajo para una empresa que consigue cerdos para banquetes. —No muy grande —digo—. ¿Por qué? No responde, pero me indica que le siga. Atravieso el mostrador hasta la parte trasera de la tienda. Hay una tetera y un microondas y una vieja silla de oficina que parece salida de un basurero. También hay una caja fuerte en una pared, con la puerta entreabierta. No puedo ver dentro. Bajamos unos pocos escalones hasta unas puertas de acero. Thorney abre y recibo un golpe de aire frío en la cara. Hay estantes llenos de carne y congeladores con ventanas; dentro, bolsas de carne picada, embutidos y otras cosas que no puedo distinguir. Carcasas de cerdos, ovejas y media vaca cuelgan de ganchos con forma de S. El suelo está pringoso, y las suelas de mis zapatos se enganchan. Está helado, y el aliento me sale en nubecillas. 9 —Esto es tuyo —dice Thorney, señalando hacia un enorme animal descabezado. Le han arrancado las vísceras y quitado las pezuñas—. Aún no está descongelado del todo, así que asegúrate de que esperen al menos un día más antes de cocinarlo. El animal que cuelga ante mí es mucho más grande de lo que pedí; se lo digo a Thorney. Pero él sólo hace un gesto de resignación con la cabeza. «Es lo que hay, chico. Tómalo o déjalo.» No tengo más remedio que quedármelo. No he dado de comer a la Bestia desde hace más de cuatro semanas, y me preocupa que empiece a montar un escándalo. ¿Y si lo estuviese haciendo ahora mismo, apretado contra los barrotes de su jaula? ¿Qué pasa si alguien va a ver de dónde sale todo ese ruido? Subimos el cerdo por las escaleras entre los dos; su carne es fría y resbaladiza entre mis dedos. Espero tener suficiente dinero para pagarlo. Thorney envuelve el cerdo en plástico blanco y me ayuda a cargarlo en el coche. ¿Cómo diablos voy a meter esa cosa en el embalse? No voy a poder yo solo. Desde el área de descanso, en la carretera, hay un camino campo a través y una subida de dos metros hasta llegar al agua. Esto va a ser un problema. Doy un buen golpe a la puerta del portaequipajes para que cierre. Me seco el sudor de la frente con una mano, pago a Thorney ciento treinta libras y me meto en el coche. Me apoyo en el respaldo del asiento y suspiro aliviado. Comprar estos cerdos siempre me pone nervioso. ¿Qué pasa si me ve algún conocido? Thorney da unos golpecitos en la ventanilla, y yo bajo el cristal. 10 —Normalmente, para los banquetes se prefieren los cerdos con cabeza —dice—. ¿Estás seguro de que tu jefe no me va a traer éste de vuelta? —Está bien —digo, y pongo en marcha el motor. El coche me costó casi todos mis ahorros. Es un viejo Renault 5. Cinco puertas. Azul metalizado. Es una cafetera, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Me saqué el carnet hace seis meses. Hice todas las horas que pude en la fábrica de melamina para comprarlo. Y tiene el seguro al día y la ITV. Todo. Soy legal. Todos se quedaron sorprendidos. Nunca había ahorrado para nada antes. Hasta yo me sorprendí. Ahora apenas me queda dinero; y mucho menos tal como está el precio de los cerdos. Tengo que pensar en otra forma de darle de comer, porque la semana pasada perdí mi trabajo en Quality Productos del Hogar de Melamina. Decido que voy a llevar el cerdo a casa y cortarlo allí; así será más manejable. Puede sonar fácil, pero no lo es. Para empezar, mi casa no es mía en absoluto, aunque lleve tres años viviendo en ella. Y la familia no es mi familia de verdad. Soy lo que se conoce como un «joven de acogida». Antes se lo llamaba con nombres menos finos. Conduzco los cinco o seis kilómetros desde Bexton hasta casa de los Reynolds. ¿O debería decir «mi casa actual»? Viven en mitad de la nada, al menos para lo que yo estoy acostumbrado. Hay un pub y un par de tiendas un poco más adelante, en Gruton, y poco más. Mi familia de acogida consiste en Jimmy Reynolds, su mujer Verity y su hijo Robert, de once años; hablaré de ellos más adelante. En este preciso momento me preocupa encontrarme con la hija de los Reynolds, Carol, de quince años. La hija del diablo. A ésa no se le escapa nada. Entro desde la carretera y aparco sobre el camino de gravilla. Deben de ser más o menos las cinco de la tarde. Se han he- 11 cho un jardín bastante guapo: un montón de flores y un columpio en el árbol, y nada de estúpidos gnomos o estatuas como las que le gustan a mi abuela. Los Reynolds no tienen vecinos. Ya les conviene, teniendo en cuenta que llevan un montón de años cuidando a jóvenes como yo o peores. ¿Quién querría vivir al lado de una casa llena de adolescentes sonados? Es una casa bastante grande. Cada uno tiene su propia habitación, así que todos podemos desaparecer en nuestro espacio propio. Entro y me lavo la cara en la pila de la cocina. Después me preparo mi sándwich preferido, de queso y salsa barbacoa con pan blanco, fundido en el microondas. —A alguien le canta el sobaco —dice una voz chillona detrás de mí. Carol. La ignoro. —Es asqueroso —sigue—. ¿Es que tu madre no te enseñó a lavarte? Me seco las manos en un trapo de cocina para molestarla. Entonces Jimmy, su padre, entra, y ella parece convertirse en una bonita joven de ojos oscuros con pantalones rojos y camiseta rosa. —Papá —grazna—. Ese top no te favorece. —Caradura —dice él. Le acaricia el pelo y me saluda con la cabeza. Se va hacia la salita, donde Verity está leyendo el diario. Carol se vuelve, me dedica una sonrisa de «ahí te quedas» y lo sigue. Suspiro. Soy demasiado mayor para estas chorradas. Demasiado mayor para tener que meterme en familias de otros, como una pieza de un puzle diferente. Nunca he encajado en ningún lugar. Voy hacia arriba cuando Carol vuelve a asomar la cara en la cocina. 12 —Tienes sangre en el cuello —dice—. ¿Se te ha reventado un grano? Le indico con la mano que se largue, pero no hace caso. Escupo en una mano y me limpio el cuello. Carol y Robert están siempre gritándose, y Verity y Jimmy los dejan. En casa, yo y mis hermanos siempre nos llevábamos una paliza. —Tendremos que desinfectar tu habitación cuando te vayas —dice. Se le escapa una risita y sale de la cocina como bailando, sus cabellos oscuros saltando sobre los hombros. Tengo esta teoría: cuanto más rosa lleva una chica, más retorcida y mala es. El rosa es el color preferido de Carol. Ya tiene edad para que se le hubiera pasado. La cinta del pelo y la banda de sus calcetines son rosas. Hasta su gato, Dudley, tiene que llevar un collar con pelillos rosas; no le queda bien, parece un macarra de diez años sin orejas. Miro la tele en mi habitación y oigo cómo la familia sube arriba, uno a uno. Hacia las diez llaman a mi puerta. Es Jimmy. —¿Todo bien? —pregunta. Mira a las paredes y se fija en los bultos de la cama sin hacer. Echa un vistazo a la alfombra, buscando pruebas de algún crimen desconocido. —Bien —digo, y cambio de canal con el mando. —¿Has tenido suerte con lo de encontrar trabajo? —No. Jimmy se apoya contra la puerta. —Necesitarás conseguirlo para tener los papeles del coche en regla. —Sí. Jimmy dice que me deja en paz y cierra la puerta suavemente tras de sí. Es un buen tío. Tiene unos cincuenta y tantos. Su título ofi- 13 cial es «padre de acogida». Ha tenido a chicos como yo entrando y saliendo de su casa desde hace veinticinco años. Ha visto de todo. O quizás no. Pienso en el animal muerto dentro del maletero del coche, rezumando sangre sobre las alfombrillas. A las dos de la mañana, cojo la linterna y bajo las escaleras de puntillas. Cada crujido me pone alerta, porque Carol tiene el oído muy fino. Una vez me cogió preparándome un bocadillo en mitad de la noche, y me echó una mirada que parecía que estuviese robando la casa. Jimmy guarda sus herramientas en el cobertizo, que está siempre sin llave. Me alucina; uno pensaría que, después de cuidar a chicos como yo durante años, mantendría sus sierras y sus pistolas de cola bajo siete llaves. Dejo la linterna en el suelo, abro el maletero de mi coche y, no sé cómo, consigo cargar el cerdo sobre mis hombros. Es tan pesado que apenas puedo respirar. Se ha empezado a descongelar. No sé si conseguiré llegar al cobertizo. Me duele todo: la espalda, los hombros, el cuello. Y el estómago parece que me va a estallar del esfuerzo. Los ojos se me empiezan a acostumbrar a la oscuridad y veo bastante bien. La media luna lo ilumina todo. Cuando llego a la hierba tengo que soltar el cerdo; los brazos se me han cansado y me tiemblan y no quieren funcionar bien. Miro atrás, a la casa iluminada por la Luna, a ver si alguien me mira, pero las cortinas no se mueven. Está todo tan silencioso que siento latir mi corazón. Cuando recupero el aliento, cojo la bolsa y empiezo a arrastrarla. Los dedos me resbalan una y otra vez en el plástico y, cuando por fin consigo moverlo, se rasga y la carne queda al aire. No tengo fuerzas para levantarlo de nue- 14 vo, así que lo llevo rodando. Se golpea contra la hierba, y temo que el ruido despierte a la familia. Pero tengo que seguir adelante. A la puerta del cobertizo, me pongo de rodillas y empujo la cosa ésa con todas mis fuerzas, apretando los dientes y cerrando los ojos. El cerdo se detiene, embutido entre el cortacésped y una bolsa de arena para gato. Lo he conseguido. Me tomo un momento de respiro. No me queda aliento, y estoy un poco mareado, pero me siento lleno de energía. Fuera está todo tranquilo. Nadie sabe lo que estoy haciendo. Estoy a salvo. Pero nunca voy a volver a coger un cerdo tan grande como éste. Arranco el plástico, pero lo dejo debajo para que recoja lo que chorree. Me resultaría difícil explicar una mancha. Enciendo la linterna y veo la sierra de Jimmy que asoma en un cubo de herramientas. La cojo y paso el dedo por el filo. No sé por dónde empezar a cortar. Tenía la vaga idea de que de alguna manera podría colgar el cerdo y cortar hacia abajo por la columna hasta partirlo en dos mitades. Pero el techo no parece suficientemente fuerte como para soportar el peso, así que, en vez de eso, decido empezar a trabajar por una de las patas. Si consigo cortarle las cuatro, el cuerpo será más ligero y más fácil de manejar. Por suerte para mí, el bicho ya está vaciado; no soporto intestinos sangrientos y esas cosas. Me arrodillo y apoyo la sierra contra la carne fría. Me dan temblores. «Venga, tío», me digo a mí mismo, «tienes que hacerlo». Cierro los ojos y empiezo a serrar. Sigo temblando y me dan arcadas. Nunca voy a poder volver a comer beicon. Mientras sierro, un olor metálico llena el cobertizo, y tengo que darme la vuelta por un momento. Una vez pedí a un carnicero que me cortara un cerdo. Me dijo que me costaría noventa libras. Ahora sé por qué. La carne se abre fácilmente, las patas ya casi se han descongelado, 15 pero entonces llego al hueso y parece que esté horas y horas serrando, sin llegar a ninguna parte, cubriéndome de sangre y grasa y Dios sabe qué, y sintiéndome peor y peor por minutos. Tengo una idea. Cortaré el cerdo por donde se unen los huesos, así sólo tendré que cortar grasa y ligamentos en vez de hueso. Pero eso significa volver a empezar. Doy la vuelta al cerdo y palpo un hombro. Vuelvo al trabajo. Me dan calores y, cuando me limpio el sudor de la cara, tengo las manos pegajosas. Entonces veo una luz con el rabillo del ojo. Hay alguien en el jardín; la luz de su linterna ilumina sus pies. Estará aquí en unos pocos segundos. ¿Puedo ocultar lo que estoy haciendo? Me muerdo un labio y siento sabor de sangre. Tengo que hacer algo. Me levanto y tiro la sierra. Abro la puerta del cobertizo y la cierro tras de mí con cuidado. Un brillo blanco me da directamente en la cara. —¿Qué estás haciendo aquí? Una silueta se recorta tras la linterna. —Stephen. —La voz de Carol suena entrecortada—. Estás cubierto de sangre. 16