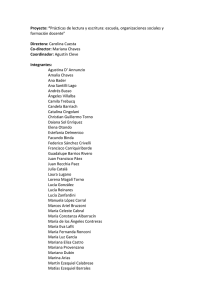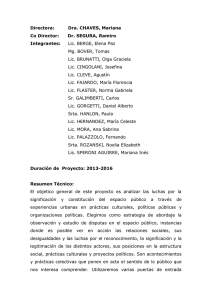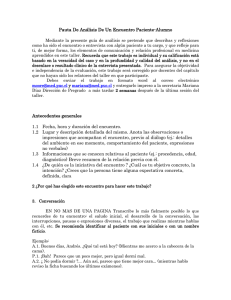Las manos y las voces. José Luís Peixoto
Anuncio

PEIXOTO, JOSÉ LUÍS HISTORIAS DE NUESTRA CASA 1a ed.: setiembre de 2009 136 p.; 14 x 22 cm. ISBN: 978-9974-687-11-0 © 2009, José Luís Peixoto © 2009, de la traducción: Magali de Lourdes Pedro © 2009, Casa editorial HUM Jackson 1111 - C.P. 11200 Montevideo, Uruguay www.casaeditorialhum.com [email protected] Diseño de maqueta: Raúl Búrguez / Juan Carve Diseño de cubierta: Raúl Búrguez Ilustración de solapa: Mariana Bezerian Ilustración de portada: Juan Carve Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta y solapas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. LAS MANOS Y LAS VOCES Yo tal vez tuviera setenta y dos años. Estoy casi seguro de que faltaban pocas semanas para el día en que pasaban cuatro años desde la noche en que mi mujer murió. Cuatro años pasados desde esa noche en que los vientos y las sombras se llevaron a mi mujer como si se llevaran mi corazón. Después de esa noche, durante meses, fue como si me hubiera quedado sentado en un banco con la cabeza entre las manos. Los vientos se volvieron más fríos. Las sombras permanecieron apenas negras. Mi mujer era la persona a quien yo contaba todo. Yo sabía sus pensamientos. Mi mujer era la niña que conocí un día y que mi mirada nunca abandonó. Su sonrisa tímida. Sus labios. Mi mujer era la muchacha que tomé de la mano cuando nuestro primer hijo nació. Jorge, lo llamaremos Jorge. Era su voz envejecida. Su voz callada. Los párpados sobre el dolor y su mano, antes de morir, me buscaba a mí sobre las sábanas de la cama; y yo, a ver los dedos y a palma abierta de aquella mano, sabiendo que desaparecía, como polvo a ser barrido por viento y por sombras; y yo posaba mi mano en el centro de la suya, se la entregaba, le entregaba el corazón para que se lo llevara, definitivamente. Durante meses, no supe vivir. Después, muy despacio, como un vicio que se recupera, fui encontrando pedazos de mí. Mis hijos, lejos, en sus vidas. Yo los visitaba y ellos fingían que me oían mientras ponían la mesa. Mis nietos más pequeños creían que yo nunca entendería sus juegos, les pedían plata a sus padres para comprar pilas, pataleaban. Mis nietos adolescentes miraban la televisión. Pero, al mismo tiempo, de mañana, yo me despertaba y, con la bolsa de encaje doblada en la mano, iba a la panadería. En la tarde, entraba en el café y ya era capaz de sonreír cuando alguien me sonreía. En la noche, ~61~ releía libros que había leído hacía mucho tiempo. En las páginas de esas noches, existía la luna y era como si, a medida que los releía, reconociera lo que había leído un día en aquellas páginas. Había momentos, frases, en que pensaba, y sentía exactamente lo que ya había sentido y que, al mismo tiempo, era como si fuera la primera vez. Despacio, resucitaba. Era viejo y nacía. Fue en uno de esos días que conocí a Mariana. Su voz diciéndome: Mariana. En los tapas de fórmica de las mesas del café, las manos de ella, mucho más jóvenes que las mías. Ella tenía treinta y tres años, pero decía siempre que tenía treinta y cuatro. Todos los días ella tomaba un café, sonriéndome, y nosotros hablábamos y teníamos cada vez más cosas para hablar. Después, la acompañaba hasta la puerta de la boutique y nos quedábamos a conversar sobre nada hasta llegar el primer cliente. Nos despedíamos con dos besos en las mejillas, hasta mañana. Fue en la boutique, ella de un lado del mostrador y yo del otro que, en una pausa, nos inclinamos: beso. Y nos besamos una vez más. Mariana sabía dónde vivía yo. Todavía alcanzo a sentirla golpear la puerta. Yo atravesaba al corredor. Tocaba el cuerpo de Mariana despacio. Me acordaba de muchas cosas que eran nuevas en su cuerpo. Después de un año, todos los meses y todas las estaciones, nos despedimos con un beso igual al primero. Esa noche, existió un sentimiento bueno y grandioso en la tristeza. Yo sabía que estaba vivo como en los momentos de mi vida en que me sentí vivo. Cerrado y único, estaba un libro sobre la mesa de la sala. Ese libro era la soledad, buena y grandiosa. Yo no esperaba nada y vivía. Fue en ese lugar que conocí a Beatriz. Su voz diciéndome: Beatriz. Cambiamos pocas palabras y, desde el almacén hasta mi casa, con bolsas de plástico en la mano, caminamos con prisa, en líneas rectas. Dejamos que las bolsas nos cayeran de las manos a la entrada del pasillo. Empujamos la puerta del cuarto y nuestros cuerpos se chocaron el uno contra el otro, lucharon, se lanzaron el uno ~62~ contra el otro, con dientes, dedos con uñas, brazos firmes. Después nos quedamos lado a lado, retomando la respiración. Fue así durante seis semanas. En la noche, yo traía la caja de costura para la sala y pegaba en la camisa los botones que, después de que ella saliera, había encontrado, a gatas, en el piso del cuarto. A veces, yo tenía casi medo de las llamas que veía en sus ojos. Yo entraba de espaldas en el cuarto. Y caía sobre la cama, sabiendo que, en el próximo instante, ella caería sobre mí. Era rápido y fue rápido. No hubo despedida. Un día, sin sorpresa, me di cuenta de que ella había desaparecido para siempre. Una voz muy tímida: Susana. No pasábamos todas las noches juntos. Ella me telefoneaba antes y me pedía para pasar la noche conmigo. Hablábamos mucho. Ella tenía veinticuatro años. Yo tal vez tuviera setenta y dos años. Le pregunté la edad la primera vez que hablamos. Ella nunca me preguntó la edad. Después de abrirle la puerta, ella me besaba en los labios. Mientras adormecíamos, mi cuerpo seguía la forma de su cuerpo. Le pasaba un brazo por encima, que era como una manta, y ella me sostenía esa mano entre sus manos. Sus cabellos me tocaban el rostro. En la mañana, cuando la luz entraba por las ventanas y llenaba el cuarto, despertábamos en la misma posición. Nos besábamos y éramos el uno del otro, como enamorados. Yo tal vez tuviera setenta y dos años. Era domingo. Yo sabía los días que faltaban para el aniversario de la muerte de mi mujer. Una noche negra, marcada entre las noches importantes o banales o desperdiciadas de mi vida. Sentí la llegada del coche de mi hijo Jorge. Él, su mujer y sus hijos entraron por la casa y la llenaron de voces. Los hijos, mis nietos, se lanzaron sobre los sofás, entraron y salieron del baño. Mi hijo Jorge subió las escaleras y se demoró entre papeles y memorias en su cuarto de soltero. Después, oí la llegada de los coches de mis otros hijos. Los niños se rieron y corrieron por ~63~ la casa. Las madres les dijeron que no corrieran y ellos igual corrieron. Yo también me reí y dije: “déjalos correr que les hace bien”. Mis hijos fumaron cigarrillos en el balcón y hablaron de sus asuntos. Y la casa llena. Los retratos en los marcos como si sonrieran. En el comedor, las ventanas estaban todas abiertas y era verdaderamente un sol de domingo que iluminaba la toalla, las servilletas, los platos, los cubiertos y los vasos. A la mesa, decía una de mis nueras que pasaba por todos los rincones de la casa recogiendo parientes. Los niños hacían fila en el lavatorio del baño. Se reían, se pasaban las manos por debajo de la canilla y se limpiaban en una toalla que oscurecía. Entre la comida que mis nueras habían traído en cajas de plástico y que, en la cocina, habían puesto en fuentes y en soperas, nuestras conversaciones. Como una familia. Como un domingo. Después de todos los postres, los niños se levantaron y corrieron por la casa, mis nietos adolescentes llevaron su aburrimiento para otro lugar y mis nueras llevaron los últimos platos para la cocina. Cuando me quedé sólo con mis hijos, comenzó el silencio. Ellos se miraron y yo los miré a todos. Fue Jorge quien comenzó a hablar. Primero, con palabras que dejaba desemparejadas. Después, encontrando las palabras de a una. Los vecinos no hablan de otra cosa. Yo me acordaba de algunas imágenes de cuando lo vi nacer. A ninguno de nosotros nos gusta saber que hablan así de nuestro padre. Me acordaba del rostro de su madre haciendo fuerza y transpirando con los cabellos despeinados sobre la frente. Por favor, padre. Y la primera vez que lo vimos, chiquitito, sucio de sangre, llorando. Cuando terminó de hablar, comenzó otro silencio. Fue un silencio distinto. Me miré mis manos, mis dedos. Y me acordé de tantas cosas. ~64~