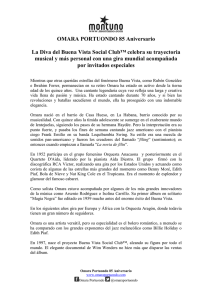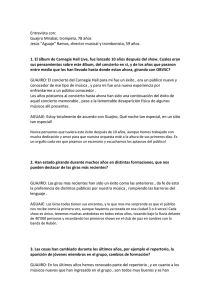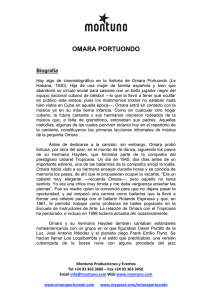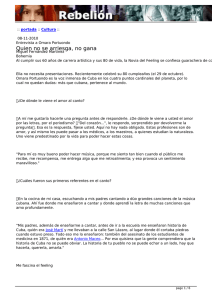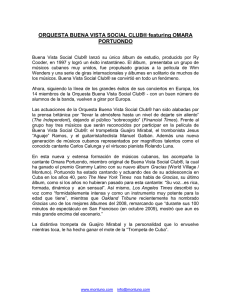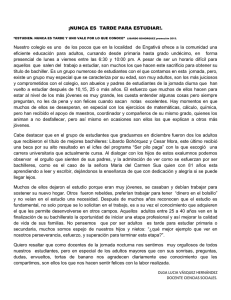F u g itiv a
Anuncio

Programa de Atención a víctimas del Conflicto Armado José Libardo Porras Vallejo Fugitiva “Resuelta a no llevar más luto por el asesinado, quizás el color devolviera a su espíritu el aire y la movilidad, Omara le hablaba a Omara al tiempo que hurgaba en el ropero: Jairo se fue sin decir lo que me tenía que decir; Jairito se fue sin que yo le dijera lo que tenía que decirle; mi papá hizo igual. Todos se van a mitad de las conversaciones. Quién sabe si en el más allá no les estorbará lo que no le dijeron a uno, o si no añorarán lo que uno les iba a decir. A la vida siempre le falta una puntada...” José Libardo Porras Vallejo Fugitiva ©Alcaldía de Medellín Secretaría de Gobierno Alonso Salazar Jaramillo Alcalde de Medellín Jesús María Ramírez Secretario de Gobierno de Medellín Primera edición: Medellín, Marzo de 2009 ISBN: 978-958-8493-06-0 Realización: Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado Carrera 52 N° 71-84 -U.P.J- Tel éfono: 493 9701 [email protected] Escritor: José Libardo Porras Vallejo Diseño y diagramación: Punto Tres Director de diseño: Lina María Pérez Ilustraciones: Mateo Isaza, Diana Ochoa Fotografía de portada: Marlon Vásquez Impresión: Pregón Impreso y hecho en Colombia. Prohibida la reproducción total o parcial, con cualquier propósito o cualquier medio, sin la autorización escrita de la Secretaría de Gobierno. Para Jairo Bedoya, desaparecido antes de que pudiera contarme esta historia. Presentación La publicación de esta historia, como muchas otras que ha realizado la Alcaldía de Medellín a través del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Secretaría de Gobierno, es una contribución a la necesaria reflexión sobre la importancia de construir colectivamente una reconciliación sobre la base de la reparación de las víctimas que la haga duradera y sostenible. En Medellín estamos convencidos que ni el dolor ni la desesperanza son nuestro patrimonio y que el futuro se construye reconociendo lo que ha pasado. Es por ello que consideramos la difusión de la memoria histórica del conflicto armado como un paso relevante en la prevención de nuevas violencias. Reconocemos que historias desgarradoras como la de Omara, protagonista de esta novela, es la de centeneras de personas en este país y que su relato hace parte de la radiografía de una época dura y difícil de Colombia, pero que ese reconocimiento público se convierte en el primer paso para romper la cadena de etapas violentas de nuestro país. Esta nueva publicación de la serie Espejos de la Memoria: historias para no repetir, es sin duda una contribución a la consolidación de la democracia, pero ante todo, un paso hacia la reconciliación. Es un avance hacia el reconocimiento de hechos atroces que han desgarrado la sociedad colombiana pero es también un legado de memoria, un paso hacia el conocimiento de la verdad histórica, de una verdad que debemos compartir como sociedad. Alonso Salazar Jaramillo Alcalde de Medellín I Omara descendió del lecho salaz y se cubrió con el kimono que Jairo le había comprado a un contrabandista, de más filigrana y a menor precio que los nacionales; un dragón escupiendo candela custodiaba la espalda. Anudó el cinturón y con una gratitud que le ascendía desde las ingles y el pubis contempló al hombre que minutos antes agonizaba gracias al amor y ahora se debatía entre los pantanos del deseo satisfecho bregando por volver en pleno a la vida: las narices le temblaban parecido a las de los conejos y las pestañas, en las que daba un rayo de la lámpara pública que filtraba la cortina, vibraban como si en vez de la luz las alumbrara el viento. Lo besó en el hombro húmedo; él tiritó. Olía a sal y almidón. Quedaban resonancias de los jadeos en sus respiraciones. Se sintió tan en gracia y tan leve que en vez de caminar flotó hasta la cocina. Era una afortunada. Cuántas quisieran recibir una vez en la vida siquiera la mitad de lo que ella había recibido esa madrugada. Por la ventana vio en los techos y en los cables de la energía una muchedumbre de torcazas espulgán- José Libardo Porras Vallejo dose las alas y el cogote, incluso unas a otras, una aérea y amorosa nación de plumas y picos cuya algarabía le daba solidez al silencio en vez de dañarlo. El cielo era una sola nube, una plancha de plomo a punto de desplomarse, una sombra aciaga, y su visión le desvaneció esa especie de embriaguez que acababa de experimentar. Había observado la bóveda celeste de Urabá miles de veces: a esa hora jamás había visto un gris tan sin matices y que si se le tocara dejaría las manos sucias de hollín, y la novedad le inquietó, le puso polvos de picapica no sabía dónde; no habría podido explicar su aprensión, era como si ese cielo exhalara una fetidez y ella la percibiera. Encendió la bombilla y empezó a preparar el desayuno de Jairo: cocinarle era otra manera de estar con él, en él, con él dentro. El canto de Jairo en la ducha era muestra de que las bielas del mundo habían arrancado, engrasadas y sincronizadas: había despertado el hormiguero humano, entonces el día empezó a entrar por huecos y ventanas, a asentarse en casa, a disputar con la luz de la bombilla los contornos de las cosas, y las paredes de ladrillo con las imágenes de santos y retratos de familia en los que si se miraba sin parpadear se advertía la incertidumbre a pesar de sus sonrisas, el piso que esperaba la época de prosperidad en que le cambiarían el cemento por baldosas, los muebles tapizados en sintético, todo, en fin, aún con esa pátina lechosa de los objetos vistos mediante un fondo de botella, semejaba un buque que en el horizonte emerge de la niebla. 12 Jairo se le acercó frotando las manos. Le recogió el cabello, donde le gustaba hundir las narices, le besó la nuca, en la que solía dejarle flores cárdenas, y le dio golpecitos de tambor en las nalgas. Era una lástima no tener más narices, más labios y más manos. El hombre es un ser incompleto. ―¡Buenos días! —no era un saludo sino un comentario. Ella, aún con ese mamarracho de firmamento de betún entre ceja y ceja, para no contagiarle su pálpito de que algo pérfido se preparaba, una tormenta o un huracán que desquiciaría los ríos y el mar y arrasaría los pueblos, le devolvió un murmullo. Él fue a la cabecera del comedor. Omara, aspirando el aire tocado de colonia, de macho, le siguió con una bandeja en que había un plato de róbalo, patacones dorados en manteca, queso salado con sal de Manaure que se deslíe dejando una nostalgia de almejas y langostinos, y una taza de chocolate del que siglos antes embrujaba a los reyes de Europa, además de su taza de café. Tomó asiento a un lado. Con cuánta finura manejaban los cubiertos sus manos de jornalero, daba gusto verlo trinchar los trozos de queso y de pescado. Sorbía el café mientras lo escuchaba contar que con lo de la quincena sacaría al fiado un equipo de sonido de los que atruenan, Para que se oiga de un extremo a otro de Urabá, alardeó, y convidaría a vecinos y amigos a un baile de inauguración. Era un proyecto al que no se opondría ningún obstáculo. Todo lo tenía calculado. 13 José Libardo Porras Vallejo Tras enjuagarse con un esmero de miniaturista a fin de que las muchachas no dejaran de admirar su dentadura y su sonrisa, Jairo se despidió de los hijos que entre las cobijas apenas resollaban, la besó y le exploró por entre el kimono las nalgas, las piernas, la entrepierna. Carne de piedra, piel de seda. Ella, con un incendio en su interior, sin pensar, muy animal, procuró retenerlo, su amado no debería salir mientras no clareara. Él, que había visto a las anacondas ceñir así a sus presas, a su pesar, se liberó: ese día no deseaba morir, ni siquiera a causa del placer. Ése fue el comienzo del día, una rutina que, sin pensarlo, repetían como si la vida fuera un rito. Jairo cogió la mochila con la vasija del almuerzo y la ropa de trabajo y salió a trancos hacia el punto donde lo aguardaba el campero de Wilfrido para viajar a La Popalita, al arrume de cajas que deberían llenar de bananos de exportación para engordar europeos y norteamericanos. Sus zapatos trituraban la arena. Omara lo siguió con la vista. Pronto finalizaría el mes, irían a Necoclí, pasearían por la playa recogiendo conchas con los niños. Jairo, antes de doblar la esquina, volvió el rostro para verla por última vez. Por última vez. En media hora llegaría la abuela de Tino a ayudarle por unos pesos en el lavado y el planchado de la ropa. Llevó los platos al fregadero en pasos de baile que Jairo le había enseñado. Entraría al baño, se arreglaría. ¿Qué vestido lucir? La hacía dudar el recuerdo del cielo. Despertaría a los hijos para que se aprestaran a ir al liceo y les prepararía el desayuno, 14 confeccionaría dos cortinas para su madre, su regalo cuando fuera de visita. Actos como los de todos los días. Una vida como le gustaba: sin pompas, sin sobresaltos. El Toyota avanzaba por la autopista que escinde la bananera: desde un avión habría hecho pensar en una bola de billar rodando sobre el paño por una línea de tiza. Por las ventanillas penetraba el aire con ráfagas de perfumes, de miel por la fermentación de la fruta en los desechaderos y de acíbar por el humo de los fogones devoradores de la leña del bosque. A Jairo pronto se le secaría el cabello, esa maraña de anillos de carbón. A Peralta, entre él y el conductor, al calor de sus cuerpos, lo arrullaba el ronquido de la máquina e iba cabeceando: provocaba hacer espacio y colocar almohadas para que durmiera a sus anchas. Las vallas publicitarias se sucedían. Jairo conocía de memoria el paisaje: seguían la de Chiquita Brand, la de la gobernación de Antioquia, la del partido liberal... Era su paisaje, una extensión de sí mismo. En sus recorridos por la zona había divisado selvas que tenían mil puertas de entrada y ni una de salida, gobernadas por ídolos de metal y de arcilla cuya historia cuentan leyendas que sólo entiende quien las sueña; montañas espectrales a las cuales bastaba mirar de reojo para sufrir vértigo, de las que en invierno bajaban ríos de lodo y en verano arroyos de hidromiel; valles que parecían colchas de retazos por las ringleras de bancales en que se multiplicaban las cosechas, o 15 José Libardo Porras Vallejo donde pastaban manadas imposibles de contabilizar por el ardor con que se reproducían: los ganaderos no contaban cabezas sino que a ojo calculaban el tamaño de las manchas que en la distancia formaban los rebaños y así tasaban sus fortunas. Mundos de belleza y fertilidad, sin embargo el paisaje suyo era éste. Cuando oía la palabra “paisaje”, éste acudía a su cabeza. A diferencia de muchos conocidos de la infancia y de la adolescencia que habían emigrado al interior del país y al extranjero, incluso como polizones del brazo de la muerte en los contenedores de los buques, este paisaje lo había atado con grillos de acero. Para ser feliz le era suficiente viajar en el cacharro de Wilfrido a través de la planicie uniforme, respirar las fragancias del mar y de la selva, salobres y balsámicas, en compañía de estos negros y mulatos, y escuchar su cháchara: José del Carmen le reprochaba al conductor no haber reparado el pasacintas; en dos semanas comenzarían las fiestas de Apartadó, habría pachanga en La Popalita y Rufino no sabía si convidar a Luces o a Ifigenia, ambas color azabache; Juan Diosa bebería ron hasta vomitar y caer y su esposa lo debería arrastrar a la cama y desvestir; esa noche Julio estrenaría el repertorio de canciones que había ensayado hasta la desesperación de la gente de su casa y de las casas vecinas. ―¿Quién te va a acompañar con el acordeón, Julio? ¿Por qué matarían a Chengue si hacía sino empacar bananos, cantar y hacer hablar al acordeón? Todos vamos a morir, pero ¿por qué partirle los brazos y las piernas? 16 En nombre de la ley y el orden te partimos los brazos y las piernas. Amén. Escucha cómo suenan: ¡crash! En nombre de los sagrados intereses de la clase obrera te partimos los brazos y las piernas. ¿Por qué caparlo? En nombre de la moral y la tradición te capamos. Amén. Con tus partes engordarán los perros. Amén. En nombre de la libertad y la igualdad te capamos. ¡Cómo le dolería! ¿En qué pensaría ese negro antes de estirar la pata? Aunque algunos enterados le habían cuchicheado que por su seguridad hiciera la vista gorda y tragara entero, en la convención de delegados Chengue había denunciado una sarta de chanchullos entre los representantes de los trabajadores y los patronos, y, vocalizando con una perfección que ni él se conocía, como si los llamara a lista, había leído los nombres de algunos miembros de las juntas directivas de Sintrabanano y de Sintagro seguidos de la cantidad de miles que habían recibido, de los nombres de los bancos, del número de cada cheque, de las fechas de giro y de los nombres de los dadores ―propietarios o administradores de fincas bananeras―, bomba que había puesto a la asamblea general a hablar de huelga, de sabotear la producción, de renuncias masivas, de nuevas elecciones de juntas directivas de los sindicatos, de demandas penales, de linchamientos. En lugar de Jairo, un espíritu del aire elocuente preguntó por qué Chengue no había atendido las advertencias de sus colegas, y él mismo respondió: 17 José Libardo Porras Vallejo “Estaba dispuesto a pagar por el lujo y la libertad de actuar a la luz de su conciencia”. Unos le achacaban el crimen a las FARC, que controlaba a Sintrabanano y quería exterminar a Sintagro, al que acusaban de ser un sindicato de bolsillo del EPL; otros culpaban al EPL; otros a los paramilitares que en su embriaguez patriotera habían jurado con la mano en la Biblia exterminar cualquier brote de comunismo y remendar los huecos que la Constitución de 1991 había abierto para franquear el paso a las fuerzas del demonio. ¿Guerrilla o paramilitares? Daba igual. Lo mejor era escuchar, no creer a nadie y callar. No diría ni mu. Ya una vez había arengado a los compañeros para que anularan la aprobación de un pliego de peticiones por el cual reconocían los cobros de ley por el trabajo en domingos y festivos pero disminuía el valor de las horas extras, y le había sabido a cacho. En esas cosas meditaba Jairo. En el cruce de la carretera con una trocha que conducía a un caserío ermitaño, junto a dos camionetas, unos uniformados les indicaron parar a la orilla del canalón. Por el optimismo y el apego a la vida los pasajeros concluyeron que eran soldados en su rutina de buscar armas y pasquines. ―Tranquilos ―Jairo dudó de haber hablado, quizá sólo fue un pensamiento; aclaró la voz―. Tranquilos, es rutina. Vio a Omara, ya debía haber salido del baño y se estaría untando cremas para suavizar la piel que él conocía como al paisaje de Urabá. Vio a los niños. 18 Algunos vestían de civil y los de camuflado, para desvirtuar a los optimistas, no llevaban ni siquiera un emblema del Ejército de Colombia. Seis de ellos escrutaron a los pasajeros. No saludaron. Miraban con ojos de alacrán por la mira de un fusil. ¿Por qué mirarían así?, ¿dónde lo aprenderían? Un encapuchado señaló a Jairo y a tres más, y los obligaron a bajar. Nadie protestó. Cada uno, en su corazón, con retazos de rezos agradeció a Dios no haber sido elegido. Los cuatro enseñaron los documentos de identidad. Los emboscados cotejaron los nombres con los de una lista, discutieron, consultaron al señalador. Los del Toyota ni respiraban. Los rostros de los cuatro cambiaron la piel por papel bond. ―¿A quién buscan? ―preguntó Jairo. ―Que a quién buscamos ―comentó el que parecía comandante, lo que provocó la risa de los otros. ―¿Qué necesitan de nosotros? ―Que qué necesitamos de ellos ―las risas subieron el volumen. ―¿Qué hemos hecho? ―Que qué han hecho ―las risas derivaron en carcajadas. El comandante los hizo retirar unos metros y, con temblor en los labios, el mismo temblor del tigre al hallar a su presa, le habló al conductor: ―¡Piérdase de aquí con esa mierda! ―sin aclarar si con “esa mierda” aludía al carro o a sus ocupantes, sonrió, tal vez disfrutaba su ambigüedad, y al ver que el otro no obedecía, silabeó―: Piér-da-se, ¡ma-ri-ca! En otras circunstancias, Wilfrido, con cuatro pie19 José Libardo Porras Vallejo dras en las manos, o con los puños vueltos piedras, habría contestado: ¿Que me pierda de aquí?, ¡hágame perder usted si es tan hombre! Ahora le salió un balbuceo que, también en otras circunstancias, habría causado risa: ―Sí señor, cómo no. Los de adentro, con las peloticas en la garganta y, no lo reconocerían, embargados de gratitud y devoción hacia los destripadores porque les concedían la gracia de marcharse, contemplaron a sus compañeros empequeñecerse a la distancia. Si los habían intimidado y humillado, no importaba: no era la primera vez ni sería la última. A Peralta lo pusieron de rodillas y mientras un aserrador se acercaba con una motosierra otros dos le extendían los brazos y lo jalaban hacia sí, como Dios y el diablo forcejeando por un alma en las puertas del purgatorio. Él cerró los ojos; se le veía mover los labios pero el aparato no dejaba oír sus palabras: a lo mejor rezaba, o maldecía, que en situaciones así da igual. Rufino se mojó en los pantalones, los orines le encharcaron los zapatos, y con la música de la costa en su acento, con una mezcla de cumbia y porro en su voz, gritaba ¡A mí no! ¡A mí no!, e intentaba agarrar de las ropas a uno de los verdugos. ¿Estará pensando en sus mujeres?, dudó Jairo, que ya no los podía ver porque a él y a Diosa los arreaban a patadas hacia una de las camionetas. El viento les lavó la cara con esencias de la tierra. De nuevo el ruido de la motosierra y enseguida dos disparos. El eco retumbó. Diosa lo percibió como se percibe en el monte al aguacero 20 que se avecina: el próximo estruendo tendría la nitidez inobjetable de la muerte y ocurriría en su cabeza; repetía: Ya me llega el turno, ya me llega el turno... A Jairo nunca le había parecido tan bonito el sonido del eco, era música de ángeles. “Es el fin, y si con balazos acaba esto, esto es una engañifa”, dijeron ratas, comadrejas, lagartos y serpientes, temerosos de que el asunto fuera con ellos, y huyeron a las madrigueras. Patos, garzas, pájaros negros, rojos, amarillos, rojinegros, negriamarillos, azules y pardos alzaron vuelo preguntando para qué haber nacido, para qué soñar, para qué luchar. ¿Por qué a ellos los matan y a nosotros no? Era una confusión y cuando se aclarara los dejarían en libertad, entonces tomaría las decisiones con más calma: ahorraría en vez de malgastar la plata en fiestas y equipos de sonido, y planearía su traslado a la ciudad donde los hijos pudieran abrir camino y salir del mierdero. Se alegró de no estar comprometido con ninguna guerrilla aunque los simpatizantes del EPL lo acusaran de coquetear con las FARC, y los de las FARC de coquetear con el EPL: no habría podido imaginarse con un fusil en bandolera, participando en un secuestro, en una extorsión, en el atraco a una sucursal de la Caja Agraria, en un fusilamiento, en una emboscada a soldados. Sin embargo, lo avasalló una sensación de inutilidad: los miembros no le obedecían, aunque lo hubieran forzado a huir no habría podido mover sus pies de mármol; de un segundo a otro se emparamó de sudor. Ansiaba con urgencia un trago de agua. Los subieron a empellones al carro y se perdieron 21 José Libardo Porras Vallejo por la trocha endiablada. Por entre la nube de polvo Jairo imaginó dos cadáveres nadando en los charcos de sus sangres, una joya de imagen, oro de veinticuatro quilates para los noticieros de televisión. El negrito corría por la calle de tierra esquivando a saltos los huecos. Lo impulsaban dos sentimientos: orgullo porque le habían encomendado llevar un notición, lo que lo agrandaba, tanto que todos le tenían puestos encima los ojos y él lo sentía en la nuca; y miedo porque anunciaría una desgracia. Golpeó la puerta con desesperación. Otras veces había debido llamar a esa casa para dar un recado de la abuela o invitar a Jairito a jugar béisbol, o a pescar guacucos y barbudos, y desde luego lo había hecho con prudencia. En este lance la habría podido tumbar y no le habrían dicho nada. ¿Por qué me mandarían a mí y no a otro? Habría preferido estar en otro pueblo, en un país de los de la televisión, en otro mundo. O en el mar. Salió Omara. El suyo era uno de esos casos extraordinarios y felices en que se muestra más cuando no se muestra: la floresta de algodón que la cubría desde las pantorrillas hasta el cuello sugería unas piernas para subir escalones de dos en dos, unas nalgas como ancas de yegua, un vientre llenito, y por pechos unos farallones como los que custodian la ensenada de Triganá, donde desembarcaban los matuteros del golfo. Sacudió la mata de pelo olorosa a jengibre. El niño sintió las partículas de agua en su rostro. Qué frescura, lástima su brevedad. Decidió ir a la quebrada a nadar y a cazar cangrejos para clavarlos en el palo 22 de limón y ver sus pataleos, y después echarse en la hamaca a dormir. Cuando este negro abría los ojotes se volvía más negro, la nariz se le achataba y la bemba le crecía, y a Omara le provocaba acariciarle la churrusquera para sentir la aspereza de estropajo. ―Se llevaron a don Jairo, señora. ―¿Qué? ―tuvo la esperanza de no haber oído correctamente o de que fuera una broma, una pesadilla, una alucinación, y repitió la mecánica doméstica de secar las manos en la falda apretando el vientre―. ¿Qué? ―Se llevaron a don Jairo ―Tino empezó a irse, ya había cumplido el encargo, ya había pagado la penitencia. Ella dio un paso afuera y extendió la mirada hacia la esquina: un tumulto de ojos la fotografió. Los vecinos, arremolinados, no se hartaban de escuchar la historia, que se había transformado creciendo en pormenores según aumentaban los noveleros. Se hacían cábalas y chistes, pues no faltaban los guasones. Uno ofreció apostar triple contra sencillo a que no aparecerían ni Jairo ni Diosa. Quién sabe qué debían y se las van a cobrar, comentó otro, amigo de convertir a las víctimas en culpables. Omara, familiarizada con el significado de la expresión “se lo llevaron”, posesa, entró a la casa. ¡Dios mío, Jairo! ¡Dios mío! Tino alcanzó a oír y murmuró: ¡No joda!, así chillan los puercos. El terror puso turbinas en sus piernas de fideo. 23 José Libardo Porras Vallejo Jairito y Elisa abandonaron sus desayunos y volaron. ¿Qué pasaría? Cada uno tomó de una mano a la mamá y se dirigieron al corrillo. Omara había visto el dolor de las mujeres por la pérdida de sus hombres, unos víctimas de la guerrilla, otros de los paramilitares, y lo había padecido en su corazón cuando un teniente del Ejército de Colombia que solía pernoctar con la tropa en el potrero de La Cristalina y desayunar con carne de guagua, queso, huevos y chocolate que preparaba Raquel, como lo hacían unas veces los comandantes del EPL y otras los de las FARC, asegurando que era una operación de rutina, que pronto volvería, que el que nada debía nada debía temer, se había llevado a su papá, Ramón, escoltado por un escuadrón con precauciones indicadas para llevar a un bandolero, y lo había visto volver la vista atrás, agitando una toalla que limpia era blanca, hasta fundirse en la espesura. Pero lo de ahora era otro cantar: no la mataba el dolor sino algo que sobrepasaba sus límites de comprensión y resistencia. ―Llévame a mí también, Señor. Que me trague la Tierra, que me parta un rayo. Jairito se figuró la Tierra con una jeta fenomenal chupándolos hacia el negror de sus entrañas y tembló: había oído que Dios castigaba a los lengüilargos concediéndoles sus deseos, y confió en que esa petición, si se cumplía, se cumpliera con rigor, es decir, para la madre. Si hubiera sido una equivocación los chismosos se las habrían tenido que ver con Omara por alarmistas, por ese vicio de adelantarse a los hechos; habría man24 dado a decir cien misas por las ánimas del purgatorio, mensualmente habría regalado un mercado a un pobre, habría cumplido sus deberes de cristiana y habría arreglado en la sala un altar al Sagrado Corazón de Jesús... Deploró no tener más ingenio para idear más promesas, cientos, miles, que habría cumplido aunque los demás la hubieran juzgado deschavetada. Benjamín trotó a su encuentro luchando por una bocanada de aire, sin sangre en la cara, con la garganta como una polvera. La abrazó y ella, por fin, lloró. Al sonido de su desgracia se sumaron los de algunas alegrías ajenas: desde una tienda procedían, entreveradas, una canción tropical bailable y las carcajadas de dos hombres; un burro cargado de leña y racimos de chontaduros lanzó un rebuzno reiterativo a la burra que pastaba en un solar. Omara, por sobre el hombro del hermano, divisó en lo alto dos gallinazos planeadores. Él se inclinó, juntó las cabezas de los sobrinos a la suya y las besó. Partieron en busca del carro que los llevaría al lugar del rapto. Omara, con la idea de que al marido lo habían llevado para enviar con él un mensaje de advertencia a los revoltosos, aunque era una idea sin pies ni cabeza, esperaba que las únicas muertes ciertas fueran las de Diosa, de Rufino y de Peralta, y vio a Jairo viniendo a su encuentro, por entre los cadáveres, tal vez salpicado de sangre pero vivo y triunfante. Sin embargo, igual a un asmático que incumplió la prescripción de ingresar a una clínica de reposo en tierra caliente y presiente una recaída, se reprochaba el no haber abandonado Urabá. 25 José Libardo Porras Vallejo Un día, durante la huelga de los trabajadores del banano, Jairo le había contado que al cruzar la avenida del comercio, por entre puestos de fritangas y quincallería, gracias a un S.O.S del ángel de la guarda, había descubierto que un hombre lo seguía de incógnito. Si Jairo disminuía el paso, él también. Inmune al calor de Urabá, llevaba chaqueta, cachucha de beisbolista con el emblema de Nike y gafas de estrella de Hollywood en vacaciones. Si Jairo miraba atrás, el incógnito alzaba el cuello de la chaqueta y bajaba la visera como si hubiera aprendido a espiar en las películas. A punto de llegar a una esquina penumbrosa, el extraño lo había alcanzado y Jairo, reparando en que los ojos apenas le daban a su cuello, y que el cuello de él era de toro como el de los cargadores de banano, le había escuchado decir: Jairo, piérdase de Urabá que lo van a pelar. Jairo se había detenido, sin comprender. No había conseguido identificar al hombre, pues, pese a la penumbra y a traer una vestimenta encubridora, tenía una mano en el rostro como si le doliera una muela y ya se alejaba. Lo había visto correr, convertirse en sombra entre la noche, esfumarse, corroborar su carácter de aparición, mientras las palabras le continuaban llegando en eco: Piérdase de Urabá que lo van a pelar pelar elar ar. ¿Qué significaban?, ¿por qué se las decían a él? Para contestar a cada pregunta se le habían presentado tres o cuatro desvaríos. ¿Y si se trataba de una broma? ¿Y si era en serio? Si supiera quién me quiere pelar, había reflexionado, lo buscaría para explicarle y pedirle perdón. Pero ¿explicar qué?, ¿por qué pedir 26 perdón? Había reemprendido la marcha a zancadas figurándose sin piel, una masa sanguinolenta, preguntando a las estrellas qué les diría a Omara y a los niños, deseando no haber conocido a Omara, no haber procreado a Jairito ni a Elisa, no tener padres ni cuñados: habitar un desierto. Al escuchar lo sucedido a su esposo aquella noche, Omara no había experimentado ni miedo ni rabia sino una punzada en el estómago que le hizo mudar su rostro del color de la canela al de las aceitunas y enseguida al de las azucenas. Entre sollozos había balbuceado: ¿Que se pierda?, ¿que lo van a pelar? Parecía que el dolor se lo hubieran producido los términos de la amenaza, no la amenaza en sí. En pareja habían formulado las preguntas que antes se había formulado Jairo y habían volteado al derecho y al revés las respuestas sin sacar nada en limpio; ella había pasado del dolor al miedo y del miedo al odio y ambos habían despotricado contra el mundo. Más allá de Urabá no tendrían nada. Lo de la venta de la casa levantada con tantos sacrificios no les alcanzaría para comprar en otro pueblo. Jairo, que sólo conocía las labores del banano, fuera de la zona bananera sería un pez fuera del agua; Jairito y Elisa habrían debido suspender los estudios; habrían perdido a sus familias. En conclusión, no habían querido dejar Urabá. Urabá estaba encarnada en ellos y partir sería una mutilación. En Urabá habían nacido y crecido, allí se habían conocido y hecho hombre y mujer: Urabá les había dado cuanto eran y poseían, era la ubre, la fuente esencial. 27 José Libardo Porras Vallejo Si nos hubiéramos ido, Dios mío. Su deber, en vez de anclarse en Urabá, había sido salvar a Jairo, presionarlo hasta que huyera, aunque hubiera sido solo. Después habría ido a reunirse con él, o quizá se hubieran aclarado los malentendidos y él habría podido regresar. ―Benjamín, ¿creés que Jairo esté muerto? Benjamín, que ni con los años había conseguido olvidar las caminatas por la selva a la caza de indicios de su padre, movió la cabeza de arriba abajo, o la cabeza se movió por los balanceos del carro. ―¿Creés que esté vivo? La cabeza de él, como un péndulo, osciló imperceptiblemente. El conductor, indiferente a los motivos de sus pasajeros, refería historias de la zona cuarenta años antes, cuando ni siquiera existían las guerrillas y los pueblos de Urabá eran avenidas de quinientos metros inundadas de galleras y cantinas: ―¡Qué paz! ¡Qué épocas aquéllas!... ―por poco no arrancó a declamar. Ni Omara ni Benjamín escuchaban. Él recordaba cuando su cuñado lo había aconsejado y animado en los estudios, cuando lo había ayudado a entrar de auxiliar de oficina a medio tiempo en una finca... ¿Cómo imaginarlo difunto si una semana antes habían compartido un asado de bagre y una botella de ron? Los cadáveres son modelos de seriedad y rigidez, y Jairo había sido el chiste y la risa; no cabía en ninguna nómina de desahuciados, no le cuadraba esa quietud sin remedio. Jairito habría preferido el silencio para poder meditar y entender por qué a su papá se lo habían 28 llevado: si los grandes se llevaban a la gente y la mataban en vez de castigarla, era mejor no crecer. ¿Cómo será no tener papá? A compañeros suyos los habían dejado sin papás o sin hermanos, y eso los había vuelto holgazanes o bellacos de siete suelas, siempre tristes, y temía repetir su historia: él quería conservar la disciplina y ser alguien, un ingeniero, no un pobre destripaterrones. Extrañada de que el papá se pudiera haber perdido, lo que no es normal que ocurra a los grandes, Elisa decidió cerrar los oídos al soliloquio del chofer y abrir los ojos por si en algún lugar del camino veía una pista. Llegaron al cruce que los vecinos les habían indicado, donde, en medio de un círculo de salpicaduras de sangre, estaban una patrulla de la Policía, dos automóviles y una docena de civiles entre funcionarios, a los que esa clase de diligencias no les causa más que hastío y ansias de cumplir cuanto antes el deber, y familiares de Rufino y de Peralta aturdidos como es natural que aturda el espectáculo de la sangre propia derramada. A Peralta, que a pesar de que le habían aserrado los brazos exhalaba un aire de satisfacción irrevocable, como si al cabo hubiera hallado un nido de espuma dónde dormir a pierna suelta, dos mujeres de ébano con la cabellera en forma de bomba se ocupaban de cobijarlo con plásticos cuidando que ni la brisa le fuera a perturbar el sueño; lo mismo habían hecho con Rufino: muertos cubiertos con inmaculadas sábanas blancas son muertos de película gringa; éstos ni en vida habían 29 José Libardo Porras Vallejo tenido sábanas tales, y si las hubieran tenido no las habrían malgastado. Avanzaron por la ruta que les habían indicado los testigos. El campero daba botes por entre bananeras. El viento rasgaba las hojas y la humedad ponía en cada fragmento sus brillos de nácar. Los racimos, a los cuales los trabajadores habían envuelto en bolsas plásticas para defenderlos de pájaros e insectos, parecían ovejas azules dormidas en el aire. Ese turpial, en la punta del poste de la energía, ¿a quién cantaba? En un claro divisaron un camión del Ejército. Había movimiento. Tal vez habían encontrado un rastro. Omara hizo las cuentas de La Lechera: cuando diera con el marido lo llevaría a casa, le prepararía un viudo de pescado o un arroz de coco de los que levantan muertos, lo ayudaría a acostar y le masajearía la espalda como cuando llegaba lamentándose de tenerla molida por el trabajo en la empacadora. Corrió hacia el piquete con la hija de la mano. Su hermano y Jairito las siguieron. Los soldados adivinaron quiénes eran y les dieron paso, o adivinaron que no los podrían atajar. Los cuatro se detuvieron ante dos cadáveres que parecían troncos retorcidos, atados de pies y manos con alambres de púas, las piernas dobladas, quizá de rodillas habían tenido el quitapesares de una postrer oración. En sus rostros bien podían haber practicado tiro al blanco con piedras. Madre e hija examinaban a uno y a otro; tío y sobrino aguardaban. Omara se abalanzó sobre uno de los cuerpos. ¡Mi Jairo! ¡Mi Jairo! Lo abrazó, no soportaba ver a su esposo con el rostro y la boca llenos 30 de pantano, de ése en que nadan los sapos. ¿Esto es la muerte? Jamás había pensado en la indecencia de la muerte, y lo que veía ahí lo estimó eso, indecencia, también injusticia e indignidad. Jairito preguntaba a Dios por qué tendría ese hundido en la frente y los ojos tan abiertos. La niña se acercó como si temiera pisar un animalillo o una flor de cristal, con la mirada fija en el pecho del padre; pasó los dedos sobre la sangre en la camisa. Omara arreció el llanto y la abrazó. No sabía si protegerla o protegerse. Elisa, con la cabeza en el hombro de la mamá, levantó la mano y contempló los dedos. ―Mami, le mancharon de sangre la camisa. Omara la apretó contra sus senos como a Jairo le gustaba que hiciera con él. Benjamín, agradeciendo a Dios por haber permitido que hallaran al cuñado, y sobre todo agradeciendo por haber permitido que lo hallaran entero, no en pedazos esparcidos y confundidos con los pedazos de otros de manera que ni pudieran armar un muerto entero, las ayudó a incorporar y las retiró. El alcalde autorizó la velación en el aula máxima de la Casa de la Cultura, a despecho de los miembros del Centro Literario que a regañadientes debieron cancelar su sesión semanal, y, creyendo que esas cosas sirven para confortar, envió sufragios a las viudas a cargo de la alcaldía. Los cuatro féretros que un trabajador municipal a las carreras pintó de gris, rodeados de cirios, eran las aberturas de cuatro pozos a cuyos brocales, conteniendo la respiración porque 31 José Libardo Porras Vallejo presentían la podredumbre, se asomaban fisgones y dolientes con cara de estar divisando el más allá. El rostro de Jairo tenía color de tierra seca con vetas verdes; los ojos, a los que habían cerrado cosiéndolos, y que no verían más, o estarían viendo ya quién sabe qué sombras, y la frente enmendada con polvos, hacían más prominentes las cejas; los huecos de la nariz dejaban ver al fondo los algodones tétricos; la boca permanecía medio abierta: iba a decir algo y lo había debido callar, lo había tenido que callar, ya pertenecía al ámbito de la eternidad; le faltaban tres dientes arriba y dos abajo. Damas y caballeros expresaban a Omara sus condolencias. Ellos, pensando en ganar la confianza de esa viuda para algún día visitarla en la intimidad, le tomaban las manos y le acariciaban los hombros, la espalda y la cintura con morosidades y sutilezas que la viuda no advertía, o si las advertía no estaba para pequeñeces. Omara agradecía las frases de melcocha y lloraba. Por momentos prefería a la de su marido la muerte de uno de sus hijos, o de los dos, y que su vida con Jairo volviera al inicio, al noviazgo, cuando la entretenía mostrándole cómo movía las orejas, o cómo enredaba las manos y ella no podía saber cuáles dedos eran de la derecha y cuáles de la izquierda; por momentos la avergonzaba ese pensamiento, entonces lloraba más. Y su llanto se contagiaba. Llanto, ruido, recelo. A cada hora crecía el rumor de que de la penumbra surgirían encapuchados a masacrar entrometidos y luego partirían con las manos 32 destilando sangre, maldiciendo y riendo a carcajadas. Antes había sucedido. Dieron declaraciones, pronunciaron discursos atiborrados de mayúsculas: “Compañeros”, “Intolerancia”, “Represión”, “Solidaridad”... La tragedia de Elisa consistía en tener que llorar para entonar con la mamá y en faltar al liceo adonde le gustaba ir para aprender matemáticas, escuchar los cuentos que les leía la profesora de español y jugar con las amigas, quienes aparecieron allí con el uniforme de gala reservado para las solemnidades. La de Jairito era una experiencia de perplejidad y de hambre: no entendía cómo podría funcionar el mundo sin su padre. La prueba de que había ocurrido un desbarajuste cósmico era que nadie se acordaba de preparar comida, ni siquiera la abuela. Jairito, si ya hubiera sido un hombre habría bebido ron en vez de café. Cuando pudiera se desquitaría comiendo hasta estallar, hasta parecer una ballena. A los hermanos, ser dueños de uno de los difuntos les confería dignidad, les daba un lugar en eso que, sin duda, era un acontecimiento aunque su relevancia durara un día: estaban los periodistas, incluidos los de la televisión, expertos en ser protagonistas y estorbar con sus tramoyas. Se reiteraban frases: “Dantescas imágenes...”, “Conmovedor testimonio...”, “Exhaustiva investigación...” ¿Dantescas? ¿Exhaustiva? La gente de Urabá no entendía esas palabras, o debido a la experiencia las entendía en un sentido bastardo. “Investigación exhaustiva” era la que los interesados abandonarían tan pronto se sintieran exhaustos de no obtener resultados. Una “investigación exhaustiva” le 33 José Libardo Porras Vallejo habían prometido a Raquel cuando el escuadrón de militares apresó a su esposo, y lo que había sacado era que a escobazos la echaran de las oficinas adonde iba a averiguar si había aparecido vivo o muerto. En la Brigada nadie podía atenderla, el coronel abrumaba al personal con tareas que no admitían postergaciones, y la enviaban al comando de la Policía Nacional, tal vez ahí supieran algo de ése que, decían, el mismo día de la detención lo habían liberado y lo más seguro era que hubiera adherido a la guerrilla; en el comando de la Policía Nacional no sabían nada y la mandaban al hospital; en el hospital no habían recibido a nadie con sus características y la mandaban de nuevo al comando de la Policía Nacional; en el comando de la Policía Nacional amenazaban con apresarla si no dejaba de joder y la mandaban a la alcaldía; en la alcaldía, según le informaba una secretaria ni vieja ni joven que le hablaba sin mirarla, el alcalde siempre estaba presidiendo una reunión infinita, y al ver que se sentaba a la entrada a esperar la amenazaba con mandar a apresarla por entorpecer la circulación de los ciudadanos. Entonces iba a parar a la iglesia, donde el párroco, cuyo respirar de vaca moribunda delataba el mal desempeño de su corazón, le recomendaba que se encomendara al Señor y le ofreciera a Él su dolor, diciendo “dolor” como si fuera el dolor debido a un uñero, y le permitía pasar la noche sobre el colchón de su propio agotamiento. El cortejo avanzaba a paso moribundo bajo un sol que decía: “Cúbrete o te derrito”. Media docena de soldados que sudaban petróleo montaban guardia en 34 la esquina; unos cuantos penitentes, a una distancia inofensiva, les gritaron: ¡Títeres!, ¡asesinos! Los mirones gozaban. A los cargadores esta vez la señora muerte les había quitado un amigo. José del Carmen, de camisa y pantalón blancos, a quien aplastaban más la tristeza y el miedo que el peso del ataúd, pensó: Si yo viajara en el puesto de Jairo y él en el mío, él estaría diciendo: Este negro, como encontró quien lo cargara, se volvió de roca. Sonrió. Al sonreír su rostro reveló la calavera que encubría: le crecieron los pómulos, las encías y los dientes, que eran dignos de envidia, y los ojos se le hundieron. Murmuró: Cuando muera, que me lleven en burro para que nadie se joda conmigo. El dulce amargor de una cerveza ilusoria le pasó por la lengua, la faringe, el esófago, le enfrió el estómago. Un chorro de ciento veinte voltios le subió por brazos y espalda. A Wilfrido lo aplastaba el sentimiento de humillación por haber sido tratado de “marica”. ¿Lo que había sentido al ser apostrofado así había sido miedo o rabia? Se avergonzaba de que hubiera sido lo primero y los demás lo hubieran advertido. Repasó el rostro del irrespetuoso feroz, al que había grabado con sangre en la memoria. Algún día lo encontraría porque todos los caminos se cruzan y se las cobraría: con sus manos de chofer y mecánico le sacaría los ojos, le metería por donde sabemos su fusil, le rompería el cuello y le daría muerte a su descendencia. No podía entender cómo habían podido afrentarlo de esa manera, A mí, masculló, a mí, y sintió que había nacido hacía cincuenta años para saborear, cuando la realizara, su venganza. 35 José Libardo Porras Vallejo Porque es un medio para aplacar la cobardía, los furores y los miedos, estudiantes, maestros, trabajadores bananeros con esposas e hijos, y desocupados, con pancartas, coreaban: A la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada, Compañero Jairo: tu sangre es semilla de paz, justicia y libertad... Consignas que de tanto repetirse vuelven de pacotilla a la muerte y a la vida, cosas para manosear. Un perro les ladró, se retiró unos metros y continuó lamiendo su gusanera en la base del rabo. ¡Paletas!, ¡mantecados!, pregonaba un negro que cargaba una nevera de icopor decorada con calcomanías. Otro ofrecía: ¡Sandía para la alegría! ¡Agua de coco contra el sofoco! Media docena más de soldados. Más mirones. Con una pata les echaremos tierra a estos negros, con la otra bailaremos el fandango, comentó alguno. Alguno bostezó: el show de los entierros múltiples ya no cautivaba; ya ni siquiera mejoraba los negocios: el de los helados, por ejemplo, antes, en un desfile de esa clase, tenía que correr a la agencia mayorista dos o tres veces a renovar el surtido. Omara, a la derecha de Wilfrido, con un vestido negro a todas luces propiedad de una menos dotada, no entendía el entusiasmo de los manifestantes y deseaba injuriar, arrear los hijueputazos que habían fermentado en su corazón para demandar silencio y respeto. ¡Cómo si así los volvieran a la vida, pendejos! Se sintió despojada: antes que la tierra, a su esposo se lo había arrebatado la multitud aborregada. De haber sabido, lo habría sepultado en el patio de la casa para que alimentara las tomateras. Elisa, con el pelo 36 recogido en dos mitades con cintas, con los zapatos blancos y el traje de la primera comunión rehecho con el fin de hacerlo perdurar, iba de su mano. Raquel las seguía también de blanco, con un pañolón que Jairo le había obsequiado, envidiosa de su hija, ya hubiera querido ella haber hecho a su marido un entierro de esa categoría. Atrás, Jairito y Benjamín. El cortejo prosiguió. Era un acto político: el dolor de viudas y huérfanos no valía ni cinco centavos. El obispo presidió una misa campal en el estadio de fútbol: adelante, con estilo de señores, cada cual con la espalda apoyada de plano en el espaldar de la silla para no estropear la columna y no arrugar la camisa, se sentaron las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la dirigencia política de la zona y los representantes del gobernador de Antioquia, que luego deberían asistir a una recepción bañada con whisky en la sede del partido liberal, donde discutirían la conformación de una fuerza de seguridad privada que garantizara la convivencia en esa tierra donde muchos habían sembrado cizaña; detrás, las familias en duelo. Desde la distancia, bajo el sol que por fin había desterrado a las nubes, era una apoteosis la multitud con camisetas blancas enarbolando las banderolas y pancartas desgastadas en entierros y protestas anteriores. Raquel extrajo del seno un pliego y lo entregó al hijo; éste, sin leer, dudando sobre el significado de las cruces y las calaveras que adornaban las márgenes, la interrogó con los ojos. 37 José Libardo Porras Vallejo ―Dicen que me tengo que ir ―explicó la vieja―, pero ya viví lo que iba a vivir y no tengo alientos para correr. Ya no tengo miedo. Me pueden matar cuando les dé la gana. El miedo y el deseo de vivir los había perdido al perder a su esposo, al que había aguardado a veces rogando a los ángeles y a veces censurándoles su indolencia, haciendo promesas de loca como viajar de rodillas hasta los antípodas a cambio de que se lo devolvieran, reprochándose no haberle empacado un fiambre, no haberle echado siquiera una muda de ropa, no haberse pegado a él y haberlo acompañado, no haberse hecho matar antes que dejarlo partir solo. Así hasta cuando Nerón, que no comía por vagar en el potrero, en el yucal y en el platanal, por andar husmeando bajo la cama del amo, en los rincones del cuarto de las herramientas, en el corredor y en el establo, con un sollozo de anciano que remasca su infortunio, precedido de un salto de gimnasta olímpico con arqueo en el aire, soltó un aullido en falsete y, ajeno de los llamados y caricias de los muchachos que habían acudido arrebatados por el grito, quedó en el piso, de costado, en posición de sestear, con los miembros tiesos, babeando, con la lengua violácea lamiendo la tierra, en lo cual ella había visto un anuncio de lo irremediable que le había hecho desear que Dios detuviera el tiempo, pues no creía resistir un día más en esa incertidumbre, sin su hombre, lo que el propio tiempo se había encargado de desmentir, y entonces vivía oteando el horizonte por donde había desaparecido, pensando en salir a buscar su cadáver, imagi38 nándolo en un zanjón con las ropas deshechas, medio oculto con ramas y tierra, con el vientre abierto, sin entrañas, vacías las cuencas, invadido por miles de gusanos blancos y verdes que devoraban con diligencia las sobras de los buitres, y a su alma atribulada errando por la selva. ¡Ay, si le pudiera dar cristiana sepultura!, suspiraba. Benjamín leyó el pliego y lo pasó a la hermana. ¿Una carta?, ¿quién pudo habernos escrito? Evocó las cartas que Jairo le dejaba sobre la mesa o en la cocina, acrósticos y noticas de amor, pero ésta no podía ser suya, él estaba muerto. La muerte era no poder escribir cartas y la viudez no tener quién se las enviara. ―Yo tampoco me voy ―dijo Benjamín―. Antes de que me lleven, me llevo a más de uno por delante, como Augusto. Durante diez o doce meses, Raquel, Omara y Benjamín habían acudido adonde les informaban del hallazgo de una pista del desaparecido ―un jirón de la camisa o de la toalla, unos rastros de sangre―, o de haber visto sobrevolar a una bandada de gallinazos. La viuda y los huérfanos ―así aludían a ellos los vecinos― hacían planes: cuando apareciera le lavarían los pies en aguasal con hojas de naranjo, le prepararían un caldo de pollo, no meterían ruido y lo dejarían dormir hasta que dijera No más. Pero siempre la búsqueda había resultado inútil. La madre se enclaustraba. Los hijos, y hasta los animales y las cosas, guardaban un silencio riguroso: el silencio era una parte suya que tenían sin estrenar y el encierro de la madre había sido la oportunidad de usarla. En 39 José Libardo Porras Vallejo La Cristalina hay un velorio sin difunto, comentaban los que antes paraban allí a reposar y a beber una limonada o un café; después preferían dar rodeos, no querían que los tocara esa atmósfera de ultratumba. Augusto, en cambio, no salía de los cultivos: si no redoblaba esfuerzos, el rastrojo echaría a perder las cosechas. Voleaba machete y azadón como un ángel exterminador que en lugar de herramientas tuviera en las manos instrumentos para asolar al mundo, y, en una actitud antipatriótica, gritaba improperios contra el Ejército de Colombia: ¡Cobardes! ¡Asesinos! Pero ni así había desahogado el dolor por la imagen del padre agitando la toalla hasta penetrar en el carrascal. Y, pese a los ruegos de su madre y de su hermana, se había ido con la cuadrilla del EPL, no porque la considerara mejor y más auténtico ejército del pueblo que a las FARC, sino por azar, porque cuando decidió cobrar venganza ellos fueron los primeros en aparecer y ofrecerle una escopeta. ―¿Augusto? ―interrogó Omara. Se recriminó por no haber cogido en el aire la alusión al hermano. Augusto había nacido en la calma, cuando nadie sabía nada de las guerrillas marxistas, menos de los paramilitares. En aquella época, si Omara hubiera advertido el abultamiento del vientre de la madre, lo que exige una finura de observación infrecuente en un hijo, lo habría atribuido al comer. Una tarde la oyó dar alaridos, ¡Ramón!, ¡Ramón! Su padre, que andaba remolineando por el potrero, desentendido de sus quehaceres en el platanal y el yucal, voló a la casa, bajó del fogón la olla de agua hirviente, alistó toallas, lavó 40 y desinfectó la navaja de capar cerdos. A ella le ordenó ir a jugar con Nerón, como si se pudiera jugar tranquilamente con un perro después de oír a la mamá en semejantes desgarramientos. Sin embargo, se había ido al borde de la quebrada, a la sombra de un guamo, molesta porque le impedían ver lo sucedido. Había llorado: su mamá iba a morir, quedarían solos, sin quien los cuidara; ella, incapaz de salvarla, había deseado morir también. Nerón cachorro, con aires de veterano, meneando el rabo, trataba de lamerle el rostro: era su manera de decir: “No llore, Omara, alégrese”. De pronto a los lamentos los reemplazaron los chillidos de un niño. ¿De dónde podría haber salido un niño? Omara corrió a la casa y halló a Ramón, sonriente, cargando un bultito reteñido con achiote, y por fin había entendido por qué la madre gastaba las tardes tejiendo y por qué el padre había remendado el canasto de bejuco que a ella le había servido de cuna. Creyó entender la resignación de la mamá: había terminado por considerar que la desaparición de Ramón ameritaba una venganza y que estaba bien que el hijo se enrolara en la guerrilla con el propósito de cobrarla. Aun así no quería que Jairito siguiera los pasos del tío: no había traído hijos al mundo para dar cuerda a esa noria desenfrenada de violencia y muerte. Miró a Jairito y a Elisa para comprobar sus presencias allí. Debería huir. Huir, siempre huir. Habían huido de La Cristalina por los rumores de que a ellos también se los llevarían por haber colaborado a la guerrilla, por haberles dado albergue, como si hubieran tenido alternativa, como si el EPL y las 41 José Libardo Porras Vallejo FARC no se alternaran para caer por las fincas cada cual proclamando ser “los adalides de los pobres”, “los rivales del imperialismo norteamericano”, conceptos que nadie en esas lejanías de pesadilla entendía, como si, incluso, con riesgo de ponerlos a todos en su contra, no hubieran obligado a los finqueros a participarlos de sus beneficios ―gallinas, lechones, terneros, cuando no dinero en efectivo―, dizque para ayudar a “la causa”, una causa que nadie les sabía explicar. Entonces, antes de que los dichos se volvieran hechos, Raquel había vendido la propiedad por casi nada a un ricacho de Medellín que en avioneta y escoltado por media docena de mulatos con cara y modales de revólver visitaba a Urabá tres o cuatro veces al año, y con costales de ropa y trastos habían emprendido hacia el pueblo la trocha salpicada de toscas cruces de palo, las dos mujeres abriendo y cerrando la fila, procurando no pensar en nada, y Benjamín en medio, rumbo a una casa de ladrillos y madera contigua al cementerio que había entrado en el pago. Los bichos del monte, por respeto al dolor de los otros, habían callado o si acaso habían emitido sus músicas más apacibles. Conmovía esa procesión de tristeza bajo un cielo cuya azul monotonía sólo alteraban los gallinazos danzantes y las garzas viajeras. Mas ¿por qué huir si la carta espuria no era para ella, si ella con la viudez y los hijos con la orfandad ya habían empezado a pagar una deuda fantasma? ―Podéis ir en paz ―dijo el oficiante trazando una cruz en el aire; desde su mano episcopal, el oro, los diamantes, las esmeraldas y los rubíes despidieron 42 resplandores que por una milésima de segundo iluminaron a la feligresía. Los cuatro cadáveres ya estaban despedidos, si hacia el paraíso o hacia el infierno dependía de sus culpas; seguía olvidarlos y esperar los próximos: Que no sea yo ni ninguno de los míos, rogaban los devotos. ¿Qué hacer? ¿Seguir en Urabá? ¿Partir? Ahora lo grave era la vida de los vivos, no la muerte de Jairo, y razón no les faltaba. Raquel y Benjamín no huirían. Ella no tenía nada qué perder. Para él, abandonar Urabá significaba abandonar los estudios, el trabajo y, por sobre los estudios y el trabajo, el amor, porque venía preparando su matrimonio. Sin embargo, puesto que ya había ido a la ciudad y la conocía, o precisamente porque la visita no le había dado sino para soñarla y no para conocerla, aconsejó a la hermana y expuso sus ventajas: las oportunidades de trabajo para ella y de educación para sus hijos; la independencia, la libertad, la tranquilidad; los cines y parques de recreo, las avenidas con luces de neón, los hospitales, las mansiones con jardines y vidrieras. Hablaba como si se fuera a embarcar en un viaje por el mundo de las maravillas y ya se estuviera viendo con los bolsillos a reventar de billetes, conduciendo un auto de lujo en compañía de una belleza como las de los almanaques y descansando en el balcón de un palacio. Omara no creía en sus entusiasmos y sospechaba que viajar les traería calamidades. ¿De qué vivirían?, ¿quién cuidaría a los muchachos? A Elisa y a Jairito no les interesaba qué decidieran los grandes. Por el momento el deseo de ella era recuperar la normalidad de su existencia; el de él, comer y dormir. 43 José Libardo Porras Vallejo Camino a casa, Omara temía hallar allí una extensión de la tumba del esposo y creía carecer de valor para resistir su soledad, su silencio y su frío; ya no tendría fuerzas para luchar contra las invasiones de ratas e insectos, contra la maleza voraz que atropellaba desde el patio, contra la humedad que criaba hongos en las superficies, contra el deterioro. Incapaz de concebir la vida sin Jairo, se percató de que él, más que un hombre, había constituido una presencia, una voz, una temperatura; más que su hombre había sido su mundo. Recién llegada a Apartadó después de la venta de La Cristalina, él la había abordado en la calle del cementerio y le había contado sobre su vida en un campamento de La Popalita, en galpones de solteros donde el aire era una colada de sobaquina, sudor de pies y pedos. Y había empezado a aparecer con remedos de los perfumes de más prestigio, lápices labiales, esmaltes de uñas, otros esmaltes más oscuros, otros labiales más claros, unos pendientes de latón, un anillo de similor, una blusa, tanto que los placeros que recorrían los pueblos se pasaban la onda, Vaya a La Popalita y pregunte por Jairo, entonces allá habían ido el de más y el de menos a vender sus servicios, hasta serenateros, fotógrafos, retratistas, poetas expertos en acrósticos y cartas de amor, adivinadores del futuro y fabricantes de filtros mágicos a quienes él había contratado con tal de que tuvieran algo capaz de acercarlo a Omara. Luego los paseos por la avenida del río besándose y acariciándose sin recato, gozando su juventud y 44 su libertad: Qué par de tórtolos, habían murmurado los envidiosos, qué par de pichones, se deberían avergonzar, deberían buscar el monte. Después los viajes a Necoclí, donde Omara corría por la arena de oro sin zapatos, contra el viento, con los brazos abiertos, crucificada de dicha; el mar le pintaba de espuma los pies y se retiraba; levantando la falda, daba cinco o seis pasos hacia dentro y fijaba la vista en el horizonte por donde discurrían lanchas y barcos cargados de bananos y contrabando; restos de sargazos le rondaban las canillas. Él, tras contemplarla un rato como si fueran una escultura a contraluz en medio del paisaje y él su autor, se desnudaba, se le arrimaba en silencio para no interrumpir su éxtasis, entraba al mar hasta donde el agua le daba a la cintura y la convidaba a seguirlo. Tomados de las manos se adentraban, sin temor, con él nada malo le podría suceder. Se abrazaban, se besaban y acariciaban como Adán y Eva en el principio del mundo. Las olas iban y venían, meciéndolos. Una multitud de pececillos les rozaba la piel. El rumor del océano apagaba sus jadeos y gritos. Al salir, a través del vestido a ella se le traslucían los pezones y el sexo. Finalmente, la casa y los hijos: primero Jerson Jairo, al que desde el primer día le habían dicho Jairito en honor del papá, y a los dos años Blanca Elisa: padre, madre y dos hijos, una hembra y un varón, el sueño de las parejas modernas. No le habrían podido pedir más a la vida. La vida era bella. Jairito corrió a su habitación. Los retazos de luz de la luna y del alumbrado hacían de él un fantasma 45 esbelto. Elisa encendió la bombilla, recogió del piso un papel de los que había sacado del seno la abuela, lo entregó a la mamá y prosiguió. ―¡Malditos! ¡Desgraciados! ―el grito de Omara salió a la calle, recorrió a Urabá y se perdió en el Atlántico; las olas lo devolvieron en eco: “Ditos itos tos os”. Los hermanos regresaron. ¿Se habrían llevado a alguien más?, ¿de nuevo les tocaría padecer los ajetreos de un velorio y un entierro? A Jairito le dolía el estómago por el hambre. Omara rasgó la hoja una y otra vez y lanzó los trozos al aire. ―¡Hijueputas! Al ver esa especie de confeti, la niña imaginó que caía nieve. 46 II El sol los azotaba con ramas de ortiga y el viento en ascuas les daba cachetadas. Los niños, apretujados con la madre para ahorrar el valor de un tiquete, acezando, se amparaban tras la cortinilla. La luz reverberaba en el campo como en un pescado. Una mañana hermosa para llegar a Urabá, la tierra donde bastaba arrojar la semilla para que germinara, creciera y fructificara; horrible para decirle adiós. Los ranchos y caseríos que pasaban ante sus ojos como proyecciones de cine eran dibujos de un escolar sin talento. Extensiones de banano y pasto; ríos que les sacaban chispas a las rocas antes de ir a sestear en los esteros. Una finca de esa clase debía ser La Cristalina, donde Omara había nacido, la que a punto de sudor y privaciones la familia había comenzado a levantar antes de que las vacas flacas llegaran con sus pezuñas afiladas a embarrarlo todo. Omara los había visto aparecer por un claro del monte. Eran unos treinta, cuatro o cinco mujeres entre ellos, salvo que los melenudos de barba con cara de Nazareno fueran hembras también. Sus rostros, sus camisas colgadas de los cuerpos como de un gancho y sus botas con respiraderos en las puntas informa- José Libardo Porras Vallejo ban que habían caminado toda la noche, toda la vida: eran ánimas en pena. Descargaron morrales y fusiles y se desgonzaron en los retazos de sombra del patio. Nerón les gruñía y les pelaba sus fieras armas blancas; desde el corredor de chambrana, Ramón y Raquel lo reprendían, así no se recibía a las visitas. Eran el EPL. Y como el asiduo tropel se había integrado al paisaje, nadie en casa se inmutó cuando aparecieron las FARC y su comandante, lo mismo que el del EPL, se aplicó a instruirlos y a convencer a Raquel y a Ramón de la inexistencia de Dios, una idea que como otras de la modernidad no entraba en esas rocas. Era preciso ser mago para hallar diferencia entre el EPL y las FARC: eran dos milicias, por no decir patotas, empeñadas en defender a los pobres. ¿Defenderlos de qué o de quién? Además, Omara no entendía que persiguiendo ambos el mismo fin, en lugar de unirse, se hubieran declarado la guerra entre sí. En las paredes de las casuchas del borde de la carretera, que duraban en pie porque las sostenían los fantasmas, la canalla había escrito letreros a balazos. Elisa los leyó con el objeto de ejercitar la lectura: Vivan las AUC, Muerte a guerrilleros, Muerte a las FARC. O de sus oponentes y enemigos: Vivan las FARC, Muerte a paramilitares, Paramilitares=militares. Desde el pasacintas del autobús, un coro de voces portorriqueñas y cubanas, muy guapachoso, como anillo al dedo para bailar, cantaba: “Quítate tú/ pa’ ponerme yo/ quítate tú”. Aquí y allá, en poblados de ilusión, hombres y mujeres cuya sangre peque, norisca y catía aún recorría 48 sus rasgos de ídolos prehispánicos vencidos, su piel de tabaco, con vestidos de colorines y tatuajes de jagua en rostros y brazos que no alcanzaban a ocultar su tristeza atávica y su pavor a las gavillas obstinadas en su exterminio a lo largo de los siglos, atendían a nadie en sus tenderetes de collares, pendientes y pulseras de canutillos y semillas, un simulacro vil de la orfebrería y el lujo con que sus tatarabuelos se engalanaban para agasajar a las divinidades. Omara los envidió: quizá fueran familias de viudas y huérfanos, como la suya, pero al menos permanecían en sus tierras. Al fondo del paisaje, donde nace la montaña en tonalidades azulencas, habían descubierto una fosa con quince o veinte esqueletos, algunos de niños, algunos sin cabeza, la mayoría con huesos rotos. Omara no había escuchado la noticia y apenas se enteraba por el comentario del viajero de al lado, quien conocía el lugar y lo describió como a un camping con torrentes para pescar y nadar y playas para broncearse. ¿Serían guerrilleros, paramilitares o campesinos? Antes de saberlo los expertos de la Fiscalía deberían analizar los vestigios hallados entre el barro y la inmundicia, identificarlos y escuchar y evaluar los testimonios de los familiares. El hombre le explicó a Elisa qué era una fosa común. Esos terrenos son jurisdicción de Mutatá, a cien kilómetros de La Cristalina, por tanto era improbable que ahí reposaran los restos de Ramón. ¿En qué fosa yacerá mi papá? A lo mejor no lo habían arrojado a una fosa sino a un río, y después de cebar a peces y alimañas y desgastarse contra las barrancas, los 49 José Libardo Porras Vallejo troncos, las rocas y la arena, había arribado al mar. O no había muerto: lo habían liberado y, como insinuaban en la Brigada, en vez de regresar a casa había ingresado a la guerrilla detrás de alguna de esas mujeres con la que tendría amores furtivos quién sabe desde cuándo. Omara vio a su madre. Gracias al privilegio de haber encontrado a Jairo no envejecería disponiéndole un plato en la mesa a la hora de comida, sacando al patio su ropa para que se oreara, sacudiendo el polvo a sus cosas y aguardando el milagro sin esperanza de su regreso. Como sobre la concha de una tortuga ganaron kilómetros hasta el cañón de La Llorona, donde un derrumbamiento los hizo parar en la cola de una fila de camiones: en condiciones normales por ese paraje pasaba un carro, pero merced al invierno o a que un piadoso había tenido una chispa de fe, la vía la taponaban toneladas de montaña. Uhh, ahh, exclamaban los que se asomaban al despeñadero. Quienes traían con qué almorzar se apartaron, convenía esquivar a los pedigüeños. La mayoría tragó saliva y se resignó a la humillación y a los zarpazos del hambre. En una piedra por mesa, Omara y los niños comieron asado de chivo, yucas y papas azafranadas y envueltas en hojas de plátano que Raquel les había llevado a la flota: un almuerzo amenizado por sapos cantores, por coros de grillos y cigarras, por las músicas inauditas e irrepetibles de la selva. Reabrieron el paso. Jairito ya había raspado las migajas del fiambre, ya había ruñido hasta el últi50 mo hueso, ojalá no los atajara otro derrumbe. Omara preguntó a los espíritus del aire si la partida no habría sido un error, si con el tiempo no habrían cesado las amenazas. Ningún espíritu le contestó. En Dabeiba, donde había florecido una ciudad de oro a la que escamoteó la codicia de los conquistadores, los detuvo un retén militar. ―Bajen con la cédula en la mano ―les ordenaron―. ¡Rápido! ¿Usted quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Adónde va? Una viuda de veintiocho ―lo decía su documento de identidad―, ya con los estigmas de los cuarenta y cinco, se apeó con cuatro hijos: el menor berreaba en sus brazos; el tercero correteaba alrededor de los soldados apuntándoles con un banano y gritando: ¡Pum! ¡Pum!; los dos grandes, de cinco y seis años, con aspecto de cuatro y cinco y de no poder con las lombrices, se pararon frente al autobús con los brazos en alto y las narices contra las latas en espera de que los requisaran, temblando como los adultos, lo que arrancó una sonrisa castrense a mi teniente. Bandadas de guacamayas surcaban el espacio. Parte sin novedad. Encendieron las máquinas y sonaron siete veces las trompetas. El carro arrancó con estrépito de chatarrería: primero dio un sacudón que conmovió a viajeros y equipajes, luego otro y otro y por último uno casi delicado; el mundo se estabilizó: el conductor lo gobernaba con brazos de Tarzán. El humo del escape entraba por las rendijas y ofendía los ojos hasta el ardor, y su olor suprimía los otros olores del encierro, no se sabía si para bien o para mal. El motor 51 José Libardo Porras Vallejo roncaba y tiraba con vigores de locomotora. El caucho de las ruedas se desgarraba en las piedras de la carretera. Jairito y Elisa se turnaban para viajar de pie y desentumecerse los miembros. Hacia el sur se veía relampaguear; el firmamento, fosco, tronó y se deshizo en granizo. Unas nubes empujaron a otras y convirtieron a la esfera celeste en una sábana sin planchar. Omara no hablaba: si sus hijos preguntaban o soltaban un comentario movía la cabeza de arriba abajo, al estilo de esos tigres de algodón forrado en gamuza que antaño adornaban la parte trasera de los automóviles. Abstraída de esas soledades, Elisa jugaba en el patio del liceo, a la sombra del mango y del naranjo, o iba a los extramuros del barrio a cumplir un recado, la compra de un pan en la tienda o algo así, y pasaba y repasaba por sus calles; el motor la arrullaba: cabeceaba, su gusto habría sido dormir y despertar en su cama de siempre, ver por la ventana el sol de siempre y que el viaje hubiera sido un sueño. Jairito, moliendo una pregunta sin respuesta, ¿Por qué matarían a papá?, pensaba: Cuando tenga plata compro una pistola y me desquito. A los tres les dolía cada hueso y cada músculo. Habían transcurrido doce horas, más de lo que el más pesimista habría presagiado. La noche cubrió al mundo. Los baches de la carretera los mantenían despiertos. Omara se miró adentro: también se hallaba en tinieblas. ¿Dónde iremos a llegar?, ¿qué haremos? Rogó a Dios el prodigio de hacer flotar una luz que los guiara. Atascamiento en Cañasgordas. Los minutos eran siglos. El hambre, la sed y el berrido del hijo de la de 52 veintiocho años en el asiento de adelante, un cucarrón que se les metía por los oídos y les taladraba, les impedían conciliar el sueño. ―Dele agua ―le dijo el pasajero de al lado a la mujer. Jairito lo oyó y pensó que debía haberle dicho “mátelo”. ―Ya le di ―respondió ella como si, en efecto, hubiera regresado de matarlo, y, en tono de pedir perdón, agregó―: No baja la fiebre. ―Callen a ese niño, callen a ese niño... ―musitó Jairito. Las palabras fluyeron por sí solas como frutos en sazón que se desprenden de una rama. El aire era una manta de lona y lana pegada al cuerpo. Jairito imaginó una serpiente saliendo del rastrojo, ascendiendo las escaleras del bus, reptando por el pasillo hasta el asiento del llorón, trepando por las piernas de la mujer y abatiendo a su presa. Se tapó los oídos, el llanto le retumbaba. Pensó en maldecir, en salir del carro y correr prendiendo candela al mundo. El niño parecía gozar: su lloro no cesaba y si cesaba era igual al atleta que frena para retroceder y tomar impulso para el salto. Los zancudos no daban tregua. El bochorno aumentaba como si los estuvieran cercando con fogatas. ―Callen a ese niño... El crío era una máquina diseñada para llorar. A Jairito la saliva le sabía a barro. ¡Si pudiera beber una gaseosa con cubos de hielo! ¡Si por lo menos lloviera! ―¡Maldita sea! 53 José Libardo Porras Vallejo Un animal gritó en la lejanía y otro le contestó. Jairito los oyó como un llamado a la batalla. Entonces, entre las brumas de la exasperación, imaginó que le ponía una almohada al enfermo sobre el rostro presionando con una brutalidad liberadora. Cómo agitaba el enfermito sus extremidades. Se hizo el silencio. Omara recostó a la hija en el regazo y le acarició la cabeza: las manos se le humedecieron de sudor; le recogió el pelo y le sopló el cuello. Al rato la niña dormía y ni siquiera los movimientos del autobús cuando se deshizo el atascamiento la sacaron de su nada. Jairito no entendía cómo podía dormir: su hermana no les tenía consideración, dormir así era humillarlos. A la orilla del rojo Cauca, la señorial Santafé de Antioquia, como una princesa en desgracia, donde cuatrocientos cincuenta años atrás se habían establecido las primeras damas españolas del departamento con sus rosarios y crucifijos, con sus miriñaques y cilicios, en compañía de las primeras vacas y las primeras gallinas, mientras sus señores llevaban tierra adentro por abismos y desfiladeros sus empresas de despojo y genocidio, al menos eso fue lo que contó el de al lado, era un camposanto. Lo único abierto era un tenducho que sobre la puerta ostentaba un letrero partido en dos, con la segunda mitad a punto de caer y en la cual se leía VILLA; en la primera mitad se leía LA MARA. La Mara, leyó. La Omara. Consideró buen augurio que ese trozo del aviso conservara su lugar. Los pasajeros entraron en tumulto al local, donde se derramaba una luz infeliz. Jairito, con un sabor a 54 mierda y las tripas sonando, pensó: ¿Nos sacarían de Urabá para matarnos de hambre y sed? En su casa habría estado ante un plato con postas de róbalo y patacones, frente a Elisa, a la izquierda del papá y a la derecha de la mamá. El aire, con consistencia de jalea, hedía a cieno. En el mostrador de tablas ronroneaba un gato blanco de origen europeo, y su ronroneo se confundía con el rumor del río. Entre una vitrina, tres o cuatro moscas de la categoría peso pesado, de origen incierto, sobrevolaban los chorizos que flotaban en una bandeja de manteca. Despachaban una mujer de origen africano y su hijo. Omara compró gaseosas y chorizos, y los tres, mientras comían y bebían, hicieron fila para entrar al sanitario a desocupar la tripa y lavarse la cara. La grasa les formó una costra en el paladar. Los tres tragaron su asco. Abordaron de nuevo. El conductor, un mestizo, hizo sonar las trompetas antes de reemprender el viaje. Los perros, cuyos antepasados habían devorado aborígenes hasta el hartazgo, los despidieron: “¡Adiós, peregrinos! ¡Ojalá no vuelvan!” Su despedida le dio escalofríos a Elisa. Desde el Alto de Boquerón, de donde salieron tiritando ceñidos por la niebla, divisaron el entramado de líneas de luz que era a esa hora la ciudad, y en el corazón de dicho entramado un enjambre irregular de luciérnagas; las moles de los edificios eran borrones inexpresivos. ¡Huy!, exclamó Jairito. Eso sí era una ciudad: ahí sí valdría la pena vivir. Se sintió superior a Tino, que a esa hora estaría dormido a los pies de 55 José Libardo Porras Vallejo su abuela; se sintió superior a la gente de Urabá. Deberían llamarlo Valle de las Culebras, pensó Omara al vislumbrar el río y el metro en construcción que partían en dos ese paisaje. ―Ahí tenemos a Metrallín ―dijo el de la noticia de la fosa común y la historia de Santafé de Antioquia. Elisa sonrió: “Metrallín” le sonó a nombre de juguete. Él se dedicó a contarle a Omara, que lo oía por urbanidad, que Medellín había sido catalogada la ciudad más violenta del mundo y que desde entonces los charlatanes le habían trocado el nombre―. Ésa que duerme ahí ―agregó mirando al valle―, es una ciudad aconsejada por curas y administrada por rateros para que engorden los traquetos... ¡Traquetos! ―repitió negando con la cabeza, y explicó que así se denominaban a unos tipos enchapados en oro golfi, que se movilizaban en Mercedes Benz de oro golfi, que vivían en palacios de mármol y tenían a sicarios por escuderos. Aunque Jairito distinguió de sus palabras apenas una que otra, le habría gustado ser uno de los tales “traquetos”; Omara tampoco comprendió, no obstante se asustó y para evitar que la poseyera un espíritu réprobo, o a causa del frío, cruzó los brazos en equis sobre el pecho y cerró los ojos―. Yo creo que los traquetos son el rey Midas ―dijo el de al lado para sí mismo al advertir que su interlocutora ya no le prestaba atención―, aunque al revés: lo que tocan se convierte en escoria. El bus se detuvo. Un policía de carreteras exigió al chofer los documentos. Al costado de una caseta donde otros policías tomaban tazas de chocolate, en un 56 paredón, sobre un fondo amarillo, azul y rojo, había escritos diez mandamientos apócrifos: “1º: Mata que Dios perdona. 2º: No hagas por tus semejantes lo que ellos no hacen por ti. 3º: Si escoges a tus amigos entre los honestos nadie intrigará a tu favor. 4º: Adula para que te adulen...” El carro arrancó. Elisa deploró no haber permanecido ahí un rato más de modo que alguien le alcanzara a explicar esos mandamientos, tan distintos de los que ella conocía. Lo más probable era que la mamá tampoco los hubiera entendido pero sin duda el señor de al lado sí. Si en la ciudad todos hablaban así de complicado, reflexionó, nadie los entendería y ellos no entenderían a nadie. En una valla, bajo el mapa que imita una piel de res desplegada en el piso, Omara leyó: Bienvenidos a Medellín. Miró a los hijos y pensó: No se preocupen, yo estoy con ustedes y los cuidaré: conmigo no sufrirán hambre, ni enfermedad, ni muerte; si se dejan guiar por mí y me obedecen la ciudad será de ustedes. Pero el que les podría haber hablado así era Jairo. Lástima, pensó, no venir con Jairo. Él los habría salvaguardado. O haber venido con Raquel y con Benjamín. Raquel y Benjamín, repitió saboreando los nombres. Sintió que sus imágenes se desdibujaban como si una mano torpe les hubiera volcado un frasco de tinta. Quizá las lobregueces del futuro le habían nublado la memoria. Entonces anheló estar con ellos y no perderles ni un detalle. ¿De qué color eran los ojos de Benjamín?, ¿cómo reía?, ¿dónde tenía arrugas la vieja? ¡Malaya no haber traído sus fotografías! Las facciones y gestos de Jairo los veía con claridad, in57 José Libardo Porras Vallejo cluso definidos con más precisión que cuando estaba vivo, como si la muerte los hubiera fijado con cera para resguardarlos de cualquier clase de estragos, hasta de los del tiempo, que no se pueden atajar; en cambio se le escapaba la totalidad de su alma: el Jairo que habían torturado y fusilado no había sido el Jairo suyo. Había pasado quince años compartiendo la cama y la mesa con un Jairo múltiple, uno de ellos subrepticio y que llevaba una vida incompatible con la del Jairo que había convivido con ella: otras ideas, otros intereses que ella no habría podido comprender pero que en definitiva habían conducido a ambos Jairos a la muerte y a ella y a los hijos al destierro. Otro universo. Un universo del que ella y los hijos habían estado excluidos y del cual lo habían ignorado todo. A ese segundo Jairo lo habría querido odiar en todo y por todo, célula a célula, con método, en sus ideas y palabras, en sus rasgos y gestos, en sus actos y omisiones, por exponerlos, por desampararlos, pero ¿cómo odiar, sin enloquecer, a quien no conocía y ni siquiera podía imaginar, a un ser hecho de sombras y neblina? También se lo impedía eso que había sentido durante quince años por el otro, el visible. ¿Qué era eso? Ya no estaba segura de que hubiera sido amor. Ya no estaba segura de saber qué era el amor. Posiblemente “amor” fuera sólo una palabra para designar las cargas a que habitúa o condena la vida en pareja ―la paciencia, la resignación― y así, al rebautizarlas, tener uno la ilusión de que está ante algo nuevo, incluso de que uno ha sido su creador. De lo que sí estaba segura era que si la vida volviera a ponerle a 58 Jairo por delante no dudaría en seguirlo, aunque no se tratara más que de un arrebato, de una ofuscación, o precisamente porque se trataría únicamente de eso, a sabiendas de que la ceguera no le permitiría ver el centro de la piedra, el más allá del allá. Un peso le oprimía el pecho y el vientre. Desde cuándo, no lo sabía. Era un peso sin tradición, aún sin nombre. No era un peso de dolor por la muerte de Jairo, ni de rabia por haber sido expulsada de su casa y su tierra, ni de tristeza por haber dejado a la madre y al hermano, sino un peso hecho de todo a la vez, de dolor, de rabia y de tristeza, como suele ser el peso del engaño. Un peso como masa de pan en fermentación. Al bajar en la terminal de transportes los tres corrieron a vigilar la entrega de equipajes, no les fueran a robar. Los maleteros escoltaban a los clientes. Se fue el autobús y Omara, Jairito y Elisa quedaron en el andén, un trío de espectros junto a un belén de corotos: dos sacos de fibra con cobijas y sábanas, tres maletines, cuatro cajas de cartón, los morrales de los niños, una estufa de dos puestos, una sarta de ollas, una radiograbadora. ¿Lo que seguía de la pesadilla sería más insufrible aún, no habría sido prudente permanecer en la oscuridad, dormir y no despertar? Los niños formaron nido y se acostaron. Los viajeros no los miraban, o los miraban con supremacía y fastidio. ¡Ah, más pobres!, ¡más mendigos!, ¡más ladrones en la ciudad! Éstos no traen ni un peso en los bolsillos, ¿con qué irán a vivir aquí?, murmura59 José Libardo Porras Vallejo ban unos, y otros: Éstos vienen a quitarnos el trabajo, a rapiñarnos el pan. Aquí no hay espacio para ellos y nosotros. Unos y otros experimentaban una mezcolanza de lástima, odio y miedo. Unos y otros, si hubieran podido, si hubieran sido el alcalde o un funcionario con poder, se habrían desembarazado de ellos, habrían mandado a recogerlos de ahí para botarlos en las goteras de un pueblo dormido. Omara se recostó al muro a esperar. ¿A esperar qué? No lo sabía. A esa hora en Urabá no habría faltado quien los ayudara a cargar sus cosas y en casa la mamá los habría recibido con tazas de café y platos de sopa. Pero había perdido a la madre y a los hermanos: ya no contaba con una familia, era una huérfana. Una desterrada. Desterrada ella y desterrados sus hijos, tres mendigos arrojados al andén de una terminal de transportes, tres nadies en tierra extraña. En tres días sus hijos habían envejecido años, principalmente Jairito que había criado ojeras y no tenía cara de haber viajado desde Urabá sino desde el infierno. A ella debía haberle sucedido igual, pues ese tipo de envejecimiento se contagia. ¿Y si se hubieran devuelto? Habría bastado descender dos pisos por las escaleras y tomar un autobús, quizás el que los había traído. Pero... Cada opción tenía un pero. En su conciencia saltaban pensamientos sin punta; su cabeza era una maraña. El hombre del cuento sobre Metrallín, que le podría haber dado información y ayuda, se había ido; ni siquiera cargaba maleta. Una aprendiz de Nostradamus, blandiendo una Biblia a modo de garrote, arengaba a los viajeros: 60 ―Levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad... Su cabello hasta la cintura provocaba volar adonde el peluquero; su faldamenta hasta los tobillos provocaba echar tijera; sus zapatos torcidos hacían cojear a quien los miraba. Eso vista por partes; vista en conjunto era un saco con los colores del moho al que la sirvienta había olvidado llevar a la tintorería. A nadie tocaba su prédica, ni siquiera a Omara. La incredulidad es hija del hambre y el agotamiento. Diariamente Francisco veía llegar retazos de familias desde todos los rincones del país, principalmente niños y viejos que estorbaban con sus bultos y su desvalimiento y a quienes les impedían entrar a los negocios espantándolos como a los perros. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero no era más que un maletero y ese oficio no le daba para actos de samaritano, sin embargo por éstos experimentó una atracción cuya naturaleza se le escapaba, así que empezó a pasear alrededor de ellos, arrimándose de a poco, hasta que se arriesgó a saludar. Omara le correspondió con displicencia, se sentó en el suelo, por seguridad colocó la radiograbadora en el regazo, así no la sorprendería una mano más rápida que su ojos, y le habló sobre Urabá. Cuarenta años atrás, en su pueblo en el suroeste de Antioquia, al pasar bajo los balcones recargados de orquídeas y bifloras, a Francisco lo habían bautizado varias veces con bacinillas de porquería gritándole ¡Masón!, ¡engendro del diablo!, y en coro, un coro entrenado en las alabanzas a Dios, ¡Muerte a libera61 José Libardo Porras Vallejo les! Entonces, por eso de que es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí murió, había encendido una hoguera con la cochambre de un cuarto de siglo como jornalero ―enjalmas, arreos, arneses, vainas de machete, alpargatas, botas pantaneras, chismes que estorbarían en la civilización―, había empacado en un camión el escaparate, la cama, el colchón de lana de balso, los trastos de cocina, la ropa y los chécheres de los que su esposa no había querido desprenderse con el pretexto de que le recordaban algo o los podrían necesitar, un florero de plástico, un juego de carpetas de hilo, y se había enrumbado a Medellín, donde por lo visto era indiferente ser godo o manzanillo y no paveaban a la gente ni le tiraban objetos por la espalda; donde, incluso, a nadie obligaban a pintar la casa de azul y uno podía vestir del color que más le gustara. Por tanto era ducho en el tipo de tragedias que Omara le iba contando. Escudriñó a los niños y a ese bagaje de ruina en que dormían, le ofreció un cigarrillo a Omara. Omara no aceptó porque ignoraba que la sensación del humo entrando a sus pulmones amortiguaría el frío. El anciano, que era una chimenea, hablaba de choferes y acarreos, de lo que debían hacer de inmediato, como si en él hubiera encarnado el espíritu de su esposo para cuidar de ella y los hijos. Su conversación más el ruido de los automóviles que pasaban por la autopista formaban un arrullo. Omara peleaba contra el sueño. Miró las colinas al occidente del valle: nunca había visto montañas con esa imponencia. ¿Se divisaría el mar desde sus cimas? La atmósfera blanqueaba y 62 daba la impresión de estar lloviendo espuma de leche hacia el norte. Parecía el mar a las seis de la mañana. Buscó garzas en las alturas; husmeó la brisa: no había vestigios ni de algas ni de sal; olía a café. Era una mañana hermosa para abandonar a Medellín, “la ciudad de la eterna primavera”, horrible para llegar a ella huyendo de las langostas que no dejaban vivir. En medio del asiento viajaba Elisa con la cabeza en las piernas de la madre, que mascullaba la idea que se acababa de formar: Medellín era una multitud de desconocidos y un montón de carros y edificios ajenos. A Omara le ardían los ojos. A su derecha corría el río de excrementos de los dos millones de medellinenses, de cuyas orillas, en armazones de madera con ínfulas de canoa, faquires criollos sacaban piedras y arena. ¿Pescadores de piedras y arena? Imaginó una flota de esas chapuzas hasta los topes de gente, de pescados, de cocos o de contrabando, primero bamboleadas por las olas del mar de Necoclí o de Turbo, después en añicos, náufragos pasajeros y mercancías, y sonrió. Evocó las lanchas y los barcos de pesca, de madera y de metal, con la potencia de una caballería en sus motores, sus cascos corroídos por el viento y el salitre no obstante a prueba de temporales, con nombres de ciudades, de mujeres y de pájaros, surcando el golfo. Volvió a sonreír: en cuanto a ríos y canoas, Medellín era una caricatura. Gerardo le contó que muchas familias vivían de esa ignominia y que cientos se apestaban y morían por su causa. No había visto un río canalizado y se compadeció, ignoraba si del río Medellín por su encarcelamiento 63 José Libardo Porras Vallejo o de sí misma por su ignorancia. La atmósfera se le confundió con la de un matadero y recordó los inviernos de Urabá, cuando desbordaban las letrinas y la mierda se empozaba en las cunetas. Aguas abajo, en busca del mar, navegaban una llanta de camión, un colchón con las tripas al aire y el esqueleto de una motocicleta. Desde las islas de basura los gallinazos miraban esas presas de escarnio. “Tengamos paciencia, hermanos chulos”, se aconsejaban unos a otros. Le aterró la belleza de los bancos de espuma como de jabón. Sacadores de arena, armatostes flotantes y río constituían un portento de armonía y avenencia. Tal para cual. Y ese montón de ranchos al otro lado, ¿cómo se agarraban a la tierra? Sabía lo que era estar en medio de un aguacero, corriendo tras las tejas y las paredes que el viento con artes de ladrón les había arrebatado. Somos cigarrillos en una cajetilla, remachaba Jairo para expresar el agobio de vivir en la estrechez que la compañía bananera les había adjudicado en alquiler en uno de sus campamentos, un infiernillo, un cajón de madera sin pintar con chapas y techo de cinc que al mediodía servía de parrilla para asar plátanos. Que necesitaban conseguir casa propia, decía. ¿Y con qué?, porfiaba Omara. Con sus ahorros alcanzarían, si mucho, a levantar cuatro paredes. Eso necesitaban levantar, cuatro paredes, argumentaba Jairo. Omara entendía: su marido tenía en mente invadir, y eso era cosa de subversivos; algunas invasiones habían 64 terminado en tragedia: a varios invasores los habían desaparecido o asesinado, y para desaparecidos y asesinados bastaba su padre. Pero había guardado silencio: si otros habían invadido, ¿por qué ellos no? El sueño de tener casa les había robado el sueño. Liderados por el Negro Montoya, un mulato que al hablar entraba en trance y sudaba grasa a chorros, decenas de desheredados habían empezado a reunirse en la sede de Sintrabanano con el fin de obligar a la administración municipal a resolverles la carencia de vivienda, como había hecho antes, pagando las tierras ocupadas a sus dueños si eran propiedad privada o cediéndolas si eran propiedad pública. Hasta que después de mucho discutir sobre el lote del que se apoderarían y planear su distribución, había llegado el día y a las doce de la noche habían caído al terreno desierto cientos de personas con sus pertenencias, los animales y los cachivaches que conforman el menaje de los pobres, y habían tomado lugar en los sitios que Montoya les iba indicando. Que no lloviera había sido el deseo general. Los cuchicheos y sonidos de palos y herramientas formaban un murmullo que reptaba hacia los matorrales. A la luz de la luna, Omara, Jairo y Benjamín habían cavado en la tierra, clavado madera, atado cabuyas, y a las cuatro horas de sudor, sed y cansancio tenían un adefesio de cuatro por nueve o diez metros, con la forma de una caja para empacar bananos gigantes y la solidez de las chozas que arman los niños en sus juegos. A las seis de la mañana los invasores habían culminado sus obras y el deseo, la necesidad, no había 65 José Libardo Porras Vallejo sido sólo que no lloviera sino que no venteara. En espera de que hirviera el café para el desayuno comunitario, cortesía de Sintrabanano, se echaron a reposar sobre muebles y bultos que no habían cabido en los cuchitriles. El sol de Urabá no se había sorprendido al encontrar un rancherío en lo que apenas la tarde anterior fuera un rastrojo. La bandera de Colombia ondeaba por doquier contra el cielo de cinc. Por los alrededores flameaban carteles y pancartas de Sintrabanano. A las ocho había llegado un camión militar. Treinta o cuarenta soldados habían saltado a tierra, con los fusiles apuntando hacia delante se habían apostado a lo largo de la alambrada en posición de firmes, dispuestos a iniciar una guerra. Mujeres y hombres cargando a sus pequeños y en desbandada se habían replegado, cada uno buscando las espaldas de los otros, en silencio: si se oía un grito, un llanto o un insulto se debía a un pisotón, a un codazo, a una raspadura. Primero los más temerarios, luego los menos, cada uno había regresado a sus asuntos. A las diez había llegado el alcalde con una patrulla policial. Un grupo de valientes había salido a recibirlos con piedras y machetes entre las faldas y los pantalones y las injurias a flor de labios. Que necesitaba dialogar con los encargados, había informado el alcalde, a quien muchos no conocían. El Negro Montoya, sudando litros de manteca, le había explicado quiénes eran y por qué estaban allí. A las doce, a punto de hervir la sopa comunitaria, cortesía de Sintrabanano, el Negro Montoya les había 66 comunicado los resultados de la conversación oficiosa: el alcalde hablaría con el concejo municipal y con el gobernador de Antioquia, mientras tanto los soldados mantendrían la guardia de ese amontonamiento con forma de basural y ellos cuidarían que no hubiera desmanes y que nadie osara ocupar los terrenos fronterizos, de un señor muy respetable en Urabá. Después los soldados, agobiados por la inactividad, habían vuelto al cuartel. Los moradores, con pases de magia, habían reemplazado las paredes de tablas y cartones por muros de ladrillos. Con un pase de magia, Jairo había transformado su caja de bananos en una vivienda con las comodidades del decoro; la belleza y el lujo podían esperar. A manera de escapulario, en el cuerpo de Montoya había aparecido un cartón con una leyenda en letras rojas: Por invasor. Gerardo advirtió que no quitaba la vista del apiñamiento de tugurios. ―Por ahí está la casa de Francisco. Cómo será de pobre ese señor, pensó Omara, y trató de reprimir un gesto de alarma y desencanto. Gerardo se acarició el mentón. De haber tenido un indicio de que iba a ocurrir este encuentro fascinante se habría afeitado con todas las de la ley y se habría puesto otra ropa, no la de trabajo. Repasó lo que iba corrido de la mañana en busca de un presagio que no hubiera captado. Nada. La luz malva del amanecer, el canto de los pájaros, el rugido del autobús que transportaba a la fábrica al vecino, los pasos del sereno que salía de la casa de la viuda y comenzaba a sonar el 67 José Libardo Porras Vallejo silbato, su temblor en la ducha, el aroma y el sabor del café... Todo había sido como siempre. Mirando a Omara por el retrovisor y de reojo, silbaba. Silbaba y pensaba. Habría querido conversar, comprobar hasta qué punto era cierto lo que Francisco le había dicho sobre esa familia, pero su seriedad de estatua lo disuadió. ¿Seriedad o tristeza? Ni seriedad ni tristeza, pensó, sino susto. Hasta a él lo asustaba la ciudad; había sitios adonde le daba miedo ir. O tal vez, meditó, hubiera hecho algo allá en su tierra, algo malo y peligroso por lo que la habían expulsado, y le conviniera callar, aunque él no se habría atrevido a juzgarla porque ¿quién era él para juzgar sabiendo que cada uno alguna vez en su vida ha hecho algo de lo que se avergüenza y debe ocultar? Él, dedicado a manejar su camioneta, cargaba sus pecadillos. Además, si se explayara en amabilidades creería que buscaba una entrada para hacerle propuestas de zorro, y se habría puesto en guardia. Lo más adecuado era no demostrar interés: por experiencia le constaba que a las mujeres es mejor no demostrar interés. Unas piernas y unas rodillas así, pensó, le había recetado el médico contra la melancolía: del color de la miel o, si se miraban con minucia, del color del guayacán encerado. Un frío lo sacudió como si sus órganos se estuvieran reacomodando, como si desde adentro hubiera empezado a sufrir una metamorfosis. Imaginó cómo sería de un momento a otro mutarse en animal, en insecto, en una cucaracha del tamaño de un hombre. ―Por esta carretera podríamos llegar a la costa Atlántica ―iba a aclarar que al centro y al norte de la 68 costa, no a Urabá, pero se contuvo porque le vio la conmoción y temió destapar alguna herida. ¡La costa! ¿Cuándo volvería a ver el mar, las playas, las palmeras, los buques bananeros, los pescadores? Omara sintió que había perdido lo que amaba, mas sabía que si se hubiera detenido a calcular las consecuencias de cada uno de sus actos nunca se habría movido de ninguna parte, ni habría nacido. Otra vez calculó la posibilidad de volver a Urabá y recomenzar, más al norte, a orillas del océano, y el cálculo le dio menos de cero. Le habría aliviado llorar un poco, pero no podía desnudar sus dolores y debilidades: en adelante debería ser una roca. ¿Adónde iría a parar lo que quedaba de la familia si no? No contaba más que con su propia fortaleza y tendría que probarse a sí misma de qué materiales estaba hecha. El cielo comenzó a azularse como si una mano le pasara un estropajo con jabón. En la parte trasera, Francisco fumaba y charlaba con Jairito. El niño, trepado a los listones de la carrocería, disfrutaba el frescor del viento en su rostro de hombre. “¡Huye, huye, desde ya te están velando!”, le dijo el viento. Le agradaba sentir que la mirada no resbalaba al extenderla hacia el horizonte y, en cambio, venían a colmarla montañas, casas, edificios, camiones. ¿Cuándo iremos a conocer la parte bonita de Medellín? El sonido del molinillo en la chocolatera, “choc choc choc”, atenuaba el crujir de sus huesos. Su desgreño decía que se acababa de levantar y no había pasado por la ducha. Se asomó a la vasija, que despedía 69 José Libardo Porras Vallejo una columna de vapor y un atisbo de aroma de cacao. De haber echado más chocolate habría obtenido una espuma poblada de ojos con los colores del arco iris, pero debía guardar una pasta para prepararla a su marido esa noche antes de que saliera a trabajar. Extendió las manos con las palmas hacia arriba a fin de entibiarse. Subió las mangas del suéter con que tapaba la camisa de dormir, miró al cielo por la puerta del patio, o no al cielo sino a la ladera de la montaña en cuya base se agazapaba la vivienda: un velo de niebla envolvía la cima. Otra noche sin que la montaña se hubiera derrumbado; la cosa iba bien. Se frotó las manos y puso al fuego una sartén con el arroz que le había sobrado del día anterior. Llamaron a la puerta. No era su esposo, él tocaba con más brusquedad. Tal vez fuera una vecina. Continuó revolviendo la sartén recubierta por una costra de grasa y carbón. “Toc toc toc”. Fue a atender. Al caminar era una máquina de coser de museo que debía poner en marcha cientos de piezas para dar una puntada. Sus sandalias ―dos zapatos de hombre con sendos cortes en las taloneras― golpeaban el piso: “chaca chaca chaca”. En lugar de una vecina encontró a Omara y a la niña: las estudió de pies a cabeza como cuando uno ve una cosa que cree haber visto en un sueño. Sintió envidia: ojalá Dios la hubiera favorecido con una hija o una nieta para salir con ella así, de la mano. Elisa paseó la vista por el interior. ¿A qué hemos venido a este rancho? Deseó estar en la casa de Urabá, en su habitación, en la cama, inventando historias de príncipes y princesas con ella de protagonis70 ta. Presintió que entre esos muros de ladrillo donde habían hecho su reino las arañas no podría soñar ni dormida. Se esforzó para no llorar. Omara inclinó la cabeza: con su escrúpulo al escrutarlas, esa señora la intimidó: ¿qué harían en caso de que el anciano los hubiera traído a este lugar para encerrarlos en compañía de esa mujer, esclavizarlos y obligarlos a cuidarla? Casos se habían dado. Al instante llegó Francisco con un bulto al hombro. ―Mija, le presento a Omara. Van a vivir con nosotros unos días. Rosaura sonrió; sus labios, caídos como los del esposo, quizá los había emparejado la convivencia, a diferencia de los de él, no parecían simples sino dulces; pasó su mano por el pelo de Elisa y después la ofreció a Omara. Omara, que había seguido la trayectoria de la mano, al tocarla temió al día en que las manos suyas adquirieran esa rigidez de caña reseca, esa piel de bagazo. El hombre dejó la carga en el piso y les indicó el camino. La anciana se cubrió con el suéter, cruzó los brazos y les dio paso a ellas y a Jairito que, sin saludar, entró con un maletín. ¿Cuántos serán? Con la vista siguió al niño para sonreírle, y pensó: Este muchacho perdió la esperanza. El desesperanzado descargó sin siquiera dar el rostro. ―Es Jairito, no puede con el sueño ―Omara halló en los ojos de la hija un gesto de solidaridad, pues también le avergonzó la descortesía del hermano; en agradecimiento le provocó abrazarla ―, y ella es Elisa ―agregó. 71 José Libardo Porras Vallejo Por primera vez a Jairito le chocó la palabra “Jairito”: él no tenía nada que ver con los diminutivos. Al salir murmuró: ¡Jerson! ―Jairito y Elisa ―reiteró Rosaura. Omara y Elisa, de pie, oscurecidas por la cortina que atajaba la claridad del exterior, observaban sus pertenencias junto a una de las tres sillas de la sala, a dos de las cuales les faltaba una pata y en su reemplazo les habían puesto trozos de adobe. Desde las paredes las vigilaban un Corazón de Jesús con el marco desclavado y el vidrio partido, un crucifijo de madera, un retablo de Jesús con la leyenda A Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, y una imagen en yeso de la Virgen María de veinticinco o treinta centímetros, flanqueada por dos tubos, cada uno con una flor de plástico sucia de polvo. Desde la penumbra de una esquina, mediante tres fotografías en portarretratos distribuidos alrededor de una veladora en una mesa que no era mesa sino caja de gaseosas cubierta con un trapo amarillo, azul y rojo, también las vigilaba el ánima de un soldado, a la derecha en traje de campaña con fusil y morral, a la izquierda en traje de gala en la jura de bandera y en medio en traje de civil cuando era un niño de la edad de Jairito. Sus labios rezumaban amargor. ―Él es Efrén, el hijo de nosotros ―Rosaura contó que era un héroe y un mártir de la patria, y que gracias a él no les faltaba nada. Omara deploró no haber traído sus cuadros y sus muebles para tener más comodidad. Vio a Jairo ses72 teando en el sofá, leyendo los monos del suplemento dominical del periódico, lo único con alguna importancia, según decía. Se sentaron cuidando no desbaratar las sillas. La señora empezó a indagar con los ojos y la boca abiertos para escuchar con más claridad. Omara se vio con esa flacura y esas arrugas dentro de treinta o cuarenta años y le subió un escalofrío por el espinazo. Intentó ver a su mamá, que siempre había sido un roble, y se le apareció una sombra. ―Ya tenemos terraza con escaleras ―dijo Gerardo a Francisco con la excitación de un Bill Gates que se alista a donar sus posesiones para una causa noble en un país subdesarrollado―. Yo puedo regalar las tejas de Eternit y un amigo mío podría ayudarnos; sabe levantar una casa en una noche ―contó que el tipo reunía desheredados, los persuadía de invadir un terreno, compraba retales de madera y con tres o cuatro jornaleros, a la luz de la luna, en ocho o diez horas sacaba de la nada un barrio de palos y tablas. Miró arriba―: Esta familia necesita una casa de verdad, un hogar ―al decir “casa” alzó los brazos; al decir “hogar” entrelazó las manos. Pues sí, reflexionó Francisco, la terraza era un baldío y nada perdería con una caridad, y, arrastrado por la corriente de entusiasmo de Gerardo, ofreció colaborar. Los dos, en el andén, semejaban peritos en albañilería discutiendo el desarrollo de una obra. Jairito los escuchaba sin interés porque aspiraba a vivir en uno de los barrios a que aludiera Francisco en el viaje desde la terminal de transportes, en una vivienda con balcones y jardines. 73 José Libardo Porras Vallejo Mujeres con el desgreño de Rosaura, con escobas en sus manos, y un grupo de descamisados, entre ellos Coco, medían a los nuevos vecinos, mas pronto perdieron su interés al ver que no eran promesa de nada: otra cosa habría sido si los hubieran visto descargar electrodomésticos, camas de madera tallada y lustrosa, muebles tapizados en cuero o terciopelo. También curioseaba Danger, un perro sin dueño, sin raza y sin edad que jugaba con los niños y los cuidaba a cambio de un bocado, maestro en expulsar ratas de solares y alcantarillas. Gerardo le entregó unos billetes a Jairito. Él no entendió: alguien distinto a su padre regalándole dinero no correspondía a la lógica que había movido su mundo. ―Dáselos a tu mamá para que les compre algo. El niño los guardó y partió con la última caja cavilando por qué ese hombre le mandaba plata a su mamá, de qué habían hablado, qué habían hecho en la cabina del carro. Gerardo entró a la casa y contó a las mujeres su proyecto de construcción. Cuando Jairito no lo vigilaba, se complacía mirando las piernas de Omara. Se negó a recibir lo del flete, que eso no valía la pena, le dijo a Omara, y se marchó dando dos pasos adelante y uno atrás, dos adelante y uno atrás, tarareando: “Su nombre era Margot/ llevaba boina azul/ y en su pecho/ colgaba una cruz”. Francisco revisó el arroz en la sartén, las dos arepas en la parrilla y el agualate en la chocolatera. Las cuentas no le daban, se rascó la cabeza. En su casa 74 había gente a punto de desmayarse. Contó en los dedos de las manos, eran cinco comensales, ¡Imposible!, masculló. Revisó de nuevo las vasijas. Jairito se encaminó a la tienda de la esquina por un paquete de panes, un par de panelas, una bolsa de leche, un kilo de arroz y diez huevos. Su madre había traído plata para sobrevivir unas semanas y el propósito era no gastar más de lo que hubieran ganado, pero éste era un acontecimiento: se estaban instalando en la ciudad. O acaso lo que le había dado Gerardo fuera ya una ganancia. Prometió crecer cuanto antes y conseguir trabajo para echar billetes al bolsillo, fajos de billetes, billetes de diez mil y de veinte mil, billetes y más billetes. Éste, se dijo el tendero, debe ser uno de los que llegan a vagar en las calles del barrio, a aguantar hambre y a hacer cagadas en vez de permanecer en sus tierras cultivando, produciendo comida; si no tuviera la edad que tengo no lo pensaría dos veces para irme al campo a disfrutar de la naturaleza, de su aire y su paz. No veía la hora de contar a su esposa que había llegado otra familia, y de comentar con los vecinos. Esto se está dañando, dijo. El humo del cigarrillo le veló el rostro. ¿Adónde irá a parar el país si nadie permanece en el campo produciendo comida? ―¿Algo más? Un racimo de bananos que pendía de la viga dijo: “Cómeme”. Jairito jamás había sentido tal necesidad de un banano. En Urabá sobraban los bananos y no había experimentado hacia ellos una atracción tan imperiosa. El recuerdo de la pulpa nacarada y dulce le bajó por el gaznate. 75 José Libardo Porras Vallejo El fumador, con la colilla entre los labios, lo analizaba al resguardo de la visera de la gorra. Calculó cuántos años tendría la mamá de ese muchacho, si obtendría algo de ella escogiendo los huevos más grandes y los panes más frescos. ―No, gracias ―respondió Jairito, y enfatizó―: por ahora no más. Pagó y se fue redondeando la idea de trabajar y ahorrar hasta conseguir para poner un negocio. Soñaba. Ahí trabajaría con su madre; en las vacaciones la hermana les ayudaría. Sería una tienda, luego una bodega al por mayor, hasta el techo de cajas y bultos de los que podrían disponer a su antojo, sin miserias: comerían enlatados, galletas, mermeladas, tomarían Milo. Al llegar a la casa ya era millonario. Rosaura aconsejó dar a cada uno medio huevo para que los diez duraran dos días. ―Es preferible medio huevo al almuerzo y otro medio a la comida, que almorzar con huevo entero y después comer arroz pelado. Esa lógica de pobre convenció a Omara. En vida de su esposo habían podido comer huevo entero cuantas veces hubieran deseado; en el futuro no sería así. Cada vez adquiría una comprensión más cabal del sentido de la viudez y del destierro. El menú lo constituyeron una taza de agua de panela con un chorrito de leche, un pan, un tercio de arepa untado de manteca y sal, una porción de arroz y dos cucharadas de huevo con tomate y cebolla. Como en un ceremonial de la escasez, Omara y la dueña comían en una mesa sin mantel, al lado del 76 poyo de cemento; el maletero, en una banqueta con el plato sobre la palma de la mano izquierda. La farsa de un ágape. A los tres los bañaba de mugre y tiempo el fuego fatuo de la bombilla. Al mordisquear la arepa, Omara identificó el olor de la casa. Añoró los plátanos, yucas y aguacates de Urabá. Y el suero costeño. ―¡Mientras no falte un buen plato! La voz de Francisco le resonaba. ¿Empezaríamos una vida de penurias? Su perplejidad no tenía que ver con los sufrimientos que aguardaban a los hijos, sino con el dolor suyo, íntimo: había fracasado, no siempre se avanzaba hacia adelante, no se seguía una línea recta a la abundancia y la felicidad. Sintió que había llegado al principio del fin. Si eso era un buen plato, ¿cómo sería uno malo? Advirtió que las vasijas de los anfitriones estaban más desportilladas que la suya. Lástima no haber traído su vajilla. Si ésos, pensó, le dieran a uno oportunidad de organizar sus cosas antes de expulsarlo, no serían tan inhumanos. Porque en unos bultos y unas cajas no podía caber la vida de una familia. Sintió que estaba cayendo en un precipicio, como los guijarros que los compañeros de viaje habían lanzado al abismo de La Llorona. Los niños, sentados en el piso de la sala con el plato adelante, como unos animalitos, devoraron las porciones de arepa y de huevo, después el pan con agua de panela. Jairito miraba su arroz, le faltaba con que acompañarlo. En Urabá nunca les había faltado pescado, carne o queso para acompañar el arroz y el plá77 José Libardo Porras Vallejo tano. Reptó hasta Elisa y, sin consultarla, vació lo de su plato en el de ella. La niña contempló su ración de arroz multiplicada, arroz solo, y perdió el apetito. En la noche comieron de lo mismo, sin pan: guardaron cinco panes para el desayuno. Antes de acostarse en un lecho de costales, con una felpa que les servía de sábana y de cobija y a través de la cual habrían podido contar estrellas si no les hubiera estorbado el techo, o ver las cucarachas y las arañas paseando por el techo si hubieran tenido luz, Elisa y Jairito se quejaron de hambre. Omara pidió a Rosaura permiso de servir tazas de agua de panela. Dos ratas patrullaban sobre el poyo. La cobarde se espantó con la presencia de Omara y huyó tras las ollas; la valiente se quedó pasmada contemplando, reconociendo a ésa que llegaba a infestar su territorio, midiendo su peligrosidad. La invasora se estremeció como si la criatura le pudiera saltar encima: iba a devolver lo que aún conservaba su cuerpo del arroz con pan, huevo y agua de panela de la mañana, y del arroz con huevo y agua de panela de la noche, pero la frenó la eventualidad de un desvelo dando vueltas en el lecho vejatorio, las tripas reclamando lo suyo con ronquidos. Al ver los ojitos pícaros del animal, a su asco se sumó un sentimiento de ternura hacia él: tenía hambre y, como a ella y a sus hijos, le urgía saciarla. Y al parecer no se iría sin conseguirlo. Omara fue por la escoba y cuando regresó ya el bicho había desaparecido. Encendió el fogón y se sentó a esperar 78 que el agua de panela hirviera. Había venido a Medellín a disputar con las ratas el pan de sus hijos. Los estruendos de cinco o seis voladores atravesaron la noche. ¿De quién sería el turno?, se preguntó Rosaura confundiéndolos con balazos, ¿qué habría hecho?, y entró a la cocina con la intención de explicar a Omara que en el barrio había un grupo de milicias y que a ellos se debían los tiroteos y los cadáveres que amanecían en las mangas con letreros en tinta roja y negra: Por ladrón, Por vicioso, Por violador. En el último instante decidió callar. Esperaría a que descansara y se pusiera de buen ánimo para darle esa información aguafiestas, sin embargo le provocó acariciar su cabeza, darle consuelo diciendo que podía contar con ella; en cambio, se fue, “chaca chaca chaca”, persignándose, creyendo que la aprensión de la joven se debía a la ráfaga que acababa de sonar en las cercanías, murmurando: ¡Qué vamos a hacer con estos muchachos! ¿De dónde sacarían que pueden matar cuando les dé la gana? 79 III Olfateando sus huellas, marcando su camino de regreso con gotitas de orines aquí y allá para que no se extraviara, Danger escoltó a Omara por los callejones hasta la salida del barrio y se dio vuelta cuando fue evidente que ella iba al centro de la ciudad. Ése era el límite de su territorio: de ahí en adelante, donde todavía a miles de pelones les faltaba electricidad, acueducto y alcantarillado, y donde hasta hacía poco había crecido el basurero municipal y los miasmas de la podredumbre aún producían cardenales y excoriaciones, gobernaban otros perros. Embarullaba el alma la confusión de motos y carros. Omara iba maquinando lo que les diría a los que la iban a contratar, pues la iban a contratar, que nadie lo dudara, para eso había arribado a la “capital industrial de Colombia”. Por momentos pensaba en relatarles la amenaza, lo del espía con cachucha y gafas de artista, y la masacre de los cuatro amigos con lo de los aserrados y demás pelos y señales. Suponía que tales historias los conmoverían aunque no les hubieran sucedido a ellos. Por momentos, con la presunción de que su juventud y su energía eran un capital suficiente en sí mismo, resolvía ocultar el pa- José Libardo Porras Vallejo sado porque no es carta de presentación ser hija de un desaparecido y viuda de un fusilado, y en cambio decir que su padre había muerto de años y su esposo por un rayo o una mordedura de culebra. Por momentos prometía no despertar compasión. Por momentos le parecía que sólo produciendo compasión podría salvarse. ¿Qué habrían hecho Raquel, Augusto y Benjamín? La mamá y los hermanos ya se habían reducido al polvo de sus nombres. Caminaba a la sombra de los aleros. Un caminar sin ángel porque un zapato le había sacado ampolla en el juanete: eran zapatos para las planicies de Urabá, no para esas pendientes. Sintió que el aire, en el que un sedero podría haber criado gusanos, a oleadas ácido por las fumaradas de las fábricas y los automotores, la embadurnaba. Le apetecía restregarse con jabón y estropajo. Al abandonar su tierra había perdido un aire. Desde un ventanal, un rayo de sol le dijo: “No se ilusione, Omara”. Trabajaría en una empresa de renombre, de las que dotan de uniformes a los trabajadores, les financian la vivienda, les subsidian la educación y la salud de los hijos, les dan vacaciones y les pagan primas y cesantías; se veía con traje de obrera, aunque no sabía cómo vestían las obreras, sacando maravillas de una máquina como un mago conejos de un sombrero, rollos de tela, vestidos, no sabía qué, en todo caso maravillas, o tras un mostrador, incluso tras un escritorio porque progresar sería cosa de dedicación y paciencia. Cuando en su sueño ya había ascendido a supervisora, aunque ni podía imaginar 82 cuál era el oficio de una supervisora, llegó a una planta procesadora de carnes. Zenú. Desde otro ventanal el rayo de sol le reiteró: “No se ilusione, Omara”. Leyó un cartel a la entrada: No hay vacantes. No insista. ¿Vacantes? No entendía muchas palabras de las que usaban en la ciudad. El portero, expurgándose los dientes con un palillo, con la barriga llena y hastiado de los recortes de embutidos que ahí les vendían a los empleados a mitad de precio, le cerró el paso. Ella le explicó a qué iba y él con los ojos y un eructo apuntó al aviso. ―No-hay-va-can-tes ―le silabeó―, no hay puestos de trabajo ―y mostrando a dos que charlaban en la acera, agregó―: ésos vinieron a lo mismo que usted. El sol caía a plomo. El sol era colada de cobre. ¡Si al menos tuviera una sombrilla! ¡Si al menos una nube clemente se atravesara un rato! Omara veía hombres y mujeres ahí, impasibles al sol, a merced del tiempo implacable, desentendidos del futuro, desahuciados, charlando y jugando cartas o dominó, jubilados sin tener edad para serlo, ancianos prematuros, como apestados en una cuarentena de olvido, como los restos de un naufragio. ¿Quiénes trabajaban?, ¿quiénes llevaban comida a la casa? Sólo desplegaban actividad los vendedores de frutas y verduras de cosecha en carretones, a quinientos la docena, a mil el kilo, compre dos y lleve tres, y las que fritaban buñuelos y empanadas de carne, por supuesto sin carne, en fogones de leña junto a las puertas de sus casas, aunque nadie llegaba a comprar, la mayoría se contentaba con ver y oler, y los niños con soñar: Cuando sea grande y rico voy a 83 José Libardo Porras Vallejo comprar buñuelos para comer hasta que me salgan por los ojos. Vagar, holgar, ésa parecía ser la religión en esos barrios del norte de Medellín, como si ya no hubiera más por hacer en la vida. Muy distinto a Urabá, donde cada amanecer era un comienzo, donde ella no había pasado ni un solo día cruzada de brazos. Se vio, niña, acarreando agua desde la quebrada que en invierno era un fangal, o desde la cisterna: agua para cocinar, para los cerdos y las aves de corral, para refrescar las macetas y la huerta, para asear a los hermanos, para que el padre se lavara los pies al volver de los cultivos; espantando gavilanes a pedradas y serpientes a palazos y ayudando a limpiar la vivienda, a lavar trastos y ropa, a recolectar leña, a arrancar yucas y cargar racimos de plátanos, a picar colino y echar sus raciones de sal y melaza a la vaca y a la yegua con lucero en la frente traída de las sabanas de Córdoba. Por ser la primogénita había tenido obligaciones. Si no hubiera aportado su grano de arena, La Cristalina habría sido un rancho en un rastrojal, un nido de bichos, y no una finca, no un vívidero de verdad, como decían los otros propietarios. El viento bamboleaba la ropa en los tendederos de las terrazas y los balcones, golpeaba puertas y ventanas, zurraba los árboles y llevaba por las calles hojas y papeles: las basuras eran cosas vivas y uno podía pasar minutos largos mirando sus vuelos y danzas inefables: esa bolsa plástica que un remolino estaba zarandeando probablemente se elevara hasta desaparecer para siempre entre las nubes. En las calles vueltas patas arriba para incubar al 84 metro, las viviendas fueron cediendo su lugar a garajes, galpones y bodegas donde no faltaban los chistosos sin picante y sin sal incapaces de entender que ella estaba haciendo lo que haría cualquier madre de cualquier especie: tratar de sobrevivir para los suyos. Y que eso era serio. No hay vacantes. No insista. “Vacantes”. En unas horas se había familiarizado con su significado. En las puertas de la ciudad, a gritos, vendían y compraban de todo, tanto que a la distancia oía el campaneo de las cajas registradoras: vendían y compraban sin reparar en su inutilidad. Los robustos iban al trote llevándose por delante a los esmirriados, los buses y taxis atropellaban la gente y la hacían tirar por las nubes sus bolsos y paquetes, los ladrones los recogían al vuelo, el aire entraba con dificultad a los pulmones, por las narices salían vapores de azufre como debe suceder en los umbrales del infierno. Percibía en ese agite los aromas de la prosperidad. Ningún padecimiento lo sería si iba a servir para salir del chiribitil de Francisco y Rosaura y conseguir un espacio donde pudiera vivir holgadamente con los hijos. Visitó tiendas, confecciones, funerarias, mueblerías, restaurantes. No hay vacantes. No insista. En el centro, vitrinas para humillar, espejos para avergonzar: los espejos le corroboraban las sospechas de que estaba perdiendo peso. En un almacén de calzado caminó hacia un señor que leía periódico en un escritorio al fondo. El lector, advertido por la corriente de silencio que se había empozado en el local, levantó la cabeza y la vio. ¿Por 85 José Libardo Porras Vallejo qué el dependiente no la había atendido?, ¿por qué la había dejado pasar?, ¿por qué se había paralizado contemplándola? Se incorporó por partes adelantando unos miembros y apalancándose con los otros, y moviéndose también por partes se arrimó al mostrador: debía de desplegar fuerzas de mula para mover tamaña mole. Omara pensó: ¿Cuánto pesará?, ¿cómo orinará?, ¿cuánto hará que no se ve el pipí? ―¿Qué se le ofrece? ―resopló él. Omara le iba a hablar de su situación sin tapujos, mas, al ver que con el solo esfuerzo de levantarse había comenzado a sudar, sintió lástima y deseó salir. ―¿Qué se le ofrece? ―volvió a resoplar. Deslumbrada por ese mundo de zapatos en las estanterías ―zapatos para hombre de múltiples colores, formas y tallas―, mareada por los perfumes tánicos del cuero, decidió hacer lo que tenía pensado hacer, si él moría de asfixia era competencia suya, y le contó que era viuda y tenía dos hijos, lo que ya sabemos. Él escuchaba, escuchar le hacía bien a su corazón, le daba un respiro; cuando creyó que había terminado, le dijo: ―Usted salió en el periódico. Volvió al escritorio, cogió el periódico, se lo entregó a Omara y le señaló un artículo cuya foto bajo el titular mostraba una panorámica de un parque con gente de pie o sentada como a la espera. Omara, creyendo que le quería hacer un examen, pues no la iba a contratar si no sabía leer, leyó y releyó, primero mentalmente y luego en voz alta: A trescientos mil asciende el número de personas cesantes 86 en la ciudad de Medellín... Seguían cifras de otras ciudades, de otras épocas, porcentajes. Al finalizar el párrafo suspendió y con la mirada le preguntó qué tal le había ido, si leía bien, si le servía, porque si era así podría iniciar de inmediato. Él se pasó por el rostro un pañuelo que hacía rato había perdido la dignidad del planchado. ―Usted está entre esos trescientos mil ―levantó una mano, espantó una mosca que amenazaba con aterrizar en su cara, se fijó en el empleado embelesado con la escena, que sonreía, y agregó―: y si las ventas siguen así, dentro de poco él también. Omara miró al otro, que en un instante había pasado de la sonrisa al terror, en busca de una explicación. El sudoroso comprendió que no había comprendido y que en nada ayudaría agregar palabras. Recogió el diario, regresó a su puesto y desde ahí le indicó la salida. ―Aquí no hay trabajo ―murmuró. Se echó atrás en el asiento, miró al aterrorizado y le soltó―: Ahí tiene a ésa de ejemplo ―ni siquiera la llamó “mujer” como si Omara fuera una cosa de naturaleza incierta―, vea adónde puede caer si no se avispa, si no dobla las ventas. Tres de la tarde. Hambre, sed, cansancio. Hambre más sed más cansancio le dio un total de rabia. Rabia contra todo y contra todos. Y el desconsuelo: la batahola mercantil de un rato antes había sido una ilusión. Le sudaban el cuello, la espalda y, lo que era peor, los sobacos. Sudaba petróleo. O tal vez lo sudaba el asfalto, pero era a ella a quien le corría por el cuerpo. Y los zapatos, Dios mío. Ya no era solamente 87 José Libardo Porras Vallejo el derecho: el izquierdo también la supliciaba. La solución sería tapar las ampollas con curitas. Tan pronto comenzara a trabajar compraría un par de zapatos cómodos y elegantes. Pensó en entrar a otro almacén, intentar una vez más, la última, pero los remanentes de su energía y de sus esperanzas se habían quedado entre las estanterías con zapatos del hombre del periódico. Además estaba la rabia. Un animal con rabia le echaba colmillo y garra en las entrañas. Había prometido no gastar más de lo que ganara, sacar del bolsillo cuando lo tuviera lleno de billetes. Pero las promesas son para romperlas: se dirigió a la plaza de mercados La Minorista. En las plazas de mercado venden a nada, dijo. Y ahí conseguiría empleo. Entró a una galería de negocios de ropa, zapatos, herramientas, libros, discos, cacharros de segunda, tercera o cuarta mano. ¿Necesita una camisa? Vea una casi nueva, no debe tener más de tres o cuatro lavadas. Cubículos de dos metros cuadrados a lo largo de pasillos por donde era difícil circular por la afluencia de clientes y de curiosos, denominados Almacén El Piojo, Cacharrería La Necesidad, Miscelánea Mánchester, Distribuidora Wall Street, Agencia El Arca de Noé, Variedades Aquí Consigo, apelativo del que nadie sabía si se refería a que ahí el cliente podía conseguir lo que necesitara, suponiendo que alguien necesitara cochambre estrafalaria, o el propietario conseguía para vivir. Olía a óxido, a sudor, a polvo, a humedad, a diablo rodado. ¿A quién le podría interesar una muñeca sin 88 piernas o sin cabeza, un peine o un cepillo dental desgastados, un taburete cojo y desfondado, un long play a punto de partirse en dos, un encendedor desechable sin gas? ¿A quién le podría servir una caja de dientes de otro? Tragó saliva para aliviar el miedo a perder sus dientes, como al final le había sucedido a Jairo, y tener que acudir allí a probar en su boca una a una las muchas prótesis. Pasó a la edificación central. El aire, oloroso a sancocho y a repollo, primero la golpeó y luego la acarició, y sus intestinos, en guardia como alguien que despierta para ir a la oficina, se removieron y cantaron; o se removieron y lloraron por la nostalgia de los aromas de su cocina de Urabá. Por unos huecos del techo se filtraban rayos del sol; por ahí entraría el agua en invierno y se formarían criaderos de zancudos. Una familia de mariposas amarillas y blancas, rutilantes bajo la luz, sobrevolaba a dos mujeres y un anciano salidos de algún sepulcro que escarbaban en un montón de basura en busca de alguna mezquindad para llevar a sus ranchos o a sus madrigueras bajo un puente. Un par de ratas y un perro, tercos, ignoraban las amenazas que ellos les hacían con palos. Al final de la tarde vendrían los barrenderos y dejarían el lugar sin desperdicios, sin bichos y sin mendigos. El perro conocía la conveniencia de permanecer alerta, si no lo cazarían e iría a parar a los molinos de una fábrica de salchichón o al galpón de los animales, donde lo atarían a un poste entre cacareos, ladridos, maullidos y balidos, a la espera de un comprador. 89 José Libardo Porras Vallejo Los comerciantes enmarañaban de pregones el ámbito. ¡A la orden¡, ¡siga!, ¿qué busca?, ¡pregunte sin compromiso!, ¡lo que no vea se lo conseguimos! De acuerdo con lo que había conocido hasta el momento, en Medellín las personas hacían juego con sus cosas y sus animales. ―¿Cuánto vale un almuerzo?... ¿Y sin sopa?... ¿Y sin carne?... Los precios sobrepasaban su presupuesto. Una anciana la llamó con señas, la convidó a su mesa, le indicó que tomara asiento y le pidió a la camarera cubiertos y un plato extra al que, en silencio, fue pasando la mitad estricta de cada cosa que había en el plato suyo; actuaba como si ése fuera su oficio, en silencio. Omara la observaba dudando entre agradecer y rehusarse, con un sentimiento que tenía tanto de tristeza como de alegría y de vergüenza. ―Yo sé lo que es tener hambre ―dijo la mujer, lo que sonó como si respondiera a una pregunta. A nadie le había pedido nada, sin embargo ya había comenzado a vivir de la caridad. ¿Qué había en su apariencia para que una extraña con maneras de personaje de un sueño, sin que se lo hubiera insinuado, la invitara a compartir su almuerzo de lameplatos? Ella no lo habría hecho y por tanto tampoco merecía que lo hicieran por ella. No lo puedo comer, no lo puedo comer, repitió. Lo más justo, y una forma de expiación, sería llevarlo a los niños, mas no se vería bien pedir una bolsa para empacar lo que la otra le acababa de servir. Comió. Masticó la carne hebra a hebra, con lentitud, dejando que su sabor se esparciera por la cavi90 dad bucal y se mezclara con la pastosidad sublime que la yuca y la zanahoria le iban creando en la lengua y el paladar. Su compañera de mesa rebañó los restos de salsa del plato con el último trozo de papa, se saboreó, eructó, se incorporó y se marchó sin pronunciar ni una palabra. Omara sintió que era un espectro. Echó cuentas. Con la plata podría comprar para sus hijos más de lo calculado, incluso una o dos libras de hueso para preparar sopas con sustancia, bien alimenticias. Compró lentejas, papas, yucas, zanahorias y tomates, algunos magullados que el vendedor iba a desechar, más baratos que en las carretas de los barrios: a trescientos la docena, a quinientos el kilo, pague tres y lleve cinco. Y un gajo de bananos maduros, de los que en Urabá los administradores de las fincas arrojaban a los desechaderos porque no servían para exportar y la gente recogía para engordar animales. Pagó. Le sobró para el autobús de regreso. Si perdía una moneda debería caminar, de lo que habría sido incapaz, o pedir. ¿Pedir? Tembló. En Urabá ni siquiera en los trances más críticos había sabido lo que era la caridad, y ya Medellín se lo había restregado en la cara. Aun inconscientemente, aunque lo hicieran de corazón, con su caridad Rosaura y Francisco, y ahora esa aparición salida de la nada, la habían hecho sentir incapaz, tullida. Y ese sentimiento de invalidez le humillaba, la ponía debajo de los demás; ese sentimiento era una lepra y ya le había ocasionado el estigma de ser miserable. Pero a nadie más se lo consentiría. Recontó el dinero. 91 José Libardo Porras Vallejo En un puesto de carnes preguntó a un bigotudo pausado como un lechón de ceba, con la nariz y los cachetes encarnados, que pregonaba ¡Compren regalado que me voy!, si sabía de alguien que necesitara una trabajadora. Él la miró con desilusión, ésa no iba a comprar, y la repasó de arriba abajo. Parecía avaluar una res. Omara narró su historia sin falsear, sin alardear, sin lamentos. El tipo, para quien ésa ya era información sabida de memoria, antes de que terminara, incluso antes de que comenzara a lucirse con los pormenores más pintorescos, le pidió esperar y se retiró. Aceptaría cualquier oferta, meditaba Omara, desde el principio ahorraría y al primero o segundo año abriría un negocio propio... A los ocho o diez minutos, cuando era casi dueña de un supermercado, reapareció el carnicero con doña Mercedes, una clienta que la contrataría dos días a la semana para asear su casa y la de la hija, y lavar y planchar la ropa de sus familias. En Medellín, una anciana hacía lo que ella con la abuela de Tino: pagarle uno o dos días semanales por ayudarle en sus deberes y acompañarla. La gratitud que ella sentía ahora la había debido sentir antes la negra; con la vara que había medido la medían. Gratitud y alegría, aunque emponzoñadas por unas gotas de frustración. Con una bolsa de plástico en cada mano, la de la derecha más pesada por un paquete de vísceras y patas de pollo que el de la carnicería le había obsequiado, y que había recibido otra vez sin saber si con desconcierto, vergüenza o alegría, abordó el autobús. El sol, que había sido cobre, ya era azafrán des92 leído en agua derramándose a espaldas de las montañas de occidente. Un sol parecido al de los atardeceres de Urabá pero como si lo hubieran restregado con cloro. Al de Urabá la gente lo comparaba con un zapote abierto, con la flor de un árbol de la selva cuyo nombre nadie conocía, con el incendio de un rastrojal. Aunque una nada en comparación con las de Urabá, una bandada de loros atravesó el espacio, como si la selva se negara a ceder los que tres siglos atrás fueran sus dominios. A espaldas de las montañas de oriente se perfilaban unas nubes y, entreverada, la luz de la luna. Esa noche en casa a nadie desvelaría el chapaleo de los intestinos. En Urabá, Omara organizaba, atendía a los niños, cocinaba deliciosuras porque con ellas entraba el amor y al atardecer se ponía deseable para su hombre. Los días, uno tras otro, parejos, arrastrándose lentos, con decisión, eran un río que se deslizaba por su cauce sin estrépitos. No reñía con esa rutina, no se quejaba; por el contrario, la alegraba que no ocurrieran imprevistos: si hubiera sido otra, algo filósofa, habría pensado que envejecer sin sobresaltos era suficiente labor para un ser humano. En la noche Jairo le enseñaba a leer y a escribir: Eme con a se lee ma, dos veces ma es mamá; eme con i se lee mi, mi mamá. A pesar de que a ella le entraba por un oído y le salía por el otro, le hablaba de otros países y continentes, de ciudades, de montañas, de ríos, de guerras, de reyes, de artistas, de santos, y le asignaba tareas: una 93 José Libardo Porras Vallejo plana de las vocales, una de las consonantes, una de oraciones en presente, otra de oraciones en pasado, una composición de una página. Omara practicaba la lectura en revistas y periódicos y en libros que le prestaban a Jairo los amigos, principalmente el Negro Montoya. Entonces, a los deberes de diario sumaba los escolares porque por nada del mundo se iba a quedar burra. ¿Cómo se iba a quedar burra si su marido era un estudioso? Colegas con aires de conspirador le entregaban a Jairo, como si le entregaran una granada a un niño, paquetes de libros, periódicos y fotocopias de documentos con el fin de que los leyera para después debatirlos. Él releía, subrayaba y anotaba procurando imaginar a sus amigos con traje militar y fusil al hombro, en sus negocios de guerra, pero no podía dejar de verlos en sus ropas de obreros del banano, con botas de caucho, sombreros alones, abiertas las camisas, en lo alto de una retroescavadora o en una garrucha. A medianoche Omara lo encontraba en la mesa, ante una montaña de papeles, y lo amaba con más intensidad, y aunque intuía que por ese camino lo perdería o al menos perdería el puesto de protagonista en su vida, lo animaba a no claudicar. Eso le daría más temas de conversación con los compañeros. Y se sentaba a acompañarlo, a hojear los folletos. Yo soy un animal, se recriminaba, no entiendo nada. Él suspendía la lectura, apagaba la lámpara, dejaba encendida la luna en un extremo de la ventana, tomaba a Omara de una mano y la conducía a la habitación; soltaba la cortina para que nadie los pudiera ver. 94 El amor a los libros y a la lectura y una preparación adecuada, con títulos, eran el patrimonio que siempre habían planeado legar a los hijos. Una herencia de pobres con aspiraciones. Podía caerse el mundo, pero si uno tenía estudios estaba a salvo. Y éstos, como todo, costaban plata. Con lo que ganó en la primera semana por un día de trabajo en casa de Mercedes y otro en casa de la hija, acudió a la tienda a comprar arroz, frijoles, lentejas, manteca y sal. Dos kilos de cada producto. Las necesidades de segunda y tercera línea quedarían postergadas. ―Con mucho gusto, señorita, es un placer atenderla, bienvenida al barrio, estoy para su servicio ―dijo el tendero mirando por entre el escote, y fue a despachar el pedido prometiendo, en homenaje a esa belleza, no alterar los pesos y las medidas, aunque, ¿qué sentido tenía hacer un homenaje si nadie lo iba a advertir? Mientras, como quien realiza una exhumación o recoge las heces de un inválido, pensaba en su mujer, que en la trastienda, con los pies en una ponchera de aguasal, descansaba de las várices y la hinchazón, las cuales se alternaban con la artritis para no darle ni un minuto de sosiego atándole en las piernas, en los huesos y en las coyunturas una jauría infectada de rabia que no cesaba de espumar y ladrar. Arroz, frijoles y lentejas, arroz, frijoles y lentejas, y a veces, en domingo, una uña de carne de la que el carnicero vendía con el nombre de “recortes”. A los cuellos y puños de sus blusas que ya no daban más los volteó al revés para que le duraran otro mes. Se fijó el pelo con 95 José Libardo Porras Vallejo restos de cerveza que Elisa consiguió en la cantina, y Omara vio que la cerveza era buena; y se ruborizó las mejillas con achiote, y vio que el achiote era bueno. Ahorrar, tendrían que apretar los cinturones. Se largó un aguacero. Rosaura se apuró a recoger la ropa de los alambres del patio. Vio unos trapos sobre una lámina de cinc pero los dejó ahí porque no valía la pena evitar que se mojaran. Eran los trapos que Omara usaba como toallas higiénicas para atajar su flujo de escándalo y que con frecuencia debía intercambiar. Omara trajo a casa dos tarros de sopa, sobras de Mercedes, comida de primera, eso hay que reconocerlo. ―Esto no es una limosna sino parte del pago ―dijo, pero ni ella lo creyó. Elisa y los ancianos comieron con gusto; Jairito no probó ni pizca y ante la insistencia de su mamá amenazó: ―Ya dije que no tengo hambre. ¡No me jodan! Omara no durmió pensando en que el hijo, con la tripa llena de aire, se desvelaría. Él guardó un silencio de cadáver en su camastro, bajo la felpa, y, como si contara ovejas saltando la cerca se puso a repetir las palabras “sirvienta” y “pordiosera”. Las pronunciaba rápido, despacio, al derecho, al revés, las silabeaba, les variaba el acento, las combinaba con otras ―parecía un joyero, un filigranista dando forma a una esmeralda―: Soy hijo de una sirvienta, Mi mamá es una pordiosera, así hasta sucumbir. Al despertar reanudó su juego: Soy hijo de una sirvienta, Mi mamá es una pordiosera... 96 Ahorrar. Ahorrar pesos y centavos. Ahorrar para el colegio de los muchachos. Elisa preparó las materias en los libros y cuadernos de una vecina y aprobó los exámenes de primero de bachillerato, en cambio Jairito, que iba en la ruta de coronar el segundo grado en el liceo de Urabá, reprobó los suyos. Mas qué se iba a hacer, en Medellín enseñaban cosas muy distintas a Urabá. Así que ambos compartirían curso y él sería el repitente, el rezagado. Que no nos pongan en el mismo grupo, que no nos pongan en el mismo grupo, rogaba Jairito a Dios. Le agriaba el genio no más pensar que delante de los compañeros la hermana lo llamaría Jairito. ―¡Yo soy Jerson! ¿Entendió? ―le advertía. Lo enfermaba la perspectiva de tener que ver de sol a sol la cara de superioridad de su hermana, sufrir su sonrisa de niña aprobadora de exámenes, oírla formular preguntas inteligentes o acaso infantiles y tontas, cumplir sus mismas tareas, defenderla de abusones que le mirarían con hambre de viejo sus pechitos como botones de rosa, y hasta intentarían manoseárselos. Veía a Elisa en pelota y a una horda de muchachos y profesores pugnando por tocarla, por besarla y babearla, y se veía a sí mismo entre ellos, también recorriéndola con las manos, con los labios y la lengua, babeándola como los demás por las piernas, por el sexo, por la barriga, por los pechos, hasta llegar al rostro donde hallaba el rostro de su madre. ¡Ah!, juntos, gruñía, siempre juntos, siempre pegada a mí como un chicle. Además temía oírla contar que eran huérfanos, que 97 José Libardo Porras Vallejo al papá lo habían asesinado y ellos habían tenido que huir a la ciudad y arrimarse al rancho de unos carcamales más pobres que las ratas. Omara se dirigió al colegio con Elisa y Jairito. En un sobre llevaba los documentos de ellos, las partidas de bautismo y los registros civiles, nada más, ni un solo papel del liceo de Urabá, nada que diera fe de la aplicación y la inteligencia de esos muchachos; también llevaba los pesos que había juntado. Puedo firmar un pagaré por lo que me falta de plata, iba pensando, o pagar con trabajo. Podría hacer muchas cosas a cambio del estudio de sus hijos: limpiar el edificio, vigilarlo durante las noches, encargarse de los mandados de los profesores. Bordearon el patio por el lado de una fila de estudiantes que iban ingresando a un salón en rectángulo, blanco, con zócalo gris, provisto de cuatro mesones de cinco o seis metros flanqueados por bancas, unos y otras grises también. Se detuvieron a mirar por una ventana. Una monja le cogía los cachetes o le sobaba la testa al que iba entrando y le asignaba un puesto entre los demás frente a un vaso de aluminio. Los comensales más avispados, aporreando los vasos contra la madera, formaban una orquesta sin concierto. Otra religiosa de mejillas de tomate reprendía sin convicción a los indisciplinados y pasaba entregando a cada uno un pan del tamaño de medio melón y sirviendo chocolate. Elisa la envidió, con un trabajo así sería feliz. Jairito vio que dos de su misma edad, a hurtadillas, se acribillaban con trozos de pan, y que otro, habiendo partido el suyo por la mitad, lo expurgaba. Tienen gorgojos y 98 gusanos, pensó; las tripas se le revolvieron. Algunas madres, con jarras en las manos, con la esperanza de llenarlas con las sobras de bebida, aguardaban fuera charlando entre sí. También podría trabajar en la cocina, dijo Omara. Se figuró en la cocina de Rosaura rebanando panes de ésos, de los que sobraban cada día, untándoles mantequilla para la merienda. La secretaria de la rectoría les mandó sentarse a esperar. Un retrato del Libertador, debajo del cual había un jarrón con flores de papel rojas, anaranjadas y amarillas, lo único de colores vivos allí donde todo era gris y blanco como en el comedor, abarcaba el ámbito con su mirada. ―La felicito ―dijo la secretaria―, tiene una hija muy inteligente. Omara le tomó una mano a Jairito y asintió sonriendo sin ganas. Y un hijo animal, agregó él sin hablar al tiempo que sorprendía en el rostro del Libertador una risita de enemigo; le fastidió la humedad de la mano de su madre y se soltó. ―Esa niña no va a sentir el cambio de colegio ―pensó la mujer en voz alta, y sin dejar de escribir a máquina, pasando la mirada de la hoja que tenía en el rodillo a un fólder que tenía a un lado en el escritorio y viceversa, explicó lo complejo que resultaba para los niños del campo, y hasta para los adultos, adaptarse a la ciudad, en especial si ya el año lectivo estaba en curso, como era el caso de ellos. Con eso nadie se hacía ilusiones, menos el profesorado. Por el tono con que exponía el asunto sonaba como si ser expulsado de la tierra y tener que huir sin nada 99 José Libardo Porras Vallejo fuera la norma, y como si los culpables de la subsecuente inadaptación fueran los mismos niños y adultos. A Omara ese tono la iba enojando, y si hubiera estado en Urabá con su esposo habría objetado. Con qué argumentos, no lo sabía, pero algo se le habría ocurrido. ―De diez ―remató la locuaz lanzando una mirada de juez a Jairito―, se acomodan dos o tres, los otros terminan en la vagabundería―. Pero esta niña ―concluyó mirando por fin a Omara― no va a tener problemas. ¿Cómo se llama? ―Blanca Elisa ―respondió Omara, y agregó―: y él es Jerson Jairo. El chirrido del timbre del recreo absorbió las últimas palabras de Omara: sólo Jairito escuchó su nombre, que en la voz de su mamá le sonó a rumor de mar. Al instante salió de la rectoría un pigmeo con chaleco de lana a cuadros y gafas de culo de botella cargado de legajos. Un vendedor de ataúdes, pensó Omara. ―Él me hizo el examen de lenguaje ―le secreteó Elisa. La secretaria caminó hacia el despacho de la rectora. Omara la siguió con la vista. Le habría encantado lucir un vestido igual, aunque menos alto; cuando tuviera plata compraría unos zapatos de ésos y se haría notar con su taconeo. Metió un poco más sus pies bajo la silla y pasó las palmas por los muslos como para sacudir el polvo del pantalón. Debí haberme puesto una ropa mejor, se recriminó. ¿Cuál blusa iría más con este pantalón? ¿Cuál falda iría más con esta blusa? El griterío de los estudiantes llenaba el mundo; 100 en el fondo se oía el vallenato que emitía un parlante y Elisa continuaba moviendo los labios. Al minuto reapareció la mujer. ―Pase usted ―le indicó a Omara, que acudió de inmediato. Dos niñas espiaban a Jairito y a Elisa a escondidas de la secretaria. Murmuraban y reían. A Jairito le provocó salir a amenazarlas, ¿les veían algo raro?, ¿acaso tenían payasos en la cara? Estiró las piernas, recostó la cabeza a la pared y cerró los ojos: imaginando que estaba en una hamaca en Urabá cayó en la cuenta de que había olvidado la sensación de comodidad; no vio que Elisa, en cambio, fue hacia las burlonas y sin más empezó a charlar. ―No se viene aquí a dormir ―soltó la secretaria torciendo los labios. Nadie la oyó. La rectora, una cincuentona cuyas bolsas bajo los ojos denotaban su cansancio sin paliativos, sin quitar su mirada de los ojos de Omara, iba exponiendo, punto por punto, los derechos, los deberes y las obligaciones, como ya lo había hecho en la primera reunión antes de los exámenes. Los horarios, los tipos de faltas, el alcance de los castigos... Una retahíla que sabía con puntos y comas. Omara, por pensar en cómo le iba a plantear lo del pagaré y lo del pago con trabajo, y por estar al acecho de una oportunidad para hacerlo, la escuchaba a intervalos. ¡Una tortuga!, concluyó. Por fin daba con el animal al que esa mujer se le había parecido desde la vez anterior. La tortuga, metiendo más la cabeza entre los hombros, entró al tema de la plata, las fechas de pago, las sanciones en caso de 101 José Libardo Porras Vallejo retraso. Omara se despabiló; cogió el sobre que tenía en el regazo y lo descargó en el escritorio. ―Pero usted no tiene que preocuparse ―dijo la rectora―. Aquí vino un señor a cancelar por adelantado lo del resto del año. Omara no comprendió, había un error. La otra debió explicarle la noticia: Gerardo, que por cierto le había causado la mejor impresión, con el cuento de que era un pariente había ido a pagar y la había comprometido a que Jairito no se enterara, si no el muchacho se negaría a reanudar los estudios porque a diferencia de su papá y su mamá no le importaría morir bruto. De vuelta a casa, aún con el sobre de los ahorros en la mano, Omara debía esforzarse para atender la charla de Elisa, quien ya había comenzado a hacer amigas en el lugar. Un enredijo enmarañaba su mente. Disgusto. Por más que no les hubiera cobrado el acarreo desde la terminal de transportes, ese hombre no tenía derecho a intervenir, a ir por ahí ventilando y solucionando sus problemas a sus espaldas, sin consultarla. Rabia. ¿Qué se creía esa secretaria para permitirse confianzas y soltar comentarios con veneno? Ese pariente suyo sí sabe en qué gastar la plata, le había dicho con un dejo de malicia. Vergüenza. Su tragedia era evidente, iba por el mundo gritando ¡Mírenme, soy la pobreza!, la necesidad se le debía estar notando. Alegría. Con esos pesos podría comprar útiles y uniformes, incluso guardar para una emergencia. Agradecimiento. De no haber aparecido Gerardo, el estudio de sus hijos estaría en veremos durante 102 ese año; además habría tenido que humillarse ante una mujer. Temor. ¿Qué estaría buscando?, ¿cuáles serían sus pretensiones?, ¿cómo tenía pensado cobrarle? Disgusto, rabia, vergüenza, alegría, agradecimiento y temor, como los chicos que acababa de ver en el patio de recreo, se estrujaban entre sí dentro de su cabeza. La vida consistía en abrir un hueco para tapar otro: había solucionado lo del colegio gracias a Gerardo. Una deuda. Un monstruo, porque eso eran las deudas: monstruos. “Culebras” les llamaba la gente. Las culebras me agobian, Necesito matar una culebra. Monstruos que se lanzan sobre uno, lo asfixian, le estropean el sueño, cagan en la cucharada que uno va a gustar y no le permiten tomar decisiones. Una cárcel. Omara no se dejaría meter a esa cárcel. Lo primero sería quedar a paz y salvo. Incluso los uniformes y ciertos útiles de estudio de Jairito y de Elisa podrían esperar. Calculó: con dos días más de trabajo a la semana, sumando sus ahorros, tardaría a lo sumo cuatro meses en pagar; con tres días, tres meses; con cuatro, dos. Hasta estaría disponible los domingos. ¿Quién la querría contratar? Alguna amiga de Mercedes, y esa amiga la podría recomendar a otra y ésta a otra. Así se iba forjando Omara su ilusión. ―Ya no recuerdo a qué sabe el pescado ―comentó el hambre de Jairito. Pasaban por una cafetería. Omara pensó en hacer caso omiso, no se podían dar el lujo de despilfarrar en mecatos. De inmediato rectificó: al otro día los hijos 103 José Libardo Porras Vallejo comenzarían a estudiar y eso merecía una celebración; además, cayó en la cuenta de que ella tampoco recordaba el sabor del pescado, y de que lo mismo le debía suceder a Elisa. Entró al local. Jairito y Elisa la siguieron. Sobre el mostrador había dos bandejas, una con tortas de pescado que a Omara se le derritieron en la boca, tortas de pescado apanado, como las prefería Jairo, y otra con mitades de pargo frito, doradas y aún exhalando aromas del mar. A Elisa le bailaban los ojos de bandeja a bandeja. ―¿Qué quieren? ―interrogó Omara. El par de palabras, juntas, formaron una sinfonía. ¿Desde cuándo no se las dirigía a sus hijos? Tal vez, pensó, jamás les había formulado una pregunta tan significativa. Jairito apuntó con el índice a un trozo del lado de la cabeza, que era el más grande. Se imaginó sorbiendo el caldo de los ojos, la sustancia de los sesos con sabor a bacalao derramándose por sus comisuras, y sus propios ojos se humedecieron. Elisa, con las papilas gustativas a mil, ordenó una torta con cascos de limón. Omara se iba a contentar con un bocado de lo de cada uno de sus hijos, pero semejante despojo ninguno se lo habría perdonado; comió pargo. ¿Cuánto costaría todo? Una menudencia. ―Vamos a poner un negocio de comidas ―dijo Omara al abandonar el establecimiento. No entendía que no se le hubiera ocurrido antes. En ningún lugar se sentía tan a plenitud como en la cocina, ahí nadie le llevaba la delantera: incluso el pescado que acababa de comer, siendo muy de primera, para su gusto y para lo que sabía hacer deja104 ba mucho qué desear, lo que confirmó Elisa. Olvidó a Mercedes y sus amigas: no se iba a esclavizar siete días a la semana en las casas de otras. Un negocio constituía la libertad. Jairito, con un palillo entre los labios, con los dedos en los huecos de la nariz para no perder los últimos vestigios del manjar y eructando para sacar desde el fondo del estómago esos sabores extraordinarios a los que era un pecado mezclar con los de las lentejas que se hallaban allí asentados, se imaginaba paseando por la cocina del restaurante de su madre, echando mano a una porción de esto y otra de aquello, lo más exquisito, y luego masticando y saboreando, hasta quedar fastidiado. Alguna ventaja le debería proporcionar el hecho de ser hijo de la dueña. Así avanzaban los tres por esas calles, con las barrigas llenas y los corazones contentos. El viento les daba en la cara. Omara repetía: Si otras lo hacen, ¿por qué yo no? Lo repitió el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Lo repitió en la mañana, al mediodía y en la noche. El sábado saltó de la cama a la terraza, buscó tres ladrillos y los bajó a la acera, armó allí un fogón de leña, lo encendió y colocó una sartén con manteca. Rosaura le ayudó a amasar y a armar empanadas y buñuelos. Ella fritaba y atendía a los compradores; Elisa y Jairito, con sus manos y rostros enrojecidos y de oro, cuidaban el fuego. Lo volvió a hacer el domingo y al final de cuentas ganó unos pesos. Un ensayo exitoso. Otro comienzo. 105 José Libardo Porras Vallejo Francisco, Gerardo y el constructor de barrios de palos y latas tomaron medidas sobre tablas y listones, cortaron, ensamblaron, clavaron. Tenían una vara mágica, la agitaban, decían Hágase, y se hacía: extendieron cables, dijeron: ¡Que haya luz!, y hubo luz; pusieron tejas, dijeron: ¡Que haya sombra!, y hubo sombra. Con actos de magia hicieron la casa, como se hacen los mundos. Faltaba poblarla de vida. Apareció Omara con una jarra de agua con Moresco, le entregó a cada uno un vaso plástico y le sirvió su ración, primero a los mayores según las normas de cortesía. Gerardo, con la bebida en la mano, se distanció unos pasos igual que un artista para evaluar su obra. Se paró al lado de Omara con las piernas abiertas como un coloso dispuesto a sostener en hombros cualquier peso que el mundo le quisiera echar. Sus ojos emitían los brillos de arrogancia del que acaba de construir un rascacielos. Ella sonrió, ¿o iba a llorar? Lo que tenía ante sí, ajeno por estar en la terraza de la casa de otros, no tenía nada del tamaño y la solidez de lo de Urabá, pero les brindaría independencia y ahí podrían respirar aire de verdad, no el del primer piso que apestaba a carbón de manteca y sudor. ―Si no fuera por ustedes, no sabríamos qué hacer. ―Para nosotros es un honor colaborar ―dijo Gerardo. Omara sintió su brazo a punto de rozar el de él y los vellos, con ondulaciones de yerbal, se le erizaron: si hubiera soplado un tris sus pieles habrían entrado en contacto y habría ocurrido un corto circuito. 106 Jairito dio la espalda a Coco y se volvió hacia la mamá. Ese hombre, que en nada se parecía al papá, tenía quién sabe qué propósitos porque nadie iba por ahí regalando plata y ayudando a los pobres a tener dónde vivir. Se les acercó, estudió los brazos y los pectorales del cargador de camiones, que se pegaban a la camiseta por el sudor, y calculó cuánta fuerza tendría, si él lo podría enfrentar. Miró alrededor en busca de un palo, de una piedra o de un tiesto, pensando: Si hace algo lo descalabro. Apretó sus puñitos. Miró la vivienda sintiendo que al ritmo de ella había crecido su odio a Gerardo y, en él, su odio a los camioneros, a los mayores. Recordó la casa de Urabá, donde tenía un cuarto propio, y quiso escapar de ahí. Caminó hasta el frente de la terraza, a distancia de los demás, divisó el valle, las pendientes del barrio, los patios aledaños, ese mundo de niños con madres libres del asedio de camioneros forzudos. Le estorbaba la confusión de cables de la energía atravesando el firmamento, cuyas nubes eran gatos de dos cabezas, vacas sin cola y enanos con sombreros de mariachi en movimiento, disolviéndose para convertirse en árboles, en peces, en piernas, en brazos o en cabezas humanas. Gritó: ¡Jairo! El grito bajó al río, lo cruzó de piedra en piedra, trepó por el noroccidente y en busca del camino al mar se arrastró por las montañas cortadas a porrazos por un dios sin habilidades artísticas; ellas lo devolvieron moribundo, en forma de eco. ―De un enamorado puede esperar lo imposible ―murmuró Gerardo. Fue a retomar su labor cantu107 José Libardo Porras Vallejo rreando―: “Tú quieres más el mar/ me dijo con dolor/ y el cristal/ de su voz/ se quebró”. Si Jairito hubiera sido capaz de matar con la mirada, el cantante habría caído fulminado. A Omara le azaró la reacción del hijo: ése no admitiría a un tercero, nadie reemplazaría a su padre. ¿Enamorado?, dudó. ¡Ja! Se alejó fingiendo que el comentario había pasado por su lado sin tocarla, que ni siquiera lo había oído. Omara organizó la vivienda: un salón con dos bombillas pegadas a una viga; a la derecha, un poyo de concreto con lavaplatos y espacio para la estufa de dos puestos y para el soporte de la loza, y, debajo, un hueco para cacharros, ollas y tarros; al frente del poyo, el baño delimitado por dos paredes de ladrillos sin revocar con una cortina de plástico; a la izquierda, una mesa recostada a la pared con tres taburetes. En el resto del espacio, mediados por un telón, dos colchones que había traído Gerardo, uno para ella y la hija y otro para Jairito; frente a éstos, a la derecha de la entrada, un armario. Colgó un almanaque, una lámina en retablo de un caballo pastando entre gallinas, un espejo y un cuadro de Cristo en la cruz, obsequios de Mercedes. Una réplica de la casa de Urabá ajustada al plano inscrito en su corazón, con restos de casas de otros, como si a un viajero le hubieran exigido reproducir una ciudad, sus calles y edificios, con el polvo que de ella trajera en el calzado. Al yerno de Mercedes lo despertó el cucú del citófono. La puerta del tocador dejaba pasar una raya de luz que en la oscuridad era una varilla de oro colgada del 108 techo. Adivinó a su esposa en la butaca, frente al espejo, restaurándose el peinado en forma de globo, que la almohada y las cobijas le habían estropeado, y que, opinaba él, le daba aspecto de motociclista. Pensó: Se está poniendo el casco. Levantó la cobija, se impulsó y quedó sentado al borde de la cama con los pies en la alfombra. Respiró a conciencia, no se le fueran las luces. Se apresuró a la cocina a contestar, sabía que era para anunciar la llegada de Omara. Ahí sube la muchacha del servicio, le diría el portero. Entreabrió la puerta del apartamento para que ella entrara y regresó a la habitación, tiró de la cuerda de la cortina: la luz del sol blanqueaba el mundo de la calle y sus reflejos le hirieron los ojos que aún conservaban las telarañas del sueño. Cerró, se rehizo la penumbra. Volvió a la tibieza bajo las mantas de lana. ―Son las seis y media ―informó la bien peinada al emerger del tocador entre una nube de perfume, y fue a recibir a Omara y a darle instrucciones. Él, acostumbrado a su frialdad, la habría juzgado borracha o desquiciada si la hubiera oído decir Buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste, mi amor?, u otros cariñitos. Por el contrario, esa frialdad era un favor que le agradecía porque lo excusaba de fingir afectos que, a sus cincuenta y tantos años, le eran imposibles hacia una mujer uno o dos años menor, de algo más de setenta kilos, con los pechos vencidos por la gravedad como dos bolsas de agua, con patas de gallo fehacientes, con joyas donde se puede llevar joyas, aunque de fantasía, con un traje sastre siempre en un tono de azul y zapatos de taco negros en juego con la cartera. 109 José Libardo Porras Vallejo La dama apareció en la puerta con los brazos en jarra. ―Lo hacía en el baño. Levántese, lo cogió el día. El acurrucado y arropado de pies a cabeza se acurrucó más. ―Tengo fiebre; no voy a ir a la oficina ―aguardando la respuesta, que podría ser un balazo, contuvo la respiración. ¿Fiebre?, dudó la motociclista. Desde la sala telefoneó a su madre, no podía irse a trabajar sin darle los buenos días y sin manifestarle sus preocupaciones; después fue a la cocina a tomar café con galletas. Regresó, entró al baño, se enjuagó, revisó de nuevo su peinado. ―Omara le va a calentar limonada para que tome con aspirinas ―dijo desde el vestíbulo. Al momento salió. Él contó el taconeo, Un, dos, un, dos, un, dos... Al oír el golpe de la puerta descubrió la cabeza y aspiró aire con concupiscencia. Murmuró: Adiós, mi teniente. Oyó un cencerreo: en la cocina había caído una vasija. Otra vez el silencio. Apartó las cobijas. Bajó del lecho, se despojó del piyama y en calzoncillos caminó hasta la sala, recogió el periódico que Omara había traído desde la portería y dejado en la mesa de centro, se tendió en el sofá aparentando que leía mientras la ojeaba a ella, que iba de un lado a otro sacudiendo y ordenando. ―Omara, venga yo le muestro una cosa. Venga yo le digo un secreto. Un temor se despertó en Omara: desde el principio, en esa casa había sentido que los ojos del hombre 110 la patrullaban y desnudaban. Fingió no oír. Él le pidió la limonada con hielo y sin aspirinas. Omara se alargó la falda del uniforme azul de sirvienta y abrochó hasta arriba la blusa. El silencio, de tanto, aturdía: sólo sus pasos sobre las baldosas lo atenuaban. No había decisión en su andar; parecía aguardar un imprevisto, un milagro, el estallido de una bomba, un terremoto, un telefonazo de Dios. El impostor de enfermo recibió la bebida con una mano y con la otra intentó retener a Omara. Maravillas habría hecho con una mano de más. ―No sea esquiva, manéjese bien conmigo y yo me manejo bien con usted. La esquiva forcejeó, se desprendió y, procurando no contonearse, con una porcelana fantástica en la cabeza, regresó a la cocina. En un tazón echó media docena de papas y se sentó a pelarlas. Pese a su temblor agarró con firmeza el cuchillo. En su mente, le pasaba al hombre el filo de la hoja por la garganta y lo veía, antes de caer, dar tres o cuatro pasos alargando los brazos para cogerla, la cabeza tirada atrás, con un surtidor de sangre en el cuello. Él rondaba. Se escondió tras una puerta y, en pelota, empezó a consolarse con la derecha; en la izquierda sostenía unos billetes: ―Gáneselos, Omara, no sea boba, oportunidades así no se ven a diario. Ella, aferrada con el alma al arma mortal, sin levantar la vista, oró: “Dios te salve, María...” Llamaron a la puerta. Omara agradeció a la Virgen María y corrió a abrir. Sonrió al ver las nalgas planas 111 del hombre, como dos galletas, y sus piernas de grillo peludas y torcidas, cuando corrió a la habitación. Mercedes entró con afán de sabueso, quién sabe de qué la había prevenido su hija, mirando boquiabierta el rostro de mármol de su empleada y el cuchillo en la mano. Al rato, el amo, sin siquiera beber el café de la mañana, se despidió. A Omara no le cabía en la sesera que la señora de la casa, ya con dos hijos grandes e independientes, con un empleo que le daba de sobra para vivir por su cuenta como le provocara y en el lugar que escogiera, soportara a ese hombre. ¿Por qué no decía me voy, y se iba? ¿Qué esperaba al lado de ese sinvergüenza que no más le daba la espalda estaba tratando de seducir a la sirvienta? Ella, en esa situación, ya habría cogido las de Villadiego, adiós, si te vi no me acuerdo. ―El señor de aquí es una bestia ―declaró al terminar la jornada. Mercedes le aconsejó tener paciencia, comprender a los hombres. Omara, pensando en el par de mujeres, sonrió con amargura. 112 IV Omara puso una mesa con bandejas para exhibir los productos y una banca de madera, instaló la radiograbadora, cambió el fogón de leña por una fritadora eléctrica de aluminio y latón, y extendió un toldo para atajar el sol y la lluvia y para dar al ventorrillo carácter de fundado, como habían hecho los astronautas clavando en la luna la bandera de Estados Unidos. Se aprovisionó de aguardiente, cervezas y gaseosas. Los vecinos y pobladores de otras calles acudían a beber un trago, a comprar chicharrones, chorizos, morcillas, salchichones y empanadas, entonces se formó ahí un sitio de encuentro y un punto de referencia para los muchachos: Nos vemos donde Omara, decían. Los chicos del vecindario rondaban atentos por si caía algún generoso que los convidara y, como todos los chicos de esas calles, soñaban con ser ricos para empanzarse de ricuras y empanzar a todos los pobres de cuenta suya. Cuando sea grande y tenga plata, decían, voy a comprar una barra de salchichón para mí solo. A Jairito y a Elisa les envidiaban el privilegio de tener a disposición cuantas fritangas desearan. Danger rondaba en espera de que un manirroto le tirara un sobrado. José Libardo Porras Vallejo Jairito salió a la terraza con una bolsa de maíz y desde el costado contempló al gallo y la gallina que con su pollada paseaban por el solar de la casa contigua picoteando y escarbando la tierra. Les arrojó un puñado de granos, las aves se espantaron, luego regresaron a comer el regalo de las alturas. Sacó una cuerda de nylon, le ató en la punta un anzuelo de los que empleaba en Urabá para pescar guacucos y aseguró en él un grano dejando libre el aguijón. Les lanzó lo que quedaba de alimento y en seguida el anzuelo, y se dispuso a esperar. Los pollos no podían con presas de ese tamaño, a ellos tenían que dárselas trituradas, así que todo quedaba para sus padres, que se afanaban para coger cada uno la mayor parte. ¿Cuál de los dos caería en la trampa? Quería que el cebo se lo tragara el macho, tan agalludo que para evitar desavenencias la hembra mantenía la distancia. Al mover el pescuezo con altivez real la cresta se agitaba ladeada a la izquierda y su plumaje colorado irisaba; en comparación con éste, las plumas cenicientas de la gallina daban tristeza. ¿Y si lo tragaba ella? No importaba, el tiempo les enseñaría a las crías a vivir en la orfandad. Amarró el cabo del nylon en una varilla de hierro y se retiró. En un rato volvería a verificar que sí se hubiera realizado la pesca milagrosa. El pescador de aves entró; los goznes de la puerta gimieron. En la mesa, la hermana se preparaba para ser una sabia. Advirtió que no la había visto con esas ropas, quién sabe de quién las había heredado. ¿Para qué estudiar tanto? Contó a los que en el barrio, sin haber estudiado, vestían con lujo, tenían motocicle114 tas y paseaban con mujeres. Intentó verse en el lugar de la hermana ―el cerebro del grupo, la lumbrera, el sabio―, y lo que vio fue un bulto, un objeto más del paisaje. Masculló con el fin de que Elisa lo escuchara: ¿Para qué estudiar tanto? Ella no se mosqueó. Él se le sentó al frente, examinó los taburetes, uno de madera verde, uno metálico azul y uno de cuero sin pintar y con el asiento y el espaldar rotos. Recorrió con la vista la blusa de su hermana, la enredadera sin principio ni fin del estampado. Pensó en lo que gozaría si tuviera con qué comprar un juego de taburetes y vestidos de primera. Abrió su cuaderno y comenzó a tamborilear con un lápiz. Entre sus ojos y el cuaderno abierto brotaban bananeras y pastizales, bosques de niebla, gente de Urabá con rasgos de su padre. Suspendió la música. Alzó la cabeza y husmeó en el aire: si hubiera una ventana entraría más luz y no se estancaría ese olor a manteca. Se apiadó de su papá: el pobre estaría por los siglos de los siglos en el negror del sarcófago, en ese pozo sin rendijas siquiera, más huérfano que él y su hermana, sin saber hacia dónde iría, varado, cubierto de algas y moho cual los restos de un naufragio. Volvió a husmear, algo apestaba en el ambiente: las tripas de la gallina o del gallo expuestas al aire, o su padre en la cripta desde hacía meses. Elisa continuaba en su lectura: por orden de un rey cornudo decapitarían a las doncellas del reino. ―¿Qué es lo que más recordás de Urabá? La lectora avanzó hasta el final del párrafo. Miró al techo. 115 José Libardo Porras Vallejo ―El mar y los barcos. A él le habría gustado oír mencionar los paseos a pescar y a nadar en la quebrada, los desayunos con sabaleta frita y patacones, las caminatas por la playa, las fiestas en La Popalita, la abuela, los tíos. ―¿Y qué más? Elisa, sin levantar la cabeza sabelotodo, movió los hombros. ―Jerson, ¿vos te acordás de papá? Él cerró el cuaderno y clavó la mirada en un punto de la mesa. Desde luego, a su pesar, lo recordaba: en ese instante estaba reviviendo cuando los había llevado a vivir a la invasión, donde al fin había logrado tener alcoba para él solo. Pero prefería también pensar más en el mar y en los barcos, y olvidarlo en represalia por su abandono. Esbozó un puchero. ¿De rabia? ¿De dolor? Pasó revista a los muchachos del barrio: a muchos les alegraba ser huérfanos porque podían hacer lo que les provocara y no tenían que sufrir los abusos de sus papás: el de Gago lo obligaba a chupárselo; el de Wilmar usaba un día a una de sus hermanitas y otro día a otra, y le gustaba que él y la mamá lo vieran. Pensó: Los papás son unas gonorreas. Silabeó esa expresión aunque desconocía su significado. Go-no-rre-as. Coco la usaba para halagar u ofender: a él, abrazándolo, lo llamaba “gonorrea”, Usted es una gonorrea, hermano; y, amenazando con una piedra o un palo, igual les había dicho a los enemigos, ¡Perdete de aquí, gonorrea! Se preguntó si la sabionda se la podría explicar. ―¿Te acordás? 116 ―Sí, a veces. Callaron. Él le arrebató el libro, estudió la tapa: en medio de un jardín abigarrado de aves, un príncipe y una princesa, tomados de las manos, de espaldas a un castillo de oro, se miraban a los ojos y sonreían; un forzudo de bigotes con el cuerpo dentro de una lámpara y con un turbante los contemplaba con malicia, sin duda a él debían esos dos la felicidad. ―¿De quién es? ―Mío. Me lo regaló Gerardo. Lo arrojó sobre la mesa, se incorporó y fue al espejo murmurando: ¡Que coma mierda Gerardo! La niña lo recogió y siguió en la ficción. Él la observó a través del espejo: el amarillo de su blusa nueva― vieja le había bronceado los brazos y el rostro, y sus pechos tipo pasabocas miraban a los costados con altivez, de reojo. Revisó su propia imagen y halló que tenía el color de la tierra de los caminos, el color del papá del último día; se destripó una espinilla en la juntura de las cejas: un bollito de masa voló a estrellarse en el reflejo de su ojo izquierdo. Gerardo, oliendo a Agua Brava y estrenando pantalón y camisa se acomodó en medio de la banca junto a Francisco, en el espacio que le hicieron los otros clientes, hombres que habían coronado una semana de labores o aguardaban a que en la próxima sí consiguieran empleo, y deseaban echar una cana al aire, ojalá a costas de otro. ―Que las copas no estén vacías ―dijo―, tampoco llenas. ¡Salud! 117 José Libardo Porras Vallejo Gerardo iluminaba como una torre de luces de artificio de ésas con que en los pueblos animan las fiestas: invitaba a tragos, lo que le garantizaba la simpatía de jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y éstos consultaban su opinión sobre cualquier tema aun sabiendo que no tenía ni idea al respecto. Le decían “don Gerardo”. Para algunos era rico y creían que el ventorro le pertenecía. Le cantó a Omara: “Tú quieres más el mar/ me dijo con dolor...” A Omara se le subieron los colores a la cara. ¿Quiero más el mar? Lo de Gerardo era un juego que consistía en parafrasear boleros, tangos y baladas, a los que debía su educación sentimental. Nada más. Y lo hacía asegurándose de que ella escuchara a pesar de la actividad y el bullicio. Un juego solitario porque ella no dejaba escapar ni una palabra, ni un monosílabo, ni un suspiro de correspondencia. Era campeona en hermetismo, en su boca no entrarían moscas. Gerardo sentía que su encuentro con Omara había sido una segunda génesis y que por tanto necesitaba usar un lenguaje con las materias más excelsas del amor, muy diferente al palabrerío de los bares y los prostíbulos donde se había curtido. Entonces calculaba cada movimiento, cada gesto, cada palabra y cada silencio para agradarle como si más que una seducción quisiera realizar una obra de ingeniería. Si a Omara convenía que él dijera no, decía no; si la respuesta correcta era no y a ella convenía el sí, decía no de modo que ella entendiera sí. Sin embargo no expresaba lo esencial y debía consolarse con la idea 118 de que de esa manera, al menos, la iría ablandando para luego entrar a matar, cual torero: no dormía imaginando el día de gloria en que la convidaría a una fuente de soda o a un parque, a un terreno donde él se sintiera más seguro, y le declararía su amor. Que hasta el momento su amor hubiera sido un amor mudo era una tontería. ¿Por qué ese miedo a decir lo que en su condición de hombre debería decir? Eso no le había pasado. Eso le formaba un taco por dentro como a un ex convicto se lo forman los pormenores de su cautiverio, y como un ex convicto necesitaba a uno que lo escuchara para hacer de él su cofrade, un hermano en el dolor. No aguantó más. ―Francisco, usted tiene experiencia y me entiende... A Francisco no le cabía en la cabeza que Gerardo se pudiera acobardar con Omara, si hasta lo había acompañado a cafés donde el hombre reinaba con soltura, tanto que besaba a las meseras y les metía las manos por entre el vestido. ―Háblele con tranquilidad, esa muchacha es igual a las otras. Gerardo no estuvo de acuerdo. Si Omara en lugar de indignarse aceptara con naturalidad el trato que él daba a las otras, la dejaría de amar. Si el trato que daba a las de la calle funcionaba con las decentes era porque no había diferencia entre ellas, lo que significaba que había vivido en el engaño. Su madre habría sido igual a las callejeras, en nada se habría diferenciado de las busconas. Aunque fuera un error decidió continuar creyendo que había mujeres distintas, que a Omara le debía hablar en los términos del decoro. 119 José Libardo Porras Vallejo ―Yo no había sentido esto; esto debe ser amor platónico. ―¿Amor platónico? ―“platónico” le sonó a plata. Gerardo le explicó a Francisco; el viejo no entendió. ―Omara, le dedico esa canción ―soltó de pronto Gerardo―. Eso es lo que yo le quería decir. Al rato se marchó dando dos pasos adelante y uno atrás, haciendo gala de su estilo de baile, como había llegado, y con ayuda de uno de los vagos a que había convidado entró en la camioneta y arrancó. Omara se quedó cavilando. Si estaba enamorado ¿por qué no lo decía? Si buscaba formar una relación ¿por qué se hacía el tímido? No le podía faltar experiencia, para los hombres a esa edad no había secretos. Y si nada de cuanto hacía y decía era serio ¿qué iba a ganar ilusionándola? En lugar de trasnochar lanzando comentarios de doble sentido, haciéndola reír y avergonzar, debería declararse, decir: Omara, estoy enamorado de usted... Entonces ella sabría a qué atenerse, podría pensar y dar una respuesta. Pero con sus rodeos la hacía sentir acechada por un león hambriento; deseaba apercollarlo y obligarlo a hablar sin importar lo que dijera, semejante a un reo que, incapaz de sufrir más discusiones de fiscales y abogados, aun a costa de su libertad, le urge saber el veredicto. Al principio, con el recuerdo de Jairo en la piel, casi con las costras de su sangre en las manos, Gerardo era sólo un señor que los había transportado de gorra desde la terminal de transportes, les había prestado para las matrículas del colegio y les había ayudado a 120 instalar. Ni por equívoco habría pensado en dirigir su atención a él o a cualquier hombre distinto al difunto, quien persistía a la vera de ella y de los hijos y, como si él hubiera salido en un viaje de negocios y aguardara su regreso, prometía no dejar de pertenecerle, ser fiel hasta la muerte, y aun más allá, donde él la esperaría. Mas, incapaz de imaginar a Jairo en un lugar que no fuera la sepultura, aplastado por el peso de la tierra, desleído, lloraba con frecuencia, mucho más en los días de lluvia: su tumba se estaría anegando y nada era más triste que una tumba hasta el borde de lodo; no soportaba la visión de las legiones de gusanos nadando sobre su cuerpo inerte, de su pelo flotando como negras algas marinas, de sus restos a la deriva, náufragos, de sus ropas deshechas. Pero la imagen de Jairo se había diluido como si fuera una acuarela y los instantes partículas de agua que al caer encima le corrían líneas y colores, y ahora, sin dolor, en sus oraciones simplemente le agradecía el haber vivido. Lo había confinado a un rincón del alma al que no tenía la obligación de frecuentar. Había regalado a una vecina las ropas del finado que no había podido arreglar para los hijos, había dejado de escuchar los casetes que a él le gustaban y había guardado en una caja el anillo de bodas y el retrato que le miraba desde el armario. Entonces unos días amanecía con ansias de ver a Gerardo, de saber cómo le había ido en el trabajo, qué había hecho, dónde había estado, qué había comido, y de la mañana a la noche transcurría una eternidad, por así decirlo, aunque también, cosa rara el tiempo, por el horror de que esa noche llegara y muriera sin 121 José Libardo Porras Vallejo que él hubiera aparecido las horas se le escabullían en un santiamén y le habría gustado que en vez de sesenta tuvieran cientos de minutos. En tales ocasiones hasta dudaba de qué ropa lucir. Gerardo era un imán; ella, en su desasosiego, sin manera de defenderse, se prometía confesarle que lo amaba. ¿Cómo decirlo? Vea Gerardo, soy una viuda con hijos y a usted le interesa más una muchacha sin compromisos, pero estoy enamorada de usted. Otros días deseaba que no volviera y se lo representaba en un viaje sin regreso, en un accidente mortal. Pero le bastaba ver la camioneta o escuchar el ronquido del motor para volver a la incertidumbre, que puede ser una cara dulce de la felicidad. Si no la visitaba, a medianoche, agotada de volver la vista hacia la esquina al oír el ruido de un carro, lo imaginaba en antros, borracho y rodeado de mujeres, burlándose de ella por estar enamorada, y lo odiaba con un odio pequeño y tierno. Sin embargo, a medida que la presencia de Gerardo los sábados y domingos se hacía más frecuente, ella oponía mayor resistencia. ¡Qué tal ser una viuda alegre!, decía, con las viudas los hombres no buscan sino aventuras. Además su prioridad eran sus hijos, a ellos se debía consagrar en cuerpo y alma. Recogió la mesa y entró lo del negocio tarareando: “Su nombre era Margot/ llevaba boina azul/ y en su pecho/ colgaba una cruz”. Luego se avergonzó de estar cantando un tango y, con la ligereza de un cuatrero al alba, la cruzó la idea de estar invadida por otra mujer. Al rato de estar en la cama le llegó el eco de tres disparos y se apretó la nariz para evitar los olores de 122 la pólvora y de la sangre, a pesar de que éstos no la alcanzarían. Vio a varios hombres atados de pies y manos, las piernas dobladas, sus rostros con pruebas de haber servido para prácticas de tiro al blanco con piedras, atragantados de lodo, destrozados por las balas, ensangrentados, recostados a una barranca. Se cubrió la cabeza y lloró. Jairito cogió un frito, lo mordisqueó y le lanzó el resto a Danger, que lo atrapó en el aire y lo engulló sin saborear la grasa y la sal. Con la hiel de sus ojos miró a Gerardo, quien les había llevado un paquete de verduras y legumbres a Rosaura y Francisco y se había detenido allí a beber una cerveza, amenazó patear al perro, se oyó un gruñido, nadie supo si del animal que huyó o del niño que ya avanzaba hacia la esquina con las manos en los bolsillos y la vista en el piso. Rosaura no le despegó el ojo. Omara se dejó guiar por la mirada de la anciana. ―Cuide a Jairito. Ese amigo, el tal Coco, es el demonio. Es sino oírlo hablar, usa palabras que uno no entiende ―se santiguó y agradeció a Dios que Efrén hubiera muerto, de lo contrario quién sabe en qué enredos andaría y ella estaría sufriendo por él, desvelándose a la espera de que le llegara la noticia maldita. Si el Señor lo había llamado tan temprano, en la flor de la vida, por algo habría sido. El Señor hacía muy bien las cosas. Omara asintió. Sabía quién era Coco, en el barrio nadie lo ignoraba. ―... Y ahora con las Milicias Bolivarianas. 123 José Libardo Porras Vallejo También sabía lo de las milicias. A diario veía a sus integrantes de un lado a otro anunciando que eran los protectores, los ángeles custodios: con esa bondad que adopta un hombre para ocultar su infamia parecían advertir: Nosotros preservamos el mundo y castigamos; sin nosotros el mundo sería un infierno. ¿Quieren seguridad? ¡Les vamos a dar seguridad! No obstante, a don Octavio lo habían forzado a clausurar la porqueriza, de la que su familia sacaba para vivir, por no pagar una mensualidad. Omara pensó: Tienen pistolas. Un escalofrío le subió por los brazos y la espalda, sabía que el que posee una pistola da las órdenes y la puede usar. A Jairo lo habían matado con una pistola, ¿por qué? ¿Qué había hecho? Repasó su vida y no encontró nada por qué la pudieran juzgar y condenar. Temió haber cometido un delito sin saberlo, eso sucede con frecuencia, una falta suficiente para merecer la muerte. Enseguida se tranquilizó: los milicianos jamás le harían daño debido a que les fiaba. Les gustaba comer sus fritangas; le decían: Apunte, uno de estos días le pagamos. Por ser día de entre semana había pocos en la cancha y los alrededores: cinco o seis niños con lombrices jugaban micro fútbol; tres vagos, a espaldas de los milicianos, fumaban marihuana y jugaban cartas en un extremo a la sombra del mango; otros dos se acuchillaban con trocitos de guadua por puñales: entrenaban, era un juego, quizás al día siguiente, al final de esa danza, con aceros homicidas en sus manos, alguno se despidiera del mundo. Si así ocurriera habría 124 rosarios, lágrimas, brindis y fiesta en honor del finado; habría promesas de venganza y resignaciones. Uno diría: El que mató a Zutano me las va a pagar; y otro: A Zutano le tocaba, nadie muere la víspera; y otro: Siquiera acostaron a esa porquería. Coco y Jairito, que no había asistido al liceo, vieron a cuatro cabezarrapadas arrastrar al rastrojo de la orilla del río a una náyade de doce o trece años. ―Le van a hacer la vaca muerta. ¿Vaca muerta? Jairito imaginó los despojos de una vaca con el vientre abierto, sin entrañas, sin ojos, rodeada de gallinazos. Se le antojó podrido el aire y aguantó la respiración. Los dos niños siguieron a los violadores, Coco con la esperanza de que una porción del botín fuera suyo: qué botín, lo ignoraba. Jairito porque era lo que se presentaba: si en ese momento fueran a elevar un globo habría acudido a curiosear. ―¡Váyanse a la casa! ―les ordenó Galleta, un albino cojo por una bala en el fémur izquierdo, no supo quién se la había encajado porque le habían disparado desde la terraza de una construcción adonde subía quien quisiera consumir drogas o tomar alcohol, territorio sin dios ni ley, y que en el brazo lucía un corazón traspasado por una espada, obra de un tatuador de la cárcel Bellavista. Ellos fingieron obedecer y se ocultaron en los matorrales, no querían perderse nada. Aguzaron el oído, oyeron a los forzadores advertir a la víctima que no los podía delatar so pena de matarla y matar a su madre: el sometimiento o la muerte. Oyeron los lamentos 125 José Libardo Porras Vallejo y ruegos de la chica; vieron, por entre las ramas, sus forcejeos. Eran cuatro hombres contra una niña. Repitiendo ¡No vas a decir nada o te matamos y matamos a tu madre!, lo que denunciaba sus miedos, la tumbaron sobre un lecho de hojarasca, le cubrieron el rostro con la blusa, le alzaron la falda y la despojaron de sus interiores, la golpearon, dos le sostenían las piernas y uno los brazos. Luego la fuerza fue innecesaria porque la vencida se entregó. Jairito comprendió el significado de la expresión “vaca muerta”. El albino y otros dos irrumpieron en ella; el cuarto debió contentarse con restregar su verga grande, bestial, fláccida ―un trozo alargado de gelatina amoratada, una cosa inútil y, por ser inútil pese a su tamaño, irrisoria―, en esos pechos con forma de mandarinas partidas a la mitad, en ese vientre, en esos muslos y en esas ninfas. ―¡Qué revolión! ―susurró la excitación de Coco. Procedían con disciplina, había método en sus acciones: parecían ejecutar una mecánica instintiva, como defecar. Se escuchaban el río y los motores y las bocinas de los carros en la autopista. Los satisfechos huyeron, habían violado la ley y temían. Más tarde se enorgullecerían, alardearían de su trofeo: una virgen. Ahí yacía un cadáver. Al momento la vaca muerta resucitó. Se levantó, de golpe consciente de su desnudez arregló su falda y su blusa y se marchó cogiéndose el abdomen y llorando, con la entrepierna embadurnada de sangre y semen. Jairito la contempló, le calculó la edad de su hermana, podrían ser compañeras y compartir pupitre, 126 sueños, temores. ¿Por qué se había anclado ahí en vez de correr en busca de ayuda?, ¿qué fuerza lo había retenido y seducido? No encontró respuesta y un fastidio de sí mismo lo acometió. ―Si a Elisa le hicieran eso, yo mataría y comería del muerto ―sus palabras sonaron dichas por un titán. Las pestilencias del río envolvían el lugar. En la atmósfera permanecían las intimaciones, las súplicas y las expresiones “revolión” y “vaca muerta”. Hallaron un brasier y unos calzoncitos, Coco los cogió y los olisqueó discriminando los componentes del olor: jabón, sudor, orina. Era aguda la nariz del deseo. Jairito, como con un cadáver al hombro, se retiró. Efrén merodeaba por la sala, eso lo sabían Rosaura y Francisco y les alegraba. ―Él no le quita el ojo de encima. ―Y ella lo atiende con especialidad; hasta le sirve tragos de aguardiente más grandes. Efrén estuvo de acuerdo, a él tampoco se le habían escapado ciertos detalles. Los dos viejos percibían en el aire indicios de enamoramiento entre Omara y Gerardo. Si esos dos, decían, construyeran en la terraza una vivienda de verdad, formaran un hogar de acuerdo a la ley y tuvieran hijos ―que para ellos serían nietos y para Efrén sobrinos― constituirían la pareja perfecta y encarnarían el tipo de vida que ellos habían soñado desde jóvenes; si ese amor cuajara, como si la casa de uno mejorara con los arreglos en la casa vecina, en sus corazones reviviría un fuego antiguo. Como pobres que 127 José Libardo Porras Vallejo gozan viendo gozar a los ricos, fantaseaban regalos de Gerardo a Omara, serenatas, lugares adonde iría la pareja. La cortina ondeó, o eso le pareció a Francisco: así se manifestaba Efrén. ―Háblele; entre mujeres se entienden ―le dijo Francisco―. A una viuda no le conviene estar sola. Efrén aprobó la idea. Jairito había ido a buscar varillas de cañabrava y se disponía a hacer una cometa. Un Jairito otro lo acusó por faltar al colegio; él se defendió. ¡Qué va! El estudio es una repetición de la repetidera: obedecer y obedecer. Ansió ser adulto para vivir en libertad, para no tener que cumplir órdenes de nadie. Cerró los ojos, vio a los mayores del barrio llegar en carros; los vio invitar a las mujeres a dar una vuelta y después convidar a los amigos a beber aguardiente y a comer en el negocio de su madre. ¿Cuándo conseguiremos novia y las podremos llevar a los bailes y manosearlas? Pensó que si lo hubieran puesto a escoger habría nacido grande y ahora no estaría de rodillas haciendo una pájara de papel, sino en las calles del centro de la ciudad entre edificios, monumentos y discotecas o en los barrios de lujo, en una banca de un parque, disfrutando la brisa. Se preguntó por la gente de esos lugares, qué harían, cómo se divertirían. No estaría escuchando a Coco, siempre con el mismo tema. Sabía que no tardaría en contar que el primer padre, el de sangre, les celebraba los cumpleaños a él y a sus hermanos con correazos: uno, dos o tres por cada año, 128 según el humor o la embriaguez, y que a la madre le festejaba su día de igual manera: uno, dos o tres guascazos por cada hijo. Pensó: Lo mejor de ser grande es poder cuidar a la mamá. Si lo hubieran puesto a escoger no se habría llamado Jairo, mucho menos Jairito. Sólo Jerson. Recostado a un árbol, de pie, con una navaja Cruz Blanca, Coco sacaba punta a un palo. Las virutas caían sobre el pliego de papel de seda anaranjado. ―... El último también llegaba borracho a cascarla. Yo le tiraba cosas. Un día me le dejé ir con un cuchillo y le pringué la espalda, y qué golpiza me dio. Ésa no se la perdoné y el día que lo mataron hice fiesta. Porque no supe quien fue, sino le levanto una estatua. La vieja lloró de contenta... ―clavó en la grama el palo, guardó su navaja, sacó del bolsillo de la camisa un cigarrillo y un fósforo, lo encendió y fumó―. Morir fue lo mejor que hizo. ―Los papás son unas gonorreas: cogen a la mamá de uno, la ponen de sirvienta y no le dan sino clavo ―opinó Jairito. Coco, contento por el sonido de sus palabras en los labios del otro, lo recorrió con la mirada y lo envidió por ser huérfano. No entendía por qué Jairito solía hablar solo ni por qué evitaba hablar del pueblo de donde había venido. ―Y usted tan viejo ¿para qué cometas? ―le ofreció el cigarrillo. El viejo lo aceptó y fumó, pensando: Es verdad, ya no soy un niño. Cogió el juguete a medio hacer, lo destruyó y arrojó los pedazos al aire. Volvió a fumar, 129 José Libardo Porras Vallejo se ahogó y empezó a toser con violencia. Coco recibió la colilla y dio una fumada. Dijo: ―A mí no me gustan las cometas. Lo que me gusta es hacer maldades, poner a la gente a sufrir para que pague por lo que ha hecho. ―¿Y si no ha hecho nada? ―Todo el mundo ha hecho alguna cagada. ―¡Yo no he hecho nada! ¾¿No? ¿Entonces por qué está en este mierdero? Es verdad, concedió Jairito, hice alguna cagada sin saber y la estoy pagando. ¿Qué cagada habría hecho papá? Coco arrojó ha colilla. A pesar de su menor estatura, le pasó un brazo por los hombros. Jairito había olvidado cómo era sentir ahí un brazo cálido: la energía le fluía por la piel, habría podido salir a conquistar el mundo. De nuevo se ahogó por el humo que le quedaba en los pulmones. ―Te vas a morir. Al verlos abrazados por el borde de la cancha con los pechos expandidos como para enfrentar un vendaval, se podía haber pensado que acababan de firmar un pacto de sangre. Eran los reyes del ocio. Omara y la hija, de codos en el colchón y hombro con hombro, repasaban los objetos que conservaban en una caja de zapatos, en los cuales intentaba pervivir el muerto: un reloj de pulsera, una cadena con crucifijo, los dos anillos de bodas, una estilográfica estropeada, un mazo de llaves, cartas, documentos de identidad, fotos, chismes. Elisa se demoraba en una fotografía en la playa frente a una caseta inundada de negros bailadores, 130 que parecía haber fijado para siempre los lamentos de un acordeón y las sales del océano que flotaban en el aire. Ella y Jairito posaban entre sus padres, los cuatro en traje de baño: el suyo, lo recordaba, no la dejaba tener vida dentro del agua, pues por no tener tirantes las olas se lo deslizaban dejándola medio en cueros, los pechitos al aire, y su baño había consistido en un continuo reacomodo del vestido: una ola lo bajaba, ella lo subía. ―¿Qué es lo que más recordás de Urabá? Omara giró. En el techo, en una telaraña, una chapola había entregado la vida y ya era un pellejo translúcido. Si se hubiera tratado de no mentir, habría dicho que su niñez en la selva, a su padre Ramón apeándose de un caballo en el portal de la casa con un saco donde traía unos camiones plásticos rojos y azules para sus hermanos y para ella una muñeca de celuloide de cabello negro, de pestañas y ojos móviles, en reemplazo de la de trapo que Nerón le había despedazado. Esos recuerdos eran los más vívidos. A medida que los recuerdos recientes se borraban, reaparecían los más añejos, como un arqueólogo que bajo cada capa de tierra descubre una nueva antigua ciudad, más sólida y rica. Adivinaba que la hija preguntaba por el padre. Pensó: Los vivos tenemos el deber de seguir viviendo por encima de los muertos. El olvido de Jairo era un fenómeno que ocurría en ella, sin su mediación, al principio incluso contra su voluntad; era una fuerza superior a su resistencia. Respondió: ―Cuando íbamos a la playa. 131 José Libardo Porras Vallejo La niña siguió con las fotografías. ¿Sólo ella recordaba los barcos en el puerto? Pensó en que había olvidado a su papá muy pronto, lo que era una muestra de desamor. ¿Era posible no haber amado a ese padre que la subía en las piernas y la llevaba lejos, en un simulacro de galope, contando cuentos o cantando? No. Atribuyó el olvido a su manía de vivir en las nubes. ―¿Querías mucho a papá? Por supuesto Omara lo había amado. Con él había hallado una columna que la sostuviera, una casa dónde reinar y unos hijos, además un bálsamo para el fuego que la incendiaba, un remedio a las demandas de su carne. Con el matrimonio ―siempre había hablado de matrimonio aunque su madre machacara que no habían recibido la bendición de un sacerdote―, de ser Omara en la montaña, había pasado a ser doña Omara en el pueblo, y de servir a su papá y a sus hermanos, quienes no habían sido hechura suya, había pasado a servir a sus hijos y a su esposo, en cuyo cuerpo se fundía. El amor de Jairo le había otorgado un lugar en el mundo y le había ensanchado la mirada: por él, a través de él, había aprendido a amar el baile, las caídas del sol en el mar, la lectura de revistas y periódicos... Pero no se le había ocurrido que el amor pudiera ser tan frágil: el amor, por no ser una cosa material, estaba exento del deterioro, y la muerte, un suceso físico, lo consolidaba; la había movido la idea de que lo que Dios ataba en el cielo, nada ni nadie lo podía desatar en la Tierra. Ahora sabía que al amor lo construía cada quien con las medidas y las sustancias de su soledad y que era una ilusión 132 considerarlo un medio para ver en el otro la propia totalidad; no era un espejo que reuniera los fragmentos de que uno estaba hecho. Se removió en el colchón, cruzó los brazos con urgencia de ser abrazada, movió la cabeza en gesto de asentimiento. La niña no halló en sus ojos el reflejo del padre. Sabía que no era una mirada enamorada de un difunto. ¿Para quién cantaba?, ¿para quién se ponía tan bonita?, ¿qué le alteraba los nervios los fines de semana? Le alegró pensar que su madre no era infeliz. Algo o alguien, distinto de ella y de su hermano, la mantenía atada a la vida. ―¿Y a Gerardo? Omara le devolvió la mirada, se volteó y empezó a ver fotografías. Jairo seguía presente en unos apartados de su existencia, conservaba unos privilegios inalienables, y si Gerardo ocupaba algunos de los apartados restantes no era por su empeño sino algo impuesto por una fuerza como la que le había impuesto el olvido de Jairo. Pensaba que lo que sucediera con Gerardo era algo que tenía que suceder. Contestó: ―El papá de ustedes es Jairo. Elisa se probó las argollas. No escuchó la respuesta o ya no le interesaba. ―Estos días me dijo: tu mamá es la mejor ―se volvió boca arriba―. ¿Cómo sería no haber dejado Urabá? ―No sé. Aquí no nos ha ido mal. Omara repitió en voz baja: Aquí no nos ha ido mal. ¿Qué sería, en sus circunstancias, bien o mal? No logró establecer un mojón, un punto de referencia: ¿bien o mal con respecto a qué o a quién? 133 ―¿Te gustaría que telefoneáramos a Urabá? ―le dijo con el fin de tantear su opinión sobre el dilema de irse o quedarse, quizá les fuera permitido el regreso. La niña calló, se estaba probando el reloj. Para Omara ese silencio fue elocuente y bastó para clausurar las alusiones a un viaje, a otro comienzo. No entendía de dónde le había venido el arrebato de hablar con su mamá y con su hermano, y de volver a Urabá. Urabá. La palabra le martillaba. 134 V El compañero Ricardo arrimó al toldillo de Omara con un tablero de ajedrez en una mano. A sus pies se paró Revancha, una perra labrador del color de la masa del pan que interrogaba al aire y miraba al amo informando que no encontraba alteraciones del orden, diciendo: “Parte sin novedad, mi comandante”; a ratos, el hastío le formaba un pliegue en la piel de la testuz. Rondar el barrio era una tarea de sus soldados pero a veces él la ejecutaba para que los vecinos sintieran su presencia, para que no fueran a creer que les había soltado el nudo, que había descuidado a su grey. Se oía el jadeo de la Tierra. ―Buenas tardes ―corearon los circunstantes, cada uno escudándose en los otros y listo para poner pies en polvorosa. Él se hizo el sordo. Consideraba la cortesía una costumbre de burgueses cuya práctica derivaba en la relajación de la disciplina y menoscababa la autoridad: A la gente le da uno la mano y se toma el brazo, repetía. Machacar esa frase ayudaba en la formación de los reclutas, así lo infería del Manual de Educación Político Militar de las Bases, su libro de cabecera, que José Libardo Porras Vallejo no era un libro sino un folleto, una copia en mimeógrafo para uso de los cuadros de la organización. Cogió de la bandeja dos empanadas de papa, puso una en el suelo para que el animal se deleitara viendo y oliendo antes de echar muela ―su método era ver y oler antes de comer para triplicar el gozo― y mordisqueó la otra escrutando a Omara con ojos educados en revistas Playboy. Ella percibía el peso de plomo de su mirada; su mirada era un yugo: los vecinos aceleraban, paraban, retrocedían, avanzaban directo o torcían el rumbo de acuerdo a como él los estuviera mirando. Bajo la chaqueta de cuero la pistola Sig Sauer con cargador de quince cartuchos le hacía un tumor. ―Mamacita, cómo está de buena, yo a usted le llevo ganas. Por el modo de decirlo, y porque además subió un pie a la banca donde los otros se hallaban sentados, Revancha debió haber creído que su amo meaba para marcar territorio. En lugar de una hembra que se alegraba de que un macho la deseara y requiriera, Omara se consideró una basura, una podredumbre que destilaba racimos de gusanos. Le pareció que la coquetería de ese aficionado a las perras entremezclaba el halago y la afrenta. Y no sólo la de él sino la de los hombres en general. ¿Los hombres no podían expresar lo mismo con otras palabras, o con esas palabras formar frases con ingenio y belleza? ¿Estaba buena? ¿Buena para qué? ¿Le llevaba ganas? A ella no le incumbía de qué tuviera ganas ese pistolero. Sin embargo se esforzó 136 para que no le aflorara el enojo: en otro escenario a nadie le habría permitido esas confianzas, pero en su mente se había encendido un letrero de alerta roja: “Está armado”. Gerardo repitió: Mamacita, cómo está de buena... Tragó piedras y espinas: esas expresiones las había trillado y le habían rendido sus frutos, mas ahora, provenientes de un comandante de las Milicias Urbanas de las FARC, le chocaban. Qué grosería. Esas palabras no denotaban caballerosidad y galantería sino vileza y malparidez. Él no recurriría más a esas vulgaridades, menos con alguien de la calidad de Omara: al decir a una mujer que está buena y que uno le lleva ganas se le reduce a un plato de comida que entrará al cuerpo y saldrá convertido en mierda, y Omará era más, Omará trascendía lo sensual, Omara le tocaba el espíritu: su alma vibraba como las cuerdas de un arpa con sólo imaginarla; ella le despertaba la ambición de ser un ángel. No obstante miró para otro lado. Ya Ricardo había indagado, sabía que era de otro barrio ―porque Dios es misericordia no había ahondado en sus averiguaciones― y si lo admitía era por su amistad con Francisco. Quién sabe qué le haría si reclamara: por chistar cuando les ordenaron entrar a sus casas a la medianoche, los milicianos habían desnudado a unos muchachos y los habían obligado a trotar hasta el amanecer en la cancha de arenilla, donde celebraban los juicios y los suplicios, y no quería pasar por lo mismo, no quería verse con la entrepierna y las pelotas en carne viva. A Omara le dio rabia esa flaqueza de Gerardo, ¿acaso no era deber de los amigos sacar la cara por uno y 137 José Libardo Porras Vallejo hacerlo respetar? Desde los entresijos de su cerebro se abrió paso una respuesta: Es mejor un cobarde en la casa que un valiente en el cementerio. El cobarde compartía la idea: ¿qué iba a hacer, además de meter la cabeza en la tierra a lo avestruz, si ni siquiera el Ejército de Colombia había podido con esa maleza, si mientras el gobierno más los enfrentaba ellos más se reproducían? Era si no escuchar las noticias para saber que la guerrilla y otras bandas estaban imponiendo su ley en los bordes de las capitales, adonde temían asomar las autoridades. ―¡Vámonos, Revancha! ―por regla Ricardo rehuía a los bebedores de aguardiente, que cuando el alcohol les sube a la cabeza pierden el control y les da por restregar verdades que hieren y sacan sangre, y se marchó sin despedirse, con un caminar de saltimbanqui. Avanzó hacia el oriente unos metros y como si le asustara la sombra por delante, una sombra bruna, estrambótica para esa hora, volvió sobre sus pasos con el fin de dar una ronda por el occidente del barrio, de cara al sol. Omara lo imaginó en una nube de azufre. Los otros aguardaron que alguno reanudara la conversación pero cualquier asunto había perdido su gracia, como cuando a uno le dan aviso de la muerte de la madre. Omara anotó en el cuaderno de las cuentas el consumo de ese cliente, sin convicción, por cumplir una formalidad, pues hasta la fecha ningún integrante de las Milicias Urbanas de las FARC había comparecido a cancelar su deuda: A usted le sale económica la seguridad, le repuso uno un día al ella cobrarle. No 138 había visto que tuviera la pierna derecha más cortica, anotó Gerardo para sí. Aunque no aclaró el motivo ni a quién se dirigía, el más curtido, uno que en otra época solía jugar ajedrez con él y a quien ya nada lo asustaba gracias a que padecía una enfermedad sin cura, murmuró: ¡Sinvergüenza! ―Jairito no volvió al colegio ―sopló Elisa arrojando a un taburete la mochila de los útiles. A Omara, que pespunteaba el ruedo de un pantalón, un jalón por dentro le revivió las contracciones y los dolores del primer parto; suspendió su labor y procurando que no se le notara el temblor de la contrariedad se hizo repetir la noticia con minucias: su hijo le hacía creer que al mediodía salía de casa para ir a estudiar cuando en realidad se reunía con Coco para vagar por mangas y calles, y había amenazado a la hermana: si lo delataba la cogería a coscorrones. Ella, Elisa, no haría más caso de las amenazas... A medida que cantaba, a Elisa le iba doliendo haber comenzado: era una bocona, un sapo, y estaba entregando al hermano. Una Judas. Mas no podía parar: el torrente de la censura, al que contuviera durante semanas, se había desbordado y no le quedaba más que dejarlo correr hasta que amainara su presión. En la clase de ética le habían enseñado que el silencio era complicidad. Ahora no le convencían esas enseñanzas: espiar a alguien con el fin de denunciarlo constituía traición. ¿Era ético comportarse como un policía sin serlo? ¿No lo era más dejar que cada cual viviera su vida con libertad, que cada cual forja139 José Libardo Porras Vallejo ra su éxito o su fracaso? Cuando el profesor le diera la oportunidad plantearía el tema y saldría de dudas. El aire anunciaba con alegría que ya había hervido la olla de frijoles con pezuña de cerdo. ―Lo sapeo por su bien ―dijo al entrar en la cocina; allí, sirviendo una taza de agua de panela, sintió que esas palabras no eran sino ruido y ni un tonto las creería: había caído en el chivateo porque no soportaba más el chisme picando en la punta de la lengua. Empero, redondeó su justificación―: Si sigue así le van a cancelar la matrícula. Esa mujer tenía razón, pensó Omara recordando a la secretaria de la rectora, la de la minifalda y el taconeo. Disimuló la preocupación y volvió a la costura. Ató cabos: Jairito no dormía o lo hacía a ratos y con pesadillas, prueba de ello era que pasaba la noche removiéndose en el colchón, para colmo había adquirido una adustez de anciano y ya ni sonreía como si se alimentara de alacranes; su piel tendía al verde de las almendras. ¿Será por la edad? Había oído que en la adolescencia los muchachos se volvían un tormento y lo sensato era no torear el avispero y tener paciencia. Pero una cosa era la adolescencia y otra la pereza de ir al colegio. Si la segunda fuera consecuencia de la primera los colegios no existirían. Así que su negativa a estudiar y su carácter de matón se debían a una causa que ella no alcanzaba a dilucidar. Tal vez lo estaba torciendo su amigo Coco. Coco era una fruta podrida. Le debería sugerir que aprendiera a seleccionar las amistades, recordarle que al que entre la miel anda algo se le pega. ¿Y qué más? ¿Lo 140 debería regañar y castigar? ¿Y cómo? Jairo sí sabría qué hacer, él sí sabría hablar y aconsejar. Entre los dos había existido un puente, una corriente de energía que partía del papá y llegaba al hijo, ésa era la idea que Omara se había formado de la relación de ambos, pero con la muerte de uno el otro se había comenzado a secar. Si al menos el espíritu de Jairo le diera indicios para guiarla y acompañarla, como el de Efrén a Francisco y a Rosaura. La asaltaba otro temor: los de las milicias, que realizaban paradas en la cancha al son de La Internacional, no alcahueteaban la vagancia y él, atraído por la imagen de fuerza y poder que proyectaban con sus armas y sus ejercicios, podría unirse a ellos. No en vano convocaban a los jóvenes para lavarles el cerebro con el cuento de la revolución y la dictadura del proletariado, galimatías que sólo los iluminados desentrañaban y sin embargo, quizá porque al decirlas levantaban el brazo con el puño de hierro, a muchos seducían, lo que dividía al vecindario y conllevaba a que ésos que habían crecido y vivido en hermandad se enfrascaran en disensiones de consecuencias funestas. Entonces hasta ahí llegaría el sueño suyo y del difunto, el sueño de pobres de que su hijo se graduara en la universidad. Ingeniería, medicina, derecho... En tantas profesiones podría descollar. ―Omara, el compañero Ricardo le manda estos saludos ―el miliciano le entregó unos aretes de similor. Omara los recibió y con ellos reemplazó los de oro que llevaba. El par de camaradas hicieron gestos de 141 José Libardo Porras Vallejo aprobación, opinaron, coincidieron en que le favorecían y a paso de retirada marcharon a dar parte a su comandante, que estaría en casa sobando y adiestrando a Revancha en argucias de la vida guerrillera. Cuando desaparecieron, Omara se volvió a poner sus pendientes y metió los nuevos en el bolsillo del delantal porque era alérgica a ese material y su contacto le producía brotes y rasquiña. Los milicianos, que andaban en parejas con chaquetones de dril de los del Ejército y parecía cada uno el duplicado del otro, su sosias, solían entregar a Omara esquelas, casetes de música, perfumes de dos pesos, hebillas para el cabello de tres, anillos de cuatro y cuanta chuchería de uno a cinco pesos imaginar cabe, y volaban a informar a Ricardo qué había dicho, qué gestos había hecho, si había puesto a sonar la cinta, si se había colgado los aretes, si se había atado la mata de pelo con la hebilla de carey. Incluso en ocasiones inventaban detalles con el fin de aparentar esmero y ganar puntos ante el mandamás. Decían: Ahí estaba ése que no es de por aquí, Gerardo, el de la camioneta de trasteos. Y aguardaban alguna orden, averiguar más o expulsarlo de por ahí, pero el compañero Ricardo no sobrepasaba los límites de sus funciones de guerra. Como no se los podía obsequiar a las vecinas, lo que habría sido su gusto, Omara ignoraba qué hacer con esos regalos que acumulaba en una caja de cartón: si los usaba, sentía que no correspondían a su carácter y que no eran de su estilo, lo que en el fondo significaba que tenía conciencia de su belleza y se ne142 gaba a estropearla con bagatelas; si no, debía sortear los alfilerazos de los mandaderos: ¿No le gustó esto? ¿No le gustó aquello? Lo estoy guardando para una fiesta, mentía; Estoy esperando a comprar una blusa que le haga juego. Ricardo le enviaba esa blusa. ―¿No le gustó el casete de Silvio Rodríguez? ―le inquirió Ricardo una noche. No concebía que habiéndoselo mandado tres o cuatro días atrás aún no lo hubiera puesto a sonar y que allí se siguiera oyendo la música de siempre y no la que a él le gustaba. Omara no despegó los labios. Él, registrando a la clientela con una mirada de perlas para pasar revista a una cueva de hienas, dijo―: Éstos son unos alborotadores alienados pequeñoburgueses sin conciencia de clase ―y para aclarar lo que acababa de recitar y que sin duda ella no había entendido, agregó―: Usted está dañando el barrio. ¿Dañando? Si en sus manos estuviera el barrio sería un monasterio, y ahora resultaba que por buscar el pan para sus hijos lo estaba dañando. ¿Qué idea del mundo tenían los milicianos de las FARC para andar poniendo todo en entredicho, hasta el oficio de fritanguera? Eso no tenía asidero. ¿Será una advertencia?, ¿una amenaza? Si le explicaran en qué consistía el daño y cuál era su participación, aplicaría correctivos, colgaría letreros: Prohibido fumar marihuana aquí y en los alrededores, Prohibido hablar de mujeres, de fútbol y de música, Prohibido enamorar muchachas. Pero por más que trataba no veía indelicadezas en esa gente cuya intención era comer o beber algo y socializar. 143 José Libardo Porras Vallejo El amor del jugador de ajedrez y dueño de la perra, si se puede llamar amor a eso que padecía y exhalaba en forma de presentes inútiles, o únicamente útiles para él en cuanto le permitían relumbrar ante ella, se le había vuelto una cruz que debía arrastrar sin tregua. Sin querer, la imagen de Ricardo ensombrecía cuanto pensaba, decía o hacía: si se iba a poner una prenda de vestir o a peinarse así o asá ¿con qué de lo que le había dado él complementarlo?, si iba a opinar sobre algún tema que estuvieran tratando los clientes del negocio ¿él o sus acólitos que estuvieran ahí aprobarían su idea? Y era imprescindible que la aprobaran porque si no volarían a contar. La contrariedad era que esas interferencias del hombre no le daban alegría: era como si, a la manera del Nazareno, tuviera que arrastrar esa cruz para que la clavaran en ella. Por qué, preguntaba Omara, Ricardo no entendía que estar enamorado era un problema de él y de nadie más y que su deber era solucionarlo en soledad sin acosarla con esa actitud de mendigo. Amar o no amar era una cuestión íntima de cada uno, fuera hombre o mujer. Ella no atosigaría a Gerardo suplicando que la amara: si Gerardo no la amaba, allá él; él se lo perdía. ¿Por qué Ricardo no entenderá? Ricardo era uno de ésos a los que el amor les da ceguera y les cierra el entendimiento, y ella no se juntaría a una tapia; su ideal era hallar a alguien que la guiara y le ayudara a entender los enredos de la vida; en su sistema de ideas el amor era luz: si fuera para vivir en las tinieblas, en vez del enamoramiento prefería la soledad y el encierro en sí misma. Dijo: Ese tipo 144 debería aprender de Revancha. Había notado que Ricardo no necesitaba hablar para comunicarse con la mascota, la cual le leía el pensamiento. Por lo visto él era más animal que el animal. A la perra ella no le tendría que repetir con palabras lo que le hubiera manifestado con gestos, negativas y silencios. Si no lo tenía que hacer con Danger, mucho menos con Revancha, que era de raza y tenía pedigree. Para borrar de la mente a Ricardo confeccionaba listas de sus defectos. Además de su falta de entendimiento estaban su respiración de bestia de carga, su manera de hablar con un martillo en la voz como si todo en la vida fuera impartir órdenes y exclamar ¡Ejecútese!, sus olores, su caminar levantando una nalga, que hacía saltar a la vista una cojera de no se sabía dónde... Un chorro de bilis le subía por la garganta al verlo. Él, sin sospechar, incluso creyendo que era bienvenido, se aproximaba alzando el pecho. El chorro de bilis de Omara se amazacotaba al oír su voz y al oler su sudor con rastros de Revancha. ¿Si en lugar de baratijas Ricardo le regalara joyas vería en él ese batiburrillo de calamidades? No hallaba cómo desenredar ese nudo. Si Ricardo le regalara filigranas de oro y pedrería tal vez sus taras le parecieran virtudes, pero al no ser ésa su situación no valía la pena darle vueltas. ¿Por qué, siendo el barrio un hervidero de bellezas que obnubiladas por su rango y por los destellos de sus armas estarían orgullosas de entregarse por nada y pertenecerle, Ricardo se había emperrado de ella? ¿La juventud no era en sí misma la reina de 145 José Libardo Porras Vallejo los atributos? Ignoraba que Ricardo las iba tomando una a una, sin escrúpulos, pero ni así aplacaba su sed y su hambre. Él actuaba como si un superior, el comandante de comandantes, el jefe del estado mayor, se la hubiera señalado con el dedo diciendo ¡Ésa es la suya!, y él, acostumbrado a ordenar, también necesitara obedecer. Lo imaginó con un bloque de concreto en los hombros cojeando por un empedrado y lo compadeció. El bloque era su amor hacia ella. Cómo padecía ese infeliz por su causa, mas no era su culpa. En él estaba rebelarse, decir ¡No más! y desaparecer. Favor que le agradecería con el alma. Eso haría yo en su caso, se dijo. Pensó en Gerardo y rectificó: Eso debo hacer yo. Los hijos crecían, el negocio se mantenía. No le estaba yendo mal. El lunar era el enamoramiento de Ricardo, ésa era la mierda que no había tapado el gato. Si no fuera por él, viviría en paz. ¡En paz! Cayó en la cuenta de que no sabía lo que era vivir en paz. En Urabá no había vivido en paz, en esa tierra lo natural era la zozobra. Sin embargo allá había conocido la felicidad. No sabía qué era la felicidad, lo cual no le inquietaba, pero tenía la seguridad de haber celebrado su encuentro con ella. Lo importante no era saber su definición sino sentirla. ¿En Medellín le bastaría tener paz, estar libre de las acechanzas de Ricardo para ser feliz? No, respondió con amargura. Esa cosa sin nombre con Gerardo, eso que era y no era, y las indisciplinas de Jairito constituían obstáculos para ello. Y cuando los sobrepasara surgirían otros, y otros y otros. Siempre le saldría un pelo en 146 la sopa. La vida siempre sería un camino de abrojos, una trocha abrupta, nunca una llanura. La insatisfacción era una bacteria que ya nadaba en la sangre de uno al nacer. A unos metros vio a Ricardo que se aproximaba. ¿De dónde había salido? Metió la mano al bolsillo en busca de los zarcillos que él le había mandado, pero ya no tuvo ocasión de ponérselos. La saliva le supo a lodo, a hiel. Coco había ido a comprar marihuana a La Principal, a un caserón donde una cuadrilla de insomnes vendía a través de un postigo bolas envueltas en papel de cuaderno, bolas de hierba de la Sierra Nevada de Santa Marta, de calidad punto rojo, de tanta fama que a pesar de las requisas y las multas de los milicianos, o “impuestos”, según su lenguaje incendiario, hasta allá echaban el viaje los ricos de la ciudad. Jairito aguardaba en la cancha. Sentía vergüenza de la manera como la mamá le había dicho las cosas. Había esperado una escena en la que ella le enrostrara sacrificios y privaciones y lo sermoneara por sus aceleres; en cambio, con una dulzura que él no le conocía, le había hablado de las ilusiones que en la familia, cuando aún tenían una familia, se habían formado con él y con Elisa, y lo había aconsejado. No entendía por qué, en vez de alegrarlo, lo hería la mansedumbre materna. Si le hubiera dado el trato que las madres de por ahí daban a los hijos, si lo hubiera azotado con un cable de energía y encerrado en pelota y sin comer, o si hubiera añadido una miaja de false147 José Libardo Porras Vallejo dad a las acusaciones, tendría un motivo para seguir comportándose con irresponsabilidad. Pero aunque todo lo que le había dicho era verdad se trataba de su vida y a nadie tenía que dar justificaciones. Dijo: Mi vida es mi vida. Mi vida es mi vida y de nadie más. Pensó: Si Coco me oyera me daría la mano. Coco, de regreso, atravesaba la cancha. El viento sobrevolaba la arenilla y raspaba sus huellas. Jairito hizo bocina con las manos: ―¡Ahí viene el coco! ―el viento le escamoteó el grito. Coco sacó de entre los pantaloncillos dos envoltorios, le entregó uno a su amigo y escondió el otro en el hueco de una piedra. Jairito desenvolvió la papeleta y registró los picadillos de hojas, que le parecieron boñiga. Dudó que alcanzara para ambos. Devolvió el atadijo, Coco vació el contenido en el cuenco de una mano y con la otra se aplicó a desmenuzarlo y a sacar las semillas. Después armó el cigarrillo. ―Aprendé, esto es fácil. ¿Aprender a liar cigarrillos de hierba? Al dar ese paso caería en el pozo del vicio. Mientras debiera pedir a otros el favor de liarlos él sería un novato, no un marihuanero de verdad. Coco lo encendió y fumó sin desperdiciar humo. Ya vislumbraba el paraíso. ―Esto no es vida. Es un vidononón ―dijo―, esto es mejor que estudiar. ¿Un vidononón? Jairito no entendió a qué se refería. Sabía que la marihuana le daba por decir bobadas y reír, y ya había comenzado. Si no lo conociera, habría creído que se burlaba. 148 El trabado hablaba y se carcajeaba. Los ojos se le encharcaron de felicidad y nada lo podía contener. Dentro de un rato, en un ataque de risa, semejaría un mico de circo. Jairito pensó en ensayar para saber qué se sentía. ¿Por qué no? Si una persona muriera por probar la marihuana, el mundo estaría poblado de cruces y calaveras. ―Dale un pitazo ―Coco le entregó el pucho y en el acto se desató en una hilaridad sin freno, quién sabe qué monería hizo el otro cuando lo recibió―. Es punto rojo. Jairito fumó. El humo equivocó su camino y obstaculizó el paso del aire. Él tosía y Coco reía: era un desconcierto de risa y tos a dos voces. Ansiaba un trago de agua. No comprendía el motivo de la risa del otro y lo envidió, le habría gustado reír con esas ganas. ―Esto no me hace nada. ―¿No te hace nada? Coco reía cada vez más. Jairito no recordaba cuándo había ido Coco por el otro envoltorio, cuándo había sacado otro pedazo de papel de su billetera sin billetes y había comenzado a armar el segundo cigarrillo. Tenía un hueco en la memoria. Habían ocurrido cosas sin que él las registrara. Era un hueco lleno de humo. Lo único continuo había sido la risa sin ton ni son de su amigo. Salvo esa sensación, la hierba no le produjo efectos. No había sabido aspirar el humo o no había consumido suficiente. Deseó hacerlo bien y también 149 José Libardo Porras Vallejo reír hasta explotar. Intentó recordar cuándo había reído. Repitió: ―Esto no me hace nada. Coco enrolló el rectángulo de papel con la hierba, lo humedeció con la lengua, lo encendió, fumó a fondo y lo entregó a Jairito. Sin dar un paso, sin pensar siquiera en darlo, Coco entró al paraíso, un mundo de formas, colores y sonidos nítidos, sin distancias ni fisuras entre unos elementos y otros a pesar de que éstos parecían delineados por un maestro del dibujo con tinta china. Como un águila, podría distinguir desde las alturas un conejillo entre los matorrales; podía diferenciar cuánto del aire que envolvía al barrio era humo de los fogones de leña, cuánto era vapor de las ollas de comida, cuánto era aceite de los carros y de las motos que recorrían La Principal. Juntos, y a la vez separados, le llegaban las canciones de los radios, los bocinazos, los pregones. El cosmos era un conjunto de cosas comprensibles y aprensibles, el cosmos se había integrado a él, él y el cosmos conformaban una totalidad. ―El viento me zumba en las orejas. Presa del vértigo, en el pasto, procurando hallar una posición en que el mundo no girara a su alrededor, Jairito no lo oyó. Se reprochó haber aceptado el segundo cigarrillo, ése le cuadraba a su amigo, un veterano del vicio. En la frente le brotaron cubos de hielo; en su estómago había una revolución, iba a devolver. Lo avergonzó la idea de vomitar ahí. ―Los edificios del Tricentenario parecen camiones y se ríen ―apuntó Coco. 150 ¿Edificios del Tricentenario?, ¿por qué habla del Tricentenario si desde aquí no se ve esa urbanización?, ¿o sí? Jairito no recordaba y le daba lo mismo. El otro podía decir cuanto le viniera en gana: la risa de un edificio y su parecido con un camión no le representaban nada; deseó que su agonía fuera un sueño y despertar. ―Te dio la pálida, te vas a morir ―la lástima de Coco contemplaba al compañero―. Tu cara es una hoja de cuaderno. Jairito no resistió, y tampoco le importó lo que el otro pensara o dijera. Se incorporó, corrió unos pasos y se acuclilló a expulsar a bocanadas una sopa agria con trozos de papa, plátano y zanahoria, después un caldo amargo blanco y amarillo. Examinó la deposición. Tuvo la impresión de haber vomitado lo de toda la vida: el chocolate con espuma de los desayunos, los plátanos asados rellenos con queso y mantequilla, los cócteles de ostras con jugo de naranja, los ceviches de mariscos y los almuerzos con pescado a la orilla del mar, los bananos como miel, el agua de coco. Se limpió los mocos y las lágrimas y con los ojos en sangre regresó a su puesto. ―A mí también me dio la primera vez ―Coco no buscaba consolarlo sino rememorar. Sonrió. Se acostó de espaldas―. Vomité en los zapatos de otro. Hormigas exploradoras empezaron a rodear el vómito mientras las moscas lo sobrevolaban; pronto algún perro se adueñaría de tamaña pitanza. Al carro de Gerardo se le pinchó un neumático al entrar en La Principal. ¡Maldita sea! Si hubiera ocu151 José Libardo Porras Vallejo rrido en la otra calle, Francisco y los demás lo verían desde el ventorrillo y correrían a ayudar, pero no era su día de suerte. Y a esa hora, en esa lobreguez. Temió un atraco; a pesar de las milicias no faltaban los descarriados, los embalados que por una papeleta de droga apostaban la cabeza. ¡La billetera o la vida! Entregaría la billetera y la ropa, los zapatos, la caja de herramientas, el pasacintas del carro... Le harían un despojo a cabalidad porque todo tenía mercado en las casas de vicio. Jairito y Coco lo miraban desde una tapia felicitándose por el trabajo. Somos unos aviones, decían entrechocando los puños, unos genios, unos duros. La iniciativa de pegar una tabla con clavos a la rueda no les había fallado. Gerardo se tambaleaba: la luz de cocuyo de la lámpara, la irregularidad del terreno y la embriaguez le dificultaban la reparación: el rin no encajaba en los tornillos, el gato se caía, los pernos rodaban a la oscuridad. Ellos reían. ―Para que no se meta con tu mamá. Con tal de que no volviera a acechar a su mamá, Jairito pondría a Gerardo trampas y más trampas. De ahí en adelante cada día idearía una distinta. Coco caminó en dirección de la camioneta raspando con el hombro la pared, proyectando en la acera una sombra de hiena. Jairito avanzó a sus espaldas. Entraron a un antejardín, que era un rastrojal. La luna los custodiaba; o si estaba ahí para cuidar y alumbrar a Gerardo no se estaba luciendo. Coco recogió una bolsa plástica, la sostuvo en una mano, con la otra bajó la cremallera del pantalón, sacó la 152 pija y evacuó. A través del plástico, un rayo de luz blanqueaba la espuma. Jairito se avergonzó por no haberlo pensado, Coco siempre se le adelantaba con ideas: el hallazgo de poner una tabla con clavos en la llanta ameritaba una culminación espléndida; tenían que redondear la obra, cerrarla con broche de oro. También vació la tripa, anudó la bolsa, miró a su compinche, sonrió, levantó el brazo y lo llevó atrás, se impulsó y arrojó la bomba, que se estrelló en el pavimento a un metro de Gerardo y le salpicó el costado izquierdo. ¡Hijueputas!, masculló Gerardo contra nadie: los agresores habían corrido y doblado la esquina antes de que la víctima atinara a volver la mirada en esa dirección. Vio claro el mensaje: los de las Milicias Urbanas de las FARC no lo aceptaban en sus territorios y ésta era una advertencia: así inauguraban contra él su guerra de guerrillas. Buscó en la gaveta la bayetilla que usaba para limpiar el sudor, la grasa y el polvo, y se enjugó la cara y el brazo. Al descubrir que eran meados se sintió un gusano, una piltrafa. ¿Por qué le hacían esa bellaquería? ¿Qué falta había cometido para merecer tal humillación? ¿Por qué, simplemente, no le manifestaban con palabras lo que querían? ¿Por qué recurrían al lenguaje de las agresiones? De repente cesó la borrachera; cambió la rueda y salió de allí. Si no hubiera sido porque ahí vivía Omara, habría sacudido el polvo de sus zapatos a la entrada del barrio. Tomó la autopista al sur y en la terminal de transportes comenzó a trepar por la comuna noroccidental. 153 José Libardo Porras Vallejo La camioneta resoplaba y fumaba como los silleteros de antaño, que devoraban cordilleras llevando cosas y gente a sus espaldas. Había sido un día de lluvia y por los bordes de las calles corrían riachos de pantano y basura; se levantaban vapores de hierba y cagajón. Él recordaba. Por ahí había vivido desde los tres o cuatro años, cuando aún en el río era posible pescar sabaletas; a esos parajes iban a buscar musgo y a cortar el chamizo para el árbol de navidad; a esas fincas iban a robar mangos y naranjas... La iglesia, la escuela y la cancha de fútbol tenían historias que iban y volvían como las plumillas del limpia brisas. Dos recuerdos. Uno. Despierta en el regazo de su madre. Una manada de vacas que cruzan la autopista los ha obligado a detener el camión de escalera en que viajan con su equipaje de peregrinos, y las gallinas, el loro, el gato y el perro al que debieron atar y subir a la fuerza. Llueve; a la derecha hiede el río. Su papá y el chofer comen el fiambre en hojas de plátano. En la penumbra, pues han bajado las carpas laterales, semejan fantasmas. El padre, a la derecha de la banca, expone las ventajas de la ciudad. El chofer, que conoce de memoria ese género de razones y ha sido testigo de entusiasmos análogos, se frota las manos con una estopa, no dice ni sí ni no, eructa, levanta los hombros y las cejas y retuerce los labios. La madre, en medio de los dos, lee el pesimismo en los gestos del hombre y también calla. Su marido, adivino de pensamientos, le reprocha: Usted perdió las esperanzas y eso atrae la sal. A Gerardo niño la tibieza de sus padres 154 le transmite la sensación de que ningún trastorno le va a pasar. El aire huele a sudores humanos y excrementos animales. A las voces de los hombres las apagan el barullo de las aves y los ruegos del gato que, desde el piso, lamiéndose los bigotes con la lengua rosada, sin mover los ojos esperanzados y hermosos, los ve comer y chuparse los dedos, dedos de campesino los de uno y de camionero los del otro. El carro arranca. Los postes viajan a velocidades que espantan. Se les abalanzan las viviendas, los edificios, las bodegas y las fábricas. Gerardo fija la vista en el Pegaso de acero que adorna el capó y vuelve a dormir. Dos. Los follajes del mango y el naranjo pintan en la tierra del solar mapas mudos de sombra. Gerardo deja su camión de plástico en uno de esos países umbríos, a salvo del mar que es el espacio soleado, y empieza a construir una carretera. El perro bosteza, da una ronda, no encuentra anomalías, orina en uno de los troncos y retorna a su puesto junto al corral de las gallinas. El gato dormita sobre una tabla, de pronto entiesa las orejas, mira al montón de rebujo, con sigilo se aventura debajo de unos cajones y al rato reaparece relamiéndose. Gerardo levanta la mirada y ve a su madre inclinada sobre el lavadero cuyo desagüe da a un arrume de ladrillos por donde asoman ratones tímidos. En el andén, en los altos del barrio Pedregal, en el cerro El Picacho, tenía la impresión de estar en una azotea ante el dibujo de un escolar. A la derecha, entre los edificios del centro, destacaba el de Coltejer con su torre en aguja. Por la izquierda, a cincuenta 155 José Libardo Porras Vallejo metros, a ese dibujo lo limitaba una construcción de tres plantas, cuatro habitaciones por planta, una familia por habitación, o no una familia sino un retazo de familia con cuatro o cinco cristianos que habían tenido que huir de su tierra, sin nada de nada, dejando a sus muertos. Como Omara, dijo. Y al frente, allende el río, el barrio donde se le había pinchado una llanta: si a la luz del día mirara en esa dirección con unos binoculares podría ver a Omara en la terraza colgando ropa en el tendedero; el barrio de ella era como la imagen del suyo en un espejo, incluso en éste como en el otro las señoras atendían ventorrillos de fritangas en las puertas de sus casas. En la esquina, un piquete de las Autodefensas Unidas de Colombia tenía contra la pared y con las manos arriba a dos muchachos y los estaban requisando a conciencia: en caso de que les encontraran armas o drogas a esos muchachos les iría como a los perros en misa; en caso de que fueran reincidentes o les comprobaran una falta de calibre, por ejemplo vender cocaína sin autorización, no les darían oportunidad de salir a contar el cuento. Él entró a la casa. Convenía resguardarse aunque eso no garantizara nada: una bala de fusil podía partir desde una de las terrazas de las faldas del Picacho, donde se apostaban los paramilitares a vigilar el paisaje y a hostigar a los reductos de las milicias que sin esperanzas aún merodeaban en cercanías del río, descender hendiendo el aire por la cuchilla del cerro hasta la base, doblar a la derecha, luego a la izquierda, saltar a su patio, entrar por su ventana y atinarle en la cocorota 156 o en el pecho, como le había pasado a un niño que la mamá estaba amamantando y que había muerto con los pulmones anegados de leche y de sangre. Un día los “paracos” de las AUC, como les llamaban en la intimidad, habían ocupado calle a calle, habían pasado de casa en casa explicando que iban a limpiar y a sanear el barrio, buscando armas y obligando a sus dueños a emigrar o a delinquir con ellos y en un santiamén habían expulsado a balazos a las Milicias Urbanas de las FARC, que con métodos idénticos habían doblegado a las pandillas de malandrines y pretendían echar raíces en las laderas del occidente de la ciudad, como ya lo habían hecho en las del oriente, y se habían apoderado de ese territorio para atajar el avance del comunismo y el terrorismo, según pregonaban, aunque los murmuradores insistían en que su meta era controlar desde ahí el tráfico de narcóticos, la comercialización del combustible que robaban al oleoducto de ECOPETROL, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes y transportadores. Ya habían desterrado a decenas de familias, comenzando por las que habían llegado allí huyendo del campo, y emplazado en sus casas sus cuarteles. A las familias de más antigüedad, a las fundadoras, les habían permitido conservar sus propiedades a cambio de una cuota que con puntualidad de ingleses pasaban cobrando los sábados en la mañana. Gerardo pagaba, eso le daba derecho a dejar la camioneta al borde de la calzada. ¿Paracos? ¿Milicianos? Gerardo no hallaba diferencias. Algunos que habían militado en un bando ahora 157 José Libardo Porras Vallejo lo hacían en el contrario; incluso más de uno había sido ratero y abusador, luego miliciano y por último, como para coronarse de laureles, paraco. Una maraña de sustituciones. Lo único claro era que no podía permitir que los milicianos del barrio de Omara se enteraran de que vivía en zona de paracos ni que los paracos del barrio suyo se enteraran de que visitaba a una mujer en zona de milicianos. Unos y otros lo acusarían de espionaje, lo llevarían al paredón y lo abandonarían en un rastrojo, con un hueco de un centímetro de diámetro en la sien derecha y un boquete en la izquierda, atado con alambre de púas, con costras de sangre en muñecas y tobillos, a merced de los gallinazos y con un cartel en el pecho con la leyenda: Por espía y traidor. De este lado del río su madre sufriría las represalias de los paracos; del otro, Omara sufriría las de los milicianos. Para él la muerte y para una de ellas el despojo y el destierro. ¿Valía la pena correr ese riesgo por el amor? ¿Lo sabio no sería hacer borrón y continuar la vida en la paz de antes de que Omara apareciera? Mujeres se conseguían por montones, no era sino hacer un guiño, repetía a ratos. ¿Y si emigrara a un barrio libre de esas pestes? Pero ¿con qué? ¿Cómo abandonar la casa, su patrimonio? A ratos resolvía dejarse guiar por su corazón, como hasta la fecha, actuar de acuerdo al deseo y volar a ver a Omara cuando sintiera el impulso, y que sucediera lo que tuviera que suceder. Uno muere cuando le llega el turno, decía, nadie muere la víspera. A ratos prometía refrenar sus impulsos, razonar antes de actuar. Cuando aclaró, a la hora de acudir a la termi158 nal de transportes en busca de carga, había dormido un par de horas. Un borracho se empanzó de mecatos, eructó, se expurgó los dientes con un palillo, escogió media docena de tortas de carne para llevar a casa y contentar a su mujer, pagó y se fue. Omara miró el billete al trasluz, trazó encima un par de bendiciones, lo dobló en tres mitades y lo guardó en un resquicio de la billetera. Con esa venta inauguraba la noche. ―En esta calle las fritangueras se estorban unas a otras ―comentó Francisco. Omara no lo había pensado debido a que su clientela se había multiplicado en un dos por tres, no por su sazón, como los clientes y ella misma creían, sino porque desde el inicio fue el sitio de moda, lo que, para su beneficio, era un círculo vicioso: se convirtió en el sitio de moda porque la gente concurría en masa, y la gente concurría en masa porque era el sitio de moda. Los muchachos se citaban diciendo Nos vemos donde Omara. Ahora por Francisco caía en la cuenta de que cada vez más señoras encendían hornillas para fritar empanadas y buñuelos, sobre todo los fines de semana, y día a día sus compradores disminuían. A esto se sumaba el runrún de que las Autodefensas Unidas de Colombia se estaban consolidando y armando pandillas en las periferias con el fin de enfrentar a las Milicias Urbanas de las FARC y desbancarlas, lo cual exigía más severidad en el control de las calles y medidas de emergencia. Allanamientos, retenes, detenciones, interrogatorios, toques de queda. 159 José Libardo Porras Vallejo ―El compañero Ricardo manda a cerrar ya ―dijo el miliciano como informando que su comandante había variado de táctica, que de los halagos pasaría a las acciones de poder, método sin igual para despojar y mantener sus privilegios los fuertes sobre los débiles―. No venda más, eche a esa gente ―agregó mirando con asco―. La va a coger el toque de queda... En prevención de un asalto de los paramilitares, que de sopetón podrían brotar como ratas de sus madrigueras y tomar los puntos estratégicos, Ricardo había instaurado el toque de queda a las dos de la mañana, pero este horario se había venido restringiendo hasta el punto de que a las nueve de la noche los pobladores se apresuraban a entrar en las casas, así no tenían que presenciar que los milicianos detuvieran a algún vecino y a culatazos y patadas lo condujeran a la cancha o a los extramuros para juzgarlo por sapo, por espía y por colaborador de las AUC, y al comenzar la franja de las telenovelas al barrio lo envolvía una atmósfera de camposanto. ¡Todo el mundo a dormir! era la orden que antes de las diez voceaban los milicianos a lo largo de las calles sin vida. El viejo tenía razón: las fritangueras se estorbaban unas a otras. Hasta en el día encendían sus fogones aunque fuera para verlos arder y humear. Si eso sucedía antes Omara no se percataba porque su ventorrillo había cosechado adeptos de sobra, pero las restricciones de ahora ponían de manifiesto la competencia. Suspendiendo las ventas a esa hora no conseguía ni para envenenar a un gato, menos para vivir, mas ¿qué podía hacer? Tenía que acatar a los 160 milicianos. Órdenes eran órdenes. Si desobedeciera le cobrarían cobrándole las del hijo: ya le habían llegado quejas y comentarios que al principio se había negado a creer y ahora la descorazonaban: que él y Coco habían escapado de una tienda sin pagar, que habían despojado a un niño de unos pesos, que habían robado un paquete a un carro de reparto. Nada grave, pero al cabo pillerías que quién sabe en qué podrían degenerar. Corrija a su hijo para que no lo tenga que llorar, le había advertido Ricardo. Suspiró. Había pretendido que Jairito fuera un ejemplo de conducta, una persona que se avergonzara ante la deshonra e inspirara afecto y respeto por su honor, una de ésas a las que se les menciona con agrado en las conversaciones; ahora sería un milagro si le permitieran crecer y hacerse hombre. ¿En qué he fallado?, se cuestionaba. ―¡Recoja! ¡Recoja! ―mandaba el miliciano mirando las bandejas de fritos de dos y tres días con ribetes de manteca―. ¡La va a coger el toque de queda! Omara echó un vistazo a las empanadas, tortas, patacones, chorizos y chicharrones que otra vez se le quedaban sin vender aunque no le habría importado rebajar el precio a la mitad y que entrarían a constituir el menú de la familia ―empanadas vinagres al desayuno, tortas reblandecidas al almuerzo y a la comida chicharrones como “suelas de zapatos”, según Jairito―, y haciendo cuentas de las pérdidas empezó a entrar sus bártulos con la ayuda de Francisco y la esposa de éste. Cavilaba: a ese ritmo de ventas y de estar comiéndose la mercancía, tardaría unas 161 José Libardo Porras Vallejo semanas para quedar sin capital de trabajo y tener sus finanzas en ceros, igual que al llegar de Urabá. ¿Otro comienzo? ¿Otra vez tendría que salir a buscar en el vacío? Ningún bolsillo resistiría si continuaban alimentándose de fritangas. Ahorraría más clausurando el negocio y volviendo al arroz y las lentejas. Arroz y lentejas a diario, de lunes a domingo. Sopa de lentejas, tortas de lentejas. Mas ¿cómo se iba a paralizar con tantas necesidades, con tres estómagos por llenar? ¿Cómo pasmarse con el alma a más no poder de incertidumbres? ¿Qué hacer? En su mente no alumbraba una bombilla. Si al menos apareciera Gerardo. Tal vez la podría aconsejar y ayudar a decidir. O al menos consolarla. O ni siquiera eso: le bastaría con que la escuchara y la dejara desahogar. Pero el hombre se había esfumado, a ése se lo había tragado la Tierra. ―¿Por qué no habrá vuelto Gerardo? ―era una pregunta para sí misma, sin embargo la formuló en voz alta como si en el aire vagara el ser que la podría responder, como si se la dirigiera a Dios. Deploró haber pronunciado esas palabras, no haber mordido su lengua. ¿Quién era ella en la vida de Gerardo para andar indagando sobre sus actos? Él era libre de ir o no ir donde le diera la gana sin tener que dar explicaciones, podía aparecer y desaparecer a su antojo, no tenía compromisos con nadie. Los ancianos se miraron. Habían extrañado las visitas del amigo pero habían callado porque imaginaban que algo había sucedido en la pareja, que lo que habían creído enamoramiento no era tal y había 162 tenido su desenlace. Ahora comprendían que a ella la ausencia le producía dolor, eso denotaba el tono de la pregunta, y que ellos no poseían el remedio. ―Es por el trabajo ―mintió Francisco. Ahí quedó la cosa, nadie agregó ni una palabra: persistir en el engaño no ayudaría. En algunas salas se veían las luces de los televisores, lo demás en las casas era oscuridad, negror. Una gata maullaba su calor y los enamorados le hacían la corte. El viento les pasó a los tres por la narices una racha de humo de marihuana. Un niño empezó a chillar. Ellos se despidieron y entraron en sus viviendas. A la luz de esa luna uno podía sentarse a leer el periódico. 163 VI Descubrir un entierro cuya localización se le revelara en un sueño o se la indicara una luz errática: un tesoro de los que ocultaban los antiguos picados de avaricia o previsión, un cántaro con narigueras y pectorales de oro y gemas o una olla de barro hasta el tope de doblones; encontrar en la calle una maleta con fajos de billetes, no importaría que fueran pesos en vez de dólares; que el viento pusiera a sus plantas el gordo del Loto Lotín... Si ocurriera uno de esos milagros La Lechera les daría casa en la calma del sur de la ciudad a Francisco y a Rosaura, con sirvientas, y les asignaría una pensión para que pudieran descansar; a Gerardo le cambiaría la camioneta por un camión para que fuera un camionero de verdad; a Raquel y a Benjamín los traería a Medellín a hacer lo que más les gustara, aunque quién sabe si ellos querrían dejar Urabá, eso lo tendría que averiguar: le podría pagar a alguien por ir en su busca, pero ¿quién viajaría hasta esas lejuras a exponer la cabeza sabiendo que a diario la gente emigraba de allá abrumada por las amenazas y la fetidez de la pelona? ¿Y ella? Cuando tuviera en las manos el dineral de sus quimeras vería qué hacer. Eso sí, en esas faldas no se quedarían, Jairito y Elisa José Libardo Porras Vallejo decidirían adónde ir. ¿Le alcanzaría con el gordo de la lotería para sus planes? ¿Cuánto era el gordo? ¿Cuánto le descontarían por impuestos? Tal vez sólo les debería mejorar la vivienda a los viejos, rectificaba La Lechera, y a Gerardo prestarle para un carro de modelo más reciente. Lo mejor era no precipitarse... No es que Omara creyera que esas fantasías se pudieran cumplir sino que le ayudaban a tolerar la vida. Eran un recurso de supervivencia. Le daban confianza y la empujaban con maña hacia el futuro. Lo primero al despertar era construir un castillo en el aire; construyendo castillos en el aire procuraba dormir. Forjar espejismos era el bálsamo, era su juego del solitario. Aunque quién sabe. Si a tantos el azar los había bendecido, lo que se deducía de las historias que narraban Francisco y los clientes al calor del fogón de los fritos, ¿por qué a ella no? Nada sobrenatural le sucedía. Si aún ocurrían milagros, para Omara se habían agotado. O el milagro no se presentaba en la forma que la suplicante esperaba. A media tarde Omara se dirigía a la capilla de San Isidro, adonde había acudido sin falta desde cuando no tuvo otra alternativa que dar por terminado el negocio, no por fe o por devoción sino porque allí, en lo fresco, en ese ámbito de santidad, podía reposar de la caminata con que intentaba llenar las horas que antes dedicaba a la preparación de los productos que en la noche vendería. Iba sin afán, con la vista al piso por si hallaba el objeto de alguna de sus utopías, o al menos un simulacro, una billetera, una sortija o algo de valor, y de pronto, jalada por una mano de Dios 166 ―le llamó la atención un alboroto y quería ver a su causante, un borracho que les gritaba ¡Hijueputas! a unos muchachos y ellos le contestaban con naranjas de desecho―, levantó la cabeza. PRENDERÍA LA CONFIANZA, leyó en un tablero de tres metros de largo por uno de ancho, letras rojas sobre amarillo, y debajo: 6 Meses de Plazo. Releyó. ¿Entrar a una prendería? ¿Empeñar lo poco que uno tiene? ¡Jamás! Las casas de empeño eran monumentos a la infamia donde comerciaban con el dolor y la vergüenza de los necesitados. Prosiguió unos pasos. De pronto paró; de pronto fue Saulo camino de Damasco, cegado y derribado por una luz. ¿Por qué no?, se cuestionó Omara. Levantar la cabeza al pasar por ese establecimiento no había sido una casualidad: por algo de otro mundo había elegido esa ruta para ir a la iglesia, por algo los vagos se habían congregado a la entrada de la legumbrería, por algo el borracho estaba ahí, incluso por algo ese hombre se había emborrachado. El universo, por un instante, había conformado un todo con sentido. Sin siquiera intentar esclarecer ese sentido emprendió el regreso a casa. Había brillado el milagro. El sol le daba en la espalda. Aunque la sombra correspondía en cada contorno a su cuerpo, se movía como la de una chica de quince o veinte años. A Omara le gustaba su sombra: mientras hubiera luz, su sombra la acompañaría adonde fuera. Iba reflexionando, escogiendo las palabras y frases con las que habría de negociar sin que la engañaran. Se trataría de una medida de emergencia, una solución de paso que no se tendría que repetir. No sería 167 José Libardo Porras Vallejo la única. Todo el mundo echaba mano de ese recurso, hasta Jairo lo había hecho... Rosaura, que de pie en su puerta veía pasar la tarde, notó que el rostro de Omara resplandecía con la luminosidad de una flor cuando se abre. Una orquídea. Como quien busca una aprobación, desde la terraza Omara contempló los arreboles en torno a la cima del Picacho. El silencio de la vivienda sin sus hijos la oprimía. Buscó el joyero, que era la caja de zapatos de la que ya se habló, aquélla donde guardaba el reloj de pulsera, la cadena con crucifijo, los anillos de bodas, la estilográfica y demás chismes con telarañas del pasado. ¿Qué empeñar? Todos eran objetos amados, no por el valor en metálico sino por cuanto habían significado en un momento de su vida, sentimiento que hace reír a los amigos del agio. Sin importar qué dejara en empeño, entregaría el alma. Inspeccionó la ropa. Pensó: La pobreza grita: ¡Véanme, soy la pobreza! Se puso el vestido que tenía para cuando la citaran a una reunión en el colegio de Elisa u otras solemnidades, comprado a plazos en el esplendor de la fritería, cuando en la noche se regalaba el placer de recontar las ganancias del día dividiéndolas en montoncitos una y otra vez, uno para cada obligación: esto para los gastos de los hijos, esto para pagar la cuenta del agua, esto para comprar comida, esto para un imprevisto, esto para ahorrar... Tomó la argolla de matrimonio de Jairo ―ya no la precisaría en el lugar donde se hallara, además sería un despojamiento temporal 168 para beneficio de sus huérfanos―, la guardó en el bolsillo y partió. Aunque mantenía la frente en alto iba perdiendo la fuerza a medida que se acercaba a su destino. Imaginó al prendero diciendo Esta pobretona aguanta más hambre que un ratón de ferretería. Las palabras que había ensayado para negociar se volvían las más elocuentes de su situación, como esas tintas que revelan tintas invisibles. Llegó al local. Al ver a un hombre ahí comprendió que empeñar debía de ser un acto privado. ¿O se estilaba que la gente recorriera el mundo exponiendo sus llagas, ventilando sus necesidades? Esperó. Pasaba el tiempo. Otro hombre entró y a los tres minutos salió; entró una mujer con un niño en brazos y a los tres minutos salió. Tres minutos duraba la operación. El visitante no se marchaba. Los sin escrúpulos entraban y salían. A la media hora ella también perdió los suyos. Al saludar se le encendió una hoguera en la cara, la saliva se le volvió retama en polvo, le sudaban las manos. El propietario, un cincuentón de dos yardas, con panza de Sancho Panza, con una pasta de manteca por cabellera y la nariz roja, pronunció un enredijo con hedores de aguardiente y la miró a los ojos. Omara, que esperaba oír ¿En qué le puedo servir? o cualquier otra gentileza, desilusionada, sacó del bolsillo la argolla y la puso sobre el mostrador con la cédula de ciudadanía. El hombre estudió la prenda sin dejar de conversar con el visitante, la empuñó en la izquierda, tomó el talón de recibos y comenzó a escribir. ―¿Cuánto? 169 José Libardo Porras Vallejo En lo que Omara menos había pensado era en una cifra, y sonrió. ¿Con esa facilidad se solucionaba el problema?, ¿era sino decir cuánto necesitaba y ya? ―Veinte mil ―le sonó a música de acordeones ese número pero le habría sonado mejor “treinta” o “cuarenta”. ―Quince ―replicó él con la alhaja reflejada en sus ojos. A ése no lo tocaban los regateos. Acabó de llenar la boleta, hizo el asiento en el libro, sacó un fajo de un cajón, contó billetes de mil y de dos mil y se los entregó sobre el papel. ―Gracias ―susurró Omara. Igual habría pedido perdón. Salió con la premura del que ha robado un tarro de champú en un supermercado. No escuchó si el otro correspondió a sus agradecimientos. Huyó contenta de que él hubiera ignorado la cantidad que le había sugerido: así la carga de intereses sería llevadera y podría rescatar el anillo con más facilidad: si consiguiera empleo, con el salario de un mes tendría de sobra para pagar. Lo principal era mantener el secreto, que Elisa y Jairito no se enteraran. Ante el espejo, Elisa descomponía su cara con muecas murmurando: Tengo una nariz horrible, una boca horrible, unos ojos horribles, un cabello horrible... Luz Marina, una vecina que en el colegio la convidaba a mecatear y con la condición de que le ayudara en las tareas y le soplara en los exámenes le 170 prestaba los libros, entregándole una chocolatina, le había dicho: Éste es un regalo de Wilmer y te manda saludos. Ahora se pellizcaba para comprobar que no era un sueño que un muchacho estuviera enamorado de ella y porfiaba: Tengo una nariz horrible, una boca horrible... Ignoraba que Wilmer había llegado a la mentecatez de pensar que si ella tuviera un grado más de belleza nadie la podría ver sin caer redondo enseguida, pensamiento que le ayudaba a justificar su arrobo y la sumisión a que la imagen de la chica lo sometía. Entonces Elisa lo amaba por amarla aun así, por ese acto de generosidad. En adelante, prometió, si un hombre la mirara y le coqueteara, lo fulminaría con los ojos por profanar lo ajeno. Francisco remolineaba por el rincón del estacionamiento de la terminal de transportes donde unos choferes le daban a los naipes. Gerardo cerró y arrojó al piso el abanico de cartas perdedoras, recogió sus billetes y fue a saludar. Por un rato hablaron de todo y de nada. Del clima, de la enfermedad de un conocido, de la escasez de trabajo, de la proeza que en la actualidad era conseguir la comida, de la lucha que era vivir. ―Omara está peor que nosotros ―se apresuró a informar Francisco antes de que el tahúr se despidiera o despidiera el asunto, y contó lo del toque de queda, los acosos de Ricardo a Omara, que por su obviedad y frecuencia hasta el par de ancianos habían advertido pese a su ceguera y su despiste, y el cierre del ventorrillo. Francisco se deshizo de la carga y ésta fue a parar a los hombros de Gerardo: Omara lo necesitaba, 171 José Libardo Porras Vallejo mediante el viejo le había enviado un S.O.S y no la podía defraudar. Pero carecía de influencias para recomendarla en un puesto de trabajo y de medios para ayudarle a emigrar a un barrio donde pudiera restablecer la venta de fritangas, y regalarle unos pesos para que fuera sobreaguando sin que se lo pidiera la podría molestar: a él también le humillaría caer en desgracia y que un alma de Dios pretendiera salvarlo con limosnas. Con eso de la caridad uno a veces por hacer bonito hace feo, repetía. Además allí lo podrían estar acechando, ya no con una bomba de meados o de mierda sino con una bala de Sig Sauer. Un día, dos días. De la cabeza no le salían sino pendejadas. La resolución de regresar a la comuna nororiental no fue pan comido. La calle de Omara, inquietante por cierta quietud de artificio, nunca le había parecido tan lúgubre: a las cosas y a la gente les habían echado una pátina de betún y habían esparcido en el aire una montaña de ceniza. Se preguntó quiénes lo habrían hecho, si habrían sido ángeles de luz o de tinieblas. Danger rengueaba pegado a los muros con el hocico bajo, a distancia de los vecinos. En el piso, en lo que fuera el puesto del fogón y la sartén, perduraba una costra de grasa; un tapiz de tapas de cerveza y de gaseosa impedía el crecimiento del pasto en la franja de tierra entre la calle y el andén. Revivió las horas que había pasado ahí, la dicha de ver a Omara y la angustia de vivir a la caza de una frase o de una palabra en la que ella leyera su amor. Tales los vestigios del ventorrillo donde lo llamaban 172 “don Gerardo”. Murmuró: Don Gerardo. Aunque la sensación de que esa manera de nombrarlo le agregaba años, le agradó el sonido. Don Gerardo, repitió. No le cupo duda: sonaba música en esa expresión. Llamó a la casa de Rosaura, adonde entró con un bulto de víveres que dejó de una pieza a la anciana. ―Compré esto por saldos en La Minorista: una ganga, un regalo ―dijo al ver que ella miraba el traído como a un espectro, y sin dar chance de replicar se interesó en su salud, si le continuaban doliendo las coyunturas, si los paños de agua con sal y hojas de naranjo le ayudaban a dormir. Gastar saliva hablando de unas provisiones adquiridas por el sistema de “pague uno y lleve dos” no iba con su estatus. Al descargar en la cocina del segundo piso el bulto de Omara, más grande que el de Rosaura porque no era para dos vejestorios que comían cual pajaritos sino para tres jóvenes, dos de ellos tragaldabas en desarrollo, captó en ella una rigidez que podía ser tanto la de quien se va a abalanzar sobre el enemigo como la de quien se va a rendir; daba la impresión de que por la cara le corría un arroyo aunque no era patente de qué. Sorpresa, alegría, disgusto, vergüenza, humillación, gratitud... ¿Habría también deseo y amor? No le importó qué contuviera dicha revoltura. Nada ganaría con averiguar. Lo indiscutible era que la hermoseaba y con eso su corazón tenía de sobra. Omara habría preferido recibir flores en vez de alimentos, no por sentimentalismo sino por lo que esa clase de ayuda le estaba produciendo, y que, 173 José Libardo Porras Vallejo como sospechara Garardo, podía ser cualquier cosa o una mezcolanza de todas, incluido el amor. Temió que la considerara venal. En sus paseos de las tardes y en el recogimiento del templo pensaba en recurrir a él por un préstamo, pero siempre concluía que no, que eso la rebajaría y a él lo pondría en aprietos, y lo que por el momento era un distanciamiento se convertiría en una ruptura que la despedazaría: así como se ilusionaba con tesoros y montones de plata, veía en esa amistad el germen de un amor y en éste una razón más para vivir, una raíz más para aferrarse a la tierra, y quería preservar su limpieza, no embarrarla con el dinero, que es el cagajón del diablo. Por otra parte, por creer que nadie entrega nada sin un interés, no sablearlo lo consideraba un acto de dignidad. ¿Cómo me irá a cobrar? Si tengo algo con Gerardo, prometía, será por amor y no por gratitud. Gerardo, como si adivinara sus aprensiones y su tarea fuera borrarlas, hablando del mundo de trabajo que no le daba respiro, sacaba del saco los alimentos y los apilaba en el poyo: bolsas de frijoles, de arroz y de maíz, paquetes de pan y de galletas, latas de atún y de sardina, envoltorios de carne y de pescado seco, leche y queso, huevos, frutas, legumbres y verduras... Es él, pensaba Omara viéndolo y oyéndolo parlotear y andar por las ramas, no ha cambiado, lo cual la maravillaba: aunque la había visitado dos o tres meses atrás, en su corazón había transcurrido una eternidad. Pensó: El tiempo es una cosa que uno no entiende. Y seguía ahí, en reposo: su deseo era oírlo y verlo como en las noches de la fritería. ¡Para qué más! Una 174 voz la instaba a colaborar pero su cuerpo no atendía órdenes, se había convertido en piedra. Recordó a las serpientes de Urabá que fascinaban a los pájaros. Ella era un pájaro. Él respiraba con delectación el aire de la casa. A pesar de haber participado en su construcción sólo ahora percibía ahí el aliento de la vida. Aspiraba con fuerza. ¡Ah! Si día a día le fuera dado henchir de ese aire sus pulmones nada en el mundo le quedaría grande. Sería un Charles Atlas, un Superman. Tras oír las generalidades ―la tensión por el acuartelamiento de las Milicias Urbanas de las FARC, la terminación del negocio, la suspensión de los estudios de Jairito y la dedicación y los éxitos de Elisa― aclaró la garganta y declamó: ―Que tus ángeles te lleven en carro por lo que resta del día y te dejen a la puerta de la noche llena de paz y felicidad para que el sueño no tarde en venir a mecerte en sus brazos... Satisfecho de esas palabras de libro de fábulas, en las que no había rastros de Gerardo, empezó a salir. Dizque le esperaba un cliente para un transporte. Divisó El Picacho y de nuevo pensó en los binoculares: ella desde la terraza y él desde la acera de su casa, se podrían ver y saludar uno al otro cada mañana: ¡Buenos días, Omara!, ¡Buenos días, Gerardo! ¡Ojalá te vaya bien! ¡Te amo! ¡Adiós! Omara lo vio descender las escaleras y corrió a verlo abordar la camioneta. Luego esperó a que desapareciera. Y ahí fue el vacío. Un vacío sin atenuantes, un vacío que era dolor: lo tuvo a una distancia que 175 José Libardo Porras Vallejo le dejaba oír su respiración y lo dejó marchar sin decirle lo esencial, aunque no sabía muy bien qué era lo esencial. ¿Que lo amaba? Tal vez. Él, charlando y organizando los víveres como si fuera una labor de diario y no una novedad, no le dio pie para plantear sus expectativas con su relación, por el momento una amistad, y las implicaciones de esas generosidades. Ni siquiera le permitió expresar sus agradecimientos. Sin embargo lo peor era que él tampoco había desembuchado. Pues algo debía tener para decirle. ¿O no? Si el propósito de su vuelta era atiborrarla de comida, a ella le aprovecharía más arrojarla a la basura. ¿Que él albergara sus mismos sentimientos era otro de sus embelecos? El que podía resolver sus dudas se había ido, le había pasado por las narices a la velocidad de la buena suerte. Se volvió clienta de La Confianza, con la ventaja de que el propietario ya no le exigía el documento de identidad. Con que me diga el número me basta, le decía, yo a usted le creo, estamos en confianza. Y se envanecía por su juego de palabras. A la argolla de matrimonio del difunto le siguieron el reloj, la cadena con crucifijo y la estilográfica, pues había encontrado al esposo con sus pertenencias porque quienes lo habían torturado y abaleado eran honrados, todo hay que reconocerlo, se les podía catalogar asesinos mas no ladrones. Después les llegó el turno a las alhajas suyas: una gargantilla, una pulsera y un par de anillos, cuelgas de 176 Jairo en los cumpleaños, oro de veintitrés quilates comprado a los mercaderes de Urabá que se internaban por los ríos intercambiando con los mineros bastimentos y quincallería por metal. Vacío su joyero, y viendo que en la caja de los regalos de Ricardo no había nada de valor, debió sacar la radiograbadora y la fritadora. Sobrevivían la estufa y la plancha, de la que no se desprendería por ninguna circunstancia: no le cabía a una madre someter a la hija a la humillación de asistir al colegio con el uniforme arrugado. De camino al prendero, un camino que ya podría recorrer con una venda en los ojos, se veía en las casas de Medellín contando su historia con el fin de conmover y obtener un mendrugo ―si contaba una verdad o una ficción daría igual― o en la puerta de una iglesia a la espera de que los feligreses le arrojaran monedas. Se le enredaban imágenes de pordioseros con llagas ―unas falsas y otras fingidas―, ciegos ―unos falsos y otros fingidos―, con una capa de mugre y una estopa de mecánico por cabello, en hordas, con ella en el centro, a través de pueblos y ciudades, arrasando sembradíos y fábricas. Temió. Consumidos esos billetes ¿qué seguiría? Nada. La estufa era el último sorbo del botellón de agua del náufrago, la gota postrera, lo antes del fin. ―¿Cómo le va, Omara? ―saludó el dueño tan pronto ella depositó el paquete en el mostrador, y le atrapó una mano entre las suyas como se hace con los pájaros. Los efluvios de licor de sus entrañas poblaron el local. Omara pensó: Qué fastidio. Estas manos siem177 José Libardo Porras Vallejo pre están contando plata; quién sabe qué se coge con ellas, quién sabe qué se soba. Dijo: ―Bien, gracias. ―¡Días sin venir! ―no le quitaba la vista del escote a pesar de que la blusa lo tenía hasta el cuello; con artes de culebra sacaba la lengua para humedecer los labios, unos pellejos sin carne, un par de líneas superpuestas―. ¿Muchos compromisos? Omara pensó: Están frías y le sudan. Cuando llegue a la casa correré a restregarme con esponja y jabón. Con cloro. Dijo: ―Sí, bastantes. ―Veamos qué nos trae ―la soltó, por fin, y empezó a deshacer el envoltorio. Omara le seguía las manos, que por los dedos de morcilla aparentaban más anchas que largas y en proporción correspondían a uno de menos estatura. Las uñas, también más anchas que largas, sabían de manicuristas. En las narices, concluyó en un instante de lucidez, ahí se mete esos dedos y saca mocos. Un río de asco le subió por el tragadero. Dijo: ―Es una estufa de dos puestos, nada más. ―¡Ah, la estufa! ―iba a sonreír pero recordó que estaba en algo serio, en un negocio, y debía sacar provecho. Omara repitió: La estufa. No era una estufa más, era su estufa, la única que poseía. Abstraída de los comentarios y los procedimientos del agiotista ―que eran una rutina y buscaban persuadir al cliente de 178 que su interés era prestar un servicio al prójimo― retrocedió a Urabá, a La Cristalina, y vio a su papá voleando el hacha, rajando troncos, esparciendo astillas por el aire, y a su mamá y a sí misma arrumando los leños en el cobertizo y al calor del fogón. En la terraza hay leña, pensó. No la tendría que buscar en la calle. Dijo: ―Necesito una más grande. El hombre formó una pelota con el papel de la envoltura y fue a colocar la estufa en una estantería. Le recomendó una con dos parrillas y una plancha de asados. Omara pensó: Ésa me serviría en el negocio. Una de ésas establecería la diferencia: su negocio sería el número uno de su calle. Recordó que el negocio pertenecía al pasado. Dijo: ―No me sirve. Necesito una de cuatro puestos ―y agregó en un volumen que nadie sino ella podía escuchar―: una con calentador de comidas y con horno para las tortas y el pan. El hombre actuaba con parsimonia porque a pesar de ser un judío, o eso daba a entender, le palpitaba el corazón ―Soy un sentimental, se reprochaba con frecuencia al ver a una mujer porque sabía que era una esclavitud, que eso le robaba la calma y no le permitía ser dueño de sí―. Si pudiera retendría a Omara hasta desfallecer con el espectáculo de su hermosura. Pensaba: Dios mío, dotaste a esta mujer sin miseria. Él le calificaría cinco en todo, sin escatimar. Qué portento. 179 José Libardo Porras Vallejo Hasta el color de su piel, demasiado oscuro para su gusto, que inclinaba la balanza a favor de las claras y rubias aunque fueran teñidas, era el que convenía al cabello, al conjunto del rostro, a la tensión de los músculos y las venas del cuello, a la suavidad de las curvas de los hombros y a la fortaleza que guardaban los brazos fibrosos. Suspiraba por Omara. Lo que no podía concebir era que ese prodigio de belleza y encanto estuviera asociado a la inopia. A ella la mortificaba su lentitud, le urgía salir de allí para no verlo ni oírlo. ¿Por qué la miraba con ojos de ternero huérfano? ¿Qué bobada era ésa de compararla con los atardeceres de verano y con las flores del campo? ¿De dónde sacaba que su olor embriagaba como el vino? ¿Acaso no se había bañado con jabón? Pensó: No me provoca sino sacudirlo y darle una tunda. Al regreso, un perro con una gusanera en el lomo se le pegó al paso: si se detenía él se detenía; incluso retrocedió unos metros y él también. Me olió la pobreza, pensó Omara. Mas bastó ese pensamiento para que él variara su ruta. ¡Adiós, señora sin estufa!, le dijo el llagado, y se fue tras un rastro con aromas más a su medida. Omara había guardado entre el brasier los pesos del empeño enrollados en forma de cigarrillo, y le tallaban. Ahí se originaban las punzadas en el pecho. En la esquina había una casa, en la casa una ventana y en la ventana una lora ensayando sus lecciones de dicción: “Lorita real, visto de verde y no quiero al Nacional... Si como camina cocina me le como hasta el pegao... Hasta el pegao... Hasta el pegao...” 180 Omara sonrió. Gracias, lora, dijo. Daría cualquier cosa por encontrar a alguien que la hiciera reír. Al barrio lo recorría un vendedor de ropa y cachivaches que entregaba al cliente la mercadería a cambio de una cuota inicial y los sábados pasaba reclamando el abono de la semana. A nadie se le escapaba que vendía los objetos al doble de su precio o a más, y nadie reparaba en ello: el fiado era por tradición la posibilidad de aperar la casa. Comprar al contado era una extravagancia de multimillonarios. Al verlo, los niños corrían a avisar; las señoras salían con los billetes. El acto de cobrar y pagar constituía un rito que renovaba un pacto cuya realización ni él ni los clientes podían atestiguar, un pacto inmemorial y tal vez por ese motivo sagrado. Sobre aquél que no lo cumpliera se cernía la maldición: que no osara pedir un pan fiado en las tiendas, que no esperara que el vecino le prestara un centavo. Era el maldito, el apestado. ―Dígan que no estoy ―ordenaba la madre si no podía amortizar la deuda. Era una fórmula, un santo y seña, y él comprendía: sabía quién se hallaba sin oficio ni beneficio, quién acababa de conseguir trabajo, a quién había agarrado la enfermedad, cuál marido se había ido, cuál había regresado. Vender al fiado, escuchar, no contradecir y consolar para vender más había sido el negocio de su vida: cada familia poseía al menos uno de sus objetos; en todas las casas brillaba su marca. ¿El reloj de pared de aquí? Él lo había vendido a plazos. A plazos 181 José Libardo Porras Vallejo les había vendido esos muebles a los de allá, y la vajilla a los de más allá... Los viejos lo consideraban un miembro de la comunidad; los jóvenes, un intruso a quien veían de casa en casa con mercancía y con fajos de billetes, y no entendían que pudiera circular con tranquilidad por esas calles. Jairito y Coco lo vieron venir. A Coco le relampaguearon los ojos de rata; si hubiera sido perro habría meneado la cola. Se humedeció los labios. Pensó en voz alta: ―¡Qué regalo! Éste nos cayó del cielo. Jairito captó el significado de esas palabras cuando lo vio meter la mano bajo la camisa, donde guardaba la Cruz Blanca. Se vio en el lugar del hombre, con la hoja de una navaja en su abdomen, la sangre a chorros, en el piso; vio el rostro de su padre en una trocha de Urabá; se vio intentando huir, arrastrando sus pies de estatua desobedientes. Coco clavó su mirada en la del vendedor, saltó y le arrimó el arma al ombligo. ―Dame la plata, maricón, o te doy puñaladas. El maricón parecía no entender. ¿Que le dé la plata? Jamás le había ocurrido algo así en ese sector y pensó en correr. El brillo de la hoja que le puyaba el vientre le recomendó entregar lo suyo: “Plata se consigue todos los días, salud no”, le dijo. A Jairito la sonrisa le aumentaba su palidez de lirio. Había oído a Coco insultar por nada, a diario él era víctima, pero “maricón” por segunda vez se la oía enunciar sin charlatanería. La primera fue en la cancha: acaballado en el pecho de otro, llorando de rabia, 182 le gritaba ¡Maricón! mientras le golpeaba el rostro y el pecho con una piedra. En un movimiento de autómata Jairito recibió del señor de los contados el fajo. Ignoraba si contar los billetes o guardarlos y huir. Coco soltó al comerciante y arrancó a correr. El robado contempló al par de rateros. ¡Ratas inmundas!, murmuró. Los conocía. Esos rostros los he visto, ¿dónde? Si vende tan caro, reflexionaba Jairito en su carrera, merece que le robemos, hasta merecería puñaladas. Por sus descripciones, los milicianos dedujeron de quiénes se trataba. ―Reprendan al negro, péguenle un susto que no olvide ―ordenó Ricardo―, yo me encargo del otro. Los subalternos, codeándose, entre risitas y guiños, ponderaron la habilidad del líder, su sentido de la oportunidad. Ése es un maestro, se admiraban, para subir faldas y bajar calzones no le llegamos ni a los tobillos. Hicieron cábalas: invitaría a Omara a salir, la calentaría con el cuento de que sólo ella le gustaba y con él no le faltaría nada, con la promesa de ayudarle a encaminar su muchacho; la incendiaría con alcohol y con manos y lengua y a las diez de la noche la arrastraría a una pensión. Primero le manda la infantería, resumió uno con aspiraciones de comandante, después la artillería y para rematar la fuerza aérea. Ahora sí va a coronar, aseguraban. Jairito le había hecho el favor: Ricardo perdonaría al hijo mas no a la madre. ¿Cuánto tardaría? ¿Una semana?, ¿un mes? Apostaron. 183 José Libardo Porras Vallejo Ricardo, alzando el pecho a lo palomo, lo que su cojera convertía en acrobacia, inmune al sofoco de las tres de la tarde por el aroma de lavanda, con las mejillas como si les hubieran aplicado cera de pisos y pulido con un paño pero que en realidad debían su aspecto a la maquinilla de afeitar, que es el efecto que éstas producen cuando se insiste sobre una piel lampiña, luciendo una camisa de la cual olvidó desprender las etiquetas de fábrica, silbando, en fin, con jactancias de galán de Hollywood, seguido por Revancha, se dirigía a casa de Omara. No obstante, iba en otra dirección para dar antes un paseo por el barrio: necesitaba tomar impulso. No jueguen ahí que van a quebrar un vidrio, les advirtió a unos futbolistas de la calle; Busquen qué hacer, holgazanes, les dijo a unos tahúres; y a unas mujeres que departían en una acera: Las casas se caen y ustedes dedicadas al cotorreo... Iba ordenando, regañando, opinando, dando instrucciones a diestra y siniestra como correspondía a su gloria y a su preeminencia. La gente asentía, mas tan pronto él daba la espalda le arrojaban sapos y culebras. Omara, exponiéndose a que Gerardo la espiara con binoculares desde el otro extremo del paisaje, recogía la ropa de los tendederos: colgadas de sus hombros, las sábanas le conferían una apariencia de virgen de estampa. De pronto vio al compañero Ricardo en la cima de las escaleras, quién sabe desde cuándo la estaría vigilando. A qué vendría, se preguntó Omara. Se alistó: si intentaba cogerla a la fuerza y abusar, lo golpearía y volaría a la cocina por un cuchillo. 184 Él desistió de buscar palabras de halago, para qué si su ingenio con las hembras sólo despertaba con los tragos, y dijo: ―Debo tratar un asunto con usted. A Omara le volvió el alma al cuerpo y pudo respirar. Otra queja sobre Jairito, pensó. Deploró no poseer aún la venta de fritangas, en ese caso se trataría de algún lío del negocio. ―¿Y cuál es ese asunto..., don Ricardo? El modo de Omara pronunciar “don”, con firmeza y sin temor como si estuviera aludiendo a un adorno, a un colgandejo sin valor, nada más, hirió en lo hondo al jefe de las Milicias Bolivarianas, versión urbana de las FARC, y le sacó sangre. ¿Cómo cobrarle la estocada? Le podría decir Cuide su tono, mire con quién habla, respete, pero el poder para hacer eso sin caer en ridículo lo había abandonado. Una sola palabra de ella lo había despojado de su investidura. ¿Y qué quedaba de él sin dicha investidura? Vio al diablo. Y temió. Temió más que ante la noticia de que las Autodefensas Unidas de Colombia preparaban una incursión en su territorio. Temió perder la confianza en sus fuerzas y la fe en la legitimidad de su autoridad, lo cual es el comienzo del fin del que impera, el desplome del que lleva la batuta. ―Salgamos a hablar esta noche. No, no, no... Si aceptaba la invitación él empezaría a tomarse atribuciones: si salía una vez ¿por qué no iba a repetir?, y si salía y él la colmaba de lisonjas ¿por qué no compensarlo? Entonces le pediría primero una nada y después le exigiría un mundo, y dictaría 185 José Libardo Porras Vallejo condiciones y demarcaría límites. Esto me pertenece, declararía, aquí mando yo, y establecería su trono en el centro del universo de Omara. Omara se convertiría en una desplazada de sí misma, una espectadora, una convidada de piedra en el banquete de su vida. No, no, no. El “no” le repercutía. Si capitulaba, Ricardo se afincaría en su existencia como lo harían los paramilitares en el barrio si los milicianos les dieran cabida, y así como las Milicias Bolivarianas de las FARC ella tampoco cedería. Pensó en el ventorrillo: si aún lo conservara tendría la disculpa del trabajo. No, no, no... A Ricardo las fracciones de segundo le parecían horas y cuando las iba a llenar redondeando la propuesta, anunciando que irían al cine y a merendar con hamburguesas en el parque de Aranjuez, ella le cortó: ―No puedo. No me gusta descuidar a los niños. Al enlocionado le sudaban la espalda y las axilas a pesar de las abluciones de hacía un rato. Quiso volver por donde llegó, evaporarse. Si al menos le hubiera respondido que lo postergaran, que lo iba a pensar, si le hubiera dado esperanzas, se iría en paz, pero esa negativa sin énfasis era un mazazo a su deseo y a su prestigio. Quienes lo habían visto entrar a esa casa iban a murmurar y a reír cuando saliera. ―¿No puede? Yo lo hacía por su bien ―un puchero le ensombreció la cara, no obstante habría causado risa hasta a los milicianos sin rango―. Ya se lo he advertido: cuide y aconseje a su niño hoy para que mañana no lo tenga que llorar ―dio vuelta y caminó; en el segundo 186 o tercer peldaño de la escalera paró y habló mirando al vacío―. Le aconsejo que dejen el barrio. Algo así le habían dicho a Jairo en Urabá. ¿No merecían sino asperezas? ¿Hasta cuándo? Acabó de recoger la ropa, entró en la casa, arrojó las prendas en el colchón de su hijo y se extendió encima de cara al techo. ¿Ir adónde? ¿Con qué? Si el pasado le acongojaba y el presente le dolía, el futuro le aterrorizaba: no tenía ilusiones. Una hoya era el mañana. Cerró los ojos y gritó: ¡Malditos! Ricardo no encontró a la mascota donde la había dejado. A cincuenta o sesenta metros, al pie del árbol que era el símbolo del barrio porque cuarenta y seis años atrás lo había plantado uno de los fundadores, una ceiba con perfiles de catedral y a cuya sombra en los tiempos de menos confusión los jóvenes concertaban sus noviazgos, unos niños la rodeaban y festejaban su amor con Danger, un amor sin tapujos y sin prejuicios, entonces cojeó hacia allí, sacó la correa y sosteniendo el pantalón con una mano para que no se le escurriera rompió el círculo de espectadores a cintarazos gritando Piérdanse de aquí que esto no es un espectáculo, y a continuación la emprendió contra el perro, que, dando ronquidos y resoplidos, indiferente al dolor o con el placer multiplicado por éste, quién sabe, continuó cabalgando porque vislumbraba un edén en la distancia y allá quería llegar. Revancha forcejeó, se liberó y huyó hacia la cancha: su amo y su enamorado la perseguían con idéntica solicitud. En la puerta del café, Wilmer esperaba la aparición de su preferida; “aparición” porque si la hubiera 187 José Libardo Porras Vallejo visto bajar en una nube no se habría extrañado. La divisó a dos cuadras y dijo: Hoy sí. Hasta ese día, si la veía venir inventaba un pretexto para cruzársele con el propósito de hablar de la vida, del amor, del futuro, pero llegado el momento le sudaban las manos, las axilas y la espalda; lo que había ensayado le parecía una estupidez y cuando le brotaba una floritura Elisa ya estaba a metros. Después de eso pensaba más en ella. La tenía en la cabeza mientras trabajaba entre hilos y algodones en Coltejer, donde era obrero desde su graduación de bachiller, en el descanso, en las charlas con los colegas, mientras leía, en el autobús, camino a casa, en la comida con la abuela, en el desvelo; si dormía, la soñaba. Hoy sí, repitió. Elisa y Luz Marina habían ido al auditorio del colegio a ensayar una representación para la asignatura de español y regresaban satisfechas por el trabajo. Caminaban por la pendiente, de cara al ventarrón que descendía desde las montañas salpicadas de tugurios. Sus cabelleras volaban: eran dos ángeles. Wilmer salió a zancadas para dar vuelta a la manzana y caer como por chiripa una calle más abajo. ¿Qué decir?, ¿cuál verso declamar? Cien metros. Se hallaba en blanco; la necesidad de apurar sin perder la compostura no lo dejaba concentrar. Malaya ser tímido y no uno de esos ingeniosos que divierten a la mujeres; muchachos que aprovechan el nombre, el peinado, el caminar, las ropas: Quién fuera una “a” para estar en el centro de esa Diana; Por usted, reinita, este barrio es un mundo. Cincuenta metros. Percibía su aroma. Debía acele188 rar. Cuando faltaban quince metros metió las manos en los bolsillos como si estuviera de paseo. A Elisa se le frenó el corazón, o lo contrario. Reparó en que el paseante había ido donde el peluquero. Él fingió sorpresa. ―¿Las puedo acompañar? Elisa divisó el tramo que la separaba de su casa, en otras ocasiones tan largo y ahora tan breve, y luego intercambió una mirada con la compañera. ―Sigan ustedes que yo debo hacer un mandado ―Luz Marina fue a dar un rodeo de celestina para no estorbar. El par de enamorados callaron. En él no brotaban ni los versos ni los requiebros ni nada. Ella, en lugar de darle un empujoncito, rebosante de esa maldad que embellece a las mujeres cuando se saben pretendidas, esperaba: él debía de dar el primer paso, para eso era el hombre. El viento, los carros, los niños que jugaban en las aceras y el avión que surcaba el firmamento le decían a Wilmer “Háblale”; él parecía, de repente, sordo o mudo. Se ofreció a llevar los libros. Ella levantó los hombros ―era su manera de aceptar― y le entregó un volumen ajado y un cuaderno con forro de plástico. El donjuán se miró en su traza de estudiante. ―¡Le lucen más a usted! ―ganó confianza―. A usted le luce todo, en especial la sonrisa y el pelo al viento. Caminaban sin afán. Wilmer la trataba como había soñado que la trataran los hombres, ni más ni menos. Así después no pudiera decir de qué y cómo le habló en esta oportunidad, las ideas, las palabras, el 189 José Libardo Porras Vallejo tono, el volumen y los gestos correspondían a sus expectativas. Él hablaba, no de la vida, el amor y el futuro sino de sí mismo, era un enamorado, y pensaba: Aquí van la bella y la bestia. Ella oía lo que deseaba y requería su juventud: Wilmer le podría demandar todo y no hallaría fuerzas para negarse. Catalina holgazaneaba en el andén con una revista de caricaturas en las manos: el joven cuyo recuerdo la inflamaba en sus raptos de deleite en soledad, al que esperaba hacer suyo, al que creía su único dueño posible, la había desdeñado, y la causa era una intrusa. Wilmer la saludó con una cabezada y un levantamiento de cejas; ella, con marcas de ira y de odio en el rostro, no le contestó. Y decidió luchar. Le podría enviar a esa quita hombres una boleta que dijera: Abandonen el barrio o les ponemos una bomba, atentamente Milicias Urbanas de las FARC, lo que era frecuente en esas calles; podría, con las amigas, cogerla a mansalva y trasquilarla, bañarle la cara con ácido o, a cambio de un rato de su cuerpo, conseguir que algunos pillos le dieran a la usurpadora un escarmiento, o un poco más que eso si se antojaban. Entró en su vivienda tirando la puerta; con otro golpe de puerta así la construcción se derrumbaría. Ricardo prohibió a los difusores de la noticia darle sepultura, en la que planeaban clavar una cruz de palo. ¡Que se lo coman los carroñeros! ―Lástima de Danger ―le comentó un vecino para entablar conversación. ―Si le hace falta, dígame y yo mando a traer el cuero para que lo guarde de recuerdo ―contestó el aficionado a los perros. Carraspeó y escupió en el polvo; el gargajo formó una bola y rodó como una gota de mercurio. El vecino leyó la cara de Ricardo y con una sonrisa de idiota se marchó sin decir más, resignado a recibir un tiro en el espinazo, en la tercera o cuarta vértebra dorsal, que lo baldaría para trabajar y velar por su familia. El gargajoso volvió a gargajear. Dos sacadores de arena hallaron al amante furtivo en un costal, en un barrizal a la orilla del río, con las patas y el hocico amarrados con cinta para sellar cajas de embalaje, sin el instrumento que le había deparado prestigio entre sus hembras, sin la fuente de tantas felicidades. 190 191 VII El primer toque de puerta la trajo desde la prendería, adonde su mente había volado en busca de la radiograbadora con cuya música se podría entretener. El segundo le recordó a sus hijos: no podían ser ellos: Elisa golpeaba la madera con la botella del jugo para el refrigerio de la tarde y Jairito con las palmas de ambas manos como si su vida dependiera de que le abrieran en el acto. ¿Dónde andará ese muchacho? El tercero la hizo envanecer: su previsión de echar el pasador a la puerta la libraba de las visitas que por un maleficio emergían en lo alto de las escaleras y la sorprendían recogiendo las sábanas tostadas por el sol. En un taburete frente al cuadro de Jesucristo que le obsequiara doña Mercedes y que le repetía “Consummatum est, Omara”, con los ojos cerrados para no ver los estragos de la corona de púas en Su rostro, descansaba del ajetreo en que andaba desde la mañana. Sin importar las calamidades por las que uno estuviera pasando era una burrada descuidar los deberes cotidianos: aunque enfermara y los médicos le dieran tres días de vida, no dejaría de realizarlos; incluso creía que en aplicar toda la diligencia en su cumplimiento estaba la salvación. Que en las José Libardo Porras Vallejo dificultades otros se echaran a dormir; ella no. Descansaba del arreglo de la ropa, del aseo de la cocina y del baño, de la sacudida de las paredes sin revoque impregnadas de hollín y de humo y del trapeo del piso de cemento: no podía dejar una partícula de polvo, era una polvicida, una costumbre cultivada en Urabá donde el viento lijaba los terreros en que se convertían en verano los fangales del invierno. Descansaba en el abollonamiento de ese silencio al que esporádicamente interrumpían una voz o un automotor y el cual, al modo de un alucinógeno, la inducía a pensar en lo bueno de la vida. Pensaba en que pese a no contar con la radiograbadora ni con la estufa para aprovechar el contrabando de corriente eléctrica que Gerardo le había disimulado entre una maraña de cables, era una suerte no tener que cancelar facturas de energía ni estar obligada a usar velas. Alumbrarse con velas en la selva de Urabá era razonable; en la ciudad de Medellín constituía una degradación. Soy una afortunada, estaba diciendo cuando golpearon la puerta. Los vendedores se anunciaban con pregones; Rosaura la habría llamado desde el patio para verificar que sí estuviera. Ah, los testigos de Jehová, refunfuñó al oír que insistían. En la mañana había visto a una brigada de ellos tomando el barrio por asalto, de casa en casa en pro de un descarriado que tuviera oídos para oír y acogiera la buena nueva de la redención. Pensó en bañarlos con un balde de agua, o una bacinilla de orines, por qué no, y que emigraran con su fe y su paraíso a otra parte. 194 Con un plato en las manos aguardaba Miryam, una vecina que solía comprar fritos, la madre de Luz Marina. Omara dudó en recibirla, no estaba de ánimos y prefería que nadie la visitara, menos ésta que gozaba de cierta fama: Doña Miryam es una mujer de la vida, le había contado Elisa una noche antes de explayarse en pormenores que su amiga, la propia hija de ella, le había referido. ¿Mujer de la vida?, dudó entonces Omara. Elisa le había explicado: una prostituta. Bajó a atender a esa mujer de la vida. No tenía nada qué perder. En el peor de los casos se obstinaría en decir No. Un día, al ver a Omara con la estufa envuelta en jirones de papel, Miryam sospechó que la iba a vender o a empeñar y que lo hacía por haber salido ya de sus otras pertenencias. Y conocía el dolor que esa circunstancia ocasionaba. ―Ésta es una conserva que me enseñaron a preparar y le traigo la prueba. Ni un “Buenas tardes”. Su heterodoxia al saludar, su despojo de miramientos y fórmulas, no admitía negativas ni objeciones, y Omara no tuvo más opción que recibir el plato. ―Siga, por favor, bienvenida ―le hizo espacio, de lo que se arrepentía más a medida que le seguía los pasos: se daría cuenta de que cocinaba con leña y la casa olía a humo, y por su lengua el resto de la humanidad también se enteraría. ¿Cómo atenderla? ¿Con qué corresponder a ese acto de cortesía? ¿En qué la iba a acomodar sin que cayera de culo? 195 José Libardo Porras Vallejo La mujer eligió el taburete más a la mano, el más desfondado. Omara fue a desocupar y lavar la vasija de su vecina. Era una jalea de guayaba que perfumaba el mundo. Elisa saltaría de felicidad y glotonería. ―Los dulces son mi especialidad. A Luz Marina no le pueden faltar; a mí tampoco pero no me puedo exceder porque me engordo, y debo lucir juvenil. Omara atizó el fuego del fogón que con dos mitades de ladrillos había armado en un extremo del poyo, montó la olla del café y volvió a atender la visita. Hablaron del ventorrillo, de las razones del cierre; de las Milicias Bolivarianas; de la pobrería de su entorno. Concordaron en que sus hijos eran lo mejor que les había pasado, por ellos serían capaces de matar. La especialista en dulces abordó el tema “Gerardo”. ―Se le nota la decencia. Y la estima. ¿Me estima? Omara dudó sobre el alcance de esa palabra. El aroma del café recalentado invadió la casa. La dudosa corrió a servirlo. La otra continuó dele que dele con Gerardo. ―Ojalá yo tuviera un novio así ―uno a uno, corrigió el maquillaje de sus ojos verdes. La palabra “novio” no cuadraba en la cabeza de Omara: le iría a una soltera, no a ella. Descargó las tazas en la mesa y se sentó. ―Él no es mi novio. Lo conocí el día de mi llegada a Medellín y se ha comportado correctamente conmigo ―se culpó por dar explicaciones a una extraña―, y no podría decir que se haya aprovechado... Miryam sacó un paquete de cigarrillos, con un mechero en forma de sirena prendió uno y fumó. Qué pla196 cer. Cruzó las piernas del color del oro y el guayacán. La falda se le subió hasta descubrir el borde de sus bragas. Omara agradeció que no estuviera Gerardo para verla y ahí mismo se reprochó: No me puede importar lo que haga Gerardo, entre nosotros no hay nada. ―Aproveche. Ése se ve enamorado y uno no puede desperdiciar las oportunidades... Omara encontró sabiduría en sus palabras, estaban hechas no de sonido sino de luz y la iluminaban, sin embargo no veía cómo aplicarlas a sí misma: la iluminaban por fuera, no por dentro. ¿Qué significaba: “¡Para eso uno les abre las piernas! ¡Si gozan, que paguen!”? Se veía en el colchón, en cueros, con las piernas formando una gran “V” de la victoria a la espera de ser sacrificada. Cayó en la cuenta de que no recordaba qué se sentía con un hombre. Pensó: Si le abriera las piernas a Gerardo no le podría cobrar. Le asqueó la idea de entregarse por dinero. Tomó la taza entre las manos y sintió la tibieza. Miró al vacío a través de la columna de vapor que ascendía en espiral y bebió a sorbos. ¿Qué significaba: “¡Como si no tuvieras unos muchachos que sacar adelante!”? La admiraba, le habría encantado ser así de avispada. Le atraía su forma de hablar, que era en sí misma una reafirmación de su ser: ella era ella, no un conjunto de retazos de otros, y siempre actuaría conforme a su albedrío, no sería impunemente el objeto de deseo y de lujuria de los hombres. Sin embargo caviló: No puedo envidiar a esta señora. Intuía que eso le despertaría recelos, que es lo primero que suscita la envidia por ser una amalgama de sentimien197 José Libardo Porras Vallejo tos contrarios, y la amistad en ciernes se rompería. Además, tal vez deslumbrada por el exceso de luz en su exterior, reflexionaba: Qué tal ser una mujer con tanto mundo. Hacía mucho no tenía una conversación de esa calidad. Mientras Omara preparaba el arroz y las lentejas hablaron como dos amigas al término de una guerra, o dos cómplices: intercambiaron trucos para conservar fresca la piel, brillante la cabellera, fuertes las uñas. Eran dos seres distintos, incluso opuestos, si pueden ser opuestas dos mujeres, pero la energía del cosmos los hermanaba. Ya a punto de anochecer, cuando las hijas volverían del colegio, se despidieron. Omara tuvo la certeza de que en adelante no estaría sola. Como un agua de manantial la recorría la sensación de pertenecer a ese lugar, de estar hecha del barro de los adobes y las tejas de esas casas humildes, de ser parte del aire y de la luz que cobijaban al barrio. ¿Desde cuándo no reía tanto? Se había vuelto una amargada. ¿Tendría la cara apachurrada de tanta seriedad? Fue al espejo. La Omara del cristal: Todo está bien: el rojo húmedo en los labios amantes, el fuego antiguo en los ojos, la luz malva que se derrama desde la frente. La otra: Yazgo en mí y me estoy velando; me arrastro por entre despojos de mí misma. La Omara del cristal: ―¿Quién eres? 198 La otra: ―Soy mis muertos. Hiedo. ¿Cuándo había sufrido esas transformaciones? Se vio en la selva, en la finca con sus padres y sus hermanos, cuando no imaginaba que pudieran ocurrir cambios, cuando ni siquiera conocía los almanaques; en la casa del pueblo donde Raquel había ido a vivir después de la desaparición de Ramón, para cuyas ventanas ella había cosido a mano un par de cortinas y a la que un roble escudaba del sol poniente; en la casa del barrio de invasión con Jairo y los hijos; en la casa de Francisco y Rosaura, donde se debían estrechar con el espíritu de Efrén, y ahí en esa terraza, en la construcción de tres metros de ancho por diez o doce de largo con las proporciones de un ataúd. Era un Judío Errante: una rueda que no se detenía, un pedrusco por la pendiente de la montaña. Se vio en la imagen de una estatua que ha sido acarreada de un pedestal a otro y a otro, o de un desván a otro y a otro. ¿Adónde la llevarían las mudanzas? Murmuró: ¿En qué iré a parar? La Omara del cristal: ―¿Quién eres? La otra: ―Soy la madre de mis hijos. Ni con la puerta de par en par el olor a humo se desvanecía: era un olor sólido. No así el de las lentejas y el arroz, que ya no conservaban ni el rastro de los aromas de cebolla y de ajo que exhalaran al destapar las ollas y servirlos. Los platillos de conserva de 199 José Libardo Porras Vallejo guayaba eran una esperanza de dicha. Si hubieran tenido queso para ponerle rayado o en tajadas no habrían sido una esperanza sino una promesa. Como masticar corcho con icopor, pensaba Omara. Las palabras de Elisa se extinguían antes de llegarle. Le había detallado la visita de la vecina y ahora su hija de nuevo se alargaba en las historias de su amiga Luz Marina: el papá las había abandonado por una polla de la mitad de su edad; el segundo, su padrastro, había intentado abusarla y le había sabido a cacho porque su mamá por poco no lo dejó sirviendo sólo para ser tío; habían aguantado hambre; habían vivido una encima de la otra en una pieza de inquilinato donde reinaban ratas y cucarachas... A Omara le resonaba lo de “mujer de la vida”. ¿Entonces las demás eran mujeres de la muerte? Imaginó a las señoras en una procesión con macabros hábitos de paño, con una calavera por cabeza y con un letrero negro al pecho con la frase Mujer de la muerte, enarbolando guadañas, dando alaridos y gemidos, y a Miryam adelante con una pancarta en la que en letras de colores se leía Mujer de la vida, con flores en la melena, rodeada de pájaros, muerta de risa, bailando y tongoneándose al son de una música que brotaba de su corazón. Mujer de la muerte, dijo Omara. Sintió escalofrío. ―¡Qué pesar de Luz Marina con esa mamá! ¡Qué pena para ella! ¿Pesar? Nadie se podría lamentar de una madre con tal deseo de vivir, con esas pilas y esa resolución: esa mujer no dejaría caer el mundo. En una catástrofe, en uno de esos desprendimientos de la mon200 taña que hundían y sepultaban las casuchas, Luz Marina podría seguir durmiendo porque su mamá diría “Lo que es con mi hija es conmigo” y pondría el cuerpo para protegerla. Envidia era lo que esa chica debería causar. No le preocupaba la compasión de Elisa: ella vivía compadeciéndose de los otros hasta el punto de que el dolor ajeno, que es tan llevadero, se volvía suyo; lo había heredado del papá, quien no soportaba las injusticias en que se debatía la gente a su alrededor. En cambio le preocupaba lo de avergonzarse. ¿Pena? No es que si ella fuera Luz Marina se enorgullecería sino que en su situación no se le humillaría a nadie. El qué dirán le importaba un comino; la opinión de la gente no le servía para comer. Pero ése era su punto de vista, y el punto de vista de los padres, como si de contrincantes se tratara, discrepaba del de los hijos. Sopesó la cosa: Elisa la vigilaba separando sus actos entre los que le herían el amor propio y los que lo alimentaban; su hija era su juez. ¿Qué le iría a sacar en cara cuando llegara el día de los reproches? Mas, no debía temer. No era Miryam. Era fritanguera, no prostituta. Le entraron a sus platillos de conserva. Si todo fuera comer conserva de guayaba la vida sería un regalo. Sin embargo, pensaba Omara, ¿por qué la gente aguantaba el vía crucis?, ¿por qué insistía a pesar de tocar el fondo?, ¿qué fuerza la disuadía de tirar la toalla? Que no le salieran con la bobada de que la vida era bonita porque para donde mirara veía sino fealdad. La gente resistía por una causa distinta, la gente no se detenía a pensar si la vida era una 201 José Libardo Porras Vallejo belleza o un horror. La tarea, simplemente, era vivir. Ahí tenía a Miryam de muestra: se negaba a claudicar aunque tuviera que desempeñar el oficio de puta. Por supuesto ella no llegaría a esos extremos de bajeza, a esos abismos, no se arrastraría entre la basura, pero el tesón de su vecina le serviría de ejemplo. Elisa llevaba a la boca media cucharadita de la mermelada y mirando con nostalgia lo que le quedaba en el plato la esparcía por el paladar para extraerle todo el sabor antes de tragarla. Cuando tuviera oportunidad iría a casa de su amiga a que la mamá, la mujer de la vida, le enseñara a preparar esa ricura, y a Gerardo le pediría que le regalara los ingredientes para practicar. Haría una olla de conserva y comería hasta no poder más, hasta el hastío. ―¡Yo, siendo Luz Marina, me iría a vivir con la abuela! ¡Con la abuela!, repitió Omara. Elisa ya había reflexionado y llegado a una conclusión: si la mamá la avergonzara regresaría a Urabá, adonde su abuela Raquel. Así que tendría que medir sus actos y calcular cada paso para no hundirse, si no su muchacha la abandonaría y la familia se le volvería del todo añicos. Y ya no habría razón para vivir. Fue a lavar la vajilla. ¿Qué hacer para salir adelante sin herir el orgullo de su hija? La charla de Elisa le llegaba como un ronroneo. Desde el borde del camastro, Jairito pasaba revista a la habitación. Se detuvo en su par de zapatos, uno de ellos con la suela rota. Lo cogió, lo estudió, in202 trodujo un dedo por el hueco y lloró dos lágrimas. Que recordará, por primera vez lloraba. ¿Él, Jerson Jairo, iba a llorar por un zapato gastado? Soltó dos lágrimas más: ese deterioro, en un lenguaje ignoto, le hablaba de un deterioro más hondo. Salió a la terraza a ver la calle. ¿En qué vivirían pensando los vecinos para mantener cara de contentos? Como por última vez, divisó el paisaje y respiró el aire azulísimo con perfumes de libertad. Fue a la cocina, tomó un cuchillo, buscó una naranja y la peló. Miró la cáscara en forma de tira, la lanzó al cesto de la basura y contempló el acero. Lo besó. Probó a ponerlo en la pretina, se prometió algún día comprar una navaja Cruz Blanca, de las de Coco. Con satisfacción rebanó la fruta, que derramó su dulce sangre dorada. Ante el espejo ensayó gestos. Pensó: La gente, lo primero que mira cuando lo mira a uno es lo que uno lleva en las manos, y con eso lo catalogan. Se examinó con un libro, una mochila, un paquete, un suéter... Nada le satisfizo. Bajó adonde Rosaura y le pidió prestada la Biblia. La anciana voló pensando: Este mundo se va a acabar: el diablo está haciendo hostias. ―Que le aproveche, mijo. Que el Señor lo ilumine. ―Gracias, abuelita. Abuelita. ¿De dónde le había salido esa ternura? Preguntó qué estaría haciendo la abuela Raquel y se percató de que le eran esquivos, como el reflejo de las nubes en el mar, los rostros de ella, de los tíos y del padre. Se auto condolió por haber olvidado. Tal vez un recuerdo que conservara de ellos lo podría salvar, 203 José Libardo Porras Vallejo uno solo, uno con el que pudiera probar que alguna vez había sido un muchacho del cual enorgullecerse. Y del presente ¿qué le serviría para recordar en el futuro? Tal vez su problema, pensó, fuera tener la memoria vacía, tal vez ésa era su pobreza verdadera. Salió con el libro santo en la mano. En una esquina del parque de Aranjuez paró a fumar. El humo lo recorría, era una brasa que viajaba de célula en célula. El parque y los alrededores le parecían vistosos y distinguidos pero prefería a Urabá, o al paisaje y a cuantas cosas recordaba de Urabá con esa nitidez arisca a la hora de recordar a parientes y amigos. Lo que antes no valía ni un rábano ahora le resultaba hermoso y real, sin embargo no atinaba a dar un nombre a esa percepción. Rozó el puñal; el contacto con su bulto le agradó: algo le había crecido. Una sensación de completitud lo hizo estremecer. Dos policías comían fruta en el atrio al lado de su motocicleta. Él deseó ser el Hombre Invisible. Dobló en la esquina. Prosiguió bajo el sol de la tarde. A las tres cuadras vio a una señora salir de una vivienda. Comprobó que el cuchillo permaneciera en su sitio y avanzó, felino. La mujer bajó por el andén con cuidado de no estropear su embarazo. Se acercó al carro y del fondo del bolso sacó las llaves. Vio a un muchacho a seis o siete metros. Le vio algo en la mano izquierda. Es una Biblia, dijo, es un evangélico. Se apresuró a esquivar al inoportuno, quien llegó y le impidió cerrar la portezuela. Ella esperó que le empezara a recitar su cháchara salvadora y, en vista de que no hacía más 204 que mirarla a los ojos, le preguntó qué deseaba. ―Entrégueme lo que tiene. ―¿Qué? ―Que me entregue lo que tiene ―Jairito se enorgulleció de su autoridad. La autoridad le facilitaba las cosas. Con espanto la mujer se despojó, miró el libro del agresor y concluyó: Sí, es una Biblia. Por la esquina aparecieron los dos policías en su máquina. A cincuenta o sesenta metros vieron a un joven arrimado a un carro. Miraron la escena sin interés. Vieron que se alejó. Vieron que llevaba un libro. Un evangélico, pensó el de atrás. Vieron que del carro se apeó una mujer encinta y fue a abrir la puerta de la casa. Avanzaron en esa dirección, sin prisa. Jairito llevaba empuñados el dinero, una argolla de matrimonio y dos anillos más. Cayó en la cuenta de que había olvidado sacar el cuchillo y sonrió. El corazón iba a estallar, él no sabía si por la felicidad o por el susto. Se esforzaba por parecer natural. Le faltaban veinte metros para llegar a la esquina, ahí comenzaría a correr. Calculó que con el botín se podría enfiestar y comprar ropa. Recordó el pavor de la víctima, su humillación, y lo cruzó un relámpago de fastidio de sí mismo. Faltaban quince metros. El cuerpo le pesaba, los miembros no le obedecían. Añoró estar en el barrio, en la terraza de la casa dirigiendo desde allí una banda de los delincuentes más insignes de la ciudad. Faltaban diez metros. No se atrevía a volver la vista. Se vio corriendo por las avenidas y como esa imagen de raponero lo aterrorizó trató de hallar otra, 205 José Libardo Porras Vallejo entonces vio una masa informe que atravesaba campos y selvas, cruzaba ríos y montañas, corría hasta salir del país y del mundo, sin parar, sin descansar, cada vez más rápida, cada vez más parecida a una gacela, a un avión, a un cometa, una masa cada vez más cercana a la nada. Wilmer iba de prisa porque quería finalizar un libro de la biblioteca pública, de donde era socio y donde solía pasar las tardes libres de su trabajo en la textilera. ―¡Wilmer! ―Catalina se acercó con una trapeadora en las manos, con un tongoneo fuera de lugar a esa hora cuando el sol aún anidaba en el cielo―. Venga que yo no muerdo. Él aguardó en jarras. ¡Ah, otra vez esta cruz! La cruz lucía short y blusa al ombligo y el pelo sujetado con una pinza de pasta en forma de mariposa. Ésta ni se ha bañado, adivinó. Su corazón le agradeció que no llevara maquillaje, pero si el corazón tenía agradecimiento el hígado, el páncreas y demás órganos de la digestión tenían empalago: con esa pinta no le producía ni una tentación. Ni con esa pinta ni con ninguna. Unos amigos lo clasificaban de “raro”. ¿No pararle bolas a esa hembrota? Wilmer es raro, comentaban sin aclarar los alcances del término. Dios le daba pan al que no tenía dientes. Piensen lo que les dé la gana, les replicaba él, para mí la belleza es otra cosa; no sé qué es la belleza, sólo sé que es una energía, una fuerza que lo arrastra a uno, y la energía de esa mujer ni me toca. Argumentaba que la chica adolecía de 206 una necedad que abría zanjas en los atributos de su cuerpo: con oírla hablar una vez había tenido para que decayera su entusiasmo. Entonces ya no lo clasificaban en la categoría de “raro” sino de “bobo” y se mofaban de su ideal de mujer en que la inteligencia se unía a la belleza dotándola de un carácter divino y, por tanto, inaudito. Decían: Eso no se ve sino en las películas. Wilmer, con esa suficiencia del que ha leído y memorizado frases, sentenciaba: La belleza es cosa de Dios. Los otros, por supuesto, no entendían. ―Cata, debo irme. ―Usted nunca tiene tiempo para mí. ¿No le gusto o qué? ―recostó la trapeadora a la pared. Antes de que él contestara a su pregunta, como si ya conociera la respuesta y temiera oírla, con una mano le tomó un brazo, con la otra le acarició el pecho por sobre la ropa y le metió un dedo por entre la camisa. Él intentó retirarle la mano; ella se la tomó por la muñeca y la acercó a su vientre. Otros habrían aprovechado para deslizar los dedos hasta el sexo y sobarle los pechos de pedernal. Quizá fuera exageración de muchachos pero más de uno opinaba que en la comuna nororiental de Medellín no había otros pechos tan sabrosos; decían: Unas tetas así valen mucha plata. Igual decían de sus piernas y de su culo. Ella se envanecía exhibiéndolos. ―Wilmer, yo quiero ser su pareja en el baile ―dijo mirando un pasacalles que promocionaba una fiesta de la Acción Comunal con el fin de recolectar fondos para reparar los senderos de asfalto de los altos del barrio. 207 José Libardo Porras Vallejo ―No puedo ir. Al otro día tenemos partido ―se zafó y se fue despidiéndose con las manos como si espantara moscas o dispersara una ventosidad. ―Yo quería que después del baile nos fuéramos a ver estrellas ―dijo Catalina moviendo atrás y adelante los brazos doblados en ángulo recto. Algunos mirones vieron su ademán y chiflaron. ―Venga yo le hago ver esas estrellas. Ella los ignoró, cogió la trapeadora y entró en casa. Rosaura y Omara contemplaban el atardecer. Se habían cuestionado si sería verdad que la noche, como decía la gente, caía o, por el contrario, era una sombra que se elevaba de la Tierra al cielo, y habían concluido que ése sí era un misterio. El viento le alborotaba el pelo a Omara; si Omara hubiera llevado sombrero el viento se lo habría arrebatado. La camioneta de Gerardo, anunciándose con el claxon, se estacionó frente a ellas. ―Estos hombres vienen borrachos ―conjeturó Rosaura. Omara, con el corazón atónito, vio lo que cada uno traía en las manos: Francisco una bolsa de no se veía qué y Gerardo un mundo de rosas. Gerardo podría ser mi Efrén, pensó Rosaura. Tendría su edad si no hubiera muerto en defensa de la patria; a lo mejor también sería camionero y llegaría cada tarde a casa en compañía del papá con una carga de flores. Francisco saludó y pasó adentro. ―Vengo a convidarlas a la fiesta. 208 Gerardo se refería a la pachanga de la Acción Comunal. Para Omara esa invitación era, entre los sucesos de su vida, lo que más tiraba a milagro: desde cuando habían empezado a hablar de la celebración había orado para que él la invitara, y Dios hizo Su trabajo. Gerardo escogió una flor y en una genuflexión la entregó a la anciana, luego le ofreció a Omara el ramo. ¿Qué debía hacer? “¡Recíbalas!”, le ordenó a ella el sentido común, entonces se paró, las recibió y se quedó ahí con esa explosión de color y olor en los brazos como si cargara a un niño, congelada, imagen de la confusión; él regresó al carro y sacó un paquete grande y uno pequeño también para ella, que para poder recibirlos descargó las flores en el asiento. Gerardo se arrimó más y la tomó por el codo. Omara tembló, no sabía que ese punto fuera tan sensible. ―La invitación es para usted, la principal. Francisco salió con un par de taburetes, le ofreció uno a Gerardo y ocupó el otro junto a su esposa. Omara acomodó el paquete grande con las rosas; del pequeño extrajo un par de aretes con los cuales reemplazó los que llevaba. Giró sobre los talones para que los demás la vieran, babearan y envidiaran. Enseguida sacó del otro paquete un vestido, un modelo de una pieza, sin mangas, con tirantes sutiles y tremendo escote. Lo desplegó, lo repasó por delante y por detrás, se lo puso a lo largo del cuerpo y calculó que le daba arriba de la rodilla, como ella lo habría comprado. ¿Cómo haría este hombre para adivinar mi pensamiento? Volvió a revisarlo, a ponérselo encima y a girar. Francisco movía la cabeza en señal 209 José Libardo Porras Vallejo simultánea de encandilamiento, de aprobación y de recelo: en su época ninguna se habría arriesgado a vestir así. “¡Corra!”, le recomendó a Omara el sentido común. Ella echó mano a las flores y voló a casa. El regalador de flores se embelesó en la puerta por donde ella acababa de desaparecer. ¿Por qué el amor no era siempre un trámite así de sencillo, un arroyo que fluía?, ¿por qué los enamorados lo embrollaban? En adelante no andaría buscándole cinco patas al gato y actuaría al ritmo de su corazón. Si hubiera dudado con la invitación y con los regalos habría terminado por no invitarla y por no comprarle nada y habría perdido el privilegio de ser testigo de esa alegría de Omara, de ese embellecimiento súbito. Portentos de esa magnitud no aparecían a diario... ―Gerardo, ¿la noche cae o se levanta? ... Las bonitas se recargaban de adornos, de revoques, de ademanes, de palabras y de conceptos con el fin de resaltar su belleza, y no conseguían más que taparla, o cuando mucho uniformarla, acomodarla a una moda; en cambio a Omara le bastaba un toque para hacerla relucir. Y no era que Omara necesitara embellecerse sino que de repente y sin que se lo propusiera se había embellecido dando prueba de que era posible agregar belleza a la belleza sin dañarla, sin crear un esperpento. No había visto algo así, menos en una mujer. Y cayó en la cuenta de que, además, no le había echado cabeza al asunto. Antes veía belleza en una mujer, como el compañero Ricardo, si algo lo llamaba a devorarla: sus piernas, sus caderas, sus senos, sus carnes, en fin; ahora la veía si el con210 junto iluminaba a cada elemento desde el interior y lo animaba, si cada parte se subordinaba al todo, tal cual sucedía con Omara. A la ceiba de los fundadores la agitaba una inquietud inusual y hasta Gerardo llegaba el rumor de sus hojas; nubes de pájaros describían figuras de danza en el firmamento y otras de gallinazos las reproducían en un nivel superior. Y ésos no eran sino los preámbulos de una enormidad que se avecinaba. Las cortinas temblaban como si en las casas la gente aguardara un suceso, nadie sabía qué, en todo caso un suceso. ¿Cómo iría a ser cuando Omara luciera el vestido rojo y los pendientes de plata? ¿Resistiría esa visión, contaba con pelotas para no sucumbir o lo prudente sería mirarla con diplomacia, de reojo? Y el resto del mundo ¿resistiría también sin desquiciarse? ―Gerardo, explíqueme si la noche cae o se levanta... La voz de Rosaura lo sacó de su ensueño. El hombre cepillaba su sombrero tras el mostrador cuando Jairito y compañía irrumpieron a zancadas. ―¡Qué hubo, muchachos! ¿Se estaban mojando? Los dos sacudieron la cabeza a la manera de los perros y zapatearon con vehemencia. A Jairito el calzado le hacía choc choc. Imaginó las plantas de los pies reblandecidas por la humedad y los dedos con arrugas. Pensó: Voy a criar hongos; necesito zapatos. Eso le pasaba por no haberlos comprado con lo que le sacó a la embarazada; no derrocharía más la plata convidando a los vagos de su calle, que cada cual buscara lo suyo. Soy un güevón, pensó. Su cabello parecía tener brillantina. 211 José Libardo Porras Vallejo Mientras ojeaba las estanterías y la trastienda, Coco se decía: No hay nadie más. ―Sí. Casi nos emparamamos... Que tiempo tan raro ―anotó―. Está haciendo sol y de un momento a otro cae un aguacero... El tendero estuvo de acuerdo. Ya no era como antes, cuando podían predecir la fecha de inicio de cada estación y prever los estragos de la canícula, del viento y de las crecientes de los ríos. Contó que si no se cubría el cogote y la cara con bufandas, al menor cambio del clima el asma le ponía la pata en el pecho y le hacía ver al diablo. Se caló el sombrero. Había pescado su achaque en la niñez, cuando se debía sumergir durante meses con su papá en los socavones de la Frontino Gold Mines, en Segovia, su tierra natal, donde las gallinas guardaban en el buche pepitas de oro en lugar de piedrecillas... Al oírlo, Jairito lo veía alejar tempestades y sequías, sacar los gusanos al ganado, conjurar aojamientos y curar el dolor con una letanía secreta; veía duendes y brujas, almas en pena. Si había vivido desde niño en las entrañas de la Tierra, ¿cuándo y dónde había adquirido esas artes de magia?, ¿acaso no era un aprendizaje de años de estudio y de práctica? ¿Y si sabía tanto por qué un ventarrón lo doblegaba? Que fuera un hombre verídico o mendaz carecía de importancia; importaba que sus palabras sí eran verosímiles ―pues se sabía de gente que realizaba prodigios como si nada― y lo llevaban de la mano a un universo familiar: le parecía estar en Urabá, oyendo a uno de esos fabuladores del campamento de La Popalita, entre las 212 palmeras del patio y a la luz de la luna, con aromas de pescado frito y sones de acordeón navegando en el aire, donde él y su familia vivían antes de ocupar la casa en el barrio de invasión. Coco, sumando y multiplicando, fantaseando con cosas por comprar, pasaba revista a las paredes con afiches de rubias en bikini bebiendo cerveza, a las vitrinas con fritos que a pesar de la película de manteca le despertaban el hambre y a las estanterías donde se acumulaba el polvo; desde las patillas le chorreaban gotas hasta el mentón. Se acercó al mostrador. ―Usted no vende mucho aquí, ¿cierto? En la comuna nororiental vivían ganapanes que jornaleaban el día para comer una cucharada en la noche, así que no podía afirmar que vendiera mucho. Vendían más los cantineros: la mayoría de los hombres podían sobrevivir el día sin pasar bocado pero no sin beber unos tragos, y que sus mujeres y sus hijos se defendieran con la ayuda de Dios. Él, cuando tuviera un golpe de suerte o lograra una ventaja, transformaría el local en tienda mixta, en venta de víveres y licor: lo dividiría en dos con una mampara, a la derecha para las señoras y los niños y a la izquierda, con mesas y sillas, para los señores. Pondría un piano tragamonedas con música del gusto de los clientes y contrataría a una mujer sin prejuicios para que atendiera esa sección, una joven a la que no se le diera nada con la ordinariez de los hombres. De ese modo sí vendería bastante. Ése era su proyecto, el último: su edad no daba para ilusiones mayores. Mas, para qué abordar el punto con unos cagones sin experiencia en los negocios. Dijo: 213 José Libardo Porras Vallejo ―Es que hoy acabé de recoger la plata y mañana madrugo a surtir. Los dos inexpertos en negocios se hablaron con los ojos. A la cuenta de tres, el leopardo Coco saltó sobre el contador de historias y le puso un puñal en la garganta, cuyas venas brotaron y adquirieron un color violáceo; se les veía palpitar y la nuez subía y bajaba sin control. Se le cayó el sombrero; Coco lo pateó a un rincón. Jairito se preguntó dónde habría dejado la Cruz Blanca su amigo, aunque, no lo dudó, ese puñal le confería profesionalismo; vio que Coco había crecido, tal vez ya fuera más alto que él. Aunque habría preferido continuar escuchando al narrador, quien le revivía momentos que no sabía que aún conservaba en la memoria, también entró y sacó su cuchillo, o no suyo sino el de la cocina de su mamá, una vergüenza en comparación con el del otro, y se congeló con él en la mano como si así cumpliera con el deber. Pensó: Soy un cuchillero. ―No me maten, muchachos. No me maten ―le imploraba a Jairito el desgusanador de vacas. No experimentaba miedo de la muerte o de lo que ésta pudiera conllevar, juicios y castigos, pailas de azufre y hogueras infinitas, sino tristeza: morir equivalía a truncar sueños y proyectos. A dejar las cosas a medias. Hasta ahí llegaría su plan de reformar y tener un establecimiento más dinámico y lucrativo. Otra frustración. Jairito no entendía de dónde sacaba que lo iban a matar. Esa idea ni siquiera le había cruzado por la cabeza. ¿Un asesino él, Jerson Jairo, el hijo de Omara, 214 que no mataba ni una mosca? ¡Qué disparate! Mas, ¿por qué lo miraba con esa persistencia, atenazándolo? ¿Habría advertido en su cara una matadura, una marca del demonio que los espejos, a los que se asomaba para destripar sus barros y espinillas, le habían enmascarado? En ese mirar sin tregua, aunque había súplica, rebosaba la acusación y la condena: “¡Criminal! ¡Arderás en el fuego eterno!” Jairito no pudo aguantarlo más y volteó hacia su camarada, a quien le temblaban los labios. ―Cantá dónde está el billete, viejo maricón, o te coso a puñaladas. Las palabras de Coco sonaron como si cada una fuera un estilete penetrando en un músculo: le bastaría seguir hablando para que a ése que daba vida a duendes y brujas se le detuviera el corazón. Entonces Jairito entendió a la víctima, captó las razones de su miedo, y sintió compasión. Y vergüenza: era un descaro amedrentar así a un anciano; ¿serían capaces de hacerlo con uno que tuviera pistolas? Como desde el fondo de un pozo le llegó un grito: ¡Cobardes! ―Hablá, no te hagás matar ―agregó Coco. ―No se haga matar, señor ―le aconsejó Jairito. Al parecer iba a atacarlo su mal y antes de que ocurriera alcanzó a indicar con la mirada un cajón del mostrador. Jairito dio gracias a Dios, fue a abrirlo y entre herramientas, puntillas, trozos de billetes, monedas sin valor y libretas de cuentas halló un fajo que echó al bolsillo. ―¡Vámonos! 215 José Libardo Porras Vallejo Fue una orden con la que Jairito se sorprendió a sí mismo. De dónde le brotaba esa superioridad, ese don de mando, lo ignoraba. ¿Era lo que el hombre había descubierto en él? El hecho fue que Coco obedeció sin vacilar: reconocía en Jairito a su jefe, de los dos era el más cabeza, y su deber consistía en acatarlo. Jairito dudó: ¿Y si le hubiera dicho que lo matara? Tembló, no supo si a causa del pavor o del orgullo, o de una amalgama de ambos. Por la calle circulaban pobladores de la comuna nororiental. En el andén de la Acción Comunal, de espaldas a un cartel que anunciaba el convite con una lista de precios, Ricardo y tres milicianos más conferenciaban con el que siendo topo alejaba tempestades y sequías, quien tenía a un niño de la mano; el chico contemplaba la efervescencia, no veía la hora de ser grande para entrar a los bailes a hacer de las suyas. Imposible saber qué intríngulis les ocupaba: por el bullicio a ellos mismos les costaba escucharse. En la puerta, uno pregonaba con un megáfono: ¡Sigan! ¡Colaboren! ¡Es para la Acción Comunal, para el bien de todos!, e insistía: ¡Sigan que hay puesto!, treta de mercadeo que nadie le iba a reprochar: dentro no cabía un alma más y jóvenes y viejos, hombres y mujeres, desesperaban por un espacio dónde formar su corrillo. Pero era fiesta y a las parejas, barras y familias que llegaban no las atajaría una incomodidad, eran gente hecha a medida de las estrechuras. En la cocina habían dispuesto un mostrador para el expendio de comidas y bebidas y en el patio y los 216 corredores las mesas con butacas; desde una mesa sembrada de copas y botellas, Francisco y Rosaura analizaban a la concurrencia en busca de la punta de una conversación: la vestimenta de uno, el afán por beber de otro, el hablar a gritos de aquél, el aburrimiento del de más allá. A un costado, renuentes a ocupar sus asientos, dialogaban Elisa y Wilmer: éstos, a diferencia de los dos viejos, lo tenían todo por decir, todavía no se les habían agotado los temas, aún no vislumbraban el período de los bostezos. Con un vaso de ron en una mano y un cigarrillo en la otra, bañada por las sombras de una palmera que languidecía en una maceta, Catalina les disparaba ráfagas de ametralladora con los ojos. Bebió un sorbo y fumó; por la garganta le bajaron tachuelas y hojas de afeitar. La suerte había dado a Elisa una gracia que a ella no, un don grato a Wilmer, y eran inútiles sus esfuerzos por saber qué era; una gracia a la que ni siquiera opacaban los brillos de su cuerpo, ese tesoro al que dispensaba cuidados de la A a la Z ―esmaltes para las uñas, cremas y polvos para la piel, jaleas para el pelo, brillos y sombras para los ojos, pinturas para los labios, lociones, ungüentos, potingues, emplastos, mascarillas, perfumes―, por el que medio barrio suspiraba, el que servía de pasto a los onanistas. Un tesoro, en suma, infructífero y cuya belleza era un espejismo; un bulto de carne, huesos y humores pestilentes, un cúmulo de materia que beneficiaría sino a los gusanos. Fumó. No se quedaría a la zaga, tenía el deber de defender su territorio de esa intrusa. Aunque, cavilaba, ¿no sería admiración lo que le suscitaba 217 José Libardo Porras Vallejo la usurpadora?, ¿no debería, más bien, considerarla la ungida, la favorita del azar, o de Dios, y de Wilmer, la elegida en el cielo y en la Tierra, y por tanto lo adecuado no sería rendirle pleitesía?, ¿no debería, en lugar de atacarla, enfrentar a Wilmer y desquitarse de él por darle desprecio a cambio de las joyas que ella le ofrecía? Bebió y fumó; el estómago se le incendió. Esa noche, por lo visto, tendría que conformarse con uno de los mentecatos que se arrastraban con tal de que los dejara rozar el borde de su falda, uno de esos bobos que con gusto se prosternarían a limpiar sus zapatos. Despachó el resto de bebida y botando chispas por los ojos de pestañas en arco y humo por entre los labios rojos, rojísimos, de hechicera, y por las narices y las orejas, fue a cazar a uno que le quisiera colmar el vaso, a escoger el afortunado. Por la lógica de que la exacerbación de una virtud deriva en vicio, la admiración de Catalina tendía a la envidia y cabía esperar consecuencias nefastas. Nadie, ya se sabe, puede prever de qué es capaz una mujer consumida por los celos. Y en su defensa achacamos un porcentaje de la culpa a Wilmer: él podía haber sido un caballero: acercarse a saludar ya que un saludo no se le niega a nadie, convidar a un trago, explicar sus intenciones con Elisa y presentarlas entre sí, quizás ahí hubiera nacido una amistad; pero ni siquiera la había mirado. No obstante, su comportamiento tenía justificación: Romeo trabajaba mostrando a Julieta una antología de su vida; ya habría tiempo de que ella por sí misma leyera la obra completa. 218 El salón de las asambleas de la comunidad, y donde las Milicias Urbanas de las FARC impartían sus cursos de formación política, era la pista de baile. Los danzantes estudiaban unos de otros la perfección de sus pasos, zapateos y giros al son de la música tropical. Omara lucía el vestido rojo y los pendientes de plata. Gerardo se va a derretir, le había pronosticado Elisa mientras le ayudaba a arreglarse, y los demás te van a adorar. Omara había agradecido el entusiasmo de la hija y su deseo de que la amaran hombres y mujeres, pero sabía que su esplendor podría abrir llagas en los corazones de sus vecinas y vecinos, o rociar sal en las llagas que ya éstos tuvieran, y nadie le perdonaría, menos quienes conocían sus apuros. Imaginó el chismorreo, las frases de víbora, y dudó de que le conviniera causar ese revuelo vistiéndose así, tal vez le cuadrara más la modestia, pero las aprensiones habían cedido ante el jolgorio y ahora bailaba con Gerardo. Por el hombro de su camionero predilecto, que la extasiaba con los vapores de un cóctel de tabaco, aguardiente, sudor y colonia, vio que Ricardo la seguía con los ojos. Lo que habría dado por saber qué maquinaba en su mente de miliciano y cuál rol desempeñaba ella en tales maquinaciones, aunque para saberlo le habría bastado caminar unos pasos y escucharlo. La abandonaron sus dotes de bailarina, sus piernas se crisparon, tenía una varilla de acero por espinazo. El cabecilla de las Milicias Urbanas de las FARC no la perdía de vista. Sus miradas se encontraron y él aprovechó para invitarla a bailar con un 219 José Libardo Porras Vallejo gesto: a pesar de la cojera tenía sus habilidades. Ella simuló no haberlo advertido y se pegó más a su pareja, se fundió en Gerardo. Ricardo sintió una puñalada en el estómago, algo intentaba comunicarle la úlcera gástrica que confundía con indigestión; golpeó el suelo con la pierna corta; la música borró su rechinar de dientes. ¿Iba a consentir que esa mujer continuara enlodando su imagen y poniendo interrogantes a su estatus y a sus funciones de jefe? Pensó en el juego de ajedrez: jugando sin previsión, su contrincante se había puesto por sí mismo en jaque mate. Era su turno y debía lucirse. Añoró que esa partida jamás se hubiera planteado. Gerardo le susurraba a Omara tan de cerca que con sus labios le rozaba los bordes y el lóbulo de la oreja. Le susurraba las canciones: ¿qué podría inventar él que ya éstas no lo hubieran expresado con belleza y profundidad? Ella creía que la transportaban por el aire y la embriagaba una sensación de seguridad. Percibía la mano derecha de Gerardo, plena, mano de chofer, tomándola con firmeza y a la vez con suavidad por un flanco de la espalda, arriba de la cintura, contando sus costillas. Un hormigueo. A veces él la soltaba para dar o hacerla dar un giro, luego volvía, era propiedad suya: se desplazaban por la pista con la alegría de un incendio por la noche; se daban licencias del ámbito de la intimidad que si se realizan en público afrentan a éste porque lo excluye, y Omara tenía el deber de saberlo. Ocupada en las cadencias de su cuerpo, libre de pudores, Omara se distrajo de Ricardo. A pesar de 220 la inquietud, la alegría le había lavado la conciencia. Estaba bañada en sudor y parecía rociada de cristales, de polvo de granizo. La sangre la sonrojaba y le abrillantaba las pupilas; el pelo le flotaba en los hombros de bronce, que incitaban a apoyar ahí la barbilla y descabezar un sueño; el vestido, una segunda piel, ocultándolos revelaba la dureza de sus pechos. Bailaba con los ojos entornados, se veía por dentro y seguía un ritmo nacido en los más recónditos y ancestrales órganos del amor. Un pérfido, al que pese a la reserva de Ricardo no se le habían escapado su requerimiento a Omara ni el desaire de ésta, murmuró: Ésos están buscando y van a encontrar. Y otro, creyendo que así aclaraba tal acertijo, agregó: Ese huevo quiere sal. A las dos o tres de la mañana, cuando ya habían aflojado los controles de la entrada, apareció Jairito, con unos ojos que no eran los suyos sino los de Luzbel, con una botella de aguardiente en una mano y en la otra, contrastando con la atmósfera de ceniza que velaba su cara, el ramo de rosas con que Gerardo había agasajado a la madre. Se paró como ante un desfiladero, tirando atrás el tronco y la cabeza, con una columna de furor sosteniéndole, y arrojó el licor y las flores, las cuales formaron en el piso un mapa de Colombia del color de la sangre. La sorpresa convirtió a los bailadores en estatuas, en maniquíes con muecas de burla, de expectación y de disgusto. ¡Con qué derecho ese mocoso osaba cortarles la diversión! El mocoso, con la mirada saltando de su mamá a Gerardo y de éste a aquélla, les lanzó 221 José Libardo Porras Vallejo a los pies una línea de saliva con espuma, era evidente que había sido un trabajo reunirla, y abandonó el recinto zigzagueando por el callejón de silencio que los juerguistas, espectadores de piedra de una representación sin palabras, iban abriendo a su paso como al portador de la peste. Omara se precipitó hacia él; Francisco y Rosaura la retuvieron. Con ayuda de Gerardo recogió las flores, o lo que había sobrevivido de ellas, y se marchó. Reiniciaron la música y el bailoteo; la francachela se había detenido para tomar impulso. Omara descendía las escaleras paso a paso para no derramar los frijoles que les llevaba a Rosaura y a Francisco. Al llegar al final se abrió la puerta de la calle dando paso a tres pistoleros que, resoplando para no reflexionar, sin detenerse en urbanidades la tiraron tumbándole la vasija y, pisoteando el reguero, pasaron aventados por un huracán. Las medias de seda que les cubrían las cabezas no permitían establecer si eran engendros de hombre o de alimaña ni de qué pudrideros provenían, desfiguración inútil puesto que ni el más chiflado osaría indagar. Ella se incorporó y subió los dos primeros escalones. Sabía qué sucedería y no lo sabía porque aunque ya le había ocurrido enseguida le ocurriría nuevamente como por primera vez, igual que en los ritos, igual que en la Semana Santa vuelve a ser traicionado, juzgado y crucificado El Salvador. Una repetición, pensó, que habría evitado si al huir de Urabá no lo hubiera hecho hacia Medellín, o si se hubieran ins222 talado en otro barrio, o si se hubiera dedicado más a Jerson Jairo, o si hubiera complacido al cojo. Una repetición que se había gestado durante meses, durante años y tal vez durante toda la vida. Tres escalones más, los oyó patear la puerta y reventar la cerradura. Ya no podría darle a su hijo los buenos días y decirle: Báñese, mijo, para que no esté lagañoso; ni aconsejarlo, guiarlo y verlo convertido en un señor. Él no podría recibir un correctivo menos absurdo, ni recapacitar y recuperar la consideración de los vecinos, ni evocar los paseos a la playa, los sabores del pescado, del agua de coco y del agua de mar. A saltos acabó de ascender; vio al tercero de los matones allanar la vivienda. Su hijo no se podría vincular a una compañía de fama donde lo llamarían “doctor”, ni construir puentes, edificios y carreteras, lo que haría después de su graduación en la universidad. La ensordecieron siete u ocho estruendos, cuando uno habría sido bastante: los homicidas eran botarates. No le podría decir: Yo lo quiero mucho, mijo. Pensó en que le debería cerrar los ojos y sepultarlo, y que lo derecho sería que él la sepultara a ella. Una prueba de grado “intolerable” a la cual, sin embargo, tendría que tolerar porque luego vendrían otras, y otras después, y a todas las tendría que tolerar porque en tolerar consistía el oficio de vivir. Los ogros salieron como llegaron, aunque más livianos, con menos plomo en sus pistolas; el último se detuvo, meditó unos segundos, cogió a Omara de la blusa y, desgarrándosela, la zarandeó; los botones de nácar rodaron por el piso. 223 José Libardo Porras Vallejo ―¡Estaban advertidos! ―bramó― ¡Ustedes están dañando el barrio! ¡Es mejor que se vayan de aquí! ―en su voz flotaba una nata de ruego, no de que la víctima aceptara la infamia que le estaba cometiendo sino de que fuera indulgente y entendiera que era él un subordinado y debía cumplir órdenes, de que comprendiera que su impotencia le era un tormento. La derribó de un empellón y le lanzó una hoja de cuaderno con el dibujo de un monigote en una cruz. Los compinches, que esperaban, salieron: si esa añadidura, incluido el empujón, agradaba a su superior, reclamarían su tajada de gloria; si no, ellos no serían responsables, ellos no le habrían tocado a Omara ni un pelo, ellos sí habrían sabido respetar a una dama, eso habría sido un desmán del otro, de esa bestia. Sin saber si la laceraban más las palabras que acababan de vomitarle o el pedazo de papel con el crucificado, Omara yacía ajustándose la blusa para defender sus pechos, no por temor de que le vieran el cuerpo sino el alma, donde se le había empozado un sedimento de culpa y de rencor; la suya, suponía, no era un alma de mostrar: su alma acababa de perder un miembro, un asidero. Sin embargo, le provocaba desnudarse, rasgar sus vestiduras, entregarse y que se saciaran, pero el pudor, que en ocasiones llega a destiempo, la atajaba. Veía sangrar su rodilla, en silencio cuando debía llorar, con ganas de que ocurriera un prodigio ―quedar ciega y perder la razón o morir― y evitar la imagen de su crío humillado en el colchón, en la umbría vivienda sin ventanas, con unas tejas de Eternit por cielo, donde un minuto antes lo dejara 224 con su primera resaca, repitiendo: Me va a estallar la cabeza, me voy a morir, me va a estallar la cabeza, me voy a morir. 225 VIII Resuelta a no llevar más luto por el asesinado, quizás el color devolviera a su espíritu el aire y la movilidad, Omara le hablaba a Omara al tiempo que hurgaba en el ropero: Jairo se fue sin decir lo que me tenía que decir; Jairito se fue sin que yo le dijera lo que tenía que decirle; mi papá hizo igual. Todos se van a mitad de las conversaciones. Quién sabe si en el más allá no les estorbará lo que no le dijeron a uno, o si no añorarán lo que uno les iba a decir. A la vida siempre le falta una puntada... Elisa, con un camisón de hilos de oro y de plata que le colgaba desde los hombros hasta el piso, obra del bombillo, su modisto, revisaba la ropa del hermano sin atravesar ni una palabra al monólogo de la madre. Ella tenía el suyo: experimentaba cierta deshonra por estar escarbando en lo que perteneciera a un difunto y se cuestionaba si eso no sería incurrir en un sacrilegio, si con su actitud de buitre no estaría retardando el tránsito del alma de Jairito hacia la campiña donde habría de descansar por la eternidad; sin embargo no se detenía y a pesar del temor de que el espectro retornara del país de los espantos a cobrarle su rapacería, iba acumulando en un taburete las José Libardo Porras Vallejo prendas que le gustaban y que, suponía, le gustarían a Wilmer: si le servían las regresaba a su sitio, si no las tiraba al colchón encostrado de sangre donde ya estaban las vestimentas agujereadas del acribillado, que habían sido las de su irrupción en el baile, con otros despojos. ―... Uno se la pasa esperando y cuando cree que ya no necesitará esperar más resulta que todavía falta... Omara se sacó la falda y la blusa, un conjunto que, lo proclamaban el desgaste de las fibras y los recosidos, había paseado por varios duelos y que ella había alternado con otros desde el sepelio del hijo, todos obsequios de vecinas. Formó un rollo y lo colocó en el colchón con las otras faldas y blusas. Contempló el montón de negros, blancos y grises. La hija se había chantado una camiseta y un bluyín del muerto y ya era en la piel de la madre donde el bombillo prodigaba sus resplandores revistiéndola de miel. A las muertes de los Jairos, en Urabá y en Medellín, las vecinas le habían cedido a Omara sus trajes de luto sin que se los solicitara. ¿Qué había motivado ese desprendimiento? ¿Les urgía apagar un fogón en ella y cubrirlo de ceniza? Un enigma. Esas mujeres tendrían sus razones. Allá ellas, dijo. Haría mal controvirtiendo sus gestos de generosidad. Volvió a lo suyo. Comenzó a vestirse de acuerdo al capricho de Elisa. Entre las dos cargaron hasta la terraza el colchón con la ropa y le agregaron la sábana, los zapatos, la mochila, los cuadernos... La sacrílega fue a la cocina por la garrafa de petróleo. Omara se recostó a la pared con los brazos en equis como quien se resguarda 228 de la lluvia bajo un alero a esperar que escampe. Su rostro no daba indicios de movimientos en su interior, menos de rebelión o de resquebrajamiento. Bazofia. Eso componía el legado de los humanos al mundo, tal vez era la burla de cada cual antes de abandonarlo. Aun muriendo a la edad de Jairito, un cúmulo de cochambre resumía una historia de bregas. ¿Cuál sería su herencia?, ¿qué iría a dejar para que los vivos echaran al vertedero? Tal vez la riqueza de una persona la formaran las mejoras que al marchar dejaba para el servicio de los otros. ¿De quiénes? Los santos y los sabios dejaban obras para el beneficio de la humanidad, pero ella no era ni santa ni sabia. Pensó: Yo soy Omara, mamá de esta señorita. La señorita le entregó el recipiente de plástico con una caja de cerillas, así lavaba sus manos y nadie de este mundo ni de otro le podría pedir cuentas de esa quema que su hermano no habría aprobado. ¿O sí? A lo mejor en el lugar adonde él había ido a parar las cosas se veían con otros ojos y aprobaban las quemas; siendo así, aprobarían que usara su ropa en vez de dejarla apolillar en el ropero. Fue un rayo de luz reconfortante. Rociaron combustible en lo que otrora constituyera el ajuar de Jairito. El fuego se esparció tramo a tramo, en orden, como una plaga de langostas o un ejército de ocupación, hasta someter toda la superficie a su dominio. Las piezas crujían y se retorcían en su achicharramiento. Las llamas crecían desde los bordes del colchón hacia el centro formando una pirámide cuyas caras movedizas semejaban la paleta de un pintor y de la cual se elevaba un chorro de humo 229 José Libardo Porras Vallejo que a los dos o tres metros de altura el viento deshacía a sombrerazos. Sólo perduraba el olor a petróleo y a caucho y algodón chamuscados; un hedor acre que se pegaba a la piel, calaba en los pulmones y ofendía las narices. De esa manera, con masas de humo, madre e hija resarcían al finado, si no de todo, al menos de un cacho de cuanto le había pertenecido antes de la carnicería. Una hoguera fatua. A todas luces les inflamaba más el ánimo la que prendían para cocinar el agua de panela y las lentejas. Tal vez si la hubieran encendido en la noche otro gallo habría cantado y a sus espíritus los habrían deleitado las alternancias de luz y de sombra, las formas sin sosiego que reflejarían las paredes, las máscaras de carnaval que los resplandores pondrían en sus rostros. Pero esa incineración era un quehacer más entre los que les aguardaban, una tarea sucia porque luego deberían barrer, lavar y echar en bolsas los residuos, así que cuando la candela agotó su esplendor, boqueó y empezó a extinguirse la descuidaron y cada una fue a cumplir sus deberes. ¿Cómo sería si vivieran en mi casa, en las calles que me vieron crecer? Gerardo hablaba y por momentos silbaba y canturreaba siguiendo a los cantantes del radio. Lo suyo era un chorro de silencios, sonidos y palabras. Parloteaba, así no les despertaría el dolor a sus acompañantes, así les ayudaba a sobrevivir. ¿Qué ganaríamos viniéndonos a vivir en este barrio? Omara dejaba correr con pereza la mirada por el exterior: como en la comuna nororiental, las seño230 ras chismorreaban en las puertas, los niños jugaban o vagaban, los perros olisqueaban cúmulos de desperdicios; en las paredes se leía: Vivan las AUC, muerte a milicianos, Muerte a las FARC. ¿Qué perderíamos? Perderían a Francisco y a Rosaura, en los que habían encontrado un simulacro de familia, y el par de viejos volverían a su soledad, nadie se ocuparía de ellos, nadie les llevaría un plato de sopa: no ignoraba que las distancias deterioran los vínculos, más si no son de sangre. Otra vez tendrían que buscar colegio para Elisa, pagar matrícula, útiles y uniformes. Cerró los ojos; vio que era un árbol desmochado, un tocón que debía sobrevivir y aun volver a crecer, extender sus ramas y dar sombra sustentado en unas hebras de la raíz que lo ataban a la tierra. No ganarían nada. Quién sabe si encontrara siquiera a una amiga de las calidades de Miryam. ¿Cuánto hace que realizamos el recorrido contrario? Elisa percibía en un costado el calor de Gerardo y en el otro el de la madre. Su vida había volado. Ya no era una niña, de ello daban cuenta las miradas y los piropos de los dados a desear la mujer del prójimo, o sea de Wilmer, y, en especial por la falta del hermano, debería asumir comportamientos de adulta. Si su papá resucitara no la reconocería, principalmente porque se toparía con una mujer, no de las de Urabá sino de las de Medellín, de la periferia de Medellín para más exactitud, de donde había comido sus frutos y bebido sus savias. Un ser nuevo que, no obstante, se hallaba en ciernes al dejar su tierra y llegar a la ciudad. A su modo, reflexionaba en el hecho de que siem231 José Libardo Porras Vallejo pre son restos de lo viejo lo que le permite a las personas entrar en lo nuevo e instalarse ahí a sus anchas. Pensó: Si no hubiera sucedido todo lo que sucedió, yo no habría madurado. Miraba hacia el porvenir, que ofrece perspectivas sin fin, y como la mayoría de los pobres confiaba en que estudiando se elevaría por el mundo, devolvería la vida a su madre y redimiría las almas de sus finados. Ni por asomo consideraba la posibilidad de dejar el barrio de Wilmer. Cada uno con sus incógnitas. Cada uno era ombligo de su propio universo. Ahí no cabía un diálogo, a lo sumo una de esas chapucerías sobre el clima y otras ñoñeces con que se disimula la nada. El carro paró, los tres se apearon a divisar la ciudad con el viento restregándoles en la cara las emanaciones del río Medellín, que por instantes, igual que en su barrio, les llegaban con olores de comida, de humo de carros y de fábricas, de hierba, de jardines, de animales y de gente. ―Lo que vemos allá es la comuna nororiental, donde viven ustedes, y es como el reflejo de este lado. La comuna nororiental y la comuna noroccidental son mellizas ―Gerardo les mostró una casa―. Ahí vivo yo. Vamos a verla, a lo mejor les gusta. Les va a encantar tanto espacio, ahí se acomodaría un batallón... Tres hombres sacaban de una vivienda sillas, mesas, camas, colchones, ropa y cajas con ollas y vajilla, y arrojaban la carga en el andén, sin curia, sin cuidarse de estropicios. Podría ser el de nosotros, pensó Omara viendo el menaje. La diligencia se cumplía en firme y en calma, lo que le daba un aire siniestro: 232 nadie protestaba, no era explícito si en gesto de beneplácito o de censura, o tal vez vivían a la espera de que les llegara su turno y eso los paralizaba. Cómo conmovía esa pasividad de los moradores de toda una calle. Un muchacho recogía y ordenaba los trebejos; su hermanita y la madre, junto a ellos, lloraban un llanto hecho más de vergüenza que de dolor y que a ninguno conmovía, como si lo tuvieran merecido. Omara no soportaría tal humillación. A uno no lo echan de su casa, pensó, a uno lo echan de uno mismo... Cuando menos lo pensemos nos van a tirar las cosas a la calle; la ciudad no es para nosotros... Gerardo deploraba no haber ido a recogerlas media hora antes o media hora después, lo que les habría evitado esa escena de tragedia y a él, además, las explicaciones, pero echando cuentas sumarias dedujo que estaba allí con sus dos mujeres del alma no por casualidad sino por un ordenamiento calculado de sus actos. ¿Calculado por quién? Por Dios, desde luego, que es el Calculador y Ordenador por excelencia. Si no ¿por quién más? ¿Por qué apartó ese día y no otro para llevarlas a conocer su casa?, ¿por qué en la tarde y no en la mañana cuando el volumen de trabajo era mínimo?, ¿por qué, en vez de acudir por ellas temprano, se enfrascó en el juego de cartas desde el mediodía si su costumbre era echar unas partidas sólo al atardecer ya para rematar la jornada? Estaba claro: el Altísimo lo había conducido, como a un títere, a esa circunstancia en que debería improvisar explicaciones. ¿Con qué objetivo? Era un misterio que ni los sabios podrían desvelar, mas para qué estrujar 233 José Libardo Porras Vallejo la cabeza. Lo importante era tener fe. Pensó: El de arriba sabe lo que hace. Un hombre con un brazalete de las AUC, que supervisaba el trabajo, vino hacia ellos. Gerardo agradeció: mientras el otro charlara él aprovecharía para organizar ideas, o tal vez el propósito de su charla fuera explicar lo que en presencia de ellos allí se ejecutaba. Entonces él, Gerardo, quedaría eximido de hablar. ―Buenas tardes ―exclamó abarcando a los tres. Extraño sentido del humor, pensó Omara. ¿Qué tenía de buena una tarde en que los paramilitares expulsaban de su cobijo a unas criaturas y las echaban a errar por la ciudad, como a Caín? El saludador fue al grano: ―Gerardo, a usted le está yendo muy bien con su camioneta y aquí nada le va a pasar, pero tenemos que aumentar la cuota... Usted entiende que esto cuesta... Pero le costaría más no pagarla... Gerardo se sonrojó: ése no era un tema para abordar en presencia de Elisa y Omara, sus invitadas. Mas ¿qué hacer sino seguir el orden de esa conversación de mercachifles que se le imponía? ―¿Y cuánto sería el aumento? ―No se preocupe. Vamos viendo cómo le va y después cuadramos la cuota. Por ahora trabaje en paz que un día de estos venimos por lo de nosotros ―dijo y se alejó reacomodándose el brazalete. ―¿Le vieron la pistola? ―al comprobar que no le contestarían, Elisa fue a entablar amistad con unas jóvenes que, al igual que otros vecinos aquí y allá, con 234 indiferencia, al fin y al cabo no era con ellos, presenciaban el desalojo. Omara siguió con la mirada al que sabía cómo le iba a Gerardo con la camioneta. Había reparado en que no respiraba como bestia de carga, no hablaba con un martillo en la voz y no la miraba con ojos de cernícalo; ahora veía que no cojeaba sino que, por el contrario, pisaba con seguridad. Era un ejemplo de corrección y, llegado el caso, de elegancia. Aun así sintió que desde el estómago le subía la misma oleada de bilis que le subía al oír a Ricardo y al oler su sudor con rastros de Revancha. Eran una corrección y una elegancia que, a voluntad, lo cual es más común de lo que se cree, podían confinar con la sordidez. Esto cuesta, hay que aumentar la cuota, vamos a venir por lo nuestro... A la fija una plática de ese corte había tenido lugar entre el correcto y la pobre que a unos metros lloraba su desahucio. ―¿Imagina lo que éstos nos harían si se enteraran de que yo soy de un barrio donde mandan las milicias de las FARC y que usted me visita, o lo que nos harían los milicianos si se enteraran de que usted es de un barrio donde mandan los paramilitares y que yo lo estoy visitando? Ya lo había imaginado. Mintió: ―Por ellos no se inquiete. Ellos me conocen y además yo les pago puntual, así que a ustedes no las molestarían. ―Nosotras nos vamos a quedar allá. No vamos a correr más, no vamos a estar de un lado a otro. Uno no puede vivir huyendo. Si los de las Milicias de las 235 José Libardo Porras Vallejo FARC nos quieren matar, que nos maten. Ya no nos importa... Allá Elisa estudia y tiene amigos... ―Aquí podría poner otra vez el negocio. Dígame qué necesita. La necesitada se estremeció: sus necesidades eran su cadena. Volvió a la imagen del árbol desmochado. Necesitaba tierra, agua, aire y luz. Libertad de acción, espacio. Que nada la atara. ―No me pregunte qué necesito. No me ofrezca nada. Yo no voy a abusar de usted ―al terminar de hablar ya se había arrepentido: ¿que no le ofreciera nada?, ¿quién, si no él, podría ayudarle? Ya no había reversa: las palabras tenían vida, ella se debería mantener en su punto y asumir las consecuencias. ―No es abusar de mí. Es que le quiero ayudar ―pretendía decirle “La amo”, no obstante le salían sino palabras de las que se usan para formalizar un trato. Pero las palabras en sí no tenían trascendencia. Confiaba en que ella, si estaba enamorada, aunque él le hablara de la guerra, interpretaría ese otro significado y captaría en el tono y en el volumen de la voz sus intenciones. ―Ya nos ha ayudado. Y si lo que le gusta es regalar, ya me regaló flores... Y el vestido ―una respuesta pintiparada para un torneo de apariencias en que hubiera que mostrar inflexibilidad en lo de no abusar aprovechando las circunstancias, y no es que quisiera aparentar sino que sus palabras eran un río que la arrastraba en su cauce; luchaba contra el peligro de que Gerardo la atrapara en su red de generosidad, mas lo hacía como si se hallara ebria, sin concien236 cia, y al fin de cuentas resultaba una lucha contra sí misma. Cogió los aretes entre los dedos y agregó―: Y estos aretes, tan bonitos. Gerardo trató de ver en el fondo de ella como el viajero que mira en lontananza el albergue adonde precisa llegar. Vio que el camino era de cabras, mas no lo doblegaría: así tuviera que pisotear su alma avanzaría por él paso a paso, incluso con más ímpetu cuanto más endiablado se le presentara, pues eso sería prueba de lo alto de su destino: le habían inculcado el cuento de las diferencias entre un sendero alfombrado de rosas y uno alfombrado de espinas. Lo otro con que fantasea el viajero es que el albergue acuda a su encuentro; él lo ensayó: ―Omara, vengan a vivir en mi casa ―de nuevo era su versión de “La amo”. Sobresalto. Al oír a Gerardo formularle esa propuesta Omara adquirió conciencia de que la había estado esperando. ¿Su deseo la desbordaba hasta el punto de que él lo había notado? ¿Su ansiedad le ponía letreros en la frente? ―Con más razón tengo que trabajar ―contestó como si subrayara cosas sabidas, aunque, como se acaba de indicar, no era dueña de sus palabras―. Con más razón no puedo dejar que usted nos mantenga. ¿Usted aceptaría que yo lo mantuviera? Gerardo enmudeció. Le acababa de proponer a Omara un sacrificio que él no realizaría en sí mismo y ella se lo enrostraba. Omara exigía que él la considerara su par. ¿Dónde quedaba su condición de hombre, su fuerza, su derecho a la preponderancia? 237 José Libardo Porras Vallejo Le estaba tocando su honor, no en el aspecto carnal y fálico sino en el espiritual, que se denomina dignidad. ¿Qué otros desatinos le iba a plantear? ¿Qué otros sacrificios le iba a imponer? Y él ¿para qué clase de pruebas estaba preparado? ¿En la hora suprema sería capaz de ofrendar al primogénito en holocausto o sólo al carnero, a un sustituto? De eso dependerían, lo sabía muy bien, la grandeza o la nimiedad del don que recibiría a cambio. Matemáticas naturales: habría equivalencia entre el dar y el recibir. Omara esperaba la respuesta. Elisa se acercó a reportarles su conversación con las dos chicas y hasta ahí llegó el asunto de quién mantendría a quién. Los interrogantes persistían. ―Vamos ―dijo Gerardo y se encaminó a su casa, que podría ser también la de Omara y Elisa. Ellas lo escoltaron. Era domingo, día en que los platudos y los clase media desfallecen de aburrimiento, los unos por motivos que la masa, indolente hacia las desgarradoras tribulaciones que encierra una vida sin carencias y sin ayunos, juzga inconcebibles; los otros por imitación de éstos, porque califican de buen tono bostezar y aburrirse. Las calles del nororiente de Medellín bullían, era fiesta, a nadie le faltaba una razón para celebrar: haber sobrevivido una semana más y conservar la ilusión de que a la siguiente sí los arrollaría la dicha, bien valía las solemnidades; había bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios. El sol era una elegancia. Arrojando 238 llamaradas, repetía: “Voy a fundir cocorotas; saquen cachuchas y sombreros”. La selección de fútbol, con uniformes en rojo y azul que había subvencionado la Acción Comunal, disputaría un partido del campeonato inter barrial y en la periferia de la cancha y en las tribunas los aficionados alborotaban. Analizaban lo que prometía ser una goleada a su favor, Vamos a tener una pelea de tigre con burro amarrado, decían, conjeturaban marcadores y apostaban. Los futbolistas se iban congregando e iniciaban el calentamiento. Wilmer y Elisa aparecieron a espaldas de Luz Marina y de Tato, que antes de correr adonde los camaradas en un extremo del campo abrazó y besó a su compañera. Ese abrazo y ese beso suscitaron a su alrededor un estremecimiento cuyas ondas tocaron a Wilmer. ―Tato es feliz ―comentó el estremecido contemplando a su amigo, a punto de suspirar. A Tato la pantaloneta le daba a las rodillas encubriendo unas piernas de leche, unos pabilos sin un vello, como labradas a almádena por un picapedrero y que con su temple informaban que el muchacho habitaba una casucha en la cima del cerro a la que conducían unas escalas de roca y concreto verticales que en caso de una prolongación empalmarían con las puertas del Olimpo; las medias le ceñían las pantorrillas resaltando la ojiva que éstas formaban; la camiseta parecía colgar de un gancho. Provocaba invitarlo a la mesa y servirle raciones dobles, no obstante trotaba con gracias de volatinero y desbordaba contento―. 239 José Libardo Porras Vallejo Las mujeres lo quieren ―continuó Wilmer―. Sabe bailar y cantar, sabe hablarles con música. Siempre las hace reír. Yo debería aprender. Wilmer veía en su colega de deporte una situación de sentido opuesto a la de Catalina: un alma depurada bajo una apariencia de macaco, como un diamante en una sortija de hierro. No era una regla que el exterior reflejara lo interior. O tal vez sí, recapacitó, pero al revés, a la manera sobrenatural de los espejos. Tal vez la belleza del alma no estuviera en relación con la belleza del cuerpo sino con la salud de éste. Viendo a Tato que se alejaba a saltos, con ligereza de pluma, como cuando avanzaba por la arenilla con el balón gambeteando y eludiendo contrarios, pensó: Algo le duele al envidioso, alguna víscera no le funciona al que busca encaramarse en los otros, alguna atrofia padece el que humilla. A su compañero de equipo podrían clasificarlo entre los feos, no entre los enfermos. La salud le pareció un valor de más rango que la belleza. ¿No era una maravilla despertar después de haber dormido a plenitud y haber soñado, y sentir que todos los órganos ya estaban trabajando al ritmo natural, ni más rápido ni más despacio, que hasta la glándula más ínfima y el apéndice más nimio realizaban su tarea, y tener apetito y ganas de levantarse a respirar el aire húmedo con reminiscencias de la noche, ganas de caminar y saltar, ganas de vivir y dejar que también los otros vivieran? Elisa no creía que él necesitara aprender nada del amigo ni de nadie. Por el contrario, era el campeón de los novios del mundo, un Adonis, y podría poner 240 cátedra de ternura y galanteo. Se empinó, lo abrazó por el cuello y le dio su primer beso de verdad, un beso liento. Ni había soñado que así fuera besar: un terremoto podría sepultar la ciudad y no le habría importado. En ocasiones, entre semana, los dos se reunían a mirarse hasta blanquear los ojos, a contemplar la luna, a leer poemas y a compartir sus proyectos, sin tocarse; sin embargo por la gracia de Dios ocurrían accidentes, por ejemplo rozarse las rodillas, entonces experimentaban una explosión. Qué caudal de emociones. Pero no era comparable con besar. Si al rozarse por accidente se prendía una cerilla, al besar se activaba una conflagración. Él la abrazó y la apretó con maña para no astillarle el esqueleto, le apoyó el mentón en la coronilla como para bailar una balada y le aspiró el pelo; luego corrió a alcanzar a Tato, mas a los cuatro o cinco metros paró y se volvió a ella: ―Cada gol que anote te lo dedico. Elisa se conturbó: la felicidad era una miel que la embadurnaba y las solitarias, las muchachas sin pareja, creerían que estaba alardeando, lo que se llama “contar billetes delante de los pobres”. Pero no hallaba cómo disimularla y cuando su goleador se hubo ido debió resignarse a atravesar el tumulto así, con esa carga, para ir donde Luz Marina. A la derecha de la gradería, Catalina no perdió ni un detalle del numerito de melodrama. Quita hombres, repetía en un murmullo aunque su apremio era gritar denuestos y barbaridades. Un improperio cuyo laconismo delataba la densidad del veneno. Su idea 241 José Libardo Porras Vallejo de la noche del baile de no considerar a Elisa la usurpadora sino la elegida y rendirle culto no había pelechado, había sido flor de un día, lo mismo que la de cobrarle a Wilmer sus desprecios, así que por entre el humo de su cigarrillo, con urgencia de vaciar la angustia de su espíritu y los ardores de su sangre, les dirigió con la mano al par de Julietas un ademán de verdulera. Murmurar procacidades, su único medio para aliviar el despecho, le resultó inútil, pues una aún no había descendido de la nube en que la dejara el descubrimiento del beso, y la otra seguía pendiente del flaco que a cincuenta metros de distancia brincaba y hacía flexiones para estirar y calentar los músculos antes de entrar en la batalla. Del cajón de la camioneta bajaron dos con guitarras y por la derecha de la cabina uno más con un par de maracas. Con sacos negros que les conferían apariencia de camareros y enharinados por la luz de la luna cual estampas de la descarnada, se cuadraron en el andén a templar las cuerdas de sus instrumentos, que se habían resentido con los rigores y ultrajes de un vehículo adecuado para trajinar chirimbolos, no delicadezas; sus punteos alebrestaron a los perros. Gerardo les dio a beber de una botella de aguardiente y bebió también, la circunstancia lo ameritaba: por fin había dado con la palanca para mover la roca. Si no había funcionado secretearle palabras del corazón ―aunque no fueran originales― y ofrecerle sus ahorros para que se levantara y prosiguiera, la música y el canto sí la doblegarían. Lo que era una 242 utopía mediante el verbo y el dinero, y aun mediante la fe, con la música y el canto era, literalmente, coser y cantar. Las magias de la música y el canto sí movían montañas. Conocía historias de amor que siendo improbables se debían a una serenata. Una serenata obraba milagros. Los artistas poseían los poderes de Dios. ¿Por qué no lo había pensado antes? Bebió. Los ejecutantes tardaban, tal vez necesitaban otro trago. A Gerardo, como a un corredor a la espera del pistoletazo de largada, le quería explotar el corazón. El pasado comenzaba a difuminarse: en el próximo instante el mundo recomenzaría, él y Omara lo señorearían y en pareja degustarían los frutos innumerables de ese jardín sin límites, espejismo que deslumbra al enamorado cuando espera a su amada. Les pasó la botella. Apagada la sed, calientes las gargantas y afinados instrumentos y voces, los mercenarios emprendieron su tarea. Uno, dos, tres: “Cosas como tú/ son para quererlas/ cosas como tú/ son para adorarlas...” ¿En cuántas ocasiones habrían interpretado esa canción? Por muy noble que fuera su oficio, por muy artistas que se sintieran al ejercerlo, era una rutina de espanto que mataba toda chispa de belleza. Qué iban a disfrutar. Ya no los subyugaba. Era el tedio. El de la guitarra acompañante en cualquier momento bostezaría. Después de años moliendo un repertorio noche a noche, a la intemperie, expuestos al sereno, adquiriendo una maestría hueca, hasta los versos y los acordes más espirituosos sabían a bagazo. Las mismas canciones, la misma situación con otro decorado: un hombre mendigando briznas de amor. En eso consistía el drama. 243 José Libardo Porras Vallejo A riesgo de hacerlos equivocar, a ratos Gerardo hacía la cuarta voz poniendo una mano en el pecho y la otra en alto con la devoción de quien eleva una plegaria, un ademán aprendido en las películas mejicanas de la infancia. Una lástima, lamentaba, saber sólo pedazos de las canciones: esa falta estropearía el sortilegio que esperaba, por el cual estaba pagando. Se agitaban las cortinas. Uno que debía madrugar a vender tajadas de piña y de papaya exigió a gritos que callaran y le permitieran dormir y escapar por unas horas a la disciplina de la economía del rebusque; otro insistía: Canten Pero sigo siendo el rey. Intromisiones que no disgustaban del todo a Gerardo: aunque cerril, era el modo como el mundo lo enaltecía por amar a Omara. En la vivienda de la amada no había signos de vida. Gerardo titubeaba: ¿Todavía vivirán ahí? ¿Adónde habrán ido? Omara pensó en prender la luz e invitarlos a pasar, pero no tenía qué ofrecerles y, además, su facha era de bruja. Por nada del mundo daría la cara. Si al menos hubiera tenido una camisa de dormir bonita. Aun así salió a la penumbra de la terraza y, con temor de que el alboroto del corazón la delatara, pegó la espalda a una pared al resguardo de los de abajo. La música no era música sino unas manos de camionero recorriéndola por dentro y por fuera, un lazo de mil puntas que se desplegaba por su cuerpo atándola y privándola de voluntad. Elisa, tanteando entre las brumas del sueño, se arrimó. ¿Una serenata? ¿Para quién? Las brumas se 244 le espesaron al oír que el galán de medianoche no era Wilmer sino Gerardo. Gerardo negoció unas canciones extras porque, argüía, Es mejor que sobre y no que falte. Bebieron y cantaron. ¡Más fuerte!, imploraba, ¡toquen con ganas! Luego regateó otro alargue ―en sus cuentas se trataba de una inversión y para ellos de una ganancia― pero el de las maracas, que era el director, ordenó llevar su música a otra parte: debían regresar al centro de la ciudad a cazar a otros enamorados. Éste había perdido la esperanza y hasta deploraba haber dilapidado su dinero, lo cual era sino la cáscara de un despilfarro más esencial: ofrecer su corazón a una que no quería recibirlo. La serenata había sido otro yerro. Y lo peor: no se le ocurrían otros medios para transmitirle su combustión a ese témpano de hielo. Con esfuerzo porque le temblaban las extremidades y sus rodillas se iban a desencajar como después de bailar sin pausa durante horas, Omara se asomó a la calle. Sombras, fantasmas y silencio. La serenata podría haber sido una ilusión. Su único rastro eran ladridos dispersos. El amor escandaliza y espanta a los animales, murmuró. Elisa no comprendió el acertijo y en respuesta le pasó la mano por la cabeza como a una mascota, la felicitó sin decirle la causa, la besó y tornó a la cama. A la pregunta de qué habría incitado a su hija a efectuar ese gesto de consuelo, a la desconsolada se le ocurrió una respuesta: que por sus prejuicios no hubiera salido a la luz de la luna a mostrarse y a oír las armonías que a ella iban dirigidas. ¿Tendría oportunidad de rectificar? 245 José Libardo Porras Vallejo Omara entró a la cocina por un vaso de agua: si no llenaba el estómago no conciliaría el sueño. Mas dicha automedicación no tuvo la eficacia de otras vigilias y no pudo sellar los ojos, sus curvas pestañas no se entretejieron: transcurrían los minutos y las horas, acechaba el alba y no hacía sino dar vueltas a la imagen de Gerardo, a ese amor contumaz y rico en recursos para crecer y elevarse. Yo ya habría desistido, decía, yo no le rogaría a nadie. Y si otro se presentara a implorarle con ese ahínco lo odiaría y lo echaría a patadas, pero ¿por qué no odiaba a Gerardo?, ¿por qué no lo despedía? Si lo hiciera él no se arraigaría más en su corazón, ya no podría ser como el tumor que va extendiendo tentáculos de un órgano a otro hasta pudrir todas las entrañas, ya, a la distancia, su amor sería cada vez menos una tentación y ella evitaría las angustias que suscita estar al borde del acantilado. No puedo caer, repetía. Aún no estaba en condiciones de aceptar a ese hombre munífico. Antes necesitaba que su vida dependiera sólo de sí misma y así saber de qué estaba hecha, como un barco que requiriera chocar contra el iceberg para probar la resistencia de sus maderas y de sus metales. Entonces ¿por qué no se desprendía de él, incluso por qué le agradecía que permaneciera ahí, solícito y disponible? ¿Acaso no lo despedía por miedo a quedar sola y en el vacío? ¿Como un eco de los años de convivencia con Jairo, en lo profundo de su intimidad y de su conciencia, en los confines de su naturaleza de mujer palpitaría el deseo de someterse a Gerardo y pertenecerle? ¿El propósito de no depender de nadie no constituiría sólo 246 un artilugio del espíritu para obtener la victoria en su inmemorial guerra con la carne, que es donde él sucumbe y se mancilla, y ésta lo sabía? Se ve, pues, por las materias que alimentaban su desvelo, que la existencia de Omara, por así decirlo cuando acabamos de asistir a una serenata, era un concierto de discordancias. Una Omara gozaba la presencia de Gerardo y sufría con su partida; otra se obstinaba en interponer barreras y ver en él una amenaza. Una vislumbraba su salvación en la ruptura; otra en el restablecimiento del orden pasado y su continuidad. En otras palabras, vivir equivalía a conducir un auto al que había que aplicarle a la vez el freno y el acelerador. Y no acudía en su auxilio el sueño, la burbuja donde esas líneas divergentes podrían concordar. Miryam la abordó en la acera a la hora de barrer. Una balaca le sostenía la cabellera, la cual se columpiaba al caminar; se le balanceaban los senos, no por la ausencia de sostén, ni por flacidez, ni por sumisión a la ley de gravedad sino en atención al ritmo que seguían los demás componentes del cuerpo, un ritmo como calculado a propósito para hechizar y hacer estragos. Esos senos, pensó Omara, debían atraer a los hombres por su tamaño y su consistencia, pero más debía atraerlos ella en conjunto por el aura de mujer que le rodeaba, porque, más que al sexo, todo lo suyo remitía a lo femenino, a lo que se abre para acoger al cosmos, transformarlo y multiplicarlo. Con sutileza, se pasó una mano por el vientre. 247 José Libardo Porras Vallejo ―Venga y tomamos café; usted me debe una visita. ―No, doña Miryam ―respondió revisándose el vestido, y con la esperanza de que “no” hubiera sonado “sí” añadió ―: mire mi desorden. ―No importa, y no me diga “doña”. Las amigas me dicen Miryam o Zarca ―había un carácter de inapelable en su voz, daba la impresión de estar leyendo un decreto. ¿Zarca? Omara no podría llamarla así; era y sería doña Miryam, la mamá de la condiscípula de Elisa. Con una obediencia que le sorprendía, Omara guardó la escoba, la siguió a su casa y se sentó en la sala a esperar que la mandona trajinara en la cocina. Mientras la oía, iba registrando los objetos del lugar: sillas metálicas tapizadas en sintético rojo, una mesa de centro con un jarrón de flores de plástico, un cenicero, una cajetilla de Marlboro y un encendedor; más adentro, un juego de muebles de comedor en armonía con los de la sala; contra una pared, la nevera blanca con un radio encima; a los lados, paisajes al óleo con marcos de madera y yeso, de los que vendía el hombre de los contados; a su espalda, una cortina de tela retenía la luz de la calle. Sin duda, la nevera estaría aprovisionada de leche, queso, carne, huevos, frutas y verduras. ―Me iba a acostar cuando llegaron, entonces me paré en la ventana para no perder ni un detalle. Me encantaron las canciones. Usted es muy afortunada, la envidio. Omara se enorgulleció por tener lo que ninguna mujer de su calle tenía, pero antes de tomar cuerpo dicho orgullo degeneró en vergüenza: ése era un lujo 248 que no casaba con su situación; eso, en el lenguaje del barrio, era “un gallinazo comiendo alpiste”. ―Ahora no estoy para serenatas... ―Es el alimento del alma que más enamora ―le objetó la experta en amores. Omara la imaginó llevándose una mano al pecho al pronunciar esa frase para indicar que ahí se alojaba el amor, una superfluidad más para ella: sus urgencias estaban en otro apartado de lo humano, tal vez en el más animal. ¿Cómo pensar en las vicisitudes del corazón, en semejantes ociosidades, cuando su barriga y la de su hija se hallaban vacías, cuando en su despensa sólo quedaban un kilo de arroz y uno de lentejas con picaduras de gorgojos? ―Ahora no estoy para embelecos... ―se arrepintió de su brusquedad, era una grosería cortar así a la que había ido a buscarla con el fin de compartirle una inquietud. De pronto, gracias a que no tenía al frente la interlocutora con ojos de juez, a que estaba acompañada y a la vez sola como en el confesionario, se sintió embargada de valor, o de desfachatez, y dispuesta a desembarazar su conciencia, aprisa, antes de que el orgullo la amordazara. Enumeró con fastidio y prolijidad sus apuros, que ya conocemos, como lo habría hecho con los síntomas, las llagas, las deposiciones, los esputos y demás productos repugnantes de una enfermedad. Al terminar se sintió en libertad; si se había ido de la lengua con asuntos que sólo a ella incumbían no tenía importancia. Miryam apareció con tres desayunos en una ban249 José Libardo Porras Vallejo deja, uno de ellos cubierto con una servilleta. El aroma del cacao se imponía. ―Siéntese a desayunar ―le ordenó como un médico le manda a su enfermo tomar la medicina; colocó los platos y las tazas en la mesa del comedor. La hambrienta se achicopaló porque su anfitriona le había notado el hambre. ―No, doña Miryam. Para qué se puso en trabajos ―balbuceó en defensa de su dignidad. Miryam la condujo a un taburete del comedor. Ésos no eran trabajos y si lo fueran los realizaba con gusto. Era su deber de médico. Omara miraba el banquete como si fuera un elemento de la escenografía de una obra de teatro, como con recelo de causar un daño en la parafernalia de una ceremonia e incurrir en una profanación. ―Coma tranquila ―dijo Miryam―, ahí queda el de Elisa. Si está estudiando necesita alimentarse. Yo procuro que Luz Marina coma bien para que pueda estudiar bastante... ―La chica, contó, planeaba ser doctora. Calló respecto de que su ideal era ayudar a los descamisados, pues no creía en él: lo mismo habían prometido otros, incluso milicianos y adalides de la comunidad, y al obtener el título en una profesión habían volado en busca de una prebenda, ojalá en una entidad del gobierno, que les permitiera saltar de clase social y huir a un barrio de damas y caballeros, a un sector elegante de Medellín, a kilómetros de la pobrería, lejos de ese basural en que habían crecido y donde ya el aire les olía a mierda. 250 ―Es lo que quiere Elisa ―anotó Omara―, pero cuesta plata. Necesito un empleo. Si supiera lo que es buscar empleo, pensó Miryam. Cuántas veces ella lo había hecho. Revivió los maltratos en los sitios adonde acudía, las puertas en las narices, la paga de dos pesos que le ofrecían en son de burla, las montañas de documentos y requisitos. El médico que había en Miryam la miró con una mezcla de indulgencia y de impaciencia, como a un paciente que pese a sufrir una enfermedad sin cura descree de las estadísticas que él acaba de exponerle y confía en que en su cuerpo sí operará lo sobrenatural; la contempló como si la otra estuviera preparando el bebedizo. Dijo: En fin, cada quien debe intentar... ―Necesito trabajar ―siguió Omara― en lo que sea. Cualquier puesto me sirve. Yo lo que más he hecho en la vida es trabajar. ―Pensó: No recordaba que la mantequilla se esparciera sobre la arepa caliente, ni que las galletas crujieran al morderlas, ni que el queso creara esta sensación de pastosidad en la lengua y el paladar. Imaginó a Elisa en el colegio, con el estómago pegado al espinazo, según se dice, a punto de un desmayo, y sintió una ola de remordimiento. Durante la tarde y la noche, madre e hija se alimentarían con la nostalgia del desayuno. Omara se puso el vestido rojo, el del baile, se calzó unos zapatos que le había prestado Miryam y esparció color en su rostro: pómulos sonrosados, ojazos con los fulgores de amargura que había adquirido después de su último muerto, labios de sangre. Percibió 251 José Libardo Porras Vallejo que le faltaban carnes, se sentía más a gusto llenita, con curvas, con montes y valles alternados, como Miryam, mas se consoló al pensar que la esbeltez era la moda: hasta Elisa lamentaba su gordura irreal. Si después del baile se había echado al abandono, en el futuro se ocuparía de su facha porque el atractivo era también una llave de la supervivencia. Al verle la compostura, a las vecinas ni les pasó por la cabeza que Omara fuera en busca de empleo. Sus mentes simplificadoras que veían vicio donde había virtud, y viceversa, para ahorrar camino la situaron en el trabajo abyecto de su amiga, la mujer de la vida, pues las habían visto chismorrear a la hora de barrer la acera e intercambiar visitas de cortesía y a sus hijas ir y venir del colegio, a veces con sus novios. Ignoraba adónde acudir, daría igual tomar cualquier dirección: todos los rumbos eran flacos en promesas. No veía ventajas ni desventajas en repetir el itinerario del encuentro con la señora Mercedes. En ningún negocio o fábrica necesitarían a una mujer para servir tintos y limpiar pisos y baños, nadie necesitaría a una recadera, nadie necesitaría a nadie. Sin premeditarlo avanzaba a ratos como una bestia que presiente el terremoto o la erupción del volcán y huye despavorida, a ratos como un soldado que se debe presentar en la unidad adonde le han destinado. La orientaba la corazonada de que había llegado su día, el ineluctable, como el del vencimiento de una deuda que se habrá de pagar con la cabeza, y todas las rutas la llevarían a una encrucijada donde ten252 dría que tomar una decisión. Qué tipo de decisión, ni lo sospechaba; por eso, según experimentara miedo o elación, caminaba más o menos a la deriva, con más o menos lentitud, siempre a lo sonámbula. Trataba de evocar pero la niña que había nacido en La Cristalina, en la manigua de Urabá, no era ella, ni la joven que había conocido el amor y el placer enredando sus piernas en las de Jairo, ni la que había dado a luz a Jairito y a Elisa; tampoco era la huérfana, ni la viuda ni a la que le habían arrebatado un hijo. En su interior, una fuerza la instigaba a olvidar: en el pasado se escondía el origen de sus calamidades y convenía echarle tierra dada la imposibilidad de retroceder a corregirlo. ¿Corregir qué?, ¿cómo saber en cuál recodo había comenzado el extravío? Era para sí misma una advenediza que le acababan de presentar, una extraña sin historia y sin pudor de quien cabía esperar insolencias y barrabasadas sin escandalizarse. Era otra. Ni las vecinas que la habían visto salir de casa la reconocerían. Y, salvo por Miryam, se hallaba íngrima en una ciudad a la cual también veía por vez primera. Con esa confusión de horror y entereza que introduce en la mente la perspectiva del anonimato, pensaba: No conozco a nadie y nadie me conoce. Al entregarle los zapatos que iba a prestarle, Miryam le había indicado una dirección y le había dicho: Ahí me encuentra; a esas mujeres puede preguntarles por la Zarca. Hacia allá la condujeron al atardecer el hambre y el agotamiento. La atormentaban las ampollas en las plantas y en los dedos. El sudor le había corrido el maquillaje y por descuido, o tal vez 253 José Libardo Porras Vallejo por despecho, a la manera de ésas que se rasgan la cara, se lo había restregado. Caminó en busca del paradero de Miryam. ¿Con qué fin? No existía un fin. Para sí misma era otra mujer, sin pasado y, por tanto, sin futuro ya que éste no es concebible sin aquél, en él hunde sus raíces, de él se nutre. Caminaba por la línea de lo inmediato entre dos abismos y el imán del vacío la descorazonaba. La movía el instinto: era una camella que al sentirse suelta en el desierto emprendía su trote inequívoco y directo al venero. O la acogotaba una sed abrasadora de consuelo. En las visitas al centro de la ciudad había pasado por esas calles en autobús y no había percibido el maremágnum: hombres y mujeres semejaban reses en estampida y a pesar de que en sus ropas de promoción, en sus cabellos sin savia y en sus rostros de cera se adivinaba el ahogo y el hambre, o algo más allá, algo que sobrepasaba la miseria y tocaba la desventura, ninguno se quejaba y hasta hacían chistes, todos daban muestras de tener la vida resuelta, bien o mal. ¿Por qué ella no? Dios no le daba tregua, no le permitía ni lo mínimo para acomodarse y, por el contrario, con tácticas de inquisidor, se ensañaba tensando la cuerda de las zancadillas para luego cobrarle la caída con iniquidades. ¿De quién sería la culpa cuando no se pudiera levantar? ¿Por qué Dios, o quien fuera, o lo que fuera, le tiraba las puertas y no le brindaba una oportunidad? La Zarca, a la entrada de una pensión, la vio aproximarse con parsimonia y sigilo por entre vendedores, 254 putas, ladrones y maricas, parias que habitaban ese mundo que ya era el suyo, donde nadaba a su gusto. No caería en la ociosidad de indagar los detalles de su fracaso. Se metió en los zapatos de Omara, que eran suyos: quizás ella se moviera y mirara así, con el desconcierto de una rata que por error de su instinto ha salido de la alcantarilla a la luz, y abrigara incertidumbres similares cuando había llegado a sentar plaza en esa calle. Omara la vio. En ese sitio, que hacía el efecto de un portillo a la noche, a una caverna prehistórica, entre esas otras mujeres, con ese maquillaje de feria y ese vestir que un autor antiguo confundiría con “aire tejido”, aceptó que su vecina, la madre de la condiscípula de su hija, no fuera doña Miryam sino la Zarca. Habría seguido siendo doña Miryam si la hubiera visto en la iglesia. La Zarca se abalanzó a su encuentro, la abrazó y la llevó a una mesa en el rincón de una cafetería donde tenían por ventilador una caldera. Omara miraba alrededor, hacía pucheros y negaba con la cabeza. La Zarca ordenó dos cafés. La camarera, que por amor al chisme en otra época gustaba de remolonear junto a los clientes, ahora, hasta la coronilla de sus propios quebraderos de cabeza como para hurgar en los ajenos, sin verlas, anotó en su talonario el pedido y se evaporó. Omara se tapó el rostro con las manos y como si regresara del campo de batalla y dijera Parte sin novedad, o también Nos han arrasado, musitó: ―¡Nada! “Nada” significaba todo. Que no tenía ni un centa255 José Libardo Porras Vallejo vo, que no disponía ni de una aguja para empeñar. Así lo interpretó la Zarca. Omara rompió en un llanto de anciana. La Zarca la atrajo hacia sí, le acarició el cabello, encendió un cigarrillo, dio dos fumadas y bebió café. No halló expresiones de consuelo. O, más bien, comprendió que la llorosa no requería sedantes sino un sacudón para que arrancaran sus motores. ―Ser pobre es una mierda. La vida es una mierda ―dijo como si, no obstante, la vida tuviera un sabor de confitura. Sus ojos se encharcaron y cambiaron de verde a gris. Omara vio una mierda de gigante, una montaña de mierda, y a la gente de aquí para allá a la caza de la parte más suculenta, birlándose unos a otros los pedazos más apetitosos, y sonrió. Miryam adecentó con servilletas la cara de su amiga, barrió el pegote de sudor, lágrimas y afeites, sacó de su bolso los cosméticos y se aplicó a trabajar. Omara la dejaba hacer. Un toque de rubor o de sombra y la artista se distanciaba para vigilar los progresos de su obra. No era una esteticista y en definitiva precisaría más que maquillaje para devolver el ánima a ese mamarracho en que de un día para otro había devenido la única del barrio a quien le llevaban serenatas y flores sin que hubiera muerto, como a las protagonistas de las telenovelas. ―La vida empieza a cada instante ―dijo. Trató de recordar dónde había cosechado esa frase que sin ser suya contenía su verdad: en ese universo de cafres, ambiciosos y mezquinos, ¿cuántas veces al día se tenía 256 que desgarrar y despojar de sí misma para sobrevivir? Agregó―: Y no reconocerlo es una irresponsabilidad. A Omara la reconfortó el desenfado y la frialdad de la Zarca. No la trataba con melindres como a una niña o a una enferma. Si se hubiera puesto a gimotear a coro con ella la habría plantado. Sin embargo no la entendía. ―¿Empezar a cada instante? ―susurró Omara―, ¿cómo? ―Eso se aprende. Nada que discutir. Si la voz que no admitía reparos afirmaba que eso se aprendía, así era. Omara se tranquilizó: lo que percibiera como una catástrofe, pongamos por caso un cáncer, no era sino un resfriado, una contrariedad. El tratamiento consistía en empezar a cada instante. Eso se aprendía, y tenía a mano la maestra. Al culminar el embellecimiento de Omara el local era un reverbero; el exterior también pero el aire, aunque igualmente espeso, iba cambiando de presentación: aquí olía a chunchullo y chorizo, allí a sahumerio, enseguida a pescado manido, más allá a pachulí, a mugre, a pan. Efluvios de la vida que Omara aspiraba con fruición. Las dos dueñas flotaban hombro con hombro por el centro del andén y los transeúntes se tenían que orillar y ceder el paso. Parloteaban, reían, paraban a contemplar en los escaparates lo que comprarían para sus hijas, comían golosinas, charlaban con los puesteros, se dejaban agasajar. Un par de colegialas en vacaciones, ni más ni menos. 257 José Libardo Porras Vallejo Omara leyó el letrero de la puerta: Se necesita salonera bien presentada. Miryam, sin mirarla y en silencio, entró. Omara, o una segunda Omara que no sabía huir y que era ella misma pero no se atrevía a admitirlo, la escoltó. Por entre el humo y los vapores del orinal caminaron a través del local iluminado con lámparas de neón. Resonaban sus tacones. A las paredes rojas las adornaban dibujos de parejas en poses de baile. La Zarca le clavó los ojos al administrador. ―Ella viene por lo del aviso. Ni un saludo, ni un rodeo, ninguna formalidad. Omara estuvo a punto de disculpar a la sargenta y aclarar que no todas eran así. El hombre, tras la registradora, hurgándose un oído con una horquilla para el pelo, no dejaba de mirarla a ella. Esa escultura, sin duda, atraería clientes al negocio. Pensaba en el día que pudiera llevarla al zarzo y alardear ante los colegas de haberla poseído. ―La necesito para trabajar de cuatro de la tarde a doce de la noche, y el salario es el mínimo más las prestaciones sociales ―Miryam era para él un cero a la izquierda, y aunque su interés apuntaba a la del vestido rojo se entretenía analizando la porción de cerumen que se acababa de extraer con la horquilla antes de limpiarla con la bayeta que le servía de limpión, de toalla y de pañuelo y la cual, en los arrebatos de euforia, les arrojaba al rostro a las meseras para reír del asco que les producía su cochinada. Omara dudaba: no se trataría de servir pocillos de tinto y vasos de agua a vagos y a jubilados que gastaban horas ideando pasados de gloria y negocios de millones, sino 258 de atender a trasnochadores con la sangre arrecha―, pero el salario es lo de menos. Depende de usted... Contó que algunas de ahí se echaban a la cartera tres o cuatro veces esa cantidad y por eso cuando resultaba un puesto las mujeres del sector se lo peleaban. Sólo ese día había entrevistado a una multitud, bla bla bla. A mí no me engañás con tus cuentos, cabrón, pensaba la Zarca. Omara lo escuchaba con entusiasmo o, en honor a la verdad, fingía: se hallaba imbuida en el cálculo del maná que en forma de billetes llovería a sus manos; veía su despensa surtida y en la mesa los platos llenos, pero esas imágenes no la alegraban. De pronto le entró un desasosiego: temblor, sudor, cambio compulsivo de pierna de apoyo, labios resecos, aspavientos que el cabrón consideraba signos de deseo y excitación y que a su vez le aceleraban la maquinaria. La aspaventosa ansiaba que la sargenta diera la orden de partir, se les hacía tarde, entonces huiría primera; al rato, para dicha de los parroquianos que se solazaban contemplándola, recuperó la compostura y no pensó más en partir. En el bullicio se desvanecía la voz del administrador, una ronquera cuya turbiedad, según el oído de Miryam, ocultaba a un bellaco. 259 IX Almuerzo en familia, una fantasía de Gerardo. Omara, hasta las ñatas de los ruegos de su hija, lo había convidado haciéndole creer que era iniciativa suya, aunque en el fondo lo era, de lo contrario habría impuesto su autoridad negándose. No malició, o si malició hizo como si no, que Elisa, con la argucia de que él merecía una atención, abonaba el terreno para que después convidara también a Wilmer. ¿Por qué no, se planteaba la astuta, aprovechar que la madre ganaba plata y podía variar la dieta de lentejas o servirlas por lo menos con arroz, carne y ensalada, y con postre a la sobremesa? Uno se parte el lomo para darse gusto, decía como si por extensión el lomo de su mamá fuera el suyo. Gerardo ocupaba el asiento que el uso asignara en vida a Jairito, a la izquierda de Omara y a la derecha de la hija, frente al cuadro del caballo pastando entre gallinas. El menú: lasagna con salsa napolitana, ensalada de lechuga, tomate, rábano y brócoli al vapor, pan francés con aceite de oliva y postre de leche asada. Un menú preparado por Elisa con base en las recetas de Miryam, la mujer de la vida, y con ingredientes que esa misma mujer de la vida le había con- José Libardo Porras Vallejo seguido en el centro porque los tenderos del barrio ni los conocían. Los comensales no habían saboreado delicias de esa calidad. Esa muchacha tenía talento para la culinaria. Gerardo pensaba: ¿Una fábrica? Qué va. Seguramente no era sino un taller de modistería en un garaje, uno de esos negocios que acaban de la noche a la mañana y se van sin pagarle a las trabajadoras. ―¿Y cómo se llama la fábrica? ―preguntó en un parpadeo de la conversación sobre gastronomía. ―Mundo BB ―respondió la incomodidad de Omara. ―¿Mundo BB? ¿En el centro? No la había oído mentar. ¿Y qué hacen allá? ―Ya lo dije. Confeccionan ropa para niños y a mí me toca asear y servir el café a los jefes, y cuando puedo aprovecho para aprender el manejo de las máquinas. A los días y noches de Omara los había marcado la ansiedad por la espera de un interrogatorio de esa índole, pues una cosa era soportar el peso de trabajar en lo que trabajaba y otra sobrellevar en público los estigmas y abominaciones que ese trabajo le imponía, y, a pesar de conocer la debilidad y el límite de sus argumentos en caso de que dicho interrogatorio se alargara y profundizara, le alegró que sucediera. ―Deberías pedir cambio de turno para no correr peligros a esa hora ―recomendó la pincha. Gerardo le agradeció que se adelantara, esa pregunta seguía en su lista―. Si te dieran el turno de la mañana, podrías descansar la tarde... ―No se puede. Ésos los dan a las de más experiencia. ―¿No se puede? ¡Muy raro! 262 Gerardo pensó: Sí, muy raro. Aunque le habría encantado de sobremesa una plática menos escabrosa, Omara decidió cortar antes de que empezara a tambalear lo que hasta ahí había apuntalado con las respuestas estudiadas. Consultó el reloj. Debía arreglarse para salir. ―Yo la espero para llevarla ―en el camino, a solas, crearía la coyuntura para hablarle de lo que le carcomía. No más cocina, no más trabajo en fábricas. ―No. No se preocupe. Y no me insista. No me gusta que me insista. Váyase y otro día hablamos ―se incorporó, amontonó los platos de él con los suyos y lo condujo a la puerta. Así conjuraba la mitad del peligro. Por el momento no la asolaría el desastre. Llevó los platos al fregadero, necesitaba desaparecer. Elisa no entendía por qué había sacado de escena al invitado, había sido una incorrección arrastrarlo sin consideraciones hasta la calle, como a un indeseable, pero optó por no indagar. Quién sabe qué bicho la picó, reflexionó, y comenzó a describir la receta que tenía en mente: pollo a la naranja. A Omara la conmovía escuchar a su hija y se la representaba de cara a la luna, segura de que su problema se esfumaría o tendría una solución de cuento de hadas. La chica, ahora una señorita, le parecía una manifestación de vida ante la cual se debía detener, como ante los desfiles de los entierros y del día de la independencia, y verla pasar y celebrarla por ser la evidencia de que existían los milagros. Si le hubieran pedido juntar sus momentos de felicidad, habría sumado esos minutos de conversación. 263 José Libardo Porras Vallejo ―Deberías llamar a la abuela y al tío ―le sugirió Elisa, que era su segunda memoria, una que ella no podía barrer. ¿Desde cuándo no sabía de ellos? Omara prefería no llamar, de pronto le informaban que los habían matado y no resistiría otro muerto, aunque eso sólo sería la corroboración de la muerte que ella les infligiera al olvidarlos: al recomenzar su vida había abolido el pasado, y ellos eran parte de él―. Les deberías contar de tu trabajo en la fábrica de confecciones. La lavadora de platos, hija de Raquel y de Ramón, que de súbito no tenía afanes, presintió el resurgimiento del tema del trabajo y se agitó; ésa era la soga en su casa de ahorcado. Aumentó el chorro de la llave para crear una cortina de ruido que ahogara la voz de su hija. El hecho de que Omara lo sacara fue para Gerardo una muestra de recato, y la amó más: una mujer con decoro no se podía desvestir y vestir en presencia de un hombre. Para qué exigirle comedimientos, lo podía tratar con la grosería que autoriza la familiaridad. Luego dudó: ¿Será cierto que trabaja en esa fábrica? El ciego empezaba a ver. Veía sólo brumas, es cierto, una traslucidez que, al cabo, en su borrosidad, Dios sabría si para bien o mal, era voto de luz. Estacionó su camioneta a la vuelta de la esquina, comido de vergüenza y desazón por estar espiando a Omara, ridiculez en que no había caído por nadie, mas no lo podía dejar de hacer porque, según se lo dictaba la insensatez, era la manera de recuperar la serenidad que un rato antes se robara a sí mismo du264 dando si sería cierto que trabajaba en una fábrica. Transcurrían los minutos, el afán de Omara por arreglarse para salir había sido una patraña. Transcurrió media hora. Si lo descubriera desconfiando y vigilando, no tendría una explicación, nada justificaba que una persona se inmiscuyera en la vida de otra, y no podría volver de visita. Una hora. La duda, que por sí sola germinara en el espíritu de Gerardo, pelechaba por la imposibilidad de que le cambiaran el turno y por no haber permitido que la llevara; y a esto se sumaba su amistad con Miryam, la mujer de la vida. Salieron madre e hija. Omara se balanceaba como al compás de un vals y sus tacones resonaban; desde su atalaya, el agente 007 no alcanzaba a escuchar. La sospecha empezaba a tomar cuerpo: esa forma de vestir no era la de una obrera de las confecciones. El autobús llegó a la parada. Elisa la despidió con un beso y esperó que su mamá, corriendo como si la altura de sus zapatos y la cortedad de su falda a la moda fueran grillos que debía arrastrar, lo alcanzara. Al autobús no le cabía un viajero más: si hubiera perdido los frenos habría parado en el río Medellín vuelto un amasijo de chatarra y sangre después de arrasar casuchas, postes y árboles, y los curiosos se habrían arremolinado agradeciendo por tener un pretexto para socializar, hacer chistes y reír. El conductor vio por los espejos que una camioneta le seguía y le dio culillo: por esos días, desde un carro, a un colega le habían vaciado en el pecho y en la cabeza el cargador de una pistola. Subió el volumen del radio. Un pasajero tamborileaba sobre la barra del asiento 265 José Libardo Porras Vallejo delantero, otro imitaba el ritmo con un zapateo; dos ancianas hablaban de la enfermedad de una amiga; un hombre le contaba a otro que en la empresa donde laboraba habían despedido a ocho o diez esa semana; un muchacho y una muchacha se miraban con nerviosismo: al bajar, él ofrecería acompañarla y ahí nacería una amistad o algo de más envergadura. Hombres y mujeres se apretujaban, se tocaban, se manoseaban. Ese microcosmos ni le iba ni le venía a Omara. El sol le castigaba la pierna, el brazo y el hombro y el viento que entraba por la ventanilla no alcanzaba a mitigar el sofoco; la blusa se le pegaba a la espalda. El centro de la ciudad era un mundo de carros en filas que no fluían, como la sangre en una arteria con trombosis, nubes de smog, frenazos, pitos, motores. El autobús se estacionó a vomitar gente. Vomitó a Omara. Gerardo la vio por entre los transeúntes; su silueta se mimetizaba, aparecía y desaparecía. El corazón le saltaba: conocería el lugar de trabajo de Omara y algún día aparecería allí con un ramo de flores. Por momentos pensaba en abandonar el auto y seguirla a pie, pero se lo desvalijarían o los agentes de tránsito le pondrían una multa. Ella caminó por la acera de la carrera Carabobo hasta el cruce con la calle Caracas, donde se metió a un establecimiento: Bar Metropolitano. Él esperó, tal vez la había llevado ahí una emergencia del estómago o de la vejiga, o iba a comprar algo. Un cuarto de hora. Media hora. Una revelación: Mundo BB era, en realidad, Bar Metropolitano. Pensó: No es obrera sino puta. ¡Puta! La palabra, 266 cuyo lugar debieron haber ocupado “mesera” o “camarera”, más objetivas, englobaba todos los sentidos. Ni ramera, ni prostituta, ni zorra ni meretriz. Ninguna otra le llenaba así el panorama de significados. No experimentaba rabia ni dolor ni nada, como si lo hubiera sabido, como si la revelación hubiera sido un anestésico. O tal vez era el pasmo que produce la ocurrencia de un fenómeno para el que no se estaba prevenido. Se desvanecieron en su memoria los ratos de felicidad junto a Omara, unos apacibles y otros emocionantes, el último de los cuales se remontaba a un par de horas. Sólo existía el presente: Omara no trabajaba en una fábrica de confecciones sino en una cantina, y a él no necesitaban enseñarle en qué consistía ese trabajo. Debe ser la preferida, murmuró, debe tener su clientela. ¿De qué les hablará a los hombres en la cama? Una revelación que iluminaba y ponía a ambos en sus lugares respectivos: ella, una puta; él, el enamorado de una puta. Habiendo tantas, no podía correr detrás de una puta ―la palabra, con sabor de vino avinagrado, le sabía a gloria―. Merecía una mujer con quién formar un hogar, no una de la calle; ésas estaban para pasar el rato y gozar. ¿Qué venda le había ocultado ese aspecto de la viuda, madre de Elisa? Pues una mujer, reflexionaba el que recién pasara de las tinieblas a la luz, aferrado al volante y sin descuidar la puerta del Bar Metropolitano, no se dedicaba a la putería si en sus adentros no era puta, si no lo llevaba en la sangre. 267 José Libardo Porras Vallejo Podían existir razones, por ejemplo el hambre, pero ésas no eran sino motivaciones exteriores; lo que determinaba que una mujer o un hombre escogiera un oficio era lo que corría por sus venas. Uno es lo que es, filosofó el iluminado. Yo no sería chofer si no lo llevara en el alma. Semáforo en verde. Los otros conductores lo apremiaban, él aceleró y desapareció. En el futuro ¿merodearía por el sector como un científico que repite la prueba para comprobar que el resultado no era un azar sino consecuencia lógica de un proceso? No. Tenía que despedirse de Omara. ¿Con cuántos se habrá acostado? Si diario lo hace con uno, son treinta al mes. No recordaba cuánto llevaba en el mundo de ficción BB, en el oficio antiguo e ignominioso, y desistió de efectuar cálculos. Con cuántas se había acostado él, no tenía relevancia; él era el hombre. El hombre es de la calle y la mujer de la casa, dijo, sin embargo no lo creyó: olió que esa frase era una bobada. Las reflexiones no alcanzaban a borrar la imagen de Omara y, al contrario, ella se agigantaba, se revestía de misterio. Comprendió con horror que podría ser el único en el mundo al que le estaría vedado comprar su cuerpo por un rato. Con el objeto de ganar una apuesta, un borracho se le arrimó por la espalda y la apretó contra sí, le besó el cuello, le metió las manos bajo la falda y la blusa y comenzó a moverse con ademanes de estar poseyéndola. Omara cogió del mostrador una botella 268 de cerveza, giró y lo golpeó en la cabeza, en el frontal, donde raleaban unos pelos de mazorca tierna, unas lanillas. Los vidrios volaron, él se llevó la mano a la herida, vio la sangre y, maldiciendo, sacó un pañuelo y comenzó a limpiar su cara. Cuando los otros llegaron a auxiliarlo, ya Omara estaba en el cuarto de baño lavando inexistentes salpicaduras de sangre en su rostro y en sus brazos, llorando de horror, sin captar lo que con risas se hablaba en el tumulto. Imaginó al abusador en el piso con los brazos en aspas, sin resuello, en el charco de su sangre, igual a Jairo y a Jairito. Lo maté, lo maté. No pasó nada, Omara, fue más el escándalo, le informó una mujer del otro lado de la puerta. Vio en su mano el pico del envase, lo arrojó al recipiente de la basura y salió. Tres colegas la rodearon. ―Ojalá con esto aprenda a respetar ese hijo de puta ―dijo la colega número uno. ―Algunos malparidos quieren gozar gratis ―agregó la número dos. ―Si alguien me hace eso a mí, yo sí lo mato ―remató la número tres. El sacador de cerumen, que había intentado llevar a Omara al “matadero” y se quería sacar el clavo de su rechazo, como si la fuera a fusilar, la llamó con un gesto: ―Vea Omara, usted es muy cismática, usted se cree muy decente, de mucha clase, y eso me está trayendo problemas con la clientela. Si es tan santa vaya a otra parte a hacer milagros. Ya no la queremos aquí. Desocúpeme y vuelva dentro de una semana por lo que le debo... Y agradezca que no le cobramos perjui269 José Libardo Porras Vallejo cios ―ella separó los labios, si para protestar o para pedir perdón lo ignoraba; él la atajó―: Nada. No me diga nada. No quiero oír ni una palabra. Ya lo dije: váyase y vuelva dentro de una semana por su plata. Adiós, adiós... Un menor de veinte años, testigo de la escena infamante, se arrimó. ―Vámonos a hacer el amor. ¿Cuánto vale? ―corriendo el riesgo de que también le estallara una botella en la cocorota, se quedó a la espera de una respuesta. La cismática continuó aguardando que el administrador le entregara el bolso, de codos en el mostrador, sorda a la proposición: ya había aprendido a oír sin oír ―y a decir sin decir, a ver sin ver, a tocar sin tocar, a sentir sin sentir, a ser sin ser―, renuncia que le proveía una fuerza del ámbito de la resignación: así era la vida ahí y no la podía cambiar. Se la había pasado enviando mensajes telepáticos a quienes entraban, suplicándoles que se sentaran en una de las mesas a su cargo, pero al parecer la vehemencia del ruego los espantaba. Y al cabo se le aparecía ese bebedor de cerveza preguntando cuánto valía. Pensó: Qué tal acostarme con un hombre por plata, qué tal ser como las otras. Olvidó al proponente y, en cambio, recordó que no podría cancelar al otro día la cuenta del agua ni pagar las fotocopias que Elisa necesitaba para la asignatura de sociales. El administrador le arrojó el bolso a las manos, le dio la espalda y pasó a la caja. Omara se dispuso a salir. ¿Adónde ir? Vagaría por las calles mientras llegaba su hora de abordar el colectivo. 270 ―Dígame cuánto ―le insistió el parroquiano. Ella ni lo determinó. Una voz le gritaba “¡Peligro!” y sus ojos parpadeaban enviando un S.O.S. Pensó: Qué tal ser de ésas. Y enseguida: Yo no lo haría por vicio sino por necesidad. En la puerta se detuvo y miró atrás. El hombre la abordó. ―¿Cuánto? ―¿Cuánto qué? Él calló. Tal vez no había bebido suficiente para liberar la lengua o consideraba una obscenidad lo que le había propuesto y no tenía tripas para repetirlo. Omara lo miró con desprecio y acabó de salir. ¿Cuánto? Dedujo que si exagerara su cobro se lo quitaría de encima, lo que no sería necesario porque él se había quedado en su sitio: le propondría el doble de la tarifa de las otras. El cliente, que todavía miraba a la puerta, la vio reaparecer ya sin esos gestos de enojo que la afeaban. La bella, cortada por la juventud del encaprichado, que casi igualaba en edad al novio de Elisa, tornó a partir. Él la siguió. Entraron a un hotelito donde los atendió desde su sueño una vieja que, gracias a Dios, podría haber llegado su esposo, su madre o su hija y no se habría enterado porque ni siquiera levantó la cara. ―¿Quieren cama redonda o común? ―bostezó. Omara no había visto camas redondas. ¿Dónde estará la cabecera? Él, enemigo de darle vueltas a las cosas, pidió una común. La recepcionista, que al caminar arrastraba un pie encalambrado por la posición en su asiento, los guió por un pasillo con una alfombra roja en ruinas 271 José Libardo Porras Vallejo y luego por una escalera hasta la habitación 203. El contemporáneo de su yerno le entregó unos billetes y cerró la puerta. A cada lado de la cama había una mesa de noche; al frente, otra con un cenicero, un ventilador, dos toallas y dos pastillas de jabón; en la pared, ladeado, el retablo de una desnudista en la playa; a la derecha de la cama, un hueco para ingresar al cuarto de baño donde había una ducha, un sanitario y un lavamanos que en sus orígenes debieron ser blancos, un espejo en la pared y una papelera de plástico en el piso. Un aroma a pino empalagaba el aire. Omara graduó el ventilador al máximo y, desde un rincón, vio al joven NN despojarse del calzado, el pantalón y la camisa y disponer todo cuidando que no se fuera a arrugar. El seductor conservó los calcetines. Sus movimientos, aunque apresurados, eran precisos. No está borracho, pensó Omara. Habría preferido que lo estuviera. Él se le aproximó y, antes de que la tocara, ella descargó la cartera y se desvistió en un dos por tres. Se tendió en la cama. El joven la cubrió con su cuerpo: su intención era acariciarla como si la estuviera despojando de un velo tras otro, infinitamente, y comenzó a besar, a lamer y a babear, eso le parecía a ella. La relamida y babeada, tratando de contener la respiración para no sufrir su aliento a colilla de cigarrillo y cerveza, asqueada de la humedad y la tibieza de sus manos, miraba al techo. Sonaban motores de carros, alegatos de borrachos y traquidos de la cama en la 204. Con el tenorio aplastándola e hiriéndola por dentro, 272 Omara contaba, recontaba y seguía en sus vuelos a una familia de chapolas que giraban alrededor de la bombilla pegada a un plafón ennegrecido por mierda de insectos. Él parecía dar sus últimos estertores, o eran los primeros de su vida. La contadora de chapolas, intentando evocar los gozos del amor, se vio en una carnicería: era cada una de las piezas sanguinolentas colgadas de los ganchos, trozos de cerdo y de res que crecían hasta ser cerdos y reses completos que respiraban, gruñían y bramaban aunque seguían descomponiéndose y enjambres de moscas los devoraban. El amante dio unos grititos de ahogado y, ya sin voluntad y sin aire, cayó sobre el bulto de carne en que se había metamorfoseado Omara, que empujó, lo retiró y se sentó al borde del camastro. El satisfecho ―o insatisfecho y vacío, nadie podría establecer las diferencias entre una y otra sensación―, que por sus dieciocho o diecinueve años podría ser Wilmer, apretó los párpados e intentó rodearla por la cintura; Omara corrió al baño, se humilló ante el retrete y, con la ayuda del índice derecho en el paladar, vomitó. ―¡Déjeme la plata ahí! ―le ordenó. Si el guapo no cumplía lo siguiente era matar. Déjeme la plata ahí. Las palabras le resonaban. No podía creer que fueran suyas. Se echó agua en el rostro y con papel higiénico se limpió las narices. Oyó el golpe de la puerta. Ya, sabiéndolo fuera, el hombre, quien ni siquiera alcanzaba los abriles de su hermano Benjamín, le inspiró empatía: no había hallado lo que buscaba y por esa razón se había echado a perder cuanto antes, sin alharacas, o se había llevado 273 José Libardo Porras Vallejo un chasco de ella o de cuanto ella le hubiera representado. Bajó la palanca del tanque. Le pareció que habría sido lícito vomitar en la alfombra. Sonrió. Fue a la mesa donde estaba la ropa. Cogió los billetes y los guardó sin contarlos. Lloró con un llanto recóndito, con un lagrimeo. Ecos del alboroto de la calle se filtraban por las rendijas de la puerta y, con el ronroneo del ventilador y el follón que producía una maja en la 202, al parecer los sonidos de la embriaguez y la concupiscencia, le impedían concentrarse: había sufrido un derrumbe, había perdido una posesión que no conseguía nombrar. Regresó al baño y entró a la ducha. Se mojó, se llenó de jabón y se restregó con vigor los pechos, el vientre y el pubis: un poco más y se habría desollado. Intentó recordar el rostro del hombre, su cuerpo, su voz. Nada. Tuvo la balsámica impresión de haber copulado con un fantasma; experimentó una satisfaccioncilla al saber que podría pagar las cuentas y dar gusto a su hija, comprarle más cosas de las necesarias para disuadirla de estar formulando preguntas con aguijones. No le había pasado por la mente que un día, de súbito, como si la hubieran botado ahí dormida y acabara de despertar, se hallara en el corazón de un laberinto de mesas y sillas, a punto de enloquecer por el bullicio, desfigurada por el humo y las luces de neón, de aquí para allá por charcos de cerveza y de escupas con gargajos, con una bandeja de copas y botellas en sus manos, sin escapatoria, obligada a sobrevivir. 274 Tal contingencia no había cabido ni en sus pesadillas. Ahora resultaba que ese mundo, que languidecía a la luz del sol y vivía al amparo de la luna, era el suyo. Un mundo vasto, hasta donde puede ser vasta la noche, no obstante repetitivo: en ninguno de sus frentes faltaba el sacador de cerumen, el borracho hijo de puta y malparido que no sabía de respetos y pretendía gozar de balde, el merodeador de dieciocho años, del que ella podría ser mamá, listo a chapucear en el pantano del amor comprado. Un mundo donde el cuerpo, descuartizado a través de los milenios con un hacha atávica, era el centro aunque se reducía a los órganos del comer, el beber, el cagar, el mear y el copular; a la redonda de eso que no era sino un muñón sin alma, o con un alma chata gracias al imperio de la carne, gravitaban las amistades y los amores, las ideas de bueno y malo, las concepciones de belleza y fealdad, la economía, el lenguaje. Muéstrame el culo y te diré quién eres. Te diré cuánto vales. Un mundo irreconciliable y sin contacto con ese otro en que el eje era su hija. Vivir consistía en ser agua aquí y aceite allá. Aquí la madre y allá la hembra. La madre insuflaba a la hembra resolución y piedad, atributos de la maternidad; la hembra daba a la madre coquetería. Una a otra se preñaban de misterio. Una complementaba a la otra. En la caliginosa noche Omara aliviaba el insomnio de Dráculas anónimos para alimentar en la claridad del día los sueños de Blanca Elisa. Caer y levantarse, caer y levantarse. No significaba nada que se tuviera que arrastrar con tal de propiciar el vuelo de ésa que era 275 José Libardo Porras Vallejo ella misma en una versión mejorada y a la vez su posteridad; si en su comportamiento de ahora ante los ojos de los demás relumbraba la ignominia, en el futuro de la hija resplandecería la grandeza. ¿Cuándo sería ese futuro? Ahí culminaría su tarea y no le dolería morir porque ya ninguna meta ejercería tanto atractivo. Tenía que tener paciencia y confianza en el tiempo. El tiempo la tendría que juzgar por el fin; el tiempo echaría tierra a los medios. ¿Mundo BB? No encontraba qué le podía haber inspirado ese nombre para la fábrica donde supuestamente trabajaba. ¿Sería por la “b” de bar? Un submundo ése de los bares. Y si no había imaginado que un día descendería en él, menos había imaginado que a pesar de creerse muy decente, según la acusación de aquel administrador que la mandara a hacer milagros a otra parte, se pudiera amoldar con semejantes facilidad y prontitud: sólo unos meses atrás, nadie que asegurara conocerla, ni siquiera ella, la habría previsto conduciéndose con esas seguridades de veterana, derrochando atractivo, aparentando apetitos, toda oídos, dispuesta al intercambio y el comercio. El inconveniente era la paga, que no permitía ahorros ni prodigalidades y la condenaba a vivir bajo la regla de pobre de “volador hecho, volador quemado”. En fangales de más o menos esa profundidad chapoteaba Omara camino de la pensión cuya entrada servía de atalaya a su amiga la Zarca para aguaitar a los clientes. Por estar invadidos los andenes por vendedores de 276 frutas y quincalla tenía que caminar por el borde de la calzada. Los carros pasaban rozándola, sacándole chispas del costado y bañándola de viento tibio. Ni un árbol en la tierra, ni un ave en el cielo. Ésas eran las abigarradas calles por donde ya se podría desplazar a ciegas, guiada por los olores y los sonidos, aun así sentía que le llevaban a un recoveco inexplorado, a un antro, no del centro de la ciudad sino de su alma. Cómo iría a actuar, lo sabría cuando estuviera allí. Miryam dejó la manada y salió a recibirla sin asombros, quizá la había estado esperando. Omara ni la saludó. ―Doña Miryam, quiero trabajar ―¿Quiero? Pensó que la palabra correcta habría sido “necesito”. La Zarca se carcajeó. ¿Doña Miryam? Era doña Miryam en el barrio; en la calle tenía que ser la Zarca, de otro modo fracasaría. ¿Qué hombre que estuviera casado con una Miryam, tanto si la amaba como si no, se querría acostar con una prostituta llamada Miryam también? Sabía que era menester una segunda identidad para encarar la calle, que en la calle no funcionaba “doña Miryam”; tampoco “Omara”. ―Aquí no soy doña Miryam sino la Zarca. Y usted es la Fugitiva ―dijo. ¿Fugitiva? Omara sintió que por fin se le revelaba la esencia de su naturaleza. ¿Qué soy? Soy una fugitiva. Fugitiva. El sonido era un néctar. ―¿La Fugitiva?... Sí. Me gusta la Fugitiva. Soy la Fugitiva. La Zarca la llevó con las otras mujeres. 277 José Libardo Porras Vallejo ―Amigas, les presento a la Fugitiva. Ella va a trabajar con nosotras. Se arrimaron una a una. Una amiga más, bienvenida, decían al extenderle la mano a Omara. La Caleña, la Flaca, la Mona… La Zarca se puso a componerle el maquillaje; ella se quitó los pendientes que le había regalado Gerardo y los echó al fondo de la cartera. ―Si no ofende a nadie, nadie la ofende ―la Zarca le fue confeccionando la lista de trucos, reglas y códigos como quien presenta la lección que debió memorizar, como si recitara un poema aunque en la vida no había leído ni uno, como con la mente en las nubes―. Mi lema es: respeto para que me respeten, y si no me respetan me hago matar. No se ponga con escrúpulos que los escrúpulos nadie los agradece, y sáqueles a los hombres lo que más pueda... Los señores pasaban aparentando fastidio cuando deseaban echar un polvo y hallar con ellas la dicha que les escatimaban en sus hogares. ―Papacito, vámonos a hacer cosas ricas, lo que más le guste ―proponían la Caleña, la Flaca y la Mona―. Vea la clase de hembra que soy, y soy suya… Algunos, hastiados de la abstinencia, se les arrimaban con más o menos decisión y les acariciaban las nalgas y los pechos mientras regateaban el precio de llevarlas a la cama un rato; otros, ya se sabe, pretendían gozar gratis. Al grupo se acercó un jubilado con sombrero y pantalón de paño y camisa blanca de mangas largas abotonada hasta arriba. La Zarca le tomó una mano car278 gada de argollas de acero inoxidable con piedras rojas y calaveras, y le acarició la barriga, la entrepierna y, de paso, el bolsillo. ―Cómo está de arrecho; qué cosa tan grande ―pensó: Hoy acaba el mes, viene de cobrar la pensión. El arrecho, orgulloso de su arrechera, sonrió. La Zarca miró a Omara. A esa presa de caza mayor no la podían dejar escapar. ―¿No le gusta ésta? ―le jaló la blusa en el cuello y le destapó los pechos―. Vea qué tetas ―le puso la mano del donjuán en la cadera―. Qué trasero ―le levantó un poco la falda―. Y las piernas... La Zarca exaltaba las cualidades de la novicia como un ganadero que rematara una res o, en la colonia, un esclavo. El jubilado, que en casa no gozaba de esas maravillas, olvidado de las demás damas, del mundo y hasta de sí mismo, palpaba esa carne de bronce y por la corriente que le ascendía desde las yemas de los dedos sentía que se le despertaba la sangre, que no había muerto: los ojos le brillaban imprimiendo en la cara un aspecto de bobo, o de resucitado. La novicia ni tan novicia presentía que ese Lázaro iba a salivar. Por el influjo de canciones en que se pregonaba que la distancia era el lenitivo sin par para una pasión no correspondida, Gerardo dejó de frecuentar a Omara. Caía donde los viejos con paquetes de víveres que compraba por saldos y les charlaba un rato y reía a carcajadas para que lo oyeran desde arriba, pero no arrimaba donde ella ni a saludarla; si necesitaba entregarle algo a la que quería ser doctora para ayudar 279 José Libardo Porras Vallejo a los pobres, una propina o un libro, subía a su vivienda si la chica estaba sola. Su intención era castigar a Omara con lo que alguna de esas canciones denominaba “el látigo del desprecio”. Para esa mujer, aseveraba a Francisco o a Rosaura, ni un pensamiento, lo que es con ella no es conmigo, ésa ni me va ni me viene. ¿Omara? Antes me interesaba, ya no. ¿Acaso sus atributos no los tenían muchas de sus amistades de antes, incluso multiplicados? Decía no entender cómo había arriesgado su libertad, su bien más preciado, o el don que no tenía precio, por una arrabalera que no lo merecía. Me estaba embobando, repetía, sin darme cuenta me estaba amarrando la soga al cuello. Los esposos, que sabían leer lo que su benefactor pretendía manifestar callándolo, se preguntaban qué le podría haber dado Omara para llevarlo al punto de no importarle nada, salvo amarla a ella, y no entendían que un hombre se pudiera enamorar de esa manera tan irracional; no recordaban que en su época tal extravagancia sucediera, a no ser que el paciente padeciera un trastorno o un enyerbamiento. Pero mientras más recalcaba su libertad y más se entregaba a los placeres con las que eran iguales a Omara o mejores, más se robustecía la presencia de Omara. Omara por aquí y Omara por allá. Omara la única. Le sucedía lo que al barrendero con las cucarachas: Gerardo con ella para fuera y ella para dentro. Confinados en los pliegues de la trastienda de la memoria, los recuerdos retornaban con brío a causar más estragos, como las réplicas de un terremoto. Se volvía a ver en la construcción de la vivienda, en la 280 banqueta del ventorrillo, en el baile; volvía a verla echándose un poco atrás al destapar una cerveza, mesándose el cabello con el dorso de la mano, endureciendo la curva de la nalga y de las pantorrillas al empinarse para luego descargar su peso en la masa de las empanadas; volvía a oír su voz, los casetes de tangos y de boleros, los chirridos de los fritos en la sartén. Hasta la presencia de Ricardo y sus milicianos le despertaba la nostalgia. Diseñaba máscaras y disfraces en los cuales Omara la puta viera a un cliente del montón e ideaba gimnasias y juegos intrincados: obsequiarle unos calzoncitos y, sobre el asiento de la camioneta, quitárselos con los dientes, luego sentarla en sus piernas y, sin despojarla de la falda, cogerla mientras conducía por una llanura… Gimnasias y juegos a menudo con bordes de bestialidad. Mas, eran sólo juegos: sabía que si llegara a poseerla, en el futuro la desearía más y más o se hartaría de ella, que son las dos consecuencias potenciales de la posesión, y ninguna le atraía. Ardía de deseos por Omara, sin embargo no quería satisfacerlos. Quería y no quería. ¿Se podía entender esa paradoja? Si él no había sospechado que un día fuera a hallarse ante esa contradicción, menos la iba a comprender. Ésa era tarea para Francisco, el maletero de la terminal de transportes, y su esposa Rosaura: por tener más del doble de su edad habían visto más mundo y eso los calificaba para dilucidar los misterios del corazón. No en vano habían convivido medio siglo y procreado un hijo para ofrendarlo a la muerte, aunque los 281 José Libardo Porras Vallejo seguía acompañando con sutileza, sin dejarse ver ni tocar. Así, pues, Gerardo, el dador, los atosigaba igual con sus certezas y con sus incertidumbres ―su sentimiento, como todo sentimiento genuino, era un tósigo que necesitaba fluir y manifestarse, lo que precipita en la ridiculez a los espíritus sensibles―. Parecía un disco de acetato de 33 rpm rayado. Dele que dele a los mismos cuentos aunque, por esa manía de los enamorados de considerarse los descubridores del agua tibia, creía estar desvelando novedades. Si Omara esto, si Omara lo otro; Omara y yo, yo y Omara… Viajes, fiestas y lujos. Una lata porque eran fantasías del proveedor sin relación con su vida cotidiana, que era la de un camionero dedicado a los acarreos: fábulas, delirios, puerilidades. Frutas de madurez reluciente con la pulpa picada por gusanos, lo que son las fantasías cuando aparentan mucha belleza y no tienen nada de verdad. Ellos, los proveídos, en compensación, debían de soportar. Si el incierto, siendo el actor protagonista de esa historia que él mismo había escrito casi sin palabras, o al menos no con las adecuadas, no la comprendía, menos la iban a comprender los ancianos siendo no más unos auditores, los que escuchaban la versión fragmentaria que él iba recomponiendo en cada aparición allí con bolsas de mercado, en las que siempre había algún primor “para la del segundo piso”. Qué iban a comprender el par de vejestorios si su situación era la de un ciego al que llevan a una película de cine 282 muda de los albores del siglo veinte o a una de esas perlas de laconismo de los albores del veintiuno. ―Nosotros de eso no sabemos. Ésas son marranadas de muchachos ―le contestaba Francisco tras intercambiar unas miradas con su costilla, como corresponde a dos que se han fundido en uno solo. ¡Soy puta! Omara se reprochaba ser puta como cualquiera se reprocharía estar en una fiesta de los enemigos. Decía “Soy puta” con el escozor con que otros pueden decir “Soy médico” o “Soy ingeniero” cuando desearon ser cantantes o futbolistas. Ella, al margen de lo que eso significaba y de las vicisitudes que conllevaría, ignorante de que un nombre es un destino, había pretendido ser Omara. Nada más. La Zarca hacía su profesión de fe: ―Soy puta, ¡y qué! Ni una partícula de auto conmiseración. Su declaratoria evocaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob diciendo a Moisés “Yo soy el que soy”, entonces quien la escuchaba, supongamos el jubilado de sombrero y anillos de hierro con piedras y calaveras, igual que el patriarca sentía desconfianza y de inmediato la seguridad de que nada podría dañarlo, y de que con orgullo podría recorrer el mundo lanzando su grito de guerra, proclamando “Soy mecánico, ¡y qué!”, o “Soy zapatero, ¡y qué!” Lo que en la fórmula “Soy puta, ¡y qué!” se podría calificar de cinismo no era sino una manifestación de lo que los milicianos y el profesor de sociales de Luz Marina y Elisa designaban con el título “solidaridad de cla283 José Libardo Porras Vallejo se”, una voz de aliento, un ¡hurra! para los nadies que la requerían. A Omara, que habría querido reconciliarse así con su sino, le daba por profundizar en el sentido de la existencia y examinar su misión en la Tierra. Soy puta. Era cierto en el significado estricto y tacaño de vender su cuerpo, pero ésa era sólo una cara de la moneda de múltiples caras que era su vida, como se ha planteado. También podía decir Soy santa. “Soy puta” y “Soy santa” le sonaban con idéntica música. ¿Quién que pueda expresar de otro o aun de sí mismo una virtud no tendría que expresar la mancha que es su correlato? Soy puta. Se lo restregaba con la esperanza de que la reiteración desmantelara de contenido a ese vocablo o al menos le fuera limando las aristas que le daban tintes de vejación. Cuán distinto repercutían en su interior esas notas cuando brotaban de las oquedades de otro. Con palabras, gestos, miradas y actos, incluso con silencios, clientes y transeúntes, hombres y mujeres desde niños hasta viejos, le subrayaban Usted es puta. La puta miraba a otro lado por deber profesional, no obstante la carcomían el coraje y el tormento, no porque unos peleles le colgaran esa chapa sino porque el sarcasmo con que sazonaban la frase le troceaba el espíritu; padecía como si se estuviera contemplando en una foto donde le faltaran los brazos y las piernas: era puta pero también era mamá de Elisa y del finado Jairito, viuda de Jairo, hija de Raquel y huérfana de Ramón, hermana de Benjamín y de Augusto aunque a éste se lo hubiera 284 tragado la guerra, amiga de Francisco, de Rosaura y de Miryam. No era ecuánime reducir tamaña totalidad a uno solo de sus componentes, sin embargo así operaba el lenguaje: por muy probas intenciones que tuvieran esos peleles, no disponían de medios. ¿Y Gerardo? Él no clasificaba en sus categorías. ¿La asistía el derecho a considerarse su amiga? ¿En su historial había méritos para merecer la amistad de un caballero? ¿Los había para merecer siquiera la amistad de una mujer como la Zarca? Amistad, hermandad y maternidad, reflexionaba, eran premios que le confería a uno la vida por los sacrificios. Quizá por su oficio, al que los camanduleros asociaban la lujuria, los que ella llamaba amigos renegaran y ya no quisieran ser sus amigos, ni la madre su madre, ni los hermanos sus hermanos, ni los muertos sus muertos. ¿Era digna de que Elisa la reconociera en la dignidad de mamá? La Zarca, reacia a sus metafísicas silvestres, reponía: ―Usted quiere sacarle capul a una calavera. ¿Qué somos? Mujeres pobres. Mujeres y madres. Elisa y Luz Marina avanzaban por La Principal defendiéndose la cabeza con cuadernos para que el sol de Medellín no se las fritara. Catalina las vio desde el andén donde se hallaba jugando parqués. Que Wilmer se hubiera encaprichado de ese grillo sabiendo que ella estaba dispuesta a darle de su cuerpazo lo que le pidiera, unas partes o el todo, era un contrasentido y un enigma; a ciertos hombres les faltaba 285 José Libardo Porras Vallejo criterio y tenían el gusto en los zapatos. Arrojó los dados, contó, quedó en seguro y suspendió la partida. ―Vean quién viene allá, la gran señorita del barrio, la que se cree miss Colombia, la última Cocacola del desierto. Inició la parodia de un caminado que podía ser tanto el de Elisa como el de Luz Marina, no sin algo de gracia: una nalga arriba, la otra abajo; una nalga arriba, la otra abajo. Los jugadores rieron y aplaudieron: la buena moza tenía talento de comediante. Ella se animó a satisfacerlos. ¡Que gozaran a costas de su enemiga! Las dos que se creían la gran señorita del barrio y la última Cocacola del desierto cambiaron de acera, con esa atravesada más valía interponer distancia. ―Tan creída, sabiendo que la mamá putea en el centro ―sintió un descanso: el absceso había estallado y por fin liberaba la pus, el veneno que amenazaba con pudrirle las entrañas. Las dos miss Colombia se detuvieron a observar a la envenenada. ¿Por qué se metía con ellas? ―Está deschavetada por la vagancia ―murmuró Luz Marina con un dejo de supremacía: por no ser vagas y estudiar un cúmulo de horas al día, estaban a salvo de esa clase de desórdenes. Elisa contempló a la hija de doña Miryam, la de las recetas de cocina, a través de los ojos a cuyo verde oscurecía la sombra de las pestañas, le posó una mano en el hombro y negando con la cabeza le aconsejó: ―No le prestés atención. ―Hablo con vos ―Catalina acusó a Elisa con un 286 ademán de troglodita―. Te creés una reina y tu mamá putea en el centro. Hasta yo la he visto. La víctima entendió: la deschavetada se dirigía a ella. Pensó en desmentirla, instarla a que se retractara, le restituyera la honra y le pidiera perdón delante de sus compinches, y ella la perdonaría, pues todo habría sido una alucinación por la vagancia. Con su indulgencia restablecería el orden del mundo. Pero la afrenta se abrió paso por entre esas consideraciones y penetró con el rigor de la verdad en su mente y en su espíritu. Jamás un grupúsculo de palabras le habían comunicado tanto: su mamá era prostituta. Las palabras no le sonaron como si designaran un objeto sino como si fueran el objeto. La vaga, la jugadora de parqués, no requería de más pruebas: acababa de plantarle ante los ojos a una mujer en una esquina a la espera de un cliente que por unos pesos compraría el derecho a gozarla, a hacer lo que le dictara su lascivia, y esa mujer mercancía era su mamá. La desilusión. Había creído ser su amiga, más que su hija, y a las amigas no se les mentía. Si mentía su mamá, todo era una engañifa. No convenía dar crédito a nada ni a nadie porque todo, cosas y gente, era sino apariencia. Como un cegatón recién operado de cataratas volvió a ver volúmenes, contornos, sombras y colores: los horarios de la madre, la renuencia a hablar de su trabajo, la amistad con la vecina, el bolso del que ella extraía billetes para mecatear, la holgura, en fin, no se debían al trabajo en una fábrica de confecciones sino a que era una mujer de la calle, una mujer de la vida. Una ramera. Sus sueños también habían 287 José Libardo Porras Vallejo sido una farsa: nunca nadie le permitiría abandonar el lodo, volar y prosperar, adonde fuera continuaría siendo lo que ya era: la hija de una prostituta. Esa marca no se le borraría. Le habían impuesto una condena, una cadena perpetua, y le habían asignado su propia vida por cárcel. Y quién sabe si no terminaría siguiendo sus pasos. Estaba sola, no tenía nada ni a nadie, ni ella se pertenecía. Envidió a Jairito o, mejor, envidió su muerte, su estado de descomposición que, no lo dudaba, no era más lamentable que el suyo. Le faltaba el aire; las piernas le temblaban, iban a ceder, no aguantaban el peso de la realidad. Ni con las noticias de los asesinatos de su papá y de su hermano había padecido un dolor y una tristeza con esa intensidad y que la copaban por dentro y por fuera, y a los cuales sólo remediaría dejar de comer, de beber y de respirar. Puesta a escoger, habría elegido el aviso de que Omara acababa de estirar la pata, o de que ella iba a hacerlo. Imaginó con alegría macabra la fosa sin fondo donde yacería hasta el juicio final. “Tu mamá putea en el centro”. Con esa oración le ceñían una corona de espinas. Una de las maldiciones que más había temido le caía del cielo. De tanto verla en otros, en particular en su amiga Luz Marina por quien sentía pesar, había temido dicha maldición, es decir, presentido, y por creerse inmune, por vanidad, no había cumplido su deber de prevenirla. Se debía haber resignado a vivir con modestia, cavilaba, se debía haber dedicado a vender chucherías en el colegio para ayudar en sus gastos, le debía haber advertido a Gerardo de sus 288 temores... ¿Hasta dónde, con sus exigencias, era la causante del infortunio? ¿No la había empujado a él confundiendo adrede necesidad con glotonería y demandando superfluidades, diciendo me falta esto, me falta aquello? Durante meses se había alimentado, vestido y dado gusto con plata de la prostitución: le provocó vomitar y apuñalear la ropa. El barrio entero lo sabía, menos ella. Se había considerado superior a los vecinos, por encima de sus temas de interés y sus hablillas, y ahora resultaba que esos temas y hablillas a ella atañían. Al de la vanidad había agregado los pecados de orgullo y suficiencia. Al principio Luz Marina juzgó una exageración las metamorfosis del rostro de Elisa: estaba envejeciendo años en segundos, en un dos por tres pasó de adolescente a anciana. No es para tanto, pensó. La iba a reconvenir pero se refrenó al verla a las puertas del llanto. Deploró no poder ayudarla. Sabía qué se sentía, qué significaba ser condenada por culpa del oficio de la mamá, sabía lo que era llevar una campanilla al modo de los leprosos y conocía la inutilidad de cuanto ella dijera o hiciera. Odió a Catalina, quiso cogerla del pelo y arrastrarla, barrer la calle; entonces debería hacerlo con el barrio: esa loca expresaba sin tapujos un conocimiento colectivo. Elisa se alejó a trancos, luego emprendió carrera. La atormentaba una sensación de suciedad como si se hubiera cagado en los calzones y ya la rondara una nube de moscas, y quería tener alas y volar lejos de ahí, de la ciudad, del país, y ocultarse donde nadie la conociera, en una cueva, en un convento, iniciar una 289 José Libardo Porras Vallejo vida en otro continente. ¿Con qué cara volvería a pasear por esas calles? Luz Marina trató de alcanzarla para decirle que eso no tenía importancia, que no eran las únicas, que la suya, la de ellas, era la historia de medio barrio y que en el resto de la ciudad y del país, miles, cientos de miles, incluso ricos y de familias de prestancia, tenían que avergonzarse más. Palabras de consuelo que ni a ella servían. Omara se sobresaltó al oír la premura con que golpeaban la puerta. ¿Irían a matar a alguien? No hacía mucho había presenciado un crimen: un muchacho corría suplicando que le ayudaran: ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me van a matar. A mitad de cuadra tropezó, cayó y el perseguidor le dio alcance, se inclinó a su lado y empezó a propinarle machetazos que sonaban en el cuerpo parecido a cuando se golpea la tierra con un palo. Corrió a abrir. La hija entró como el proyectil de una catapulta, subió a saltos las escaleras y se precipitó en la vivienda. ―¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Omara entró detrás y encontró a una fiera sacando del armario los vestidos de ambas, los que había comprado con el dinero de la noche, y arrojándolos contra las paredes. ―Ya lo sé todo. Hasta el perro y el gato lo saben. Omara la dejó desfogarse pateando y pisoteando la ropa, incluidas cobijas, sábanas y toallas. Algún día tenía que pasar. Agradeció que el furor de la hija se limitara a los destrozos y no pasara a los interroga290 torios. Descansó porque ya no se tendría que jorobar estudiando cómo poner a Elisa al corriente de la verdad. La vida, a su ritmo, por sí misma iba colocando cada cosa en su sitio. Era el punto final. Ahí paraban años de dedicación. Elisa huiría a Urabá, a casa de la abuela, donde no la tocara su deshonra. Ya no compartirían lasagnas con salsa napolitana ni tendrían conversaciones de sobremesa; dormiría sola en el colchón. La vida o Dios o lo que fuera la seguía saqueando con diligencia de cuanto le había dado con mesura y hasta con cicatería. Un despojo tras otro. Pronto le expropiaría a la hija, la carne de su carne. De haber sabido que nada era de uno para siempre habría rehuido los apegos y no sufriría, no estaría a merced del dolor, que cada vez le enseñaba un arma nueva: ayer, antier y trasantier la muerte, la humillación y el hambre; hoy la soledad y la ignominia. ¿Qué le depararía el porvenir? ¿Valía la pena ilusionarse? ¿Quién era ella, acaso una elegida, para no esperar sino desdichas? Ante el reguero de ropa en el piso, Omara se llevó las manos a la boca: le urgía llorar sin que le oyeran. La violencia de su niña contenía rabia, dolor, desconsuelo, desconfianza, amor propio herido, rencor, venganza. Ésa no entraría en razón ―además ¿en cuál razón?―, por siempre le negaría el perdón restregándole en la cara su vergüenza. No le brotaban las lágrimas. La posesa pasó por su lado rumbo a la cocina sin mirarla, ejerciendo el derecho a la execración. “¡Tas! 291 José Libardo Porras Vallejo ¡Tas!” El estropicio de los platos de loza hendió el aire. Quién sabe qué otras espinas se estaba sacando. Omara seleccionó las prendas de Elisa, las apretó contra el rostro y se arrodilló en el colchón en posición fetal. Elisa había bajado al centro de la ciudad dos o tres veces, a La Minorista, para ayudarle a su madre a cargar las bolsas del mercado. El centro había sido el límite; lo demás era una incógnita, un mundo de misterio como podían serlo Praga, París o New York. De haber extendido sus excursiones más allá de esa frontera no se habría sabido comportar, no habría sabido ni cómo hablar. Hasta en el centro había lugares míticos: de no ser por la tele que veían en el liceo, a sus ojos y a su corazón, hechos a la medida de Urabá y del barrio, los habrían deslumbrado la derechura de las avenidas con ceibas, los edificios de treinta plantas, las iglesias con campanarios y los monumentos que conmemoraban nadie sabía qué. Ahora Wilmer hacía de Virgilio. Bajaron del bus cerca del Policlínico Municipal, donde los dolientes se aglomeraban en procura de información sobre sus heridos: víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de atracos, víctimas de peleas. Si hubieran entrado al vestíbulo a novelerear habrían visto en el piso a un niño con una pierna astillada, a un muchacho en una camilla de latón con sus tripas en las manos y en otra, de cara al piso, a un travestido con una botella de gaseosa en el recto, los tres injuriando a los médicos y enfermeras por no volar a atenderlos, por dar prelación a los abaleados y apuñalados. 292 Tomados de las manos el par de pajaritos subieron por la calle Barranquilla; en el cruce con la carrera Bolívar ardía un basurero y el humo agregaba veneno al aire envenenado; una cuadra más arriba, dos hombres y una mujer ―¿o serían tres palos de escoba?― consumían alcohol y cocaína, o tal vez fueran un trío de fantasmas en asueto, tres habitantes del aledaño cementerio San Pedro; cuatro travestidos de blondas cabelleras en minifalda, con medias de seda y tacones alborotaban a la entrada de un salón de belleza. ―Esto es Lovaina, una zona de tolerancia ―le refirió las anécdotas que circulaban sobre Fernando Botero y Belisario Betancur en los burdeles a mediados del siglo, pero antes debió aclararle quiénes eran ellos. Elisa resumió: el primero, un artista que pintaba y esculpía gordos y gordas; el segundo, un presidente que había firmado un acuerdo chimbo con las FARC y había consentido el arrasamiento a sangre y fuego del palacio de justicia en Bogotá. Doblaron al sur y caminaron por el borde de la calle, por la bóveda umbría de los árboles, frente a las casonas y palacetes que, conjeturaba Elisa, habían sido diseñados con base en los cuentos de hadas y debían ocultar fantasmas y tesoros en sus sótanos y torrejones. Pisaron una alfombra de flores de guayacán, él recogió un puñado y las lanzó al aire delante de Elisa, que por unos segundos fue una novia a la salida de la iglesia y en lugar de granos de arroz le llovían escamas de oro. ―Esta construcción, antes de ser un centro comercial, era la Curia Arquidiocesana. ―¿La Curia? 293 José Libardo Porras Vallejo Le habló de un arzobispo, un jerarca cuya abyección no conocía fondo ni barreras y a quien, sin embargo, todos los caminos lo conducían a Roma. Ella deseaba saber más. Él parecía nombrarlo todo por vez primera y prometía algún día llevarla a conocer otras zonas y contarle sus historias. No dudaba de que con eso Elisa lo asociaría a Medellín, a cada uno de sus rincones; sin importar qué ocurriera, por siempre lo tendría en su mente: él sería el Cristóbal Colón, el descubridor de su ciudad, o su fundador; su Medellín habría empezado a existir a partir de él. Reposaban en una banca del Parque Bolívar, a orillas de la fuente donde cuatro o cinco desarrapados, aprovechando la ausencia de vigilantes, refrescaban la tarde. Al otro lado, en el atrio de la catedral que algunos impíos calificaban de “montaña de ladrillos”, un travestido presentaba su show: de un cajón sacaba prendas de vestir y otros objetos, se los ponía, se los quitaba, se los volvía a poner, correteaba, hacía contorsiones, cantaba, simulaba llorar, pelear, amar; los mirones, con ansias de verle las piernas y esos pechos de pedernal que aunque machorros ciertas mujeres envidiaban, no le perdían movimiento; terminó y cedió el escenario y el público a un mimo que por monedas ridiculizaba a paseantes desprevenidos. Mendigos arrastraban el costal de sus inmundicias. Amantes sin un peso en los bolsillos daban qué envidiar aplacando el deseo sin importarles que fuera domingo en el parque insignia de Medellín. Fotógrafos vendían sus servicios a sirvientas que rezumaban pachulí y a campesinos recién llegados en busca de 294 una quimera. Hippys, al abrigo de sus nostalgias de los setenta, apacentaban su vejez tejiendo manillas y collares y fumando marihuana: el humo de la yerba se mezclaba con el de los inciensos. A la izquierda, al pie del monumento al Libertador coronado de cagadas de palomas, grupos de sabios criollos discutían a gritos sobre política, religión y deportes: nadie oía a nadie, la intención de cada cual era oírse a sí mismo. Mujeres de la vida se tongoneaban con profesionalismo con el fin de subrayar sus virtudes: de acuerdo con las leyes de la belleza y la fealdad, cuando las virtudes eran reales el tongoneo las agraciaba, y sin duda podían cobrar más, pero cuando eran supuestas o fingidas hacía saltar el esperpento que las animaba; Elisa era una herida y ellas, esperpentos o no, a las que seguía con la vista buscando no sabía qué, pasaban rociándole puñados de sal; las había de su edad y de la edad de Omara, quizás algunas fueran madre e hija. Niñas de la vida y mujeres de la vida. ¿Cuántas provendrían de un pueblo de la costa?, ¿cuántas serían viudas?, ¿a cuántas les habrían desaparecido al papá y asesinado a un hijo? Por momentos la escocía una corriente de electricidad. ―Cuando niños nos parecían ricos los que vivían por aquí. Tenían este parque, edificios, iglesias, fuentes. Nosotros no teníamos nada, solamente los cerros para ir a cazar pájaros y a buscar pomas y guayabas... Wilmer conocía la vida y los personajes de ese parque y quería enseñarle a la novia. Ella por momentos parecía perder el interés y el entusiasmo: el mapa de su estado de ánimo, afín al de las tardes anteriores, 295 José Libardo Porras Vallejo aparecía lleno de picos y caídas. De pronto, él calló y se quedó contemplándola. ¿Qué le preocupaba? Su amada era una imagen del decaimiento: a ratos una pincelada de amargura le aguaba las pupilas, a ratos le resecaba los labios y se los hacía temblar. A él podía contarle, para eso eran novios. ¿Su preocupación tendría relación con él?, ¿el desamor había penetrado en su corazón y temía manifestarlo? No más con oler el interrogatorio de Wilmer, Elisa se contrarió. Preferiría oír más sobre arte, política e historia de Medellín y de Colombia. El conocimiento alimentaba el amor. Aspiraba a que en él perviviera la imagen de una mujer feliz porque ―lo había leído en un libro―, al contrario de las mujeres, los hombres amaban a las mujeres felices, y sus esfuerzos por ocultar su angustia habían sido estériles. Le pareció un error haber salido esa tarde, en sus circunstancias le correspondía el enclaustramiento. Pensó en asegurarle al preguntador que no era nada, que eran figuraciones suyas, que si había una anomalía la causaba el cansancio. ¿No habían caminado kilómetros bajo el sol? Mas, mentirle sería matar en embrión lo que, en la batahola y la pantomima del mundo, concibiera como un oasis de lealtad: el amor. Al mentir podría engañarlo a él, no a sí misma. ¿Y si le confesaba la verdad? No vislumbraba salvación. Si mentía mataba al amor en ella; si no, mataría al amor en él. Ningún hombre iba a admitir de compañera a la hija de una prostituta. No se ilusionaba. Él se mostraba comprensivo porque no imaginaba de qué se trataba pero cuando se ente296 rara ratificaría la condena, treparía a un pedestal, tal vez al del Libertador, llamaría a los transeúntes, los convocaría a su alrededor y les diría “Elisa es hija de una puta, véanla, fijen su imagen en la memoria para que la reconozcan y la pongan en evidencia donde la encuentren”, entonces la lapidarían. Los segundos corrían. El otro se impacientaba. ―Mi mamá es prostituta ―anheló que no la hubiera escuchado, que el viento se hubiera llevado sus palabras antes de alcanzarlo; él asintió y respiró a fondo, en paz―. ¿Vos lo sabías? ―abrió los ojos con incredulidad y decepción: ¿de qué otros asuntos sería también la única desinformada? En el futuro miraría con cuatro ojos y oiría con cuatro oídos. En una ceiba una paloma picoteaba el cuello de otra; eran grises y la luz por entre las hojas las hacía ver, por instantes, verdes, violetas y azules. Un niño perseguía a las palomas que buscaban migajas entre la grama y un cachorro de pastor alemán jugueteaba a su alrededor; dos jóvenes, padres del crío, lo controlaban y lo animaban a proseguir su persecución. ―En el barrio no hay secretos ―Wilmer le acarició el rostro, sacó su billetera y extrajo una fotografía―. Ésta se la tomó mi mamá quince días antes de que la mataran. Ese día vino a este parque y se tomó una foto. ¡Quedó bien! Tenía treinta y cinco y aparentaba treinta. La mató un policía porque no le paraba bolas. Y dijeron que fue por vender droga. ¡Mentiras! Ahí comencé a vivir con la abuela ―miró a la mole de amarillo y gris de los edificios del fondo, tras los árboles―. Antes de vender bazuka y marihuana, puteaba. 297 José Libardo Porras Vallejo Se tiró a la calle desde que mi papá nos dejó. Al verla en la cama con hombres yo sentía rabia; después, pesar ―besó la foto antes de guardarla―. Siempre la llevo conmigo. Desde ahí me acompaña. Es un amuleto, cuando voy a salir la miro y le rezo. Silencio. Les llegaban los pregones de los vendedores de frutas y helados, los acordes, por no decir desafinaciones, de la guitarra de un ciego, el barullo de los charlatanes junto al Simón Bolívar de mármol: uno argumentaba la existencia de Jesucristo, otro lo refutaba. Los envolvían las músicas de la ciudad. Como si estuviera divisando el paisaje por otra ventana, Elisa se soltó a contarle de Urabá, de cuando iban a la playa y por tener un bañador sin sujetadores su baño consistía en una lucha con el mar: las olas a empelotarla y ella a no dejarse; de los buques cargados de bananos; de la abuela, que se sentaba a la entrada de la casa a recibir el fresco y le debían prestar una tapa de olla para que se venteara bajo las enaguas, por entre las piernas, mientras paliqueaba con los vecinos; de los tíos; de las clases de baile en que su papá distribuía en el piso plantillas de papel numeradas para que ella, su hermano y su madre, los alumnos, aprendieran dónde dar el paso; del viaje a Medellín, del señor que lo sabía todo y hablaba de “traquetos”, y del llorón que Jairito deseaba arrojar por la ventanilla; de Rosaura y Francisco y sus conversaciones con un difunto; de Gerardo, que babeaba por Omara; de Jairito, de su odio sin paliativos hacia Gerardo. Se le acercó. Él la ciñó por los hombros. 298 Se miraron con una sonrisa de “yo sí sé mas no lo digo”, como dos que mutuamente se han perdonado. Gerardo y Francisco, quien de momento había cambiado su oficio de maletero por el de escanciador y cargaba una botella de aguardiente, recorrían la carrera Cundinamarca ojeando a las mujeres que desde las puertas de las pensiones prestaban su colorido a la calle. Ellas desplegaban sus mercancías y se ponían manos a la obra: ¡Papacitos! ¡Ricuras! ¡Buenos mozos! ¡Vean lo que les tengo! La Fugitiva alzó la nariz. Desde la esquina los olfateó, los vio y dedujo que la buscaban. Había añorado un reencuentro con Gerardo, la oportunidad de expresarle su amor y en especial sacarlo de engaños, no importaría que después debiera huir muerta de vergüenza, aunque era posible que ante su presencia enmudeciera y se paralizara. Al oírlo hablar y reír donde Rosaura se le crispaban los nervios, entonces, si no lo había hecho con anterioridad, volaba a arreglarse para recibirlo cuando él subiera y decirle lo que había ensayado. Pero no subía y antes de que ella, hecha un amasijo de alegría, miedo y tristeza se decidiera a bajar, se marchaba en el camión de los acarreos, al que ella espiaba desde la terraza incluso hasta mucho después de haberlo perdido de vista. Ahí quedaba Omara entre los ecos de su risa, repitiéndose “La próxima vez sí”, frase de consuelo de los timoratos cuando la ocasión se les ha escapado después de haberla tenido agarrada por los cabellos, frase que los osados no conocen y en cuyo lugar em299 José Libardo Porras Vallejo plean “Ahora o nunca”; ahí quedaba aliviándose con la esperanza de que más adelante se presentaría otro baile de la Acción Comunal, otra serenata u otro almuerzo con lasagna y salsa napolitana preparadas por Elisa ―lo que era improbable ya que la cocinera apenas le hablaba lo imprescindible, sin mirarla―, mas no se le pasó por la mollera que el reencuentro ocurriera en esas circunstancias. Lo había previsto todo menos lo que sucedería. Se persignó. ―Zarca, mire a los que vienen allá ―los mostró con la mirada y se resguardó tras la colega. De haber tenido los ojos cerrados al oírla, la Zarca habría pensado que se aproximaban los policías, que a veces rondaban exigiendo documentos, hostigándolas, desterrándolas, barriéndolas como a basuras, pero los tenía muy abiertos, según correspondía a su oficio, y relampaguearon. Francisco procuraba alejar a Gerardo con consejos y lo jalaba del brazo con timidez. Gerardo se resistía: no temía a los peligros, no se le daba nada hacer el ridículo y disponía de plata para comprar la información. Lo había llevado a esos parajes donde perro comía perro un propósito que harto le había costado aceptar ―¿o creía el viejo que era sencillo admitir el amor por una puta?― y no se iría sin conseguirlo. ―¿Conocen a Omara? ―repetía enseñando unos billetes―. Si me dicen dónde está Omara, les pago. Ninguna Caleña o Flaca o Mona conocía a Omara. Aunque trasegara el planeta no encontraría en esa clase de andurriales a una con ese nombre. ―Yo soy Omara ―contestaban, pues las camaleo300 nes se podrían metamorfosear en Omara o en cualquiera otra con tal de ganar unos pesos―. Esta Omara le hace lo que quiera. En remedio a su imprevisión, Omara, la Fugitiva, huyó por las escaleras. Gerardo paró en la esquina a calentar y aliviar la garganta maltrecha por tanta indagación inoficiosa. Su amigo maletero de la terminal de transportes, ahora copero, sacó una copa del bolsillo y se la rebosó. De pronto el sediento distinguió a la Zarca, no le cupo duda, era ella, y caminó a su encuentro tambaleándose y sin parpadear, no se le fuera a disolver esa aparición en un parpadeo, clavados en los ojos de ella los ebrios ojos suyos. ―¿Dónde está? Con un gesto la Zarca dio a entender a las compañeras que no conocía a ese borracho y que ignoraba a qué se refería. La Caleña, la Flaca y la Mona se arrimaron: con la Zarca conformaban Las Tres Mosqueteras, una para todas y todas para una. ―¿De quién habla?, ¿a quién busca, señor? ―coreó el trío. Gerardo ni las miró: eran sombras, nada. Sólo le interesaba la otra, la que sí sabía, la vecina de Omara, la mamá de la amiga de Elisa. ―Dígale que la estoy buscando. La Zarca afectó enojo, tipos así espantaban a los clientes y entorpecían el trabajo. Y ella no era una mensajera. Gerardo forcejeó e intentó abordar a Miryam pero la Caleña, la Flaca y la Mona se constituyeron en muralla. Ella se perdió por entre los transeún301 José Libardo Porras Vallejo tes mirando hacia atrás, manoteando, murmurando Ese hombre está loco, y se refugió tras un puesto de dulces y cigarrillos desde donde lo podría atisbar. ―Dígale que la necesito ―gritaba Gerardo al viento en dirección a la mujer que podía haber sido una alucinación. El parroquiano, que llevaba horas ―y días, semanas y meses, quizá la vida entera― esforzándose por ahogar una pena tenaz de las que dejan los desencantos, lo cual se derivaba del par de canciones que hacía repetir en el tragamonedas, se echó un trago de candela con un trozo de naranja por pasante, dejó su asiento, se aclaró la garganta y se enfiló hacia Omara. ¿Por qué no probar suerte? En sus manos con grietas se notaba que era de los que ansiaban sobrevolar el mundo proclamando “Soy albañil, ¡y qué!” ―Si quiere la consuelo. Tómese un trago de cuenta mía... Le habló al aire. Omara ni siquiera oyó sus zalamerías de centavo. ―¡Déjela tranquila!, ¡no la toque! ―ordenó Miryam lanzando centellas desde sus ojos de esmeralda, dándose ínfulas de guardaespaldas y matona. ¿No podían ver a un par de damas sin pensar que estaban de cacería o a su disposición? Si ése necesitaba mujeres tendría que ir a otra mesa o a otro sitio, donde la Caleña, la Mona, la Flaca, la Zarca y la Fugitiva. Ellas eran Omara y Miryam, dos amigas con urgencia de embriagarse―. ¡Perro! ―murmuró al ver al donjuán caminar a su mesa con la cola entre las patas y con miedo de que ella lo fulminara. Para qué se iba a ex302 poner habiendo otras, reflexionó él, muy previsor. La atmósfera era una jalea de tabaco, alcohol, pedos, sudor, meados, pachulí y agua de colonia de dos pesos la botella: los humores de la francachela. Las luces de colores afantasmaban a las personas pero a los caballeros, abocados al engaño para sobrellevar la vida, el alcohol se las recomponía, incluso se las mejoraba: las mujeres se les aparecían hermosas: las flacuchentas aumentaban sus carnes, las gordas disminuían grasa, las enanas crecían... ―Soy una ramera, Zarca, y mi niña no me lo perdona ―el cuello de trapo no le sostenía en alto la cabeza; a ratos los hombros amagaban convulsionar―. Soy una puta... ―Se preguntaba cómo serían los chistes, las burlas y crueldades de las vecinas y compañeras de estudio de Elisa, quien se odiaría a sí misma y la aborrecería a ella por someterla a tales padecimientos: no le volvería a hablar y ella sería incapaz de mirarla a la cara. El amor de Elisa, lo único que tenía, lo único suyo, lo había perdido. Sentía como si hubiera cargado a la hija con leña para la hoguera en que ella misma ardería en la cima del monte. Miryam aprobaba con la cabeza, era un libreto que había recitado―. Sabía que esto podía suceder y no fui capaz de pararlo―continuó Omara―. Soy una cobarde. Siquiera Jairo y Jairito murieron ―con una alegría vesánica, visible por un instante en un retorcimiento de los labios, se alegró de que a sus Jairos los hubieran sacrificado otros; a diferencia de lo ocurrido con Elisa, con respecto a ellos sus manos se hallaban limpias. 303 José Libardo Porras Vallejo Miryam arrinconó las copas y, teniéndola de un hombro para suavizar el temblor, se aplicó a hacerla beber un vaso de agua. ―Cálmese, Fugitiva. Elisa, como Luz Marina, lo aceptará. Son muy inteligentes y entienden lo que nosotras no ―le susurró. Pensaba en la manera como se repetían las vidas: la suya en Omara, la de su hija en Elisa. Le eran familiares, por tanto, las recriminaciones que Omara la Fugitiva se infligía, sus lamentos, sus culpas y temores, sus arrepentimientos. Conocía el desenlace del drama de su amiga, que había sido el suyo, sin embargo no encontraba palabras para darle tranquilidad como si le pusiera por delante el chorro de luz de una linterna. No podría ayudar; nadie podría ayudar. La Fugitiva, Omara, su vecina, en lugar de saltar sobre los pasajes malos de su historia se tendría que hundir en ellos, tragar el lodo y salir por sí misma. Sabía que pedirle calma no bastaba. Raro, cavilaba, que a pesar de uno tener algo en la cabeza las palabras no sirvieran para representarlo. Eso era, a la vez, saber y no saber. Un absurdo. Omara se arreglaba el cabello, se restregaba los ojos y se componía el vestido, luego recaía en su cantaleta, en sus ansias de autodestrucción. La Zarca encendía un cigarrillo, daba un par de fumadas, lo dejaba consumir en el cenicero y encendía otro, y después otro. Los hombres se divertían espiándolas; las mujeres se fastidiaban porque ellas robaban el interés de sus clientes. ―Gerardo lo sabe y dirá que soy una zorra... 304 ¿Y qué les podría importar lo que dijeran los demás? ¿Acaso se sustentaban de las apreciaciones ajenas? Si ahora su colega pensaba en Gerardo significaba que él no era uno más: Gerardo ocupaba un lugar en el corazón de Omara y era tal su importancia que la hacía temer por su opinión. Ella, en cambio, se hallaba libre de esos peligros, no tenía a ninguno, para ella todos eran “los demás”. Se estremeció. Qué devastación en su interior. Era una mujer sola. Ni la Fugitiva, en su naufragio y a kilómetros de una orilla, se hallaba así de solitaria. Se le encharcaron los ojos. Sirvió copas de aguardiente. ―Creerá que soy una sinvergüenza. ―No repita bobadas, Fugitiva ―fumó y bebió un trago―. Ese hombre la quiere, por eso vino a buscarla, a él no le importa, a un enamorado no le importa ―si ella, se decía, amara a alguien lo iría a buscar aunque fuera un pelagatos, el más mísero, sin importarle su miseria; el humo, por un instante, le azuló los ojos; dejó la colilla en el cenicero y le volvió a acariciar el pelo―. Nosotras somos trabajadoras. Omara también bebió. Miryam la abrazó y, con su barbilla en la cabeza de la amiga, miraba hacia la calle, ajena de la animación del local, embelesada en pensamientos íntimos, tratando de recordar cuántos hombres del estilo de Gerardo se le habían aparecido. No daba con ninguno. ―Eso somos, Fugitiva ―murmuró―. Trabajadoras y madres. 305 José Libardo Porras Vallejo Un diluvio había desbordado las quebradas haciendo de las calles un tremedal en que navegaban cosas, animales y gente. Omara iba en pelota, con las greñas chorreándole por el cuello y los hombros, cubriéndose inútilmente la cabeza con la ropa empapada. Se dirigía a casa con el lodo a los pechos pero lo debía hacer por el centro de la corriente esquivando las piedras que le llovían desde las orillas; si intentaba salir se lo impedían con palos y picas. ¿Quiénes? Unos parecían su padre, sus hermanos y sus Jairos ―al menos tenían su aire―; otros eran ellos en persona, lo que no era plausible: sus Jairos y su padre estaban muertos y de sus hermanos no había vuelto a saber, quién sabe si aún vivieran. Imposible que fueran ellos, mas eran ellos. A ratos el fango le descendía a la cintura, a las rodillas, a los tobillos, incluso a tramos el cauce se desecaba, entonces era peor porque el aguacero de guijarros arreciaba. Así que escogía las riadas más profundas con el fin de preservarse y, a la vez, ocultar su desnudez, a contracorriente, con la ropa arriba de la cabeza para que no se fuera a emporcar. Elisa, con el cabello húmedo despidiendo aromas de manzanilla, como una divinidad marina, la acechaba desde el costado, al borde del colchón: le había dado por la impudicia de verla dormir o luchar contra quién sabe qué fantasmas dentro del sueño: Omara se revolvía en el lecho, semi desnuda, libre de las sábanas: con los carros, las fábricas y la gente devorando el aire la “ciudad de la eterna primavera” había devenido en fogón, en horno crematorio, y siempre abochornaba. La encontraba bonita y quería un cuerpo así, y a pesar 306 de luchar con ahínco contra ese sentimiento de admiración había terminado aceptándolo, y mucho más: se enorgullecía de ella, por ella daría la vida, sin ella no sería nada. Su mamá era ella. Eran una sola carne. ¿Qué dirían la abuela y el tío si se enteraran de la vida de ellas dos? La abuela lo aceptaría, pensó, y el tío quién sabe, tal vez muriera de confusión. Se dijo: Las mujeres sí nos entendemos, las mujeres debemos cuidarnos unas a otras. Vio a la abuela en una butaca en el andén de la casa con las piernas separadas y abanicándose con una china por entre la saya; vio a la madre restregando la ropa en el lavadero y con la falda subida hasta la raíz de las nalgas por el vaivén del cuerpo; a Rosaura arrastrando los zapatones de Francisco reconvertidos en sandalias, conversando a solas con un Efrén de sombra; a Luz Marina, su pelo flotando sobre la blusa del uniforme y humedeciéndole la tapa del morral de lona; a Miryam, a las profesoras y condiscípulas, a las vecinas... Todas le parecieron efigies de la soledad y el desamparo. Pensó: Gerardo se fue; a Luz Marina la abandonará Tato y Wilmer también me abandonará a mí algún día. Nacemos solas y morimos solas, no hemos venido al mundo a cantar una canción. Pensó en que ella no era ella sino su madre y todas las mujeres, y que lo que sucedía a una afectaba a las demás. La inmolación de unas propiciaba la bendición de otras. Su individualidad se afirmaba en la colectividad de su género. Su yo tendía al infinito en el tiempo y en el espacio. Sus pensamientos la animaban, la dotaban de fortaleza y seguridad, pero sólo la reconfortaba por com307 José Libardo Porras Vallejo pleto la imagen de Omara, que extendida en el colchón era una Maja de Goya delgada con un temblor en los pechos y en el vientre, a punto de convulsionar. Elisa abrió la puerta de par en par para que el día penetrara en la casa. Fue a la cocina. Preparó chocolate, huevos revueltos y galletas con mantequilla. Por primera vez se ocupaba conscientemente de la madre y en ese acto encontraba una sensación dual y paradójica de levedad y peso, de desapego y pertenencia irrevocable a un mundo más acá de esos mundos de ángeles que tanto había añorado. Le preparó el desayuno a su mamá. Le podría lavar los pies. Le podría lavar los pies a la humanidad. Descargó la bandeja con platos para estrenar a un lado del colchón y se sentó a la cabecera. Su presencia acabó de despertar a Omara, que creyó llegar de un viaje en mula a través de la cordillera. La cabeza le retumbaba, las pantorrillas le latían y le dolían. Estaba mareada, tenía sed y hambre, la boca le sabía a herrumbre, las tripas le traqueaban, apestaba a humo de cigarrillo. Pensó: Otra pesadilla. Respiró con ganas y en paz, por fin. No le importó haber dado lora durante la noche pero sí se arrepintió de haber malgastado la plata en licor, esos pesos le habrían servido para comprar esto y aquello. ¡Qué vergüenza!, no me vuelvo a emborrachar, debo ajuiciarme, es la última vez que tomo. Se prometió volver a ser una persona buena, propósito a que induce el guayabo. Temía dar la cara a la hija, ¡Qué enseñanzas le estoy dando, Dios mío! Abrió los ojos; la luz la deslumbró. Sí. Todo había sido otra pesadilla. Se hallaba a salvo. 308 Se contemplaron y se buscaron las manos. ―Un picnic, mami. ―¿Un picnic? Dirigió la vista al chocolate humeante, luego de nuevo hacia su hija, que de un día a otro se había transformado en mujer. Se apretaron entre sus brazos y formaron un nudo irrompible de amorosa sangre. 309