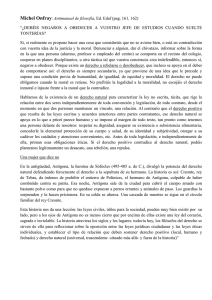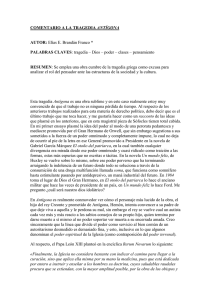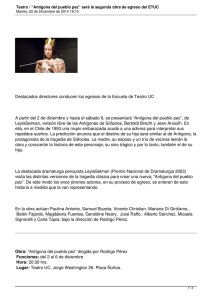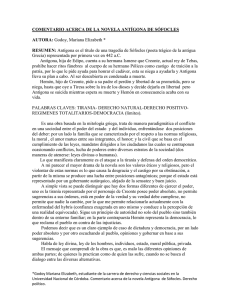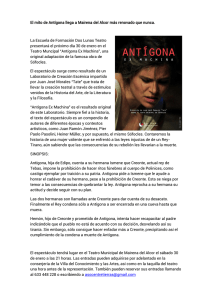UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Anuncio

UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE FILOSOFÍA ANTÍGONA: METÁFORA DE LA PIEDAD. El despertar de la condición humana. TESIS Que para obtener el título de: LICENCIADA EN FILOSOFÍA Presenta: KAREN GARCÍA MUÑOZ Director de Tesis: MTRA. MA. ANGÉLICA SALMERÓN JIMÉNEZ XALAPA – ENRÍQUEZ, VER. JUNIO, 2015 ANTÍGONA: METÁFORA DE LA PIEDAD. EL DESPERTAR DE LA CONDICIÓN HUMANA 1 AGRADECIMIENTOS “Una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida.” Sócrates Las presentes letras buscan hacer patente a las personas que lejos de sólo toparse en mi camino, han marcado sus pasos y están latentes en las páginas del presente trabajo recepcional; aquellos compañeros de viaje que han sido ineludibles y cuyas críticas extenuantes han forjado y conformado este proyecto que, más que ser la investigación a la filosofía de María Zambrano, resulta es una indagación hacia uno mismo. Esta dedicatoria dista mucho de la formalidad y de mero protocolo, estas líneas son ante todo la necesidad de exorcizar los sentimientos inherentes a quien esto escribe, por lo tanto, los agradecimientos resultan necesarios al hacer el recuento del camino allanado. A Nicolás primeramente por mostrarme que no puedo escapar de mi misma, que la música presente nos reclama al tiempo y nos devuelve la melodía que todo ser necesita para su existir, para caminar por esto que le llamamos vida. Nicolás, hijo mío, esto es lo que soy y lo que he sido, una mujer cuya labor es alimentar el conocimiento que se torna vivencial, no eres el punto de partida de esto, sino el punto de llegada, el culmen. No sabes leer aún, pero un día sabrás que el amor es también investigación filosófica para dotarnos de sentido ante tanta incertidumbre y que, la falta de éste es a su vez camino. A ti, que sin nombrarte en estas líneas sabes que también te pertenecen, pertenecen al silencio que ha reclamado tú nombre y que no te agradece más nada que el azar de encontrarte y rencontrarte de nuevo porque sin planearlo, respondemos a un azar que ya no busco comprender, pero sí vivir. Gracias por ser motor y pauta para soñar cada noche, cada día, por incitarme a no claudicar, a no detener el paso. Por inspirarme con tu voz, con 2 tú música, reconociéndote en ella y reconociéndome a mí misma. A mi familia, a los que a favor y en contra han permitido que me forje y que cada día me afiance a esto que yace dentro y que siempre ha buscado salir a flote de una u otra forma. A mis hermanas que han tomado el papel maternal. A Miguel Trinidad, porque siempre te tendré un profundo cariño y agradecimiento, sobre todo por ser el padre del máximo motor de mi vida. A la maestra Angélica Salmerón, quien no sólo ha dirigido este proyecto sino que ha sido fundamental en mi vida académica, en mis esfuerzos. A usted maestra no sólo le agradezco sus aportes, que ya son varios, sino contagiarme siempre de este amor a Sofía, de esta pasión por la congruencia entre vida y obra. Ha sido modelo y espero ante todo ser una buena aprendiz, faltan palabras y líneas para externar mi profundo agradecimiento y admiración a su persona. A mis lectores por atreverse a entrar a los recovecos zambraneanos. A Saraí y a Mary por su apoyo en todo momento. Así mismo a la familia Ricaño Landa por apoyarme a llevar a buen termino este trabajo recepcional. A Carlos Balandra Larre, Everardo Rodríguez Azuara, Lourdes Andrea Moreno, Brenda Salguero y Adán Reyes Román; compañeros de primera fila, que siempre han sabido estar en presencia o en mis recuerdos. Gracias por sus críticas y por compartir con una servidora el placer de un buen café, una neblina de Xalapa, un caminar por estas calles que día a día se tornan surrealistas, por su amistad, por compartir risas y pláticas placenteras. A María Zambrano cuyo exilio nos recuerda el exilio de esta vida. El eterno exilio. A esa energía, esa fuerza, cuyo lenguaje es musical, cuya naturaleza nos rebasa el entendimiento el “Dios Desconocido” Nombres varios se omiten por que no espero exponer una biografía. Sin embargo, me es necesario agradecer a cada persona que entre millones, hemos topado en el andar diario, mis compañeros de Aula, mis maestros, los músicos y los bailadores que me han 3 recordado que es cierto lo que reza el poeta: “baila es soñar con los pies.” Mis padres y hermanas que me han enseñado que se ama al “otro” más por sus diferencias que por sus similitudes; por enseñarme que el coraje que toda vida necesita, que toda vida requiere es aquella que no se raja a sus sueños. Sin más preámbulo, esta labor por desentrañar y traducir la Piedad en la Tragedia de La Tumba de Antígona de María Zambrano se ha tornado en búsqueda por la Piedad desde una servidora, por apelar a ese amor dentro de sí mismo que nos permite ser unos poetas enamorados de lo que hay, de la realidad imperante, de sus diferencias, que nos permite dar cuenta por el desvalido, y proyectarlo para salvar y salvarnos. Del sacrificio de mirar más allá, antes, la confesión de mirarnos a nosotros mismo… Filosofía sí, pero filosofía para la vida, para bien vivir, para conocer el mundo y reconocer el límite… Para ser artífice del camino que se ha de transitar, para construirnos en la libertad de la conciencia. Antígona me ha enseñado que no hay más ley que valga que la que confluye de la conciencia propia, que llega a ella y desde ahí nos salva, a veces como el ave fénix “renaciendo una y otra vez y las veces que sean necesarias.” Agradecer y volver a agradecer es lo que me resta, porque todo lo que se ha vivido ha sido enseñanza, ha sido horma para lo que hoy se es, inspiración que me ha sido inherente desde la tierra donde he nacido, tierra cuyo rio ha sido determinante para danzar en una tarima, cuyo vaivén de las palmeras no ha sido otra cosa que proyección de mi baile, de mi andar por el mundo, se necesita también que el filósofo dance, porque en la danza podrá sentir la música del cosmos, podrá también reconocer la corporalidad que es punto de partida, desde mi parecer, de toda labor filosófica. 4 ÍNDICE AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 6 CAPÍTULO I TRAGEDIA Y PIEDAD.................................................................................................................. 9 1. 2. 3. 4. ANTÍGONA EN LA TRAGEDIA ..................................................................................... 10 LA PIEDAD ACCIÓN DEL CONOCER .......................................................................... 12 EL OFICIO DE LA TRAGEDIA: LA PIEDAD ............................................................... 19 LA TEMPORALIDAD EN EL DESCIFRAMIENTO..................................................... 23 CAPÍTULO II LA TUMBA DE ANTÍGONA: MÉTAFORA DE LA PIEDAD ............................................... 30 1. 2. 3. LA CONDICIÓN DE ANTÍGONA ................................................................................... 31 ANTIGONA: LA RAZÓN PIADOSA .............................................................................. 38 ANTÍGONA: LA METÁFORA DE LA PIEDAD ........................................................... 45 EPÍLOGO ...................................................................................................................................... 50 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ........................................................................................................... 55 BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA ............................................................................................... 55 5 INTRODUCCIÓN ¿Por qué abordar un texto literario como lo es La Tumba de Antígona de María Zambrano en Filosofía? La respuesta desde la cual justificamos nuestra investigación estriba en que lo abordamos desde la filosofía porque es en él, que la española pone en marcha los principales elementos de su filosofía, no obstante, este texto constituye desde nuestra lectura una obra clave para ver cómo funciona la piedad metafóricamente y no sólo desde la teoría. Es en La Tumba de Antígona que la interpretación de la española a la historia se hace patente en tanto que la conjunción filosofía-poesía constituyen el andamiaje de la obra. Alguno de los objetivos de la presente investigación estriban en mostrar en el primer capítulo, que la tragedia es en Zambrano oficio religioso dónde se muestran los máximos rasgos de la piedad; y la piedad es el reconocimiento de lo “otro” sus diferencias, “el trato adecuado con lo otro” como apunta la española, el sentir que reconoce lo distinto, lo múltiple. Mostramos en este capítulo, que la piedad es acción del conocer, conocer primario del hombre en el desciframiento de la realidad imperante. En este capítulo establecemos la diferencia de la tragedia de Antígona en Sófocles y Zambrano, pues es en esta diferencia que se nos muestra la razón de ser de Antígona en la filosofía de la española como metáfora de la piedad, pues esto nos permite adentrarnos desde dicha tragedia a la noción de tiempo, misma que configura el elemento clave para revelarnos la condición humana. Es así que abordamos en el segundo capítulo la condición de Antígona, misma que es revelada a la joven en el tiempo que pasa en soledad estando en su tumba. Es este despertar de Antígona que implica llevar a la conciencia el sentimiento de la piedad, con esto nos revela la Razón Piadosa, unificación de los saberes: logos y pathos, esta razón zambraneana constituye la piedra de toque con la cual establece la reforma al entendimiento, pues esta razón pática permite una ampliación al conocimiento del hombre como un ser íntegro contraria a la Razón que prevalece en el canon filosófico, puntualmente a la Razón moderna y sus excesos, pues esta se configura como la 6 máxima facultad del hombre superando el conocimiento experiencial, esta razón en la filosofía se ha tornado para María en una fuente excluyente de la multiplicidad latente en la realidad, la Razón es una, dota de orden, coherencia y claridad, y deja tras de sí o subsume todo aquello cambiante, oscuro, es decir, los sentimientos, la diferencia, lo concreto, pues la Razón propia del canon busca la universalidad y la aprehensión de la totalidad como forma lógico-conceptual, perdiendo con ello al hombre concreto. Con esto la Razón Piadosa busca dar cuenta de todo aquello que ha quedado al margen del pensamiento, se construye en María Zambrano una razón mediática, ensanchada, que sin negar la Razón como facultad del hombre, la amplía dando cabida a los sentimientos y recuperando todo aquello que había quedado al margen. Es así que cerramos nuestro capítulo presentando de lleno a la joven como metáfora de la piedad. La tesis que defendemos es Antígona: metáfora de la piedad y en ella afirmamos que el personaje trágico de Antígona es la encarnación de la noción de piedad que constituye el hilo conductor en la filosofía de María Zambrano. Por ello, mostramos que la recuperación de la tragedia en la española es de suma trascendencia para releer la tragedia en occidente como oficio religioso, cuyos componentes esenciales: la catarsis y la anagnórisis dotaban en sus orígenes el género de status cognoscitivo, pues aquello que nos da a conocer la tragedia es lo propiamente humano, a saber, los sentimientos y más puntualmente la piedad. Ya que el ánimo que infunde en los espectadores es el sentir piadoso que se reconoce a sí mismo y al “otro”, al protagonista en la escena. Con esto el personaje trágico de Antígona es en sí portador de la piedad y muestra de ello lo vemos en su sacrificio donde la fraternidad se nos descubre en el amor al hermano, en dar en aras del otro. Pues la piedad como veremos en el desarrollo del trabajo constituye un saber, el saber primigenio: el trato adecuado con lo “otro”. Hemos planteado nuestra tesis desde la interpretación de Zambrano a la tragedia sofocleana resaltando que la diferencia contenida en los desenlaces de ambas tienen una razón de ser, pues desde la versión de Zambrano es lo que le permite presentarnos los elementos de su filosofía en la figura de Antígona. Es así que Antígona representa la metáfora de la piedad en ella misma, configurándose también como arquetipo 7 que muestra la condición humana. Es así que nuestra investigación es importante en tanto que atiende problemáticas latentes en nuestro tiempo, una de ellas es el entronque Filosofía-Literatura, pues a través de la historia se ha desdeñado a la literatura instaurándose en un ámbito de mera descripción de la realidad, sin embargo, no es sólo es estatus descriptivo lo que implica la literatura; puntualmente la poesía en María Zambrano es una forma de conocer la realidad, de trascender los límites e incursionar en las sendas donde el concepto filosófico no puede ingresar. La poesía implica apertura mientras que la filosofía apela al rigor y a estrechar en la claridad conceptual la realidad. Otra de las relevancias de la presente investigación estriba en recuperar la historia desdeñada por el canon, la del sentir del hombre y en dicha historia, se recupera la voz de la mujer desde una mujer. En el primer capítulo de nuestra investigación se planteó el status de la tragedia en la obra La Tumba de Antígona y desenmarañamos, siguiendo algunos rastros, la noción de Piedad, pues tratamos con un sentimiento que no cabe propiamente en un concepto pues sería arremeter contra él mismo. En el mismo texto encontramos que la relectura de la filósofa a la tragedia de Antígona tenía una razón de ser de suma trascendencia, esta es la concepción del tiempo en la autora desde esta reinvención. Con todo esto, iniciamos el segundo capítulo descifrando la figura de Antígona en la obra cuyo resultado develo el ser del hombre en el status del exiliado, se nos presentó la condición de Antígona como padecer y salvación. Y en esta configuración de la joven la interpretamos como la mediación o integración necesaria entre la razón y el pathos, entre poesía y filosofía. Así, afirmamos qua Antígona anuncia la razón poética propuesta por la autora en tanto integración de los saberes, esta razón que a modo de metáfora se nos descubre como Razón Piadosa. 8 CAPÍTULO I TRAGEDIA Y PIEDAD “La tragedia le pertenece a Sófocles y a quienes saben transformar la experiencia en conocimiento: Kafka, Faulkner, Broch, Beckett, contemporáneamente. Y esta singular pareja: María Zambrano y su hermana Antígona.” 1 “Ella hizo este viaje, no para recuperar el pasado, sino para volver a nacer. Ni nostalgia ni esperanza, sino un reconocimiento del hombre occidental que disipe lo que se ha perdido.”2 1 2 Carlos Fuentes, Personas, Alfaguara, México, 2012, p. 238. ibídem, p. 241. 9 1. ANTÍGONA EN LA TRAGEDIA En 1967 después de abordar en varios textos al personaje sofocleano de Antígona, María Zambrano le da voz a la tragedia en su obra La tumba de Antígona donde configura la puesta en marcha de su filosofía en torno al tema de la piedad. Básicamente la tragedia de Zambrano transcurre en la tumba donde Antígona es enterrada viva, en espera de su muerte la heroína va escuchando a cada personaje implicado en el drama, su sentir se hace palabra expresado en el delirio. Con estas dos acciones: escuchando y delirando3 se lleva a cabo la mayor parte del drama. La versión original de Sófocles describe la rebeldía contenida en la joven al transgredir las leyes de la ciudad, por un lado, las leyes establecidas por el hombre, las leyes del Estado y por otro, las leyes divinas, aquellas que impulsan a actuar desde los sentimientos, el amor fraterno, la piedad del exiliado. La tragedia de Antígona inicia con la guerra civil propiciada por sus hermanos Eteocles y Polinices quienes compartían el trono de Tebas desde la muerte de su padre Edipo, Polinices se levanta contra su hermano pidiendo ayuda a un ejército foráneo, en dicha guerra fallecen ambos quedando en el poder Creonte, hermano de Yocasta la esposa-madre de Edipo, quien ordena que solo reciba las honras fúnebres Eteocles y aquél que traicionó a su patria, Polinices le serán negado el rito funerario, será expuesto su cadáver para que el tiempo y los animales de rapiña finiquiten aquel cuerpo; de esta manera el rey infringe temor sobre la ciudad advirtiendo lo que ocurre cuando se traiciona la patria. Y para quien desacate la orden de Creonte le espera el castigo: ser enterrado vivo. La joven Antígona aun contra el sentido de su hermana Ismene, quien trata de conducirla a acatar la orden del rey, se sacrifica en pro de ofrecer las honras debidas a su hermano Polinices4 y al saber que será enterrada viva, evita llegar al castigo 3 La filosofía de la escucha constituye otra de las formas en las cuáles reconocemos “lo otro,” pues en ella se recupera la importancia de la atención como una oración fundamental del alma. Este doble momento: escuchar y delirar, logra una dialéctica de reconocimiento de comunicación propiamente del hombre. El que delira, expresa en este lenguaje lo que siente, fluye. Cuando escuchamos, reconocemos la voz de un “otro” como yo. 4 Para la religión griega era necesario ofrecer el rito funerario, la sepultura a los muertos, de lo contrario, se 10 ahorcándose antes. Hemón prometido de Antígona, hijo del rey Creonte, al ver a su amada muerta y después de una contienda con su padre, se suicida también. Su madre Eurídice esposa de Creón, también se suicida al ver a su hijo muerto. Con esto, la muerte de Antígona deja despojado también a Creón, deja sin posibilidad al tirano en la defensa de su ley, pues paga prenda por ello. Ahora bien, en la interpretación de María Zambrano Antígona no se suicida, aquí la joven entra en su tumba a esperar la muerte, no revelándose contra el castigo, sino asumiéndolo. En esta interpretación la autora apunta que la tragedia de Sófocles no alcanzó a ingresar en la categoría de tragedia, categoría en la cuál es necesario el tiempo donde se desate el nudo trágico, es decir, no se trata sólo de un relato de catástrofes propias de la condición humana, a lo cual a su pensar Sófocles incurrió en un error. La categoría de tragedia implica el fármaco para que cada personaje descubra su sentido, para que se purifique y limpien las culpas propias del conflicto, pues la tragedia es para Zambrano no sólo el relato de un aspecto de la condición del hombre o de toda ella; la trascendencia del género estriba en ser la representación en la cual, partiendo de un sentimiento de hermandad asumido en el sacrificio, se llega a un conocimiento. Este conocimiento es posibilitado por el tiempo en la soledad de la tumba, contrario a lo sucedido en el suicidio de la versión original donde se muestra una serie de catástrofes y se toma distancia. Por ello, Zambrano le concede a la joven tiempo en la espera de su muerte, ya que en éste se encuentra el sentido de su papel como mediadora y se descubre su condición. Esta historia ha traspasado la temporalidad hasta instaurarse como referente de la literatura occidental, como arquetipo que nos expone las dicotomías del hombre. George Steiner especialista en el drama de Antígona enumeraba las problemáticas que prevalecen creía que estos se quedaban atrapados entre los vivos, no entraban al hades. Una muestra de ello lo da Luciano: "Cuando muere un familiar, en primer lugar le ponen un óbolo en la boca para que le sirva para pagar el paso de la laguna. Después de lavar el cadáver, de ungirlo con bálsamo perfumado en el momento en que empezaría a oler mal, y de coronarlo con flores de la estación, lo exponen a la vista de todo el mundo, amortajado con los mejores vestidos para que no tenga frío ni el Can Cérbero le vea desnudo. Y mientras van haciendo todo esto, las mujeres prorrumpen en llantos y gemidos, todos lloran, se golpean los pechos, se mesan los cabellos y se arañan las mejillas. A veces incluso desgarran la ropa y se echan polvo en la cabeza, y los que aún viven están peor que el difunto, porque a menudo se revuelcan por el suelo y se golpean la cabeza contra el pavimento." ( LUCIANO, Sobre el luto, 11-12). 11 en esta tragedia clásica, las cuales resultan atemporales o contemporáneas5 y sirviéndonos de esto como buen ejemplo: juventud-vejez, mujer-hombre, verdadero-falso, individuo- sociedad, hombre- divinidad, razón-pathos. Sin embargo, en la lectura de María Zambrano este clásico ha marcado la historia de una estirpe de tragedias, constituyéndose como modelo sacrificial del cual se vale para mostrarnos metafóricamente la condición humana respondiendo a las problemáticas ético- políticas: ¿Quiénes somos? y ¿Cómo vivimos? Pues la filosofía en nuestra autora es una forma de vida que reconoce los distintos saberes y busca dar cuenta de ello. Por esto, se sirve de la tragedia como modelo a través del cual pensar el mundo, lo humano, lo divino, la historia, el tiempo; modelo que leemos como la representación y puesta en marcha de su proyecto filosófico: la configuración de una razón mesurada, piadosa, que reconcilie Filosofía y Poesía en aras de un saber integral que logre pensar lo concreto, contrario a la razón pura, excluyente, universalista, imperialista. Ante la fuerza y la violencia que representa la razón en la historia del pensamiento filosófico, la piedad se descubre en la filosofía que tratamos como imperativo ético. Así, leemos la tragedia de la española centrando a Antígona como metáfora de la piedad. 2. LA PIEDAD ACCIÓN DEL CONOCER La literatura -mito, poesía y tragedia como culmen de esta- trae consigo un modo de pensar, un modo de ser propio del hombre, conforma un saber sobre el alma, un saber desde el sentir humano. Sin embargo, hablar de los sentimientos en el campo 5 Entendemos por contemporáneo en el sentido que marca Giorgio Agamben en su texto: ¿Qué es lo contemporáneo? [Giorgio Agamben. 2008. ¿Qué es lo contemporáneo?. (Obtenido el día, del mes de mayo, del año 2015, http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.mx/2009/11/giorgio-agamben-que-es-locontemporaneo.html)] como vigencia y atemporalidad. En palabras del autor: “La contemporaneidad es, entonces, una singular relación con el propio tiempo, que adhiere a él y, a la vez, toma distancia; más precisamente, es aquella relación con el tiempo que adhiere a el a través de un desfasaje y un anacronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, justamente por ello, no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella.” 12 filosófico suena descabellado en tanto que la filosofía ha evidenciado la mayoría de las veces que estas son irracionalidades, esto se debe a que la tradición filosófica ha desdeñado el mundo del sentir en pro de erguir la Razón como fundamento del saber logrando con esto la reducción de lo anímico y, su deslinde del mundo filosófico. En atinada síntesis podemos decir que desde Parménides se configuró la ontología cuya primicia era rescatar la armonía de lo uno, esto es, establecer un orden de la realidad entorno al concepto de Ser establecido a partir del principio de identidad, este consistía en que toda entidad era idéntica así misma, todo aquello en lo cual se presentaba como distinto pasaba a formar parte del no-ser, inexistencia. El carácter de exclusión de la Razón filosófica fue desterrado por completo “lo otro” en aras de “lo uno”. Es en la modernidad donde se levanta una construcción sistemática y todo aquello que resulta a la razón dudoso será desechado en el hombre y se vuelve sujeto del conocimiento, legislador del mundo, se establece la subjetividad y con esto el principio de inmanencia, el yo. En tanto, los sentimientos no podían ser conceptualizables, ¿cómo poder encerrarlos en un concepto? Sabiendo que son efímeros, cambiantes, que no provienen del entendimiento sino del corazón humano, de la entraña del hombre. Así, se le negó a los sentimientos la posibilidad de ser aunque estuvieran siendo en lo propiamente humano. Por esto, Zambrano insistirá en contra de la modernidad en recuperar al hombre concreto en toda su heterogeneidad y con él el mundo variable y múltiple que nos es susceptible de ser reducido al ámbito de la pura razón. En este sentido es que podemos entender que la propuesta de la filósofa española apela a la reintegración en el campo de la filosofía de todo aquello que la razón no ha podido dar cuenta: “lo otro”, es decir, lo que es de otro modo o de otro modo de ser. En efecto, sí la razón tradicionalmente entendida ha buscado dar cuenta de lo que es, ahora la razón ensanchándose buscará establecer lo que “hay” de otro modo. En esto consiste el proyecto de Zambrano, se trata de cambiar el sentido y concepto de razón, no de negarlo; el punto central de Zambrano estriba en ensanchar el concepto de razón, esta razón la autora la ha nombrado de varias maneras: razón poética, mediadora y 13 en nuestra lectura Razón Piadosa, misma que es unificaciones de los saberes, conjunción del logos filosófico partiendo del sentimiento piadoso, se trata de una razón ensanchada donde tienen cabida las sendas marginadas, oscuras del hombre, sus entrañas. Nosotros afirmamos que desde esta última denominación, la razón piadosa, cabe claramente la lectura que hacemos de Antígona como metáfora de la piedad. En este afán de instauración del mundo de lo heterogéneo, la española consolida en su teoría la vertiente del sentimiento de la piedad como matriz del mundo humano, es decir, que de la piedad surgen varios sentimientos del hombre. Para este efecto, la autora inicia recogiendo los vestigios que ha dejado la piedad en el curso de la historia para terminar exponiendo los sentidos que este tiene en la contemporaneidad. A continuación determinamos este recorrido señalando que en un primer sentido, la piedad hace referencia a una actitud religiosa que estriba en establecer contacto con “el Dios desconocido”; en un segundo sentido, la piedad se confunde y mezcla con sentimientos como la compasión o la lástima ya que, tener piedad es sentirse movido por el padecer del otro, por un ser desvalido.6 Aquí la piedad se ha ido religando a la acción de los Dioses, imploramos a Dios que tenga piedad por nosotros, petición que clama el perdón de Dios. Ahora bien, esta degradación del sentimiento de la piedad en la cultura hasta su eclipse en la contemporaneidad filosófica es reconocida por nuestra autora como una perdida en la significación de la piedad, perdida no sólo lingüística sino también del fenómeno mismo de la vida espiritual. De aquí que Zambrano realice toda una teoría en torno a la piedad, en la cual una vez desenmarañado y establecido este sentir resultará que la piedad debe ser entendida como aceptación de lo diferente, de lo que está latente en la realidad, como múltiple y diverso. Por tanto, es posible ver que la piedad salva, recupera todo aquello que la filosofía desde Parménides ha dejado fuera del espacio del ser; pues la piedad afirma la existencia ontológica que había sido negada en el esquema tradicional de la filosofía. Por ello en la filosofía de Zambrano la piedad será la piedra de toque para el 6 Como ha dicho Zambrano es en el cristianismo que la piedad se confunde con la caridad, que es una de las formas de la piedad, pero no la piedad, pues la piedad, recordamos, es la matriz de todos los demás sentimientos. 14 trato con “lo otro”. Y lo primero “otro” son los Dioses, es este el inicial enfrentamiento del hombre con lo distinto a él: con lo divino, siendo lo divino las manifestaciones que el hombre evoca para hacer visible esa realidad que es de suyo sagrada7, realidad que al nombrarla logra su existencia, pues la palabra hace patente lo oculto. Es en la piedad donde se siente la multiplicidad, las diferencias que conforman la realidad. El hombre antes que saberse, experimenta el sentirse, y se siente ajeno ante aquello que desconoce, se siente observado, y esto que siente es un lleno, pues todo le resulta sagrado. El sentir originario es un sentir piadoso, que pega justo en aquello que busca rescatar la española, la multiplicidad, lo discorde. En una carta al mexicano Alfonso Reyes cuyo centro era el olimpismo de Goethe, la autora aborda este sentir piadoso y lo circunda, pues definirlo no es posible en tanto que hablamos de un sentimiento: Saber tratar con lo otro […] Saber tratar sí, con lo diverso, con los distintos planos de la realidad que al ser armonía han de ser múltiples. Saber tratar con lo cualitativamente diferente: tender puentes entre los abismos existenciales, que hoy se diría. Saber tratar con la mujer, el loco y el enfermo: saber tratar con el mundo que es siempre “lo otro” -él no yo-. Saberse tratar con lo sagrado, poniéndose una máscara cuando hace falta callar a tiempo; saber de conjuros y de exorcismos; poder descender a los infiernos una y otra vez y hasta saberse morir en vida todas las veces que haga falta. Saber tratar con los muertos y con sus sombras. Y sobre todo, sobre todo, saber tratar con “lo otro” en sentido eminente: “el Otro”.8 Esta larga cita muestra claramente como la piedad es la forma de tratar adecuadamente con “lo otro” que no se encuentra en nuestro mismo plano vital. Este sentimiento piadoso es la manera en la que los hombres tienden a relacionarse con las diferentes especies de la 7 “La realidad es lo sagrado” nos dice María y con esto entendemos que la realidad es el fondo último del cual todo fluye y todo retorna, lo sagrado es lo que da sentido y sustento a todo cuanto hay. Es la matriz de la cual surge todo cuanto es real. Pues la realidad no corresponde a unas cosas sí y a otras no, por el contrario no hay tal distinción entre ser y no-ser, pues todo tiene el carácter de realidad en tanto que es. Mientras que lo divino son las diversas manifestaciones de esa realidad incierta, incognoscible que sabemos que existe pues la sentimos pero que no podemos conocerla en su totalidad pues es fondo último, placenta, centro misterioso. Ante esto especificamos dos especies de la realidad: lo sagrado y lo profano. En lo sagrado es el centro de todo lo que hay. Lo profano es la múltiple realidad inmediata, la periferia. 8 Alberto Enríquez Perea (Compilador), Días de Exilio, Correspondencia entre María Zambrano y Alfonzo Reyes 1939-1959, Taurus, El Colegio de México, México, 2005, p. 254. 15 realidad, que nos conduce a ubicarnos en los diferentes planos del ser, sus diferentes ritmos y tiempos. La piedad es en María Zambrano el sentir primario de donde brotan aquellos sentimientos inherentes al hombre: el amor, la fraternidad. Sentimientos provenientes de esa primaria necesidad humana de establecer contacto con la realidad que implica como dice Zambrano en sentido inminente el “otro”. “Saberse tratar con lo sagrado, poniéndose una máscara cuando hace falta callar a tiempo.” Callar a tiempo es reconocer el límite del conocimiento, aceptar que esa realidad sagrada no es cognoscible del todo, pues es inefable, inconmensurable, es misterio, de aquí la necesidad de circundar la realidad por una vía negativa. Vía en la cual se establece el sentido religioso, esto es, aceptar el misterio. En este sentido Zambrano afirma que es menester recuperar en sus orígenes el sentido religioso, afirmando que la calidad de una cultura se debe a la calidad de sus dioses lo cual ha de ser determinante para contestar a las preguntas ¿Quiénes somos? Y ¿Cómo vivimos? De esto resultará que es en las formas de lo divino en donde el hombre dará inicio a su historia ya que, como se ha señalado con anterioridad estas, las formas de lo divino, al ser manifestación de esa realidad misteriosa, cumplen la necesidad humana de establecer contacto con “Otro” lo que posibilita hacer visible la realidad sagrada que lo supera. Para lograr establecer estas manifestaciones Zambrano se vale del método hermenéuticofenomenológico y expone así el sentimiento religioso como lo primario en el hombre: Los dioses parecen ser, pues, una forma de trato con la realidad, aplacatoria del terror primero, elemental, de la que el hombre se siente preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar. No siente todavía la “extrañeza” que se presenta sólo en la conciencia y lo que le ocurre es el vivir inmediato sin conciencia, sin visión de su situación “extraña”, fuente del delirio de persecución. Los dioses, identificaciones primeras que el hombre descubre en la realidad, tienen dos grandes funciones –de las cuales algo quedará siempre en las ideas, en los conceptos mucho más tarde- liberadoras que en ellos tienen su raíz. Y esta primera forma de trato con la realidad tenía que darse en una imagen. La necesidad de tener una idea de los dioses sólo puede aparecer cuando ya hay ideas, más todavía, cuando ya hay ideas de casi todas las cosas, pues los dioses son los últimos en traer esa mirada propia de la 16 liberación humana: el conocimiento. Y entonces ya han dejado de ser propiamente dioses. Su forma adecuada, su envoltura es una imagen; la imagen primera que el hombre es capaz de formarse, esto es, una imagen sagrada, que aparecerá siempre en el delirio del amor.9 Ahora bien, las manifestaciones de lo divino que en occidente recupera Zambrano son cuatro. Primero, el dominio de Dios; Dios primero, natural, el Dios devorador. El hombre no se siente sólo, la realidad está llena de un algo que desconoce pero que sabe que está ahí, se siente observado, la realidad le aparece llena de dioses y no sabe cómo nombrar esta realidad, pero necesita nombrarla para hacerla visible. Es el “Dios desconocido” el cual se manifiesta mediante el trato del sacrificio. La segunda manifestación la encuentra en la religión griega. Aquí siguiendo a Ortega Muñoz “El mundo de las imágenes se interpone entre el hombre y su realidad”10, hablamos del mundo simbólico, esa realidad que impacta posee nombre e imagen. El mundo de las ideas constituye la tercera manifestación de lo divino, la filosofía. Aquí la realidad se vuelca en idea, razón, luz, pero también en violencia, pues se camina alcanzando la claridad con ideas como abstracciones, el hombre se va alejando de sus sentimientos y se queda con la frialdad de la Razón. Por último, la cuarta manifestación será la Nada que es la última revelación de lo sagrado donde se enmascara lo divino. El nihilismo de la postmodernidad filosófica, como ausencia, desplazamiento de lo sagrado, el eclipse de la piedad, donde el hombre camina a ciegas, despojado de sí mismo. Zambrano llama el eclipse de la piedad a este momento en el cuál la vida espiritual ha sido relegada. Ante estas manifestaciones de lo sagrado en lo divino la española extrae una conclusión: en la medida que el hombre ha establecido el logos filosófico y ha excluido la senda pática relegando el sentir religioso, se ha despojado de sí mismo viviendo las consecuencias históricas de la época de catacumbas.11 Es este el momento culminante en el que Zambrano ve desterrado por completo el sentir religioso, y con ello la pérdida de 9 María Zambrano, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955, p. 30. Juan Fernando Ortega Muñoz, Introducción al pensamiento de María Zambrano, FCE, México, 1994, p. 32. 11 Zambrano nombraba época de catacumbas a su periodo histórico donde España enfrentaba la guerra civil ante el poder de Franco. Nosotros tomamos el sentido de la época de catacumbas de manera general: el holocausto que había sufrido el mundo, el exilio inminente que vivió en carne propia por la defensa de sus hermanos españoles contra el dictador. 10 17 orientación y sentido del mundo humano. Por tanto, este despojo y falta sentido, anulación de la vida espiritual conduce a la filósofa española a repensar la historia de occidente, en cuyo transcurso encontrará que la fractura entre filosofía y poesía es el origen de la pérdida del sentido originario del pensar. Es aquí donde emprende el proyecto de construir una razón mesurada, razón poética que permita recoger lo que la historia del pensamiento filosófico ha desechado: la historia del sentimiento. En este sentido se puede decir que el elipse de lo sagrado conduce a la autora a reconocer una historia apócrifa esa historia no abordada que nadie ha querido escribir pero que es imprescindible recuperar si se intenta reorientar el pensamiento desde su sentido primigenio en donde filosofía y poesía no estaban separada. Es justamente aquí donde la historia de la piedad encuentra su sentido pues la autora ve en ella dignificación de la vida, es decir, no se trata sólo de construir una teoría o un sistema basado en la razón, se trata para ella de una composición, una sinfonía vital que sin sacrificar lo racional permita reconocer lo emotivo. Esto es lo que Zambrano denomina en general la razón poética. Con lo anterior hemos visto que la piedad es ante todo una forma de pararnos en el mundo, es acción, forma activa del conocimiento que nace de adentrarse en el corazón humano. Por tanto, la piedad aparece como las formas que han de difundir los sentidos, metáforas orientadoras para nuestro caminar por el mundo, modelos en la vida diaria para nuestro trato adecuado con “lo otro.” De tal modo ante la pregunta ¿Cómo vivimos? Se presenta el modelo piadoso. Este accionar piadoso será la brújula ética. La acción desde la piedad es proveniente de un conocimiento que arrastra, comunica y disuelve. Zambrano fundamenta en la piedad la acción del conocer, esto es, ir más allá de lo inmediato, penetrar en las sendas más oscuras, en este caso, en las entrañas mismas donde ha de brotar el delirio cuyo lenguaje es poético, es decir, originario, inspirado y piadoso, que expresa el sentimiento reconociendo el misterio desde la entraña misma del hombre. De aquí la insistencia de la española en que la vida del sentir sea recuperada por una 18 razón mesurada, es decir, por una razón poética. Esta razón puede ser representada bien por Antígona –razón femenina- que en nuestra lectura se constituye precisamente en metáfora de la piedad, en el sentido de que ella acepta entrar en el mundo desterrado, oscuro de los sentimientos que son la verdadera raíz de la existencia. Antígona constituye así el medio que permite formular el actuar de la piedad más como sentimiento que como idea. 3. EL OFICIO DE LA TRAGEDIA: LA PIEDAD Para Zambrano los máximos rasgos de la piedad se presentan en la tragedia. Es en ella donde la acción de la piedad se muestra como el sentimiento de “lo otro” sin conceptualizaciones ni esquemas pues su contenido se ofrece en lenguaje poético. Es pues en la poesía, como hemos visto, donde el hombre ejerce originariamente un trato con la realidad sagrada. Aparece así el oficio de la tragedia, propiciar el sentimiento de la piedad infundiendo un ánimo específico. Desde sus orígenes la tragedia fue rito, un oficio propio de la religión primigenia cuyo objetivo era lograr una mediación con los dioses mediante el contagio del ánimo12. Sin embargo, su oficio religioso se fue perdiendo hasta instaurarse sólo en su sentido estético. Las degradaciones de lo originario en el devenir histórico se hacen patentes en el sentido de la tragedia, de aquí la reivindicación de la autora al sentir de la vida religiosa como trato con esa realidad inaccesible, incognoscible del todo, y manifiesta en la tragedia. 12 Aristóteles en la Poética nos dice: “la tragedia [es] imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante temor y compasión lleva a cabo la purgación de tales afecciones” y escribe sobre los seis elementos contenidos en la tragedia de los cuales sirven a la española en su recuperación: la anagnórisis (reconocimiento) y catarsis (purificación). 19 Los elementos que propiamente dotaban el estatus de oficio religioso de la tragedia son: la anagnórisis y la catarsis. En la anagnórisis, tenemos el reconocimiento de una verdad descubierta por parte de la heroína trágica, es a partir de ese reconocimiento que se establece un sentido, pues los acontecimientos son aceptados como parte del destino y de su condición. Es el punto del esclarecimiento. Ahora bien, este momento, en el caso de Antígona se sitúa en su tumba donde en espera de su muerte, todo el maleficio familiar se le esclarece. Antígona reconoce así, que su sacrificio redime las culpas contenidas en las acciones de todos los implicados en el drama, es decir, se purifica con ello la tragedia de la familia en el acto sacrificial de la joven. En la catarsis es el espectador quien se reconoce así mismo, pues es a través de su sentir que se asume capaz de cometer los crímenes más atroces sin tener que experimentarlos en carne propia, logrando purifica sus culpas al unísono con el personaje en el transcurrir de la tragedia como sucede con el personaje. Como dijimos con anterioridad la tragedia mediante estos dos elementos propicia en el espectador el sentimiento de la piedad: en la catarsis mediante el contagio en lo anímico y la purificación lograda de un exorcismo del espectador. La anagnórisis, por su parte, sirve a Zambrano para tomar al personaje de Antígona como metáfora de esta retrospección del hombre, de este reconocer su condición en soledad, esto es, lo que la autora llama el descenso a los ínferos del ser. Por otro lado, centramos también la idea de que la tragedia es lenguaje poético que logra un saber en el hombre sobre sí mismo y su condición humana:13 padecimiento y salvación. Es así para Zambrano que la tragedia se presenta como el culmen del lenguaje poético pues, al establecer un orden y generar un conocimiento partiendo del pathos, se alcanza un saber sobre el alma. Este saber es entendido, como un saber integral que recuperando la vía poética como conocimiento primario, conforma la conjunción filosofía- poesía en su sentido originario: La tragedia griega es la madurez de este modo de expresión: conjuro, 13 La autora aborda en distintas obras el estatus ontológico de hombre como ser exiliado. Siendo el exilio padecer y recreación, muerte en vida y renacimiento propio de la condición del hombre. 20 invocación, decires, que se repiten de tiempo inmemorial, lenguaje de la piedad; del sentir que es hacer y conocer; expresión y fijación de un orden que da sentido a los sucesos indecibles; una forma de liturgia.14 Esto configura la razón poética puesto que para María Zambrano es revelar una verdad, pero dicha verdad no puede ser comunicada a través de conceptos sino a través de metáforas, ahora bien, esta verdad que comunica la tragedia debe proporcionar un sentido que permita abrir el horizonte, es decir, que nos dote de nuevas claves de interpretación para nuestro estar en el mundo; ya que según afirma sólo si hay sentido hay horizonte, pues este es sustento de la vida humana, cuando se agotan los sentidos, caemos en un inevitable nihilismo, y Zambrano busca superar ese sentimiento de despojo propio de su época, que fluía en el ánimo del hombre y en las teorías filosóficas; con la ausencia del sentir religioso se establece un deslinde de la vida espiritual que produce en el hombre desorientación. Occidente perdió su sentido, y es la razón poética la busca reencausar este sentir originario. Lo que nace con la tragedia es el sentir, sentir de quien tiene conciencia de su soledad. La tragedia nace y confía su sentido a lo indescifrable expresado en el delirio, pues el delirio surge como lenguaje surgido de las entrañas del ser, sin la pretensión de apresar en conceptos, sino en el fluir mismo de la poesía el que delira fluye de una manera pura, he aquí el lenguaje primario, delirar no es balbucear es la expresión del ser en el inevitable despojo de sí mismo. Tenemos aquí una diferencia tajante entre tragedia y filosofía. En la tragedia la pregunta es por el ser del hombre, por la realidad que se nos presenta como diferente, en tanto que la filosofía pregunta el ser de las cosas, construyendo una ontología. La luz de la tragedia es desigual, cargada y viva de misterios del mundo sagrado que no ha sido revelado aun, el mundo enigmático. La luz que surge en la tragedia es la luz de aurora de su personaje, luz que ha de manifestarse una vez apurado el conflicto, por medio del sacrificio y esclarecido en la anagnórisis. Es decir, el sacrificio resulta determinante para la tragedia y con ella para entender la historia, la religión, lo originario, ese primer momento del estar plantado en el mundo. 14 María Zambrano, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955, p. 221. 21 El sacrificio significado en la tragedia es fundamental para entender esa noción, por no llamarle categoría: la piedad. Esta luz, siguiendo a la autora, es la luz desdeñada, dejada atrás, por la claridad de la conciencia filosófica que rechaza la poesía y con ella la tragedia, la senda irracional, el no-ser. ¿Dónde cabe la tragedia en las ideas claras y distintas? La tragedia ya no es posible en occidente cuando la irracionalidad no tiene cabida, la razón es pues la afirmación mientras que la tragedia es negación en la cual no depende del hombre su camino pues su destino está trazado. Cuando el hombre es capaz de romper mediante su razón las cadenas que lo atan, es cuando se olvida la tragedia, pues se camina con nociones como progreso, noción que tiene consigo la linealidad del tiempo, el tiempo externo, sucesivo, el tiempo histórico, apartarse del origen, de lo originario pues se avanza, sin embargo, la tragedia de Antígona sirve a la autora para centrar también la noción de tiempo y dotarle otro sentido, pues a parte del tiempo sucesivo, natural, cada ser goza de un tiempo interno. Así mismo el tiempo histórico en nuestra autora es recuperado en forma de espiral, por ello, beber de lo originario es escuchar una voz que nos hable hoy que nos sea contemporánea; pues no está en el ánimo de la autora dejar atrás el pasado, sino de leer en la historia nuestro presente y buscarle otras interpretaciones y descifrar otros sentidos. Ahora bien, con respecto a la reinterpretación de la española a la tragedia de Sófocles en La Tumba de Antígona, Imposibilitar el suicidio de la heroína es traspasar el mero status estético de la tragedia para recuperarlo como oficio religioso pues con esto abre la posibilidad de obtener un conocimiento que, partiendo del sentimiento se esclarezca a la luz de la conciencia que da cuenta de él. Un saber que como hemos venido señalando estriba en saber tratar con “lo otro”, ya que para Zambrano el carácter de oficio religioso se establece con lo enigmático, de este modo, lo religioso lo leemos en la autora en tanto la relación con lo enigmático; lo religioso estriba en dar cabida al sentimiento de extrañeza ante algo que nos resulta inefable, indefinible, inconmensurable, y por ello se expresa en otros saberes que no son conceptuales, se expresa en lenguaje poético. Y poéticamente expresará Zambrano. 22 4. LA TEMPORALIDAD EN EL DESCIFRAMIENTO El tiempo en María Zambrano implica por sí sola una investigación pues abarca toda su obra y es explicativo para desentrañar los elementos que trazó en su propuesta, así como la crítica al canon filosófico contenida en ésta. En los apartados anteriores hemos delineado la crítica de Zambrano a la Razón filosófica, presentando cómo es que lo heterogéneo ha quedado socavado en aras de lo abstracto, lo homogéneo. En este tenor pasa lo mismo con la noción de tiempo. El tiempo es entendido, desde la filosofía, como linealidad, tiempo sucesivo, progresivo, presente absoluto. Sin embargo, María reconoce la multiplicidad de los tiempos. Asumiendo, por un lado, el tiempo sucesivo y por otro, el tiempo interior15. Hay que señalar de entrada que el tiempo y el ser mantienen una estrecha relación, pues este posibilita vivir humanamente y no un simple deslizarse pasivamente por la vida. Diferencia entre vida y vivir retomada por la española de su maestro Ortega y Gasset en la cual nos dice: Vivir humanamente es una acción y no un simple deslizarse en la vida y por ella. Es lo que según Ortega y Gasset distingue al hombre de los demás seres vivos que conocemos. El hombre ha de hacer su propia vida a diferencia de la planta y del animal que la encuentra ya hecha y que sólo tienen que deslizarse por ella, al modo de cómo el astro recorre su órbita –dormido–, dice. Es ineludible.16 Vivir implica actuar, elegir su camino, existir. Es la diferencia con las plantas, con los animales, quienes viven desde el aspecto que les fue dado. En el hombre se presenta la exigencia de la acción. Esta relación del tiempo con el ser se establece en una doble vertiente. En la primera como fugacidad y como lo que en él está contenido, esto es, el tiempo que consume, que devora, el infierno de la fugacidad y en tanto que manifiesta en él ese infierno de contingencias y particularidades. Este manifestarse del tiempo es una acción liberadora, que revela lo oculto, que hace patente lo que subyace en el hombre y que 15 La interioridad del tiempo es recuperada por la autora directamente del poeta Antonio Machado, pero en dicha concepción se nos descubre la concordancia con el pensamiento vitalista de Henry Bergson y con la tradición que es recuperada con la temporalidad de San Agustín (como mencionamos con anterioridad). 16 María Zambrano, El sueño creador, Universidad Veracruzana, México, 1965, p. 48. 23 a partir de él puede nacer y renacer las veces que sean necesarias. Ante todo esto establecemos que el tiempo no sólo es camino para marchar en él, sino para conocer y conocerse en él. De aquí que para Zambrano antes de tener esta visión integral del tiempo se posibilite una ruptura entre la continuidad atemporal en la cual está sumergido el hombre en una primera instancia, en una forma de sueño, esta ruptura marca la entrada a la discontinuidad, la entrada a la realidad, se trata de un despertar como no dice Zambrano: EL TIEMPO es la relatividad mediadora entre dos absolutos: el absoluto del ser en cuanto tal, según al hombre se le aparece, y el absoluto de ser tal como inexorablemente él lo pretende. El tiempo es el único camino que abre en el inaccesible absoluto.17 Centremos pues su concepción de tiempo-camino como lo llama la autora a la noción de camino que implica el vivir como acto del ser: Más todo camino no atraviesa tan sólo un territorio, ni lo rodea sin más. Pues que el camino, realidad mediadora entre todas, conserva algo y evita algo del lugar que se abre. Su función es conducir algo o alguien que ineludible se encuentra en un lugar donde no pueda instalarse.18 Para Zambrano el tiempo constituye la primera de las categorías de la vida humana, ya que la temporalidad es el medio de realización del hombre, se inserta en ella tanto el acto de ser como su posibilidad. De aquí que en el tiempo se fundamente la posibilidad de la vida humana y de la vida subjetiva. Nos encontramos en la heterogeneidad del tiempo. Se trata de considerar la multiplicidad de los tiempos en el mismo tiempo. No hay un presente que se deslinde del pasado ni del fututo, pues en el presente se guarda una concordancia con estos. En nuestro presente ha de vivir el pasado, o bien nuestro pasado es transformable en nuestro futuro. Esta multiplicidad del tiempo se da en el tiempo interno. Este tiempo subjetivo que nos habla Zambrano no es reconocido en la filosofía, se trata del tiempo que no requiere explicación, pero que es sentido en la vida humana, es el tiempo que nos transforma, que nos deshace y nos hace, el tiempo que nos despierta del 17 18 María Zambrano, El sueño creador, Universidad Veracruzana, México, 1965, p. 47. Ibídem. 24 sueño de la atemporalidad, pues podemos estar inmersos en el tiempo sucesivo pero siendo atemporales, sin la conciencia de la temporalidad. El tiempo personal, propio, interno es en el cuál se presenta esta multiplicidad de los tiempos, pues cada quien vive de diferente forma sus combinaciones entre el presente y el pasado o el futuro. Este aspecto del tiempo no es tomado en cuenta por la filosofía, por el contrario, la concepción canónica no da pie a que se recupera la interioridad que es la fuente de lo subjetivo. Esta exigencia humana de vivir es la exigencia de despertar de la continuidad del sueño, para lo discontinuo que se nos presenta en la realidad. Despertar al tiempo es la posibilidad de seguir viviendo, de reconocerse en la temporalidad los diferentes tiempos, es nacer y renacer, dejamos a tras la forma sueño que implica en María pasividad, atemporalidad, para despertar a la acción propia de la vida humana. Esta forma sueño que nos descubre la autora no la llamamos el sueño en sí, pues podemos estar sumidos en el sueño o en la vigilia dentro de la forma sueño ya que esta implica el padecimiento, la pasividad. Lograr que concilien ambas formas del tiempo, y más que concilien, que se integren, es la tarea de quien ha alcanzado la posibilidad de ser persona, la posibilidad de despertar, de renacer, de estar en el mundo donde el tiempo interior y el sucesivo concurren, se integran, es la posibilidad mediadora. Pero si un camino lo es en verdad, si cumple su función mediadora, habrá destruido tan sólo para crear una relación diferente; una relación posible y válida. Tratándose del tiempo, una relación posible y válida, es decir, adecuada al ser del hombre para quien el camino del tiempo se abre.19 Siguiendo la línea de Zambrano y como lo hemos desarrollado con anterioridad, el estado inicial del hombre es meramente pasivo, sumergido en un sueño que fluye en el delirio persecutorio, con la piedad inicial que se da en el sentir originario ante una realidad desbordante, un sueño. No se ha entrado en el tiempo, es decir no se ha entrado en la realidad que es discontinua, múltiple. Preguntamos a Zambrano ¿Cómo es posible vivir fuera del tiempo? El tono poético de la española nos responde a modo de 19 Ibid. p. 48. 25 paradoja, es posible porque no sabemos del tiempo aun, porque aunque inmersos, no sabemos de él y tampoco de nosotros mismos. No poseemos tal conciencia, aún prevalece la conciencia inocente como la misma Antígona quien nos explica en su tragedia la concepción de la autora entorno al tema del tiempo. Así, la atemporalidad es la que acompaña al hombre hasta su despertar, el hombre a de trascender su atemporalidad para ser, despertar habiéndoselas con la multiplicidad que lo rodea, se ha de seguir soñando para vivir la vida. Decíamos que el tiempo cumple la función de mediación cuando destruye para crear una relación donde se posibilite la recreación del hombre, ganar ser y realidad en el tiempo implica saber de él: conocimiento y aceptación, regresar al sueño sólo para despertar de nuevo. Zambrano realiza una crítica a la forma tradicional de ver el tiempo como meramente sucesivo, es menester saber cómo actúa el tiempo en nosotros y nosotros en él. El tiempo posibilita vivir humanamente y ello implica un actuar y no un simple deslizarse por la vida.20 Este es el ser del hombre: constante hacerse, el despertar del sueño es necesario en tanto que vivir implica la recreación, no se trata de estar vivos, sino de: ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo vivir mejor? Recordemos las palabras de la española, entrar en realidad más que entrar en razón, darse paso a la realidad es reconocerla, es conocer y reconocerse en el tiempo y ello implica accionar. Es mediante las acciones piadosas que reconocemos la multiplicidad, lo heterogéneo. Salir de la atemporalidad y entrar en la realidad del tiempo implica libertad, despertar a la vigilia, establecer tratos, pero tratos adecuados que nos hagan darnos en pro del hermano. La piedad significada en la tragedia nos descubre el sueño en el que estábamos inmersos, viviendo en la mera temporalidad sucesiva, no entrados en la realidad que implica desenmarañar la temporalidad, reconocer lo interno, por medio de los sentimientos. El tiempo-camino en Zambrano representa ya al hombre íntegro, al hombre que siente y da cuenta de ese pensamiento, es la temporalidad propia de la unión entre filosofía y poesía. 20 Julieta Lizaola, Lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano, UNAM, Ediciones Coyoacán, México, 2008, p. 71. 26 El tiempo21 que le otorga Zambrano a la joven en su tumba es necesario para descifrar su condición, es la metáfora en la cual nos incita a pensar desde el interior de cada hombre, desde la tumba. Este tiempo para pensarse como “otro” pues pensar es hacerse cargo del sentimiento que la guío en su sacrificio. Es su sacrificio acción, conjuro, movimiento interno. El sentir que conduce a la joven es el amor en su máxima expresión -nos dice Zambrano- en la piedad. La piedad que mueve al sacrificio ya que “El sacrificio sigue siendo el fondo último de la historia, su secreto resorte.”22 ¿qué es el sacrificio? Sacrificar es darse en el otro, es ser y padecer en el otro, este padecer no es mediante la razón; la razón salva, violenta, y no hay violencia alguna para quien espera su muerte encontrando un sentido en su delirio y no finiquitándola en el suicidio, sino viviendo vida y muerte unidas. El actuar de la joven es una acción proveniente de un sentir y; sentir es aquello que experimenta el hombre al estar vivo. El sentir se nos presenta en la filosofía de la española como previo a la actividad intelectual, lo real se nos manifiesta primariamente en los sentimientos no en las ideas, las ideas ya son una elaboración, un constructo en el cual el hombre ya pasó por un proceso, pero somos primariamente sentir y este sentir originario, es un sentir piadoso que conduce a la acción; sentimiento que nos deslinda de nosotros mismos en el padecer y el compadecer con “el otro”. El sacrificio de Antígona no apela a la búsqueda de una salvación intramundana en su acción, pues la salvación es acuñada por Zambrano agotando el campo de lo posible, en el trato primario con lo terrestre, con el mundo, es salvar al otro por el amor de saberlo otro, es la filosofía para nuestra autora un saber cómo y para qué vivir. Así, la joven ha de morir una muerte trascendente al llevar a cabo su sacrificio en aras de cumplir una acción en pro del hermano, amor fraterno, razón del corazón que es reconocida en el tiempo que espera de su muerte. Empero, el tiempo en su tumba 21 La noción de tiempo en Zambrano es de gran relevancia, en ella encontramos latente su tradición hispana, su lectura a los místicos y propiamente en esta noción vemos la influencia directa del pensamiento de San Agustín donde la distinción del tiempo humano y el tiempo de la naturaleza son de gran trascendencia para centrar la experiencia del tiempo en el interior del hombre (posteriormente presentamos la noción desde la española). 22 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 148. 27 implica redimir el conflicto familiar, es decir, logra la categoría de tragedia que es dotar de sentido a la acción que no es explicativa desde el mero espectro racional, pues es expresión poética que logra ordenar el interior humano y ordenar el exterior que no es y no puede ser aprehendido en su totalidad y menos en un concepto. Pues el hombre no ha iniciado su historia –si de inicio podemos hablarexpresando su sentir, cosa que sólo sucederá mucho más tarde, cuando pueda contraponer la expresión a “las cosas como son” o a las ideas, al orden establecido. La actividad primera por urgente, por ineludible. Y necesaria entre todas y por tanto espontánea, es la que tiende justamente a establecer un orden; la acción que tiende a establecer un orden, sin conciencia de establecerlo sino creyendo con toda ingenuidad captarlo, aprehenderlo. Ingenuidad por falta de experiencia y, más todavía, porque la fuente originaria es un sentir.23 La expresión de ese sentir, del sentir primario que la guío, es un lenguaje poético, su acción primaria, el sentimiento, se hace palabra en el tiempo en la tumba donde han de conciliarse el tiempo sucesivo con el tiempo interno, en el momento que es desenmarañado el nudo de la tragedia, el reconocimiento, pues Antígona vive su presente yendo al pasado, escuchando a los nuestros y delira proyectando su futuro. He aquí la medula que nos hace adentrarnos más al pensamiento de la española: El momento decisivo de la tragedia -el reconocimiento o identificación del personaje con el hombre que ha cometido la falta- desata idéntico proceso en el espectador; se ve y se siente a sí mismo en su verdad; cae de la mentira en que se representa a sí mismo y entra así en el orden de la piedad que, sin destruir las diferencias, crea el equilibrio. Se diría que la acción de la piedad es a la manera del agua: disuelve, comunica, arrastra. Tal orden no podía establecerse por la razón, ni tan siquiera por la conciencia descubierta por la filosofía. Pues es un orden hecho de razones secretas, sutiles, paradójicas; de razones del corazón que sólo el delirio da a conocer.24 Antígona cuya figura representa la condición humana, una forma propia de ser del hombre: el exilio; encerrada en su tumba espera la muerte. Su tumba, símbolo de cuna del ser que ha de renacer, el tiempo en espera de la muerte se vuelca pensamiento que se hace cargo del sentir que la movió en su actuar, la doncella sacrificada nos centra la importancia 23 24 Ibídem, p. 216. María Zambrano, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955, p 223. 28 de la memoria25, pues su memoria trae el pasado para esclarecerlo, lo trae y lo vuelve actualidad, memoria activa que se desenvuelve en el tiempo a modo de espiral, cuyo centro se ensancha, misterio que se abre, que resurge en la temporalidad a la cual ha despertado la joven. Antígona representa el tiempo que consume, el tiempo sucesivo que destruye algo a fin de la creación nueva, naciente, Antígona despierta del sueño siendo persona. Pues esto constituye el eje filosófico que leemos en la tragedia de la malagueña, el tiempo en espera de la muerte, el tiempo que se abre dentro de sí al adquirir conciencia de la misma temporalidad: Se le dio una tumba. Había que dársele también tiempo. Y más que muerte, tránsito. Tiempo para deshacer el nudo de las entrañas familiares, para apurar el proceso trágico en sus diversas dimensiones. Y un morir, un género de morir conveniente para que dejara algo, la aurora que portaba, y para que saliera purificada de lo que fue al mismo tiempo infierno y purgatorio, hacia su destino ultraterrestre, tal como siglos después dijera alguien de sí mismo: “Puro e disposto a salire alle stelle.26 25 La memoria en Zambrano es capaz de reconstruir tanto la memoria del hombre como la memoria de un pueblo tienen la posibilidad de recuperar lo que se ha perdido. Hablamos de la memoria activa en la cual se germina el impulso necesario para el porvenir, la memoria es acción e impulso necesario para proyectar el horizonte. 26 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 152 – 153. 29 CAPÍTULO II LA TUMBA DE ANTÍGONA: MÉTAFORA DE LA PIEDAD “Entre todos los protagonistas de la tragedia griega, la muchacha Antígona es aquella en quien se muestra, con mayor pureza y más visiblemente, la trascendencia propia del género. Más a cambio de ello le fue necesario el tiempo-el que se le dio y otro más-. Sobre ella vino a caer el tiempo también: el necesario para la trasformación de Edipo desde ser el autor de un doble crimen sacro hasta ser un fármacos que libera y purifica”27 27 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 146. 30 1. LA CONDICIÓN DE ANTÍGONA Desenmarañamos La condición de Antígona como llama María al descenso a los ínferos, esto es, sumergirnos en nosotros mismos, reconociendo nuestra existencia en el despertar a la temporalidad, pues como expusimos anteriormente, es el sacrificio un acto piadoso que lleva a la joven a despertar al tiempo, mediando en su tumba con el tiempo sucesivo y el tiempo interno, esta soledad en espera de su muerte permite a la heroína trágica vivir diferentes tiempos en su presente y con esto reconcilia su pasado para escuchar cada voz, pues cada personaje tiene algo que decir. Es así que encuentra el sentido de cada uno y descifra el sentido propio al reconocerse como actor del sacrificio, el cual ha derivado de su acción trasgresora en aras del amor fraterno. Antígona transforma su presente en el futuro purificando las culpas, con su acción es revelada a la joven su condición. Por ello desde nuestra lectura afirmamos que, la condición de Antígona es la condición humana: padecer y salvación. Y siguiendo a Zambrano Se podría definir el ser del hombre como el ser que padece su propia trascendencia. Como el ser que trasciende su sueño inicial. Pues que el ser de la vida, así sin más, se encuentra en estado de sueño; está ahí. Está ahí habiéndoselas de ver con los que le rodean. Y por ello mismo se sueña, se sigue soñando en la vida. Y la vida, por dolorosa o gozosa que sea, le es sueño. Pues que es él, el ser, quien se sueña en la vida.28 El ser que padece su propia trascendencia, nos dice María, es el hombre. Y este padecer apunta al reconocimiento de la fatalidad-destino y asimismo configura su carácter de exiliado en el mundo, se reconoce. En el caso de Antígona es la fatalidad-destino desde su padre Edipo lo que ha marcado su tragedia. Sin embargo, en el reconocimiento de este padecimiento toma la conciencia de su salvación, pues le es revelado su ser inacabado siempre con posibilidad de renacer, recrearse. Asumiendo la fatalidad-destino se abre paso a la recreación de sí mismo, un segundo nacimiento. “Se revela así la verdadera y más honda condición de Antígona de ser la doncella sacrificada a los ínferos, sobre los que se 28 María Zambrano, El sueño creador, México, Universidad Veracruzana, 1965. p. 51. 31 alza la ciudad.”29 Es inminente el descenso a las entrañas, desentrañar desde el interior de nosotros una verdad que nos haga descender portando una luz que permita reconocernos como existentes con la posibilidad de recreación. Ninguna víctima de sacrificio pues, movida por el amor, puede dejar de pasar por los infiernos. Ello sucede así, diríamos, donde sin abandonarla, el dado al amor ha de pasar por todo: por los infiernos de la soledad, del delirio, por el fuego, para acabar dando esa luz que sólo en el corazón se enciende, que sólo por el corazón se enciende.30 Vemos con la cita anterior como la autora marca la condición de Antígona en tanto condición sacrificial, siendo este padecimiento fruto de la piedad, descenso a los infiernos y el ascenso hacia lo trascendente, trascendencia que María llama tránsito, pues más que una muerte en Antígona se trata de un deslizarse entre el sueño y la vigila por esto la autora más que muerte nos habla de adormirse. La figura de Antígona nunca muere, se oculta en la historia y despierta cuando es necesario recordarnos o develarnos un claro, una luz. Es así que ante el silencio de los dioses logra que alcance la estricta y total soledad, soledad que resulta necesaria para el despertar, de aquí que la ambientación simbólica en la tragedia de la española refuerce su teoría, pues es en el símbolo y en la metáfora 31 donde se da este conocimiento de lo oculto en la existencia humana; es en el lenguaje poético que se manifiesta a la conciencia el ser del hombre. En el capítulo anterior, expusimos la piedad y con ella dibujábamos este doble 29 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 147. ibídem, p. 149-150. 31 El símbolo tiene la capacidad, según apunta Zambrano, de atravesar distintas zonas de la realidad, el carácter simbólico permite la apertura que no logra el concepto, es por ello que al tratar dar cuenta de los sentimientos se vale del símbolo, de la metáfora, de las imágenes, pues estas implican pluralidad de significaciones. Sin embargo, el símbolo y la metáfora tienen como constante lo expuesto anteriormente, apertura que no se da en el concepto, la posibilidad de hablar y expresar las cosas más oscuras. Aunque poseen una diferencia, Michel Le Guern sostiene que el símbolo se capta intelectualmente dando ruptura a un marco del lenguaje, mientras que la metáfora tratándose de una percepción, es conformada de la imaginación y la sensibilidad respetando el espacio del lenguaje, pues desde este se puede verificar, mientas que el símbolo apunta a una hermenéutica que interprete los misterios de la realidad. La española se vale de ambos empero, desde nuestra lectura abordamos la metáfora, pues desde el lenguaje expuesto en los delirios de la Joven Antígona se logra en lenguaje poético, metafórico, exponer su teoría filosófica; es así que los personajes implicados son metáforas vivas que dan cuenta de la condición humana sin la imposición de un concepto, pues la metáfora es conocimiento poético que logra hablar de lo indescifrable, del misterio imperante en la realidad sagrada sin buscar apresarlo, es decir, la metáfora penetra en las sendas más oscuras y resurge provocando el desciframiento de aquello inagotable. La metáfora es inagotable. 30 32 momento de introspección y de salida en el reconocimiento de “lo otro” heterogéneo, múltiple. Con esto, cabe señalar que no se trata de que la individualidad se pierda por la totalidad, no es la disolución de “lo uno” en lo múltiple; por el contrario, se trata de la salvación del hombre concreto, de la persona. Siendo esto distinto a lo que prevalece en la filosofía oriental, como el disolverse el individuo en el todo; no, en Zambrano se trata de reconocer “lo uno” en lo múltiple aceptando sus diferencias, sin que exista la relación de poder del sujeto en la aprehensión de la realidad como lo centraba la modernidad, puntualmente en el racionalismo y en su culmen como lo muestra el idealismo alemán aquí se trata de disolver las diferencias entre el vencido y el vencedor, entre víctima y victimario, sujeto y objeto. Con esto no se aceptan las relaciones de poder, pues las jerarquías siempre necesitan tener algo debajo de sí, en su lugar apelamos a la mediación necesaria. Como lo hemos expuesto el amor resulta ser el elemento propiamente humano para mediar, y más aún la piedad como sentimiento originario y matriz de la vida del sentir, en palabras de Zambrano: Parece que la condición sea ésta de haber de descender a los abismos para ascender, atravesando todas las regiones donde el amor es el elemento, por así decir, de la trascendencia humana; primeramente fecundo, seguidamente, si persiste, creador. Creador de vida, de luz, de conciencia.32 Pues de acuerdo a la cita anterior, es la conciencia que despierta del sacrificio de Antígona, lo que provoca un doble nacimiento: tragedia y filosofía en su integridad como una razón ensanchada, nueva. Recapitulamos la noción de piedad como este saber tratar con los diversos planos de la realidad, con nosotros mismos, el trato aquél que rescata las diferencias, aquí podemos tratar con lo diferente: el loco, el niño, la mujer, el delirio, el poeta, las razones del corazón tienen cabida. Es el reconocimiento de lo uno en lo múltiple; la armonía de los contrarios de Heráclito es restaurada y no dejada de lado por la armonía de lo uno de Parménides. Todo aquello distinto es parte de lo que hay que es más de lo que es, se trata de esta totalidad donde el ser y el no-ser la conforman. Es así, como expusimos en el 32 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 150. 33 capítulo anterior, que la piedad antigua que leemos en la tragedia de Antígona como la Ley Nueva, es en palabras de Zambrano, el sentimiento en su estado originario: Y al realizar ella su sacrificio con la lucidez que le descubre la Nueva Ley, que es también la más remota y sagrada, la Ley sin más, llega hasta allí donde una humana sociedad exista. Su pureza se hace claridad y aun sustancia misma de humana conciencia en estado naciente. Es una figura de la aurora de la conciencia.33 Por lo tanto, La ley Nueva, que guía y mueve a Antígona para darle las honras fúnebres a su hermano Polinices es una ley del corazón: la piedad. Misma que en este acto se nos muestra en la fraternidad del sacrificio. Reconocemos a Antígona una vez más mediando con sus hermanos pues interpretamos que Etéocles representa metafóricamente la voluntad de poder, la ley de los hombres, el orden establecido; mientras que Polinices configura desde nuestra lectura el orden que establecen los sentimientos, la fraternidad; por ello aunque la joven siente mayor inclinación por el hermano al cual se sacrificó, ambos no dejan de ser parte de ella; y ella, la mediadora entre la razón y el sentimiento entre la continuidad y la discontinuidad del sueño, señala Zambrano: Emerge intermitentemente esta relación de la pura fraternidad, como el voto secreto del hombre que se debate en el laberinto de los lazos de la sangre atraída por el padre o, más bien, por el anhelo que ciega y enajena. Sólo después de una cadena de culpas, de errores, de delirios llega el instante del reconocimiento, de la identificación: el protagonista se reconoce como sujeto de su culpa, se libra con ello de ser el objeto, el simple objeto sobre el que ha caído el favor o la condenación del destino que planea sobre los hombres y sobre los dioses.34 Siguiendo la cita de Zambrano este reconocimiento (Anagnórisis) es lo que devela la condición de Antígona, la condición del ser que padece su propia trascendencia, la condición humana. Al reconocerse Antígona como “sujeto de su culpa” lo que reconoce es su libertad, libertad develada, robada a los dioses como continua diciendo la autora: Y así, en este instante que viene a ser como un punto, la balanza señala la equidad: dioses y hombres aparecen igualados. Igualados también el privilegio y la culpa, y el ser y no-ser de la condición humana se revela 33 34 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 151-152. María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 161. 34 inversamente al ser y no-ser de los dioses. En el hombre, el ser sujeto de culpa produce un exceso, un cierto exceso que bien podría llamarse trascendencia, que le sitúa como protagonista absoluto, por encima de los mismos dioses; se hace entorno suyo un vacío hasta entonces desconocido; la ciudad no lo acoge; no encuentra lugar alguno ni entre los vivos ni entre los muertos; se le revela su soledad. Una soledad que únicamente el Dios desconocido, mudo, recoge. Paradójicamente, el fruto de la fraternidad es esta soledad.35 Este vació que nos señala Zambrano hasta entonces desconocido es el espacio para la creación humana, donde todas las posibilidades se nos presentan, donde nos reconocemos como un ser libre. Se develan al unísono ser y libertad en el hombre. El ser develado es el espacio en esa realidad donde el hombre ha de recrearse. Es así que la ley contenida en Antígona aun no es una ley moral que descanse en la ciudad o contrapuesta a esta, no se trata de la ley del individuo contra el Estado, el estado es posterior. Antes prevalece la ley Nueva, la que nos hace propiamente humanos. Es por ello que Antígona ante el silencio de los dioses establece un trato con el “Dios desconocido” el trato significado en el sacrificio, ante el Dios que no se manifiesta que no es visible pero que está latente, pues todo le parece sagrado al hombre en primera instancia. Es así que no se trata de una luz racional la que ilumina a la joven, esta luz es proveniente del pathos, una Ley propia de la sangre, del sentir, es amor, fraternidad y sobre todo piedad. Se trata de la razón del corazón que se descubre como la ley primera, como la ley propia del sentir originario, anterior a la ley de la ciudad y a la ley divina. Es así que centramos este primer momento de la piedad, anterior incluso a la religión griega, que dará pie a la manifestación de lo divino. Momento de la conciencia pura que da paso al doble nacimiento con el sacrificio realizado en la conciencia virginal para con el “Dios desconocido”, nace pues la tragedia y la filosofía, nacen pues de la libertad en el despertar del ensueño que representa el sentir originario. La española la nombra Ley Nueva porque traía en sí las dos partes del hombre y que leemos como razón poética que abraza en sí dos puntos propios de la piedad. En el primer momento, se trata de la conciencia ingenua, es en el cual el hombre se da ante el sacrificio, sacrificio que busca inocentemente sin conciencia racional, sino con estricto sentir, aplacar la tragedia 35 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 161- 162. 35 humana. Segundo, el momento en que se despierta a la piedad nueva, a la conciencia propia de la filosofía que abre el horizonte para la creación humana. Ambos momentos contenidos en la significación del exiliado de Antígona, momentos de la piedad donde ubicamos lo que se apertura: la historia propiamente humana, la historia que conocemos, el espacio de lo profano que sólo se abre calmando en el sacrificio al “Dios desconocido,” la realidad sagrada, abundante. Con todo lo anterior, afirmamos que la tragedia de Antígona es una metáfora que sirve para dar vida a la filosofía de Zambrano en torno a la piedad en su interpretación al clásico de Sófocles. Pues el tiempo en la tumba es necesario para configurar este modelo humano que ha de marcarnos la condición de Antígona y con ello anunciarnos la condición del hombre. En palabras de Zambrano: No era posible que Antígona, que había trascendido las leyes de su propia ciudad y la misma familia y sus dioses, tuviera que seguir en su modo de morir el paradigma del tótem ancestral del terruño natal; el sólo haber andado en el destierro le dispensaba de morir así, según la mandaban. Más tampoco podía darse la muerte según Sófocles dice. En verdad no podía morir de ninguna manera Antígona. A no ser que se acepte un modo de muerte que es tránsito; ir dejándose aquí la vida y llevándose el ser, más no tan simplemente. Pues en criatura de tan lograda unidad, ser y vida no pueden separarse ni por la muerte.36 Leemos en la tragedia la visión integral de la española en una mujer y desde una mujer, pues se recupera así la voz de las desterradas en la historia imperante desde la condición de una joven que movida por el sentimiento piadoso es metáfora de la condición humana, figura arquetípica en cuya pureza virginal leemos el carácter simbólico de luz de la conciencia que yace en todo ser humano, luz que es necesario traer a la realidad. Antígona yace en su tumba, y su tumba es la que configura la barrera que ha de traspasar el ser, cuna y sepultura. Más para llegar a cumplir el sentido total que la simbólica figura contiene, Antígona tuvo que llegar a la palabra. Tuvo que hablar, hacerse conciencia, pensamiento. Y por eso la inocencia pura y no sólo inocente. Tuvo que saber. Llegar a ese saber que no se busca, que se abre como el claro espacio que se ofrece más allá de ciertos sueños de dintel, símbolo de la libertad. Lo que no quita que al traspasar el dintel se vaya la vida. 36 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 165. 36 Pues esto no puede ser cambiado por la conciencia pura del autor, por la palabra. La palabra libera porque rebela la verdad de esa situación, su única salida real. Mas no puede evitar el pago por que ello sería cambiar la situación.37 Se ve entonces que la verdad enterrada, que Zambrano revela en el delirio de Antígona, es la condición del hombre: su padecimiento y su purificación, su trascendencia del dolor, dolor inherente en la naturaleza humana, por ello, no puede evitar el castigo en el suicidio, en su lugar asume su fatalidad-destino. Y con ello queda claro el porqué de la reinterpretación de María Zambrano al desenlace de Sófocles. Pues se sirve de este tiempo en espera de su muerte para despertar a la conciencia y revelarnos este padecer del ser, y con ello su salvación, el ser libre de crearse de nuevo; he aquí el ser del hombre como el hombre en exilio. Por lo tanto, el tiempo-camino en Antígona es abrirse a una verdad que ha dejado tras de sí la pureza virginal del sueño en el que estaba inmersa para dar lugar al reconocimiento de sí misma, es por esto que el vivir implicado en su acción sacrificial es una ampliación del horizonte pues lejos de agotar los sentidos los abre. Antígona despierta a la temporalidad y con ella despierta su libertad, trasciende su sueño inicial, este despertar es cuando se acepta el hombre en su integridad, es entonces el espacio que se posibilita a vivir realmente pues sabe qué hacer con su ser, reconocer el límite y la posibilidad de salvación. Sólo cuando el hombre acepta íntegramente su propio ser comienza a vivir por entero. Su diferir de su propio ser –es aquí indiferente el que esto suceda en virtud de una dualidad, o en virtud de un núcleo que trascienda su ser recibido- y la posibilidad que inexorablemente se le actualiza de hacer algo con él, frente a él o contra él, ya que el hombre puede contraerse, manifiesta en modo evidente la existencia en él de eso que se ha llamado libertad. La tiene no ya cuando ha despertado, sino propiamente despertado. La libertad le hace despertar.38 Con lo anterior establecemos que Antígona antes de entrar en su tumba era atemporal, esto es, en la atemporalidad no se está presto a la disponibilidad del tiempo interno sólo a su sentido sucesivo, el tiempo interno es el sentido que implica la libertad. Pues, como hemos expuesto, su acción sacrificial fue guiada por un sentir, sentir que posteriormente 37 38 Ídem. p, 103. María Zambrano, El sueño creador, Universidad Veracruzana, México, 1965, p. 51. 37 se hace conciencia en la soledad de la tumba, y más que conciencia pensamiento. La memoria es fundamental para traer el acontecer pasado, la joven es poseída, inspirada y brota el llanto y el delirio, como forma poética que hace patente una verdad no develada aún. Y su pensamiento es ya la unión de la razón y la piedad: Razón Piadosa. 2. ANTIGONA: LA RAZÓN PIADOSA Hemos establecido que imposibilitar el suicidio de Antígona en la reinterpretación de nuestra autora implica un segundo nacimiento que no es propio de su muerte sino de ser enterrada viva. Pues de aquí es revelada la integridad de su ser39. Es como la autora ha logrado ingresar la voz femenina a la historia, una historia vedada, oculta que ha despertado a la luz de la conciencia el ser mismo del hombre. Es por ello que conjuntando los elementos que desarrollamos con anterioridad establecemos que Antígona es portadora de la razón poética, mediadora, es decir, razón piadosa que trae consigo un saber sobre el alma. Filosofía y poesía se muestran en la integridad de la doncella sacrificada. Cierto es, la razón poética es integración del saber primario del hombre en la poesía aunada a la conciencia que busca esclarecerse en la filosofía, es el pensamiento visto como integración del sentimiento con la razón. Afirmamos con esto que Antígona nos anuncia una vía en la cual transitar es pregunta y hallazgo; una forma de pararnos en el mundo asumiendo los límites de nuestra realidad, límites del conocimiento ante la realidad misteriosa. Nos decía Zambrano “Filosófico es preguntar, poético es el hallazgo.” La filosofía en nuestra autora es ya su proyecto, razón poética, razón piadosa, filosofar es descifrar y Antígona representa esta integración, este desciframiento de sí mismo y del “otro”, de lo inminentemente “Otro.” He aquí la reforma del entendimiento que aborda Zambrano y que resuelve en esta razón pática. 39 Nos dice Zambrano entorno al ser integro de la heroína: “Un segundo nacimiento que le ofrece, como a todos los que a esto sucede, la revelación de su ser en todas sus dimensiones; segundo nacimiento que es vida y visión en el speculum justitiae. Y Antígona, la doncella, se conoce y aun antes se siente como lo que es: un ser íntegro, una muchacha enteramente virginal.” (La Tumba de Antígona, 1967, p. 163). 38 Siguiendo este hilo argumental, leemos La Tumba de Antígona, en claro sentido metafórico que la joven no entra al mundo de los muertos, tampoco se queda con el sentimiento de la piedad sin más, es decir, en pasividad y continuidad de su ensueño, no, la joven ha de quedar entre el mundo de los muertos y la luz de los vivos que se encuentra encima de su tumba, esa luz del sol que representa el orbe del poder, de las leyes y la razón. La joven espera en su tumba, siendo así que se posibilita estar muerte y vida unidas. Es por ello que tumba y tiempo son los elementos primarios para que se den las nupcias entre sus sentimientos y su razón. Así establecemos que su desciframiento es la necesidad de descubrir, de sacar a la luz una verdad, necesidad imperante en la actitud filosófica, pues es propio de la razón hurgar. Pero el hallazgo de Antígona es aquello que sólo se puede expresar poéticamente: límite y resistencia que opone la realidad, misterio poético no conceptualizable que nos recuerda la Ley originaria que se encuentra por encima de la ley de los hombres y las leyes divinas, pues ambas ya resultan formas de hacer diáfano ese misterio inasequible. Es así que ante el sistema del filósofo, el poema del poeta qué es apertura para no agotar el horizonte, para ensanchar la razón y poder poetizar el misterio que no se deja apresar en los conceptos. Es así como metafóricamente aparece Creonte un día después de que la joven esté en espera en su tumba, y le expone a Antígona que se retracte, se arrepienta y la ínsita a salir abandonando su castigo, le aconseja el tirano que siga la luz hasta donde su razón la guarde. Sin embargo, después de sus constantes delirios, Antígona no sucumbe ante el tirano y queda en su tumba, acatando el sacrificio. Es con esto que ha de quedar Creonte despojado de dar marcha ejerciendo su poder, aquél que otorga libertad o encierro. Con esta acción encontramos el paralelismo en que hace hincapié la española entre Antígona y Sócrates. Pues es evidente que Sócrates pudo zafarse racionalmente de la acusación de impiedad. Sin embargo, no hubiese salido a la luz la libertad en toda su plenitud, la libertad de un alguien que tiene conciencia de su sacrificio. Con esto se nos descubre la filosofía como brújula, como libertad para abrirnos paso, filosofía para vivir actuando en el mundo, éste mundo en el cual tratamos desde que nacemos, al cual arribamos siendo exiliados pero en el que siempre tenemos la posibilidad de construirnos patria. Es así que Antígona en su último delirio nos remite a su noción de exilio, es aquí donde 39 escuchamos la vivencia misma de María Zambrano: “Como yo, en exilio todos sin darse cuenta, fundando una ciudad y otra. Ninguna ciudad ha nacido como un árbol. Todas han sido fundadas un día por alguien que viene de lejos.”40 Y siguiendo en el tono del exiliado y recogiendo la figura de Edipo como rey mendigo cuyos ojos que lo guían al salir de Tebas son los de Antígona. Continua: “Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos que nos dejaran dar. Porque llevábamos algo de allí, allá, donde fuera, no tenían; algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos; algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de su raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga.”41 Este es el ser del hombre, que nos revela metafóricamente la malagueña: padecer y salvación, ambos señalados en el ser del exiliado. Con Figuras como Sócrates y en esta tragedia con Antígona, es recuperada una estirpe sacrificial. Bien pueden ser más los modelos de vida que sirven como arquetipos, pues la historia esta llena de figuras sacrificiales, empero, Antígona funda una estirpe que sirve a la española para mostrar la figura ancestral de la joven que va al río con su cántaro de agua, la figura inocente que se da en el sacrificio latente en la historia de cada cultura. Con Antígona como metáfora en el pensamiento de Zambrano se lee la historia desde una figura desterrada, desde una mujer que abre las posibilidades de hacer vigente, cambiante la historia: rescate, creación y recreación o en sus palabras: Ya que el bosque, dicho sea de paso, se configura más que por los senderos que se le pierden, por los claros que en su espesura se abren, aljibes de claridad y de silencio. Templos. Cuando el hombre quiera saber de estos claros en lugar de seguir el imperativo de recorrer sus senderos, la historia, el pensamiento comenzará a desenmarañarse. Los claros que se abren el bosque, gotas de desiertos son como silencios de la revelación. La ocultación es tiempo nocturno del que todos los seres vivientes de acá necesitan para seguir viviendo. La discontinuidad dentro del dominio, del simple vivir prefigura la discontinuidad de la historia. […] Sin discontinuidad la historia quizá no existiría, o sería muy diferente: acumulación o duración sobrepuesta a la vida.42 40 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 227. María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 227-228. 42 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 166. 41 40 Por esto afirmamos que ante todo María Zambrano nos provoca a ser contemporáneos de nuestro tiempo, esto es, abrirnos paso hacia los claros que se abren en el bosque, pues la historia no está acabada, el pasado es incierto y la verdad es inagotable. Acatar lo que ya está establecido es ir por la vereda “segura”, asumir es seguir un sendero, y la filósofa nos provoca a trasgredir hurgando en la oscuridad del bosque donde algún claro aparecerá mostrando nuevos senderos, por ello la labor aplaudible consiste en releer la historia, de cuestionar lo establecido, de portar el sentido crítico en todos los ámbitos donde se recrea el hombre. Es decir, a modo del poeta Machado se trata de hacer camino al andar. Y por ello es también que esta historia se presenta en lenguaje poético ya que nos son expuestos los elementos necesarios para no agotar las interpretaciones, los sentidos. Los conceptos como hemos dicho con anterioridad cercan, encierran, agotan, la metáfora en su lugar abre, es inagotable. Es así que nos dice Zambrano de esta apertura que lleva consigo lo metafórico en La Tumba de Antígona: Mientras que la historia que devoró a la muchacha Antígona prosiga, esa historia que pide sacrificio, Antígona seguirá delirando. Mientras la historia familiar, la de las entrañas, exija sacrificio, mientras la ciudad y su ley no se rindan, ellas, a la luz vivificante. Y no será extraño, así, que alguien escuche este delirio y lo transcriba lo más fiel posible.43 Siguiendo esta cita diremos que esta historia es repetible, porque es el mundo de lo profano, el mundo humano tal como lo conocemos, la periferia de la realidad sagrada. Este mundo propiamente humano es iniciado con un error, pero este error es necesario, las problemáticas que encierra la tragedia de Antígona como señalamos en un principio, son atemporales. En el Sueño creador la española destina un capitulo al personaje trágico llamado “El personaje creador: Antígona”, donde nos dice: “La historia surge de un error inicial. Pero el que la halla es un don del tiempo el apurar el error y su rescate.”44 Y este error inicial que nos expone la autora es la ruptura entre lo poético y lo filosófico, el error de la historia estriba en las dicotomías nacientes de la noción clásica de Ser, vencidos y vencederos, lo uno-lo múltiple, la negación latente en la concepción de Ser y No-Ser. De aquí la recuperación del sentimiento de la piedad como medida que 43 44 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 173. María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 253. 41 apura el error de la historia en la fractura filosofía-poesía, y lo rescata en una razón piadosa. Por esto señala la autora que la piedad tiene tres características: disuelve, comunica y arrastra. La piedad disuelve por que no niega la existencia ontológica de nada, asume lo que hay, disuelve las barreras entre el ser y el no-ser respetando las diferencias. La piedad comunica, pues es lenguaje ante una realidad que nos trasciende, siendo en el delirio la expresión del sentir humano ante esa realidad callada. La piedad arrastra porque nos conduce a la acción, despertando de la pasividad para este vérselas con lo que nos circunda, es acción que implica un saber tratar adecuadamente con lo diferente. Con todo esto María Zambrano propone que aceptemos la odisea de alejarnos de la isla de la razón para incursionar en los mares del pathos, donde los conceptos resultan caducos, donde pierden vigencia dichas formas pues necesitamos la voz del poeta para expresar los sentimientos contenidos en nosotros, aquellos que guían a alcanzar una acción y que han de situarnos en el mundo y lograr el con-vivir. Antígona se vuelve mujer, hombre, palabra, delirio, para abrirnos el horizonte hacia la persona45 que ha de vivir en comunidad, es entonces cuando nos haremos cargo de los sentimientos en la razón, esto es, en la conciencia, pues el pensamiento es dar cuenta de lo que se siente. Por ello la figura de la heroína trágica es la encarnación, metáfora viva de la teoría de Zambrano donde se muestra frecuentemente la historia apócrifa que había permanecido vedada. Y como tal marca la necesidad de releer la historia y releernos en la historia con la finalidad de encontrar sentidos ocultos; despertando la memoria de los pueblos como lo hizo la autora con la tradición hispana recuperando la vía literaria en su propuesta. El tiempo de Antígona en su tumba es simbólico, es la representación del despertar, de reconocer su padecer y el de los personajes inmersos, es abrirse a las posibilidades que han quedado atrás y las que nos abre el horizonte. En este tenor nos dice 45 Antígona en su tumba es entendida como una presencia y en la vida humana es entendida como una persona, persona cuya conciencia mengua dentro de sí ambas partes contenidas en el hombre: Logos y Pathos, la persona no es pura claridad, pura razón, por el contrario la persona nos remite a ese claro- oscuro propio de la existencia de un ser integro: “Más en la vida de una persona humana, por dada que sea a la luz, hay siempre una oscuridad y en ella algo que se esconde; la persona resiste a la luz en los mejores casos tanto como la busca. Sólo por el sacrificio se deshace esta resistencia – sacrificio no visible en muchos casos y en otros cumplido en instante violenta y visiblemente, mas incubado desde un principio-. (La Tumba de Antígona, 1967, p. 172). 42 la autora: A Antígona, pues, le fue dado y exigido al par un tiempo entre la vida y la muerte en su tumba. Un tiempo de múltiples funciones, pues que en él tenía ella que apurar, aunque en mínima medida, su vida no vivida y, más que en la imaginación –a ella tan extraña-, ofreciendo a todos los personajes envueltos por el lazo trágico, a todos los encerrados en el círculo mágico de la fatalidad-destino el tiempo de la luz, el tiempo de que la luz necesaria penetrase en sus entrañas.46 Y siguiendo a la española afirmamos que esta luz necesaria que penetra en las entrañas es una luz auroral, luz de la conciencia, pues la conciencia nos resulta lo más humano en el hombre, lo primigenio. Hacemos énfasis que la vocación Antígona47 que nos expone la autora es un estado anterior a la ruptura entre filosofía-poesía. Es por ello, que la conciencia que nos descubre Antígona es la que se desprende de un ser integro. Esta conciencia que más tarde será perteneciente a un yo, transfigurándose la integridad del ser en el sujeto, en un sujeto puro. Es por ello que apunta Zambrano: Mientras que la conciencia en estas almas vírgenes no dependen de ningún yo. El sujeto es todo el ser que se ha ofrecido más allá de la vida y de la muerte, que ha dado su respuesta única, en un Fiat que en un solo instante ha tomado para sí todo el tiempo.48 Seguimos la cita de Zambrano en tanto la mediación con el tiempo en su tumba. “Mas la tragedia es un suceso del ser” nos dice María, suceso que es parte de la condición humana, misma que marca la figura mediadora de Antígona reconociendo la fatalidad- destino, destino trágico pero que en su reconocimiento es salvado o purificado por las posibilidades que se despliegan en la conciencia de la libertad propia del ser del hombre. Así, la tragedia es el vehículo para la acción pura del sacrificio de Antígona que nos ofrece la conciencia naciente, el desprenderse de su historia para saberse el papel que portaba, su vocación: aurora de la conciencia. Aurora que resplandece en su pasión, en su sentir primario y que lleva al despertar. 46 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 171-172. Llama Zambrano vocación Antígona a la metáfora que representa la heroína. Al sentido primigenio que nos muestra y nos incita a recordarlo. En sus palabras: “Cuanto esfuerzo para no volver la vista atrás. Inútil esfuerzo en ciertas etapas de la historia, ya que en ellas este pasado se revela como al principio, como el origen asimilable a la patria primera del hombre ya en la tierra.” (La Tumba de Antígona, 1967, p. 170). 48 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 171. 47 43 Por todo lo anterior afirmamos que la acción de Antígona en su sacrificio es una acción proveniente del ser integro. Acción que lleva a la transformación necesaria en el exiliado cuando se descubre sólo, sin patria y no le queda más remedio que fundarse una, que recrearse en esa nueva tierra. Pues “La patria la casa propia es ante todo el lugar donde se puede olvidar”49. En la patria no necesitamos tenerlo presente todo, aquí estamos acogidos, cómodos. Y esa patria primera del hombre es pues continuidad, es un ensueño amoroso, sin embargo, despertamos del ensueño a la discontinuidad, entramos a la realidad y somos ya exiliados, despertamos a la conciencia integra y sentimos el peso del exilio, este es el ser del hombre, la condición de Antígona. En el exilio es necesaria la memoria para mediar entre los sueños y la vigilia, debemos soñar despiertos o recordar los sueños50. En la patria por muy cómoda que nos resulte está vedado el verdadero ser del hombre; es en el exilio que la memoria es activa y nos ayuda a tener presente nuestro pasado, nuestro tiempo atrás en nuestro presente. He aquí donde converge el tiempo en la voz de Antígona en el drama: Así es la Patria, Mar que recoge el rio de la muchedumbre. Esa muchedumbre en la que uno va sin marcharse, sin perderse, el Pueblo, andando al mismo paso con los vivos, con los muertos. Y al salirse de ese mar, de ese rio, sólo entre cielo y tierra, hay que recogerse así mismo y cargar con el propio peso; hay que juntar toda la vida pasada que se vuelve presente y sostenerla en vilo para que no se arrastre. No hay que arrastrar el pasado, ni el ahora; el día que acaba de pasar hay que llevarlo hacia arriba, juntarlo con todos los demás, sostenerlo. Hay que subir siempre. […] Pero hay que tener el corazón en lo alto, hay que izarlo para que no se hunda, para que no se nos vaya. Y para no ir uno, uno mismo haciéndose pedazos.51 Hay que subir siempre, sostener en lo alto el pasado para no hacernos pedazos nos dice la española. En el exilio se acepta el hombre portador en sí mismo de dos caras que han de ser una: logos y pathos, por ello su razón ha de contenerle íntegramente; la razón sola no alcanza, es estrecha, es necesario una razón ensanchada donde poder recuperar la heterogeneidad y recuperarnos a nosotros mismos, reconocernos en la 49 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 228. O bien podemos decir como en una entrevista en 1964 dijo el argentino Julio Cortázar: “Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible. Hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí a la vuelta de todas las esquinas.” (Evelyn Picon Garfield, ¿Es Julio Cortázar un surrealista?, Gredos, Madrid, 1975, p. 15). 51 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 228. 50 44 razón de Antígona: la razón piadosa.52 3. ANTÍGONA: LA METÁFORA DE LA PIEDAD En nuestra interpretación a La Tumba de Antígona, leemos a la heroína como metáfora de la piedad, pues las pistas que la española ha brindado han conducido a desentrañar las piezas clave para leer desde la tragedia los elementos que conforman su teoría. Desde la crítica que establece la autora a la tradición filosófica encontramos una violencia imperante en este quehacer, violencia que la lleva a cuestionar el camino que España ha tomado en el pensamiento ya que, aunque perteneciente no está inmersa en dicha tradición sino que construye otro camino, una vía alterna haciendo filosofía desde la literatura, con esto se logra incursionar en otras regiones que el canon abandonó. Esto es, en la literatura y sus formas donde se recoge el pathos del pensamiento filosófico, o en su caso la filosofía se desprende y se torna en mística para hablar de la realidad desbordante. Es por esto que la violencia representada en el logos filosófico implica una visión que no asume nuestra autora, pues lo que prevalece en la historia contada es el destierro de la senda pática en el hombre: la exclusión del lenguaje poético, la negación de aquellas diferencias que están latentes en nuestra realidad. Pues lo real es la totalidad, y esta totalidad es entendida como todo lo que es, en su lugar, es todo lo que hay. Como lo dijimos con anterioridad, lo que hay es multiplicidad no identidad; dicha totalidad no es apresable en un concepto pues es diferencia, la totalidad no es alcanzable de facto por el hombre, es límite ineludible que nos supera, lo real posee en sí una resistencia que la vuelve impenetrable, incognoscible del todo, empero, se puede poetizar. Ya que el arte, la música, la metáfora son abiertas; creación musical, orden sinfónico que apela a la armonía, la verdadera armonía: el ser íntegro. El lenguaje poético se hace patente en el sentir religioso que se inicia en el misterio de lo indescifrable en el ámbito experiencial, inicia en este y vuelve a él reconociendo 52 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 228. 45 el límite de la realidad, su carácter hostil. La ontología filosófica optó por ejercer una construcción sistemática, una arquitectura racional, un orden producto del entendimiento, cuya claridad conceptual dejaba fuera de sí al hombre mismo, pues lo divide quedándose sólo con la razón. El hombre a través de esta historia se convierte en sujeto puro, es decir, legislador de la realidad, ejercicio de poder cuya dominación lo ensimisma impidiendo la posibilidad de la vida en comunidad, del trato adecuado con “lo otro”. Se ha despojado del calor de la sangre, de la oscuridad de las entrañas quedándose con la frialdad de la razón y la claridad de las ideas, es por ello, que la persona no es clara del todo, se encuentra entre estos juegos dialécticos, queriendo hacerse clara, visible, pero en su mismo ser reside la oscuridad del misterio, es así que la persona se encuentra entre el claro-oscuro. Es por todo lo anterior, que la reformar al entendimiento que realiza la española ante la historia del canon es a partir de configurar una razón que reconozca el límite, Razón Piadosa que logre un saber integral del hombre; el trasfondo como dijimos con anterioridad es unificar los saberes: filosofía, poesía y religión53, que son parte del lugar primario del hombre. En sus palabras: La filosofía nació de esa necesidad que la vida humana tiene de trasparencia, de hacerse visible. Si la vida busca hacerse eterna, pide igualmente hacerse inteligible y no reposa sino en la transparencia. La filosofía nacida de este anhelo de trasparencia no puede eludirla frente a sí misma […] quiere verse a sí misma. La filosofía no desmiente la condición de la vida huimkana que al verse a sí misma se ve en otro, con otro. Filosofía, Poesía y Religión necesitan aclararse mutuamente, recibir su luz una de otra, reconocer sus deudas, revelar al hombre medio asfixiado por su discordia, su permanente y viva legitimidad; su unidad originaria.54 Es así que afirmamos que está unidad originaria es la metáfora que encierra Antígona, la unidad reflejada en su conciencia. Pues como queda de manifiesto este trato primario del hombre naciente del sentir originario se expresa en el lenguaje poético, pues el poeta en su origen es un embriagado por los dioses, es aquél que no habla de emociones 53 Entendemos en María Zambrano el sentimiento religioso en tanto vida espiritual. María Zambrano. Cita extraída del texto de: Julieta Lizaola, Lo Sagrado En El Pensamiento de María Zambrano, Ediciones Coyoacán, México, 2008. 157. 54 46 personales, pues no descubre aun su individualidad sino que a modo de oráculo es un poseído, un inspirado, pues la inspiración es algo recibido, que no soy yo, algo que me es dado, que me viene de otro lugar no mostrado en su integridad, no presentado racionalmente: En la inspiración hay también trueque como en el sacrificio, intercambio en que el hombre recibe algo superior, que quizá no le pertenece, un don; don que acrecienta el misterio porque es como una muestra nada más de todo un territorio que debe existir y del que aparece aisladamente.55 Este saber inspirado, poético, se expresa en el delirio, pues el delirio es el lenguaje perteneciente a este mundo de los sentimientos, el delirio es lenguaje de la piedad, sagrado en tanto que habla de aquello oculto pero que existe. En el lenguaje originario son tonalidad y palabra los que lo conforman, es por ello que vestigios de aquel lenguaje primario, lo encuentra la filósofa en los juegos y cánticos infantiles, en la poesía. Son estribillos, palabras que se repiten en el mismo orden y en el mismo tono, pues de la tonalidad e inflexión de la voz depende en gran parte su sentido. Pues no se trata en principio de expresar opiniones, ni emociones personales, sino ejecutar una acción eficaz: conjuro, invocación, oficio; modos de provocar la aparición de un algo, suceso, situación, desencadenamiento de un conflicto.56 Desencadenamiento de un conflicto nos ha dicho Zambrano, justo como en la tragedia de Antígona. El lenguaje correspondido en el delirio tiene un carácter mágico, de aparecer algo vedado, algo oculto. Así, el poeta no hablaba de emociones personales en el delirio sino de acciones que invocan y hacen aparecer lo oculto. Con esto, establecemos que en el delirio de Antígona, en la espera de su muerte en la tumba, lo que brota, lo oculto que se hace visible es el conocimiento de una realidad no descubierta aun, de un alguien que ha sentido la piedad y ha sido movido por este sentir en una acción sacrificial: ha padecido por el prójimo, su hermano. La joven nos descubre en su tragedia la condición humana, la integridad del hombre cuando se lleva a la conciencia el sentimiento. Pues en el tiempo en la tumba, su soledad se vuelca pensamiento, ya que pensar como dijimos anteriormente es hacerse cargo del sentir, descifrar aquello que se siente. En palabras de Zambrano: 55 56 María Zambrano, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955, p. 210. María Zambrano, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955, p. 211. 47 Pensar no es sólo captar los objetos, las realidades que están frente al “sujeto” y a distancia. El pensar tiene un movimiento interno que se verifica dentro del propio sujeto, por así decir. Si el pensar no barre la casa por dentro no es pensar.57 Y si el pensamiento no abre el horizonte y no lo sostiene, y al sostenerlo, no lo agranda ¿es pensamiento? Un pensamiento que no se sostiene entre la particularidad y contingencia de los hechos y la universalidad de la verdad, no puede ser aceptado bajo el nombre de pensamiento.58 Con lo anterior establecemos que Antígona en su tumba representa metafóricamente la mediación entre la razón y el sentimiento. Entre vivos y muertos la tumba resulta simbólica para ver en el personaje la mediación necesaria en el pensamiento para dar cuenta de la interioridad, del sentir y llevarlo a la conciencia a esclarecerlo. Insistimos con esto, en que María Zambrano no está negando la razón, ni el entendimiento, por el contrario, parte de un sentimiento para llevarlo a la conciencia, esta es la conciencia integra, donde resulta que ensanchamos la razón en vez de reducirla. Antígona es metáfora, encarnación piadosa, portadora de la razón poética: La Tragedia griega es un espacio privilegiado para que la figura de una especie de mediador aparezca. Un mediador que cumple o ha de cumplir una hazaña fuera de lo común; un robo a los dioses a favor del hombre, una serie –zodiacal- de fatigas por las que monstruos ambiguos y amenazadores quedan vencidos; crímenes obligados, realizados bajo un mandato irresistible depositado en la conciencia del actor o bajo ella.59 Esclarecemos la cita anterior tomando la figura de Antígona como mediación. El robo a los dioses consiste en despertar a la libertad, pues el espacio para la recreación humana, para la apertura del mundo de lo profano, se presenta cuando la joven se reconoce como autora. La acción de Antígona ha de cumplir a modo de Prometeo, el robo necesario en pro del hombre, representando en la tragedia el cumplir su fatalidad-destino: descifrar el nudo que contenía el maleficio de su estirpe pues el hombre aun no era libre, no elije su acontecer, sólo después de la tragedia, Antígona reconoce su ser en tanto condición trágica pero naciendo con ella su libertad: 57 María Zambrano, Delirio y destino, Madrid, Mondadori, 1989, p. 48. María Zambrano, Respuestas, Revista Diálogos, núm. 5, México, 1965, p. 7. 59 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 156. 58 48 La muerte de Antígona deja ciertamente sin posibilidad de elección al tirano arrepentido, o más bien forzado a volverse atrás. Y de la contienda entre los hermanos sólo ha podido salvar la honra debida al cadáver del vencido. Quedaban flotando el arrebato final de Edipo, la asfixia de Yocasta, la inesperada muerte del pálido Hemón, y aún; la vida no vivida de la propia Antígona, cuya posibilidad sólo se actualizó en el llanto, camino del sepulcro.60 La posibilidad de obtener un conocimiento partiendo de la experiencia se logra en la acción trascendente, pues se obtiene una verdad, extrayendo el sentido de lo acontecido en el delirio, en el llanto, pues es en este donde fluye la joven inspirada volviendo palabra su sentimiento. Retomando lo dicho anteriormente, cada uno de los personajes implicados en el nudo visita a Antígona en su tumba, vivos y muertos tienen voz, algunos sólo presencia. Antígona ha de escuchar y descifrar el sentido de cada uno, ha de redimir la culpabilidad o el papel de cada implicado. Al final de cuentas es tan inocente Antígona como Creonte, jugando los papeles necesarios. Creonte logrando el equilibrio que posibilita la acción piadosa en el drama, cada personaje y cada acción son necesarios para que la verdad sea revelada, para que un claro aparezca en el bosque de la tragedia, de aquí que para Zambrano, Antígona sea el personaje autor, pues Antígona descubre su libertad. Podemos decir que el sacrificio de la joven es necesario para establecer el contacto, para darnos en aras de quien necesita recibirnos, cuando la fraternidad y el amor llevan a dar la vida en pro del “otro” se apertura un espacio de creación. Con todo esto, como lo abordamos en el capítulo anterior, es en el sacrificio causado por desobedecer leyes de la ciudad, las leyes del hombre, que Sócrates y Antígona se presentan como las figuras del mundo griego cuya acción y vida son arquetipos para abrir el horizonte, modelos que yacen en cada hombre y es necesario despertar de su sueño para adquirir sentido. Son metáforas vivas, abiertas que nos enseñan y sirven de brújula en nuestro actuar, están ahí como horizonte, modelos que nos dotan de conocimiento para despertarnos en nuestra vigilia, recordando en ella el sacrificio contenido en la vida, el amor fraterno, la piedad contenida en esa Ley Nueva, la más antigua de todas. 60 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 147. 49 EPÍLOGO Tomando en cuenta todo lo dicho vemos que la recuperación de Zambrano a la tragedia como oficio religioso es lo que apertura el mundo profano. Lo que ordena la tragedia no es la realidad, es el interior del hombre, reconociéndose capaz de cometer las faltas más graves, condición primaria como ese ser fuera de sí, el exilio de sí mismo y de su mundo. He aquí qué el lenguaje del delirio sea parte de ese hombre que aun no se identifica como actuante, que le es ajeno el origen de sus actos. Es con esto que Antígona despierta del sueño y en el momento que se reconoce actuante nace la libertad y por la libertad en un robo a los dioses, cualidad divina, conciencia del tiempo interno, nacimiento de la filosofía en tanto esclarecimiento de una verdad. En suma, la tragedia nos brinda el conocimiento de nuestra culpabilidad pero también el conocimiento de lo que se apertura, recreación, con Antígona se abre la humana historia. En palabras de la española: Mas la tragedia es un suceso del ser. Y el tiempo sucesivo no puede medirlo, dar cuenta de él; que este suceso no se extiende en el tiempo. La historia o fábula clásica se engendra por la fatalidad, en la que entra la de darse en un cierto tiempo histórico que la condena y de la que viene a ser uno de sus infiernos; el infierno de un aspecto de libertad que no puede encontrar su manifestación en ese momento de la historia.61 Es la historia apócrifa, la historia verdadera aquella que yace dormida y que es menester despertar no por la nostalgia –siguiendo a Carlos Fuentes- sino por un conocimiento de aquello que se ha perdido, y lo que se ha perdido es mirar desde dentro, desde los sentimientos que nos hacen propiamente humanos. Es la recuperación de la senda pática del hombre que hoy por hoy nos resulta propuesta activa para un mundo caótico, donde la razón y el poder en el mundo político han dejado de dar y velar por ese “otro”. Por esto, Zambrano nos enseña la importancia de ir a los vestigios y releer la historia desde los sentimientos, labor que hacemos nuestra en este despertar a Antígona en nuestra actualidad. Antígona configura ese rescate desde la voz de la mujer que constituye uno de los seres desterrados de la historia; el pensamiento occidental ha dejado al margen aquellas 61 María Zambrano, El sueño creador, Universidad Veracruzana, México, 1965, p. 104. 50 figuras que habitan en el mundo del no-ser, pero que forman el eje de esta historia recuperada por la española, pues aquí el compromiso filosófico es dotar de voz a quién se encuentra dormido o callado, se trata de escuchar a quien tiene algo que decir, a quien está excluido y marginado por ser distinto. Antígona es protagonista que apertura esta historia. Y representa en nuestra autora la mesura propia del carácter de la mujer, la nobleza necesaria para mediar con las diferencias desde la diferencia misma. La historia imperante es masculina y representa la violencia del filósofo, la razón y el poder, la dominación. Empero en Zambrano no se trata de revertir los papeles sino de lograr un equilibrio y despertar el pathos que subyace en la misma construcción histórica: Diótima, Juana de Arco, las pitagóricas, las místicas, forman parte de esta intrahistoria, la historia que nadie a tenido a bien escribir. Es por todo esto, que desde nuestra lectura Antígona representa ambos momentos de la piedad, la integración de la filosofía y la poesía desde la voz marginada de la mujer, mejor aún desde la joven movida por la pasión, resorte de la verdadera historia. En la figura trágica de la joven está latente La Ley Nueva como la llama la autora: Por esa Nueva Ley que guía y conduce, consume, “flagela y salva, conduce a los ínferos y rescata de ellos” a ciertos elegidos, a pueblos enteros en algunas ocasiones, inolvidables en esta nuestra tradición occidental. Pues se diría que la raíz misma del Occidente sea la esperanza de la Nueva Ley, que no es solamente el íntimo motor de todo sacrificio sino que constituye en Pasión que preside la historia.62 Ley primaria esta que nos descubre la española y que es anterior a las leyes morales, propias de la ciudad, anterior incluso a las leyes divinas que son formas ya visibles de esa realidad oculta. Con esto, el pathos que preside la historia como nos dice Zambrano, es la piedad. Esta ley que se descubre como la primigenia, perteneciente al orden primario del sentir que se expresa en voz poética y que rescata desde la heroína trágica la otra historia. Ley piadosa que se levanta frente a la Ley del hombre que representa Creonte, la del poder. La ley que ha de guiar a la muchacha para hacerse cargo de su hermano es la ley originaria que establece tratos, que transgrede la ley de la ciudad, de los justos y racionales 62 María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967, p. 150. 51 pues lo que contiene esta ley es el sentimiento de la piedad: Estaba allí en lenta agonía, rodeado de moscas, respirando el olor de su propia sangre, estaba allí medio muerto y esperando todavía que alguien lo rescatase. Pasaron dos hombres y acortaron el paso: ¿Por qué yo?, dijo el justiciero, y se alejó rápidamente. ¿Por qué yo no?, dijo el piadoso, cuando ya lo había cargado sobre sus hombros.63 Vemos a la joven Antígona portadora de la piedad reflejada en la figura de quien acciona en aras del prójimo. Es quien pregunta, siguiendo las palabras de la filósofa, ¿Por qué yo no? Y actúa en pro del “otro”. Con esto es necesario señalar que son múltiples las interpretaciones del personaje de Antígona entorno a la obra de Zambrano, en el presente trabajo hemos resaltamos dos de ellas: exilio y piedad. Pues Zambrano dota de peso ontológico al sentido intrínseco del exiliado64 nosotros hemos recuperado a Antígona como la encarnación de la piedad, quien da su vida en pro del “otro”, es la joven quien le acompaña la muerte en vida que es el exilio. El carácter de exiliado como ser del hombre estriba en sentirse caminante sin patria, sin camino.65 Como hemos dicho la realidad le es ajena al hombre que se encuentra sumergido en un sueño. Pero es en su despertar que trasciende su destino reconociéndolo y reconociéndose libre, salva así su despojo y su soledad, se encuentra con la posibilidad de recrearse, de dirigirse en la vida y él es quien elige hacia dónde. Esta es la cualidad del hombre, salvación que recuperamos en su status de inacabamiento. El carácter de exiliado se da en la senda pática antes que en la nouménica y conforma este ser mediático y paradójico. Estamos de acuerdo con Mercédez Gómez Blesa en su estudio La Razón Mediadora, en que el hombre renace a su ser, posee en sí una forma activa y una pasiva, la autora apunta que: Ante esta situación de exilio y enajenación, la tragedia representa el rito u oficio por el que el hombre va naciendo a su ser, por el que va descubriéndose de la abierta exposición de sus entrañas, de sus 63 María Zambrano, Para una historia de la piedad, Torre de las Palomas, Málaga, 1989, p. 20. El reflejo autobiográfico a partir de ser del hombre como exiliado no es sugerente, es afirmativo cuando ella misma ha expresado reconocerse en esta tragedia, la guerra civil española refleja la lucha entre los hermanos. 65 Resaltamos en este punto la voz del poeta español Antonio Machado a quién la autora retoma y repite en su filosofía poética: “Caminante no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar.” Para la interpretación de la historia, para proyectar el porvenir, para encontrar el sentido de recreación propio del hombre. Pues desde el exilio se ha de renacer tal como en carne y hueso sucedió con Machado y con la misma Zambrano. 64 52 padecimientos, de sus delirios. La tragedia trae un primer conocimiento del hombre, un conocimiento padecido que procura el desenlace del nudo trágico. Tal desenlace nos permite la visión de los secretos motivos de nuestra conducta, visión que nos capacita para asumir nuestra culpabilidad y nuestra libertad. Y ese reconocimiento de la autoría de nuestra actuación conlleva, a su vez, una purificación de nuestras culpas.”66 De aquí que para ingresar a la categoría de tragedia es menester no incurrir en el error del suicidio de Antígona.67 Sino recuperarlo y releerlo desde su presente. La hermenéutica que realiza Zambrano de la piedad y su lectura en la historia configuran los elementos resaltados de La tumba de Antígona, donde predomina el delirio y la escucha de cada uno de los personajes inmersos en dicha tragedia como expusimos al iniciar este recorrido, el reconocimiento del sentido que cada uno juega en la obra. Sin embargo, al tiempo que representa Antígona su estatus de exiliada, representa la piedad en su doble vertiente, en aquella propia del sentir originario y en la que despierta a la temporalidad brotando un doble nacimiento: la filosofía y la tragedia. Antígona es figura de la mediación que representa esta razón que Zambrano desarrolla y al mismo tiempo encuentra en el sentir originario. Pregunta y hallazgo, filosofía y poesía son propios de la razón poética que aquí se nos presenta como razón piadosa y que bien podemos llamar Razón de Antígona. Leemos la Antígona como la representación, encarnación de dicha piedad en ambos momentos, como historia y porvenir en tanto la 66 Mercedes Gómez Blesa, La razón mediadora. Filosofía y piedad en Ma. Zambrano, Editorial Gran Vía, España, 2008, p. 243. 67 Hacemos la siguiente acotación: diversos autores leen este padecer de sí mismo y este padecer con “lo otro” que representa la piedad de Antígona como la Pasión de Cristo, componente que no descartamos en tanto las preferencias de la autora, lo que sí tenemos en claro es que su lectura a la historia sacrificial responde a las exigencias sociales y filosóficas de su tiempo, donde cierto es que padecieron muchos contra el franquismo en la España de Zambrano, el carácter de sacrificio en tener que exiliarse de aquellos pensadores e intelectuales que defendieron su postura y la del pueblo en contra del dictador. Fraternidad que acompañó la vida de Zambrano y que encamina totalmente toda su obra. Los paralelismos que se encuentran con el cristianismo han sido desarrollados en diversos estudios, empero, creemos que su formación, su tradición a impregnado estas nociones pero que el carácter filosófico inherente responde a problemáticas muy específicas, a saber, salvar el lado pático del hombre y la relectura del pensamiento marginado. Sócrates es en palabras de Zambrano la similitud directa, pero no descartamos que Cristo y otros personajes de la historia lo sean, pues es una estirpe de sacrificios humanos, una arquetipo, una metáfora que ha de permitir abonarse, ensancharse en cierto orden pues por lo mismo no es un pensamiento conceptual, es poético. 53 propuesta de la razón ensanchada, que más allá del juego lingüístico, conforma un verdadero estatus epistemológico, la conjunción de saberes, la ampliación en pro de la integridad del hombre. Nuestra investigación ha permitido ver la importancia del sentido crítico en tanto no asumir lo establecido como todo lo que hay; pues hemos exaltado la riqueza contenida en el pensamiento, la importancia de trasgredir apelando a lo verdadero. Pues para María Zambrano no es posible aceptar entre la verdad del filósofo y la verdad del poeta, la verdad es inagotable, es abierta, no excluye. Es por ello que se ha valido de encausar ambos saberes en aras de ampliar el conocimiento del hombre. La historia es incierta, una razón tan estrecha no puede dar cuenta del hombre en su totalidad, por eso la relectura a la historia como espiral y no como mera linealidad. Señalamos que la filósofa española emprendió la odisea de escribir la historia necesaria y que no había sido escrita: la de los sentimientos. La tesis que defendimos estribaba en afirmar que Antígona representa en María Zambrano la metáfora viva para mostrarnos la piedad y lo que encierra esta noción; nos ha permitido mostrar como la tragedia en tanto categoría propiamente humana sirve para pensar lo sagrado, lo divino, el tiempo, la condición humana, la historia que son fundamentales para adentrarnos en la riqueza filosófica de la española. En su obra La Tumba de Antígona afirmamos que nos habla metafóricamente de los elementos clave que desarrolla en conjunto en su teoría. Esta tragedia nos permite ver en marcha la Razón Piadosa, vivimos cada delirio y afirmamos que el conocimiento que se desprende de ellos es el de los sentimientos, lo que nos hace humanos. 54 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA María Zambrano, La Tumba De Antígona, Cátedra, Madrid, España, 1967. ______________, El hombre y lo divino, FCE, México, México, 1955. ______________, El sueño creador, Universidad Veracruzana, México, 1965. ______________, Delirio y destino, Madrid, Mondadori, 1989. ______________, Respuestas, Revista Diálogos, núm. 5, México, 1965. ______________, Filosofía y poesía, México, FCE, 1987. BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA Alberto Enríquez Perea (Compilador), Días de Exilio, Correspondencia entre María Zambrano y Alfonzo Reyes 1939-1959, Taurus, El Colegio de México, México, 2005. Carlos Fuentes, Personas, Alfaguara, México, 2012. Evelyn Picon Garfield, ¿Es Julio Cortázar un surrealista?, Gredos, Madrid, 1975. Giorgio Agamben, - La potencia del pensamiento, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007. Juan Fernando Ortega Muñoz, Introducción al pensamiento de María Zambrano, FCE, México, 1994. 55 Julieta Lizaola, Lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano, UNAM, Ediciones Coyoacán, México, 2008. María Luisa Maillard, María Zambrano. La literatura como conocimiento y participación, Ensayos/Scriptura, España, 1997. María Zambrano, Claros del bósque, Barcelona, Seix Barral, 1977. , Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza Editorial, 1989. , Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989. , Senderos. Los intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra civil, Madrid, Trotta (Estructuras y procesos), 1998. 56