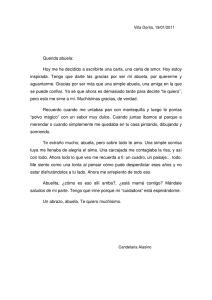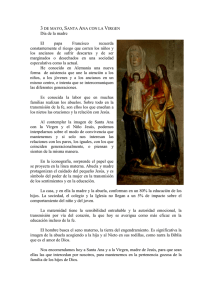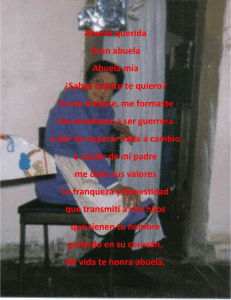La mirada fija
Anuncio

La mirada fija Para mí y en alguna medida para mi primo la presencia de mi abuela tenía un halo de misterio. Su indiferencia nos inquietaba. Lo único que hacía era mirar televisión acurrucada en su silla del comedor con su camisón blanco que la hacía parecer a un fantasma. Cuando en las noches mi madre la llevaba a su cuarto, daba la sensación de que transportaba a la misma muerte. Hubiéramos preferido una abuela más joven y activa que nos brindara auténticas y abundantes muestras de cariño. La diversión pasaba por jugar a la pelota en el patio o acercarnos a ella para tratar de que dijera o hiciera algo más que tener la mirada fija al televisor. A mí me encantaba estirarle los pliegues de piel que colgaban de sus brazos. Me impresionaba lo delicado y frío. A diferencia de mi primo que no le provocaba ninguna sensación, aunque me imitaba. En cambio, para mi madre, que la consideraba una santa, ese divertimento era un ultraje. Cuando nos encontraba jugando con el camisón nos echaba del lugar diciéndonos que éramos unos irrespetuosos, que la dejáramos ver sus programas en paz. Pero nosotros sólo queríamos animarla, arrancarle un poco de vida allí donde ya no había nada. No recibía visitas de nadie más que de la de mi tío que, en lugar de hacerle compañía, se la pasaba conversando con mi madre. Sin embargo, entre ellos no hablaban de otra cosa que de la abuela, de su salud, de lo penoso que le resultaba cuidarla, de los gastos y del tiempo que le quedaba. Para mi madre las charlas con su hermano eran necesarias pero odiaba a mi primo. Ni bien él llegaba íbamos directo al patio para hacer un picadito. “Ya están otra vez pateando como caballos”, nos decía fastidiada. Le molestaba casi todo pero más cuando mandábamos la pelota a la pequeña huerta del fondo donde tiempo atrás la abuela cultivaba algunas verduras. Para nosotros su enojo era injusto porque hacía tiempo que nada de lo que crecía allí se podía comer. El día que la abuela murió mi primo había llegado con una pelota nueva. Cuando me la mostró me quedé maravillado. Era blanca y el cuero estaba impecable. Justo como me gustaba. La quise tocar pero la hizo picar y me dieron ganas de arrebatársela. Una pelota nueva era algo muy especial. Se podía tener mejor puntería. Lo cierto es que en mi entusiasmo se ocultaba una enorme envidia. Me dio rabia porque mi madre no hubiera tenido un gesto así conmigo, su única prioridad era la abuela. Además notaba que él empezaba a tener cierta compasión por mí y eso me enojaba. Manifesté mi impotencia al no permitirle que fuera al comedor a darle un beso. Le dije que podía hacerlo más tarde y lo invité al patio para sacarme las ganas. Me extrañó que no me hiciera ningún comentario, siempre tenía que pedirle que lo hiciera como un favor. Sin embargo me acompañó al patio con alegría. Lamentablemente ese día había amanecido desdichado para mí. Dimos dos o tres patadas y se largó a llover. Nos hubiéramos quedado jugando igual, pero mi madre nos exigió que entráramos. “Vamos, métanse antes de que un rayo les parta la cabeza”, nos gritó desde la ventana. Conocíamos cuando se ponía así. No podíamos discutir. Además, ese día estaba más nerviosa que de costumbre. Con las remeras empapadas y con un terrible malhumor nos fuimos hasta el comedor. Al pasar, sin querer, le mojamos el camisón. “¡No ven que la están ensuciando!”, nos gritó de nuevo. Pero ni camisón ni la abuela nos importaba, lo único que queríamos era disfrutar de la novedad. Desde allí podíamos ver que en la cocina el tío y mi madre discutían por lo mismo de siempre. Ella lloraba y se quejaba de todo, como era habitual en los últimos tiempos. Tampoco nos importó. Particularmente yo, por una vez, había decidido desentenderme del tema y ocuparme sólo de lo que me interesaba. Confiaba en que mi tío la consolara. 1 Antes de que nuestras remeras hubieran terminado de escurrirse ya estábamos contando goles en el medio de los arcos que armamos con sillas y las patas de la mesa. Pero a los pocos minutos tuvimos que interrumpir el partido. El tío se acercó a decirnos que dejáramos de jugar porque mi madre no se sentía bien y que si seguíamos guardaría la pelota. Suspendimos el juego pero no la abandonamos. Nos sentamos uno frente al otro y comenzamos a pasarnos con las manos. Iba y venía de un lado al otro. A veces se nos escapaba y teníamos que ir a buscarla debajo de un modular o junto a las rueditas de la mesita del televisor En una oportunidad pasó justo por encima de la cabeza de la abuela y llegó hasta la cocina. “¡Paren con esa pelota!”, nos gritó el tío. Ahí nos dimos cuenta que también él estaba nervioso. Dejamos de jugar y esperamos unos minutos, luego volvimos a lanzarnos. En uno de los pases la pelota quedó dando giros al lado de los pies de la abuela, que, como era de esperarse, no reaccionó. La fui a buscar y seguimos jugando, ignorándola como lo habíamos hecho toda la tarde. Por fortuna, ese día no habíamos roto nada. A esa altura habíamos perdido toda la esperanza de salir al patio, la lluvia se había transformado en una tormenta eléctrica. Pero nadie más que yo deseaba estar afuera. No soportaba los llantos de mi madre. Le insistía a mi primo para que no dejáramos de jugar pero sólo para no oírla. Continuamos sin parar mientras la discusión en la cocina se ponía cada vez más violenta. Nunca había visto a mi madre tan exaltada, ni a mi tío tan nervioso. Sabíamos que el problema era la abuela y aunque tratábamos de no hacerles caso no podíamos. Nos tirábamos la pelota apuntándonos a la cara como si quisiéramos lastimarnos. En uno de los pases mi primo no alcanzó a retenerla. Se le resbaló de las manos y pegó justo en uno de los vértices de la mesa e hizo que el rebote tomara más fuerza y velocidad. Para mi desgracia, se dirigió exactamente hacia donde estaba la abuela y le dio de lleno en la cara. Al seguir con la vista la trayectoria vi que en ese mismo instante mi tío le estaba asestando una cachetada a mi madre. Me asusté. La abuela se había desplomado en el suelo. Mi madre, que había trastabillado, cuando la vio pegó un grito y se vino al humo adonde estábamos nosotros. “¡Qué le hicieron!” nos dijo muy furiosa. Mi primo, que estaba más asustado que yo, se me adelantó y tartamudeando le dijo que él no había sido. “¡Que no fuiste qué!”, le gritó de nuevo, zamarreándolo. Mientras él terminaba de contarle ella se había arrodillado para levantarla. Lloraba a mares y no paraba de acariciar el camisón. Yo tenía ganas de tirarme encima de mi primo y pegarle sin parar. Ella terminó de levantarla y la estrujó entre sus brazos. Lloraba y repetía “mamá, mamita”. El tío me pidió por favor que llamara al hospital. Cuando los enfermeros la estaban sacando, con el camisón enrollado entre sus manos me lanzó una mirada llena de odio y me dijo algo que nunca lo voy a olvidar, “ya vas a ver cuando vuelva, ya vas a ver”. 2