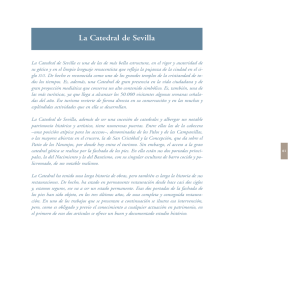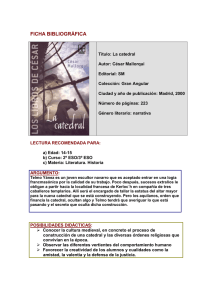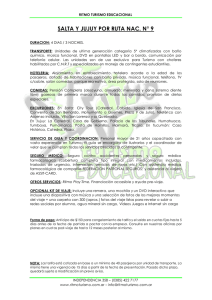Nos Tengan por Locos
Anuncio
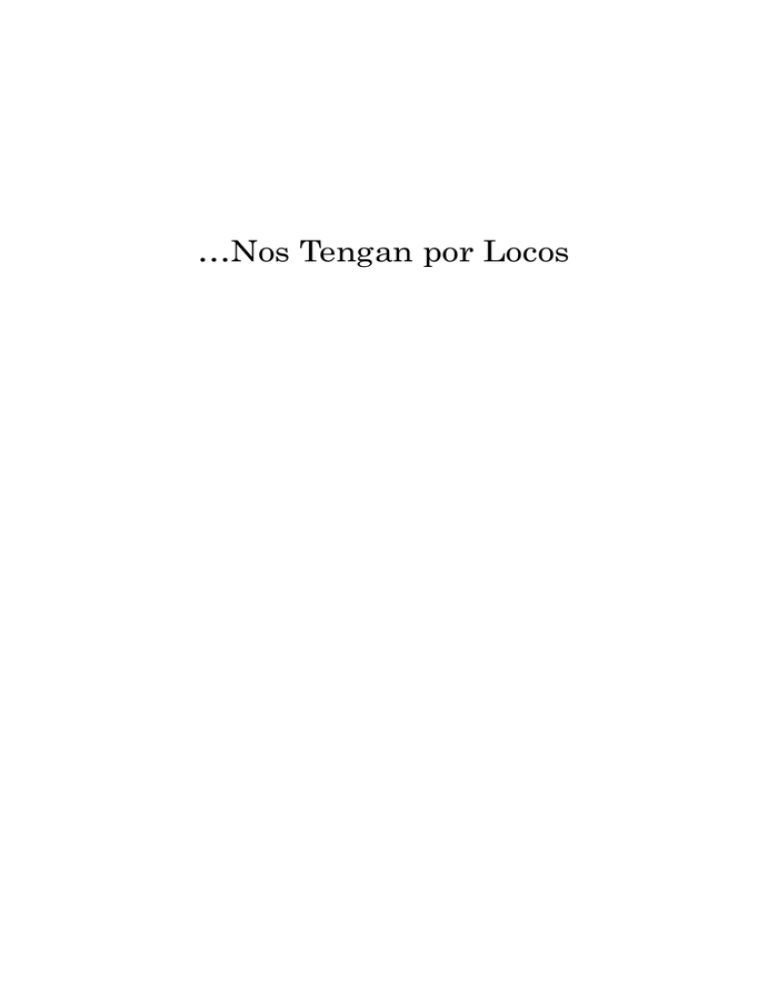
…Nos Tengan por Locos © José Javier Ruiz Pérez © De esta edición Guadalturia Ediciones Primera edición, Septiembre, 2012 Reservados todos los derechos. «No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright». Imagen de portada: Interior de la Catedral de Sevilla, obra de Jenaro Pérez de Villamil COLECCIÓN LITERARIA Guadalturia Ediciones Edición a cargo de: José Mª Toro Maquetación: Rafael Moreno www.guadalturia.es mail: [email protected] Imprime: ISBN: 978-84-940326-4-6 Dep. Legal: SE 4118-2012 Hecho e impreso en España. Made and printed in Spain José Javier Ruiz … Nos Tengan por Locos Los Orígenes de un Magno Proyecto: La Catedral de Santa María de Sevilla 2012 Dedicatoria A Edurne, mi esposa. Otra vez. 7 Vagante la Iglesia por el Arçobispo don Gonçalo, los Beneficiados de la Iglesia de Seuilla, juntos en su Cabildo, que es en el Corral de los Olmos (…). E siendo presentes el Deán, Canónigos, Dignidades, Racioneros e compañeros, dixeron, que por quánto la Iglesia de Seuilla amenazava caída e ruina (…), que se labre otra iglesia tal e tan buena, que no aya otra su igual, e que se considere y atienda a la grandeza y autoridad de Seuilla e su Iglesia, como manda la razón e que si para ello no bastare la renta de la obra, dixeron todos que se tome de sus rentas de cada uno lo que bastare, que ellos lo daban en servicio de Dios e mandaronlo firmar de dos Canónigos. Texto del auto capitular del 8 de julio de 1401 recogido por Espinosa de los Monteros en 1635 en su libro “Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla” 9 AGRADECIMIENTOS Deseo expresar mi gratitud a Arturo Armenta SánchezRegalado, promotor de Comercial Grupo Anaya en Andalucía, por el apoyo dado a Nos Tengan por Locos desde que llegó a sus manos, contactando enseguida con la Editorial Guadalturia proponiéndola para su publicación. Y bien sabía Arturo Armenta qué puerta tocar, porque José María Toro, su director, ha sabido aportar su experiencia editorial a mi trabajo para convertirlo en libro, casi nada, consiguiendo de esa forma que pudiera llegar a todos los futuros lectores interesados en la historia de Sevilla. Gracias a los dos. Por último debo agradecer y mucho al actual maestro mayor de la catedral de Sevilla, el profesor don Alfonso Jiménez Martín su amabilidad al recibirme en la Contaduría Alta de la “Magna Hispalensis” y aclararme la multitud de dudas que le llevaba preparadas. Pero ahí no quedó la cosa, porque perdió su tiempo en leer Nos Tengan por Locos, tamizando con su saber técnico e histórico todos los fallos que había cometido. José Javier Ruiz 11 1 L a vieja galera aragonesa se alzó sobre el suave oleaje encarando el estuario del Guadalquivir con un giro brusco a sotavento. Sus galeotes bogaban apretando los dientes después de haber luchado durante horas contra la brava corriente del Estrecho de Gibraltar. La mayoría llegaban exhaustos a la desembocadura del gran río, espoleados, eso sí, por los latigazos que el patrón de remeros les propinaba y las ganas de finalizar la larga travesía. La San Jordi cabeceó varias veces, golpeada por el viento de poniente que combatía aquella parte del océano, mientras se acercaba a la desembocadura. —Pronto veremos Sevilla, Charles— exclamó uno de los pasajeros dirigiéndose al muchacho que lo acompañaba en la proa de la nave. —¡El Guadalquivir! ¡Por fin!— exclamó éste entusiasmado por la llegada a aquel estratégico enclave—. Iré atrás con el capitán— añadió dirigiéndose hasta el gobernalle del barco, el lugar en la popa desde donde el piloto dirigía la galera. El joven subió a la cubierta más alta del navío acercándose hacía donde estaba el piloto, justo cuando éste movía la caña del timón para que la galera se dirigiera hacia el centro de la desembocadura. A su lado, el capitán, Per de Rivera, atisbaba el 13 horizonte pendiente de la maniobra de acercamiento. El viejo patrón siempre se preocupaba cuando tenía que remontar el Guadalquivir, sabedor de lo traicionera de su desembocadura. —El río de Sevilla, muchacho…— le dijo al verlo llegar, utilizando la expresión con la que los marinos conocían al Guadalquivir por todo el mundo— …desemboca en la mar en una costa arenosa y de poca profundidad. El fondo está abarrotado de arrecifes de rocas calizas, así que deberemos ser cuidadosos para no encallar. Durante la larga travesía, Charles había acompañado al capitán en numerosas ocasiones, y éste siempre le había explicado cada maniobra o lugar por el que pasaban. El muchacho asintió mirando por la borda la encrespada superficie del río. —Tendremos que pasar entre esas dos boyas, la de Salmedina y la del Picacho— añadió señalando unas plataformas de maderas donde unas teas de breas encendidas desprendían un humo negro fácilmente visible. —Al entrar desde poniente nos dirigiremos primero hacia la del Picacho, que tiene libre la navegación por su oeste— seguía diciendo el capitán. La San Jordi recaló como estaba previsto entre las dos balizas superando de esa forma la barra arenosa que cruzaba la embocadura sin contratiempo. El sol comenzaba a descender en el horizonte y como el día había sido templado a pesar de ser inicios de la primavera, el viento roló a suroeste adquiriendo poco a poco una considerable fuerza, haciendo orzar a la galera en varias ocasiones. —¡No ha sido la mejor hora para llegar y la virazón está entrando combatiéndonos por la popa! ¡Aguántala, Miguel! ¡Durará poco!— le gritó al piloto. Charles se agarró a la amurada de estribor para no caerse con el cabeceo de la nave mientras observaba las embarcaciones 14 de pesca que pululaban en ambos lados. Palangres, barcas con aparejos de trasmallo o redes volantas trajinaban delante de la playa de Bajo Guía, aldea de pescadores y lugar donde las flotas procedentes de Sevilla fondeaban para completar las tripulaciones, hacer aguada, provisión de víveres o de leña antes de hacerse a la mar definitivamente. Numerosos bajeles se podían ver anclados. La San Jordi se fue introduciendo poco a poco en el canal de navegación del río, hasta que la enérgica pleamar se encastró en el casco, pareciéndoles a los remeros que una robusta mano los agarrara por abajo y los empujara río arriba. Entonces detuvieron sus brazos y se recostaron en sus asientos dando gracias a Dios por aquella ayuda. Ante ellos el brioso cauce del río iba dando paso a una inesperada calma, arropado por espesos bosques de pinos y encinas que se divisaban en ambas arenosas orillas. Conforme avanzaban el curso de las aguas se fue estrechando, y numerosos meandros fueron apareciendo obligando a la galera a virar a babor y a estribor con sucesivos y bruscos bandazos. En poco más de seis horas los viajeros divisaron, al fin, la famosa torre albarrana que, enclavada en la desembocadura del caudaloso afluente que se vaciaba en aquel mismo lugar, dominaba el puerto ubicado más al interior de Castilla. Sevilla se mostró ante ellos encorsetada dentro de la muralla almohade, que como rígido tahalí la constreñía hasta casi asfixiarla. Lentamente la nave fue aproximándose a la playa, pugnando con otros barcos por ocupar uno de los pocos atracaderos libres que quedaban. Un viejo bajel de pabellón portugués apareció de súbito por babor, y aunque algo más retrasado que la San Jordi, puso la proa hacia el mismo lugar. Desde la atalaya de popa el muchacho observó cómo el barco luso se les echaba encima impulsado por un brusco vaivén del río, chocando contra su costado violentamente. Los marineros catalanes les lanzaron una salva de improperios al tiempo que el piloto maniobraba 15 con pericia hasta conseguir llegar al fondeadero unos momentos antes. Los pasajeros asomados a las amuradas prorrumpieron en vítores. Después se volvieron hacia la ciudad, pudiendo divisar entonces con todo lujo de detalles las almenas y los merlones, los torreones y las puertas de la muralla así como toda la frenética actividad que se desarrollaba ante ellos: Carpinteros de rivera calafateando viejos navíos, grupos de cargadores junto a hileras de carros o recuas de asnos atiborrados de mercancías llegadas desde lejanos puertos, barqueros esperando pasajeros que quisieran cruzar a la otra orilla, tinglados, almacenes y cobertizos, e incluso corros de desocupados que curioseaban aquí y allá. —Tienes ante ti la mayor urbe de la Corona de Castilla, Charles— le volvió a hablar el capitán sin quitar ojo a las maniobras de atraque.— Este puerto la hace ser el centro de todo el comercio del sur de la Península y, probablemente, del sur de Europa. Entre sus murallas se acomoda la mayor colonia de genoveses del mundo, aparte de grandes poblaciones de catalanes, placentines, milaneses y francos— añadió mirando los pabellones de los galeones y galeras ubicadas junto a ellos que, apiñados en el cauce del río, bregaban por salir o entrar del puerto, cargar o descargar mercancías, cruzar de un lado al otro, o sencillamente aguardaban atracados en cualquier lugar a que sus tripulaciones les dieran vida de nuevo. Dos robustos marineros saltaron a tierra y engancharon las maromas a enormes troncos clavados en la orilla mientras otro extendía la pasarela por donde desembarcarían finalmente. Charles se dirigió al encuentro de su maestro, Joan de Melesme, y en poco tiempo cruzaron la robusta tablazón poniendo pie en tierra firme tras la larga travesía iniciada en Barcelona. Durante unos minutos permanecieron junto al barco, embobados ante el frenético trajín del arenal sevillano. —La partida será en una semana. No lo olviden— les dijo el capitán, que bajaba tras ellos. 16 —Aquí estaremos, señor— le respondió Melesme estrechándole la mano—. En marcha, muchacho— añadió tomando su escarcela del suelo y echándosela por el hombro. Ambos comenzaron a cruzar la playa de arenas sucias que separaba la orilla del río de la ciudad, caminando entre los numerosos cobertizos, barracas, casetas y chamizos que había ido levantando la población que dependía de la actividad portuaria para sobrevivir. Multitud de mujeres y niños, familiares de los trabajadores del puerto, vivían hacinados en aquellos lugares en condiciones deplorables, compartiendo el inmundo arenal con sillones de barberos, corrales con gallinas y conejos, puestos de comidas, cantinas mugrientas e incluso prostitutas de poca monta que aprovechaban la indulgencia que las autoridades permitían extramuros de la ciudad para hacer negocio. Todos convivían con una ingente cantidad de ratas negras, que correteaban entre ellos sin temor alguno. Charles vio decenas comiendo entre las piernas de las personas restos de frutas o granos esparcidos por el suelo, e incluso mordisqueando el cadáver de un gato medio descompuesto junto a un arroyo pestilente que provenía de la muralla y que desaguaba en el río. Aunque lo que más impresionó fue el gran número de ellas que yacían muertas a montones en cualquier lugar que fijara la vista. Con cara de repugnancia apretó el paso para no separarse de su maestro, que ya se dirigía a la puerta que comunicaba aquel caótico lugar con el centro de la ciudad. Comenzaba a anochecer y no debía ser muy recomendable aquel puerto a la luz de la luna. Por eso preguntaron sin más dilación por una casa de huéspedes donde poder alojarse, averiguando la existencia de una muy conocida ubicada en la larga calle, llamada de la Mar, que arrancaba en la misma puerta. Y hasta allí se dirigieron deseosos de descansar tras el agotador viaje, sin dejar de mirar el gran muro que se elevaba a su derecha, cierre meridional de las Reales Atarazanas. 17 Una vez cruzaron la Puerta del Arenal y tras andar por la calle que se iniciaba en ella, se tuvieron que echar a un lado para dejar pasar a un grupo de alguaciles que parecían escoltar a un superior. Se trataba de un tipo corpulento, de mirada penetrante y pómulos marcados. Usaba una recortada barba en la que ya aparecían los reflejos plateados de la incipiente madurez y que le daba apariencia de autoritario. Iba acompañado por cuatro alguaciles de espada, que como él tocaban su cabeza con el sombrero típico del cuerpo de funcionarios de la ciudad de Sevilla. —Debe ser el nuevo alguacil mayor— dijo un tipejo que también se había apartado para dejarlos pasar. Sin embargo el nuevo jefe de los alguaciles se detuvo junto a Melesme, se acercó a él y lo miró de arriba abajo, con fijeza. —¿Recién llegados? —Sí, señor. —¿Traéis mercancías? —No, señor. Solamente nuestro equipaje— le contestó el catalán mostrándole su escarcela y la de su ayudante. El alguacil mayor los miró durante unos segundos y continuó su camino sin darles más explicaciones. Melesme miró a Charles y levantó los hombros. —Sigamos— le dijo, dirigiéndose ambos hacia la pensión. Cuando llegaron, maese Joan levantó la cabeza antes de entrar y lanzó la mirada hacia su derecha, pudiendo vislumbrar la silueta de una gran pared ubicada al final de la calle, recortada sobre el añil cielo sevillano. El muchacho también se detuvo a observarla. —Esa debe ser. Mañana la visitaremos con más luz— le dijo. Ambos viajeros permanecieron todavía un buen rato contemplando el muro exterior de la catedral de Sevilla. Al día si18 guiente conocerían los detalles del que podría ser un fabuloso encargo, el objetivo de su largo viaje. Mientras tanto el alguacil mayor y su escolta se detenían en la última esquina de la calle, desde donde se divisaba la Puerta del Arenal. Numerosos viajeros seguían entrando por ella. Muchos cargaban con fardos de mercancías y otros conducían carretas sin que nadie comprobara lo que transportaban. Desde donde estaba, el nuevo alguacil mayor se fijó en un tipo sentado junto a la puerta. Sostenía en sus rodillas a una muchacha que por su aspecto le pareció una prostituta. Sin ningún tipo de reparos el hombre introducía la mano bajo sus faldas, haciéndole dar sonoras carcajadas que alternaba con el manoseo de su entrepierna. —¿El guarda?— preguntó a uno de los alguaciles que lo escoltaban. —Sí, señor— le respondió éste con gesto de desaprobación. —¿No inspecciona las mercancías que entran en la ciudad? —Eso parece, señor. ¿Queréis que lo detenga? —No, no. Hoy sólo estoy inspeccionando. Quiero saber exactamente cómo se han hecho las cosas hasta ahora— le dijo mientras pasaba ante él un carromato lleno de toneles de aceite. El conductor los miró sin alarmarse y siguió su camino mientras la noche iba cayendo sobre la ciudad. Al menos otros diez carros y varias decenas de personas vieron entrar antes de que el guarda de la puerta se levantara y la cerrara, quedando poco a poco aquel estratégico lugar solitario y en silencio. —Ya he visto lo que quería. Nos vamos— ordenó el alguacil mayor con el rictus serio y la frente arrugada. Ahora sabía que la misión que le había llevado hasta Sevilla no sería nada fácil. 19 2 M uy de mañana ya se escuchaban los martillazos y las voces que los albañiles daban en la reciente obra de reconstrucción de la primitiva iglesia de San Marcos. El viejo templo era una antigua mezquita reutilizada como iglesia tras la reconquista de la ciudad por el rey don Fernando, siendo derruido casi en su totalidad en el terremoto de 1356. Solamente hacía unos meses que los habitantes de la collación habían podido reunir la cantidad de dinero suficiente para su reedificación. La actividad era frenética aquel día al estarse rematando la bóveda de piedra que cubría el presbiterio, donde se encontraba el altar mayor, y que formaba un ábside poligonal. Diego Pérez se sentía afortunado al trabajar en aquella obra, pudiendo de esa forma ganar el sueldo necesario para mantener a su joven esposa y a su hijo recién nacido al menos durante todo ese año, y además realizando lo que más le gustaba, el trabajo con la piedra. Porque aunque estaba considerado albanní, como lo llamaban los musulmanes descendientes de los antiguos habitantes de la ciudad, y de los buenos, los pocos trabajos de cantería que conseguía realizar eran los que más satisfacción le daban. Diego rondaría los veinte años y el trabajo en las obras había desarrollado su cuerpo desde la adolescencia, ostentando un torso robusto y bien proporcionado así como unos musculosos brazos y piernas. 20 —¡Venga, muchachos, la dovela no subirá sola!— gritó desde lo alto de la cúpula mientras sus compañeros jalaban con fuerza del extremo de la cuerda de la polea que subía la enorme piedra, llegada el día antes desde las canteras de Alcalá de Guadaira. Sólo quedaban por colocar las piezas del cuadrante suroeste de los cuatro sectores en los que las nervaduras dividían la bóveda, única techumbre de piedra de la iglesia, que completaba su cubierta con maderas de alerce y pino. Con desesperante lentitud los obreros lograron subir el enorme bloque tallado justo a la medida del hueco donde iba a ser colocado, hasta donde fue guiado por Diego, un espacio libre sostenido solamente por la robusta cimbra, el entramado de madera que a modo de andamiaje sustentaba la bóveda desde el interior, y que soportó los casi doscientos kilogramos que aquel bloque pesaba. Después, con maestría, el albañil fue rellenado con argamasa, mortero ancestral formado por cal, arena y agua, los pequeños espacios que quedaron entre la piedra nueva y sus vecinas. Era una soleada mañana del último sábado de marzo y por tanto al finalizar la jornada los obreros cobrarían el trabajo de toda la semana, por lo que la alegría se hacía notar en los diez trabajadores que entre albañiles, peones, carpinteros y herreros componían la cuadrilla del alarife Vidal, el maestro responsable de la obra. De él dependía el proyecto, la contratación de los peones y los oficiales, la llegada de los materiales y el pago de los salarios. Aunque por encima del maestro estaba el empresario o contratista, la persona que los empleaba para cada obra, la que hacía de intermediario entre los dueños de la propiedad y los obreros. En este caso se trataba de don Álvar Pérez de Guzmán, el alcalde mayor de la ciudad y uno de los nobles más poderosos de Sevilla. Damián Vidal apareció casi a mediodía coincidiendo con la colocación, al fin, de la clave, la dovela central de la bóveda. 21 Esta última piedra permitía retirar la cimbra y daba por concluida la cúpula, que no caería al transmitirse las tensiones entre las dovelas al estar sus caras laterales cortadas en ángulo. Diego terminó de rellenar con la argamasa las uniones y con agilidad bajó por la fina escalera apoyada en la fachada de la iglesia, acercándose a su jefe mientras se limpiaba las manos en el mandil de loneta que usaba. —¡Por fin, señor! Ya hemos completado la bóveda. —¡Estupendo! Y ahora, la torre— exclamó dirigiendo la mirada hasta el antiguo alminar musulmán, desmochado en el último tercio de su altura durante el gran terremoto ocurrido hacía cuarenta y seis años. —Ya… un alminar de ladrillos. —Gracias a Dios, a pesar que a ti no te guste. —No es que no me guste, Damián, es que no tiene ningún mérito poner miles de ladrillos en fila uno tras otro. —¡Pues te aguantas! Eso es lo que te espera, muchacho— añadió el viejo maestro hurgándose los dientes con una varita de madera. —¿No tiene ninguna otra obra en piedra, verdad? —No, Diego. Es el ladrillo la base de nuestras construcciones, ya lo sabes. Aprendimos a fabricarlos con la arcilla del río cocida en los hornos de Triana o de la morería, y a trabajar con ellos desde la época de los musulmanes. Son bellos, baratos y todos los albañiles lo saben colocar. ¿Para qué queremos la piedra? …que además hay que traerla de Dios sabe qué lejano lugar… Diego asintió dándole la razón. Él mismo descendía de una familia de albañiles y alarifes musulmanes desde hacía cinco generaciones, convertidos al cristianismo a la llegada del rey Fernando III. Así que resignado, volvió al trabajo. 22 Al acabar la jornada y después de recibir su paga se recreó en la bella bóveda que habían reconstruido. Era una semiesfera perfectamente realizada para que su peso recayera sobre los dos arcos que la recorrían por su interior cruzándose en el centro, y que se apoyaban en cuatro robustos pilares interiores. Por un momento cerró los ojos e imaginó cómo sería esa estructura multiplicada por diez en altura y anchura, justo lo que ocurría en las grandes catedrales del norte de Castilla. Y con esos pensamientos se dirigió a su casa. Con la bolsa de la paga agarrada con la mano derecha dentro del bolsillo salió del barrio de San Marcos y recorrió la larga y ancha calle de los Tavera, una de las pocas enladrilladas de la ciudad, soñando con el rumor que circulaba por la ciudad sobre la catedral nueva que quería construir el cabildo catedralicio. Diego esperaba que ese año de 1401 fuera un buen año. En la ciudad corría un evidente optimismo después de que, por fin, hubiera acabado el pasado siglo XIII, en el que las desgracias naturales no habían abandonado la ciudad en toda su última mitad, comenzando con el fatídico terremoto de 1356, el que acabara con las esferas de bronce que remataban la torre de la antigua mezquita mayor, ahora catedral de la ciudad, así como con numerosos edificios del primitivo caserío, y siguiendo con las epidemias de la terrible enfermedad conocida como muerte negra, que en tres ocasiones azotó Sevilla antes de que él naciera, y las cíclicas inundaciones, como la ocurrida el año anterior, cuando llovió como nunca, desbordándose el Guadalquivir llegando las aguas a sobrepasar la muralla en muchos lugares, entrando en la ciudad anegando barrios completos donde murieron numerosos vecinos y se derrumbaron innumerables casas. Por eso la idea de la construcción de una nueva catedral lo tenía muy esperanzado. Al poco cruzó por delante de la puerta de la morería, barrio donde vivían los descendientes de los antiguos habitantes musulmanes de la ciudad que todavía profesaban la fe de Ma23 homa, y que a esa hora ya estaba cerrada. Diego se alegró de que sus antepasados se convirtieran al cristianismo y salieran de aquel barrio de alfareros y especieros. El joven albañil vivía en la collación de San Pedro, zona aún influenciada por los islamitas. Ya noche cerrada empujó la poterna de su hogar entrando en la pequeña habitación que les servía de salón y cocina. —¿Cansado?— le preguntó Isabela, su joven esposa. Se trataba de una muchacha de cara aniñada, tez blanca y ojos celestes, y debía ser descendiente de algún norteño llegado en las mesnadas cántabras o asturianas cuando la reconquista. De su raza había heredado una belleza inusual, que a su joven edad ya florecía en todo su esplendor. Criada en la vivienda contigua, se habían enamorado el uno del otro desde los primeros años de adolescencia, desposándose con Diego hacía escasamente un año, poco antes de la muerte de sus padres. En su regazo sostenía a su hijito nacido hacía unas semanas, que mamaba con ansia de su pecho ajeno a la llegada de su progenitor. —Y contento con el bolsillo lleno— le contestó palpándoselo orgulloso. Mañana iré al mercado y compraré la cuna a Miguelito. —¡Diego!— tronó en la habitación de al lado—. ¡Diego! ¡Ven! —No lo hagas esperar— le pidió su mujer con ternura. El muchacho entró en el pequeño dormitorio y se acercó a la cama, donde un anciano de aspecto desaliñado lo miraba con los ojos muy abiertos. Sus brazos eran especialmente delgados, no obstante, la zona de los bíceps abultaba sobremanera recordando al que lo viera que debió trabajar duro durante mucho tiempo. —¿Habéis terminado la torre?— le preguntó nada más verlo entrar. —No, abuelo. Hemos terminado la cúpula. 24 —¿La bóveda? ¡Vaya! …de piedra— exclamó haciendo un gesto de desprecio con la boca—. ¿Y la torre? Sabes que es en las torres donde se demuestra la valía de un buen albañil. Ahí tienes la de la catedral, el antiguo alminar, que ha resistido el gran terremoto sin ni siquiera una mala grieta. —La empezaremos el lunes— le contestó sentándose en el lecho junto a él—. ¿Has comido? —¿Eh? Sí, claro. —No. No ha comido nada, hijo, absolutamente nada— le contradijo una pequeña mujer mientras entraba en la habitación—. Tomás, dígale a su nieto la verdad— añadió con una triste mirada. —¿Qué vamos a hacer con él, madre?— le preguntó Diego dándole dos besos en las mejillas. —¡Dejadme en paz! ¡Eso es lo que tenéis que hacer conmigo!— gruñó el anciano volviéndose hacia el otro lado para darles la espalda—. Dejadme en paz. Diego recogió la colcha que se había caído al suelo tapándole la espalda y los muñones que le quedaban donde antes tuvo las piernas, que perdiera hacía cuatro años en un grave accidente en la que fue su última obra. —Déjalo, Diego. Y ven a la salita. Tú sí tendrás que cenar— le pidió con cariño Amelia mientras salía de la habitación. El viejo albañil permaneció mirando la pared un buen rato, rumiando su desgracia por enésima vez. Aunque un esbozo de sonrisa apareció en su rostro al poco tiempo. Desde joven le gustaba recordar sus orígenes, y ahora, cuando la desgracia se había cebado en su persona tras el maldito accidente, que debió acabar con su vida pero que lo dejó vivo aunque sólo medio hombre, solía recurrir al recuerdo de lo que su abuelo le había contado tantas veces de Ahmad ben Bâsso, su famoso antepasado. 25 El joven Ahmad fue un albañil nacido en una humilde familia almohade que, gracias a su inteligencia, constancia y trabajo, llegó a convertirse en un próspero alarife. Y cuando Sevilla pasó a ser capital de todo el imperio almohade, su antepasado se supo relacionar con el califa Abu Yaqub Yusuf, llegando a comer en su mesa y dormir en su palacio. Siempre le había gustado imaginar su ciudad en tiempos de ben Bâsso, la época de las grandes construcciones, cuando se erigió la nueva muralla, que amplió la extensión de la ciudad hasta casi duplicarla, el puente de barcas, el acueducto, que traía agua desde Carmona, las dos alcazabas, el fabuloso palacio de la Buhaira y la mayoría de las mezquitas esparcidas por toda Sevilla, reconvertidas después en iglesias cristianas. Según le contara su abuelo, el alarife Ahmad se convirtió en esos años en arif al-banna´in o jefe de los constructores de todo al Ándalus, teniendo a su cargo la dirección de la obra más importante de la ciudad, la gran mezquita aljama, la actual catedral, y su majestuoso alminar. Y lo imaginó entre los obreros, bajo un toldo instalado a pie de obra, con la mirada dirigida al gran agujero que sus hombres abrían, donde se contruirían los cimientos del gran minarete de ladrillos de casi ochenta metros de altura que aún se elevaba sobre el cielo sevillano, y que él había proyectado. ¡Esos sí que eran constructores! Desde entonces diez generaciones de alarifes y albañiles de su familia habían prosperado en Sevilla levantando primero mezquitas y después iglesias… así como los principales palacios de la ciudad. ¡Cuánto daría por volver a una obra y oler la argamasa recién hecha, sentir el rugoso tacto de los ladrillos en sus dedos o el sol dándole en la espalda mientras subía por el andamio de una alta torre andalusí… pensó mirando por la ventana, y unas lágrimas asomaron por sus arrugados ojos cansados ya de tanto llorar. 26 3 E l nuevo día inundó de público el entorno de la catedral. Muy temprano maestro y discípulo se echaron a la calle imbuyéndose de inmediato en el trajín propio de lugar más importante de centro comercial sevillano. Con pasos ágiles se dirigieron a la famosa calle de Las Gradas, donde se situaba la puerta principal de la Catedral de Santa María de la Sede, su destino final. Justo frente a ella se ubicaba la entrada de la Alcaicería Nueva, lugar cerrado donde se instalaban los vendedores de productos de lujo, plateros y sederos, sobre todo. Y como el comercio atrae al comercio pudieron observar, instalados en ambos lados de la calle, todo tipo de mercaderes. A esas horas ya se encontraban allí los tenderetes de los alabarderos y los zurradores, de los horadadores de perlas y aljófar o de los batihojas con sus panes de oro ordenados con esmero, los puestos de las aguas perfumadas que venían de Colonia, las randas y encajes de Brujas o las sábanas de Holanda e, incluso, las mesas de naipes de los tahúres. Pero sobre todo estaban los clientes, que comenzaban a llegar a la gran alhóndiga con la intención de encontrar una ganga o al menos regatear por aquel capricho o útil necesario, procedentes de todas las collaciones de Sevilla, unidades básicas en las que se dividió la ciudad tras la reconquista. Los núcleos del territorio que abarcaba cada collación eran las iglesias parroquiales, con sus cementerios correspondientes, ubicadas en los 27 solares de las antiguas mezquitas de la ciudad musulmana. Cada una de ellas disponía de una autoridad civil, que era el jurado, encargado de los padrones, vigilancia y limpieza, y otra eclesiástica, dotada con el diezmo de todos los productos agrícolas y ganaderos de la ciudad. Sevilla tenía en aquellos momentos veinticuatro parroquias, pero también diferentes barrios, grupos de calles dentro de las parroquias o incluso abarcando diferentes parroquias, donde se agrupaban los gremios o corporaciones con sus profesiones e industrias, así como los extranjeros que formaron parte del ejercito conquistador y que permanecieron en Sevilla para explotar sus magníficas ventajas comerciales. Así se encontraban junto a la catedral los barrios de los francos, los genoveses, los placentines y los milaneses, entre los cristianos, y de la morería y judería entre los no cristianos, aunque el barrio de los hebreos se hallaba en esos momentos casi despoblado tras el brutal ataque del año 1391. Al norte de la ciudad se asentaron las diferentes órdenes militares, entidades eclesiásticas con jurisdicción propia. Y distribuidos por toda Sevilla, los conventos y monasterios, que abarcaron extensas zonas despobladas incluyendo tras sus muros, calles, adarves, jardines, pasajes, casas, corrales, mezquitas, palacios y baños musulmanes, que pasaron a formar parte de las propiedades de las numerosas órdenes religiosas que se fueron instalando en la ciudad. A extramuros fueron creciendo núcleos de poblaciones desde que acabara la reconquista, principalmente en el arenal existente entre el río y la ciudad. Y así se fueron creando los arrabales de Carreteros, Toneleros y Cesteros en los alrededores de las puertas del Carbón y del Arenal, donde vivían los artesanos de dichos oficios relacionados con el transporte de las mercancías que entraba por el Guadalquivir, el Arrabal de los Humeros, junto a la Puerta de Goles, donde se instalaron los pescadores 28 dedicados al ahumado de las capturas que les proporcionaba el río, y el núcleo musulmán de Triana, ubicado al otro lado del Guadalquivir y unido a Sevilla por el puente de barcas. Sin embargo a Joan de Melesme le importaba bien poco cómo estaba estructurada Sevilla. En su mente sólo tenía cabida el encargo que aquel día podía obtener. Por unos instantes su mente retrocedió cuatro meses atrás, cuando, muerto el maestro mayor de la Seo de Barcelona, Pere Viader, estuvo a punto de ocupar su cargo. Ya estaban terminados para entonces el ábside, las capillas radiales, la cripta y el presbiterio. También los primeros tramos de la gran bóveda del cuerpo del templo así como las galerías de encima de las capillas. Y tocaba la sala capitular. Y ese debió ser su proyecto, pero apareció Arnau Bargués… maestro constructor dedicado a obras civiles y que consiguió el cargo de maestro mayor de la catedral a pesar de llevar él más de diez años en la obra… Abatido por ese nuevo fracaso había acudido a Sevilla. Debía encontrar su oportunidad lejos de Aragón. Durante unos breves instantes se detuvo justo en la esquina de la catedral, desde donde se podía observar una perspectiva del edificio, una enorme mezquita andalusí de ladrillos y tejas reconvertida en iglesia cristiana el mismo día de la reconquista de la ciudad. —¡Es grandiosa! ¿Cuánto medirá?— se preguntó queriendo calcular la distancia de su frente. La catedral de Barcelona medía unos cuarenta pasos de ancho… y dedujo que la mezquita debía medir… al menos el doble. Y se situó junto al muro, contando los pasos en una maniobra instintiva. —¡Cien pasos!— exclamó entusiasmado. Después intentó calcular la longitud, pero comprobó que la pared de la fachada que se dirigía al sur se interrumpía por un grueso muro proveniente del edificio ubicado en frente. 29 —¡Maestro!— lo llamó Charles elevando la voz—. Nos esperan. —¡Charles! ¡Fíjate, tiene cien pasos de anchura!— profirió totalmente apabullado por la magnitud de la mezquita… Después de estar detenidos unos minutos más admirando el templo, Melesme y su discípulo continuaron la marcha en dirección a la entrada principal, una puerta musulmana de arco de herradura erigida con ladrillos… mientras seguía imaginado que al fin había llegado su momento. Al poco tiempo el deán del cabildo catedralicio, don Pedro Manuel de Lando, cruzó la misma puerta, que habían dado en llamar del Perdón, penetrando en el Corral de los Naranjos, antiguo sahn de la otrora mezquita almohade. El Guadalquivir hacía notar su cercanía con una tenue neblina que a esas horas llegaba hasta aquel lugar difuminando con insolencia la fachada norte de la catedral de Santa María. Sus trece arcos, todos cegados excepto el central, semejaban a aquellas horas fantasmagóricos testigos del esplendoroso pasado musulmán que tanto odiaba don Pedro. El deán esbozó una amplia sonrisa, que abarcó su redonda cara hasta casi partirla en dos, al ver a Melesme y a su discípulo esperándolo junto a la pileta ubicada justo en el centro del patio. Satisfecho por lo que debía estar pensando se atusó la amarillenta perilla que usaba y se rascó el gigantesco pabellón auditivo al tiempo que daba varios enérgicos pisotones intentando espantar el húmedo frío que le llegaba del río. Después de emitir un profundo suspiro, se persignó, se arremangó el hábito para no mojarlo en los charcos que se esparcían por el terrizo suelo del patio y avanzó decidido en dirección a ellos. —¿Ya estáis aquí? ¿Habéis tenido buena travesía? 30 Melesme hizo una mueca con los labios a modo de saludo. Después le estrechó la mano con cortesía asintiendo con la cabeza. Su discípulo se mantuvo en un discreto segundo plano. —Seguidme— les pidió el deán. Los tres recorrieron el patio dirigiéndose hacia la galería oriental, llegando al poco tiempo ante una puerta situada bajo uno de los muchos arcos que formaban la crujía interior. —Maese Joan, pasad—le indicó mientras descorría el cerrojo con una pesada llave que sacó de su faltriquera—. Y tú también, muchacho. —Es Charles Gauter, mi ayudante, de Francia— contestó el forastero con un intenso acento catalán mientras entraba cojeando ostensiblemente. Don Pedro lo dejó pasar fijándose en sus amarillentos ojos y en su arrugado rostro, pero sobre todo en sus manos, surcadas por decenas de cicatrices y a las que les faltaba algún dedo. El discípulo esperó que su maestro entrara siguiéndolo después, sentándose junto a él en la amplia mesa que el deán disponía en aquel modesto despacho. —Como veréis todo es muy viejo, pequeño, oscuro, húmedo. ¡Ahgg! ¡Cómo odio esta catedral!— les dijo apartando todos los rollos de pergaminos, libros, tinteros y demás cachivaches que poblaban la mesa. Después se sentó y al fin miró al recién llegado, el maestro mayor de canteros Joan de Melesme. —Gracias por acudir a mi llamada, micer Joan. Nuestro Señor Jesucristo ha guiado vuestros pasos hasta esta catedral y os ha traído hasta aquí sano y salvo— comenzó a decir frotándose las manos—. Porque cuando el deán de una catedral concierta una entrevista con un maestro constructor nadie debe albergar duda alguna sobre la naturaleza de los motivos. Melesme asintió con un ligero movimiento de cabeza, dando a entender al clérigo que aunque en el mensaje que le en- 31 viara solicitándole su presencia no especificaba el motivo exacto de la reunión, era una obviedad. —El caso es que es un proyecto iniciado por el Cabildo… realmente por el deán del Cabildo… es decir por mí— les aclaró—…y que debe superar aún algún escollo— siguió diciendo moviendo la cabeza para ambos lados, en un movimiento que al joven Charles le pareció indicativo de muchos e insalvables obstáculos —Entonces… ¿aún no está tomada la decisión?— le preguntó Melesme con su voz cascada y seca con evidente decepción. —No, no. Claro que no. —¿Qué es realmente lo que quiere de nosotros vuesa merced? —Micer Melesme. Debo convencer al rey y al arzobispo de la necesidad de derribar esta vieja mezquita que usamos como catedral desde hace más de ciento cincuenta años y construir otra acorde con la importancia de Sevilla. Y para eso necesito un proyecto, un dibujo. Necesito que me realicéis el diseño de la catedral más grandiosa que la capacidad humana pueda pergeñar. —Entiendo. —¿Entendéis? ¿Sólo decís eso? Joan de Melesme se levantó de la silla donde había escuchado al deán, y con sus inestables pasos recorrió la pequeña estancia donde se encontraban. Al llegar a la puerta la abrió y se asomó al patio de la mezquita. Desde el dintel preguntó al deán: —¿Cuánto mide de largo? —¿Que cuánto mide? ¡Yo qué sé! ¿Creéis que alguien alguna vez se ha detenido a medirla? El maestro cantero volvió a sentarse de nuevo y tras unos segundos en silencio al fin habló. 32 —Al entrar he calculado—prosiguió— …que si utilizamos el espacio de la actual catedral se podrían construir cinco naves… y la central mediría hasta el cimborrio… unas cien varas. ¡Sí que sería una grandiosa catedral! No hay dudas. Sería casi una locura de catedral— añadió hablando para sí—. Tengo más de sesenta años—continuó—. Vuesa merced debe tener más o menos mi misma edad. ¿Sois consciente de que no podemos esperar demasiado para iniciar este proyecto… que de ningún modo veremos finalizado? Pedro Manuel abrió mucho los ojos al escuchar algo que era evidente pero que nunca había pensado. —Supongo que sí. Pero alguien la tiene que empezar. Y hoy mismo hablaré con el arzobispo… —De acuerdo, de acuerdo. Sólo se trata de dibujar la traza— le contestó finalmente gesticulando con la cara, como si se tratara sólo de una menudencia—. Y ¿qué tipo de catedral queréis, señor deán? —¿Tipo? No sé. Eso sí, de piedra, claro. No quiero saber nada de ladrillos musulmanes. —De piedra decís. La catedral que yo puedo diseñaros será algo más que una iglesia de piedra, señor deán. El nuevo concepto de catedral que nació en 1140 en la abadía benedictina de Saint Denis, cerca de París, en tiempos del abad Suger, ha parido más de ochenta catedrales por toda Francia, y todas de piedra, claro— apostilló con cierta ironía. Melesme supo que estaba ante un cura ignorante que quería una catedral sin saber qué era una catedral. Él se lo diría. —Unas son de tipología basilical, estructuradas como mínimo en tres naves, donde la central es más alta de manera que posee una fuente de luz, el claristorio, y se sustentan por fuera en los arbotantes, que desvían el peso de las naves a los contrafuertes, que a su vez descargan las tensiones a los cimientos. Después están las catedrales de salón, donde las naves suelen 33 tener la misma altura y se apoyan unas contra otras. Las hay de planta central, redondas o poligonales… —¡Parad, parad, demonios!— explotó Pedro Manuel apabullado—. Yo sólo quiero derribar esta antigua mezquita y construir una catedral acorde con la importancia de Sevilla. Todo esos detalles corresponderán al que sea maestro mayor— le contestó algo molesto—. La única condición que pongo es que ocupe el mismo espacio que la catedral actual. — añadió—. No vamos a erigir un templo más pequeño que el que construyeron los islamitas…¡Ah! Y que la capilla real se traslade a la cabecera, dejando el centro del templo para el altar mayor y el coro. Melesme quedó satisfecho ante la demostración de sus conocimientos sobre catedrales que le había hecho. —Pasemos a otra cuestión. ¿De qué canteras disponéis? —¿Canteras? En Sevilla no hay canteras que yo sepa. —¿Y bosques? —Bueno… En la sierra hay encinas y alcornoques… —¿Y la financiación? ¿Se hará cargo la Corona? —Solamente si la Providencia Divina hace que nuestro joven monarca se interese por esta empresa… De momento sólo cuento con los dineros del Cabildo, claro, que no son pocos… Melesme guardó silencio durante un par de minutos, negando con la cabeza con la evidente certeza de que era un proyecto irrealizable. Y cuando iba a decirle que no le hiciera perder el tiempo, fijó su mirada en los pequeños ojos del deán… observando el especial brillo de la firmeza y la convicción en ellos. —Bien, bien, sólo nos está contratando para dibujar la traza, Charles— dijo en cambio dirigiéndose a su discípulo—. En menos de una semana tendrá vuesa merced su traza. ¡Vamos!— ordenó al joven francés poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la puerta. 34 Los dos hombres salieron de la habitación en silencio desembocando de nuevo en el Corral de los Naranjos. —Todavía ni está autorizada su construcción. Tiempo perdido, Charles. No la construirán. ¡Ni que estuvieran locos!— exclamó entonces Melesme de forma abrupta. Nada había ocurrido nunca según su conveniencia. Ningún proyecto en los que había participado como maestro constructor había concluido con éxito… ¿Por qué éste sería diferente? Siempre sería un segundón… el ayudante de otro… —Pero, ¿por qué cree que no se hará?— le preguntó su discípulo sorprendido por su ataque de genio. —Que ¿por qué?— añadió mientras salían a la calle de Las Gradas—. ¿Has visto lo que primero tienen que derribar?— comenzó a decir señalando los muros de la mezquita que tenían a sus espaldas—. Y… ¿dónde están los bosques para la ingente cantidad de madera que se necesitará? ¿Y las canteras? ¡No hay canteras! ¡No la construirán! Y hemos perdido nuestro tiempo y nuestro dinero viniendo a Sevilla— añadió escupiendo de nuevo mientras se alejaba maldiciendo a todos los curas y deanes—. ¡Te veré en la posada!— finalizó tomado la dirección a la calle de la Mar. Charles se quedó mirándolo ostensiblemente contrariado. Durante unos minutos caminó envuelto por el gentío que iba invadiendo aquel estratégico enclave. Al llegar a la esquina recorrió con la vista la cerca almohade que cerraba el antiguo patio de abluciones por el oeste, fijándose en el grueso muro que la interrumpía justo cuando comenzaba la techumbre de la nave de la oración, taponando la calle, y que se dirigía hasta el edificio ubicado al otro lado de la catedral. Una pequeña barraca donde un anciano vendía vasijas de barro y cerámica ocupaba su frente justo al lado de una vieja puerta que permanecía cerrada. —¡Oye! ¡Muchacho!— llamó entonces a un joven casi de su misma edad que vio salir por la calle de Los Genoveses, ar35 teria que comunicaba aquel enclave con la zona residencial de la ciudad y que se prolongaba hacia el norte—. ¿Qué hay tras esa pared? —Se trata del Estudio de San Miguel— le respondió éste educadamente. Charles sabía que transcurrirían horas hasta que a su maestro se le pasara la irritación, y como se había comprometido a dibujar la traza, decidió aprovechar la mañana y explorar el perímetro externo de la catedral, y así averiguar sus dimensiones. —¿Me ayudarías a pasar al otro lado?— le preguntó al fin. —¿Entrar en el Colegio? ¿Ahora? —Sí, claro. Tengo que ver cuán de largo es el muro exterior de la catedral y está justo al otro lado. El muchacho permaneció mirándolo, esperando alguna explicación más convincente para aquella rara petición. —Mi nombre es Charles Gauter y soy cantero. He llegado esta mañana de Barcelona, por encargo del deán, para realizar el proyecto de una nueva catedral… —¿Una nueva catedral?— le interrumpió el muchacho abriendo mucho los ojos. —Sí, claro. —¡Vaya! Entonces es verdad el rumor que corre por la ciudad. Yo soy albañil y de los buenos… además de gran aficionado a la cantería— le contestó Diego Pérez maravillado al saber del proyecto de la nueva catedral. Durante unos segundos el francés guardó silencio, manteniendo su mirada fija en el recio murallón. —Entonces ¿me ayudarás a pasar al otro lado? Mi maestro necesitará conocer cuánto mide el contorno de la vieja catedral. Estará satisfecho si encuentra un ayudante sevillano. 36 —Pero nadie que no sea alumno puede entrar en el Colegio. El francés no podía negar su origen normando al lucir en su pequeña cabeza un áspero pelo amarillo, estropajoso y despeinado y tener unos intensos y achinados ojos azules. —Todo se puede conseguir si se quiere— le insistió. Diego lucía en contraste un azabachado cabello ensortijado, y su mirada era negra como el carbón. Durante unos momentos dudó sintiendo que se podía meter en un lio si era sorprendido dentro de la Escuela de Gramática de San Miguel, donde estudiaban los clérigos veinteneros, los mozos de coro o alumni así como los hijos de los jurados, bachilleres y cómitres más adinerados. Pero no quería desaprovechar la oportunidad de ayudar a un verdadero cantero, ni más ni menos que en la elaboración de la traza de la nueva catedral. —Sígueme— le pidió finalmente, dirigiéndose hacia una pequeña y estrecha calle paralela a la de la Mar, tomando dirección hacia la muralla de la ciudad. Charles lo siguió y se introdujo en el angosto callejón, casi de su propia anchura, caminando con cuidado de no pisar las aguas sucias que corrían por el suelo camino del río. Mientras avanzaba pudo observar algunos pequeños locales abiertos a esas horas, ocupados por talleres de curtidores y zapateros. La calle terminó al llegar al lienzo interior de la muralla, viéndose obligados a girar a la izquierda. Entonces un terrible hedor los envolvió. —¡Virgen Santa!— exclamó Charles tapándose la nariz al pasar junto a varias ratas muertas que se hallaban al lado de una enorme montanera de basuras y escombros. Los dos muchachos continuaron andando retirándose lo antes posible del hediondo basurero hasta llegar a una portezuela de madera negra. 37 —Ésta tiene que ser la tranquera de la cocina de la escuela. Todos los grandes edificios tienen un lugar por donde sacar la basura, y suelen estar abiertos— dijo Diego mientras la empujaba, comprobando cómo se abría con un ligero chirrido. Ambos entraron en la oscura cocina del Colegio, vacía a esa temprana hora. Diego agradeció que los rancheros estuvieran ausentes hasta el momento de la comida. En el centro vieron una gran chimenea donde la tenue luz de los rescoldos de la noche anterior resaltaba en la penumbra de la habitación. Los dos muchachos la cruzaron en silencio hasta salir a un pequeño patio, donde encontraron el paño de murallón que llegaba hasta la catedral. Debía medir unos cinco metros de altura, y estaba coronado con numerosos merlones de tapial amarillo. —Ya estamos al otro lado. ¿Y ahora por dónde vamos?— preguntó Charles. —No sé. Nunca he estado aquí— le respondió Diego desorientado. Ante ellos se situaba la entrada de lo que les pareció era una vieja iglesia construida con ladrillos mudéjares. A su lado se ubicaba un jardín cercado por una pequeña valla de hierro que llegaba hasta la muralla. —Sigamos junto al muro. Por aquí— dijo entonces el joven sevillano mientras saltaba la pequeña cerca. —¡Es un cementerio! ¡Mon Dieu!— exclamó el cantero francés al fijarse en las lápidas de numerosos clérigos, la mayoría maestros de gramática de la escuela. Se trataba de un rectángulo bien delimitado que se extendía desde la pared meridional de la iglesia hasta acabar junto al otro muro que cerraba el recinto del colegio. Toda su extensa amplitud estaba ocupada por lápidas de piedra o mármol ubicadas a los pies de decenas de cruces. 38 En esos momentos dos jóvenes sacerdotes salieron de la iglesia, obligando a los muchachos a arrojarse al suelo para no ser vistos. —¡Merde! Estamos tumbados sobre sepulturas, Diego— exclamó Charles asustado. —Nos oirán. Cállate. Los clérigos continuaron su marcha perdiéndose entre las edificaciones del colegio, permitiendo a los muchachos levantarse y continuar avanzando hasta llegar a la parte de atrás de la iglesia, donde se ubicaba el corralón exterior, ancho patio que se extendía hasta la misma fachada de la Catedral. —¡Ahí tienes la pared que querías medir!— le espetó Diego mirando a todos lados, temiendo que en cualquier momentos lo sorprendieran algunos de los bachilleres, maestros o alumnos que anduvieran por allí. Charles no perdió tiempo y se colocó junto al muro de la catedral, comenzando a caminar contando los pasos desde un extremo al otro del patio. Mientras tanto, Diego echó un vistazo al lugar, pudiendo observar un extenso cobertizo donde se encontraba un pequeño carromato con sus correspondientes mulas de tiro, probablemente propiedad de alguno de los inquilinos que arrendaban las habitaciones de la planta superior de la Escuela, a veces labriegos que pasaban temporadas en la capital o hijos de ricohombres de ciudades cercanas que utilizaban el Estudio como residencia. Una gran pileta a la sombra de un viejo olmo se ubicaba junto al muro meridional, donde un arco adosado a la esquina de la catedral comunicaba el corralón con el amplio espacio situado al otro lado, terrenos perteneciente a la antigua Alcazaba Interior, donde se situaban la Casa de la Moneda, las Herrerías Reales y el Hospital de Santa Marta. 39 Justo en medio de ese muro se erigía una robusta atalaya construida con paños de tapial conocida como Torre de San Miguel, uno de los torreones de la antigua muralla defensiva de la ciudad. En su punto más alto un chapitel con un ángel sobre una manzana de bronce remataba la torre. —¡Setenta pasos!— exclamó Charles al llegar al final de la fachada de la catedral, donde se situaba una de las cinco puertas de acceso a la antigua mezquita que permanecían en uso. Justo en esos momentos la vieja poterna se abrió, quedándose los muchachos inmóviles al saberse descubiertos. —¿Intrusos?— exclamó el viejo sacerdote que salía por ella dirigiéndose a Charles. —No, padre. Soy el ayudante del maestro Melesme. —¿El maestro Melesme dices? Y ¿quién diantre es ese maestro? Yo sólo conozco al maestro de gramática, don Fermín, y ya tengo bastante con él, muchacho. El clérigo continúo caminando con un lento y cansino andar sin preocuparse demasiado por saber quiénes eran esos extraños. —¡El maestro mayor de canteros Joan de Melesme, llegado de Barcelona para realizar la traza de la nueva catedral, señor! Entonces el anciano cura se detuvo con brusquedad, mirándolo fijamente con el ceño fruncido. Tenía la corpulencia de un adolescente, con los brazos y las piernas muy delgadas, y una mata de pelo negro contrastaba con su arrugado rostro. Vestía la habitual sotana negra con las botonaduras moradas. —¿Canteros? Esto es cosa de Pedro Manuel— dijo para sí. Aunque enseguida mudó el semblante intentando que no se le notara su contrariedad. —¿Dónde está vuestro maestro? Charles escrutó el rubicundo rostro del clérigo queriendo adivinar para qué lo querría. 40 —Estará en la posada, señor. —De acuerdo. En ese caso tú me servirás, hijo— le dijo al fin. Entonces dirigió la mirada hacia Diego—. A ti te conozco. —Sí, pater. En alguna ocasión he trabajado reparando la catedral. —Y ¿qué hace un albañil junto a un cantero?— le preguntó con mirada maliciosa. Diego guardó silencio sin saber qué responder. —Seguidme— les pidió a los dos volviendo sobre sus pasos, cruzando de nuevo la puerta de acceso a la catedral. Ambos muchachos se miraron, levantaron los hombros y siguieron al viejo cura entrando a la antigua e inmensa sala de la oración por la esquina sur occidental. Al instante se vieron inmersos en la penumbra y la humedad que envolvía el lugar, dejándose iluminar solamente por las decenas de lámparas que colgaban de la techumbre de maderos de alerce que mitigaban la falta de luz natural del templo. La enrarecida atmósfera que respiraron les llegó a aturdir, necesitando unos minutos para adaptarse al rancio aire que circulaba allí dentro. La enclenques piernas del sacerdote demostraron haber andado ese camino infinidad de veces y avanzaron ágiles entre las numerosas columnas de las tres naves que servían de pasillo en ese lado del templo, todas decoradas con frescos de vírgenes y santos, y ubicadas entre la pared del costado sur de la llamada Catedral Capitular, donde se encontraba el altar mayor y el coro, y las numerosas capillas del muro meridional. Los tres fueron dejando atrás los dos pequeñas oratorios de San Laureano y San Bartolomé, ambos imbuidos en un fárrago de pilas, retablos, rejas, estatuas, altares y lápidas funerarias que los habían ido ahogando poco a poco desde el día que fueran consagrados como lugares cristianos, hasta llegar al extenso complejo que englobaba las capillas de San Clemente y del Corpus Cristi, que extrañamente carecían de enterramientos. Después pasaron ante 41 la gran capilla de San Pedro, donde se situara en tiempos de los musulmanes la macsura y que se emplazaba justo donde acababa la nave central, que se prolongaba desde la entrada principal y que tuvieron que cruzar. Los muchachos pudieron observar cómo se había derrumbado el techo de la capilla, que se veía esparcido por todo el suelo. Sin dilación continuaron andando hasta llegar a la siguiente capilla, la de San Andrés, donde se detuvieron al fin. Desde allí se podía apreciar a su izquierda, en toda su amplitud, un gran reciento cuadrangular que ocupaba al menos siete naves, y que estaba cerrado por una bella reja. El viejo cura abrió una puerta de la cancela y los hizo entrar en aquel exclusivo recinto. —¿Sabéis dónde estamos? —Es la capilla real, señor— le respondió Diego. —Efectivamente. Es la Catedral del Rey. Venid— les pidió casi susurrando las palabras. Los tres se dirigieron hasta la cripta, espacio abovedado que, a semejanza de otros panteones reales, se situaba bajo el altar de la capilla, formada por arcos de sencilla crucería. Un intenso y dulzón aroma a incienso impregnaba columnas, paredes y techo de aquel lugar. —El honrado, virtuoso y sabio rey don Alfonso dividió la mezquita en dos partes iguales al morir su padre, don Fernando, utilizando como límites la nave central de la antigua aljama, dejando para la ciudad la parte occidental, donde se erigió el altar mayor y el coro, y la parte oriental, ésta donde ahora estamos, se la quedó para él, dedicándola a capilla y enterramiento real. Yo soy su capellán, su máxima autoridad. En esta cripta— continuó señalando el interior de la bóveda— están enterrados numerosos descendientes de don Alfonso. Ahora subamos— añadió dirigiéndose hasta una de las tres escaleras que daban acceso a la planta superior. 42 Diego nunca había estado allí dentro y se dejó impresionar por la majestuosidad del lugar, la belleza de las pinturas que decoraban las columnas y el resplandor de altar mayor, un extenso antepecho donde se representaban los doce apóstoles rodeando a un Jesús rutilante, bellamente representado con cara juvenil y un nimbo dorado alrededor de su cabeza. Decenas de velas situadas en distintos niveles chisporroteaban dándole al lugar una apariencia irreal, casi mágica. Y justo delante del altar, sentada en su trono de plata, se hallaba la estatua de la Virgen María que acompañara al rey Fernando en su entrada triunfal en Sevilla, según la tradición. Aunque lo que más llamó la atención de los muchachos fueron los tres sarcófagos ubicados a los pies de la Virgen. —Son los sepulcros de don Alfonso, don Fernando y doña Beatriz— les dijo el capellán real. Después se volvió y dirigió la mirada hacia las tres esculturas que se hallaban frente a los ataúdes representando a los allí enterrados, ataviadas con ricos ropajes y los símbolos propios de la realeza. El rey sabio portaba una corona de oro y piedras preciosas, llevando en la mano derecha un cetro de plata rematado por la figura de un águila y en la mano izquierda una esfera de oro coronada por una cruz. Su padre, don Fernando, sólo llevaba una espada bellamente repujada mientras que su madre, doña Beatriz de Suabia, mantenía las manos juntas en un piadoso gesto de oración. Ambos progenitores también utilizaban coronas de oro y pedrería. Las tres estatuas se encontraban sedentes dentro de tres bellos tronos de maderas con baldaquines de terciopelo morado. —¿Creéis que el capricho de un viejo deán puede conseguir destruir todo esto?— les preguntó levantando los brazos señalando todo lo que se hallaba a su alrededor—. Este es el corazón cristiano de Sevilla, muchachos. Desde hace siglo y medio todos los reyes de Castilla han acudido aquí a postrarse ante esta Virgen, que por eso se le conoce cómo Virgen de los Reyes. Aquí han ido enterrando a sus fallecidos, han traído a los mejores 43 artistas para que decoren el lugar con estos maravillosos frescos y estas estatuas, han donado cientos de maravedíes para que se canten misas… y lo más importante… la familia real tiene a perpetuidad la propiedad del recinto. ¿Creéis que nuestro actual rey, don Enrique, autorizará al cabildo catedralicio a derribar la capilla de sus antepasados para construir una catedral nueva? 44 4 F rancisco de Zúñiga y Rojas trasteaba en los montones de papeles que se hallaban desparramados sobre su mesa, intentando decidir qué asunto era el más urgente de re- solver. Ya habían pasado los primeros días desde su llegada a la ciudad tras ser nombrado por el rey alguacil mayor de Sevilla. Ya pasó la sorpresa que su inesperado cargo, nada menos que ejecutor de la justicia y responsable de la seguridad de la ciudad y de sus ciudadanos, había causado entre los regidores de Sevilla. Pero su formación en los mejores centros de enseñanza del reino, su preparación militar, su carácter tolerante y apaciguador, su madurez, sus años de estancia en la Corte y sobre todo su cuna, la familia Zúñiga, fue argumento suficiente para explicar su designación para ese cargo, vacante desde hacía algunas semanas tras la muerte del viejo don Juan, el anterior alguacil mayor. Viejo... y desordenado, pensó Francisco intentando separar los legajos referentes a la vigilancia nocturna de las calles de los correspondientes al estado de conservación de las puertas de la muralla, los que trataban del sueldo de los funcionarios de la cárcel de aquellos que hacían referencia a las nuevas normas que prohibían arrojar basuras a las vías públicas. A pesar del trabajo que tenía por delante, se detuvo unos momentos y recordó cómo había acabado allí. A sus treinta años 45 podía ser su misión más importante. Hijo de Juan de Zúñiga y Mendoza, caballero regidor de Sevilla y uno de los últimos descendientes de los Zúñiga procedentes de la villa de Stúñiga, cuyo nombre tomó su familia, del valle de Solana y Merindad de Estella, y originaria de la Casa Real de Navarra, supo aprovechar su traslado a la Corte y su crianza a cargo del obispo de Tuy Diego de Anaya Maldonado, el que sería después ayo del actual rey, don Enrique III de Trastámara. Monarca de quien había recibido el nombramiento y el encargo de desarrollar una importante misión, una labor al margen de sus obligaciones como alguacil mayor que debería saber compaginar. Y recordó la inspección que había hecho la noche anterior. ¡No había control alguno de la entrada de mercancías en la ciudad! Preocupado por no saber si sería capaz de culminar con éxito la difícil tarea encomendada por el rey, se levantó de su inmenso sillón de brazos de taracea y tapicería de cuero y se asomó por la ventana a la plaza de San Francisco, fijando su vista en la gran fachada del Convento Casa Grande que la orden franciscana tenía allí ubicado desde los tiempos del repartimiento de la ciudad. Y sobre todo en la fuente de agua corriente proveniente de los Caños de Carmona. Agua destinada a los Reales Alcázares y que el rey sevillano Fernando IV otorgara al convento desviando un importante caudal hacia aquel lugar. Los frailes quisieron compartir con la población la gran merced concedida y abrieron una fuente pública en su fachada. Francisco de Zúñiga ya peinaba algunas canas en sus sienes, aunque sus pómulos marcados, su nariz rectilínea y sus intensos ojos negros siempre le habían ayudado a agradar a las mujeres… aunque permanecía soltero. Nunca había tenido suerte en el amor, se repetía cuando pensaba en los frustrados noviazgos que había tenido. Pero en su interior ansiaba encontrar la mujer de su vida. Así que siempre que veía muchachas pensaba que alguna de ellas podría ser… 46 En esos momentos varias chicas llenaban grandes cántaras entre risas y cotilleos mientras los rayos del sol primaveral se reflejaban con poderío en la gran pared del convento. Pronto llegaría el calor y los días comenzarían a alargarse, pensó. Entonces una de las muchachas levantó la cabeza y miró hacia donde él estaba, comprobando que sus ojos eran de un color verde esmeralda. La chica le sonrió inesperadamente, provocando en el alguacil la reacción de esconderse tras las cortinas algo azorado. No le pareció digno de su cargo dejarse ver espiando a unas jovencitas desde la ventana. Aun así, al cabo de unos segundos se asomó de nuevo, con cuidado por si la muchacha seguía mirando, pero solamente vio cómo un jinete ataviado con el uniforme de capitán de las milicias concejiles pasaba junto a la fuente. El militar acercó su caballo a las chicas, que terminaban de llenar los cántaros en esos momentos, comenzando a hablar con la muchacha de los ojos verdes. Ésta cambió la expresión de la cara al verlo llegar. El militar la agarró por el hombro izquierdo sin bajarse del caballo mientras ella intentaba zafarse de él dándole manotazos. —¡Vuecencia! Solicita permiso para entrar el físico Abraham Hervás. Su secretario esperó unos segundos antes de volver a requerir al alguacil mayor. —¡Señor! El físico... —Ya te he oído, Marcial— le contestó haciéndole una seña con la mano para que aguardarse mientras seguía mirando por la ventana. El capitán de las milicias descendió del caballo y agarró a la muchacha por la nuca besándola con cierta rabia. Ella se apartó como pudo y le soltó un bofetón que sonó con claridad en el despacho. Francisco de Zúñiga sonrió ante el coraje de la chica, que consiguió que el militar abandonara el lugar agarrando por las 47 riendas su caballo mientras se acariciaba la mejilla izquierda algo ofuscado. La muchacha volvió a mirar hacia arriba. Sus grandes ojos verdes resaltaron en su tez morena momentos antes que apartara la cara y regresara a su quehacer junto a su amiga. Fue entonces cuando Francisco se volvió hacia su secretario. —Abraham Hervás, ¿verdad? ¿Qué querrá ahora ese matasanos? ¡Hazlo pasar! El alguacil mayor se sentó de nuevo en su sillón e hizo una indicación con la mano para que tomara asiento al médico judío que entraba en la habitación. No le gustaban los hebreos, ni los moriscos, aunque al menos Hervás estaba considerado el mejor físico de todo el sur de Castilla, por eso lo habían nombrado médico mayor del hospital de San Cosme y San Damián, ubicado junto a la Colegiata del Salvador y que el Concejo Municipal regía. —Señor... veréis... —Id al grano, Abraham. ¿Qué necesitáis ahora? —No se trata de dinero, señor. Es la peste. Francisco de Zúñiga no podía creer que el viejo hebreo hubiera utilizado la palabra maldita: ¡Peste! —Señor, no hay dudas del diagnóstico— le volvió a hablar ante el mutismo del alguacil mayor—. Ha sido un mercader del barrio de Triana. Me avisó su esposa ayer tarde. Es un viejo amigo de mi padre, de los tiempos en que comerciaba con los telares de Córdoba, y a pesar que ya no me encargo de ver enfermos a domicilio desde que estoy en el hospital, pues lo visité... y sin duda se trata de las calenturas malignas, señor. Francisco se tapó la cara con las manos sintiendo que se le venía el mundo encima. ¡La peste! ¡La muerte negra! ¡No podía ser verdad! ¡Solamente llevaba en el cargo una semana! 48 —Yo tendría unos doce años cuando la última epidemia— dijo al fin. —Esa fue la conocida como Tercera Mortandad. La epidemia de 1383. No fue nada comparada con la primera vez. El alguacil mayor levantó la cara y miró al físico con otros ojos. Los médicos eran los únicos bastiones contra aquella terrible enfermedad. Ellos y Dios. El anciano judío entrecerró los párpados trayendo a su memoria el año 1350. Abraham era un hombre viejo, de unos setenta años. Su nariz aguileña y sus pobladas cejas grises, largas y desaliñadas, le daban aspecto huraño, adusto, ácido, pero el timbre de su voz, modulado por la edad y la seguridad en lo que decía, obligaba a cualquier oyente a prestarle la máxima atención, no pudiendo dejar de mirar sus labios mientras se movían expulsando palabras. —Yo era más joven que vos sois ahora. Fue el verano siguiente a los esponsales del rey don Pedro. Ejercía la medicina en un pequeño dispensario de la judería cuando comenzaron a llegar enfermos con extraños abultamientos en el cuello, las ingles y axilas… —¡Los bubones!—exclamó Francisco. —Así era. Nunca jamás habíamos visto hincharse los ganglios de aquella manera… Todos iniciaban la enfermedad con accesos súbitos de fiebre, después dejaban de comer, vomitaban sangre, sufrían inapetencia y a veces sentían una enorme sequedad que les abrasaba por dentro… La mayoría se moría poco a poco… así, sin más. No sabíamos qué hacer. La ciudad se despobló. Los vecinos abandonaban a los enfermos y se marchaban al campo, a los pueblos de la sierra, en un desesperado intento de escapar a la muerte… Y lo que hacían era llevarla a aquellos lugares donde se cobijaban… Hasta que el mismísimo rey don Pedro enfermó. Fue cuando su esposa, doña María de Portugal, prometió una escultura orante del mismo rey a la Virgen de los 49 dominicos de San Pablo si su marido sanaba. Y sanó. Por eso comenzaron a llamarla la Virgen de las Fiebres… —¿Hay algún remedio que no sea rezar?— le interrumpió Francisco. —¿Remedio? Bueno, los médicos probamos de todo. Sangrías, sajar los bubones, dar a beber el vinagre de los ladrones, infusión que mezcla vinagre, lavanda, canela y nuez moscada, o el bolo armenio, o la salvia, o la terra sigillata, encender hogueras donde se arrojaba azufre o resina para que el humo purificara el aire, disparar los cañones desde las murallas para saturar la ciudad de pólvora, comer verduras, hacer ejercicio, evitar el acto carnal… ¡Qué sé yo! Pero los enfermos seguían muriendo. Mi maestro, gran observador, dividió a los contagiados entre los que tenían bubones y los que no, llegando a aseverar que los familiares de los bubónicos enfermaban menos. Los abubónicos, sin embargo, solían escupir sangre y habitualmente moría la familia entera y casi simultáneamente. Eso ayudó a sobrevivir a los afectados por bubones, porque los otros eran abandonados sin remedio a su suerte… Después comenzaron a aparecer enfermos que morían de forma fulminante con todo su cuerpo ennegrecido, sobre todo la parte distal de los dedos. Por eso se empezó a llamar a la enfermedad “muerte negra”. En el Arenal y en el campo de Santa Justa se abrieron grandes pozos donde los franciscanos arrojaban los cadáveres que recogían de las calles por las noches. Yo mismo me contagié y sufrí los bubones. —¡Vos sobrevivisteis a la peste! —Así es. Yo sobreviví a la peste bubónica sabe Dios por qué. Mis landres se abrieron espontáneamente manando su pudrición y comencé a mejorar. Cuando me restablecí perdí el miedo a contagiarme otra vez, así que me dediqué en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos. Es probable que esa fuera la intención del Creador al salvarme. —¿Y de qué naturaleza es ese mal, Abraham? 50 —Es claramente una alteración de los humores constitutivos del organismo humano, que son sangre, cólera, melancolía y flema. Cuando están equilibrados impera la salud, pero cuando alguno se altera, como en este caso el humor sangre por la acción de la corrupción del aire, se produce la enfermedad. Por eso el organismo intenta expulsar el elemento dañino mediante los bubones, las manchas negras y los esputos sanguinolentos, y por eso hacemos sangrías y sajamos las bubas. —¿Se sabe de dónde llegó? —Dicen que comenzó en algún lugar de la India, donde se contagiaron los mongoles que asediaron Kaffa. Los supervivientes la llevaron hasta Génova y Venecia, en el 1348. A veces llegaban a sus puertos barcos con toda su tripulación muerta. Desde aquellas ciudades ya no hubo fronteras que la detuviera… Después de esa primera epidemia sufrimos la del año 1363, igual o peor que la primera… y a continuación la que vos conocisteis, en 1383, cuando se inauguró el hospital. —Maese Abraham. ¿Qué podemos hacer para que no se repita el desastre? —Cerrar la ciudad, señor. —¿Cerrar la ciudad? ¿También de día? —Claro. Día y noche. Semanas. Meses. Ya se hizo en Inglaterra. Si la enfermedad está ahora en Triana y cerramos la ciudad, es posible que el contagio no llegue a los habitantes intramuros, o llegue en menor medida. No sabemos con seguridad cómo se contagia, pero sí que se contagia entre personas, probablemente por la mirada, o por el contacto con sus ropas, o con su piel, o con su aliento. Si aislamos la ciudad podríamos evitar la epidemia— aseveró el anciano médico con rotundidad. —¡Cerrar la ciudad! Pero no se puede dejar encerrado a miles de personas. Y es necesario que entren las viandas, y las mercancías de los comerciantes… y las familias. Eso es imposible. 51 —El poeta italiano Petrarca dijo sobre la epidemia de peste: ¿Es posible que la posteridad pueda creer estas cosas? Porque nosotros, que las hemos vivido, casi no podemos creerlas. Cerrar la ciudad es lo único que podemos hacer, señor, y rezar cada uno a su Dios, claro. 52 5 E l joven cantero francés caminó con lentitud, junto a su nuevo amigo sevillano, hasta entrar en la taberna ubicada en la esquina que formaban la calle de la Mar y la calle Génova. Allí se aposentaron ocupando una pequeña mesa junto a la ventana, desde donde se podía contemplar la fachada musulmana del patio de la catedral con sus numerosas puertas cegadas coronadas por tejaroces de madera, así como el trajín propio de uno de los cruces más importantes de la ciudad, el que unía la playa o arenal del río con el burgo. A esas horas la recorrían numerosos carromatos cargados con los productos que los genoveses, verdaderos dueños del comercio europeo, introducían por el río y que después se distribuirían por toda la comarca. Loza, paños de seda y telas preciosas transitaban en dirección a la Alcaicería Nueva mezclados con cajas de albures y esturiones o vasijas de aceite del Aljarafe que buscaban los mercados y plazas de abasto de la ciudad. El mesonero les trajo con desgana una jarra de ácido vino caliente aromatizado con canela en rama, que Diego sirvió mientras miraba la cara de desazón del joven cantero. —Mi maestro tenía razón. No se construirá—dijo dándole un sorbo al vino. —Mira quién está ahí. Espera— señaló Diego. Entonces se levantó y se dirigió a una mesa cercana, donde dos sacerdotes comían con ganas lo que le pareció a Charles eran gachas de avena. 53 Tras cruzar unas palabras con ellos, los clérigos tomaron los platos y se instalaron en su mesa. —Son Juan Martínez de Vitoria e Isaías Montellano. Ambos racioneros de la catedral— los presentó al francés—. Viven en mi barrio y los conozco desde hace tiempo. Charles se levantó y estrechó la mano de los dos miembros del cabildo catedralicio. Ambos usaban el sobrepelliz y la muceta con los colores del cabildo sevillano. —¡Un cantero!— exclamó Juan sonriendo. ¿No te habrá citado el deán? —Así es. —Entonces va en serio— le dijo a su compañero, un tipo delgado y pelirrojo que había vuelto a comer a pesar de la conversación. —¿No pensáis que sería estupendo poder tener en Sevilla una catedral nueva y moderna?— les preguntó Diego. —Claro que sí— le contestó Juan. —Sin embargo, acabamos de hablar con el capellán real y él cree que jamás se permitirá derribar la catedral actual para levantar una nueva. —Bueno, don Garci defiende lo suyo. Lo importante es saber qué piensa don Gonzalo. —Se trata del arzobispo— le aclaró Diego a Charles. —Don Gonzalo se ha implicado en muchos proyectos de la ciudad desde su llegada al sillón arzobispal, hace ya ocho años. No sería de extrañar que también lo hiciera en este proyecto—volvió a decir el racionero—. Fundó el Hospital de Negros recién llegado, y el año pasado consiguió uno de sus sueños, traer los cartujos a Sevilla— añadió. Charles no tenía ni idea de lo que hablaban, pero asentía con la cabeza mostrando interés por lo realizado por el arzobispo. 54 —Primero cedió a los religiosos de la orden Tercera Franciscana una ermita erigida junto a una cueva donde los musulmanes extraían barro para sus cacharros, junto a Triana, donde dice la leyenda que apareció una Virgen a la que llamaron Santa María de las Cuevas. Después, creo que a los cuatro o cinco años, les permutó la ermita por un castillo en San Juan de Aznalfarache, cediéndola a los cartujos. Ahora es el Monasterio de Santa María de las Cuevas. —Sí que es activo vuestro arzobispo— le respondió Charles impresionado. —De todas formas— terció Isaías— tengo entendido que don Gonzalo de Mena quiere impedir que la modernidad del nuevo estilo constructivo llegado desde Europa corrompa la ciudad y que el influjo extranjero socave los pilares mudéjares tradicionales y antiguos… Ya sabes que las catedrales se construyen con bloques de piedras— añadió mirando al cantero. Diego bajó la cabeza al sentir que él, como albañil mudéjar que era, debía opinar de esa misma manera… pero no era así. —¡Qué forma de pensar más errónea! ¡Qué barbaridad!— exclamó Charles indignado—. Si supierais la riqueza que aportó la construcción de la nueva catedral a mi ciudad natal, Ruán… Llegaron canteros de fuera, es verdad, pero acompañados de sus familias, que se instalaron en la ciudad formando casi un nuevo barrio. En su entorno prosperaron panaderos, carniceros, tenderos y demás trabajos relacionados con la alimentación, pero también zapateros, tejedores, tintoreros, alfareros y curtidores. Y no sólo influyó la riqueza generada por los canteros— prosiguió—. La catedral también dio trabajo a los habitantes de Ruán, a los carpinteros, herreros y cristaleros, a los peones albañiles, a los transportistas, a los taberneros e incluso a las prostitutas. A los escribanos, plateros, y orfebres. ¡Qué sé yo! En general todo el comercio de la ciudad prosperó. En poco tiempo Ruán casi duplicó su población. Se construyeron dos nuevos puentes y tres iglesias parroquiales. Los gobernantes de las ciu55 dades vecinas acudían a ver la nueva obra. Los nobles se relacionaron con arzobispos y monseñores. El Concejo Municipal se enriqueció con los nuevos impuestos que generaba toda esa nueva población. Incluso el rey nos concedió mercado anual de ganado… Si no hubiera sido por la guerra, la catedral habría cambiado la faz de Ruán definitivamente. Los racioneros habían dejado de comer apabullados por todo aquello que el francés les narraba, comprendiendo la riqueza que la construcción de una nueva catedral podía traer a la ciudad, cuando entró a la carrera un hombre de mediana edad vestido con los ropajes propios de un trabajador del muelle. Con el rostro lívido se subió en una de las mesas, y sin apenas voz exclamó: —¡Se ha declarado la peste en la ciudad! ¡El alguacil mayor ha ordenado cerrar todas las puertas! ¡Desde ahora nadie puede entrar ni salir hasta que haya pasado la epidemia! —¿Han cerrando las puertas? ¿No podremos abandonar Sevilla?—preguntó Charles poniéndose de pie. Diego se tapó la cara horrorizado con aquella noticia, asustado por las consecuencias que para los suyos y para él mismo tendría esa nueva plaga, recordando la última gran epidemia de landres sufrida por la ciudad justo el año que él nació, cuando murieron su padre y sus tíos, y que su madre continuamente rememoraba. El francés salió a la calle, donde ya había corrido la voz de la orden dada por las autoridades del comienzo de la cuarentena. —¡Pero nosotros tenemos que volver a Barcelona— dijo para sí con evidente contrariedad. Diego también salió intentando sobreponerse a esa noticia cuando vio al extranjero adentrarse en la calle de la Mar entre una muchedumbre de arrieros y agricultores, que abandonaban los mercados y que corrían hasta las puertas deseosos de salir de 56 Sevilla. También se dirigían hacia la salida marineros y oficiales de los barcos atracados en el puerto que la noticia había pillado dentro de la ciudad. Instintivamente siguió a Charles, pudiendo ver cómo se encontraba, al llegar a las cercanías de la Puerta del Arenal, con su maestro, y cómo los dos se introducían entre la algarabía formada delante de los portones que vigilaban numerosos alguaciles de espada del Concejo. —¡Abran la puerta! ¡Nosotros sólo estamos de paso! ¡Asuntos de importancia me impiden permanecer en la ciudad por mucho tiempo! ¡Rediós!— gritaban Joan de Melesme con el puño en alto. Detrás de ellos, decenas de ciudadanos vociferaban horrorizados al saberse encerrados en la ciudad, igual que fuera, desde donde daban grandes empellones a la puerta los vecinos que habían quedado en el exterior. Charles aguardaba tras su maestro igual de asustado que los demás, intentando aguantar los empujones que la muchedumbre daba cada vez con más insistencia. Un poco más atrás, Diego Pérez procuraba no perder de vista a los canteros impulsado por una potente curiosidad. —¡Atrás! ¡La ciudad está en cuarentena y nadie puede entrar o salir de ella! ¡Atrás!— gruñía el alférez de la guardia. Entonces alguien arrojó una piedra que fue a impactar en la nariz del pobre oficial, que cayó hacia atrás sangrando con abundancia. Sus compañeros levantaron instintivamente las espadas al tiempo que una avalancha empujó a todos contra ellos, estableciéndose una violenta reyerta entre los que querían acercarse y levantar los tablones encastrados en las columnas que antecedían a los portones y la guardia de la ciudad, en menor número pero armados con largas espadas… Hasta que un pelotón de alguaciles de a caballo llegó procedente de un cuartel cercano disolviendo la trifulca. Entonces fue cuando Charles pudo comprobar cómo su maestro se ha- 57 llaba tirado en el suelo, y una oscura mancha roja comenzaba a extenderse por su pecho. 58 6 P edro Manuel de Lando llegó al Palacio Arzobispal verdaderamente ilusionado. Tras pasar toda la noche dándole vueltas al asunto, al despuntar el alba había acudido a la catedral, donde había cantado la primera misa de la mañana. Mientras alzaba el Cuerpo de Cristo cerró los ojos y rogó a Dios que le diera la habilidad necesaria para el cometido que después tenía que realizar. Con la convicción y la fuerza que la oración le había infundido se dirigió decidido hacia el palacete donde vivía el arzobispo de Sevilla. Se detuvo justo delante de la fachada de la gran casona, inspiró con profundidad y llamó a la campanilla, ubicada en el lado derecho de la cancela que separaba el zaguán del patio interior, patio que hacía las veces de recibidor o vestíbulo de aquel lujoso palacio. El viejo prelado había convertido la residencia privada de su familia en la sede episcopal, haciendo gala de las riquezas heredadas y que ostentaba sin decoro. —Pase, vuestra reverencia— le pidió con cortesía el joven secretario que le abrió la puerta tras unos breves segundos—Espere aquí un momento. Pedro Manuel se sentó en una bonita butaca de lujosa tapicería y volvió a suspirar. Mientras esperaba fijó su vista en la esbelta pila de piedra blanca que se ubicaba en el centro del patio. Debía llevar tiempo sin usarse, porque el musgo que otrora debió ser verde aparecía mustio y ceniciento. Varias as59 pidistras rodeaban el pilón luciendo, ellas sí, su típico oscuro verdor, y un descarado canario flauta cantaba sus trinos desde un jaulón de barrotes de cobre. Esa paz lo hizo relajarse, y sin poder evitarlo cerró los ojos y viajó en el tiempo y la distancia hasta la lejana ciudad de Burgos. El deán relajó el cuerpo y se arrebujó en el sillón mientras recordaba el viaje que realizara hacía ya dos años a la capital castellana, y la brusca impresión que tuvo cuando vio por primera vez la nueva catedral de aquella ciudad. Nunca imaginó nada igual. Él había pasado toda su vida en las tierras del sur, entre Córdoba y Sevilla, y aunque ya había oído hablar de las novedosas construcciones religiosas de las ciudades del norte de Castilla, nunca había tenido la oportunidad de contemplar una. Y la apabullante majestuosidad de la fachada de aquel moderno templo lo impactó de tal manera que provocó una sonora carcajada en el padre Ramón, el deán del cabildo burgalés que lo acompañaba aquel día. Durante unos minutos estuvo detenido admirando la fachada de la Portada de Santa María, formada por tres arcos apuntados y abocinados que cobijaban la Puerta Real o del Perdón, el central, y las de la Asunción y la Inmaculada, los laterales. Fue erigida en el siglo XIII y, con su iconografía dedicada a la Virgen, estaba considerada como la más importante manifestación escultórica del Nuevo Estilo de la Luz, como ya se conocía en Castilla a la nueva forma de construir catedrales, importada desde Francia. En los tímpanos de las puertas laterales se podían ver los relieves de la Concepción y la Coronación y en las enjutas, dos arquillos laterales dobles que cobijaban sendas estatuillas. En el segundo cuerpo de la fachada pudo admirar algo que jamás pensó que pudiera ser construido. Se trataba de un bello rosetón de piedra de aire cisterciense, con tracería de estrella de seis puntas. Y todavía más arriba, en el tercer cuerpo de la gran fachada, pudo ver una elegante galería jalonada por sendas agujas y varios pináculos, formada a su vez por dos grandes ven60 tanales con maineles y tracería de tres óculos cuadrilobulados. Bajo los ocho arquillos que formaban los maineles de ambos arcos estaban colocadas las estatuas de los ocho primeros reyes de Castilla, de Fernando I a Fernando III. Por un momento sonrió y pensó que era burlesco que don Fernando hubiera contribuido a la construcción de tan bella obra y sus huesos reposaran para la eternidad en Sevilla, en una vieja y roñosa mezquita reconvertida en catedral. Después siguió rememorando, y sonrió de nuevo al recordarse una vez dentro de aquella montaña de piedra, cuando su capacidad de asombro sobrepasó el límite y casi se cae de espalda al levantar la cabeza para mirar las distantes bóvedas que la cubrían, dejándose embriagar por la luz que entraba a raudales por los amplios ventanales creando un ambiente cargado de divina espiritualidad. El sonido del órgano le llegó hasta el alma, el olor a incienso lo saturó de Dios y la espaciosidad del lugar le hizo sentirse pequeño, insignificante, desvalido, aunque unido al Ser Supremo de forma inequívoca pero a la vez sencilla y delicada. ¡Eso es lo que él quería para Sevilla! Su ciudad, el cabildo y él mismo necesitaban sentir a Dios de esa forma, percibirlo con todos los sentidos. —Señor deán, podéis pasar. ¡Señor deán! —¿Eh? Sí, sí, ya voy, ya voy— contestó al secretario de su ilustrísima levantándose con cierto trabajo del sillón. Con paso lento subió la escalinata del edificio más decidido que nunca a convencer al prelado de la necesidad de derribar la antigua catedral y erigir una nueva. Al llegar al rellano de la amplia escalera se tuvo que detener a recuperar el resuello. Allí habían colgado una bella tabla que representaba el martirio de San Esteban, al que echó una mirada mientras daba varios suspiros. A su lado, una columna de piedra blanca sostenía la marmórea cabeza de algún patricio romano, proba61 blemente aparecida en alguna excavación de la ciudad y que se ubicaba junto a un banco de taracea forrado con terciopelo granate. Pensó en sentarse a descansar sus maltrechas piernas, pero el ansia por hablarle al arzobispo de la nueva catedral le pudo y siguió subiendo los interminables escalones hasta llegar al final. —¡Pasad, pasad!— oyó decir al otro lado de la puerta situada justo enfrente de la escalera, y la empujó con energías entrando en el gran despacho del arzobispo de Mena. —Don Pedro, amigo mío. Pasad, pasad. Y ¿qué os trae por mi casa?— fue el saludo campechano que el prelado utilizó para recibir al deán del cabildo catedralicio. —Monseñor— le respondió éste tras besarle el anillo de dignidad que Mena le acercó elevando la mano derecha—. ¿Bien de salud? —No nos podemos quejar… Las articulaciones protestan cada vez con más frecuencia. Pero no creo que hayáis abandonado vuestras obligaciones en la catedral para interesaros por mi salud, ¿verdad?— añadió con evidente muestra de curiosidad. —La salud del padre de la archidiócesis siempre nos interesa en el Cabildo, monseñor… Pero como habéis adivinado, si me he llegado a ver a vuesa paternidad es para referiros que acabo de encargar el proyecto de una nueva catedral. Cien varas de alto tendría el cimborrio, vuecencia, y ¡cinco naves! La luz entraría a raudales por sus amplias vidrieras... —Pero… entonces ¿es verdad el rumor que ha llegado hasta mis oídos, Pedro Manuel? ¿Pretendéis que se construya una catedral nueva? —Sí, sí. Claro. Hace unos días se derrumbó el techo de la capilla de San Pedro, cayendo tejas y maderas sobre la lápida de fray Diego de Vargas, que se rajó en toda su longitud. —¡Vaya por Dios! ¡Mi pobre antecesor bajo escombros!— exclamó el arzobispo arrugando el ceño y dejando de trasladar 62 los numerosos legajos con los que trajinaba desde que el deán llegara. —Y en las capillas de los santos Simón y Judas y la de San Juan Evangelista se han visto ratas, monseñor, ¡del tamaño de gatos! —¡Bah! ¿Y qué? Esta mañana, al entrar en este mismo despacho, ¡he visto dos de esos horribles roedores encima de mi mesa! Y por eso no voy a echar abajo esta casa y construir una nueva. Querido Pedro Manuel— continuó— …ese sueño vuestro es imposible. Construir una catedral nueva es de locos. ¿Quién la pagaría? Y ¿cuánto tiempo tardaría en erigirse? ¿Sabéis los años que llevan construyendo la catedral de Palencia? ¡Ochenta! Y aún no está concluida. No seáis iluso, amigo mío. La que tenemos está bien… sólo hay que restaurarla— peroró mientras se sentaba en su mesa de caoba negra y jugueteaba con una gran pluma de ganso. —Yo había pensado reservar un lugar preeminente para vuestro propio enterramiento... y por qué no para el mío— añadió Pedro Manuel decepcionado. —Seremos enterrados en la actual catedral. —Pero, monseñor, la actual no es una catedral, es una mezquita, la levantaron los infieles, en ella rezaron a Alá los invasores de la ciudad del Santo Isidoro. —¡Monsergas! ¡Tonterías! De esa mezquita solo queda la techumbre si acaso… y los arcos… Ha pasado siglo y medio. —Por eso, está vieja, húmeda, oscura… Todo es antiguo y… y triste… —¡Basta ya, Pedro Manuel! ¡Mientras yo sea arzobispo de esta diócesis no se construirá ninguna maldita nueva catedral!— sentenció dando un manotazo en la mesa. El deán apretó los dientes y besó de nuevo el anillo del arzobispo que éste le volvía a presentar dando por terminada la conversación. 63 —No siempre será su eminencia arzobispo de esta diócesis— dijo entre dientes mientras daba media vuelta y abandonaba el lugar. El arzobispo de Mena esperó en pié a que el deán saliera de su despacho. —¡Maldito soñador!— dijo entonces en voz alta. No era el momento de una nueva catedral. Con todas las calamidades que había pasado la ciudad en los últimos años, sería un derroche de dinero y tiempo. Aparte de que ya había gastado suficientes recursos en suprimir el zoco que desde la reconquista se venía instalando en el patio de la catedral y en toda su fachada, asfixiándola con los quioscos, las tendezuelas y las barracas que los mercaderes instalaban, muchos de ellos judíos o musulmanes, que incluso trapicheaban dentro de las mismas naves de la catedral, necesitando tener que construir unas gradas que rodearan el templo en toda su periferia y señalar, a cierta distancia de los muros, un espacio de respeto vedado a los mercaderes limitado por cadenas sujetadas a columnas. Además, las nuevas catedrales las construían canteros, que crearían un gremio en la ciudad y desplazarían a los albañiles de Sevilla, y desde luego perdería las suculentas comisiones de las reparaciones que cada vez con más frecuencia se necesitaban en las techumbres o los pilares de la vieja mezquita. No iba a acabar con ese negocio por el capricho del deán. Algo más calmado se sentó en su mesa y con letra pulcra y pausada comenzó a escribir en un pliego de pergamino: Al muy noble señor don Álvar Pérez de Guzmán: Muy señor mío: De nuevo son necesarios albañiles en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Sede. En esta ocasión es la Capilla de San Pedro. Sería un buen momento para su restauración integral, aplacando de esa forma el deseo del deán de echar abajo la catedral y mandar construir otra. Otra 64 que, desde luego, no erigirían vuestros albañiles sino canteros extranjeros, con lo que vuestro negocio actual quedaría seriamente afectado. De momento he podido impedir el proyecto, y aunque Pedro Manuel es muy testarudo y llevará el asunto al cabildo, mi condición de cabeza de la sede así me lo permite. Esperando ver pronto a una de vuestras cuadrillas por la catedral así como el donativo habitual en estos casos, le deseo un feliz día. Gonzalo. Arzobispo Hispalense Con lentitud plegó el pergamino tres veces, tomó de su escribanía una barra de lacre de color rojo, que acercó a la llamita que oscilaba en la punta de la vela que tenía sobre su mesa, y dejó caer varias gotas en la unión de la parte superior e inferior del pergamino plegado. Y sin dejar que se secara marcó con su sello el blando lacre. El arzobispo deposito en una bandejita de plata la misiva y se reclinó en su sillón sonriendo… cuando un súbito estruendo hizo temblar todos los objetos que tenía sobre el escritorio. —¡Un cañonazo!— exclamó en voz alta. Aterrado se acercó a la ventana, abriéndola de par en par pudiendo apreciar cómo una densa humareda blanca salía por encima de los tejados ubicados junto a la muralla y cómo la gente corría por la calle ante la noticia de la aparición de un caso de peste en la ciudad y el cierre de la misma. 65 7 C harles Gauter entró en el hogar de Diego Pérez presa de la desesperación. ¡Su maestro muerto! No lo podía creer. Casi sin habla se sentó en la silla de enea que el joven sevillano le ofreció intentando no llorar, tragando saliva para de esa forma no dejar salir el gemido contenido que su garganta guardaba desde que tuviera que dejar a Melesme allí tendido, junto a otros desdichados que los alguaciles habían asesinado por querer salir de la ciudad. —¡Hijo! ¿Qué ha ocurrido?— les preguntó su madre alarmada al verlos entrar. —Es un amigo, que acaba de perder a su maestro. —Pero… ¿perder? ¡Explícate! —Charles es un cantero francés que acaba de llegar de Barcelona junto a su maestro para realizar el proyecto de la nueva catedral. Verás… hace una hora el alguacil mayor ha ordenado cerrar las puertas de la ciudad. Su maestro intentó salir al Arenal, forcejeó con los alguaciles que se lo impedían y… y… lo mataron. —¿Lo mataron? ¿Han cerrado la ciudad? ¿Por qué? —Madre, verá… —balbuceó sin saber cómo explicárselo—. Al parecer ha habido un caso de peste en Triana— le dijo al fin. 66 —¡La peste! ¡No, Dios mío! ¡No!— exclamó la pobre mujer mientras se le doblaban las piernas y se dejaba caer al suelo. Diego la agarró por las axilas intentando incorporarla. —Pero, madre, es extramuros. Y si cierran las puertas no podrá entrar en Sevilla. Entonces apareció Isabela con el bebé en los brazos alarmada por las voces. Charles se quedó anonadado ante su belleza, pensando que no había nada más hermoso en el mundo. Entre Diego e Isabela consiguieron sentar en el sillón a la pobre Amelia. —La peste llega a todos sitios, hijo—dijo entre sollozos—. La muerte negra alcanza los hogares de los pobres y de los ricos, los conventos de religiosos y los más míseros burdeles. ¡Es imparable! ¡Ya entró en esta casa el año que tú naciste! El tiempo camina hacia atrás. Isabela abrazó a su hijito con fuerzas, comenzando éste a llorar. —Mi niño, Diego. No quiero que le pase nada a mi niño. —¡Madre! Nos está usted asustando. No ocurrirá nada. Ya verá… Y ahora debemos atender a mi amigo— dijo queriendo romper el dramático momento que estaban viviendo. Diego se acercó a una pequeña alacena y sacó una botella de vino. —Bebe, amigo. Ya nada podemos hacer por tu maestro. El joven cantero lo aceptó, lo bebió de un trago y se recostó en el respaldo de la silla resoplando sonoramente. —¿Sabes? Era más que un maestro para mí. Era como mi padre, Diego. Después de decir eso dio un nuevo trago al vaso sintiendo que las ganas de llorar se diluían con el vino, apareciendo en 67 su lugar un deseo incontrolable de contar a aquel desconocido quién era su maestro. —Nací en Ruán, Normandía, en el año 1378, en el seno de una humilde familia de carpinteros de ribera… Mi padre construía barcos a orillas del Sena hasta que lo contrataron en las obras de la catedral de Nuestra Señora. En ese punto el muchacho cerró los ojos y sonrió para sí. —Fueron unos buenos años—continuó al fin—. Yo tendría diez cuando mi padre me empezó a llevar con él a la obra, ayudándole en la tarea de construir andamios, poleas y cimbras, aunque después solía llegarme al taller de los canteros, pasando las horas muertas observando cómo cincelaban las piedras, cómo le daban forma a los bloques, a las dovelas, a los frisos… —Te puedo entender, amigo. —Después llegaron los malditos ingleses—continuó— que se cebaron con la Normandía en una interminable guerra, trayendo el hambre y las enfermedades… y la muerte de mi padre. La obra se paralizó de nuevo y entonces, entonces apareció Joan de Melesme en mi vida. ¡El pobre maese Joan!— añadió acordándose de su trágico fin—. Reclutaba hombres para la obra de la seo de Barcelona, y sabía que por la guerra habría numerosos canteros que necesitarían trabajar en algún lugar. Así que un buen día llegó y contrató a todos los canteros, incluido yo, que para entonces ya había sido nombrado aprendiz por el gremio. Y me marché con él a Aragón, lejos de la guerra. De eso hace ya unos cinco años, durante los cuales maese Joan me enseñó todo lo que sé de trazas, de alzados, de cálculos, de leyes de arquitectura e incluso me transmitió el idioma secreto de los canteros. Hace un año murió su esposa y me acogió en su propia casa. Nunca tuvo hijos por lo que ocupé ese lugar en su hogar… y probablemente en su corazón. Hasta que nos llegó la misiva del deán de Sevilla. Mi maestro no lo dudó y organizó el viaje, pidiéndome que lo acompañara hacia lo que él creía que podía 68 ser el proyecto de su vida. Ayer llegamos a Sevilla con la intención de volver a Barcelona en una semana, y esta mañana nos entrevistamos con el deán, y… y… bueno, el resto de la historia ya la conoces— acabó de decir emocionándose de nuevo. —Dejaos de palabrería y comed algo— les interrumpió Isabela dejando ante ellos una olla humeante. Los dos muchachos la miraron y obedientes se arrimaron a la mesa. Charles sonrió con cierta tristeza envidiando a su nuevo amigo por tener aquella mujer, joven, hermosa y preocupada por él. Alguna vez querría tener una igual. —Gracias, señora— le contestó cuando ella terminó de llenarle el plato con dos buenos cucharones de guiso de carne y verduras. Entonces apareció por la puerta del dormitorio el abuelo Tomás. Iba sentado en el raro artilugio que hacía un año le construyera uno de los carpinteros de su vieja cuadrilla. Se trataba de un sillón al que le habían serrado las patas traseras y acoplado dos ruedas pequeñas de carro, que el viejo albañil movía haciéndolas girar con las manos. —¡Abuelo! ¡Me alegra que hayas decidido cogerlo de nuevo!— exclamó Diego al verlo aparecer. El muchacho pensó que invitaría a marcharse a Charles cuando observó cómo dirigía su sillón hasta donde él estaba. Sin embargo al llegar a su altura le extendió la mano con cordialidad. —¡Bienvenido a casa de los Pérez de Encina! Charles estrechó la mano que el anciano le ofrecía. —En mal momento llegas a esta ciudad, muchacho. He oído todo desde el dormitorio, la noticia de la nueva epidemia y tu triste historia…Y sobre todo he oído lo que has contado sobre tu maestro... y admiro tu lealtad hacia la persona que te ha 69 transmitido su saber— comenzó a decir—. Hoy estás comiendo en el hogar de una familia donde la lealtad a sus maestros es algo común desde hace muchas generaciones. Diego se tranquilizó y comenzó a comer al comprobar que la habitual animadversión que su abuelo sentía hacia los canteros había dado paso a su admiración hacia ese cantero, al comprobar su cariño hacia su maestro, algo que él valoraba sobremanera. En los próximos minutos le contaría las vicisitudes de su familia que tantas veces había oído narrar. —El primer maestro de nuestra familia fue un antepasado musulmán llamado Ahmad ben Bâso. Él diseñó y construyó nuestra actual catedral, antes mezquita mayor, claro, y comenzó su gran torre. Pero no hay que remontarse tanto para encontrar otro famoso constructor en la familia. Mi bisabuelo Diego Pérez de Encina construyó en el año 1364 el actual alcázar, el conocido como Palacio de Pedro I. En realidad la obra fue más bien una restauración, ampliación y transformación mudéjar del viejo al-mubarak primitivo. Todo a base de ladrillo y yeso, claro, la base de la construcción andalusí y por tanto mudéjar— apostilló con cierta malicia. —Abuelo, deje a Charles comer en paz. Tomás sonrió y miró a su nuera, que junto a Isabela se hallaban sentada en dos butacones junto a la chimenea. —¿No servís un poco de guiso para un pobre y hambriento viejo? 70 8 L os días se habían sucedido llenando de inquietud a los habitantes de Sevilla. El acre olor a pólvora de las detonaciones que disparaban desde las murallas se introdujo en las pituitarias de Pedro Manuel de Lando trayéndole recuerdos dantescos de epidemias pasadas. A pesar de los terribles recuerdos abandonaba muy temprano su hogar en dirección a la puerta de la ciudad más cercana, llamada de Jerez. Por el camino deseó que las exageradas medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades, iban a hacer ya dos semanas, se demostraran eficaces, aunque a pesar de la cuarentena, los más débiles o más desafortunados ya habían empezado a morir presas del tremendo mal, que como había predicho la madre de Diego, había comenzado a extenderse por la ciudad cambiando su faz en pocos días. Apenas salía gente a la calle, se habían prohibido las aglomeraciones de público, y cada día, los frailes franciscanos, acudían a los hogares de los desafortunados, recogiendo sus cadáveres para darles sepulturas lo antes posible. A esas alturas todos los habitantes de la ciudad conocían las normas que desde el inicio de la peste regían sus vidas. Con decisión el deán catedralicio se aferró a una cartera de cuero que llevaba bajo su brazo derecho y esperó entre los numerosos vecinos que ya aguardaban junto a la puerta. Como en todas las demás entradas a la ciudad, al amanecer, los alguaciles abrirían los grandes portones que las cerraban, apareciendo de in71 mediato un gran número de campesinos de las aldeas cercanas cargados a rebosar de las provisiones que pretendían vender. Con orden y precisión penetrarían en la plaza habilitada justo a la entrada de cada puerta, donde depositarían sus mercancías. El Concejo de la ciudad se hacía cargo de adquirir los artículos de primera necesidad como frutas, verduras, carnes, harina, huevos y leche, que después vendían en los mercados para que no hubiera desabastecimiento. Los envíos especiales como pieles para los mercaderes, plata para los orfebres e hierro o madera para los artesanos se realizaban bajo pedido, que se pagaba por adelantado. Una vez dejadas las mercancías, los vendedores se retiraban con cautela. Entonces los alguaciles salían fuera de las puertas, permitiendo que los habitantes de Sevilla se acercaran y comprobaran que todo estuviera según lo acordado. Por último los soldados dejaban encargar a aquel que lo necesitara nuevos pedidos, o entregar correspondencia urgente, o, incluso poderse ver o hablar con familiares o amigos separados por la cuarentena. Para ello establecían un cordón de seguridad a través del cual los ciudadanos arrojaban los paquetes, cartas o documentos a las personas adecuadas, hablándose a gritos los asuntos a tratar. Pedro Manuel volvió a agarrar con firmeza la carta que llevaba. Debía aprovecharse de su primo, el obispo de Sigüenza y uno de los consejeros del rey de más confianza, haciéndole llegar su necesidad de que intercediera ante el monarca y le expusiera su petición. Si don Enrique daba el beneplácito a su idea, le sería más fácil convencer al arzobispo. Durante muchos días había meditado a conciencia la situación. Con la epidemia de peste establecida en la ciudad era una locura querer poner en marcha un proyecto de tal envergadura, una descabellada idea de futuro que nadie en la ciudad apoyaría… y por eso había rezado, había ayunado, y había comulgado, pidiendo a Sumo Hacedor que le iluminaria en ese tremendo dilema que lo agitaba hacía ya tantos días. 72 En esos momentos observó a Matías Sánchez, el molinero, el primero en entrar en la ciudad cuando los alguaciles abrieron las puertas. El hombre depositaba numerosos sacos en el suelo de la plaza. Según decían había perdido a su mujer y a sus tres hijos hacía unos días, y allí estaba, descargando de su carro numerosos costales de harina de trigo, probablemente desgarrado por el dolor pero cumpliendo su obligación de molinero real. Igual que él, allí estaban los hortelanos de las campiñas, los arroceros de las marismas, los arrendatarios de las fincas agrícolas de los grandes terratenientes, incluso los alfareros y ceramistas de las poblaciones cercanas, acarreando sus mercancías a pesar de las tragedias que la mayoría estaría padeciendo. Y le acució de nuevo la idea de que su interés por la nueva catedral estaba fuera de lugar. Con la desgracia sobrevenida en la ciudad, que su deán se preocupase más de algo material, como era una catedral, que de socorrer a sus conciudadanos, podía parecer inadecuado si no pecaminoso… Pero a pesar de todos esos razonamientos se había despertado aquella mañana acordándose de su primo Juan Serrano, y dejándose llevar por un inesperado impulso le había escrito una carta. Mientras lo hacía se decía que la epidemia pasaría, como las otras, y su proyecto no. Por eso debía insistir. Y también acentuar las ayudas del Cabildo hacia huérfanos y viudas. Durante algo más de una hora estuvo esperando, hasta que los visitantes hubieron salido y por fin dieron permiso para acercarse a recoger las mercancías. Los que tenían asuntos especiales pudieron también salir hasta el cordón de seguridad que los alguaciles habían establecido unos metros tras la puerta. El deán se acercó a la zona donde los correos de las distintas ciudades esperaban la correspondencia junto a sus cabalgaduras. 73 —¡Carta para la corte!— gritó dirigiéndose a un tipejo ubicado bajo un pequeño olmo, junto al puente que cruzaba el gran afluente del Guadalquivir conocido como Tagarete. El cartero se acercó todo lo que le permitió el soldado y recogió con destreza el paquete que el deán le arrojó. —¿Para el obispo de Sigüenza?— le gritó después de comprobar la dirección del envío y los dos maravedíes que iban en él. —Sí, muchacho. ¿Algún problema? —No, padre. Sólo que la corte está en Toledo ahora. —De acuerdo. Entonces entrégala al correo correspondiente— le gritó el deán arrojando un nuevo maravedí confiando que aquel funcionario hiciera bien su trabajo. 74 9 L a epidemia de peste había afectado a la cuadrilla de Diego de forma cruel, muriendo al menos cinco de los mejores hombres que la componían, por lo que no le fue difícil que aceptaran a Charles como albañil si querían seguir trabajando en alguna de las pocas obras que se mantenían activas. Esa mañana el alarife Damián Vidal les había ordenado acudir a la catedral, donde formarían parte de la cuadrilla que comenzaría las reparaciones necesarias en la capilla de San Pedro, al haberse paralizado la obra de la parroquia donde estaban trabajando hasta entonces por la peste. —¡Damián me debe odiar más de lo que creía al enviarme a dos picapedreros!— exclamó al verlos llegar un hombre enjuto aunque de brazos fornidos y bronceados y espalda ancha. Se trataba del oficial Rodrigo de Saavedra, capataz de la cuadrilla formada para aquella obra. —No te atrevas a despreciarme. Sabes que desciendo de la mejor estirpe de albañiles mudéjares— rezongó Diego estrechándole la mano. —Pero no me negarás que tu amigo francés es un verdadero picapedrero— le manifestó sin dejar de mirar a Charles, del que todos tenían ya noticia. —Monsieur, cualquier trabajo que haga un maçon lo puede hacer un cantero— le respondió Charles ofendido por el desprecio hacia su profesión que ese hombre había manifestado. 75 —De acuerdo, amigo, de acuerdo. Eso lo veremos muy pronto. Hay que derribar el murete que cubre el antiguo cierre exterior de la mezquita. Es de las zonas más antiguas y está abombado por la humedad. Levantaremos uno nuevo más sólido— le respondió dirigiendo una sonrisa al resto de la cuadrilla, que ya trabajaba sacando los escombros caídos de la techumbre. Diego estudio el lugar que tendrían que restaurar. Se trataba de un rectángulo de unos diez metros cuadrados equivalente a tres naves, que correspondía exactamente con el recinto reservado para el gobernador o el imán en las oraciones públicas cuando el templo era una mezquita y por lo tanto, se situaba justo en el extremo opuesto a la entrada principal. En su centro se encontraba el sepulcro del anterior arzobispo, un túmulo con una imagen yacente del difunto prelado realizado en piedra blanca y que aparecía bajo los escombros del techo. Tejas, vigas de maderas y ladrillos rotos lo ocultaban parcialmente. Sobre la pared del fondo, en realidad el muro de cierre del lado del mediodía de la mezquita, varios lienzos de santos, oscuros y muy antiguos, presidían la capilla. Un pequeño altar de mármol blanco situado en la pared lateral de poniente era el único lugar intacto. Diego y Charles entraron finalmente y se dirigieron a la pared que debían derribar. —No le gusto, ¿verdad?— exclamó el cantero francés. —Rodrigo pertenece también a una familia de albañiles mudéjares, Charles, y desprecia a los canteros por la mala fama que tenéis en Sevilla. —¿Mala fama? ¡Dime qué se dice de nosotros! —¿Es verdad que formáis parte de hermandades secretas que controlan a los miembros de las cuadrillas, las ofertas de trabajo e incluso los sueldos que pueden cobrar? ¿Y que no enseñáis vuestros métodos de trabajo a los que no pertenecen a esas hermandades? 76 —Es eso… bueno, yo diría que más que hermandades formamos parte de corporaciones. El lugar de reunión es el atelier, el cobertizo, que sirve, a pié de obra, para resguardarse de la lluvia o del sol, llamado taller en castellano, logia en italiano o huet en alemán. Formamos parte del taller los maestros, los compañeros y los aprendices, y disponemos de un código de normas ético. Los miembros del taller no nos relacionamos con los peones o maçones, los que vosotros llamáis albañiles, que solamente trabajan el mortero y la paleta. Como vosotros. En el taller se diseñan y planifican las obras utilizando la escuadra, el nivel y el compás, que acabaron convirtiéndose en los símbolos de los talleres. Tenemos también nuestros tribunales, donde se juzgan todos los problemas surgidos en la obra según las reglas y estatutos de la confraternidad. La logia funciona también como escuela, donde se da una enseñanza oral y secreta del saber arquitectónico de cada maestro. —Sois muy parecidos a nosotros. En Castilla los alarifes, los alamines y los almotacenes son los encargados de resolver los pleitos entre los compañeros de cada gremio, eso sí, en nombre de los alcaldes mayores, que a su vez representan al rey. Este año es el alarife Vidal el presidente del tribunal del gremio de los albañiles. En esos momentos uno de los obreros, que también extraía escombros del lugar, se encaró con Charles de forma altanera. —¡Monopolizáis el trabajo! ¡Excluís de las cuadrillas a los no pertenecientes a vuestras logias! ¡Extorsionáis a los alcaldes de las ciudades donde trabajáis obligándolos a admitir vuestras exigencias! ¡Sois escoria! ¡Puagg!— escupió a los pies de Charles tras haberle lanzado la perorata. El francés levantó su puño dispuesto a romper la cara de aquel engreído, pero Diego se lo impidió agarrando su brazo mientras se dirigía al albañil en tono autoritario: 77 —¡Pelay, déjalo! Él no te ha hecho nada… y es mi invitado. Ambos hombres se miraron con rictus desafiante durante unos segundos, hasta que Diego apartó a Charles y lo llevó hasta el muro que debían derribar. El cantero descolgó uno de los viejos cuadros que aún permanecían en la pared y queriendo olvidar el incidente salió de la capilla de San Pedro. Diego tomó otro de los cuadros y lo siguió hasta la capilla contigua, que les serviría de almacén durante la reforma. —No se lo tengas en cuenta, Charles. Todos temen la competencia que podríamos sufrir si se crea en Sevilla un gremio de canteros. —Entiendo. —Al parecer ya ha ocurrido en otras ciudades donde se han comenzado construcciones en piedra— añadió mientras depositaba el viejo lienzo en el suelo de la capilla de san Clemente con mucho cuidado. Ya habían acarreado hasta ella las tejas caídas de la techumbre que se podrían reutilizar, los maderos de las vigas y los bancos y reclinatorios salvados del derrumbamiento. Los dos volvieron a la capilla de San Pedro justo cuando Pelay sacaba una de las viejas vigas caídas del techo que aún quedaban por trasladar. La agarraba por un extremo mientras que por el otro la llevaba un joven albañil que caminaba de espaldas en esos momentos, con la mala fortuna que no vio llegar a Charles, por lo que tropezó con él, cayéndosele la viga en el pie. El muchacho dio un grito de dolor mientras intentaba levantar el madero que le aprisionaba el pie. —¡Me ha roto el pie! ¡Este maldito picapedrero me ha roto el pie!— gritó liberándolo al fin. 78 —Ha sido un accidente, ¡rediós! Deja que te lo vea— le pidió Charles con verdadero disgusto. Todo sucedió tan rápido que apenas le dio tiempo a reaccionar. Pelay se abalanzó sobre él derribándolo hacia atrás, golpeándolo en la cara con sus puños cerrados con verdadera saña. Ante la certeza de que ese hombre lo mataría a golpes, Charles sacó de su bolsillo una pequeña daga que siempre llevaba y la clavó en la pierna del albañil con todas sus fuerzas. Para entonces Diego y Rodrigo de Saavedra retiraban al agresor de encima de Charles, que pudo levantarse con desesperación. —¡Por todos los santos! ¡Me iba a matar!— exclamó el francés fuera de sí agarrándose la nariz, de la que manaba abundante sangre. —¡Aquí el único que ha herido a dos albañiles has sido tú, maldito picapedrero!— exclamó otro de los obreros que los observaba desde detrás. —No ha sido nada irreparable, chicos— intercedió Diego—. El pie se te curará pronto. Y la herida de Pelay también. Y Charles parece tener la nariz rota. Estáis igualados. —Con la nariz rota se puede trabajar, pero no con el pie roto. Los días que tarde en curarme no podré trabajar— se quejó el muchacho con gesto de dolor—. El dinero que deje de ganar me lo pagará él. —¡Y a mí también!—gritó con rabia Pelay, herido en el muslo por el cuchillo de Charles mientras se hacía un torniquete con un cordel. Un tenso silencio flotó en la capilla en esos momentos, roto apenas por los quejidos de dolor de los dos albañiles heridos. —El alarife Vidal juzgará lo acontecido e impondrá a cada uno su sanción— gritó al fin Rodrigo de Saavedra—. Vosotros 79 tres, idos a curar a casa y los demás, ¡a trabajar! Hay que limpiar de escombros esta capilla hoy mismo. Mañana llegarán los materiales y si no despejamos el lugar no tendremos donde colocarlos. ¡A trabajar! 80 10 E l conocido como Corral de los Olmos, una edificación adosada a la fachada oriental de la catedral, era un antiguo recinto musulmán utilizado como lugar de reunión por los representantes de los doscientos caballeros repobladores que se hicieron cargo de la ciudad tras la reconquista. Desde entonces el Cabildo Catedralicio y el Concejo Municipal habían seguido usándolo para sus respectivas asambleas. El lugar distaba mucho de presentar el aspecto del antiguo corral. Durante los últimos ciento cincuenta y tres años había sido reformado en numerosas ocasiones, quedando en aquellos momentos dividido en dos partes bien delimitadas, la exterior, formada por un amplio patio donde se dejó crecer los antiguos olmos que dieron nombre al lugar, y un moderno salón cuadrangular con techo de artesonado y cubierta de tejas. En su interior un banco corrido circuncidaba la habitación, presidida por un gran retrato del rey don Enrique bajo el que se colocó el estrado donde se situaba la mesa del presidente de la asamblea, don Luis Ortiz Maestre. A su lado se ubicaba Fernán Martínez, el secretario del Concejo. Tapices, cortinajes y azulejos de cerámica cubrían las primitivas paredes andalusíes. Francisco de Zúñiga se alegró al ver a su antiguo amigo de la infancia en el importante cargo de secretario de Concejo, y le saludó con un ademán de la cabeza mientras aguardaba, en el escaño que le correspondía por ser el alguacil mayor, a que 81 fueran llegando los regidores que faltaban, llamados también veinticuatros por ser éste el primitivo número de los miembros del Concejo Municipal, órgano encargado del gobierno político y administrativo de Sevilla. Según el ordenamiento vigente debían ser fiscalizados por los jurados, grupo de hombres buenos elegidos por votación popular en las collaciones. Sin embargo era común en los últimos años que estos individuos hicieran la vista gorda atendiendo a sus propios intereses, intereses que los regidores se encargaban de mejorar con turbios manejos. Por ese motivo desde el año 1396 existía en Sevilla un segundo órgano de control, el Tribunal de los Fieles Ejecutores, formado por dos veinticuatros, dos ciudadanos sin cargo público y un jurado, nombrados por el rey con el fin de velar por el integro cumplimiento de las leyes de la ciudad, —Es raro que no estén ya todos aquí — comentó a su padre. Juan de Zúñiga y Mendoza, un anciano de ojos vivaces y nariz prominente y abotargada, que esperaba sentado pacientemente en su sitio, le sonrió asintiendo con la cabeza. En esos momentos entró don Álvar Pérez de Guzmán, un corpulento hombretón de casi dos metros de altura, panza abultada, cabellera canosa y larga y barba recortada, y el más antiguo miembro de los treinta y tres caballeros que formaban el Concejo en aquellos momentos, todos herederos de los primitivos repobladores. Por eso ostentaba el cargo de alcalde mayor. A su llegada la mayoría de los regidores guardaron silencio, sobre todo sus seguidores, los miembros de las familias afines a los Guzmanes. —¡Señor presidente! ¡Ya podemos empezar! Los veinticuatros que faltan no vendrán. Todos se han excusado dándome su representación y voto— dijo con su vozarrón grave y sonoro nada más entrar. Y sin esperar contestación se dirigió a su asiento, el primero a la derecha de la mesa presidencial. 82 Se trataba de la primera vez que Francisco de Zúñiga asistía a una asamblea del Concejo, pero eso le pareció una evidente irregularidad. —¿No deberían haber justificado sus ausencias ante la presidencia?— preguntó en voz baja a su anciano padre. —Ya te acostumbrarás a las irregularidades de los Pérez de Guzmán, Francisco. Ahora siéntate y piensa en cómo justificar tu decisión de cerrar la ciudad. Sabes que es el principal motivo de la asamblea. —Ya lo sé, pero... ¡Señor Ortiz!— exclamó elevando la voz. El presidente de la asamblea lo miró girando el cuello sin demasiado entusiasmo. Después levantó la mano y lo mandó callar con autoridad. —No te precipites, muchacho— le susurró su padre por lo bajo. Francisco guardó silencio obedeciéndolo y esperó poder tener la palabra. Conocía muy bien la división en dos bandos de los veinticuatros de Sevilla. Los Guzmanes y los Zúñiga. En la actualidad sólo quedaba su padre como único Zúñiga presente en el Consejo. Y ahora él, claro, aunque todavía un buen número de regidores los apoyaban manteniéndose fieles a su familia. Por eso se contuvo no queriendo dar motivos para que los partidarios de los Guzmanes lo pudieran recusar por no guardar el turno de palabra. —¡Manda Sevilla!— gritó entonces el presidente. Los regidores se pusieron en pie mientras entraba un alguacilillo portando el pendón de la ciudad, un blasón granate con los escudos de Castilla y León a un lado y el emblema de la ciudad, el NO8DO que el rey don Alfonso X donara a Sevilla, en el otro. Después de tremolarlo en tres ocasiones lo colocó en un soporte en el centro de la asamblea. 83 Todos se sentaron, comenzando a hablar entre ellos de forma descontrolada durante unos minutos, hasta que el presidente golpeo tres veces con una mazo en su mesa mandando callar. —Tiene la palabra don Álvar Pérez de Guzmán. El alcalde mayor se levantó y se dirigió hacia donde estaba el pendón. Allí se colocó cuando comenzó a hablar: —Señor presidente del Concejo, regidores veinticuatros de Sevilla, señor alguacil mayor: De nuevo la peste azota la ciudad. Después de muchos años sin sufrir su zarpazo, otra vez la muerte negra arrambla con nuestros mayores, con nuestros niños y con cualquier ciudadano que le toque en desgracia. Ya sufrimos azotes similares otras veces, y a pesar de ellos, la ciudad sobrevivió, muchos de los que estamos aquí sobrevivimos a la tercera mortandad, y los más viejos incluso a las anteriores… Los sacerdotes nos dicen que es castigo de Dios, que la enfermedad afecta a las ciudades menos religiosas y más mundanas. Por eso se saca a la Virgen de las Fiebres en procesión, por eso se dan limosnas y se escuchan misas, por eso se comulga con más fervor… ¡pero nunca se cierra la ciudad!— dijo elevando la voz con la última frase. —¡Así es! ¡No se puede cerrar una ciudad! ¡Será la ruina de Sevilla!— gritaron sus aláteres mirando a Francisco de Zúñiga. Él permaneció impasible, incluso pareció arrogante ante las miradas de reproches de los regidores. —Ahora la ciudad no puede comerciar con otras ciudades, hay familias que han quedado separadas por la orden dada por el alguacil mayor— siguió diciendo don Álvar—. El puerto ha detenido su actividad comercial y apenas entran navíos, porque ya no pueden descargar sus mercancías… Después de casi un mes desde el primer caso, Sevilla está abocada a la ruina. ¡Por eso este Consejo exige al alguacil mayor que levante inmediatamente la cuarentena! 84 —¡Que abra la ciudad! ¡Que levante la cuarentena!— volvieron a gritar con estruendo. Don Álvar Pérez de Guzmán dirigió su mirada a Francisco cuando terminó de hablar. Éste sintió que de esa forma le estaba dando la palabra. Entonces se puso de pie y se dirigió junto al pendón al tiempo que el alcalde mayor tomaba asiento. —Vuestro turno, alguacil mayor— exclamó el presidente de la Asamblea. Francisco estaba empeñado en llevar a rajatabla los consejos dados por Hervás. El destino le había jugado una mala pasada al comenzar una epidemia de peste justo cuando acababa de ser nombrado alguacil mayor de Sevilla, pero no consentiría que bajo su responsabilidad ésta se despoblara, como había ocurrido otras veces. Él sabía que el cierre de las puertas era una prerrogativa suya, y que nadie podía obligarlo a abrirlas, pero si quería completar el plan trazado junto a Abraham Hervás debía convencer al cabildo de la necesidad de realizar más cambios. Con tranquilidad, comenzó a hablar: —En los arrabales que quedan fuera de las murallas, como Triana, El Arenal o los Humeros, ha muerto casi un tercio de la población, a diferencia de lo que ocurre intramuros, donde sólo uno de cada diez habitantes ha perecido— comenzó a decir sin el más mínimo aspaviento—. Los médicos no saben cómo se extiende la enfermedad, pero sí que se transmite entre personas. Por eso me han recomendado que evite que los forasteros entren en Sevilla, forasteros que pueden estar infectados, para de esa forma salvaguardar la ciudad de la alta mortalidad acaecida en las últimas plagas. —¡Pero a pesar de la cuarentena algunos sevillanos también se mueren!— gritó desde su sitio un hombre de mediana edad. —Ya lo sé, señor Romero. Aunque en menor medida que fuera, como ya he dicho. Es probable que la enfermedad salte las 85 murallas corrompiendo el aire de la ciudad, o que la cuarentena no se esté haciendo todo lo bien que deberíamos, y que haya gente que entre o salga clandestinamente— dijo mirando hacia el alcalde mayor—. También puede tener que ver con las dos formas de peste que los médicos dicen que existen, la que presenta landres y las que se manifiesta sin ellas pero con esputos sanguinolentos. Ésta última es la que más se contagia entre personas. La forma bubosa no. Nadie sabe cómo se inicia la forma bubosa— añadió— ...ni cómo llega el primer caso a una ciudad que estaba previamente libre de la peste. El alguacil mayor hizo una prolongada pausa. Había captado la atención de todos. Nadie protestaba. Todos lo escuchaban. Entonces miró de nuevo al alcalde mayor. Él era el principal perjudicado con la cuarentena. No había dudas. Su familia era la propietaria de la mayor naviera de Sevilla, socio de varias empresas de construcción y dueño de tres aceñas ubicadas en el río Tagarete y varios molinos de sangre en el interior de la ciudad. Si el cierre duraba mucho tiempo podría arruinarse. Y eso lo convertiría en su principal enemigo. Pero ese no era su problema. Él era el encargado de la seguridad de todos los sevillanos y solamente haría lo que los médicos le aconsejaran. Era el momento de lanzar sus peticiones. —Quiero solicitar al Consejo que se den las órdenes pertinentes para que se obstruyan las ventanas y respiraderos de bóvedas y panteones en todas las iglesias donde se estén enterrando a los fallecidos, que se vigilen los depósitos de cadáveres para impedir escándalo y profanaciones, que se abran fosos en las plazas de la ciudad donde llevar los cuerpos de los fallecidos, y que se pida al señor deán que saque en procesión extraordinaria a la Virgen de la Sede. —¡Muy bien, muchacho!— exclamó su padre levantándose de su asiento. 86 —Aún hay más. Se establecerá control de precios en los artículos de primera necesidad, se recogerán los niños huérfanos de padre y madre para que no queden abandonados en las calles, y se vigilará la muralla con patrullas de la milicia para evitar que se vulnere las normas de cuarentena y nadie salga o entre de Sevilla hasta que se levante la prohibición. Os aseguro que cerrar la ciudad y aplicar estas nuevas normas — continuó tras otra breve pausa— …es la única forma de disminuir los estragos de la peste, señores. Todos estamos en manos de Dios, es verdad, pero si seguimos los consejos de los médicos, verdaderos expertos en la sanación, a Dios le será más fácil preservar nuestras vidas… y así esperar que la llegada del invierno acabe con este terrible mal. El comercio regresará. Sevilla es una ciudad próspera y todos sabemos que en cuanto se puedan abrir las puertas se recuperará la actividad comercial. Mientras cuidemos de nuestras vidas y la de los nuestros. —¡Bravo! ¡Que así sea!— exclamó un veinticuatro afín a los Zúñiga poniéndose en pie. Álvar Pérez de Guzmán observó que incluso muchos de sus partidarios asentían con la cabeza, demostrando estar de acuerdo con las palabras del alguacil mayor. ¡El miedo es un argumento fácil!, se dijo. Así que tendría que utilizar contra ese Zúñiga otros argumentos más persuasivos que la oratoria. La asamblea finalizó con la aprobación de las peticiones de Francisco, disolviéndose entre los parabienes y los buenos deseos de muchos de los regidores hacia el alguacil mayor. Fernán Martínez, el secretario de Concejo, se le acercó y le estrechó la mano efusivamente. —Me alegro del resultado del cabildo, Francisco. El alguacil mayor aún no había tenido tiempo de saludarlo tras su regreso a la ciudad, y lo abrazó con cariño. —Queda mucho por hacer, Fernán. —¿Crees que la cuarentena será eficaz? 87 —Al menos eso dice maese Hervás… Ya verás cómo es así— le contestó al ver su cara de preocupación. —Ojalá sea verdad. Mi mujer espera mi tercer hijo ¿Vienes a casa a comer? —¡De acuerdo! Tengo ganas de conocer a tu familia. —¿Tendrás tú alguna vez una familia? Francisco guardó silencio no queriendo entrar en ese delicado tema. A su edad y todavía soltero debía acostumbrarse a ese tipo de comentarios tras su vuelta a su ciudad natal. —Aún no he encontrado la mujer adecuada— le contestó mientras abandonaban el Corral de los Olmos. Una vez que ambos salieron, Luis Ortiz Maestre se acercó a Álvar Pérez de Guzmán. —Este bujarrón acabará arruinándonos— lo saludó el alcalde mayor apoyando su mano sobre su hombro. El presidente del Concejo, con rictus circunspecto, le tocó la cintura a modo de saludo. —Y además el deán está detrás de derribar la catedral para construir una nueva— añadió—. El arzobispo le ha dicho que no, pero ha enviado carta a Toledo. Uno de mis hombres lo vio entregando una misiva al correo de la corte en la Puerta de Jerez. —¿Para su primo? —Para quién si no. Tenéis que mover vuestras influencias en Toledo para que don Enrique no le haga caso. Si derriban la vieja catedral uno de los negocios más prósperos que tenemos se irá al garete. El presidente del Concejo apretó los dientes contrariado por los sucios manejos del alcalde mayor, pero sus propios intereses le obligaban a obedecer sus deseos. —No os preocupéis, Afán Núñez contrarrestará lo que el obispo de Sigüenza pueda influir en el rey. 88 Álvar rió sonoramente olvidando por unos segundos al impertinente alguacil mayor. —Todos los días me alegro más de haberos hecho socio de mis empresas, Luis. Entonces se les acercó uno de los regidores. Era un anciano de ojos hundidos y pelo ralo, con una manifiesta joroba que lo obligaba a levantar la cabeza cuando hablaba. —¿Sabéis que don Pero de Molina murió anoche? —¿De peste?— preguntó Luis Ortiz. —De peste. —Cuando acabe la epidemia el Concejo se habrá regenerado— expresó Pérez de Guzmán en tono jocoso sabedor de la inclinación del fallecido hacia los Zúñiga. —Álvar, ¿no os da miedo contagiaros?— le preguntó Ortiz cambiando la expresión de la cara. —Algún día moriremos, viejo amigo. Pero retrasaremos la llegada de ese día si no nos mezclamos con el gentío permaneciendo encerrados en nuestros palacios. Eso vi hacer a mi padre en las anteriores epidemias y eso hago yo también desde entonces. Un viejo viudo y sin hijos como yo no tiene demasiada necesidad de salir a la calle si no quiere. Y ¿por qué creéis que han venido tan pocos veinticuatros? Este será el último Concejo que goce de mi presencia. Vos deberíais hacer lo mismo. Para salir y velar por nuestros asuntos tenemos a los criados y esclavos, ¿no os parece, querido Luis? 89 11 L a primavera avanzaba, y a pesar de los apacibles días, Charles Gauter se hallaba sumido en la apatía y la desidia. Después de transcurrida más de una semana tras la riña ocurrida en la obra de la catedral, al fin pudo volver a la Capilla de San Pedro. El alarife Vidal había caído enfermo de peste y nadie esperaba que se curase, por lo que todos los pleitos y juicios pendientes habían sido pospuestos, hasta que se nombrara nuevo presidente del Tribunal de Justicia del gremio de los albañiles de Sevilla. Y como la obra debía proseguir, Rodrigo de Saavedra permitió a Charles regresar a pesar de estar pendiente la sanción que le correspondía por su trifulca con los otros albañiles. El cantero francés entró en la capilla junto a Diego muy temprano, antes de que llegaran los demás obreros. —Nuestro muro sigue intacto— dijo Charles al verlo todavía en pie. —Durante estos días nos hemos dedicado a la techumbre y como ninguno de los albañiles heridos en la riña se ha podido incorporar al tajo, vamos con mucho retraso— le contestó Diego mirando hacia arriba, donde unas nuevas vigas de madera de alerce se podían ver instaladas sobre ellos—. Hoy deberemos derribar el muro y sacar los escombros— añadió. —¿En un solo día? 90 —En un solo día. —Pues empecemos, Diego. Los dos hombres tomaron los grandes mazos utilizados para los derribos y se dirigieron al muro sur de la capilla, pared erigida con viejos ladrillos de adobe muy deteriorados por el paso de los años. Y comenzaron a golpearlo con fuerza, echando abajo paños enteros con poco esfuerzo, dejando al descubierto la tierra prensada que se ocultaba tras los ladrillos y que daba consistencia a la pared de cierre de la mezquita, que tenía otro tabique igual por detrás. Por fuera, a unos cien pasos de distancia, se encontraba la muralla del alcázar, que bordeaba el perímetro de la mezquita en todo su lado sur. Poco a poco fueron llegando los demás miembros de la cuadrilla, que al ver a Charles evitaron entablar conversación con él o acercarse al lugar donde trabajaba. Habrían pasado varias horas cuando llegaron a la mitad del tabique. Allí se toparon con una zona resistente y dura, donde los ladrillos no caían con tanta facilidad. Ambos se miraron extrañados. —Aquí detrás no debe haber sólo tierra— exclamó Diego tocando los ladrillos. —Espera— le contestó Charles dándole la vuelta al martillo pilón, y utilizando el mango a modo de palanca logró desprender algunos ladrillos, que dejaron al descubierto al caer lo que parecía un lienzo de arpillera. —¡Qué raro! ¿Qué cubrirá?— se dijo Diego introduciendo los dedos por una pequeña rotura, tirando poco a poco de la vieja estopa. Y con cierta habilidad logró desgarrarla hasta dejar al descubierto lo que se ocultaba tras ella. —¡Mira! Parece... Es una cara. ¡Es la cara de una Virgen!— exclamó lleno de sorpresa. 91 Mientras, Charles lograba ampliar el agujero retirando los demás ladrillos que cubrían el gran paño de estopa, que se extendía en toda la altura de la pared ocupando una anchura de unas tres varas. Y al poco tiempo se encontraron ante una preciosa imagen de la Virgen María de hechuras bizantinas. Estaba de pie, vistiendo una lujosa túnica y un manto que le cubría completamente la cabeza. Su rostro miraba al frente, aunque levemente girado hacia el Niño Jesús que sostenía en el brazo izquierdo, y que vestía también una suntuosa túnica y llevaba en la mano un pajarillo. —¡Dios mío!— exclamó Diego anonadado ante aquel hallazgo. Los muchachos acabaron de retirar todos los ladrillos y la estopa que la protegía hasta dejar expedita la totalidad de la imagen. —Está pintada directamente sobre el muro de cierre de la catedral. Diego pasó la mano por la zona aledaña al cuadro comprobando que eran de diferentes texturas. —No, Charles. Mira, aquí hay un reborde. Se trata de un pilar de piedra encastrada en el muro, que es de mampuesto. Como si alguien lo hubiera construido en torno a la columna. Los otros albañiles ya se habían congregado a su alrededor observando la imagen. Algunos se arrodillaron y comenzaron a rezar ante la Virgen aparecida, que les pareció milagrosa en aquellos momentos de epidemia y muerte. —¡Compañeros! ¡Vaya descubrimiento!— exclamó Rodrigo de Saavedra acercándose al muro. —Y que lo diga. Además se encuentra en perfectas condiciones— le respondió Diego todavía impresionado por la sorpresa—. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? 92 —Me imagino que si estaba oculta debía ser anterior a la reconquista de la ciudad por el rey don Fernando. Será de la época musulmana— dedujo Rodrigo quitando algo de polvo de la cara de la Virgen—. Terminad de derribar lo que queda del muro, pero con mucho cuidado de no dañar la pintura— les ordenó—. Voy a hablar con el deán, a ver qué quiere que hagamos con Ella. Rodrigo de Saavedra salió de la Capilla de San Pedro en dirección al despacho de Pedro Manuel. —¡Es un milagro!— exclamó uno de los albañiles más mayores. —¡Ahora acabará la peste!— añadió otro de los obreros. Charles y Diego volvieron a la labor de derribar el paño de ladrillos que quedaba tras tapar la pintura con la arpillera como les había ordenado Rodrigo. Al cabo de un corto tiempo apareció el deán con evidente expresión de sorpresa en su cara. —¡Quiten el trapo!— les ordenó nada más entrar. Diego volvió a destapar la Virgen. Pedro Manuel se dejó caer de rodillas ante Ella al quedar descubierta, apabullado ante la belleza y la calidad de la imagen. —¡Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Cómo es posible que esta Virgen estuviera aquí escondida y que nadie lo supiera! —Está pintada sobre un pilar de piedra, diferente a los otros pilares de la mezquita, que son de ladrillo. Y además, la pilastra está embutida en el muro de cierre. Es raro, es como si estuviera aquí antes de que se construyera la mezquita, señor, y al construirla la hubieran dejado donde estaba— dijo Diego deduciendo esa teoría sobre la marcha—. ¿Por qué unos constructores musulmanes conservarían una Virgen cristiana? —Y no sólo la conservaron, sino que la escondieron bajo los ladrillos. Y bien protegida— añadió el capataz de la obra. 93 —Sea como fuere, es un milagro que la hayáis encontrado, Rodrigo de Saavedra... Es un milagro de nuestro Señor— les contestó levantándose y acercándose a la imagen para verla mejor—. Debió ser pintada en la época visigoda. Siempre he oído decir que antes de la mezquita aquí había una iglesia cristiana. La imagen debe tener cientos de años de antigüedad. Tendré que informar al arzobispo. Cuando se marchaba se fijó en Charles, que había permanecido en un segundo término todo el rato. —¿Tú? —Bonjour, señor. —¿Qué fue de vosotros? Supuse que abandonasteis la ciudad el día que se declaró la peste. —Por desgracia no pudimos. Mi maestro murió aquel día en los altercados de la Puerta del Arenal— le respondió Charles rememorando aquel aciago momento. —¡Válgame Dios! No lo sabía. Melesme muerto...— se dijo impresionado por la noticia. Pedro Manuel abandonó la capilla con la certeza de que dos nuevos obstáculos habían surgido en su proyecto. El hallazgo de una Virgen visigoda en la mezquita, un nuevo motivo para que el arzobispo no quisiera derribarla, y la muerte del constructor al que había encargado el proyecto de la nueva catedral. ¿Qué más impedimentos tendría que sortear para lograr su propósito? Aún así caminó por entre las viejas columnas de la otrora mezquita andalusí, con la esperanza de que su primo fuera capaz de convencer al rey y al menos ese escollo desapareciera… hasta llegar a una pequeña capilla. En el reclinatorio ubicado delante de una talla de Cristo crucificado se arrodilló, y comenzó a rezar con fervor: —¡Oh! Santo Cristo!, permite que sea capaz de dar a tu Iglesia un templo acorde con Tu Majestad… Ilumina mi mente 94 para que encuentre el modo de honrar a Tu Padre con la más sublime catedral que el hombre pueda construir. Y erigiré una capilla para Tu Madre, cuya imagen ha aparecido hoy dichosamente, después de tantos años oculta. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum… Durante unos largos minutos, Pedro Manuel recitó el Padrenuestro con un nudo en la garganta, deseando que el rey de Castilla apoyara su proyecto y pudiera de esa forma convencer al arzobispo de su necesidad. 95 12 L a aparición de una imagen de la Virgen había corrido por la ciudad con acelerada rapidez, creando una inusitada corriente de optimismo y religiosidad muy necesaria en aquellos momentos. Los casos de peste se habían multiplicado por dos en la última semana, cundiendo el pánico en los barrios donde más muertes estaban sucediendo. Por eso, que una Virgen oculta durante los años de dominio musulmán, hubiera sido hallada en la catedral justo en esos momentos, hizo que la población acudiera en masa a la capilla de San Pedro a verla, a rezarle, a pedirle que los librara de la muerte que rondaba por sus calles, plazas e incluso hogares. Diego y Charles se habían hecho muy populares al ser los albañiles que habían encontrado a la que ya llamaban Virgen de la Antigua Iglesia. Aquel día almorzaban en casa a pesar de ser día laborable. —¿Entonces la obra ha sido paralizada? —Así es, madre. El arzobispo ha ordenado incluso trasladar el enterramiento de fray Diego de Vargas, dejando expedita la capilla para que los fieles acudan a rezar a la Virgen. Solamente hemos podido reparar la techumbre, y de forma provisional, hasta que pase la epidemia. —¡Dios mío! Una Virgen escondida en una mezquita— añadió la madre de Diego—. Isabela y yo queremos acudir esta tarde para rezarle. 96 —No debéis tardar mucho, madre. Los casos de peste siguen aumentando. —En Aragón también han aparecido Vírgenes escondidas durante la dominación musulmana— apostilló Charles participando en la conversación. Entonces Diego observó que su abuelo se encontraba muy callado, pálido y con los ojos muy abiertos mirando al suelo. —¿Qué le ocurre, abuelo? —¡Eh! Nada, nada, Diego. Sólo que no podía imaginar que fuera verdad, que la historia que mi abuelo nos narraba frente al fuego de la chimenea los fríos días de invierno, en la época de mi niñez, fuera alguna vez a hacerse realidad, querido Diego. —¿Qué historia? Entonces Tomás levantó la vista del suelo y lo miró con un brillo especial en sus arrugados y pequeños ojos. —¿Quieres conocer la historia de la Virgen que tu amigo y tú acabáis de encontrar? Ya para entonces su nuera, Isabela y Charles habían dejado de hacer lo que hacían y lo miraban con rostros de expectación. —Claro. —De acuerdo. Nos llevará su tiempo, pero creo que debéis conocerla. Empezaré recordando al último antepasado nuestro que profesó la fe musulmana. Se llamaba Umar ben Hermesein. Según narraba mi abuelo que le había narrado el suyo, una mañana del frío mes de diciembre del año 1248 en el calendario cristiano Umar abrió los ojos casi sin querer, deseando que aquel día no hubiera llegado nunca. Por eso cerró los párpados de nuevo adoptando la posición fetal acurrucado en su jergón queriendo negar lo evidente. Tras unos minutos en duermevela suspiró y al fin se levantó. Muy despacio abrió la tranquera de su ventana asomándose como todos los días. Ya había amanecido 97 aquel aciago día de invierno, un mes después de las capitulaciones... el día que entraría el rey cristiano Fernando para tomar posesión de la ciudad de Sevilla. Tomás se detuvo unos instantes recobrando el resuello, con evidentes signos de emoción, pero al poco tiempo continuó entornando los párpados trayendo a su memoria palabras aprendidas hacía muchos años: —Su hijo Alí aún dormía. A pesar del hambre el muchacho conciliaba el sueño. Alá es Misericordioso, pensó mientras raspaba el plato donde comieran las gachas la noche anterior, añadiendo un poco de agua y algo de harina de centeno. Después prendió la lumbre de la cocinilla intentando hervir el mejunje para cuando su hijo se levantara. Sin querer fijó la vista en las oscilantes llamitas anaranjadas que alegremente bailaban ante él ignorantes de la desgracia que se vivía en la ciudad... Y su mente retrocedió al verano del año anterior, cuando desde una de las torres de la muralla viera los primeros hombres del rey cristiano acechándolos desde la distancia. Era el día 20 de agosto, y ese día comenzó el asedio. ¡Qué lejos quedaba el gobierno del linajudo Ben Achad!, que temeroso del rey Fernando firmara una alianza de vasallaje, visionario de lo que ese hombre estaba dispuesto a hacer con Isbiliya... ¡Y maldita la hora que el comandante de la guarnición, Axafat, lo asesinara!, rompiendo así el compromiso del monarca para con la ciudad, pensó entristecido. Y rememoró las innumerables razias que durante catorce meses ocurrieron entre ambos ejércitos, participando él en algunas de ellas... sin que ninguna lograra disuadir a aquellos condenados hombres del norte de seguir con el asedio, a pesar de las numerosas bajas infringidas. Y cómo su amada esposa, la más bella flor de su jardín, la alegría de su vida, se fue marchitando hasta acabar muriendo, enferma por el hambre y la pena al ver cómo su querida ciudad se desmoronaba víctima del enemigo exterior y de la vorágine que poco a poco se fue instaurando en ella. Vorágine favorecida, desde luego, por la malicia 98 del hombre que, acentuada al verse atrapado y sin perspectiva de salida entre las murallas de su propia ciudad, que más que protectoras se fueron convirtiendo en muros de una prisión, los fue sumiendo en el caos y la depravación. Para entonces, todos escuchaban embobados aquel relato de sus antepasados, aunque Charles no dejaba de mirar a Isabela. Desde que la conociera, al joven cantero se le iban los ojos detrás de la muchacha y, aunque intentaba evitarlo, le era imposible dejar de fijarse en ella, sintiéndose atraído de forma irresistible por su dulzura y belleza. —Su hijo se levantó entonces, entristecido y hambriento— continuó Tomás tras la breve pausa—. A sus diez años ya era consciente de la trascendencia de aquel día. Porque durante un mes había ido viendo cómo poco a poco sus vecinos y amigos se iban marchando a un destino incierto, abandonando casas, talleres y mezquitas, quedando aquellas calles donde había crecido y tanto había jugado, por donde su madre lo acompañaba a la escuela o al mercado, desiertas y tristes, solitarias y abandonadas. Umar no quería el desarraigo de su hijo, ni convertirse en vagabundos errantes o infelices apátridas huyendo siempre de los cristianos, que sin lugar a duda seguirían conquistando ciudades hasta llegar al mar. Por eso había tomado una difícil decisión. Tras el frugal desayuno se vistió con su mejor aljuba, se ciñó el tahalí de cordobán al que colgó la daga que solía llevar en casos de revueltas o disturbios, y con pesadumbre salió de su casa junto a su hijo recordando lo que se anunciara hacía días. La ciudad debía quedar libre et quita, como había exigido el rey cristiano Fernando. No se podía hacer más, pensó. Después del persistente asedio y con el puente de barcas roto Isbiliya se encontraba definitivamente aislada y sus habitantes derrotados y enfermos. ¡Los cristianos al fin entrarían en ella! Tomás detuvo su relato de nuevo, cerró los ojos e intentó que su mente trajera del pasado la continuación de la historia: 99 —Con determinación, padre e hijo deambularon por unas solitarias calles, donde los últimos isbilíes se preparaban para abandonar la ciudad cargando con tristeza carros y cabalgaduras mientras cerraban sus casas y se dirigían a las puertas por donde en poco tiempo entrarían las huestes cristianas. Él, sin embargo, no caminaba hacia las salidas sino hacia la mezquita mayor, a la que llegó en poco tiempo. La gran obra del alarife Ahmed ben Basso, su famoso tatarabuelo, erigida hacía poco más de sesenta años, apareció ante Umar con su espléndida torre rematada por una esbelta cruz de madera que los cristianos ya habían colocado preparando la entrada de su rey, así como un gran pendón con dos leones dorados y dos castillos de tres torres, emblema del soberano castellano. Embargado por la tristeza entró por una pequeña puerta lateral a la solitaria y oscura sala de la oración, abandonada ya por los fieles y, junto a Alí, se dirigió al mimbar, púlpito ubicado en la quibla de la mezquita. Allí se arrodilló y miró a su hijo con los ojos humedecidos por la emoción y el miedo. —Es extraño pensar que en ese mismo lugar, sobre las mismas losetas y bajo el mismo techo de madera recemos ahora los cristianos— le interrumpió Isabela. —Así es, hija, pero déjame que prosiga— le respondió Tomás—. Alí, nuestro mundo toca a su fin, le dijo Umar a su hijo apenado. Por eso debes saber que somos hijos de esta ciudad desde hace muchas generaciones, desde incluso antes de que el islam llegara a ella. Y como prueba de lo que te digo, ¡mira esto!, añadió sacando del bolsillo de su aljuba una cajita de madera abriéndola con delicadeza. En su interior Alí vio lo que le pareció un colgante, que brilló ante él con todo el esplendor del oro puro con el que había sido forjado. —¿Qué es? —Es uno de los sellos signatarios que pendían de un collar perteneciente al rey de una vieja civilización, que habitó estas tierras en la antigüedad y de la que somos descendientes, y 100 que ha pertenecido a nuestra familia generación tras generación desde la fundación de la ciudad. ¡Tómalo! Alí lo cogió entre sus dedos, apreciando que se trataba de una semiesfera de oro soberbiamente labrada en forma de rombos partidos, dibujándose en la parte inferior una flor tetrafoliada en relieve. El sello estaba soldado a una placa ovalada a modo de corona, también bellamente trabajada. —Lo llamamos Sello Áureo, y es la prueba que tenemos para demostrar que pertenecemos a esta ciudad desde los tiempos de su fundación, continuó Umar, y que somos herederos de los cristianos que la habitaban antes de la llegada de los árabes. También debes saber que hasta hace unos cien años todavía profesaban en público su fe, añadió mirando fijamente a su hijo. Cristianos descendientes, como nosotros, de los habitantes primitivos de nuestra Isbiliya, que fue invadida por un ejército extranjero, como ahora. Con el tiempo nuestros antepasados se fueron convirtiendo al islam y siguieron viviendo en paz en su ciudad… Y eso es lo que haremos nosotros ahora, hijo. Mira— continuó Tomás después de una pausa— …esperaremos al rey cristiano aquí escondidos, y cuando llegue le enseñaré el Sello Áureo y le rogaré que nos permita seguir viviendo en Isbiliya... porque ¡no sabría vivir en otro sitio!, y le demostraré que el amor por una ciudad y por nuestros antepasados es más fuerte que una religión, añadió mientras Alí devolvía el Sello Áureo a su caja. Umar la guardó en su bolsillo y se recostó sobre una de las columnas de la mezquita permaneciendo quieto y en silencio. Tomás bebió un trago de vino de su copa y miró a su nieto, a su nuera y al extranjero. Todos lo observaban con mucho interés. —Continua, abuelo. —Deja que recobre aire, Diego —le dijo respirando profundamente. 101 Todos guardaron silencio y esperaron a que Tomás recuperara el resuello. —Umar miró con cariño a su hijo y pasados unos minutos le siguió hablando—dijo al fin—.Te contaré un secreto, creo que el dios de los musulmanes y el de los cristianos es el mismo. Y que quiere que seamos capaces de vivir juntos sin tantas diferencias y odios. —Pero, padre... ¿Nos tendremos que hacer cristianos para seguir viviendo en Isbiliya?, le preguntó entonces su hijo. El isbilí se quedó pensativo… queriendo buscar las palabras adecuadas que le transmitieran lo que sentía en aquellos momentos. —Musulmanes o cristianos… ¿Qué diferencia hay?, le contestó finalmente. Haremos lo que tengamos que hacer para permanecer en nuestro hogar, añadió con la mirada perdida. Entonces un débil gemido les llamó la atención, fijando ambos sus ojos en un anciano que sollozaba compungido apoyado sobre el muro norte de la mezquita. —¡Es el imán Ibn Hud! — exclamó Umar. El hombre levantó entonces la mirada, y al comprobar que lo estaban observando elevó los ojos al techo y recitó en voz alta: —¡Dolores hay que tienen consuelo, pero no le hay para la presente tragedia del Islam!... Tú que te anegas en los placeres que te da la patria, ¿crees que puede haber patria para el musulmán, después de perdida Isbiliya?... Esta definitiva desgracia hace olvidar las otras, y no podrá el rodar de los tiempos borrarla del alma. —Debió ser muy duro para los habitantes de la ciudad abandonarla y entregarla a los invasores extranjeros— le interrumpió Diego. —Igual de duro que para nosotros levantarnos mañana temprano. ¡Todos a dormir! — ordenó la madre de Diego levantándose de la silla. —Amelia tiene razón. Mañana continuaré la historia, muchachos— concluyó Tomás. 102 13 U n crepúsculo triste y solitario caía sobre Sevilla cuando Francisco de Zúñiga abandonó el Palacio de Justicia. Una ráfaga de viento cálido le golpeó la cara al salir a la calle, trayéndole el inconfundible olor a cadáver al que todos los sevillanos ya estaban acostumbrados. Con paso ágil cruzó la plaza que lo separaba del convento de frailes. Una humareda pútrida le llegó con toda su carga de muerte al doblar la esquina de la tapia exterior del claustro. A los pocos pasos incluso pudo apreciar el gran resplandor que la fogata despedía. El quemadero mandado emplazar tras el convento estaba en todo su apogeo. Ese día se había citado en aquel lugar con Abraham Hervás. Debía supervisar junto al médico la incineración y posterior enterramiento de los muertos por la peste. La idea de quemarlos antes de darles sepultura intentaba evitar que los perros excavaran las fosas buscando comida, o que fueran saqueados por muchos desesperados en un intento de recuperar las ropas y los zapatos de los cadáveres, acto que los médicos creían que podría propagar aún más la epidemia. Poco a poco se fue acercando al lugar. En un momento determinado sus piernas se detuvieron, como si no quisieran presenciar la gran montanera que los frailes habían levantado, 103 como todas las noches, en medio de la explanada, donde los cadáveres de las víctimas de aquel día habían sido apilados y ya se quemaban en una pira funeraria comunal. Francisco continuó su marcha hasta aproximarse a la gran hoguera, desviándose lo preciso para que el humo que se desprendía de ella no le diera en la cara. El físico hebreo se hallaba junto a la zanja abierta cerca de la fogata. —Noventa y tres, señoría. Diez más que ayer. El alguacil mayor apretó los labios en un gesto de contrariedad. Desde hacía unos días el número de muertos parecía descender. Por eso el incremento de aquella noche lo disgustó tanto. —¿De dónde son? —La mayor parte de la morería. Se está despoblando. En esos momentos un súbito estruendo sorprendió al médico y al alguacil mayor. Ambos volvieron la cara hacia la pira, observando cómo numerosos cuerpos se habían desmoronado, cayendo desde el montón de cadáveres hasta el suelo. Dos frailes se apresuraron a introducirlos de nuevo en la fogata empujándolos uno a uno con sus largos rastrillos. —Sin embargo los barrios de San Lorenzo, San Román y San Bartolomé apenas han sufrido fallecimientos en la última semana— continuó el físico apartándose un poco de los franciscanos. —¿Cuántos irán ya, Abraham? —Sobrepasamos los dos mil ampliamente. —¡Dos mil! ¡Dios mío! ¿Tantos en solamente un mes? —Señor, extramuros son incontables… Francisco no pudo evitar fijar la vista en un cadáver de los que habían caído fuera de la hoguera. Se trataba de una muchacha, apenas una adolescente, a la que aún el fuego no había 104 devorado el rostro. La expresión de su cara le pareció de indignación, como si le recriminara a la muerte su llegada cuando aún no correspondía, como si estuviera enojada por haberse muerto. Entonces se fijó en sus ojos. Miraban al infinito, pareciéndole que una vez pasado el trance de la muerte buscaran el Más Allá tan esperado durante la vida… o ¿quizás lo miraban a él? Súbitamente sintió un sudor frío bajarle por la espalda. ¡La muchacha lo miraba a él!, estaba seguro, y le recriminaba por su propia muerte… como si él hubiera fracasado en su misión de salvaguardarle la vida, la suya y la de todos los que se quemaban en la hoguera junto a ella, como si su muerte fuera culpa suya. En esos momentos un fraile la empujó dentro de la hoguera con brusquedad. —Señor, ¿os encontráis bien?— le preguntó Hervás al verlo tan pálido y sudoroso. —No. No estoy bien, Abraham. Creo que hemos fallado y que deberíamos abrir la ciudad. Así quien quiera podrá escapar a la muerte. —Pero también entrarían numerosos enfermos, y la propagación sería rapidísima. Estar aislados es lo que garantiza la mayor supervivencia de los sevillanos, señoría. El viejo médico observó cómo dos perlas de sudor resbalaban por sus sienes justo momentos antes de que se le doblaran las piernas y se desplomara hacia atrás. —¡Francisco! El alguacil mayor se intentó incorporar preguntándose qué hacía tirado en el suelo mientras el judío le ofrecía agua de su cantimplora. —¿Os encontráis mejor? —¿Qué me ha pasado? —Os habéis desvanecido. No sois el primero que se desmaya en un crematorio. Los vapores que emana el cuerpo hu105 mano al ser quemado enturbian la mente y aflojan los músculos, señor. Francisco se levantó del todo, apartándose de la hoguera buscando el aire fresco de la noche que lo hiciera sentirse mejor. —Ahora marchaos a vuestra casa. Mañana me reuniré con vos y tomaremos las decisiones necesarias con más calma. —Gracias, Abraham. Me iré a casa. Será lo mejor. Francisco de Zúñiga se retiró de aquel lugar con verdadero alivio, comenzando a andar entre las callejuelas que separaban el Convento Casa Grande del barrio de la Magdalena, donde vivía. Desde que comenzara la epidemia, el popular ambiente que se solía encontrar en aquellas calles prácticamente había desaparecido, utilizándolas habitualmente las prostitutas para encontrar clientes e incluso para realizar el acto carnal en cualquier de las esquinas, como la pareja que encontró apoyados en la pared de la calle por donde pasaba. La chica levantó la cara que tenía apoyada sobre el hombro del tipo que la poseía al escuchar los pasos de Francisco, pudiendo reconocer a la muchacha que viera abofetear desde su ventana al capitán de la milicia de la ciudad. Sus inconfundibles ojos verdes se clavaron en él durante unos segundos. Francisco se detuvo sin saber por qué, impactado por aquella dulce y triste mirada. —¡Eh! ¿Qué miráis? ¿Es que ya no puede follar uno sin que le molesten?— gritó el cliente sin dejar de empujar. Francisco siguió andando apartando de su pensamiento a la prostituta, cuando de una esquina cercana una sombra cayó sobre él repentinamente. Impulsado por su instinto dio unos pasos atrás, pero no los suficientes como para poder evitar que el asaltante se le acercara y le golpeara en el abdomen. Después, salió corriendo 106 como alma que lleva el diablo, dejándolo confundido y extrañado. ¿Para qué le asaltaba si sólo le había propinado un pequeño golpe? ¡Si ni siquiera se había llevado la bolsa del dinero! Confuso comenzó a andar de nuevo, aunque después de dar unos pocos pasos sintió algo húmedo y caliente bajo las ropas y algo parecido a una presión debajo del ombligo. Entonces se le doblaron las rodillas. ¿Qué le ocurría? Intrigado metió la mano por debajo de la camisa notándola pegajosa y caliente, hasta que la sacó y se la miró. Entonces lo comprendió todo. El hombre le debía haber clavado una daga y sangraba por el abdomen. Rabioso por lo ocurrido quiso levantarse para pedir ayuda... pero las piernas no le respondieron. ¡Dios mío! ¡Si se quedaba allí moriría desangrado!, pensó mientras caía hacia atrás sin poder evitarlo. En unos segundos notó como la sangre se acumulaba bajo su cuerpo formando un pequeño charco caliente y viscoso. Y tuvo ganas de cerrar los ojos, aunque momentos antes de hacerlo vio ante él una mirada verde que lo reconfortó en esos trágicos momentos. 107 14 L os vientos madrugadores bajaban desde los montes que rodeaban Toledo trayendo a la Corte olores a retama y tomillo. Enrique III, rey de Castilla y León, entró aquella mañana en el salón de reuniones del alcázar con verdadero esfuerzo. Sus dolencias se habían acentuado en los últimos días, añadiéndose a sus habituales jaquecas unas terribles y persistentes diarreas, sobre todo por las mañanas, que le robaban las pocas fuerzas que siempre tenía, obligándole a desplazarse medio a rastras cada vez que sus consejeros convocaban reunión antes del almuerzo. —¡Señorías, el rey!— gritó el alférez real entrando en el salón de plenos. Con verdadero esfuerzo el muchacho, de apenas veinte años, llegó hasta el sillón que lo aguardaba en la cabecera de la larga mesa, dejándose caer en él como si se tratara de un fardo de harina arrojado por un molinero en su almacén. Su barbilla, afilada y poblada por una perilla rala, parecía querer unirse a la nariz que, puntiaguda y macilenta, se curvaba exageradamente hacia ella. En medio, unos labios grisáceos y resecos señalaban el sitio de la boca. Sin embargo, sus ojos denotaban la viveza y gallardía propia de la familia a la que pertenecía, los Trastámara. 108 —¡Agua!— pidió nada más sentarse. Un sirviente apareció de inmediato ofreciéndole un vaso de plata lleno de agua fresca. El rey la bebió toda de un solo sorbo, dejando el vaso encima de la mesa con desgana. Después hizo un gesto con la mano indicando a sus consejeros que se sentaran en sus respectivos lugares. El mes de abril de aquel primer año del nuevo siglo XV estaba siendo más caluroso de lo normal en la meseta castellana, sudando Enrique copiosamente bajo sus ropajes gruesos y lujosos a pesar de lo temprano de la hora. —¿Se encuentra bien su majestad?— le preguntó al fin Nuño Afán Núñez, su mayordomo mayor. —Sí, Nuño. Empecemos cuanto antes. —De acuerdo, señor. El Concejo Real lo componían las cinco personas de más confianza del monarca. A su izquierda se había acomodado el alférez del rey, un soldado corpulento de aspecto fiero y mirada simple, que acompañaba al monarca a todas horas como principal guardaespaldas y hombre de confianza. A su lado se situó el primo de Pedro Manuel y obispo de Sigüenza, un joven clérigo que se había ganado la amistad del monarca por su inteligencia y carácter firme. Y a continuación, el arzobispo de Toledo, el cardenal primado Norberto de Villamayor. Por último, en el borde derecho de la mesa, junto al rey, el propio Nuño Afán Núñez y Alfonso Enríquez, el gran canciller de Castilla. De mirada enfermiza y cuerpo enjuto fue el que tomó la palabra. —Majestad, estos son los temas a tratar: Tetuán, la base pirata asentada en el norte de África, ha sido derrotada por vuestra flota la semana pasada. El representante de la comunidad judía de Toledo acude a denunciar nuevas persecuciones en algunos pueblos de la comarca. Jean de Béthencourt espera en Cádiz terminar de enrolar la tripulación necesaria para zarpar hacia 109 las Islas Canarias en su expedición de conquista. El enviado del rey de Portugal, llegó ayer a Toledo y espera que lo recibáis para iniciar los acuerdos de paz, y el embajador francés os ruega encarecidamente que apoyéis el plan de la Universidad de Paris, que propone la renuncia de los dos Papas y la elección de uno nuevo, con el beneplácito de todos, para acabar así con el cisma. —¿Nada más, Alfonso?— preguntó don Enrique con cierto retintín apabullado por la larga lista de asuntos a tratar aquella mañana. —Pues sí, majestad. Nada más. —Si me permitís, majestad. Queda un asunto que deliberar. Quien intervino era el obispo de Sigüenza, el presbítero Juan Serrano. —Hablad, por favor. —Me ha llegado desde Sevilla una petición del deán del cabildo catedralicio, Pedro Manuel de Lando, solicitando permiso de vuestra majestad para poder derribar la capilla real de la catedral hispalense y construir una nueva. —¿Una nueva capilla? —¡No! ¡No! Una nueva catedral. Unas sonrisas aparecieron en las caras de los ministros del monarca cuando el obispo de Sigüenza anunció aquella extraña petición. —¡Más agua!— soltó el rey quitándose el sudor de la frente con la palma de la mano derecha. Enrique bebió de nuevo mientras sus consejeros dialogaban entre ellos en tono distendido. El clérigo tuvo que aguardar unos segundos hasta que las risas y chanzas se calmaran. —Explícaos, padre Juan. —Gracias, majestad. Mi primo Pedro Manuel... 110 —¡Es verdad! ¡Es vuestro primo!— lo interrumpió Enrique III de nuevo—. Perdonad las risas, pero ¡otra catedral! A este paso mi reino dejará de llamarse Castilla y pasará a denominarse Catedralilla. Nuevas sonrisas surgieron en los rostros de los consejeros tras oír las últimas palabras del rey, que parecía más animado que cuando llegó. —Es cierto, majestad. Vuestro reino es un país cristiano, temeroso de Dios y que gusta servirlo en lugares propios de la grandeza de su realeza. Y por eso por todas sus ciudades crecen las catedrales para mayor gloria de Nuestro Señor. —Sí, sí, sí. Ya sé todo eso, padre Juan. Pero fueron construidas hace decenas de años. Y además Sevilla ya tiene una catedral, donde están enterrados mis antepasados. ¡Cómo vamos a derribarla! —Tiene vuesa majestad razón. Aunque debe recordar que hace más de cien años que no se entierra ningún rey de Castilla allí. Vuestro padre y abuelo están enterrados aquí en Toledo, don Pedro I en Santo Domingo del Real, Alfonso XI y Fernando IV en Córdoba y Sancho IV de nuevo en Toledo... Y ¿por qué cree que ninguno de ellos quiso ser enterrado en Sevilla? ¿Ni siquiera don Fernando que había nacido allí? —¿Por qué, padre Juan? —Pues ¡porque la catedral de Sevilla es una mezquita, majestad! Porque es vieja, pequeña, y cuando ellos morían ya había catedrales más importantes, como la de Toledo. —La de Córdoba también es una mezquita… —Pero no comparad, majestad. Es un gran templo, el mejor del mundo musulmán… y alguna vez también habrá que derribarla. Todos guardaron silencio entonces, pensando que a ninguno le gustaría ser enterrado en una antigua mezquita oscura y húmeda. 111 —A pesar de todo, las arcas del reino no están ahora para nuevas catedrales, padre Juan— exclamó Nuño Afán entrometiéndose en la conversación de forma abrupta. —El Cabildo de Sevilla es poderoso y es probable que su majestad no tenga que realizar grandes desembolsos… —¿Decidme qué catedral se ha construido sin el apoyo de la Casa Real?— le replicó de nuevo el mayordomo mayor. En esos momentos entró un secretario del rey y se dirigió a Enrique III, acercándose a su oído tras esperar a que el monarca le hiciera un gesto permitiéndoselo. Después de susurrarle algo se retiró por donde había venido. Todos aguardaron impacientes por saber qué podía ocurrir que pudiera interrumpir un Consejo del Reino. —Señorías, la reina doña Catalina acaba de dar a luz a mi primera hija. Los presentes se levantaron como impelidos por un resorte ante la inesperada noticia, pues la reina no salía de cuentas hasta al menos dos semanas después. Todos se felicitaban por la buena noticia de que Catalina, hija del duque de Lancaster y de Constanza de Castilla, segunda hija de Pedro I, hubiera llevado a buen puerto su embarazo. Esa criatura ponía fin al conflicto dinástico al unir la casa de los Trastámara con los descendientes de la rama originaria representada por Pedro de Castilla. Cuando el rey se disponía a salir Juan Serrano se le acercó decididamente. —¡Enhorabuena, majestad! Pero, ¿qué le digo al deán de Sevilla? —En estos momentos no os puedo decir nada, padre— le contestó con cierta euforia mientras los consejeros se le acercaban para felicitarlo—. Pero, ¡tirar una catedral abajo, incluida la Capilla Real! Sacar las tumbas de dos reyes de Castilla… que 112 quedarían no se sabe dónde no se sabe cuánto tiempo… Eso hay que meditarlo con detenimiento. Pero ahora hay que celebrar el nacimiento de la Princesa de Asturias… —Señor, habrá que avisar a la Casa de Lancaster— le sugirió Nuño Afán Núñez también eufórico. —Majestad... ¡Si aún no había cumplido el fin de su embarazo!— lo abordó otro de sus consejeros. El obispo Juan Serrano se quedó rezagado y dejó que los aduladores aprovecharan el buen momento de su majestad. Él ya había hecho lo único que podía hacer… plantear la petición al rey. Aunque tuvo la impresión que su primo tendría grandes dificultades para conseguir realizar su plan. 113 15 P or la Puerta Norte de la ciudad conocida por Goles se escucharon los primeros sonidos de las trompetas, los tambores y las chirimías que los cristianos que entraban por ella hacían sonar con euforia desmedida, sonidos seguidos al poco tiempo por la algarabía propia de un ejército vencedor— comenzó a contarles el abuelo Tomás después de la cena de aquel día. Las mujeres habían recogido los restos de comida, y sólo quedaba sobre la mesa una jarra de vino y un vaso que Tomás pidió que dejaran por si necesitaba beber durante la narración de lo ocurrido a su antepasado Umar. La verdad era que se sentía muy satisfecho al poder transmitir a los jóvenes aquellos recuerdos de su niñez, que él adornaba utilizando su imaginación. —Poco a poco el sonido de la música, los relinchos de los caballos y las loas a Cristo y al rey vencedor fueron creciendo hasta atronar dentro de los muros de la mezquita. Para entonces Alí se había subido a unos bultos abandonados situados junto al muro, asomándose por un estrecho ventanuco siendo testigo de la entrada cristiana en la plaza de la mezquita aljama. Entre una enorme polvareda apareció la comitiva, abierta por una gran cruz labrada que portaba un acólito revestido con casulla. Detrás los estandartes de Castilla y León bailaban al viento tremolados con júbilo por dos jóvenes alféreces, escoltados por los primeros hombres a caballo. Alí distinguió sin dificultad a 114 los caballeros de Santiago portando la cruz roja de la orden en sus capas blancas, mandados por su maestre el famoso Pelay Correa, a los calatravos con la cruz flordelisada en sus pechos, a los hombres del maestre Pedro Yáñez, los de Alcántara, incluso a los caballeros templarios mandados por Pedro Álvarez Alvito. Detrás aparecieron los obispos de las principales ciudades cristianas: Astorga, Córdoba, Segovia, Ávila y Cartagena. Pero lo que más le llamó la atención a Alí fue una parihuela plateada que portaban diez caballeros, donde una imagen de la Virgen María con su pequeño Hijo en brazos sobresalía entre aquel fárrago de tropas y clérigos. En aquellos momentos los primeros rayos de sol de aquel infausto día le dieron en la cara, pareciéndole a Alí que la Virgen le sonreía. Asustado se bajó de la ventana sentándose junto a su padre, que lo interrogó con la mirada queriendo saber qué lo había espantado. —¡No sé, padre!... La Virgen de los cristianos me ha mirado y me ha sonreído, le dijo. —¡Blasfemia!, gritó ofuscado el viejo imán poniéndose las manos en la cabeza. Entonces el repiqueteo de dos campanas que los castellanos debían haber subido a algún balcón del alminar sonó atronadoramente, haciendo que aquellos últimos musulmanes se sumieran en la desesperanza y el fatalismo. Alí se volvió a asomar al ventanuco, pudiendo observar cómo detrás de la Virgen aparecía la comitiva real. El monarca montaba un alazán tordo de pura raza árabe, regalo de uno de sus vasallos musulmanes, que caracoleaba inquieto sobre el terrizo suelo de la plaza. Sobre sus hombros llevaba un grueso manto de terciopelo granate y lucía sobre sus canos cabellos la corona real. Rebosante de felicidad, a sus cuarenta y ocho años, consideraba que había cumplido uno de sus principales sueños, recuperar para la cristiandad la vieja Ispali visigoda, la muy famosa Isbiliya mora, la perla del wadi al-Kabir. Lo acompañaban la reina Juana, sus hijos don Alfonso, don Enrique, don Fadrique y don Manuel y su hermano don Alfonso de Molina. 115 —Toda suya, señor. No han tocado ni un ladrillo de sus edificaciones, como ordenó, le habló a su lado su primogénito. Tomás hizo una pausa en ese punto, pidiendo a su nieto que le sirviera vino. Éste le rellenó el vaso y aguardó con paciencia a que lo vaciara para que siguiera narrándoles lo ocurrido aquel día de tanta trascendencia para Sevilla. —El rey lo miró y sonrió como un niño— continuó el viejo albañil. Sus vivaces ojos pardos brillaron de forma apreciable, abarrotados por la emoción y la alegría. —¿Qué día es hoy?, preguntó don Fernando. —Veintidós de diciembre, padre. —Fernando asintió grabando en su memoria aquella importante fecha y azuzó su caballo, que trotó con alegría en dirección a la mezquita. Hasta que inesperadamente y surgida de la nada una flecha surcó el aire silbando grotescamente, yéndose a clavar en la silla de montar del rey. Éste, sorprendido, jaló de las riendas del animal, que piafó con rabia encabritándose peligrosamente. Sin embargo el monarca consiguió mantenerse en la montura, sin caer al suelo, demostrando su temple. —¡Estoy bien! Estoy bien, dijo al fin. —Pero el alférez mayor que lo acompañaba ya había dado la orden de buscar el origen del dardo, desplegándose por toda la plaza numerosos soldados. Fernando III recobró la compostura, arrancó la saeta asesina y continuó como si nada hubiera pasado, dispuesto a que nada ni nadie estropease aquel histórico momento. El rey aproximó su caballo hasta la base del gran alminar y descendió con parsimonia sin dejar de mirar su altura, donde un yamur formado por cuatro manzanas doradas de tamaños decrecientes, rematadas en esos momentos por una pequeña cruz, brillaban bajo el débil sol del invierno sevillano. Su pendón ondeaba bajo el yamur majestuoso. Y muy despacio acarició los sillares de granito de los primeros metros de la torre, 116 derramando su mirada por ellos con ternura. A su lado, su hijo mayor sonreía disfrutando de la emoción de su padre. —¡Qué feliz día fuera para mí si fuera el universo el que hoy pusiese a las plantas vuestras! No porque le dominase mi majestad, mas por ella, en culto de vuestro amor, fuese la primera ofrenda”, oró elevando la vista al cielo en un arrebato de misticismo. Después bajó la vista apreciando unos extraños símbolos que le parecieron letras... En cuclillas raspó las costras de humedad que las ocultaban con su puñal castellano, leyendo con satisfacción varias frases en latín. —Es un epígrafe romano, dijo el rey levantándose satisfecho. Utilizaron piedras cristianas para erigir sus monumentos, añadió extrañado. Ya para entonces toda la plaza estaba ocupada por las huestes que lo acompañaban, que se fueron desperdigando por aquel lugar donde se aposentarían provisionalmente. Un pequeño revuelo se suscitó en la plaza cuando varios soldados aparecieron arrastrando a un musulmán capturado. Uno de ellos llevaba un arco en la mano que le habían arrebatado, por lo que lo acusaban de ser el responsable del disparo fallido contra el rey. Entre empujones y golpes fue llevado a los pies del monarca. —¿Admites haber sido el que ha arrojado la flecha?, le preguntó el rey con rictus severo. —El prisionero se levantó del suelo donde lo habían arrojado y lo miró desafiante, con un desmedido brillo de inquina en sus pequeñuelos ojos azabachados enmarcados en un rostro ceniciento poblado de una espesa barba entrecana. —¡Cuando mueras, Allah quiera que sea pronto, tu cuerpo quedará incorrupto y sin descanso! ¡Esa será tu maldición por haber causado tanto sufrimiento a los fieles de Dios!, le espetó en el idioma de los castellanos expulsando salivajos con cada palabra. 117 —El alférez mayor de peones que lo custodiaba le propinó un tremendo golpe en la cara que lo lanzó de espalda al suelo, sacando su espada en ademán de cortarle el cuello. —¡Quieto! Hoy no se derramará sangre en esta nueva ciudad cristiana. ¡Llevadlo a los calabozos del alcázar! —Entonces, el obispo de Córdoba, don Gutierre Pérez de Olea, se dirigió presto a la puerta principal de la mezquita. Lo acompañaban al menos diez clérigos con incensarios humeantes e hisopos de agua bendita así como una compañía de infantería de soldados del rey. Fue el sargento mayor Pérez de Vargas, oriundo de Segovia, el que de una patada abrió para la cristiandad la puerta de la hasta entonces mezquita aljama isbilí, dejando paso franco a don Gutierre y sus sacerdotes, que solemnemente entraron en aquel templo con la misión de consagrarlo al culto de la Virgen con el nombre de Catedral de Santa María, como ya había hecho en Córdoba primero y hacia poco en Jaén. Umar y Alí se levantaron de inmediato y se acercaron a la entrada sin aparentar temor. Sin embargo el anciano imán se acurrucó contra el muro temeroso de los clérigos cristianos. —¡Quiero hablar con el rey Fernando!, les gritó usando también el castellano, levantando las manos para que todos lo vieran. —Los soldados se detuvieron sorprendidos, protegiéndose con sus escudos recelosos de ellos, temiendo estar ante una nueva emboscada. —¡Son sólo dos! ¡Apresadlos!, les ordenó el sargento pasado unos momentos. —¡No! ¡Deteneos! ¡Soy descendiente de cristianos! —Uno de los soldados le golpeo la cara con la empuñadura de su espada y le arrancó del cinto la daga que llevaba. —¡Lo llevaremos ante el rey!, ordenó de nuevo el sargento. —Y mientras sacaban a ambos a la plaza los clérigos ya inundaban el templo con el dulzón aroma del incienso, derra118 mando agua bendita por cada rincón, por cada recoveco de la sala de la oración, purificándola y preparándola para la entrada de la Virgen y de los reyes. —Los horizontales rayos del sol de diciembre que tantas veces le habían complacido deslumbraron a Umar con maldad a salir a la explanada. Asustado vio por primera vez al temido rey Fernando. En aquellos momentos mandaba a sus capitanes pie a tierra envuelto en el maremagno de tropas que se había desplegado por la plaza. Pasado un buen rato al fin atendió al sargento. Pérez de Vargas le habló mostrándole la daga aprehendida, lo que hizo que el monarca volviese la cara y se fijara en ellos. Con una señal de la mano les ordenó que se acercaran. —¡Deprisa, musulmán del diablo!, les espetó el soldado que los custodiaba empujándolos con violencia. Obedientes ambos caminaron al encuentro con el rey. —Fernando III tendría su misma edad, pensó Umar al tenerlo cerca, sintiendo que sus suaves facciones y su penetrante mirada castaña le daba el aspecto de un hombre justo y honrado. —¿Qué hacías en la mezquita?, fue lo único que le preguntó con voz penetrante. —Umar debió sentir un miedo atroz al verse ante aquel hombre, el gran conquistador de al Andalus. Pero se recompuso como pudo y le habló: —Mi señor don Fernando: Somos descendientes de los antiguos cristianos de Isbiliya… Y solamente queremos poder seguir viviendo en esta ciudad. Seremos vasallos suyos. —¿Descendientes de cristianos? ¿Lo puedes demostrar? —Este Sello demuestra lo que digo— le contestó sacándolo de su caja y dándoselo al rey. —Don Fernando tomó el colgante y lo miró con curiosidad. Después se lo pasó a uno de sus hijos, el infante don Fadrique, que se había acercado al grupo en aquellos momentos. 119 —Lo habrá robado, padre. No demuestra nada— le dijo devolviéndoselo. —El rey lo guardó en el bolsillo de su túnica sin dejar de mirar a aquel extraño musulmán, mientras los soldados se reían con sonoras carcajadas al ver su perplejidad. Durante unos segundos el pobre Umar no supo qué decir aterrado ante el hecho de que el rey no lo creyera. Hasta que le vino a la mente una vieja historia que su padre le contara en numerosas ocasiones, y enrabietado comenzó a hablar gritando para hacerse oír: —¡Mis antepasados fueron los constructores de esta aljama! …y antes de derribar la antigua iglesia visigoda que todavía se levantaba en este mismo solar, ocultaron una Virgen pintada en una de sus columnas, que no derribaron. —¡La Virgen de la Antigua! No puede ser— exclamó Diego excitado. —Deja que siga la historia y no seas impaciente, hijo— le contestó Tomás sonriendo al ver la cara de perplejidad de su nieto—. Lo sé porque ese secreto ha pasado de padres a hijos— siguió el anciano tras la interrupción— …generación tras generación hasta llegar a mí. En algún lugar de la mezquita debe haber una preciosa Virgen antigua oculta en una de las columnas, añadió algo más calmado dándose cuenta de que las risas habían cesado y todos le prestaban atención. ¡Búsquela, majestad, y sabrá que digo la verdad! —¿Y la daga? ¿Tú también pretendías atentar contra el rey?, le gritó el infante don Fadrique. El rey lo miró con el ceño fruncido esperando la respuesta a esa nueva pregunta. —Yo… no, señor… —Pero en aquellos momentos otros soldados sacaron al anciano imán de la mezquita, que no dejaba de señalar con el dedo al rey mientras gritaba como un condenado: ¡La ilaha ila Allah! ¡La ilaha ila Allah! 120 —Señor, ordena matarlos a todos, no han obedecido tus órdenes permaneciendo en la ciudad, le pidió don Fadrique encolerizado. —Pero el rey apretó los puños y mirando al sargento al fin habló: —Llevadlos también a las mazmorras del alcázar. Hoy es antevispera de Nochebuena. Esperaremos a que pase la Navidad para ajusticiarlos. —¡Señor, créame! ¡Busque la Virgen y sabrá que digo la verdad!, gritó Umar desesperado mientras los soldados lo empujaban con malos modos en dirección a los calabozos. —Tomás, ¿y el rey… qué hizo el rey?— le espetó su nuera intrigada. El abuelo Tomás acercó su sillón con ruedas a la ventana asomándose por ella. Todos lo observaban expectantes, deseando que retomara la narración en el interesante punto donde la había dejado. Entonces se volvió y los miró sonriente uno a uno. Primero a Diego, que tenía cogida la mano a Isabela. Después a Amelia, que con los brazos cruzados lo miraba con impaciencia. Y por último a Charles. Éste le sirvió más vino y le sonrió. —Veo que no estáis cansados y que queréis que no deje para mañana la narración de lo que le sucedió a nuestro pobre antepasado. —¡No, no! ¡Siga, abuelo!— exclamó Isabela. —Seguiremos mañana, chicos. Así tomaréis con más ganas lo que continúa— dijo, al fin, con la decisión tomada. 121 16 E l tormento de la desesperanza había anidado en el corazón del cantero francés. Tumbado en el jergón que Diego le había preparado, Charles Gauter intentaba conciliar el sueño sin mucho éxito. Después de haber oído cómo la Virgen hallada en la catedral había sido escondida por unos musulmanes descendiente de cristianos y antepasados de Diego, no paraba de dar vueltas en la cama cada vez más desanimado. Entonces se incorporó y se sentó. ¿Qué hacía en aquel lugar? ¿Cuándo podría volver a Barcelona? Después de casi un mes en Sevilla, Aragón le parecía tan lejana… la obra en la seo y sus camaradas, su maestro… ¡Cómo echaba de menos al viejo Melesme! La vida era una caja de sorpresas, pensó. Quién le iba a decir a Melesme, el día que le anunciara que viajarían a Sevilla donde le esperaba el proyecto de su vida, que nunca más regresaría a Aragón… Y que él se quedaría atrapado en una ciudad extraña rodeado de pestilencia y muerte… ¡viviendo en el hogar de una familia de maçones! Y menos mal, porque había tenido suerte con ellos. Con intranquilidad se volvió a acostar en el catre de paja totalmente desvelado. Hacía calor en ese rincón del salón de los Pérez de Encina, donde lo habían instalado como habían podido. En el silencio de la noche escuchó los ronquidos del abuelo Tomás. ¡Pobre hombre! Charles pensó que si alguna vez 122 tenía un accidente como el que había sufrido Tomás, y tenían que amputarle las dos piernas… se suicidaría. No lo podría resistir. El viejo albañil dormía en el cuarto pequeño junto a la madre de Diego. Viuda desde que su hijo naciera, Amelia había tenido que criarlo con la única ayuda de su suegro… Y menos mal que para cuando éste quedó inválido, Diego ya ingresaba un sueldo en la casa. Su amigo sí que era afortunado, pensó de nuevo cerrando los ojos intentando conciliar el sueño de una vez. Vivía rodeado de su familia, junto a Isabela, la chica más bonita que nunca había visto, y que lo tenía cautivado por su donosura y belleza, pero sobre todo por su fuerza interior, que ella encauzaba hacia su hijo y hacia Diego, pero también hacia los demás, cuidando y respetando al abuelo de su marido, acompañando a su suegra en el hogar y en las tareas domésticas como si se tratara de su propia hija y desde luego hacia él mismo, demostrándole un cariño especial que no le pasaba desapercibido. Y además Diego y ella ya tenían su primer hijo, un hermoso bebé de apenas dos meses. Entonces se imaginó en su propia casa, rodeado de varios hijos, jugando con ellos en un jardín amplio y espacioso desde donde se podía ver el mar, en la Normandía, claro. Adormilado sonrió escuchando la voz de su esposa llamándolo para almorzar. Él cogió al pequeño en brazos y seguido por los mayores entró en el cálido hogar donde su mujer lo esperaba. Tras dejar a los niños en la mesa se acercó a ella, que de espaldas removía el guiso del día, y la besó en la nuca. Ella se estremeció y se volvió para abrazarlo… ¡Oh! Era Isabela la que lo recibía de esa forma. —¡No, no!— exclamó despertándose, aliviado al darse cuenta de que se trataba de un sueño. Se levantó sudoroso de la cama sin querer volverse a dormir. Sobre una percha tenía colgado el morral de Melesme donde éste solía llevar las herramientas propias de los maestros constructores, de las que nunca se separaba. Instintivamente lo 123 cogió y lo vació sobre la mesa. Intentando no hacer ruido acercó una silla y encendió una pequeña vela con la que iluminarse. Desde allí se escuchaban las respiraciones de los que dormían al lado. La rítmica cadencia de los ronquidos y la oscilante llamita de la vela lo fueron relajando poco a poco. Casi sin pretenderlo comenzó a toquetear los carboncillos de dibujar de Melesme, su escuadra de madera, su compás -dos varitas de avellano unidas por un extremo a las que se les había fijado en los otros extremos un carboncillo y un clavo de hierro-, sus rollos de fino pergamino, la plomada que todo constructor lleva encima... Y se imaginó a Melesme dibujando la traza de la nueva catedral de Sevilla. Recordó que llegó a decir que podría tener hasta cinco naves. ¡Cinco! ¡La de Barcelona sólo tenía tres! Sería igual pero adosando una más a cada lado… Y casi sin darse cuenta se vio desenrollando uno de los pergaminos y extendiéndolo sobre la mesa. Cuando terminó cerró los ojos e imaginó el rectángulo donde iría la catedral… Él mismo lo había medido. Recordaba que primero había contado cuarenta pasos desde la esquina hasta el muro del Colegio de San Miguel. Esa era la medida del Corral de los Naranjos. Después contó setenta más por dentro del colegio. Esos setenta pasos serían la anchura de la nueva catedral. Y dibujó una línea justo en el borde del pergamino, utilizando una regleta de madera donde aparecían unas marcas separadas por una medida aleatoria que los canteros usaban para señalar los pasos o los codos sobre los pergaminos y así dimensionar las construcciones. En su margen anotó el número setenta. La longitud eran cien pasos, la calculó su maestro el mismo día que llegaron cuando midió la anchura de la fachada del corral, donde estaba la entrada. “Su anchura es más del doble que la seo de Barcelona. Al menos cien pasos”, recordó que dijo, y dibujó una línea en vertical, escribiendo el número cien a su 124 lado. Después trazó las paralelas uniéndolas hasta formar un gran rectángulo que ocupó la totalidad del pergamino. ¡Qué barbaridad!, se dijo. En ese rectángulo debería introducir un templo de cinco naves y dos hileras de capillas laterales, claro, donde reubicar los enterramientos que en esos momentos se encontraban en uso. ¿Cuántos pilares se necesitarían para soportar las cúpulas de las cinco naves? Si la anchura eran setenta pasos y debía dividir el espacio en siete partes, pues cabrían a diez pasos cada una. Pero, claro, no podían ser iguales. Las capillas solían tener de anchura aproximadamente la mitad que las naves laterales, y la nave central una vez y media las laterales, así que… Charles comenzó a realizar cuentas sobre la mesa de los Pérez de Encina hasta que llegó a la conclusión que la nave central debería medir quince pasos, las laterales y colaterales once y las capillas seis. De esa forma sumaban setenta y un pasos, uno más de los que disponía, que desde luego se podía despreciar, quedando la distribución de las naves simétricas y muy proporcionadas. Así que comenzó a dibujar a esas distancias líneas paralelas a las líneas que formaban el lado largo del rectángulo, empezando por el lado norte, dándole un paso más de anchura al llegar al lado sur para que cupiese la capilla de ese extremo. Ahora venía lo más difícil. Localizar el eje transversal de la catedral, que debía pasar por el centro del cimborrio y que determinaría los brazos del crucero. Comenzó buscando el centro de la línea que formaba los pies de la catedral, que estaría a… a treinta y cinco pasos y medio desde la esquina del patio, y lo marcó. Ese era el centro transversal. Con origen en ese punto trazó una línea paralela a las anteriores. Ese sería el eje longitudinal, que igual que los muros exteriores debía medir cien pasos. 125 Ahora debía dividirlo para formar los tramos de las naves. Primero le resto los quince pasos de la nave del crucero, que debía tener la misma anchura que la nave central para que el cimborrio fuera cuadrado, quedando ochenta y cinco pasos… ochenta y cinco, que si los repartía entre, ¿cuántos tramos? ¿Cinco a los pies y tres a la cabecera para formar una cruz latina? Claro, ¡era justo! Ocho tramos de diez pasos y la sexta parte de otro, calculó… es decir once pasos redondeando. De esa forma las bóvedas serían cuadradas, once por once. ¡Perfecto! Así que comenzó a marcar los once pasos en la línea media de su catedral, hasta dibujar cinco espacios, los tramos de los pies. A continuación marcó quince pasos, el tramo del cimborrio, y después tres espacios más, los tramos de la cabecera. Al llegar al último se salió un poco de la línea que representaba el muro de la cabecera, pero apenas dos o tres pasos. Asumible, se dijo sonriendo. Con cierta emoción trazó paralelas en cada punto marcado, y en poco tiempo tuvo ante sí una cuadrícula perfecta, que marcaba los cuatro muros de cierre y el bosque de pilares que sostendría la inmensa cubierta. —Bien, bien— se dijo ilusionado—. ¡Aquí tengo la traza de la nueva catedral de Sevilla! —¿Con quién hablas?— le preguntó Isabela en esos momentos. Charles dio un respingo sobresaltado por la inesperada llegada de la esposa de Diego. —Hablaba solo— le contestó algo azorado—. Lo hago cuando dibujo. —Es el niño, que le toca comer. Isabela se sentó en el sillón que había al lado de la puerta de su dormitorio de forma instintiva, en un acto habitual en ella cada madrugada. Estaba bellísima a pesar de la expresión som- 126 nolienta que tenía. Su melena castaña le caía sobre su hombro derecho y llevaba un fino camisón de color anaranjado. —Si no le doy de comer se pondrá a llorar y despertará a toda la familia— le explicó mientras extraía su pecho con delicadeza ofreciéndoselo al bebé. Diego no pudo evitar fijarse en su oscuro pezón antes de que el niño lo cogiera con avidez, bajando al instante la mirada, avergonzado. Ella sonrió sutilmente percatándose de su azoramiento. Mientras, Charles tomaba de nuevo el carboncillo. —¿Todas las noches te levantas para dar de comer al bebé?— le preguntó con curiosidad al cabo de unos minutos. —Sí. Y siempre te observo mientras duermes. ¿Hoy no tienes sueño? Charles se sintió abochornado al saber que Isabela pasaba a su lado algún tiempo todas las noches. Al fin le contestó: —Hoy estoy desvelado y he aprovechado para realizar un trabajo que mi pobre maestro debería haber hecho. Los dos guardaron silencio de nuevo, aunque para Charles fue imposible volver a concentrarse en la traza, dedicándose solamente a remarcar las líneas de lo dibujado con anterioridad. Pasados un buen rato y una vez que su hijo terminara de comer, Isabela se levantó y se acercó a la mesa, sentándose en una de las sillas que había libre. —¿Qué dibujas? —Es la traza, es decir, el proyecto de una catedral. —¿De la catedral nueva? —Sí, aunque no creo que se construya nunca. Y ahora menos con la peste y con mi maestro muerto. —Entonces… ¿para qué la dibujas? 127 La chica sostenía al bebé plácidamente dormido en sus brazos, y lo miraba con una dulce sonrisa. Olía a leche y al excitante aroma de mujer. —No pierdo nada dibujándola. Además me apasionan las catedrales. —Pero una catedral es solamente una iglesia, aunque un poco más grande… como la de Sevilla. —No, no. La vuestra no es una catedral… o al menos lo que actualmente se considera una catedral. Es sólo una mezquita reconvertida, que se usa como iglesia principal de la ciudad. Una catedral es algo distinto. —¿En qué se distinguen? ¿Qué es entonces una catedral? —¿Que qué es una catedral? Bueno, una catedral es… es la casa de Dios— dijo al fin—, es donde los hombres nos reunimos para celebrar lo importante… Es grandiosa, sublime. Y puede permanecer en pie por lo menos ¡mil años!… Cuando entras en una catedral te debes quedar apabullado por su grandeza, por su suntuosidad. Sus pilares son esbeltos y muy altos y sus bóvedas deben asemejar el cielo, lejanas y majestuosas. Una catedral está diseñada para sorprender, para extasiar, por eso dispone de grandes ventanas para que la luz entre a raudales y rebote entre las columnas, como cuando vas al bosque un luminoso día de verano. Porque con el nuevo estilo constructivo inventado en Francia, son los arcos y los pilares los que soportan el peso de las cúpulas, y no las paredes. Por eso se pueden abrir en ellas grandes ventanales. Una catedral está construida— continuó después de una breve pausa— …de sólidos bloques de piedra, dándole un aspecto de inquebrantable robustez, y debe poderse ver desde cualquier sitio de la ciudad, por eso debe tener al menos cincuenta varas de altura. La de Sevilla hubiera sido la más grande de Castilla, y desde luego de Aragón. Probablemente de toda Europa. E igual que el reino cuenta con la Pulcra Leonina, la Nóbilis Burguensis, y la Dives Toletana, ésta sería 128 la ¡Magna Hispalensis! ¡Sería como una gran montaña hueca, Isabela! — añadió imaginándosela terminada—. Que yo sepa nunca se ha construido una de cinco naves. Mira. Estos serían sus pilares— le dijo señalando las marcas trazadas en las líneas verticales dibujadas en el pergamino. Isabela se acercó al plano intentando imaginarse aquello que Charles le narraba emocionada por cómo le había transmitido su idea de una catedral. Por unos momentos sus caras estuvieron apenas a unos centímetros de distancia. El muchacho sintió en esos momentos un intenso deseo de besar su boca, de probar aquellos carnosos labios, de sentir su sabor y… Entonces se puso de pie apretando los puños, maldiciéndose por sentir aquello, sabiéndose un traidor hacia Diego, alguien que lo había ayudado hasta el extremo de dejarlo vivir en su propia casa y buscarle trabajo. —¡Qué te ocurre? —Nada, nada, Isabela. Estoy cansado, eso es todo. Nos debemos acostar. Ella asintió y se marchó al dormitorio. Él apagó la vela y se tumbó en su cama maldiciéndose de nuevo. 129 17 E n la total oscuridad pensó que había muerto, que todo había acabado. Entonces sintió un intensa punzadar cerca del ombligo, que le recordó la puñalada recibida por el desconocido asaltante. El dolor era la prueba de que seguía vivo, pensó, así que hizo un esfuerzo y abrió los ojos, con dificultad, sintiendo que los párpados le pesaban muchísimo. Después, se incorporó apoyándose en el codo derecho, hasta poder tener una visión completa del lugar donde estaba. Se trataba de una pequeña estancia, un dormitorio de una modesta casa. Él se encontraba sobre una cama ubicada en el centro. A su derecha vio una mesa con restos de comida, una palmatoria con la vela apunto de consumirse y una pequeña silla de enea, sobre la que estaba su ropa bien doblada. Entonces se dio cuenta de que sólo llevaba el calzón interior bajo la sábana, y que su herida se hallaba vendada. Francisco siguió recorriendo la estancia con la vista, comprobando que estaba muy limpia y ordenada, hasta toparse con una muchacha que dormía a su lado, recostando su cabeza sobre un almohadón que se apoyaba en el brazo de una vieja mecedora. Era la chica de los ojos verdes. Por un momento no supo qué pensar. Entonces ella entreabrió los párpados. —¡Oh! ¡Estáis despierto!— exclamó sonriendo. 130 Francisco se azoró al comprender que esa muchacha debía haber sido la que lo había recogido y llevado hasta aquella casa, la que lo habría acostado, desnudado y vendado la herida. —¿Cómo has podido traerme hasta aquí? —El hombre con el que estaba me ayudó... a cambio de devolverle el dinero que me había dado, claro— le contestó algo ruborizada, bajando la vista con un gesto inocente. —Y... ¿por qué me has auxiliado? —La verdad es que no lo sé. Sólo sé que os vi caído en el suelo cuando me dirigía a mi casa, desangrándoos. Entonces llamé al tipo con el que había estado, que aún estaba cerca, y le prometí devolverle su dinero si os traía hasta mi casa. Eran sólo varias calles. Francisco hizo el ademán de levantarse pero un agudo dolor se lo impidió. —¡Quedaos acostado! La herida no es grave. No ha tocado ningún órgano vital, pero ha sangrado mucho. Yo misma la cosí— dijo señalando aguja e hilos que había sobre la mesa—. Mi padre era cirujano barbero y además de cortar el pelo y afeitar hacía lavativas purificadoras, recetaba remedios a los más humildes y realizaba intervenciones quirúrgicas. Con él aprendí a zurcir la carne— añadió esbozando una linda sonrisa. —¿Cómo te llamas? —Victoria, señor. —¿Y cómo es que una chica como tú, hija de un cirujano, ha terminado prostituyéndose por unas pocas monedas? —Mi padre murió al principio de la epidemia... y aunque aprendí su oficio nadie quiere ser tratado por una muchacha... Sólo me he ido con hombres en unas cuantas ocasiones, las necesarias para no morirme de hambre, señor. No soy una prostituta, solamente una chica desesperada— añadió esbozando un rictus de tristeza—. ¿Dónde os he visto yo antes? 131 —Soy el alguacil mayor, y nos vimos un día mientras estabas en la fuente del Convento Casa Grande y yo miraba por la ventana de la audiencia. Victoria se ruborizó al percatarse de la categoría del hombre que tenía herido en su cama. —¿Quién era el militar que te molestó aquel día? La chica arrugó el entrecejo antes de contestarle: —Nadie, señor. Sólo un patán que dice que se ha enamorado de mí y no me deja tranquila… pero me basto para ahuyentarlo. —Ya lo comprobé. Ahora manda aviso a mi casa. Vendrá una parihuela a recogerme y te devolveré el dinero que perdiste por socorrerme, claro. ¿Querrías ocuparte de cuidar mi herida hasta que sane? Te pagaré bien y podrás dejar de vender tu cuerpo— añadió pasados unos segundos. —¡Claro, señor! Sería estupendo. Pero es muy tarde. Enviaré con un vecino aviso a vuestros familiares para que se queden tranquilos, pero debéis pasar aquí la noche. Por la mañana podréis regresar a vuestra casa. Francisco se recostó de nuevo entornando los ojos haciendo caso a aquella desconocida que tanto bien le había hecho. 132 18 T res noches después de la llegada a Sevilla, el día de Nochebuena, Fernando de Castilla se asomó a la balconada del fabuloso alcázar sevillano a pesar del frío, dejándose arrobar por aquella espléndida madrugada de invierno— siguió narrando Tomás a su familia el día siguiente—. El rey vestía una simple túnica dorada, cerrándosela en un movimiento instintivo al sentir el gélido viento del norte. La ciudad estaba silenciosa, bella y tristemente vacía. Sólo las fogatas de las tropas asentadas en la plaza rompían la apacible oscuridad resplandeciendo agitadas por la fría brisa que llegaba por entre las calles que rodeaban el alcázar. De ellas partían los únicos sonidos de la noche, las voces y risas de aquellos valientes que dejando atrás familias y haciendas lo habían acompañado en el asedio durante tanto tiempo... La cena de Nochebuena había sido ese año especial, habiéndose reunido en los salones del alcázar los infantes, la mayoría de los ricos hombres y maestres del ejército, los principales obispos que lo habían acompañado, e incluso los reyes moros vasallos que le habían cedido tropas en la campaña de Sevilla. Y no menos especial fue la Misa del Gallo, celebrada en la nueva catedral de la ya cristianizada Sevilla. Pero a pesar de todo el rey no se sentía feliz. Las palabras del isbilí detenido el primer día no paraban de resonarle en la cabeza: ¡Una Virgen oculta en la mezquita! ¡Una Virgen visigoda! 133 —¡Ah! los antiguos cristianos— musitó para sí mientras observaba el Sello Áureo que le diera el musulmán apresado. Y no pudo evitar rememorar a su anciano ayo, maese Beltrán, justo el año de la batalla de las Navas de Tolosa. Con poco más de diez años, el entonces infante Fernando vivió junto a su madre y a su ayo la concentración en Toledo de las tropas que detendrían el avance de los almohades del miramamolín al-Nasir, el hijo del famoso al-Mansur, que acababa de atravesar el Estrecho ese año de 1212 dispuesto a combatir a los cristianos. Maese Beltrán no dejaba pasar una noche sin relatarle cómo tuvo su familia que huir de Sevilla con la llegada de los fundamentalistas almohades sesenta y seis años antes. Cómo su abuelo, uno de los últimos cristianos de la ciudad, ayudó al metropolitano Clemente a escapar a Toledo, desapareciendo el rastro de la antigua iglesia mozárabe de Sevilla para siempre. Por eso le hacía prometer que cuando fuera mayor ayudaría a recuperarla para la cristiandad... ¡Su ayo! ¡Cuánto daría por tenerlo aquella noche allí, en la ciudad de sus mayores, la que tanto amó! Al menos murió sabiendo de la derrota musulmana en las Navas de Tolosa. El rey empezó a sentir frío y decidió entrar en el inmenso dormitorio donde se había aposentado, aunque en vez de meterse de nuevo en la cama se sentó en un gran sillón instalado frente a la lumbre y entornó los ojos quedándose profundamente dormido. Al poco tiempo se despertó sudando copiosamente y pálido como la cera. —¡Gutierre! ¡Gutierre! ¡Tengo que hablar con Gutierre!, gritó exasperado rompiendo el silencio de la noche. ¡Envía aviso para que venga ahora mismo el obispo de Córdoba!, ordenó al centinela que velaba la entrada de sus aposentos cuando entró alarmado por los gritos. 134 Mientras esperaba se arrodilló en su reclinatorio y oró con fervor. Pasados unos minutos aporrearon la puerta varias veces, apareciendo tras ella la cara del centinela. —El obispo de Córdoba, majestad. El rey se levantó del reclinatorio y se sentó de nuevo en el sillón ordenando al guardia con la mano que lo dejara entrar. Entonces apareció tras la puerta la somnolienta faz de Gutierre Pérez de Olea. —¿Me habíais mandado llamar, majestad? —Sí, sí... Gutierre. Gracias por acudir a tan altas horas. —No os preocupéis, majestad, después de las emociones de estas últimas jornadas no había podido conciliar el sueño, le mintió con educación. —Hay algo que me viene inquietando desde hace unos días. Se trata de uno de los musulmanes apresados en la mezquita… bueno, en la nueva catedral. Sentaos, le pidió señalando al otro sillón. —¿Y bien? — expresó el sacerdote obedeciéndole y sentándose con verdadera intriga. —El hombre refería ser descendiente de los antiguos cristianos que habitaban Sevilla cuando la invadieron los islamistas. ¿Cuántos años hace de eso, mi fiel Gutierre? —Más de quinientos años, mi señor. —¡Más de quinientos años, por los Clavos del Cristo! ¿Cuántas generaciones caben en cinco siglos? ¿Cinco cada cien años? Eso serían ¡veinticinco generaciones! —¿Adónde queréis llegar, majestad? El monarca se echó las manos a la cara tapándosela estando a punto de llorar. —¡Oh, Virgen mía!, ilumíname, exclamó en voz alta. 135 —¿Qué os pasa? Me estáis preocupando, le preguntó el clérigo —Eh... Sí, querido Gutierre. Me pasa algo… Y es que no sé qué es lo que debo hacer. Es todo demasiado complicado. Sabéis que es nuestro deber culminar la Reconquista de España, recuperar para la cristiandad lo que una vez fue cristiano y por la fuerza de las armas pasó a dominio del Islam. Eso es lo que me transmitió mi abuelo Alfonso VIII. Y bien sabe Dios que en esa misión he empeñado mi vida, y que gracias a la Virgen María realizo con éxito. Pero quiero ser justo, quiero que nadie sufra más de lo imprescindible... como ahora. Por eso he ordenado que los habitantes de Sevilla sean ubicados en Jerez, incluso escoltados por el maestre de Calatrava... devolviendo la ciudad a sus originarios dueños, los castellanos y leoneses descendientes de los que tuvieron que huir a su vez en el año 711. Porque… ¿no quedó nadie en la ciudad, verdad Gutierre? —Al parecer sí, majestad. Musa Ibn Nusayr permitió a los habitantes de las ciudades conquistadas permanecer en ellas, respetando a los cristianos, a sus iglesias y clérigos... Tened en cuenta que eran muy pocos los árabes que llegaron en su ejército, y no hubiera podido repoblar todas las localidades conquistadas sólo con sus hombres. Esas ciudades hubieran sido abandonadas y perdidas… Por eso yo diría que la mayoría de los que estos días han abandonado Sevilla deben ser los descendientes de aquellos cristianos, los legítimos habitantes de ella. —¡Oh, Señor!... No lo sabía, entonces ¿qué he hecho?, se lamentó el rey asomándose de nuevo a la balconada del alcázar. Y miró al infinito sintiendo una desgarradora opresión en el pecho. Desde aquel lugar pudo distinguir la silueta esbelta y grácil del alminar de la mezquita... Y recordó las piedras cristianas que la sostenían... 136 —¡Claro! Igual que las piedras de la base de la torre constituyeron el sostén de los ladrillos mahometanos, los cristianos antiguos lo fueron de la población musulmana que acabo de expulsar de su ciudad. Y recordó al isbilí que había intentado matarlo el día de su llegada y la maldición con la que lo amenazó. Y lloró en silencio aquella Nochebuena de 1248, sintiendo que había contraído una deuda de por vida con aquella ciudad, a partir de ahora su ciudad. —Hay algo más, dijo mientras se volvía y miraba con cara de espanto al obispo de Córdoba. ¡Esta noche he soñado con la madre de nuestro Señor, Gutierre! Hace un rato me he quedado dormido aquí mismo, en este mismo sillón, y, y, una bellísima imagen de la Virgen María, de faz blanca y mirada turbadora se me presentó inesperadamente. Sostenía a su bendito Hijo en brazos y llevaba una flor en su mano derecha…Y ¿sabéis?, me dijo que se hallaba escondida de los infieles entre los muros de la mezquita de Sevilla… ¡Lo mismo que dijo el musulmán apresado! ¡Entendéis, amigo mío! ¡La Virgen María se me ha aparecido! , añadió exaltado postrándose bajo el crucifijo que tenía en su dormitorio y que lo había acompañado desde su salida de Toledo. —¡Dios mío! El rey don Fernando soñó con la Virgen de la Antigua Iglesia— exclamó Charles maravillado—. ¿Y no la encontraron? ¿No fueron a la mezquita y miraron pilar tras pilar hasta hallarla? —Al rey le preocupaba más Umar y su hijo. Pero dejad que continúe— les pidió con ganas de finalizar la historia—. Umar nunca se había sentido tan despreciable, tan intensamente hastiado— retomó Tomás el relato—. Porque había creído en la buena voluntad de un rey, en la justicia y el derecho legítimo… y por ello se encontraba en una mazmorra. Y lo peor era que su hijo también. Ya sin lágrimas en los ojos el pobre hombre recordó cómo un familiar le propusiera, en varias ocasiones a lo 137 largo del mes de la evacuación, ir a vivir a Granada con ellos… Y él se había negado. ¡Maldita arrogancia!, pensó. ¿Por qué ellos iban a ser diferentes a tantos otros que habían cerrado sus casas y huido de los cristianos? Derrotado acarició los cabellos de su hijito, que asustado se había acurrucado en su regazo sin dejar de llorar. —¡Nuestros hermanos de África acudirán a socorrernos, les espetó al-Bayyasí, el que intentara asesinar al rey el día de su llegada. Oriundo de Jaén, se había instalado en Sevilla tras la toma de su ciudad por los cristianos, a los que odiaba brutalmente. —Nadie nos salvará. Allah nos ha abandonado, permitiendo que la cruz se extienda por la tierra de nuestros mayores, terció el viejo imán desde una de la esquinas de la cárcel. Umar no quería escucharlos, no quería saber nada más, sólo cerrar los ojos, acariciar a su hijo y dejarse llevar por la muerte. —Padre, ¿ya no nos convertiremos en cristianos?, le preguntó entonces Alí mirándolo con los mismos ojos que su querida esposa. —Sólo un milagro haría cambiar de opinión al rey Fernando, hijo. Ordenó que al cabo de tres días nos ejecutaran. Y ya sólo queda uno. —Y… ¿sabes si la Virgen de los cristianos hace milagros con los musulmanes? Me miró y me sonrió. Acuérdate, añadió con cara ilusionada. El desesperado padre no supo qué responderle, únicamente lo apretó contra su pecho y cerrando los ojos murmuró algo a su oído: —Rézale. Durante varias horas la oscuridad y el silencio dominaron la celda aquella, hasta que el resplandor de una antorcha y el sonido de pisadas los despertó del letargo en que se hallaban. 138 Umar se puso de pie asustado. Aún no tocaba traerles los mendrugos de pan y el agua habitual… Al poco un soldado apareció frente a ellos, los miró con fijeza y se acercó a la cancela descorriendo los cerrojos. Con un chirrido insolente la abrió, apartándose un poco, lo suficiente para que todos vieran el afable rostro del rey Fernando. Aún con su túnica dorada entró en la mazmorra. Lo seguía don Gutierre, que sonreía de forma inexplicable. —Vuelve a tu casa. Tu barrio acogerá a aquellos que puedan demostrar, como tú, que son descendientes de cristianos, le dijo apoyando su mano en el hombro del sorprendido musulmán. —Señor, yo… —Ahora no hables. Pasa primero por las cocinas y dale de comer a tu hijo. Será el primero de la nueva generación de sevillanos cristianos. Y vosotros— añadió mirando al imán y a al-Bayyasí— abandonad la ciudad esta misma noche—. ¡Ah! Muchacho, toma. Guárdalo para tus descendientes— le dijo el rey a Alí entregándole el Sello Áureo. Los tres hombres salieron desconcertados, asustados, aún sin creerse que aquello estuviera pasando de verdad. Alí también salió, llevando el colgante de sus antepasados en la mano, aunque él sí sabía por qué el rey había cambiado de opinión, y en su interior dio gracias a la Virgen de los cristianos, a la que viera llegar con los reyes, ya para él la Virgen de los Reyes. —Así se explica la devoción que tiene esta Virgen en la ciudad— exclamó Amelia entusiasmada. El viejo albañil guardó silencio durante unos minutos entornando los ojos, emocionado por sus propias palabras. —Umar y unos cuantos musulmanes más— continuó de nuevo con cierto énfasis festivo— fueron los únicos sevillanos que permanecieron en la ciudad tras la toma por los cristianos. Al parecer al poco tiempo Umar murió, y según me contó mi abuelo, Alí fue adoptado por un rico hombre castellano, de 139 nombre Per. Por eso se convirtió al cristianismo y adoptó el apellido Pérez, hijo de Per, que es el que nosotros llevamos ahora con orgullo. El rey Fernando ordenó retirar la cal de todas las columnas de la mezquita queriendo encontrar la Virgen visigoda, sin conseguirlo— continuó Tomás con signos de agotamiento. —Claro, porque estaba en una columna que se hallaba embutida en un muro, en la macsura— apostilló Diego. —Y ha sido ahora cuando ha aparecido, cuando más falta hace— añadió Isabela besando la frente del pequeño Miguelito asustada— ... cuando la ciudad sufre un nuevo desastre. Todos se levantaron, y pensativos y cabizbajos se dirigieron a sus lugares de dormir. —Diego, acompáñame a mi dormitorio un momento— le pidió Tomás a su nieto. El muchacho siguió a su abuelo hasta la cama, donde lo colocó cogiéndolo en brazos desde su sillón de ruedas. El anciano introdujo la mano debajo de los tablones que sostenían el colchón, de donde sacó un pequeño baúl de madera de roble. Con cierto trabajo levantó la pesada tapa y rebuscó en su interior hasta extraer una cajita de madera. —Abuelo… ¿no será…? —Ábrela, hijo. Diego la cogió y la abrió, sonriendo al ver en su interior el Sello Áureo de su estirpe. —Me lo dio mi padre poco antes de morir. Es hora de que tú lo tengas, Diego. El día que me lo entregó llegó a decirme que este Sello nos obliga a permanecer en la ciudad para siempre, y defenderla y engrandecerla en todo lo que podamos… Siendo albañiles es fácil realizar esa misión. ¿No crees? 140 19 Q ue Dios le perdonase, pero no le habían dejado otro camino, pensaba Gonzalo de Mena y Roelas mientras aguardaba en el patio de su casa a que fuera la hora convenida. No estaba acostumbrado a vestir ropas seglares, pero era lo que le había recomendado que hiciera el capitán de las milicias que le iba a ayudar a escapar, y aunque no hacía demasiado frío, se arrebujó en el viejo tabardo proporcionado por uno de sus criados. Gonzalo se puso de pie como impelido por un resorte al escuchar la campana del reloj de la catedral dando las dos de la madrugada. —Tranquilizaos, eminencia. Ya no puede tardar— le dijo su secretario, que se hallaba sentado junto a él. El arzobispo de Mena vivía aterrorizado desde el inicio de la epidemia… y aunque todos le decían que el cierre de las murallas le salvaría de caer enfermo, el aumento del número de muertos dentro de la ciudad acentuó aún más su irracional miedo. Por eso había tomado aquella decisión. ¡Huir de Sevilla! Queriendo parecer sereno ante su secretario se volvió a sentar en el sillón y entornó los ojos. Las campanadas oídas le hicieron retroceder hasta el día que Enrique III estuviera en Sevilla, hacía cinco años, inaugurando el primer reloj acoplado a una campana que se instalaba en Castilla, y que se ubicó en la parte más alta de la vieja torre de la catedral. 141 Se trató de un proyectó de su iniciativa, encargado al maestro Alfonso Domínguez, que supo elaborar el invento mecánico que normalizaría las horas del vecindario. El rey aprovechó esa excusa para presentarse en la ciudad y dictar nuevas Leyes de Ordenamiento con el objetivo de disminuir el poder de la nobleza, nombrando para su control el Tribunal de los Fieles Ejecutores. Más de un noble le recriminó que por culpa de su proyecto tuvieran que soportar aquella vigilancia. Y se acordó del momento en el que, con inusitada fiesta, fue elevado el reloj y la campana a lo más alto de la torre, justo cuando sobrevino una formidable tormenta, con aparato eléctrico, fuerte aguacero y truenos espantosos a pesar de ser verano, que le hizo temer los más negros presagios… que en esos momentos se estaban cumpliendo. La ciudad estaba llena de muerte, de desolación. La parca tan temida desde su juventud lo rodeaba con su larga mano… Y él sabía que lo buscaba, porque había guardado silencio mientras las altas instancias de la ciudad realizaban sucios manejos y usaban sus cargos para el lucro personal sin intentar evitarlo, incluso participando él mismo de las irregularidades, como los donativos que recibía de don Álvar cada vez que sus cuadrillas, y no otras, eran requeridas para reparar la catedral. Por eso temía que su hora hubiera llegado. Por eso ¡tenía que escapar! Nervioso se rascó unas molestas picaduras que tenía en los tobillos desde hacía unos días y suspiró ansioso porque llegara el momento de salir. Su secretario se asomó entonces por la entreabierta rendija de la puerta del palacio pendiente de la llegada del coche que los debería recoger. —¡Aquí está!— dijo al fin. Gonzalo se dirigió hacia su joven ayudante. Con los ojos desorbitados por el atroz miedo que sentía y la vergüenza por lo 142 que iba a hacer, tomó sus manos y le preguntó mirándolo con fijeza: —¿Lo entenderá el pueblo? —Claro, eminencia. El pueblo os ama, ya lo sabéis. —¿Cuándo creéis que podré regresar a mi diócesis? El sacerdote intentó no retener en su memoria el desencajado rostro del prelado mientras se soltaba de sus frías manos. —Las otras epidemias se acabaron con los primeros fríos del invierno. Para Todos los Santos estará vuestra reverencia de nuevo en Palacio, ya veréis como es así. Ahora subamos al carruaje. Es tarde. Los dos sacerdotes salieron de la casa ocultos por la oscuridad de la madrugada y se subieron al coche cubierto que los esperaba. Dentro, un oficial de las milicias de la ciudad le besó el anillo de dignidad nada más entrar. Después dio un golpe en la madera del asiento indicando al cochero que podían irse. El secretario entregó una bolsa de monedas al militar sin articular palabra. Éste la sopesó sin abrirla y esbozó una falsa sonrisa. —¿No habrá problemas, verdad?— preguntó el arzobispo con un pequeño hilo de voz. —No es el primero que escapa de Sevilla de esta forma, eminencia, ni el primero que entra— le contestó el capitán Martínez de Sosa con suficiencia. —¿Hay gente que quiere entrar? —Así es, eminencia. Nadie está conforme con lo que tiene. En poco tiempo, gracias a estar las calles vacías por la intempestiva hora, el carruaje que transportaba al arzobispo llegó a la Puerta de la Carne. Se trataba de una de las antiguas entradas a la judería, utilizada, desde que el barrio hebreo ardiera en el año 1391, solamente para introducir en la ciudad el ga- 143 nado al cercano matadero y para sacar los restos de esqueletos y osamentas que los carniceros despreciaban. Un nauseabundo olor les indicó que ya habían llegado. —Al otro lado os espera un nuevo coche, eminencia— le indicó el capitán mientras les abría la portezuela. Gonzalo de Mena se asomó antes de salir. Estaban junto al portón, que se encontraba semiabierto. Justo enfrente, fuera ya de la ciudad, se veía otro coche con la portezuela también abierta. Ningún alguacil vigilaba la puerta. Sólo tenía que dar unos pocos pasos para salir de Sevilla, para abandonar aquella cárcel en que se había convertido la ciudad desde hacía unas semanas. Podría ir donde quisiera, adentrarse en un profundo bosque, caminar por una extensa pradera, recorrer los caminos sin que una muralla le detuviera, respirar aire puro, sin los olores de la gran urbe que ya tenía instalado en su nariz de forma perenne. Y sobre todo se sentiría seguro sin estar rodeado de tantas personas que le podrían contagiar las bubas. Una sonrisa afloró entonces en su ajado rostro. El arzobispo miró a su ayudante, que le animó a salir indicándoselo con la mano. Gonzalo de Mena dio unos pocos pasos y cruzó la Puerta de la Carne con la vista fija en el coche que lo esperaba al otro lado, al que subió con agilidad henchido de emoción. Su secretario lo siguió ocupando el asiento de al lado. Y en pocos minutos abandonaron aquel lugar rumbo a Cantillana, donde el prelado disponía de una casa que solía utilizar en las largas jornadas de caza de las que era gran aficionado, y donde ya lo estaban esperando. 144 20 E l deán de la catedral de Sevilla recibió con evidente nerviosismo la carta que su primo le enviaba desde la lejana Corte de Toledo. Ya tenía en su poder una misiva escrita por el arzobispo de Burgos alentándole en su proyecto, carta facilitada por su buen amigo el deán de aquella cuidad. También disponía de algunas adhesiones de regidores sevillanos afines a su familia, porque aunque los Manueles no eran tan poderosos como los Zúñiga, sus influyentes aliados en otros tiempos, también contaban con veinticuatros amigos. Ahora necesitaba la aprobación del rey, se dijo mientras rasgaba con un fino cortaplumas el sobre de la misiva de su primo. Con lentitud leyó la pulcra letra del consejero del joven monarca, cambiando su inicial expresión de incertidumbre y excitación por la de la decepción más profunda. —¡Por los Clavos de Cristo! ¡Es que nada me va a salir bien! —Don Pedro, no os sulfuréis— le pidió uno de los racioneros que se hallaba con él en la biblioteca de la catedral. —No es nada, hijo. Sólo que sigo estando solo. —¿Os referís al proyecto de la nueva catedral?— le preguntó Juan Martínez de Vitoria. 145 —Así es. Parece que Dios quiere ponerme trabas y más trabas: El arzobispo se niega a autorizarlo… y el rey demora su decisión sine díe. Además, según dice mi primo en su carta, su mayordomo mayor ha puesto impedimentos económicos. ¡Lo que faltaba! —¿El mayordomo del rey no es amigo del presidente del Concejo? —Creo recordar que ambos son de Toledo, y que don Luis Ortiz Maestre tiene con él un hijo como escudero… —Y ¿qué hay referente a los miembros del cabildo?— le volvió a preguntar sabedor de que la idea no la apoyaban muchos canónigos. —Sólo me preocupa de verdad el capellán real… Pero si el rey autorizara el derribo de la capilla, él no podría oponerse. Por eso era tan importante lo que dijera esta carta— le respondió agitando la misiva que aún tenía en la mano—. Pero, cuando he tomado una decisión, no soy fácil de desanimar, Juan— añadió. Por cierto, ¿y a ti?… ¿qué te parece a ti mi proyecto? —Soy muy joven, padre, y si se comenzara a construir una nueva catedral ahora… es posible que pudiera verla casi terminada. ¡Sería magnífico! Ambos guardaron de nuevo silencio, hasta que apareció en la estancia uno de los jóvenes novicios que estudiaba en el Colegio de San Miguel retórica y gramática. Entró con la cara desencajada, con verdadero nerviosismo. —¿Sabéis, padre? ¡El arzobispo ha huido de Sevilla! —¿Cómo? ¿Huido? ¿Cómo es eso posible? —Al parecer su casa está cerrada, vacía, y varios criados han referido que salió junto a su secretario hace varias noches. El deán quedó en silencio, desconcertado, queriendo adivinar cómo podía aquel acto de desobediencia influir en la autoridad del arzobispo y en su negativa a su proyecto. Porque 146 aunque sabía que la construcción de una catedral no podía iniciarse sin el beneplácito del usuario natural de la misma, el ocupante de la cátedra de la archidiócesis, o sea Gonzalo de Mena, éste había desobedecido la orden del alguacil mayor y escapado de la ciudad, a sabiendas que estaba prohibido. ¿Podría ser condenado por ello? ¿Iría a la cárcel? ¿Habría perdido su autoridad? ¿Sería una señal para que no decayera en su empeño? —¿En qué pensáis, señor?— lo sacó de su ensimismamiento el racionero, que aún seguía a su lado. —Pues, que podría ser que, si Dios quiere, un gran escollo en mi ambicioso proyecto estuviera a punto de desaparecer— le respondió poniéndose de pie abandonando la biblioteca catedralicia. 147 21 ¿ Me habíais mandado llamar, señoría? Antonio Martínez de Sosa hizo esa pregunta delante del gran escritorio que Álvar Pérez de Guzmán tenía instalado en el patio de su casa, bajo la sombra de la crujía septentrional, junto a una fuente adosada a la pared de la que caía un fino caño de agua por la boca de un león de bronce. El alcalde mayor de la ciudad levantó la cabeza de los papeles con los que trajinaba y esbozó una media sonrisa, que el capitán no supo bien cómo interpretar. Odiaba el desprecio con el que lo solía tratar su jefe, habiendo pensado más de una vez en clavarle su cuchillo en el corazón... pero no le convenía morder la mano que le daba de comer. —No estoy acostumbrado a los fracasos, Antonio, y el alguacil mayor sigue vivo. —Tuvo suerte, señor. —Y yo mal fario el día que llegaste a mi casa, rediós. Ahora hemos perdido el factor sorpresa... y otro asalto callejero sería sospechoso, imbécil. Si no acabamos con él, él acabará con nosotros— añadió algo más calmado—. El cierre de la ciudad está arruinándome y empiezo a sospechar que su nombramiento encubra algo más que su cargo como alguacil mayor. Su vinculación con Alfonso Enríquez, no hay que olvidar que es primo del que fue su ayo, Diego de Anaya, me hace pensar que don 148 Enrique lo haya mandado para husmear en Sevilla y encontrar pruebas de nuestros turbios manejos. —¿Un enviado del rey? —Sí. —Eso cambia las cosas, señor. Un enviado real tiene mucho poder, más incluso que vos. Álvar se levantó de su sillón y se dirigió con lentitud hasta donde estaba Martínez de Sosa. —Mi poder no emana de mi cargo público ni de mi nombramiento o no por el rey, sino de mi dinero, mentecato... Y en eso no me gana ningún Zúñiga— le dijo elevando la voz acercando su cara a la del capitán. Éste retrocedió unos pasos y apretó la mandíbula conteniendo la ira y el desprecio que sentía por él. —Así que lo que vas a hacer a partir de ahora es seguirlo como si fueras su sombra... y no uno de tus hombres, Antonio, tú mismo. Quiero saber qué es lo que hace y adónde va, con quién habla o dónde come... ¿entendido? —Sí, señor. —Por cierto, ¿el arzobispo salió bien de la ciudad?— le volvió a preguntar tocando el otro asunto pendiente. —Perfectamente, como ordenasteis. —Pues entonces ¡aire! A trabajar— lo despidió haciendo un gesto despectivo con la mano volviéndose a su mesa. Álvar Pérez observó cómo el capitán de sus milicias abandonaba el patio mientras se sentaba de nuevo. Con cierta parsimonia abrió un grueso libro que tenía sobre la mesa y anotó con fecha de aquel día la entrevista con Martínez de Sosa. Después de extender polvos secantes sobre la tinta, cerró el tomo donde anotaba todos sus asuntos y lo guardó en uno de los cajones de su mesa, cerrándolo con una llave que colgaba de una cadena de su cuello. A continuación se reclinó sobre el respaldo del sillón 149 y deseó que con la salida de la ciudad el viejo prelado se hubiera tranquilizado y pudiera volver a contar con él para impedir al deán culminar su descabellado proyecto de construir una catedral nueva. Con el asunto del arzobispo zanjado el alcalde mayor volvió su pensamiento al principal problema que le acuciaba desde hacía ya muchos días. Estaba harto de perder dinero, y no sólo por el cierre de la ciudad. La muerte de muchos de sus jornaleros había detenido la producción de sus tierras, de sus molinos, de sus bodegas... Y encima la obra de la reparación de la catedral se había suspendido tras el descubrimiento de esa inoportuna Virgen, que maldita la hora que apareció, perdiendo las cuantiosas ganancias procedentes del cabildo catedralicio. Con sus barcos descargando en Sanlúcar de Barrameda, donde la epidemia también había hecho estragos, y el transporte por tierra casi detenido por los bandidos que asaltaban los caminos, sus ingresos con la venta de los productos que genoveses y francos le enviaban habían caído drásticamente. 150 22 E l órgano catedralicio emitía todavía los arpegios finales de la antífona de salida, y las últimas volutas de incienso acariciaban los murales que decoraban el altar mayor, cuando Pedro Manuel de Lando pasó a la sacristía. Su arrugada frente y los labios apretados reflejaban su preocupación. Apenas unas decenas de fieles habían asistido a la misa de aquel domingo. La epidemia continuaba con su cruel goteo de muerte, siendo necesario seguir incinerando los cadáveres de los fallecidos cada noche en la explanada trasera del convento franciscano. Por eso, los habitantes de la ciudad vivían atemorizados y ni siquiera salían de sus casas para acudir a misa. Solamente se mantenía con algo de público la Capilla de la Virgen de la Antigua Iglesia. El Concejo Municipal había calculado la desaparición de un diez por ciento de la población, a diferencia de los fallecimientos ocurridos extramuros, donde casi una tercera parte de los habitantes había perecido bajo la implacable enfermedad. Por eso la cuarentena persistía, esperándose la llegada del invierno para que el frío acabara con la cruel plaga. Y estaban sólo a primeros de mayo. Don Pedro apartó de su cabeza esos pensamientos y se despojó de la casulla que había utilizado para celebrar la misa, 151 colgándola en una percha dentro del armario de la vieja sacristía, colocándose de nuevo su viejo sobrepelliz y su muceta morada. Aunque su mente volvió al tema que no le dejaba de aporrear en la cabeza: La huída del arzobispo. Tenía que hablar con el alguacil mayor y enterarse de las consecuencias que para su autoridad tendría aquel acto contra las leyes de la ciudad. Con un gesto de dolor en la espalda se sentó en un banco de piedra adosado al murete que separaba el altar mayor de la sacristía, un espacio acotado tras el altar ubicado entre dos naves de la antigua mezquita. —Don Pedro, nosotros nos vamos— exclamó uno de los monaguillos que lo habían ayudado en la misa. El deán los despidió con un gesto de la mano y se reclinó contra el respaldo entornando los ojos. Durante un buen rato se quedó allí sentado, intentando aclarar su vieja mente y buscar soluciones a los numerosos impedimentos que le imposibilitaban llevar a cabo lo que a esas alturas se había convertido ya en una obsesión: iniciar la construcción de una nueva catedral. Llevaría allí una media hora cuando entró en la estancia el capellán real. El viejo sacerdote solía cruzar por la sacristía cuando se dirigía a la Capilla Real. Aunque no debía esperar encontrarse a nadie allí, porque se detuvo estremecido al ver al deán allí sentado. —¡Buenos días, don Pedro! ¿Qué diantre hacéis aquí solo, tan en silencio? ¡Me habéis asustado! —Buenos nos lo de Dios, don Garci. Solamente descansaba... y pensaba. —Bien, bien— le contestó dirigiéndose a la otra salida. —Esperad, hombre, esperad. Es difícil hablaros a solas. Así que hoy, que nos hemos encontrado por casualidad os pido que me escuchéis un momento. 152 El capellán lo miró con un gesto de extrañeza aunque se detuvo y esperó a que siguiera hablando. —Vos diréis— le dijo a los pocos segundos ante el momentáneo silencio del deán. Pedro Manuel al fin se levantó y se le acercó. —En la próxima reunión del Cabildo pediré que se apruebe la construcción de una nueva catedral— dijo al fin sin atreverse a mirarlo a la cara, con la vista fija en las antiguas losetas de barro cocido del suelo. Una vez descartado el apoyo del rey debía intentar convencer al capellán real, y que al menos no se opusiera a su proyecto cuando convocara el cabildo que lo debía ratificar. —¡Don Pedro, por Dios! ¡Sabéis que no tenéis apoyos, ni del rey, ni del arzobispo, ni de la ciudad, ni mucho menos de los canónigos! El deán lo miró entonces. —Ya lo sé, don Garci, ya lo sé. Pero aún así lo haré. Sé que Nuestro Señor Jesucristo así me lo demanda. También sé que en el cabildo hay muchos calonges que piensan como vos, que creéis que es una aberración derribar la actual catedral después de siglo y medio de culto cristiano... Pero también sé que hay canónigos jóvenes, racioneros y medios racioneros que piensan como yo, que piensan que construir una catedral en el novedoso Estilo de la Luz sería bueno para Sevilla. Por eso os pido que recapacitéis. Ni vos ni yo veremos terminada la obra ni probablemente comenzada, ninguno de nosotros perderá los lugares en los que llevamos años rezando— insistió levantando las manos señalando la sacristía donde se encontraban—. Es un proyecto de futuro, no para este siglo que acaba de comenzar, sino para el siguiente siglo, querido amigo. —Pero... ¿Y la capilla real? —La capilla real... ¡qué! ¡No es más que un viejo mausoleo para dos viejos reyes!, que estarían encantados de estar 153 enterrados en cualquiera de las nuevas catedrales de Burgos, o León, o Toledo. ¿Por qué no construirles una igual o mayor donde reposar para la eternidad? Mirad, don Garci, los tiempos cambian y Sevilla necesita una nueva catedral acorde con su importancia y categoría. El terremoto deterioró la que tenemos. Es una buena excusa para echarla abajo y erigir una nueva... incluida una nueva capilla real. Pare entonces el capellán real se había sentado en el banco y escuchaba apabullado por la vehemencia de las palabras del deán. —¿Una nueva capilla real? —Pues sí. Más luminosa, donde la luz del amanecer entrara por una gran ventanal hasta el mismo suelo, donde rebotaría iluminando la cara de la Virgen de los Reyes, don Garci... Una capilla nueva de altos techos de bóvedas de crucería. Con una cúpula gigantesca y un altar donde colocar los sepulcros de don Fernando y don Alfonso... —Pero don Enrique debería dar su permiso. El rey es el propietario de toda la capilla, en realidad de la mitad de toda la catedral, y sin su permiso no se puede derribar— le contestó sobreponiéndose a unos segundos en los que su voluntad se dejó llevar por lo que le contaba Pedro Manuel, llegando a imaginar aquella nueva capilla real. El deán detuvo su perorata. Había llegado a pensar que había convencido a Garci... pero tenía razón. El rey era el dueño de toda la mitad de levante de la catedral... —Y también tiene que dar su permiso el arzobispo— le espetó el capellán real. También en eso tenía razón, pero ahora Gonzalo de Mena no estaba en Sevilla. Había huido desobedeciendo una orden dada por el Concejo de la ciudad... Eso podía cambiarlo todo. Entonces decidió que era el momento de acudir al alguacil mayor. Por eso se levantó y se dirigió a la puerta de la sacristía. 154 —Por un momento me habíais llegado a convencer, don Pedro… pero las dificultades son infinitas. ¡Olvidadlo! — le gritó el capellán mientras salía, meneando la cabeza en señal de negación. 155 23 E n tiempos de su juventud, Pedro Manuel y Juan de Zúñiga fueron como hermanos. Sus familias eran quienes controlaban en la práctica el Concejo Municipal. Por eso crecieron y se educaron con los mejores maestros de la ciudad… hasta que según contaban las lenguas de doble filo una mujer se interpuso entre ellos: La madre de Francisco. Desde entonces y coincidiendo con el auge de los Pérez de Guzmán, los Manueles perdieron casi toda sus influencias, excepto las que podía tener en la ciudad el cargo de deán, conseguido por don Pedro en la última etapa de su vida, perdiéndose el contacto entre ellos. Sin embargo tras la muerte de la madre de Francisco ambos hombres se habían acercado de nuevo. Por eso el sacerdote tocó la campanilla del hogar de los Zúñiga, donde Francisco permanecía convaleciente aunque bastante restablecido de su herida, seguro de ser bien recibido. El deán sabía del asalto que había sufrido el alguacil mayor y de la suerte que tuvo cuando alguien lo encontró y le prestó los primeros auxilios, y esperó que su ánimo fuera el necesario para llevarlo hasta su conveniencia. —Pasad vuestra paternidad— le indicó un criado. Francisco salió al patio a los pocos minutos, estrechando la mano del deán en un gesto de cortesía. Después lo hizo sentarse allí mismo, en una mecedora de enea que había junto a una esbelta palmera. Él ocupó un banco de piedra cercano. 156 Una suave brisa se colaba en aquel patio sevillano donde una fuente borboteaba en medio de varias palmeras enanas y naranjos que crecían en cuatro grandes arriates ubicados en las esquinas. Numerosas columnas de mármol blanco sostenían la gran arcada que conformaban la galería de la casa. El silencio era sepulcral. —¿Cómo te encuentras? Ya supe de la agresión que has sufrido— saludó el sacerdote al alguacil mayor con la confianza que le daba la amistad con la familia—. El Cristo de San Agustín ha debido velar por ti. —Tuve suerte, padre. —Llevaba tiempo queriendo venir a visitarte. Fue una sorpresa tu nombramiento. —Fue una sorpresa para muchos en Sevilla— le contestó con cierto tono de pesar. —No, no. Para mí fue una agradable sorpresa, Francisco. Creo que era necesario que llegara a Sevilla una persona como tú, muchacho, sevillano de cuna pero formado en la corte. –Gracias, señor deán… pero ¿cuál es el motivo de vuestra visita? —Tan directo como tu padre. ¿Cómo está? —Cada vez más desorientado, don Pedro. Hay días que no me conoce, no conoce a sus mayordomos… Una pena. Aunque después tiene momentos lúcidos. —Y tenemos la misma edad— se lamentó Pedro Manuel—. Bueno, Francisco, además de interesarme por tu salud, el motivo de mi visita es preguntarte por el caso del arzobispo. —¿Ya os habéis enterado? —Así es… y verás… quería saber si su acción constituye un motivo para que pierda su autoridad— añadió bajando un poco la voz. 157 —De momento ha cometido un delito contra la orden de cuarentena, padre, pero al estar sujeto a jurisdicción privilegiada habrá que esperar a ver qué resuelve el rey. —¿Habrá que esperar a que el rey decida?— repitió Pedro Manuel decepcionado. —¿Por qué lo preguntáis? —Debes saber que tengo la intención de derribar la vieja catedral y erigir otra en el Nuevo Estilo de la Luz, muchacho. —Vaya. —Y que el arzobispo se opone a ello— añadió con amargura. Francisco se levantó cuando llegó una sirvienta portando una jarra de limonada en una bandeja de plata, que dejó en una mesita cercana. Mientras esperaba a que la mujer saliera del patio observó al canónigo. Llevaba tiempo sin verlo y lo encontró muy envejecido, aunque su mirada penetrante y vivaz era la misma de siempre. El alguacil mayor cogió un vaso, lo llenó, y se lo dio al sacerdote. —Gracias, muchacho. —Una nueva catedral, en el Nuevo Estilo... Como las del norte de Castilla...— dijo para sí Francisco. —Así sería. ¿Qué te parece? —Me parece muy bien, y traería riqueza a la ciudad... Se llenaría de canteros, albañiles, comerciantes, los mercados rebosarían vida y las transacciones aportarían impuestos al Cabildo y al rey. Después de la epidemia podría ser el revulsivo que Sevilla necesita— siguió diciendo cada vez más entusiasmado—. ¿Sabéis? Si os parece bien defenderé la idea ante el Concejo y podría ser un proyecto de toda la ciudad. —¿De verdad lo harás? 158 —Sí, claro, aunque es don Álvar quien maneja los asuntos del Concejo. —Dichosos los ojos, amigo Pedro. —¡Hombre, Juan! ¡Qué alegría verte! El padre de Francisco se acercó al deán arrastrando los pies con cierta dificultad. —¡Qué te parece mi hijo!— exclamó cogiéndose a su brazo con cariño—. Enviado del rey. —¡Padre! —No me riñas, Francisco… y no seas tan humilde. El deán es amigo de la familia y debe saber que te nombró el rey alguacil mayor… —El deán ya lo sabe. —Bien, bien, hijo, ahora déjanos. Pedro y yo tenemos cosas de qué hablar. Francisco se levantó, se despidió del canónigo y se dirigió hacia una de las estancias más apartada de la casa. Con un manotazo abrió la puerta, pasando de forma decidida a su interior. —Prosigamos. El deán ha sido muy inoportuno, Fernán, pero mi padre se encargará de atenderlo. Continúa. Soy todo oído. A pesar de tremendo drama que se había encontrado en Sevilla desde su llegada, Francisco no estaba dispuesto a olvidarse de la misión que verdaderamente le había traído a la ciudad: averiguar por qué los impuestos procedentes de Sevilla habían descendido drásticamente en los últimos años, principalmente las alcabalas que el rey recibía por la venta de vino, que se habían aminorado hasta casi desaparecer. Y para ello había requerido la ayuda del mayordomo del Concejo, su antiguo amigo, para que lo guiara por los entresijos de la ciudad. —La renta del vino está casi suprimida, Francisco. La mayoría de los vendedores tienen cartas de franqueza al ser em159 pleados de numerosos caballeros vasallos, incluso del prelado, y entran las mercancías en la ciudad sin el gravamen de la alcabala. Aunque a pesar de ello, el consumo de una ciudad tan grande debería requerir suficiente vino como para que una renta decente llegara a las arcas del rey. —Y el año pasado no llegó casi nada — le respondió Francisco. —La verdad es que es increíble. Por eso he seguido investigando, acudiendo a tabernas y almacenes, a bodegas y colmados… y hasta la declaración de la peste el consumo de vino era el mismo que siempre. —Sin embargo el informe que se recibió del recaudador real de Sevilla refería que los aranceles del vino había bajado drásticamente, como si la gente hubiera dejado de beber vino. —No es eso lo que dicen los bodegueros… aunque muchos han muerto. Ahora sí que ha bajado el consumo. —Pero a mí me interesa el periodo comprendido entre enero y diciembre del año pasado. —Ya lo sé, ya lo sé. —¿Por dónde entra el vino en la ciudad?— volvió a preguntar el alguacil mayor. Fernán Martínez consultó unos papeles que tenía en un portafolio de piel sobre la mesa. —El vino blanco suele entrar por la Puerta de Jerez, junto a la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. El tinto por la de Carmona. Francisco se acordó entonces de la actitud del guarda de la Puerta del Arenal que pudo presenciar cuando la visitó al poco de llegar. —Iré a esas puertas e interrogaré a los guardas. Debemos averiguar cuánta mercancía entró el año pasado. Habrá libros de registros en las puertas… 160 —De acuerdo, Francisco. ¿Te parece que te acompañe?— le contestó recogiendo sus papeles. —No. No quiero que nos vean juntos. Me interesa más que averigües por qué los Fieles Ejecutores no han denunciado la supresión de las rentas del vino del año pasado. —De acuerdo. Me encargaré de hablar con ellos. Por cierto. ¿Cómo estás? Francisco se recostó apoyando su mano sobre la herida del vientre. —Creo que hoy me quitan los puntos. Tuve suerte. Habrá que reforzar las rondas nocturnas para evitar este tipo de asaltos… pero estoy bien. Gracias. —Me alegro. Ya tendrás noticias mías. El mayordomo abandonó la habitación mientras Francisco permanecía unos momentos en ella. Después también se levantó y se dirigió a su dormitorio. Aunque había intentado no parecer preocupado, no dejaba de darle vueltas al asunto. No creía que el ataque recibido hubiera sido un vulgar asalto callejero de tantos que ocurrían en la ciudad. Estaba seguro de que la intención del asaltante fue quitarle la vida y no robarle, pero ¿por qué? ¿Qué enemigo querría su muerte? ¿Tendría que ver con la investigación de la alcabala del vino? ¿O se trataría de un esbirro mandado por el alcalde mayor ante su negativa de abrir la ciudad? Confuso y con dolor de cabeza llegó a la planta alta de su casa. En una silla junto a la puerta de su dormitorio lo esperaba Victoria. —Buenos días, don Francisco. —Hola, muchacha. Tan puntual como siempre. Pasa. La chica llevaba una semana acudiendo a su casa para curarle la herida, y aunque el ama de llaves que regentaba la vivienda le había advertido de los rumores que circulaban por el 161 barrio acerca de esas visitas, él se regocijaba cada vez que ella acudía a curarlo. Su alegría, desparpajo y donosura surtían en él un efecto mágico, y todas sus preocupaciones se evaporaban ante su presencia. —¿Cómo estáis hoy, señor? —Bien, bien. Toca quitar los puntos ¿verdad? —Pero no os preocupéis, que no os dolerá. Cuando empecé a ayudar a mi padre lo primero que aprendí fue a retirar las costuras… y lo hago muy bien. Ya veréis. Sentiréis un pequeño tironcillo, nada más. El otro día le tuve que quitar puntos al hijo de una de mis vecinas. Manolito. Tiene apenas cinco años y el pobre se cayó y se hirió la barbilla. Pues ni lloró, creedme. Su madre lo agarró y en un santiamén le quité los tres puntos que le había dado y tan tranquilo… Mientras hablaba levantaba la camisa del alguacil mayor. —Venga, relajaos. Os noto preocupado— le dijo mientras retiraba la venda de su vientre. —¿Cómo sabes que estoy preocupado? —Pues, ¿cómo lo voy a saber? Cuando entrasteis vuestra frente estaba arrugada, señor… y vuestra barriga ahora está dura. ¡Sosegaos!— le dijo cogiéndole la mano. Su tacto era caliente y suave. Francisco sonrió y se dejó llevar por aquella extraordinaria muchacha, divertido por su desparpajo y palabrería. Y aunque no era bella, su nariz respingona, sus pecas y sus ojos verdes y vivaces, siempre parpadeando, lo embobaban sobremanera, no pudiendo dejar de mirar su cara. En unos momentos comenzó a notar los tirones que le anunciara cada vez que ella le quitaba uno de los puntos tras cortarlo con una pequeña tijera. Aunque también sintió un inesperado deseo. 162 —¡Ya está! Ve, ¿a que no os ha dolido nada? Él se incorporó sentándose en la cama mientras ella dejaba sobre la mesita de noche la tijera. E impelido por un impulso incontrolado la agarró por la nuca y se la acercó a la boca, besándola de forma suave. Fue un beso delicado, solamente un roce en sus labios, pero él lo sintió como un chispazo, un calambrazo muy agradable. —¡Señor! Francisco notó cómo los colores se le subían a la cara, sintiendo un inesperado calor en sus mejillas. Abochornado se cerró la camisa y se incorporó de la cama. —Discúlpame. —Señor, aún falta vendaros la herida. Algunos de los puntos pueden sangrar. —No te preocupes, Victoria. Puedes marcharte. —De acuerdo, señoría. La semana que viene volveré para comprobar que la herida siga bien. 163 24 D iego llegó a su casa cuando comenzaba a anochecer. Había estado todo el día trabajando en la reparación de la muralla. El Consejo Municipal había ordenado reforzar algunos paños en la zona por donde entraba en la ciudad el antiguo brazo del río, que en esos momentos era solo una gran lago que ocupaba una extensa explanada al norte de Sevilla, donde crecían álamos y chopos de ribera. Se le conocía como Laguna de la Feria. Al entrar se encontró a Charles sentado en la mesa, delante de un gran pergamino que tenía extendido sobre ella. —¿Qué tal el día?—le preguntó el francés. —Agotador. La muralla está destrozada en el sitio donde la laguna se comunica con el río. Hemos tenido que derribar parte del pasadizo por donde entra el agua antes de que se hundiera y se viniera abajo la muralla entera. Ahora habrá que reconstruirlo. —¿Y de lo mío qué? Diego se sentó en la mesa frente a su amigo mirándolo fijamente. —Le han tenido que amputar la pierna a Pelay. Ya es mala suerte que su herida, al final, se haya gangrenado. Según me han contado comenzó a mejorar, pero después empeoró hasta no tener solución. Y desde que se ha corrido la voz ningún albañil 164 quiere trabajar junto a ti. Por eso no te llaman— le dijo Diego compungido. Charles bajó decepcionado la cabeza. Después del hallazgo de la Virgen en la catedral y la paralización de la obra de su capilla, había trabajado esporádicamente hasta que, desde hacía unos días, ya no lo admitían en ninguna cuadrilla. Ya sabía la razón. —¿Y qué voy a hacer ahora?— se lamentó. Entonces Diego se fijó en el dibujo que había en el pergamino, y con intención de cambiar el espinoso tema lo tomó en sus manos. —¡Es la traza de la catedral!— exclamó al identificar la planimetría. —Bueno… es la traza de una catedral, que dibujo para pasar las horas de la noche en las que no puedo dormir. Ahora estaba calculando las proporciones— le respondió el cantero sonriendo levemente. —¿Las proporciones? —Claro. Las medidas que tendrían que tener las columnas, los muros, las puertas, las ventanas. Diego nunca había participado en el proyecto de un edificio nuevo. Siempre había intervenido en trabajos de restauración de edificaciones ya construidas, y aunque era un hábil albañil, dejaba mucho que desear sus conocimientos de diseño arquitectónico. —¿Cómo se calculan esas medidas? ¿Existe una medida estándar para las catedrales? Charles tampoco era un experto en proyectos de catedrales, ni mucho menos, pero sí había colaborado en la elaboración de algunos planos de pequeñas iglesias que al amparo de las catedrales de Ruán y Barcelona se habían erigido. Y sobre 165 todo había estudiado con maese Melesme a los arquitectos de la antigüedad. —No es fácil de explicar con pocas palabras— comenzó a decir dejando el carboncillo sobre la mesa mientras se recostaba en el respaldo de la silla—. El diseño de una catedral se basa en dos pilares básicos: La simetría y la proporción. Con estos dos elementos se consigue la armonía, y la armonía hace que la catedral sea bella. —Pero… ¿la proporción? ¿La proporción de qué con qué?— le inquirió sin pensar lo que preguntaba. —Diego, la proporción del todo con sus partes, de la ventana con la pared donde se ubica, de una torre con respecto a la fachada de donde sale, del chapitel con la propia torre, o de unas partes de la torre con las otras, o con la torre entera. La proporción es la correspondencia existente entre las dimensiones de los componentes de un conjunto y de este conjunto con una determinada parte seleccionada para que sirva de pauta, decía el famoso arquitecto romano Vitruvio. Diego escuchaba maravillado, prometiéndose no preguntar más y dejar a Charles hablar, al que veía entusiasmado por lo que le contaba. —Para que lo entiendas mejor, mi maestro me decía que para conseguir esa proporción había que fraccionar una línea de tal forma que la división entre su longitud total y su parte mayor fuera igual que la parte mayor dividida entre la parte menor. —¿Y eso cómo es posible? Charles sonrió e incorporándose tomó el carboncillo. Después sacó un trozo de pergamino de la bolsa de Melesme y haciendo una señal a Diego para que se acercara dibujó una sencilla línea vertical. —Imagina que esta línea es una torre, la torre de la nueva catedral de Sevilla, por ejemplo. Y quieres dividirla en dos partes, el cuerpo y el campanario, que sería más pequeño, claro. 166 ¿Cómo harías para calcular exactamente las medidas de las dos partes y que fuera la forma más bella y proporcionada posible? Pues es muy fácil. Calculas el punto medio exacto de la línea— dijo punteando en el lugar—. Con lo que mida esa mitad trazas una línea en ángulo recto en el vértice de la torre, así, y después unes su extremo a la base de la torre, así, formando un triángulo rectángulo. Ahora tomaremos el compás— dijo trasteando de nuevo en la bolsa de su maestro hasta hallar lo que buscaba. Diego había oído hablar de aquel instrumento, incluso había utilizado una cuerda para calcular circunferencias en el suelo, o en paredes, pero nunca había visto uno de esos tan pequeños, para dibujar en los planos. —Haciendo centro en el lugar donde acaba la línea que hicimos en ángulo recto y tomando por radio la distancia hasta el vértice de la torre trazamos un arco que corte la línea larga del triángulo. Charles dibujaba las líneas conforme lo iba diciendo, entendiendo Diego perfectamente cada operación. —Ahora haremos un nuevo arco con centro en la base de la torre y utilizando por radio la distancia hasta el arco que hemos hecho antes, así, hasta que cruce nuestra torre en este punto. ¡Y éste será el punto que divide a la torre en dos partes proporcionadamente perfecta! Es lo que llaman los sabios la divina proporción, Diego. Con esta sencilla operación se han diseñado la mayoría de las catedrales de Francia, y mucho antes los griegos calcularon las medidas de las esculturas y diseñaron sus templos. ¡Es fabuloso! ¿No crees? Diego estaba anonadado ante aquello que Charles le había contado. La belleza de las construcciones no era por casualidad. ¡Todo estaba calculado por los arquitectos y maestros constructores! —Esto es sólo una parte de todo lo que hay que saber para proyectar una catedral. De esta línea se saca el rectángulo 167 perfecto, el pentagrama, la díada, la tríada, las espirales, el dodecaedro. Y lo que más me impresiona es que esta proporción se halla en la naturaleza— siguió diciéndole cada vez más entusiasmado—. Por ejemplo, si cortas una manzana por la mitad aparece un pentágono regular. La perfección. ¿No te parece maravilloso? Aunque la planta de esta catedral no podrá ser una rectángulo perfecto al tener que ocupar el mismo espacio que la antigua mezquita— añadió decepcionado. 168 25 F rancisco llegó a la Puerta de Carmona al finalizar las transacciones de la mañana, después de que ésta fuera cerrada. Todavía se podían ver algunos comerciantes y mercaderes retirándose de la pequeña plaza ubicada delante de la entrada. Pensó que no eran muchos, apenas una docena. Con esfuerzo cargaban sobre sus espaldas o en carretillas de mano las mercancías que aquella mañana habían traído los pocos agricultores que todavía trabajaban los campos de cultivo. Si la epidemia duraba mucho más, la ciudad estaría desabastecida muy pronto, se dijo. En medio de la plaza también observó el gran montón de mejorana, espliego y romero que, como todos los días, habían descargado las cuadrillas contratadas y que habían depositado en un enorme montón. Dos empleados del Concejo se disponían en esos momentos a prenderle fuego. En poco tiempo su aromática humareda se distribuiría por las calles de la ciudad en un intento de frenar la epidemia. La Puerta de Carmona era un portalón de recias maderas pintadas de negro sujetadas a la muralla por enormes goznes de hierro. A sus lados se erigían dos torreones. En el de la izquierda había ubicada una pequeña vivienda, de donde en esos momentos sacaban viejos muebles y enseres varios. 169 Los dos alguaciles encargados de custodiar la puerta observaban con cierta desgana la cercana mudanza. —¿Es la casa del guarda?— les preguntó Francisco. Los soldados, un joven barbilampiño y un obeso cuarentón, ambos con el uniforme desaliñado y sucio, se cuadraron al reconocer al alguacil mayor. —Sí, señoría. Murió hace dos días. Se llevan las pertenencias del muchacho esperando el nombramiento del nuevo— le contestó el más joven con el peculiar acento de los habitantes del arrabal de Triana. —¿Murió de peste? —Sí, como todos— añadió el alguacil persignándose y escupiendo en el suelo. Francisco guardó silencio algo contrariado mientras observaba cómo sacaban de la casa un baúl de ropa vieja y lo subían en un pequeño carro que había detenido frente a la puerta. —Apenas veinte años recién cumplidos tenía el pobre— le habló en esta ocasión el alguacil más maduro. Llevaba la cara sin afeitar desde hacía varios días y el reflejo plateado de la canosa barba comenzaba a predominar en sus mejillas—. Había sustituido, hacía escasamente un año, a Carmelo, su padre. El viejo llevaba más de cuarenta años aquí. ¡Qué vida más perra! El hijo al hoyo y el padre a la cantina — añadió señalando una tasca ubicada al otro lado de la plaza. Francisco sonrió sutilmente y se dirigió hacia allí. Entró en el local, un antro no muy amplio, buscando con la mirada quién podría ser el antiguo portero. En el lugar ya bebían vino, en un ambiente enrarecido por los olores agrios del alcohol y de la suciedad, una docena de parroquianos, así que decidió preguntar al cantinero, un famélico hombrecito que pasaba una bayeta por el mostrador en aquellos momentos. —¿Conoces a Carmelo, el antiguo guarda de la puerta? 170 Éste lo miró indiferente y señaló con la cabeza hacia una pequeña mesa ubicada cerca de la barra. Allí observó a un hombre flaco y enjuto. Miraba al infinito con una manifiesta indiferencia ante todo lo que le rodeaba. Ni siquiera mudó la expresión de la cara cuando Francisco se sentó frente a él. —¿Carmelo? El anciano cambió la dirección de la mirada fijando sus ojos en los del alguacil mayor sin mover ninguna otra parte de su cuerpo. —¿Eres Carmelo, el antiguo portero? —¿Quién lo pregunta?— le respondió éste con una voz cascada y áspera. Francisco se alegró al oírlo hablar, porque por unos momentos había llegado a pensar que se trataba de una estatua de piedra. —Mi nombre es Francisco. Carmelo pareció que se conformaba con esa información y se recostó en el respaldo de la silla tomando con la mano derecha su vaso vacío. —¿Me invitaríais a un trago, caballero? El alguacil mayor avisó al bodeguero, que enseguida se acercó a la mesa depositando en ella una jarra de vino. Carmelo la cogió y se llenó el vaso con cierta avidez. Francisco se fijó entonces en las pequeñas venillas en forma de arañas que salpicaban sus mejillas y su nariz, y en el color amarillento de sus conjuntivas, adivinando que estaba ante un alcohólico avanzado. —Buscaba a tu hijo— le dijo al fin. El antiguo guarda apuró de un solo trago el vino que se había servido y volvió a mirar a los ojos de su interlocutor. —Ningún padre debería enterrar a su hijo. —Siento su pérdida, pero necesitaba saber… 171 —¿Su pérdida? Ya lo perdí hacía tiempo… Francisco vertió de nuevo vino en el vaso del anciano y lo dejó hablar: —… Cuando supe que había heredado el vicio de su madre: la avidez por el dinero. Por eso no me ha extrañado que haya muerto por el mal de landres, señor. La gente dice que solamente enferman los pecadores, y mi hijo era un gran pecador. ¿Creéis en Dios? —Sí, claro. —Yo también. Toda mi vida he sido temeroso de Dios. He procurado trabajar con honradez, no pegar a mi mujer ni a mi hijo. No ir con furcias, ni meterme en pendencias… no robar, no dejarme sobornar. Y mire, setenta años cumplidos. Y sin embargo mi hijo se dejó corromper por el dinero fácil y sólo ha llegado a los veinte… —¿Dejaba entrar vino sin contabilizarlo ni cobrar la alcabala? —¿Cómo lo sabéis? —Tu hijo ha muerto. Ya nadie puede perjudicarlo, Carmelo. ¿Sabes quién fue el que lo corrompió? El antiguo portero hizo un gesto de desprecio y apretó la mandíbula dándole a entender que sí que lo sabía. —¡El capitán de las milicias Martínez de Sosa! ¡Ya lo intentó conmigo sin conseguirlo! A Carmelo comenzaba a trabársele la lengua por efecto del alcohol, gesticulaba con las manos y elevaba la voz ostensiblemente. Francisco se fijó entonces que algunos clientes los estaban mirando con fijeza. Y supo que no debía continuar allí. El anciano ya le había dicho más de lo que podía haber esperado. Y no quería que alguien supiera que andaba preguntando a los guardas de las puertas, así que depositó una moneda en la mesa para pagar el vino, se levantó y lo dejó con la palabra en la boca. 172 —¡Es de la piel de Satanás! ¡Abusa de su poder y acaba corrompiendo a los que trata!— gritaba cuando salió por la puerta. 173 26 L a primavera se mostraba en ese rincón de Sevilla con todo su esplendor. Victoria Rodríguez, la hija de maese Rodrigo, el cirujano barbero, canturreaba en voz baja mientras fregaba los cacharros de la comida en un barreño de latón. Después de secar el puchero, donde había hervido el guiso de conejo que había almorzado, se detuvo y miró por la ventana. Vivía en la collación de San Julián, un barrio que antes de la epidemia era uno de los más concurridos de Sevilla, aunque en esos momentos muchas de sus casas estaban deshabitadas, con todos sus antiguos moradores muertos por la peste. Un radiante sol se reflejaba entre las encaladas paredes de las viviendas que conformaban su calle. Victoria sonrió sintiéndose feliz, dichosa, plena. Y supo que no era por el día soleado. Sonreía porque ¡el alguacil mayor la había besado! Al principio la cogió desprevenida y su cuerpo rechazó el beso, como había rechazado los besos que le intentaron dar los hombres con los que se había tenido que acostar cuando necesitó dinero. Pero una vez pasado el tiempo comenzó a comprender lo que en realidad había ocurrido. ¡Le había parecido atractiva al alguacil mayor!, una pobre huérfana obligada a prostituirse, la hija de un simple cirujano barbero. Y sonrió de nuevo. Una vez terminó en la cocina salió a la puerta de su casa. Se trataba de una vivienda de una sola planta con techumbre de 174 tejas de barro. El sol bañaba el escalón de la entrada y en él se sentó. Ese día le tocaba acudir de nuevo a casa de don Francisco, y no sabía qué podría ocurrir. —¡Qué pájaros rondan tu linda cabecita!— le gritó una de sus vecinas mientras arrojaba al centro de la calle un balde de aguas sucias. —¡Pájaros, ninguno, María! ¡Realidades! —Anda, anda. Cuéntame tus realidades, niña. La mujer se sentó junto a la chica y le cogió la mano con dulzura. Debía tener la cincuentena de años ya cumplidos y, como ella, se había quedado sola por mor de la peste al perder a su marido y a sus dos hijas. Por eso se solían hacer compañía, como si fueran familia. —¿Te lo cuento? —¿Cómo que si me lo cuentas? ¡Me lo cuentas ahora mismo!— le contestó golpeándole el cogote cariñosamente. Victoria se levantó del escalón huyendo de María y entre sonrisas comenzó a narrarle toda la historia del encuentro con Francisco de Zúñiga, cómo lo ayudó curándole la herida, y como fue a diario a su casa hasta que ésta sanó. —… Y me besó. —¿Te besó? —Sí, María. Me besó. La mujer cambió la expresión de la cara arrugando el ceño, dándole a entender que no le gustaba aquello. —No pongas esa cara. Sólo me besó. No se aprovechó de mí ni nada de eso. Solamente me besó. —¿Y por qué lo hizo? —¿No crees que lo hizo porque le gusto? —Victoria, hija. Esos señores tienen a su disposición cualquier mujer, y mucho más guapas que tú. No te hagas ilusiones, 175 solamente querría aprovecharse de ti— le dijo ignorando las veces que Victoria había estado con hombres cuando le faltó el dinero necesario para sobrevivir. La chica apretó la boca esbozando un gesto de rabia, o de contrariedad, que no pasó desapercibido a María. —No te enfades conmigo. Te quiero como a una hija, como si fueras una de mis queridas niñas, y por eso te digo lo que te digo. —Sin embargo creo que le gusto… y ¿sabes?, no me quedaré quieta viendo cómo se olvida de mí. —¿Y se puede saber qué es lo que vas a hacer? —No lo sé, María, aún no lo sé. —Vaya, vaya. Conozco esa expresión. Es la señal que me indica que te meterás en un lío— dijo levantándose del escalón y dirigiéndose a su hogar—. Espero que no te equivoques. La chica arrugó el ceño y también entró en su casa. Aún quedaban varias horas para acudir a ver a Francisco de Zúñiga. Aun así se lavó a conciencia, se colocó el vestido más nuevo que tenía y cogió el pequeño maletín de su padre, donde guardaba sus herramientas quirúrgicas. Con paso lento se dirigió hacia el centro de la ciudad, queriendo encontrar la manera de aprovechar esa oportunidad que se le presentaba y seguir atrayendo a don Francisco. ¿Quién sabe si el señorito de los Zúñiga se encapricharía con ella? No quería seguir viviendo sola, no quería tener que prostituirse, no quería volver a tener hambre nunca más... y no quería tener miedo cuando escuchara un ruido extraño durante la noche… Mientras cruzaba la plaza de Santa Paula en dirección al barrio de San Román pensó que Francisco era un hombre… y ella solía gustar a los hombres, así que sonrió para sí y recorrió la calle del Sol hasta desembocar en la iglesia de Santa Catalina, y desde allí, por la calle del apóstol Santiago, hasta las cercanías del convento de San Leandro, hasta verse delante del zaguán de 176 la gran casa que los Zúñiga tenían en aquel barrio. Con cierto nerviosismo tocó la campanilla. El criado habitual le abrió y le acompañó hasta el patio, donde aguardó a que la avisaran. —¡Buenas tardes, muchacha!— la saludó alegremente al poco tiempo el propio Francisco. —Buenas nos la de Dios, señor. ¿Cómo os encontráis? —Muy bien, gracias. Ya ni me acordaba de que hoy tenías que venir… La chica recibió aquel comentario con decepción. María tendría razón, pensó, y el beso debió ser un capricho pasajero. En esos momentos Francisco le señaló la escalera, indicándole de esa forma el camino de su dormitorio. Victoria comenzó a subir detrás del alguacil mayor, hasta llegar a la galería superior, observando que por una de las ventanas la miraba con rictus severo el ama de llaves de los Zúñiga. Claro. La verdad es que no era muy adecuado que una muchacha joven entrara a los aposentos del señorito… aunque fuera haciendo las labores de cirujano. —Gracias a ti me encuentro restablecido del todo. La herida no se inflama, no ha supurado, y la cicatriz cada vez me duele menos— le dijo Francisco cuando llegaron a su dormitorio. —Pues… ¡veámosla!— le contestó ella intentando actuar de forma natural, como hacía antes de recibir el beso, cuando sólo lo veía como un buen cliente y nada más. El jefe de los alguaciles de la ciudad se sacó por la cabeza el blusón de lino que usaba, quedándose con el calzón interior, y se tumbó en la cama dócilmente. Entonces Victoria se acercó a él. Como si lo estuviera viendo por primera vez se fijó en sus músculos pectorales, en su torso lleno de vello, lo justo para darle un atractivo aspecto varonil, en su abdomen exento de grasas… 177 —¿Cómo ves la herida?—le preguntó entonces Francisco. La chica reaccionó saliendo de su ensimismamiento con cierto nerviosismo. —Estupenda, señor. —Ya es hora que me llames por mi nombre, Victoria. —¿Por vuestro nombre? —Claro, Francisco. Me llamo Francisco— le respondió incorporándose sobre el codo izquierdo. —Claro… claro— se dijo mientras sacaba de su maletín una pequeña pinza de cobre. El alguacil mayor se recostó de nuevo mientras Victoria manipulaba la herida. —Levantaré esta pequeña costra. Me parece que ha quedado debajo un poco de hilo… señor, digo Francisco. Después untó la cicatriz con ungüento hecho a base de raíz de lirios hervida, un conocido antiséptico, secándola con cuidado y delicadeza. Entonces ocurrió. Francisco le cogió la mano. Victoria la notó muy caliente, y le apretaba con decisión. Muy sorprendida no supo qué hacer, aunque se fijó en sus ojos, sintiendo su cálida mirada llena de deseo. Y un cosquilleo desconocido le embargó todo su ser, llenando sus mejillas de un rubor caliente e inesperado. —Ven, muchacha, ven. Victoria se tumbó a su lado sin dejar de mirarle a los ojos, hipnotizada por su mirada, dejándose arrastrar con docilidad. Y si demorarse un momento más Francisco le soltó los lazos que sujetaban su vestido a la altura de los hombros, bajándolo con delicadeza. Durante unos instantes estuvo contemplando sus voluminosos y apetecibles pechos, hasta acariciarlos con delicadeza y ternura. Ella entornó los párpados y sintió cómo 178 las manos del alguacil mayor los recorrían, rozándolos con suavidad mientras se erizaban todos los vellos de su piel y notaba cómo sus pezones se endurecían hasta casi dolerle. Él se dio cuenta y los besó, apreciando ella la caliente humedad de sus labios como un intenso y placentero calambrazo. Después la tumbó sobre la cama, besándola con pasión, con cierta rabia, ya sin poder detener el tremendo deseo que Victoria había desatado en él, terminando de desnudarla y poseyéndola con una inusitada pasión. 179 27 C uando Fernán Martínez llegó a la puerta del despacho del alguacil mayor salía de él Abraham Hervás. El mayordomo del Consejo Municipal encontró al viejo médico seco, macilento e incluso más encorvado. Su trabajo en el hospital debía estar consumiéndolo, pensó al tiempo que entraba en la oficina. —Adelante, Fernán. —Buenos días. Me alegro de verte reincorporado al trabajo. —¡Y qué remedio! Pero siéntate, siéntate. —¿Qué cuenta el viejo Abraham?— le preguntó acomodándose en el sillón que había delante de la mesa de Francisco. —Sólo desastres. Muchos médicos han muerto y otros han desaparecido, probablemente huido de la ciudad a pesar de la cuarentena. Apenas quedan cirujanos en el hospital que puedan sajar las bubas o hacer las sangrías. Un desastre. Y encima, desde hace unos días, se están admitiendo de forma excepcional, enfermos de los barrios extramuros, donde la peste los está despoblando. Y cada vez ingresan más contagiados sin bubones, con la enfermedad que Hervás llama variante pulmonar, la más contagiosa, así que está utilizando mascarillas de tela impregnadas en vinagre para los enfermeros y médicos... Pero deja la peste para los físicos y vayamos a lo nuestro. ¿Tienes la lista? 180 Fernán se pasó la mano por la frente intentando no verse afectado por el miedo ante el desastre que estaba sufriendo la ciudad y abrió la carpeta que llevaba en la mano. —El mayordomazgo de Sevilla nunca falla. Claro que tengo la lista del último alarde. Yo mismo la confeccioné. Fue un alarde ordinario y se realizó a primeros de marzo, algunas semanas antes de tu llegada. Se desarrolló, como siempre, en el Campo de Tablada. Muy de mañana salieron de la ciudad todos los veinticuatros del Concejo seguidos del alcalde mayor, que llevaba el pendón de la ciudad por estar fallecido el alguacil mayor, el pobre don Juan. Los seguían los atabales, las trompetas y los alguaciles de espada. Mira, ese día concurrieron a la revista de las armas ciento cuarenta y dos caballeros vasallos reales, manteniendo entre todos cuatrocientos sesenta y un hombres de lanzas. El primero fue como siempre don Pedro Ponce de León, que llevó sesenta y una lanzas, después nuestro amigo don Álvar, con cuarenta y tres y después tu padre, con quince. Las fuerzas de la ciudad se completaron con novecientos sesenta y tres caballeros de cuantía, mil doscientos setenta y seis ballesteros y tres mil setecientos veinte lanceros, que sumados a los vasallos reales hacen un total de seis mil quinientos sesenta y tres hombres. Aún así, no concurrieron ciento veinte y tres dándose cuenta de sus nombres a los jurados de sus collaciones para el correspondiente apremio de excusa justificada. —¿Y qué sanción le corresponde a los que no la tengan? —Pues, mira. Aquí está: Cincuenta maravedíes a los caballeros, treinta a los ballesteros y veinte a los lanceros. —Estoy sorprendido de cómo llevas la lista de los alardes, Fernán. Pero, ¿sería posible conocer de qué caballero es capitán un tal Martínez de Sosa? Fue el nombre que el viejo guarda de la Puerta de Carmona me dio. Al parecer fue el que sobornó a su hijo, el último portero. Es posible que su señor sea el instigador del fraude de las alcabalas del vino. 181 —Ya entiendo, pero eso es más difícil, porque cada vasallo real puede tener más de un capitán, y como te he dicho hay más de ciento cuarenta vasallos… Además no siempre se repiten y puede ser que en cada alarde sean diferentes capitanes. El antiguo portero no te dijo de qué collación era, ¿verdad? —No. Quizás debí tirarle más de la lengua…, pero temí que me reconociera él o los que nos rodeaban. —La lista nominativa de los seis mil y pico hombres no la tengo, porque se confeccionan por collaciones. Son los jurados de cada una los que la realizan. Y sabes que hay al menos quince collaciones. —Ya veo la dificultad, Fernán… ¿Crees que si le pregunto al capitán de mi padre podría saber quién es ese tal Martínez de Sosa? —Es posible, entre ellos se deben conocer… pero el último capitán que comandó los hombres de tu padre falleció no hace mucho, apestado. Francisco apretó los labios en un gesto de contrariedad y guardó silencio. —¿Averiguaste algo de los Fieles Ejecutores?— le preguntó pasados unos segundos. —Pues sí, Francisco. Los dos veinticuatros son reconocidos partidarios de los Guzmanes. El jurado, a pesar de ser nombrado por el rey, es primo del presidente del Concejo… y los dos ciudadanos… pues, uno es empleado de don Álvar y el otro, su cuñado. —¡Vaya! Qué casualidad, ¿verdad? —Eso mismo digo yo… —De acuerdo. Eso es todo, Fernán. 182 28 E ra temprano y ya hacía calor. Isabela volvía de comprar alimentos caminando por una de las calles más estrechas del barrio. Le dolía la cabeza y estaba cansada. El asa de la bolsa donde llevaba las pocas verduras frescas, el aceite, el tocino, las legumbres y la harina que había encontrado en uno de los almacenes donde el Cabildo de la ciudad vendía los alimentos de primera necesidad, se le clavaba en la mano lastimándola. Así que se detuvo dejando la bolsa en el suelo. Sofocada sacó un pañuelo de la manga de la blusa, y cuando se secaba el sudor que le mojaba la frente, se fijó en un niño pequeño que lloraba en la puerta de una casa. Lo reconoció enseguida. Se trataba del hijo de Clara, la costurera amiga de la infancia con la que tantas veces había jugado de pequeña y a la que con cierta frecuencia ayudaba a terminar de remendar vestidos o sayas para sacarse algún dinero extra. —Benjamín, cariño, ¿qué haces en la calle tú solo? —Es mi madre… ¡Es mi madre! —¿Tu madre? ¿Qué le pasa?— le preguntó mientras soltaba la bolsa y entraba en el hogar. Isabela encontró a la mujer acostada en la cama. Estaba congestionada, muy demacrada y postrada sin moverse. —¿Isabela? ¿Eres tú?— dijo abriendo muchos los ojos al verla entrar, incorporándose con trabajo 183 La esposa de Diego se quedó paralizada detenida en el dintel de la puerta. Clara estaba enferma. Podía ser… la peste. ¡La peste! Asustada fue incapaz de moverse de donde estaba. —¡Isabela! ¡Isabela!— la llamó su amiga con voz débil— Isabela, ayúdame. Sin embargo ella se giró y salió de nuevo a la calle. Temblaba de los pies a la cabeza y dos lagrimones le recorrían las mejillas. Su amiga la seguía llamando desde el interior con un lastimero quejido. —Isabela, mi hijo… Era Clara, su amiga, con la que tantas veces había reído, la que la ayudó incluso prestándole dinero cuando nació Miguelito y a Diego aún no le habían pagado el sueldo… Y le pedía ayuda. Su hijo estaba en la calle, y no había más adultos en la casa. Entonces se volvió, cogió al niño de la mano y entró. Con pasos decididos se acercó a Clara. —¿Qué te pasa? —Isabela, tengo sed, mucha sed. Dame agua. ¡Me abraso por dentro! Ella tomó un jarrillo de la cocina, lo llenó de la cántara del agua y se lo acercó a los labios. Sin querer rozó sus mejillas notándolas ardiendo. —Gracias, amiga. Joaquín ha ido a buscar ayuda, pero no llega…—le dijo tras dar dos grandes tragos de agua. —Yo me quedaré contigo, Clara, no te preocupes, querida. —¿Dónde está el niño? —Está aquí, y está bien. —Me duele mucho la cabeza, mucho, Isabela, me duele mucho. 184 Clara giró la cara entonces y vomitó de forma brusca, proyectando el contenido sanguinolento de su estómago sobre la cama, manchando la mano derecha de Isabela que tenía apoyada a su lado. Después siguió con arcadas y espasmos, hasta que se dejó caer pálida y sudorosa. —Ya pasó, Clara, ya pasó— la intentó tranquilizar sin saber muy bien qué hacer. Entonces la incorporó y la sentó en la cama mientras retiraba las sábanas sucias. Sin saber dónde guardaría unas limpias acabó tumbándola de nuevo sobre el colchón, un saco de lino lleno de lana de oveja. Después se acercó a la tina de agua, vertió un poco sobre un aguamanil y se lavó a conciencia los restos del vómito de su mano. Estaba temblando. ¿Se habría contagiado?, pensó aterrorizada. —Gracias, Isabela, gracias…— le contestó la enferma con voz débil. En esos momentos se abrió la puerta entrando en el hogar el marido de Clara. Lo acompañaba un enfermero del hospital de San Cosme y San Damián. Isabela se retiró y se quedó cerca de la cama. El hijo de su amiga le cogió la mano sollozando, asustado al ver a su madre en ese estado. —No te preocupes, Benjamín. Mamá se pondrá bien. Ya verás cómo se cura. Durante unos minutos el sanitario exploró a la enferma. Después se retiró y habló a Joaquín casi susurrando: —No merece la pena que se traslade al hospital… Que se quede en casa… Después avisad a los frailes de San Francisco— dijo con palabras graves. Joaquín apretó los puños y asintió con la cabeza mientras el enfermero abandonaba el hogar. 185 Isabela no comprendió lo que aquellas palabras significaban, suponiendo que su amiga estaba mejor de lo que ella creía y por eso podía estar en casa… pero lo de los frailes la desconcertó. Entonces Joaquín la miró y rompió a llorar abrazándose a ella. —Vete, Isabela. Será mejor. Yo la acompañaré hasta el final. Entonces se dio cuenta. ¡Estaba desahuciada! Isabela salió a la calle y corrió y corrió aterrorizada sin saber donde esconderse, donde ir para escapar de aquel horror. 186 29 E ra una plácida tarde de mayo y a pesar que las temperaturas habían subido bastante en los últimos días, el arzobispo de Mena notó un extraño escalofrío. Se acababa de levantar de la siesta y aun así se encontraba cansado, muy cansado. Sentado en el butacón del aposento miraba por la ventana mientras sorbía con desgana la infusión que merendaba todas las tardes después de dormir. Una brisa cálida golpeaba los olivos que crecían junto a su ventana, donde brotaban con todo su vigor primaveral cientos de florecillas verdosas. Junto al tazón de la tisana un bollito de leche espolvoreado con azúcar aguardaba a que el arzobispo de Sevilla lo tomara. Pero no tenía hambre. Solamente notaba como si alfileres le pincharan los muslos y la espalda, como si toda su vieja musculatura estuviera inundada de cristalitos de hielo que le trasmitían toda su frialdad. Se levantó y se echó por los hombros la manta de la cama, y se dijo que no podía pasar más tiempo encerrado en el dormitorio. Ya llevaba dos semanas en su retiro de Cantillana, cuidado por su secretario y por el matrimonio que atendía el caserío heredado de sus padres, y hacía tres días que había empezado a padecer episodios febriles. Un catarro primaveral, se había dicho, permaneciendo encerrado en la casa desde entonces. Por 187 eso, a pesar del frío que tenía, pensó que caminar un poco le vendría bien. Abandonó el caserío por la puerta de la cocina, y se dirigió al olivar que veía desde su ventana con pasos lentos pero decididos. Una bandada de estorninos pasaron sobre él chillando estruendosamente buscando la arboleda. Gonzalo se estremeció sobresaltado ante el inesperado jolgorio, pero se sobrepuso a la sorpresa y siguió caminando, adentrándose entre aquellos centenarios árboles sin rumbo fijo. Al cabo de un buen rato detuvo sus pasos y apoyó la espalda en uno de los olivos mirando al horizonte. La colina donde estaba situada la casa descendía suavemente rodeada de campos de cultivo donde el trigo comenzaba a amarillear. Allí estuvo no supo cuánto tiempo, sintiendo la suave brisa del atardecer rozándole la cara con osadía… hasta que empezó a notar un nudo en la garganta. Y supo que era de nuevo el pesar que lo martirizaba intermitentemente desde que llegara a Cantillana, que era la vergüenza por haber abandonado a su pueblo en plena epidemia de peste, que era la culpa por haber huido presa del miedo. Y también era un remordimiento antiguo que seguía teniendo en lo más profundo de su ser por no haber denunciado la corrupción que había abundado a su alrededor. Y además era el frío que sentía, que le calaba hasta los huesos de forma cruel. El viejo prelado se arrebujó en la manta y se fijó que el sol se estaba acercando al horizonte con rapidez. Gonzalo cerró los ojos. Entonces fue cuando se percató de que apenas podía respirar. Ya desde por la mañana estaba notando que cuando el aire salía de su pecho emitía un desagradable silbido. Pero ahora necesitaba hacer un gran esfuerzo para llenar los pulmones. No podía ser nada grave, pensó. Al escapar de Sevilla dejó atrás el riesgo de contagiarse de la peste, y vivir en el campo era saludable. 188 Entonces aspiró con fuerza el aire que llegaba de la campiña, queriendo llenar sus pulmones de los olores a trigo y a romero que traía la brisa. Pero lo único que consiguió fue provocarse una violenta crisis de tos. Durante unos minutos no pudo dejar de toser, y cada vez que lo hacía sentía una puñalada agudísima en su costado derecho. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo le dolía! Debía parar de toser, se dijo… Pero le era imposible detenerse, y la tos siguió apareciendo con insistencia lacerándole el costado sin misericordia. Incluso llegó a apoyarse contra el tronco del olivo, y cada vez que le venía la tos empujaba intentando que el cimbronazo que daba le doliera menos. Aunque lo peor seguía siendo el frío. El sol se había puesto y el aire que llegaba se había transformado en un viento helado y desapacible. Tenía que regresar a la casa. Con la mano apoyada en el costado comenzó a andar hacía el cortijo… pero los olivos impedían que viera la edificación. ¿Hacia dónde debía dirigirse? Y caminó buscando la encalada pared del caserío sin darse cuenta que cada vez se alejaba más. Helado por el frío, mortificado por el dolor pleural que la neumonía provocada por la peste, que llevaba ya en la sangre desde antes de salir de Sevilla, le había producido, y cegado por el miedo más irracional al sentirse perdido y debilitado, Gonzalo de Mena introdujo un pie en la boca de una pequeña madriguera que el destino había colocado delante suya, y cayó de bruces al suelo. La colina descendía en aquel lugar hacia un riachuelo seco que bordeaba el olivar. Y hasta su cauce rodó el arzobispo de Sevilla aterrorizado ante lo que ya identificó como su inminente final, el castigo que el Ser Supremo le enviaba por su cobardía y su debilidad ante la corrupción. 189 Allí caído, en la más absoluta soledad, con la mejilla derecha apoyada sobre la tierra por donde corría saltarina el agua de las lluvias de otoño, abrió los ojos sintiendo que la vida se le iba. Una minúscula hormiga apareció entonces ante él. Se diría que esperaba su muerte para darse un festín con su ajada carne. En esos momentos se acordó de la fabulosa catedral que el deán quería construir... y supo que le hubiera encantado ser enterrado en un lugar de tan formidable belleza... Y una única lágrima afloró de entre sus parpados antes de que se le cerraran definitivamente. 190 30 I sabela había terminado de dar de comer a su bebé y lo soltó en la cuna mientras le cantaba su cancioncilla preferida: —Una dola, tela catola, quina quinete, estaba la reina en su gabinete, vino Gil con un candil, candilín candilón, cuenta las veinte ¡¡que las veinte… son!! El bebé sonrió tras la carantoña con que Isabela finalizó la canción reconfortado por la melodiosa rima y la dulce voz de su madre, que lo tapó con la vieja mantita que su suegra le regalara el día de su nacimiento. Según le dijo entonces era la misma con la que había abrigado a Diego infinidad de veces cuando éste era pequeño. Con ternura lo besó en la frente y finalmente se acostó en la cama. Después se quedó muy quieta, pensativa, mirando la techumbre asaltada por un terrible e incontrolable miedo. ¿Por qué ellos serían diferentes y no caerían enfermos? No se le quitaba de la cabeza la posibilidad de perder a su pequeño Miguel, o a Diego. Incluso no dejaba de pensar en su propia muerte, en desaparecer para siempre… en dejar de existir, y aunque los clérigos le habían hablado muchas veces de la otra vida, del Juicio Final y de la Resurrección de los Muertos, pues… no estaba muy segura de que todo aquello fuera verdad. Entonces entró Diego. Al verla en ese estado arrugó el ceño muy preocupado. Ya estaba otra vez igual. Le ocurría lo mismo desde que volviera de casa de su amiga Clara, desde que presenciara la terrible enfermedad haciendo presa en ella y conociera que en menos 191 de veinticuatro horas se llenó de las fatídicas manchas negras y murió de forma fulminante. Desde entonces tenía periodos en los que lloraba continuamente y momentos en los que se quedaba callada, ausente, con la mirada fija, como en esos instantes. —No puedes seguir así, cariño. Ella lo miró de reojo manifestándole sin palabras el terrible temor que sentía. Diego se quitó el jubón y se puso los calzones de dormir, recostándose con la espalda apoyada en el cabecero junto a ella. —No lo puedo evitar— le dijo al fin—. Cada vez que cierro los ojos veo a Clara postrada en la cama… vomitando. ¡Nos puede ocurrir lo mismo cualquier día! ¿Por qué nosotros íbamos a ser diferentes a los demás? Instintivamente se pasó los dedos por el lugar de la mano donde su amiga le había manchado con el contenido de su estómago. —Pues porque tenemos suerte. ¿Te acuerdas cuando nos tocó el cerdo en la rifa de la feria el año pasado? ¿Y cuando se hundió el techo del dormitorio sobre la cama al poco de levantarnos? —Tonto. No lo digo en broma. —Anda, ni yo. Tuvimos suerte cuando nos casamos, y cuando tuvimos al niño sano. Acuérdate que temías que naciera enfermo... Y cuando me contrataron en la cuadrilla del alarife Vidal. Tuvimos suerte cuando la inundación anegó el barrio y se quedó a las puertas de nuestra casa y cuando la plaga de pulgas asoló la calle menos nuestro hogar. ¡Tenemos suerte, Isabela! ¡No enfermaremos! Sobreviviremos a la epidemia. Ya verás. —¿Tú crees? —Claro que sí, cariño. Ella lo abrazó entonces, queriendo creerlo, pensando en el futuro, siempre junto a él. 192 —Hace unos días estuve con Charles mientras dibujaba la traza de la catedral. Me enseñó mucho. La verdad es que me da mucha pena. Está tan solo en una ciudad extraña, sin familia, sin amigos…— le dijo queriendo cambiar de tema. Isabela acostó la cabeza en el pecho de Diego y le acarició el abundante vello que allí le crecía. —Pero no le será demasiado difícil rehacer su vida. Es inteligente, trabajador, y apuesto. Cualquier chica estaría encantada de hacerlo su esposo— le respondió ella apartando de su mente a Clara. —¿En serio? —Claro. Diego permaneció pensativo, en silencio, unos momentos. —¡Ojalá sea así! Me gustaría que quisiera quedarse en Sevilla. Tiene tanto que enseñarme. Podríamos formar una cuadrilla de canteros. Y aunque hay pocas obras de piedras en Sevilla, hay muchas iglesias antiguas que poder reparar. Cuando pase la epidemia podríamos traer piedras de fuera y dedicarnos a ello. Isabela seguía acariciando el torso de su marido. —Olvídate de Charles ahora— le dijo besándolo en los labios con ternura. Por unos momentos se sintió afortunada, dichosa, fuerte. La sola presencia de Diego la había tranquilizado. Su voz, su olor, el tacto de su piel la habían reconfortado de tal manera que sintió que el miedo a la muerte habían desaparecido y que su lugar había sido ocupado por unas tremendas ganas de vivir, por un profundo deseo hacía su marido. Debía aprovechar cada minuto de cada día y debía disfrutar de los suyos con toda la intensidad que le fuera posible. Y sintió la necesidad de abrazar a Diego. 193 Desde el nacimiento de Miguelito no habían vuelto a hacer el amor. Al principio por las molestias propias del parto y después por el agotamiento y el trabajo que le daba el bebé. Por eso Isabela abrazaba a Diego dejándose llevar por un deseo largamente reprimidos, por una fogosidad semejante a los primeros días tras la boda. Y sonrió al pensar que casarse con él fue lo mejor que había hecho en su vida. Tras el abrazo Diego le cogió la mano derecha y se llevó su palma a los labios, sintiendo su familiar y cálido olor y cómo un ardor repentino le invadía las ingles. Entonces la besó en la boca, queriendo beber su húmedo interior y paladear sus jugosos labios y su suave lengua. Al mismo tiempo su mano derecha se introdujo bajo el camisón de la muchacha, acariciando la sedosa entrepierna hasta llegar a su montecillo velloso. Ella lo imitó y le acarició las nalgas y el muslo. Entre risas se detuvieron un instante y ambos se despojaran de sus ropas de dormir. Después Isabela se subió a horcajadas sobre su esposo. Diego sonrió sabedor de cuánto le gustaba esa postura, donde ella marcaba los tiempos y el ritmo y él podía disfrutar de la vista del escultural cuerpo de la muchacha, que ya comenzaba a moverse sobre él presionando su pubis contra el suyo en un rítmico vaivén, que la fue llenando del intenso placer que su marido le provocaba introducido en lo más profundo de sus entrañas. Y cuando más enardecida estaba, Isabela pudo darse cuenta que a través de la entreabierta puerta del dormitorio ¡Charles los observaba escondido entre la penumbra! Instintivamente se detuvo e hizo ademán de taparse los pechos con los brazos... Pero algo en su interior la impulsó a continuar balanceándose sobre su marido, dándose cuenta de que él no podía saber que estaban siendo observados al estar tumbado de espaldas a la puerta. Así que prosiguió en busca del ansiado instante. Y cuando notó que éste se aproximaba apoyó las manos en los hombros de Diego y se inclinó hacia delante, arqueándose en un contor194 sionado escorzo intentando acaparar el máximo goce posible. Hasta que el esperado clímax llegó… y ascendió desde el pubis, donde se había originado, hasta estallarle en la cara, provocándole tal estremecimiento que todos los vellos de su piel se erizaron al mismo tiempo. En esos instantes levantó la vista y buscó la mirada de Charles. Y sintió más placer que nunca, dejando escapar un débil gemido desde el fondo de la garganta mientras su cuerpo temblaba sutilmente. Después se tumbó al lado de Diego, exhausta pero satisfecha, estirando las piernas notando el cosquilleo de la relajación dominando su musculatura. Durante unos minutos se dejó llevar por la placentera laxitud que la había invadido, aunque enseguida su ceño se arrugó. ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué había permitido a Charles observarla sin descubrirlo? Además… ¿le había gustado? Muy confusa se giró apoyándose sobre el costado y adquirió la posición fetal, agarrándose las piernas con los brazos queriendo entender qué sentía por el francés. 195 31 C harles no había podido evitarlo. Tras alejarse de la puerta del dormitorio de su amigo, se había tumbado en la cama escandalizado por lo que acababa de hacer: ¡Había estado espiando a Diego mientras hacía el amor con su mujer! Solamente se acercó a la habitación de la pareja picado por la curiosidad, al escuchar mencionar su nombre entre los susurros que estaba acostumbrado a oír cuando en el hogar todos se acostaban. Esta vez la intriga por saber qué estarían hablando de él lo dominó, y sentado en el sillón que había junto a la puerta del dormitorio, echó un vistazo a través de la rendija que quedaba abierta, seguro de que la oscuridad lo ocultaría de ser descubierto. Pero nunca imaginó que los esposos acabaran haciendo el amor. Instintivamente apartó la vista cuando Isabela besó a Diego, pero la intensa atracción que sentía por la chica le obligó a volver a mirar, quedándose anonadado al ver cómo Isabela se desprendía de su ropa y se quedaba desnuda ante él. Entonces ya no pudo apartar la vista. Con los ojos cerrados rememoró el escultural cuerpo de Isabela, sus contorsiones, sus movimientos rítmicos... cómo se inundó de placer y éste la dominó... Y desde luego su mirada, la sensual mirada que le dedicó mientras su cuerpo se retorcía de goce. 196 Pero lo que más le intrigó fue tener la seguridad de que ella lo había descubierto y no había hecho nada para impedirlo. Apabullado al no entender los motivos por los que habría actuado así se levantó y se puso a dar vueltas por la habitación. En el dormitorio de Diego ya habían apagado la vela, así que supuso que ambos dormían. Instintivamente encendió la que había sobre la mesa y volvió a sus dibujos de nuevo, queriendo buscar en el plano de la catedral el bálsamo que le hiciera olvidar la obsesión en la que se había convertido Isabela. Había llegado al punto de tener que localizar sobre la planta de la catedral el lugar donde irían las puertas, algo de suma importancia, según recordaba haber oído decir a Melesme infinidad de veces, rememorando cuando éste le explicara el simbolismo de las portadas de las catedrales, el lugar por donde se penetraba en el Templo de Dios. ¿Dónde ubicarlas?, se dijo volviendo la mirada al plano. La puerta principal debía estar en los pies, justo donde finalizaba la nave mayor. Y allí señaló con unas barras verticales que cortaban la línea de fachada su primera puerta. Él sabía que las principales catedrales del norte de Castilla tenían dividían sus fachadas en tres cuerpos horizontales y tres secciones verticales con triples pórticos, que abrían sus puertas a las tres naves que solían tener, pero como su catedral tenía cinco naves ¿debería tener cinco pórticos? Por un momento cerró los ojos y le pareció una apabullante exageración cinco portadas tan juntas. —No, no. Tendrá tres, como todas— se dijo en voz alta, y dibujó una puerta más pequeña a cada lado de la principal, a la altura de las naves colaterales. Y tal como marcó el lugar de las puertas en los pies de la catedral la mano se le fue hacia los lugares equivalentes en el muro de la cabecera, señalando allí otras dos puertas. Charles tomó el pergamino entre las manos y lo levantó extrañado de aquella ocurrencia. 197 —Dos puertas en la cabecera. ¡Vaya extravagancia! ¿Qué catedral que se precie sustituye la girola por puertas en el muro de la cabecera?— se dijo sonriendo. Aún así dejó allí las marcas y dirigió el carboncillo a los hastíales de las naves del crucero, dibujando también una puerta en cada lado. Serían las portadas norte y sur, pensó. Entonces cayó en la cuenta de que había dibujado siete puertas, y se acordó del simbolismo del siete que tantas veces había oído en la logia de la seo de Barcelona. Siete eran los días de la semana y siete los días de cada ciclo lunar. Siete eran las peticiones del Padrenuestro y siete los orificios de la cabeza por los que penetra en el templo interior de cada persona todo lo que nos rodea... Y siete serían las puertas que tendría su catedral. Finalmente el templo que estaba proyectando sí tendría cinco pórticos, tres en los pies y dos en la cabecera. Incluso imaginó por un momento la sensación experimentada por cualquiera que entrara por una de las portadas laterales de la fachada principal y mirara hacia el fondo, encontrándose al final con la otra puerta, sintiendo que la impresión de profundidad y luminosidad sería fabulosa. Durante un buen rato estuvo mirando su dibujo, volviendo de nuevo a sonreír. ¡Le encantaba! Incluso se dio cuenta de que al tener su catedral cinco naves la girola no era necesaria, porque las naves laterales hacían la función de pasillo por donde bordear el altar mayor, que eso era para lo que servía una girola. ¡El altar mayor! Debía situarlo, buscar el punto adecuado para su ubicación. Así que tomó su regla y el carboncillo y buscó la ubicación más armoniosa y adecuada posible. Si trazaba una línea recta desde el centro de cada puerta de las naves del crucero hasta las puertas del lado opuesto de la cabecera, estas se cruzaban en un punto determinado de la nave 198 mayor, punto que era el vértice de un triángulo cuya base era la línea que unía las dos puertas del crucero, y que dio en llamar punto alfa. Repitió la operación en la otra mitad de la catedral, uniendo las puertas del crucero con las dos laterales de los pies del lado opuesto, localizando el otro punto en esa mitad, al que llamó beta. Entonces trazó una larga línea desde el punto beta hasta las puertas de la cabecera, obteniendo de esa forma… ¡un perfecto pentateuco en el centro del templo! —¡Magnífico! ¡Aquí está la pentada de mi catedral! El símbolo de la perfección de los antiguos griegos. El pentágono dibujado había limitado el espacio sagrado, el Santa Sanctórum del templo, donde iría ubicado el altar mayor y el sagrario. Echado hacia atrás contempló las líneas que había trazado, sonriendo para sí satisfecho con el trabajo. Y para que el pentágono resaltara los repintó presionando con fuerza el carboncillo. Por último, situó la capilla real donde el deán les había indicado el primer día que se entrevistaron con él, en la cabecera, en el centro del muro, entre las dos portadas, donde solían ubicarse las girolas que su catedral no iba a necesitar. Entonces se dio cuenta de que se había olvidado por completo de Isabela, que su mente de había sosegado, y que era un exagerado al sentirse tan culpable ante la atracción que sentía por la esposa de su amigo, atracción natural al tratarse de una mujer hermosa, pero nada más. Así que guardó el pergamino enrollándolo e introduciéndolo en un tubo de cuero, apagó la vela y se acostó satisfecho. ¡Cuánto daría por ver edificada aquella fabulosa catedral!, pensó mientras entraba en una placentera duermevela. 199 32 L a noche avanzaba camino de la total oscuridad. Esta vez Francisco llegó a la cantina de la Puerta de Carmona embozado en una gran capa. Desde que sufriera el asalto intentaba pasar desapercibido por las calles, y, además, no quería dejarse ver entrando allí de nuevo. Su idea era volver a interrogar al guarda y averiguar más datos sobre el capitán Martínez de Sosa, saber a quién servía o de qué barrio era… El local estaba medio vacío cuando él entró. Un par de ancianos bebía en una de las mesas situadas al fondo mientras una chica barría entre los veladores los desperdicios acumulados en el suelo durante todo el día y un hombrecillo, que le pareció genovés, se apoyaba en la barra con la mirada perdida. Pero ni rastro de Carmelo. Contrariado se acercó al camarero. —Soy amigo de Carmelo, el viejo portero… —¡Vaya! Vos. A Francisco no le gustó nada el tono empleado, y menos aun cómo le había cambiado la cara cuando lo había reconocido. —Sí, yo. ¿Qué ocurre?— le preguntó con autoridad. —No. Nada, nada. No sé donde está Carmelo. El alguacil mayor miró a los presentes. El genovés se había sentado en una mesa y miraba las caderas de la muchacha, que 200 parecía abstraída en hacer montoncitos con la basura y el serrín que antes había esparcido en diferentes lugares del local. Los viejos parecían dormitar. Entonces cogió por la solapa de la camisa al cantinero y se lo acercó a la cara hablándole en voz baja: —¿Qué sabes de Carmelo? —Señor, yo… el viejo murió la misma noche que estuvisteis conversando con él. —¿Murió? ¿Tenía la peste? —No, no. Le cortaron el cuello al salir de aquí— añadió medio susurrando—. Ahí mismo. En mi puerta. —¿Cómo? ¿Lo asesinaron? —Sí, señor. Francisco soltó al tabernero y bajó la cabeza queriendo asimilar la noticia. —Todos pensamos que habíais sido vos, que lo esperasteis a la salida del local… pero si habéis vuelto y preguntado por él… no debéis haber sido. —Claro que no, idiota, claro que no… Dame un vaso de vino, anda… —Ahora mismo, señor. ¿Carmelo era de verdad vuestro amigo?— le preguntó al verlo tan afectado por la noticia de la muerte del antiguo portero. —Eso ya no te importa. ¿Sabes dónde vivía? —Ha vivido siempre en el cuartucho de la puerta junto a su esposa. No sé dónde se fue cuando se jubiló— le respondió mientras le servía el vino. Francisco bebió de un trago el contenido del vaso, lo pagó y abandonó la cantina ofuscado ante aquella contrariedad. ¡Era un verdadero estúpido! ¡Cómo había podido dejar escapar la ocasión de haber averiguado algo más sobre aquel capitán! Y… ¿quién habría matado al viejo Carmelo? ¿Alguien que los vio hablando? 201 Entonces se fijó que el carro de mudanza estaba de nuevo ante la vivienda del portero. En esos momentos dos muchachos sacaban lo que le pareció el armazón de una vieja cama, que metieron en la carreta con mucho esfuerzo, colocándola junto a una gran cómoda y un espejo a juego. Después cerraron la puerta de la vivienda y ágiles se montaron en el pescante azuzando a la cabalgadura. El alguacil mayor dejó que se alejaran un poco y también montó en su caballo, siguiéndolos a corta distancia extrañado ante su actitud a aquellas horas de la noche. El carromato tomó por la calle conocida por Muro de los Navarros hasta llegar a la calle Santiago el Viejo, una larga arteria llena de corrales de vecinos y casas de hospedaje. Enseguida llegaron a la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, ubicada en el lugar que ocupara una de las antiguas puertas de la cerca romana. Allí detuvieron la marcha. Francisco también detuvo su cabalgadura apartándose de un farol encendido intentando no ser visto. Tras unos momentos de dudas, los ganapanes arrearon a la potranca y bordearon la iglesia por su costado norte dejando a su derecha una cruz de hierro erigida sobre un pedestal de mampostería y a su izquierda el antiguo alminar reconvertido en campanario, y cruzaron la plaza ubicada al otro lado. Francisco los seguía a una prudente distancia empeñado en averiguar adónde llevarían los objetos robados de la vivienda del portero, siguiéndolos cuando se introdujeron por la calle Gerona. El cementerio de la iglesia de San Juan Evangelista, presidido por una gran palmera, quedó a su derecha mientras proseguían en dirección al barrio de San Martín. Después de cruzar por entre sus abigarradas calles, por fin llegaron a la gran explanada que se extendía junto a la Laguna de la Feria, y que bordearon en su totalidad dirigiéndose a un grupo de casas construidas con adobe y cañas sobre el lienzo de la muralla. Allí detuvieron el carromato al tiempo que una mujer salía de una de ellas. Francisco dirigió la cabalgadura hacia unos 202 álamos que crecían cerca de la orilla, desmontó, la amarró a un tronco y se dirigió hacia la casa intentando no ser visto. —¡Ha sido fácil, tía! ¡Aun estaba la misma cerradura!— oyó decir al cargador más joven oculto en la penumbra —Dejadlos dentro. Es lo único de valor que mi hijo obtuvo del Concejo. Era un contradiós que se quedara en la portería. Se trataba de una anciana de gruesas piernas, barriga prominente y cabello despeinado. En su cara, redonda y mofletuda, resaltaban unos desmesurados ojos saltones y una abotargada nariz sobre unos labios orlados por un evidente vello oscuro. Los muchachos entraron en la casa portando la cama seguidos por la vieja mujer, que Francisco dedujo era la esposa de Carmelo. Debía haber mandado robar el dormitorio de la estancia del portero. Durante unos segundos no supo qué hacer. Esa mujer podía saber quién era el capitán de las milicias que Carmelo nombró. Pero si la interrogaba se descubriría interesado en ese asunto... cosa que no le convenía. Los porteadores volvieron a salir, descargaron la cómoda y volvieron a entrar. Por tercera vez salieron, metiendo en la casa de la viuda de Carmelo, al fin, el espejo robado. —¡Adiós, tía!— se despidieron los muchachos una vez que acabaron el trasiego besando a la anciana. Después montaron en el carro y abandonaron el lugar. Entonces Francisco se decidió. —¡Alto!— le espetó cuando la carreta se había alejado lo suficiente, apareciendo de súbito ante ella. —¡Por todos los demonios del infierno! ¿Quién sois?— le preguntó la anciana sorprendida ante su aparición. —Soy el alguacil jefe encargado de las puertas de Sevilla— le mintió intentando amedrentarla. 203 A la pobre mujer se le cambió el color de la cara, incluso entornó la portezuela de su casa intentando que no se viera desde fuera los muebles robados en la portería. —No hace falta que los ocultes, vengo siguiendo a tus sobrinos desde la Puerta de Carmona, de donde han robado el dormitorio con el que el Concejo la dota… y que tienes ahora en tu casa. —Yo… yo… me he visto obligado a ello, señoría. Estoy sola y arruinada. Primero murió mi hijo y hace poco mi marido. Por favor, señor, no me denunciéis— le rogó la anciana uniendo las manos en señal de súplica al verse descubierta. —Carmelo, tu marido, ya robó bastante al Concejo, y después tu hijo. ¿No crees que ya es suficiente? —¿Mi marido? Si era un trozo de pan. Jamás osaría robar nada, señoría. Carmelo era demasiado tonto— añadió bajando la voz, como para sí. —¿Y qué me dice de tu hijo? —Bueno, mi hijo, mi hijo era distinto, pero si alguna vez hizo algo malo fue empujado por los demás… —¿No te referirás al capitán Martínez de Sosa?— le preguntó llevándola a donde quería. —¡Sí, señoría! ¡Por ese rufián embaucador! Es a él al que deberíais perseguir… y no a una pobre y anciana viuda. —El capitán de las milicias de don Pedro Ponce de León es una autoridad en la ciudad, y no se le puede acusar sin pruebas. —¿Una autoridad? Ese lo que es, es… es ¡un sinvergüenza, un canalla!… Y no es de las milicias de los Ponce de León, sino de la de los Pérez de Guzmán. Francisco intentó disimular la emoción que sintió al escuchar a la anciana decirle aquello, y pensó que no le sorprendía que don Álvar fuera el cerebro del fraude del vino… y probable- 204 mente de otros fraudes. Sólo tenía que atrapar a aquel capitán, interrogarlo y hacerle acusar a su jefe… —Lo comprobaré— le dijo pensando que ya la había asustado bastante, dando media vuelta perdiéndose en la oscuridad de la noche. 205 33 P edro Manuel de Lando había adelgazado de forma ostensible. Aquella mañana se encontraba en el despacho de la catedral consternado al no ver salida a su imposible proyecto sobrepasado por todos los impedimentos que se le acumulaban. Y así se fue acordando de la oposición del arzobispo de Mena, huido a Cantillana y a pesar de todo haciendo valer su derecho a veto; de la apatía del rey, ocupado en los innumerables problemas que la corona de Castilla y León tenía y según le había informado su primo, incapaz de acordarse de su petición; del maestro mayor, al que encargó que le proyectara una traza para utilizarla como argumento, muerto sin haberla podido realizar; de la oposición de muchos de los miembros del cabildo catedralicio, atrapados por el día a día de los cultos en la actual catedral y carentes de visión de futuro, y del Concejo de la ciudad, sumido por el atroz problema de la epidemia de peste y por tanto insensible ante cualquier propósito que no fuera la supervivencia de la población. —¡Un desastre!— dijo en voz alta al llegar a ese punto en sus pensamientos—. ¡Dios mío, ayúdame!— añadió desesperado. Entonces se fijó en el crucifijo que colgaba de la pared. Se trataba de una pequeña talla de marfil, réplica exacta del Cruci206 ficado que los padres Agustinos tenían en su convento ubicado extramuros de la ciudad, su más fuerte devoción. Entonces cerró los ojos. Sólo la ayuda de Cristo podría llevarlo a encontrar una solución, y como había hecho desde su juventud cuando tenía algún problema le pidió ayuda, arrodillándose en el reclinatorio que tenía delante del crucifijo orando devotamente durante un buen rato… cuando la puerta del despacho se abrió apareciendo ante él el excitado rostro de Juan Martínez de Vitoria. —Don Pedro, ¿puedo pasar? —Pasa, pasa, hijo. —Perdonad que moleste a vuestra reverencia, pero acabo de enterarme de algo importante y he querido venir a contároslo lo antes posible. Pedro Manuel apenas le hizo caso ensimismado en sus oraciones. Pero eso no le importó al racionero que, evidentemente exaltado, insistió. —Don Pedro, don Pedro… ¿podéis prestarme un momento de atención? —Juan, ¿no ves que estoy rezando? ¿No puedes esperar un minuto? —No, padre. No puedo. Entonces el deán levantó la cabeza y lo miró a la cara. —¿Qué es eso que no puede esperar? —Gonzalo de Mena ha muerto. —¿Muerto? ¿Cómo que ha muerto? —Pues que se ha muerto, don Pedro, que se ha muerto. Lo han encontrado sin vida en un olivar cercano a su casa de Cantillana, donde estaba escondido desde que huyó de Sevilla. La noticia corre por la ciudad desde hace unas horas. —¡Dios mío, muerto! 207 Entonces se levantó y besó los pies del Cristo de marfil. —¡Santísimo Crucifijo, que esta desgracia ayude a mi causa! Durante unos segundos los dos hombres guardaron silencio. Juan con rictus de perplejidad al ver la reacción del deán y éste intentando medir la consecuencia que para su proyecto tendría aquella noticia: Con el arzobispo muerto podría aprovechar el tiempo que se tardara en nombrar otro para que el Cabildo Catedralicio aprobara su plan. En verdad un gran escollo había desaparecido… aunque no el último, se dijo pensando en el rey. Y decidió que era el momento de acudir al Concejo de la ciudad y conseguir que los regidores pidieran también a don Enrique permiso para derribar la catedral. Si ambos cabildos lo solicitaban al mismo tiempo, el rey no se podría negar, pensó sonriendo sutilmente 208 34 D iego y Charles se encontraban tomando unos vinos en la taberna aledaña a la catedral. Desde su mesa se podía ver, a través del ventanuco, un goteo de fieles saliendo de la puerta de la otrora mezquita andalusí. Se trataban de asustados sevillanos que acudían a visitar la Capilla de la Virgen de la Antigua Iglesia aterrorizados por la peste, que seguía segando con su cruel azar las vidas de los más desafortunados. —No aguanto más esta situación. No puedo trabajar, vivo de prestado en tu casa... y en cualquier momento puedo caer enfermo y morirme. ¡Es insoportable!— decía Charles dando una palmada en la mesa. —¿Tú crees que para mí es fácil? En mi caso no sólo yo puedo enfermar, también están Isabela y el niño, o mi madre… o mi abuelo. —Pues abandonemos la ciudad. Huyamos. Vosotros tres y yo. Alguna forma habrá de salir de aquí. —Conozco un lugar por donde no sería muy difícil escapar, pero… yo no puedo huir. ¿Adónde iríamos? ¿De qué viviríamos? —Iríamos a Barcelona, por supuesto. Allí seguirán necesitando canteros... y albañiles. 209 —Estás loco, Charles. Tengo una esposa y un hijo pequeño. No puedo emprender una aventura… Durante unos minutos ambos guardaron silencio, sumidos en el pesimismo y la resignación. Hasta que Diego volvió a hablar: —Pero la epidemia no puede durar para siempre. Somos jóvenes y sobreviviremos. Después, al quedar la población menguada, habrá mucho trabajo. Formaremos nuestra propia cuadrilla y diseñaremos iglesias y casas de piedra para los nobles, y palacios— añadió imbuido por una brizna de optimismo, que hizo reír a Charles. —Tras las epidemias llegan las oportunidades, ¿verdad? —Así es. Solamente hay que resistir, sobrevivir. —Tú tienes motivos para ser optimista, amigo. Tienes una familia, a Isabela... pero yo... estoy solo. ¿Por quién luchar? ¿Por qué resistir?— le contestó con un tono desabrido dando un trago a su vaso, intentando que no se le notara el gesto que tuvo que hacer para no dejar escapar un gemido de amargura. —¡Tienes tu catedral!— le soltó Diego sonriéndole—. Si el deán persiste en su idea, es la única traza que puede utilizar. ¡Llévasela! ¡Maravíllalo como me has maravillado a mí! Hazle ver sus cinco naves, su altar mayor, sus siete portadas y sus treinta y dos columnas exentas, sus proporciones divinas… Seguro que le gusta. Le podíamos pedir a mi amigo Juan que te concierte una cita con él. —¿Tú crees? —Claro. Charles sonrió por unos momentos, pensando que tal vez su amigo tuviera razón y la traza que había dibujado para ocupar su tiempo pudiera gustarle a don Pedro Manuel y, por qué no, ser utilizada para obtener los permisos necesarios para poder iniciar su construcción. La vería el arzobispo... y tal vez 210 el mismísimo rey. La epidemia pasaría, como decía Diego, y la ciudad se abriría de nuevo. Sólo tenía que resistir. ¡Resistir! Mientras Charles pensaba imbuido en un profundo mutismo, Diego se fijó, a través de la ventana de la cantina, en un niño que salía de visitar la Capilla de la Virgen agarrado de la mano de su madre. El pequeño se acercó al ventanal y se quedó mirando hacia donde ellos estaban. Su madre charlaba con otra mujer y mientras tanto el pequeño fijó su mirada en Diego. Tras unos segundos le sacó la lengua y se llevó los pulgares a las orejas, moviendo el resto de los dedos con la palma abierta en un gesto de burla. El mohín le arrancó una inesperada sonrisa al joven albañil. Después, pensó que ese pequeño era felizmente ignorante de la tragedia que se ceñía sobre la ciudad, y de la trascendencia que tenía la visita que acababa de hacer para la mayoría de los sevillanos: ¡pedir salud a la Madre de Dios! ¡Cuántas personas estarían en esos momentos recorriendo la nave central de la catedral, dirigiéndose hacia la Virgen que ellos habían descubierto! Entonces se dio cuenta de que la aparición de la Virgen de la Antigua era un impedimento para derribar la vieja catedral, pero que si Charles le construía una capilla, ese inconveniente desaparecería. —Charles, ¿has contemplado la posibilidad de construirle una capilla a la Virgen Antigua en tu catedral? Charles salió de su ensimismamiento aunque no comprendió bien lo que Diego le decía. —¿Cómo? —¡Que debes construir una capilla alrededor de donde se halla la Virgen que encontramos. De esa forma el arzobispo no podrá utilizarla para rechazar el derribo de la vieja catedral. —¡Dios mío, es cierto! Charles metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un trozo de carboncillo, que siempre llevaba encima por 211 si necesitaba dibujar algo. Entonces pintó sobre la madera de la mesa un esquema de la traza, ubicando el lugar donde estaba la Virgen. —¡Oye, muchacho! No pintarrajees mi mesa— le recriminó el tabernero al pasar junto a ellos. Charles levantó la vista y lo miró extrañado, como si no lo hubiera escuchado. —¿Cómo dice? —Vayámonos a casa, amigo. Lo arreglaremos sobre el plano. ¡Venga!— le pidió Diego alegrándose de que su amigo tuviera de nuevo algo en que pensar y olvidara su difícil situación en Sevilla. 212 35 E l rey estaba verdaderamente harto del calor de aquellos días. Sin embargo se cuidó mucho de no quejarse cuando llegó al jardín del palacio, donde lo esperaba su mayordomo mayor, sabedor del sobrenombre por el que ya lo llamaban en la corte: el Rey Doliente. —¡Nuño, qué buen día!— exclamó sentándose con trabajo en el sillón ubicado bajo una frondosa higuera. —Demasiado calor para mí, majestad, estando aún en primavera— le contestó el mayordomo mayor secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda verde. —Vos diréis, Nuño, qué motivos tenéis para vernos hoy, a pesar del calor. —Los tengo y buenos, señor. Es referente a Sevilla. —¡Vaya! ¡Sevilla! —El arzobispo, don Gonzalo de Mena, ha muerto. El joven rey se reclinó en el respaldo del sillón y resopló sonoramente. —¿De peste? —Eso parece. —Pero ¿no huyó de la ciudad? —Así fue... pero la muerte le siguió— le respondió con resignación el mayordomo mayor del reino— ...así que ahora ten213 dremos que resolver el asunto de nombrar un nuevo arzobispo. Y como rehusamos obediencia al Papa Luna y su majestad se autoproclamó cabeza de la Iglesia española hace tres años, le corresponde nombrar nuevo arzobispo. —Lo había olvidado, Nuño.... pero ¿a quién nombro? Nuño había esperado esa pregunta desde que conociera la noticia del fallecimiento de Gonzalo de Mena, sabedor de lo poco versado que estaba el joven monarca en los asuntos de la iglesia. Tenía que asegurarse de volver a poner en Sevilla un hombre de su confianza... que ya tenía pensado, claro. Y cuando iba a recomendárselo, el rey se le adelantó: —¿Qué me decís de Juan Serrano. —¿Juan Serrano arzobispo de Sevilla, majestad? —¿Por qué no?— le respondió el joven monarca poniéndose de pie. Estaba verdaderamente acalorado, sudoroso, aunque una sonrisa de satisfacción se dejaba intuir en su ajado rostro. —Señor, Juan Serrano es primo del deán de Sevilla... y entre los dos querrán derribar la catedral donde están enterrados su antepasados. —La nueva catedral, es verdad. Había olvidado ese asunto. ¿Tanto os importa que se construya o no esa catedral, Nuño? Aunque con la epidemia de peste que padece la ciudad y toda Andalucía, no creo que estén para nuevas catedrales. Además, no olvidéis que la mitad del templo es propiedad de la Corona, y no pueden derribarla sin mi permiso. Nuño Afán se estaba poniendo enfermo. No sabía muy bien si era el tremendo calor que hacía o la idea de que Serrano fuera el nuevo arzobispo de Sevilla. Lo de menos era la catedral. Con él en la ciudad todos los negocios que tenía con Pérez de Guzmán se verían en peligro. Tenía que impedir a toda costa 214 que Juan Serrano fuera arzobispo de Sevilla. Y no sabía cómo hacerlo. —Ahora dejadme. Estoy cansado— lo despidió el rey con cierta descortesía. —De acuerdo, majestad, como deseéis. Mañana volveremos a este delicado asunto. El mayordomo mayor se retiró, muy confuso por la propuesta del rey, realizando una pequeña reverencia. ¿Cómo era que había sugerido a Juan Serrano? ¿Por quién estaría aconsejado? Al poco tiempo apareció, saliendo de detrás de la arboleda, Alfonso Enríquez. Lo acompañaba el mismísimo Juan Serrano. El gran canciller de Castilla se sentó en el lugar que momentos antes ocupara el mayordomo mayor, esbozando una especial sonrisa, mientras que el primo de Pedro Manuel permaneció de pie a su lado. —Está desconcertado, majestad. Fue una suerte que Francisco de Zúñiga se adelantara informándonos de la noticia de la muerte del arzobispo… —Y que así me pudierais indicar quien debía sustituirlo antes de que lo hiciera Nuño— le contestó el rey muy sonriente, satisfecho de haber interpretado bien su papel en el engaño. —Con Juan Serrano y Francisco de Zúñiga en Sevilla vuestros intereses estarán totalmente a salvo, majestad. Fue una suerte que el viejo prelado muriera. —Y así es… Aunque todavía está por ver que podamos atrapar al responsable del robo de las alcabalas. ¿Qué más dice Francisco de Zúñiga?— preguntó a Enríquez mirándolo fijamente. —Pues que está en plena pesquisa. Aunque el pobre no ha tenido mucha suerte con la epidemia, señor. 215 —La verdad es que sí. ¡Quién nos iba a decir, cuando lo enviamos a Sevilla, que se tendría que enfrentar a toda una epidemia de muerte negra! Y la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Eso de la cuarentena parece una buena idea. —Ya veremos como acaba la historia, majestad. De momento está manteniendo a Sevilla en unos niveles de fallecimientos bajísimos con relación a las otras ciudades de Andalucía. —Francisco es un hombre muy válido y espero que tenga éxito en su misión... —Si me permitís, majestad— les interrumpió Juan Serrano—. Nuño Afán tiene razón. Si soy nombrado arzobispo de Sevilla, en el momento que la ciudad se recupere de la epidemia de peste, autorizaré la construcción de una nueva catedral, por eso le solicito formalmente que consienta el derribo de su mitad. —Aun así, el Concejo de Sevilla deberá conceder licencia para poder realizar la obra. ¿Apoyan los veinticuatros de Sevilla el proyecto?— le contestó el rey. —El deán confía en convencerlos de la conveniencia de una nueva catedral para Sevilla… y yo, siendo ahora arzobispo, utilizaré todo mi poder para presionar a los que más se opongan… —No dudo que lo consigáis, Juan— le respondió el rey comenzando a irritarse ante el asunto de la catedral de Sevilla. Nuño le pedía que no se construyera, ahora Serrano le decía que sí… ¡Estaba harto! Y tomó una decisión. —En vista que seréis el nuevo arzobispo de Sevilla y pensáis que una nueva catedral es lo mejor para la ciudad, autorizo a derribar la capilla real y construir otra en la nueva catedral… Ahora, caballeros, retiraos. Estoy muy cansado. 216 36 V ictoria miraba a través de la ventana de su casa con la vista perdida en el infinito. Un chaparrón inesperado, acompañado de relámpagos, truenos y viento desapacible, caía en esos momentos sobre Sevilla. Durante toda la noche la lluvia y la tormenta la había estado acompañando, pasándola en vela no sólo asustada por el miedo a que un rayo alcanzara su casa, sino por la desazón que sentía desde que hiciera el amor con el alguacil mayor. Francisco le había prometido que iría aquella mañana a verla, pidiéndole que no volviera a su casa. ¿Qué significaba aquello? Durante unos momentos cerró los ojos y rememoró los instantes vividos en sus brazos, sus apasionados besos, sus tiernas caricias, sus palabras amables… y su ímpetu final, donde le demostró lo satisfactoria que le estaba resultando. Pero… ¿qué más podía esperar de él? Francisco pertenecía a la nobleza, era el hijo de una de las más importantes familias de Sevilla. Además ostentaba uno de los cargos de más categoría de la ciudad… y ella solamente era una simple huérfana, la hija de un humilde cirujano barbero obligada a prostituirse para sobrevivir. Sin embargo, lo que más le inquietaba era que el alguacil mayor se estaba convirtiendo en una obsesión para ella, que no dejaba de pensar en él, que desde aquel día recordaba a todas horas su sonrisa, su ceño fruncido cuando se preocupaba, sus 217 ademanes cuando hablaba, su voz tenue y al mismo tiempo penetrante. Y sonrió, porque con él había sentido por primera vez aquello que llamaban placer y que movía a los hombres a pagar dinero por obtenerlo. ¿Se estaría enamorando? Muy confundida se retiró de la ventana y recorrió la casa con la mirada. La tenía limpia a conciencia, todos los trastos recogidos, incluso había puesto un jarrón con flores en la mesa. Entonces escuchó ruido de una montura deteniéndose delante de su casa ¡Francisco! Victoria notó cómo su corazón le latía muy deprisa, incluso se puso la mano en el pecho intentando detenerlo… sintiendo que aquel hombre le había llegado más hondo de lo que en un principio pudo suponer. Sin pensárselo dos veces abrió la puerta de la calle. Instintivamente la cerró, aunque fue demasiado tarde. —No tan rápido, criatura. —¿Tú? El capitán Martínez de Sosa entró con decisión. —¿Qué quieres de mí? —Que me ocultes en tu casa hasta que pueda saltar la muralla y salir de la ciudad. —¿Escapar? ¿Tú? —Así es— le contestó cerrando la puerta de la calle tras mirar fuera y comprobar que nadie lo había seguido—. Los alguaciles me buscan… y pensé que éste sería un buen lugar para aguardar a que llegara la noche. Además, podríamos recordar los buenos tiempos. —Creí que quedó claro que ya no quería saber nada de ti. Lo que pasó entre nosotros quedó atrás… y…y terminó. —Para dedicarte a la prostitución, claro. 218 —¡No digas eso! Solo me he ido con algún hombre en tres o cuatro ocasiones, cuando… cuando no he tenido más remedio. Y eso ya terminó— le contestó ofendida. La chica retrocedió mientras el capitán de las milicias se le acercaba esbozando una falsa sonrisa, lleno de lujuria y rabia. —¿Ya no lo haces? ¿Y de qué vives entonces? —De mi trabajo como cirujana. —¿Cirujana… tú? —Aprendí de mi padre. Si no te marchas gritaré y algún vecino me oirá y acudirán los alguaciles… —¿Olvidas quién soy?— le dijo lanzando la mano sobre su cara, golpeándola con el dorso en la mejilla izquierda. —¡Cabrón! ¡Déjame! El militar la tomó por los hombros y la levantó del suelo donde había caído tras el golpe. —Sólo quiero lo que ya me has dado antes, Victoria. Te pagaré bien. Venga. No quiero golpearte, pero no dejaré que grites. —No gritaré, pero vete, Antonio, vete. El capitán Martínez de Sosa la agarró de la mano y tiró de ella llevándola hasta el dormitorio. Victoria agachó la cabeza y se resignó. Sabía que el militar no se iría. Y no quería que le pegara más. Ya lo había visto así antes… No pararía hasta que la poseyera. Entonces la tumbó sobre la cama y le levantó la falda, recreándose en su figura, mirando con lujuria sus muslos desnudos y su expresión de miedo, pero sobre todo satisfecho al saberse dominador de aquella situación, sabiéndose dueño durante aquel tiempo del cuerpo de Victoria. Entonces la puerta de la calle se abrió. —¿Qué ocurre aquí? ¿Qué estáis haciendo?— preguntó Francisco al darse cuenta de la situación. 219 —¡Ayúdame! ¡Es el capitán que buscan los alguaciles!— gritó Victoria con todas sus fuerzas. ¿Ese era Martínez de Sosa? No podía ser, se dijo clavando la mirada en los ojos del militar. Tras conocer que el capitán que buscaba era el oficial de las milicias de don Álvar, había dado orden de apresamiento inmediato. Sin embargo los alguaciles que acudieron a su casa la encontraron vacía. Así que lo habían buscado por la ciudad sin encontrarlo, suponiendo que habría escapado de ella… y ahora lo tenía delante de sus narices. El militar lo reconoció enseguida, no dando crédito a su mala suerte, porque después de seguirlo hasta casa del portero y haber supuesto que la viuda lo habría identificado, y por tanto no habría servido de nada la muerte que tuvo que dar a su marido, supo esconderse y escabullirse de los alguaciles… y su lujuria lo había perdido. Instintivamente arremetió contra él, golpeándolo con su puño en el rostro. El alguacil mayor cayó hacia atrás aturdido por el golpe, sintiendo un agudo dolor en el labio superior y el sabor salado de su propia sangre en la boca. Pero supo reaccionar y cuando el militar pasó a su lado buscando la puerta, lo agarró del tobillo logrando derribarlo. Con toda la rapidez que pudo Francisco se incorporó y se abalanzó sobre él, enzarzándose ambos en un violento forcejeo, rodando de un lado al otro por la habitación, derribando las sillas e incluso la mesa, lanzándose zarpazos mutuos en un desesperado intento de herirse. En un momento dado, Francisco logró golpear con su puño el abdomen del capitán, logrando que éste aflojara la mano con la que le había atenazado la garganta, y que le comprimía la tráquea impidiendo que le entrara el aire. 220 Muy dolorido por el golpe, el militar le agarró las muñecas intentando evitar que le volviera a golpear. ”¡El malnacido iba a violar a Victoria... iba a violarla!” se decía Francisco mientras rodaban de nuevo por la habitación, hasta que logró soltar una de sus manos y agarrar su frente, intentando echarla hacia atrás lo necesario para romperle el cuello. “¡Quiébrate!”, deseó. Pero la fuerza del capitán era brutal y fue capaz de mantener la postura de la cabeza mientras conseguía sacar de su faltriquera, con su mano libre, su daga, la mismo que ya le clavara semanas atrás. Francisco no podía verlo, pero el movimiento que Martínez hizo con el brazo, le hizo temer lo peor. Entonces lo soltó y lo empujó lejos de él, hasta lograr zafarse y separarse lo suficiente para evitar su puñal. Aterrado al percatarse de que él no tenía arma se puso de pie. —¿Y vos qué hacéis en esta casa? ¿No seréis un nuevo cliente de Victoria, verdad?— le preguntó Martínez con chanza, con la voz entrecortada por el esfuerzo mientras también se incorporaba. Francisco abrazó a la chica, que lloraba horrorizada a su lado. —¡Rendíos! Todo el cuerpo de alguaciles os busca. —¡Demonios! ¡Por orden vuestra! Pero será la última orden que hayáis dado. Ya intenté mataros una vez y la suerte os acompañó. Hoy será diferente— le espetó dirigiéndose hacia él con la intención de acabar con su vida. Entonces la puerta de la calle se abrió, entrando por ella varios alguaciles con las espadas en la mano. Los seguía María, con cara de espanto. 221 Antonio Martínez arrugó el entrecejo al verse atrapado, escupió en el suelo y se dirigió hacia la ventana, saltando por ella desapareciendo entre los cristales rotos que estallaron al atravesarla. —¡Que no escape!— ordenó Francisco a sus hombres—. Debo interrogarlo… Victoria miró agradecida a María, que en una esquina de la habitación parecía muy asustada. —Escuché un estruendo y gritos de pelea aquí dentro, y fui a buscar a los alguaciles— les explicó entre sollozos. Francisco se asomó entonces a la calle, comprobando con inusitada decepción cómo el cuerpo del capitán yacía inmóvil a los pies de uno de sus hombres, que lo había atravesado con su espada al verlo escapar. Maldiciendo su mala suerte salió a la calle. Con el capitán muerto jamás conocería al responsable del robo de las alcabalas. —¿Está muerto?— le preguntó al alguacil que lo había herido. Éste lo volvió y le puso los dedos en el cuello. —Aún vive, señor Victoria apareció en esos momentos y con profesionalidad taponó la herida que tenía en el pecho con un trozo de tela que rasgó de su falda. A continuación lo incorporó y exploró el dorso, buscando el orificio de salida de la espada, que también taponó. Después los alguaciles lo llevaron hasta la sombra de una vieja morera que crecía allí cerca. Entonces Martínez de Sosa abrió los ojos —Está bien ¿Creíais que podríais escapar a la justicia?— le preguntó Francisco de Zúñiga aliviado al verlo vivo. El capitán les sonrió levemente y entornó los párpados. La pérdida de sangre había vuelto su rostro del color de la cera y unas tremendas ojeras le rodeaban los ojos. 222 —¡Eh! ¡No os podéis morir aún!— lo zarandeó uno de los alguaciles dándole unos golpecitos en la cara, consiguiendo que abriera de nuevo los ojos. —¿Quién os envió a sobornar al guarda de la Puerta de Carmona?— le preguntó Francisco temiendo que muriera en cualquier momento al ver cómo le costaba respirar—. ¡Vamos, hablad! El capitán sonrió de nuevo justo antes de que un acceso de tos le estremeciera todo el cuerpo, escupiendo salivajos ensangrentados repetidas veces. —Fue don Álvar... No le debo nada así que... espero que… que lo detengáis y lo ahorquéis— soltó al fin con mucha dificultad. Francisco se fijó en su herida, de la que volvía a manar una sangre muy roja y espumosa a pesar del vendaje. —¿Se morirá?— le preguntó a Victoria. —Sin remedio. Tiene el pulmón atravesado de lado a lado. —¡Maldita sea! Lo necesito vivo para que declare contra don Álvar. Lo tendría atrapado con su testimonio... Si muere estaré como al principio— se lamentó Francisco. —Álvar... Álvar es el responsable de la mayoría de los casos de corrupción de la ciudad… Tiene sobornado a todos los porteros, a los que paga un dinero para… para que no controlen las mercancías que entran en Sevilla. Después sus hombres acuden a los mercaderes, a los que les cobra determinadas cantidades, siempre menores que las alcabalas, para que no lo delaten, y… y… tras descontar un buen porcentaje, sus ganancias, hace llegar al recaudador real el resto… Después de decir aquello Antonio Martínez de Sosa dejó de respirar. 223 37 L a peste continuaba diezmando sin compasión a los habitantes de Sevilla. A pesar de todo, la vida cotidiana se abría paso entre tanta desolación y desgracias. —¡Hola, Isabela!— saludó Charles a la muchacha cuando ésta entró en la casa. El francés estaba sentado en la mesa con el plano de la catedral por delante, intentando dibujar la capilla de la Virgen de la Antigua Iglesia. Desde que no trabajaba, dedicaba la mayor parte del día a la traza de la catedral —Hola, Carlín. Ayúdame y coge al niño. Cada vez pesa más— le pidió la muchacha, mientras se dirigía a la cocina, llamándolo con el apelativo cariñoso que había empezado a utilizar desde hacía poco. El cantero francés estaba mucho más animado desde que Isabela hubiera dejado atrás la terrible depresión que cogiera tras la muerte de su amiga y se le viera más alegre y animada. Así que dejó el carboncillo sobre la mesa, se limpió las manos en la blusa y agarró con todo el cuidado que pudo al bebé. Mientras, Isabela dejaba la cántara de agua que llevaba apoyada en la cadera sobre la mesa de la cocina. —Me podías haber dicho que ibas a por agua… Te hubiera ayudado. —En verdad no pensaba traerla, pero al final dejó de llover y me acordé que hacía falta. 224 En esos momentos Isabela se recogió el pelo, que le caía por la cara, elevando los brazos para hacerse un improvisado moño tras el cuello, y sin pretenderlo puso de manifiesto sus senos, que se adivinaron firmes y voluptuosos bajo la blusa de color rosa que llevaba. Sus redondas caderas se marcaban también sugerentes bajo la falda. Durante unos breves instantes Charles no pudo dejar de dirigir su mirada hacia las sensuales formas de la mujer. Azorado apartó la vista enseguida y dejó a Miguelito en su cuna intentando contener las ansias que sentía por ella, cada vez con más fuerzas, sentándose de nuevo en la mesa delante de los planos de la catedral. —¿Dónde están todos?— le preguntó Isabela mirándolo con fijeza. —El abuelo Tomás salió en su sillón de ruedas a casa de su amigo Ricardo, y tu suegra me dijo que se acercaba un rato a por leche a la vaquería… —Vaya, Carlín. Te va a tocar ayudarme con el guiso, o no me dará tiempo a tener la comida lista para la hora de comer…— le respondió dirigiéndose a la alacena, de donde sacó unos cuantos puerros, nabos y cebollas—. Venga, a pelar. El francés titubeó un poco desconcertado, pero se levantó y se dirigió a la cocina, donde Isabela ya comenzaba a desplumar una gallina. —La trajo ayer Amelia. ¡Hoy comeremos guiso de carne! Estaba preciosa mientras arrancaba las plumas y las echaba en un pequeño saco, pensó Charles, y sobreponiéndose a los nervios que le atenazaban al sentirse a solas con ella, agarró una cebolla. —Allí tienes los cuchillos. Córtalas en trozos medianos y échalas al puchero. ¡Ah! Pon primero agua— añadió con su habitual y seductora sonrisa. 225 Por un momento el joven francés pensó que la chica estaba coqueteando con él… y se acordó del día que la sorprendiera haciendo el amor con Diego, cuando una vez supo que él los miraba, continuara como si tal cosa. Esa idea lo puso más nervioso aún y apartó la vista de ella concentrándose en pelar la hortaliza sin cortarse. —¿Sabes? He decidido llevar el plano de mi catedral al deán. Es posible que le guste y lo utilice para convencer al rey de la conveniencia del nuevo proyecto— le dijo al poco. —Eso es fabuloso. ¿Te imaginas que al final se pudiera construir? El francés guardó silencio unos segundos. No era capaz de imaginar que su catedral se construyera alguna vez… Y sonrió sin responder a Isabela, continuando con las cebollas. —Entonces te quedarías en Sevilla para siempre, ¿verdad?— añadió la chica mirándolo con cara de felicidad. —¿Te gustaría que me quedara? —Claro. Y a Diego también. Ya sabes que ama la cantería. Charles comenzó a sentir entonces un terrible escozor en los ojos, que le hizo lagrimear y moquear. —¡Carlín, no te los toques con las manos!— exclamó Isabela al ver cómo se los frotaba. —Pero, me escuecen. —Espera, hombre, que va a ser peor— le dijo soltando la gallina mientras se acercaba al muchacho. Con delicadeza le limpió los enrojecidos ojos retirando con la yema de su dedo índice las lágrimas que brotaban de ellos. Después tomó un trapo limpio de uno de los cajones de la cocina y le secó las mejillas. —Tenías que haber enjuagado las cebollas antes de cortarlas. Ahora te escocerán durante unos minutos— añadió riéndose. 226 Charles sintió el contacto de los dedos de Isabela como una placentera caricia, aunque el efecto fue demoledor, destrozando el autodominio que desde hacía meses reprimía sus impulsos y que lo llevó a besarla en los labios. Ella retrocedió con los ojos muy abiertos sorprendida por aquella reacción del amigo de su marido… pero Charles ya no pudo detenerse, y se abrazó a ella. Isabela apoyó inmediatamente las manos sobre su pecho resistiéndose con fuerzas. Durante unos segundos sus miradas se cruzaron y, por un momento, Charles volvió a ver en sus ojos aquel brillo que le llamara tanto la atención cuando la viera haciendo el amor con su marido. E hizo fuerza de nuevo atrayéndola hacia sí. Ella se volvió a resistir… y él la volvió a mirar con fijeza, hasta que poco a poco Isabela fue aflojando los brazos con los que impedía que Charles se le acercara, permitiendo que sus cuerpos, por fin, se unieran. El francés aprovechó ese momento de flaqueza y la volvió a besar, dejando que sus manos bajaran primero desde su espalda hasta la cintura y después hacia las nalgas de Isabela. La chica no hizo nada por impedírselo sumida en una etérea sensación de irrealidad que la mantenía dócilmente relajada, a pesar de que su mente se resistía a admitir lo que estaba sucediendo. Entonces sintió cómo Charles la alzaba del suelo con vigor y la sentaba sobre la mesa de la cocina, junto a las cebollas y los puerros, bajo la ventana que daba a la calle. El muchacho corrió con un enérgico tirón las cortinas. Después cogió su falda y la subió, acariciando sus blancos y tersos muslos antes de agarrar su ropa interior y comenzar a bajarla. Por un momento ella aferró las manos de Charles en un intento por impedirlo. Él la miró de nuevo fijamente a los ojos, y su intensa y cálida mirada la cautivó de tal forma que le soltó las manos, apoyó las suyas en 227 la mesa y levantó las nalgas, permitiendo que le quitara el calzón interior de un fuerte tirón. —Carlín… no— protestó sin convicción. Charles, casi poseído por la lujuria, con la mirada fija en el rubio monte de Venus de la muchacha, se bajó las calzas. Después le agarró la nuca acercando su boca a la suya. Isabela ya no pudo resistirse más y se entregó al francés abriendo dócilmente las piernas, permitiendo que Charles se introdujera en ella mientras la seguía besando, culminando de esa forma el ansia y el deseo que lo embargaba desde hacía tanto tiempo. Durante unos minutos ambos hicieron el amor de forma impulsiva, desenfrenada, lasciva, hasta que el inconfundible ruido de la puerta de la calle al abrirse, retumbó en los oídos de ambos como un repentino trueno lo haría una tarde de tormenta en mitad de cualquier pradera. Isabela reaccionó, apartó a Charles y de un salto se bajó al suelo, colocándose la ropa en su sitio y volviendo a tomar la gallina a medio desplumar entre sus temblorosas manos. El francés se apoyó contra la pared con la cara congestionada. —¡Maldita sea! ¿Qué hemos hecho?— le susurró Isabela saliendo al salón sin soltar la gallina. —¡Hola, Amelia! Estoy preparando la gallina que trajiste— oyó Charles que decía la muchacha. —¿Sólo hacías eso?— le contestó su suegra mientras dejaba la cántara de leche sobre la mesa. Él miró el calzón de Isabela que aún tenía en las manos y lo escondió entre sus ropas. Después se vistió, se lavó la cara con un poco de agua y siguió pelando las verduras con la cabeza a punto de estallarle. 228 38 V ictoria y Francisco yacían en la cama después de haber pasado la noche juntos. —Buenos días, querida— la saludó el alguacil mayor al verla abrir los ojos. Francisco había decidido quedarse en su casa tras los horribles momentos vividos con Martínez de Sosa, intentando tranquilizarla y transmitirle seguridad. Tras hacerle el amor, no había podido dormir demasiado, y cuando al fin llegó el amanecer, se dedicó a observarla, queriendo aclarar qué es lo que estaba significando para su vida aquella fabulosa muchacha de ojos verdes. Porque, al principio, solamente le atrajo de ella su desparpajo y seguridad, incluso los conocimientos mostrados durante la curación de su herida y, desde luego, su fascinante mirada. Pero después, comenzó a sentir una fuerte atracción hacia ella. Sus gestos, su encantadora sonrisa, sus movimientos femeninos, su aroma, fueron suficiente para que llegara a desearla, para que quisiera tocarla, besarla… tenerla. Ahora eso ya no le bastaba. Quería más. —Buenos días, Francisco— le respondió ella sonriéndole. El alguacil mayor se fijó en los hoyuelos que se le formaron en el centro de sus mejillas y en cómo se achicaban sus 229 ojos cuando se reía. Pero sobre todo en su boca, en sus blanquísimos dientes, entre los que se entreveía su lengua carnosa. Y la besó, sintiendo la humedad de sus labios y el tacto levemente rasposo de su lengua cuando ella le devolvió el beso sacándola un poquito. Ambos se miraron guardando un silencio cómplice, recordando los momentos vividos aquella noche, cuando, después del peligro que la visita de Sosa les supuso, se sosegaron, dejándose llevar por la calma que les trasmitió saber que el capitán había muerto. Pero había amanecido, y los mágicos momentos de la noche habían dado paso a la responsabilidad del nuevo día. Por eso Francisco la besó de nuevo y se bajó de la cama. Tenía que continuar su trabajo. —¿Ya te vas?— le preguntó ella decepcionada. —Claro. Tengo mucho que hacer todavía… pero volveré. Mientras se vestía, no dejó de mirar su cuerpo desnudo, sus pechos esponjosos, que cayeron sobre las sábanas cuando ella se incorporó un poco, los mismos que había besado con pasión tantas veces durante la noche… Su estrecho talle y sus redondas caderas. Y estuvo seguro que volvería. Claro que volvería. —¿Estarás bien?— le preguntó después de ponerse su camisa de lino y su jubón. —Tú has hecho que esté bien durante mucho tiempo. Francisco salió de la casa de Victoria intentando apartarla de su cabeza, centrándose en los problemas más inmediatos que debía resolver. Y se dirigió a la Plaza de San Francisco recordando que tras la muerte del capitán, estaba como al principio, sin pruebas que implicaran a don Álvar como el responsable del robo de las alcabalas del vino. En la puerta de la Real Audiencia se encontró a su amigo Fernán Martínez. 230 —¡Hombre, Francisco! Por fin te encuentro— le dijo éste cuando llegó a su lado. —¿Qué sucede? —¿Sabes quién ha organizado el entierro de Sosa? —¿Quién? —Don Álvar. Al parecer el capitán no tiene familia y él se ha encargado de todo. Francisco arrugó el ceño extrañado. ¿Qué relación tendría Martínez de Sosa con el alcalde mayor, además de ser el capitán de sus milicias y el encargado de realizar sus trabajos sucios? —Ha solicitado que le abran el cementerio de San Isidoro— añadió Fernán. —Pero no se puede…— le respondió sabedor que desde hacía unas semanas los cementerios de la ciudad estaban clausurados para evitar que se diera tierra en ellos a los apestados, que primero debían ser incinerados y después enterrados en las fosas comunes expresamente habilitadas para ellos. —No te sorprendas— añadió Fernán al ver el gesto del alguacil mayor— … porque Sosa ha muerto por herida de espada, y don Álvar sabe manejar bien sus influencias. —¿A qué hora es? —Creo que era esta misma mañana. —Iré a ver. Está cerca y puede que don Álvar acuda, y si no, interrogaré a algún compañero de las milicias— le dijo, y apresuró el paso tomando la dirección del barrio de la Alfalfa. Llegó en poco tiempo, cuando los sepultureros procedían a bajar el ataúd hasta el fondo de la fosa. Intentando no ser visto se ubicó bajo un esbelto ciprés que crecía algo apartado del nicho, abierto en uno de los laterales del pequeño cementerio. A su alrededor, apenas cuatro hombres, milicianos de don Álvar, rodeaban el lugar. Un poco más apartado reconoció al capataz de los Pérez de Guzmán junto a una muchacha, que sollozaba 231 en silencio. Francisco comprobó con decepción que el alcalde mayor no estaba. Todos observaron cómo la caja fue depositada en el fondo de la tumba y cómo después ésta se cubría con una pesada losa de piedra. Varios jilgueros cantaron en la copa del ciprés cuando el párroco de San Isidoro recitó el responso de rigor, una vez los enterradores se apartaron. Oculto tras el árbol, esperó a que los hombres abandonaran el lugar. La mujer, sin embargo, permaneció delante de la tumba, sentándose a los pies rompiendo a llorar de nuevo. ¿Quién sería?, se preguntó intrigado. Pasados unos minutos y cuando la muchacha parecía más tranquila, Francisco se acercó a ella. —Buenos días. La joven levantó la cabeza sorprendida por su presencia. —¿Quién sois?… ¿Quizás amigo de mi hermano?— le preguntó con los ojos inundados por las lágrimas. —No, sólo conocido. La chica bajó la cabeza de nuevo, fijando sus ojos en la pequeña cruz de madera que presidía la tumba. —Llevó mala vida, como yo, y murió de mala forma— dijo entonces con la voz entrecortada por el llanto. —Esperemos que usted no acabe igual. Ella lo volvió a mirar y le sonrió con cierta tristeza. —Yo salí a tiempo de casa de don Álvar. —¿Vivía con el alcalde mayor? La chica se levantó entonces. Era alta y espigada, y muy delgada, y efectivamente debía ser hermana del capitán, porque sus rasgos, aunque femeninos, eran idénticos. Su penetrante mi- 232 rada le dio escalofríos al recordarle cuando Martínez de Sosa lo amenazó con su daga el día antes. —¿Quién sois, señor? Él sabía que no le podía mentir. —Soy el alguacil mayor, Francisco de Zúñiga. —¿El alguacil mayor? ¡Vos mandasteis matarlo! —No, no. Yo sólo mandé apresarlo… y después, cuando mis hombres intentaron detenerlo… quiso escapar y… murió. A mí me interesaba que viviera, se lo aseguro, para poder interrogarlo y con su testimonio poder descubrir y atrapar al verdadero culpable… La muchacha bajó la cabeza, con la frente arrugada. —A don Álvar— dijo en voz baja. —Así es. A don Álvar. ¿Cómo lo sabe? Entonces una sutil sonrisa se dibujó en los labios de la muchacha. —¿Queréis que os ayude a atrapar a don Álvar? —¿Usted? —Mi nombre es Adela y quizás podría ayudaros… pero… sentémonos en ese banco, a la sombra. No soporto el sol. Francisco se dirigió a aquel lugar sin dudar lo más mínimo. El áspero olor que la chica despedía le llegó a la nariz cuando ésta se sentó a su lado. Una oscura mugre le cubría el cuello llegándole hasta los pequeños pechos, cubiertos con una blusa oscura que algún día tuvo que ser blanca. Apenas le quedaban dientes y unas tremendas ojeras grises hacían que sus ojos parecieran ubicados en el fondo de las cuencas… Sin embargo, un brillo especial los hacía resaltar entre tanta miseria. —Don Álvar no pudo ser más déspota y cruel con mi padre, nuestro padre— comenzó a decirle mirando la tumba de 233 su hermano— …negándole lo que le pidió y riéndose en su cara del fracaso de su vida y de su proyecto de convertir una de sus fincas en una de las más rentables de la comarca. Él era uno de sus más antiguos arrendatarios, explotando la finca “La Retama” desde hacía muchos años. Pero vinieron unos terribles años de sequía, y junto con las abusivas rentas que comenzó a exigirle y con la falta de ganas de vivir que mi padre tuvo cuando, la mala suerte o el cruel destino, se llevó a mi madre al contraer una fatal pleuresía... la finca se arruinó. La chica hizo una pausa y lo miró a los ojos, sintiendo Francisco en esos momentos toda su amargura. —Mi padre reaccionó, y una mañana de hace ya seis años, fuimos a su casa a pedirle una prórroga en el pago del alquiler semestral, que no podíamos afrontar en aquellos momentos. Sin embargo, don Álvar no sólo no le concedió la prórroga, sino que le canceló el contrato de arrendamiento de las tierras… Mi padre no lo soportó y se arrojó al río, dejándonos huérfanos y a merced del déspota terrateniente. Don Álvar nos acogió como cobro de las deudas que dejó pendiente—continuó— …mi hermano de mozo de establos y yo de sirvienta, él obligado a realizar los más pesados trabajos y yo a satisfacer los deseos más bajos del señor. Hasta que no pude más y un buen día huí de la casa. Antonio, sin embargo, supo medrar entre los empleados de don Álvar y a base de ir realizando los trabajos más sucios e ilegales que el señor necesitaba, logró llegar a capitán de sus milicias, consiguiendo vivir todo lo bien que nuestro padre nunca consiguió. Ni yo, que ya llevo dos años en la calle, malviviendo, permitiendo que Antonio no conociera mis penurias con tal de no aparecer de nuevo por la casa de don Álvar… La muchacha se detuvo de nuevo, suspiró y tras pasarse la mano por la frente para secarse el sudor que la empapaba, continuó: —Pero en ella viví, y la conozco bien… El señor me violó en numerosas ocasiones en su despacho, sobre su mesa, donde 234 decía que residía el poder de sus negocios… y más de una vez lo vi escribiendo en un libro, una especie de registro, todos sus asuntos. Debe ser un libro importante, porque lo guarda bajo llave en su mesa. Incluso en una ocasión oí decirle a su amigo, un tal don Luís, que lo destruyera, que podría comprometerlo si caía en malas manos. Si obtenéis el libro, quizás os ayude a atraparlo— terminó de decir volviendo a esbozar la sutil sonrisa de antes, dándole a entender a Francisco el placer que sentía al poder perjudicar a don Álvar. 235 39 E staba decidido. El joven cantero francés se dirigía al Corral de los Naranjos con la traza de la catedral colgada del hombro. Debía olvidarse de Isabela, y la mejor forma era dedicar todo su tiempo, todo su pensamiento y todas sus energías en aquel proyecto. Y el siguiente paso era mostrárselo a Pedro Manuel de Lando. Lo acompañaba Diego. Desde lo ocurrido en la cocina con su mujer el sentimiento de culpabilidad no lo abandonaba, y no se había atrevido a mirarlo a los ojos en ningún momento, eludiéndolo todo lo que pudo. Incluso había evitado a Isabela, sin haber hablado todavía con ella de lo ocurrido. Solamente, cuando se acostaba, su mente rememoraba el encuentro, trayéndole de nuevo a sus dedos el tacto de su piel, a su nariz su olor penetrante, a su boca su sabor, y a sus oídos el ruido de su entrecortada respiración mientras estaba en su interior. Pero Diego le había conseguido una cita con el deán a través de su amigo, el racionero Juan Martínez de Vitoria. Así que hizo de tripas corazón y ambos se dirigieron hacia la catedral aquella tarde. —No estés nervioso, amigo— le dijo Diego mientras se acercaban a la Puerta del Perdón—. Le encantará tu proyecto. Charles asintió sin decir palabra, dándose cuenta de que no había vuelto a pisar aquel lugar desde el día de su llegada, cuando acompañara a su maestro en la entrevista que tuvo con 236 el deán, y una agria sensación le ocupó la garganta sintiendo la ausencia de su mentor en toda su crueldad. Pero sobre todo le impactó la soledad en la que se encontraba aquel estratégico enclave, no quedando rastro alguno del bullicio que el mercado atraía. Varios vagabundos ocupaban los lugares donde aquel día encontrara vendedores y clientes. Con pasos decididos entraron en el patio, lo cruzaron y se dirigieron hacia el despacho del sacerdote, que encontraron abierto. —¿Da su paternidad permiso para entrar?— preguntó Diego detenido en el dintel de la puerta. —¡Pasad! Pedro Manuel se encontraba enfrascado en un maremagno de papeles, levantando la cabeza al entrar los muchachos. A su lado, recostado en el respaldo de la silla, se hallaba Martínez de Vitoria. —Sentaos. Para mí fue toda una sorpresa cuando Juan me dijo que habías dibujado la traza de la catedral, muchacho— indicó señalando con la vista al racionero—. ¡Y justo ahora, cuando el rey ha autorizado el derribo de la catedral vieja!… exactamente de la mitad de levante— les dijo eufórico—. Hace un rato que me ha llegado una carta de mi primo, Juan Serrano, que por cierto será el nuevo arzobispo, anunciándome la buena nueva… Ahora nos queda convencer al Cabildo Catedralicio para poder derribar la otra mitad y al Concejo de la ciudad para que nos conceda la licencia de obra. Y para ello me vendrá muy bien disponer de un plano que poder mostrarles… Anda, enséñame lo que has dibujado— le pidió no muy seguro de que el muchacho hubiera sido capaz de hacer bien ese proyecto. —Sí, señor— le respondió Charles descolgándose el tubo de cuero del hombro. Con nerviosismo le quitó la tapadera, extrayendo el pergamino donde durante tanto tiempo había es- 237 tado dibujando su catedral. Era el momento de darlo a conocer. Con delicadeza, Charles lo extendió sobre la mesa. Don Pedro y Martínez de Vitoria se inclinaron sobre él curiosos. —Señor deán, estamos ante un proyecto de enorme envergadura— comenzó a decir Charles—. La condición que vuesa paternidad puso de que ocupara el mismo espacio que la actual catedral ha influenciado el proyecto en su totalidad... ¡y de qué manera!… ¡porque es un espacio grandísimo! Por eso, mi maestro calculó que harían falta cinco naves, ¡cinco!, para cubrir todo ese espacio. Aquí están dibujadas esas cinco naves, con treinta y dos pilares exentos, veintidós unidos a estribos, cuatro pilastras, siete puertas y más de veinte capillas laterales. También una capilla real, que he situado en la cabecera, como pedísteis, y no en el centro, como está ahora. El deán cogió la piel con sus manos y se la acercó a los ojos, queriendo ver todo aquello que el joven cantero le decía. —Al tener cinco naves no es necesaria una girola, porque las naves laterales y colaterales harían las veces de pasillo— le dijo Charles mientras tanto—. Aquí estaría el altar mayor y el coro— añadió, señalando en el plano, cuando Pedro Manuel lo volvió a colocar en la mesa— … en el centro sagrado del templo, en el pentágono sacrosanto de los antiguos maestros constructores. Y discurriendo entre ambos lugares, la nave del crucero, más ancha y más alta, como la nave central— indicó recorriéndola con el dedo índice—. Y justo donde ambas se cruzan, el cimborrio, señor, de al menos cien varas de altura. En este lado está la Virgen de la Antigua. He conservado el pilar donde está trazada dentro de una de las capillas— añadió. —Buena idea, muchacho, pero también habrá que construir un claustro en el lugar donde ahora está el patio musulmán— dijo el deán entonces— …y derribar el alminar y erigir un torre nueva… 238 —Señor, echar abajo ese alminar es una pena. Es sólido y tiene una altura espectacular. Sólo haría faltar construirle un campanario— le contestó Diego recordando la admiración que su abuelo sentía por aquella torre andalusí construida con ladrillos. —Pero es una torre pagana, muchacho. Quiero todo nuevo y cristiano. —Señor, eso ahora no importa, lo que importa es que dibujar la traza ha sido fácil, divertido, entretenido— lo interrumpió Charles— … pero, construirla… no sé… sería una locura. —¿Qué es lo primero que necesitaríamos— le preguntó don Pedro a pesar de todo, con decidida voluntad de resolver los problemas que fueran surgiendo. —Piedras, señor. ¡Muchas piedras! —Piedras, y muchas…— repitió el deán—. En Sevilla no hay canteras… pero sí en Alcalá de Guadaíra, ¿verdad?— dijo mirando en esta ocasión a Diego. —Exacto, es de donde suelen traer los sillares para las restauraciones que nuestra cuadrilla hace, concretamente de la cantera de La Membrilla, pero sé que es una cantera pequeña, eminencia, y la piedra deja mucho que desear. —Se podrían traer de los yacimientos de la Sierra de San Cristóbal, situada a mitad de camino entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera— dijo entonces Martínez de Vitoria. —¿La Sierra de San Cristóbal?— repitió el deán volviéndose hacia él. —Claro. Mis primos de Jerez trabajan en ella desde hace mucho tiempo, y sé que es una cantera muy grande. La piedra es caliza y según dice mi primo, de diferentes durezas, muy apropiadas para construir edificios. Alguna vez los he visitado y sé que incluso trabajan en el interior de las llamadas cuevas, de donde sacan los mejores bloques. 239 —Pero desde Jerez sería costosísimo su transporte hasta Sevilla— dijo entonces el deán reclinándose en su sillón. Todos guardaron silencio mientras Pedro Manuel los miraba esperando una nueva respuesta. —Dejémoslo por hoy, muchachos, ahora tengo un asunto especialmente delicado que hacer. Pensad en la manera más barata de traer hasta Sevilla las piedras— les dijo haciéndoles un gesto con la mano para que salieran del despacho—. ¿Me acompañas?— le preguntó a Martínez de Vitoria—. Debo visitar al alcalde mayor. Ambos clérigos abandonaron el despacho tras los muchachos, subiéndose en un carruaje que los esperaba en la calle de Las Gradas, tomando la dirección del barrio de San Vicente, donde vivía don Álvar. —Llevo varios días intentando hablar con el alcalde mayor— le dijo Pedro Manuel al racionero cuando el coche llevaba recorrido un buen trecho—. … y parece querer esquivarme. No me ha respondido a las dos cartas que le he enviado, y las veces que he ido a su despacho, siempre lo hallé vacío. Los empleados me dicen que no sale a la calle para evitar contagiarse de la peste. Así que he decidido acudir a su casa. Hasta hoy mi intención era pedir apoyo al Concejo para convencer al rey. Ahora sólo los necesito para que me aseguren la licencia de la obra. El coche recorrió en pocos minutos las pocas manzanas que separaban la catedral del hogar de los Pérez de Guzmán, deteniéndose delante de la entrada principal. Pedro Manuel descendió del coche acompañado de Juan, fijándose que la puerta del gran corralón que existía en uno de los laterales de su casa estaba entreabierta. Y decidido la empujó, asomando la cabeza sin reparos. Un gran carro se hallaba detenido a la entrada cargado de fardeles. Un peón bajaba uno de ellos en aquellos momentos, echándoselo al hombro y diri240 giéndose hasta el granero. A su lado, Pérez de Guzmán parecía supervisar la operación. El trabajador cruzó el amplio patio pasando junto a un pozo que había en el centro y que estaba rodeado de un pilón utilizado por las bestias para beber. A su alrededor se veían varios cobertizos donde se resguardaban algunas carretas y dos cuadras ocupadas por caballos. El deán se extrañó sobremanera al ver al alcalde mayor vigilando aquella operación propia de su capataz y, sobre todo, al comprobar la gran cantidad de sacos que descargaban. ¿Sería harina?, se preguntó sabedor de la escasez de grano que ya existía en la ciudad y el aumento de precio que el pan estaba experimentando desde el inicio de la cuarentena. Y sin pedir permiso entró y se dirigió hacia el alcalde mayor. —Por fin os encuentro, don Álvar!— lo saludó cuando éste volvió la cara y lo vio ante él. —¡Vaya! Vos. —No os alegráis mucho de verme, ¿verdad? —No, no, no decid eso, señor deán. Es que no os esperaba. Eso es todo. —Llevo buscándoos varios días. ¿No habéis recibido cartas mías? —¿Buscándome? ¿Para qué? —Se trata de solicitar a vuesa merced que acuda a una reunión en la catedral junto al presidente del Concejo. —Don Álvar, el almacén está lleno. ¿Qué hago con los sacos que no caben?— los interrumpió el peón en esos momentos. El chico sudaba copiosamente y el polvo de la harina que flotaba dentro del tinglado se le había pegado a la cara, dándole 241 un patético aspecto blanquecino, sacando al deán de sus dudas al confirmar que era la apreciada molienda lo que descargaba. —¡Mendrugo! ¿No sabes que la habitación de al lado también es almacén? ¡Mételos allí!— le respondió a gritos.— Estamos rodeados de ineptos, don Pedro. Y menos mal que uno se ocupa de todo que si no… —Creía que había escasez de harina— le inquirió sin poder aguantar más su curiosidad. —Eh… Hace unos días recibimos un cargamento de trigo desde Sanlúcar de Barrameda, procedente de Sicilia. Allí no hay peste y los campos están bien surtidos. Lo acaban de moler y almacenábamos la harina aquí, en mi casa, para evitar el pillaje. —¡Vaya! Espero que ahora baje el precio del pan— le contestó mirando a Martínez de Vitoria. Pérez de Guzmán lo dejó con la palabra en la boca y se acercó al muchacho, que seguía descargando los sacos de harina, con la evidente intención de no tener que responderle. —Deja que te ayude, hombre— le dijo aguantando el costal que éste acomodaba sobre su espalda. —Don Álvar, como os decía…— volvió Pedro Manuel al asunto que le había llevado hasta allí— …necesito reunirme con vos y con el señor Ortiz para que veáis lo que tengo que proponer al Concejo. —Claro que sí, señor deán. ¿De qué se trata? —Pues, veréis, quiero solicitar a la ciudad licencia para derribar la catedral actual, y así poder construir una nueva. Ya tengo el proyecto y quisiera mostrároslo. El alguacil mayor lo apoya. El alcalde mayor sabía lo que quería el obstinado deán desde que leyera la primera de sus cartas, pero había confiado que, tras la muerte del arzobispo, aquel plan hubiera quedado 242 pospuesto. Era inconcebible tomar esa decisión con la sede vacante. Veía que no. —Pero, padre, sin arzobispo es un plan imposible— le dijo de todos modos. —No, no, no. ¿No lo sabéis aún? El rey ha nombrado al presbítero Juan Serrano nuevo arzobispo, utilizando sus prerrogativas regalistas— le soltó eufórico—. En el correo de esta mañana nos ha llegado la noticia. Me extraña que aún no lo sepáis. Don Álvar empalideció, pareciendo que su rostro estuviera embadurnado con la harina que sus molinos producían con el grano siciliano y que él acaparaba en sus almacenes para mantener los precios altos y así sacar mayores beneficios, recordando que aún no había leído las cartas que los correos le habían llevado aquel día. —¿Juan Serrano? —El mismo. Mi primo. El obispo de Sigüenza. En el momento que se levante la cuarentena tomará posesión, y entonces aunaremos las fuerzas para desarrollar mi proyecto, que debe ser el proyecto de toda la ciudad, y que será el revulsivo que necesita Sevilla para su recuperación. —Pero el rey debe autorizar… —Es verdad, tampoco lo sabéis. ¡El rey acaba de consentir el derribo de su mitad de la catedral! 243 40 L os dos muchachos salieron eufóricos del Corral de los Naranjos. —¡Enhorabuena, Charles! ¡Le ha encantado tu catedral! —Así es, amigo… Pero hay tantos problemas que resolver. Los dos observaron, detenidos delante de la Puerta del Perdón, cómo el deán y el racionero se montaban en el coche de caballos y abandonaban el lugar. —¿Crees que lo conseguirá?— preguntó Charles refiriéndose a Pedro Manuel. —Es un hombre listo y testarudo. Déjalo trabajar, y nosotros a lo nuestro. Debemos encontrar el modo de traer los bloques desde Jerez— dijo echando a andar—. Oye, acabo de recordar que las canteras de San Cristóbal están justo al lado del río Guadalete. ¿Y si pudiéramos contratar un barco para que descendiera el río, saliera al mar… y volviera a subir por el Guadalquivir?— añadió sonriente. —Pues… siempre será más rápido que con carretas de bueyes, pero ¿qué barco existe que en sus bodegas pueda albergar sillares de piedra?— le respondió Charles. El albañil observó entonces, en la esquina de la calle Génova, al hijo de uno de sus vecinos, el joven Ismael. El chico salió corriendo hacia él nada más verlo. 244 —Es tu mujer... Tu madre me envía para decirte que tiene fiebre. —¿Fiebre? ¿No será…? Diego salió corriendo hacia su casa presa del miedo más atroz. —¡No, no! ¡No puede ser!— se decía con el corazón en la garganta mientras daba grandes zancadas sin poder reprimir el miedo que sentía. Charles lo seguía invadido por el mismo pánico. —¡Isabela! ¡No! ¡No!— gritó al entrar en el hogar. Su abuelo sostenía sobre el regazo al pequeño Miguelito, que miraba a todos lados con sus grandes ojos negros. Diego y Charles fueron directamente al dormitorio, donde se encontraba Isabela. Estaba acostada en la cama. Amelia se hallaba sentada en una silla, a su lado, poniéndole en la frente un paño húmedo que le aliviara la fiebre. —¡Madre! ¡Isabela no!— gritó de nuevo, dirigiéndose hacia la cama. Su joven esposa se encontraba semiinconsciente, obnubilada ligeramente por la alta fiebre que había hecho presa en ella desde hacía unas horas. Charles se apoyó en el dintel de la puerta destrozado ante aquella visión. Isabela tenía los ojos brillantes y sus mejillas estaban enrojecidas, casi congestionadas por la calentura. Su respiración era muy rápida, aunque se entrecortaba con cierta frecuencia, y sus labios, otrora sonrosados y vitales, aparecían azulados y resecos. —Tiene mucha fiebre, hijo. Ya hemos llamado a un físico del hospital. —Pero, madre, puede que sea otra cosa. 245 Amelia la destapó y le subió la túnica que llevaba, apareciendo en las ingles unos pequeños bultitos levemente enrojecidos. —No, madre, ella no— se lamentó Diego al ver las incipientes bubas, arrojándose al cuello de su esposa presa de la desesperación. Su madre se levantó e intentó separarlo de Isabela, que en esos momentos abrió los ojos. —Diego... lo... siento. Llévame... al hospital. Apártame del... niño, por favor. Miguel tiene que… sobrevivir. —No, cariño... No digas eso. —Vamos, Diego. Tiene razón. El abuelo se irá a casa del vecino con el niño hasta que se lleven a Isabela. Yo la acompañaré. Si sobreviví la otra vez es posible que tenga una resistencia especial a enfermar. —No, madre. No me separaré de ella. —¡¡Sí te separarás!! Tú también debes permanecer a salvo, Diego— le gritó en la cara reflejando con su mirada el pavor que sentía al pensar que Diego también pudiera enfermar—. Ahora debemos bajar su fiebre y rezar— añadió con tono más dulce—. Charles, saca a tu amigo de la habitación. ¡Charles! El francés reaccionó saliendo de la profunda indolencia en la que había caído y lo agarró por los hombros acompañándolo fuera, donde aún permanecía Tomás con el niño. En esos momentos se limpiaba dos lagrimones que resbalaban por sus arrugadas mejillas. —Esta vida es una mierda. Los viejos que queremos morir seguimos vivos, y los jóvenes, con toda la vida por delante, con hijos a quien cuidar y esposos a quien amar... —¡Isabela no morirá, abuelo! ¡No puede morir!— le gritó Diego lleno de rabia expulsando mocos por la nariz. 246 —Cálmate, amigo. Cálmate. Muchos enfermos sobreviven. Isabela lo superará— le dijo, al fin, Charles—. Tiene que sobrevivir. —¡Dios mío, Charles! ¿Qué voy a hacer si se muere? El cantero francés lo miró y sintió el corazón roto. Entonces abrió la puerta y salió fuera, corriendo por las calles del barrio dejando atrás aquella terrible tragedia, aquel tremendo sufrimiento que cada vez se hacía mayor y era imposible de detener. ¡Dios mío! ¿Cuánto dolor puede soportar el ser humano? Isabela era para él la ilusión de cada día. Deseaba que amaneciera para verla, para oler su aroma y oír su voz, y deseaba que anocheciera para observarla desde la cama, cuando salía para dar el pecho a su hijo, escuchando lo que le susurraba o las canciones que por lo bajito le cantaba. Reía con sus risas y se enfadaba con sus enojos. Había aprendido a quererla a su modo, en silencio… Y se acordó del día que hicieron el amor. Entonces una certeza le inundó el corazón. ¡Dios mío! Isabela había enfermado cómo castigo por aquello… Y supo que él era el culpable de su mal. 247 41 E l faisán relleno de arroz con verduras que el cocinero le había asado, cayó junto a la chimenea del comedor de don Álvar Pérez de Guzmán, cuando éste lo arrojó presa de un ataque de cólera. —¡¡Maldito deán!!, ¡¡y maldito Zúñiga!! Luis Ortiz Maestre, con quien almorzaba, dejó de masticar algo cohibido. —¿Sabéis que los alguaciles dieron muerte hace unos días a mi capitán tras haber ordenado Zúñiga su apresamiento, acusándolo de instigar la evasión de la alcabala del vino? Y ahora el rey autoriza el derribo de la catedral y nombra a Juan Serrano nuevo arzobispo. Lo peor no es que Serrano apoye la construcción de otra catedral— continuó después de una breve pausa— sino que meterá las narices en todos nuestros asuntos, Luis— añadió algo más calmado. —Y no será tan fácil ponerlo de nuestro lado, como ocurriera con Gonzalo de Mena— se atrevió a decir al comprobar que el alcalde mayor había cogido un brazuelo de cordero y lo mordía con rabia. Durante unos minutos ambos comieron de forma compulsiva, después eructaron y bebieron el buen vino llegado de la meseta castellana, introducido en la ciudad clandestinamente antes de la cuarentena. 248 —Con el asunto de la catedral estoy tranquilo, porque en el Concejo tenemos poder para vetarlo— dijo Luis mientras pinchaba otro trozo de cordero con su cuchillo. —No las tengo todas conmigo. Zúñiga apoya el proyecto y acordaos cómo manipuló el miedo de los veinticuatros y al final consiguió lo que quería en la última reunión del Concejo — le respondió el alcalde mayor. —Tenéis razón… ¿Y qué podemos hacer? Pérez de Guzmán volvió a coger la pata de cordero y chupó el hueso sonoramente, intentando arrancar con pequeños mordiscos los trozos de carne que habían quedado adheridos. —¿Que qué podemos hacer?— repitió para sí—. Si el problema está en Juan Serrano, habrá que ponerlo de nuestro lado. —¿Creéis que será fácil sobornarlo? —Todo hombre tiene su precio. De nuevo se hizo el silencio entre ambos… sólo roto por el ruido que hacía uno de los perros del alcalde mayor, un enorme mastín negro, que había descubierto el faisán arrojado al suelo y lo mordía con ferocidad triturando sus huesos con sus potentes mandíbulas. —Así que enviad instrucciones a Nuño Afán. Ordenadle que lo soborne para que se comprometa a no apoyar el asunto de la catedral, pero sobre todo para que sepa que en Sevilla se hacen las cosas a nuestra manera, como llevamos años haciéndolas. —Álvar… eso es muy fácil de decir… pero ¿habéis pensado que Serrano sea un hombre íntegro? El alcalde mayor dejó de chupar el hueso y lo miró fijamente. Las dos mejillas aparecían manchadas de la grasa del borrego, que le resbalaba por la comisura de la boca muy despacio. —Luis, ¡joder! Si es íntegro peor para él. ¡Nuño deberá anularlo!— añadió dando un manotazo en la mesa. 249 El mastín se sobresaltó y dejó de comer, volviendo la cabeza hacia su amo en el momento que éste le aclaraba al presidente del Concejo sevillano la palabra “anularlo” —No podemos consentir que, además del alguacil mayor, el arzobispo sea un hombre del rey, joder. Si no acepta, Nuño tendrá que darle muerte… Y después convencer a don Enrique para que nombre a un arzobispo nuestro. Ortiz asintió. No le extrañó que diera aquella orden. Ya sabía de otros asesinatos ordenados por el alcalde mayor… pero cada vez le repugnaba más esa forma de llevar los negocios. ¿Hasta cuándo estaría sometido a él? 250 42 S us piernas lo habían llevado hasta el lugar donde nunca imaginó tener que ir. El Hospital de San Cosme y San Damián era un local diáfano sostenido por enormes columnas de mármol sobre las que se alzaba un techo de madera repujado con bellos mocárabes. En sus orígenes debió ser un palacio andalusí de algún rico comerciante árabe, aunque el paso del tiempo y la falta de mantenimiento lo habían ido deteriorando hasta hacerlo perder su original fastuosidad. Su techumbre presentaba enormes orificios en sus maderas originales, que habían sido reparados de mala manera con tablazones sujetados por endebles vigas de madera de pino, para evitar su ruina total. Bajo ella, se ubicaba una gran sala, dividida por mamparas de cuero en dos más pequeñas donde se disponían los hombres y las mujeres, y donde decenas de apestados reposaban sus cuerpos en espera de la inevitable muerte. Aun así, su inauguración tras la Segunda Mortandad mejoró la atención de los desafortunados enfermos, que antes eran abandonados por sus familiares o vecinos en cualquier calle de la ciudad. Hasta allí había sido llevaba Isabela cuando el físico que acudió a visitarla confirmó el diagnóstico. Diego entró en el hospital a mediodía. Muy impresionado al estar en el lugar del que había oído contar tantas atrocidades, se detuvo en el umbral antes de penetrar en su gran sala. Un rancio olor a vinagre procedente de las viejas losetas de barro, 251 que solían fregar con ese ácido con la intención de impedir la propagación de la peste, le golpeó sin misericordia en la nariz. Durante unos minutos permaneció allí quieto, contemplando el dantesco panorama que aparecía ante sus ojos. Al menos una centena de enfermas yacían postradas en los catres de la sala de las mujeres, de donde partían quejidos y lamentos en un rítmico soniquete. Cerca de él una enferma especialmente joven, que tenía el brazo extendido sobre un cubo de latón, dejaba chorrear su sangre tras haberle sajado la vena uno de los cirujanos. Debilitada por la sangría con la que pretendían eliminar el mal que la afectaba, lo miraba resignada a su suerte. En otra de las camillas una anciana, desnuda de cintura para abajo, gritaba de dolor mientras otro cirujano le hurgaba en la ingle, intentando extirpar una de las grandes bubas que le deformaban la pelvis. Diego buscó con la mirada la cama de Isabela, recorriendo uno a uno todos los catres de las enfermas hasta identificar a su madre sentada junto a uno de ellos. Con pasos vacilantes al fin entró en la sala, dirigiéndose directamente hacia el lugar donde se encontraban. Al pasar al lado de un pequeño altar dedicado a San Cosme y a San Damián, donde unas velas chisporroteaban consumiendo el oxígeno mezclado con las miasmas que flotaba en la gran sala, pudo ver a dos mujeres arrodilladas azotando sus espaldas con unos latiguillos de cuerda. Habían dejado al descubierto sus torsos ajados por la peste y, recitando por lo bajo alguna oración, se flagelaban en un desesperado intento de expiar los pecados que sin duda las habían llevado a enfermar. De pronto una mujerona, que se encontraba acostada en una de las camas más próximas a Isabela, comenzó a gritar insultando a alguien que al parecer la quería degollar, exteriorizando de esa forma el tremendo delirio que la sacudía. Dos enfermeros acudieron prestos e intentaron calmarla sin conseguirlo, acabando por amarrarla a la cama con fuertes cordeles. 252 Conforme avanzaba por la sala un nauseabundo olor a muerte, orines y heces casi lo hicieron vomitar. Diego apretó los dientes y siguió andando hasta que su madre al fin lo vio. La pobre Amelia arrugó la frente denotando la preocupación que había sentido al ver a su hijo en aquel infernal lugar, donde la enfermedad lo impregnaba todo. —Diego, por amor de Dios, ¿qué haces aquí? —¡Qué voy a hacer, madre! ¡Váyase un rato a casa y descanse!— le contestó, apreciando sus profundas ojeras, su pelo revuelto y su demacrado color—. ¿Cómo está? —Le han dado algo para el dolor y se ha quedado dormida— le contestó cogiendo una toquilla de la silla y echándosela por los hombros—… Volveré en unas horas. Diego fijó su vista en Isabela. ¡No parecía ella! Solamente hacía dos días que estaba allí y ya tenía los ojos hundidos, la barbilla muy marcada y la nariz afilada que solían tener los cadáveres. Su pelo aplastado y sucio se desparramaba sobre la almohada, y se movía intranquila, como si le doliera algo. Diego la besó en la frente con cariño, con los ojos inundados por las lágrimas. Entonces ella abrió los suyos. Sus pupilas vidriosas parecieron alegrarse al verlo. —Hola, cariño. —Hola, Isabela. —Lo siento… lo he estropeado todo. No debí entrar en casa de Clara. —No hables. Te curarás. Ella sonrió y cerró los ojos. Sabía que se moría. Llevaba dos días sabiéndolo. Al principio se reconcomía por dentro al pensar que podía haber evitado el contagio no habiéndose acercado a Clara. Aunque en el fondo de su corazón tenía la certeza de que aquella enfermedad era un castigo por haberlo engañado con Charles, como sabía que Amelia los había tenido que ver 253 por la ventana y había guardado silencio. ¡Cómo se arrepentía de lo sucedido! Después lloró al darse cuenta que nunca vería a su hijo crecer, que se haría un hombre sin ella, sin el cariño de su madre. Pero después de llorar y llorar se había tranquilizado. Había pensado que al fin y al cabo morirse era como estar dormida. Ya no sufriría más. Ya no tendría los horrendos dolores que parecían traspasarle las ingles, y las axilas… y el cuello. Ya no tendría los espantosos escalofríos que no la dejaban dormir. Ya no sentiría las punzadas en la cabeza cuando le subía la fiebre… Sólo dormir… Diego se fijó entonces en su cuello, donde varios bultos del tamaño de huevos de paloma se amontonaban bajo las orejas. Uno de ellos mostraba una herida abierta en el lugar donde el cirujano lo había sajado. —¡Dios mío!— exclamó sin poder evitarlo, tapándose la boca en un instintivo movimiento. —¿Sois el marido?— le preguntó en esos momentos alguien. Diego se volvió, encontrándose con un anciano de nariz aguileña y poblada cejas grises. Llevaba un delantal de loneta anudado a la altura del ombligo y agarraba un trapo impregnado en vinagre delante de la nariz. Los miraba con una profunda tristeza. —Sí, soy yo. —Poneos este paño delante de la nariz y la boca. Contagian la enfermedad por el aliento. Y no la beséis— le dijo Abraham Hervás sacando de un cubo un trozo de tela humedecido en vinagre. Diego lo cogió sorprendido. —También podéis enfermar si os mira a los ojos y le mantenéis la mirada. Evitadlo— añadió, continuando su ronda entre las enfermas. 254 Con cierta rabia y llorando como un niño tiró el trapo al suelo y cogió la mano de Isabela. Era su esposa. Claro que la besaría, y la miraría. Entonces ella abrió de nuevo los ojos. Diego lloraba. La quería. Había sido dichosa con él. —Mi pobre y querido Diego. No llores. El verano está cerca. Cuando pase acabará la epidemia. Si eres cuidadoso sobrevivirás. Junto a Amelia y al abuelo criarás a Miguelito… —No digas eso, Isabela… no… Ella volvió a sonreír no queriendo mostrarle pesar. Sonrió y cerró los ojos. Por unos momentos sintió el cálido y dulce beso de Diego en la frente. Después… nada. 255 43 A fán Núñez entró en los aposentos del rey esbozando una sutil sonrisa —Majestad— lo llamó sin atreverse a levantar mucho la voz. Dos servidores se afanaban en darle friegas de alcohol ordenadas por el físico para bajarle la fiebre, que lo afectaba desde hacía ya tres días. Enrique III lo miró con resignación. Sabía que si su secretario lo molestaba era porque se trataba de algún asunto urgente. —¿Qué ocurre, Nuño? —Majestad, es Serrano. Ha muerto. —¿Qué? ¿Muerto? ¿Cómo es posible? —Señor, cayó fulminado mientras oficiaba misa, esta misma mañana. El rey se incorporó en el lecho y con un ademán indicó a sus criados que lo dejaran. Solamente llevaba el calzón interior, y su endeble cuerpo le pareció a su secretario el de cualquiera de los mendigos que solían pedir a las puertas de las iglesias de Toledo. Las diarreas y las fiebres lo habían debilitado sobremanera, y ya hacía una semana que no salía de sus habitaciones. —Vaya por Dios… Y ¿de qué ha muerto? Era un hombre sano— preguntó con voz débil recostándose de nuevo. 256 —No lo saben todavía. Los médicos están estudiando su cadáver. Señor… ahora tendréis que nombrar nuevo arzobispo para Sevilla. —Sevilla, es verdad… ¿Y Enríquez? Núñez sonrió levemente. Esperaba la pregunta. Y más la respuesta. —Está ausente, majestad. Su padre enfermó. Ya sabéis que es natural de Navarra, y hasta allí se marchó hace unos días— le dijo bendiciendo esa tremenda casualidad. —Ya entiendo… Pues ese asunto tendrá que esperar. Ahora no estoy para nada. Me duele la cabeza, la tripa, me sigue dando fiebre y todo lo que como lo vomito, Núñez. —Entiendo, señor. Pero debo insistir… —¡Deberá esperar! —Pues, al menos, dejad en suspenso su decisión de autorizar el derribo de la catedral de Sevilla… hasta que nombre nuevo arzobispo. —¿La catedral de Sevilla otra vez? ¡Estoy harto de ese asunto! ¡Encargaos vos! Pero no me molestéis en estos días con temas insignificantes, ¿de acuerdo? —Así será, Majestad. Nuño Afán Núñez abandonó el dormitorio frotándose las manos. Había cumplido satisfactoriamente la misión encomendada desde Sevilla. Y rememoró el momento en el que intentó convencer a Juan Serrano de lo conveniente de ponerse de su lado. El sacerdote iba a oficiar misa en la iglesia de San José aquella misma mañana cuando lo abordó en la entrada. Allí le ofreció una gran suma de dinero, a cambio de su colaboración con don Álvar cuando llegara a Sevilla, pidiéndole que desistiera de derribar la catedral, a lo que se opuso radicalmente, como era de esperar. Sabía que era un hombre íntegro, por eso había aña257 dido cicuta al vino de misa momentos antes… y por eso ahora el asunto estaba en sus manos. Aprovecharía la debilidad del rey y la ausencia de Enríquez para finiquitar el plan de construir una nueva catedral en Sevilla. Y en cuanto al nuevo arzobispo… El rey lo había dejado claro: debía esperar. 258 44 D iego, al fin, entró en su casa. Después de haber zarandeado el cadáver de Isabela infinitas veces, apartándose de ella sólo cuando el anciano físico llegó y le dijo con cruel sinceridad que había muerto, el joven albañil había salido a la calle, vagabundeando por la ciudad sintiendo que todo aquello tenía que ser una pesadilla, que no podía ser verdad que Isabela, su Isabela, se hubiera ido, y que ya nunca más fuera a volver a verla, a abrazarla, a oír su dulce voz y besar sus deseados labios. Y así estuvo callejeando sin rumbo durante varias horas. Al final llegó a su casa, abriendo la puerta temeroso al no saber cómo decirle a los suyos que ya había muerto. Pero no hizo falta. Su cara lo decía todo. Su madre se abrazó a él rompiendo al fin su dura coraza, llorando en su hombro mientras lo abrazaba con fuerzas y repetía su habitual invocación: —¡Virgen María! ¡Virgen María! —Tranquilícese, madre, ya ha descansado— le dijo él acariciando su cabellera. Junto a ella había estado esperando Charles. Su mirada enrojecida, sus pelos revueltos y sus labios resecos le indicaron cuánto había sentido lo ocurrido. 259 Durante unos segundos sus miradas se entrecruzaron. Charles se levantó entonces y abrazó a su amigo, sollozando con amargura, sintiéndose culpable de toda aquella tragedia aunque no podía decírselo. —¿Qué voy a hacer sin ella, Charles?— le preguntó Diego emocionándose de nuevo. —Venga, hijo, tenemos que reaccionar. El abuelo está en casa del vecino con Miguelito. Iré a por ellos ahora que ya has vuelto. Vosotros mientras tanto daros un paseo— les dijo Amelia recobrando su entereza habitual. Charles se dirigió, sin embargo, a su rincón, donde estaba a medio hacer un hatillo con sus pocas pertenencias. Diego lo miró extrañado. —¿Qué haces? —Me voy. Encontraré la forma de salir de la ciudad, pero no puedo estar aquí por más tiempo. —Pero… tenemos que reunirnos con el deán para mostrar la traza a los miembros del Consejo Municipal. —No quiero saber nada de la catedral, ni de Sevilla. Dibujé ese plano como un juego, como un pasatiempo. Nunca confié en que se construiría y ¿sabes?, ahora tampoco me importa— añadió viniéndole a la memoria la primera noche que vio a Isabela dando de mamar a su bebé, cuando ella le preguntó qué era para él una catedral y estuvo curioseando la traza… A Diego le dolía la cabeza atrozmente, sintiéndose incapaz de pensar, así que dejó a Charles sentado en su jergón recogiendo sus cosas, y se dirigió al sillón, acomodándose en él y reclinando la cabeza en un intento de huir de todo aquello, cerrando los ojos queriendo evadirse de esa horrorosa pesadilla que no acababa nunca. Estaba anocheciendo cuando Charles lo zarandeó despertándolo de su profundo sueño. 260 —Diego. ¡Diego! —¿Eh? ¿Qué ocurre? —Nada, hombre… Sólo quería despedirme de ti. Debía haber dormido toda la tarde. Todavía confundido por el profundo sueño vio que su madre trasteaba en la cocina y Miguelito dormía plácidamente en su cuna, cerca del abuelo, que sentado en su sillón miraba al infinito… y que Isabela no estaba. Y lo recordó todo. Fue como una losa que cayó sobre él inmisericorde, como un aldabonazo que le hizo cerrar los ojos, que se le inundaron de lágrimas de nuevo. Sobreponiéndose como pudo se levantó del sillón y agarró a Charles por los hombros. —Entonces… ¿Te vas? —Sí, y no intentes impedirlo. Diego no podía entender las prisas de su amigo, pero no podía retenerlo. —Sé por donde puedes escapar de Sevilla…— le contestó entonces. —De acuerdo, recogeré mis cosas— añadió dirigiéndose a su rincón. En ese momento Amelia se acercó a su hijo y le susurró al oído: —Es mejor que se vaya. No quise decírtelo en su momento para no hacerte daño pero ahora ya da igual… —¿A qué se refiere, madre? —Lo vi con Isabela, en la cocina, desde la ventana… juntos… —¿Juntos? ¿Qué quiere decirme? 261 Diego no podía entender qué le decía su madre, pero la triste mirada que le dirigía le provocó un tremendo dolor en el fondo de su alma. —Salgamos— le pidió Charles en esos momentos interrumpiéndolos, dirigiéndose hacia la puerta. Los dos hombres abandonaron la casa en silencio, andando a grandes zancadas por las calles del barrio en dirección norte. Charles iba junto a Diego, cargando una pequeña mochila a la espalda con algo de ropa y el tubo de cuero colgando del hombro donde llevaba la traza de su catedral. El joven albañil notó que el fresco de la noche le iba aclarando las ideas y poco a poco fue dándose cuenta de que Charles había sentido demasiado la muerte de su esposa. Ya en la última semana lo había notado más callado, más introvertido, incluso intentando cambiar la conversación cuando le hacía alguna referencia sobre Isabela… En esos momentos no supo bien a qué podía deberse ese cambio en su carácter… Ahora empezaba a comprenderlo… Charles siempre se quiso marchar… pero nunca lo había hecho, y ahora, precisamente ahora, tras la muerte de Isabela, abandonaba la ciudad con precipitación, sin importarle lo que pudiera parecerles la traza de su catedral a las autoridades de Sevilla. Estaba claro. Se había enamorado de su mujer y Amelia los había visto juntos… ¡juntos!, pero, ¡no podía ser! Isabela nunca lo traicionaría, se dijo con un gran nudo en la garganta. Pasados unos minutos, el albañil se detuvo al doblar una esquina. —¿Qué ocurre?— le preguntó el francés antes de oír el inconfundible repiqueteo de un muñidor. Un carro que trasportaba cadáveres de apestados les venía de frente. Tras el muñidor, dos franciscanos guiaban la mula que, con pasos cansinos, cargaba con los restos de aquellos desgraciados. 262 Ambos se apartaron apoyándose contra la pared, tapándose boca y nariz con la mano intentando no respirar el pútrido olor que emanaba el carro, sin poder evitar ver cómo iban amontonados los cuerpos, unos encima de los otros, anónimos, sin familiares que los acompañaran… Cuando pasaron Charles se percató que Diego lloraba. —A Isabela han debido llevarla así. No me permitieron velarla, ni amortajarla… Solo me dijeron que los franciscanos se ocuparían de todo… ¡de esa forma!— le dijo desconsolado. Los campanillazos del muñidor se fueron alejando, volviendo el silencio a la estrecha calle. —Vamos— reaccionó Diego entonces. De nuevo emprendieron la marcha. Charles siguió a su amigo con la cabeza gacha imaginando a Isabela en uno de esos carros, y también lloró, silenciando los hipidos que le salían del alma a base de suspirar, intentando que Diego no los oyera. Y supo que no debió dejar que Isabela se introdujera en su corazón de la forma que lo hizo. Que no debió besarla en la cocina, ni debió hacerle el amor… y probablemente ahora viviría. Estaba convencido. Había sido su pecado. Con esos pensamientos continuó andando queriendo pensar que al menos había intentado olvidarla dedicándose a dibujar la traza de la catedral, a jugar a crear la mejor catedral del mundo… porque cada vez que Isabela le venía al pensamiento echaba mano de su carboncillo y dibujaba, cada vez que la deseaba, dibujaba. Dibujaba cuando la olía, cuando la intuía, cuando la imaginaba durmiendo en su cama. Por eso aquel plano era la consecuencia de su pasión por Isabela, estaba impregnado de Isabela, de su amor por ella, de su deseo por ella, de sus ansias por tenerla cerca, por tocarla. Y supo que siempre que estuviera junto a la traza estaría junto a Isabela. Diego, mientras tanto, sufría ante la noticia que su madre le había dado, sin querer creer que pudiera ser verdad. 263 En varias ocasiones quiso detenerse y preguntarle a Charles… pero no se atrevió. Sentiría tanto dolor si la respuesta era afirmativa que fue incapaz. Así que decidió que era mejor no saberlo. En esos momentos sólo quería que Charles se fuera, que saliera de la ciudad y de su vida. Y con esas reflexiones llegaron a la Laguna de la Feria. —¿Es aquí?— preguntó Charles curioso. —Sí. Allí está el pasadizo que une la laguna con el río. ¿Recuerdas que estuve trabajando en su reparación? Charles asintió con la cabeza. Entonces unas voces y el resplandor de un farol les llegó entre la arboleda. —Los alguaciles— susurró Diego arrojándose al suelo, buscando refugio entre la maleza que crecía al borde del agua. Los muchachos aguardaron muy quietos y en silencio a que la patrulla pasara. Después se incorporaron y continuaron andando en dirección a la cerca. —Aquí es, Charles. Entre la penumbra de la noche el francés vio cómo la muralla hacía una oquedad. Cerca de la orilla numerosos montones de piedras y arena daban testimonio de las reparaciones que se habían estado haciendo hasta hacía poco. —Nunca terminamos la obra. Murieron varios hombres y la cuadrilla se deshizo. Por eso sé que en el fondo de la abertura la muralla acaba unos centímetros sobre el agua, quedando un gran hueco por donde podrías pasar y salir al otro lado. Sólo tendrías que avanzar por el agua unos pasos y te encontrarías lo suficientemente retirado del muro como para que no te vieran los alguaciles que vigilan por arriba— le susurró Diego. Charles asintió. Estaba convencido de que irse era lo único que podía hacer, y esa era su oportunidad. Era ya noche cerrada, 264 pero una luna llena los iluminaba cuando se abrazó a Diego verdaderamente emocionado. —Han sido unas intensas semanas, amigo. Nunca pude imaginar, cuando llegué a Sevilla junto a mi maestro, todo lo que nos iba a pasar. —¿Adónde iras?— le preguntó Diego algo tenso. —A Barcelona, claro. Andaré hasta alejarme de Sevilla. Después buscaré el camino hasta el mar y algún barco me llevará. —¿Volverás? Charles se quedó pensativo, sintiendo que su mente le decía que ni loco regresaría a aquella ciudad de muerte y sufrimiento, pero que en su corazón existía un pequeño recodo donde su amor por Sevilla había prendido, y que era posible que alguna vez le obligara a volver. —No lo sé, Diego, no lo sé— fue lo único que se atrevió a decirle, y descendió por el pequeño terraplén que llegaba al agua. Al llegar a la orilla se quitó los zapatos metiéndolos en la mochila y se descolgó el tubo de cuero del hombro. Poco a poco se fue introduciendo en el agua, levantando los brazos intentando que no se mojaran sus pertenencias. La laguna no era demasiado profunda pero el agua le llegó pronto hasta el cuello, así que avanzó con mucho cuidado y se dirigió hacia la oquedad que Diego le había indicado. Brevemente volvió la cara, fijando la vista en la silueta de su amigo, que desde la orilla lo observaba. Con el corazón destrozado continuó avanzando hasta introducirse en el agujero y casi a tientas logró llegar al final, una pared de tapial bastante sólida. Entonces se pasó la mochila y el tubo de cuero a una mano y con la otra tocó la pared buscando su final. “Diego dijo que había un hueco donde no llegaba al agua” pensó sin encontrarlo. 265 Entonces siguió palpando el muro hasta llevar su mano hasta debajo del agua, comprobando que efectivamente faltaba un trozo de muro, abriéndose una gran cavidad. —¡Merde! La salida está aquí, pero está sumergida… Ha debido subir el nivel de la laguna con la tormenta. Tendré que pasar por debajo, pero entonces… —se dijo mirando el tubo de cuero—. ¡El plano se mojará! Durante unos momentos no supo qué hacer. No podía permitir que se estropeara su trabajo… pero tenía que salir de allí. —¡Merde! ¡Merde!— exclamó dando media vuelta. Y con la frustración introducida en su alma desanduvo el camino y se dirigió de nuevo hacia la orilla. Diego no estaba, así que subió el terraplén lo más rápido posible, escudriñando entre la oscuridad intentando encontrarlo. —¡Diego! ¡Diego!— gritó al verlo en la lejanía. Y corrió lo más deprisa que pudo al observar cómo la silueta se detenía. —Diego… —Por amor de Dios… ¿qué ocurre? Nos van a oír. —Toma. Tendré que bucear… y no se puede estropear. —Pero… es tu traza. —Ya lo sé— le dijo sin poder aclararle que era algo más que el plano de una catedral, que era un profundo recuerdo de Isabela—. Pero debes guardármela. Así sabrás que volveré— le dijo al fin. —Espera… ¿Estabas enamorado de mi mujer?— le soltó de sopetón no pudiendo aguantar más aquella gran duda. Charles recibió aquella pregunta como si fuera un puñetazo en pleno rostro. —Sí, Diego, la quería. —¿Llegaste a hacerle el amor? 266 Charles dudo. No podía causarle más daño a su amigo, pero tampoco podía mentirle. —Qué más da. Isabela está muerta, y te quería mucho. —¡¡Dímelo!! ¡Maldita sea!— explotó Diego cogiéndolo por el cuello de la camisola con los ojos desorbitados. —Sí. Diego lo soltó entonces, bajó la cabeza y la movió de arriba abajo varias veces. —Vete. —¡Quién va! —Los alguaciles. ¡Vete!— le volvió a decir mirándolo fijamente a los ojos. Durante unos segundos ambos se mantuvieron la mirada. Después Charles salió corriendo hacia el terraplén mientras Diego se tumbaba entre las adelfas que poblaban la orilla intentando no ser visto, apretando contra su pecho la traza de la catedral de Sevilla. En esos momentos sintió un gran alivio con su marcha… aunque notó que un trozo de su corazón se iba con él… 267 45 H abía tardado varios días en decidirse, pero al final llegó a la conclusión de que no existía otra forma de conseguir el libro. Ningún juez le daría la orden de registro si no le presentaba pruebas… y Adela se había negado a testimoniar por temor a represalias. Por eso se estaba arriesgando de aquella manera. De pie sobre la montura de su caballo, Francisco de Zúñiga se aupó a la tapia de la casa de don Álvar. Había aprovechado un lugar donde la luz de los faroles, que los empleados de la casa encendían en las esquinas del edificio, apenas iluminaba, así que escaló con cierta tranquilidad hasta subirse a la parte más alta. Una vez tumbado sobre el borde del muro se descolgó por el otro lado dejándose caer intentando no hacer demasiado ruido. Muy quieto escuchó por si había movimiento en el patio, oyendo sólo el rítmico cric-cric de los grillos y el lejano ladrido de algún perro. La hermana de Sosa le había recomendado entrar por la cocina cuando él le pidió que testificara y ella lo rechazara, siendo precisamente ella quien le diera la idea de introducirse en la casa y coger el libro que podría inculparlo. Por eso se dirigió, siguiendo las indicaciones de la muchacha, a la parte trasera de la gran casona, buscando una pequeña azotea a la que debía subir escalando por una parra que trepaba hacia ella. Una vez llegó allí, saltó al pequeño patio al 268 que se abría la puerta de la cocina, por donde, al fin, entró en la vivienda. Sabía que si don Álvar o alguno de sus criados lo sorprendía, su carrera estaba acabada, y probablemente el viejo alcalde mayor quedara impune a pesar de las tropelías cometidas. Por eso prestó la máxima atención a los ruidos que en la casa pudiera haber para no dejarse sorprender. Era de madrugada así que no debía haber nadie levantado, se dijo, y comenzó a caminar envuelto en la penumbra dejándose iluminar solamente por la luz de la luna, que entraba por las ventanas, hasta llegar al gran patio donde don Álvar tenía su despacho. Durante unos momentos se detuvo escudriñando el lugar. Se trataba del típico patio sevillano, una fuente central rodeada de helechos y aspidistras verdinegras entre las que destacaban dos palmeras sembradas en enormes maceteros de cerámica. A los lados, cuatro galerías adornadas con grandes cuadros y estatuas marmóreas. En la de la derecha vio la mesa de don Álvar, que ordenaba sacar del despacho aledaño los meses de verano buscando el frescor del patio. Se trataba de un elegante escritorio en el que se amontonaban pilas de legajos y pergaminos junto a algunos tinteros de cristal, así como un esbelto crucifijo de bronce. Y hacia allí se dirigió. Por un momento le vino a la cabeza la imagen de la pobre hermana de Sosa siendo violada sobre aquella mesa, y apretó los dientes enojado ante la maldad del alcalde mayor. Quitándose esos pensamientos de la cabeza se sentó en el sillón y observó que la mesa tenía cuatro cajones, dos a cada lado. Los cuatro cerrados con llave, claro. Según le dijera Adela, en uno de ellos solía guardar el alcalde mayor el libro que buscaba. Pero, ¿en cuál? Empezaría por los cajones de la derecha. Todos los diestros suelen usar más los de ese lado, pensó. Y extrajo una pe- 269 queña ganzúa de su bolsillo introduciéndola en la cerradura y trasteando en ella, hasta que un leve chasquido le indicó que se había abierto. Con cierto nerviosismo abrió el primero de los cajones, encontrándose en él varias plumas lujosas, algunos cálamos vulgares y numerosas barras de lacre. Pero nada más. En el de abajo encontró una Biblia de rica encuadernación. Francisco la tomó entre sus manos extrañado, porque lo que menos esperaba hallar en la mesa de don Álvar eran las Sagradas Escrituras. Se trataba de un soberbio ejemplar de 1350, pero no encontró en él rastro alguno de las anotaciones que Adela le dijera que hacía don Álvar de todos sus asuntos, así que lo devolvió al cajón. Entonces un fuerte ruido resonó en el patio. Instintivamente se arrojó al suelo aguantando la respiración. Muy despacio se asomó entre las patas de la mesa, viendo cómo alguien cerraba el postigo de una de las ventanas del piso superior con otro fuerte golpe. Pasados unos minutos, cuando el silencio regresó al patio, Francisco se volvió a sentar en el sillón y se dedicó a abrir los cajones del lado izquierdo. Un taco de pliegos de papel verjurado ocupaba el de arriba y una caja de madera el de abajo. ¡Ahí debía estar!, pensó. Y la cogió depositándola en la mesa, abriéndola con cierta emoción. Se trataba de una lujosa daga con empuñadura engarzada en rica pedrería. —¡Dios mío! Aquí no hay ningún maldito libro— murmuró para sí, reclinándose hacia atrás frustrado. Allí ya no hacía nada, y se podía dar por satisfecho si salía de aquel lugar sin ser visto, así que dejó la daga en su caja y la colocó en su sitio. Pero algo llamó su atención. Su profundidad. La caja de la daga mediría media cuarta y cabía perfectamente en el hueco… Entonces abrió el cajón de la Biblia. 270 Efectivamente, cuando se cerraba, la Biblia rozaba con la parte inferior del cajón de arriba, y la Biblia evidentemente abultaba mucho menos que la caja de la daga. Y eso ocurría porque ese cajón ¡era menos profundo! Allí debía estar lo que buscaba. Inmediatamente sacó de nuevo la Biblia toqueteando el fondo hasta encontrar una pequeña ranura. Sin dudarlo introdujo las uñas en ella, consiguiendo descorrer la trampilla del doble fondo que allí había… donde estaba el libro que buscaba. Muy emocionado lo abrió por una página cualquiera, leyendo el primer párrafo: Retención de quince partes de cien de las rentas del almojarifazgo del trigo. Octubre 1398, seguido de una lista de nombres de los que supuso eran tenderos y mercaderes, que ocupaban varias páginas. A continuación un nuevo enunciado reflejaba la retención de nueve partes de cien del almojarifazgo de las legumbres, con su lista de individuos, de la avena, de la cebada... ¡Eran retenciones ilegales de los impuestos que pagaban los comerciantes al rey! Con un ligero temblor en las manos y mirando a todos lados, intranquilo porque lo pudieran descubrir, siguió pasando páginas, hasta encontrar lo que buscaba: Los sobornos a diferentes porteros de la ciudad para que no registraran la entrada del vino castellano, evadiendo de esa forma el derecho de alcabala y portazgo que el rey tenía. Allí estaban los nombres de los guardas de las puertas de Carmona y Jerez, con las cantidades abonadas mes a mes. ¡Ya tenía atrapado a don Álvar! Curioso siguió mirando, encontrando diferentes anotaciones de comisiones del portazgo a los regatones y carniceros, y a las tahonas, del diezmo de los tejeros del barro y de la loza vidriada. Incluso los pagos realizados a diferentes empleados por la compra de voluntades de numerosos alguaciles de las puertas, 271 para que dejaran escapar a diversas personalidades de la ciudad, entre las que se incluía ¡al arzobispo de Mena! Pero también sueldos a empleados, como al capitán Martínez de Sosa, para que dieran palizas a los que no se dejaban amedrentar… ¡incluido su intento de asesinato! ¡Miserable criminal!, pensó, mientras seguía leyendo cómo había sobornado a numerosos jurados, mayordomos del Concejo y otros empleados municipales… Un nuevo ruido atronó en el patio. A Francisco le comenzó a latir el corazón muy deprisa. Colocó todo en su sitio, cerró los cajones y salió por el mismo lugar por el que había entrado, llevando el libro de registro de don Álvar a buen recaudo en su bolsa. 272 46 D on Pedro Manuel llegó a las dependencias aledañas al altar mayor antes de la hora. Había convocado allí a don Álvar y al presidente del Concejo Municipal para mostrarles los planos de la nueva catedral, y conseguir de ambos el compromiso de apoyar su proyecto. También había citado al alguacil mayor que, aunque no era un veinticuatro propiamente dicho, era un miembro destacado del poder de la ciudad. Y sabía que si obtenía el visto bueno de los Pérez de Guzmán y de los Zúñiga, el Concejo Municipal darían sin duda alguna la autorización necesaria para poder iniciar las obras. Después convocaría al Cabildo Catedralicio, su último paso, de donde debería salir el proyecto definitivo. Así que se sentó y aguardó impaciente en la amplia mesa que había mandado colocar en medio de la sacristía, rodeada de numerosos faroles que rompieran la perenne oscuridad que imperaba constantemente en la antigua mezquita. A sus cincuenta y cinco años, jamás pensó que se sentiría tan ilusionado, tan dichosamente feliz por un proyecto. Aunque su edad le había enseñado a ser cauto... por eso entrelazó las manos y se encomendó al Cristo de San Agustín, pidiéndole que no surgieran nuevos contratiempos. —¿Estáis preocupado?— le preguntó Juan Martínez de Vitoria cuando entró en la sacristía. Iba acompañado de su amigo, el albañil. Pero notó la ausencia del cantero francés. —¿Y Charles Gauter? 273 Juan miró a Diego. Éste se ruborizó levemente antes de hablar: —Se ha ido. —¡Cómo que se ha ido! —Pues, que ha salido de la ciudad... —Ha huido, señor— le aclaró Martínez de Vitoria, tomando asiento junto al deán—. Pero, por suerte, ha dejado la traza. —¡No es posible! Precisamente ahora. ¡Tiene que explicar el plano a los regidores! —Le he pedido a Diego que lo haga por él— le respondió sentándose junto al deán. En esos momentos llegaron don Álvar Pérez de Guzmán y don Luis Ortiz Maestre. —¡Don Pedro! ¡Vos y vuestra catedral!— dijo don Álvar con su vozarrón grave a modo de saludo. —Buenos días, señoría— señaló, en cambio, el presidente del Consejo. —Sentaos, por favor, y gracias por venir— les dijo señalando dos sillas frente a la suya. Diego permanecía de pie, unos pasos detrás del deán, con el tubo de cuero de la traza agarrado con ambas manos. Había acudido a la reunión haciendo un gran esfuerzo, sobreponiéndose al aletargamiento que la muerte de su esposa le había provocado y a la terrible noticia de lo ocurrido entre ella y Charles. Por eso no dudó en desvelarle a Martínez de Vitoria que el francés había huido, pero que le había cedido la traza. Ahora no creía que utilizarla fuera una traición. Había decidido hacerla suya… y ¿quién sabe si al final el deán conseguiría realizar su proyecto y él poder formar parte del mismo? —¿Es ese el plano?— le preguntó Luis Ortiz sacándolo de sus profundos pensamientos. 274 —Diego… ¡Diego! Acércate— le pidió en deán. El joven albañil se aproximó a la mesa, lo sacó del tubo de cuero que lo protegía y lo extendió con delicadeza. —Así es, señor. Esta es la traza que dibujamos Charles Gauter y yo —dijo sin reparos—. Mirad, si se construye no habrá en el mundo otra catedral igual, de cinco naves, diez tramos y dos puertas en la cabecera, que será recta, sin girola, pero con una bellísima capilla real— comenzó a decir, explicándoles durante un buen rato, con todo lujo de detalles, las características del templo. Pedro Manuel se fue fijando en el rostro de los dos hombres. Ortiz Maestre atendía a las explicaciones, fijándose en todos los detalles del plano, incluso le pidió que le aclarase algunas dudas. Don Álvar, al contrario, apenas prestaba atención, asintiendo de forma automática aunque esbozando leves y casi imperceptibles sonrisas. ¿Qué podía significar? —¿Y cómo se financiaría?— preguntó en esos momentos el presidente del Concejo sevillano. —Lo tengo todo pensado, don Luis. Principalmente con el diezmo del Cabildo— le contestó Pedro Manuel— …el aporte anual que todas las parroquias de la archidiócesis tienen obligación de pagar. También disponemos de las rentas de nuestras propiedades. Son cuantiosas sumas procedentes de las tierras de cultivos, de los molinos de sangre y de casas y posadas alquiladas. Y, y por último, las indulgencias. Cualquier ciudadano estaría encantado de contribuir con la Fábrica de la catedral a cambio de la remisión de una parte de las penas por los pecados cometidos. También dispondremos de donativos en metálico, limosnas, mandas testamentarias y los derechos a sepulturas que, como imaginaréis, serán muy solicitados en el momento que la obra sea visible… —¿Y la ciudad no tendrá que poner dinero? 275 —Oficialmente no, con la contribución de la Corona y del Cabildo no será necesario— le dijo sonriendo, convencido de haber despertado su interés—. Solamente deberá conceder la licencia para la obra. —De todas formas, el Cabildo no se debería permitir el lujo de gastar sus recursos en un proyecto tan ambicioso, tan caro… para que dentro de cien años la ciudad disponga de una catedral sobredimensionada, ¡vamos, de locos!— dijo entonces don Álvar—. Sobre todo cuando los habitantes de ahora se mueren por las calles, la ciudad está paralizada, no se comercia, el puerto está abandonado, los campos baldíos con las cosechas perdidas por falta de mano de obra, el hambre campando por sus anchas entre la población… Pedro Manuel supo entonces que sería incapaz de convencerlo, que el alcalde mayor no quería la nueva catedral bajo ningún concepto. Por unos momentos pensó en recriminarle el acopio de harina que había visto en su casa… aunque sintió miedo de enfrentarse a aquel poderoso noble. —Pero, señoría— terció Martínez de Vitoria— precisamente lo que pretendemos es revitalizar la ciudad con un proyecto que traerá riqueza y prosperidad, y nuevos habitantes. —Los maravedíes del Cabildo serían mejor empleados en dar limosnas a los pobres, recoger huérfanos de las calles y construir hospitales adecuados donde puedan morir dignamente los enfermos— insistió don Álvar. En esos momentos entró en la sacristía Francisco de Zúñiga. —Caballeros, disculpad el retraso— se excusó dirigiéndose al asiento que quedaba libre. Todos guardaron un tenso silencio. El deán enfurruñado por los impedimentos que el alcalde mayor había argumentado contra su proyecto. Éste, satisfecho por sus razones, las mismas que expondría ante el Concejo para impedir que ese descabe276 llado plan se realizara. Don Luis, deslumbrado por la traza de la catedral, que le impactó sobremanera a pesar de tener que apoyar lo que don Álvar quisiera. Y por último, Martínez de Vitoria y Diego, un poco amedrentados por el nivel de las personalidades que estaban sentados en la mesa. —No te preocupes, Francisco, hemos aprovechado el tiempo mostrando el plano de la catedral a don Luis y a don Álvar. —Y comprobando su nivel de complejidad, su elevado coste y el inoportuno momento para su realización— añadió Pérez de Guzmán mirando fijamente la cara del alguacil mayor. Estaba claro que no le convenía que derribaran la vieja catedral… Y recordó lo que había leído en el libro de registro que sacó de su casa, cómo sus cuadrillas de albañiles la reparaban una y otra vez… consiguiendo los contratos con importantes donativos al arzobispado pero sacando enormes beneficios de los mismos. Entonces se levantó y sacó de un morral, que llevaba colgado del hombro, el libro de don Álvar. En esos momentos entraron en la sacristía dos alguaciles. Iban desarmados al estar en suelo sagrado, pero se pusieron junto a don Álvar en silencio. —Acompañadlos fuera, señor— le dijo blandiendo ante él su libro—. Al llegar a la calle quedaréis preso por todos los crímenes registrados aquí. El alcalde mayor mudó el rostro ante ese inesperado movimiento de Zúñiga. ¡Ese era su libro de registro! —¿Qué significa esto? —Aquí están recogidos todos vuestros movimientos y sobornos, todos los delitos que habéis cometido desde hace años… —Pero… ese libro no es mío— dijo queriendo negar lo evidente. 277 —Todos conocemos vuestra letra. Durante unos segundos la cara del alcalde mayor pasó del inicial gesto de estupor a la cólera más encendida. —¿Cómo lo habéis obtenido?, ¡maldita sea! Ninguna prueba robada será aceptada por un juez. Francisco ya había pensado eso, así que le contestó de la forma planeada: —¿Robado? Lo dejaron en la puerta de la Audiencia en una caja, a mi nombre, durante la noche. Y sí se aceptan pruebas entregadas por testigos anónimos. Algún criado enojado lo ha debido traicionar. ¡Llévenselo! El viejo regidor no podía creer lo que sus ojos veían. Dos alguaciles agarrándolo por los brazos y sacándolo a la calle para detenerlo. —¡Esto no quedará así! ¡Me las pagaréis, Zúñiga!— gritó mientras abandonaba el lugar—. ¡Luis, haced algo! — añadió desde la puerta. Los presentes guardaron un tenso silencio. Francisco sonrió levemente mirando al deán. Nunca pensó que el éxito de su misión pudiera venir tan bien para su proyecto. —Don Pedro, me alegro de haber colaborado en vuestro propósito eliminando un obstáculo— le dijo Francisco al fin. —Aún queda ser aprobado por todos los veinticuatros, que deberán conceder el permiso pertinente— le contestó todavía sin poder salir de su confusión ante lo que acababa de presenciar, y miró al presidente del Concejo. —Defenderé de corazón vuestra nueva catedral ante los regidores, señor deán. Quedad con Dios— le contestó Luis Ortiz sonriendo. Después se levantó y se marchó, sintiéndose, al fin libre, como nunca se había sentido desde hacía muchos años. 278 Pedro Manuel se levantó también y se dirigió hacia Francisco, abrazándolo eufórico ante el desarrollo de los acontecimientos. En esos momentos llegó a la sacristía uno de los ayudantes del alguacil mayor. —Señoría, menos mal que os encuentro. Acaba de llegar esta carta de la corte. —¿No puede esperar a que termine esta reunión? —El correo que la trajo dijo que era una noticia urgente. Francisco rompió el lacre y la abrió entre la curiosidad de los presentes, leyéndola inmediatamente. Después arrugó el ceño, levantó la vista y les habló. —El obispo de Sigüenza, el presbítero Juan Serrano, ha muerto hace dos días. 279 47 N unca esperó volver a ver tan pronto al Santo Crucifijo de San Agustín. El deán catedralicio había acudido aquella tarde a la Puerta de Carmona, por donde el Concejo había autorizado que entrara aquel día, en procesión extraordinaria, el venerado crucificado, también conocido como de Burgos, desde el cercano Convento de San Agustín, ubicado a extramuros de la ciudad. Los hermanos agustinos habían accedido a sacar la amada imagen tras las numerosas solicitudes recibidas, no siendo de extrañar que una multitud de asustados vecinos ya se agolparan en la puerta de la ciudad cuando el deán llegó. Sin querer dejarse ver se situó a cierta distancia esperando que el paso se acercara hasta él. Pedro Manuel se había dejado caer en el pozo de la depresión y la apatía desde que recibiera la funesta noticia de la muerte de su primo, desde que una losa de impotencia lo hubiera aplastado sin misericordia aquel día, cuando ya creía tener todos los cabos bien atados. Pero sobre todo se había hundido al saber que el rey se hallaba enfermo y era su mayordomo mayor el que tomaba las decisiones, habiendo revocado la orden que autorizaba el derribo de la actual catedral hasta que se nombrara nuevo arzobispo… ¿Qué más podía ocurrir?, se preguntó. 280 Sin embargo una lucecita de esperanza se había encendido en su corazón cuando supo que podría volver a ver al Santo Crucifijo, querida imagen que no había podido visitar desde que se instaurara la cuarentena al encontrarse fuera de la ciudad. Pedro Manuel se arrodilló con veneración cuando el Crucificado apareció sobre su peana en el dintel de la Puerta de Carmona, abierta expresamente para recibirlo. Iba alumbrado por cuatro hachones de cera de color tiniebla, donde unas llamas anaranjadas tintineaban rompiendo la incipiente oscuridad que ya caía sobre la maltrecha ciudad. Con pasos decididos los padres agustinos que lo cargaban introdujeron la venerada imagen en las calles de Sevilla, donde ya lo esperaban los numerosos fieles, todos arrodillados como el deán. Espontáneamente un padrenuestro comenzó a oírse coreado por los presentes al tiempo que el tañido grave de la campana del cercano convento retumbaba desde el otro lado de la muralla, creándose en aquellos instantes un ambiente de misticismo popular que heló la sangre de don Pedro. —¡Oh, Santísimo Crucificado! Ayuda a esta ciudad. Protégela de la muerte y el horror que se ha instalado entre sus habitantes— pidió en primer lugar acordándose del terrible mal que los azotaba—. Haz que un viento vivificante arrastre fuera de ella las miasmas y la pavura— añadió entrelazando las manos con devoción mientras el paso del Crucificado reviraba dirigiéndose hacia él. Entonces levantó la cara y pudo apreciar la silueta de la impresionante imagen de cedro. Estaba tallada a tamaño natural, con torso estrecho y recto, cabeza inclinada hacia el lado derecho que apoyaba sobre el brazo y una mata de pelo natural cayéndole por los hombros, que la liviana brisa del atardecer movía ligeramente. —¡Oh, Santo Cristo! Guíame en este terrible momento de zozobra, en el que todas mis ilusiones por construir para tu Padre una morada digna de Él y de esta ciudad, han quedado 281 quebradas por Satanás, el ángel del mal— siguió rezando mientras el Crucificado se le iba acercando poco a poco. Una numerosa fila de agustinos portando cirios encendidos precedía la parihuela, que se detuvo justo ante él. Pedro Manuel sintió una intensa emoción al ver detenida tan cerca a su venerada imagen, y fijó en su rostro su vista, contemplando con devoción la faz cadavérica del Cristo, su ligera barba, la afilada nariz y la superpuesta corona de espinas, que resaltaba delante del nimbo crucífero y de la aureola metálica circular en forma de aro que ostentaba sobre su cabeza a la manera visigoda, denotando el inconfundible estilo románico de la talla. La madera clara de su cuerpo y el blanco paño que le caía en grandes pliegues desde la cintura hasta las rodillas, resaltaban recortadas en el añil cielo sevillano, que el crepúsculo había teñido, pareciéndole al atribulado clérigo una milagrosa aparición del Hijo de Dios. El deán comenzó a sentir un intenso dolor en las rodillas, notando cómo el duro suelo se clavaba como dagas en sus viejas rótulas. Pero permaneció postrado sin querer levantarse delante del Cristo. Entonces ocurrió algo que le heló la sangre. Un hombre joven apareció entre los fieles y se abalanzó sobre las angarillas. —¡Maldito embustero, farsante, mentiroso!— gritó dirigiendo la mirada hacia el Crucificado mientras golpeaba con los puños a los sorprendidos hermanos que lo portaban. Con inusitada rabia se empinaba intentando agarrar los pies de la talla blasfemando a gritos. Durante unos segundos nadie reaccionó ante aquel ataque a la sagrada imagen, hasta que al fin, varios agustinos pudieron detenerlo agarrándolo por la espalda. —¡El Cristo me ha traicionado! ¡Le pedí por mi mujer y mis hijos y todos han muertos! ¡¡No sirve de nada rezar!! ¡Suél282 tenme!— siguió gritando mientras los hermanos lo apartaban de la procesión entre las atónitas miradas de los que allí estaban. El sacerdote se incorporó con esfuerzo atribulado por la escena vivida, notando un enorme nudo en la garganta y sintiendo ganas de llorar. Los porteadores se apresuraron a levantar la parihuela y continuar la procesión entre un murmullo de rezos y lamentos de los que siguieron a la imagen en su recorrido. Pedro Manuel se apartó de ellos y dejó a la comitiva proseguir sin saber muy bien qué hacer. Sin rumbo fijo comenzó a andar lleno de congoja y dudas, impresionado aún por aquel lamentable suceso. —No le recéis, amigo. El deán se volvió buscando a quien le hablaba, encontrando sentado en el suelo al protagonista del altercado. —No sirve de nada rezar. Solamente el esfuerzo y el trabajo os harán conseguir vuestros propósitos. El viejo clérigo se agachó acercándose al desdichado, fijándose en sus ojeras, en su ajado rostro y en sus resecos labios. Instintivamente posó la palma de su mano en su frente, sintiéndola ardiente, fijándose entonces en las manchas negras que tenía en las manos, y en el cuello. —Dios mío, sois un apestado— dijo echándose hacia atrás, hasta caerse de espaldas al suelo. —Amigo— le dijo el enfermo—…no recéis y trabajad por vuestro propósito… —¿Cómo decís? —Sólo sirve trabajar… Soy carpintero y he pasado toda mi vida trabajando como un animal. Nunca le pedí nada a Dios y con mi trabajo conseguí la felicidad, gané dinero, me casé y tuve hijos… Pero cuando ellos enfermaron no supe qué hacer y recé, le pedí a Dios con toda la fe del mundo que salvara a mi familia… pero todos murieron… No sirve de nada rezar, solo 283 trabajar…Y cuando uno no puede hacer realidad sus deseos debe conformarse con una parte de él, al menos con la mitad… Yo hubiera sido feliz si algunos de mis hijos se hubieran salvado ¡Conformaos con la mitad! —¿Con la mitad? ¿A qué os estáis refiriendo? Pero el desdichado reclinó la cabeza y dejó de respirar. Pedro Manuel se levantó y se apartó de él aterrorizado, alejándose unos pasos sin querer volver a mirarlo. Aquella noche la imagen del apestado ocupó sus sueños, presentándose una y otra vez ante él con su faz cadavérica, con sus manchas negras, sonriéndole, diciéndole repetidas veces lo mismo: “confórmate con la mitad”, “confórmate con la mitad”. Entonces se despertó bañado en sudor, con la respiración entrecortada, con la imagen del apestado en sus retinas… y su voz en sus tímpanos: “conformaos con la mitad”. —¡La mitad! ¡Claro! 284 48 E l amanecer de aquel importante día se empezaba a intuir al aflorar en el horizonte un tenue velo anaranjado. Sin embargo, en la ciudad, todavía era noche cerrada y aún la penumbra impedía ver con claridad los escalones del salón de plenos del Cabildo Catedralicio cuando Pedro Manuel entró en el Corral de los Olmos, con pasos lentos pero decididos. Así que los subió con cuidado. Cuando saliera de allí, si su plan había sido apoyado por los calonges de la catedral, ya nada sería igual en la archidiócesis de Sevilla. Por eso se detuvo unos segundos en el dintel de la gran sala, donde lo esperaban desde hacía rato, y miró a todos aquellos hombres que componían el cabildo de la catedral hispalense. Varios velones situados en las cuatro esquinas rompían la pertinaz oscuridad que todavía ocupaba el lugar. Entornando los parpados para enfocar mejor su maltrecha vista, pudo distinguir al prior, a los cinco arcedianos, el de Sevilla, Jerez, Niebla, Écija y Reina, al chantre, al tesorero y al maestrescuela. Todos juntos y él mismo conformaban las diez dignidades que los estatutos dados a la catedral en 1261 dispusieron que formaran el escalón superior del instituto capitular. Aguardaban de pie, en el centro del salón. A su alrededor pudo distinguir a los restantes canónigos mansioneros que formaban el resto del cuerpo reglamentario y que no podían pasar 285 de cuarenta, así como a la mayoría de los veinte racioneros y los veinte medio racioneros que también eran miembros plenos del cabildo, faltando solamente los que habían fallecido por la cruel epidemia y los que estaban fuera de la ciudad en el momento de declararse la peste. Tampoco estaban los doce canónigos extravagantes, o no residentes en Sevilla, que por razón de la cuarentena tampoco pudieron acudir a tan importante cita. Todos juntos ostentaban la plena personalidad y capacidad jurídica que el derecho canónico y las leyes de la corona de Castilla otorgaban a los cabildos catedralicios. Igualmente se hallaba allí presente el capellán real, que asistía a los cabildos por la importancia que en la catedral de Sevilla tenía la capilla del rey, así como algunos clérigos veinteneros, servidores del culto catedralicio que solían asistir a los cabildos, sobre todo los más antiguos, además de otros servidores y mozos de coro. En total casi cien personas aguardaban expectantes, todos conocedores del principal motivo de aquel cabildo. El deán atravesó, al fin, la masa de hombres que lo aguardaban, y que se fueron apartando para dejarlo pasar, hasta llegar al estrado que presidia el salón. Poco a poco, las dignidades fueron ocupando los sillones instalados expresamente para ellos y los demás canónigos las sillas y el banco corrido que solían ocupar los veinticuatros en las reuniones del Concejo de la ciudad. Era el día 8 de julio y el calor de la jornada anterior todavía se conservaba en el salón a pesar de estar a punto de amanecer. Un empalagoso olor a incienso comenzó a sobrevolar en esos momentos a los presentes, transportado por las volutas de humo blanco que salían a borbotones desde el incensario que un monaguillo comenzó a mover cuando Pedro Manuel ocupó su lugar. 286 —Cuando, por causa del amor a la belleza de la Casa de Dios, el encanto de las piedras iluminadas por el sol me distrae de preocupaciones externas y una meditación apropiada me induce a reflexionar, trasladándome de lo que es material a lo que es inmaterial, es cuando creo encontrarme en alguna extraña región del universo que no existe en absoluto, ni en la faz de la tierra ni en la pureza del cielo, y creo poder, por la gracia de Dios, ser transportado de este mundo inferior a ese mundo superior de un modo pleno— dijo cuando todos hubieron guardado silencio. Sus palabras resonaron en el Corral de los Olmos solemnes y categóricas, pero también dulces y convincentes. —El abad Suger, monje francés de la primera mitad del siglo XII—continuó recordando a maese Melesme, el primero que le habló del iniciador del nuevo estilo constructivo— … utilizó estas mismas palabras para explicar el motivo por el que derribó la abadía carolingia erigida doscientos años antes en la localidad de Saint Denis y mandó construir otra, utilizando los nuevos conocimientos de construcción que existían en aquellos momentos. Era el año 1144. Pedro Manuel se detuvo, tomó una bocanada de aire y continuó. —¡¡Hace doscientos cincuenta y siete años que esos conocimientos, que numerosos maestros constructores fueron capaces de ingeniar, permiten erigir abadías y catedrales en el Nuevo Estilo de la Luz, como es conocido ese sublime movimiento, por toda Europa, por toda Castilla, por toda Aragón!! Un murmullo de extrañeza invadió a los presentes. Pedro Manuel había dicho esas últimas palabras gritando, evidentemente exaltado. Él mismo se dio cuenta y se detuvo, respiró profundamente de nuevo y tomó asiento, permitiendo de ese modo que todos se sintieran más cómodos y así se relajara el momento. 287 —¿No creéis que ya es hora que llegue a Sevilla esa forma de construir utilizando el nuevo estilo? El nuevo estilo de la luz… La luz— volvió a hablar de un modo más calmado—. San Juan en su Apocalipsis, nos narra cómo es la Ciudad Celestial, la nueva Jerusalén, con las siguientes palabras: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La luz. La luz de Dios, que es el Pater luminum, de quien nos viene todo y en quien no hay oscuridad. Ese Padre de las luces, es el que ha enviado a su único Hijo, que es luz de luz para iluminar las tinieblas de los mortales… De nuevo hizo una pausa, cambiando el semblante, que poco a poco se tornó dulce y afable. —La teología espiritual del Cister fue la teología de la luz—continuó— …y mucho antes la filosofía de la luz de Plotino influyó en los escritos del Pseudo Dionisio, donde Dios es la luz verdadera que crea, ilumina y sostiene el mundo. ¡La luz! Y si Dios es luz… ¿por qué hay que rezarle a oscuras, o tan solo con la pequeña claridad de una vela? En esos momentos giró imperceptiblemente la vista hacia las ventanas que tenía a su derecha y una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces miró a un monaguillo que se encontraba junto a uno de los grandes velones y le hizo una señal con la cabeza. El muchacho apagó la llama. Otros situados juntos a los demás cirios hicieron lo mismo, y una súbita oscuridad invadió el recinto. Un nuevo murmullo surgió entre los sorprendidos padres, que entre confusos, expectantes e incluso contrariados por las excentricidades del deán, habían quedado en la más absoluta oscuridad. Entonces una tenue claridad se fue colando por las tres ventanas del lado oriental, una progresiva luminosidad fue ha288 ciéndose paso entre las penumbras permitiendo volver a ver a los sorprendidos canónigos… hasta que un súbito rayo de claridad entró bruscamente por una de la ventanas, rebotó en la pared de enfrente y fue a chocar contra la cara del prior, que se tuvo que poner la mano delante de los ojos para no quedar deslumbrado. Un coro de voces exaltadas, sorprendidas y maravilladas brotó de todos ellos al tiempo que nuevos rayos de luz iban entrando por entre los vitrales de las ventanas del Corral de los Olmos. —La luz rompe la oscuridad, hermanos, la luz de Dios entra por las ventanas hasta estallar ante nosotros despertando nuestra sensibilidad. Es el mismo Dios el que entra hasta nosotros en forma de luz, del mismo modo que entra por los grandes ventanales de las iglesias erigidas en el Nuevo Estilo de la Luz— medio susurró Pedro Manuel intentando no romper el íntimo momento que se había creado, volviendo a guardar silencio y dejando que la luminosidad del amanecer terminara de clarear el interior del salón, y que los calonges salieran del sorpresivo efecto que minuciosamente había preparado eligiendo la hora exacta para que sus palabras iniciales coincidieran con el alba. Entonces se puso de pie Juan Martínez de Vitoria. Llevaba en sus manos una gran carpeta de piel de cabrito. Con decisión subió al estrado y sacó un gran pergamino cuadrado, que colocó en una especie de trípode que uno de los monaguillos había situado junto al deán. —Esta es la traza de la nueva catedral de Sevilla, desarrollada en el Nuevo Estilo de la Luz, que propongo a vuesas mercedes para su aprobación— dijo el deán entonces. Todos pudieron ver el plano dibujado por Charles Gauter y copiado en un nuevo soporte mucho más ampliado por Diego Pérez, resaltando con tinta de color rojiza las columnas, capillas laterales, altar mayor, coro y capilla real. 289 Muchos de los canónigos se levantaron de sus asientos y se acercaron a contemplar aquella fabulosa traza con evidentes signos de aprobación, y durante un buen rato el deán permitió que todos pudieran ir y venir, hasta que la mayoría se hizo una idea de la grandiosidad del proyecto y volvieron a sus asientos. Entonces Pedro Manuel volvió a hablar. —Este es un estudio de detalle del presupuesto necesario durante los primeros años, años que se dedicarán al traslado de los enterramientos y al derribo de la antigua mezquita andalusí—dijo agitando un nuevo papel—. Según Juan Martínez de Vitoria, al que he nombrado mi ayudante en los asuntos de la nueva catedral, el excusado, el aporte anual que todas las parroquias de la archidiócesis tienen obligación de pagar, junto a las rentas de nuestras propiedades y las indulgencias que solicitaremos al Papa serán suficientes ingresos para iniciar la obra. Como no tenemos arzobispo, no necesitamos su aprobación— continuo tras una breve pausa— …y el Concejo de la ciudad concede la licencia necesaria para mi proyecto en esta carta firmada por su presidente, don Luis Ortiz Maestre. En esos momentos se puso de pie el capellán real. A pesar de su corta estatura elevó la voz para que todos oyeran lo que tenía que decir: —Le recuerdo que el rey no ha dado su aprobación. En verdad era el único escollo que el deán no había sido capaz de apartar de su plan y, a pesar de que durante unos días sí autorizó el proyecto, su enfermedad y la desaparición de Juan Serrano lo hizo cambiar de opinión. El deán apretó los dientes y miró uno de los rayos de luz que seguían entrando por la ventana que tenía más cerca. Cientos de motas de polvo flotaban en él haciéndole parecer irreal aquel momento, momento que sabía era decisivo para el futuro de la iglesia de Sevilla y para la misma Sevilla. 290 —Querido Garci, no hace falta que me recordéis algo que me ha torturado desde que pergeñé mi plan: el permiso del rey. Todos sabemos que el rey es el dueño de la mitad de levante de toda la catedral, donde se halla la capilla real que tan rectamente regentáis. Sin embargo no tiene autoridad ni potestad sobre la otra mitad, de la que somos dueños por entero los sevillanos, ostentando su titularidad el Cabildo Catedralicio. Durante unos momentos mantuvo la mirada al capellán real. Después la desparramó por todos los demás asistentes y siguió hablando: —Por eso propongo a vuestras paternidades que votéis comenzar el derribo y posterior construcción en la mitad occidental de la catedral. Todos sabéis que una catedral no se construye en un año ni en dos, ni en cinco ni en diez… y que la mayoría de los que estamos aquí no la veremos finalizada. Ya vendrán otros hombres, otros canónigos, otros constructores… y otro rey detrás de nosotros que construyan la otra mitad, que concluyan este magno proyecto… pero ¡iniciémoslo nosotros!, aunque tenga que ser por los pies y no por la cabecera, como todas las catedrales. Borremos definitivamente nuestro pasado islámico. Derribemos la antigua mezquita andalusí y comencemos ahora esta celestial locura de dotar a Sevilla de un templo digno, donde podamos percibir a Dios con todos los sentidos: ver la Luz de su Majestuosidad entrando por las vidrieras multicolores situadas en sus altas paredes, oír el Sonido de nuestro Salvador surgido del órgano catedralicio retumbando entre las esbeltas columna y las altas bóvedas, oler la Esencia del Creador flotando desde los incensarios del altar mayor, comer el Cuerpo de Cristo comulgando en cualquiera de las capillas laterales o tocar la Naturaleza del Todopoderoso palpando los recios muros de las fachadas y portadas… —¡Que así sea! — exclamó exaltado el maestrescuela poniéndose de pie. —¡Construyámosla! — gritó otro de los canónigos. 291 —¡Empecemos la obra en nuestra mitad! —añadió uno de los jóvenes medio racioneros. —¡Pongamos, si es preciso, dineros de nuestras rentas personales!— llegó a decir un calonge anciano. Uno a uno la mayoría de los asistentes se fue poniendo en pie y fue alzando la voz apoyando al deán, que apabullado se levantó de su sillón con lágrimas en los ojos. —¡Construyamos una catedral tal que aquellos que la contemplen nos tengan por locos! —dijo al fin el capellán real contagiado por el clímax de entusiasmo que había prendido en los allí presentes. —Que Dios nos ayude —fue lo único que dijo Pedro Manuel de Lando tomando asiento de nuevo, mientras los gritos de apoyo y entusiasmo se elevaban sobre las cabezas de los canónigos y salían por las ventanas del Corral de los Olmos, expandiéndose por las calles aledañas de la maltrecha ciudad, queriendo anunciar a toda Sevilla lo que aquellos visionarios habían decidido para su futuro. 292 EPÍLOGO J Año 1420 uan Martínez de Vitoria llegó temprano al Corral de los Naranjos. Era un bonito día de primavera y un vientecillo templado revoloteaba entre los rugosos troncos de los cítricos subiendo hasta sus ramas. Allí las zarandeaba con cierta brusquedad derramando sus flores de azahar sobre la tumba de Pedro Manuel de Lando, que se ubicaba a los pies de varios de ellos. Habían pasado ya diecinueve años desde que se decidiera construir la nueva catedral y quince desde su muerte. ¡Quince años! Y quince veces había acudido allí tal día como ese dispuesto a contarle que la obra ya se había iniciado… sin poder hacerlo. Martínez de Vitoria recordó con gran amargura cómo los primeros años se perdieron esperando la recuperación de la ciudad del desastre de la peste y la consecuente cuarentena. Y aunque Sevilla se abrió en 1402, cuando dejaron de morir sus vecinos y se dio por concluida la epidemia, se había provocado una crisis económica y poblacional tal que se tardó casi un lustro en volver a la normalidad. Situación incrementada por la paralización institucional que acarreó la suspensión de Concejo Municipal por parte del rey, que acudió a la ciudad en persona para sancionar a los regidores veinticuatros y al alcalde mayor, a los que prohibió ocupar ningún puesto público en los siguientes 293 siete años como castigo por la corrupción que habían establecido en el municipio. Fue cuando creó el nuevo cargo de Corregidor de Sevilla, nombrando al doctor Juan Alonso de Toro como representante suyo y máxima autoridad de la villa que, junto al alguacil mayor, Francisco de Zúñiga y cinco regidores nuevos, se encargaría de gobernarla. Cuando estos problemas comenzaron a solucionarse murió Pedro Manuel, y el nuevo deán se preocupó más de los asuntos del día a día de la catedral que de iniciar el ambicioso proyecto de su predecesor, que nadie parecía querer apoyar. Juan Martínez de Vitoria paseó por el Patio de los Naranjos fijándose en las grietas que la fachada de la catedral tenía en ese lado norte. Al final se caería antes de tener que echarla abajo para construir la nueva, se dijo con una triste sonrisa. Todos los aniversarios de la muerte de don Pedro su ánimo se venía abajo, sufriendo mucho al ser consciente del paso del tiempo sin poder hacer cumplir los deseos del deán. Y rememoró los intentos fallidos por su parte de contratar varios barcos que pudieran asegurar el acarreo de piedras desde la cantera del Puerto de Santa María, donde ya había acordado que se extraerían los sillares de la nueva catedral. Y arrugó el ceño al acordarse de todos los impedimentos que la Casa Real había puesto para imposibilitar el inicio de las obras, sobre todo cuando, muerto Enrique III en 1406, se ocupó de la regencia su madre, Catalina de Lancaster y su tío, el infante don Fernando. Ambos consiguieron del papa Benedicto XIII el privilegio de poder apropiarse de todas las tercias de fábrica de la iglesia castellana para utilizarlas en la conquista del reino de Granada, dineros que el cabildo sevillano tenía previsto utilizar para el proyecto de la nueva catedral. 294 Y aunque la medida inicialmente iba a durar tres años, sucesivas bulas papales la fueron prorrogando para otras campañas militares, como la conquista de Antequera en el 1410. Y menos mal que desde hacía tres años la resolución del cisma papal había suprimido la confiscación del dinero de la iglesia… Sin embargo la Corona seguía oponiéndose al proyecto sevillano, argumentando que la nueva capilla real sería mucho más pequeña que la actual y que estaba situada en un extremo de la catedral, perdiendo importancia y majestuosidad. Aunque él sabía que la verdadera causa era evitar que el cabildo sevillano adquiriese mayor preponderancia de la que ya tenía y que el actual arzobispo, Diego de Anaya Maldonado, muy vinculado a la camarilla del monarca, también procuraba evitar. Juan sonrió para sí al recordar que tampoco tenían aún maestro mayor. Todos los intentos por contratar renombrados canteros habían sido rechazados… Y así había ido pasando el tiempo. Pero ahora las cosas podrían cambiar, se dijo, suspirando con fuerza mientras fijaba la vista en un hombre que entraba en el corral con pisadas decididas. Saludó al recién llegado con la mano y esperó a que se acercara pensando que quizás ahora él podría hacer más para que las obras pudieran iniciarse. —Buenos días, Diego— lo saludó con un cariñoso abrazo. —¿Qué tal, amigo? Enhorabuena por tu nombramiento. El Cabildo ha acertado al crear el puesto de Mayordomo de Fábrica de la Obra Nueva. Verás cómo a partir de ahora podrás darle el impulso definitivo al proyecto. Diego Pérez utilizó su habitual sonrisa encantado de poder volver a ver a su compañero después de haber estado de viaje por diferentes ciudades de Andalucía durante los últimos años, ocupado en erigir numerosas iglesias en el nuevo estilo cons295 tructivo sevillano, que mezclaba el ancestral modo mudéjar con el innovador estilo europeo que tanto maravilló a Pedro Manuel. —Como pasa el tiempo ¿verdad?— añadió dirigiendo la vista a la lápida sepulcral del antiguo deán. —Quince años ya— le contestó Martínez de Vitoria dirigiéndose otra vez hacia aquel lugar. Durante unos minutos los dos hombres, ambos maduros cuarentones, rezaron en recuerdo de su amigo, con el que tantos proyectos hicieron los primeros años tras la decisión de construir la nueva catedral, pero que el tiempo había ido dejando en el olvido. —¿Y tu hijo?— preguntó el sacerdote cuando terminaron los tres Pater Noster. —A punto de cumplir veinte años, fuerte como un toro y cada vez más hábil con el cincel y el martillo, Juan. Hace poco hemos sido contratados para realizar la portada de San Juan Bautista, en la calle Feria. —Entonces te quedarás en Sevilla una temporada. —Así es. Ya era hora. —Por cierto, hace unas semanas llegó a la ciudad un sacerdote procedente de Aragón. Acudía a Sevilla por un asunto familiar y ¿sabes?, hablando con él del proyecto de construir una nueva catedral aquí, mencionó la que se construye en Lérida. ¿Sabes quién es su maestro mayor? —No, ¿quién? —Un tal Charles Gauter, que se hace llamar maestro Carlín. —Dios mío, Charles… lo ha conseguido— se dijo trayendo a su memoria a su amigo francés y todo lo que rodeó su huída de la ciudad. —¿Crees que es él?— le preguntó Juan mientras se dirigían a la salida del Patio de los Naranjos. 296 —Es muy probable… —Bien podría venirse a Sevilla y hacerse cargo de nuestro proyecto…— siguió diciendo Martínez de Vitoria. En esos momentos aparecieron por la Puerta del Perdón dos clérigos. Ambos vestían capas negras y cubrían sus cabezas con sombreros de fieltro de anchas alas. —¡Hombre!— exclamó Martínez de Vitoria al verlos—. Espera, Diego. Debes conocer a estos sacerdotes— le susurró al oído. Cuando estuvieron a su altura Martínez de Vitoria los presentó: —Éste es el nuevo arcediano de Sevilla, don Juan de Cervantes—dijo señalando con la mano a uno de ellos. Se trataba de un hombrecillo de extrema delgadez, con poblada cabellera negra y pómulos marcados. Usaba una recortada barba oscura, aunque Diego no pudo apartar la mirada de sus ojos, muy negros e intensamente penetrantes. —Y éste don Diego Pérez. El tracista de nuestro proyecto. —Ya era necesario que nos conociéramos, don Diego— le contestó con voz templada. —Acaba de llegar a Sevilla después de unos años construyendo iglesias en toda Andalucía— añadió Martínez de Vitoria. —Dejadme que estreche vuestra mano. Juan Martínez nos ha enseñado vuestra traza varias veces y estamos encantados con ella— le dijo con verdadero énfasis. —Gracias, reverencia. —Y este es don Eneas Piccolomini, su secretario personal— le aclaró Martínez de Vitoria. Los cuatro hombres volvieron la mirada hacia la antigua mezquita, y fue Juan de Cervantes el que rompió el silencio que se había creado: 297 —A pesar de la dificultad del proyecto las futuras generaciones verán aquí el mayor templo de la cristiandad. Los demás asintieron y con pasos cansinos, charlando animadamente, salieron al bullicio del mercado de la calle de Las Gradas. Mientras, el viento primaveral volvía a mover las ramas de los naranjos de aquel vetusto corral, cayendo nuevos azahares sobre la lápida que cubría la sepultura del antiguo deán catedralicio, que tendría que esperar otros catorce años más antes de recibir la visita de aquellos hombres con la noticia del inicio de su soñado proyecto. 298 NOTA DEL AUTOR La única mención que se conoce del trascendental cabildo catedralicio que decidió la construcción de la actual catedral gótica de Sevilla, está escrita en el “Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla”, que editó en 1635 el presbítero Pablo Espinosa de los Monteros. En ella se refleja el texto del auto capitular, que no se ha conservado, y que es fechado en el año 1401. El erudito Diego Ortiz de Zúñiga hace referencia a esta mención y confirma el año de 1401 en sus Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla (1795), aunque modificando el día, reflejando que debió ser el viernes 8 de julio, añadiendo la mítica frase que puso en boca de un canónigo: Hagamos una iglesia tan grande, que los que la vieren acabada nos tengan por locos. Aunque según el maestro mayor actual de la catedral, el profesor Alfonso Jiménez Martín, no existen otras pruebas documentales que avalen dichas fechas. Lo que sí es seguro es que no fue hasta el 10 de febrero de 1433 cuando el rey, Juan II, autoriza el derribo de la Capilla Real, según es recogido por el mismo Ortiz de Zúñiga primero y José Gestoso después, en el año 1899, documentándose a partir de 1434 la obra nueva en los libros de fábrica conservados en los archivos catedralicios, Otra gran incógnita que nuestra catedral atesora es la referente a los planos originales del proyecto y quién fue su tracista. Según recoge en su libro Cartografía de la Montaña Hueca, 299 el profesor Alfonso Jiménez, las referencias a dicha incógnita provienen de Ceán Bermudez en la Descripción Artística de la Catedral de Sevilla publicada en 1804 (…No constan en archivos quien fue el arquitecto que trazó esta gran obra…), y repite Teodoro Falcón Márquez en La Catedral de Sevilla. Estudio Arquitectónico, publicada en 1980 (…sobre el autor de las trazas originales no queda constancia alguna…). Los dos coinciden con Espinosa de los Monteros, que reflejó ya en 1635 cómo la traza original, conocida como La Quadra, fue llevada a Alcázar de Madrid por Felipe II, donde se conoce que desapareció, junto a otros numerosos documentos, en el incendio de 1734. Y qué decir tiene, si aceptamos la mítica fecha de 1401 como la de la toma de decisión de iniciar la construcción de una nueva catedral, que fuera solamente tres meses después de la muerte del arzobispo de Mena. ¿Es que éste no apoyaba el proyecto, y sin embargo un año antes había sido el principal valedor de la fundación del Monasterio de la Cartuja? ¿No pudieron esperar a que se nombrara al nuevo arzobispo? Y no hay que olvidar que el prelado murió de peste en Cantilla según nos narra Ortiz de Zúñiga en su Anales. ¿Había huido de Sevilla por padecer ésta una nueva epidemia? Y por lo tanto, ¿se tomó la decisión de construir una nueva catedral en pleno desastre sanitario? Tampoco hay que olvidar que la lacra de la corrupción asolaba Sevilla y a su Concejo en aquella época, llegando al extremo de que en año 1402 el rey vuelve a Sevilla, suspende a los veinticuatros, alcalde mayor y alguacil y nombra a un representante suyo, como corregidor de la ciudad, con jurisdicción en lo civil, criminal y militar, según recoge en 1920 Nicolás Tenorio en Visitas que D. Enrique III hizo a Sevilla. ¿Se decidió iniciar el proyecto urbanístico y religioso más importante de la ciudad desde los tiempos de la reconquista, en plena etapa de corrupción política? 300 Todos estos interrogantes justificaron…Nos Tengan por Locos, donde nuestra imaginación ha pretendido rellenar las grandes incógnitas que la historia ha dejado sin resolver. El hallazgo de la Virgen de la Antigua y la historia de los antepasados de Diego Pérez es sólo un capricho del autor. 301