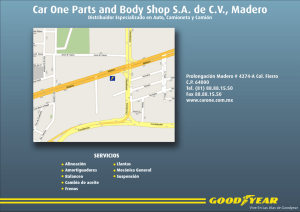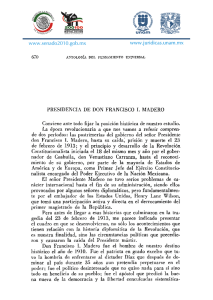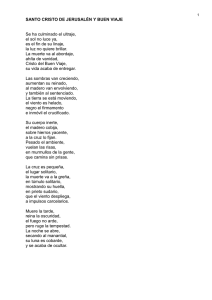La Gaceta núm. 506 del FCE. Febrero de 2013
Anuncio

ISSN: 0185-3716 D E L F O N D O D E C U LT U R A E C O N Ó M I C A F E B R E R O 2 0 1 3 Días de lucha cruenta, pérfida, malintencionada. Lucha pactada entre los jefes militares de ambas partes, rebeldes y seudoleales — FR ANCISCO L . URQUIZO o r e r b Fde Cea n y de metralla í 506 Fotografía: SOLDADO MADERISTA LANZANDO BOMBAS. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 506 ED I TO R I A L D E L F O N D O D E C U LT U R A E C O N Ó M I C A José Carreño Carlón D I R E C TO R G E N E R A L D E L F C E Tomás Granados Salinas D I R E C TO R D E L A G AC E TA Alejandro Cruz Atienza J E F E D E R E DAC C I Ó N Ricardo Nudelman, Martí Soler, Gerardo Jaramillo, Alejandro Valles Santo Tomás, Nina Álvarez-Icaza, Juan Carlos Rodríguez, Alejandra Vázquez C O N S E J O E D I TO R I A L Impresora y Encuadernadora Progreso, sa de cv IMPRESIÓN León Muñoz Santini ARTE Y DISEÑO Emmanuel Peña F O R M AC I Ó N Juana Laura Condado Rosas, María Antonia Segura Chávez, Ernesto Ramírez Morales V E R S I Ó N PA R A I N T E R N E T Suscríbase en www.fondodeculturaeconomica.com/editorial/ laGaceta/ [email protected] www.facebook.com/LaGacetadelFCE La Gaceta del Fondo de Cultura Económica es una publicación mensual editada por el Fondo de Cultura Económica, con domicilio en Carretera Picacho-Ajusco 227, Bosques del Pedregal, 14738, Tlalpan, Distrito Federal, México. Editor responsable: Tomás Granados Salinas. Certificado de Licitud de Título 8635 y de Licitud de Contenido 6080, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas el 15 de junio de 1995. La Gaceta del Fondo de Cultura Económica es un nombre registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con el número 04-2001112210102100, el 22 de noviembre de 2001. Registro Postal, Publicación Periódica: pp09-0206. Distribuida por el propio Fondo de Cultura Económica. ISSN: 0185-3716 P O R TA DA Fotografía de Francisco I. Madero (cortesía SINAFO-INAH, 36448) I M ÁG E N E S D E L D O S S I E R Fotografías tomadas de Jefes, héroes y caudillos. Fondo Casasola (México, Conaculta-INAH-SINAFOFCE, 1996) D ías de tragedia —de muchas tragedias— ocurrieron en febrero de 1913 en la capital de México. La asonada militar que comenzó al clarear el domingo 9 pronto produjo una víctima célebre, el general Bernardo Reyes, que salió de prisión para encontrar una muerte sin heroísmo en pleno zócalo capitalino; para su hijo Alfonso, la turbulencia que vivía la república se convirtió en un cataclismo personal, que lo conduciría a un penoso —aunque muy productivo— exilio y lo arrojaría a la orfandad que anima la Oración del 9 de febrero, ese tardío responso a su padre. Arrancamos este número de La Gaceta con los endecasílabos que don Alfonso redactó casi treinta años después a propósito de su quebranto individual. Seguimos nuestra recordación de esos diez días (o poco más) que conmovieron a México con una píldora literaria: el arranque de la novela La pequeña edad, de Luis Spota, autor que en su momento fue acogido por nuestra casa. La atmósfera familiar de este relato permite imaginar las tragedias domésticas que los hechos bélicos hicieron vivir a los capitalinos, así como especular sobre la opinión de la gente de a pie respecto del frágil gobierno de Francisco I. Madero, protagonista de esta sucesión de hechos desoladores. Un paso más cerca del recuento histórico está el texto autobiográfico de Francisco L. Urquizo, quien lleva a los lectores a cuarteles y campos de batalla para sentir la impotencia y las amenazas que generó el golpe de Estado. Y cerramos con dos textos de carácter analítico, de Enrique Krauze y Rafael Rojas, escritos a la distancia y con razonable frialdad académica, en los que describen el asesinato del presidente y su hermano Gustavo, así como del vicepresidente Pino Suárez, en aquel “febrero de Caín y de metralla”, mes de traiciones y violencia militar, que hoy cumple cien años. Como ejemplo de lo que encontrará el lector en Tiburones. Supervivientes en el tiempo, obra que resultó ganadora en 2012 de la primera edición del premio de divulgación científica que lleva el nombre de Ruy Pérez Tamayo, ofrecemos aquí un divertimento literario de Mario Jaime, que imagina la vida de un solitario y despiadado tiburón blanco. Y una vez cerrada la exposición en que Vicente Rojo compartió algunas de las obras de su biblioteca personal que él mismo diseñó, presentamos una conversación con él sobre su relación con las letras y sus métodos de trabajo.W S U MA R I O 9 DE FEBRERO DE 1913Alfonso Reyes 03 LA PEQUEÑA EDADLuis Spota 06 LA DECENA TRÁGICAFrancisco L. Urquizo 9 EL MARTIRIO DE MADEROEnrique Krauze 12 1913: CIFRA DEL MARTIRIORafael Rojas 14 EL GRAN BLANCOMario Jaime 17 CAPITEL 20 NOVEDADES DE FEBRERO 20 VICENTE ROJO, PINTOR DE LETRASGraciela Sánchez Silva 2 22 FEBRERO DE 2013 P O ES Í A Los hechos trágicos de febrero de 1913 segaron la vida del general Bernardo Reyes, padre de don Alfonso. “Cuando vi caer a aquel Atlas, creí que se derrumbaría el mundo”, sentenció éste en unas notas autobiográficas que pueden leerse en el primer tomo de su diario. Escrito en vísperas de la navidad de 1932, en Río de Janeiro, este soneto sintetiza el dolor y el tesón del hijo que “paulatina, agónicamente” se recupera de la muerte del padre, suceso con cierto “aire de grosería cosmogónica”. La revolución maderista podría haber hecho suyo tal duelo y lamentado esa “oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo” 9 de febrero de 1913 ALFONSO REYES ¿En qué rincón del tiempo nos aguardas, desde qué pliegue de la luz nos miras? ¿Adónde estás, varón de siete llagas, sangre manando en la mitad del día? Febrero de Caín y de metralla: humean los cadáveres en pila. Los estribos y riendas olvidabas y, Cristo militar, te nos morías ... Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como a empellones, en el afán de poseerte tanto.W FEBRERO DE 2013 3 4 FEBRERO DE 2013 Fotografía: TROPAS LEALES A MADERO ESPERAN A LOS SUBLEVADOS DESPUÉS DE HABER RECUPERADO PALACIO NACIONAL, MÉXICO, DF, 19 DE FEBRERO DE 1913 DOSSIER o r e r b e F n í a C dy ede metralla A un siglo de la Decena Trágica, esos diez días que conmovieron a México, rememoramos aquí el alevoso cuartelazo que aniquiló todas las esperanzas revolucionarias encarnadas en Francisco I. Madero. Con un fragmento de novela (Spota), un apunte autobiográfico (Urquizo) y dos repasos historiográficos (Krauze, Rojas) ofrecemos diversos miradores para recordar la traición y el magnicidio FEBRERO DE 2013 5 Fotografía: LOS GENERALES GOLPISTAS MANUEL MONDRAGÓN Y FÉLIX DÍAZ CALCULAN LOS TIROS DE ARTILLERÍA CONTRA PALACIO NACIONAL. LA CIUDADELA. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 FRAGMENTO La pequeña edad Antes que con estudios históricos, volvamos a la Decena Trágica con estos párrafos literarios de un narrador que ha merecido más el aplauso del público lector que de la crítica. En el inicio de esta novela, publicada por el Fondo en 1964, los cruentos combates en la capital se perciben desde la intimidad de un hogar atribulado. Con sutileza, Spota describe las tensiones y las contradicciones del frágil régimen de Madero LUIS SPOTA 6 FEBRERO DE 2013 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA LA PEQUEÑA EDAD D esnudo en la cama, cubiertas de polvo de haba las pequeñas ámpulas de la viruela loca, el niño observaba a su padre y al doctor Cobo. Habían abierto apenas un par de centímetros las puertas del balcón (cuyos cristales veló personalmente doña María con rojos pliegos de papel de china para proteger al chico de la agresión de la luz) y escrutaban la calle a través de la estrecha rendija. No era miedo, si acaso sólo vaga ansiedad, lo que de sus rostros trascendía: rostros escarlata, como si acabasen de emerger de una pileta de sangre. Estaban muy serios los dos hombres; en silencio, inmóviles, atentos a determinar qué eran y de dónde provenían las sordas, rápidas, lejanas explosiones que un minuto antes habían interrumpido su charla. ¡Qué distintas parecíanle a Luis Felipe esas caras adultas! Mediterránea y hermosa, la de Aldo Rossi; de vieja tierra con sed, la del médico de la familia. —¿Cohetes? —dijo, entre pregunta y afirmación, el doctor Cobo. —O balazos… Había calma en el exterior, bajo la luz que cegaba. Las personas que iban a misa o volvían de ella, o que se dirigían a la avenida para abordar algún vehículo que las condujera al Bosque de Chapultepec o a los frescos suburbios —paseos tradicionales de las familias las mañanas de domingo—, caminaban tranquilamente, sin que las inquietaran los estallidos que parecían estar produciéndose en el Zócalo o en sus alrededores; o como si supieran que el estrépito que alarmaba el aire era el de cohetes lanzados al espacio desde Catedral o alguna otra iglesia del centro. Solas o en parejas, o en grupos de tres o cuatro, marchaban con la parsimonia de quienes no tienen miedo. Sin la esponja de una nube que la absorbiera, la lumbre del sol comenzaba a calentar ya los hierros de rejas y ventanas y a ablandar el asfalto del arroyo. Nuevas explosiones tornaron a dejarse oír. Fueron quizá un centenar, o más; ya no intermitentes como en el periodo anterior, sino agrupadas, igual que una ristra de petardos estallando al mismo tiempo. Rossi dudaba de que se tratara de ellos. Le hacían recordar más bien el eco de disparos, el grito bronco de armas de fuego. Hubo una breve pausa y luego el estruendo volvió a repetirse con idéntica cadencia. —Balazos no son… —Pues cohetes tampoco —insistió Aldo. Cerró la puerta del balcón y su rostro se convirtió en una sólida masa purpúrea. A contraluz, las enhiestas guías de su bigote a la káiser refulgieron como navajas. Gustaba a Luis Felipe la fiereza que el formidable mostacho negrísimo proporcionaba a la cara grande y fuerte de su padre, y le maravillaba que lo mantuviera así todo el día con sólo retorcerlo, de vez en vez, con los dedos índice y pulgar de cada mano. A los ojos del chico, papá revestíase al hacerlo de una especie de majestuosa superioridad sobre los demás hombres, fueran o no lampiños; una suerte de poder del que carecían, por ejemplo, el tío Alfonso, Ausencia o el doctor Cobo. Mientras aguzaba reposada y pensativamente las erguidas púas de pelo, Rossi comentó que los que oían no eran triquitraques, sino disparos de rifle, y tal vez hasta de ametralladora… —Cuando hay tiros en las calles, Aldo, la gente se alarma y corre y se refugia en cualquier agujero que le brinde seguridad. La que hemos visto no está asustada. ¿O cree usted que ya olvidaron los últimos días de noviembre de 1910? Con los índices metidos en las bolsitas del chaleco, Rossi movió la cabeza resistiéndose a admitir los argumentos de Cobo. —Si no son cohetes, doctor, ni tampoco balazos, ¿qué son esos ruidos? —Ah… Chi lo sa! De dos zancadas Rossi cruzó la habitación, que normalmente le servía de oficina o despacho y que se había convertido en dormitorio temporal de Luis Felipe desde que en la piel de éste aparecieron las primeras ámpulas y el médico ordenó que se le apartara de los demás moradores de la casa. Echó un vistazo al almanaque que colgaba de la pared, junto al escritorio de cortina y un poco arriba de la cabecera de la cama de latón en la cual su hijo convalecía de las viruelas. La fecha —domingo 9 de febrero de 1913— no era la de ningún día patrio, pero quizá fuera la de alguna efemérides religiosa que él, por ser hom- FEBRERO DE 2013 bre poco afecto a asuntos de iglesia, desconocía. Se aproximó a leer lo que estaba escrito, con tipo menudo, bajo el número 9. Preguntó al doctor quién había sido san Nicéforo y si los católicos lo festejaban con salvas y repiques de campana. —¿San Nicéforo? Un ilustre santo desconocido, me parece… —Entonces, doctor, los que oímos fueron balazos. —¿Qué le permite suponerlo, señor Rossi? —Digamos que una corazonada… y lo que usted me contó ayer. —Oh, ¿eso? —Cobo vertió un poco de alcohol en el hueco de su mano izquierda; con la derecha colocó la botella encima del buró y luego procedió lentamente a desinfectarse ambas—. ¿Hace usted caso a los rumores que corren por ahí? —Usted dijo que el general Huerta conspira contra el Presidente. —Lo dije, sí, y no porque me conste, sino porque tal cosa se cuenta en todas partes. Pero prestar oídos a chismes de cantina… —Chismes o no, los clientes que vienen a la tienda hablan también de que el general Huerta está en tratos con los que quieren echar al señor Madero. La semana pasada, el jueves, usted me dijo: “Don Aldo, muy pronto tendremos un gran jaleo. ¡Muy pronto…! El espiritista de Palacio va a llevarse un susto cuando se le aparezcan los fantasmas…” Condescendió el doctor Cobo: —Sí, y también que al embajador americano no le gusta la forma en que Madero está gobernando… Pero que haya un poco de ruido allá fuera y muchas habladurías en la ciudad no significa que nos amenace un cuartelazo… Éstos son tiempos de paz. La sangre de 1910 aún huele y no es cuestión, creo yo, de verter más. Cierto que el Presidente, con sus fallas, su blandura, su falta absoluta de coraje para imponerse, se ha hecho de enemigos, de enemigos más poderosos que él… Continuó hablando mientras reacomodaba en el maletín cuanto había sacado de él para curar a Luis Felipe. Hacía lo uno y lo otro con calma de hombre viejo y metódico; hombre, gustaba decir, nacido y educado en tiempo mejor que el presente; en los áureos años de un orden en el que sólo las buenas familias gozaban de privilegios económicos y, por lo mismo, del derecho de acceso a los más selectos círculos sociales y políticos. El doctor Cobo disimulaba invariablemente sus sentimientos hacia el nuevo régimen y su crítica era comedida, a veces mordaz; pero nunca grosera, cual corresponde a quien, como él, vivía con los ojos puestos en un presente al que era necesario adaptarse para no perder lo que había conseguido salvar de la hecatombe revolucionaria. No había sido muy difícil para el médico de tantos ilustres porfiristas amoldar su vida al estilo que imponían las circunstancias del momento. En cierta forma, no había habido cambios fundamentales en la estructura de la sociedad mexicana: sólo un ajuste, una redistribución de sus elementos. Los que hasta noviembre de 1910 se desempeñaban en los planos inferiores de la corte oficial (esto es: sumisos al grupo de aristócratas y ricos burgueses que integraban el séquito del dictador) al ocurrir el colapso del Héroe pudieron remontar fácilmente el camino de la cumbre en la que ahora se hallaban y en la que actuaban de idéntica forma a como habían actuado sus predecesores. Por su parte, éstos habían hecho lo único que les era posible: en apariencia aceptar la derrota; apretar filas y desdeñar a los advenedizos, en espera de un pronto retorno al edén del que los habían expulsado las coléricas turbas forajidas que creían en la promesa del pequeño apóstol: medir a todos, sin distingo de linaje y fortuna, con el mismo rasero. El doctor Cobo continuó ejerciendo en un ambiente que le era familiar pero que hallaba, sin embargo, no poco enrarecido. Su fama de médico predilecto de la elite en desgracia, lejos de perjudicarlo, le sirvió para acrecentar su clientela y sus ingresos. No se acostumbraba, empero, a que lo llamaran a consulta individuos que jamás superaron la modesta jerarquía de ratas de ministerio y que ahora, por gracia del movimiento igualador del señor Madero, eran personajes de polendas e influencia. Más que consejo profesional, esos prósperos pacientes buscaban su amistad por el prestigio que, suponían, les otorgaba la de quien había sido doctor de confianza de los más famosos príncipes del porfirismo. Cobo no había interrumpido sus relaciones con los amigos en apuros y no les escatimaba, si para ello lo requerían, su auxilio económico; o algo aún más valioso en esos años difíciles —una palabra oportunamente dicha ante quien podía cambiar la suer- te del que solicitaba—. Gracias a sus buenos oficios, algunos recuperaron la situación perdida o hallaron medios de crearse otra, siempre dentro del Gobierno, sirviendo a quienes detestaban. Admiraba al médico que la Revolución no hubiese sido cruel con el adversario en derrota, como deben serlo las que desean sobrevivir. Juzgaba débil a Madero porque era magnánimo y estúpido porque creía en la buena fe del género humano. Parecíale absurdo que el Presidente no quisiera ejercer la cabal autoridad de su cargo y grave error que prefiriera compartirla con sus colaboradores, aun a sabiendas de que no todos eran de fiar. El Apóstol había cometido, además, otra torpeza: llamar a los mismos funcionarios del antiguo sistema para que le brindaran la ayuda de su experiencia administrativa. Tal conducta encolerizaba a quienes creían tener merecimientos, o por lo menos derecho, a ocupar los puestos clave que el señor Madero, con increíble falta de visión política, devolvía a sus enemigos. El descontento se propagaba con gran rapidez entre los burócratas menores y, lo que era en verdad muy alarmante, entre los oficiales de rango intermedio —de mayor a coronel. Lejos de aplacar tales sentimientos hostiles, que aparentemente los amenazaban, los nuevos gobernantes de origen porfirista los fomentaban sin recato a fin de provocar un estallido tan violento como el que había expulsado del poder a la dictadura. De ahí que jugaran el doble juego de ayudar a Madero, en tanto que pactaban compromisos de traición con muchos de los generales, fuertes, ambiciosos y de nulos escrúpulos, a quienes sabían capaces, cuando se les ordenara, de insurreccionarse contra el joven régimen revolucionario. —Éstos son tiempos de paz, señor Rossi; y nada, créame, la amenaza —suspiró Cobo, consciente de que mentía. Rossi se había sentado en el borde del lecho, y las manitas de su hijo, llenas de las pecas del yodo que el doctor acababa de aplicarle, se perdieron en la gran palma de su mano derecha: mano de gruesos dedos de uñas cuadradas y ásperos pelos en las falanges. Aldo escuchaba hablar a Cobo con la secreta admiración que dispensaba invariablemente a quienes poseían la virtud de expresarse con fluidez. La amistad de ambos databa del tiempo en que el italiano cortejaba a la que ahora era su esposa. Al casar María, el médico de la familia Alard-Torre de Caballeros pasó a serlo del próspero tendero y de su unigénito: ese Luis Felipe, tan propenso a contraer enfermedades, al que había ayudado a venir al mundo, tras un doloroso parto interminable. Si a Rossi le agradaba el facultativo, a éste le gustaba el trato del maduro extranjero que en unos años de esfuerzo y sacrificio había podido hacerse de una sólida fortuna. Que ambos, tan diferentes en cultura y origen social, fueran amigos, buenos amigos, era algo que la señora Rossi no lograba comprender. Reanudó el doctor Cobo su discurso. Se había quitado los lentes y con un pañuelo de seda los limpiaba. Sin los quevedos, su cara antojábase incompleta y desnuda; pequeñísimos los ojos, más aguda la nariz, apenas visibles los labios. Con rigor de maestro, analizó uno a uno los grandes problemas que el señor Madero no había podido resolver y atribuyó a su absoluta falta de capacidad personal la multiplicación de los que llamaba malestares del pueblo. Interrumpiéndolo por primera vez, Aldo subrayó lo que para él tenía máxima importancia: —El Ejército apoya al gobierno. Yeso pesa mucho. —En apariencia, los generales están con el Gobierno, y por eso el Gobierno continúa firme. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo? —y se respondió a sí mismo—. Por el tiempo, querido amigo, que a la casta guerrera le convenga seguir siendo leal. —Las tropas son maderistas. —Las tropas no son el Ejército. El Ejército no lo constituyen los millares de anónimos revolucionarios que pelearon en los campos por el señor Madero y que todavía andan por aquí, con sus grandes sombreros de palma y sus cartucheras cruzadas sobre el pecho. No. El Ejército son los caudillos de águila dorada en la gorra; y su columna vertebral, los veinte, treinta o cincuenta generales con mando de fuerzas. La lealtad de esa minoría es la que importa conservar, la que conviene asegurar por todos los medios posibles. Ahora bien, pregunto, don Aldo, ¿puede confiarse en la de nuestros generales? —y antes de que Rossi pudiese responder, el doctor Cobo agregó—. El Presidente, éste o cualquier Presidente, peligra si no los tiene por completo adictos. ¿Puede Madero afir- 7 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA LA PEQUEÑA EDAD mar que sus generales son fieles a su régimen? ¿Olvida usted que dos de ellos, Félix Díaz y Bernardo Reyes, están en prisión precisamente porque conspiraban para derrocar al Gobierno? —Presos no pueden hacer nada… y ellos dos son los únicos —aventuró el italiano con timidez. —Eso creen todos, el Presidente inclusive. Y, sin embargo, desde sus celdas, Reyes y el sobrino de don Porfirio continúan organizando una insurrección. Creyendo coger en falta al doctor Cobo, Rossi dijo: —Entonces ¿sí hay peligro de otra revolución? Asintió el médico ambiguamente: —Que haya o no peligro, es cosa difícil de asegurar. Lo que sí es evidente, y ello puede provocar el desastre, es que la autoridad política y militar de Madero es nula. Apena decirlo, pero el hombre está solo porque no tiene amigos. Pocos, o ninguno de los que lo rodean, son de confianza. Lo abandonarán, ya lo verá usted, cuando más los necesite. Reiteró Rossi que de acuerdo con lo que publicaban los periódicos, y lo que constantemente decían en público los voceros de Palacio, los generales, los gobernadores y los comandantes provincianos continuaban siendo leales a Madero. —La realidad es muy otra… —indicó el doctor, con pesimismo—. Esos mismos hombres que hace dos años lo ayudaron a mandar al destierro al Héroe de La Carbonera se disponen hoy a traicionar a Madero. ¿Por qué, se preguntará usted, si ya la Revolución se convirtió en gobierno? Porque desean ser ellos los que detenten el poder, los que manden, los que se enriquezcan. Madero no manda ni les permite que se forren el riñón. Ergo: es peligroso, hay que eliminarlo. Sencilla regla de tres. Tomemos, por ejemplo, a Huerta. Don Victoriano Huerta… Lo conocía bien Aldo Rossi. Era uno de los clientes habituales de su tienda. Dos veces por semana, el auto Protos del general llegábase a la puerta del establecimiento y un ordenanza entraba a comprar tres botellas de coñac. Ocasionalmente, Huerta en persona se acercaba al mostrador. Era un hombre extraño; alto sin serlo demasiado; parco de palabras, envuelto siempre en un aura de reserva helada. Frisaría en los sesenta años, aunque resultara muy difícil asegurar que ésos fueran los de su edad. Ocultaban sus ojos unas gafas oscuras, color humo de Londres, que usaba más para esconderlos al examen de los ajenos que para protegerlos de la luz. —El Presidente —expresó Rossi con gran candidez— estima mucho al general Huerta. —Judas era uno de los discípulos predilectos del Señor —le recordó Cobo sentenciosamente—. Es de entre nuestros amigos, Aldo, de donde sale siempre el que nos traiciona. ¿Qué de extraño tiene, pues, que Huerta, si halla ocasión, apuñale por la espalda a Madero? Por supuesto que cuanto he dicho es lo que dicen las bocas de la ciudad, tan afectas a tramar intrigas… reales o imaginarias. A lo que parece, al general Huerta le corre prisa por convertirse en Presidente de la República antes de que don Panchito termine su periodo constitucional… Cuando los generales mexicanos tienen al Ejército de su parte suelen no aguardar al tiempo de los comicios para disputar el poder presidencial. Es más fácil, por medio de un golpe de estado, apoderarse de él… El camino de la obediencia es largo; más corto es el de la traición, sobre todo si la fuerza de las armas allana los obstáculos. Cabo se expresaba con franqueza. De cuanto decía, nada era imposible que sucediera. Sonrió con amargura sardónica: —En nuestros tiempos basta que uno o dos generales de primera fila no apoyen al gobierno, para que éste se tambalee. Terminó el doctor Cobo de doblar sobre sus antiguos pliegues el pañuelo de seda color obispo y lo devolvió a su sitio habitual: la bolsa interior de su levita parda. Para escuchar mejor el estruendo que de nuevo los perturbaba y hacía difícil la continuidad de la charla, ambos guardaron silencio. Más intenso que antes ascendía de la calle el rumor de lo que no sabían con certeza si eran petardos o disparos de fusil. Siempre con las manos puestas en las de su padre, Luis Felipe miraba alternativamente a los dos hombres y le pareció, así lo disimularan, que se hallaban muy preocupados. Como el ruido, lejos de cesar, aumentara, Cobo volvió al balcón y, de perfil a Rossi y al niño, permaneció en él un tiempo, casi apoyada al cristal su oreja derecha. —Tiene usted razón, Aldo. No son cohetes. Rossi y Cobo se miraron más aprensivos. Siguiendo un impulso, el italiano dejó al niño y abrió las 8 puertas del balcón, ya no como antes un par de centímetros, sino por completo. Un torrente de limpísima luz entró en la pieza. El aire estaba lleno de estrépitos, y una ansiedad compulsiva aguijoneaba a los transeúntes y los hacía correr, huyendo sin saber de qué, de la callecita a la avenida o en sentido inverso. Era ya el golpe del pánico, el terror que tomaba por asalto a la metrópoli, el miedo que desbordaba a los hombres en peligro. —Juraría, ahora sí, que se trata de una ametralladora. De una ametralladora grande. y de acuerdo al rumbo de donde viene el ruido, debe estar disparando en San Francisco o en el Zócalo. Aldo se alarmó. Si, como el médico conjeturaba, el tiroteo estaba ocurriendo en la calle de San Francisco o en el Zócalo, esto es: en la calle y en la plaza principales de la ciudad, ello significaba que su esposa —que había salido muy temprano, según su costumbre, para oír misa en Catedral— se hallaba en grave peligro. Que la acompañara Matilde, la joven sirvienta yaqui, no la ponía a salvo del riesgo inminente de resultar herida o muerta. —Y María está allá… —informó Aldo, señalando vagamente con el brazo hacia el exterior. El doctor Cobo dijo entonces, dramáticamente: —Éste es ya el cuartelazo de que tanto se hablaba. Y yo ¡me voy…! Hombre siempre calmado, Cobo comenzaba a sufrir un agudo ataque de nerviosismo. Debía marcharse inmediatamente; buscar, como las asustadas personas que corrían de un extremo a otro de la calle y de la cercana avenida, el seguro refugio de su propia casa. Aunque ignorase con exactitud dónde se disparaba, y por cuánto tiempo continuaría la escaramuza, parecíale insensato afrontar riesgos innecesarios retrasando su partida. —¿No espera a María, doctor? —No, Aldo; debo, aún, hacer otras visitas… Mentía. Cancelar todas las que tenía pendientes por la mañana fue lo primero que decidió en cuanto no le quedaron dudas respecto a la naturaleza de las explosiones. A partir de ese momento, el valor de cada minuto era incalculable, y perderlo en espera de María, poco cuerdo. Tomó su maletín, reiteró su consejo respecto al tratamiento a que debía someterse a Luis Felipe por unos días más, dio al chico una palmadita en las mejillas y, con Aldo, salió al corredor. La puerta que comunicaba con éste había sido también velada con rojo papel china por la previsora señora Rossi. Bajo el alero, docenas de canarios y cenzontles gorjeaban en sus jaulas inmaculadas. Al fondo escuchábase el crepitar de los chiles mulatos que doña Albina, la cocinera, asaba a fuego lento y con los cuales la señora Rossi prepararía la salsa del ragout dominical. Luego de haber bajado de prisa los peldaños de la ancha escalera, cruzaron el patio sin agregar nuevos comentarios a los que habían hecho en la habitación de Luis Felipe. Ausencio, el mozo, cesó de barrer las baldosas con su escoba de varas y corrió a abrirles la puerta del zaguán. El doctor Cobo abordó su tílburi; con una voz despertó al caballejo, reiteró sus recuerdos para María y formuló un buen deseo antes de partir: —Ojalá y las cosas no pasen a mayores… Ya totalmente solo en ella, a Rossi parecíale que la calle había cambiado por completo en la última media hora. Jamás la había visto tan desierta y silenciosa. El peso de la limpia luz de febrero era denso y agobiador. Miró las fachadas de las casas, los letreros de los comercios, los toldos de lona, viejos unos, nuevos otros, de las tiendas; los recios portones de las añosas mansiones de estilo francés, con la curiosidad con que se ve lo que se desconoce. Todo era igual, todo estaba en su sitio, nada era distinto; y, sin embargo, experimentaba la sensación de hallarse en una calle nunca antes vista. —¿Oyó los balazos, patrón? —comentó el mozo, aproximándose. —Sí. —Y siguen, pero muy lejos. Por un momento, Aldo consideró la conveniencia de ir a buscar a su esposa y a la sirvienta. Eran poco más de las diez de la mañana en su Longines de números romanos y abultada tapa de oro macizo, en cuya parte interior había un retrato de María Alard-Torre de Caballeros que se tomó después de la ceremonia de sus bodas en el templo de La Profesa. Sonreía la novia (“una de las pocas sonrisas no amargas que le he visto”), pero de sus ojos no se borraba la rígida expresión que siempre los endurecía y que intimidaba a quienes la miraran, así fuese en un grabado. —¿Vamos a buscar a la señora? —preguntó Ausencio, que parecía estar leyéndole el pensamiento. Dio Aldo una excusa pueril: —No podemos dejar la casa sola. —Si quiere, voy yo… —No. La esperaremos aquí… —Con suerte le pasa algo malo… —Ella sabe cuidarse sola… En el trasfondo de su pensamiento, Aldo deseó no ver más a María; deseó que no regresara; que fuera una de las víctimas que el tiroteo irremisiblemente habría de causar. Nunca antes, reflexionó, había deseado la muerte de nadie; ni siquiera la de María, a la que detestaba por ser siempre por ella detestado. ¿Por qué ahora entonces alentaba la esperanza de que muriese esa mañana? Saberla en peligro, sola en el riesgo de las balas, más que angustiarlo producíale regocijo. ¿Acaso porque su vida conyugal no era feliz? ¿Porque frente a la orgullosa, altanera, aristocrática y glacial hija de la viuda Alard, él, su marido, sufría siempre la humillación intolerable de sentirse inferior en todos los órdenes? O, más que por otra causa, ¿porque de todas las que habían cruzado por su vida era María precisamente la única mujer a la que no había podido conquistar, la única que rechazaba con asco sus impetuosas acometidas viriles? Cada una de ésas podía ser, y de hecho era, razón suficiente para que Aldo deseara, en el secreto de su pensamiento, sin pudor o pesar de ninguna especie, la muerte de su mujer. Imaginó cómo sería su vida sin la señora Rossi gobernándola, libre de su tiránico albedrío. Una vida sin temor a las querellas, limpia de sospechas, no presidida por la cólera. Una vida, en fin, distinta, tranquila, como la que, estaba seguro, el Destino le depararía si pudiese compartirla con Betina. ¡Si la señora Rossi muriese…! Un levísimo mareo de siniestro optimismo lo perturbó por varios segundos. ¡Si una bala segase su existencia en la calle…! Los efectos del mareo se acentuaron, y le fue necesario sacudir la cabeza, llenarse los pulmones de aire y expelerlo firmemente para apartar de su cerebro aquel morbo. Los puños en jarras, Aldo se puso a admirar su propiedad. Era ésta una buena y sólida casa de dos pisos, con balcones altos, perpetuamente velados por visillos que habían pertenecido a la residencia de Mamacita y que María se empeñó en conservar, no porque a su marido le faltase con qué comprar otros, también en París, sino porque usándolos guardaba intacta la ilusión de que la luz que por ellos se filtraba era la misma luz de los años, más felices, previos a su matrimonio. La entrada principal se hallaba justo a la izquierda de las puertas, tres y más grandes, de la tienda. Encima de ellas, a todo lo ancho de la fachada, un rótulo: sorrento Abarrotes italianos finos-Aldo Rossi, prop. No brillaban ya, con la viveza que a él le gustaba, las letras color oro viejo pintadas sobre un fondo cárdeno de marmajas que habían sido negras y centelleantes. Volviéndose, elijo a Ausencio: —Recuérdame, mañana, mandarlo repintar.W Luis Spota fue un prolífico narrador, guionista de cine y periodista. El Fondo publicó varias de sus obras, entre ellas la que tal vez sea la más conocida: Casi el paraíso (Letras Mexicanas, 1956). FEBRERO DE 2013 Fotografía: CONDUCCIÓN DE HERIDOS A LOS PUESTOS DE SOCORRO. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA Hombre de dos mundos, el de las letras y el de las armas, el coahuilense Urquizo es una fuente imprescindible para conocer los hechos de la Revolución: la de Madero, la de Carranza, la de Cárdenas. Sus obras han gozado de gran aceptación aunque la rueda de la fortuna literaria no las tenga hoy en lo más alto. De sus Memorias de campaña, publicadas por el Fondo en 1971, hemos tomado un par de fragmentos en los que resuena el fragor de esa batalla centenaria FRAGMENTO La Decena Trágica FRANCISCO L. URQUIZO P ara proteger la persona del Presidente de la República había sido creada una fuerza militar desde el tiempo en que gobernaba al país el general Porfirio Díaz. “Escuadrón de Guardias de la Presidencia” se denominaba aquella corporación formada por personal rigurosamente seleccionado, de buena presencia física e intachable conducta. El escuadrón estaba perfectamente instruido, muy bien armado —pistola, sable y carabina— y montado. Su alojamiento era un cuartel que existía en la Plaza de la Ciudadela, precisamente frente a la fortaleza, plaza de por medio, y el servicio del per- FEBRERO DE 2013 sonal consistía en proporcionar diariamente una guardia en el Bosque de Chapultepec, a la entrada de la rampa del cerro del Castillo, y en dar servicio en el recinto del Castillo en donde estaban las habitaciones particulares del Presidente de la República y de sus familiares. Debían asimismo dar escoltas montadas, estableciendo por las noches, cuando el Presidente regresaba del Palacio Nacional o cuando tenía que concurrir a alguna función teatral o visita social, parejas de guardias en el trayecto del Paseo de la Reforma. Daban también servicio de estafeta al Estado Mayor Presidencial, así en el Palacio Nacional como en el Castillo de Chapultepec. Escoltaba toda la corporación al Primer Mandatario en sus solemnes asistencias oficiales: al rendir informes ante la Cámara de Diputados, al desfile militar del 16 de Septiembre o del 5 de Mayo, a la ceremonia del “Grito” en el Palacio, al reparto de premios al Colegio Militar o al rendir homenaje a los héroes de la patria. Cuando el jefe del Estado Mayor Presidencial lo estimaba conveniente, personal del escuadrón, vestido de paisano y armado de pistolas ocultas, hacía servicio secreto de guardaespaldas del Presidente. El personal del escuadrón era joven, apto, voluntario, bien seleccionado y magistralmente instruido: ¡parecía una escuela militar! A ese brillante escuadrón pertenecía el que esto escribe con el grado de subteniente, adonde había llegado por órdenes directas del presidente Madero, procedente de las fuerzas revolucionarias que habían andado con él. Era yo el único elemento de origen revolucionario que ingresaba como oficial a las filas del ejército re- 9 Fotografía: PRACTICANTE DEL HOSPITAL DE JESÚS ATIENDE A UN SOLDADO FELICISTA. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA LA DECENA TRÁGICA gular y, excepcionalmente, al seno de una corporación tan distinguida. Aquella Guardia Presidencial era íntegramente, sin faltar ninguno de sus miembros, la que había escoltado y cuidado al general Porfirio Díaz desde que fue formada hasta que el viejo dictador hubo de salir al exilio y embarcarse en Veracruz con destino a Europa. Esa guardia lo acompañó hasta el pie de la escala del navío Ipiranga, y allí, con lágrimas en los ojos, lo vio partir hacia el destino de donde no habría de volver más a la patria. Esa lealtad, ese cariño para el viejo Presidente, esa ternura en su despedida, quizás conmovieron al propio nuevo presidente, Madero, quien conservó la misma guardia sin quitar ni a su comandante. Allí fui a dar y tuve en verdad una gran acogida. Aquella gente distinguida eran militares de una pieza, además de correctos y decentes; claro que tenían un grato e imperecedero recuerdo de don Porfirio Díaz, pero de él, para ellos, no quedaba más que la remembranza. La abnegación y el deber estaban ahora con el nuevo Presidente de la República, quien, por lo demás, era un representante legítimo del pueblo que lo había elegido por unanimidad de votos. Además, era una persona amable, culta y desbordaba simpatía. Incluso se daba la feliz coincidencia de que Madero fuese gran aficionado a los caballos y jinete muy consumado a la usanza moderna del albardón, y la Guardia Presidencial era campeona en el ejército en cuestiones ecuestres por la calidad de su personal muy bien instruido y la magnificencia de su caballada. Madero montaba casi a diario; y sin falta los domingos. Hacía grandes recorridos al trote inglés o al galope y lo acompañaba personal del escuadrón. Don Porfirio Díaz, por su avanzada edad y sus achaques físicos, no montaba. Madero lo hacía muy bien. Solía caminar —a pie— largos tramos del Paseo de la Reforma y contrastaba la alegría y la sonrisa de su rostro con la adustez del ido. Aquel domingo 9 de febrero de 1913, por la mañana temprano, me disponía a cumplir el servicio que me señalaba el rol: cubrir la guardia en la entrada de la rampa del Cerro de Chapultepec. Revistaba a mis hombres en el patio del cuartel y ya nos disponíamos a marchar cuando estalló el cohete. Uno de los guardias de la pareja que hacía servicio en el Estado Mayor Presidencial, en el Palacio Nacional, nos puso al tanto por teléfono de las novedades 10 que acababan de ocurrir: los componentes de la Escuela Militar de Aspirantes, ubicada en Tlalpan, se habían trasladado, en tranvías eléctricos requisados, al Zócalo de la ciudad de México y, descendiendo rápidamente, al paso veloz, asaltado las tres guardias establecidas en el Palacio Nacional, posesionándose de él. También ocuparon las torres de la Catedral. La compañía de infantería de la Escuela de Aspirantes se hizo sorpresivamente del Palacio Nacional, mientras el escuadrón de caballería de la propia escuela se trasladaba por tierra hacia México y posiblemente ya había llegado o estaba llegando. Nos decía también el guardia que el comandante militar de la plaza, general Lauro Villar, que no se hallaba en el recinto cuando lo tomaron los aspirantes, había reaccionado rápidamente y con un puñado de tropas leales que sacó del cuartel de San Pedro y San Pablo se introdujo en el propio Palacio Nacional por la parte trasera del Zócalo, es decir, por el cuartel de zapadores, arrancándoselo de las manos, también por sorpresa, a los infídentes aspirantes. Que el Palacio Nacional, nuevamente en poder de tropas leales, fue atacado por fuerzas rebeldes encabezadas por el general Bernardo Reyes, quien acababa de ser puesto en libertad de la prisión militar de Santiago Tlatelolco en donde estaba recluido, por fuerzas sublevadas de la guarnición, y que también habían libertado de la Penitenciaría al otro preso, general Félix Díaz. Que hacía apenas unos minutos se había registrado un tremendo combate entre los rebeldes, encabezados por el general Bernardo Reyes, que trataban de tomar el Palacio Nacional, y las fuerzas leales. Que resultaron centenares de militares infidentes muertos o heridos, y así como gran número de paisanos curiosos que ocurrieron a presenciar los acontecimientos. Que, finalmente, el general Reyes había perecido en la trifulca, muerto por los disparos de una ametralladora emplazada en la Puerta Mariana del Palacio. También se sabía que los rebeldes repelidos se dirigían ahora hacia La Ciudadela con el general Félix Díaz al frente. El combate trabado entre los defensores leales del Palacio Nacional y los atacantes rebeldes había sido, aunque breve, muy intenso, y el Zócalo estaba totalmente cubierto de cadáveres, especialmente de gente civil que habiendo ido a curiosear los acontecimientos, fue sorprendida por el intenso fuego de las ametralladoras. El capitán primero, comandante de nuestro escuadrón, se encontraba con permiso fuera de la capital; el capitán segundo y uno de los tenientes también estaban fuera en comisión del servicio; en el escuadrón sólo quedábamos dos tenientes y tres subtenientes; el más antiguo de los tenientes habría de asumir el mando. Desde luego fue suspendido el servicio que iba a desempeñar en la guardia de la rampa de Chapultepec, relevando a mi colega el subteniente Martínez Luna. Mi pelotón y yo cambiamos rápidamente de indumentaria; nos quitamos los uniformes de paño y vestimos los de dril. La tropa fue subida a la azotea del cuartel y colocada tras de sus pretiles para resistir desde allí al enemigo que, según se decía, iba hacia allá. Como a las nueve de la mañana llegaron los dos guardias que habían ido desde temprano a Chapultepec con el objeto de acompañar al presidente Madero en el recorrido que, a caballo, solía hacer todos los domingos. Aquel domingo, 9 de febrero, no había salido a recorrer algún lugar de los alrededores de la capital. Montó, sí, pero para dirigirse al Palacio Nacional; y lo escoltaron cadetes del Colegio Militar. Fue un recorrido —temerario— del Paseo de la Reforma al Zócalo. En la Fotografía Daguerre, ubicada en la avenida Juárez, tuvo que detenerse: hacían fuego francotiradores del enemigo. En aquel histórico lugar, conociendo, como conocía, los hechos ocurridos en el Zócalo, así como que estaba herido el comandante de la plaza, general Lauro Villar, designó para sustituirlo al general Victoriano Huerta. Los guardias contaban que presenciaron el Zócalo cubierto de cadáveres y que, como iban al lado del presidente Madero, habían oído la felicitación de éste al general Villar: —Es usted un hombrote, general Villar. —Señor Presidente, los hombrotes son estos soldados que han estado en la cadena de tiradores. Toda esa mañana fue de inseguridad e indecisión. La comandancia militar, considerando la importancia de la Ciudadela, destacó como jefe del punto al mayor de órdenes, general Manuel Villarreal, quien asumió el mando de inmediato. Quedábamos, pues, directamente a sus órdenes. Que el escuadrón montado salga de su cuartel y se incorpore al Palacio Nacional. Que se sostengan FEBRERO DE 2013 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA LA DECENA TRÁGICA y esperen los refuerzos que han sido ordenados. El teléfono no cesaba de funcionar, pero no trasmitía nada preciso, claro. Las azoteas de la Ciudadela que teníamos frente a nuestro cuartel, plaza de por medio, estaban coronadas por los obreros de los talleres ahí instalados y por gran número de policías de a pie, quienes, dispersos, habían ido incorporándose. A nuestro cuartel llegó un escuadrón pie a tierra de la gendarmería montada y, desde luego, fue a sumarse a nuestros guardias en los pretiles de la azotea. Más tarde fue bajado para ser conducido a otra parte. Llegó el inspector de policía mayor, Emiliano López Figueroa, y se marchó prometiendo enviar el batallón de seguridad, a cuyos miembros apodaba el pueblo los “ratones” por vestir un uniforme gris que los asemejaba a dichos roedores. Se hablaba al Palacio Nacional y nada se sabía ni daban orden alguna. Se creía que el Presidente había salido del recinto y, más tarde, de la capital; se creía que iba en automóvil a Cuernavaca a refugiarse con las fuerzas que mandaba el general Ángeles, comandante militar del estado de Morelos. En esa confusión de noticias y en esa incertidumbre apareció el enemigo por las calles de Bucareli y se detuvo donde se erguía el reloj. Tanto los de la Ciudadela como nosotros abrimos fuego, que resultaba ineficaz para unos y otros, pues los rebeldes no daban bien a bien la cara. Habían emplazado una sección de cañones al pie del reloj y lanzaron un cañonazo hacia la Ciudadela. Un corneta de órdenes de la propia Ciudadela ordenó “cesar el fuego”. Un grupo de rebeldes fue hasta la puerta central de la fortaleza y penetró tranquilamente al interior. Habían triunfado sin combatir, con la eficaz ayuda de la traición emboscada entre los propios defensores del recinto. Había sido asesinado del jefe de punto, general Manuel Villarreal, y cientos de policías armados apostados en los pretiles fueron abatidos por el fuego de las ametralladoras, por la espalda. La Ciudadela era del dominio del enemigo; y por si ello fuera poco, el batallón de seguridad (los “ratones”), que habían prometido enviar a reforzar a los defensores, llegó, pero no a reforzarlos, sino a unirse con los de la cuartelada al grito de “¡Viva Félix Díaz y muera Madero!” Sólo quedaba el escuadrón de guardias de la presidencia sin rendirse, pues los rebeldes se habían posesionado en la Ciudadela y penetrado en su interior. Reinaba confusión y desorden entre los que llegaban y era propicio el momento para hacer algo. Yo, único maderista de origen dentro del escuadrón porfiriano, que sentía hondamente lo que estaba ocurriendo, sugerí al teniente que había asumido el mando: —Aprovechemos la confusión y salgamos; es el momento adecuado y único. La caballada está ensillada y todo es cuestión de montar, abrir de par en par el portón y salir a aire vivo. No se darán cuenta los rebeldes, y si se dieran, a los cinco minutos habremos volteado la calle y estaremos a cubierto de su fuego. Así llegaremos hasta el Palacio Nacional en cumplimiento de nuestro deber. Titubeó, no se atrevió y el tiempo corría velozmente. Los triunfadores se dieron cuenta de que nuestra fuerza no estaba todavía bajo su control, y mandaron llamar al que fuera comandante para que se presentara ante el propio Félix Díaz. Allá fueron, sumisos, nuestros dos tenientes, el comandante accidental y el que le seguía, y quedamos con la fuerza los dos subtenientes. Tardaron más de dos horas conferenciando. Ya caía la tarde cuando regresaron; nuestro comandante traía un papel en la mano y parecía satisfecho. Mandó que toda la fuerza se formara en el patio y, tras de pronunciar unas cuantas palabras, dio lectura al documento que llevaba y que en síntesis decía que el Escuadrón de Guardias de la Presidencia era el mismo que había servido al general Porfirio Díaz hasta que éste hubo de exiliarse, y que por un deber militar servía ahora al Presidente actual de la República; pero reconocía, dado su origen, la pureza del movimiento militar contra el gobierno, aunque no estaba de acuerdo en secundarlo, dada su especial misión de dar protección a la persona del mandatario. Los rebeldes no permitirían que el escuadrón se incorporara a cumplir su específico deber y en consecuencia se pactaba entre ambas partes (Félix Díaz y escuadrón de guardias) que esta fuerza no sería desarmada, pero sí se comprometería a permanecer neutral mientras durara el desarrollo de los acontecimientos. Allí terminaba el documento y allí terminaba también la vida limpia de un escuadrón que era se- FEBRERO DE 2013 pultado ignominiosamente en el estiércol, pudiendo haber hecho algo grande o, al menos, haber sucumbido cumpliendo con su deber. —¡Escuadrón! ¡Saludo! ¡Rompan filas! Nos invadía una ola de tristeza a todos. Mi blusa Cabizbajo, fui a mi cuarto y me quité el uniforme. Aquello se había acabado. ¿Qué tenía que hacer yo allí, en una fuerza cuyo deber era estar con el Presidente, pues era su guardia, y que cuando podía serle más útil se declaraba “neutral”? ¿En dónde se había visto cosa semejante? Aquella guardia presidencial dejaba de serlo; yo, maderista, salía sobrando allí: mi deber era buscar al Presidente y estar a su lado. Me quité el uniforme de oficial federal, que nunca más volvería a ponerme, me puse el pantalón y la blusa de limpia de dril que usaba la tropa, me anudé la blusa en la cintura, dejé la espada —quedándome con la pistola reglamentaria oculta en la cintura—, me puse un sombrero tejano que conservaba de mis antiguas andanzas revolucionarias, y le pedí permiso al teniente para salir a comer, pues no habíamos tomado alimento alguno en todo el día. Salí del cuartel cuando atardecía. Allí, en el cuartel de cara a la Ciudadela, quedaban mis escasas pertenencias y mis ilusiones de militar de profesión. Con aquella blusa larga y anudada, no era yo nadie: un hombre cualquiera que pasa inadvertido en cualquier parte. Aquella blusa humilde, ¿quien me lo había de decir?, llegó a ser para mí prenda muy querida, prenda que me recordaba la tragedia, aunque sacándose con bien. De allí en adelante, en el transcurso de muchos años, aquella blusa querida me acompañó siempre como si hubiera sido un talismán, un escapulario protector, un amuleto que atraía los peligros, pero que tenía la virtud de repelerlos. Aquella blusa larga de limpia la tuve puesta durante la Decena Trágica, febrero de 1913, así como durante la no menos trágica noche de Tlaxcalantongo, 20 de mayo de 1920. Estas reminiscencias, lector que me sigues, están inspiradas en aquella humilde prenda de vestir. Comenzaba la nefasta Decena Trágica. Días de lucha cruenta, pérfida, malintencionada. Lucha pactada entre los jefes militares de ambas partes, rebeldes y seudoleales, quienes, unidos, dieron finalmente al traste con el gobierno de Madero, abatiéndolo y asesinándolo juntamente con el vicepresidente José María Pino Suárez. No voy a narrar en estas reminiscencias detalladamente aquellos días de lucha conocidos como la Decena Trágica, pues tales recuerdos han sido insertos en un libro al que intitulé La Ciudadela quedó atrás. A él puede ocurrir el amable lector, si es que lo hasta aquí narrado le ha abierto el apetito de indagación más prolija. Sólo hablaré del primero de aquellos diez días en que me tocó participar y en el que mi blusa tuvo su bautizo de sangre. Me presenté en Palacio Nacional y el propio presidente Madero me ordenó que fuera al Castillo de Chapultepec, en donde estaba su esposa, y allí me pusiera a las órdenes del general Joaquín Beltrán, que había sido designado jefe de punto. Fui durante aquellos diez días su oficial de órdenes; para ello se me proveyó en el Colegio Militar, anexo entonces a la residencia presidencial, de un caballo ensillado. Iba a comenzar el ataque a la Ciudadela contra los amotinados. Tomarían parte las fuerzas leales que había en la plaza y las tropas que se habían estado trayendo de lugares cercanos a la capital, entre las cuales estaban las que mandaba el general Felipe Ángeles venidas de Cuernavaca. A la diana de ese día ya estábamos en pie. Desayuno frugal en el Colegio Militar. El general Beltrán me ordenó que montara y que fuera a Tacubaya a los cuarteles de la Subida de San Diego, en donde debía estar el 7º Batallón procedente de Cuernavaca. Que me apersonara con su comandante, coronel Juan G. Castillo, y le comunicase su orden de ponerse desde luego en marcha por el Paseo de la Reforma hasta el Hotel Imperial. Que el batallón a su mando y otras corporaciones dispuestas en otros puntos de la ciudad emprendieran el ataque precisamente a las diez de la mañana. Que regresara a informarle cuando ya el batallón se hubiera puesto en marcha. Fui al picadero del Colegio y monté el caballo que ya me tenían listo. Descendí por la rampa. El caballo era mansurrón. Muchos talonazos hube de darle para que tomara el trote. Allí, en la caseta de la guardia de la entrada de la rampa, me detuve; estaba de servicio mi camarada Martínez Luna, al frente de la única fuerza que quedara de nuestro infortunado escuadrón. —¿A dónde vas? —me preguntó mi amigo. —A una comisión; pero este caballo que me han dado es un matalote, parece de infantería. Que alguno de tus guardias me preste sus acicates porque este animal no entiende de talonazos. Me calcé los acicates que me prestaron y monté. Al primer contacto, el caballo partió al galope. En la Subida de San Diego estaban juntos dos cuarteles, el del 2º Regimiento de artillería de campaña y el del 1er Regimiento de caballería. Ambos cuarteles se hallaban vacíos; la artillería, sublevada, al igual que tres escuadrones del Regimiento de caballería; sólo uno había permanecido leal al gobierno y estaba en el Palacio Nacional. El 7º Batallón había pasado parte de la noche —pues llegó en la madrugada— en uno de los cuarteles. Cuando llegué, el batallón estaba formado y dispuesto a partir; las acémilas de las ametralladoras aparcadas. El coronel Juan G. Castillo, hombre de edad madura, bajo de estatura, se hallaba montado, así como los otros jefes, su ayudante y los subayudantes. Me di a conocer y transmití la orden que llevaba. —Avise usted al general Beltrán que en estos momentos salgo. —Con permiso de usted, espero a que el batallón salga. Así es la orden que tengo. El batallón se puso en marcha a la sordina en columna de viaje con los fusiles sin marrazos, suspendidos del hombro. Cuando el batallón pasaba a la altura de Chapultepec, me desprendí y fui a dar parte al general Beltrán, que examinaba un plano en la terraza del castillo. —Cumplida su orden, mi general. —Tiene usted que volver en seguida. Hay que darle detalle preciso al coronel Castillo del lugar del ataque. Dígale que en la avenida Morelos virará a la derecha para tomar las calles de Bucareli, por allí atacará él a la Ciudadela. Acompañe usted a la fuerza y venga a rendirme cuenta cuando ya el batallón haya entrado en fuego. Salí a escape. Alcancé al batallón; participé al coronel Castillo la orden que llevaba y me coloqué a su lado. Ya para llegar a la avenida Morelos, la tropa dejó silenciosamente la formación de columna de a cuatro para marchar sólo en dos hileras abiertas a ambos lados del Paseo de la Reforma. Las armas de suspendidas, como las llevaban, pasaron a ser embrazadas, es decir, dispuestas ya para combatir. Así se dio vuelta por la avenida Morelos. Se creía que el enemigo estaba en la Ciudadela y que acaso tendría puestos avanzados dos cuadras antes de la fortaleza. No fue así. Estaba allí mismo, a nuestro paso. El dominio de los rebeldes se había extendido bastante. Sigilosamente estaban, en la medida de lo posible, ocultos. Eran las diez de la mañana y la artillería de las fuerzas del gobierno rompió el fuego. Súbitamente, inesperadamente, un vivo fuego de ametralladoras cayó sobre nosotros. Quedó muerto el coronel Castillo. Yo caí en tierra lanzado por mi caballo encabritado que, herido por varios proyectiles, cayó también muerto. Fue una sorpresa tremenda; una verdadera siega. Los caídos en tierra seguramente pasaban de un centenar —casi todos, heridos—. Milagrosamente nada me pasó como no fuera la pérdida del caballo que montaba y un ligero golpe como consecuencia de la caída. El quicio de una puerta suficientemente amplio y providencialmente a mi alcance me sirvió de refugio. Cuando amainó el fuego enemigo pude salir. Los infantes del 7º avanzaban enardecidos. La batería de cañones, emplazada en el cercano Hotel Imperial, no cesaba de disparar. Se oían cañonazos por todas partes en fuego de ráfaga, y las ametralladoras y la fusilería disparaban sin cesar. Aquello era el infierno.W Francisco L. Urquizo fue autor de obras como Tropa vieja, ¡Viva Madero!, Páginas de la Revolución y La Ciudadela quedó atrás, reunidas por el Fondo en un tomo de Obras escogidas (Letras Mexicanas, 1987). 11 Fotografía: FRANCISCO I. MADERO A SU LLEGADA A LA CIUDAD DE CUERNAVACA, ESCOLTADO POR LOS JEFES DEL EJÉRCITO DEL SUR. MORELOS, 12 DE JUNIO DE 1911 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA Hace 25 años —hace un millón y medio de ejemplares, para usar otra métrica— el Fondo publicó los ocho volúmenes de Biografía del Poder, la serie profusamente ilustrada en la que Krauze fijó su atención en los hombres clave de la Revolución, rebautizados todos con epítetos a la vez audaces y certeros. Del dedicado a “don Panchito”, Místico de la libertad, hemos tomado esto párrafos; en estos días circula una reimpresión conmemorativa de estos tomitos FRAGMENTO El martirio de Madero ENRIQUE KRAUZE E stá en la naturaleza trágica de los apóstoles que su calvario se conozca mejor que su obra, o que, en cierta forma, su calvario sea su obra. De allí que la Decena Trágica constituya el episodio más conocido del maderismo. Todos tenemos grabadas las imágenes centrales. Manuel Mondragón parte de Tacubaya el domingo 9 de febrero de 1913 a liberar a Félix Díaz y Bernardo Reyes. Los aspirantes del Colegio Militar, que han tomado Palacio Nacional por orden de los conspiradores, ceden ante la arenga del fiel general Lauro Villar. Esto no lo sabe el general Reyes, que, creyendo franca la entrada en Palacio, muere a sus puertas. Para infortunio del Presidente, Villar es herido. Madero baja a caballo desde el Castillo de Chapultepec, escoltado por cadetes del Colegio Militar (Casasola le toma la más dramática y quijotesca de sus fotos). Díaz y Mondragón se apoderan de la Ciudadela, con parque suficiente para resistir largo tiempo. Madero cede a los ruegos y a las patéticas confesiones de lealtad que le hace Victoriano Huerta y le encomienda la Comandancia Militar de la Plaza en sustitución de Villar. La ciudad vive días de angustia, estruendo y muerte. El día 11 hay más de 500 muertos y heridos. Se entabla un bombardeo continuo entre federales y 12 alzados, pero los observadores perciben movimientos extraños: Huerta sacrifica hombres, pero se resiste a tomar la Ciudadela; Díaz y Mondragón sacrifican hombres, pero sus obuses no dañan puntos clave de la plaza. Pocos saben del arreglo que se fragua en silencio bajo el manto protector del embajador estadunidense Henry Lane Wilson. Desde el principio ha odiado a Madero. Sus informes al Departamento de Estado son un compendio perfecto de arrogancia, mentira calculada e histeria. El propio presidente estadunidense Taft desconfía de Lane Wilson. El embajador, no obstante, pasa de la campaña de descrédito a la intervención. Ese día escribe a su colega alemán, Von Hintze: “El general Huerta ha estado sosteniendo negociaciones secretas con Félix Díaz desde el comienzo de la rebelión; él se declararía abiertamente en contra de Madero si no fuera porque teme que las potencias extranjeras le habrían de negar el reconocimiento […] yo le he hecho saber que estoy dispuesto a reconocer cualquier gobierno que sea capaz de restablecer la paz y el orden en lugar del gobierno del señor Madero, y que le recomendaré enérgicamente a mi gobierno que reconozca tal gobierno.” Lane Wilson está en el centro mismo de la conjura: pone contra Madero a parte del cuerpo diplomático, profiere por su cuenta amenazas infundadas de intervención militar, evita todo posible armisticio. Para él Madero es, textualmen- te, un “tonto”, un “lunático”, a quien “sólo la renuncia podrá salvar”. “La situación —comenta al ministro de Cuba— es intolerable: I will put order (yo pondré el orden)”, y tiene que hacerlo rápidamente: el 4 de marzo tomará posesión Woodrow Wilson como presidente de los Estados Unidos y el cuadro cambiará en favor de Madero. Por su parte, Madero no se inmuta. Sigue siendo, ante todo, hombre de fe. Recuerda cómo en 1871 Juárez resistió en la ciudad de México el embate rebelde de Porfirio Díaz gracias al apoyo de Sóstenes Rocha y está dispuesto a reencarnarlo. Y si había vencido a don Porfirio, ¿cómo no derrotaría a los generales sublevados? Por lo demás, para el día 16 tenía en sus manos un telegrama del presidente Taft en el que, si bien se reflejaba preocupación, se descartaba oficialmente cualquier peligro de intervención. Días después, con el telegrama en mano, responde a los senadores que —como los diplomáticos— le pedían infructuosamente la renuncia: “No me llama la atención que ustedes vengan a exigirme la renuncia porque, senadores nombrados por el general Díaz y no electos por el pueblo, me consideran enemigo y verían con gusto mi caída.” No estaba dispuesto a dimitir. “Moriría, si fuera necesario, en cumplimiento del deber.” A su leal amigo, José Vasconcelos, le confía por aquellas fechas: “Luego que esto pase cambiaré de gabinete […] sobre ustedes los jóvenes caerá ahora la responsa- FEBRERO DE 2013 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA EL M A RTI R I O D E MA D ER O bilidad […] verá usted, esto se resuelve en unos días, y en seguida reharemos el gobierno. Tenemos que triunfar porque representamos el bien.” Representaba el bien, pero esta vez no triunfaría. Su hermano Gustavo y el tribuno Jesús Urueta descubren por azar, el día 17, que Huerta está en arreglos con Díaz. Gustavo prende personalmente a Huerta y lo lleva ante Madero. El Presidente presta oídos a los ruegos de Huerta, que niega su participación en la conjura y promete apresar a los rebeldes en 24 horas. Es el momento clave. Madero toma una decisión suicida. A pesar de los antecedentes porfiristas y reyistas de Huerta, a pesar de la indignidad y la burla con que lo había tratado en el asunto de Morelos en agosto de 1911, a pesar de que su propia madre le había prevenido alguna vez sobre el “contrarrevolucionario” Huerta, a pesar de las bravatas de Huerta en Ciudad Juárez, a pesar de los rumores de una reunión temprana de Huerta con Díaz en la pastelería El Globo y a pesar, ahora, de confirmar sus arreglos con los rebeldes, Madero libera a Huerta y le concede las 24 horas que solicitaba para comprobar su lealtad. ¿Por qué lo hizo? Acaso, como creía Vasconcelos, porque en la víspera de la derrota injusta sobreviene en el hombre de bien una especie de parálisis. Quizá como un reto a la Providencia que siempre le había sonreído. O por ofrecer la otra mejilla, o por amar al enemigo, o tal vez por efectuar el primer acto abierto y deliberado de sacrificio. La respuesta pertenece al dominio de la mística, no al de la política. Huerta y Blanquet cierran el cerco de la traición. El segundo —cuyos antecedentes turbios tampoco desconocía Madero— lo hace prisionero el día 18, luego de una balacera sangrienta en Palacio Nacional. Madero lo abofetea e increpa: “Es usted un traidor.” Blanquet contesta: “Sí, soy un traidor.” Mientras tanto, Huerta ha invitado a Gustavo Madero a comer en el restaurante Gambrinus, donde con una treta lo desarma y apresa. Al poco tiempo Gustavo —a quien por tener un ojo de vidrio apodaban Ojo Parado— y el intendente de Palacio, Adolfo Bassó, son conducidos al calvario de la Ciudadela. El ministro cubano Manuel Márquez Sterling, a quien México debe no sólo la protección de Madero sino un libro conmovedor (Los últimos días del presidente Madero), relata la escena: “Gustavo y el intendente Bassó, en un automóvil del Ministerio de la Guerra, van a la Ciudadela, postas de carne a la jauría. Burlas, injurias, rugidos, anuncian la llegada. Un individuo llamado Cecilio Ocón es el juez que interroga a los reos. Gustavo rechaza las imputaciones que le hacen sus enemigos e invoca sus fueros de diputado. Pero, Ocón, después de condenarlo, con Bassó, al cadalso, abofetea brutalmente a Gustavo: ‘Así respetamos nosotros tu fuero…’, le dijo. Intervino Félix Díaz y fueron llevados los presos a otro departamento de la Ciudadela. Pero la soldadesca, envalentonada, los persiguió en comparsa frenética y rugiente. Unos befan a Gustavo, otros descargan sobre el indefenso político sus puños de acero y lo exasperan y lo provocan. Gustavo intenta castigar a quien más lo humilla. Y un desertor del batallón 29, Melgarejo… pincha, con la espada, el único ojo hábil de Gustavo, produciéndole en el acto la ceguera. La soldadesca prorrumpió en salvaje risotada. El infame espectáculo resultábale divertido. Gustavo, con el rostro bañado en sangre, anda a tientas, tropieza y vacila; y el feroz auditorio le acompaña a carcajadas. Ocón dispone entonces el cuadro que ha de fusilarlo. Gustavo, concentrando todas sus energías, aparta al victimario que pretende encarnecerlo. Ocón, rabioso, lo sujeta por la solapa de la levita; pero es más fuerte su adversario; y pone fin, al pugilato, la pistola. Más de veinte bocas de fusil descargaron sobre el mártir agonizante que, en tierra, sacudía el postrer suspiro. ‘No es el último patriota —exclama Bassó—. Aún quedan muchos valientes a nuestras espaldas que sabrán castigar estas infamias.’ Ocón se vuelve al intendente con la mirada turbia y el andar inseguro; señala, con un dedo y dice: ‘Ahora a ése.’ ”El viejo marino, recto el talle, se encamina al lugar de la ejecución. Uno de los verdugos pretende vendarlo. ¿Para qué? ‘Deseo ver el cielo —dijo con voz entera; y alzando el rostro al espacio infinito, agregó—: No encuentro la Osa Mayor… ¡Ah, sí!, ahí está resplandeciente…’ y luego, despidiéndose: ‘Tengo sesentaidós años de edad. Conste que muero a la manera de un hombre.’ Desabotonó el sobretodo para descubrir el pecho y ordenó: ‘¡Hagan FEBRERO DE 2013 fuego!’, como si quisiera alcanzar a Gustavo en los umbrales de otra vida, más allá de la Osa Mayor…” Con el Presidente y el Vicepresidente en la cárcel, Lane Wilson no pierde tiempo y concierta el Pacto de la Embajada entre Huerta y Díaz, mediante el cual ambos serían presidentes sucesivos. Según palabras del diplomático alemán, “el embajador Wilson elaboró el golpe. Él mismo se pavonea de ello.” A sabiendas ya del sacrificio de Gustavo, el secretario de Relaciones, Pedro Lascuráin, se acomide a lograr la dimisión de Madero y Pino Suárez. Creyendo que con aceptarla detendría el baño de sangre y salvaría de todo riesgo a su familia, Madero mismo redacta serenamente su renuncia. Fue su primera y última flaqueza de hombre, no de apóstol. A Márquez Sterling le hizo entonces unas confidencias humildes y autolesivas: “Un Presidente electo por cinco años, derrocado a los quince meses, sólo debe quejarse de sí mismo […] la historia, si es justa, lo dirá: no supo sostenerse […] Ministro […] si vuelvo a gobernar me rodearé de hombres resueltos que no sean medias tintas […] he cometido grandes errores […] pero ya es tarde.” Al poco tiempo, Lascuráin sería presidente por 45 minutos y renunciaría a favor de Huerta, quien así creía guardar las formas constitucionales. Entre tanto, desde la oscura Intendencia de Palacio, Pino Suárez escribe a su amigo Serapio Rendón: “Como tú sabes hemos sido obligados a renunciar a nuestros respectivos cargos, pero no por eso están a salvo nuestras vidas. En fin, Dios dirá. Me resisto a creer que nos inflijan daño alguno después de las humillaciones de que hemos sido víctimas. ¿Qué ganarían ellos con seguirnos afrentando? Dícese que mañana se nos conducirá a la Penitenciaría […] El Presidente no es tan optimista como lo soy yo (acerca de las perspectivas del traslado), pues anoche, al retirarnos, me dijo que nunca saldremos con vida de Palacio. Me guardo mis temores para no desalentarlo […] Pero ¿tendrán la insensatez de matarnos? Tú sabes, Serapio, que nada ganarán, pues más grandes seríamos en la muerte que hoy lo somos en vida.” Quizá, aunque hubiese querido, Pino Suárez no podía ya desalentarlo. “Huerta no cumplirá su palabra”, advierte Madero a Márquez Sterling: el tren que debería llevarlo a Veracruz, donde lo esperaba un crucero para asilarlo en Cuba, “no saldrá a ninguna hora”. Y no obstante los ruegos de la señora de Madero, Lane Wilson no mueve un dedo para salvarlo. El 19 de febrero el embajador escribe a Washington: “El general Huerta me pidió consejo acerca de si sería mejor mandar al ex presidente fuera del país o colocarlo en un manicomio. Le repliqué que debía hacer lo que fuera mejor para la paz del país.” Entreviendo la posibilidad de su sacrificio, aunque ignorante aún del de su hermano Gustavo, Madero encuentra ánimos para bromear con el ministro Márquez Sterling la noche del 21 de febrero en que éste lo acompañó en su cautiverio. El embajador lo vio dormir “un sueño dulce” que no perturbó siquiera la confirmación, a las cinco y media de la mañana, de que “lo del tren era —en palabras textuales de Madero— una ilusión”. “Y continuó —escribe Márquez Sterling— su sueño dulce y tranquilo […] La esperanza, nunca marchita en su ineptitud para el mal, había perdido un pétalo entre millares de hojas que al riego de su apostolado retoñaban […] Desde luego no concebía que tuviese Huerta deseos de matarle; ni aceptaba la sospecha de que Félix permitiese el sacrificio de su vida siéndole deudor de la suya. Pero a ratos la idea del prolongado cautiverio le inquieta; y sonríe compadecido de sí mismo.” Basado en el testimonio de Felipe Ángeles, que convivió con Madero y Pino Suárez en la Intendencia de Palacio, desde la que salieron la noche siguiente para ser asesinados, Manuel Márquez Sterling describió la hora final: “Aquella tarde, la del crimen, había instalado el Gobierno, en la prisión, tres catres de campaña, con sus colchones, prenda engañosa de larga permanencia en el lugar. Sabía ya Madero el martirio de Gustavo, y, en silencio, domaba su dolor. Sobre las diez de la noche, se acostaron los prisioneros: a la izquierda del centinela, el catre de Ángeles; el de Pino Suárez al frente; a la derecha, el de Madero. Don Pancho, envuelto en su frazada —refiere Ángeles—, ocultó la cabeza. Apagáronse las luces. Y yo creo que lloraba por Gustavo.” A los pocos minutos, un oficial llamado Chicarro penetró con el mayor Francisco Cárdenas y ordenó a Madero y Pino Suárez que los acompañaran a la Penitenciaría. Con huella de lágrimas en el rostro, “don Pancho” abrazó al fiel Ángeles y subió al auto que lo llevaría a la muerte. El encargado británico del Foreign Office envió meses después a su gobierno la investigación detallada de los asesinatos: “A las cinco de la tarde de ese día, cierto ciudadano británico que se dedica al arriendo de automóviles recibió un mensaje telefónico de parte de un conocido y muy acaudalado terrateniente mexicano llamado Ignacio de la Torre, que es yerno del general Porfirio Díaz. El mensaje decía que enviara cuanto antes un carro grande a su casa. La orden fue cumplida, siendo el carro conducido por un chofer mexicano. Tras una larga espera, se le indicó que se dirigiera al Palacio Nacional, ya las 11 p. m. Madero y Pino Suárez fueron sacados y subidos al automóvil, que fue escoltado por otro vehículo en el cual iba una guardia de rurales bajo el mando de un tal mayor Cárdenas. Durante meses este oficial había estado a cargo de los hombres destacados para proteger la hacienda del señor Ignacio de la Torre, en las cercanías de Toluca. Entiendo que sentía un cálido afecto personal y mucha admiración por el general Porfirio Díaz y que había jurado vengar su derrocamiento. ”Los automóviles avanzaron por un camino tortuoso en la dirección de la Penitenciaría, pero pasaron de largo la entrada principal y continuaron hasta el extremo más apartado del edificio, donde se les ordenó detenerse. Comenzaron entonces algunos disparos que pasaban por el techo del automóvil; y el mayor Cárdenas hizo que sus dos detenidos descendieran de su vehículo. Mientras bajaba Madero, Cárdenas le puso su revólver a un lado del cuello y lo mató de un balazo. Pino Suárez fue conducido hasta el muro de la Penitenciaría y fusilado ahí. No hubo intentos de escapar por parte de ellos, y parece bastante seguro que no se produjo ningún intento real de rescatarlos.” Una leyenda no confirmada asegura que, al salir de la Intendencia, Madero llevaba consigo sus Comentarios al Baghavad Gita. ¿Qué pensaría en sus últimos momentos? ¿Hallaría consuelo en la mística del desprendimiento que Krishna predicaba a Arjuna? ¿O su última estación le parecía incomprensible? Era, en cualquier caso, como el calvario de un niño. A raíz del horrible crimen, el tigre que tanto temió Porfirio Díaz despertó con una violencia sólo equiparable a la de la Guerra de Independencia. Los viejos agravios sociales y económicos del pueblo mexicano impulsaron, sin duda, la lucha; pero en aquella larga, dolorosa y reveladora guerra civil, además de la venganza había también un elemento de culpa nacional, de culpa histórica por no haber evitado el sacrificio de Madero. No era la primera vez en la historia que una sociedad crecía y maduraba llevando sobre sus espaldas la muerte de un justo. (Antonio Caso, que cargó su féretro, lo llamó, por primera vez, san Francisco Madero.) Pero quedaba —y queda aún— la duda: con toda su magnanimidad, ¿estuvo Madero a la altura de los Evangelios que tanto admiraba, que tanto buscaba emular? El propio Evangelio da dos respuestas. Una está en san Mateo (10,16): “Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, astutos como las serpientes, e inofensivos como las palomas.” La otra está en san Marcos (8,34): “Si alguno quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo, lleve a cuestas su cruz y sígame.” Y, sorprendentemente, en el propio san Mateo (10,38): “El que no coge su cruz y sigue detrás de mí, no es digno de mí.” ¿Cuál, en el caso de Madero, es la correcta? ¿La primera, que lo demerita, o la segunda que lo exalta? Cada lector tirará —o no— la primera piedra. Pero una cosa es cierta: muchas de las llagas políticas y morales que Madero señaló en aquel fogoso libro se han perpetuado. Vale la pena vernos ahora mismo en ellas y recordar que la medicina democrática de aquel sonriente apóstol no tiene —ni tendrá— fecha de caducidad.W Enrique Krauze, historiador, es autor entre muchas otras obras de La presencia del pasado (Tezontle, 2005). 13 Fotografía: ARTILLERÍA MADERISTA INSTALADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA FRAGMENTO 1913: cifra del martirio Hemos tomado este relato del primer tomo del sangrante proyecto El libro rojo. Continuación, con el que Gerardo Villadelángel extiende y honra el recuento de muertes violentas en la historia de México que Riva Palacio y Payno publicaron en 1870. El historiador cubano presenta aquí, en unas cuantas pinceladas, la actuación de su compatriota el embajador Manuel Márquez Sterling en las horas finales de Madero R A FA E L R OJA S E n una foto del Archivo Casasola aparecen los generales Manuel Mondragón y Félix Díaz, junto a una pizarra colgada en alguna pared de la Ciudadela. Mondragón, el de “ojos soñadores y febriles” del que habló el poeta Tablada en su Diario, indica a Díaz cómo se había calculado la parábola de los cañonazos que el 17 de febrero de 1913 se lanzarían desde la Ciudadela contra Palacio Nacional. El dedo índice de la mano izquierda de Mondragón señala los 1 650 que mediaban entre el refugio de los conjurados y la casa de gobierno, donde resistían, junto a un puñado de leales al mando de Felipe Ángeles, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Tras el bombardeo del 17, que no dejó en pie ni el Reloj Chino de Bucareli, la suerte de Madero y Pino Suárez estaba echada. Lo sabemos ahora. Lo hemos sabido desde hace casi un siglo. Pero aquel lunes de febrero ni el presidente ni el vicepresidente estaban enterados. Ese día, los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet aún simulaban encabezar la resistencia del gobierno contra los golpistas. Los líderes de la primera democracia mexicana no sabían que una semana atrás, Huerta, Díaz, Mondragón y el 14 embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, habían sellado la alianza nefasta. Todavía aquel lunes en la noche, cuando Gustavo Madero arresta a Huerta y lo lleva ante el presidente, éste le concede al general veinticuatro horas para probar su lealtad y reprende al hermano por su desconfianza. Acaso no haya mejor prueba de la candidez básica de los Madero que la reunión, al día siguiente, entre Gustavo, el más astuto de ambos, y el general Huerta, en el restaurante Gambrinus, con el fin de “aclarar el malentendido” y consolidar la defensa del gobierno. Pocas horas después, Gustavo sería linchado en la Ciudadela por una turba de soldados ebrios, su hermano arrestado en la Intendencia de Palacio Nacional y Huerta proclamado presidente, tras el brevísimo mandato interino de Pedro Lascuráin. La prisión de Madero, Pino Suárez y el general Felipe Ángeles en la Intendencia de Palacio Nacional, los días 19, 20 y 21 de febrero, debió ser una eternidad de frustración y esperanza. Casi todos los biógrafos del presidente (Manuel Márquez Sterling, Luis Lara Pardo, Alfonso Taracena, Francisco L. Urquizo, Mariano Azuela, Arturo Arnáiz y Freg, Adrián Aguirre Benavides, Charles C. Cumberland, Stanley R. Ross, Enrique Krauze…) han relatado esas últimas horas como el preludio de una tragedia, como un lapso profético, cargado de presentimientos y vislumbres. La naturaleza mística de Madero debió de afinarse en aquellos días de febrero. Cuenta Manuel Márquez Sterling, el embajador cubano en México, que al fondo de la Intendencia había un pequeño cuarto con un tocador sobre el que se levantaba un gran espejo, enmarcado en caoba. Desde la sala de la Intendencia, donde Madero y Pino Suárez recibían sus pocas visitas, podía verse aquel espejo. La prisión del presidente fue, de algún modo, un forzoso reconocimiento de sí, un mirarse a ese espejo antes de morir. “Tapen bien los espejos, que la muerte presume”, decía el poeta cubano Eliseo Diego. Según Márquez Sterling, sobre la mesa de mármol de la sala de la Intendencia, Madero colocó varios retratos suyos con la banda presidencial al pecho. En el recuerdo del embajador, aquellos retratos iluminados establecían un perfecto contraste con los uniformes, fusiles, sables, bayonetas y polainas que abarrotaban el lugar. El retrato del presidente democrático y civilista era la imagen de Madero ante el espejo de la historia, la identidad última que, como un talismán, el líder de la Revolución regaló a quienes lo visitaron en aquellas horas. Uno de esos retratos autografiados navegó a La Habana con el embajador cubano, en el mismo crucero donde viajaban el padre y la madre de Madero, la viuda, las tres hermanas y el tío Ernesto, ministro de Hacienda. FEBRERO DE 2013 Fotografía: CADÁVER INCINERADO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO DE 1913 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA 1913: CIFRA DEL MARTIRIO El crucero en que viajó la familia Madero de Veracruz a La Habana se llamaba, emblemáticamente, Cuba. Se trataba del mismo buque que, en los primeros días de la Decena Trágica, desató el conflicto entre el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, y que convenció al segundo de la implicación del primero en el golpe de Estado y lo reafirmó en su decisión de apoyar al presidente Madero hasta el último minuto. Por recomendación de Wilson, el presidente Taft había sugerido al gobierno de José Miguel Gómez y al canciller insular, Manuel Sanguily, que enviaran a México un contingente de infantería, en aquel buque, para que protegiera la embajada y la colonia cubanas en México, siguiendo un formato similar al de la planeada intervención estadunidense. Aquel proyecto chocó con las simpatías maderistas del embajador cubano, que, en carta al canciller Pedro Lascuráin, insinuó que pondría los soldados cubanos a disposición del gobierno maderista. El contingente de infantería que llegó a Veracruz en el crucero Cuba no sólo no desembarcó, sino que, por órdenes del embajador Márquez Sterling, escoltó a la familia Madero rumbo a La Habana. No hubo en el cuerpo diplomático acreditado en México, durante el golpe de Estado de febrero de 1913, otro representante extranjero más comprometido con la defensa de la naciente democracia mexicana y con el rechazo a aquella injerencia estadunidense. De no haber sido por la traición de Huerta, el propio Madero se habría embarcado en el Cuba. En un pasaje de su libro Los últimos días del presidente Madero (1917), Márquez Sterling escribió: “La Revolución no estaba en la Ciudadela sino en el espíritu de Mr. Wilson.” Y en otro, reaccionaba contra la insistencia de Wilson en referirse a Madero como un fool, un lunatic, que debía ser legalmente declarado sin capacidad mental para el ejercicio del poder: “El loco no era Madero sino Wilson… la demencia era el estado del embajador al pronunciar siniestras amenazas, no ya contra la soberanía mexicana o contra la existencia del gobierno, sino contra la vida del propio presidente.” Aquella justificación del golpe desde argumentos psiquiátricos, alimentados, en buena medida, por el misticismo democrático y las creencias espiritistas y homeopáticas de Madero, produjo una singular incógnita sobre el destino del presidente en los días del cautiverio en la Intendencia. El miércoles 19 de fe- FEBRERO DE 2013 brero, en la tarde, luego de que el embajador cubano comunicó a Madero que todo estaba arreglado para embarcarlo en Veracruz, Huerta y Wilson se preguntaban qué hacer con el presidente. Dos destinos rondaban sus cabezas: el manicomio o el exilio. Esa misma noche Huerta se decidiría por un tercer desenlace: la muerte. Cuenta Alfonso Taracena que las primeras noches que Madero y Pino Suárez pasaron en la Intendencia, el presidente no quería dormir y velaba el sueño de don José María sentado en una silla. Un guardia de apellido Mendizábal le preguntó por qué no se acostaba y Madero le respondió con un vaticinio del crimen: “Es que temo que me asesinen dormido. Si han de hacerlo, les ruego que lo hagan cuando esté despierto.” La noche del viernes 21, Madero durmió plácidamente. Ese día su madre lo había visitado y, aunque le dio esperanzas de que el presidente Taft había ordenado a Wilson y Huerta que respetaran su vida, la noticia del asesinato de su hermano Gustavo, dada entre llantos por doña Mercedes, lo convenció de la ejecución. Además de doña Mercedes y el tío Ernesto, una de las últimas personas en ver a Madero fue, precisamente, el embajador cubano Manuel Márquez Sterling. El testimonio de este intelectual y diplomático, tan injustamente olvidado, nos presenta a un Madero que vacila entre la esperanza y la resignación, entre la ilusión de sobrevivir y la certidumbre de la muerte. Lo primero que hizo Madero al recibir a Márquez Sterling en la Intendencia fue mostrarle su reloj de oro y señalarle: “Fíjese, falta una piedra en la leontina… Podría sospecharse después de un robo.” La misma leontina y el mismo reloj, que Madero portaba con pueril orgullo, habían provocado una escena singular durante el tenso encuentro con Emiliano Zapata en junio de 1911. En esa ocasión, Zapata, para ilustrar el despojo de las tierras comunales de Morelos y Guerrero por los hacendados porfiristas, le dijo a Madero: “Si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar, los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución?” “Sin duda —le contestó Madero a Zapata—, incluso le pediría una indemnización.” El apego de Madero a su reloj, insinúa Márquez Sterling, más que la ansiedad del último minuto, era el reflejo de la obsesión con el tiempo de la democracia: la señal de que su paso por la presidencia había sido demasiado breve como para emprender la construcción de un nuevo orden político sobre las ruinas de la dictadura porfirista. Madero murió sabiendo que le faltó tiempo, que la historia le había robado la temporada propicia para experimentar, acaso prematuramente, la libertad en México. Márquez Sterling confirmó el testimonio del general Ángeles sobre la última noche de Madero en la Intendencia. Acostado en el estrecho catre, Madero se tapó la cara con una frazada, lloró unos minutos la muerte de su hermano Gustavo y luego durmió plácidamente varias horas. A las once de la noche del sábado 22 de febrero, el mayor Francisco Cárdenas y el oficial Chicharro, acompañados de una guardia de rurales, trasladaron a los prisioneros a la penitenciaría. En la parte trasera del edificio, Cárdenas asesinó a Madero de un balazo en la cabeza, ordenó al cabo Pimienta que ejecutara a Pino Suárez e instruyó al oficial Ocón y a los rurales para que dispararan contra el convoy. Casi todos los biógrafos confirman que Cárdenas intentó, de mala gana, aparentar aquel tiroteo sobre el auto que trasladaba al presidente y al vicepresidente. Sin embargo, una versión recogida por Márquez Sterling, y desechada por la historiografía, refiere que Madero y Pino Suárez habían sido “pasados a la bayoneta” en la escuela de tiro y luego arrastrados hacia el fondo de la penitenciaría, donde se “les hicieron disparos para simular el atentado de asalto”. La autopsia, que estuvo a cargo del cirujano del ejército Virgilio Villanueva, era incontrovertible: Madero falleció a causa de una herida penetrante de bala en el cráneo. La versión más autorizada del crimen la ofreció el propio mayor Francisco Cárdenas, que fue arrestado en Guatemala en 1915, donde vivía bajo la identidad de un pacífico negociante de mulas, y deportado a México por el presidente Estrada Cabrera. Madero y Pino Suárez fueron asesinados por órdenes directas de Victoriano Huerta en un operativo equivalente a la aplicación de la “ley fuga” de los tiempos porfiristas. Importantes biógrafos, como Stanley R. Ross y Charles C. Cumberland, han suscrito esta tesis y han desestimado, a pesar de ser muy críticos con el papel de Wilson en el golpe de Estado, el involucramiento del embajador estadunidense en la concepción intelectual del magnicidio. Los biógrafos han descartado también la participación del primer gabinete huertista en el diseño y la ejecución del crimen. Durante muchos años hubo versiones encontradas acerca de una reunión del Consejo de Ministros, el 21 de febrero, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, en la que se había decidido la suer- 15 Fotografía: FEDERALES LEALES A MADERO COMBATIENDO EN LA 5A. CALLE DE REVILLAGIGEDO. MÉXICO, DF, FEBRERO DE 1913 FEBRERO DE CAÍN Y DE METRALLA 1913: CIFRA DEL MARTIRIO te de Madero y Pino Suárez. El ex secretario de Instrucción Pública, Jorge Vera Estañol, negó que en tal encuentro se hubiera discutido el asunto. Sin embargo, Alberto Robles Gil, ex ministro de Fomento, dejó testimonio de que la reunión —a la que no asistió el secretario de Gobernación, Alberto García Granados, y en la que intervino muy activamente el general Félix Díaz— sí se realizó, aunque el acuerdo fue preservar la vida de Madero y Pino Suárez. La caída de Madero provocó la renuncia de Manuel Márquez Sterling y su regreso a La Habana en el crucero Cuba, junto a la familia del presidente sacrificado. Durante la travesía, las reflexiones del embajador cubano captan ese momento en que la amistad desplaza la diplomacia y los afectos permean las posiciones políticas. “Mexicanos y cubanos, entre sí, se desconocen como antípodas y suele ocurrir que no se estimen… La opulencia nos aleja y el dolor nos aproxima…” Márquez Sterling llegó a La Habana esbozando un posible escrito en el que trazaría las vidas paralelas de Senmanat y Ampudia, dos famosos duelistas cubanos de mediados del siglo xix que, como en el cuento de Joseph Conrad, habían terminado luchando en el mismo bando: bajo las órdenes del general Santa Anna durante la guerra de 1847 contra Estados Unidos. La intensidad con que Márquez Sterling vivió la Decena Trágica no podría explicarse sin su paso por México a fines del siglo xix y su oposición pública al régimen de Díaz. Entre 1890 y 1895, Márquez Sterling había vivido en México: primero en Mérida, Yucatán, y luego en el Distrito Federal, donde escribió crónicas de ajedrez para El Diario del Hogar y fundó toda una revista dedicada a ese juego, El Arte de Philidor. Es curioso que dos de las personalidades más involucradas, a fines del siglo xix, en las relaciones entre México y Cuba fueran brillantes ajedrecistas: el cónsul de Porfirio Díaz en La Habana, Andrés Clemente Vázquez, nacido en Güines y naturalizado mexicano en 1870, y Manuel Márquez Sterling, el primer embajador de Cuba ante el México revolucionario. Vázquez, autor de un libro titulado Análisis del juego de ajedrez (1876), jugó, en 1894, una célebre parti- 16 da con su compatriota Manuel Márquez Sterling, en la ciudad de México, que al año siguiente fue publicada como el match más reñido de la temporada. En ese momento, las posiciones políticas de ambos cubanos no eran asimilables. Vázquez era, desde 1886, cónsul del porfiriato en La Habana y Márquez Sterling estaba involucrado con los clubes patrióticos que respaldaban a José Martí y al Partido Revolucionario Cubano en México. Amistad, ajedrez y diplomacia entrelazaron las vidas de aquellos dos escritores cubanos, tan inmersos en la historia latinoamericana. A diferencia de Vázquez, quien fue, hasta su muerte en La Habana, en 1901, leal a Porfirio Díaz, Márquez Sterling incluyó una semblanza muy crítica del dictador mexicano en su libro Psicología profana (1905). Por ese escrito, Márquez Sterling, que se desempeñó como embajador de Cuba ante Brasil y Perú en los primeros años de la República, fue declarado persona non grata por el régimen de Díaz. Con ello, el diplomático y escritor cubano, defensor de la “latinidad” cultural americana y partidario de contraponer a la “injerencia extraña” la “virtud doméstica”, se ganó las simpatías de Francisco I. Madero y la nueva generación de revolucionarios mexicanos. La amistad introduce en la diplomacia y la política una dimensión afectiva que se vuelve muy fecunda en momentos de dictaduras y revoluciones. Porfirio Díaz, como ha demostrado François Xavier Guerra, basó su largo despotismo en una eficaz política patrimonial de la amistad, que aseguraba la cohesión de las elites por medio de compadrazgos, prebendas y clientelas. Madero trató de introducir en México otra política de la amistad: una estrategia de vínculos espirituales, de “fusión de almas” en torno al destino revelado de la democracia mexicana. La revolución iniciada por él, en 1910, produjo algunos de los crímenes políticos más célebres de la historia contemporánea de México. La estela de mitos y leyendas de esos asesinatos, aunque nutrida y variada, podría distinguirse de acuerdo con la resurrección simbólica de cada héroe. Zapata y Villa, por ejemplo, son espectros bien ubicados en un panteón fantasmal de caudillos evanescentes, siempre dis- puestos a la reencarnación, debido a la singularidad carismática de uno y otro. Madero, en cambio, es el mártir por excelencia, el sacrificado y el ungido en nombre de un ideal y no de sí mismo: el médium imperfecto de un espíritu trascendental. El sociólogo chileno Tomás Moulián se ha referido a esa mitología de la transmigración de las almas heroicas como un “vuelo de espectros”. En su Conversación interrumpida con Allende (1998), Moulián narró un martirio democrático muy similar al de Madero: el de Salvador Allende en 1973. A no ser por el suicidio del político chileno, el paralelo sería perfecto: un presidente legítimo, civilista e ingenuo, un general que aparenta lealtad mientras fragua la traición, una embajada de Estados Unidos involucrada en el golpe militar y una embajada de Cuba partidaria del presidente derrocado. Con citas de los Evangelios de san Marcos y san Mateo, Enrique Krauze ha descrito el asesinato de Madero como una cifra del martirio cristiano. A diferencia de cultos más paganos, como el zapatista y el villista, donde predomina el relato de la reencarnación, el culto a Madero en México resulta más secular y más cívico. La religiosidad política de las democracias americanas descansa sobre mitologías republicanas, no sobre cosmogonías paganas, tan caras a la tradición revolucionaria. En México, esa mitología está ligada al nombre que compendia, siempre a riesgo de la ridiculez o la extravagancia, el código moderno de las virtudes cívicas: Francisco I. Madero.W Rafael Rojas, historiador adscrito al CIDE, es autor de obras como Un banquete canónico (Lengua y Estudios Literarios, 2000). Junto con Antonio Annino preparó La Independencia. Los libros de la patria (Historia, 2008) y con Rafael Hernández la antología Ensayo cubano del siglo xx (Tierra Firme, 2002). FEBRERO DE 2013 Ilustración: G R A B A D O D E 1 8 5 3 E N L A R E V I S TA M AG A S I N P I T T O R E S Q U E ( B I B L I OT H È Q U E N AT I O N A L E D E F R A N C E ) El autor de Tiburones. Supervivientes en el tiempo, obra que en 2012 resultó ganadora de nuestro primer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, se aventura aquí en un relato imaginario de la vida de un despampanante tiburón blanco. Con vigor y rigor —literario aquél, científico éste—, recrea la dura biografía de todo Carcharodon carcharias y logra que el lector imagine la severidad del mundo submarino ENSAYO El Gran Blanco MARIO JAIME J im Crocket le contestó a un amigo que le aseguró haber visto a Dios: “Yo he visto al tiburón blanco, estamos en igualdad.” Ver al tiburón blanco frente a frente es comprender a los profetas del Antiguo Testamento. Pero no nos confundamos: el Gran Blanco es más digno que Dios. Los dioses requieren sacrificios para sobrevivir, exigen de sus fieles carne, sangre y alimento físico y espiritual. Así se vuelven parásitos metafísicos de sus propias criaturas. Tonatiuh requería lamer sangre fresca; Yahvé, Moloch, Kali y Zeus, el holocausto de toros, carneros, cabras y niños; Atón, Alá y Jehová —que a fin de cuentas son la misma cosa—, sumisión de horror y muerte. Si otros no les ofrecen alimento, ellos perecerán sin remedio en el páramo nihilista de la ficción. En cambio, el tiburón blanco consigue su propio alimento, él es el megadepredador que no espera sumisión ni plegarias, pues puede y quiere; si no caza es pez muerto y su formidable carnicería lo hace independiente. Sin discípulos ni iglesias, un verdadero dios es aquel que puede sobrevivir solo y al que no le preocupan ni el culto ni las blasfemias. Darwin y Aristóteles estaban de acuerdo con una idea: el hombre es débil y toda criatura débil es social o sucumbe. El tiburón blanco es solitario, sus sociedades son efímeras y violentas. La mayor parte de su vida navega solo. Y toda criatura que puede estar sola es libre y sobre todo fuerte. Si él desea, escaparás sin un rasguño; si él decide, sabrás que el universo es un lugar tremendo sin ningún sentido más que el azar y el caos. Meditar sobre él es vislumbrar un numen prehistórico que ha evolucionado en infiernos apocalípticos. Si los tiburones piensan musicalmente, la músi- FEBRERO DE 2013 ca del Gran Blanco es un poema sinfónico cuya partitura épica es tenebrosa y volcánica, compuesta por fragores de presión brutal en un tiempo de caos que se conquista a voluntad. Tanto como especie como individualmente, cada tiburón blanco es un triunfo del poder. Nuestro amigo, que puede alcanzar casi 7 m de longitud y hasta 3 toneladas de peso, es un pequeñín comparado con sus bisabuelos. El origen del género Carcharodon se ubica hace 60 millones de años, inmediatamente después de la extinción de los dinosaurios. Los primeros fósiles identificados ya como C. carcharias datan de hace 16 millones de años. Evolucionó en mares con depredadores más activos y grandes de los que hay ahora. Tuvo que competir con megatiburones como Carcharodon chubutensis, que medía hasta 12 m; Carcharodon angustidens, cuyo fósil encontrado en Nueva Zelandia demuestra que alcanzó un tamaño de 9.5 m y, por supuesto, el Megalodon, el tiburón carnívoro más grande y masivo que ha existido, de hasta 25 m. Depredó sobre superballenas, tortugas gigantes, marlines monstruosos y morsas titánicas, asistió a la evolución de las orcas, vio cómo la talla de los animales pelágicos fue reduciéndose conforme pasaban las eras. La mayoría de los megatiburones son olvido. No sabemos exactamente qué presiones selectivas los llevaron a la extinción. A finales del Mioceno la mayoría de los cetáceos se extinguió —existían 20 géneros; en la actualidad sólo sobreviven seis—. Después de que se cerró Centroamérica muchas especies se extinguieron y ocurrió una redistribución de la fauna. Las ballenas abandonaron los trópicos y comenzaron a migrar hacia los polos. Muchos tiburones no pudieron seguirlas debido a su fisiología. El tiburón blanco sobrevivió. Es el último de una estirpe prehistórica: en su memoria genética lleva océanos sanguinarios, oscuridad y un mundo de profundidades terroríficas para nosotros. Se enfrenta a retos constantes, como nuestra profanación hacia su hábitat. Quizá se vaya antes que nosotros. Quizá nosotros desaparezcamos y él continúe su vida en mares distantes. Quizá sea la punta de un linaje de megatiburones futuros o el último de un mundo tenebroso. Lo cierto es que su impronta es inolvidable para los que hemos tenido el privilegio de contemplar a un dios atávico. Voy a tratar de narrar, en pocas palabras, la vida un tiburón blanco, desde su nacimiento hasta su muerte. Empresa muy imaginativa, pues lo que sabemos de su odisea es quizá la superficie de una existencia tan ajena a nuestros pobres sentidos que sólo la intuición poética puede lidiar con ella. Desde antes de nacer, su vida ya está marcada por la agresión y la dureza. Dentro de un útero oscuro, el feto se alimenta de los óvulos de su madre. Ya tiene siete filas de dientes, dentículos dérmicos modificados en forma de cuchillas triangulares. A veces se los traga. Desde las tinieblas maternas columbra apenas otros ojillos apagados. Es un espejo múltiple. Un impulso lo hace actuar. Quizá sus primeras presas son sus propios hermanos. Devorar antes de ser devorado. Primera enseñanza, primera depredación. Es julio, la mar es cálida y silente. Un vértigo le da la bienvenida a nuestro héroe. Nace en una laguna costera; pensemos en bahía Vizcaíno, en la costa del Pacífico mexicano. La primera imagen de su vida es una sombra que se aleja, era su madre, no la verá nunca más. Desde su nacimiento, el tiburón blanco está solo. Nadie le prestará ayuda, nadie es su amigo y ante él se abre el infinito azul y negro que no puede medir. Sus primeros años los pasará en una piscina salvaje, con fondos de arena suave, en medio de un bosque 17 Ilustración: D I B U J O S D E U L I S S E A L D R OVA N D I , 1 6 1 3 EL GRAN BLANCO de gigantescas algas (kelp) que regalan una sombra fresca al atardecer. Los días se miden con la luz plata de una perla celestial al anochecer y el refulgente brillo de una perla de fuego al amanecer. Pronto, nuestro tiburoncito sabrá guiarse por los astros y aprenderá que las corrientes del fondo le ayudan a respirar mejor soplando entre sus diez branquias verticales. Dos son sus principales problemas: el hambre y los depredadores. En aguas bajas no hay animales muy grandes pero nuestro niño sólo mide un metro y los tiburones tigre, las tintoreras y las orcas son amenazas constantes. Las primeras cacerías frustradas le amenazan con morir de hambre. Aprender a discernir entre las rocas y los erizos causa pinchazos dolorosos. Su menú es magro y no exigente. Traga todo lo que puede. Estrellas, langostas, erizos, cangrejos, babosas, rayas… Estas últimas lo indigestan y aprende a regurgitar su cola espinosa. En su primer año es lento, las barracudas lo atacan, pasa las tardes huyendo de los tiburones puntas negras. A lo lejos, las focas se burlan con sus risas estentóreas (ya se las pagarán). A los dos años mide dos metros y ya puede orientarse por las rocas y la luz del sol. Corrientes eléctricas lo llaman por miles de rutas. Sus ámpulas detectoras de campos magnéticos son nuevas, debe acostumbrarse a ellas. No hay tiempo para la infancia. Crece mentalmente lo más rápido que puede. Su aliado más fino es el olfato. El valle huele a pelo de foca mezclado con el dulce fragor de las corrientes del norte. El hogar de las focas es un peñón de intensidades que hiede a excremento, pelo mojado, verrugas amargas, alientos de sardina, grasa potencial. Olor excitante, casi imponderable. Pero aún es muy pequeño y no tiene la experiencia ni la fuerza para atacarlas. A esta edad su platillo favorito son los coro coros arvejados. Comienza a guardar en su memoria eventos caóticos. Ya conoce el canto profundo de las ballenas y el peligro de los delfines que aturden a los tiburones mako golpeándoles las branquias. Ha sobrevivido al veneno de peces globo que jamás probará de nuevo, a fiebres y dolores. La regurgitación es su mejor aliada, puede vomitarlo todo, su estómago se evagina como un calcetín que sale por su boca antes de volver a su lugar. A los cuatro años mide 2.5 m. Sus dientes aún son frágiles como para trozar cuerpos masivos pero ya ha devorado crías de tiburón sedoso. Se conforma con jaibas azuladas, mojarras, atunes más lentos y pequeños, a veces un miserable pargo. Aprendió a cazar peces enfermos. Entre los cardúmenes siempre hay uno que hiede y se rezaga. Ya exhibe sus primeras cicatrices y su vientre albo se destaca del oscuro lomo. Sus dientes son débiles, se rompen con facilidad. Remplaza 6 mil dientes cada año. Intuye que estos dolores bucales nunca cesarán. Está condenado, forzado a la fatalidad de sus fauces. Aprende mirando a los adultos que se cruzan de vez en vez en su periplo. A veces navega junto a ellos y su memoria se llena de ejemplos a seguir. Boga sin descanso, no puede detenerse ni para dormir. Ésa es su maldición y su voluntad al mismo tiempo. Como Orestes, nunca pernocta en el mismo lugar. Vaga por las costas, se introduce en el golfo de California, el Reino de las Crías, donde se alimenta de nubes de calamares enormes y de curvinas furiosas. Los tiburones ballena niños juguetean, nacen las ra- 18 yas, las serpientes desovan, las morenas crecen mirando a las estrellas. Ahí pasa las primaveras, atento al desove de millones de víctimas. Cuando alcanza los 3.5 m sus dientes han cambiado; ahora son más fuertes y afilados, se han mineralizado. Han pasado diez años desde que conoció a la Luna. Una década duró su infancia. Un hambre se despierta en él. Pero no es de comida, sino de una esencia tan atávica como el círculo de la vida. Hambre por hembra. Sus claspers se han calcificado ya lo suficiente y una energía desconocida quema su zona pélvica. Navega descontrolado, como si el mar fuese un relámpago de hormonas. Cuando pequeño, las hembras que patrullaban el valle no le generaban ningún deseo. Hoy, sólo evocar sus formas, sus aletas pélvicas, sus costados suaves, sus curvas musculosas, lo pone frenético. Pero no será tan fácil copular con una: las hembras son voluminosas, fuertes y violentas; para gozarlas aún le falta ímpetu en la seducción. Aprende las rutas oceánicas siguiendo a los mayores, rumbo a California, las islas de oro. Y en un día perfecto, después de muchos intentos fallidos, caza a su primera foca. Una hembra joven se ha quedado sola en alta mar. Se separó de una manada que viajaba buscando bancos de peces. Confundida, intenta encontrar la ruta para regresar a la isla perdida. Nuestro amigo la siguió por millas. Olfateó su miedo y siguió el rastro agrio, mezcla de adrenalina, chisguetes de orina y pelo rancio. Está cansada pero todavía se zambulle mirando con sus ojos brillantes el manto neblinoso del fondo. No lo ha visto. El lomo del cazador se confunde con la oscuridad. La foca escoge una dirección sin mucha esperanza. El espacio está desierto. Propicia es la hora para matar. La noche es la energía y el terror. Como el arco de un violonchelo, el tiburón mueve la aleta caudal de izquierda a derecha, acelerando. La foca percibe una amenaza y mete su hociquito hacia las sombras intentando inútilmente percibir el origen de su pavor. Cambia de dirección y su nado es errático. El tiburón se pega al fondo. Calcula una nueva trayectoria y se coloca justo debajo, jugando a ser un torpedo, adorando el olor cada vez más fuerte. Casi no ve al atardecer, pero su línea lateral tiembla ante los maremotos de ondas que la víctima genera. Da un coletazo supremo. Se lanza en vertical abriendo lentamente la boca con sus siete hileras de cuchillas. Con la mirada ardiente rompe la neblina, arriba, arriba, arriba, más rápido, más fuerte, con el fuego en su mente, con un pistón orgánico despiadado. La foca no sabe qué cosa la golpea en el momento supremo. El tiburón la noquea con el hocico, le rompe el cuello del golpe mientras el mar se troza como un cristal que aúlla. Ella cae casi inconsciente; cuando su vientre se zambulle, el cazador gira y la decapita desgarrando sus fibras con movimientos enloquecidos, expandiendo las mandíbulas que ahora cortan músculo, articulaciones y huesos. Lleva sus restos hasta el fondo dejando una huella de sangre y moco. Traga con pasión. Manjar supremo, por fin, la grasa anhelada, el tesoro que le depara la vida, la posibilidad de un crecimiento gigantesco, la energía que pasa de una explosión hacia su cuerpo. Éste es el umbral de una nueva vida. Comienza a generar pavor, comienza a elevarse hacia el estrato fugaz de los colosos. A los 4 m ya ronda por isla Guadalupe y vaga hacia las islas hawaianas decapitando elefantes marinos y sangrándose los claspers en las vaginas deliciosamente rasposas de las hembras, que mudas reciben los mordiscos amorosos como cuchilladas de ternura. Poco a poco tiene conciencia de un hecho fundamental. El cuerpo es destino, condición. Su estructura lo hace y sólo es en función de su diseño. Dado por un azar vedado. Así, su estómago, a 14 ºC más caliente que el mar que lo rodea, le permite explorar aguas frías y emboscar mamíferos. Tiene sangre volcánica, es fuego inmerso en plata. A los 5 m es un viajero consumado, conoce Hawaii, las islas del tiburón tigre, nueve montañas que forman desfiladeros donde la vida se arremolina. Fuertes pulsos magnéticos corren de arriba hacia abajo. Hay remolinos nocturnos. El piso exuda lava fría y las montañas sirven de refugio a los peces naranja que cambian de color según ascienden a la luz. Conoce el Pacífico y ha pernoctado en Australia, en el Valle del Color, el arrecife infinito, lugar donde la magia se traslada del olfato a la visión. Orgía de los colores. Mosaico de exuberancia como si una medusa loca hubiese explotado en miríadas de gemas y sembrado el paraíso de las perlas en una cama de roca. En Nueva Zelandia, Isla de Jade, prueba el cadáver de su primera ballena, platillo exquisito y raro que le hace reventar de grasa. Conoce Sudáfrica, donde sus hermanos vuelan, aguas verdes y heladas desde donde Adamastor sopla. Escupe pingüinos y mira buques fantasma guiados por holandeses malditos. Llega hasta el Mediterráneo, el Mar de Vino. Islas calizas donde los restos de los cerdos se hunden como rubíes que alimentan fantasmas del pasado. Vislumbra el espectáculo de siglos. Hay pecios de trirremes, remos blancos, baupreses donde los gusanos xilófagos excavan. Olvidadas cráteras, ánforas e hidrias que sirven de guarida a cangrejos ladrones de conchas y a langostas espinosas. Aquí se acumulan espinas de rayas que hicieron sucumbir a héroes, cascos y grebas de olvidados nombres, espadas de suicidas, vestidos de doncellas carbonizadas, restos petrificados de esposas celosas, enócoes donde bebieron cíclopes y flota el recuerdo arcaico hacia la entrada al Hades. Pero lo más sublime lo observa en el Reino del Kraken, en los estratos abisales en donde ya puede indagar. Baja hasta 3 mil metros de profundidad, donde las ventilas hidrotermales humean. El infinito reino de las sombras, donde llegan los suspiros espectrales de millones que se han ido para nunca más ser. Fuegos fatuos intermitentes. Planicies de ceniza. Ahí lo han atacado tiburones cigarro, vampiros pequeños que embisten en cardumen como un enjambre voraz que desangra. A las 1500 brazas asiste al espectáculo supremo, las batallas entre los cachalotes y los calamares gigantes. Trifulca ciclópea llena de manotazos, dentelladas y frenesí capaz de hacer retumbar al planeta hasta sus más enraizadas simas. Ferocidad exacerbada de tonelajes inmersos en el infierno. Las víctimas luchan por su trono usurpado donde lo más insignificante es lo mayestático. Su visión es excelente: detrás de la córnea tiene cristales de guanina que le hacen ver en la oscuridad y detectar los colores. Goza del fulgor y se sirve de claves no siempre fiables, pero jamás desentrañará el enigma de su origen. La esfinge que dibuja las imágenes convierte la materia en temblor, le hace preguntarse si no es su propia idea la que al final colorea de símbolos el tiempo. FEBRERO DE 2013 Ilustración: D I B U J O S D E U L I S S E A L D R OVA N D I , 1 6 1 3 EL GRAN BLANCO Quizá llegue a atacar a un ser humano, por qué no; quizás el azar le ponga a uno de estos energúmenos en su ruta. Imaginemos. En las rompientes de California nuestro tiburón siente algo extraño. Algunas ondas erráticas tocan su línea lateral. Provienen de la superficie. Son lentas, inconstantes. ¿Qué criatura se mueve de manera tan torpe? Es plana y muy lenta. Quizás agonice. Pronto recorre las ondas, pronto se aplaca y luego algunas verrugas grotescas parecen emanar de ella y chapotear. Irrumpe otra alargada efigie. Nunca había visto algo tan risible. Tiene la punta de sus extremidades muy blanca y la piel lisa y negra. La cabeza es roma. Muestra un rostro blanco que desaparece de forma continua. Seguro respira en lo seco. Su estupidez excita. Aunque parece sencillo, el tiburón no conoce a esta presa y no debe confiarse. Así que la cazará con toda su fuerza. Acomete con un gran coletazo y se da de lleno contra ella mientras protruye las mandíbulas. Un choque fortísimo le parte muchos dientes. Muerde la cosa y no es suave. Cuando cae, columbra dos sombras. La foca larga huye con torpeza y la que golpeó flota partida en dos. Esta última no es comestible. Se ha equivocado. No es una foca. Ahora va lenta, sin su coraza. No hay sangre en el agua. El tiburón la sigue. Parece un pez luna, embriagado pero carnoso. Va a por él. Muerde con cautela. Le arranca una extremidad tan fácilmente que le asombra. La sangre hiede a una mezcla de delfín con foca pero es de otro tipo. Más intensa y menos llamativa. Entonces sucede algo muy extraño. Acaba de atacar algo que no nació en los mares, que no pertenece al universo y, sin embargo, está aquí. Una memoria siniestra, inasible, casi maligna se ha apoderado de sus sentidos, como una enfermedad súbita que infecta. Esta criatura es peligrosa. Tiene en su músculo el sabor de la porfía hacia empresas tenebrosas. Asqueado, vomita la extremidad. Nace una urgencia de limpiarse. Hay algo que repugna. Un tropel de historias sin sentido, miríadas de gritos y pasiones lerdas conjuntadas en un solo ser. Patalea con sus tres largos apéndices que le restan y aúlla aún peor que un calderón mutilado. Menguan sus fuerzas. Nuestro cazador podría regresar y devorarlo pero intuye que es mejor huir de esa alimaña. Entristecido, se retira. No entiende. Nunca volverá a morder a una sabandija semejante. Después de esto quieren cazarlo. Quieren su mandíbula como trofeo. Quieren rebanar sus aletas y sacarle el estómago. Criaturas extravagantes concentran su odio en el ambiente, una mancha que contamina de inviernos el verano. No sabe quiénes son. Nunca los ha visto más que como borrones. Son más peligrosos que el cachalote y más sádicos que la orca. No entiende la malevolencia que nace de la ignorancia. A los 6.5 m nuestro tiburón es viejo pero fuerte. Su sangre es tan caliente que puede ya vagar por Alaska y más al norte, el soplo de los hielos. Laberinto de fiordos que forman calas donde resoplan las manadas de orcas. Las focas temen al depredador boreal que merodea ciego gracias a los piojos marinos que rascan su córnea. Un desierto donde las belugas se congregan. Sopla el infierno. Los narvales atraviesan cachalotes con su cuerno de marfil. Las morsas se han ahogado llevándose al oso blanco hasta los fondos, los glaciares se parten entre choques titánicos de fuerzas enemigas. Las aves ciegas, sus tímpanos rotos. Un albatros en llamas cae perdiéndose en la niebla. FEBRERO DE 2013 Durante toda su vida ha visto lo improbable —víboras que matan manatíes, marlines que empalan tortugas—, pero no comprende el afán de los demás y no busca comprender los trastornos. El servicio corporal es un ciclo limitado, dentro de él reposa sin poderse detener. El hábito de perseguir, buscar, escapar es la esencia del drama continuo. Es el móvil por excelencia y el que se mueve genera oscuridad, pues la luz es inmóvil y el que se mueve respecto a ella no puede desviarla pero encuentra el confín de las sombras. Por eso el Gran Blanco es espejo del mar, segregación acuosa, ceguera donde los destellos traen la muerte, cortejo de fantasmas donde no hay fe, ni espíritu ni otro mundo que la creación de los sentidos. Maravilloso y potente. A los 7 m nuestro amigo tiene más de 30 años. La vejez es inexorable. La mayor parte de su vida navegó en soledad. La soledad es el privilegio del fuerte. Algunos instantes necesitó de otros —sobre todo de otra— para vivir, pero entendió que el mundo es una despiadada pesadilla así como un magistral diamante tallado por un azar genial. Solo nació después de arrasar la competencia, solo se irá después de causar algunas bajas. La soledad hiere y fortalece. La soledad talla la pasión y le da un aspecto de melancólico poema. Cantó mudo los viajes interminables, los buceos en donde lo mayestático fue costumbre y desdeñó siempre la falsa amistad de otros. Pues no puede haber amistad que dure en el universo donde el temor es el primer móvil, donde cada instante es amenaza, donde la presión colma y recuerda una y otra vez el peso y el precio de la respiración. Sus músculos hirvientes se regeneraron miles de veces, ahítos de las heridas constantes. Desde las narices hasta el lóbulo caudal es una constelación de cicatrices. Inmune ya al horror, su cuerpo es la historia del escape, de la confrontación y del poder anhelante de libertad. Fue el maestro de la muerte para conformar el egoísmo de su vida. El dolor se expande recordándole mordiscos, desamor, pasiones, frenesíes alimenticios, inmovilidades tónicas, ganchos, arpones, redes, parásitos, hélices, bastones, dientes de tiburón tigre, cigarros, hembras, makos, veneno de botetes, de víboras, golpes contra motores, rocas, virus que jamás previó, infecciones, barras en la garganta, tumores en el hígado, mareas rojas, ganzúas, espinas en la mandíbula, lesiones, garras de oso polar, de focas, caninos de elefantes marinos, anzuelos atascados entre sus dientes por ciclos enteros, ventosas, clavos detrás de la dorsal, rencores, nematocistos de ácido, tentáculos, cuchilladas, afasias, calambres; reminiscencias de la vida. La debilidad aumenta cada jornada y lo hace vulnerable. Teme paralizarse y hundirse hacia los fondos mientras se extingue sin poder respirar. La energía se agota. Pronto no dispondrá de fuerzas para suplir su misma falta. Ha medido su pasión mediante el éxtasis. Vamos a darle un final digno. Nada de paros cardiacos, o sucumbir en el palangre, la red de arrastre o la agallera, o atascado en alguna playa, eso es muy vulgar para nuestro héroe. No morirá sin luchar. La paradoja de la caducidad, eones vivió entre dos besos, ha muerto incontables veces. Murió cada vez que sesgó una vida, pues en el espasmo del horror de aquellos devorados sabía que su fin mismo radicaba en su agonía. No en balde devoró de adulto cerca de once toneladas de carne y grasa cada año. El acto más libre es escoger la propia muerte. Morirá matando. Gira hacia un olor intenso; va en busca de las orcas. ¿Se vivirá la muerte? Tal vez como un orgasmo que no se recordará. ¿Qué fue la vida? ¿Un orden fluctuante? ¿Una condición de un fenómeno que se regula a sí mismo? ¿Algo espontáneo que le ha obligado a nutrirse independientemente de las ideas exteriores? ¿O es sólo un pensamiento? ¿La sustancia que lo obligó a mover las aletas? ¿La capacidad de obrar según el deseo? ¿O sólo el deseo? ¿Una libertad cósmica o una esclavitud anárquica? ¿La condición de guerra y selección absurda? ¿Un ciclo en una máquina química? ¿Una apropiación de la materia mágica? ¿La totalidad de lo autónomo imposible? ¿Una configuración de sistemas? ¿Una diferencia de complejidad y no de naturaleza? ¿Un esfuerzo útil en una lucha inútil? ¿Una sucesión de lo inestable? ¿Un instante de fuego entre la noción del sueño y la violencia? La vida es el ensueño del universo mientras duerme su entropía. El lugar de la Perla Plata acaricia los primeros metros del mar. Nunca ha amado tanto la vida como hoy que está dispuesto a morir. Cerca de las rompientes los ladridos de los leones marinos indican que las orcas ya realizan sus faenas. Lejanos timbales anuncian tempestad. El cielo encapotado practica esgrima con los rayos. Es una manada, un matriarcado al cual se le han unido dos machos adultos en espera del amor. Las más pequeñas son casi de su tamaño. Las más grandes, imponentes. No lo esperan. El tiburón huele su perversa frialdad, su sadismo inocente. El Gran Blanco carga contra una hembra de su talla. Logra mutilarle media aleta. El familiar y metálico sabor de la sangre lo enciende. ¡Morir matando! Sin pensar, con los ojos blancos por el éxtasis, las orcas arden iracundas. El enojo las hace brutales. Como lobos espectrales lo rodean, pero nuestro amigo no tiene tiempo ni ganas de jugar a la presa. Ha venido aquí a despedazar siendo despedazado, así que carga contra otra que no lo espera y de un mordisco se lleva parte de su rostro. Un macho carga como ariete fantástico, su cabeza golpea el hígado y por un instante el Gran Blanco no puede respirar. El dolor comienza. No importa, es secundario. ¡Morir matando! Se revuelve contra la orca pero otra carga por debajo, sumiéndole las vísceras. Sale disparado. Aferra su costado y su alarido destiempla sus ámpulas, le rompe el oído. Sacude la cabeza de babor a estribor, desgarrando, hundiendo sus dientes en grasa en pos de músculo. Soporta coletazos, le rompen la espalda a golpes, muerden su cuerpo, desquiciadas. Siente cómo se parten sus vértebras. Vomita kilos y kilos de grasa que se atascan en su gaznate. Una orca le arranca las agallas, sus branquias hechas jirones ya no pueden filtrar agua. Su sangre urea se confunde con su sangre hierro y ambas se disuelven en la tormenta que lava el furor. Se despeña al abismo que lo engendró, cortado en dos, dejando trozos de cráneo, cartílago y entrañas en la caída. Con la bocaza abierta desea sentir por última vez el tornado. Pierde el conocimiento en un crescendo desesperado. Fue todo. Vuelve a la nada.W Mario Jaime, biólogo, es estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en La Paz. Es autor de varios libros de poesía y dramaturgia. 19 Ilustración: E M M A N U E L P E Ñ A CAPITEL Una chucha cuerera V ictoria Ana Schussheim Basewicz falleció en las primeras horas del 2 de enero. Este nombre con sonoridades rusas y polacas tal vez diga poco a los lectores de La Gaceta, pues su portadora fue una editora discreta, versátil, sapientísima, que no solía recibir la luz de los reflectores mediáticos pero que dejó una nutrida cauda de beneficiarios. Nacida en Buenos Aires en 1944, trasterrada a México por vocación —para hacer estudios de antropología—, ciudadana de nuestro país desde 1970, Vicky escribió media docena de libros, publicó varias decenas más, tradujo cientos de textos —y a menudo enmendó las versiones en español de algunos “colegas” que creyeron haber hecho el trabajo pero que en realidad no conocían ni la lengua de origen ni la de destino—, cuidó la edición de una infinidad de publicaciones y en el camino fue sembrando el saber en aprendices y compañeros de oficio, como quien esto escribe. Encima fue una devota de la cocina, tanto en la teoría —la historia cultural de los alimentos era una de sus obsesiones— como en la práctica, pues dedicó su energía a producir platos refinados primero sólo para su familia y sus abundantísimos amigos y luego para el público en general, con un taller de pastas artesanales y un restorán que no prosperó debido, opina este paladar agradecido, a que su apertura coincidió con una armatóstica obra urbana que descompuso la circulación en su entorno, dificultando el acceso a las delicias victorianas. N o conozco la genealogía profesional de Victoria, pero debe haber tenido maestros y tutores de alto nivel. En 1973 participó ya como editora en la fundación del Centro de Investigaciones Superiores (cuya sigla abre el apetito, por su semejanza con esa carne saladísima que tan merecido prestigio tiene en Morelos: cisinah), antecedente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), donde estuvo hasta los primeros años ochenta. Tras un paso por la editorial Folios y la imprenta Gatopardo, inventó Pangea Editores, donde dio a luz dos novedosas colecciones de divulgación de la ciencia: Viajeros del Conocimiento y Los Señores — inició otra, de corte filosófico, llamada No es tan Difícil Leer a…—. Cada título de la primera, buena parte de la cual se sigue publicando en Editorial Pax, está compuesto por una extensa introducción a la vida y la obra de un científico y, cosa “anómala” tratándose sobre todo de ciencias duras, por fragmentos de los textos principales del protagonista. Si bien los escritos de algunos de estos “viajeros”, como Oparin, Russell o Darwin —abordado por la propia Victoria, que tenía en el naturalista inglés a unos de sus héroes— son bien conocidos o de fácil acceso, no ocurre así con los de Herschell, Koch o Paracelso, pues en las ciencias naturales, a diferencia de las sociales, el conocimiento suele procesarse con fines pedagógicos, de suerte que por ejemplo se puede ser matemático sin haber leído directamente a Arquímedes, Gauss o Newton, cosa impensable en el caso de, digamos, un sociólogo, obligado a beber en las fuentes originarias de Marx, Weber, Durkheim. Con títulos evocativos —Mendeléiev es El químico de las 20 DE FEBRERODE 2013 una sutil guía de lecturas surgida de una biografía lectora; que las afinidades entre ensayista y lectores sirvan para reconstruir y comprender esa vida. lengua y estudios literarios 1ª ed., 2012, 293 pp. 978 607 16 1067 6 $220 vez primera. Aunque fueron publicados originalmente bajo el título Tapis et caries (Tapices y caries), esta nueva versión incluye intervenciones plásticas de Francisco Toledo a algunas fotografías que realizó el propio Ivan —quien además es fotógrafo— y que ofrecen una interpretación vibrante de los escritos. tezontle Traducción de Iván Salinas 1ª ed., fce-Aldus, 2012, 185 pp. 978 607 16 1060 7 $310 FAVORES RECIBIDOS A N T ON IO DE LT ORO El poeta convida, trae a la memoria y comparte sus afectos lectores, aquéllos que lo han acompañado y que en distintos momentos de la vida le han brindado un consuelo, una compañía, una reflexión profunda, un respiro. Es así como traza un recorrido por algunas de sus obsesiones, ofreciendo un conjunto de ensayos breves muy personales con los que agradece a aquellos otros poetas y escritores que con sus letras, y sin saberlo, lo han colmado de favores. Machado, Góngora, Luis Ignacio Helguera, López Velarde, Girondo, Darío, Eliseo Diego, Pellicer, Morábito, Eduardo Hurtado y David Huerta, entre muchos otros, son invocados en estas páginas en las que el ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1996 da muestra de su erudición y poder imaginativo con los que entrelaza textos sencillos y elocuentes que invitan al lector a perderse en sus lecturas y, por qué no, a agradecer junto con él la existencia de esos poemas que los inspiraron. Es, así, ESCARIFICACIONES I VA N A L E C H I N E Y FR ANCISCO TOLEDO Los orígenes de esta peculiar obra se encuentran en 1971, año en que Alechine, poeta belga, acompañó a Benoît Quersin, jazzista y etnomusicólogo, a la tierra de los ekondas y pigmeos “batwas”, en la República Democrática del Congo. De aquella misión etnomusicológica surgieron estos poemas y cuentos que, así como capturan el momento previo (reflexivo, calmado) al viaje y el viaje mismo, cristalizan una serie de vivencias y percepciones disímbolas de todo lo que ese caminar producía en el aquel entonces joven autor. Poemas electrizantes e impetuosos, estas piezas reactivan la mirada del que observa y se observa por LA LUCHA POR LA TIERRA Los títulos primordiales y los pueblos indios en México, siglos XIX y XX ETHELIA RUIZ MEDR ANO, CL AUDIO BA R R ER A GUTIÉRREZ Y FLORENCIO BARRER A GUTIÉRREZ La lucha por la tierra tiene profundas raíces en nuestro país. Desde los tiempos de la Colonia, pasando por la época independiente y el México liberal, han existido innumerables esfuerzos de los pueblos indios por recuperar FEBRERO DE 2013 NOV EDA D ES los terrenos que como resultado de la Conquista les fueron arrebatados. Demostrar ese origen de propiedad no ha sido tarea fácil y uno de los recursos que se han utilizado son los títulos primordiales, analizados en esta valiosa obra historiográfica, que recupera “documentos pictográficos que fueron conservados o enviados a hacer por los pueblos indígenas en México, desde el siglo xvii hasta el siglo xx, para demostrar ante las autoridades catastrales y jurídicas los derechos sobre las tierras comunales”. Códices, mapas, títulos de tierras y otros archivos son analizados (y reproducidos) en este relevante trabajo que traza una historia jurídica de gran valor para comprender este añejo conflicto que sigue tocando los cauces de nuestra historia nacional en pleno siglo xxi. antropología 1ª ed., 2012, 133 pp. 978 607 16 1104 8 $200 POLÍTICA Y PERSPECTIVA Continuidad e innovación en el pensamiento político occidental SHELDON S. WOLIN Desde que salió publicada en 1960, esta obra se convirtió en un clásico de la filosofía política no sólo por la exhaustiva revisión que presenta del pensamiento político de grandes autores en la materia (desde Platón hasta John Stuart Mill) sino porque cuestiona la noción de objetivad o neutralidad en el pensamiento social y defiende una actitud creativa en las ciencias sociales. La versión que aquí se ofrece corresponde a la segunda edición del volumen, salida de las prensas en su lengua original en 2004, en la que el profesor emérito de la Universidad de Princeton amplió su campo de análisis a otros teóricos como Marx, Nietzsche, Popper, Dewey y Rawls. Asimismo, cierra con una reflexión sobre la forma de hacer política en Estados Unidos, a la que denomina “totalitarismo inverso” y caracteriza como una modalidad en la que “el poder económico predomina peligrosamente sobre el político”. política y derecho Traducción de Leticia García Cortés y Nora A. de Allende 1ª ed., 2012, 818 pp. 978 607 16 1167 3 $535 FEBRERO DE 2013 profecías, Lamarck es El guardián de los herbarios del rey, Descartes es El geómetra de la razón— e ilustraciones de la época, estas obras sirvieron para despertar vocaciones o enriquecer la comprensión de fenómenos naturales, entre otras cosas por el impulso del naciente cnca y por una histórica compra masiva de materiales educativos de la sep, que hacia 1994 colocó varios de esos títulos en todo el país. IGOR El pájaro que no sabía cantar ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LAS INTERACCIONES BIÓTICAS E K D E L VA L Y K A R I N A BOEGE (COOR DS.) El funcionamiento de los ecosistemas y la evolución de las especies no podrían entenderse sin las interacciones bióticas y el papel fundamental que desempeñan. Definidas como las “relaciones que se establecen entre al menos dos organismos de una o más especies”, es gracias a ellas, entre otras cosas, que se explica la gran biodiversidad en el planeta. En esta obra se examinan los efectos positivos y negativos de estas interacciones, así como su reflejo en los procesos demográficos, ecológicos y evolutivos de las especies. Dividida en ocho capítulos, se abordan temas fundamentales como la competencia, la depredación, el mutualismo (entre los que se encuentran la polinización, la dispersión y la simbiosis), el amensalismo y el comensalismo, así como las interacciones multiespecíficas, la coevolución y los efectos del cambio ambiental. Todo ello hace de este volumen uno de los acercamientos más completos y rigurosos sobre este tema en nuestro idioma. ediciones científicas universitarias 1ª ed., fce-unam (cieco), 2012, 275 pp. 978 607 16 1063 8 $200 SATOSHI KITA MUR A Con este nuevo título, ahora encumbrado por el pájaro Igor, el Fondo suma diez obras del destacado ilustrador y autor japonés radicado en Londres quien, formado en el mundo del cómic y la publicidad, le ha dado un giro a su carrera profesional para crear obras en las que la simpleza de los trazos y la claridad de las ideas han conquistado a miles de pequeños lectores. Antecedida, entre otras, por ¿Qué le pasó a mi cabello?, ¿Yo y mi gato?, Ardilla tiene hambre o Pato está sucio, este cuento narra las travesías de Igor para encontrar su lugar en el mundo, sobre todo tratándose de un pájaro que, ¡ay!, no sabe cantar. A lo largo de las páginas el lector encontrará distintos elementos que ayudarán a los niños a reconocer diferentes géneros musicales e instrumentos. Con la sencillez que lo caracteriza, esta obra presenta una cándida alegoría sobre el camino que atraviesa todo individuo para construir su identidad. los especiales de a la orilla del viento Traducción de Eliana Pasarán 1ª ed., 2012, 40 pp. 978 607 16 1079 9 $120 L os Señores, por su parte, fue una breve serie que rescataba el conocimiento que hoy llamaríamos científico entre los antiguos pobladores de América: agronomía, astronomía, herbolaria, sistemas calendáricos. El sesgo antropológico de Victoria estaba ahí, como estuvo también en su osada propuesta de presentar la magnificencia de Teotihuacan en un popup —esos libros en los que al abrir las páginas se despliegan figuras de papel en tres dimensiones—, proyecto que contó con la colaboración de la doctora Linda Manzanilla, el ilustrador Ignacio Pérez-Duarte y del ingeniero de papel Wayne Kalama, un genial escultor de celulosa, hawaiano de origen y mormón de religión. Menos reputada fue su iniciativa, acaso mero experimento comercial, de publicar libros de autoayuda bajo el sello de Estrella Binaria, cuyo logotipo provenía, claro que sin anunciarlo, de ese bello incunable que se conoce como Crónica de Nuremberg, pues Victoria fue en su momento una sólida estudiosa de la historia del libro. Con títulos como Astrología erótica, que en su portada presentaba unas insinuantes llamas, o una decepcionante biografía de Freddy Mercury escrita por su último compañero, la aventura produjo más diversiones que ventas. E l catálogo personal de Vicky alcanzó un efímero pero radiante cenit en Ediciones de la Reina Roja, que sólo puso a circular dos obras, elegidas y traducidas por ella, con acercamientos antropológicos —y aun políticos— a los alimentos y su preparación: Sabor a comida, sabor a libertad. Incursiones en la comida, la cultura y el pasado, de Sydney W. Mintz, y ¡Vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad mexicana, de Jeffrey M. Pilcher. Como lector, como tragaldabas que conoció los méritos culinarios de Victoria, sé que ella misma habría podido escribir más libros para esta serie, por ejemplo alguno sobre el maíz o sobre el chile. (Laura Lecuona, editora en sm, también añora el no escrito libro de estilo que Victoria habría podido preparar, lleno de sutilezas a juzgar por las minucias a que prestaba atención.) S in necesidad de aula, Vicky fue una profesora con abundantes discípulos, nunca avara para dar un consejo gramatical, tipográfico, incluso sobre las herramientas del oficio. Fue una coleccionista crítica de diccionarios así como una temprana usuaria de las computadoras al servicio de la palabra impresa, batalló con generaciones enteras de sistemas de composición electrónica —de la tarjeta LaserMaster a las fuentes OpenType, del rígido pero certero Ventura al InDesign—, adoptó y adaptó pronto los programas de reconocimiento de voz para poder dictar, pues como traductora podía actuar con la velocidad del intérprete simultáneo más la precisión del locutor que lee un texto redactado con anterioridad. Su voz ronca y los modos directos que revelaban su origen sudaca la hacían parecer más ruda de lo que era, aunque eran un complemento perfecto para su humor, corrosivo y deslumbrante. G racias por todo a esa chucha cuerera, como solía decir Vicky refiriéndose a los mejores. Tomás Granados Salinas 21 Fotografía: LEÓN MUÑOZ SANTINI ENTR EV I STA Vicente Rojo, pintor de letras Durante diciembre y enero estuvo abierta al público, en la galería que el Fondo tiene en el Bella Época, una exposición en la que pudieron verse ejemplares de la “biblioteca personal” de Vicente Rojo: obras suyas destinadas a ser libros. Este excepcional artista ha inventado un nuevo significado para la expresión “hombre de letras”, ese que con formas y color las pinta y recrea GRAC IEL A S ÁNC HEZ S ILVA ————————— 22 FEBRERO DE 2013 Ilustración: V I C E N T E R O J O V icente Rojo (1932) ha dedicado su vida a dos pasiones: la pintura y el diseño gráfico, las cuales encuentran raíces en lo que ha llamado sus dos infancias, la española y la mexicana. El joven que decidió hacer de forma y color sus modos de expresión presentó en diciembre pasado una exposición en el Centro Cultural Bella Época, en la que se mezclaron más que nunca las vertientes de su obra: “Biblioteca personal. Letras pintadas”. Para el artista, sin embargo, los pinceles y pigmentos no son más que una manera de afrontar su imposibilidad de expresarse a través de la palabra. Es justamente esa sensación la que lo ha impulsado a colaborar de manera constante con escritores en la creación de volúmenes en los que se mezclan letras y figuras: “hay una confluencia de mi pintura y mi diseño, pero hay un tercer elemento que es el elemento literario. Éste es la base y el centro de lo que yo puedo establecer. Siempre es a partir de la lectura de los textos, sean poemas, narrativa o ensayo.” Los originales exhibidos en la Galería Luis Cardoza y Aragón permitían observar una evidente evolución en el estilo de su autor y sobre todo eran muestra de la enorme riqueza con la que son producidos, incluso cuando en la impresión se perderán el volumen y los detalles que provienen del uso de diversos materiales. “Es una manera de interpretar los textos, es la manera que yo encuentro de resolverlo técnicamente. Es evidente que la textura no va a quedar reproducida al cien por ciento en el libro, pero yo pienso que si un trabajo está hecho de una manera muy rica gráficamente y muy vistosa, ayuda a la reproducción y ésta queda mejor.” Desde que concibió la exposición, Rojo quiso realizarla en una galería como ésta —que forma parte de una librería— y nunca pensó en llevarla a otro recinto. “Yo quería que jugaran ese papel de acompañantes de textos en libros”, sobre todo porque las 67 piezas mostradas han sido parte de ejemplares con tirajes que van desde los 500 hasta los 60 mil ejemplares. Caso distinto es el de las colaboraciones que también ha realizado con poetas y narradores, pero en obras de edición limitada, como serigrafías o grabados sobre metal y madera. “A mí me gusta que cada vez que leo un libro, una novela o un poema, esa lectura la tengo en imágenes, y además curiosamente la tengo en sonidos, en ritmos, en música”, relata el pintor que ha colaborado con escritores como Bárbara Jacobs, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, entre muchos otros. La creación de sus ilustraciones es similar a la de sus lienzos: las piezas de una serie son realizadas de manera simultánea pues intenta “encontrar equilibrio entre unas imágenes y otras”, con lo que consigue sugerir lo que ha descubierto en los textos después de su interpretación, para lo que busca “los puntos en los que puedo centrarme. No necesariamente tienen que ser los más atractivos o los más interesantes del libro, sino los que a mí me están llamando la atención.” Algunos de los diseños de páginas interiores que se exhibieron en las paredes corresponden a títulos como Aura, Discos visuales, La tinta negra y roja o Circos; en ellos Rojo despliega un dominio de técnicas variadas como el gouache (acuarela opaca), el collage, la tinta china y el acrílico, además de la noción del espacio en la creación de las maquetas para Circos, fotografiadas por su hijo, Vicente Rojo Cama, para acompañar los poemas de Pacheco. Un caso especial es el de La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl, por el que el diseñador siente un afecto especial, pues es el único libro que él propuso: “yo tengo la costumbre de que acepto las invitaciones, no me gusta FEBRERO DE 2013 proponerlas”. No obstante, la sugerencia realizada a Círculo de Lectores y a Era fue aceptada con entusiasmo, e incluso se realizó una edición bilingüe en la que se mostraban los textos en su idioma nativo y las traducciones realizadas por Miguel León-Portilla. Una de las series más representativas es la que muestra los originales realizados para la edición conmemorativa de Aura, en el que aún tuvo la oportunidad de dialogar con Carlos Fuentes. Anteriormente Vicente Rojo había colaborado en la realización de otras portadas y láminas para el libro: “Curiosamente, en la primera edición yo hice una serie de collages, yo diría que tímidamente. A mí me impresionó desde que Fuentes me pasó el original para publicarlo en Era; me quedé muy sorprendido y en ese momento no me atreví a ir muy lejos. Entonces eran unas ocho o doce páginas de unos collages muy suaves, que además ni siquiera estaban firmados por mí, pero me parece que sí le daban un ambiente a la novela. Esos collages duraron tres o cuatro ediciones.” La edición que celebra los 50 años de la publicación de esa mítica novela lleva en su interior una nueva lectura por parte del artista, quien quiso resaltar uno de los capítulos centrales con un cambio dramático: “le propuse a Fuentes, y estuvo de acuerdo, imprimir las hojas en papel morado con las letras en blanco. Yo tuve ese atrevimiento, que me parece que funciona bien, sabiendo que la edición normal de Aura iba a seguir en la calle, en las librerías. De no ser así yo no habría hecho eso —que me parece una especie de posible agresión—, aunque Fuentes estuviera de acuerdo.” Para los collages de este volumen utilizó principalmente el color rojo que contrapone al blanco y en los que agrega detalles en negro; emplea la textura del encaje y del terciopelo en una serie de imágenes surgidas de una apreciación nueva del texto; “curiosamente, a mí la tónica que me dio la lectura más reciente de Aura es que tuve todo el tiempo presentes los milagritos, que me parecen pequeñas esculturas de una capacidad de seducción enorme, por eso están ahí, porque están cumpliendo una misión religiosa”. Sin embargo, también es su evolución creativa la que le permitió ir más allá de sus primeras ilustraciones. “Seguramente ahora soy un poco más atrevido. Pensé que podía crear unas imágenes más sugestivas.” Al lado de esa osadía, ganada por su experiencia, mantiene siempre la enseñanza de su primer maestro: “siempre que he hecho algo que me ha parecido un poquito audaz, me pregunto qué pensaría Miguel Prieto de eso. Como maestro yo lo tengo muy presente, fue una persona importantísima para mí. A él no le gustaban las cosas complicadas, él tenía un trabajo muy sencillo, y a veces, si hago algo que me parece que está un poquito atrevido, sí me pregunto qué pensaría él de eso.” Ahora reunidas en Biblioteca personal. Letras pintadas —exposición que dio lugar a un pequeño catálogo que presenta Marco Perilli—, sus colaboraciones con escritores han sido marcadas por una premisa impuesta por él: “que de ninguna manera pudieran intervenir en el texto, sino que fuera un trabajo paralelo, que en todo caso sugiriera a un lector algunos elementos que están en las palabras”. Es así como Vicente Rojo camina al lado de la industria que lo ha cobijado desde el inicio de su carrera, que lo ha visto derramar sobre su obra el carmesí de su apellido y convertirse en el reconocido artista que de vez en cuando deja los lienzos y se pone a pintar sobre las páginas de un libro teniendo como única inspiración sus recuerdos.W Graciela Sánchez Silva es fotógrafa y periodista cultural interesada en las artes visuales. Colabora en el departamento de prensa del FCE. 23