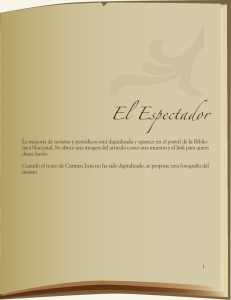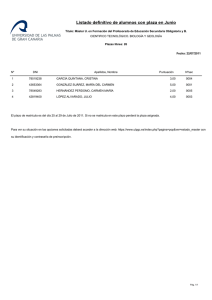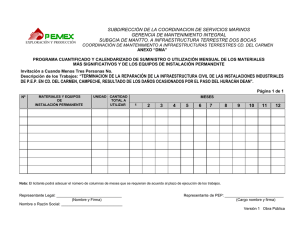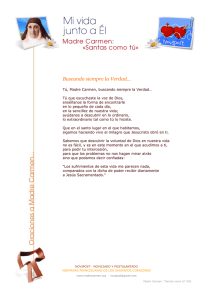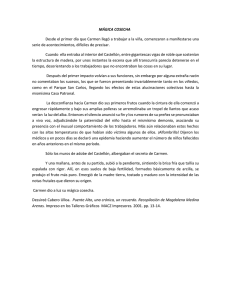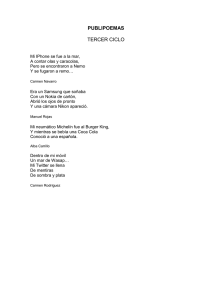material - Instituto de Investigación en Educación
Anuncio

Carmen Lyra: una Pedagogía acallada en Costa Rica y sus vinculaciones teóricas Dra. Maurizia D’ Antoni María Isabel Carvajal, Carmen Lyra, es conocida en Costa Rica como activista política, como escritora y como educadora: se conoce de ella que fue maestra y es considerada guía intelectual de la generación de los años 40 del siglo XX, junto con Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles (Ovares y Araya, 1986). Como escritora, Carmen Lyraes citada en antologías no solamente costarricenses, sino que latinoamericanas o inclusive de España (Burgos, 1997). Parte de la producción de Lyra se inscribe en la línea de la prosa social, inaugurada por la crítica de García Monge a la permanencia de elementos de la sociedad patriarcal del siglo XIX, y asumida en ciertas obras de Carlos Gagini, en las que se denuncian los vicios del organismo social desde una óptica moralizante (Ovares y Araya, 1996, 198). El compromiso social, fundamentadosplanteamientos teóricos de filiación marxista, está presente en las acciones políticas, los enfoques filosóficos y epistemológicos, todas las facetas de la actividad de Carmen Lyra como intelectual, escritora, docente. Contribuyó a la fundación de la Escuela Normal en Heredia, con docentes como García Monge y Omar Dengo (Morales, 2012). Esa institución fue el germen de las actuales Escuelas de Educación universitarias: en la Universidad Nacional el Centro de Investigación y Educación y en la Universidad de Costa Rica la Facultad de Educación. A pesar de la importancia percibida de su faceta como educadora, menos trabajada y divulgada es quizás aquella como teórica de la educación. En una recopilación reciente deartículos, ensayos y cartasde Carmen Lyracon la curaduría de Isabel Ducca(2013) se evidencian una serie de planteamientos innovadores, críticos y apasionados sobre pedagogía, a la vez que se puede seguir un rastro acerca de sus referentes teóricos y de las lecturas que la iban formando acerca de temas educativos. Este documentotiene el propósito fe explorar coincidencias teórica entre la obra pedagógica de Carmen Lyra y un marco teórico histórico cultural a partir de la publicación reciente (Ducca, 2013) de unos artículos que versan sobre el tema educativo y presentan referencia explícita a teóricos y a publicaciones conocidas o consultadas por la educadora costarricense. No interesará por lo tanto aquí entrar en la discusión, por ejemplo, sobre la cercanía entre el trabajo de Carmen Lyra y el de María Montessori, ya que en los artículos que se han tomado en consideración no aparece explicitada la referencia a la pedagoga italiana. Esa influencia en el trabajo teórico de Carmen Lyra, además, ha sido tomada en cuenta en ámbitos historiográficos (Rodríguez, 2003), así como en desarrollos y aplicaciones de sus ideas pedagógicas en cuanto fundadora de la escuela maternal, con Luisa González y Margarita Castro Rawson(González y Sáenz, 1977). Considero que la página de la actividad de Carmen Lyraque acabo de citar es no solamente conocida, sino que muy bien asentada en el imaginario costarricense. La finalidad de este documento, en cambio, es la de sumergirse con una nueva visión en materiales igualmente nuevos, por haber sido editados y publicados en años recientes (Ducca, 2013). La idea de un posible encuentro entre el pensamiento pedagógico de Carmen Lyra y un marco teórico histórico cultural se funda en la seguridad de que ninguna mirada es imparcial o aséptica: ciertamente la mía no lo es, ni aspira a serlo. Creo en consecuencia que la visión de Carmen Lyra pedagoga presente en el imaginario, tampoco lo es, a pesar de que releamos e interpretemos materiales de personas que colaboraron con la escritora costarricense. Tengo la ambición, a la vez, de “revitalizar” el papel de esta pensadora y activista social costarricense en un sentido descolonizador, en un momento en el que me temo que sus reflexiones no estén presentes entre los textos básicos utilizados en la formación de formadoras. Expreso este miedo desde una posición auto etnográfica y con los conocimientos sobre curricula y referencias teóricas utilizadas que tengo por transitar, a vario título, por la Escuela de Formación Docente y la de Psicología de la Universidad de Costa Rica y por la División de Educología de la Universidad Nacional. La aspiración descolonizadora del presente documento se fundamenta en la necesidad de descubrirse en este caso educadoras y educadores en Costa Rica a partir de la historia y de la producción teórica del país, a la vez que en la posibilidad de releer a partir de Costa Rica producciones teóricas de otra latitudes. Un trabajo de alguna manera comparable lo realiza por ejemplo Rodríguez (2011) cuando recopila coincidencia significativa en el trabajo de Vygotski y de Freire. Buscando a la teórica de la educación En los ensayos de Lyrase citan (Ducca, 2013) revistas que la educadora consultaba a comienzos del siglo XX. Sobre el contenido de los artículos, llama atenciónuno de 1926 que Carmen Lyra publicó en la revista El Maestro yque enfáticamente se alista en favor del movimiento y la actividad en las aulas, en contra de lo que llama la represión del juego y del movimiento (Ducca, 12013:18). Lyra llega a vincular la represión en los salones de clase y en los recreos con la pobreza de la voluntad de nuestro pueblo (p.18). La educadora aboga por la alegría en las aulas, la libertad de movimiento instintivo o inteligente, que dejaría según ella una huella en vidas faltas de alegría, de frescura y sencillez, un patrimonio que en la vida adulta se convertiría en optimismo creador. He observado que, por lo general, el pueblo bajo y al pueblo alto en Costa Rica, son inclinados a impedir que los niños y los jóvenes den gusto a la necesidad de movimiento que la sabiduría de la naturaleza puso en su cuerpo. Y esta inclinación que los grandes satisfacen sin análisis, es más corriente de los que a primera vista parece (Ducca, 2013:19). Lyra interpreta como natural en la niñez y la juventud el deseo de expresión a través del movimiento y vincula también la actividad al aire libre y el juego con el desarrollo integral y con la higiene. Una vertiente que valdría la pena explorarmàs, ya que potencialmente acerca el pensamiento pedagógico de Carmen Lyra con el de Vygostki, es el tema del juego en la niñez. Carmen Lyra defiende de manera apasionada el derecho al movimiento de los niños y de las niñas.Hay algo de enfermo o que va a ser enfermo(cursiva en el original) en una juventud que no juega (Ducca, 2013:27).Su pensamiento encuentra relación entre la expresión de sí, ala búsqueda de subjetividad, a la comunicación que se realiza también a través del cuerpo y transmite la intuición de lo enfermizo presente en un tipo de educación represivo que toma en su mira el cuerpo como lugar a reprimir. En su visión, la educación represiva, encerrada, la constricción de los cuerpos es productora de enfermedad, física y tal vez mental. Quisiera darle énfasis al artículo donde más claramente estas ideas se expresan: De la represión del juego y de los movimientos en los niños. Me llama poderosamente la atención este vocablo “represión” en un material publicado en 1937, asociado a la defensa apasionada del movimiento y, en lo específico, del juego en un contexto educativo. El juego no es menos importante que unos estrictos programas de estudio, más bien debería ser preocupación de lo educativo proporcionar espacios sanos de juego, en lugares apropiados y dotados de herramientas específicas (Ducca, 2013). El tema del juego se vincula, en el pensamiento de Lyra, con una preocupación constante por lo que hoy llamaríamos salud integral de la niñez: la higiene personal y de los espacios de vida, así como el juego al aire libre, el sol, la cercanía entre la infancia y la naturaleza, encuentran a menudo espacio entre las reflexiones de Lyra sobre niñez escolarizada. Su interés por divulgar metodologías activas y abiertas de enseñanza llega a involucrar herramientas para el juego al aire libre. Esta preocupación lleva a la autora, en efecto, a agregar descripciones y hasta fotografías en sus artículos, explicativas de cómo, con implementos baratos y de fácil adquisición, se podría dotar de juegos los patios de las escuelas. El tema del juego se vincula con el tema de la higiene, de los espacios al aire libre, de una libertad de movimiento que faltaría muy poco para entender como salud formación en el contexto de un desarrollo integral (Ducca, 2013). Carmen Lyra en su trabajo reflexiona también sobre la razón de ser de la escuela y de la enseñanza formal. Acerca de la influencia que el curriculum puede tener sobre el desarrollo, Vygotski afirma que el aprendizaje en un área específica no está relacionado con el desarrollo en general. Lo dice discutiendo los curricula tradicionales que toman en cuenta las matemáticas, los idiomas extranjeros o, en algunos países, las lenguas “clásicas”. (Vygotski 1935-2000). Para Vygotski, el aprendizaje es más amplio de una genérica capacidad de pensar: él cree en cambio que estamos llamados a desarrollar un conjunto de capacidades específicas e independientes: el aprendizaje desarrolla varias aptitudes para enfocar la atención sobre diversos elementos(Vygotski 1935-2000). En este sentido sería ingenuo atribuirlea las asignaturas, en un ámbito curricular, una función de desarrollo de la inteligenciaper se. A la vez, sabemos que aprendemos en un contexto socio cultural donde la educación formal trabaja para estimular en las personas aspectos privilegiados por esa cultura. Podríamos avanzar más y decir que la manera en que la escuela quiere moldearnos es intencional y tiene propósitos específicos: habría a la vez en la intención educativa una idea inicial de ser humano y un propósito de como un ciudadano o una ciudadana “formados” tendrán que encajar y funcionar en esa colectividad. Así las cosas, las tecnologías del curriculum tendrían que prestar más atención a la ideología y a la función que la sociedad del mercado nos quiere asignar. Rodríguez (2012) teme que hoy prevalezca una concepción tecnicista – eficientista del curriculum y de la didáctica, y exhorta a entenderlos como nada más que condiciones en pro de una práctica pedagógica reflexiva, provista de la conciencia que los y las educadoras tenemos de las dinámicas sociales. En primera instancia,Carmen Lyradescubre las relaciones entre la enseñanza y la construcción de la persona critica, poniendo en segundo orden la acumulación nocionística y privilegiando como función de la formación aquella de crear personas que tengan motivación hacia el aprendizaje, que sepan relacionar las nociones entre sí y cómo y dónde buscar más. Lo que Carvajal dice sobre capacidad de comprender, de descubrir de asimilación de los conocimientos se acerca no solo a Vygotski (2000-1935) sino que a todos los constructivismos actuales que apuestan a la construcción de los saberes en las personas. En palabras de Lyra: El mejor fruto de la enseñanza secundaria no es tanto la suma de los saberes adquiridos como la aptitud para adquirir nuevo saber, esto es el gusto del estudio, el método de trabajo, la facultad de comprender, de asimilar o aún descubrir (…) . (Ducca, 2013, p. 26). El gusto del estudio es algo que va más allá de embutir de nociones, de disciplinar y de “vigilar” como diría Foucault (1985): aquí es evidente la centralidad atribuida a la exploración, a la creación propia y también, ¿por qué no?, a la atención crítica. La aptitud para adquirir nuevo saber, en cambio, opuesta al nocionismo, nos remite a una estructura mental que empodera la persona, dándole instrumentos para clasificar, organizar el conocimiento, hacerlo disponible. Igualmente visionaria por su tiempo es la importancia que le atribuye no solo al trabajo de aula, sino también al recreo como un espacio formativo importante. Según la educadora, (…) hay tanto mérito a organizar un recreo como organizar la disciplina en un salón de estudio (Ducca, 2013: 28), donde la atención y la incorporación de los espacios informales a la actividad formativa es descrita con el verbo organizar: es decir, que el recreo no es visto como espacio dejado a la improvisación, sino como momento válido para ser estructurado conscientemente a fines educativos. En la actualidad, mucha parte del cuerpo docente no le presta suficiente atención a los espacios dentro de la institución educativa que representan para los y las jóvenes momentos de libertad y a la vez de comunicación interpersonal, de comentarios, así como de transmisión y construcción de conocimientos (lamentablemente) extra curriculares, para no mencionar el intercambio de conocimientos en todo lo referente al uso de tecnologías. Solo recientementelas investigaciones en campo educativo le han atribuido la importancia que merecen a esos espacios fuera de las aulas, descubriendo también el caudal informativo que pueden proporcionar acerca e al juventud, sus culturas, sus formas de socialización e intereses (Mc Laren, 1987; D’Antoni y Pacheco, 2002). Vygotski (2000-1935) considera central el papel del juego, importante como el trabajo formal de aula para el desarrollo de las funciones mentales superiores, y la investigación contemporánea de herencia vygotskiana o ámbito histórico cultural continúa dándole importancia al tema del juego en la infancia. La complejidad actual hace difícil para cualquiera comprender y adaptarse a los mandatos y las diferentes facetas del mundo social. La adaptación requiere muchos años, desde la primera infancia estamos sometidos y sometidas a aprender y asimilar patrones que nos faciliten la integración y la comunicación social. Muñoz López (2012) plantea que esa adaptación no sería posible sin ayuda y que, desde la educación,las personas facilitadoras están llamadas a apoyar a los y las estudiantes a desarrollar una serie de competencias y actitudes, útiles para comprender mejor el mundo y adaptársele de manera más sencilla. Muñoz López (et al.2012), se dan a la tarea de elaborar recursos didácticos que ayuden al estudiantado a acercarse a los significados y mandatos sociales. El recurso principal es el juego simbólico. Sin embargo, en esta propuesta, si bien se atribuye un espacio para descifrar códigos y mandatos sociales, esto se da solamente en una vía: proporcionar a los y las jóvenes instrumentos para decodificar lo existente de manera exitosa, pero no instrumento para cuestionar lo existente. En el artículo de OrtegaRuíz (2014), en cambio, se hace una reflexión sobre la potencialidad educativa del juego y la posibilidad de que este se convierta en actividad de aprendizaje para la escuela primaria, incorporándolo al diseño y el desarrollo curricularen el momento educativo. Esta propuesta se siente muy cercana a lo que Carmen Lyra expresaba en sus reflexiones de 1936 o 1937. Concretamente Ortega Ruíz (2014) propone elaborar una fundamentación psicológica que caracterice al juego en términos de sus componentes básicos: actitud, interacción (actividad y conversación, espacio), reglas, materiales, tiempo, llevando a la caracterización del formato lúdico. Dicho formato permite que el juego sea incluido en las actividades escolares sin ser desvirtuado en sus elementos, aportando en cambio la capacidad intrínseca de ser fuente de aprendizaje compartido. Este espacio se acercaría a una de las lecturas de la zona de desarrollo próximovygotskiana (Ortega Ruíz, 2014). De esta forma el juego se incorporaría al diseño y el desarrollo curricular de la educación primaria, en las áreas de contenido así como para todos los objetivos: conceptuales, actitudinales y procedimentales. Para Ortega Ruíz, lo anterior proporcionaría la fundamentación psicoeducativa: será la didáctica de cada ámbito del desarrollo curricular queluego determinará cómo se utilicen los juegos en la escuela primaria. Para González Moreno, Solovieva y Quintanar (2012) la educación preescolar tiene la tarea de acompañar la formación de habilidades básicas para el aprendizaje escolar, además de garantizar bases positivas para el desarrollo de la personalidad infantil. Siempre a nivel preescolares donde la educación pone las bases de las capacidades esenciales de aprendizaje, y una meta fundamental es el desarrollo del aprendizaje reflexivo en los niños y las niñas. Los autores y la autora entienden como “pensamientos reflexivo”: (…) la capacidad de reformular el propio pensamiento, mediante el uso del lengua je, lo que lleva a reflexionar sobre el comportamiento de sí mismo y las acciones de los demás, facilitando la transformación del sentido mismo del intercambio social, habilidad compleja de la mente que impone demandas simultáneas sobre el individuo respecto a sus expresiones verbales y sus ac- ciones voluntarias, al hacerse consciente de ellas (González Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012:175) La formación del pensamiento reflexivo debería consistir en una meta fundamental en la escuela y en el sistema educativo, desde los inicios, en una escolaridad atenta a asegurar participación activa, creativa y responsable a sus estudiantes, si ellos y ellas se ven como ciudadanos y ciudadanas capaces de intervenir de manera inteligente en la resolución de problemas. González Moreno, Solovieva y Quintanar (2012) consideran el pensamiento reflexivo una exigencia en la sociedad actual: se vincula con la idea de “pensar para aprender”, y esta es una propuestaque emerge claramente también de los ensayos escogidos de Carmen Lyra (Ducca, 2013). La idea es que el o la estudiante crezca para ser sujetointencional, autónomo o autónoma, in- dependiente. De allí que las personas serán responsables de su propio aprendizaje: una propuesta muy cercana a lo que Carmen Lyraquiere decir cuando habla de elasticidad en los programas, de incorporación del juego, el desarrollo integral, la integración de los espacios informales a una actividad formativa que tiene que dar la posibilidad de construir formas para aprender más que acumular conocimientos. La construcción del pensamiento reflexivo en la escuela es, de un lado, nuestra responsabilidad como docentes, del otro lado, se transforma en un reto que le da la posibilidad a la persona joven de aprender a usar sus habilidades intelectuales, a definir sus propios procesos de pensamiento y a determinar en qué tipos de situaciones son aplicables. González Moreno, Solovieva y Quintanar (2012) presentan los resultados de la aplicación del método de juego de roles, en el último nivel de preescolar de niños y niñas colombianos de una institución privada (48 niños entre los 5 y 6 años), para la formación del pensamiento reflexivo. A un grupo experimental se le aplicó el método de juego temático de roles. Este tipo de juego, según la concepción de Vygotsky (200-1935) y Elkonin (1985), promueve la consecuciónde las neoformaciones psicológicas de la edad preescolar. Según el análisis pre-test / post-test realizado en Colombia, se detectaron después de la intervencióncambios importantes en la actividad escolar de niños y niñas del grupo experimental (González Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012). Metodología y programas de estudio Carmen Lyra comenta también el papel de metodologías y programas de estudio: Si el saber justamente distribuido alimenta, sostiene y fortifica inteligencia, el la saber dado precipitadamente o en dosis grosera la desvía o la oprime. Para todos los que deben hacer programas en vista de una enseñanza en general en sus principios pero no enciclopédica en su materia, el comienzo del buen juicio es el permitir ignorar (Ducca, 2013:26). La mención a la ignorancia asociada con el “buen juicio” me parece muy actual, asì como visionario oponer esa “ignorancia” al desacierto de embutir a las mentes jóvenes de cantidades de conocimientos, dejando a un lado el descubrimiento y la construcción de lo nuevo, la invención, la expresión de la motivación y el gusto personal. Sobre los programas la exhortación es la siguiente:¡Que los programas no sean demasiado detallados! Al contrario, déjese a los profesores no poca libertad. De hecho la virtud de un programa depende sobre todo de la interpretación que se le dé(Ducca, 2013:26). El papel docente asume aquí un rol protagónico, activo, de quien da interpretación a los programas y tiene espacio, mucho espacio, para poner su sello y - quiero entenderlo así- para dialogar con los y las estudiantes. El espacio podría ser aquel que indaga y busca los intereses y los saberes del estudiantado, creando e esa forma un diálogo que sería imposible proponerse utilizando programas de estudio cerrados, “enyesados”, igual que los cuerpos de los niños y las niñas en sus pupitres, silenciosos, inmóviles, en fila. María Isabel Carvajal, asume su papel como maestra, pero también como intelectual transformativa. Es a través del marxismo que llega asumir esta faceta más crítica y trasformadora de su trabajo como docente, y de allí a interrogarse acerca del papel que maestros y maestras son llamados a realizar en términos de mantención del estatus quo y de adoctrinamiento de las personas. En efecto, ve a la escuela - institución como (…) uno de los centros de conservadurismo más poderosos de las clases acomodadas (Ducca, 2013:28). Influencias teóricas Hemos visto como el pensamiento de Carmen Lyra sobre el juego y sobre la metodología de la educación se acoplan muy bien al enfoque histórico cultural en la educación, inclusive a aportes contemporáneos que siguen investigando la importancia del juego en el desarrollo integral de la niñez. Entre los teóricos que se encuentran citados de manera explícita en los artículos considerados aquí de Carmen Lyra están Spencer y el educador suizo Juan Enrique Pestalozzi, traducidos al español en los años veinte del siglo veinte por Elías Jiménez Rojas (Ducca, 2013). Acerca de Spencer, Saxe(2001) nos recuerda que tuvo impacto en Costa Rica a comienzos del siglo XX; evidencia también que Mauro Fernández se consideró su discípulo. Fernández, quien fuera Ministro de Educación costarricense introdujo en el Paísel concepto de laicización universitaria y de la educación pública, gratuita, universal y obligatoria a finales del siglo diecinueveSaxe (2001). Spencer (1820 -1903) se apega al concepto de evolución como hecho universal y cósmico (Spencer, 1894). Ese mecanismo vital es entendido en sentido biológico así como astronómico. En el ser humano, conocimiento y moralidad tienen que ser entendidos en sentido evolucionista: el naturalismo pedagógico en Spencer se desarrolla en su máximo, integrando un enfoque positivista y sociológico. El pedagogo estadounidense está convencido de que la ciencia es el medio para entender las necesidades humanas a la vez que el instrumento esencial para la disciplina intelectual, a la par de la disciplina física (Burgos Ortega, 2009).A la vez, le da gran importancia a la educación al aire libre, a las actividades divertidas y estimulantes en el campo de la educación física.Niños y niñas deben aprender en la escuela lo que necesitan para defenderse y protegerse en el mundo, y la necesidad de higiene cuenta tanto como la de aprender a leer, escribir, contar (Spencer, 1894). A su vez influido por Lamark y Darwin y por el pedagogo suizo Pestalozzi, Spencer impacta en Costa Rica a comienzos del siglo XX, también a través de la obra pedagógica y teórica de Carmen Lyra. Sobre coincidencias teóricas Al revisar artículos acerca de pedagogía escritos por Carmen Lyra, seudónimo de María Isabel Carvajal y recién editados y publicados (Ducca 2013), se evidencia la deuda que Carmen Lyra, hija evidentemente de su tiempo, tiene con Spencer. Al mismo tiempo, se manifiestan en sus escritos algunos temas que empatan teóricamente con la propuesta de Vygotski y de sus continuadores y continuadoras en América latina: atención a las metodologías y programas de estudio, el reproche a programas de estudio demasiado esclerotizados y masificadores, y sobre todo la concepción de un desarrollo integral en la niñez que vincule cuerpo y cognición y los interprete como dos manifestaciones del mismo ser. El juego partedel desarrollo integral, con la la posibilidad de ser utilizado en beneficio del trabajo de aula es otro tema que subrayala pedagoga costarricense. El papel de la maestra, así como es tratado,le gustaría hoy ciertamente representantes de la pedagogía crítica como Henry Giroux (1988), por el papel activo y transformativo que Carmen Lyra quiere otorgarle a las y las profesionales de la educación. Referencias Burgos, Fernando, Leopoldo Lugones, y Horacio Quiroga(1997). El cuento hispanoamericano en el siglo XX, I.Recuperado 26 de julio de 2014 en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=315156 Burgos Ortega, Inés (2009), “De la Educación física” de Herbert Spencer, 1861. Ágora para la Educación Fìsica y el Deporte, n.º 10, 119-134 Recuperado 6 de agosto de 2014 en:http://www5.uva.es/agora/revista/10/agora10_burgos.pdf D’ Antoni, Maurizia y Pacheco, Xenia (2002) ¿Por qué? Jóvenes ante el desorden mundial. Ensayos Pedagógicos, UNA: Heredia Ducca, Isabel, D. (curadora), (2013). Carmen Lyra, la educadora. Una pedagogía para la vida. ANDE: San José Elkonin, Daniel B. (1985). Psicología del juego. Barcelona: Visor. Giroux, Henry A. (1988). Teachers as intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. Greenwood Publishing Group, Recuperado 1 de octubreen:http://books.google.it/books?hl=es&lr=&id=1Opyme28anEC&oi=fnd&pg =PR9&dq=Henry+Giroux&ots=N6FDQpz68k&sig=YRCXQ3G9g__asWWkRA7Qt6 TXcXI#v=onepage&q=Henry%20Giroux&f=false González Araya, María Nidia, (1996). Carmen Lyra: una voz acallada (Tesis doctoral). Universidad de Costa Rica: San José. González Moreno, Claudia Ximena, Solovieva, Yulia y Quintanar Rojas, Luis. (2012). "La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares." Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, n. 2.3. Recuperado en: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/magis/article/view/3407 González, Luisa y Sáenz, Carlos (1977) Carmen Lyra. San José, C.R.: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. LandazablGaraigordobil, Maite (2006) La perspectiva de Vygotski en la investigación del juego infantil. Juego y desarrollo de las funciones psicológicas superiores. En: Infancia: educar de 0 a 6 años, Nº. 97, págs. 3-9 Molina, ván. (1999). n pasado omunista por recuperar. Escritos de armen Lyra y arlos Luís Fallas 1930. ntroducción en Lyra y Fallas, Ensayos políticos.San José, C.R.: Editorial Universidad de Costa Rica. Recuiperado 1 de octubre de 2014 en: http://historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/81/1/Ensayospoliticos.pdf Morales Morales, Carlos (2012) Cinco maestros costarricenses. Recuperado 26 de julio de 2014 en: http://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/2445/recurso_54.pdf?sequence =1 Muñoz López, Laura, et al. (2012) El juego simbólico como recurso para el conocimiento de la realidad social. Ortega Ruìz, Rosario. (1996). El juego en la educación primaria. Cultura y educación, 8(1), 115-128. Saxe Fernández, John (2001) Aportes para una estrategia de reducción de la pobreza en Costa Rica.Economía y Sociedad, No 15 Recuperado 6 de agosto de 2014 en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1495 Ovares, Flora, y Araya, Seidy, (1986). Ensayo y relato en Carmen Lyra. Letras, 2(18-19), 195-216. Recuperado 10 de agosto de 2014 en:file:///C:/Users/Jose%20Manuel/Downloads/3925-8494-1-SM.pdf Spencer, Herbert (1894). Education: intellectual, moral and physical.CV Bardeen. Recuperado 1 de octubre de 2014 en: http://books.google.it/books?hl=es&lr=&id=yp4IAAAAQAAJ&oi=fnd&pg=PA21&ots =4-oN_rY4qc&sig=qvHtS81YGJVEIg0hXmdP3skPkLY#v=onepage&q&f=false Rodríguez Arocho, Wanda C. (2009) Pensamiento de Vygotski y su aporte a la educación. Actualidades Investigativas en Educación, nov. Vol. 9, 1-12. Recuperado 10 de agosto de 2014 en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713052001 Rodríguez Arrocho, Wanda (2012) Las formación docente.Su resignificación desde el enfoque histórico cultural. Revista Pedagogía, Vol.45, n.1, dic. Rodríguez, Emilia, (2003). Cronología. Participación Política femenina en Costa Rica (1890 –1952). Revista de Historia Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Recuperado 30 de septiembre de 2014 en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/viewFile/6254/5956 Vygotski, Lev S. (2000-1935) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.