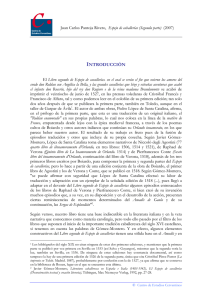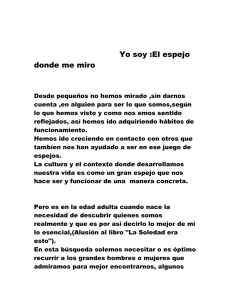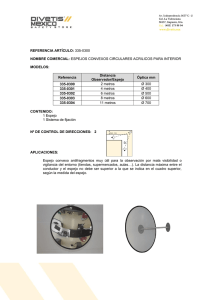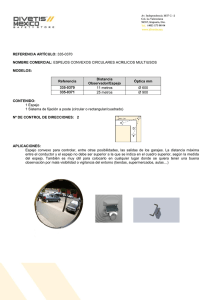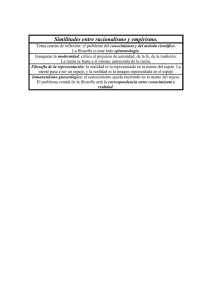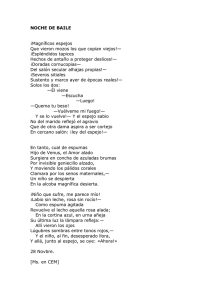Introducción Libro segundo de Espejo de Caballerías
Anuncio

Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) INTRODUCCIÓN Para José Manuel Lucía Megías, amigo generoso y aguerrido caballero andante 1. El entorno de Pedro López de Santa Catalina Nada sabemos de cierto sobre la vida de Pedro López de Santa Catalina, aunque, como iremos viendo a continuación, sí podemos establecer de forma aproximada cuál fue el contexto social y cultural en el que se movió, allá por las primeras décadas del siglo XVI, en un Toledo en plena efervescencia. Nos es complicado concretar quién fue realmente el autor de las dos primeras partes del Espejo de cavallerías, ya que se nos mezclan datos y circunstancias de al menos dos personas posibles. En primer lugar nos encontramos con un Pedro de Santa Catalina, platero toledano, que debía de ser relativamente joven en 1514 (dicho sea con todas las reservas), a juzgar por algún que otro documento de la segunda mitad de dicho año relacionado con su casamiento con María Álvarez. Los documentos son una carta de arras y otra de dote, otorgadas por el platero a su mujer, la citada María Álvarez, hija del tintorero Antón Sánchez1. La actividad laboral de suegro y yerno no desmiente la estirpe toledana de ambos, dedicados a oficios que fueron muy comunes en Toledo en aquellos tiempos. Tal vez este Pedro de Santa Catalina sea el mismo que en 1513 solicitó una licencia de armas, cuando la ciudad vivía los prolegómenos de la rebelión comunera: «Así, reclamaron una licencia de armas Rodrigo Escobedo, Diego de Guzmán, Pedro de Medina (...), Pedro de Santa Catalina (...) y un larguísimo etcétera»2. Por otro lado, no cabe descartar que nuestro autor fuera un eclesiástico, ya que, como veremos, era un hombre muy cercano al círculo erudito del canónigo obrero de la catedral de Toledo, don Diego López de Ayala, a quien, por cierto, va dedicada esta segunda parte del Espejo de cavallerías. Así, encontramos a un Pedro López (no se me escapa el hecho de que se trata de un nombre muy común, pero sus circunstancias pueden resultar interesantes), citado en el testamento de Bernardino de Alcaraz (1484-1556), maestrescuela de la catedral primada y patrono del colegio de Santa Catalina (germen de la futura universidad toledana). En el testamento se dice: Pedro López, mi capellán, ha muchos años que vive conmigo como parece por mis libros de cuentas y yo le he dado quitación y la capellanía que tiene y dádole ayuda de costa, y ha mucho tiempo que con la edad no me sirve aunque todavía está y come en casa y le doy quitación, mando que le sea pagada hasta dos meses después de yo fallecido y, demás de esto, le den en descargo cuarenta y cinco mil maravedís. (Vaquero Serrano 2006: 325-326) 1 Los documentos, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, son reseñados por José Gómez Menor en Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, Toledo, Editorial Zocodover, 1971, p. [34], docs. 75 y 78. 2 Óscar López Gómez, La Toledo precomunera (1495-1520), p. 321, en su tesis doctoral inédita, Violencia urbana y paz regia: el fin de la época medieval en Toledo (1422-1522), leída en diciembre de 2006 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, y dirigida por el profesor Ricardo Izquierdo Benito. Agradezco desde aquí a su autor la gentileza de permitirme utilizar su trabajo. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) El testamento de Alcaraz está firmado el 5 de marzo de 1556, con lo que nos encontraríamos con un Pedro López ya anciano en esa fecha, que bien podría andar por la veintena o la treintena en los años en los que se publicaron las dos partes del Espejo (1525 y 1527). No deja de ser atractivo que este capellán estuviera ligado a uno de los fundadores del colegio de Santa Catalina, ya que podría esta circunstancia haber legitimado el uso de este nombre en uno de los apellidos de nuestro hipotético autor, que por ello pasaría a llamarse Pedro López de Santa Catalina. En esta línea se podrían insertar las siguientes palabras de Javier Gómez-Montero: Aunque la hipótesis apuntada [que López de Santa Catalina fuera un eclesiástico toledano] no sea más que una especulación, posee un gran atractivo presuponer que nuestro Pero López fuera un eclesiástico, quizá uno de los 12 jóvenes becados del Colegio de Santa Catalina. Incluso está documentado en 1545 un cierto Pero López, en verdad un nombre muy corriente, como refitor o refitolero, es decir, como administrador de los bienes del Cabildo toledano y, por tanto, al servicio directo de D. Diego López de Ayala. (Gómez-Montero 1992: 15, n. 7) Todo son conjeturas, ya que no tenemos constancia de ningún documento que nos permita identificar con rigor al autor de nuestro libro, e incluso este último Pero López que cita Gómez-Montero no parece guardar ninguna relación con el capellán de don Bernardino de Alcaraz que he citado arriba. Sin embargo, no deja de ser esta última una hipótesis muy plausible, a pesar de que el propio Gómez-Montero parece inclinarse más hacia la posibilidad de que López de Santa Catalina perteneciera a una familia de mercaderes toledanos, entre los que se encontrarían el librero Fernando de Santa Catalina y el platero Pedro de Santa Catalina de quien hemos hablado al principio. Para GómezMontero, los intereses literarios del autor del Espejo de cavallerías «pudieron haberle sido transmitidos por el librero Fernando de Santa Catalina», y sus conocimientos de la lengua italiana (imprescindibles para afrontar la traducción y adaptación del Orlando innamorato de Boiardo y sus continuaciones, que sirven de base a las dos primeras partes del Espejo) pudieron ser adquiridos por las necesidades de su actividad como mercader y sus «relaciones comerciales con Italia» (Gómez-Montero 1992: 14-15). La idea de que Pedro López de Santa Catalina fuera miembro del clero toledano me parece, no obstante, más aceptable, ya que explicaría con más autoridad la relación de este con el canónigo obrero don Diego López de Ayala, a quien, como hemos dicho, va dedicada la segunda parte del Espejo de cavallerías sobre la que trabajamos. Explicaría también su cercanía con la literatura italiana contemporánea, ya que López de Ayala, hombre culto y refinado, fue traductor de la Arcadia de Sannazaro y de algunos fragmentos del Filocolo de Boccaccio, textos que fueron publicados, respectivamente, en 1547 y 1546. A pesar de que estas fechas están lejanas de los años en los que López de Santa Catalina trabaja en su traducción y adaptación del Orlando innamorato, no parece descabellado pensar que, en ese ambiente en el que se celebra y se cultiva la cultura italiana, pudo crecer la afición de nuestro autor y sus deseos de contribuir con su trabajo a la degustación de la literatura del Renacimiento italiano. Diego López de Ayala participó activamente en la vida política y cultural de Toledo, creando a su alrededor un interesante círculo literario en el cual sería posible incluir a nuestro autor, tanto si aceptamos la hipótesis de que este fuera un eclesiástico como si pensamos que fue miembro de una familia de mercaderes pudientes. Del enorme atractivo © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) de este círculo literario nos habla la siguiente cita: «El canónigo obrero don Diego López de Ayala (...) reunía en su casa una tertulia literaria en la que, en septiembre de 1534, intervino el mismo Garcilaso recitando sus poesías a los acordes de la vihuela»3. GómezMontero afirma a este respecto que López de Ayala fue el «animador principal de un círculo humanista al que estaban adscritos representantes de la aristocracia eclesiástica toledana, como los canónigos Juan de Vergara y Álvar Gómez de Castro» (GómezMontero 1992: 19). En lo tocante a su participación en la política, el canónigo obrero intervino en varios acontecimientos relacionados con la sublevación de los comuneros, que llegaron a valerle el destierro de la ciudad de Toledo en 1521, por oponerse a que el agustino comunero fray Juan de Santamarina predicase en la catedral4. También fue López de Ayala uno de los firmantes del Estatuto de Limpieza de Sangre promovido por el cardenal Siliceo a finales de julio de 15475. En cualquier caso, esta actividad cultural y social fue el caldo de cultivo propicio para que tuviera lugar el trabajo de López de Santa Catalina. Gómez-Montero afirma incluso que el auge de la vida cortesana a partir de 1525 se plasma de modo peculiar en la ficción literaria del Libro segundo –sin duda escrito entre 1525 y 1526 inmediatamente antes de su publicación–, en el que repetidamente se da cabida a escenas de recreo cortesano (bodas, cacerías, juegos caballerescos) y se realza notoriamente la figura del emperador como centro del orden social establecido y en ejercicio pleno de sus funciones político-militares. (Gómez-Montero 1992: 21) Si a todo esto añadimos que el escudo que aparece en la portada de la editio princeps del Libro segundo de espejo de cavallerías es el de los Ayala, no nos quedará la más mínima duda de la influencia que Diego López de Ayala ejerció, de una u otra manera, en Pedro López de Santa Catalina y en la decisión de este de traducir y adaptar el Orlando innamorato de Boiardo y sus continuaciones. Fuera quien fuese nuestro autor, parece indiscutible que vivió de cerca el auge cultural toledano de la primera mitad del XVI y se vio inmerso en el gusto por el Renacimiento italiano que movió de manera especial al círculo de humanistas e intelectuales que giraba en torno al canónigo obrero de la catedral de Toledo. 2. Boiardo y sus continuadores como base de los dos primeros libros de Espejo de cavallerías En el colofón del Libro segundo de Espejo de cavallerías, se nos informa de que este fue «traducto y compuesto por Pero López de Santa Catalina», y la referencia a la traducción aparece ya en el prólogo del Libro primero, donde el autor, además, nos dice cuál es el libro que traduce: assí yo novel escodriñador de antiguas historias, andando mirando diversidad de libros, los cuales con soberano estilo en lengua toscana escritos estavan, uno que a mi parecer más alegre y mejor que los otros de su calidad era, hallé, llamado Roldán 3 Vid. VV.AA., Historia de Toledo, Toledo, Editorial Azacanes-Librería Universitaria de Toledo, 1997, p. 356. Vid. a este respecto María del Carmen Vaquero Serrano, Garcilaso, poeta del amor, caballero de la guerra, Madrid, Espasa-Calpe, 2002, pp. 69-71, y Fernando Martínez Gil, La ciudad inquieta. Toledo comunera, 1520- 1522, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos-Diputación Provincial de Toledo, 1993, p. 84. 5 Vid., vgr., Vaquero Serrano 2006: 155-156. 4 © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) enamorado, en el cual tantas e tan grandes aventuras vi escritas, assí d’él como de don Renaldos de Montalván, su primo, e de otros diversos cavalleros, que jamás otro libro de más pasatiempo ni más bien ordenado leí. E pareciome no convenible cosa querer yo solo gozar de su letura dexando cosa tan aplazible debaxo de estrangera lengua escondida, puesto que muchos la entienden: determiné con deliberada voluntad de la traduzir en nuestro sermón español del mejor e más compuesto estilo que con la rudeza de mi boto ingenio alcançar pude6. El propio autor, pues, nos dice cuál es su fuente principal, el Orlando innamorato de Boiardo, cuya versión en prosa configura casi por completo el texto del Libro primero. Sin embargo (y sin adentrarnos de momento en el grado de traducción y adaptación del texto), una mirada más detallada nos permitirá ver que, en la base del trabajo de López de Santa Catalina, no está solamente la obra de Boiardo, sino también, en diferentes grados de intertextualidad, las continuaciones que de ella se hicieron en Italia a principios del siglo XVI. Según el estudio profundo que Javier Gómez-Montero ha llevado a cabo sobre los hipotextos de las dos primeras partes del Espejo de cavallerías (Gómez-Montero 1992), el manejo de las fuentes por parte del autor-traductor es diferente en cada caso y tiende, como veremos, a desligarse de ellas progresivamente. Así, mientras Boiardo es la base de casi todo el Libro primero, el Quarto libro de l’inamoramento de Orlando, de Niccolò degli Agostini, será la fuente de los capítulos finales de este y de los primeros del Libro segundo, mientras los libros quinto y sexto del Innamorato, compuestos respectivamente por Raffaele Valcieco da Verona y Pierfrancesco Conte, aportan materiales a este Libro segundo, aunque de forma cada vez más endeble. Veamos a continuación la secuencia cronológica de todos los hipotextos que maneja López de Santa Catalina en sus dos libros: 1. Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato. Los libros I y II se publicaron en 1483, y junto al libro III, incompleto a causa de la muerte del autor, en 1495. 2. Niccolò degli Agostini, Il quarto libro de l’inamoramento de Orlando. Dividido en varios libros por su autor, el libro I se publicó en 1506. 3. Raffaele Valcieco da Verona, Quinto e fine de tutti li libri de lo inamoramento de Orlando. Publicado en 1514 como continuación del libro de Agostini. El propio Agostini publicó sus libros II y III en 1514 (siete meses después del de Verona) y en 1521 respectivamente, pero estas dos obras no se reflejan en ningún momento en la versión de López de Santa Catalina. 4. Pierfrancesco Conte, Sexto libro dello inamoramento de Orlando intitulato Rugino. Continuación de Verona y publicado en 1518. 5. En 1518 se publicó un volumen que recogía todos los poemas, desde Boiardo a Conte, excepto la parte II de Agostini (el libro III, como queda dicho, se publicó en 1521, por lo que también queda fuera de esta compilación). A todas luces, López de Santa Catalina trabajó sobre esta última publicación de 1518, según afirma Gómez-Montero, «pues llegó a adaptar en el devenir del Libro segundo de Espejo de cavallerías algunos episodios entresacados de los libros de Raphael da Verona y Pierfrancesco Conte» (Gómez-Montero 1992: 27). 6 Empleo para la transcripción de este fragmento los mismos criterios manejados en la edición del texto, expresados al final de esta introducción. La fuente es el ejemplar R-2533 de la Biblioteca Nacional de España, editado en Sevilla por Juan Crómberger en 1533, que recoge las dos primeras partes del Espejo de cavallerías. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) Pero, ¿de qué manera está desglosado el material de los poemas italianos en las dos novelas castellanas? Tenemos que seguir de nuevo el excelente trabajo de Gómez-Montero, del que podemos extraer el siguiente esquema: Libro primero, capítulos I-XCVI: Boiardo Libro primero, capítulos XCVII-CIII: Cantos I-VII de Agostini Libro segundo, capítulos I-II y IV-VIII: Cantos VIII-XI de Agostini Libro segundo, capítulos X-XXVII: Reminiscencias de los cantos IX-XVIII de Raffaele da Verona Libro segundo, capítulos XLVIII-LIII y LXVI-LXVIII: Reminiscencias de los cantos IX-XI y XIV y XVI de Pierfrancesco Conte Aparte de la reeelaboración libérrima que López de Santa Catalina hace de los materiales italianos en el Libro segundo, el resto de capítulos no señalados de este son creación propia del toledano, con una base referencial en algunos libros de caballerías castellanos, pero ajenos por completo a los poemas épicos italianos que ha venido manejando7. No creo necesario ni conveniente repetir aquí el desarrollo del aprovechamiento de las fuentes por parte de López de Santa Catalina, extensamente estudiado en el citado libro de Gómez-Montero, pero sí es interesante insistir en una idea que define en gran medida el trabajo realizado por el autor toledano en su adaptación del Orlando innamorato y sus continuaciones: López de Santa Catalina no pretende tan solo hacer una traducción en el sentido estricto del término. La traducción consiste en pasar un texto de una lengua a otra (perdónese la perogrullada) y, por lo general, tiende a ser fiel en la medida de lo posible a la obra original. Así sería, por ejemplo, en el caso de la traducción al castellano del Orlando furioso llevada a cabo por Jerónimo de Urrea, quien, a pesar de eliminar algunos cantos de Ariosto y de traducir con cierta libertad determinados pasajes, mantiene con bastante fidelidad la trama y el contenido, respetando incluso la forma y componiendo su texto en octavas. Al leer esta traducción, podemos considerar que hemos leído el poema de Ariosto. Por su parte, López de Santa Catalina, de entrada, convierte en novela (entendida con nuestros criterios actuales) el poema épico de Boiardo cuando escribe en prosa el Libro primero de Espejo de cavallerías, y esa conversión en novela le lleva a interpretar libremente muchos episodios, eliminando materiales y aspectos ideológicos que no le son necesarios o que no considera válidos para su versión. En este proceso se va quedando con una serie de elementos que, por lo general, contribuyen a insertar su obra entre los libros de caballerías castellanos del XVI: predominio de combates singulares frente a batallas campales, idealización de la relación amorosa entre Roldán y Angélica o el deseo de reflejar un orden social de tipo aristocrático-feudal, entre otros. Por otro lado, López de Santa Catalina deja fuera de su «traducción» el tono paródico que a menudo emplea Boiardo o elimina personajes que representan un obstáculo para sus pretensiones, como es el caso de Angélica. Si a esto le añadimos la innegable huella de episodios procedentes del Amadís y del Esplandián, y los materiales de elaboración propia (mucho más abundantes en el Libro segundo), nos encontraremos con una obra renovada que tiene una base sólida en el Innamorato, pero que no es el Innamorato en castellano. El propio Cervantes parece aludir a esta adaptación libérrima cuando, al referirse a los personajes del Espejo de cavallerías, afirma, por boca del cura Pero Pérez: «estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, 7 Vid. el cuadro sinóptico que incluye Gómez-Montero en la p. 199 de su libro. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo» (Quijote, I, 6). No es Boiardo, a los ojos del escudriñador cura, sino «parte» de su «invención»; tiene que ver con él, pero no es él. Sin embargo, cuando realmente se despega López de Santa Catalina de sus hipotextos italianos es a partir del comienzo del Libro segundo, objeto único, por otro lado, de nuestro trabajo. Ya hemos visto arriba cómo se desglosa el desarrollo de los episodios procedentes de las fuentes en los capítulos correspondientes de nuestra novela, y si tuviéramos que reducirlo a números, tendríamos que decir que de los setenta y un capítulos que contiene este Libro segundo, treinta y siete son invención y creación de López de Santa Catalina, frente a treinta y cuatro que tienen una base en las continuaciones del poema de Boiardo, de los cuales tan solo siete se muestran bastante fieles al original (los capítulos en los que se versiona parte de la obra de Agostini), mientras el resto, veintisiete, solo contienen reminiscencias de los poemas de Verona y Conte que, en algunos casos, además, son reelaboradas por el autor toledano para adaptarlas a sus necesidades narrativas. Podríamos afirmar, según esto, que sesenta y cuatro capítulos del Libro segundo son creación directa de López de Santa Catalina con algún elemento intertextual procedente de los poemas italianos, y tan solo siete capítulos contienen una base sólida en su hipotexto. Por otro lado, como luego veremos, también están presentes en la labor del toledano los libros amadisianos de Montalvo, especialmente las Sergas de Esplandián, que formarían parte de un grado menor de intertextualidad, pero que conformarían, junto a los episodios citados de Agostini, Verona y Conte, el cañamazo sobre el que se construye el Libro segundo de Espejo de cavallerías. Todo dentro de un orden muy común a decenas de obras literarias (no solo dentro del género caballeresco): las lecturas de los autores son parte del material que luego utilizan en sus libros, y más aún en el Renacimiento, donde, como es sabido, el concepto de imitatio es uno de los pilares de la creación literaria. Por todo ello, parece indiscutible que el Espejo de cavallerías (y el Libro segundo de manera especial) debe incluirse sin ninguna duda dentro del corpus de los libros de caballerías castellanos, tal y como pretendía, según se desprende de su forma de trabajar, Pedro López de Santa Catalina, quien, conforme va avanzando en su obra, se va alejando más de los modelos, hasta crear su propio relato, con los valores literarios e ideológicos que él quiere aportar, en gran parte alejados de las pretensiones de Boiardo y de sus continuadores. 3. Creación e imitación en el Libro segundo de Espejo de cavallerías: el esquema de las Sergas de Esplandián En el libro que venimos manejando, Javier Gómez-Montero analiza con gran detenimiento el proceso de traducción-adaptación-creación llevado a cabo por López de Santa Catalina, que desemboca en el desarrollo narrativo del Libro segundo, en el que, como hemos visto, apenas quedan restos de los hipotextos italianos. Un caso interesante del quehacer literario del toledano lo podemos encontrar en los episodios que narran las aventuras de Roldán en Sericana, cuya fuente se encuentra en el libro de Pierfrancesco Conte. López de Santa Catalina se limita a tomar como base la anécdota: un caballero cristiano llega al reino de Sericana para participar en unas justas y ganarse como esposa a la hermana del rey Leopardo, quien, al descubrir la traición, mueve una guerra contra los cristianos. En el poema italiano, el caballero será Rugino (el Roserín del Espejo), quien tras sus grandes hechos de armas conquista el corazón de Elidona, la hermana de Leopardo, y le promete casarse con ella, a la vez que ella promete hacerse cristiana. El traidor Gano © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) (Galalón en el Espejo) informa al rey de Sericana de la verdadera identidad de Rugino (desconocida hasta entonces por él) y Elidona, a instancias de su hermano, promete envenenar a Rugino, pero no lo hace, y, por el contrario, huye con él. Leopardo, entonces, inicia la guerra contra los cristianos yendo sobre París. Los elementos que hemos empleado para resumir el relato coinciden punto por punto con el episodio narrado en el Espejo, con lo que la imitación por parte de López de Santa Catalina parece evidente, pero se desvanece la idea de traducción cuando vemos el tratamiento que este da a los materiales que comentamos. Así, en el Espejo el protagonista de las acciones en Sericana será Roldán (y no Roserín como hubiera correspondido si se tratase de una traducción o de una imitación rigurosa); el héroe cristiano llega a Sericana para raptar a Melisandra (la Elidona de Conte) por mandato del sabio Atalante, pues su presencia es necesaria en Constantinopla para que se pueda desencantar la Sala Encantada; la guerra de Leopardo contra los cristianos tiene como objetivo Constantinopla y no París. Visto de esta manera, tampoco se perciben grandes diferencias, sin embargo el relato retocado por López de Santa Catalina busca, sobre todo, el engrandecimiento de Roserín, que ha de lucirse por encima de todos los caballeros en las guerras de Constantinopla, delante de la princesa Florimena, de cuyos amores ha de hacerse merecedor. Además, el autor del Espejo reserva la pureza del joven infante Roserín, fiel a su dama en todo momento, frente al original italiano, donde Rugino queda mancillado tras sus amores con la princesa Elidona. No debe pasarnos desapercibido el papel que se le asigna al invencible Roldán, que se encuentra estructuralmente al servicio del caballero novel, pasando a un segundo plano su protagonismo anterior. En resumen, López de Santa Catalina ha escogido un episodio básico del poema de Pierfrancesco Conte, se ha quedado con el esquema (justas, princesa, guerra posterior) y lo ha reconstruido a su manera, para ponerlo al servicio de sus intenciones: engrandecimiento de la figura del héroe Roserín y conversión de este en un caballero ideal, fiel a su dama, a los principios de la caballería y a la fe cristiana. La importancia de este nuevo modelo de caballero es tal, que el propio Roldán actúa a su servicio. Esto, unido a la posterior derrota del viejo paladín a manos del joven, configura el surgimiento de un nuevo orden caballeresco inspirado por los valores cristianos y la concepción de la caballería como una cruzada contra el infiel, lejos de las disputas amorosas entre Roldán y Renaldos que motivaron el poema de Boiardo y sus continuaciones (incluyendo el Orlando furioso) y que giraban en torno a la figura de Angélica8. Con el ejemplo que hemos comentado, nos podemos hacer una idea de cuál era el método empleado por López de Santa Catalina en la redacción del Libro segundo de Espejo de cavallerías y su lejana dependencia de los hipotextos, lo que nos llevará a plantearnos el grado de imitación y de creación que encierra el resultado final. Pero en esta línea de dependencias que venimos estableciendo, no podemos pasar por alto que nuestro autor toma varios motivos procedentes de las Sergas de Esplandián y los utiliza para sus intenciones, creando una especie de «vidas paralelas» entre su protagonista, Roserín, y el de Montalvo, Esplandián. En primer lugar, ambos noveles son hijos de un héroe invencible, modelo de caballeros (Rugiero y Amadís), y de una dama discreta (Brandamonte y Oriana), lo cual marca ya su destino como sucesores de tan altos guerreros, cuyas hazañas se nos antojan 8 Sobre estos conceptos sustenta Gómez-Montero sus planteamientos en torno a la configuración del Espejo de cavallerías como un libro de caballerías castellano, que se inscribiría en esa tendencia cristianizante, un tanto alejada de los pilares que sostenían la caballería artúrica y que seguían siendo la base del Amadís de Gaula, aunque no así de su continuación (Gómez-Montero 1992: 254-270). © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) insuperables. Precisamente para demostrar la superación de ese pasado glorioso que representa la generación anterior, los dos nuevos caballeros habrán de enfrentarse a quienes son un modelo de caballerías mundano, alejado del servicio de Dios: Esplandián luchará con su padre, Amadís, y lo derrotará (Sergas XXVIII), mientras que Roserín hará lo propio con Roldán (Espejo LX), su tío (Rugiero había muerto traicionado por Galalón al principio del Libro segundo, y, además, Roldán representaba mejor que nadie el tiempo caballeresco anterior). Los dos combates son fieros y sangrientos, y tanto en un caso como en el otro, las heridas que se infligen los contendientes los dejan al borde de la muerte. Como remate de las coincidencias, en ambos casos los caballeros heridos son curados de sus llagas en un monasterio. No se nos escapa el hecho de que estos enfrentamientos entre padre e hijo (o entre una generación y otra, pero siempre con un parentesco por medio) tienen un modelo común en el combate del llano de Salisbury entre el rey Arturo y su hijo Mordred, si bien aquí no hay un claro vencedor, ya que ambos pierden la vida (ya sabemos que la muerte de Arturo no se explicita)9: si en este último caso la terrible batalla supone el final de la caballería cortesana, en los que nos ocupan el relevo generacional trae como consecuencia un nuevo concepto de la caballería, al servicio de Dios. Otro elemento concomitante entre las Sergas y el Espejo está relacionado con el enamoramiento del héroe principal, donde confluyen varias similitudes. De entrada, la doncella que se convertirá en la dama de los pensamientos de ambos caballeros es, en los dos libros, la princesa de Constantinopla, hija del emperador (para Esplandián, Leonorina; para Roserín, Florimena), y los caballeros noveles se enamoran de sus respectivas princesas sin haberlas visto nunca: en el caso de Esplandián es un enamoramiento de oídas (muy común en la literatura contemporánea y, de manera especial, en los libros de caballerías), mientras que Roserín se enamora de un retrato de Florimena que unos embajadores llevan a la corte de Carlomagno en París10. La idealización que conlleva este tipo de enamoramiento parece hacer más pura la relación de los enamorados, que no parecen esperar un encuentro carnal inminente y que se sustentan en el pensamiento y en la imaginación de una mujer a la que no conocen, pero por la que suspiran enamorados. Precisamente el amor que sienten ambos hacia las doncellas soñadas será el móvil principal de sus aventuras, a la manera de lo que había ocurrido en los relatos medievales de la materia de Bretaña, donde el caballero ha de demostrar el valor de su brazo si quiere aspirar a gozar de los amores de la dama de sus pensamientos. Así ocurre, por ejemplo, con Lanzarote, cuyas hazañas heroicas han de conducirle a los brazos de la reina Ginebra. El esquema es también el de muchos libros de caballerías y, por encima de todos, el del Amadís, base y sustento del género. Sin embargo, el destino de los caballeros es distinto en el modelo (o en los modelos, si tenemos también en cuenta los textos artúricos) y en los imitadores, de tal manera que, si Amadís realiza grandes hechos de armas para ganar el favor de Oriana, no hay en ello ningún trasfondo ideológico más allá de la conquista de la dama, mientras que en el caso de Esplandián y de Roserín, la grandeza de los caballeros, aunque también se encamina a la consecución de los amores, se sustenta sobre la base sólida de una caballería productiva (por llamarla de alguna manera), con la que se lleva a cabo el servicio a Dios y a la fe cristiana luchando contra los infieles. Las guerras que, muy por debajo de los combates singulares, se describen en el Amadís, son guerras entre 9 Vid. el episodio en La muerte del rey Arturo, introducción de Carlos Alvar, Madrid, Alianza Editorial, 1980, pp. 190-193. 10 En esta misma línea estaría, por ejemplo, el enamoramiento de Palmerín, que cae en las redes del amor através de un sueño en el que ve a quien será luego su amada Polinarda (Palmerín de Olivia, capítulo XII). © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) cristianos, motivadas por cuestiones territoriales o por rencillas surgidas entre los personajes11; guerras improductivas, si seguimos manejando el mismo concepto, pues no están al servicio de la fe, como las que encontramos en las Sergas y en el Espejo, en las que los enemigos son los infieles, por lo que se justifican las matanzas de miles y miles de caballeros musulmanes, en beneficio de la defensa de la cristiandad. No se debe matar, pero si es a mayor gloria de Dios todo es lícito; ese es el criterio que mueve las aventuras de los caballeros que protagonizan este nuevo planteamiento narrativo que se inicia con las Sergas de Esplandián y que se encuentra en el esquema estructural del Libro segundo de Espejo de cavallerías. En definitiva, hallamos una oposición entre el mundo caballeresco de Amadís y el de Esplandián, que se pone de manifiesto, de manera simbólica, con la derrota de aquel por parte de este, del mismo modo que sucede con la derrota de Roldán a manos de Roserín en el libro de López de Santa Catalina. Así lo entiende y lo explica María Rosa Lida: A ojos del Regidor de Medina del Campo, combatir por razón o capricho individual es condenable, pues el caballero debe reservar su esfuerzo para la guerra coordinada de toda la cristiandad contra el infiel. El duelo que en el Amadís primitivo oponía en ciego azar el padre al hijo, sirve ahora para oponer el ideal frívolo de la caballería, tipificado en Amadís, quien por pura vanagloria sale mañosamente a provocar a su joven rival, al ideal austero de la caballería como guerra santa, encarnado en Esplandián... (Lida de Malkiel 1966: 151-152) No cabe ninguna duda acerca de estos planteamientos, que se subrayan en un nuevo punto de coincidencia estructural entre las Sergas y el Espejo: la gran guerra contra los musulmanes que tiene lugar en Constantinopla y que, en ambos casos, será el pórtico de la consecución de los amores de la doncella, una vez que el héroe haya mostrado su valía haciendo que el combate se incline del lado de los cristianos gracias a su gran fortaleza y a sus virtudes, que le convierten en el elegido para lograr esos beneficios religiosos. En las Sergas, el rey persa Armato convoca a los reyes paganos para marchar sobre Constantinopla y vengarse así de los daños que los cristianos han producido entre sus enemigos (Sergas CXXII). Tras la gran batalla, en la que destaca el valor de Esplandián, este se casará con Leonorina y alcanzará también el trono imperial (Sergas CLXXVII). En el Espejo será el rey Leopardo de Sericana quien mueva la guerra contra los cristianos, por motivos idénticos, y, también Roserín, tras brillar con luz propia en la batalla, alcanzará el matrimonio con Florimena (Espejo LXXI), aunque no sin antes desencantar la Sala Encantada, con lo cual, la gloria del héroe será si cabe mayor, pues tendrá que enfrentarse a fieras bestias, gigantes y encantamientos muy peligrosos. Es muy significativo el sesgo que López de Santa Catalina da a la guerra con Leopardo que, como vimos arriba, en el poema de Pierfrancesco Conte tiene lugar en París, mientras que en el Espejo se produce en Constantinopla. El cambio de Rugino por Roldán, antes comentado, y la marcha de este a la capital del imperio griego tienen la finalidad de acercar el conflicto al Mediterráneo, donde las luchas entre cristianos y musulmanes eran comunes en la época, y, por lo tanto, el sentido de cruzada que adquieren las aventuras de Roserín se liga más a la novela de Montalvo, modelo escogido por López de Santa Catalina para insertar su trabajo entre los libros de caballerías castellanos. 11 Un claro ejemplo es la enemistad de Amadís con el rey Lisuarte a causa de la decisión de este último de casar a Oriana con el rey de Roma, Patín, y de los malos consejeros del rey, que, movidos por la envidia, hacen que este expulse de su reino a Amadís. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) No debemos suponer, por todo lo que precede, que las obras que comparamos se encuentran al margen del ideal cortesano que emana de la materia de Bretaña y discurre luego por el Amadís; ya hemos señalado cómo tanto Esplandián como Roserín actúan movidos por el deseo de alcanzar el amor de sus respectivas damas, lo cual los sitúa dentro de la caballería cortesana y deja unidos ambos textos a la tradición caballeresca medieval, ligada aquí al contenido religioso que, por otro lado, también tiene su origen en la literatura artúrica, sobre todo a partir de las figuras de Perceval y de Galaz, los caballeros puros que parecen destinados al encuentro místico con el Grial12. No tan puros como Galaz, Esplandián y Roserín sí pueden presumir de ser hombres de una sola mujer, caballeros fieles y leales a sus damas, y, por ello, dignos defensores de la fe. Todavía podemos espigar un caso más de parentesco formal entre las dos novelas. Cuando Esplandián lleva a cabo la conquista de Galacia (capítulo CII), envía a Gandalín a Constantinopla con dos fustas cargadas de joyas y prisioneros, como botín de guerra y regalo para el Emperador y Leonorina (capítulo CIV). De igual manera, Roserín, tras liberar y conquistar el castillo de Salamina, manda a su amigo Visobel y a la doncella Arminda (que será luego la más cercana a Florimena) a Constantinopla, para que lleven los trofeos allí conseguidos y los tesoros que encerraba la fortaleza, y se los presenten al Emperador y a la princesa (capítulo LVIII). Como vemos, López de Santa Catalina comienza rehaciendo los materiales que le sirven de las continuaciones últimas del Orlando innamorato, y luego los inserta en un esquema narrativo típico de los libros de caballerías castellanos, tomando como soporte la estructura de las Sergas de Esplandián, pero no se limita a imitar o copiar episodios de unas u otras fuentes, sino que construye su propia novela, independiente y original, aunque aderezada con los ingredientes básicos del género literario en el que se ha propuesto incluirla. De este modo, el Libro segundo de Espejo de cavallerías ocupa un lugar entre el resto de los libros de caballerías, no como traducción (que no lo es), sino como creación, en la línea que marca su modelo más cercano y que abre una modalidad dentro del género, basada, como venimos insistiendo, en la sustitución de la caballería mundana, que sirve para la vanagloria de los caballeros aventureros, por otra caballería, destinada a ensalzar a Dios y a defender los ideales cristianos. Sin embargo, con estos presupuestos, deberíamos inscribir el Espejo dentro del grupo que José Manuel Lucía Megías ha considerado el «paradigma inicial» del género, «basado en una serie de aventuras organizadas a partir de dos ejes: el de la identidad caballeresca y el de la búsqueda amorosa» (Lucía Megías 2004: 236). Al menos como punto de partida, ya que en el Espejo, como en las Sergas, están presentes esos dos ejes citados, así como toda una ideología cortesana que hace girar a los protagonistas en torno a un rey poderoso y vivir inmersos en el mundo ideal que proyectan las vivencias en la corte (fiestas, cacerías, jornadas campestres, bailes...). Hay en la obra de López de Santa Catalina ciertos atisbos que la hacen proyectarse, tempranamente, hacia el paradigma de los libros de caballerías de entretenimiento, aunque solo sea por la presencia de los dos grandes desencantamientos que tiene que afrontar Roserín: el de la isla de Salamina y el de la Sala Encantada de Constantinopla, donde la afluencia de monstruos híbridos, engendros mecánicos, gigantes y caballeros encantados parece acercarse a la 12 Sobre la relación de Esplandián con Galaz, y el origen de la religiosidad de aquel, vid. Jesús Rodríguez Velasco, «‘Yo soy de la Gran Bretaña, no sé si la oistes acá decir’ (la tradición de Esplandián)», en Revista de Literatura, tomo LIII, número 105 (1991). pp. 49-61. Aprovecha este parentesco Rodríguez Velasco para insistir en la idea de que, aunque Esplandián sea un caballero cristiano y sus hechos se centren en la defensa de la fe en la lejana Constantinopla, la base bretona y artúrica de las Sergas le parece indiscutible. No en vano el título de su artículo recoge unas palabras de Esplandián que parecen reivindicar su procedencia. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) desbordante imaginación de este patrón, si bien el respeto a un esquema estructural y al carácter cíclico que trae consigo su final (donde se anuncia la tercera parte, protagonizada por el hijo de Roserín y Florimena, Roselao), así como todo lo que acabamos de analizar en este epígrafe, son argumentos más que suficientes para que esto último sea tan solo una aproximación lejana, fuera del esquema fundamental que tanto acerca el Espejo al Amadís y, sobre todo, a las Sergas de Esplandián. 4. Estructura del relato: las aventuras del infante Roserín El Libro segundo de Espejo de cavallerías tiene como tema central las aventuras caballerescas del infante Roserín, tal y como se nos indica en el título: «en el cual se verán el fin que ovieron los amores del conde don Roldán con Angélica la Bella, y las grandes cavallerías que hizo y estrañas aventuras que acabó el infante don Roserín, hijo del rey don Rugiero e de la reina madama Brandamonte». Como vemos, de las dos vetas narrativas que se plantean, una supone el fin de algo, mientras la otra nos habla de algo nuevo; los amores de Roldán y Angélica pertenecen al pasado, a un orden caballeresco que se ha agotado; los hechos de Roserín, por el contrario, son el futuro. La intención de López de Santa Catalina es cerrar el ciclo vital de la generación de Roldán (junto a él, perderán protagonismo el resto de los paladines: Rugiero, que muere víctima de una traición, Renaldos de Montalbán, Brandimarte, Escardaso y hasta el propio emperador Carlomagno, por citar solo unos pocos de los héroes del bando cristiano); a cambio, nos ofrece el surgimiento de un nuevo grupo de caballeros noveles, jóvenes y superiores en valores humanos y fortaleza física a sus predecesores (algo que parecía imposible a la vista de la grandeza de aquellos), que entre los cristianos estarán encabezados por el infante Roserín, Visobel de Orlán y Escardín de Risa, hijos respectivamente de Rugiero y Brandamonte, Brandimarte y Milorena de Orlán, Escardaso y Marfisa: la nueva generación viene a sustituir a la vieja. Con estos elementos, el autor nos conduce hacia un tipo de novela muy común entre los libros de caballerías del XVI, cuyo centro de atención es, básicamente, un solo caballero (alrededor del cual medran también otros grandes héroes, pero siempre un poco a su sombra). No creo necesario citar aquí títulos que atestigüen lo que estoy diciendo, pues, aunque los encabezamientos de la mayor parte de los libros de caballerías contienen muchas palabras, nosotros solemos citarlos por el nombre del caballero principal, con lo que queda justificada la relevancia de este como protagonista. De este modo, López de Santa Catalina escribe, sobre todo, el libro de Roserín, cuyas aventuras se desarrollan a partir del capítulo XXXV (su investidura de armas será narrada en el XLII) y abarcan (casi de forma exclusiva) hasta el último, que lleva el número LXXI, si bien su nacimiento e incluso su gestación se nos han anunciado y reseñado a lo largo de los primeros capítulos. Los treinta y cuatro capítulos iniciales los emplea el autor para liquidar el mundo caballeresco de los Doce Pares de Francia y para desprenderse de la dependencia de sus modelos, como ya hemos señalado, preparando así el camino para que brillen con luz propia los grandes hechos de quien es llamado por el Emperador de Constantinopla con la metáfora que da título al libro, cuando en el capítulo LXVII, tras las primeras grandes hazañas de Roserín en la guerra contra las huestes de Leopardo, exclama: «¡O espejo de cavallería de nuestros tiempos! ¿Con qué vos pagaré yo tanta buena obra como de vos he recebido?» La equivalencia de Roserín y ese «espejo de caballerías» subraya y confirma lo que venimos diciendo, ya que el título hace referencia al héroe. Así pues, si convenimos que el centro de atención de nuestro libro es el infante Roserín, ajustaremos nuestras palabras a esta realidad para ver de qué manera la © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) importancia del personaje hace que todo el resto exista y se estructure en torno a él. De entrada, podríamos establecer dos tiempos diferenciados en el devenir de los hechos, que tendrían como referencia la figura del infante Roserín: un primer tiempo, abarcaría los acontecimientos ocurridos desde la concepción del héroe (que se narra en la primera parte, pero aparece ya citada en el capítulo I de esta segunda), hasta la llegada de este a la corte de Carlomagno (capítulo XXXV), donde el narrador va cerrando los ejes narrativos pertenecientes al viejo orden caballeresco, el de los Doce Pares de Francia; el segundo tiempo discurriría a partir del capítulo XXXV, desde donde todos los episodios que se incluyen se estructuran en torno a Roserín, y los grandes hechos de armas narrados (sea quien sea el caballero que los lleva a cabo) tienen lugar a mayor gloria de este. 4.1. Primer tiempo: liquidación del viejo orden caballeresco Los acontecimientos que van a terminar con la desaparición de los principales paladines carolingios se van produciendo de manera escalonada durante los primeros treinta y cuatro capítulos del Espejo. López de Santa Catalina va dejando fuera de la circulación a los viejos héroes, mediante el empleo de técnicas variadas. El primer caballero que va a desaparecer es Rugiero de Risa, esposo de Brandamonte y padre del futuro héroe, el infante Roserín. Rugiero se había construido con una serie de materiales que hacían propicia su desaparición, ya que había abandonado el bando musulmán y se había convertido al cristianismo, por lo que pasa a ser considerado por el rey moro Agramante como un traidor y se convierte en uno de los objetivos principales de este. Si a ello le unimos la presencia del alevoso conde de Maganza, Galalón, siempre enemistado con los paladines de Carlomagno y dispuesto a vender información a los musulmanes, los ingredientes para la emboscada en la que termina cayendo Rugiero están ya preparados. En efecto, el héroe muere tras enfrentarse en combate singular a Agramante (que lo había retado durante la gran batalla de París, al comienzo del relato), gracias a la traición que urde contra él Galalón. La muerte de Rugiero (que se narra en el capítulo XVIII) se nos antoja necesaria para el engrandecimiento futuro de Roserín, su sustituto natural. Bien es verdad que en el modelo más cercano, Amadís-Sergas, el hijo se enfrenta al padre para representar el cambio generacional, pero en el Espejo, que, como ya sabemos, tiene como fuente el Innamorato y sus continuaciones, ese cambio se va a representar con el combate entre Roserín y Roldán, básicamente porque la importancia de este último es mucho mayor que la de Rugiero: no en vano Roldán es el protagonista de gran parte de los relatos carolingios desde la Edad Media. Así, Roldán representa la vieja caballería del mismo modo que lo hace Amadís, dejando a Rugiero el simple papel de padre del nuevo héroe. Es necesario, por lo tanto, que Rugiero muera para dejar paso a Roserín. Si nos ceñimos al orden lineal del relato, los dos siguientes caballeros que van a ser retirados de la circulación por López de Santa Catalina serán Brandimarte y Escardaso. Mientras Rugiero tiene que morir, a estos les bastará con casarse con herederas de importantes señoríos para quedar apartados de los caminos. A su vez, como veremos luego, ambos dejarán paso también a las futuras generaciones en las personas de sus hijos. El primero que se va a retirar es Brandimarte, gracias a su boda con la hermosísima Milorena de Orlán (capítulo XXVI), a la que llega tras una serie de vicisitudes que le van a permitir deshacerse de su pasado (los amores con la caprichosa Flordelisa), tras beber casualmente del agua de la fuente desamorada. La «jubilación» de Brandimarte se produce por medio de un episodio típico de los libros de caballerías: una doncella le solicita su ayuda para que defienda a su señora. Se recrea aquí el motivo de la doncella en peligro cuyo © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) reino está amenazado tras la muerte de su padre a manos de un enemigo, muy común en la tradición artúrica y presente en el Amadís, en la aventura que llevará al héroe a defender a Briolanja de su tío, el traidor Abiseos, En la misma línea de este último relato, Brandimarte será objeto del amor de la doncella Milorena, a quien corresponderá, a diferencia de lo que sucede con Amadís y Briolanja (aunque, como es sabido, esta aventura traerá al héroe serios problemas con su señora Oriana). Es importante que para apartar de los caminos a Brandimarte, el autor eche mano, precisamente, de este motivo tan común, pues esto hace que la figura del caballero y el episodio en sí, queden enmarcados en la tradición caballeresca. Por otro lado, la aventura que resuelve Brandimarte estaba reservada a Roldán o a Renaldos, quienes en su ausencia pasajera, son sustituidos por aquel, de manera que se siga preservando a los dos más grandes paladines hasta el final. La boda de Brandimarte con Milorena deja ya fuera de la acción al héroe, de quien volveremos a tener noticias más adelante, pero solo para conocer dos aspectos de su vida: la tranquilidad y el sosiego en que mantiene el señorío de Orlán y, lo más importante, la existencia de su hijo Visobel, que se convertirá en amigo inseparable de Roserín. En lo tocante a Escardaso, la fórmula que emplea López de Santa Catalina para apartarlo de las aventuras es muy similar a la que acabamos de comentar, ya que también se resuelve con una boda. En este caso, el matrimonio se produce en un tiempo de inactividad en la corte de Carlomagno, a instancias de Renaldos, y, por lo tanto, no es consecuencia de una aventura caballeresca (capítulo XXXIV). El efecto conseguido es el mismo: uno de los caballeros que más ha destacado en las últimas batallas contra el infiel se retira a la paz de su nuevo reino, tras casarse con Marfisa, la hermana de Rugiero, y cede el relevo a la nueva generación, representada aquí por su hijo, Escardín de Risa, quien, hacia el final del relato, entrará en el círculo de los caballeros noveles al lado de su primo Roserín. En un principio, estas tres despedidas (Rugiero, Brandimarte y Escardaso) son suficientes para que los nuevos héroes ocupen el lugar que los viejos han dejado vacío; es más, el hecho de que cada uno de los retirados deje a su heredero como sustituto refuerza mucho más ese cambio generacional. El realismo que marca el apartamiento de los tres viejos caballeros aporta un toque de naturalidad que queda subrayado con la muerte de Rugiero: los grandes héroes pueden morir jóvenes y dejar así su figura convertida en mito. Con todo esto quiero insistir en que López de Santa Catalina resuelve la transición de manera natural, haciendo que sean los acontecimientos cotidianos y normales de la existencia humana los que provoquen la retirada de unos y la entrada de los otros. Sin embargo, todavía quedan en circulación los dos paladines más egregios de la corte de Carlomagno: Renaldos de Montalbán y Roldán. ¿Cómo dejarlos fuera de la acción? Su presencia, sin duda, es un estorbo para que puedan desarrollarse con normalidad los grandes hechos de los noveles, porque desde tiempos remotos estos dos son considerados como los más grandes. La sustitución, por lo tanto, no es sencilla; no basta con casarlos como a los anteriores, y tampoco parece buena idea que mueran: aún pueden dar buenos frutos sus hechos de armas. Así, para apartarlos, el autor empleará fórmulas distintas con cada uno, también en función de su relevancia. Renaldos dejará de estar presente a partir del capítulo XXXVII, aunque su nombre y su persona continuarán en boca de todos, como una referencia inevitable. El autor echa mano del traidor conde Galalón para forjar la enemistad de Carlomagno con Renaldos y propiciar el destierro de este: E passados algunos días, no teniéndose por contento el traidor de Galalón de las passadas maldades que contino avía usado contra la casa de Claramonte, acordó de © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) inventar una nueva malicia para traer todo el daño que pudiesse a la cristiandad. E como vio al conde don Roldán ausente, y a la reina Marfisa y a su buen amigo Escardasso, y tanbién a la reina madama Brandamonte, porque ya era partida para Cerdeña, y que fincava don Renaldos de Montalván solamente en la corte, muy favorescido y muy rico de la prosperidad de las batallas passadas, de tal manera le rebolvió con el Emperador, que le cumplió partirse de la corte mal su grado, por no ser desobediente a los mandamientos del Emperador, donde, de lance en lance, le sucedió la pérdida de su castillo y el destierro de su persona. (Capítulo XXXVII) Como podemos ver, la situación es propicia para que Galalón lleve a cabo sus planes siniestros, tal como indican las ausencias citadas, entre las que se encuentra la de Escardaso y Marfisa, ya comentada arriba: la corte se está desestructurando y, a esas alturas del libro, tan solo Roldán (ausente por encontrarse camino de Sericana) y Roserín (aún no investido como caballero) quedan como representantes respectivos del viejo y del nuevo orden, aunque inoperantes en este momento por las causas que señalo. Para el narrador, las aventuras de Renaldos fuera de la corte parisina de Carlomagno carecen de interés en este momento, por lo que afirma: ...dexamos aquí de contar [las aventuras de Renaldos] por dos cosas: lo uno y principal porque nuestra intención fue solamente deziros el fin de los amores de don Roldán y los hechos maravillosos del infante Roserín; e lo otro, porque la historia de don Renaldos de Montalván, que lo passado todo cuenta, es tan conocida de todos, que sería trabajar en vano escrivirla dos vezes. (Capítulo XXXVII) Más adelante, López de Santa Catalina nos informa sobre la existencia de ese libro que contiene las hazañas del paladín, al anticipar otro episodio que él no va a narrar, pero nos hace saber que «más por entero se lee en el libro que cuenta de los hechos de don Renaldos de Montalván cuando fue por sus grandes cavallerías alçado por emperador de Trapesonda.» (Capítulo L)13 Solo una reflexión más acerca de la desaparición de Renaldos de la trama principal del Libro segundo de Espejo de cavallerías: la insistencia del autor en que este solo pretende narrar «el fin de los amores de don Roldán y los hechos maravillosos del infante Roserín»; es decir, los dos pilares sobre los que estamos sustentando nuestro trabajo en estas páginas: el fin del mundo caballeresco representado por Roldán y el inicio de la nueva caballería, al servicio del cristianismo, que representan Roserín, Visobel y Escardín. 13 En la fecha en que escribe López de Santa Catalina, se habían publicado ya los tres primeros libros del ciclo de Renaldos de Montalbán en castellano. Los dos primeros, titulados precisamente Renaldos de Montalbán, obra de Luis Domínguez, se publicaron en Valencia, en los talleres de Jordi Costilla, posiblemente antes de 1511; el tercer libro, La Trapesonda, se publicó en el mismo lugar en el año 1513, aunque no se conserva ningún ejemplar de ninguno de ellos (Lucía Megías 2004: 284-285). Tal vez es a estos libros a los que se refiere nuestro autor, que pudo leerlos en esas ediciones hoy perdidas, aunque no hemos de descartar que conociera los textos italianos que los inspiraron: «Este es el momento [finales del siglo XV y principios del XVI] en que nacen las obras que actuaron de fuentes del ciclo de Renaldos: el Innamoramento di Carlo Magno (1481-1491), la Trabisonda hystoriata (1483) de Francesco Tromba, y el Baldus (1517-1521) de Teófilo Folengo. Estos textos, años después, pasarán a España acomodándose al estilo de los libros de caballerías y dando lugar, respectivamente, a los libros primero y segundo del ciclo, a La Trapesonda y al Baldo, cuarto libro de la serie» (Garza Merino 2002: 8). No debemos olvidar que López de Santa Catalina era un gran conocedor del italiano, según demuestran, sin ir más lejos, las versiones de los poemas sobre Orlando que son las dos partes del Espejo de cavallerías. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) El último eslabón que une el universo de los Doce Pares de Francia con las aventuras de Roserín es, precisamente, Roldán, quien por otro lado (y como acabamos de repetir) es también uno de los objetivos que se plantea el autor al escribir su libro. Sin embargo este personaje está condenado a pasar a un segundo plano desde el título, donde leemos que en este libro segundo asistiremos al «fin que ovieron los amores del conde don Roldán con Angélica la Bella», por lo que el sustento sobre el que se habían edificado los anteriores textos italianos, desde el Orlando innamorato hasta el Orlando furioso, pasando por las continuaciones del primero, desaparece aquí, llevándose consigo parte de la importancia del personaje de Roldán/Orlando. Como venimos diciendo, López de Santa Catalina somete a un proceso de desaparición o apartamiento a todos los caballeros del viejo orden, para preparar el camino a la nueva generación: ya hemos visto cómo estos héroes pierden protagonismo antes del capítulo XXXIV (con la excepción de Renaldos, que se mantiene tres capítulos más entre los personajes del libro), justamente antes de la entrada en escena del infante Roserín, en el capítulo XXXV y de su posterior investidura caballeresca e inicio de sus hechos de armas. Roldán, por el contrario, va a recibir un tratamiento diferente al de sus compañeros, ya que su presencia va a ser constante (con el vaivén que produce el entrelazamiento) hasta el último capítulo de la novela; de todos los paladines de la antigua caballería mundana, Roldán será el único que vea de cerca la gloria del infante Roserín, aunque, eso sí, como un personaje secundario a su servicio. La trayectoria del conde don Roldán después de la gran guerra en París (capítulos XIV-XVIII) y de la destrucción de la ciudad de Biserta (capítulos XXII y XXIII), llevada a cabo para vengar la muerte de Rugiero, se ve condicionada por la necesidad narrativa de dejar paso al nuevo gran héroe que será Roserín. Podríamos establecer cuatro momentos esenciales que tendrán como finalidad la pérdida de protagonismo de Roldán en beneficio de su sucesor: el desenamoramiento de Angélica, sus acciones en el reino musulmán de Sericana, su derrota en combate singular ante el propio Roserín y su paso definitivo a un segundo plano. El desenamoramiento de Angélica tendrá lugar en el capítulo XXX, es decir, antes de la llegada de Roserín a París, y, curiosamente, después de que la bella dama que había causado tantos problemas a los paladines de Carlomagno hubiera muerto a manos de los servidores de Malgesí, en el capítulo XXI. Roldán, metido de lleno en las campañas bélicas que hemos citado arriba, no tiene conocimiento de esta muerte, y el deseo de volver a ver a su amada le hace ponerse en camino para buscarla. Malgesí, que ya lleva andada más de la mitad del camino que se había propuesto (lograr que Roldán y Renaldos se olvidasen de Angélica), solo tiene que ingeniárselas para que el enamorado conde beba el agua de la fuente desamorada que él mismo se había ocupado de recoger en una ampolla antes de destruir, con la ayuda del sabio Atalante, el encantamiento de las fuentes de Merlín y sus poderes sobre el amor y el desamor. Tras este episodio, Roldán reconocerá su error al haber estado tan ciego en sus amores con Angélica y, teóricamente, terminará el argumento primero de esta segunda parte del Espejo de cavallerías, que, como hemos señalado no hace mucho, no era otro que contar el «fin que ovieron los amores del conde don Roldán con Angélica la Bella». Liquidado pues lo que todavía restaba de los relatos orlandianos, López de Santa Catalina se prepara a jugar a su antojo con la figura de Roldán, para poner al paladín al servicio del nuevo orden y de su máximo representante, el infante Roserín. Pasamos así al segundo momento en el proceso de apartamiento de Roldán: sus aventuras en Sericana, donde tiene como misión principal secuestrar a la princesa Melisandra. No hemos de olvidar que, en el hipotexto que le sirve de base a López de Santa Catalina (la sexta parte del Innamorato, que escribió Pierfrancesco Conte), las acciones en © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) Sericana son llevadas a cabo por Rugino, el equivalente de Roserín en nuestro libro. Ya hemos comentado arriba cómo este cambio tiene la finalidad de poner a Roldán al servicio de Roserín, tal y como se desprende de los sucesos que conducen al conde a realizar su viaje a Sericana. El sabio Atalante, con sus artes, ha sabido que la Sala Encantada del palacio imperial de Constantinopla solo podrá ser desencantada (y descubiertos así sus misterios y tesoros), cuando estén juntos en la ciudad los dos más grandes caballeros y las tres doncellas más hermosas, a saber: Roserín y Roldán, Florimena, doña Alda y Melisandra. Para lograr reunir a todas estas gentes, Atalante conduce a doña Alda, mediante un encantamiento, a Constantinopla (donde ya reside la princesa Florimena), y envía a Roldán a Sericana para que se traiga de allí a Melisandra. Cuando estos dos estén en la corte griega, la aventura terminará llevando hasta allí al infante Roserín, a quien está reservada la ordalía de la Sala Encantada. No vamos a negar que los capítulos que narran los hechos de Roldán en Sericana están claramente protagonizados por él y se recrean en la grandeza de sus hechos de armas: no podía ser de otra manera, ya que Roldán sigue siendo uno de los más grandes caballeros del mundo. Sin embargo, ese protagonismo indiscutible tiene aquí una función vicaria, ya que todos los esfuerzos del héroe tienen como fin último que él mismo y la princesa musulmana Melisandra se encuentren en Constantinopla para facilitar la gran hazaña de Roserín. Esto es, Roldán llevará a cabo peligrosas aventuras para la mayor gloria del nuevo representante de la caballería cristiana. Las acciones de este oscurecerán las del conde, quien habrá trabajado a su servicio para quedar luego relegado a un segundo plano y convertirse en un mero espectador del ascenso del nuevo héroe. Pero para lograr este grado de apartamiento al que se ve sometido Roldán es necesario, también, que quede patente la superioridad de Roserín sobre él: no se trata tan solo de realizar hazañas superiores a las llevadas a cabo por su antecesor, sino de derrotar a este en un combate singular, demostrar que se es invencible aun enfrentándose a quien ostentaba entonces el honor de ser considerado el mejor caballero del mundo. Ya hemos comentado arriba la estirpe caballeresca de este motivo, desde la literatura artúrica hasta el Amadís, pero en el caso del Espejo, el autor va a dar otra vuelta de tuerca más, ya que Roserín vencerá a Roldán en dos ocasiones. La primera, parangonable a la derrota de Amadís por parte de su hijo Esplandián, tiene lugar en el capítulo LX, y en ella, el azar lleva a los dos caballeros a un enfrentamiento feroz, en el que ninguno de ellos sabe con quién está combatiendo: solo al final, cuando ambos están desmayados y sus escuderos les quitan el yelmo, se produce la anagnórisis. A pesar de lo reñido del combate, la superioridad de Roserín queda patente: la sucesión se ha consumado y el nuevo héroe se ha impuesto al antiguo, la nueva caballería ha superado a la vieja. Sin embargo, como hemos dicho, López de Santa Catalina enfrentará de nuevo a tío y sobrino, esta vez de manera deportiva, en un paso de armas que defendía Visobel de Orlán con el apoyo del conde don Roldán, cuando Roserín llegaba a Constantinopla (capítulo LXIII). Tras varias justas, el infante derriba del caballo al paladín de Carlomagno; el anonimato del vencedor hace que, esta vez, Roldán no sepa que ha sido derrotado por Roserín, pero el lector, cómplice del narrador, sí lo sabe, y este conocimiento le lleva a asumir definitivamente la superioridad de la nueva generación. Más adelante, cuando Roserín se considera digno de decir su nombre al emperador de Constantinopla, queda a todos patente quién fue el que derrotó a todos los caballeros del paso de armas, incluyendo a Roldán, con lo cual, la grandeza del caballero novel se hace visible a los ojos de todos: el triunfo de Roserín y de los valores que representa es ya indiscutible. Queda consolidado el nuevo orden. El último hito que el narrador nos muestra, en el camino de la desintegración de la caballería representada por los Doce Pares de Francia, consiste en la pérdida de © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) protagonismo de Roldán, tras los acontecimientos que hemos venido comentando. Participará activamente en la guerra contra las tropas del rey Leopardo, en Constantinopla, y, después, tras ser testigo del desencantamiento de la Sala Encantada por parte de Roserín, se retirará a Francia con doña Alda, en el último capítulo. Esta retirada coincide con el momento de mayor esplendor de la figura de Roserín y con el anuncio del nacimiento futuro del hijo de este y de Florimena, Roselao, cuyas hazañas se prometen para la tercera parte. La normalidad del relevo generacional se consolida con esta doble sucesión. 4.2. Segundo tiempo: la nueva caballería cristiana Nada más comenzar el capítulo I de este Libro segundo de Espejo de cavallerías, en su primera página, encontramos ya la primera referencia a la grandeza futura de un héroe que aún no ha nacido, el infante Roserín: ...en este tiempo empeçaron a caminar por aquel ancho desierto los dos estremados en armas y señalados enamorados: el fuerte Rugiero y su esposa, la linda Brandamonte, apartándose de aquella fresca ribera del río en la cual, en la primera parte d’esta historia, los dexamos, adonde cada uno d’ellos cogió del otro el enamorado fruto de su deseo. Y como el perfeto amor jamás, aunque alcance lo que desea, no se resfría, ante, vivificando las llamas de su encendido querer más y más crece y en estremo grado se augmenta, ansí, entre estas tan estremadas personas creció cada día más, cuanto más el uno al otro se comunicavan. De la cual comunicación y estremado querer fue produzido un fruto tal, que bien dio en sus obras a conocer la alta sangre donde decendía. (Capítulo I) Ese «fruto» producido por la relación de tan grandes y nobles personas está llamado a ser el representante principal de un nuevo orden caballeresco, tal y como venimos diciendo, y, al igual que su modelo, Esplandián, fue engendrado en el sosiego y la paz de un agradable locus amoenus propicio para el amor, tal y como se lee en la cita anterior: «apartándose de aquella fresca ribera del río», es decir, en un paraje oculto de las miradas, pero deleitoso por estar en plena naturaleza. El embarazo de Brandamonte es, pues, un motivo principal desde el comienzo de la novela, y preludia, en las distintas ocasiones en que se hace referencia a él, la llegada de ese caballero grandioso. Un ejemplo de esto lo tenemos en el capítulo III, donde Malgesí cuenta a Aquilante y Grifón algunos de los acontecimientos futuros que le anticipó el sabio Atalante, quien, como veremos luego, tiene también un papel fundamental en el tránsito de la caballería antigua a la moderna. De este modo se expresa Malgesí: E me dixo cómo madama Brandamonte estava preñada del fuerte Rugiero, e cómo don Rugiero avía de morir cristiano y en muy breve tiempo, e cómo el hijo que la linda Brandamonte pariera sería el más señalado cavallero del mundo, tanto que no se hablaría de otro cavallero sino d’él, donde se olvidaríen los famosos fechos de don Roldán e de don Renaldos e de todos los Doze Pares de Francia. (Capítulo III) Por primera vez (y no olvidemos que estamos en los primeros compases del libro) se hace alusión al olvido en que caerán las hazañas de los más grandes paladines carolingios cuando venga al mundo el hijo de Brandamonte y Rugiero, y se nos dice que ese niño será «el más señalado cavallero del mundo». Cuando ya casi va a nacer Roserín (tras la muerte de su padre y la marcha de su madre a Sicilia), será el propio sabio Atalante quien se presente en la corte de Carlomagno con una demanda: «E porque cumple que yo vaya a cierto negocio, solamente pídoos me © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) deis esta espada de mi hijo don Rugiero, la cual será tan bien empleada en breve tiempo como nunca fue espada en el mundo» (Capítulo XVIII). Están cerca ya los tiempos en que ha de llegar el nuevo caballero; así lo confirma Atalante, haciendo uso de su sabiduría y de sus dotes adivinatorias. La referencia a Roserín, aunque anónima, como todas las anteriores, nos habla de un guerrero invencible y grandioso, insuperable en todo el mundo. Con todas estas alusiones, el lector está preparado para la llegada de tan ínclito caballero e impaciente ante la perspectiva de sus grandiosos hechos, que se prometen como algo nunca visto. Es el momento de hacer entrar en escena al personaje, aunque por ahora solo se nos informará de su nacimiento. La primera vez que se habla de él es por boca de un mensajero de Brandamonte, que llega a París con la buena nueva de que esta ha dado a luz a un niño, «al cual hizo en su baptismo llamar don Rugerín, esto por memoria del desdichado de su padre, que se llamava don Rugiero». (Capítulo XIX). Lo primero que nos llama la atención es el nombre del neonato, distinto al que será usado por él durante sus aventuras y con el que alcanzará gran fama. Sin embargo, ya sabemos que es normal en los caballeros cambiar de nombre a menudo, por motivos diversos; enseguida conoceremos el porqué de la mudanza de Rugerín en Roserín. Aún queda mucho para que el infante Roserín entre realmente en escena, pues no será hasta el capítulo XXXV cuando, en compañía de su madre, llegue ante Carlomagno. La entrada en el mundo de la gran corte parisina y en el entorno del ejercicio de las armas serán motivos suficientes para que el niño, ya adolescente, adquiera un nuevo nombre, ya que dejará la vida regalada al lado de su madre, para vivir en la corte, al servicio del Emperador, formándose como caballero de la mano de Espinel de Ungría, el preceptor que le asigna Carlomagno. El Emperador será quien cambie el nombre al protagonista: Por cierto –dixo el Emperador–, si por memoria de vuestro padre don Rugiero os cupo el nonbre de Rugerín, por la vuestra sobrada hermosura mejor os cuadra nombre de Roserín, que assí como la rosa entre todas las flores sobrepuja su hermosura, assí entre todos los donzeles de vuestro tiempo sobrepuja vuestra gran beldad y dispussición; y si plazer me queréis hazer, vuestro nombre no sea otro sino el infante Roserín. (Capítulo XXXV) Desde este capítulo, Roserín se convierte en una referencia constante, si bien se le trata solo como a un doncel, dotado de una gran hermosura, pero inexperto con las armas. Su rápido enamoramiento de la princesa griega Florimena (a través del retrato que de ella llevan a París unos embajadores de Constantinopla) contribuye a reforzar su imagen de mancebo que todavía debe madurar y nos lo muestra siempre entre lamentos y quejas de ausencia. Un doncel en vías de educación. Sin embargo, las advertencias que se nos han ido haciendo a lo largo de los capítulos anteriores mantienen intactas las expectativas acerca de la grandeza inminente del nuevo héroe. Y esta no se hará mucho de rogar, pues en el capítulo XLII, el propio Roserín intuye la necesidad de ejercitar las armas para poder ganar gloria y fama, y hacerse así merecedor del amor de Florimena. Contemplando extasiado la belleza de esta en su retrato, el infante, deseoso de poder considerarla suya, habla consigo mismo en los siguientes términos: Mas, ¿cómo espero yo alcançar tanto bien como desseo estando como estoy, hecho delicado donzel de palacio? Imposible es que yo, holgando en delicada vida, alcance lo que los cavalleros con estremos trabajos alcançar no pueden. Pues cumple, si quiero hallar esta tan gloriosa folgança, que trabaje como cavallero en buscalla y no como tierno donzel en solo contemplalla. (Capítulo XLII) © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) Se plantea aquí uno de los más reiterados móviles de la aventura en los libros de caballerías: alcanzar el amor de una doncella. Así fue en el Amadís y así fue en las Sergas, en contra de lo que había sucedido con los antecesores de Roserín, ya que, si bien Roldán y Renaldos luchan por una dama, no realizan sus hazañas para ganar nombre, sino que, poseedores ya de la fama, se enfrentan el uno al otro por el amor de Angélica. La nueva caballería (que se insertaría en el primer paradigma de los libros de caballerías, como ya comentamos arriba) está al servicio del amor, de la fidelidad amorosa y de la superación personal del héroe, quien, con sus hechos de armas, va consolidando su identidad caballeresca. Roserín será armado caballero por Carlomagno en el capítulo XLII y luego será el vencedor absoluto en las justas que, con motivo de su investidura, se celebrarán en París. Es el comienzo de su superioridad sobre los representantes del viejo orden. Después, las aventuras de Roserín irán creciendo hasta el momento final, con la culminación de su grandeza y la consecución de su principal objetivo: el matrimonio con la princesa Florimena. Así, se enfrentará con el gigante Belorofonte el Cruel y lo derrotará, después de que este derrote y haga prisioneros a los principales caballeros de la corte de Carlomagno, incluida la madre de Roserín, Brandamonte (capítulo XLVI); desencantará la isla de Salamina, destruyendo el poder de la maga que daba nombre al lugar y que, con sus encantamientos, era una nueva Circe (capítulos LVII y LVIII); liberará la fortaleza de Bella Estança, que había caído en poder de los sicarios de Leopardo de Sericana, los gigantes Murdán y Mafelón (capítulo LIX); vencerá a Roldán (capítulo LX); se hará con el cetro de leal amador en defensa de la belleza superior de Florimena en la aventura de la Demanda de las Cadenas (capítulo LXIV); participará activamente en la guerra contra Leopardo, una cruzada contra el infiel, en la línea de la caballería cristiana que venimos comentando: no hemos de perder de vista que todos los rivales con los que se enfrenta en serio Roserín (aparte de las justas, torneos y pasos de armas, y del necesario combate contra Roldán) pertenecen al bando infiel de los no cristianos (capítulos LXVI-LXVIII); desencantará, por último, la Sala Encantada de Constantinopla (capítulos LXIX y LXX). Todo ello, como vimos en el epígrafe anterior, a mayor gloria suya y de su generación, y en detrimento de Roldán y de sus coetáneos, que quedan desbancados y ceden paso a los nuevos héroes, fieles amadores, conscientes de la importancia de su engrandecimiento y defensores de la fe cristiana; representantes, en fin, de una caballería «útil» que los encumbra como individuos y como cristianos intachables. 4.3. Otros personajes que dan cohesión a la trama Un elemento estructural de primer orden en el trazado del argumento es el sabio Atalante, cuyas intervenciones proféticas, unidas al poder de su magia, marcarán el devenir de los acontecimientos en más de una ocasión. En Atalante se recrea la figura del mago protector que vela por el caballero, a la manera del Merlín de la materia de Bretaña o de la propia Urganda la Desconocida del Amadís. Su papel, por lo tanto, es el mismo que el que desempeñan estos y otros magos presentes por doquier en los libros de caballerías. Se refuerza así la idea de que López de Santa Catalina pretende insertar su libro en la tradición que se había inaugurado con el Amadís de Montalvo. Atalante contribuirá a la grandeza de Roserín con palabras y con hechos. Con palabras, a través de sus profecías, crípticas algunas (como es normal en este género) y más evidentes otras. De profecías crípticas tenemos un ejemplo en la carta que el sabio envía a Carlomagno, al principio del relato (capítulo XIII), en la que vaticina lo que será el futuro © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) de las tropas cristianas y las traiciones de Galalón, aspectos ambos relacionados con el tiempo vigente entonces de la vieja caballería carolingia. Mucho más claro será el mensaje que ofrezca en el capítulo XVIII (ya comentado arriba), donde profetiza los grandes hechos de Roserín, sin decir su nombre, al llevarse la espada de Rugiero a la muerte de este. No vamos a extendernos aquí glosando las acciones del sabio Atalante, pero sí es preciso dejar constancia del carácter relevante de este personaje, que, al igual que Urganda, sobrevuela las acciones de los principales héroes, aunque no está presente de manera continua en la mayor parte de los episodios. Atalante es una necesidad estructural y narrativa, dada la importancia que los magos tienen en los libros de caballerías y su papel de coadyuvantes con respecto al héroe principal. Aquí, sin ir más lejos, el sabio entrega a Roserín las armas cuando es investido caballero, o, más adelante, le obsequia con otras armas encantadas con las que nadie podrá sacarle sangre. Sin el mago protector, el caballero estaría un poco desvalido, ya que de su magia y de sus poderes emana una parte principal de la grandeza del héroe. Muy importantes también en el encumbramiento de Roserín y de la nueva caballería serán los otros caballeros noveles amigos suyos: Visobel de Orlán y Escardín de Risa, y, junto a ellos, la princesa Florimena. Esta última representa la razón de ser del caballero, pues, como dijimos arriba, Roserín se mueve por el deseo de hacerse merecedor de sus amores. Aunque en apariencia pasiva (como otras muchas doncellas de la tradición caballeresca), Florimena es el resorte básico de la acción; ya lo dirá unas décadas después don Quijote cuando piense que «el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma» (Quijote, I, 1). Los compañeros de Roserín conforman, con él, ese nuevo universo caballeresco del que tanto venimos hablando, sirven para ir formando un nuevo núcleo, a la manera del que formaban Roldán, Renaldos y el resto de los paladines de Carlomagno. Sin embargo, solo conocemos una parte mínima de sus hechos de armas, pues la novela termina cuando ellos están comenzando sus aventuras, en plena juventud. Asistimos a los grandes triunfos de Roserín, apoyado en más de una ocasión (aunque en un segundo plano) por Visobel de Orlán, que estará presente de manera activa en la recuperación de la fortaleza de Bella Estança y en una parte de la aventura de la isla de Salamina, pero luego solo conocemos el valor de su brazo por su actuación en las justas de la Demanda de las Cadenas, donde destaca también el otro caballero novel, Escardín de Risa, promotor de la demanda, cuyas aventuras se limitan a este juego caballeresco. Hemos de suponer que en la continuación que proyectaba López de Santa Catalina (y que, a todas luces, no escribió; la tercera parte, como es sabido, se debe a la pluma de Pedro de Reinosa), los nuevos guerreros ejercerían las armas con valor hasta dar paso a la nueva generación, representada por Roselao14. Hay en el grupo formado por Roserín, Visobel y Escardín un recuerdo evidente del que forman en las Sergas el propio Esplandián, Maneli el Mesurado y Talanque, junto a otros nuevos caballeros que sucederán en las armas a Amadís y a sus coetáneos. Una vez más vemos cómo el esquema estructural del Libro segundo de Espejo de cavallerías debe parte de su construcción a las novelas de Garci Rodríguez de Montalvo. 5. El Libro segundo de Espejo de cavallerías en la tradición de los libros de caballerías. El ciclo carolingio 14 Así sucede, no obstante, en la tercera parte escrita por Pedro de Reinosa, donde este núcleo formado por Roserín, Visobel y Escardín desempeña un papel relevante. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) De todo lo que antecede, podemos inferir que la obra de Pedro López de Santa Catalina nace con la vocación de imitar, sobre todo, a los libros de caballerías que le son contemporáneos y en cuya tradición se inserta por méritos propios: ya hemos analizado los rasgos de hermandad que existen entre el Espejo y los cinco primero libros del Amadís de Gaula. En este orden de cosas, nuestro libro, con su innegable base en los poemas italianos, se configura como integrante de un género prolífico y diverso en el que confluyen elementos procedentes de diversos filones literarios de la Antigüedad y de la Edad Media. De sobra es sabido que entre los libros de caballerías los hay con una base en los textos homéricos (algunos héroes del Espejo de príncipes y cavalleros, de Ortúñez de Calahorra, son descendientes por línea recta de Aquiles); los hay que proceden de la materia de Bretaña, en cuyas fuentes beben (el Amadís es un caso) y también los hay que dependen de la materia carolingia, cuyas raíces, como nadie ignora, se encuentran en la épica medieval francesa. Sin ánimo de establecer ningún tipo de clasificación de los libros de caballerías, sí cabría decir que el Espejo quedaría incluido en este último grupo que hemos citado, como parece indudable. Sin embargo, no podemos hablar de un solo grupo que incluya todos los textos del llamado ciclo carolingio, ya que entre ellos existen diferencias que se basan en la presencia de protagonistas distintos o en la mayor o menor dependencia con respecto a sus fuentes. José Manuel Lucía establece una clasificación de todos los libros de caballerías, en función de su pertenencia a los distintos ciclos, que me parece especialmente clarificadora, ya que deja ordenados los textos conforme a sus afinidades y al innegable carácter cíclico de muchos de ellos. En dicha clasificación, los textos dependientes de la materia carolingia aparecen distribuidos en tres grupos: el ciclo de Espejo de cavallerías, que incluiría las dos novelas de López de Santa Catalina y la tercera parte, el Roselao de Pedro de Reinosa; el ciclo del Morgante, con las dos obras de Jerónimo Aunés, publicadas respectivamente en 1533 y 1535, y el ciclo de Renaldos de Montalbán, que recoge las dos primeras partes, del mismo nombre, y los libros tercero y cuarto, La Trapesonda y el Baldo (Lucía Megías 2004: 35-36)15. El protagonismo de distintos caballeros en cada uno de los tres grupos, y, sobre todo, la no dependencia argumental y narrativa de unos con respecto a otros, aconseja esta distribución. En los ciclos literarios es imprescindible que un libro continúe la acción interrumpida en el anterior, ya que ese principio da coherencia a la saga y resulta atractivo para el lector, que ve como algo agradable el reencuentro con personajes ya conocidos y disfruta con las aventuras de sus descendientes. De este modo, el Libro segundo de Espejo de cavallerías es una continuación del primero, tal y como indica el numeral que precede al título, y como manifiesta el propio autor, que, en el primer capítulo, alude ya a esa dependencia: «apartándose [Rugiero y Brandamonte] de aquella fresca ribera del río en la cual, en la primera parte d’esta historia, los dexamos...». Además, el desarrollo posterior de la trama novelesca se centra en la continuación de acciones pendientes; existe un sistema de referencias continuas a episodios, aventuras y 15 Otras clasificaciones anteriores (como la de Pascual Gayangos) ofrecen una distribución parecida, pero muy caótica e imprecisa, fruto tal vez del momento en el que se llevan a cabo, ya que en los últimos años el avance en las investigaciones sobre los libros de caballerías ha sacado a la luz ediciones perdidas, manuscritos y referencias muy valiosas para el establecimiento de un corpus fiable, aunque no definitivo. Por eso, la clasificación tradicional de Gayangos se nos antoja poco clarificadora y menos rigurosa que la de José Manuel Lucía. Gayangos mete en el mismo grupo todos los textos que acabamos de citar, bajo el epígrafe de «Libros de caballerías del ciclo carlovingio», sin hacer distinciones. Sin embargo, no debemos despreciar el hecho de que para él, estos son tan libros de caballerías como los demás, independientemente de que sean traducciones o versiones de obras pertenecientes a otras literaturas. En esa línea nos movemos también nosotros. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) personajes de la primera parte, y, por último, el devenir de los acontecimientos produce la sustitución natural de unos personajes por otros nuevos, en una simulación perfecta del paso del tiempo. Del mismo modo, en el Roselao se continúan con la misma naturalidad los hechos que habían quedado inconclusos en nuestro libro, se retoman los personajes que protagonizaban la trama y se les hace crecer con nuevas aventuras. Sin embargo, en lo tocante a los otros libros que manejan la materia carolingia, el propio López de Santa Catalina parece ser consciente de que son otra historia distinta; paralela, sin duda, pero no la misma. Así lo demuestra la alusión a las aventuras individuales de Renaldos de Montalbán tras su enfrentamiento con Carlomagno a causa de las insidias de Galalón, de la que ya hemos hablado anteriormente. No vendrá mal traer de nuevo aquí la cita. Al referirse al futuro de Renaldos, el narrador dice que «más por entero se lee en el libro que cuenta de los hechos de don Renaldos de Montalván cuando fue por sus grandes cavallerías alçado por emperador de Trapesonda.» (Capítulo L). La intención de diferenciar ese ciclo narrativo del que él está elaborando parece patente, pues, como ya dijimos, alude de manera implícita al libro tercero de la saga de Renaldos de Montalbán, titulado, como es sabido, La Trapesonda. En definitiva, nos encontramos ante un libro que se inserta en un ciclo narrativo concreto y que, a su vez, se asocia con otros ciclos independientes gracias a la presencia en todos ellos de una serie de personajes y episodios procedentes de una misma tradición, a la que conocemos como materia carolingia y que, además de su procedencia inmediata de los poemas caballerescos italianos de Boiardo y sus continuadores, tiene una larga vida previa que parte de la Chanson de Roland de la épica medieval francesa y se expande por el occidente europeo. No hace falta que nos detengamos aquí a comentar la presencia ingente de esta materia de Francia en el romancero medieval castellano, de sobra conocida por todos. Nuestra novela alimenta así un material narrativo de indiscutible estirpe caballeresca, que la instala, sin fisuras, en el género que conocemos como libros de caballerías: las influencias y las fuentes que le sirven de base no solo no son un obstáculo para su inclusión en este grupo de obras, sino que, por el contrario, refuerzan su adscripción al conectar con todos esos materiales novelescos que han ido conformando toda la literatura caballeresca, se escriba esta en España, en Francia o en Italia. Nos hallamos ante un género eminentemente europeo que propicia los intercambios y la fusión de elementos entre unas y otras literaturas: rara vez nos enfrentamos a traducciones literales de textos escritos en otras lenguas; por lo general, estamos siempre ante revisiones, versiones o continuaciones16, lo cual contribuye a la creación de una literatura propia, con claros antecedentes en otras literaturas vecinas, pero asimilada sin duda al género caballeresco y a la historia literaria española. 6. Cuestiones textuales: la transmisión del Espejo de cavallerías La historia textual de las dos primeras partes del Espejo de cavallerías no está exenta de complicaciones, ya que, hasta fecha reciente, los bibliógrafos que han citado los dos libros desconocían la existencia de ejemplares de las primeras ediciones de ambos, hoy localizadas y documentadas en 1525 y 1527 respectivamente, y publicadas en Toledo. El propio Pérez Pastor no tiene nada claro cuáles son las fechas de impresión de nuestro Libro 16 Ejemplos claros de esta afirmación los tenemos desde los orígenes de la literatura caballeresca en la Edad Media: Perlesvaus o el alto libro del Graal y el Parzival de Wolfram von Eschenbach son variantes del Cuento del Grial de Chrétien y de las continuaciones de este, del mismo modo que el Tristán e Isolda alemán de Gotfried von Strassburg o el Tristán de Leonís castellano rehacen a su manera la dispersa leyenda de Tristán e Iseo. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) segundo, ya que lo cita como editado en 1526 y conjetura que esta podría ser la primera edición: Es muy probable que esta sea la primera edición de la 2.ª Parte del Espejo de Caballerías, y que el impresor sea el Cristoval francés que en compañía de Francisco de Alfaro imprimió en Toledo, año de 1528, el segundo libro de Palmerín17. Salvá y Gayangos recogen previamente las mismas referencias que manejará después Pérez Pastor, y tan solo el primero de ellos hace alusión al ejemplar de la Biblioteca Municipal de Rouen (único conservado de la primera edición), aunque con ciertas reticencias: En el Catálogo de la Biblioteca pública de Rouen se anuncia una edición de la Parte Segunda de Toledo, Christoval, 1526 (...). Pongo mui en duda la exactitud de la fecha; pero caso de ser cierta debemos suponer que existe alguna impresión de la parte primera anterior a la de 153318. Como vemos, la fecha confusa de Pérez Pastor estaba ya en Salvá, quien, por otro lado, conjetura sabiamente la existencia lógica de una edición de la primera parte anterior a la impresa en Sevilla en 1533, que contenía las dos primeras partes y que era considerada en su tiempo como la más antigua. Nada dice, por cierto, Pérez Pastor de la edición toledana del Libro primero (1525), que sería curiosamente la que se plantea con dudas Salvá. La ignorancia acerca de las ediciones de 1525 y 1527 de los libros primero y segundo de Espejo de cavallerías se mantiene a mitad del siglo XX, cuando Henry Thomas escribe: «Así, veinticinco años después de la publicación de Amadís de Gaula aparecieron en España las siguientes novelas (...) del ciclo de Carlomagno (...): Espejo de Caballerías y Morgante y Roldán, 1533...» (Thomas 1952: 114). Daniel Eisenberg, por su lado, incluirá ya en su bibliografía las citadas ediciones toledanas y rectificará la fecha equivocada de 1526 que para nuestra novela habían manejado otros bibliógrafos y que él mismo había dado por válida con anterioridad: «In my article in RLit19 the date of this edition [la de Toledo, 1527] was erroneously given as 1526, as is also found in Brunet, II, col. 1060, Salvá, II, 57, and Palau, V, p. 131» (Eisenberg 1979: 61). Así pues, hasta el último tercio del siglo XX no se reconstruye la historia textual de las dos primeras partes del Espejo de cavallerías, permitiéndonos situar sus primeras ediciones en el primer cuarto del XVI, en plena efervescencia del género caballeresco y lejos de las conjeturas que los bibliógrafos del XIX hicieron acerca de las dos obras de López de Santa Catalina. Precisamente el nombre del autor ha sido también objeto de dudas y de incertidumbres hasta el hallazgo, en 1974, del único ejemplar conservado de la editio princeps 17 Cristóbal Pérez Pastor, La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días, Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1887, p. 57. No se equivoca Pérez Pastor al aventurar el nombre del editor ni el de su compañero, quienes, en efecto, imprimieron como es sabido el Libro segundo, sin embargo, se equivoca abiertamente en la fecha, ya que este vio la luz en 1527, tal y como se lee en el colofón del ejemplar conservado en la biblioteca de Rouen que nos sirve de base para este trabajo y que el propio bibliógrafo cita, probablemente sin haberlo visto. 18 Pedro Salvá y Mallén, Colección de libros de caballerías de la Biblioteca de Salvá, Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, edición facsímil en Valencia, Librerías París-Valencia, 1993, p. 57. 19 Daniel Eisenberg, «Más datos bibliográficos sobre libros de caballerías españoles», Revista de Literatura, XXXIV (1968, publicado en 1970), pp. 5-14. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) del Libro primero20, en cuyo colofón se revela la identidad del «traductor»: «Aquí fenece la primera parte desta historia lamada Espejo de cavallerías, traduzida de lengua toscana en nuestro vulgar castellano por Pero López de Santa Catalina, vezino desta muy noble ciudad de Toledo». Hasta este momento, y a la luz de las ediciones conservadas (fundamentalmente la de Sevilla de 1533, que recoge, como venimos señalando, las dos partes), se ignoraba la identidad del autor-traductor de la primera parte, ya que esta no indica ningún nombre en su portada ni en su colofón, aunque sí nos informa de quién es el autor-traductor de la segunda parte en el colofón con el que se remata esta: «Aquí se acaba el segundo libro de Espejo de cavallería (sic), traducido y compuesto por Perolopez de Santa Catalina». La portada de la edición conjunta de las tres partes (Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586) recoge la siguiente información: «Primera, segunda y tercera parte de Orlando enamorado. Espejo de cavallerías, en el qual se tratan los hechos del Conde don Roldán: y del muy esforçado Cavallero don Reynaldos de Montalván, y de otros muchos preciados Cavalleros. Por Pedro de Reynosa, vezino de la muy noble Ciudad de Toledo». El desconocimiento de la edición de 1525 de la primera parte, unido a esta afirmación tan contundente, llevó a la crítica a considerar que Reinosa era el autor de los tres libros, todo ello a pesar de que en esta misma impresión medinense el Libro segundo incluye un colofón en el que vuelve a figurar como traductor y compositor Pedro López de Santa Catalina. Concluyendo, hoy es evidente que las primeras ediciones de las partes primera y segunda se publicaron en Toledo en 1525 y 1527 respectivamente, y que ambas son obra de Pedro López de Santa Catalina, mientras que Pedro de Reinosa es el autor de la tercera parte, también publicada en Toledo, en 1547. 7. Criterios de edición Para la presente edición se ha transcrito el texto de la primera, que salió de las prensas toledanas de Cristóbal Francés y Francisco de Alfaro en 1527, de la que se conserva un único ejemplar, en la Biblioteca Municipal de Rouen, con la signatura O 168. En la transcripción he preferido ser conservador, para ofrecer el texto de la manera más cercana a como fue impreso. Los criterios manejados se ajustan a los que se emplean habitualmente en los libros de la colección: 1. La puntuación y la acentuación se ajustan a criterios actuales, así como el uso de signos de interrogación y de exclamación, muchas veces ausentes en el texto, aunque necesarios. En el caso de la acentuación se tendrá también presente el valor diacrítico de esta en los siguientes casos: -á (verbo) / a (preposición) -ý (adverbio) / y (conjunción) -só (verbo) / so (preposición) -ál (indefinido, con valor de ‘otro’) / al (contracción) 2. Se desarrollan las abreviaturas sin previo aviso. 3. La s alta se transcribe como s normal. 4. Se mantienen las vacilaciones vocálicas. 20 Vid. Anna Maria Pacci, «Un’edizione sconosciuta della prima parte dell’Espejo de caballerías: Toledo, Gaspar de Ávila, 1525», in Miscellanea di Studi Ispanici, I. Letteratura classica, Pubblicazioni dell’Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-americana dell’Università di Pisa, XXVIII (Pisa, 1974), pp. 89-95. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) 5. La i con valor consonántico se transcribe como una j. Así, iuvenil se transcribe juvenil. 6. La u con valor consonántico se transcribe v y, a la inversa, la v con valor vocálico se transcribe u. De este modo, auentura aparece transcrito como aventura, y vsando como usando. 7. En general se respeta el consonantismo del texto base, incluso en sus alternancias (m o n ante bilabial, siempre que vayan juntas en una misma palabra. Así, se restaura la separación de palabras en casos como tambien con el valor de tan bien y se transcribe de esta última forma, con n. Cuando la nasal aparece abreviada ante bilabial, resuelvo la abreviatura transcribiendo siempre m). Se mantiene, igualmente, la ausencia o presencia de h muda y su alternancia (á dotado, ha hecho). No obstante se llevan a cabo las siguientes intervenciones en lo referente a las consonantes: 7.1. Mantengo la qu- ante e, i, pero la transcribo como c (k) cuando va seguida de a, o, u. Así, qualquiera se transcribirá cualquiera. 7.2. Se eliminan los grupos consonánticos cultos con un valor meramente gráfico (th, ch, ph) y se mantienen, en cambio, los que tienen valor fonético, como gn, bd, pt, ct, o bs, además de las geminaciones. De este modo, christianos aparecerá como cristianos. 7.3. La y solo se emplea con valor consonántico (así, traydora se transcribe traidora), aunque se reserva su uso para final de palabra, como en la actualidad (rey, muy), aun en los casos en que figure en el texto como i. En los nombres propios de personajes de la ficción de la novela se mantiene la y con valor vocálico, como en Yroldo o Naymo. 7.4. La alternancia g/j se mantiene en casos como coger y cojer. 7.5. La alternancia c/ç se resuelve transcribiendo c ante e, i y ç ante a, o, u. En ambos casos se restaurará cuando sea pertinente según este criterio. La alternancia c/z se mantiene (decís/dezís). 7.6. Se mantiene la –ss– intervocálica, así como su alternancia con –s–, en casos como pesa y pessa o pudiese y pudiesse. 7.7. El uso de r/rr se adapta siempre a las normas actuales. Así, aredró se transcribirá arredró, y honrra, honra. 7.8. Se mantiene la alternancia entre b/v, en casos como nube y nuve. 7.9. Se restituye la ñ cuando en su lugar aparece n. Por el contrario, se conserva la ñ en casos como ñublado. 7.10. Se mantiene la alternancia entre f y h a principio de palabra, en casos como fijo e hijo o fazía y hazía. 8. En el caso de la unión o separación de palabras se seguirá siempre el criterio actual, con la excepción de algunos casos de fusión por fonética sintáctica, en los que se discriminarán las secuencias confluyentes. Así, dello se transcribirá como d’ello. La colocación de los apóstrofos se ajustará a la facilidad de la lectura; así, transcribimos sobr’ello o yo’s (yo os) Por otro lado, los adverbios en -mente se escribirán en una sola palabra. 9. Se transcriben con minúscula inicial los nombres del tipo: rey, príncipe, corte, etc., aunque en el texto figuren a veces con mayúscula. Sin embargo se emplea la mayúscula cuando dicho nombre (en los casos en que se refiere a poder público, dignidad o cargo relevante) se convierte en el sobrenombre de algún personaje (Cavallero del Campo) o sustituye al nombre propio (Rey de Libicana, Emperador de Constantinopla) El nombre Emperador se transcribe con mayúscula inicial © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) cuando no va acompañado del nombre propio del personaje. Los nombres abstractos asociados a alguna divinidad (amor, fortuna...) se transcriben con mayúscula inicial cuando suponen una clara y activa intervención de esa potencia en el desarrollo de la frase. 10. Se respeta la alternancia de formas analíticas y sintéticas en casos como do y donde. 11. Corrijo entre corchetes [ ] las elisiones evidentes, así como las lecturas dudosas, para facilitar la labor del lector. 12. Corrijo sin avisarlo las erratas suficientemente obvias. 13. Los errores evidentes en los nombres propios se rectifican sin anotarlo, pero se mantienen algunas alternancias, como Escardaso/Escardasso. 15. Se mantiene la alternancia y/e para la conjunción copulativa. 16. Se mantienen las peculiaridades lingüísticas del texto, en cuanto al léxico y las formas lexicalizadas. 17. El signo tironiano se transcribe siempre como e. BIBLIOGRAFÍA Ediciones antiguas [1] Toledo, Cristóbal Francés y Francisco Alfaro, 1527. Ejemplar: Rouen, Municipale, O 168. [2] Sevilla, Juan Cromberger, 1533. Ejemplares: Biblioteca Nacional de España, R-2533; British Library, C.38.h.18. (El ejemplar de la BNE contiene también la primera parte. No hemos podido ver el ejemplar de la British Library). [3] Sevilla, 1536, citada por Gayangos, que, a su vez, cita a Brunet. Perdida. [4] Sevilla, Jacome Cromberger, 1549. Ejemplares: Bibliothèque Nationale de France, Rés. Y2 216; BSM, 2º P.o.hisp.19; Nápoles, Nazionale, S.Q.XXXI.C.47 [2]. [5] Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586, junto a los libros I y III. Ejemplares: Bibioteca Nacional de España, R-11344, R-2490321; Salamanca, biblioteca particular de José Antonio Pascual; Viena, Nationalbibliothek, 40.R.29 (libros II y III); Bibliothèque Nationale de Francia, Rés. Y2 219-220, Rés. Y2 222-223; Mazarine, 307A; British Library, G. 10240; Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 526 F. D. Ris. 38-39; Alcalá de Henares, Ramírez, 1577; Vaticano, Rossiana 4466. Estudios CHEVALIER, Maxime (1966), L’Arioste en Espagne (1530-1650). Recherches sur l’influence du ‘Roland furieux’, Bordeaux, Institut d’études ibériques et ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux. DUCE GARCÍA, Jesús (2008), Guía de lectura de ‘Roselao de Grecia’ (tercera parte de ‘Espejo de caballerías’), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. EISENBERG, Daniel (1979), Castilian romances of chivalry in the sixteenth century. A bibliography, London, Grant & Cutler Ltd. 21 Este es un ejemplar raro que recoge solo los libros primero y segundo, precedidos de un fragmento muy incompleto del libro tercero. © Centro de Estudios Cervantinos Juan Carlos Pantoja Rivero (ed.), Libro segundo de Espejo de caballerías (2009) GARZA MERINO, Sonia (2002), Guía de lectura de ‘La Trapesonda’, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. GÓMEZ MENOR, José (1971), Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, Toledo, Editorial Zocodover. GÓMEZ MONTERO, Javier (1992), Literatura caballeresca en España e Italia (1483-1542). El Espejo de cavallerías (Deconstrucción textual y creación literaria), Tübingen, Max Niemeyer Verlag. LIDA DE MALKIEL, María Rosa (1969), «El desenlace del Amadís primitivo», en Estudios de literatura española y comparada, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires. LUCÍA MEGÍAS, José Manuel (2000), Imprenta y libros de caballerías, Madrid, Ollero & Ramos. –– (2001), Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. –– (2004), De los libros de caballerías manuscritos al Quijote, Madrid, Sial Ediciones. MARÍN PINA, M.ª Carmen (1989), «Aproximación al tema de la virgo bellatrix en los libros de caballerías españoles», en Criticón, 45 (1989), pp. 81-94. PACCI, Anna Maria (1974), «Un’edizione sconosciuta della prima parte dell’Espejo de caballerías: Toledo, Gaspar de Ávila, 1525», in Miscellanea di Studi Ispanici, I. Letteratura classica, Pubblicazioni dell’Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-americana dell’Università di Pisa, XXVIII (Pisa, 1974), pp. 89-95. PANTOJA RIVERO, Juan Carlos (2007), Guía de lectura de «Espejo de caballerías» (segunda parte), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús (1991), «‘Yo soy de la Gran Bretaña, no sé si la oistes acá decir’ (la tradición de Esplandián)», en Revista de Literatura, tomo LIII, número 105. pp. 49-61. SALES DASÍ, Emilio José (2004), La aventura caballeresca: epopeya y maravillas, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. THOMAS, Henry (1952), Las novelas de caballerías españolas y portuguesas. Despertar de la novela caballeresca en la Península Ibérica y expansión e influencia en el extranjero, trad. española de Esteban Pujals, Madrid, CSIC. VAQUERO SERRANO, María del Carmen (2006), El libro de los maestrescuelas. Cancelarios y patronos de la Universidad de Toledo en el siglo XVI, Toledo. VILLORESI, Marco (2002), La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all’Ariosto, Roma, Carocci editore. © Centro de Estudios Cervantinos