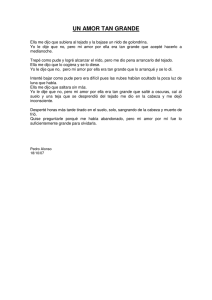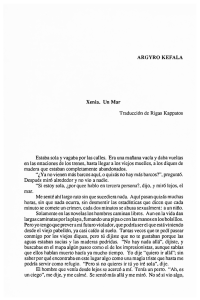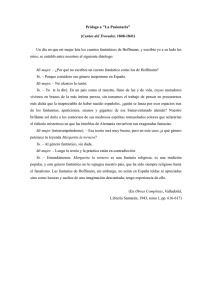Descargar fragmento
Anuncio

PRIMERA PARTE Llegada desde siempre, irás por doquier Arthur Rimbaud 1 El radio despertador se había encendido a las siete y media, hora en que la emisora Castilla La Mancha pasa un flash informativo que, como todo lo que tiene que ver con este país, me tiene sin cuidado. Manuel había salido de la cama de un salto para ir a la ducha y no había apagado el despertador. Y así, hacía ya algunos minutos que, con el parloteo de la radio, yo miraba la ventana, tratando de adivinar a través de las cortinas cómo estaba el cielo. Si un gris sucio me tranquilizaba, un azul despejado podía perturbarme. Como el cielo de una mañana de principios de septiembre nunca termina de definirse, preferí postergar el tema y salí de la cama sin correr las cortinas. En la mesa del comedor quedaban algunas cosas de la cena, las recogí y las llevé a la pileta de la cocina. Puse agua a calentar y saqué nuestras tazas, la azul con la M de Manuel y la roja con la S de Sara. Corté pan y de la heladera tomé la leche, la mermelada y la manteca. Acomodaba todo en la mesa cuando Manuel, ya vestido, entró a la cocina y me dio un beso en la frente. Le miré el traje. Camisa celeste y corbata azul marino. Parecía un chofer. - Estoy guapísimo, ¿verdad? La verdad era lo último que podía preocuparme a esa hora. Puse pan a tostar, él me tomó de la cintura e intentó encajarme otro beso. - Salí. - ¿Pero estoy guapo o no? Me senté a la mesa a esperar que el pan saltara de la tostadora. En lugar de las tostadas salió humo. Corrí a sacar las tostadas carbonizadas, las puse en la panera, tomé el agua a punto de hervir y llevé todo a la mesa. Nos sentamos a desayunar. Manuel puso un saquito de té en mi taza y dos cucharadas de café instantáneo en la de él, yo llené las tazas. - ¿Has dormido bien? - me preguntó. Lo miré muy seria y no dije nada. Él sabe que no me gusta hablar a la mañana. Empezó a tomar su café con leche a sorbitos, algo que - él también sabe- me saca de las casillas. Le chisté y me miró como si no entendiera. Ahora sólo faltaba el crujido de las tostadas entre sus dientes. Y en efecto Manuel untó su tostada, la mojó y la mordió justo detrás de la parte mojada. Para hacer ruido. - Decime una cosa. Si mojás la tostada, para qué la mordés en la parte seca. - Para comer las dos partes - me respondió. Su lógica me agobiaba. Mojé mi tostada y cuando estaba por llevármela a la boca, se partió y cayó dentro de la taza salpicándome la cara. Manuel se rió. Tomé una servilleta y me limpié. Sin necesidad de mirarlo, sabía perfectamente que me estaba observando. El té me bajó al estómago como cemento endureciéndose. Me puse a untar otra tostada carbonizada y cuando estaba por llevármela a la boca, él me levantó la camisa del pijama para pellizcarme la panza. - Michelines. - Cortala, querés. - Coño, qué desagradable estás por la mañana. - Como si no lo supieras. - ¿Entonces has dormido bien? – dijo otra vez corriéndome el pelo de la cara. - No - grité para que le quedara bien claro. Manuel dejó su café con leche a medias, se levantó y fue por su portafolio. - Antes de venir, te llamo - vino hasta mí y me dio otro beso, esta vez en la boca -. Que tengas un buen día. Me fui a duchar con agua bien caliente. A ver si así mataba la idea. Salí de la ducha, me envolví en la toalla grande y me hice un turbante con la chiquita. Cuando volví a la pieza, la idea me invadió con más fuerza. Corrí las cortinas de un modo desesperante. Lo había presentido: el cielo estaba completamente azul. No debía hacerlo. Dos días atrás Oscar Hoffmann me lo había hecho jurar sobre su Manual de Psiquiatría y, aunque todo eso era un teatro para alivianar el tema, me lo había tomado en serio. Quería cumplirlo. Tenía que dominarme pero era inútil. Conocía los pasos. La obsesión por el cielo era un claro indicio de lo que dentro de poco sería una cuestión irrefrenable. Sara, tenés que dominarte, me dije en voz alta, pero mi alma ya estaba huyendo. Siempre es así, una vida que está donde yo no estoy me llama a gritos, me atrae como por encantamiento. Lo que después viene nunca lo recuerdo pero lo sé: me fugo. Antes de vestirme, saqué un pequeño bolso (una maleta, diría Manuel). Cuestión de minutos nomás. Siempre lo mismo: bombachas (bragas), corpiños (sujetadores), jeans (vaqueros), medias (calcetines). Es una boludez (una gilipollez, diría él), el viaje nunca es tan largo como para poder cambiarme pero una nunca sabe. En el espejo del ropero me miré la cara. Eso no estaba bien. Nunca hay que detenerse a pensar porque ciertas cosas no deben pensarse demasiado. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. El tango tenía razón, más tarde andaría sin pensamientos. Escuché que pasaban la correspondencia y fui a la puerta de entrada. Recogí tres cartas. La cuenta del teléfono, una postal de la tía viajera de Manuel y una tarjeta de invitación blanca y amarilla con una cintita dorada para la primera comunión de la sobrinita mayor de Manuel. Todos los años un bautismo, una comunión, un casamiento y un funeral. Rompí las cartas familiares y las tiré a la basura, tarea cotidiana que en general suele darme mucha satisfacción. Encendí un cigarrillo (un pitillo) con las manos temblando. Dicen que los actores cuanto más experimentados, más nerviosos suben al escenario. Debe ser así en todo. La última vez es siempre la peor. Eso sí, antes de irme tengo que dejar todo en orden (sacar las cosas de la mesa, lavar los platos, barrer un poco, sacar la basura), forma parte de la partida. Fui a la pieza a hacer la cama y me encontré con la valija-maleta sin hacer. No, mejor era lavar los platos-vajilla. Volví a la cocina y abrí la canilla-grifo. Con el cigarrillo en la boca, tomé un vaso y tuve ganas de estrellarlo contra la pared. Pensé: por qué uno debe resistir esos impulsos violentos de la naturaleza, por qué la mente reprime el curso de algo que tiene que fluir naturalmente. Antes de terminar de pensarlo, el vaso estalló en la pared y después me sentí mejor. Tomé otro vaso y con la mente en blanco seguí con otros hasta que el teléfono sonó. Quién podía ser. Me fui acercando al teléfono y dejé que el contestador se encendiera. - Hola, amor, ¿estás por ahí? ¿Te apetecería ir al teatro esta noche? Me han dado dos entradas para esa obra que tanta ilusión te hace... Llámame cuando vuelvas, ¿vale? Adiós. El cigarrillo en mi mano tenía una ceniza larga que estaba a punto de caer y que finalmente cayó. No había tiempo que perder. Arrojé la colilla por la ventana y, cuando volvía para la cocina, sonó otra vez el teléfono. Me quedé esperando frente al aparato, pero no dejaron mensaje. Era Manuel que lo sospechaba. Tenía que apurarme. Me tropecé con la bolsa de basura. Esto afuera, dije en voz alta. Agarré la bolsa, entreabrí la puerta y miré si había alguien, no fuera cosa que alguno pasara y me viera en toallas. Fui hasta el cuartito de la basura cuando una corriente de aire empezó a cerrar lentamente la puerta del departamento. Solté la bolsa y aunque volví a grandes pasos y extendí los brazos para llegar antes, la puerta se me cerró en la cara. Con la llave adentro. No podía creerlo. Di un puñetazo tan fuerte en la puerta que no sé cómo no me rompí algún hueso. Tomé la mano dolorida y apoyé la espalda contra la puerta. Qué iba a hacer. Tenía que esconderme. Pero dónde. No iba a encerrarme en el cuartito a oscuras para que alguien me descubriera y después fuera diciendo que en el edificio hay una argentina que le gusta estar desnuda entre la podredumbre. Por suerte en el piso sólo hay dos departamentos, el nuestro y el del gallego. El gallego era bastante viejo pero debían quedarle algunas hormonas, no quería excitarlo. Estar desnuda en medio de la gente es un sueño que tengo con frecuencia, y por un momento tuve la esperanza de estar soñando. Eso no podía estar pasándome. Acudir al portero era lo más lógico. Desde luego él tenía otro juego de llaves pero, para llegar hasta él, había que bajar y a esa hora seguro que estaba limpiando la vereda. Podía ir al gallego y pedirle que le avisara al portero. Tenía que hacerlo o no me quedaba otra que esperar todo el día hasta que Manuel llegara del trabajo. Escuché pasos y me quedé inmóvil. Se me aceleraron los latidos. No bien pude ver unas piernas bajando por la escalera, me di vuelta para dar golpecitos a la puerta. - Manuel, no te hagas el loco, abrime - esperé que los pasos se alejaran y me desinflé. Apoyé la frente en la puerta. Tenía que hacer algo, pero qué. El suelo me estaba congelando los pies descalzos y dentro de poco estaría toda morada. Empecé a mover las piernas como bailando un malambo cuando escuché ruido de llaves en la puerta del gallego. Era él que salía. Se quedó duro como si hubiera visto un resucitado. Le sonreí y, sin hacer el más mínimo movimiento hacia él, empecé a explicarle embrolladamente mi situación. Cuando le pedí que fuera a ver al portero, asintió con la cabeza y, sin decir nada, bajó las escaleras. Esperé como cinco minutos. El gallego volvió solo y me dijo que el portero le había explicado que como hacía muy poco habían cambiado las cerraduras, mi marido - así llamó a Manuel todavía no le había dado una copia. La puteada al "marido" me salió clarita y el gallego se quedó callado. Como el gallego no iba a proponérmelo, le pedí que me prestara el teléfono para llamar a Manuel. El gallego hizo un precario movimiento con la cabeza que yo tomé por un sí. Se dio vuelta y lo seguí, momento en el que aproveché para colocarme mejor la toalla. - Disculpe el desorden pero la Juana, mi mujer, está muy mala - dijo mientras se dirigía a un mueble donde había un teléfono un poco pasado de moda. Era extraño el gallego. A mí sólo me saludaba de lejos pero con Manuel se ponía vivaracho y hablaba de la fonda que alguna vez había tenido con su esposa, la Juana, que siempre estaba muy mala. Yo nunca había visto a la Juana pero el silencio de ese departamento me decía que la tal Juana no existía más y que, en una de ésas, el viejo la había matado y la tenía guardada en algún armario. Las persianas estaban cerradas y todo olía a humedad. Llamé a Manuel, le expliqué todo, entendió la mitad y me dijo que salía en cinco minutos. Me estaba por ir cuando el gallego me dijo: - Quédese aquí, así como está se constipará. Tardé en entender lo que me decía. - ¿Pero usted no se iba? - No, qué va. Iba a la plaza. Acepté su invitación y nos sentamos. - Lo bueno de vivir en una ciudad chica es esto - le dije al gallego -, uno se mueve fácilmente - el gallego aprobó mi gran pensamiento con un movimiento de cabeza. Descubrí un gran reloj de pie y se lo elogié. Nada. El gallego me miraba fijo como si yo fuera un bicho raro. Evidentemente no le gustaban los argentinos o los extranjeros, quién podía saberlo. - Mi abuelo era gallego – dije después -. De Pontevedra. Bueno, de un pueblito cerca de Pontevedra. Es muy lindo Galicia. Yo estuve allá. ¿Y usted? - Yo nací allí. - Sí, claro. Quiero decir de dónde es. - De Orense. - También conozco. Es muy lindo. Después de hacer algún que otro comentario, decidí no esforzarme más por comunicarme con el gallego y nos quedamos en silencio. Empecé a mover la pierna al compás del tic-tac del reloj de pie. No era una buena idea, el viejo podía tratar de meter su mirada por entre mis piernas. Por suerte encendió un viejo televisor y puso el canal local. Pasaron unos veinte minutos hasta que tocaron el timbre. Me levanté como un resorte olvidándome de la toalla y casi quedé como vine al mundo. - Debe ser él - dije. El viejo arrastró los pies hasta la puerta y abrió. Manuel estaba sonriéndose. - Qué es lo gracioso - le pregunté. Le agradecí rápido al gallego, tomé a Manuel del brazo y nos fuimos a nuestra puerta. El gallego se quedó en el umbral, pude sentirlo a mis espaldas. Manuel colocó la llave en la cerradura. - No te gastés, mi llave está del otro lado. Le rogué a Manuel que no llamara a nadie pero no hubo caso, fue por el portero. Había que hacer caer la llave. El portero subió y bajó varias veces con diferentes herramientas. Yo me hice a un lado para dejarlos trabajar. La misión duró como cuarenta minutos durante los cuales el gallego se sumó para observar, opinar y dar consejos. De vez en cuando me veía en la obligación de decir algo para mostrar que era dueña de la situación y que el hecho de estar medio desnuda me era casi natural. En realidad lo único que quería era que esa maldita puerta se abriera. Cuando los tres estallaron en un breve festejo, me acordé del lío que había dejado ahí adentro. La puerta estaba abierta y yo sólo tenía que correr para adelantarme a Manuel. Ya no tenía sentido. Manuel entró. El portero pasó a mi lado, me saludó y se fue. El gallego hizo igual. Ahora que tenía la puerta abierta no quería entrar. Podía imaginarme la sonrisa de Manuel desarmándose frente a la canilla abierta, los vasos rotos y el bolso a medio hacer. Qué iba a decirle. No podía pensar en nada. Manuel salió del departamento y simplemente se quedó mirándome. Sus ojos negros brillaban de un modo incierto. -Te querías ir otra vez. 2 - ¿Te apetece un poco de cava? - preguntó Manuel, asomándose de la cocina con el delantal de la Pantera Rosa. Bajé el libro que estaba leyendo y le dije: - No exageres, querés. El comportamiento de Manuel es como el de las moscas: uno tira el manotazo y él vuelve, sin rencor, a pegotearse. No habían pasado ni tres días de mi fuga malograda que él ya empezaba con los agasajos. Cine, teatro, restaurante y hasta un enorme ramo de rosas rojas y una caja de chocolates franceses, los que más me gustan. Debía considerarme una mujer dichosa. Esa misma noche estaba preparando lo que por alguna misteriosa razón para él era mi plato preferido. En realidad no era mi plato preferido pero hacía tanto tiempo que él sostenía ese equívoco que ya no podía desengañarlo. Como si no me hubiera escuchado, Manuel vino al comedor con una botella de cava y dos copas de cristal. - ¿Qué estás leyendo? – se sentó a mi lado y se puso a liarse un cigarrillo. No le contesté porque la mayoría de las veces él no espera respuesta, es muy típico de él soltar preguntas que no piden respuesta, andar murmurando como una vieja: "Qué frío, ¿verdad?", "Hostia, qué lío tienen los de enfrente", "Haré un gazpacho si te parece bien" y siempre ese "coño" a flor de labios. Cuando terminó con su "pitillo", sirvió el cava y se puso los auriculares para mirar "Quién quiere ganar millones" - su adorado programa de televisión - y no molestarme. Lamentablemente el sonido del televisor siempre es reemplazado por la voz de Manuel que se adelanta a las respuestas o se enoja con las personas que no las saben. Intenté continuar con mi lectura pero los bufidos y las protestas de Manuel no me dejaron concentrar. - Es que aquí nadie estudia geografía o qué – y cuando terminó de decirlo se dio cuenta de que yo estaba mirándolo y se sacó los auriculares -. ¿Me decías algo? - Hace media hora. ¿Dejaste algo en el fuego? Hay un olor raro. - No puede ser – y, sin sacar la vista de la pantalla, se fue a la cocina. Cerré el libro y tomé toda la copa. - Manuel - le dije cuando volvió. Rara vez digo su nombre y cuando lo digo es porque voy a decir algo importante. Mientras en la televisión aplaudían al concursante que había llegado a las no sé cuántas pesetas, pude leer cierta inquietud en la cara de Manuel. - Amor – dijo en tono de seda. - Tenemos que hablar. Manuel tardó en contestar y finalmente dijo: - ¿Sobre qué? Sobre qué. Sobre qué podíamos hablar a pocos días de lo que había pasado. No precisamente de los turrones de Jijona. Para decir algo así hay que ser distraído, o indiferente, o negador, o desfachatado, o una mierda. Manuel puede ser todo y nada de eso porque sus vías de razonamiento pasan por otros lugares. Mientras para mí sólo había un tema del que hablar, para él los temas podían multiplicarse y llegar hasta los turrones de Jijona. Manuel tomó, tragó con dificultad y dijo: - No me mires así, mujer – y se quedó ahí con esa frase. Insistí en mirarlo inquisitivamente y solito fue llegando a destino. - ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? – dijo después. - De todas las veces que pasó, Manuel – busqué, desesperada, un cigarrillo que encendí con las manos temblando. - Tú dirás – dijo en cierto modo apenado. Ya sabía yo que él estaba un poco harto de hablar y hablar sobre lo mismo y sin ningún tipo de solución, pero lo contrario, no hablar, no estaba bien visto por mi terapeuta. - ¿Cómo “tú dirás”?, ¿y vos?, ¿vos nunca tenés nada que preguntarme? - Pero qué quieres que te pregunte. - No sé, cómo pasan las cosas, qué pasa por mi cabeza, a dónde pienso ir... - Nunca lo recuerdas - se apuró a contestar. Eso era una respuesta muy tranquilizadora. Como yo no me acordaba, no había nada de que hablar. ¿Y si yo le mentía? Bien podía estar mintiendo u ocultándole cosas. En cualquier caso estaba segura de que jamás lo asaltaba semejante duda. - No me importa lo que hago, me importa lo que pienso, ¿y sabés en qué pienso? En irme, sólo pienso en irme. - Eso también lo sé, quieres irte y luego... eso, tomas trenes sin darte cuenta – y como quien está hablando del tiempo agregó: - ¿Avanzaste algo con el analista? - Me encanta cómo te escapás por la tangente. - Yo no me escapo por ninguna tangente. - Estoy tratando de decirte que cuando me voy también está la idea de dejarte. No digo que es lo que quiero hacer de verdad pero me pasa y es... no sé, ¿podés entenderlo? - Puedo – dijo Manuel a duras penas -. Ahora sí, creo, hay olor a quemado – y se fue a la cocina. Me serví otra copa y me encendí un cigarrillo sin darme cuenta de que tenía otro consumiéndose en el cenicero. En la pantalla el conductor ponía cara de circunstancia, seguramente estaría haciendo al concursante la clásica pregunta: “¿Es su última palabra?”. Manuel vino apurado con el cucharón en la mano: - ¿Quieres cangrejos pequeños en la fideuá? - Sabés perfectamente que odio esos bichos. - Cómo, ¿eso es nuevo? - Te importa tres carajos lo que te estoy diciendo. - Pues claro que me importa. - Te estoy diciendo que cuando me voy... - me quedé sin palabras, ya no había retorno - y vos... vos sólo podés hablar de los bichos de mierda. Manuel se quedó mirándome muy serio y tardó en responder. Se limpió las manos una y otra vez en el delantal: - Qué quieres que te diga – dijo con la voz muy baja. Entendí que no era Manuel sino nadie más que yo la que no sabía muy bien lo que quería con todo ese planteo. De pronto me sentí avergonzada y decidí no tocar más el tema. - La fideuá ya debe estar lista - dijo Manuel -, ¿quieres cenar? 3 Por esos días mi existencia se reducía a una preocupación elemental: Manuel. Y bien podría haber dicho que me dedicaba, en cuerpo y alma, a la Manuelología. Como mi cabeza no paraba un segundo y en cualquier momento estallaba, de vez en cuando necesitaba sentarme y escribirlo, una manera no siempre eficaz de vaciarme un poco de Manuel. Mi cuaderno de observaciones es una suerte de sancocho de todos los estados de ánimo por los cuales pasé con y por Manuel. Se remonta hacia los primeros días en que lo conocí y si bien no es un diario, ni una historia, ni un cuaderno de observación, ni un poemario, es todo eso a la vez, un género híbrido cuya invención, objeto y utilidad es salvarme de algo espantoso como matarlo o matarme. Cierto día tuve la pretensión de empezar a escribir un breve tratado psicológico. Pensaba que estudiando todo lo relacionado con el carácter de Manuel y con el mío - me refiero a un análisis casi científico: observación, prueba, error y conclusiones - me sería posible llegar a una verdad que valiera para el resto, al menos para las parejas del mundo occidental. La tesis central era probar que el amor es una paradoja: amar a la persona equivocada. Amar en el error es tan posible como acertar en el odio, los opuestos se anulan y no se es ni una cosa ni otra. Casi nadie lo sabe o lo entiende pero funciona así en la mayoría de las personas: se ama al sujeto erróneo. En consecuencia el amor es siempre irresoluble, imperfecto y fatal. La elección o la libertad de actuar no son posibles. De entre los tantos bosquejos y borradores que hice, tan sólo podría recuperar una ley o teoría: la de los opuestos. Escribía yo que los opuestos se atraían y rechazaban y que ésa era, sin duda, una ley universal. Me basaba obviamente en lo empírico. Decía así: Manuel es de una naturaleza sencilla, casi animal. Todo su ser está regido por los cinco sentidos. En primer lugar es curioso. Le gusta mirarlo todo y más que nada mirarme. Mi cuerpo para él es siempre nuevo. Con las comidas y las bebidas es todo un gourmand, aspira ollas y platos como si en ese respiro le entrara más vida, y no hay manjar o cóctel que le sea desconocido. Si lo pusieran con los ojos vendados entre cien mujeres, él podría reconocerme simplemente oliéndome o tocándome. Sus manos toman con tanta facilidad la forma del objeto que apresa que uno podría decir que entre lo que es apresado y el que apresa hay una comunión. Ahora, el sentido auditivo es el que le funciona del modo más primitivo. Se puede decir que Manuel no escucha palabras con significado sino puros significantes. Registra agudos y graves, bajos y altos de tono, gritos, susurros, vibraciones, algo así como un perro o un gato. A ese mundo de pura sonoridad él impone su mayor talento: el silencio. Si alguien me preguntara por qué Manuel y no otro, yo sabría qué contestar. El silencio. Cuando estamos juntos, Manuel es el hombre más silencioso del mundo y quizás sea por eso, porque necesito paz y silencio para vivir, que estoy con él. Nada de preguntas, nada de pedidos, gritos o recriminaciones; una mirada, una caricia, un beso es todo lo que él da y yo necesito de él. Hasta dónde llega su conocimiento sensitivo del mundo, no lo sé. Sólo puedo decir que su comprensión es perceptiva, intuitiva e irracional y por tal razón se lleva tan bien con la naturaleza. Con esas armas ancestrales él se mueve sagazmente como un lobo, huele, rastrea, escudriña, agudiza el oído, tantea, acecha y prepara la trampa para quienes como yo no sabemos defendernos en esos terrenos. Exterioridad y materialidad se resumen en ese cuerpo vigoroso que Natura le ha dado tan injustificadamente porque desconoce la más mínima expresión de agresión. En cuanto a mí, se me ha dado la agresividad y no el cuerpo para ejercerla. Soy de una naturaleza compleja y artificial porque todo mi ser está regido por el pensamiento y el lenguaje. Soy insensible a colores, gustos y olores y tengo horror a ciertos contactos físicos. A decir verdad mi verdadero placer es artificial, espiritual y estético. Ahora bien, cuando escucho algo lo hago pensándolo hasta el hartazgo porque en la audición hay lenguaje y en el lenguaje pensamiento. Les doy mil vueltas a las palabras ya sea en su forma o en su contenido y así vivo en la realidad más fantástica. En ese terreno vedado a Manuel, yo brillo en ideas, argumentos, paradojas y construcciones. Pura interioridad donde absolutamente nadie, ni él mismo, puede entrar. Esto era una breve descripción de lo que yo llamaba “naturalezas opuestas” para avanzar en el análisis. Lo que venía después era más complejo ya que ahí había que estudiar cuál era el elemento de atracción y cuál el de rechazo. El último, el rechazo, era más fácil de abordar. Digamos que hay dos sujetos, uno de naturaleza A (Manuel) y otro de naturaleza B (Yo). Demos un ejemplo. Frente a un objeto X, digamos un verso de Góngora, el sujeto de naturaleza A sólo puede ver un gratuito amontonamiento de palabras mientras que el sujeto de naturaleza B vibra y desfallece por su belleza. Como consecuencia, el sujeto B aborrece al sujeto A. Se podrían dar infinitos ejemplos en los cuales el sujeto A sería el que aborreciera al sujeto B y no haría más que mostrar una evidencia. La solución al problema era también de dos tipos. Una era drástica y contundente: el abandono sistemático del sujeto equivocado que -como vimos- era imposible. Otra, más suave y conciliadora: la tolerancia. En cuanto a la atracción, ella podía explicarse - sobre todo en las personalidades mediocres- en la pasión por lo desconocido que, a mi modo de ver, no era lo mismo que el rechazo de lo idéntico, más común en personas sofisticadas. Pongamos el caso de la naturaleza B. Cómo podría esta naturaleza soportar otra idéntica, es decir, una naturaleza desposeída de todo lo que ella misma carece. Las consecuencias serían más que nefastas. Sin embargo deben existir tantas naturalezas B como hombres debe haber en España. La verdad sea dicha, jamás llegué a entenderme con ninguna naturaleza como la mía. El terreno es demasiado mezquino y uno de los dos debe ser eliminado. Pongamos un ejemplo. Si hay algo que por nada del mundo podría soportar es que alguien venga a decirme que su música, la melodía que habla de su ser más profundo, es el Adagio de Albinoni. Sería capaz de asesinarlo porque esa melodía ya es la mía; y sin embargo cuántos melancólicos como yo, a solas con ese adagio, se han largado a llorar por tan apabullante primor creyendo que son los únicos. Prefiero infinitamente a alguien de naturaleza opuesta que no sabe diferenciar un adagio de un nocturno y que es capaz de opinar que es una música relajante y nada más. Allí no hay riesgo de que te vengan a robar el tesoro tan secretamente guardado, y cada uno brilla en su rincón. Hasta allí llegaban las ideas del tratado que jamás retomé. Me parecía conformista, tendencioso, maniqueo y reductor. Aun así puede que en todo eso hubiera un destello de verdad que no supe aprehender a fondo y que se me escapó, quizás para siempre. 4 Para ir al pueblo de Manuel hay que levantarse bastante temprano, hacer algunas horas de ruta para dejar atrás Castilla La Mancha y al fin llegar a la Comunidad Valenciana. Cuando llegamos, el aperitivo recién comenzaba. Manuel empezó a besuquear a todas esas personas que yo sólo conozco de vista - y no precisamente por falta de fiestas sino por una lisa y total falta de interés en ellos- y se perdió en el cuerpo familiar. Hay que decirlo. Manuel, más que un animal social, es un animal familiar por naturaleza. Cuando Manuel está con su familia, se vuelve locuaz, inquieto, pura chispa. Ya sea con un nene, una prima o una tía abuela, él habla hasta por los codos, pregunta por la vida y salud de todos y hasta hace chistes, en general muy malos, de los cuales él es el único que se ríe. Se vuelve un ser lamentable cuando ríe de esa manera natural y artificial al mismo tiempo. Parecería que está frente a un cliente o un proveedor, de esos con los que tiene que cenar para hacer grandes negocios. Yo lo dejé hacer y fui a buscar un vaso de vino. Me senté en un sillón y encendí un cigarrillo. La reunión prometía ser larga y estúpida como todas las reuniones de familia. El ambiente comenzaba a llenarse de palabras en valenciano aunque de vez en cuando se pescaban frases en español, todas ellas de un alto contenido emotivo: "La ceremonia ha sido preciosa", "Cómo he llorado", "Qué bellas palomitas", elles y zetas multiplicándose. En determinado momento se me acercó la sobrina mayor de Manuel toda vestida de blanco -una nena que carece de cualquier gracia, incluso la divina- y me ofreció un angelito con una tarjeta donde estaban registrados en valenciano el lugar y la fecha de su primera comunión. A mi lado se posó su hermanita que, muy contenta, me dijo que al año siguiente sería ella la que tomaría la comunión. Qué bien, le dije. Una tía de Manuel, vestida de verde y con una flor roja en su pelo enrulado de peluquería, vino hacia mí para encajarme los cuatro besos reglamentarios y presentarme a un tercero como la mujer argentina de Manuel. La frase fue brutal pero ninguno de los dos tenía la suficiente lucidez como para darse cuenta. Parecía que Manuel tenía una mujer argentina, una rusa, una egipcia, una tailandesa y así con cada rincón del mundo. Cuando llegó el momento del almuerzo, Manuel se acordó de mi existencia y vino a buscarme. Tenía la sonrisa pegada. La mesa era larga y nos fuimos a sentar a un lugar donde, según Manuel, había parejas jóvenes con las que podíamos divertirnos. Entre las botellas de tinto, los platitos de tapas que iban y venían y el olor a cigarrillo Ducados, todo el ambiente apestaba como una bodega. A mi lado había una chica embarazada que hablaba de sus síntomas a otra que estaba frente a mí y que, sobre su falda, tenía un nene que acababa de volcar un vaso de vino. Al lado de ésta, había otra con un bebé negro que no paraba de llorar y gritar. Que su mamá fuese blanca no me llamaba tanto la atención como que nadie se diera cuenta de que ese crío estaba pasando por una crisis que con suerte iba a terminar por matarlo. Frente a Manuel, un hombre hablaba de motores de heladera. Manuel lo escuchaba atento y asentía a cada una de sus palabras. Un poco más lejos un gordo, colorado por el vino, estalló en carcajadas y terminó ahogándose. Varias mujeres corrieron a golpearle la espalda gritando: “Tío Pepe, tío Pepe”. El primer plato duró una hora, el segundo dos horas y media y el tercero parecía no terminarse nunca, el plato más largo de la historia española. Eran como las cinco de la tarde y me seguían sacando y poniendo platos. Por suerte el vino me ayudó a ausentarme. España, España... Aunque sea la madre patria, yo creo que no nos une nada, ni siquiera el idioma. El refinamiento no es español, y el argentino es un ser refinado hasta el colmo. Un ejemplo claro de esto es precisamente la gastronomía. Dime cómo un pueblo come y te diré quién es. El elevado grado proteico de la gastronomía española podría matar a unos cuantos con problema de gota o presión arterial. Todo lo que puede comerse bajo el sol español es carne y nada más que carne. Chuleta, cochinillo, pescadillo, solomillo y obviamente el infalible jamón... Una hoja de lechuga o un grácil espárrago pueden producir estragos en sus estómagos. Los tomates sólo son utilizados para la gran fiesta del tomate cuya diversión principal es reventar un tomate en la cara del vecino y hacer de la ciudad una salsa boloñesa. No sin razón Sarmiento decía que el rojo pertenece a los pueblos bárbaros; en este sentido el tomate no hace más que ratificarlo. Como si fuera poco hay que soportar la pedantería y la soberbia que tienen cuando dicen hablar el castellano más puro y estándar de todos los países hispanos. Uno puede pensar que son cínicos o que son brutos. Yo, que los conozco demasiado, me inclino a pensar lo último. Más allá de que el castellano no es hablado más que en dos o tres ciudades importantes de España, nadie puede decir que una comunidad que utiliza la palabra “venga” cuando se está en actitud de partir no está completamente desquiciada. Por qué decir “aclarar” para referirse al sencillo acto de pasar agua o enjuagar. Después de la cuarta peluquera que se obstinó en “aclararme” el pelo luego de ponerme el champú, entendí que de esos salones no iba a salir rubia platinada. Por qué llamar bocadillo a un sándwich de un metro, por qué tantos nombres lácteos de natilla y cuajada para designar a un mísero yogurt. Ni hablar de las personas aficionadas a la colección de preposiciones. Son capaces de decir: “Voy a por hasta la puerta”, y guarda con decirles que es incorrecto. “Es que en tu país se dice de otro modo”, te dicen, y cualquier cosa que ignoran es para ellos un argentinismo. Cuando volví a la mesa, me encontré con tres hombres hablando de celulares y con dos madres intercambiando dietas. De vez en cuando alguien reparaba en mi aburrimiento y me enviaba una sonrisa de lástima o de vaya a saber qué, a la que yo no tenía la más mínima intención de corresponder. Ser amable no cuesta nada, dice a menudo Manuel. Es el lema de su vida. Sin embargo para mí nada es más difícil como simular una sonrisa en tales circunstancias. Ni hablemos de intentar un diálogo, las palabras se me traban en la garganta y cuando salen siempre producen un efecto no deseado por mí misma. Mejor refugiarse en el silencio y en la observación. La gente empezó a levantarse para bailar. Los viejos y las viejas apenas podían mover las piernas de tanto que habían comido, los jóvenes empezaban a dar saltitos. Como no podía ser de otro modo, Manuel también se levantó para mostrar su alegría pero, antes de irse, me miró para ver si lo acompañaba. Un no con mi cabeza le bastó para no insistir. La gente que se pone a bailar desaforadamente sin ningún tipo de motivo nunca deja de sorprenderme. - Qué pasa - me dijo una mujer que, creía recordar, era la madre de las sobrinas de Manuel -. Me parecía que los brasileños eran puro cachondeo. - No soy brasileña - le informé a la señora. Me miró extrañada y se fue. - Tía, vamos a bailar - me dijo al rato un chico del otro lado de la mesa. No tendría más de dieciocho años y por su físico me lo imaginé torero. - Por empezar no soy tu tía. - Pero podrías serlo - me contestó y fue el único que se rió. Me quedé callada y el torero me miró de un modo muy diferente, casi lascivo. Sentí calor en la cara pero le sostuve la mirada. Se sentó en la silla que la madre de enfrente había dejado vacía. Su mirada era violenta. En un segundo me había escapado de la fiesta y subido a su auto: fugado. Me encontré sonriéndole con dureza. - La verdad, estoy aburrida. El torero inclinó la cabeza como diciendo "¿Ah, sí?". - Vamos - creo que me dijo. - ¿Cómo? - Vayámonos de aquí. Mi corazón latió más fuerte. Sólo había que ponerse de pie. Era un movimiento sencillo pero todavía no podía hacerlo. - Adónde - pregunté. - Adónde tú quieras. Iba a levantarme cuando un brazo pasó por mi cuello. - Una foto con esta mujer - dijo Manuel a mi oído. El flash me cegó y cuando recuperé la visión el torero ya no estaba en la silla de enfrente. Manuel todavía tenía el brazo en mi cuello como un ladrón con su rehén. - Me asfixiás - le dije sacándome su brazo de encima. Me fui casi corriendo al baño. En el baño, las piernas se me aflojaron. Me lavé la cara y decidí volver. - Vamos – le dije a Manuel. A mi alrededor protestaron: que la fiesta recién empezaba, que faltaban los postres, que era temprano, que no podíamos irnos. Me acerqué al oído de Manuel y le dije: - No aguanto más. Entre la gente de pie pude ver al torero. Manuel, en voz baja, intentó convencerme de que no podíamos irnos así nomás: que faltaba muy poco, que aguantara un poquito más, que yo ya sabía cómo eran las fiestas y, como siempre, que era la mujer más desagradable del planeta. - Sólo cuando hago lo que no quiero - rematé subiendo la voz. Manuel quedó muy serio y no dijo más nada. Al cabo de un rato y con cierto pesar anunció a los que estaban cerca de él: - Tenemos que irnos – luego empezó a repartir besos y abrazos por todos lados, pero ya no sonreía. - Vaya fiesta – dijo Manuel antes de encender el motor del auto. - Divina – fue todo lo que dije sin preocuparme por la ironía. De más está decirlo, Manuel desconoce su existencia. 5 De vez en cuando hago de la vida un sueño. Así, después del fin de semana de la comunión y con la ayuda de mis somníferos, pasé gran parte del lunes durmiendo o, para decirlo mejor, con la firme voluntad de no existir. En tales estados suelo tener sueños de calidad superior. Ese día estuve varias horas en una fiesta decimonónica donde los invitados, hombres de smoking y mujeres lujosamente vestidas, llevaban antifaz. El salón era inmenso y había arañas y cortinas descomunales. Alguien, en alguna sala cercana, tocaba el piano. Siempre quise estar en una fiesta así, pensé en ese momento y estaba tan feliz que quería decírselo a alguien, pero a quién si no conocía a nadie. Caminé hasta encontrarme con una gran escalera. Todos tenían la cabeza levantada y esperaban algo seguramente maravilloso. Y, en efecto, no tardé en ver unos zapatos muy lustrados que empezaron a bajar los escalones alfombrados de rojo y luego en el primer descanso, de cuerpo entero, un hombre que debía ser de una belleza única bajo su antifaz. Me quedé mirándolo, fascinada, cuando la vi a ella, una mujer rubia de sonrisa espléndida que él bajaba de la mano a modo de presentación. Una vez que estuvieron abajo el hombre susurró al oído de la mujer de sonrisa espléndida y ella me miró y sonrió, burlona. Qué significaba eso. Me llevé las manos a la cara y me di cuenta de que era la única que no tenía antifaz. - ¿Se da cuenta? - le dije a Hoffmann el martes, después de contarle el sueño -. En una época así yo hubiera sido toda una señora en su regla. Culta, encerrada en su mansión, dedicada al arte en general. Pero no, estoy en una sociedad de mujeres que trabajan y se creen independientes y libres del bolsillo masculino. - Cálmese un poco - me dijo Hoffmann, cosa que me perturbó. Hacía varios meses que venía analizándome con él y, al parecer, él no era la clase de terapeuta que podía aterrorizarse de mis comentarios. Sin embargo el tono en que habló me hizo recordar una sesión de terapia grupal en la que había declarado que nacer mujer era como nacer negro. La psicóloga que dirigía el grupo se había sentido tan ofendida en su género que me echó de inmediato, lo que no fue muy terapéutico de su parte. Y es que a Oscar Hoffmann no había llegado virgen de terapias, todo lo contrario, ya tenía un largo y variado recorrido desde hacía mucho tiempo antes de mi primera fuga. "Entiéndalo de una vez”, me dijo uno de esos que usan y abusan de esa retórica de cuarta de ciertos psicoanalistas, "usted no puede escaparse de sí misma". Con ése no soporté más de dos sesiones. Otro, más dulce pero un poco pesado, me duró un poco más. No paraba de explicarme que toda persona se dividía en padre, adulto y niño y que de la armonía de los tres resultaba la felicidad, como en mi caso el niño (y además un niño rebelde) predominaba más que los otros dos, la armonía no era posible. Eso era todo lo que al parecer le habían enseñado en la facultad porque, fuera de eso, su terapia era un manoseo extraño. Según él yo era un ser totalmente necesitado de afecto. Lo aguanté hasta la quinta sesión en que intentó abrazarme. El peor fue el que me hacía trabajar con el cuerpo y un día me pidió que me pusiera en el suelo e imitara a un tigre, cosa de descargar toda la agresividad que contenía mi persona. Dudé en hacerlo pero, de un momento a otro, me encontré en cuatro patas intentando hacer algo que se pareciera a un rugido. Me sentí tan miserable que no volví nunca más tampoco. - Deje el tono beligerante y concéntrese en ese hombre con antifaz - dijo Hoffmann -. Veamos, ¿quién era? - Si vamos a hacer interpretaciones, me voy - amenacé -. Era un hombre con antifaz y punto. - Era el deseo, el hombre sin rostro, las fantasías, porque el deseo en usted está siempre en otro lado. Por primera vez la que me reí fui yo. Hoffmann podía gastar toda la hora en esos delirios para no preguntar si me había fugado. El martes anterior le había confesado que estaba en una etapa peligrosa, que a cada momento sentía que podía hacerlo de nuevo, que ya no podía controlarme y que sólo necesitaba que él me ayudara. La respuesta de Hoffmann había sido tomar su Manual de Psiquiatría y, a modo de broma, hacerme jurar que no me fugaría. Entré en el juego, puse la mano en el libro y dije "juro". Todo eso era imbécil pero su terapia tenía ese tono lúdico al que extrañamente me estaba acostumbrando. Hoffmann no me preguntó si finalmente había cumplido o no con mi palabra, y no precisamente por miedo a que lo defraudara sino porque - estaba convencida - ya se había olvidado del tema, algo que ocurría con frecuencia. Fue entonces que empecé a verlo como una persona frívola y desfachatada, casi un estafador, todo lo contrario de lo que me había pasado la primera vez que fui a su consultorio. Aunque por entonces nunca había leído nada de Hoffmann, el escritor alemán, tal apellido me llevaba más a un castillo abandonado que a un consultorio donde me acribillarían a preguntas idiotas, interpretaciones, dibujos y juegos infantiles. El consultorio de Hoffmann estaba lejos de ser un castillo abandonado, era un simple departamento. La pieza donde me atendía tenía algunas fotos de escritores y apestaba a cigarrillo negro. Hoffmann, a primera vista, era un barrigón bonachón de barba despareja. No bien captó mi interés por las fotos me confesó ser un escritor frustrado. Eso era un buen indicio hasta que vi el diván y me asusté. De qué escuela me dijo que era, le pregunté. Yo tenía muy claro que no quería hacer psicoanálisis. Si me decía que sí, le daba la espalda y me iba. La mía, dijo riéndose. Y como no era ningún tonto aclaró: “el diván es para mí, es que tengo problemas de columna”. Entonces él se recostó en el diván y yo me senté en un sillón. Me preguntó por qué venía. Yo ya estaba tan saturada de mi tema que ya no sabía cómo definirlo. Por eso que le expliqué por teléfono, le dije y me quedé ahí con esa frase. Él se tomó la nariz a la altura de los ojos y los cerró como meditando. Hizo tantas terapias, dijo él, y todas con igual resultado que ya no cree en nada. Abrió los ojos y esperó mi confirmación. Se parecía a esos tipos de la televisión que con los ojos vendados adivinan el nombre y la edad de la gente que le señalan en el público. Así es, dije yo. Usted no es muy locuaz, dijo después, y para decir eso no necesitaba muchos poderes. Se lo confirmé con un silencio. Entonces qué hace aquí, me preguntó. Reincido, dije sonriéndole, qué quiere, soy demasiado burguesa. Hoffmann lanzó una risotada y después me dijo: “Está muy bien, acá lo primero es el humor y nosotros dos nos vamos a divertir a morir”. Está totalmente loco, pensé. Fue así que, después de algunas sesiones en las que él no daba el menor indicio de querer tocar mi tema, yo me animé a sacarlo. Empecé a hablar embrolladamente. Bueno, hay que buscar la causa, ¿no es cierto? Qué causa, me preguntó él. La causa de lo que hago. Tantas terapias me habían enseñado que lo primero era la causa, la raíz, el porqué y todo eso que no me parecía una afirmación desatinada. Una vez que te dicen eso tienen treinta y pico de años de vida para desmenuzar hasta los últimos recodos. Entonces me vi contando, una vez más, que a los pocos días de nacer me arranqué sola la batita de lo nerviosa que era, hecho del que responsabilizaron a mi hermano; que me escapé de la escuela el primer día. En general te detienen ahí, interesados por el primer indicio, y yo debo completar la serie. Fuga de escuela y luego fuga en la playa, con balde y rastrillo, fuga de la fiesta del club deportivo, fuga a Bariloche con el primer novio, fuga de casa y finalmente fuga del país. - Qué me quiere decir con toda esa información idiota - me dijo Hoffmann -, ¿que es una eterna fugitiva? Eso es una interpretación de psicólogo de televisión. - Yo sólo quiero curarme - y no bien lo dije me sentí avergonzada. Hoffmann hizo un largo silencio y yo empecé a contarle todo. Me parece que todo empezó con pequeñas huidas por la ciudad. Me iba por la mañana y llegaba a la noche, momento en que Manuel me preguntaba dónde había estado y yo no podía responderle. Sucede como cuando uno se despierta de un sueño largo y cargado de acontecimientos, uno siente que los tiene ahí y que sólo debe hacer un esfuerzo para recuperarlos, pero al menor esfuerzo toda esa nube en la mente se va esfumando rápidamente y sólo queda un blanco. Al principio fue más doloroso para mí que para Manuel. Llegaba de cualquier lugar, me sentaba en el sillón y sólo quería recuperar a toda costa esas horas pasadas y perdidas para siempre. Manuel me miraba en silencio y, al igual que yo, esperaba que de un momento a otro alguna punta de aquello asomara en mi mente, pero nada, no podía recuperar nada. Manuel se iba a dormir y yo seguía así toda la noche. Al día siguiente eran las migrañas que me dejaban todo el día en la cama. La única vez que Manuel pareció no creerme fue cuando llegué a la madrugada. Obviamente él estaba despierto y había llamado a todos los conocidos y hasta a la policía. Estaba pálido y ojeroso. Me largué a llorar y le dije que, por favor, me ayudara. Al poco tiempo tomé varios trenes que me dejaron en un pueblito remoto en la frontera donde la policía me encontró durmiendo en una estación. Veinte días después me puse a caminar por una ruta nacional donde hice dedo hasta que, por así decir, me desperté en un auto del que bajé de inmediato para ir a un teléfono público y llamar a Manuel. Mentiría si digo que pierdo toda lucidez; hay dos momentos clave en los que soy totalmente consciente de lo que hago: uno es cuando decido partir y otro cuando decido volver. - ¿Me está escuchando? - dijo Hoffmann que hacía veinte minutos hablaba del sueño -. Cómo interpreta eso de que usted sola sea la que no tenga antifaz entre toda esa gente, eso es un dato interesante. - Será que no sé fingir y mi cara siempre muestra lo que pienso. - Eso está muy bien - dijo Hoffmann. - Y qué cree que dice mi cara ahora - le dije mirándolo. A Hoffmann se le cayó la sonrisa de golpe y consultó su reloj. - ¿Seguimos la próxima? 6 Manuel se había ido y, como todas las mañanas, recogí las cosas de la mesa. Al rato, puse agua a calentar en la pava. Por alguna extraña razón tuve ganas de tomar mate, algo que no hago con frecuencia. Mientras esperaba que el agua se calentara, sonó el teléfono. Corrí antes de que se conectara el contestador. Para qué. La voz de la Jabalí salió por el tubo porque quería hablar con su hijito. Cada vez que la escuchaba por teléfono, podía sentir el olor a pata de jabalí chamuscada, plato que ella solía preparar con placer. Precisamente el día en que Manuel me llevó por primera vez a su pueblo, para presentármela, ella había hecho jabalí. Desde entonces no puedo dejar de asociarla con ese animal y no sólo por la comida sino por su asombroso parentesco: grandota, bestial, acometedora, atacante, invasora. No está, se fue a trabajar. Ah, qué lástima, ella que quería aturdirlo con las estupideces de su pueblo. Y es que la Mari Carmen se casaba. Cada vez que nombraba a esa mujer, no sé por qué yo pensaba en la Maritornes del Quijote. Con el Javi, el de la charcutería. Tengo que dejarla. Tú, ¿estás bien? Perfectamente. Qué harás hoy. Qué le importa, tendría que haberle contestado, pero no era mi madre. Le dije que no sabía. Estás muy encerrada todo el día, ¿eres feliz al menos? Una pregunta de ese estilo a las nueve de la mañana era un poco indigesta. Cómo dijo. Vamos, si eres feliz. Me quedé en silencio cuando era tan fácil decirle: sí, sí, váyase a romper a otro lado. Algo extraño hay en tu vida, cuéntame. Precisamente a ella. Mira, no es bueno que una mujer como tú esté todo el día encerrada, no es que yo quiera entrometerme entre vosotros pero algo me dice que la solución está en que te busques un trabajillo o encargues. Como tardé en entender el significado del último verbo, volví a quedarme callada. El deber de madre, te lo aseguro, te hará tomar una responsabilidad. O si prefieres el trabajo, mujer, te socializará un poco y te sentirás útil y reconocida por la sociedad. Empecé a balbucear en mi defensa pero cuando la Jabalí empieza a hablar, no escucha. Yo comprendo lo lejos que estás de tu país y tu familia pero... Alejé el tubo y lo miré como si fuera la misma Jabalí en persona, el parloteo seguía y seguía. Hola, hola, dije a la misma distancia, no la escucho. Hola, hola. Colgué salvajemente y desenchufé el teléfono. Tomé mate mirando por la ventana y, sin saber por qué, se me escaparon unas lágrimas. En la ventana de enfrente, el gallego sacudía algo parecido a un repasador y, cuando me vio, me saludó con la cabeza. En su mirada pude leer la intriga que le provocaba el objeto que yo sostenía en la mano y que llevaba a mi boca. Dejé el mate y fui al escritorio. Me detuve delante de la biblioteca con las manos en la cintura. Después de recorrerla toda, me decidí por Los miserables, mi evangelio decimonónico del que, de más está decirlo, nunca me canso de leer. Me instalé cómoda en el sillón y ataqué la lectura. Todos los principios decimonónicos son algo resistentes, hay que hacer un pequeño esfuerzo para entrar y, pasadas las cien páginas, uno ya está bien adentro y no quiere salir más. Esa mañana, sin embargo, la vida de Jean Valjean no podía atraparme. Aunque todos los ladrones tienen la cualidad de fascinarme y Jean Valjean era un ladrón (si se puede llamar ladrón a alguien que roba un pedazo de pan para unos chicos hambrientos), yo sabía que luego se volvería una persona honrada trabajando. Ahora bien, esa mañana la palabra “trabajar” venía a mi mente con la voz de la Jabalí y no era otra cosa que perder ocho horas por día, haciendo cosas que no le interesan a nadie, sólo para obtener lo indispensable para vivir cuando “vivir” significa pasar ocho horas por día trabajando. Un círculo perfecto. Y hay que sumar dos horas de viaje, por lo general inhumano, dos horas más de arreglos y preparativos, comidas, baños y esas cosas mundanas para tener ocupadas doce horas diurnas. Si se le agregan las ocho horas nocturnas necesarias para reponerse, le quedan a uno más o menos cuatro horas libres por día. Qué puede hacer una persona durante esas cuatro horas libres después de haber trabajado como un asno. Mirar estupideces en la televisión, tomar un baño y relajarse, ir a un gimnasio o simplemente mirarse el ombligo. Ni que hablar de los trabajos pesados, de la gente que camina todo el día, de los que hacen horas extras y de los que ganan miserias. Cualquier persona medianamente inteligente llega a la conclusión de que el trabajo es humillante y que los ladrones y los mantenidos somos los seres más admirables y honorables del planeta con la diferencia elemental, claro está, de que los mantenidos no tenemos libertad como los ladrones. Seguí leyendo. Por suerte la escena de los candelabros evaporó mis pensamientos negros y me trajo el aire de la virtud. Jean Valjean roba la vajilla de plata del cura que lo ha alojado y dado de comer y desaparece en la noche. Por la mañana la policía lo lleva a la casa del cura para que devuelva lo que ha robado. El cura dice a la policía que él mismo le ha dado esos cubiertos y dirigiéndose a Jean Valjean: Pero, hijo mío, te has olvidado los candelabros. Los policías se miran intrigados y el cura trae los candelabros de plata. Más tarde Jean Valjean le preguntará por qué había hecho eso y el cura le contestará: Jean Valjean, hermano mío, no perteneces más al mal sino al bien. Es tu alma la que yo he comprado, la retiro de los pensamientos negros y del espíritu de perdición y se la doy a Dios. Son los candelabros de la dignidad que Jean Valjean conservará toda su vida hasta morir alumbrado por ellos. Semejante escena no me dio ganas de salir corriendo a comprar un diario para echar un ojo en los anuncios de empleo pero, al menos, me proporcionó una sensación de bienestar. Era la virtud en un sentido muy amplio, la virtud de un Jean Valjean o de un Edmond Dantès, es decir, la de aquellos que quieren y pueden revertir la injusticia como el caballero que, en su lucha contra el mal, no teme a nada ni a nadie porque sabe que Dios está de su lado. Volví a pensar en la Jabalí. Ella me ofrecía dos soluciones: trabajar, cosa que me era material y espiritualmente inadmisible, y reproducirme, algo que yo deseaba tanto como irme a vivir a Alaska o volverme monja. Había otra alternativa que la ética jabalina no podía entrever, y eso se llamaba adulterio. Eso hacían las mujeres en el siglo XIX cuando se aburrían de la vida: tomaban amante, como dicen las traducciones. La idea, nada virtuosa, no me era del todo ajena. Un día le había dicho a Hoffmann que si Manuel o yo tuviéramos un amante nuestra relación recobraría la histeria de los primeros tiempos. Desde entonces no hacía más que esperar a esa tercera persona que pudiera instalar entre nosotros la lejanía y la cercanía de un modo masoquista y romántico a la vez. Y cuando pensaba en un amante lo pensaba literalmente, es decir, algo liviano, sin sentimientos o compromisos, aunque en el fondo me sentía capaz de amar a dos, tres, cuatro y cinco hombres al mismo tiempo sin sentir que por eso traicionaba a alguno de ellos o a todos. Claro que, conociendo a Manuel, podía suponer que en el caso de que él tuviera una amante, se callaría la boca. Y esto de pura amabilidad, pura bondad de su parte. Cómo hacerle entender que él debía acostarse con otra mujer y yo con otro hombre. No entendería. Qué hombre puede entender eso sin pensar que la mujer es una puta o una loca. En fin, la idea no me disgustaba pero aun así no le veía la utilidad. ¿Buscándome un amante evitaría caer en las fugas? Las ideas empezaron a hacer efervescencia en mi cabeza y dejé Los miserables a un lado. Pero no se trataba simplemente de un amante porque para eso era necesario algún deseo carnal que yo no tenía en ese momento por nadie, se trataba de algo más excelso. Qué era. No podía darme cuenta pero sentía que estaba allí, a punto de tocarlo. Me puse de pie como un resorte y tuve ganas de fumar uno de los cigarrillitos mágicos que sólo fumo en ocasiones de inspiración superior. En un cajón encontré uno por la mitad, lo encendí y me puse a caminar por la pieza. Siempre, desde muy chica, había soñado que mi vida se parecería a una novela a lo Dumas, que grandes acontecimientos, hombres y mujeres fascinantes, estaban esperándome en ese futuro camino; viajes lejanos, pasiones violentas, odios que llegaran hasta el asesinato. Por alguna razón mi naturaleza se resistía a lo ordinario y buscaba, atormentada, lo maravilloso. Lo encontraba en los libros, que para mí siempre habían sido una suerte de objetos "encantadores", pero nunca en la realidad. Por qué. El olor de los puertos exóticos, el centelleo del sol en los mares lejanos, los barcos suntuosos, las despedidas irremediables, la locura y la venganza no vivían únicamente en los libros, estaban fuera de ellos, donde los grandes escritores habían ido a capturarlos. Entonces por qué no ir hacia ellos. Estaba a punto de tocar una verdad, sólo tenía que extender la mano y aferrarla. Me encontré mirándome la mano y sentí que eso ya lo había vivido o pensado alguna otra vez. Cuándo. Era una escena repetida. Me volví a sentar, algo desilusionada. Lo que debía descubrir se alejaba. Me quedé mirando la pared vacía que hay frente al sillón y, a fuerza de mirarla, llegué a ver otra pared, la amarilla y toda escrita del baño de la escuela. Sonia ama a Gonzalo, y debajo de esta frase: Mariela ama a Fernando, y debajo de ésta: Sara ama… los libros. Sí, Sara ama los libros. Pero si Sara soy yo, me dije cuando vi ese graffiti en el baño, aterrorizada. Para los ojos de todas las que lo leían en esa pared y para mis propios ojos eso no era más que una humillación, la marca de mi inferioridad frente a la realidad, el mundo y la aventura que todos se desvivían por tocar. Para mí era exactamente lo contrario porque, ya desde entonces, la realidad sólo me aportaba mediocridad. Mi pensamiento se iba cada vez más lejos y pude ver a un muchacho sin rostro devolviéndome un libro. Quién era. Cómo no le podía haber gustado semejante historia. Lo que me hacés sentir no lo hace un libro, me dijo. A mí me pasa al revés, le dije más para hablar de mí que para insultarlo. Después de eso nunca más volví a verlo. Su cara, quería reconstruir su cara y se me escapaba. Podría haberle puesto la cara de Manuel a los quince años, esa cara que conozco sólo por fotos, y el resultado hubiera sido el mismo. Venir a descubrir, a los treinta y pico de años, que no había tenido y que no tenía para contar un primer gran amor como todo el mundo fue un hecho que no me asombraba o que, en todo caso, me asombraba de que no me asombrara. El ambiente se había vuelto repentinamente extraño y me costó ponerme de pie y acercarme al ventanal. Miré por encima de los techos. La ciudad parecía extenderse infinitamente. Estaba claro, no estaba viviendo la vida que debía vivir, esa que imaginaba a los quince años. Una bandada de pájaros negros y bulliciosos pasaba a una velocidad increíble una y otra vez como si giraran alrededor del edificio. De todas las grandes ideas que había estado a punto de tocar sólo había guardado una que ni siquiera era mía: Algo extraño hay en tu vida.