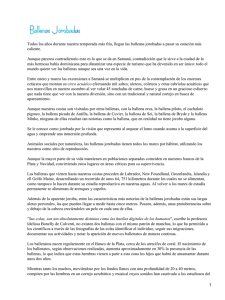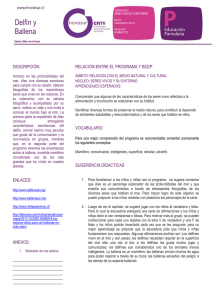comenzar a leer - Editorial Sexto Piso
Anuncio

Moby Dick, o La ballena Moby Dick, o La ballena Herman Melville Ilustraciones de Gabriel Pacheco Traducción de Andrés Barba Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna sin el permiso previo del editor. Título original Moby-Dick, or the Whale Primera edición: 2014 Ilustraciones © Gabriel Pacheco Traducción © Andrés Barba Copyright © Editorial Sexto Piso, S.A. de C.V., 2014 París 35-A Colonia del Carmen, Coyoacán 04100, México D. F., México Sexto Piso España, S. L. Calle los Madrazo, 24, semisótano izquierda 28014, Madrid, España www.sextopiso.com Diseño Estudio Joaquín Gallego Formación Natalia Moreno ISBN: 978-84-15601-43-2 Depósito legal: M-19836-2014 Impreso en España ÍNDICE etimología 13 EXTRACTOS 17 MOBY DICK 33 I. Espejismos II. La bolsa de viaje III. La posada El Chorro de la Ballena IV. La colcha V. Desayuno VI. La calle VII. La capilla VIII. El púlpito IX. El sermón X. Un amigo del alma XI. El camisón XII. Biografía XIII. La carretilla XIV. Nantucket XV. Cazuela XVI. La embarcación XVII. El ramadán XVIII. Su marca XIX. El profeta XX. Todos en acción XXI. A bordo XXII. Feliz Navidad XXIII. Frente a la costa, a sotavento XXIV. El abogado XXV. Epílogo XXVI. Caballeros y escuderos XXVII. Caballeros y escuderos XXVIII. Ahab 35 41 45 61 65 69 73 77 81 93 97 99 103 109 115 119 135 141 145 149 153 159 165 167 173 175 179 187 XXIX. Entra Ahab y tras él, Stubb XXX. La pipa XXXI. La reina Mab XXXII. Cetología XXXIII. El specksynder XXXIV. La mesa de la cabina XXXV. La cofa XXXVI. La toldilla XXXVII. La puesta de sol XXXVIII. El ocaso XXXIX. Primera guardia nocturna XL. A medianoche, en el castillo de proa XLI. Moby Dick XLII. La blancura de la ballena XLIII. ¡Atención! XLIV. La carta náutica XLV. El testimonio XLVI. Suposiciones XLVII. El hacedor de esteras XLVIII. La primera bajada XLIX. La hiena L. El bote y los hombres de Ahab. Fedallah LI. El chorro fantasma LII. El Goney LIII. El gam LIV. Historia del Town-ho LV. Sobre las monstruosas imágenes de las ballenas LVI. Sobre algunos retratos de ballenas menos erróneos y las verdaderas imágenes de las escenas de caza LVII. Sobre ballenas pintadas: en dientes, madera, planchas metálicas, montañas y estrellas LVIII. Kril LIX. El calamar LX. La estacha LXI. Stubb caza una ballena LXII. El arpón LXIII. La horqueta LXIV. La cena de Stubb 191 195 197 201 215 219 225 233 241 243 245 247 255 265 275 277 283 295 299 303 313 317 321 325 327 333 357 363 369 373 377 381 385 393 395 397 LXV. La ballena como plato LXVI. La masacre de los tiburones LXVII. El despiece LXVIII. La manta LXIX. El funeral LXX. La esfinge LXXI. La historia del Jeroboam LXXII. La cuerda de mono LXXIII. Stubb y Flask matan una ballena y tienen una charla sobre el asunto LXXIV. La cabeza del cachalote: un estudio contrastado LXXV. La cabeza de la ballena franca: un estudio contrastado LXXVI. El ariete LXXVII. El gran tonel de Heidelberg LXXVIII. Cubos y cisternas LXXIX. La pradera LXXX. La nuez LXXXI. El Pequod se encuentra con el Virgin LXXXII. Honor y gloria de la caza de las ballenas LXXXIII. Jonás desde una perspectiva histórica LXXXIV. La lanzadera LXXXV. La fuente LXXXVI. La cola LXXXVII. La gran armada LXXXVIII. Escuelas y maestros LXXXIX. Pez agarrado y pez suelto XC. Cabezas o colas XCI. El Pequod se encuentra con el Bouton de Rose XCII. El ámbar gris XCIII. El náufrago XCIV. Un apretón de manos XCV. La sotana XCVI. Las refinerías XCVII. La lámpara XCVIII. Estibar y limpiar XCIX. El doblón C. Pierna y brazo. El Pequod de Nantucket se encuentra con el Samuel Enderby de Londres CI. La botella 405 409 411 415 419 421 425 431 437 445 451 455 459 461 467 471 475 489 493 497 501 507 513 529 533 537 541 549 553 559 563 567 573 575 579 585 593 CII. Una enredadera en las Arsácidas CIII. Medidas del esqueleto de la ballena CIV. La ballena fósil CV. ¿Está disminuyendo la ballena de tamaño? ¿Se acabará extinguiendo? CVI. La pierna de Ahab CVII. El carpintero CVIII. Ahab y el carpintero CIX. Ahab y Starbuck en la cabina CX. Queequeg en su ataúd CXI. El Pacífico CXII. El herrero CXIII. La fragua CXIV. El dorador CXV. El Pequod se encuentra con el Bachelor CXVI. La ballena moribunda CXVII. La guardia ballenera CXVIII. El cuadrante CXIX. Las velas CXX. La cubierta casi al final de la primera guardia nocturna CXXI. Medianoche. Castillo de proa CXXII. Pasada la medianoche. Truenos y relámpagos CXXIII. El mosquete CXXIV. La aguja CXXV. La estacha y la corredera CXXVI. El salvavidas CXXVII. La cubierta CXXVIII. El Pequod se encuentra con el Rachel CXXIX. La cabina CXXX. El sombrero CXXXI. El Pequod se encuentra con el Delight CXXXII. La sinfonía CXXXIII. La persecución. El primer día CXXXIV. La persecución. El segundo día CXXXVI. La persecución. El tercer día Epílogo 599 605 609 613 619 623 627 633 637 643 645 649 655 659 663 665 667 671 679 681 683 685 689 693 697 701 705 709 711 717 719 725 735 745 759 Este libro está dedicado a Nathaniel Hawthorne, como muestra de mi admiración por su genio. etimología Gentileza de un difunto bedel tísico a una escuela de Gramática Es como si estuviera viendo en este mismo instante a aquel viejo bedel… llevaba el traje tan desastrado como el corazón, el cuerpo y el cerebro. Siempre estaba desempolvando viejos diccionarios y gramáticas con un excéntrico pañuelo burlonamente embellecido con las alegres banderas de todas las naciones conocidas del mundo. Le encantaba desempolvar sus viejas gramáticas, de alguna manera le recordaba amablemente su propia mortalidad. Etimología «Cuando pensáis que vuestra obligación es aleccionar a la gente y enseñarles cómo debe llamarse a una ballena en nuestra lengua y os olvidáis por necedad de la letra h que casi otorga por sí sola todo el significado a la palabra whale, estáis hablando con falsedad». Hackluyt «Whale. En sueco y danés, hual. Este animal se denomina así por su redondez y modo de revolcarse porque en danés hualt designa arqueado o abovedado». Diccionario Webster «Whale. Del holandés y alemán wallen; del anglosajón walw-ian, rodar, revolcarse». Diccionario Richardson תן Hebreo Χητοζ Griego Cetus Latín Whoel Anglosajón Hvalt Danés Hwal Sueco Whale Islandés Whale Inglés Baleine Francés Ballena Español Peki-nui-nui Fiyiano Pehi-nui-nui Erromangoano 16 EXTRACTOS Gentileza de un sub-sub-bibliotecario Se verá a continuación hasta qué punto este sencillo gusano agujereador de bibliotecas, este pobre sub-sub-diablo parece haber recorrido todas las galerías vaticanas y las librerías de la tierra buscando refe­ rencias a las ballenas por muy azarosas que fueran en cualquier libro, sagrado o profano, que se cruzara en su camino. No deberán tomarse por tanto, al menos en todos los casos y por muy auténticos que sean, estos extractos sumamente caóticos como si se trataran de un evangelio de la cetología. Lejos de eso en realidad. En lo que atañe a los autores antiguos y a los poetas que se citan aquí, los extractos son simplemente valiosos y entretenidos y se limitan a proporcionar una ­visión general sobre las cosas que se han dicho, pensado, imaginado y cantado sobre el leviatán en todas las naciones y generaciones, incluyendo la nuestra. Dios ampare a ese pobre sub-sub-diablo cuyo comentarista soy yo. Pertenece a esa tibia y desesperanzada tribu de la tierra a la que ningún vino podrá calentar jamás; para él, el jerez más suave es demasiado rosado y fuerte, y sin embargo sigue perteneciendo a ese grupo de personas con las que a uno le gusta sentarse de cuando en cuando para sentirse también un pobre diablo, y alegrarse entre lágrimas, y decir con sencillez (los vasos vacíos y los ojos llenos) y un poco de tristeza algo desagradable: «¡Ya está bien, sub-subs! ¡Cuánto más trabajos os toméis en agradar al mundo, menor será su agradecimiento! ¡Ojalá pudiera vaciar para vuestro disfrute Hampton Court y las Tullerías! Pero tragaos esas lágrimas y alzad los corazones hasta el palo mayor, porque todos los amigos que se han marchado antes que vosotros están dejando libres los cielos con sus siete círculos y han expulsado a Gabriel, Miguel y Rafael, tanto tiempo mimados. ¡Aquí brindáis con vuestros corazones rotos, pero allí nadie podrá romper vuestros vasos!». Extractos «Y Dios creó a las ballenas». Génesis «El Leviatán deja tras de sí un rastro luminoso. Se podría pensar que ha hecho encanecer la profundidad». Job «El señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás». Jonás «He ahí los barcos, he ahí ese Leviatán al que has creado para que jugara en el mar». Salmos «Y ese día el Señor tomará su cruel y fuerte espada y castigará con ella al Leviatán, la serpiente que se desliza, al Leviatán, la retorcida serpien­te, y matará así al dragón del mar». Isaías «Sea lo que sea que acabe en el abismo de la boca de ese monstruo, ya sea barco, animal o piedra, es devorada en un solo y terrible trago y perece en el inconmensurable golfo de su panza». Plutarco, Obras morales, según Holland «Los mares de la India producen los mayores peces que existen, entre ellos las ballenas y esos torbellinos llamados balaenae que miden una distancia de cuatro acres o arpendes de tierra». Plinio, según Holland «No llevábamos ni siquiera dos días en alta mar cuando aparecieron numerosas ballenas y otros muchos monstruos marinos al amanecer. De entre todas ellas había una que era de un tamaño monstruoso… Se dirigió hacia nosotros con la boca abierta y levantando olas a su alrededor, sacudiendo el mar y produciendo enormes cantidades de espuma». Luciano, Historia verdadera, según Tooke 20 «Visitó aquel país entre otras cosas con la intención de pescar ballenas cuyos dientes eran huesos de gran valor y de los que llevó algunas muestras al rey… Las mejores ballenas se pescaban en su país y algunas de ellas llegaban a medir una distancia de entre cuarenta y cincuenta yardas. Aseguró ser uno de los seis que había conseguido matar sesenta en dos días». Relato oral de Ochter u Other, testimonio tomado por el rey Alfred, 890 a. d. «Todo lo que entra en el temible golfo de la boca de ese monstruo (la ballena), ya sean animales o barcos, son tragados y devorados de inmediato, pero el gobio de mar se refugia en ella con gran seguridad, y allí se protege para dormir». Montaigne, Apología de Raimond Sebond «¡Larguémonos volando! Que me lleve el diablo si no es ése el Leviatán al que describió el noble profeta Moisés en la vida del paciente Job!». Rabelais «El hígado de la ballena medía dos carretadas». Stowe, Anales «El gran Leviatán puso el mar a hervir como una cacerola». Lord Bacon, versión de los Salmos «No hemos llegado a saber nada con seguridad acerca del tamaño de la orca y de la ballena. Pueden crecer hasta tener una dimensión tremenda, y de una sola ballena puede extraerse una ingente cantidad de grasa». Del mismo autor, Historia de la vida y la muerte «No hay nada más conveniente para una herida interna que el aceite de ballena». Rey Enrique «Muy parecido a una ballena». Hamlet 21 «Para darle alcance no servirá de nada ni filtro ni elixir alguno, sino regresar de nuevo al hacedor de aquella herida que con su amado dardo no le da tregua a su pecho como ballena herida que se adentra en tierra». La reina de las hadas «Inmensos como ballenas que, con sus inmensos cuerpos en mo­ vimiento, hacen pasar el mar de la calma hasta el hervor». Sir William Davenant, prefacio a Gondibert «Es justo que los hombres duden de en qué consiste el espermaceti, ya que el doctor Hosmannus en esa obra que tardó treinta años en redactar reconoce con franqueza: Nescio quid sit». Sir T. Browne, Del espermaceti y de la ballena espermaceti. (Vid su V. E.) «Como el Talus de Spencer con su azote de hierro amenaza destruirlo todo con su potente cola. […] Lleva los arpones clavados en el flanco y su costado es un bosque de lanzas». Waller, Batalla de las islas Summer «Por el arte se creó aquel gran Leviatán llamado República o Estado (Civitas, en latín) para referirse a un hombre artificial». Hobbes, frase inicial del Leviatán «El estúpido Mansoul se lo tragó sin masticarlo, como si fuera una sardina en la boca de una ballena». El progreso del peregrino «Aquella bestia marina Leviatán, a quien Dios de entre todas sus obras hizo la mayor de las que cruzan la corriente oceánica». Milton, Paraíso perdido 22 «Y allí el Leviatán, la mayor de las criaturas, en la profundidad y como si fuese un promontorio, duerme y nada como una tierra móvil, respira por las branquias y lanza el mar entero por un chorro». Ibíd. «Las poderosas ballenas nadan en un mar de agua, pero contienen un mar de aceite en su interior». Fuller, Estado profano y sagrado «Y allí, tras aquel promontorio, acechaban a sus presas los grandes leviatanes. No perseguían a los peces; se los tragaban, y ellos entraban a su boca desconcertados». Dryden, Annus mirabilis «Mientras la ballena flota a la popa del barco, le cortan la cabeza y la arrastran con un bote todo lo cerca que pueden de la orilla, pero se encalla al llegar a los doce o trece pies de profundidad». Thomas Edge, Diez viajes a Spitzberg, en Purchas «En su camino se cruzaron con muchas ballenas y contemplaron cómo jugaban lanzando agua por los tubos que la naturaleza les había puesto en la parte superior del lomo». Harris Collection, Viajes a Asia y a África de sir T. Herbert «Y vieron unas manadas de ballenas tan numerosas que tuvieron que avanzar con gran precaución por temor a que el barco colisionara con alguna de ellas». Schouten, Sexta circunnavegación «Zarpamos desde el Elba con viento ne en un barco llamado Jonás en la ballena. […] Algunos dicen que la ballena no puede abrir la boca, pero eso no es cierto. […] Están casi siempre en lo alto de los mástiles tratando de avistar ballenas porque el primero que ve una recibe un ducado por el esfuerzo. […] 23 Me comentaron que en una ocasión pescaron en Shetland una ballena que tenía en la barriga más de un barril de arenques. […] Uno de nuestros arponeros me comentó en Spitzberg que habían pescado una ballena completamente blanca». Harris Coll. Un viaje a Groenlandia, 1671 a. d. «A esta costa (Fife) han llegado varias ballenas en 1652; una de unos veinticinco metros, de las de hueso. Me informaron de que, aparte de una gran cantidad de aceite, proporcionó 500 medidas de hueso de ballena. Sus mandíbulas se han puesto en la puerta del jardín de Piferren». Sibbald, Fife y Kinross «Yo mismo estoy determinado a dominar y matar a una ballena espermaceti porque jamás he tenido noticia de que ningún hombre lo haya logrado, tan grande es su ferocidad y agilidad». Richard Strafford, Carta de desde las Bermudas. Trans. Fil., 1668 a. d. «Las ballenas del océano obedecen la voz del Señor». N. E. Primer «Vimos gran abundancia de enormes ballenas. Hay muchas de ellas en los mares del Sur, casi podría decir que en proporción de cien a una, comparado con los mares del Norte». Capitán Cowley, Viaje alrededor del mundo, 1729 a. d. «… Y el aliento de la ballena contiene en sí tan insoportable olor que produce trastornos en el cerebro». Ulloa, Sudamérica «A cincuenta elfos selectos de alta nota les confiamos un oficio esencial: la falda. Hemos sabido que muchas veces cayó hasta el séptimo muro relleno de aros y armado de costillas de ballena». El rizo robado 24 «Si se comparan con respecto a su tamaño los animales terrestres con los que tienen su morada en las profundidades del mar, descubriremos que en la comparación resultan despreciables. La ballena es sin duda el animal más grande de toda la creación». Goldsmith, Historia natural «Si escribiera usted una fábula para los pececillos los haría hablar como si fuesen ballenas». Goldsmith, dirigiéndose a Johnson «Por la tarde avistamos lo que pensamos que era una roca y que resultó ser una ballena muerta que habían matado unos asiáticos y que trataban de remolcar hacia la orilla. Ellos mismos se escondían detrás de la ballena para evitar que los viésemos». Cook, Viajes «Atacan a las ballenas más grandes en muy rara ocasión. El temor que les tienen es tan grande que cuando salen al mar ni siquiera se atreven a pronunciar sus nombres y llevan consigo en los botes estiércol, madera de junípero y otras cosas del mismo jaez, para amedrentarlas y evitar que se acerquen demasiado». Uno von Troil, Cartas sobre el viaje a Islandia de Banks y Solander, 1772 «El cachalote que encontraron los habitantes de Nantucket es un animal activo y muy fiero que exige a los pescadores mucha destreza y valor». Thomas Jefferson, Informe sobre ballenas para el ministro francés, 1788 «Decidme, señor, ¿qué hay en el mundo que se le pueda comparar?». Edmund Burke, Discurso en el Parlamento sobre la pesca de ballenas en Nantucket «España… Una enorme ballena encallada en las orillas de Europa». Edmund Burke (en alguna parte) «La décima parte de los ingresos comunes del rey, que normalmente se dice que está basada en su guarda y defensa de los mares contra piratas y ladrones, es en realidad el derecho a los peces reales; la ballena y el 25 esturión. Tanto si se echan en la costa como si se pescan en la orilla son propiedad del rey». Blackstone «Y de inmediato las comitivas se prepararon para la muerte Rodmond blandía sobre su cabeza el acero afilado esperando el momento». Falconer, El naufragio «Relucientes brillaban los techos y las cúpulas los cohetes volaron dibujando su fuego accidental en la bóveda celeste. Y para comparar el fuego y el agua el océano se alza hasta la altura proyectado por el chorro de la ballena que así expresa su desbordante alegría». Cowper, Sobre la visita de la reina a Londres «Con cada latido de su corazón salen disparados a gran velocidad entre sesenta y setenta litros de sangre». John Hunter, Informe sobre la disección de una ballena (de pequeño tamaño) «La aorta de una ballena tiene un diámetro superior al de la tubería principal de la instalación hidráulica del puente de Londres y el agua que pasa a través de ella es menor tanto en cantidad como en presión que la sangre que pasa a través del corazón de la ballena». Paley, Teología «La ballena es un mamífero sin patas traseras». Barón Cuvier «A cuarenta grados de latitud sur vimos cachalotes, y a pesar de que el mar estaba cubierto de ellos no cazamos ninguno hasta el 1 de mayo». Colnett, Viaje para extender la pesca del cachalote 26 «En el libre elemento nadaban frente a mí subiendo y bajando, divirtiéndose y batallando, peces de todos los colores, forma y especie que no pueden describirse con palabras y que no han visto jamás los marineros; desde el temible Leviatán hasta los diminutos millones que pueblan cada ola en bancos inmensos como islas flotantes llevados por instinto hacia la baldía región sin senderos y por todas partes resistiendo el ataque de hambrientos enemigos: ballenas, tiburones, monstruos, armados en la boca o en la frente con sierras, espadas, cuernos y garras con forma de garfio». Montgomery, El mundo antes del diluvio «¡Ah, Peán! Aclama al rey de todas las criaturas con aletas. No hay en todo el Atlántico ballena más grande que ésta ni en todo el océano Polar pez de su tamaño». Charles Lamb, Triunfo de la ballena «En el año de 1690 había un grupo de personas en lo alto de una colina observando cómo las ballenas echaban chorros y jugaban entre ellas cuando uno de ellos dijo señalando al mar: “Allí se extienden unos verdes pastos a los que los nietos de nuestros hijos irán a buscar el pan”». Obed Macy, Historia de Nantucket «Construí una cabaña para Susan y para mí, e hice una entrada con forma de arco gótico cruzando dos huesos de mandíbula de ballena». Hawthorne, Cuentos contados dos veces «Ella vino a encargar un monumento para su primer amor; una ballena le había quitado la vida en el océano Pacífico hacía no menos de cuarenta años». Ibíd. 27 «No, señor, se trata de una auténtica ballena –contestó Tom–; la he visto echar por el chorro un par de preciosos arcoíris tan bonitos como los puede ver un cristiano. ¡Ese bicho es un tonel de aceite!». Cooper, El piloto «Trajeron los periódicos y vimos en la Gaceta de Berlín que habían introducido ballenas en escena por aquellos lugares». Eckermann, Conversaciones con Goethe «¡Dios mío!, señor Chace, ¿qué ha pasado?». Yo contesté: «Nos acaba de desfondar una ballena». Relato del naufragio del ballenero Essex, de Nantucket, que fue atacado y finalmente hundido por un cachalote de gran tamaño en el océano Pacífico. Texto de Owen Chace, de Nantucket, primer oficial del mismo barco. Nueva York, 1821 «Un marinero se sentó cierta noche en el obenque, el viento soplaba en libertad, la luna en el cielo a veces brillaba y a veces estaba cubierta, y la estela de la ballena tenía un resplandor de fósforo sobre la corriente». Elizabeth Oakes Smith «La cantidad de cabo que se recogió de todos los botes que intervinieron en la captura de aquella única ballena ascendía en total a 10 000 metros, cerca de unas seis millas inglesas… En ocasiones la ballena agitaba en el aire su impresionante cola, que restallaba como un látigo y resonaba a una distancia de tres o cuatro millas». Scoresby «Enloquecido por la agonía consecuencia de los ataques, el enfurecido cachalote da vueltas y más vueltas, alza la enorme cabeza y abriendo mucho las mandíbulas lanza bocados aquí y allá, se lanza de cabeza hacia los botes a los que empuja con enorme velocidad y a veces destruye por completo. […] Suele ser motivo de gran sorpresa que la consideración de las costumbres de un animal tan interesante y tan importante desde el punto 28 de vista comercial como el cachalote haya sido tan impresionantemente desatendido o haya provocado tan poca curiosidad entre los nu­ merosos observadores, muchos de ellos competentes, que han tenido opor­tunidad de observar sus hábitos durante los últimos años». Thomas Beale, Historia del cachalote, 1839 «El cachalote no sólo está mejor armado que la ballena (la procedente de Groenlandia, que es la ballena propiamente dicha) gracias a las temibles armas que posee en cada extremo de su cuerpo, sino que también se muestra mucho más proclive a utilizar sus armas de manera ofensiva y de un modo tan eficaz, atrevido y perverso, que la hace merecedora del calificativo del ataque más peligroso en el mundo de las ballenas». Frederick Debell Bennett, Viaje ballenero alrededor del mundo, 1840 «13 de Octubre –¡Por allí resopla! –gritaron desde la cofa. –¿Dónde? –preguntó el capitán. –Tres cuartas a proa, señor. –¡Arriba el timón! ¡Cambia! –Cambio. –¡Vigía! ¿Sigue el cachalote a la vista? –¡Sí, señor! ¡Es un banco de cachalotes! ¡Por ahí resopla! ¡Ahí está! –¿A qué distancia? –Tres millas y media. –¡Rayos y truenos! ¡Están aquí! ¡Todo el mundo a cubierta!». J. Ross Browne, Bosquejo de un trayecto ballenero, 1846 «El ballenero Globe; lugar en el que sucedieron todos los espantosos sucesos que vamos a relatar, pertenecía a las islas Nantucket». Lay y Hussey, supervivientes, Descripción del motín del Globe, 1828 «En una ocasión estaba siendo perseguido por una ballena a la que acababa de herir y consiguió detener el asalto durante un tiempo con una lanza, pero finalmente el monstruo se precipitó enfurecido sobre el bote y la única manera que encontró para salvarse fue arrojarse al agua junto a sus compañeros». Tyerman y Bennett, Diario misionero 29 «Nantucket mismo –dijo el señor Webster– constituye una porción muy sorprendente y reseñable de la renta nacional. Tiene una población de entre ocho y nueve mil personas que viven en el mar y que todos los años aumentan la riqueza nacional con el trabajo más audaz y perseverante que pueda imaginarse». Discurso de Daniel Webster ante el Senado de los Estados Unidos sobre la petición de construcción de un rompeolas en Nantucket, 1828 «La ballena le cayó encima y lo más probable es que muriera en el acto». Henry T. Cheever, La ballena y sus captores, o Aventuras del ballenero y biografía de la ballena, compilación en el viaje de vuelta del comodoro Preble «Como se te ocurra hacer el más mínimo ruido –contestó Samuel– te mando al infierno». Vida de Samuel Comstock (el amotinado) escrita por su hermano William C. Otra versión sobre el ballenero Globe «Los viajes de los holandeses y los ingleses al océano del Norte para ver si conseguían abrir una nueva ruta hacia la India fracasaron en su objetivo principal, pero descubrieron los lugares en los que viven las ballenas». McCulloch, Diario comercial «Estas cosas son recíprocas; la bola rebota para volver a caer de nuevo ya que, ahora que han quedado al descubierto los lugares en los que viven las ballenas, los barcos balleneros parecen haber encontrado indirectamente pistas de un nuevo y misterioso paso hacia el noroeste». Extracto de «algo» inédito «No es posible encontrarse con un barco ballenero sin quedar asombrado por el aspecto que tiene de cerca. El aspecto de una embarcación con las velas acostadas y vigías en cada una de las cofias escrutando con atención la inmensidad es muy diferente al de las embarcaciones de viaje». Corrientes y pesca de ballena. Un Ex. Ex. de los Estados Unidos 30 «Los paseantes de los alrededores de Londres y de otros lugares tal vez recuerden haber visto alguna vez grandes huesos curvos clavados en la tierra para formar arcos en entradas y accesos a miradores. Seguramen­ te les dijeron que se trataba de costillas de ballena». Relatos de un viajero ballenero al océano Ártico «Y no fue hasta que no regresaron los botes de su persecución de las ballenas que los blancos se dieron cuenta de que los salvajes se habían apoderado sangrientamente de la embarcación». Noticia en los periódicos sobre la toma y recuperación del ballenero Hobomack «Es sabido por todo el mundo que de las tripulaciones de los balleneros (americanos), pocos regresan a bordo de los barcos en los que zarparon». Crucero en un ballenero «De pronto, una masa descomunal emergió del agua disparada verticalmente hacia las alturas. Era la ballena». Miriam Coffin, o El pescador de ballenas «Es cierto que a la ballena se la arponea, pero tratad de imaginar cómo podría montar alguien a un potro sin domar con la sencilla ayuda de una cuerda atada a la cola». Un capítulo sobre la pesca de la ballena en «Cuadernas y roletes» «Pude ver en una ocasión a dos de aquellos monstruos (ballenas), probablemente macho y hembra, nadando lentamente uno tras otro a menos de un tiro de piedra de una orilla (Tierra de fuego) cubierta por las ramas de un hayedo». Darwin, Viaje de un naturalista «¡Atrás a toda! –exclamó el oficial cuando giró la cabeza y vio la mandíbula de aquel cachalote junto a la proa del barco amenazando con la destrucción inminente–. ¡Atrás a toda, por vuestra vida!». Wharton, el cazador de ballenas 31 «¡Estad alegres, compañeros, no permitáis que se desanime vuestro corazón cuando lancéis vuestro arpón a la ballena!». Canción de Nantucket «Ah, extraña y vieja ballena, entre tormentas y galernas siempre estará tu hogar en el océano, verdadero gigante de poder, rey de los mares sin límite». Canción de la ballena 32 MOBY DICK i. ESPEJISMOS Llamadme Ismael. Hace unos años –no importa cuántos exactamente–, me encontraba con poco o ningún dinero en el bolsillo y no tenía nada mejor que hacer en tierra, de modo que me pareció buena idea salir a navegar y echarle un vistazo a la parte acuosa del mundo. Es un truco que tengo para acabar con la melancolía y facilitar la circulación: cuando me sorprendo a mí mismo con una mueca triste en los labios, o cuando veo que en mi alma despunta un noviembre húmedo y lluvioso, cuando me descubro parado sin motivo frente a las tiendas de ataúdes y, sobre todo, cada vez que la hipocondría me domina hasta tal punto que tan solo un fuerte principio moral me impide salir a la calle a derribar los sombreros de la gente, entonces me doy cuenta de que ha llegado la hora de hacerme a la mar lo antes posible. Para mí es como el sustituto de la pistola y la bala. En la misma situación en la que Catón se arroja pomposamente sobre su espada, yo me embarco en silencio. No veo nada sorprendente en ello. Sépalo o no, la mayoría de los hombres ha albergado sentimientos muy parecidos a los míos con respecto al océano en algún momento de sus vidas. Ahí está la ciudad insular de los Manhattos, rodeada de muelles como las islas indias de arrecifes de coral; el comercio la envuelve con su flujo. A derecha e izquierda todas las calles dan al mar. El extremo inferior lo constituye la Batería, el lugar en el que las olas bañan esa mole inmensa y llega el frescor de una brisa que unas horas antes estaba muy lejos de tierra firme. Ahí quedan todas esas multitudes de espec­tadores del agua. Imaginemos un paseo alrededor de la ciudad durante las primeras horas de una soñolienta tarde del día del señor. El camino desde Corlears Hook hasta Coenties Slip, y desde allí hacia el norte por White Hall, ¿qué puede verse? Miles y miles de criaturas mortales absortas en sus oceánicas ensoñaciones, todos apostados como centinelas a lo largo de una ciudad. A algunos se los ve apoyados sobre las empalizadas, a otros sentados en los atracaderos, otros miran por encima de las murallas de embarcaciones recién llegadas desde la China, los de más allá se han subido a los aparejos como si quisieran tener una mejor vista del mar. Y sin embargo son todos hombres de tierra, durante la semana están encerrados todos entre tablas y yeso, tras los mostradores, atados a los bancos y sujetos a los escritorios. ¿Qué sucede entonces? ¿Es que se han llevado los prados verdes? ¿Qué están haciendo ahí? Pero ¡atención!, ahí llega la multitud caminando sin detenerse hacia el agua y parece que con intención de zambullirse en el mar. ¡Qué extraño! Es como si lo único que les agradara fuese el límite de la tierra firme; ya no les basta pasear bajo la sombra de los comercios o estar en el frescor de las bodegas. No. Lo que quieren es acercarse al agua tanto como sea posible sin caerse en ella. Y se quedan allí: a lo largo de kilómetros enteros, de leguas. Llegan todos desde el interior, por avenidas y callejuelas, por paseos y calles, desde el norte, el sur, el este y el oeste. Ahí se reúnen. ¿Será el poder magnético de las agujas de las brújulas de todos estos barcos lo que los atrae hasta aquí? Probemos de nuevo. Imaginemos que estamos en el campo, en un lugar elevado y con lagos. Yo apuesto diez a uno a que, tomemos el sendero que tomemos, acabaremos siempre valle abajo y frente a un remanso de la corriente. Es algo mágico. Pongamos al más pasmado de los hombres en el estado más profundo de sus propios ensueños, y luego hagamos que se levante y camine: nos llevará hasta el agua de una manera infalible, si es que hay algo de agua en la región. Es un experimento que se puede probar cuando se tenga sed en el desierto americano, si es que la caravana en la que se viaja está provista con algún propenso a la metafísica, ya que, como todo el mundo sabe, la meditación y el agua siempre han estado emparentadas. He aquí a un artista. Tiene intención de pintar el lugar más de ensueño, más fresco, tranquilo y encantador de todo el valle de Saco. ¿Cuál es el principal elemento que utiliza? Sitúa por ahí cada uno de los árboles, cada uno con su tronco hueco como si en el interior de cada uno hubiese un ermitaño con su crucifijo, y allí sitúa la pradera y el ganado, con una casita al fondo de la que sale un humo soñoliento. En el interior de aquellos distantes bosques asciende un zigzagueante sendero que alcanza las cimas de unas montañas arrobadas en el azul del cielo que las envuelve. Y sin embargo, por mucho que la imagen se nos 36 presente con tal ensueño, y por mucho que ese pino haga caer sus agujas como si se trataran de suspiros sobre la cabeza de ese pastor, todo sería en vano si la mirada del pastor no estuviera fija en la mágica corriente de agua que se despliega frente a él. Si se va de excursión a los campos en el mes de junio, por mucho que uno pueda caminar durante veintenas de ki­lómetros sobre campos de lirios silvestres que llegan hasta la rodilla, ¿cuál es el único encanto que falta? El agua; ¡allí no hay ni una gota de agua! Si el Niágara fuese una catarata de arena, ¿se tomaría alguien la molestia de recorrer cientos de kilómetros para contemplarla? ¿Y por qué aquel pobre poeta de Tennessee cuando le dieron de pronto dos puñados de plata dudó entre comprarse un abrigo, que le hacía mucha falta, o utilizar el dinero para viajar hasta la playa de Rockaway? ¿Por qué casi todos los jóvenes sanos y fuertes, de alma sana y robusta, acaban volviéndose locos un día u otro por irse al mar? ¿Por qué sentimos todos en nuestro primer día como pasajeros de un barco un arrobamiento casi místico la primera vez que nos dicen que ya no hay tierra a la vista? ¿Por qué los antiguos persas consideraban que el mar era sagrado? ¿Cómo es que los griegos le dieron una divinidad aparte, un hermano del mismísimo Júpiter? Es evidente que todas esas cosas no pueden ser sin una razón, de la misma manera que es todavía más profundo el sentido de la historia de Narciso que, incapaz de apresar aquella dulce imagen que veía en la fuente, se acabó sumergiendo en ella y ahogándose. Es ésa la misma imagen que vemos nosotros en todos los ríos y océanos, la imagen del inabarcable fantasma de la vida. Y he ahí la clave de todo. Ahora bien, cuando digo aquí que tengo la costumbre de zarpar cada vez que empiezo a sentir los ojos nubosos y a ser demasiado consciente de mis pulmones, no quiero que nadie piense que lo hago como pasajero. Para viajar como pasajero se debe tener al menos una bolsa, y una bolsa no es más que un trapo si no lleva algo de dinero en su interior. Los pasajeros también suelen marearse o ponerse altivos, tienden a no dormir por las noches y por lo general no se divierten demasiado; no, yo jamás voy en condición de pasajero, nunca, y aunque estoy más que acostumbrado a la sal tampoco voy nunca al mar en condición de comodoro, ni de capitán, ni de cocinero. Dejo la gloria y distinción de esos oficios para quienes los disfrutan. Por mi parte abomino de todos los honorables y respetables trabajos, obligaciones y fatigas 37 de cualquier clase. Me parece más que suficiente encargarme de mí mismo y no molestarme por nada que tenga que ver con barcos, botes, bergantines, goletas y todo lo que se le parezca. Y en cuanto al de cocinero –aunque he de reconocer que se trata de un oficio respetable porque un cocinero a bordo tiene rango de oficial– no sé por qué motivo nunca me ha dado por ponerme a asar pollos aunque cuando lo están, y bien untados en manteca, no se encontrará a nadie que hable de ellos con más respeto, por no decir reverencia, que yo. Gracias a la idolatría de los antiguos egipcios por el asado de ibis y de hipopótamo hoy podemos contemplar a esas criaturas en sus grandes hornos, las pirámides. No, cuando zarpo voy como marinero raso, frente al mástil, al fondo del castillo de proa o incluso arriba, en el mastelero. Es verdad que no paran de darme órdenes y me hacen saltar de un lado a otro más que a un saltamontes en un prado de mayo. Sobre todo al principio, ese tipo de cosas puede llegar a ser un poco desagradable. Lo hiere a uno en el orgullo, especialmente si proviene en tierra de una familia tradicional y bien asentada como los Van Rensselaers o los Randolph, o los Hardicanute. Es casi peor si antes de tener que meter la mano en el cubo del alquitrán uno ha estado trabajando como maestro rural, amedrentando hasta a los muchachos más robustos. Es un cambio duro pasar de maestro de escuela a marinero, y se requiere una buena ración de Séneca y de los estoicos para poder aguantarlo con una sonrisa. Pero hasta eso se consigue con el tiempo. Pero ¿qué sucede si un viejo capitán me manda a por la escoba y me ordena barrer la cubierta? ¿Hasta dónde llega esa dignidad pesada en las balanzas del Nuevo Testamento? ¿Es que acaso el arcángel Gabriel me va a tener menos estima si no agarro la escoba a toda prisa en ese mismo instante? ¿Quién no es un esclavo? Que alguien me lo diga. En ese caso, por mucho que el capitán me dé órdenes, por más que me den golpes y puñetazos, al menos tengo la satisfacción de saber que está todo bien, que todo el mundo recibe algo parecido de una manera o de otra, quiero decir, desde un punto de vista físico o metafísico, y que hay un puñetazo universal que va pasando de un hombre a otro, por lo que todos los seres humanos deberían rascarse la espalda entre ellos y estar tranquilos. Hay que añadir que siempre zarpo como marinero porque es la única manera que existe de que le paguen a uno por la molestia y es que, al menos que yo sepa, no se paga nunca a los pasajeros. Más bien al 38 contrario: son los pasajeros los que tienen que pagar. Y hay un abismo de diferencia entre tener que pagar y que te paguen a ti. El acto de pagar es tal vez la aflicción más molesta de cuantas nos han legado aquellos dos ladrones de la huerta, pero que le paguen a uno ¿con qué se podría comparar? Resulta verdaderamente asombrosa la urbanidad con la que un hombre se dispone para que le paguen dinero, sobre todo si creemos de verdad que es la raíz de todos los males terrenales y lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Ah, qué alegremente nos condenamos a la perdición! Y finalmente siempre zarpo como marinero por el ejercicio y el aire fresco que se respira siempre en el puente de proa. En este mundo nuestro los vientos en contra son más frecuentes que los vientos de popa (eso si no violamos la máxima pitagórica), y el comodoro suele recibir una brisa ya viciada, porque le da primero a los marineros que van en el castillo. Cree ser el primero que la respira, pero no es así. De otras maneras parecidas acaba la comunidad guiando a sus jefes, aunque muchas veces éstos ni siquiera se dan cuenta. ¿Y cómo es que después de haber respirado el mar tantas veces como marino mercante se me ocurrió de pronto la idea de zarpar en un ballenero? Supongo que eso podría explicarlo mejor que nadie ese invisible policía celestial que me vigila sin descanso, me acosa en secreto e influye en mí de una forma indescifrable. No cabe duda de que este viaje en ballenero formaba parte de un viaje organizado hace ya mucho tiempo por la Providencia. Llegó bajo una naturaleza de breve interludio, un «solo» preparado para sonar entre otras composiciones más extensas e importantes. Supongo que el programa de la noche debía de ser más o menos así: Gran lucha en las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos viaje en ballenero de un tal ismael sangrienta batalla en afganistán No estoy en condiciones de explicar por qué motivo esos directores de escena celestiales me adjudicaron a mí el papel menor del viaje en el ballenero mientras que a otros les dieron magníficos papeles en grandes tragedias, papeles sencillos y breves en comedias de salón, o papeles cómicos en farsas. No puedo determinar el motivo exacto, pero sí 39 es cierto que ahora que recuerdo las circunstancias de aquella situación creo discernir algo entre las inclinaciones y apetencias que, ocultas con gran astucia bajo diferentes disfraces, me llevaron no sólo a representar aquel papel, sino a hacerme creer que aquella elección había nacido de mi libre voluntad y discernimiento. El más importante de aquellos motivos fue la extraordinaria idea de la gran ballena. Un monstruo tan poderoso y enigmático despertaba mi curiosidad. También estaban entre los motivos aquellos mares lejanos y salvajes en los que aquel monstruo desplazaba su masa, tan descomunal como una isla, y los indescriptibles peligros de la ballena. A todo eso se sumaban las fantásticas maravillas que esperaba descubrir en miles de paisajes y vientos patagónicos. Para otras personas tal vez nada de todo eso habría sido un aliciente, pero en mí contribuyó sin duda a alimentar el deseo. Siempre me he sentido atormentado por una inagotable ansiedad de ver cosas remotas, me gusta surcar mares prohibidos y estar cerca de las costas bárbaras; sin llegar a ignorar el bien percibo muy rápidamente el horror y puedo relacionarme con él –si me lo permite–, y es que me parece correcto mantenerme en buenos términos con los que habitan en el mismo sitio que yo. Aquéllas fueron las razones por las que zarpé en el ballenero. El mundo abrió ante mí las grandes compuertas de las maravillas y entre las delirantes razones que me impulsaron fueron recorriendo mi espíritu interminables procesiones de ballenas en grupos de dos. Entre todas ellas cruzó también un fantasma encubierto, como una colina nevada en el aire. 40 II. LA BOLSA DE VIAJE Metí una camisa o dos en mi vieja bolsa de viaje, me la eché al hombro y partí hacia el cabo de Hornos y el Pacífico. Tras de mí quedaba la buena ciudad de Manhattos y llegué a New Bedford según lo previsto la noche de un sábado de diciembre. Me molestó descubrir que ya había zarpado el pequeño vapor que hacía la ruta hasta Nantucket, y que no iba a tener otra oportunidad de llegar allí hasta el lunes siguiente. La inmensa mayoría de los candidatos a los trabajos y penurias de los balleneros suelen detenerse en New Bedford para comenzar su viaje, pero confieso que en mis planes no entraba hacer tal cosa. Había decidido no salir a la mar a no ser que fuera en un barco de Nantucket, y es que había algo agradable y misterioso en todo lo que tenía que ver con aquella famosa isla que siempre me había atraído de una manera sorprendente. Y además, aunque es verdad que New Bedford ha monopolizado durante los últimos tiempos el comercio de las ballenas y la pobre y vieja Nantucket se haya quedado muy a la zaga, no es menos cierto que fue en Nantucket donde comenzó el comercio, que ésa y no otra era la Tiro de esa Cartago; el lugar al que había llegado la primera ballena norteamericana que había sido capturada. ¿De dónde sino de Nantucket habían salido en su día las canoas de los balleneros indígenas, aquellos pieles rojas que dieron caza al Leviatán? ¿De dónde sino de Nantucket salió aquella primera barca cargada de rocas importadas –eso dice la leyenda– para arrojarlas a las ballenas a fin de asegurarse de que estaban lo bastante cerca como para arriesgar un arpón? Aún me quedaban una noche, un día y otra noche más en New Bed­ ford antes de embarcar hasta mi puerto de destino, de modo que se me presentó el dilema de encontrar un lugar para comer y dormir mientras tanto. Hacía una noche dudosa… no, qué digo, hacía una noche tremendamente oscura, siniestra y fría. No conocía a nadie. Me había echado la mano ansiosamente al bolsillo, pero lo único que había encontrado eran unas cuantas monedas de plata. «Vayas adonde vayas, Ismael –me dije a mí mismo con mi bolsa al hombro y tratando de decidir si eran más oscuras las tinieblas que se extendían hacia el norte que las tinieblas que se extendían hacia el sur–, sea adonde sea que tu sabiduría te lleve a pasar la noche, querido Ismael, ten la prudencia de preguntar antes el precio y no seas demasiado exigente». Recorrí las calles con paso inseguro y pasé junto a un letrero que decía «Los arpones cruzados», pero tenía un aspecto demasiado caro y alegre. Un poco más adelante vi cómo salían de las ventanas del Hostal Pez Espada unos rayos tan cálidos que parecían haber derretido el hielo y la nieve que se habían amontonado frente a la casa, y es que en cualquier otro lugar la escarcha había formado sobre el suelo una capa tan dura como el asfalto que debía de tener unos diez centímetros de espesor. Me hice daño al tropezar contra las piedras que sobresalían, ya que tenía las suelas de los zapatos casi totalmente desgastadas por el uso. Me volvió a parecer demasiado alegre y lujoso, pero me detuve para observar el reflejo en la calle y escuchar el tintineo de los vasos en el interior. «Vamos, Ismael –me dije al fin–, ¿no oyes acaso? Apártate de la puerta, tus agujereadas botas impiden el paso». De modo que me fui. Por puro instinto comencé a tomar las calles que iban en dirección al mar porque no me cabía ni la menor duda de que allí estarían los lugares más baratos, aunque no fueran los más alegres. ¡Qué calles tan siniestras! A cada flanco, más que casas, se extendían dos bloques de oscuridad en los que de cuando en cuando brillaba una vela como si se tratara de una luz en una tumba. A aquella hora de la noche y ese día de la semana el barrio estaba prácticamente desier­to. Al fin llegué hasta una pequeña sombra de humo procedente de un edificio chato y amplio cuya puerta estaba acogedoramente abierta. El aspecto era tan descuidado como si hubiese estado destinado al uso público, y lo primero que hice al entrar fue tropezar con una caja de cenizas que alguien había dejado en la entrada. «¡Por Dios! –pensé casi ahogándome en mitad de aquella nube de ceniza–. ¿Acaso procederán de Gomorra, la ciudad destruida? Si al principio de la calle estaban Los arpones cruzados y el Hostal Pez Espada, ésta debería llamarse Fonda La Trampa». Me repuse enseguida y, tras escuchar una voz rotunda en el interior, abrí la segunda puerta. Aquello parecía una reunión del Parlamento Negro en el averno. Unas cien caras negras se dieron la vuelta un instante para mirar. A lo 42 lejos se veía a un negro Ángel de las Tinieblas sacudiendo un libro sobre el púlpito. Era una iglesia negra y el sermón versaba sobre la oscuridad de las tinieblas, el llanto, los gemidos y el crujir de dientes. «Vaya, Ismael –murmuré retrocediendo sobre mis pasos–, ¡menudo triste espectáculo el de la Fonda La Trampa!». Continué caminando hasta encontrar un nuevo halo de luz que no quedaba lejos de los muelles. Sonó un crujido metálico y al alzar la cabeza vi un cartel que bamboleaba sobre la puerta en el que había un dibujo blanco que representaba un chorro alto y espumoso y la leyenda: Posada El Chorro de la Ballena – Peter Coffin. ¿Coffin? ¿Chorro de la Ballena? La asociación me pareció un poco ominosa,* pero dicen que es un apellido común en Nantucket y supuse que el tal Peter habría emigrado desde allí. La luz era tenue y al menos por el momento el lugar tenía un aspecto tranquilo, parecía que habían trasladado aquella ruinosa casa de madera desde un lugar desolado por un incendio (por no hablar de la pobreza que conllevaba aquel chirriante letrero), de modo que me pareció el lugar más indicado para buscar alojamiento y el mejor café de guisantes. El lugar era de lo más extraño: se trataba de una casa prácticamente en ruinas rematada por un alero que tenía, por decirlo de alguna manera, un lado paralítico porque estaba caído. Estaba situada en una esquina desnuda y expuesta, y por aquel motivo el impetuoso Euroclidón aullaba con más fuerza que si estuviera azotando a Pablo sobre su barca. Es verdad que Euroclidón puede ser también la más deliciosa de las brisas, pero para eso uno tiene que estar dentro de casa con los pies frente a la chimenea, bien calentito y dispuesto a meterse en la cama. «A la hora de juzgar al tempestuoso viento llamado Euroclidón –afirma un antiguo escritor de cuya obra sólo yo poseo una copia–, es fácil adver­ tir que hay una gran diferencia si uno lo hace tras el cristal de una ventana con la nieve en el lado exterior de la misma, o si se hace desde una ventana sin marco, con la nieve tanto dentro como fuera y la muerte como único cristal». «Qué gran verdad –pensé al recordar aquel párrafo–: razonas con sabiduría, viejo escriba… Así es; estos ojos míos son ventanas y este cuerpo mío es la casa. Es una pena que no hayan tapado las grietas y que no hayan puesto hilaza por aquí y por allá, pero * Coffin significa «ataúd». [N. del T.] 43 ya es un poco tarde para todo eso. El universo está terminado, la cúpula está en su sitio y los restos han desaparecido hace un millón de años. Ay del pobre Lázaro al que le castañetean los dientes tirado en esa acera que hace de almohada y sacude los harapos con cada escalofrío; no podría detener al poderoso Euroclidón ni aunque se tapara las orejas con más trapos viejos y se metiera en la boca una mazorca». ¡Euroclidón!, afirma el viejo Dives con su túnica de seda roja (luego tuvo otra todavía más roja). ¡Qué hermosa y gélida noche! ¡Cómo brilla Orión! ¡Qué aurora boreal! Dejemos que se gasten los labios hablando de veranos en el oriente y de climas benignos, y déjenme a mí el privilegio de crear mi propio verano con carbón. ¿Y Lázaro qué opina? ¿Es que acaso puede calentarse las manos con las auroras boreales? ¿No querría estar más bien en Sumatra? ¿No querría estar tendido sobre la línea del Ecuador? ¡Sí, oh, dioses! ¿No querría hundirse hasta el centro de la tierra para quitarse el frío de los huesos? La verdad es que imaginarse a Lázaro frente a la puerta de Dives es casi tan maravilloso como imaginar un iceberg en las islas Molucas. ¿Qué hace Dives sino vivir como un sultán en un palacio de hielo construido con suspiros congelados y presidido por una sociedad de la templanza que no le permite beber más que las lágrimas de los huérfanos? Pero ya está bien de sollozos, por el momento: nos espera la cacería de una ballena, ya habrá tiempo para las lágrimas. Saquémonos la nieve de las botas y veamos qué aspecto tiene esta posada: El Chorro de la Ballena. 44 III. LA POSADA EL CHORRO DE LA BALLENA Nada más entrar en la posada El Chorro de la Ballena uno se encontraba en un vestíbulo amplio, bajo y discontinuo con un viejo suelo de tablas que recordaba el casco de una embarcación decrépita. En uno de los lados habían colgado un lienzo muy grande con una pintura al óleo tan ahumada, sucia y oscurecida que uno tenía que mirarlo desde varios puntos de vista y sólo tras un estudio pausado y meticuloso, y después de preguntar a la gente que estaba alrededor, se podía llegar a vislumbrar vagamente cuál era el tema que representaba. Las masas de sombras y claroscuros eran tan complejas que al principio uno se sentía inclinado a pensar que el autor debía de ser algún artista joven y atrevido que había intentado representar un caos mágico en la época de las brujas en Nueva Inglaterra, pero cuando uno se ponía a observarlo con verdadera atención y se molestaba también en abrir la pequeña ventana del fondo del vestíbulo entendía finalmente que aquella idea, aunque hubiese podido parecer un poco descabellada al principio, no estaba tan lejos de ser cierta. Lo que más confundía de la composición era aquella masa enorme, negra, blanda y extraordinaria que estaba suspendida en el centro del cuadro por encima de tres líneas azules, borrosas y verticales. No cabía duda de que cualquier hombre de temperamento un poco nervioso habría podido perder la razón mirando aquel cuadro acuático, empapado, pútrido, pero en él también había una especie de indeterminada sublimidad que estaba a punto de resultar un rasgo de genio y que hacía que el observador se quedara interiormente ligado al óleo de alguna manera tratando de descubrir qué quería decir exactamente aquella pintura maravillosa. De cuando en cuando uno tenía la sensación de que lo asaltaba una intuición repentina pero, a la vez, engañosa: «El mar Negro en mitad de la noche», «El antinatural combate de los cuatro elementos esenciales», «Una zarza maldita», «Una escena invernal hiperbórea», «La acción del tiempo al deshacer el hielo», pero ninguna de aquellas fantasías conseguían resistir la presencia de aquella sombra que estaba suspendida en el centro. En cuanto uno supiera lo que era aquello, el resto resultaría evidente, pero… un segundo… ¿No tiene en realidad cierta semejanza con un pez enorme? ¿No podría ser el Leviatán? Aquélla y no otra parecía la intención del artista; elaboré una teoría definitiva sobre el asunto basándome también en los testimonios de muchas personas de edad con las que hablé al respecto. El cuadro representaba una embarcación en mitad de una tormenta en el Pacífico, el barco estaba medio sumergido entre las aguas con los tres mástiles desmantelados y una ballena iracunda se había empalado en los tres pequeños mástiles al tratar de dar un salto limpio sobre la embarcación. Frente a aquella pared, y en el mismo vestíbulo, otra pared estaba decorada con una monstruosa y pagana exhibición de garrotes y arpones. Algunos de ellos tenían incrustados dientes brillantes y parecían auténticas sierras de marfil y otros hasta estaban adornados con mechones de pelo humano; los había también con forma de guadaña y un mango muy amplio, parecidos a los que utilizan los segadores para la hierba. Uno sentía escalofríos con sólo imaginar al monstruo salvaje que había salido al mundo a cosechar la muerte con semejante instrumento cortante. Mezclados y entre aquellos objetos había viejos y oxi­dados arpones balleneros, deformados y algunos rotos. Se podía adivinar que algunas de aquellas armas tenían su historia. Aquella vieja lanza que ahora se veía brutalmente retorcida había sido la misma con la que Nathan Swain había matado quince ballenas en una sola jornada, y aquel arpón que se veía en el otro lado y que tenía una forma más parecida a la de un sacacorchos que a ninguna otra cosa fue lanzado en los mares de Java y durante años estuvo clavado en una ballena que acabó muriendo a la altura de cabo Blanco. El hierro original se había clavado a la altura de la cola y, como si fuese una aguja móvil en el interior del cuerpo de un hombre, había recorrido unos buenos doce metros hasta incrustarse en la joroba. Después de cruzar aquel sombrío vestíbulo de arcos bajos (parecía haber tenido en otra época la distribución de una gran chimenea central abierta a pequeños hogares alrededor) se entraba en la sala común. Aquel lugar era más sombrío aún y estaba techado con unas pesadas vigas y cubierto por debajo con unos tablones tan viejos que uno tenía la sensación de estar en la vieja enfermería de algún barco, sobre todo 46 en una de esas noches en las que el viento aúlla de mala manera y el arca que está anclada en la esquina se balancea ostensiblemente. En uno de los lados había una mesa larga y baja que hacía las funciones de estan­ tería y estaba cubierta de frascos de cristal resquebrajado llenos de rare­ zas cubiertas de polvo y traídas desde los lugares más remotos del ancho mundo. El bar estaba en el lado más apartado de la sala, en una especie de guarida oscura, y estaba tallado tratando de imitar toscamente el aspecto de la cabeza de una ballena. Ahí quedaba el enorme hueco del arco de la mandíbula de la ballena, tan grande que casi podría pasar un coche por debajo. El interior estaba lleno de sucias estanterías con filas de botes, botellas y garrafas, y junto a ellas había un Jonás (nombre por el que lo llamaban en realidad), un hombrecillo viejo y enjuto que vendía a los marineros delirios y destrucción a cambio de su dinero. Los vasos en los que vierte sus venenos son abominables. En el exterior son como cilindros verdes, pero en el interior de esos malvados cilindros verdes la mirada resbala hacia abajo, hasta su fondo engañoso. Toscamente grabadas en el cristal hay líneas geográficas de paralelos. Si se llena hasta la señal no hay que pagar más que un penique, pero si se sube hasta la siguiente es otro penique más, y así sucesivamente hasta que se llena el vaso, la medida total, pasando el cabo de Hornos, que viene a ser más o menos alrededor de un chelín. Al entrar en aquel sitio vi a un buen número de marineros jóvenes sentados alrededor de una mesa y estudiando bajo una luz tenue varios especímenes de skrimshander.* Busqué al posadero, y cuando le comenté que quería una habitación me respondió de inmediato que la casa estaba llena y que no quedaba ni una sola cama por ocupar. –Aunque, espere un segundo –añadió al final golpeándose la frente–, supongo que no tendrá inconveniente en compartir manta con un arponero, ¿no? Me imagino que tiene intención de ir a cazar ballenas, así que lo mejor es que se vaya acostumbrando a estas cosas. Le contesté que nunca me había entusiasmado compartir la cama y que si lo hacía en alguna ocasión dependería de quién fuese el arponero, pero que, si era cierto eso de que no le quedaba ningún otro sitio * Skrimshander: arte de la escultura y la pintura sobre marfil o la grabación en los dientes y huesos de la mandíbula de los cachalotes. [N. del T.] 47 y no había nada que reprocharle al arponero, me parecía mejor idea compartir la cama con quien fuera que seguir vagabundeando por una ciudad desconocida en una noche tan dura como aquélla. –Ya me parecía a mí. Muy bien, siéntese. ¿Quiere cenar? La cena sí puedo dársela inmediatamente. Me senté en un viejo banco de madera totalmente tallado, como un barco de Battery. En uno de los extremos estaba un viejo lobo de mar adornándolo con su vieja navaja. Parecía meditabundo y estaba inclinado mientras tallaba el espacio que quedaba entre sus piernas. Intentaba tallar, sin adelantar demasiado. Nos llamaron a cenar al menos a cuatro o cinco de los que estábamos allí a un cuarto contiguo. El lugar estaba tan frío como la mismísima Islandia, no había más fuego: el dueño de la posada nos comentó que no se lo podía permitir. Lo único que había era un par de tenues velas de sebo envueltas en papel. Nos abrochamos de nuevo los chaquetones y nos llevamos hasta los labios con las manos medio congeladas aquel té hirviendo. Pero la comida era de una clase realmente sustanciosa; había no sólo carne con patatas, sino también albóndigas: ¡Dios santo! ¡Albóndigas para cenar! Un joven de chaquetón verde se abalanzó sobre las albóndigas de un modo muy voraz. –Muchacho –dijo el dueño–, tan seguro como la muerte que esta noche vas a tener pesadillas. –Señor –le susurré al dueño–, no es éste el arponero, ¿verdad? –Oh, no –respondió de lo más divertido–, el arponero es un joven de piel oscura. Jamás come albóndigas, sólo le gustan los filetes, y crudos. –Vaya unos gustos –respondí–. ¿Y dónde está el arponero? ¿Se encuentra aquí? –No tardará –fue su respuesta. No pude evitar comenzar a tener sospechas de aquel arponero «de piel oscura». Fuera como fuera decidí que, si teníamos que dormir juntos, él debía desnudarse y meterse en la cama antes de que yo lo hiciera. Acabó la cena y todo el mundo regresó a la sala común. Yo no tenía nada mejor que hacer, de modo que me quedé también allí y me dediqué a observar a la gente. En el exterior se escuchó de pronto un ruido tremendo, como de motín. El dueño se levantó exaltado y exclamó: 48 –Es la tripulación del Grampus. Esta mañana he visto la noticia; un viaje de tres años con el barco lleno. ¡Bien, muchachos, por fin tendremos novedades de Fiyi! En el vestíbulo se escucharon de pronto las pisadas de aquellas botas de mar y poco después se abrieron las puertas de par en par y entró un enorme grupo de marineros. Iban vestidos con los capotes de las guardias y llevaban gorros de lana en la cabeza. Todos llevaban la ropa remendada y medio harapienta, las barbas rígidas y heladas; parecían una manada de osos pardos. Acababan de llegar a tierra y aquella casa era la primera en la que entraban, por eso no era muy sorprendente que se fueran directos a la boca de la ballena (el bar), donde aquel diminuto y arrugado Jonás les sirvió una ronda de vasos bien llenos. Uno de ellos se quejaba de un resfriado de cabeza y Jonás le sirvió aparte un mejunje de color pez que consistía en una mezcla de ginebra y melaza que aseguraba que era el mejor remedio del mundo para cualquier resfriado, por muy antiguo que fuera, aunque lo hubiese agarrado en la costa de Labrador o a barlovento en una isla de hielo. El alcohol no tardó en subirles a la cabeza, como es habitual en los bebedores experimentados cuando bajan a tierra, y todos se pusieron a armar escándalo. Me fijé, eso sí, en que uno de ellos se mantuvo un poco al margen, y, aunque era evidente que no quería aguar la alegría de sus camaradas con su seriedad, estaba bastante ausente y no hizo ningún ruido, como los otros. Aquel hombre me llamó la atención inmediatamente, y como los dioses del mar ya habían decidido que se convertiría en mi compañero de travesía (aunque sólo fuese durante las horas de sueño en lo que se refiere a esta historia), esbozaré aquí una breve descripción suya. Medía casi dos metros de altura y sus nobles hombros y el pecho tenían todo el aspecto de una caja fuerte. En pocas ocasiones he visto tanto nervios y tanto músculo en un solo hombre. La cara era tan oscura y estaba tan tostada que sus blancos dientes ofrecían un contraste muy poderoso. En las oscuras profundidades de su mirada estaba suspendido algún recuerdo que no parecía alegrarlo demasiado. Su voz delataba enseguida su origen sureño y su impresionante estatura hacía pensar que tal vez podía tratarse de uno de esos altos montañeses de los Allegheny, en Virginia. Cuando el escándalo que estaban montando sus camaradas llegó a su punto máximo, aquel hombre se escabulló sin que 49 nadie reparara en él. No lo vi de nuevo hasta que se convirtió en mi camarada de nave, pero sus compañeros le echaron de menos a los pocos minutos. Por algún motivo que desconocía todos parecían tenerle por el favorito. Empezaron a gritar: –¡Bulkington! ¡Bulkington! ¿Dónde ha ido Bulkington? Y salieron como flechas de la posada en su busca. Debían de ser más o menos las nueve. El cuarto estaba ensombrecido en una especie de quietud sobrenatural después de aquel alboroto, y yo me felicitaba por un plan que había trazado antes de que entraran los marineros. No hay hombre al que le guste dormir junto a otro en la misma cama. Lo cierto es que ni siquiera queremos dormir junto a nuestro propio hermano. Si se trata no sólo de dormir con un desconocido, sino que además es en una posada y ese hombre es un arponero, las obje­ ciones se multiplican inmediatamente por cien. No había ningún motivo por el que yo, como marinero, tuviera que compartir mi cama con otro hombre, ya que los marineros nunca duermen juntos en los barcos, o no lo hacen más que los reyes solteros en tierra. Es verdad que comparten el mismo espacio, pero cada uno tiene siempre su propia hamaca, está cubierto por su propia manta y envuelto en su propia piel. Cuanto más pensaba en el dichoso arponero menos ganas tenía de dormir con él. Parecía verosímil suponer que, siendo arponero, su ropa interior (no importaba que fuera de lana o de algodón) no iba a ser ni la más limpia ni la más fina del mundo. Me dio un escalofrío. Y además era muy tarde ya: mi arponero debía de estar camino de la cama, de regreso. Si se presentaba en la cama en mitad de la noche, ¿cómo iba a poder adivinar yo de qué terrible agujero había salido? –¡Señor! He cambiado de idea… No dormiré con el arponero… Creo que me las apañaré en este banco de aquí. –Como le parezca, pero no puedo darle ningún mantel para que lo utilice como colchón. Y además la tabla del banco es muy áspera –añadió pasando la manos por encima de los nudos y las hendiduras que había en la madera–, pero ¡un segundo! Skrimshander… Tengo un cepillo de carpintero aquí en el bar. Espere un segundo, le prepararé un sitio más cómodo. Dijo aquello y se marchó en busca de su cepillo, limpió el polvo que había acumulado sobre el banco con su pañuelo de seda y luego comenzó 50 a cepillar mi cama vigorosamente, poniendo unas muecas que le hacían parecer un mono. Las virutas salían disparadas por aquí y por allá y al final el cepillo chocó contra un nudo que parecía indestructible. El posa­dero estuvo a nada de cortarse la muñeca, de modo que le pedí por el amor de Dios que lo dejara estar; la cama era lo bastante cómoda para mí y no sabía cómo podía convertirse en una manta una tabla de pino por mucho que utilizara todos los cepillos del mundo. El posadero reco­ gió las virutas poniendo nuevas muecas y, tras echarlas en la enorme estufa que se erguía en mitad de la sala, se marchó para seguir con el resto de sus ocupaciones dejándome allí sumido en mis pensamientos. Se me ocurrió entonces tomar las medidas del banco y descubrí que le faltaban unos treinta centímetros de largo. Aquello se podía solucionar con una silla, pero el caso es que también le faltaban unos treinta centímetros de ancho y el otro banco que había allí era cuarenta centímetros más alto que el que yo había elegido, por lo que no había mane­ra humana de juntarlos. Puse el primer banco junto al único tramo libre de la pared y dejé un corto espacio entre los dos para encajar allí la espalda. No tardé en descubrir que aquel plan era impracticable por la gélida corriente que me llegaba desde la ventana, especialmente cuando a esa corriente se le sumaba la que llegaba de cuando en cuando desde la puerta mal cerrada, y conformaban entre las dos una serie de remolinos en toda la sala en la que me había empeñado en pasar la noche. «Que el diablo se lleve al arponero», pensé. Pero un momento, ¿le podía hacer una jugarreta? ¿Acaso no podía cerrar la puerta por dentro, meterme en la cama y no despertarme por muy violentamente que golpeara la puerta? No me pareció mala idea en absoluto, pero la rechacé tras pensar un poco. ¿Quién me podía asegurar que no me iba a en­ contrar al arponero frente a mi puerta a la mañana siguiente, dispues­to a darme un puñetazo? Miré a mi alrededor y me parecieron tan escasas las posibilidades de pasar allí una noche mínimamente razonable que me resigné de nuevo a compartir la cama de otra persona. Tal vez había pensado en el arponero de una manera demasiado prejuiciada. «Esperemos un poco más –pensé–, no tardará en llegar. Le echaré un buen vistazo y tal vez no lleguemos a ser malos compañeros de cama, ¿quién puede saberlo, después de todo?». 51 El resto de los huéspedes fue llegando poco a poco en grupos de dos y de tres, pero de mi arponero seguía sin haber ninguna señal. –¡Posadero! –exclamé–. ¿Qué clase de persona es? ¿Suele llegar muy tarde? Eran casi las doce. El posadero me miró y puso otra mueca de mono. Parecía extremadamente divertido con algo que escapaba a mi comprensión. –No –respondió–, es un pájaro de lo más madrugador… Siempre se levanta y se acuesta muy temprano pero esta noche ha salido a vender ciertas mercancías, ¿sabe usted? No sé por qué demonios se está entreteniendo tanto… a no ser que no haya conseguido vender su cabeza todavía. –¿Vender su cabeza? ¿Pero se puede saber de qué me está hablan­ ­do? –grité fuera de mí–. ¿Me está usted diciendo que ese arponero está intentando vender su cabeza por la ciudad en este bendito sábado que ya es casi la madrugada del domingo? –Eso es exactamente lo que acabo de decir –replicó–, aunque ya le avisé yo de que no podría venderla aquí, la plaza está abarrotada. –¿De qué? –De cabezas, naturalmente, ¿o no le parece que hay demasiadas cabezas en este mundo? –Escúcheme, posadero –respondí yo con total tranquilidad–, hágame el favor de no contarme más historias, no soy ningún niño. –Tal vez no lo sea –replicó él utilizando una astilla como mondadientes–, pero le aseguro que lo va tener usted muy negro si ese arponero se entera de que va usted por ahí metiéndose con su cabeza. –¡En ese caso se la romperé! –exclamé yo abandonándome a la furia que me había provocado ya el posadero. –Ya la tiene rota –dijo él. –¡Rota! –exclamé–. ¿Ha dicho usted rota? –Eso es. Y por esa razón no consigue venderla, sospecho yo. –Posadero –le dije tan frío como el monte Hekla bajo una tormenta de nieve–, haga el favor de sacarse ese mondadientes de la boca. Deseo que nos entendamos usted y yo, así que deje un lado todas esas historias. Yo llego a su posada y necesito una cama, usted me dice que sólo puede darme media porque la otra mitad la ha reservado un arponero. Cuando le pregunto por el arponero, a quien ni siquiera he podido ver 52 todavía, usted me cuenta unas historias de lo más ridículas e irritantes para provocar en mí animadversión contra el hombre al que me destina como compañero de cama (un tipo de relación, posadero, que podría decirse que es de las más íntimas y confidenciales). Por eso ahora le pido explicaciones para saber quién es ese arponero y si puedo tener la seguridad de que voy a estar a salvo pasando la noche a su lado. Le pido en primer lugar que tenga la amabilidad de desmentir esa absurda historia sobre la venta de su cabeza porque, en el caso de ser cierta, lo único que podría significar es que el arponero está loco como una cabra (y no tengo precisamente intención alguna de dormir junto a un loco) y usted, señor, usted, posadero, usted, señor mío, está cometiendo un delito tipificado por la ley al hacerme dormir con un loco. –¡Uf! –dijo el posadero soplando con fuerza–. Vaya un sermón que me acaba de echar, demasiado largo me parece para un tipo como yo, a quien le gusta siempre reír de cuando en cuando… Esté usted tranquilo. El arponero del que le hablo acaba de llegar de los mares del Sur, donde ha comprado un lote de «cabezas embalsamadas de Nueva Zelanda» (una mercancía curiosa, ¿no cree?) y al parecer las ha vendido todas menos una. Ésa es la cabeza que está intentando vender esta noche, y es que da la casualidad de que mañana es domingo y no sería correcto andar por la calle vendiendo cabezas cuando la gente va a la iglesia. El domingo pasado lo intentó, pero lo detuve a tiempo en la puerta cuando ya estaba saliendo a la calle con las cuatro cabezas ensartadas en una cuerda como si fuese una ristra de cebollas. Aquel discurso resolvió un misterio que habría sido incomprensible de otro modo y me demostró que el posadero, a pesar de todo lo que había dicho, no tenía intención de burlarse de mí… pero a la vez, ¿qué podía pensar yo de un arponero que se pasaba en vela la noche del sábado hasta acercarse al sagrado día del señor ocupando su tiempo libre en un negocio tan caníbal como el de vender las cabezas de aquellos paganos difuntos? –Créame, posadero, ese arponero es un tipo peligroso. –Paga religiosamente –fue su respuesta–. Pero venga aquí, será mejor que vire de rumbo: tendrá una cama excelente. Fue en la que dormimos Sal y yo en nuestra noche de bodas. En la cama hay espacio suficiente como para que los dos den patadas sin molestarse, se trata de una cama inmensa y todopoderosa. ¿Quiere saber algo? Antes de 53 que dejáramos de usarla, Sal solía poner a nuestro Samuel y al pequeño Johnny a sus pies, pero una noche en la que tuve demasiados sueños y me puse a mover los pies y los brazos Sam acabó en el suelo. Casi se rompe un brazo. Después de aquello Sal se empeñó en buscar una solución. Acompáñeme, se la enseñaré enseguida. Dijo aquellas palabras, encendió una vela y acercándose a mí se dispuso a mostrarme el camino. Yo seguía indeciso. El posadero miró un reloj que había en uno de los rincones y exclamó: –¡Pero si ya es domingo! Ah, no verá usted al arponero esta noche, ha debido de echar el ancla en otro lugar… Venga usted, ¿no quiere venir? Reflexioné unos instantes y finalmente comenzamos a subir por la escalera. El posadero me llevó hasta un cuarto minúsculo, frío como el interior de un molusco y pertrechado con una cama tan prodigiosa que podrían haber dormido en ella cuatro arponeros tendidos boca arriba. –Aquí la tiene –dijo el posadero dejando una bujía sobre un arcón de viaje tan desportillado que cumplía la doble función de sostener la palangana y hacer de mesa principal–; póngase cómodo y pase una buena noche. Quité la colcha de la cama y me incliné sobre ella. No era la más elegante que había visto en mi vida, pero superó bien el examen. A continuación eché un vistazo al resto del cuarto. Aparte de la cama y la mesa central no encontré muchos más muebles que hubiesen sido de esperar en un lugar como aquél, salvo una tosca estantería, cuatro paredes y una mampara de chimenea de papel pintado que representaba a un arponero en el momento de herir a la ballena. Entre los objetos que no habrían sido de esperar en aquel lugar había una hamaca enrollada en un rincón y también un enorme petate marinero que contenía el guardarropa del arponero y que hacía las veces de baúl de tierra. Sobre la repisa de la chimenea se podían ver también todo un conjunto de exóticos anzuelos realizados con huesos de pescado y un arpón enorme en el frontal de la cama. Pero ¿qué era aquello que estaba encima del arcón? Lo agarré, lo acerqué a la luz, lo palpé e hice todo lo posible por adivinar en qué consistía exactamente su naturaleza. Lo único que pude concluir fue que se trataba de una especie de felpudo ancho y adornado en los bordes con una especie de flecos que tintineaban parecidos a unas púas 54 de puercoespín alrededor de un mocasín indio. Tenía un agujero o una hendidura justo en el medio, parecida a la de los ponchos suda­ mericanos. ¿Es que acaso era posible que un arponero se metiera dentro de aquel felpudo y paseara por las calles de una ciudad cristiana vestido de aquella forma? Me lo puse para probarlo; era tremendamente pesado e hirsuto y me pareció también que estaba húmedo, como si el ar­ponero lo hubiese llevado puesto bajo una tormenta. Me acerqué hasta un trozo de espejo que estaba anclado a la pared y jamás vi un espectáculo como aquél en mi vida. Me lo quité tan rápido que casi me rebano el cuello. Me senté en la cama y comencé a reflexionar sobre aquel arponero que vendía cabezas y su felpudo. Tras reflexionar un rato me levanté, me quité el chaquetón y me quedé de pie en mitad de la habitación, lleno de dudas. Me quité el chaleco y me quedé un rato más en mangas de camisa, pero de inmediato me entró frío otra vez. Recordé que el posadero me había dicho que el arponero ya no se presentaría aquella noche, así que dejé de preocuparme, me quité los pantalones y las botas, soplé la bujía, y me metí en la cama encomendándome a la divina protección. No sabría decir con seguridad si el colchón estaba relleno de mazorcas de maíz o de cacharros rotos, lo que sí puedo decir es que tardé un buen rato en dormirme y que no paré de revolverme en la cama. Ya había caído en una especie de leve somnolencia y estaba en camino hacia el país del sueño cuando escuché unos sonoros pasos en el corredor y por debajo de la puerta vi cómo una luz se aproximaba hacia la habitación. «Que Dios me ampare –pensé–, debe de ser el arponero, ese infernal vendedor de cabezas». Permanecí inmóvil y tomé la decisión de no decir nada hasta que él me hablara a mí. El extraño entró en la habitación con una luz en una mano y en la otra la famosa cabeza de Nueva Zelanda; ni siquiera miró en dirección a la cama, dejó la vela en el suelo y comen­zó a trastear con los nudos del petate del que ya he hablado. Yo moría de ganas de verle la cara, pero el recién llegado se mantuvo de espaldas durante todo el rato que estuvo intentando abrir su petate. Cuando por fin lo consiguió y se dio la vuelta… ¡Dios, qué visión! ¡Qué rostro! Era de un color oscuro, púrpura y casi amarillento, con enormes parches negruzcos repartidos por aquí y por allá. Exactamente lo que había temido: un terrible compañero de cama. «Ha debido de tener una pelea –me dije–, le han cortado de mala manera y aquí regresa, directo de la 55 casa del cirujano», pero en aquel momento el extraño volvió la cabeza directamente hacia la luz y pude ver perfectamente que aquellos parches negros de su cara no eran vendas en realidad. Eran manchas, pero resultaba imposible determinar su naturaleza. Al principio no sabía qué pensar, pero de pronto se me ocurrió una cosa; recordé aquella historia de un blanco, también ballenero, que había caído preso en manos de unos caníbales que le habían tatuado toda la cara. Supuse que también aquel arponero tenía que haber vivido durante alguno de sus viajes una aventura parecida. «¡Qué más da! –pensé–. No es otra cosa que su aspecto externo». Un hombre puede ser honrado bajo cualquier tipo de piel, pero qué decir de aquella epidermis inhumana, me refiero a aquella parte de piel que rodeaba los tatuajes y que parecía absolutamente independiente de ellos. No cabía duda de que era una buena capa de piel morena producida por el sol del trópico, pero jamás había escuchado que la acción del sol provocara en la piel de un hombre aquel tono amarillento y purpúreo. Jamás había viajado a los mares del Sur, de modo que no podía saber si el sol de aquellas latitudes provocaba ese efecto en la piel. Mientras todas aquellas extravagantes ideas me asediaban la imaginación me di cuenta también de que el arponero ni siquiera había reparado en mi presencia. Tras haber abierto con alguna dificultad su petate comenzó a rebuscar en él y sacó un hacha india y una tabaquera de piel de foca en la que todavía quedaba pelo adherido, puso las dos cosas sobre el arcón que había en el centro de la habitación y a continuación sacó la cabeza de Nueva Zelanda –un espectáculo espantoso, por cierto– y la metió en el interior del petate. Se quitó el sombrero (un sombrero nuevo, de piel de castor) y casi estuve a punto de no poder contener una exclamación ante lo que contemplaron mis ojos. Aquel sujeto no tenía en la cabeza ni un solo pelo, o al menos ninguno del que mereciera la pena hablar, con excepción de un mechón recogido sobre la frente. Aquella cabeza rapada y cobriza tenía todo el aspecto de un cráneo enmohecido, y si aquel tipo no se hubiese interpuesto entre la cama y la puerta me habría precipitado hacia allí con más prisa aún de la que suelo emplear al abalanzarme sobre la comida. Incluso llegué a pensar en la posibilidad de arrojarme por la ventana, pero estábamos en un segundo piso. No soy un hombre cobarde, pero la presencia de aquel vendedor de cabezas superaba mi ánimo, aquel bandido purpúreo. La ignorancia es siempre la madre del miedo 56 y yo en aquel momento estaba totalmente estupefacto y confundido por la presencia del extranjero. He de confesar que en aquel instante tenía tanto miedo como si el mismísimo diablo hubiese irrumpido en mitad de la noche en aquella habitación. Tenía tanto miedo que ni siquiera era capaz de reunir el suficiente valor como para dirigirle la palabra y pedirle una respuesta razonable para tantas cosas que parecían no tener explicación. Mientras yo pensaba todo aquello el extranjero continuó desvistiéndose y por fin mostró el pecho y los brazos. Tan cierto como que estoy vivo que todas esas partes que habían estado cubiertas hasta aquel instante estaban también marcadas con los mismos parches que la cara. Los tenía hasta en la espalda. Era como si aquel sujeto acabara de llegar de la Guerra de los Treinta Años y hubiera escapado de ella con una camisa cubierta de parches… Es más, hasta las piernas las tenía marcadas; una legión de ranas color verde oscuro parecían trepar por esos troncos de jóvenes palmeras. Ya no me cabía duda de que se trataba de un espantoso aborigen que había embarcado en un ballenero de los mares del Sur y que finalmente había acabado en un país cristiano. Sentí un escalofrío al pensar eso… ¡Y por si fuera poco era vendedor de cabezas! Tal vez eran las cabezas de sus propios hermanos… Y no era improbable que se encaprichara de pronto de la mía… ¡Dios Santo, había que estar atento a esa hacha! Pero no tuve demasiado tiempo para temblar, porque en aquel momento el salvaje se entregó a una fascinante tarea que acabó por convencerme por completo de que se trataba de un pagano. Se dirigió hasta su pesado abrigo, o capote, o coraza (que colgaba de su silla), rebuscó en los bolsillos y finalmente extrajo de ellos una pequeña figurita defor­me con una joroba en la espalda y el mismo color de una criatura congoleña de tres días de edad. Pensé en la cabeza embalsamada y a con­tinuación me vino a la mente la posibilidad de que aquel muñeco negro pudiera ser un niño de verdad conservado con una técnica parecida, pero ense­ guida deduje que se trataba de un ídolo de madera por su rigidez y la forma que tenía de brillar. El salvaje se aproximó hasta la chimenea vacía, quitó de en medio la mampara de cartón y puso aquella figurilla entre los hierros de la chimenea, como si se tratara de uno de esos maderos con los que se juega a los bolos. La chimenea y el interior de ladrillo estaban tan tiznados que aquel hueco me produjo de pronto la 57 ilusión de que era un pequeño templo o una capilla adecuada para el ídolo congoleño. Lleno de miedo observé con atención la figurilla medio oculta y esperé a ver qué sucedía a continuación. El salvaje sacó del bolsillo de su chaquetón un par de puñados de virutas y las puso con un cuidado extremo frente al ídolo; a continuación puso sobre ellas un trozo de galleta marinera, acercó la llama de la vela y prendió las virutas como si se tratara de una hoguera sacrificial. Tras abanicar velozmente con la mano y retirar los dedos con presteza en más de una ocasión (con lo que indicaba que se había quemado terriblemente), logró sacar por fin la galleta y, quitándole de encima las cenizas con un soplido, se la ofreció educadamente al ídolo. El pequeño ídolo no pareció muy entusiasmado por el ofrecimiento, ni siquiera abrió los labios. He olvidado decir que todo aquel ritual estuvo acompañado en todo momento por los ruidos guturales más extraños que puedan imaginarse en un devoto. Parecía rezar una canción o cantar algún tipo de salmo pagano y, cuando lo hacía, contraía la expresión de una manera insólita. Cuando acabó, apagó el fuego, recogió el ídolo ya sin ceremonia y volvió a meterlo en el bolsillo del chaquetón con tanto descuido como un cazador mete en su morral un ave muerta. Aquel cúmulo de extravagancias hicieron que mi inquietud se multiplicara, y cuando vi que el salvaje terminaba sus tareas y se disponía a meterse en la cama conmigo pensé que era el momento, ahora o nunca, y antes de que apagara la luz, de romper aquella influencia que me había mantenido paralizado durante todo el rato. Pero puede decirse también que aquel intervalo que dejé pasar resultó ser fatal. El salvaje tomó el hacha de la mesa, examinó de nuevo su cabeza, acercó la luz, pegó los labios al mango y echó un par de enormes bocanadas de humo de tabaco. Un segundo más tarde se apagó la luz, y el salvaje caníbal se metió en la cama conmigo con el hacha entre los dientes. Aquella vez no pude contenerme y pegué un grito. El salvaje gruñó y comenzó a tantearme con las manos. Me aparté de él en la cama en dirección a la pared mientras le conjuraba para que se quedase quieto, me dejara levantarme y encendiera de nuevo la luz, pero sus respuestas guturales me hicieron creer que apenas entendía lo que le estaba diciendo. –¿Quién demonios tú? –gritó al fin–. ¡No hablar! ¡Yo matarte! 58 Mientras decía aquellas palabras el hacha encendida revoloteaba frente a mí en la oscuridad. –¡Posadero! ¡Por el amor de Dios, Peter Coffin! –grité yo–. ¡Posadero! ¡Dios! ¡Que alguien me ayude! –¡Habla tú! ¡Decir tú quién eres o yo matarte! –rugió de nuevo el caníbal mientras aquellos espantosos vuelos del hacha incandescente hacían caer sobre mi cabeza restos de cenizas de tabaco. Me dio miedo que se pusieran a arder las sábanas. Gracias a Dios el posadero entró en la habitación con la luz en la mano. Yo salté de la cama y corrí hacia él. –No tenga usted miedo –me dijo sin parar de reír–. Queequeg no le va a tocar ni un pelo. –¡Deje de reírse! –grité yo–. ¿Por qué no me dijo que este infernal arponero era un caníbal? –Supuse que se había dado cuenta… ¿no le dije que vendía cabezas por la ciudad? Dese la vuelta y duérmase. Queequeg, escúchame: tú entender mí, yo entender ti… este hombre quiere dormir, ¿entender tú? –Yo entender perfectamente –gruñó Queequeg chupando su pipa y sentándose de nuevo en la cama–. Y ahora tú meterte aquí –añadió apuntándome con el hacha y abriendo de nuevo las sábanas. Aquel gesto lo hizo no sólo cortésmente, sino con un gesto casi bondadoso y caritativo. No podía dejar de mirarlo. A pesar de todos aquellos tatuajes era un caníbal apuesto, y hasta bueno. «Menudo escándalo he organizado», me dije a mí mismo. Este hombre es tan humano como yo y tiene tantos motivos para temerme a mí como yo para temerlo a él. Prefiero dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho. –Posadero –dije–, pídale que deje ese hacha o pipa o lo que quiera que sea, que deje de fumar y me meteré en la cama con él, no me entusiasma que alguien fume en la cama a mi lado, es peligroso y yo no estoy asegurado. Mi mensaje le fue transmitido a Queequeg, que obedeció al punto y volvió a pedirme con gentileza que me metiera en la cama mientras se apartaba hacia un lado como si me quisiera dar a entender: «No le tocaré ni una pierna». –Buenas noches, posadero –dije–, ya puede marcharse. Me metí en la cama y dormí como nunca jamás en mi vida. 59