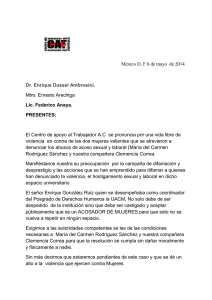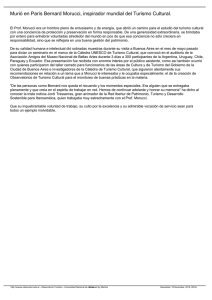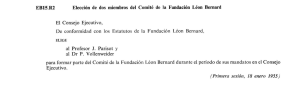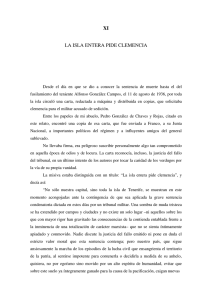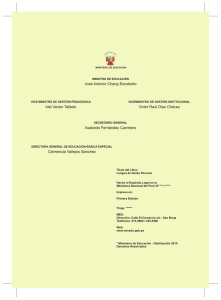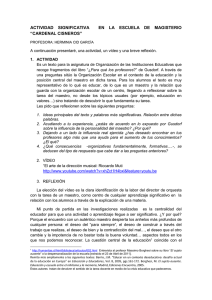Ediciones elaleph.com - Página Oficial de la Escuela Normal
Anuncio

G E R I F A L T E C A R L O S D E B E R N A R D Ediciones elaleph.com Editado por elaleph.com Traducción: Carlos De Pineda 2000 – Copyright www.elaleph.com Todos los Derechos Reservados GERIFALTE En los primeros días del mes de septiembre de 1832, un joven, de unos treinta años de edad, remontaba, con aire pensativo y paso rápido, uno de los vallecillos que, arrancando de la gran cordillera de los Vosgos, desembocan en la Lorena. Un río poco caudaloso que, después de serpentear varias leguas, iba a vaciar sus aguas en el Mosa, regaba aquellos parajes agrestes, encerrados entre dos líneas paralelas de montañas. Por el Sur, las laderas de éstas se ensanchaban, perdiendo elevación, acabando por fundirse con la llanura. Riquísimos cañamares disputaban las orillas del agua a las praderas, cuya espesa verdura atestiguaba su fertilidad asombrosa. Más arriba, a lo largo de terraplenes dispuestos en forma de anfiteatros, extensos campos, despojados de sus mieses, iban ganando terreno por todas partes a los primitivos bosques; y en otros lugares, las encinas y los oímos seculares habían sido substituidos por plantaciones de cerezos, cuyas simétricas hileras presagiaban abundantes cosechas de kirschen. Descubríase por todas partes esa lucha de la industria contra la Naturaleza cuya fisonomía se destaca especialmente en los países montañosos. Pero si se penetraba aún más, cambiaba pronto la escena, recuperando el suelo su as3 CARLOS DE BERNARD pecto natural. A medida que se acercaban las vertientes, rodeando el vallecillo de un cinturón más escabroso, cedían los desmontes ante la resistencia de un terreno más bravío, y acababan por desaparecer un poco más adelante. Desde el pie de los escarpados que bordean con una cinta de granito la meseta superior de las montañas, sucedíanse victoriosos los bosques hasta las orillas del río. Tan pronto eran manchones de arbolado, que semejaban sólidos batallones de infantería, como árboles aislados que parecían sembrados al azar sobre las vertientes, cubiertas de césped, o arraigados en las rocas, cortadas a pico, como una tropa de tiradores intrépidos. Paralelamente al curso de las aguas, corría un estrecho camino, muy poco frecuentado, a juzgar por la escasez de rodadas, el cual, trepando por las lomas, precipitándose por los declives opuestos, y franqueando todos los obstáculos, seguía en su desarrollo una línea casi recta. Hubiera podido comparársele con esos caracteres de temple acerado que se trazan un objetivo en la vida y caminan hacia él imperturbablemente. El río, por el contrario, a semejanza de esos espíritus conciliadores y flexibles que se pliegan fácilmente a los acontecimientos, describía a cada instante airosas curvas, obedeciendo a los caprichos del suelo que le servía de lecho. El joven que caminaba solo, a través de este país pintoresco, no tenía, a primera vista, nada en su indumentaria que llamase la atención: un sombrero de paja de anchas alas, una blusa azul y un pantalón de cutí componían su traje exterior. Con razón se le habría, pues, tomado por un campesino alsaciano que regresaba a su aldea a través de los rudos senderos 4 GERIFALTE de los Vosgos; pero un examen más atento pronto desvanecía esta conjetura. Hay en la manera de llevar el vestido más sencillo una porción de detalles que delatan infaliblemente la condición real del hombre, cualquiera que haya sido la apariencia exterior con que se la haya revestido. Por eso, aunque no podía darse nada más modesto que la blusa del viajero, la ausencia, sin embargo, en el cuello y en las mangas de los arabescos bordados en hilo blanco o rojo, que constituyen el orgullo de los elegantes de la aldea, bastaban para hacer adivinar que era aquello un atavío caprichoso. No era preciso poseer la ingeniosa perspicacia de Zadig para descubrir que no existía la menor semejanza entre el caminar vivo y rápido del desconocido y los pasos gigantescos a que los montañeses están acostumbrados. Su rostro, expresivo sin ser bello, era moreno, en verdad, pero no parecía que el sol se lo hubiese tostado; por el contrario, diríase más bien que los trabajos de una vida sedentaria habíanle robado su hermoso color encarnado, cubriendo su semblante de mate y uniforme palidez. En fin, si, como se podía suponer por los diversos diagnósticos, sentía cierta afición al incógnito, cierto deseo de representar el papel de Tyrcis o de Amintas, la blancura de sus manos, tan cuidadas como las de una damisela, hubieran bastado para delatarle como Condorcet. Era evidente ¡cosa rara! que el hombre era superior a su hábito. Esta vez era la oreja del león la que asomaba a través de la piel del asno. Eran las tres de la tarde; el cielo, ya cubierto durante la mañana, había adquirido recientemente un aspecto más sombrío; gruesas nubes corrían con rapidez de Sur a Norte, em5 CARLOS DE BERNARD pujadas las unas sobre las otras por un viento de mal augurio. El viajero, que acababa de penetrar en la parte más agreste de la cañada, parecía poco dispuesto a admirar su bella vegetación y sus lugares poéticos. Impaciente por llegar al término de su viaje, o temeroso de ser alcanzado por la tempestad que se preparaba, apretó cuanto le fue posible el paso. Pero pronto apagáronse sus ímpetus. Al cabo de algunos minutos después de atravesar un claro del bosque, encontróse al principio de una explanada cubierta de césped, donde se dividía en dos brazos el camino, uno de los cuales seguía rasando las orillas del río, en tanto que el otro, más ancho y mejor construido, internábase hacia la izquierda por un tortuoso barranco. ¿Cuál de los dos caminos seguiría? Lo ignoraba. La profunda soledad de aquellos parajes hízole temer la posibilidad de no encontrar nadie que pudiera sacarle de su duda, cuando llegó a sus oídos el rumor de una música arrastrada, que alguien aullaba a lo lejos con vigor. No tardó el canto en hacerse más distinto y pudo distinguir las palabras del salmo In exitu Israel de Ægipto, articuladas a todo pecho por una voz tan aguda, que hubiera producido crispaciones de garganta a todas las tiples de la Opera. Su timbre vibrante, aunque agudo, retumbaba con tal sonoridad en el silencio de la cañada, que, antes que fuese posible descubrir al piadoso músico, había recitado ya éste buen número de versículos. Por fin, a través de los árboles que bordeaban el camino de la derecha, apareció un rebaño de bueyes que caminaban con paso lento y pesado, conducidos por un pastorcillo de nueve o diez años, 6 GERIFALTE que interrumpía de vez en cuando sus cánticos para reunir, a latigazos, los miembros de su rebaño, armonizando, de esta suerte, el cuidado de lo temporal con lo espiritual, con un aplomo que hubieran podido envidiar personales mucho más importantes. -¿Cuál de estos dos caminos conduce a Bergenheim? -le preguntó el caminante cuando le tuvo cerca. -¡Bergenâheim! -repitió el niño, dando a este nombre una acentuación circunfleja y enfática de que le había despojado ilegalmente la pronunciación parisiense del desconocido; y quitándose reverenciosamente su gorro de colores chillones, añadió algunas palabras en dialecto francoalemán, perfectamente ininteligibles. -¿Pero no eres francés ?-replicó el forastero algo desanimado. El pastor levantó con orgullo la cabeza y respondió: -No, señor- soy alsaciano. Al escuchar este arranque de patriotismo de campanario, bastante común en la bella provincia renana, sonrió el desconocido; y comprendiendo en seguida que tendría que entenderse con él por medio de señas, mostróle sucesivamente con el dedo ambos caminos, diciéndole: -¿Allí o allá, Bergenheim? El niño entonces extendió silenciosamente su látigo en dirección del río, designando a cierta distancia a la orilla opuesta un macizo de bosque detrás del cual se elevaban ligeras columnas de humo. 7 CARLOS DE BERNARD -¡Demonio! -murmuró el forastero, -debo haberme extraviado; si el castillo está al otro lado, ¿cómo hubiera podido preparar mi emboscada? El pastor creyó comprender el embarazo en que su interlocutor se encontraba, y levantando, hasta él sus ojos azules, llenos de inteligencia, dibujóle, con la punta del pie, en medio del camino, una línea a través de la cual arrolló su látigo como un arco de puente, mostrándole en seguida de nuevo la parte alta del río. -Haces honor a tu país, joven pastor -le dijo el desconocido;- se descubre en ti la madera de los pieles rojas de Cooper. Y diciendo estas palabras, arrojó en el gorro del niño una moneda de plata y se dirigió a grandes pasos hacia el lugar que aquél le indicara. El alsaciano permaneció por espacio de algún tiempo inmóvil, con una mano en sus cabellos rubios y los ojos fijos sobre la moneda de plata que brillaba como una estrella en el fondo de su gorro; y cuando la persona a quien consideraba como el más acabado modelo de una magnificencia inconcebible hubo desaparecido por detrás de los árboles, comenzó por desahogar su alegría descargando sobre el ganado soberbios latigazos y reanudó su interrumpida marcha, cantando con un tono más triunfal todavía: Montes exultaverunt ut arietes, dando él mismo saltos más elevados que todas las colinas y carneros de la Biblia. El joven no caminó más de cinco minutos sin comprobar plenamente la exactitud de los datos que le acababan de dar. 8 GERIFALTE El terreno que acababa de recorrer durante este corto intervalo era una pradera cubierta de grupos de árboles apiñados; por su forma de cantos casi regulares fácil era colegir que había sido formado de aluviones a expensas de la otra orilla incesantemente socavada por la corriente. Esta especie de península llana y uniforme hallábase cortada en línea recta por el camino que se alejaba de esta suerte del río; en el punto en que se aproximaban de nuevo, como hacen la circunferencia y la cuerda de un arco en su extremidad, se hacían más escasos los árboles dejando ver de pronto una perspectiva que llamaba tanto más la atención cuanto menos podía esperársela. Mientras se podía seguir con la vista las sinuosidades del torrente que acababa por desaparecer en las profundidades de una garganta de la montaña, un nuevo punto de vista abríase bruscamente a la derecha, en la otra orilla. Un segundo vallecillo, más pequeño todavía que el primero y tributario suyo en cierto modo, venia a desembocar en él formando un ángulo agudo, como un torrente que se precipita en un río; en el otro sentido, formaba un anfiteatro cuya cresta se hallaba bordeada por una franja de rocas cortadas a pico, que tenían la blancura del hueso viejo. Sobre esta corona, que lo hacía inaccesible en casi toda su extensión, mostraba el pequeño valle la riqueza de sus pinos siempre verdes, de sus encinas de nudosas ramas y de su césped fresco y matizado de flores. El conjunto, en una palabra, formaba un fondo digno del edificio pintoresco que se destacaba en pri- 9 CARLOS DE BERNARD mer término, y que el desconocido, deteniéndose de repente, púsose a contemplar con grandísimo interés. En la unión de los dos valles, en su con. fluencia, por decirlo así, elevábase un vasto edificio, de aspecto medio señorial, medio monástico. En este lugar formaba el río, en una extensión de algunos centenares de pasos; un escarpado cuya pared se hundía verticalmente en el agua; y sobre esta base sólida descansaba el castillo, juntamente con sus dependencias. El cuerpo del edificio principal era un gran paralelogramo de construcción muy antigua, pero que había sido reedificado casi desde los cimientos a comienzos del siglo XVI. Sus piedras, de ese granito grisáceo que tanto abunda en los Vosgos, surcadas de vetas azules o violáceas, daban a sus fachadas un aspecto sombrío acrecentado por la rareza de sus ventanas, cruzadas unas al estilo de Palladio, estrechas otras a modo de troneras. Un techo inmenso, de telas rojas ennegrecidas por la lluvia, proyectaba sobre todas las fachadas aleros de varios pies como los que se ven todavía muchos en las antiguas ciudades del Norte. Gracias a estos desmesurados aleros, las habitaciones del primer piso hallábanse resguardadas de los rayos indiscretos del sol, a semejanza de las personas de vista delicada que, para protegerla contra la luz muy viva, recurren al empleo de una ancha visera verde. Desde el lugar donde la descubrió por primera vez el viajero, presentaba esta morada melancólica su peor punto de vista. Contemplada desde este lado parecía surgir del río, por estar cimentada sobre su margen, que en este punto tenía por lo menos treinta pies de altura, y esta elevación, sumada a la 10 GERIFALTE del edificio, borraba la desproporción del techo y comunicaba al conjunto un aspecto imponente; parecía que la roca formase parte del edificio al cual servía de base, porque las piedras de éste habían adquirido el mismo color que la roca, y habría sido difícil descubrir la sutura de la obra del hombre con la de la Naturaleza, si no hubiera estado indicada por un macizo balcón de hierro que corría a todo lo largo del piso bajo, y desde el cual los habitantes del castillo podían dedicarse al inocente placer de pescar con caña. Dos torrecillas redondas, de techos muy agudos, descansaban sobre los ángulos de esta fachada que se reflejaba en el agua y parecía contemplarse en ella con aire satisfecho. Una larga avenida de plátanos, que partían del pie de este gótico edificio, bordeaba el río y formaba el lindero de un parque que se extendía por ambos valles. Un puentecillo de madera enlazaba con esta especie de avenida el camino que el viajero tenía que recorrer; pero éste no pareció dispuesto a aceptar esta muda invitación, que anchas gotas de lluvia, que empezaban a caer, avaloraban. La contemplación a que se hallaba entregado absorbíale de tal modo que fue preciso para arrancarle de ella la brusca interpelación de una voz ruda que pronunció detrás de él estas palabras: -Ese edificio es lo que llamo yo un castillo feo; no puede compararse con nuestras quintas de Marsella. El desconocido volvióse con rapidez y encontrose frente a frente a un hombre tocado con sombrero gris, que llevaba la chaqueta echada sobre el hombro derecho, como es costumbre entre los obreros del Mediodía de Francia, y se apo11 CARLOS DE BERNARD yaba en un palo nudoso, recientemente cortado. Este nuevo personaje tenía la piel de color de badana, facciones duras y ojos hundidos en sus órbitas, todo lo cual comunicaba a su rostro una terrible expresión de perversidad y falsía. -He dicho un castillo muy feo -repitió;- por lo demás, el pájaro es muy digno de la jaula. -¿Parece que no es el dueño santo de su devoción? -preguntóle el caminante. -¡El dueño! -repitió el obrero levantando con mano crispada el palo en son de amenaza. -¡El señor barón de Bergenheim, como le llaman! El es rico y es noble, y yo soy sólo un pobre carpintero; pero, a pesar de esto, si permanece usted aquí unos días, tendrá ocasión de presenciar una ceremonia extraña: haré morder el polvo a ese bandido. -¡Bandido! -exclamó el forastero con sorpresa. -¿Qué le ha hecho a usted? -¡Sí, bandido! puede usted decirselo en su cara de mi parte. Pero, a propósito -continuó el obrero examinando a su interlocutor de la cabeza a los pies, con aire escrutador y recelos -¿es usted, por casualidad, el carpintero que se espera de Estrasburgo? Si es así, tengo que decirle dos palabras. Lambernier no tolera que nadie le robe el pan en sus barbas, ¿me entiende usted? El joven pareció sobrecogido por esta provocación. -Yo no soy carpintero -respondióle,- ni me inspira apetito su pan. 12 GERIFALTE -En efecto, no tiene usted trazas de haber manejado el cepillo con frecuencia. Al parecer, su oficio no deteriora las manos. Tan obrero es usted como yo Papa. Esta observación hizo experimentar al forastero, la misma contrariedad que el escritor que descubre una falta gramatical en cualquiera de sus obras. -¿De manera que trabaja usted en el castillo? -dijo procurando cambiar el curso de la conversación. -Hace seis meses que me halló en esta barraca - respondió Lambernier; - yo soy quien ha esculpido las nuevas ensambladuras de madera y a fe que puedo jactarme de que son un trabajo esmerado. Esto no obstante, ese gran jabalí de Bergenheim me ha puesto ayer en la calle, como si se tratase de un perro. -Tendría, sin duda, para ello sus razones. -¡Ya le daré yo, razones!... ¡razones! ¡majaderías! Han dicho que me entendía con la doncella de la señora y que disputaba con los criados, que son una pandilla de holgazanes. Me han prohibido que ponga los pies en sus dominios; estoy en mis terrenos; que venga a echarme de aquí; que venga, si se atreve, que ya verá como lo recibo. Mire usted este garrote; acabo de cortarlo en su bosque con la intención de rompérselo en el cráneo. El forastero no escuchaba a su interlocutor, que proseguía sus amenazas con furor meridional; sus ojos se habían clavado en el castillo, estudiando sus menores detalles, como si abrigase la esperanza de que las piedras pudieran convertirse en cristal para dejarle ver el interior. Pero esta curio13 CARLOS DE BERNARD sidad, si tenía otro objeto distinto que el detenido examen de la arquitectura del edificio, no pudo ser satisfecha. Ninguna figura humana vino a animar aquel caserón triste, y mudo, como dicen los cuentos árabes que es la ciudad de los adoradores del fuego. Todas sus ventanas permanecían cerradas, como ocurre en los edificios deshabitados. Sólo los lastimeros aullidos de una jauría de perros, presos probablemente en su perrera, interrumpían aquel extraño silencio y respondían con voz quejumbrosa a las amenazas lejanas de la tormenta, cuyos sordos rugidos, repetidos por los ecos, imprimían a esta escena un lúgubre carácter. -Cuando se habla del lobo, no tarda en presentarse - dijo de repente el obrero con una emoción que desmentía sus recientes bravatas; -si quiere usted ver a ese diablo encarnado de Bergenheim, vuelva la cabeza. Hay que aprovechar la ocasión. Y dichas estas palabras, franqueó una zanja que había a la derecha del sendero y se internó en el soto. El forastero, por su parte, pareció experimentar una impresión casi semejante al visible terror de Lambernier, cuando, al volver la cara, descubrió un hombre a caballo que avanzaba a todo galope. En lugar de salirle al encuentro, desizóse por el prado que descendía hasta el río y ocultóse detrás de uno de los grupos de árboles de que aquél se hallaba sembrado. El barón, que no tendría arriba de treinta y tres años, poseía uno de esos rostros enérgicamente bellos, cuyo tipo parece peculiar de las antiguas razas militares. Su cabello de color rubio subido y sus ojos de un tinte azul claro destacá14 GERIFALTE banse vivamente sobre su rostro encarnado; su aspecto era duro, pero noble e imponente, a pesar de la negligencia de sus vestidos, en los que se echaba de ver ese desaliño, en materia de atavío, habitual en los propietarios rurales. Su talle muy elevado comenzaba a adquirir cierto grado de grosor que aumentaba sus apariencias atléticas. Se tenía derecho sobre la silla y, a juzgar por la manera como oprimía con sus largas piernas el vientre de su montura, adivinábase que, en caso de necesidad, hubiera podido emular las hazañas del mariscal de Sajonia. Detuvo de improviso su caballo en el lugar que acababan de abandonar los dos interlocutores y con una voz capaz de intimidar a un regimiento de coraceros, gritó: -¡Aquí, Lambernier! Ante aquel imperativo mandato, vaciló el carpintero un instante entre la emoción de laque no podía defenderse y la vergüenza de huir ante un solo hombre, en presencia de un testigo; a la postre, venció en él este último sentimiento. Volvió sin decir palabra hasta el borde del camino, y allí irguióse insolente ante el barón, con el sombrero calado hasta los ojos y oprimiendo, por precaución, entre sus dedos el palo lleno de nudos que le servia de arma. -Lambernier -le dijo con acento severo el dueño del castillo,- ayer se le pagó a usted su cuenta; ¿acaso no está conforme con ella? ¿se le adeuda quizá algo más? -Yo nada le pido -respondió bruscamente el obrero. -En ese caso, ¿por qué viene usted a rondar alrededor del castillo, a pesar de mi prohibición ? 15 CARLOS DE BERNARD -Me encuentro en un camino público, y nadie puede impedirme el tránsito por él. -Se halla usted en un camino mío y acaba de salir de un bosque de mi pertenencia -replicó el barón, subrayando sus palabras con la energía de un hombre que no está, dispuesto a tolerar los ataques a sus propiedades. -La tierra que piso es mía -dijo a su vez; el obrero, golpeando el suelo del camino con su palo como si tomara de él posesión. Este gesto atrajo la atención de Bergenheim, cuyos ojos brillaron de improviso al des, cubrir la rama nudosa que empuñaba su interlocutor. -¡Tunante! -exclamó, indignado;- por lo visto, también crees que son tuyos mis árboles. ¿Dónde has cortado esa rama de encina? -Averígualo tú mismo -respondióle Lambernier con desprecio, volviéndole al mismo tiempo la espalda. El barón echó pie a tierra con la mayor sangre fría, dejó las riendas sobre el cuello a su caballo y se dirigió hacia el obrero, quien, para recibirle, había adoptado la posición de un hombre ducho en la esgrima del garrote; pero, sin. darle tiempo a que descargase el primer golpe y desarmólo con una mano dándole una sacudida capaz de descuajar la encina de donde había sido cortada la rama, asióle con la otra por el cuello y le imprimió un movimiento de rotación, contra el cual era tan difícil luchar, como si hubiese sido producido por una máquina de vapor. Obedeciendo, a pesar de sus coces, a aquella irresistible impulsión, describió Lambernier una 16 GERIFALTE docena de círculos en torno de su adversario, en tanto que éste le propinaba al mismo tiempo la más soberana paliza que haya castigado lamas a un insolente. Tan extraño ejercicio gimnástico concluyó con un soberano empujón que, después de obligar al carpintero a dar una postrer pirueta, le hizo rodar al foso de cabeza; suerte que el fondo de éste se hallaba tapizado de un limo blando y espeso. Terminada la corrección, volvió Bergenheim a montar a caballo con la misma tranquilidad que se apeara, y prosiguió su camino hacia el castillo. Desde el grupo de árboles entre los que se había ocultado, el joven viajero no había perdido un detalle de esta escena campestre. No pudo menos de experimentar cierta admiración artística hacia aquel enérgico representante de las épocas feudales que, con marcado menosprecio de los juzgados de paz y demás invenciones burguesas, ejercía de aquel modo en sus dominios la justicia sumaria vigente en los países orientales. -El franco ha zurrado al galo -se dijo sonriendo;- si todos nuestros caballeros poseyesen los puños de hierro de este Bergenheim, sería preciso discutir nuevamente muchas cosas resueltas ya hoy. Si alguna vez tuviera yo que habérmelas con este Milón de Crotona, a buen seguro que río elegirla el pugilato. La tempestad largo tiempo contenida desencadenóse por fin con gran furia. Un obscuro telón cubrió el valle entero y la lluvia cayó sobre el torrente como un torrente nuevo. El barón volvió a poner su caballo al galope, atravesó el puente, 17 CARLOS DE BERNARD siguió por la avenida de los plátanos y no tardó. en desaparecer. Sin ocuparse de las imprecaciones de Lambernier, quien, en el fondo del foso se hundía cada vez más en fango, gruñendo como un jabalí en su guarida, corrió el desconocido a buscar abrigo menos ilusorio que el de los árboles bajo los cuales se había refugiado; pero, en aquel preciso momento, un suceso inesperado atrajo su atención hacia el castillo. Una ventana, o, por mejor decir, una puerta vidriera que daba al balcón, acababa de abrirse, y una joven con peinador rosa lució sobre la negra fachada. Imposible imaginar nada más fresco y suave que aquella aparición en semejantes momentos. Apoyando sus codos sobre la balaustrada, la moderna castellana sostuvo sobre una de sus manos, blanca como una azucena, su rostro, cuyo óvalo recordaba, por su perfección, el de la Palas de Vellétri, y sus dedos arreglaron maquinalmente los rizos de sus cabellos castaños que rodeaban su frente, en tanto que sus grandes ojos obscuros interrogaban en el fondo de las nubes a los relámpagos, con los cuales competían en esplendor. Un poeta hubiera creído ver en ella a Miranda evocada por la tempestad. Al verla, el desconocido apartó las ramas que lo cubrían; pero en el mismo instante cegó sus ojos un terrible resplandor que iluminó todo el valle, seguido inmediatamente de un estrépito infernal. Cuando los volvió a abrir, el castillo, que creyó sepultado en el río, permanecía de pie, firme y sombrío como antes; pero la dama del peinador rosa había desaparecido. 18 GERIFALTE II La fisonomía de la habitación donde penetró precipitadamente la joven, asustada por el trueno, respondía a la del edificio del cual formaba parte. Era una pieza muy grande, entrelarga, iluminada por tres ventanas que daban al balcón, al cual la de en medio, que se abría en toda su longitud, como una puerta, daba acceso. Las maderas, lo mismo que el techo, eran de castaño, que el tiempo se había encargado de barnizar, y que una mano muy hábil ornamentara con profusión de tallas alegóricas. Pero las bellezas de esta obra de arte quedaban casi en absoluto eclipsadas por una espléndida colección de retratos de familia que cubrían sus paredes. El primero, colgado frente a las ventanas, a la derecha de la puerta de entrada, representaba un caballero armado de toda clase de armas, quien, bajo sus largos bigotes rojos, enseñaba los dientes como un gato salvaje. A partir de esta formidable figura, que ostentaba la cifra de 1247, sucedíanse otros cuarenta retratos, de dimensiones semejantes, y colocados por orden cronológico. Aquello era algo más que la genealogía de una familia cuya ilustración no había salido de 19 CARLOS DE BERNARD los límites estrechos de su provincia; la crónica animada de cinco o seis siglos parecía revivir en tan pintorescas figuras. Diríase que cada época se hallaba retratada en los rasgos de los personajes que en ella habían existido, como si hubiese dejado impreso en ellos algo de su propia fisonomía. Venían a continuación del primero esforzados caballeros cortados por su mismo patrón. Sus miradas firmes y enérgicas, la rigidez aguda de sus barbas rojizas, la amplia y sólida contextura de sus espaldas militarmente abovedadas, pregonaban a voces que habían fundado la nobleza de su raza merced a los golpes contundentes de sus espadas de temple soberbio, de sus aceradas lanzas. ¡Epico y feudal prefacio de esta biografía de familia! ¡página ruda y guerrera de los tiempos de la Edad Media! Después de estos feroces guerreros venían varias imágenes de aspecto menos fiero, pero menos imponente también. En estos retratos del siglo XV la barba había desaparecido con el hierro. En las caperuzas y gorras de terciopelo, en los trajes de seda o de brocado, en las casacas de mangas acuchilladas, en las ricas cadenas de oro macizo que, rodeando sus cuellos, sustentaban un soberbio medallón de igual metal, era fácil reconocer a los señores en la plena y tranquila posesión de los feudos ganados por sus padres, a los castellanos un tanto degenerados que habían preferido la existencia monótona de la casa solariega a los riesgos de una vida accidentada. La mayoría de estos caballeros habían sido retratados con la mano izquierda enguantada y puesta sobre la cadera, y la derecha desnuda, especie de señal de desarme que bien pudiera 20 GERIFALTE tomarse por un epigrama del pintor. Algunos de ellos habían permitido que participase de los honores del lienzo un perro favorito que trepaba familiarmente por sus piernas. Todo en este grupo indicaba que esta familia había tenido un punto de semejanza con razas más ilustres. Era el periodo de sus reyes holgazanes. Una media docena de graves personajes, de bonetes galoneados de oro, y largas capas rojas ribeteadas de armiño, ocupaban uno de los ángulos del salón, próximo a las ventanas. Estos dignos miembros del gran consejo de los duques de Lorena explicaban de qué modo habían salido los dueños del castillo del letargo en que permanecieran sumidos durante varias generaciones, para tomar parte en los asuntos de su país y lanzarse a una esfera más activa. Aquí la crónica tomaba proporciones de historia. ¿No parecían, en efecto, un fragmento extraído de los anales europeos aquella rama magistral nacida de un tronco guerrero? ¿No era una imagen simbólica del progreso de la civilización, de la legislación regular luchando contra las costumbres bárbaras, de la poderosa inteligencia emancipada de la fuerza material? Gracias a estos respetables consejeros y presidentes, se hubiera podido modificar, en favor de su estirpe, el lema: ¡Non solum toga! Mas no parecía que los barbudos progenitores viesen con mucho agradecimiento el florón parlamentario añadido a su cimera feudal. Desde lo alto de sus apolillados marcos, parecían mirar a sus descendientes con la desdeñosa sonrisa con que los pares de Francia debieron acoger a los leguleyos cuando los 21 CARLOS DE BERNARD vieron sentarse a su lado después de haberlos tenido tanto tiempo a sus pies. En los espacios comprendidos entre las ventanas, y sobre todo el resto del maderamen, venía una muchedumbre de personajes con espadas, en medio de los cuales era fácil reconocer acá y allá algún abad cruzado y mitrado, algún comendador de Malta, algún canónigo de ocho cuarteles, ramas estériles de aquel árbol genealógico. Muchos de los militares ostentaban en sus bandas y en las plumas de sus sombreros los colores de Lorena; otros, aun antes de la incorporación de esta provincia a Francia, habían servido a este último país; veíanse entre ellos tenientes coroneles de infantería y de caballería, brigadieres y maestres de campo de los ejércitos del rey; algunos vestían el traje azul forrado de droguete amarillo, con pequeñas vueltas redondas de pana negra, que constituían el uniforme de los dragones de la legión de Lorena. El último de todos era un joven de rostro agradable, que sonreía, insinuante, bajo su amplia cabellera empolvada, con una rosa en el ojal de su pelliza de paño verde con alas anaranjadas; un guarda sable rojo, adornado de flores de lis de color anaranjado también, colgaba adosado a sus botinas, algo más abajo de la empuñadura de su sable. Este traje delataba a un bullicioso oficial de húsares reales de Nassau. Colocado a la izquierda de la puerta de entrada, sólo ésta le separaba de su progenitor del año 1247, al cual hubiera debido dar la mano si se les hubiese antojado a todos aquellos venerables retratos descender una noche de sus marcos para ejecutar una de esas rondas soñadas por Hoffmann. Estos 22 GERIFALTE dos personajes eran, pues, el alfa y la omega de aquel árbol genealógico, los eslabones extremos de la cadena, la cepa más arraigada en el. polvo de los tiempos y el último vástago que había florecido en su copa. La fatalidad había creado una trágica semejanza entre estas dos existencias separadas por más de cinco siglos. El caballero recubierto de hierro había hallado la muerte en el combate de la Massure, durante la primera cruzada de San Luis. El joven de sonrisa insinuante había subido al cadalso durante el Terror, llevando en los labios la rosa que acostumbraba lucir en el dormán. En estos dos hombres resumíase la historia de la nobleza francesa, nacida y muerta entre sangre. Anchas molduras doradas, de estilo gótico, encuadraban todos estos retratos, sobre todos los cuales, en el fondo y a la derecha de la cabeza, veíase un pequeño escudo que tenía por cimera una corona de barón y por soportes dos salvajes armados de sendas mazas. El campo de gules con tres cabezas de toro de plata, anunciaba a las personas versadas en la heráldica que tenían ante sus ojos las facciones de nobles y poderosos señores, messires de los Reisnach-Bergenheim, duques de Reisnach, en Suabia, barones del Imperio, señores de Sapois, Labresse, Gerbamont, etc., titulados condes de Bergenheim por Luis XV, caballeros de Lorena, etcétera, etc. Esta fastuosa contraseña no era necesaria para dar a conocer el parentesco de todos aquellos nobles personajes. Confundidos con otros retratos, unos ojos algo experimentados habríalos distinguido en seguida y agrupádolos aparte: tan pronunciado era el aire de familia común a todos ellos. 23 CARLOS DE BERNARD La mayor parte de ellos habían sido retratados en la época en que la madurez de la vida comienza a declinar, en la edad en que la fisonomía se fija. Era digna de verse aquella colección de cabelleras de color rubio rojizo, encanecidas a veces, de teces sanguíneas, de rostros entre largos y cuadrados cuyas facciones todas destacábanse con energía, dando a todas aquellas figuras un aspecto severo que en algunos llegaba a la dureza. Dos o tres sobre todo, cuando se les contemplaba algún tiempo acababan por causar una especie de sensación de terror. Adivinábase que algunas pasiones violentas habían debido animar sus rostros sombríos; presentíase que en más de un drama terrible había tal vez actuado alguno de aquellos hombres de rostro de hierro, cuya imagen había sobrevivido al polvo. El mueblaje del salón no era indigno de los orgullosos difuntos cuyo recuerdo encerraba. Sillas de elevado respaldo, enormes butacas dé la época de Luis XIII, sofaes más modernos, pero a los que se había dado una forma en armonía con la de los muebles antiguos, ornamentaba la estancia. La tapicería roja, con rosetones de mil colores, de que se hallaban forrados, debía haber ocupado las manos de dos o tres generaciones de castellanas. La línea que formaban los cuadros hallábase cortada en un lado por una inmensa chimenea de granito grisáceo, demasiado elevada para que se pudiese apoyar en ella un espejo o colocar algún objeto de adorno sobre su repisa. Enfrente había una consola de madera de ébano con incrustaciones de marfil, sobre la cual descansaba uno de esos ricos relojes cuya 24 GERIFALTE original y delicada cinceladura no ha sido eclipsada por la orfebrería moderna. A sus lados veíanse dos grandes jarrones de porcelana del Japón, y el conjunto reflejábase en la biselada luna del espejo, antiguo colocado encima del mueble. No es posible imaginar un contraste más extraño que el formado por este salón gótico con la dama del peinador rosa que acababa de precipitarse en él. Las llamas de la chimenea proyectaban sobre los viejos retratos reflejos cuya intensidad aumentaban las espesas cortinas de damasco rojo que guarnecían las ventanas. Estos resplandores, unas veces más vivos, otras más apagados, paseábanse sobre sus frentes fruncidas, sobre sus barbas rojizas, despertaban sus ojos y comunicaban a aquellas telas muertas una animación diabólica. Hubiérase dicho que aquellos rostros graves y fríos contemplaban con curiosidad a la joven de formas esbeltas y vaporosos vestidos que el genio de Aladino parecía haber raptado del tocador más elegante de la Chaussée-d'Antin para arrojarla, palpitante aún de emoción, en el centro de aquella extraña asamblea. -¿Pero estás loca, Clemencia? ¿a quién se le ocurre dejar esa ventana abierta? -dijo en aquel momento una vieja voz que salía del fondo de una inmensa butaca situada al lado de la chimenea. La persona que de este modo rompía el encanto de esta escena silenciosa era una mujer, de sesenta a setenta años de edad, según la mayor o menor galantería del calculador. Tendida, más bien que sentada, en su asiento de respaldo casi horizontal, podíase apreciar fácilmente su estatura elevada y 25 CARLOS DE BERNARD su extrema delgadez. Hallábase envuelta en una bata color de hoja seca. Una especie de peluca de cabellos más negros, que el azabache, cubierta con una cofia de cintas de color granate, encuadraba cuidadosamente su frente. Su rostro, arrugado y seco, presentaba un tinte rojizo que se hacia más pronunciado en la nariz y los pómulos. Había en su fisonomía toda algo desagradable, de ceñudo, de agrio, como si diariamente se lavase con vinagre. Hasta en sus más insignificantes detalles parecía leerse la palabra: «¡Solterona!» Por lo demás, el más ligero examen hubiera disipado toda duda acerca de este extremo. Delante del hogar encontrábase echado un grueso perro de color de café con leche, que parecía haber elegido aquel puesto para que en él se fundiese su grasa monstruosa, a imitación de los jockeys ingleses. Este interesante animal servía de escabel a su dueña y traía a la memoria los leones que duermen a los pies de los caballeros en las tumbas góticas. Ahora bien, las ideas de falderillo y solterona son tan correlativas, que para adivinar el estado de esta venerable dama no era necesario leer la inscripción grabada sobre el collar dorado que servía de corbata al gozquecillo: Constanza, a la señorila de Corandeuil. Antes que la joven, que había apoyado su mano sobre el respaldo de una silla y parecía respirar difícilmente, hubiese podido responder, recibió un segundo mandato. -Pero, tía, ¡ha sido un trueno terrible ! -dijo, al fin.-¿ Por ventura no lo ha oído usted? 26 GERIFALTE -Todavía no estoy sorda hasta ese extremo -respondió la solterona.- Cierra, pues, la ventana; ¿ignoras que las corrientes de aire atraen a los rayos? Obedeció Clemencia y dejó caer las cortinas para interceptar el resplandor de los relámpagos que constantemente surcaban el cielo, acercándose a la chimenea en seguida. -Ya que tienes tanto miedo a los truenos -replicó su tía,lo cual, dicho sea de paso, es bastante ridículo en una Corandeuil, ¿cómo se te ha ocurrido asomarte al balcón? Tienes una manga del peinador completamente mojada. Así es como se pescan los resfriados, y hay que recurrir después a jarabes y sudoríficos. Debieras ir a cambiarte la bata en seguida y a ponerte otra de más abrigo. ¿A quién se le ocurre vestirse de ese modo con un tiempo tan frío? -Le aseguro, tía, que no hace frío ninguno. Es que está usted acostumbrada a tener el fuego siempre encendido... -¡Ah! ¡la costumbre! cuando tengas mi edad, harás lo mismo que yo. Ahora todo va muy bien; no se escuchan los consejos, se sale a la lluvia y al viento con esta locuela de Alina y tu marido que no es más razonable que su hermana; ya lo pagaréis más tarde. Pero abre las cortinas, por favor; ya no truena y quiero leer el periódico. Obedeció nuevamente la joven y permaneció con la frente apoyada contra los vidrios. El retumbar del trueno, más lejano cada vez, anunciaba a.los hombres el fin de la tormenta; pero algunos resplandores blanquecinos alumbraban aún de vez en cuando el horizonte. 27 CARLOS DE BERNARD -Tía -dijo la joven, al cabo de un instante,- venga usted a contemplar las rocas de Montigny. Cuando las iluminan los relámpagos, semejan una hilera de columnas de plata o una larga procesión de fantasmas vestidos de blanco, parados encima del bosque de los fresnos. -Ya salieron las frases románticas -murmuró entre dientes la solterona, sin levantar la vista del periódico. -Crea usted que no tengo absolutamente nada de romántica -respondióle Clemencia-, me parece simplemente que una tormenta es una distracción, y si bien lo sabe usted, no hay aquí que mostrarse muy exigente en la elección de placeres. -¿Te aburres mucho? -¡Oh, tía! ¡una cosa atroz! Y después de pronunciar estas palabras con una ingenuidad qué le salía del corazón, la joven dejóse caer sobre una butaca. La señorita de Corandeuil quitóse las gafas, colocó sobre una mesa el diario y contempló durante algunos instantes el rostro encantador de su sobrina, cubierto de un velo de profunda melancolía; e incorporándose en seguida en su asiento e inclinando su cuerpo hacia adelante, le dijo a media voz: -¿Tienes algo con tu marido? En ese caso no me aburriría -replicó Clemencia, con un tono vivo del que hubo de arrepentirse en seguida, porque añadió lentamente: - No, tía; Cristián es bueno, muy bueno; me quiere mucho y procura complacerme en todo. Ya ha visto usted como me ha dejado arreglar mis habitaciones a mi 28 GERIFALTE gusto, derribar muros de separación, abrir ventanas, etc., a pesar del cariño que siente a todo lo que en ésta casa hay antiguo. No sabe qué inventar para halagarme. ¿No -fue, sin ir más lejos, días atrás a Estrasburgo a comprarme una jaquita porque Titanía parecíame demasiado espantadiza? Es imposible tener más atenciones, más mimos... -Tu marido -interrumpióle bruscamente la señorita de Corandeuil, que no podía sobrellevar que en su presencia se elogiara a otra persona,- tu marido es un Bengenheim como todos los Bergenheims pasados, presentes y futuros, sin exceptuar a tu cuñadita, que más parece haber sido educada entre pajes que en el Sagrado Corazón. Es una hija muy digna de su padre, que está ahí -añadió señalando con el dedo uno de los retratos próximos al del joven oficial de los Nassau Reales, y que fue el más brutal, el más insoportable, el más detestado de todos los dragones de Lorena; hasta el extremo, de que tuvo en una ocasión tres duelos en un mes, en Nancy, y que en Metz mató, por una partida de ajedrez, a aquel pobre vizconde de Megrigny, que valía cien veces más que él ¡y que bailaba tan bien! -Porque, quien dice Bergenheim, dice orgulloso como un pavo real, testarudo como un mulo, e iracundo como un león. Lo que te digo, Clemencia, es para inducirte a excusar los defectos de tu marido, porque tratar de corregirlos sería perder el tiempo. Cábete, sin embargo, el consuelo de que todos los demás hombres no son mucho mejores; y puesto que eres la señora de Bergenheim, es preciso que te habitúes a tu suerte y la soportes del mejor modo posible. Y además, si tienes pesares, no te falta, por lo 29 CARLOS DE BERNARD menos, una tía cariñosa a quien podérselos confiar; y que no ha de sufrir que nadie te tiranice. Yo hablaré con tu marido. A la primera palabra de esta especie de exabrupto, previó Clemencia que tendría que armarse de resignación; porque todo lo que atañía a la familia Bergenheim inspiraba una antipatía especial a la desabrida solterona; por eso se arrellanó en su butaca, cual si quisiera, por lo menos, ponerse cómoda para oír un discurso enojoso, y se entretuvo, mientras duró la filípica, en acariciar con la punta de su elegante pie uno de los morillos de la chimenea. -Pero, tía -dijo, al fin, cuando hubo pasado el nublado y dando a su voz una entonación algo insinuante,- no acierto a explicarme por qué se le ha puesto a usted en la cabeza que Cristián no me hace feliz; le repito que no es posible conducirse con una persona con más delicadeza y cariño que él se conduce conmigo, y, que por lo que a mí respecta, siento por él la mayor estimación la amistad mas verdadera. -Pues bien, si él es la perla de los maridos y si vivís como dos tórtolos, lo que, a decir verdad, jamás hubiera creído, ¿cuál es la causa de ese aburrimiento de que te lamentas y que se hace demasiado ostensible hace algún tiempo? Mas no es sólo aburrimiento, sino tristeza y pesar lo que en ti advierto. Se te ve adelgazar todos los días; en este preciso momento estás pálida como la cera, has perdido tus colores; acabarás por causar miedo. Dicen que la palidez está de moda actualmente; eso es una simpleza momentánea que no puede durar, porque el color es uno de los atractivos mayores que posee la mujer. 30 GERIFALTE La vieja solterona pronunció estas palabras como persona que posee buenas razones para no sentir predilección por los colores pálidos y que prefiere los capullos a las rosas. La señora de Bergenheim inclinó la cabeza, como para dar la razón a su tía, y replicó en seguida con melancólica voz: -Comprendo que no soy razonable y a menudo me causa indignación el tener tan poco dominio sobre mi misma; pero no me es posible remediarlo. Me causa todo un disgusto, una fatiga que no puedo vencer. Es una postración moral y física, sin causa que yo conozca, y a la que, por esto mismo, no puedo ponerle remedio. Me aburro y sufro, y acabaré por enfermar de seguro. A veces quisiera estar muerta. Sin embargo, no tengo ningún motivo de pesar; soy dichosa, debiera ser dichosa... -En verdad que es imposible entender a las mujeres de hoy día. Antiguamente, cuando la ocasión lo exigía, se simulaba un oportuno ataque de nervios, y asunto concluido; y una vez pasada la crisis, se volvía a ser amable, se ponían las mujeres colorete y se marchaban al teatro. Pero ahora se han puesto de moda las languideces, los fastidios, los dolores de estómago... ¡Bah! ¡males imaginarios! También los padecen los hombres y entonces les llaman spleen. ¡El spleen! ¡un nuevo descubrimiento! ¡una importación inglesa! ¡Bonitas cosas nos vienen de Inglaterra, comenzando por el gobierno constitucional! Todo esto es perfectamente ridículo. En cuanto a ti, Clemencia, debías poner fin a esas puerilidades. En París, hace dos meses, no te diste reposo hasta que lograste traerme 31 CARLOS DE BERNARD aquí. Yo tenía razones gravísimas para demorar mi venida: tenía que renovarlos muebles de mi casa; mi jaqueca, que aun no había logrado desterrar; Constanza, que acababa de purgarse y no se encontraba en estado de ponerse en camino... ¡el pobre animalito! Pero nada has querido escuchar; ha sido necesario darte gusto, satisfacer tu capricho, y ahora... -Pero tía, usted misma ha reconocido que era conveniente que viniese a reunírme con mi esposo. ¿No era suficiente, y aun tal vez demasiado, el haberle dejado pasar el invierno aquí solo, mientras yo bailaba en Paris? -En extremo conveniente, en efecto, no te vitupero por eso. Pero, ¿por qué lo que tanto anhelabas hace dos meses te aburre tanto ahora? Precisamente porque han transcurrido dos meses, ¿no es cierto? En París no se habla más que de Bergenheim, sólo se suspira por Bergenheim, se tienen deberes que cumplir, se quiere estar al lado de su marido; se me atormenta, se me hincha la cabeza a fuerza de tanto hablarme de ternura conyugal. En Bergenheim, se sueña, se suspira por París. No sacudas la cabeza; yo soy una tía vieja a la que no se hace caso, pero que ve claro aún. Y ahora dígnate decirme qué es lo que te atrae en París en esta estación en que no hay bailes, ni reuniones, ni una sola figura humana, en que todas las personas que te conocen se encuentran en el campo. ¿Es por ventura... ? La señorita de Corandeuil no terminó la frase, pero subrayó estas tres últimas palabras con una severidad interrogativa en que aparecía condensada toda la quintaesencia de 32 GERIFALTE gazmoñería que sesenta años de celibato son capaces de acumular en el alma de una solterona. Clemencia miró de hito en hito a su tía como exigiéndole que explicase su pensamiento; y había en su mirada tanta calma y firmeza que aquélla quedó confundida. -Vamos -le dijo con acento más suave,- no es prescio adoptar ese aire de princesa. Aquí estamos a solas y bien sabes que soy para ti una tía cariñosa. Vamos a ver, hablemos con el corazón en la mano; ¿has dejado, por ventura, en París alguna cosa, alguna persona cuyo porvenir te haga parecer la permanencia en tu castillo más aburrida aún de lo que es realmente? ¿Alguno de tus adoradores de este invierno?... -¡Qué idea, tía! ¿Tengo acaso yo adoradores? -exclamó vivamente la señora de Bergenheim, tratando de ocultar con una sonrisa el sonrojo que reemplazó momentáneamente la palidez de sus mejillas. -Y aunque fuese así, hija mía -insistió la solterona, cuya curiosidad prestaba a su voz un acento desacostumbrado de indulgencia,- ¿qué mal habría en ello? ¿No se puede, acaso, agradar a los hombres? Cuando se ha nacido en elevada cuna, ¿no es por ventura preciso vivir en el mundo y sostener su propio rango? No se tienen veintitrés años para enterrarse en un desierto, y tú posees sobrados atractivos para inspirar turbulentas pasiones, aunque comprendas que no puedan compartirse. Pero, en fin, cuando se es joven y bella, suelen hacerse involuntariamente conquistas. No serías la primera en la familia a quien hubiese ocurrido esto; por algo eres Co- 33 CARLOS DE BERNARD randeuil. Vamos, querida Clemencia, ¿quién es el alma en pena que gime por allá? ¿es acaso el señor de Mauleón? -¡El señor de Mauleón! -exclamó la joven lanzando una carcajada;- ¡él un alma! ¡y en pena, por añadidura! ¡Oh, tía; le hace usted mucho honor! ¡El señor de Mauleón, que es obeso, que tiene cuarenta y cinco años y que gasta corsé! ¡Un atrevido que al bailar se permite oprimir los dedos de su pareja dirigiéndole apasionadas miradas! ¡Oh, el señor de Mauleón! La señorita de Corandeuil autorizó, mediante una ligera mueca de sus delgados labios, el acceso de jovialidad de su sobrina, quien, con una mano colocada sobre el corazón, hacia girar sus ojos chispeantes, ridiculizando el aire de conquistador de su infortunado pretendiente. -¿Será tal vez el señor de Arzenac? -El señor de Arzenac es una persona agradable, sin duda; tiene excelentes maneras; me parece que no desdeña mi conversación demasiado, y a mi la suya me resulta bastante interesante y sobre todo de buen gusto; pero puede usted tener la seguridad de que no se ocupa de mí más que yo de él. Además, ya sabe usted que se va a casar con la señorita de la Neuville. -¿Y el señor de Gerifalte? -insistió la señorita de Corandeuil, con esa perseverancia que las personas de edad despliegan cuando persiguen una idea, y como si estuviese decidida a pasar revista a todos los hombres conocidos de ella, hasta lograr descubrir el secreto de su sobrina. 34 GERIFALTE -¿Cómo puede usted pensar eso, tía? -dijo ella;- ¡un hombre de tan mala fama, que escribe obras que apenas si se atreve nadie a leerlas, y piezas que es reprensible verlas representar! ¿ No ha oído usted decir a la señora de Pontivers que una mujer joven y celosa de su reputación no podía admitir sus visitas? -La señora de Pontivers es una gazmoña insufrible, cuyas muecas, ridiculeces y aspavientos no puedo soportar. ¿ Pues no me quiso tomar de rodrigón este invierno? Pero yo le dije muy claro que una viuda de cuarenta años tiene ya edad suficiente para ir sola a todas partes. ¡Ponerle peros al señor de Gerifalte! ¡qué presunción! El es el que tiene el suficiente talento para no irse a morir de aburrimiento y hastío a casa de ella; porque lo que es en talento e ingenio muy pocos le superan. Jamás he podido explicarme tu aversión hacia él, ni la altanería con que le has acogido en mi salón, sobre todo' en los últimos tiempos antes de nuestra partida. -Tía, nadie es dueño de sus antipatías o afecciones. Pero, para responder de una vez a sus preguntas y al interés que por mi demuestra usted, tenga la seguridad de que ninguno de esos señores ni de los que aun pudiera usted nombrarme ejerce la menor influencia sobre la disposición de ánimo en que actualmente me encuentro. Me aburro porque, a lo que se ve, mi carácter necesita distracciones, y en este país apartado las distracciones son nulas. Es una fatalidad involuntaria que me reprocho a mi misma y que pasará a no dudarlo. Esté usted segura de que el origen del mal no radica en el corazón. 35 CARLOS DE BERNARD Por el tono frío y algo seco con que fueron pronunciadas las anteriores palabras, comprendió la solterona que su sobrina quería guardar su secreto si es que el tal secreto existía, y no pudo reprimir un movimiento de despecho al ver su interés desairado, y que no sabía nada, más que al principio de su conversación. Manifestó su contrariedad desviando con el pie al falderillo, que no tenía culpa alguna, y dijo con acento amostazado, mucho más familiar a su voz que las zalamerías precedentes: -Pues bien, ya que no tengo razón, ya que tu marido te adora y tú le correspondes, ya que, en una palabra, tienes el corazón perfectamente libre y tranquilo, tu conducta carece de sentido común, y te aconsejo encarecidamente que cambies de manera de ser. Hay un proverbio en Provenza que dice: Valentía de Blacas, prudencia de Pontevez, capricho de Corandeuil. Si el lema no existiese, sería necesario inventarlo para ti, porque existe en tu manera de ser un algo indescifrable capaz de hacer pecar a una santa. Si alguien debe conocerte soy yo, porque te he educado, y, no te lo digo en son de reproche, pero me has causado muchas penas, porque eres lo más caprichosa, lo más extravagante, lo más desigual, lo más ineducada... -Tía -le interrumpió Clemencia, roja como una amapola,tantas veces me ha hablado usted ya de mis defectos que me los sé de memoria, y si no me he corregido de ellos no ha sido por culpa suya, pues jamás me escatima las lecciones. Si no hubiese tenido la desgracia de perder a mi madre en una edad tan tierna, no le habría causado a usted tanto mal. 36 GERIFALTE Sintió la joven que las lágrimas acudían a sus ojos, pero tuvo sobre sí misma el imperio suficiente para impedir que corriesen por sus mejillas. Tomó de la mesa un periódico y lo abrió para ocultar esta emoción involuntaria y poner fin a una conversación que se iba haciendo penosa. La señorita de Corandeuil, por su parte, arreglóse las gafas, desdobló, a distancia conveniente de sus ojos, la Gaceta de Francia y se tendió solemnemente en su butaca. El silencio reinó en el salón por espacio de algún tiempo. La solterona leía aparentemente con extraordinaria atención. Su sobrina permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la cubierta amarilla de un número de La Moda que el azar había hecho caer en sus manos. Por fin, volviendo a la realidad de la vida, empezó a hojear el periódico con mano perezosa, delatora del poco interés que su lectura le inspiraba. Pero al volver la primera hoja, un grito de sorpresa escapóse de sus labios, y sus ojos fijáronse en la revista con curiosidad y avidez. En la página del frontispicio, donde aparecen grabadas las armas de la duquesa de Berry, y en el centro del escudo de la derecha, vacío en aquella época por la ausencia de las flores de lis proscriptas a la sazón, había sido dibujado a lápiz un ave que ostentaba sobre su cabeza una pequeña corona de vizconde. Curiosa de saber qué habría podido causara su sobrina semejante sorpresa, adelantó la cabeza la señorita de Corandeuil; sus ojos recorrieron un instante la página sin encontrar en ella nada de extraordinario, hasta que, deteniéndose al fin 37 CARLOS DE BERNARD sobre el escudo de armas, descubrieron el nuevo blasón con que había sido enriquecido. -¡Un gallo! -hubo de exclamar tras algunos instantes de reflexión;- ¡un gallo en el escudo de la señora de Berry! ¿que quiere decir esto, Dios mío? Y no está ni litografiado ni grabado, sino dibujado a mano. -No es un gallo: es un gerifalte coronado dijo la señora de Bergenheim. -¡Un gerifalte! ¿Sabes tú lo que es un gerifalte? En Corandeuil, en la casa de tu abuelo, había una halconera y allí vi yo gerifaltes; pero tú... Te repito que es un gallo, el gallo de los galos; ¡bestia innoble! Lo que tomas por una corona, y que, en efecto, lo parece a primera vista, es una cresta mal hecha. ¿Cómo se encuentra aquí este aborrecido animal? Me agradaría saber si es en el correo donde se permiten bromas de un gusto tan depravado. Se clamaba contra el gabinete negro, pero es cien veces peor que se pueda ultrajar impunemente a las familias pacificas en sus propios dominios. Quiero dar a toda costa con el autor de esta grosería. Hazme el favor de llamar. -¡Es realmente muy extraño! -dijo la señora Bergenheim, tirando del cordón de la campanilla con una vivacidad delatora de que participaba también, si no de la indignación, por lo menos de la curiosidad de su tía. Un criado de media librea azul con vivos rojos penetró en el salón. -¿Quién ha ido hoy a Remiremont a buscar los periódicos? -preguntó la solterona. 38 GERIFALTE -El tío Rousselet, señorita -le contestó el lacayo. -¿Dónde está el señor Bergenheim? -El señor barón está jugando al billar con la señorita Alina. -Haga usted subir a Leonardo Rousselet. Y la señorita de Corandeuil acomodóse en su butaca con la dignidad de un canciller que va a abrir un lecho de justicia1 Trono en que presidía el rey las sesiones del Parlamento de París y, por extensión, estas mismas sesiones solemnes. 1 39 CARLOS DE BERNARD III La servidumbre del castillo de Bergenheim, constituía una familia cuyos miembros distaban mucho de vivir en perfecta armonía. El barón, que explotaba por si mismo sus dominios, tenía empleados a un gran número de jornaleros, mozos de labranza y criadas de escaleras abajo a quienes los sirvientes de librea miraban por encima del hombro, considerándolos como viles pecheros. Los patanes, por su parte, rebelábanse contra los lacayos privilegiados, prodigándoles los dictados de pisaverdes y de parisienses, acompañados a veces de puñadas más expresivas. Entre estas tribus enemigas hallábase otra tercera, mucho menos numerosa, en situación bien critica: nos referimos a los dos lacayos traídos por la señorita de Corandeuil. Por fortuna, para estos sujetos, su ama participaba de la predilección que sentía Federico hacia los hombres vigorosos y corpulentos, y los había elegido de espaldas bien cuadradas, pues, de lo contrario, les hubiera sido imposible escapar sanos y salvos de las numerosas querellas en que a diario se veían comprometidos. 40 GERIFALTE La cuestión de la superioridad entre las dos familias había sido la primera manzana de discordia, y una interminable serie de agravios particulares habían venido más tarde a envenenar la cuestión. Los hombres en todos los tiempos han luchado por los colores; y como la librea de los Bergenhelin era roja y la de los Corandeuil verde, cada uno ensalzaba su color y procuraba echar lodo sobre el de su adversario. ¡Pepino! ¡camarón! ¡alcaparra! ¡cangrejo! he aquí las graciosas injurias que cada día se cambiaban entre los beligerantes. No pasaba una semana sin que uno de los dos gigantescos Corandeuil, grupo semejante al de Pandaro y Bitias, de la Eneida, no fuesen a ventilar sus agravios a puñetazo limpio con algún Bergenheim en algún rincón del parque. A no ser por la ausencia de dagas y estiletes, hubiérase uno creído transportado a Verona en la época de los Capeletes y Móntescos. En medio de esta guerra civil, cuidadosamente ocultada a los ojos de los señores, cuya severidad temían todos, vivía un singular personaje. Leonardo Rousselet, el tío Rousselet, como generalmente le llamaban, era un viejo campesino desesperado de serlo, y que había realizado mil esfuerzos por abandonar el oficio, sin haberlo logrado jamás. Después de ser sucesivamente mozo, peluquero, sacristán, betunero, maestro de escuela y enfermero, había vuelto de nuevo a su punto de partida. En casa del señor de Bergenheim no tenía ningún empleo especial; era una especie de comodín y hacía los encargos, cuidaba los jardines y curaba los perros y caballos. Era un hombre de estatura elevada, y usaba los vestidos tan anchos que bailaba dentro de ellos como una almendra 41 CARLOS DE BERNARD seca dentro de su cáscara. Un inmenso saco color pardo le cubría hasta la mitad de las pantorrillas, las cuales nadaban dentro de sus medias de lana azul y semejaban más palillos de tambores que piernas humanas; circunstancia que daba lugar diariamente a buen número de bromas de los otros criados, a las cuales el viejo no se dignaba responder más que con una sonrisa despectiva y gruñendo entre dientes: «¡Malachusma! ¡campesinos sin educación!» Esta palabra expresaba el último grado de su desdén, porque por nada del mundo hubiera querido pasar por un hombre mal educado, habiendo conservado a consecuencia de sus diversos oficios un lenguaje singularmente digno y presuntuoso. A pesar de su confianza en sí mismo, Leonardo Rousselet sintió cierta emoción al verse llamado a comparecer ante la persona más temida del castillo. Su paso se resentía de esta impresión cuando se presentó a la puerta del salón, donde permaneció grave y silencioso como la sombra de Banquo. Al ver su figura estrambótica, levantóse Constanza ladrando con furor y corrió a arrojarse sobre sus piernas; pero el tejido de las medias de lana, parecido a una piel de caballo, y el callo que recubría su tibia constituían un bocado demasiado duro para sus dientes de viuda; por lo que se vio obligada a renunciar a su ataque y a contentarse con lanzar impotentes ladridos, en tanto que el viejo campesino, que habría dado el salario de un mes por poderle romper las quijadas con la punta de su herrada bota, trataba de acariciarla con la mano dirigiéndole al mismo tiempo palabras de cariño. 42 GERIFALTE Esta conducta delicada y cortesana conmovió a la solterona y endulzó el aire severo que había impreso a su semblante: - Cállate, Constanza -dijo,- y ven a acostarte a mi lado. Acérquese usted, Rousselet. El anciano obedeció, inclinándose reverente, y cuadróse después como un soldado. -¿Es usted quien ha ido hoy a Remirmont? -preguntóle la señorita de Corandeuil.- ¿Ha hecho usted todos los encargos que le dieron ? -No sería imposible, señorita, que se me hubiese quedado alguno en el saco de los olvidos -respondió el campesino, temeroso de comprometerse con una afirmación positiva. -Díganos, pues, cuáles son los que ha hecho. Leonardo se sonó las narices detrás de su sombrero, a fuer de persona que no ignora la manera de conducirse en sociedad, y, balanceándose sobre las piernas, de un modo que no tenía nada de correcto, dijo: -Yo soy quien ha ido esta mañana a la ciudad, porque el señor barón dijo anoche que iría hoy de caza, y el piquero había ido a ojear, los javatos al bosque del Cuerno. Llegué a Remiremont; fui a la carnicería; compré primero cinco kilos de vestido de seda. -¿Seda en la carnicería ?-exclamó la señora de Bergenheim. -Quiero decir diez libras -de eso que las gentes ineducadas llaman cerdo -replicó Rouseselet, pronunciando con voz estrangulada esta última palabra. 43 CARLOS DE BERNARD -Prescindamos de estos detalles -dijo la solterona.- ¿Ha ido usted al correo? -Sí, señorita; fui al correo donde deposité las cartas de la señorita, de la señora, del señor barón y una de la señorita Alina para el señor de Artigues. -¡Alina escribe a su primo! ¿Sabías esto? -dijo vivamente la anciana, volviéndose hacia su sobrina. -¡Ya lo creo! mantienen entre ambos una correspondencia constante -respondió esta última con una sonrisa que quería decir que no veía en ello mal alguno. La gazmoña solterona sacudió la cabeza, sacando al mismo tiempo el labio inferior, pantomima, que quería decir claramente: En otra ocasión ya ventilaremos eso. La señora de Bergenheim, impacientada con este interrogatorio, tomó la palabra a su vez y dijo con tono vivo que contrastaba con la solemne lentitud de su tía: -Rousselet, cuando le entregaron los periódicos, ¿notó usted si las fajas estaban intactas o si habían sido rotas? A esta interrogación tan precisa, respondió con visible embarazo el viejo campesino al cabo de algún tiempo: -Ciertamente, señora... por lo que respecta a las fajas... no inculpo al director de correos. -Si los periódicos estaban cerrados cuando los recibió usted, sólo usted pudo haberlos abierto. Irguióse Rousselet e imprimiendo a su figura de cascanueces toda la majestad posible, dijo con acento solemne: -Dejando a salvo el respeto que debo a la señora, Leonardo Rousselet es bien conocido de todos. ¡Cumpliré cincuenta 44 GERIFALTE y siete años el día de San Huberto! Todos saben que soy incapaz de abrir los periódicos. Cuando ya han sido leídos en el castillo y me los mandan para que los lleve al curato, entonces sí, los hojeo por el camino, porque no veo mal en ello; y tanto menos cuanto que el cura es Juan Bartou, el hijo de José Bartou el del tejar. Pero leerlos yo antes que los señores, ¡eso por ningún pretexto! Leonardo Rousselet es un viejo incapaz de semejante bajeza. -Cuando pronuncie usted el nombre de su pastor, hágalo con más respeto -díjole la solterona, aunque ella, en la intimidad, no hablase del cura plebeyo en términos muy respetuosos. Pero si para ella el hijo de José Bartou, con sotana o sin ella, era siempre el hijo de José Bartou, para los aldeanos campesinos entendía que debía ser el señor cura. Clemencia, a quien la arenga de Rousselet no había producido gran efecto, sacudió la cabeza, impaciente, y le dijo con tono imperativo: - Tengo la seguridad de que los periódicos han sido abiertos por usted o por alguna persona a quien se los ha confiado, y esto es lo que quiero saber sin demora ahora mismo. Rousselet abandonó su postura de senador romano, y rascándose la cabeza, para disimular su embarazo, respondió con acento menos enfático: -Al volver me he detenido en la Halconera, en la Mujer sin Cabeza. -¿Y qué ha ido usted a hacer en esas posadas? -interrumpióle la solterona con acento severo.- Ya sabe que 45 CARLOS DE BERNARD no queremos que nuestros criados frecuenten las tabernas y lugares análogos, que sólo sirven para pervertir las costumbres de las clases bajas. -¡Criados! ¡clases bajas!... ¡conque invectivas a mi, vieja aristócrata! -gruñó Rousselet sordamente; pero no osando exponerse al mal humor de la vieja, replicó con voz melosa: -Si la señorita hubiese recorrido el camino en el mismo carruaje que yo, sabría que tiene una longitud desesperante; por eso me detuve en la Mujer sin Cabeza, con el fin de quitarle el polvo a mi esófago. Entonces la señorita Reina, hija de la señora Gobillot, la dueña de la posada -estas señoras la conocen perfectamente, porque se detuvieron en la Halconera viniendo de París,- la señorita Reina, repito, me pidió permiso para mirar el diario amarillo, donde hay caballeros y señoras endomingados; me dijo que era para saber las modas y ver qué trajes y qué sombreros se estilaban en la capital: futilidades de mujer. La señorita de Corandeuil se recostó en la butaca entregándose a un acceso de hilaridad que raras veces permitíale su rígido carácter. -¡La señorita Gobillot leyendo La Moda!... ¡La señorita Gobillot hablando de trajes, de chales y de cachemires! ¿Qué te parece de esto, Clemencia? Sin duda, pensará hacerse traer sombreros de casa de Herbault... ¡ah! ¡ah!... ¡he aquí lo que se llama el progreso de la civilización! ¡el siglo de las luces!... -¿Y ha sido la señorita Gobillot –dijo Clemencia, fijando sobre el viejo campesino una mirada penetrante- la única que 46 GERIFALTE ha examinado el número de La Moda ? ¿No había en la posada ninguna otra persona? -Señora -respondió Rousselet, acorralado,- había comiendo dos jóvenes, uno de los cuales, si me está permitida la expresión, tenía una barba parecida a la de un macho cabrío. La señora me perdonará que me atreva a proferir expresiones tan vulgares, pero es que la señora lo quiere saber todo. -¿Y el otro, qué señas tenía? -El otro tenía la epidermis facial afeitada como estas señoras o yo la podemos tener. Por lo demás, no noté en él ningún rasgo especial digno de ser consignado. Este fue el que estuvo hojeando el diario mientras su camarada el del bigote fumaba delante de la puerta. La señora de Bergenheim no quiso prolongar por más tiempo aquel interrogatorio y abismóse en profundos pensamientos. Fija la vista en el número de La Moda, parecía estudiar los menores detalles del esbozo que en él habían dibujado, como si abrigase la confianza de poder encontrar, al fin, en ellos la revelación del misterio. Su respiración irregular, la animación más viva cada vez que coloreaba la blancura habitual de su tez, hubiera denunciado a un ojo observador una de esas tempestades del alma cuyas manifestaciones físicas ofrecen síntomas semejantes a los de un acceso de fiebre. La pálida flor de invierno que expiraba sobre la nieve había de improviso levantado la cabeza y recuperado sus lozanos colores; la melancolía contra la cual luchaba en vano había desaparecido como por encantamiento. En su naturaleza de47 CARLOS DE BERNARD licada que gradualmente se había ido entorpeciendo hacia dos meses, la savia de la juventud despertábase viva y ardiente; y en donde parecía inminente una languidez muy próxima al marasmo, una superabundancia de vida iba a crear tal vez peligros contrarios. Un avechucho con corona, bastante mal dibujado, fue el raro talismán que produjo este cambio. -Serían comisionistas - dijo la solterona, que tenía la pretensión de adivinarlo todo;- uno de ellos, sin duda, al leer sobre la faja del diario el nombre bien conocido del señor de Bergenheim, habrá tenido el mal gusto de dibujar el ave en cuestión. ¡Todos esos señores industriales, por regia general, han recibido una educación excelente! Pero es dar a este asunto mucha más importancia de la que tiene realmente. Leonardo Rousselet -añadió alzando la voz como el presidente de un tribunal que resume los discursos,- ha hecho usted mal en permitir que un pliego dirigido a su amo pase por las manos de otros. Por esta vez, se le perdona; pero le apercibo para que de aquí en adelante sea usted más cuidadoso; cuando pase usted por delante de la posada de la señora Gobillot, le dirá de mi parte a su hija que si desea leer La Moda, la redacción de esta revista hállase establecida en el número 25 de la calle de Helder. Puede usted retirarse. Sin hacerse repetir la invitación, comenzó a retroceder el criado, como un embajador sale de una audiencia real, escoltado por Constanza a guisa de introductor; mas no habiendo calculado bien la distancia, tropezó con la puerta, al tiempo que ésta se abría bruscamente, y una persona caminando con 48 GERIFALTE extraordinario celeridad penetró en el salón, haciéndole vacilar. Era una muchacha muy joven, algo baja de estatura, pero cuyas formas perfectamente desarrolladas presagiaban para lo porvenir una ligera tendencia al grosor. Pertenecía a la familia de los Bergenheim, a juzgar por la semejanza que se observaba entre los rasgos característicos de su rostro y los de muchos de los viejos retratos del salón. Traía puesto un traje de paño pardo de larga cola, como si se hallase ataviada para montar a caballo, y un sombrero de fieltro gris, echado sobre un lado, que dejaba al descubierto por la izquierda un espeso mechón de cabellos, sumamente rizados, de un color rubio brillante. Este peinado y el velo verde que flotaba a cada movimiento como las crines de un casco, comunicaban un aire caballeresco al fresco rostro de esta gentil amazona, que blandía a modo de lanza un taco de billar. -Clemencia - exclamó con incomparable petulancia,- acabo de darle una paliza a Critián. Señorita, acabo de ganarle dos partidos a Cristián; ¡y eso que sólo me da diez y ocho puntos para veinticinco! Tio Rousselet, acabo de derrotar al barón ¿Sabe usted jugar al billar? -Algo, señorita Alina, aunque no soy un maestro –respondió, sonriendo, el campesino, tratando de recuperar el equilibrio perdido. -No le necesitamos ya -dijo la señorita de Corandeuil;cierre usted la puerta al salir. Cuando hubo obedecido el criado, volvióse la solterona hacia Alina que seguía saltando en medio del salón y acababa 49 CARLOS DE BERNARD de apoderarse de las manos de su cuñada para obligarla a participar de su pueril alegría. -Señorita -le dijo con acento severo,- ¿te han enseñado, por ventura, en el Sagrado Corazón a entrar en un aposento, sin saludar a las personas que se encuentran en él, y saltando como una loca, cosa que no se tolera ni en casa de los campesinos? Detúvose Alina cortada, y sonrojóse; pero en vez de responder, trató de acariciar al dogo, porque, como Rousselet, bien sabía que aquella era la manera mejor de aplacar a su dueña. La treta no dio, sin embargo, esta vez el resultado apetecido. -No toques a Constanza, por favor -exclamó la solterona, como si hubiese visto un puñal levantado sobre, el objeto de todas sus ternuras,- no la ensucies. ¿Qué es eso que tienes en los dedos? ¿Por ventura sales de alguna fábrica de añil? La joven se sonrojó más aún, miróse sus lindas manos, algo sucias, en efecto, y procedió a limpiárselas con un pañuelo bordado que sacó de un bolsillo de su amazona. -Es tiza del billar - respondió a media voz,- que hay que frotar con tiza la suela de los tacos para poder dar efecto y hacer carambolas. -¡Dar efecto! ¡hacer carambola!... Evítanos la molestia de escuchar esas palabrotas de tu especial argot -replicó la señorita de Corandeuil, cuya severidad aumentaba a medida que crecía la confusión de la joven;- ¡qué bella educación para una señorita! ¡y esto acabada de salir del Sagrado Corazón y de obtener cinco premios hace apenas quince días! Yo no sé 50 GERIFALTE en realidad en que piensan esas señoras... Y ahora supongo que te dispones a montar a caballo. ¡Del billar al caballo y del caballo al billar! ¡Magnifico! ¡admirable! -Pero, señorita -observó Alina, levantando sus bellos ojos azules próximos a verter lagrimas,- estamos en vacaciones y no creo que haga mal en jugar al billar con mi hermano; en el Sagrado Corazón no tenemos billar, ¡y es un juego tan entretenido! Lo mismo que la equitación: el médico me dice que me hace mucho provecho y Cristián cree que me hará crecer más. Y al decir estas palabras, miróse al espejo la joven a fin de averiguar si había crecido algo desde la última vez que en él se había contemplado, de lo cual no hacia mucho tiempo; porque la pequeñez de su, estatura era su desesperación principal. -No eres mi sobrina, de lo cual me alegro mucho -replicó la solterona;- soy ya demasiado vieja para comenzar de nuevo otra nueva educación; gracias al Cielo, ya he tenido bastante con una. No tengo ninguna autoridad sobre ti y sólo a tu hermano atañe tu conducta. Los consejos que te doy son, pues, completamente desinteresados; tus recreos no me parecen los mas a propósito para una joven bien educada. Es posible que ésta sea la moda del día, de suerte que no te hablo más de ello; pero he aquí una cosa más seria y acerca de la cual quiero hacerte algunas reflexiones. En mi juventud, una joven no escribía jamás nada más que a sus padres. Tus cartas a tu primo Artigues son una inconsecuencia, no me inte- 51 CARLOS DE BERNARD rrumpas, son una inconsecuencia de la cual te aconsejo que te corrijas. La señorita de Corandeuil levantóse pensando que durante la mañana había encontrado ocasión de sermonear con bastante severidad a tres personas, y que, por consiguiente, no podía decir como Tito: que había perdido el día. Por eso salió del salón satisfecha de si misma, con paso majestuoso, escoltada por su perra, después de hacer a la joven una reverencia irónica, a la cual no se consideró obligada a corresponder esta última. -¡Tu tía tiene malas intenciones! -exclamó la señorita de Bergenheim cuando se quedo sola con su cuñada.- Cristián dice que no hay que hacerle caso, porque todas las mujeres se ponen lo mismo cuando no logran casarse. Pero, por lo que a mí respecta, aunque me quedase soltera para toda la vida, jamás sería capaz de hacer padecer a nadie. ¡Inconsecuente! Cuando no sabe ya por qué reñirme, me regaña por mi primo. ¡Para lo que nos escribimos, ni valía la pena de hablar de ello! En su última carta, Alfonso no me habla más que de las perdices que mata y de su uniforme de caza: ¡es tan niño! Pero respóndeme, por Dios; permaneces callada sin decirme una palabra; ¿estás, acaso, enfadada conmigo? Aproximóse a Clemencia y trató de sentarse sobre sus rodillas; pero ésta levantóse esquivando semejante familiaridad. -¿De manera que le has ganado a Cristián y vas ahora a dar una vuelta a caballo? -dijo entonces con tono distraído.Ese traje te sienta muy bien. 52 GERIFALTE -¿De veras? ¡Oh, qué me alegro! -replicó la encantadora joven contemplándose en el espejo y dándose los últimos toques con esa coquetería infantil no estudiada de todas las muchachas bonitas. El examen debió dejarla satisfecha, pues sonrió al final dejando ver una admirable hilera de dientes diminutos y blancos como perlas. -Ahora me arrepiento de no haberme hecho traer un sombrero negro; tengo el cabello tan claro que este gris me hace muy fea. ¿No eres de mi misma opinión? Mas respóndeme, Clemencia; no hay quien te saque hoy una palabra del cuerpo; es que tienes la jaqueca de siempre? -Un poco -respondió la señora de Bergenheim, buscando un pretexto, a su preocupación. -Debieras montar a caballo y venirte con nosotros hasta el bosque del Cuerno; el aire fresco te aliviaría. Mira, el tiempo está magnífico ahora; galoparemos a lo largo de los plátanos, ¿quieres? Sí, ¿verdad? Te prepararé tu traje y en cinco minutos estarás lista. Voy a decirle a Cristián que mande ensillar tu caballo; escucha, ya lo siento en el patio; ven. Y Alina, tomando de la mano a su cuñada, arrastróla a otra habitación de detrás del salón y abrió una ventana para ver lo que pasaba fuera, pues se oían crujir látigos y las voces de viarias personas. Un criado paseaba por el patio un caballo de elevada alzada que acababa de sacar de la cuadra; el barón tenía de la brida otro más pequeño, con silla de mujer, cuyas cinchas examinaba cuidadosamente. Al oír abrir la 53 CARLOS DE BERNARD ventana encima de su cabeza, volvióse y se inclinó delante de Clemencia con una afectación de caballerosa galantería. -¿Nos guardas aún rencor? -preguntóle. -¿Pero otra vez va a montar Alina en Titania? -respondió la baronesa, haciendo un gran esfuerzo para hablar.- Estoy segura de que acabará por jugarle una mala partida. La pensionista del Sagrado Corazón, que estaba enamorada de Titania, porque esta espantadiza yegua tenía para ella el encanto de la fruta prohibida, dio un codazo a su cuñada, haciéndole al mismo tiempo una mueca. -Alina no tiene miedo de nada - replicó Bergenheim,- y cuando salga definitivamente del convento, la haremos sentar plaza en los húsares. Vamos, Alina. La joven le dio un beso a su hermana política, recogióse la cola del vestido para no enredarse los pies, y echó a correr con una celeridad que hacia pensar en la verosimilitud del vuelo de Camila sobre las espigas. Un momento después hallábase en el patio acariciando el cuello de su querida yegua castaña. -¡A caballo! -dijo Cristián. Y tomando el pie de su hermana con su mano ancha como un estribo turco, levantóla con el otro brazo y colocóla sobre la silla con la misma facilidad que si se hubiese tratado de una niña de seis años. Montó en seguida sobre su alto caballo de batalla y saludó por segunda vez a su esposa; colocóse a la derecha de Alina cuando vio que estaba ya lista, dio un fustazo a Titania y ambos jinetes partieron a galope, des- 54 GERIFALTE apareciendo al momento por la avenida tortuosa que terminaba en la gran puerta del patio. En cuanto se perdieron de vista, Clemencia entró en su cuarto, tomó un chal de sobre su lecho y bajó con rapidez a los jardines por una escalera secreta. 55 CARLOS DE BERNARD IV Las habitaciones de la señora de Bergenheim ocupaban una de las alas del castillo, del lado de poniente. En el piso bajo se hallaba la biblioteca, una sala de baño y algunas habitaciones a la sazón desocupadas. Las ventanas agrandadas y regularizadas, tenían un aspecto moderno que armonizaba con el resto del edificio gracias a su revoque grisáceo. Al pie de esta fachada, un prado, rodeado de macizos y cubierto de naranjos, formaba una especie de jardín inglés, santuario de verdura reservado a la señora del castillo, a quien cada mañana ofrecía como tributo el perfume de sus flores y la frescura de sus sombras. A través de las copas de los abetos y del follaje de algunos tuliperos que dominaban los grupos de arbustos, era fácil seguir los serpenteos del río, que perdíase, al fin, en las estribaciones del monte. Esta vista pintoresca y la mayor extensión de horizonte que desde ella se descubría habían decidido a la baronesa a elegir para si esta parte de la gótica mansión. Después de atravesar la pradera, abrió Clemencia la puerta de una barrera oculta por el follaje, y encontróse bajo 56 GERIFALTE los plátanos, a la orilla misma del agua. Esta calle describía una curva alrededor del jardín inglés, y conducía, en forma de avenida, a la entrada principal del castillo; alejándose por el lado opuesto formando una doble fila de árboles gigantescos entre el río y el parque. Por un lado, el aspecto monótono del torrente; por el otro, la melancolía de los bosques que tan pronto espesaban su ramaje como presentaban claros, daban a este lugar el carácter solitario que buscan con preferencia las almas soñadoras. El sol se aproximaba a su ocaso y el paisaje, momentáneamente turbado por la tempestad, había recobrado su calma. Las hojas de los árboles, como ocurre después de la lluvia, ofrecían ese brillo en sus tintes que hacen en tales momentos las campiñas comparables a los cuadros barnizados recientemente. Bajo aquella cúpula, a cada instante más misteriosa y sombría, avanzaba Clemencia lentamente, con la cabeza baja, los brazos cruzados sobre el pecho, envuelta en su amplio chal verde que, al señalar las líneas elegantes de su talle, engendraban el deseo de descubrir si los encantos del rostro correspondían a los del cuerpo; y en verdad que habría sido necesario tener el corazón bien embotado y la imaginación bien soñolienta para, después de un instante de examen, arrepentirse de haber dado este paso. Poseía la señora de Bergenheim uno de esos rostros que las demás mujeres, con arreglo a su manera ordinaria de juzgar entre ellas la belleza, califican de poco notables, pero por la cual se apasionan los hombres inteligentes de una manera invencible. Al primer golpe de vista, apenas si parecía bonita; 57 CARLOS DE BERNARD al segundo, atraía sobre si la atención de un modo involuntario; después ya era imposible apartar de ella los ojos ni el pensamiento. Una singular armonía asociaba aquellas facciones que, aisladamente miradas, hubieran parecido irregulares, y calmaba la expresión de su conjunto como un velo vaporoso suaviza una luz demasiado viva. Determinar cuál era el rasgo dominante de aquella fisonomía hubiera sido cosa poco menos que imposible, dada la fecundidad de matices y oposiciones de sus detalles. Sus cabellos, de un color castaño dulce y claro, formaban curvas amplías y lisas alrededor de sus sienes con una especie de ingenuidad; en tanto que sus cejas, más obscuras, comunicaban a veces a su frente una gravedad imponente. Un contraste parecido reinaba en su boca: la pequeña distancia que de su nariz la separaba habríase tomado, según Lavater, por indicio de viril energía; pero su labio inferior, que avanzaba redondándose al mismo tiempo con esa gracia que se ha llamado austríaca, comunicaba a su sonrisa una voluptuosidad verdaderamente angélica. La fresca palidez de. su tez comunicaba a su rostro un encanto singular, y la vista se recreaba en aquella fisonomía melancólica cuya mate blancura de rosa no alteraba ningún matiz coloreado. El corte algo aguileño de sus facciones, el brillo exagerado de sus ojos pardos, que, bajo sus cejas negras, parecían dos diamantes engarzados en azabache, hubieran dado al conjunto un carácter demasiado enérgico tal vez si sus ojos, cuando se velaban a medias bajo sus párpados, no hubiesen hecho seguir a su brillo deslumbrador una húmeda mirada de una dulzura inefable. 58 GERIFALTE El efecto que aquel rostro producía era comparable al de un prisma cada una de cuyas facetas refleja un color diferente. La llama que ardía bajo esta superficie undosa, cuya presencia delataba en ocasiones alguna chispa súbita, hallábase, sin embargo, tan profundamente oculta, que parecía imposible que llegara a revelarse por completo. Coqueta o ingenua, gran señora o mujer devota, ángel del cielo o ángel caído, duquesa que entrega su corazón a su escabel o santa Teresa que da el suyo al crucifijo, ,en una palabra, lo que hay de más egoísta en el orgullo o de más exaltado en la ternura, todo podía suponerse, mas nada se adivinaba; y se quedaba uno indeciso, pensativo; pero fascinado, con el espíritu sumido en la contemplación extática que inspira el retrato de Monna Lisa. Un observador tal vez habría entrevisto que había en ella una de esas almas de rico teclado del que una mano hábil sabe arrancar las armonías incomparables de la pasión humana por las cuales los conciertos del Cielo se desdeñan; mas tal vez se hubiera engañado. ¡Hay tantas mujeres que sólo tienen alma en los ojos! En aquel preciso momento, los ensueños de la baronesa hacían más impenetrable aún el velo misterioso que cubría habitualmente su fisonomía. ¿Qué sentimiento le hacia inclinar la cabeza y comunicaba a su paso aquella lentitud meditativa? ¿Era el aburrimiento que había confesado a su tía? Pero esta desapacible actitud del espíritu manifiéstase por síntomas semejantes a las plantas que se extienden sobre las aguas muertas. El embotamiento de los órganos del pensamiento, la distensión de las fibras, la soñolencia de las fac59 CARLOS DE BERNARD ciones, la atonía de la mirada caracterizan al fastidio cuando ha llegado a ser crónico. Ahora bien, los ojos de Clemencia, jamás habían brillado con un fulgor mas vivo e intenso, y los móviles pliegues de su frente anunciaban una excitación de espíritu llevada a su grado máximo. Una arruga fija entre sus cejas parecía aspirar en las profundidades del cerebro llamaradas de pensamientos turbulentos y contradictorios que habría sido posible ver manar por todos sus poros, si, a semejanza de los diablos azules de Stello, hubiesen adoptado al salir forma visible. ¿Era melancolía? La monótona queja del torrente, el canto vespertino del pájaro en el bosque, los largos reflejos dorados que se deslizaban bajo la bóveda formada por los plátanos, los débiles olores evocados por la tempestad, algunos sonidos lejanos que acrecentaban aún más la calma de la soledad, todo parecía conjurarse para verter en el alma una dulce tristeza; pero para el murmullo de las ondas, para el canto de la serenata entonada por las aves, para los rayos apagados del sol, para los vagos ruidos y los indecisos olores, para toda, en fin, aquella naturaleza elegíaca, la señora de Bergenheim no tuvo ni siquiera una mirada, ni un suspiro. Lejos de soñar, pensaba; lejos de recordar lo pasado, preocupábale lo presente. Había en los rayos inteligentes y rápidos que sus ojos despedían cuando los levantaba, algo esencialmente actual, preciso y positivo; algo como una previsión lúcida de un drama no lejano. Y el drama llegó por fin, en efecto. 60 GERIFALTE Un momento después de haber pasado por. delante del puente de madera que conducía a la calle de árboles, un hombre vestido de blusa cruzólo y la siguió. Al sentir detrás de si el ruido de unos pasos precipitados, volvióse y vio a su lado al desconocido que durante la tempestad había tratado en vano de atraer sus miradas. El Joven, inmóvil, parecía querer recuperar su respiración casi paralizada por una viva emoción o por la rapidez de su marcha. La señora de Bergenheim, con el cuerpo echado hacia atrás y los ojos extremadamente abiertos, contemplábale con aire más agitado que sorprendido. -¡Es, usted! -exclamó, por fin, él, en un arranque de pasión,- ¡usted a quien encuentro de nuevo después de tanto tiempo perdida! -¡Qué locura, caballero! -respondió en voz baja ella, extendiendo la mano para detenerle. -¡Por piedad, no me mire usted de ese modo! Permítame que la contemple, que me cerciore de que es usted en efecto. ¡Hace tanto tiempo que sueño con este momento! ¿No lo he pagado ya bastante caro? ¡Dos meses lejos de usted, lejos del Cielo! ¡dos meses de tristezas, de dolores, de desesperación! ¡Pero la encuentro muy, pálida! ¿Ha sufrido usted quizás? -Mucho, en este momento. -¡Clemencia! -Señor de Gerifalte, llámeme usted señora, se lo ordeno -interrumpióle ella con acento solemne y serio. -¿Por qué desobedecerle? ¿no es usted mi señora, mi reina? 61 CARLOS DE BERNARD Inclinóse doblando la rodilla como signo de vasallaje y trató de apoderarse de una mano de Clemencia, que la joven retiró inmediatamente. La señora de Bergenheim escuchaba con muy poca atención las palabras que le eran dirigidas; sus miradas inquietas erraban en todos sentidos, escudriñando las profundidades de los sotos y los menores accidentes del terreno. Gerifalte comprendió la pantomima. Estudiando a su vez la localidad, no tardó en descubrir a corta distancia un lugar más a propósito, para una conversación semejante, que la avenida en cuyo centro se hallaban. Era una hondonada semicircular en uno de los macizos del parque. Un banco rústico adosado al borde de la ladera parecía haber sido allí colocado expresamente para hablar en él de amor. Desde allí se podía ver venir el peligro, y, en caso de alarma, el bosque ofrecía un asilo bastante seguro. Suficientemente versado en estrategia amorosa para no aprovechar las ventajas de aquella posición, dirigióse hacia ella el joven, sin la menor afectación y sin interrumpir su diálogo. Y sea por ese instinto que en las situaciones interesantes nos hace seguir maquinalmente las impulsiones extrañas, sea que el mismo pensamiento de prudencia le hubiese asaltado a ella misma, los cierto es que Clemencia le siguió como una autómata. -¡Si pudiese usted comprender -le decía todo lo que yo he sufrido al no encontrarla en París! Al principio, no podía descubrir dónde se hallaba usted; los unos me decían que en Corandeuil, los otros que en Italia. Al ver la rapidez de su marcha y el cuidado con que me ocultó el lugar para donde partía, creí que huía de mi. ¡Oh! dígame que me he engañado; 62 GERIFALTE o, si es verdad que ha podido soñar en separarse de mi, dígame que esta crueldad no se alberga ya en su alma, y que me perdona el que le haya seguido. Me perdona, ¿no es cierto? ¡Si le inquieto, si le atormento, atribúyalo a mi amor, que no puedo dominar, y a que a veces me aconseja los proyectos más extravagantes; a este amor temerario, insensato, si quiere, pero tan verdadero, tan grande! Clemencia no respondió a este discurso pronunciado con calor más que sacudiendo la cabeza como hace un niño que oye zumbar. Una avispa que amenaza clavarle su ponzoñoso aguijón; mas después, cuando llegaron al banco, dijo con afectada sorpresa: -Se engaña usted, su camino no es este; es por el puente por donde debe tomar. Había en estas palabras una falsedad palpable; porque si el camino que habían seguido no conducía al puente, tampoco conducía al castillo, y el error, si es en caso de haberlo, había sido cometido por ambos. -Escúcheme, por favor -respondió el enamorado con mirada suplicante,- ¡tengo tantas cosas que decirle! Por piedad, concédame unos instantes. -¿Y después, me obedecerá usted? -Algunas palabras tan sólo y luego haré todo lo que usted quiera. Ella dudó un momento; mas después, tranquilizada sin duda su conciencia con esta promesa, sentóse haciendo a Gerifalte una señal con la mano autorizándole para que siguiese su ejemplo. 63 CARLOS DE BERNARD No se hizo el joven repetir la invitación y se sentó hipócritamente al extremo opuesto del banco. -Ahora, hablemos en serio - dijo ella con tranquilidad.Supongo que se dirigirá usted a Alemania o Suiza, y que al pasar por cerca de mi casa habrá querido honrarme con su visita. Debo sentirme orgullosa por la atención que recibo de un hombre tan célebre como usted, aunque haya querido ocultar su posición social. En el campo no somos demasiado exigentes en lo relativo al traje; pero, la verdad, el suyo ex. cede ya los limites de la confianza. Dígame, ¿de dónde ha sacado ese peinado de codorniz? Estas últimas palabras fueron dichas con la alegría propia de una joven despreocupada y burlona. Gerifalte sonrió agradablemente, pero se quitó el sombrero. Sabedor de la importancia que las mujeres asignan a las cosas más pequeñas, y la irreparable impresión que puede producir en los momentos más patéticos una corbata mal puesta o unas botas mal lustradas, no quiso que un peinado ridículo pudiese comprometer su elocuencia. Pasóse, pues, la mano por los cabellos, apartándoselos de su frente ancha y despejada, y respondió lentamente: -¡Bien sabe usted que no voy a Alemania ni a Suiza, y que el término de mi viaje es Bergenheim, como ha sido también su único objeto. -Entonces, ¿hará el favor de explicarme cuál ha sido su intención al permitirse usted dar este paso, si es que ha reflexionado lo que en él hay de extraño, de inconsiderado y de 64 GERIFALTE extravagante, sea cual fuere el punto de vista desde el cual lo contemple? -No he reflexionado, he sentido. Usted estaba aquí y yo he venido porque hay en usted un imán que atrae con fuerza avasalladora a mi alma, y yo, forzosamente, tengo que seguirla. He venido porque tenía necesidad de volver a ver sus bellísimos ojos; de embriagarme con su dulcísima voz; porque vivir lejos de usted me es imposible; porque su presencia es tan necesaria a mi dicha como el aire a mi existencia; porque amo a usted, en una palabra. Ahí tiene usted por qué he venido. ¿Sería posible que no me comprendiese, que no me perdonase? -No me es posible creer que me hable con formalidad -dijo Clemencia, redoblando su severidad.- ¿Qué idea se ha formado de mí, si piensa que puedo autorizar tal conducta? Y, además, aun dando de barato que yo fuera lo suficientemente loca para ello -que no lo seré jamás,- ¿qué adelantaría usted con eso? Sabe perfectamente que es imposible que venga al castillo, porque no conoce al señor de Bergenheim, y no sería yo por cierto quien me prestase a presentarle a él. ¡Y mi tía, que está aquí y me persigue todo el día con estas preguntas! ¡Dios mío! ¡cuánto me atormenta! ¡qué desgraciada me hace! -Su tía no sale jamás, de suerte que no podrá verme, a menos que no sea recibido oficialmente en el castillo, y en caso semejante no hay peligro. -¡Pero y, sus criados, a quienes ha traído consigo! ¡pero y el mío, que le ha visto en su casa de ella! Le digo que todo 65 CARLOS DE BERNARD esto entraña un peligro grandísimo a más de constituir una espantosa locura, y que me hará usted morir de miedo y de pesar. -Aun en el caso de que alguno de los dos me encontrase por una contingencia bien fácil de rehuir, ¿cómo quiere que me reconozcan con este traje? No tema nada, que seré en extremo prudente. Por la dicha de verla alguna que otra vez viviré, si es preciso, en una cabaña de carboneros. La señora de Bergenheim sonrió desdeñosamente. -Eso es muy pastoril -replicó ella;- pero yo tenía entendido que estos disfraces sólo se veían en el teatro. Si es que quiere ensayar alguna escena de un drama para poder juzgar mejor su efecto, le prevengo que el que produce en mí es desastroso, y que la encuentro completamente fuera de lugar, inconveniente y ridícula. Por otra parte, para un hombre de talento como es usted, para un poeta romántico, no ha hecho en verdad gran derroche de imaginación. Es una simple imitación de lo clásico. En la mitología existe ya el precedente. ¿No se hizo Apolo pastor ? Para un amante, nada existe tan temible como una mujer de talento que no ama en absoluto o que ama tan sólo a medias; en todas las controversias sentimentales que trata de entablar, se ve obligado a meditar muy bien sus palabras, por conveniencia, ante todo, y por prudencia además; porque no se trata ya de perder la partida, por el pequeño placer de una respuesta bien fundamentada; y mientras con suavidad se defiende, siéntese herido de muerte con esa habilidad que hace que comparemos sin querer a una coqueta que maltrata 66 GERIFALTE a un adorador con un mal intencionado muchacho que despluma a un gorrión vivo. Gerifalte se hacia esta reflexión filosófica ,mientras contemplaba a Clemencia. Sentada sobre un banco rústico con la misma altivez que una reina sobre su trono, con la cabeza en actitud napoleónica, la mirada resplandeciente, los labios entreabiertos por una sonrisa burlona, y los brazos cruzados sobre el pecho con un gesto altanero que le era familiar, parecía la joven tan invulnerable bajo el delicado tejido de su elegante ropaje como si se hubiese hallado cubierta con el escudo de Ajax, hijo de Telamón, formado, si hemos de dar crédito a Homero, de seis pieles de toro y de una placa de cobre. Después de contemplar un momento su bella y desdeñosa figura, Gerifalte paseó sobre si mismo la mirada, desde su blusa grosera a sus polainas de caza y sus botas llenas de barro. Sus hábitos de elegancia hiciéronle advertir más el contraste y se halló casi ridículo. Esta idea arrebatóle su presencia de espíritu un instante; y, en vez de responder, púsose maquinalmente a darle vueltas al sombrero entre sus dedos, ni mas ni menos que hubiera hecho Rousselet. Pero, lejos de perjudicarle, su turbación fuéle más beneficiosa que la elocuencia de Rousseau o el aplomo de Richelieu. El reducir a aquella situación de embarazo a un hombre de reconocido talento y que no pasaba, ni mucho menos, por tímido, ¿no era, acaso, un triunfo indiscutible para Clemencia? ¿Qué réplica ingeniosa, qué frase apasionada podía igualar la satisfac- 67 CARLOS DE BERNARD ción de ver abatida ante ella y cubierta de tristeza la frente del poeta? Por eso, siguiendo la broma, prosiguió con tono más dulce la señora de Bergenheim: -Esta vez, en vez de alojarse en una cabaña, el dios de la poesía ha bajado a la taberna; porque, ¿no es en la Halconera donde ha establecido usted su cuartel general? -¿Cómo lo sabe? -dijo él. -Por la singular tarjeta de visita que me ha escrito en La Moda. ¿Cree que no conocí las armas dibujadas por usted? Armas parlantes, como diría la señorita de Corandeuil. Al escuchar estas palabras, que hacían tal vez alusión a cartas leídas sin demasiada cólera, su puesto que se traía a colación su recuerdo, Gerifalte recuperó su valor. -Sí -respondióle,- me alojo en la Halconera; mas no puedo permanecer allí, porque creo que los criados de su castillo tienen esta posada como centro de recreo. Tendré, pues, que tomar un partido. Voy a consultarle dos: el primero es que me permita usted que la vea aquí alguna vez; hay diversos paseos; usted saldrá sola, lo cual no le será difícil. -Vamos a ver el segundo partido -dijo Clemencia, encogiéndose de hombros. -Si no quiere acceder a mi primera demanda, puede hacer creer a su tía que está enferma, y llevarla a Plombieres o a Bade. La estación no está aún muy avanzada y allí, al menos, podré ver a usted. -Pongamos fin a esta conversación insensata -respondióle la joven;- le he escuchado con paciencia, óigame a mi a su 68 GERIFALTE vez. ¿Será usted razonable, no es cierto? Va a abandonarme ahora mismo y a partir. Irá a Suiza y regresará a Montauvert, donde me vio por primera vez, y cuyo recuerdo no olvidaré jamás, si usted mismo no trata de amargármelo. ¿No es cierto, Octavio, que me obedecerá? Déme esta prueba de su estima, de su amistad, Demasiado comprenderá que acceder a lo que me pide es imposible; créame que me cuesta trabajo el negárselo. Así, pues, dígame adiós; este invierno, en París, nos veremos nuevamente. ¡Adiós! Levantóse y tendióle la mano. Tomóla él, pero queriendo aprovecharse de la emoción que la voz de la baronesa delataba, exclamó con una especie de furia: -¡No! no esperaré hasta este invierno la dicha de volver a verla. Acabo de someterle mi voluntad; si me rechaza usted, sólo consultaré conmigo mismo; si me rechaza, Clemencia, le prevengo que mañana estaré en su casa, sentado a su mesa, admitido en su salón. -¿Usted? -Yo. -¿Mañana? - Mañana. -¿Cómo lo logrará? -dijo ella con desconfianza. -Ese es mi secreto, señora -replicó él fríamente. Por muy excitada que su curiosidad estuviese, juzgó Clemencia que sería indigno de ella Insistir, y le dijo con afectada indiferencia: -Puesto que he de tener el placer de volver a verle mañana, espero que me permitirá que hoy le deje, por fin. Sabe que 69 CARLOS DE BERNARD no estoy buena, y es dar pruebas de muy poca consideración hacia mí el tenerme a pie firmé sobre la hierba mojada. Levantóse el borde de la falda y avanzó la pierna, mostrando la zapatilla, sobre la cual el abundante rocío de que la lluvia había cubierto el césped había depositado una gran cantidad de perlas liquidas. Octavio se arrodilló vivamente y, sacando de su blusa un pañuelo de seda, procedió a enjugarle el calzado. Fue tan rápida su acción, que la señora de Bergenheim permaneció un momento inmóvil y paralizada; pero, cuando se sintió el pie aprisionado por la mano del hombre que acababa de hacerle una declaración de guerra, su sorpresa cedió el puesto a un sentimiento mezcla de impaciencia, de cólera y pudor, y retrocedió, retirando la pierna. Por desgracia, la zapatilla quedóse entre las manos de Octavio. El maestro de armas que ve arrebatado su acero de sus manos por un golpe del contrario no experimenta una estupefacción comparable a la de la baronesa. Su primera intención fue sentar el pie en tierra; pero un horror instintivo a la fangosa humedad del suelo detúvola a tiempo. Permaneció, pues con el pie levantado; pero el movimiento iniciado le hizo perder el equilibrio, y, ya a punto de caer, extendió la mano buscando un punto de apoyo y lo halló en la cabeza de Octavio, que permanecía de rodillas. Con la presunción ordinaria en los amantes, creyose en el derecho de completar el auxilio que al parecer le pedían, y rodeó con su brazo el talle esbelto inclinado sobre él. 70 GERIFALTE Clemencia se enderezó en seguida, frunciendo el entrecejo, recupero su aplomo, y permaneció en equilibrio sobre un solo pie, como el Amor de Gerard. Tropiézase en la vida con ciertos accidentes pueriles, ciertos acontecimientos ridículos contra los cuales lucharía sin éxito la más imperturbable gravedad del más rígido mandarín. Cuando Luis XIV, aquel rey tan experto en regios ademanes, se peinaba solo detrás de sus cortinas, antes de mostrarse a sus cortesanos al levantarse del lecho, era porque había comprendido que los desarreglos de la indumentaria pueden comprometer hasta a la misma dignidad real. Y lo que decimos del cabello, puede aplicarse también al calzado. No hay Semíramis posible con un solo zapato. En un instante la señora de Bergenheim se dio cuenta de que en tales circunstancias no surtirían efecto las fingidas gazmoñerías. Por otra parte, la consideración del lado ridículo del caso no le permitía conservar el gesto amenazador que a todo trance trataba de mantener. La sonrisa involuntaria que erraba sobre sus labios, disipó los nublados de su frente; y, dispuesta a la clemencia por reflexión o costumbre, acabó por exclamar con acento insinuante y bondadoso: -Devuélvame la zapatilla, Octavio. Contempló Gerifalte un momento, con mi rada acariciadora, el rostro delicioso inclinado sobre él, con expresión de súplica infantil; y fijó después la mirada sobre el trofeo que entre sus manos habíale quedado. Aquella zapatilla tan pequeña como la de la Cenicienta, no era verde, sino gris, con la parte interior forrada de seda color rosa, y en conjunto tan 71 CARLOS DE BERNARD linda, tan coqueta, tan mona que parecía imposible que a su dueña pudiera en realidad molestarle que la examinasen detalladamente. -Se la devolveré -le dijo, al fin,- mas con la condición de que me permita que se la ponga. -Eso sí que no -respondió ella con viveza;- preferiría abandonarla en sus manos y volverme a casa así. Gerifalte sacudió la cabeza sonriendo con aire de incredulidad. -¿Y el constipado? ¿y la delicadeza de su pecho? ¿y ese barro inmundo? Clemencia ocultó precipitadamente debajo de sus faldas su torneado pie, sobre el cual parecióle que la atención de Octavio se hallaba concentrada más de lo conveniente; y después, con la obstinación propia de una niña mimada, le dijo: -Bueno, me iré a pie cojito; cuando niña, saltaba perfectamente, y supongo que no habré perdido la práctica. Y acompañando la acción a la palabra, dio tres o cuatro saltitos con gracia y gentileza inimitables. Octavio se puso de pie. -He tenido el honor de verla bailar varias veces -le dijo;pero será para mí un placer incomparable el verle hacer este nuevo paso, sin más testigos que yo. Y al decir estas palabras, hizo ademán de ocultar bajo su blusa el inocente objeto de tan prolongado debate. Entonces comprendió la joven que se imponía una transacción con urgencia. La vía de las concesiones es a veces fatal a las muje72 GERIFALTE res, lo mismo que a los reyes; mas, ¿qué hacer cuando todas las otras se cierran? Obligada, por fuerza mayor, a aceptar las condiciones que se le imponían, quiso al menos Clemencia cubrir esta derrota con un manto de dignidad, y salir de aquel mal paso con todos los honores de la guerra. -Póngase otra vez de rodillas -dijo con tono altanero,- y cálceme, ya que así lo exige, para terminar de una vez con esta escena ridícula. Le creía lo suficientemente altivo para no solicitar como un favor un privilegio común a todas las doncellas. -Como un favor que haría las delicias de todas las testas coronadas del mundo -respondió Gerifalte con acento tan tierno como áspero y desdeñoso había sido el de ella. Hincó una rodilla en tierra, colocó sobre la otra la zapatilla y esperó a que su bella enemiga introdujese el pie dentro de ella. Mas Clemencia vio, sin duda, en el pedestal que le ofrecía un nuevo motivo de agravio, porque exclamó con severidad redoblada: -En el suelo, caballero, y despáchese de una vez. Obedeció en silencio, después de haberle lanzado una mirada de reproche, que impresionó a la joven lo mismo que su muda obediencia. Adelantó ésta el pie con aire más complaciente e introdujo la punta del mismo dentro de la zapatilla. Y para ser historiadores verídicos, diré s que esta vez lo abandonó entre las manos que lo estrechaban dulcemente algo más de lo indispensable. Cuando Octavio hubo, al fin, acabado de acomodar la zapatilla, con destreza, pero sin precipitarse, agachóse y posó sus labios sobre las medias de 73 CARLOS DE BERNARD Clemencia, cuyos calados dejaban entrever una piel satinada y blanquísima. -¡Mi marido! -exclamó ésta, al oír de improviso galopar de caballos sobre el piso de la avenida; y, sin añadir una sola palabra, huyó rápidamente con dirección al castillo. Gerifalte levantóse con viveza y de un salto internóse en el bosque. Un rumor de hojas que escuchó a pocos pasos de él inquietóle de primera intención,, temeroso de que algún testigo hubiese presenciado su imprudente entretenimiento; pero el silencio que reinó después tranquilizóle. Después de dejar pasar al barón y a su hermana, atravesó la avenida a la carrera y desapareció por el tortuoso camino del otro lado del puente. 74 GERIFALTE V Una legua más abajo del castillo de Bergenheim, hallábase enclavada la aldea de la Halconera, en el cruce de varios valles, por el principal de los cuales pasaba un camino poco frecuentado que ponía en comunicación la Lorena con la alta Alsacia. Esta posición había tenido cierta importancia en la Edad Media, en la época en que los Vosgos hallábanse erizados de partidarios de ambos países, prestos siempre a reanudar la guerra de fronteras, llaga eterna que corroía a la sazón a todos los países limítrofes. Sobre una roca que dominaba la aldea, encontrábanse las ruinas del castillo que la diera su nombre, el cual lo debió a su vez a las aves de rapiña, huéspedes habituales de aquellos elevados picos. Para hacer justicia a quien la tiene, debemos añadir que, en todo tiempo, los castellanos de la Halconera habían tenido el Prurito de justificar esta denominación por sus hábitos más belicosos que hospitalarios; pero hacia ya mucho tiempo que el recuerdo de sus proezas feudales dormía con su raza bajo los escombros de la señorial mansión; el castillo se había derrumbado sin que el lugarejo se hubiese agrandado con sus 75 CARLOS DE BERNARD ruinas las picas y arcabuces de sus hombres de armas no habían sido reemplazados ni por las varas de medir de las tiendas ni por las calderas de vapor de las fábricas; el poblado bastante considerable de la Halconera habíase convertido en una aldehuela mediocre, la que, aparte de las ruinas melancólicas de su castillo, nada ofrecía de notable. Situada en el centro de una Naturaleza pintoresca, era imposible imaginar nada tan prosaicamente miserable como las casas que bordeaban el camino, que daban una idea de la vida pobre y dura que llevaban sus habitantes. Aparte de la iglesia, que el obispo de Saint-Dié había hecho reedificar casi entera, y del curato, que había como es natural, participado del mismo beneficio, sólo había una casa que se elevase por encima de la condición de cabaña: la posada de la Mujer sin Cabeza, que florecía a la sazón bajo la égida de la señora Gobillot, mujer vigorosa que no tenía ningún punto de semejanza con el nombre de su establecimiento. Una gran muestra compartía con el indispensable haz de enebro, el honor de decorar la puerta de entrada y justificaba un nombre que hubiera podido parecer algo irrespetuoso para el bello sexo. El dibujo primitivo había sido realzado con colores brillantes por el artista en cargado de las restauraciones de la iglesia. Esta alianza de lo sagrado y lo profano había escandalizado ciertamente al coadjutor que atendía la parroquia, pero sin que se hubiera atrevido a hablar demasiado alto, porque la señora Gobillot era una de las potencias del lugar. Una mujer con traje color de rosa, cargada de grandes canastos y subida sobre inmensos patines, lucía solem76 GERIFALTE nemente sobre la muestra el brillo rejuvenecido de un traje del año 1750; un enorme abanico verde, que tenía en la mano, ocultábale el rostro por completo, y a este capricho del pintor debía la posada el nombre con que todos la conocían. A la derecha de esta mujer había pintado un apetitoso pastel, por encima del cual asomaban la cabeza tres becadas; más lejos, sobre un lecho de berros, nadaba una especie de monstruo marino, carpa o sollo, trucha o cocodrilo. El lado izquierdo del cuadro no era menos suculento: un pollo asado, boca arriba, con la cabeza bajo el ala, y elevando al cielo con aire compasivo sus patas mutiladas, y a corta distancia de él un puñado de cangrejos demasiado rojos para que pudiera creerse que no estaban recién cocidos; y entre todos estos objetos veíanse numerosas botellas y vasos llenos de vino. A ambos extremos, dos cantarillos de asperón habían hecho saltar sus propios tapones, que volaban aún por el espacio, mientras una espuma blanca se escapaba de sus cuellos estrechos como de las narices de un delfín, y volvía a caer majestuosamente después de haber descrito una larga parábola. ¡Muestra falaz! Cierto remordimiento de conciencia, o el deseo de ponerse al abrigo de todo reproche por parte de los consumidores, había hecho colocar sobre el poyo de una de las ventanas, al lado de la puerta, una pequeña estantería que daba una idea mucho más justa de los recursos del mesón. Algunos huevos en un plato, un pedazo de pan, que David habría podido arrojar con su honda a modo de proyectil, con gran éxito, una botella de vidrio blanco en cuyo interior se veía un li77 CARLOS DE BERNARD quido del mismo color, como anuncio del kirsch, pero que en realidad era agua, constituían la perspectiva de una comida de anacoreta. Una puerta cochera que conducía al patio y a las caballerizas a los carruajes, principales parroquianos del lugar; otra, sobre la que lucía la fastuosa muestra, hallábase flanqueada por dos bancos de piedra y daba acceso directamente a la cocina, que, además de su cometido especial, servia de sala de reunión a los huéspedes. Una chimenea, coronada de enorme campana, debajo de la cual podía muy bien calentarse toda una familia entera, ocupaba el centro de uno de los testeros. En uno de sus rincones abría sus negras fauces un horno. Dos o tres jamones colgados de las viguetas y concienzudamente ahumados, anunciaban que era posible esperar, sin temor al hambre, las matanzas gastronómicas de la fiesta de San Martín. Enfrente de la ventana, un aparador de forma gótica contenía gran número de platos ornamentados de grandes flores y vasitos de forma octógona que no recordaban por cierto ni la porcelana de Sevres ni el cristal de Baccarat. Un banco de cocina, algunas sillas de madera y unos hornillos delante de la ventana completaban el mobiliario de la estancia. De la cocina pasábase a otra sala ocupada en toda su longitud por una mesa rodeada de bancos. El papel, que un día fuera verde pero que se había vuelto gris, hallábase adornado por media docena de cuadros de marcos negros, representando esa historia del príncipe Poniatowski que com- 78 GERIFALTE parte con la de Pablo y Virginia y la de Guillermo Tell el honor de decorar las tabernas de las aldeas. En el piso superior, porque aquella aristocrática vivienda tenía un primer piso, varios aposentos pequeños, dignos de los carreteros, a los cuales estaban destinados, daban a un largo corredor que terminaba en una habitación de dos camas bastante aseada; departamento de honor reservado a los huéspedes distinguidos a quienes su mala estrella conducía a aquel país extraviado. Aquella noche, la posada de la Mujer sin Cabeza ofrecía un aspecto de vida no acostumbrado; los bancos de ambos lados de la puerta estaban ocupados por labriegos que agramaban el cáñamo, de mozalbetes de la aldea y de tres o cuatro carreteros que fumaban gravemente sus ennegrecidas pipas. Aquella honorable sociedad había prescindido de sus propósitos galantes para escuchar a dos jóvenes que aullaban al unísono, con el tono más lamentable, el romance conocido en aquel país por grandes y pequeños, que dice: . En el castillo de Befort Hay tres muchachas bonitas, etc. El fuego que brillaba a través de la puerta abierta dejaba a este grupo en la sombra y concentraba su luz sobre ciertas figuras del interior de la cocina. Era una de éstas la señora Gobillot en persona, con la cabeza cubierta por un inmenso gorro y con un delantal blanco sobre su falda roja. Dándose mucha importancia, iba de los fogones al aparador y del apa79 CARLOS DE BERNARD rador a la chimenea. Una criada baja y rechoncha desaparecía con frecuencia por la puerta del comedor, donde parecía preparar la mesa para un festín de primera clase. Con la habilidad particular de las maritornes de provincia, hacia tres viajes para llevar dos platos, y bufaba como una foca, en tanto que sus desencajadas facciones denunciaban que todas las fibras de su inteligencia hallábanse sometidas a una desacostumbrada tensión. Delante de la chimenea y sobre los hornillos, el hervor interior de tres o cuatro cacerolas dejaban oír una armonía culinaria en la que Hoffmann, habría hallado una sinfonía completa. Un muchacho de unos diez años daba vueltas al asador con una mano y con la otra vertía salsa, con una cuchara, sobre un hermoso capón. Pero los dos personajes principales de este cuadro eran, sin duda alguna, una especie de señorita campesina y un joven que, sentado delante de ella, parecía ocupado en retratarla. En las pretensiones, en la elegancia de ella reconocíase en seguida a la hija de la señora de la casa, a la señorita Reina Gobillot, cuya pasión por los grabados de La Moda había en tan alto grado excitado la ira de la señorita de Corandeuil. Derecha y estirada sobre su banquillo tomo un cabo del ejército prusiano, sostenía en sus labios una sonrisa excesivamente graciosa y procuraba que resaltasen los adornos de un talle que hubiera hecho honor a una hurí de Mahoma. El joven pintor, por el contrario, hallábase sentado con abandono artístico, guardando el equilibrio en una silla que sólo tenía apoyados en el suelo dos pies y los talones apoya80 GERIFALTE dos sobre la chimenea; su talle, bastante repleto, hallábase encerrado dentro de una estrecha casaca de terciopelo negro; una boina muy pequeña de la misma tela cubríale el lado derecho de la cabeza, dejando al descubierto, en el otro, el lujo de una cabellera negra, alisada y dividida en dos sobre su frente. Este peinado, juntamente con unos grandes bigotes y una barba. puntiaguda que sólo le cubría el mentón, daban al rostro rubicundo y jovial del desconocido un aspecto de hombre de mediana edad, que hubiera ambicionado quizás. Este artista ambulante dibujaba en un álbum que tenía apoyado sobre sus rodillas, con una indolencia que indicaba una perfecta confianza en sus talentos. Un cigarro, hábilmente sostenido en una de las extremidades de su boca, no le impedía mascullar entre cada bocanada de humo alguna frase de aires italianos de los cuales parecía poseer un repertorio completo. A pesar de esta triple ocupación, sostenía conversación con su modelo con la facilidad con que César dictaba a cuatro secretarios a un tiempo. Dell' Assirie, a los semidioses Aspirar... -Le he rogado ya, señorita Reina, que no encoja los labios; eso le da un aire Watteau completamente burgués. -¿Qué aire me da? -respondió la señorita Gobillot con inquietud. 81 CARLOS DE BERNARD -Aire Watteau, Regencia, Pompadour, como le plazca. Tiene la boca grande y es preciso dejársela de su tamaño natural, si no ordena otra cosa. -¿Que tengo la boca grande? -exclamó Reina ruborizándose de despecho;- ¡vaya una cortesía que tienen los parisienses! Y se mordió los labios hasta el punto de dejar sus dimensiones reducidas a las de una cereza de Montmorency. -No juzgue el arte, Reina de mi corazón, de un modo tan vulgar. Sepa que no hay nada tan regalado como una boca grande. ¡Que me dejen a mí de esas bocas pequeñas que parecen capullos de rosa! La tempestad y el viento me tienen sin cuidado Cuando tengo en la mano un vaso lleno. -¡Si ahora es moda! -murmuró con tono más dulce la Reina de los corazones desplegando horizontalmente las riquezas de sus dos labios rojos que hubiera podido extenderse de una oreja a otra a poco que su dueña lo hubiese intentado, como ocurría, si hemos de dar crédito al murmurador Bussy-Rabutin, al pico amoroso de la señorita de La Valliere. Ya viene el oro La plata viene ya. tarareó el artista después de un instante de silencio. 82 GERIFALTE -¿Por qué no me ha permitido que me ponga mi collar de oro? Eso hubiera dado a mi retrato un aire más señoril. Sofía Mitoux ha hecho que le pinten en el suyo una peineta y dos pendientes de coral. -Le ruego, mi amable Reina, que me permita que la adorne a mi capricho; el artista es antes que nada un ser que posee inspiraciones y espontaneidades brillantes. Por otra parte, tiene usted un busto demasiado hermoso para consentir que se lo cubra con nada. El arte no se ha hecho para ti, que no lo necesitas. Es que, mi palabra de honor, tiene usted un pecho admirable; Rubens puro. Algo exuberante y magnífico. La señora Gobillot, mujer austera a pesar de ser posadera, velaba con cuidado especial de que ninguna expresión insidiosa o mal sonante hiriese los oídos de su hija, y, dada la clase de gente que frecuentaba el mesón, la tarea no era siempre fácil. Chocáronle las últimas palabras del artista, aunque no entendió muy bien su sentido; pero, precisamente por eso, creyó ver en ellas un oculto veneno, más terrible para su hija que las palabrotas de los carreteros. No se atrevió, sin embargo, a exteriorizar su mal humor de una manera directa, y lo hizo recaer, como era su costumbre, sobre las personas que de ella dependían directamente. -¡Acaba de una vez, Catalina! ¿no terminarás nunca de poner la mesa? ¿hase visto semejante cachaza? Le he dicho veinte veces que ponga los cubiertos de metal de Argel; estos 83 CARLOS DE BERNARD señores están acostumbrados a comer con servicio de plata. ¡Escúcheme cuando le hablo! ¿Quién es el puerco que ha lavado estos vasos? ¡Qué vergüenza! Que los laven otra vez ahora mismo. Parece que le tuvieseis todos miedo al agua. ¿Y tú, qué haces mirando el pollo en vez de rociarlo? Déjalo quemar y verás la que te cae encima. ¡Es para perder la paciencia! -prosiguió examinando una tras otra todas las cacerolas;- todo lo dejan secar; un filete que era tierno como el rocío acabará por calcinarse. Ya es la tercera vez que tengo que añadirle salsa. ¡Catalina! Trae ahora mismo la fuente. Vamos, pronto; date prisa. -De fijo que Gerifalte se burla de mí de un modo portentoso -interrumpióla el artista.- Que me lleve el demonio si acierto a adivinar lo que ha sido de él. Digame, señora Gobillot, ¿está segura de que una persona amante de lo pintoresco y del arte, que camina a estas horas por estas montañas no corre riesgo de ser devorada por un lobo o desvalijada por los ladrones? -Nuestras montañas son seguras -respondió la posadera con aire de persona ofendida en su dignidad;- excepción hecha de ese buhonero que fue asesinado hace seis meses, y cuyo cadáver fue encontrado después en la Cueva de las Zorras... -Y el carretero que fue detenido hace tres semanas en la Fosa -añadió la señorita Reina;- los ladrones no lo mataron del todo; pero le propinaron tal cantidad de golpes, que aun está en el hospital de Remiremont. 84 GERIFALTE -¡Demonio! ¡he ahí una seguridad capaz de ponerle los cabellos de punta al más valiente! Si supiese hacia donde se dirigió mi amigo esta mañana iría ahora mismo a buscarle con un par de pistolas. -Federico encontró esta mañana, cuando venía del campo -dijo la señora Gobillot,- a un caminante que le entregó dos reales para que le dijese cuál era el camino de Bergenheim. Por las señas que da, parece que se trata de ese caballero. Cuéntanos eso, Federico. El niño refirió, en su dialecto alsaciano, el encuentro que había tenido por la tarde, y el artista quedó convencido de que sin duda alguna se trataba de Gerifalte. -Se habrá extraviado en el valle -dijo, pensando en nuestro drama. Pero ha hablado usted de Bergenheim, ¿hay por aquí alguna aldea de ese nombre? -Un castillo, caballero, a una legua de aquí remontando la corriente del río. -Y ese castillo ¿pertenece, por ventura, al barón de Bergenheim, un joven guapo, corpulento y rubicundo, con los bigotes algo rojizos? -Precisamente, con la sola diferencia de que el barón no usa bigotes desde que abandonó el servicio. ¿Le conoce acaso? -¡Demontre, si le conozco! Le hice en una ocasión un servicio que no careció de mérito. ¿Vive en el castillo actualmente? -Sí, señor, y su esposa también. 85 CARLOS DE BERNARD -¡Ah, diantre! su esposa también. Es una señorita de Corandeuil, de Provenza. ¿Es bonita? -Bonita -dijo la señorita Gobillot mordiéndose los labios,- eso depende del gusto de cada uno. Para las personas a quienes agradan los rostros pálidos como la cera no diré que no. Además, ¡es tan delgada! Cuando se tienen tan pocas carnes, no es difícil parecer elegante y esbelta. -No todas pueden tener sus mejillas de rosa y esas formas encantadoras -dijo a media voz el pintor, contemplando a su modelo con aire seductor. -Hay muchos que encuentran más bonita a la hermana del barón que a su mujer -dijo la posadera añadiendo por quinta vez más salsa al filete. -¡Oh, mamá, cómo puede decir eso! -exclamó Reina con un mohín desdeñoso,- ¡la señorita Alina! ¡una niña de quince años! Verdad es que tiene muy buenos colores; pero el color de su pelo es tan sumamente rubio que más bien parecen rojos. Diríase que queman. -No hable usted mal de los cabellos rojos -observó el pintor;- es un matiz eminentemente artístico y que, entre los judíos, estaba muy en boga. -Entre los judíos no lo dudo, peto entre los cristianos... me parece que los cabellos negros... -Cuando son largos y brillantes como los de usted, resultan incomparables -dijo el joven, insistiendo en sus miradas asesinas.- Señora Gobillot, ¿le sería igual cerrar esa puerta? No se entiende uno aquí. Tengo un oído bastante delicado 86 GERIFALTE para la música y tiene ahí fuera dos tiples que me están vertiendo plomo derretido en los oídos. -Son Margarita Mottet y su hermana. Desde que nuestro cura las ha hecho ingresar en la conferencia, no cesan de cantar. ¡Qué me carga el verlas venir a vociferar en mi banco! Pero, paciencia; cuando su padre me haya pagado la avena que me compró, tomaré mis medidas para que se retiren. Al decir estas palabras, la posadera fue a cerrar la puerta para complacer a su huésped y en cuanto hubo vuelto la espalda, éste, inclinándose sobre su silla y con la osadía de un Lovelace, depositó un beso demasiado tierno sobre la sonrosada mejilla de Reina, que no trato de retirarla hasta después de haberse consumado la acción. El único testigo de este incidente había sido el pequeño marmitón. Hacia mucho tiempo que sus ojos azules no se apartaban de la barba y los bigotes del artista, ante el cuál parecía sumirse en la admiración más profunda. Pero al ver su inesperada acción, fue tan grande su asombro, que se le escapó el cucharón de entre las manos y cayó entre las cenizas. -¡Eh, Meinherr! ¿tienes ganas de acostarte sin cenar como te han prometido? -le dijo el pintor, mientras Reina trataba de adoptar la misma postura.- Vamos, cántanos algún aire del país, en vez de mirarme como si fuese yo una jirafa. Tiene una voz muy linda su cocinerito, señora Gobillot. Vamos, Meinherr, algún aire alemán. Dos reales si lo haces bien y un estacazo si me desgarras los oídos. Y dicho esto, levantóse, colocándose el álbum bajo el brazo. 87 CARLOS DE BERNARD -¿Y mi retrato? -exclamó la joven, con la mejilla roja aún por el beso que había recibido. El artista aproximóse a ella sonriendo y le dijo con aire misterioso: -Cuando hago el retrato de una muchacha, tan bonita como usted, no lo termino jamás el primer día. Si quiere concederme otra sesión mañana por la mañana, antes de que se levante su madre, le prometo acabar este bosquejo de un modo que le agradará a no dudarlo. Reina, a quien su madre observaba en aquel preciso momento, alejóse sin decir una palabra, pero después de responder al pintor con una mirada alentadora. -¡Vamos, galopín! -dijo el artista, girando sobre el talón con aire conquistador: -a la una, a las dos y a las tres: comienza. El niño inició una canción alsaciana con voz aguda y sonora. -Espera un momento, hombre. ¿ En qué tono endiablado estás cantando? La, la, la, do, mi, la: mi, en mi mayor. Y se puso a recorrer a grandes pasos la estancia, sin hacer el menor caso de Reina, atento sólo a la canción del marmitón, acerca de la cual no cesaba de hacer los más extravagantes comentarios, trayendo a colación cuantas óperas conocía y los nombres de cuantos artistas había oído. -¡Pero y ese endiablado Gerifalte! -exclamó al terminar la canción.- Sin duda, lo habrán devorado los lobos. Si se encontrase aquí representaríamos un poco, entre bocado y bocado. 88 GERIFALTE En aquel preciso momento la puerta se abrió bruscamente. -¿Está lista la cena? -gritó una voz sonora. -¡Oh! aquí está ya el deseado ¡Oh sorpresa indecible! ¡gran Dios! es el mismo... vivo y animado. -Y muerto de hambre -dijo Gerifalte, dejándose caer sobre una silla al lado del hogar. -¿Quieres escribir, para la Opera, La Casta Susana, drama lírico en tres actos, música de Meyerbeer? -Lo que quiero es cenar, Señora Gobillot, a usted me recomiendo. Gracias al aire de estas montañas, vengo medio muerto de hambre. -Pero, caballero, hace dos horas que le estamos esperando -replicó la posadera haciendo bailar una tras otra todas las cacerolas. -Es cierto -dijo el pintor;- pasemos al comedor. Ya la mesa está preparada. Mientras cenamos, te explicaré mí plan. Acabo de encontrar un Daniel entre las cenizas... -Querido Marillac, deja tu Daniel y tu Susana -respondió Gerifalte, sentándose a la mesa;- tengo que hablarte de una cosa mucho más importante. 89 CARLOS DE BERNARD VI Mientras los dos amigos entablan un encarnizado combate con la cena que les había preparado la señora Gobillot, no estará de más que expliquemos en dos palabras la situación de ambos y la naturaleza de las relaciones que los ligaban. El vizconde Octavio de Gerifalte era uno de esos hombres de talento y de mérito que son los verdaderos paladines de un siglo en que la pluma más ligera pesa más en la balanza social que. la espada de dos manos de nuestros abuelos. Había nacido en el Mediodía de Francia, de una de esas buenas y antiguas familias en que los bienes van menguando sin cesar y acaban por no poseer más fortuna que el nombre que ostentan. Después de haber realizado inmensos sacrificios para darle una educación digna de su nacimiento, sus padres no disfrutaron del fruto de sus esfuerzos, y Gerifalte se encontró huérfano en el momento en que acababa de terminar en París la carrera de Derecho, y la abandonó por completo. Una imaginación inquieta, un gusto apasionado por las artes y, sobre todo, las relaciones que le unían con varios literatos, 90 GERIFALTE decidieron su vocación, y le lanzaron, como un globo perdido, en. la región de la literatura. Sin protestas ni desalientos, el ardiente muchacho apuró hasta las heces el cáliz que escancian a los neófitos en la escabrosa carrera de las letras los editores, las comisiones de lectura y las oficinas de redacción. Esta etapa, que para muchos termina con el suicidio, no hubo de costarle más que una parte de su patrimonio, y supo soportar esta pérdida con la resignación del hombre que se siente con fuerzas para repararla. Su plan se hallaba trazado, siguiólo con perseverancia y llegó a ser un ejemplo palpable de la fuerza irresistible que adquiere la inteligencia unida a la voluntad. Para él, la fama yacía a profundidades desconocidas bajo el suelo pedregoso y estéril, y era preciso para llegar a ella horadar una especie de pozo artesiano. Gerifalte aceptó la heroica labor; por espacio de varios años trabajo noche y día, con la frente bañada de doloroso sudor, que se encargaba de enjugar la esperanza. Por fin, la sonda del incansable obrero dio con la subterránea fuente hacia la cual se dirigían anhelantes tantos ingenios sin lograr descubrirla jamás. Surgió la gloria en forma de fecundo manantial, y al volver a caer en forma de bienhechora lluvia luminosa, hizo brillar un nuevo nombre cuyo esplendor había sido pagado demasiado caro para no ser duradero. En la época de que hablamos, Octavio había hollado con sus pies todas las espinas del campo literario, y podía elegir entre las flores espinosas, únicas que crecen en este terreno. Con una flexibilidad de talento que recordaba a veces el proteísmo de Voltaire, abordaba los más disparatados géne91 CARLOS DE BERNARD ros. A un valor poético generalmente reconocido, unían sus dramas ese mérito positivo que se resume en el teatro con la frase consagrada por el uso: hacer dinero; por eso los directores le saludaban con respeto, en tanto que los colaboradores pululaban a su alrededor como las aves de corral en torno de un gallo generoso cuya protección solicitan. Los periódicos pagaban a peso de oro sus artículos y folletines; las revistas se disputaban las primicias de algún fragmento de sus novelas inéditas; sus obras, ilustradas por Porret y por Tony Johannot, resplandecian triunfalmente detrás de los cristales de la galería de Orleáns; Gerifalte, en una palabra, había conquistado un puesto entre esa docena de escritores que, con justa razón, se denominan a si mismos los mariscales de la literatura francesa, cuyo condestable es Châteaubriand. El motivo que había llevado a semejante personaje a cien leguas del escenario de la Opera, para quitar y volver a colocar la zapatilla a una mujer bonita, ¿era uno de esos caprichos tan frecuentes como pasajeros en el espíritu de los artistas, o uno de esos sentimientos que acaban por absorber todo el resto de la vida? Al final de este relato lo sabremos a ciencia cierta. El joven que se hallaba sentado enfrente de Gerifalte ofrecía con él, lo mismo en lo moral que en lo físico, un contraste insuperable. La clase a que pertenecía Marillac hállase muy difundida por el bulevar de Gante. No hay nadie que no haya tropezado en sus aceras con uno de estos bravos muchachos nacidos para ser excelentes oficiales, perfectos negociantes, ilustres magistrados, pero a quienes, por desgra92 GERIFALTE cia, la manía del arte ha preso entre sus redes. Por lo general, es el talento de otros el que les hace creer que ellos lo poseen también. El uno es cuñado de un poeta, el otro yerno de un historiador; de donde en seguida deducen su derecho a ser ellos también poetas o historiadores. Tomás Corneille es el primer ejemplo de la medianía escalando los altos lugares a fuerza de ingenio; pero preciso es confesar que entre los escritores aventureros franceses pocos son los que logran alcanzar el rango de Tomás Corneille. Muchos se hacen justicia a si mismos, y no hallándose con méritos para subir por si solos, se colocan bajo el patronato de un soberano a quien juran vasallaje. Marillac se había hecho caudatario de Gerifalte, y veía remunerado su vasallaje por algunos mendrugos de colaboración, migajas caídas de la mesa del rico. Sus relaciones con él databan de la Facultad de Derecho, donde habían sido compañeros más de calaveradas que de estudios; y habiéndose lanzado los dos al mismo tiempo a las lides literarias, Marillac se quedó muy por debajo, a pesar de sus desesperados esfuerzos, habiendo descendido del grado de rival al de escudero de Gerifalte. Sin embargo, dejando aparte el talento, Marillac era artista desde la punta del cabello hasta la extremidad de sus botas, que hubiera de buena gana alargado hasta convertirlas en polainas por respeto a la Edad Media; porque descollaba principalmente por su indumentaria de artista, y poseía, entre otros méritos intelectuales los mayores bigotes de la literatura. Si no llevaba el arte en el cerebro, su nombre, en compensación, lo tenía siempre en la boca. ¡El 93 CARLOS DE BERNARD arte! Para pronunciar esta palabra redondeaba los labios de un modo exagerado. Comedia o pintura, música o poesía, con todo pechaba él como esos caballos destinados a dos usos que lo hacen tan mal ensillados como cuando tiran de un coche. Al salir de las varas musicales, vestíase los arreos literarios, que consideraba realmente como su verdadera vocación y su gloria principal. Se firmaba: Marillac, literato. Por lo demás, aparte del profundo desdén que sentía por los burgueses, a quienes llamaba especieros, y por la Academia Francesa, a la cual había jurado no pertenecer jamás, no podía reprochársele ningún defecto serio. Su inclinación hacia lo pintoresco en materia de expresión, que tomaba por sabor artístico, no era siempre, preciso es confesarlo, una compañía agradable; pero, a pesar de esto, de su afección por la Edad Media y su desdichada pasión por el talento, era un muchacho digno, valiente y jovial, que poseía una porción de excelentes cualidades, y era un amigo abnegado, sobre todo de Gerifalte. Podía, pues, perdonársele que fuese artista ante todo; ¡artista a pesar de todo! ¡siempre artista! -¿ Será larga tu historia? - le preguntó a Gerifalte cuando, después de cenar, le condujo Catalina a la habitación de dos camas donde debía pasar la noche. -Larga o corta, ¿qué te importa si de todas maneras estás condenado a escucharla? -Es que, en el primer caso, haré; un grog y cargaré mi pipa; de lo contrario, me contentaría con un cigarro. -Carga la pipa y haz el grog. 94 GERIFALTE -¡Eh, muchacha! -gritó el artista, corriendo detrás de Catalina,- no bajes la escalera tan de prisa; te necesitamos aquí. No, temas nada, interesante Maritornes, que somos dos muchachos excelentes que tienen por principio respetar la virtud de todas las camareras de mesón; sólo deseamos que hagas el favor de traernos vasos, azúcar, aguardiente o kirsch, una ponchera y agua caliente. -¡Quieren agua caliente! -exclamó la sirvienta entrando precipitadamente en la cocina; -¿se habrán enfermado a estas horas? -Llévales lo que te piden, mentecata -respondióle la posadera; - ¿no comprendes que quieren hacer alguna bebida al estilo de París? Cuando todo lo necesario para el grog estuvo sobre la mesa, aproximó Marillac un butacón antiguo, colocó delante de él una silla para extender las piernas, cambió el traje de calle por una cómoda bata y las botas por unas zapatillas, y encendió una pipa de espuma de mar y se arrellano en la butaca. -Ahora -dijo a su amigo,- te escucho sin pestañear, aun cuando tu relato durase siete días y siete noches lo mismo que la creación. Dio Gerifalte dos o tres paseos por la estancia, con el aire de un orador que piensa cómo comenzar el exordio, y comenzó, por fin, su discurso. -Sabes -dijo- que los hechos ejercen sobre nosotros mayor o menor influencia según la disposición de ánimo en que nos encuentran. Para que puedas hacerte cargo de la impor95 CARLOS DE BERNARD tancia que ha tomado en mi vida la aventura que voy a referirte, es preciso que te pinte la situación moral en que me hallaba cuando me ha sucedido; será una especie de preámbulo filosófico y psicológico. -¡Maldición! -exclamó Marillac,- si hubiera sabido eso habría pedido otra ponchera. -¿Te acuerdas - prosiguió Gerifalte, sin hacer caso de la broma- de aquella especie de spleen que hubo de acometerme hace poco más de un año? -¿Antes de tu viaje a Suiza? -Precisamente. -Si la memoria no me engaña -dijo el artista, tratando de buscar su respuesta en las espirales de humo que se elevaban por encima de su cabeza,- estabas a la sazón intratable y lleno de caprichos. ¿No fue, precisamente, en la época en que te reventaron tu drama en el teatro de la Puerta de San Martín? -Y nuestra pieza en el Gimnasio. -Ahí yo me lavo las manos. Bien sabes que no llegó al segundo acto y yo nada había escrito en el primero. -Ni en el segundo tampoco. Pero no importa; acepto sobre mí solo la catástrofe toda entera; fueron dos fracasos completos erruque,1mes maldito de agosto. -Dos fracasos terribles. justo es decir, sin embargo, para consuelo nuestro, que no se ha visto jamás una conjuración más infame, sobre todo en el Gimnasio. Todavía me zumban los oídos; yo vi desde nuestro palco a un granuja vestido de negro que, desde un rincón del patio, daba la señal conveni- 96 GERIFALTE da con un pito del tamaño de una pistola de silla. ¡Ah, canalla! ¡si yo hubiera podido agarrarle por el cuello! Y al decir estas palabras, descargó sobre la mesa un puñetazo que hizo bailar las velas y los vasos. -Conjuración o no, aquella vez me hicieron justicia. A mi modo de ver, no es posible imaginar dos obras más miserables; pero son de esas cosas que aunque uno se las confiesa a si mismo, como dice Brid' Oison, resulta desagradable que le llame la atención acerca de su imbecilidad una muchedumbre asalariada e ignara que aúlla como un hato de energúmenos. Aunque tengo la pretensión de poseer el amor propio de autor menos susceptible que pueda encontrarse en París, es imposible despojarse del hombre viejo de una manera absoluta; una silba es siempre una silba. Por lo demás, y vanidades aparte, ventilábase allí una cuestión de dinero que, según mi mala costumbre de comerme el capital juntamente con la renta, no carecía de importancia. Según mis cálculos, se me fueron de entre las manos unos veinte mil francos, con lo que mi viaje a Oriente hubo de quedar aplazado por tiempo indefinido. Dicen, y con mucha razón, que un mal nunca viene solo. Tú has conocido a Melania, a quien impedí que se presentase por primera vez al público en el Vaudeville; aislándola de toda mala compañía, alojándola de un modo conveniente y exigiéndole que continuase trabajando, habíale prestado un verdadero servicio. Era una buena muchacha, tan dulce como blanca, tan tierna como rubia. Aparte de su afición al teatro y de cierta indolencia que no carecía de atractivo, no 97 CARLOS DE BERNARD descubrí en su persona ningún otro defecto y me fui enamorando de ella cada vez más. En ocasiones, después de pasar a su lado largas horas, asaltábanme no sé qué fantasías de vida retirada y de domésticas dichas. Como las personas de talento han tenido toda la vida el privilegio de hacer barbaridades, ignoro hasta qué extremo hubiera podido llegar, si un inesperado incidente no hubiera venido a salvarme de la catástrofe. Una noche, al llegar a casa de Melania, me encontré que la paloma había levantado el vuelo. Ese gran necio de Ferussac, de quien nada sospechaba, habíale vuelto el seso explotando su pasión por las tablas. Teniendo que partir para Bélgica, habíala persuadido para que fuese a destronar a la señorita Prevost. Después he sabido que un banquero de Bruselas habíame vengado raptando a su vez a esta Helena de Bastidores. Actualmente se ha lanzado del todo y vuela con sus propias alas por la anchurosa senda de los aplausos, de los bravos, de las coronas, de las joyas... -Y del hospital. ¡A tu salud! -interrumpióle Marillac apurando un vaso de grog. -Este triple contratiempo de amor propio, de dinero y de afecto no fue, te lo aseguro, la causa de la negra melancolía en que no tardé en caer; mas, con ocasión de él, manifestóse el mal que se había ido incubando en mi alma desde mucho tiempo atrás, cual se aviva el dolor adormecido de una herida si se vierte sobre ella cualquier substancia cáustica. »Existe en cada individuo un sentido dominante que se desarrolla a expensas de los demás, sobre todo cuando la profesión que se ha elegido responde a los instintos de la 98 GERIFALTE Naturaleza. Abrese entonces en el hombre una especie de canal que termina en el órgano más especialmente ejercitado, al cual los otros vienen a verter su tributo. Las energías vitales de esta suerte condensadas salen al exterior y surgen con una abundancia de que carecerían si el cuerpo ejercitase por igual todas sus facultades, si la existencia se filtrase por todos sus poros. No es posible el talento ni la individualidad si no se evitan los desperdicios parciales y se concentra la vida sobre un punto para aumentar su acción. En este sentido, Orígenes puede servir de tipo, si no de ejemplo. No existe nadie que no ofrezca más o menos a una parte de su ser el sacrificio de otras. En las razas atléticas, estrechase la frente a medida que se ensanchan las espaldas; en los intelectuales, el cerebro abusa de los otros órganos, a modo de vampiro insaciable que absorbe a veces hasta la última gota de sangre del cuerpo que le sirve de víctima. Mi cerebro fue este vampiro. »Hace diez años que hacino novela sobre poesía, comedia sobre drama, crítica literaria sobre estreno en París, y he verificado a menudo en mi mismo, de una manera física, el fenómeno de la absorción de los sentidos por la inteligencia. A menudo, después de muchas noches de trabajo, aflojábanse las cuerdas demasiado violentamente estiradas de mi espíritu y no producían más que un sonido indistinto. Entonces, si lograba contrarrestar esta lasitud de la naturaleza que reclamaba su necesario reposo, sentía que la presión de mi voluntad aspiraba de lo profundo de mi ser energías habitualmente adormecidas en sus células carnales. Parecíame que sacaba las ideas del fondo de una mina en lugar de tomarlas 99 CARLOS DE BERNARD de la superficie de la tierra. Los órganos más materiales venían, en auxilio de su desfallecido señor. La substancia de mi corazón acudía a caldear mi cabeza; los músculos de mis miembros comunicaban su galvánica tensión a las fibras de mi cerebro. Los nervios convertíanse en pensamientos, la sangre en imaginación, la carne misma en alma. Nada ha desarrollado tanto mis creencias materialistas como esta descarnación, valga el vocablo, que sentía y que hasta me imaginaba ver. »Con estas experiencias psicológicas y el abuso del trabajo, había destruido mi salud y hasta quien sabe si abreviado mi vida. Llegué a los treinta años con la frente arrugada, las mejillas pálidas y el corazón marchito y vacío. ¡Y para qué resultado, Dios mío! ¡para una celebridad tan estéril como efímera! »En la época de que te hablo, estos signos de agotamiento y decadencia adquirieron una intensidad que acabó por alarmarme. Franklin ha comparado el corazón a una mula que se muerde a sí misma cuando no halla otra cosa que morder: yo experimentaba esto mismo, mas no en el corazón, que ya no sentía, sino en el cerebro, por medio del cual yo había principalmente vivido. Después de haber absorbido mi existencia hasta dejar agotadas mis venas, empezaba a consumir sus propios recursos. Sus fibras alargadas semejaban un arpa sumergida debajo del agua que se muestra sorda a los dedos que la pulsan. El cráneo endurecido mostrábase impermeable a esta evaporación de la inteligencia que no mucho tiempo atrás exhalaba incesantemente como su humo el volcán. En100 GERIFALTE tre las facultades de mi alma librábase un combate al cual abandonábame a veces con una especie de rabia. Mi voluntad estrechaba a mi imaginación, la derribaba para obligarla a entonar sus acostumbrados cánticos y mi imaginación permanecía muda, como un guerrero a quien pone la rodilla sobre el pecho su adversario, que prefiere morir a solicitar clemencia. Con frecuencia, permanecía sentado por espacio de horas enteras, oprimiéndome la frente entre las manos para hacer brotar de ella una de esas Minervas que tantas veces soñara, tan innumerables como inmortales; mas mi frente era de roca viva y yo no poseía el hacha de Mercurio. La costumbre de escribir habíame dado a la larga una facilidad de estilo, una habilidad de crear de la que todavía conservaba la práctica mecánica; pero nada más. En vano buscaba una idea en medio de aquella fraseología viva y retumbante. Bajo un ropaje más o menos, brillante, el arte verdadero habíase extinguido; mí talento estaba muerto y amortajado con un traje de baile. »El fracaso de mis dos obras advirtióme que el público me juzgaba lo mismo que yo me juzgaba a mi mismo. Una idea espantosa apoderóse de improviso de mi espíritu: mi vida de artista había tocado a su fin; yo era un hombre apagado; en una palabra, y para pintar mi situación de una manera trivial pero exacta, mi saco se hallaba vacío. »No me es posible explicarte el abatimiento en que esta revelación me sumió. La infidelidad de Melania, que en cualquier otra ocasión me habría sido indiferente, fue en aquellas circunstancias el colmo. No fue mi corazón quien sufrió, si101 CARLOS DE BERNARD no mi vanidad, a quien los recientes fracasos habían hecho más irritable. ¡Adiós proyectos de gloria y sueños ambiciosos! ¡A los treinta años no conservaba ya el necesario talento para hacer una triste comedia ni para hacerme amar por una pobre griseta! »Una mañana entró Lablanchale en mi casa... -Un excelente muchacho, al par que un experto médico -le interrumpió Marillac.- En julio recibió a mi lado un balazo durante el ataque del Louvre; después se ha guardado su cruz en el bolsillo; un excelente muchacho, que no cree ni en Dios ni en el diablo. -Muy poco en Dios y nada en el diablo. «¿Qué hace usted ahí?», preguntóme al verme sentado a mi mesa de trabajo; «¿está usted actúando de Calderón para la Puerta de San Martín, de Montesquieu para el Temps o de Lord Byron para sus bellas lectoras?» »Estas palabras me hirieron como un puñal. Está bien, pensé para mí; ¡actuando de Calderón, de Montesquieu, de Byron! ¡no se dirá jamás de Gerifalte! »-Doctor, creo que tengo fiebre -respondíle, tendiéndole la mano. »-Tiene usted el pulso agitado -me dijo, tras un ligero examen; - pero la fiebre existe más bien en la imaginación que en la sangre. »Expliquéle el estado en que me hallaba, que se hacia cada vez más insoportable. Sin tener mucha fe en la medicina, tenía en él confianza. 102 GERIFALTE »-Trabaja usted demasiado -replicó él, sacudiendo la cabeza.- La continua tensión del cerebro determina en él a la postre una excitación que puede llegar hasta el paroxismo, o un enervamiento que embrutece los mejores talentos. Esta torpeza que advierte usted hace algún tiempo en los órganos del pensamiento indica que tienen necesidad de reposo. Es un consejo que le da la Naturaleza y haría usted mal en no aceptarlo. Cuando se tiene sueño es necesario acostarse; cuando uno se siente cansado fuerza es que se detenga. Lo que necesita usted es dar reposo a su espíritu. Márchese al campo, sométase a un régimen sano y refrigerador: legumbres, carnes blancas, leche por la mañana, poco vino y, sobre todo, no probar siquiera el café. Haga un ejercicio moderado; cace liebres y perdices; deseche usted toda idea irritante; lea publicaciones ligeras. Si encuentra una aldeanita fresca, linda y que se lave las manos, entable con ella un idilio. Este régimen obrará sobre su cerebro el efecto de una cataplasma emoliente, y antes de que transcurran seis meses habrá vuelto a su estado normal. »-¡Seis meses! - exclamé; es usted un verdugo.- Dígame entonces que me deje crecer las uñas y la barba como Nabucodonosor. ¡Seis meses! ¡Ni seis semanas! ¡ni siquiera seis días! Usted ignora que detesto el campo, las pastoras y las perdices crudas. ¡Por Dios vivo, búsqueme otro remedio! »-Podemos ensayar la homeopatía, que se ha puesto de moda. »-¡Vaya por la homeopatía! 103 CARLOS DE BERNARD »-Ya conoce usted el principio del sistema: Similia similibus! Ha tenido usted fiebre, se le produce otra fiebre artificial; padece usted de viruelas, se le inocula en triple dosis su germen. Por lo que a usted respecta, se encuentra un poco gastado y agotado, como a todos nos sucede en esta Babilonia; debe, pues, buscar el remedio en los mismos excesos que le han conducido a ese estado. Su organismo fatigado por las pasiones experimenta una postración general; busque una pasión buena que haga arder nuevamente su sangre, que estire sus nervios hasta casi hacerlos saltar. Homeopatícese usted moralmente: ello puede lo mismo curarle que precipitarle la muerte; yo me lavo mis manos. »-Tiene gracia el doctor -pensé cuando se hubo marchado.- No parece sino que las pasiones fueran como los cinco sueldos del Judío Errante, que no hubiera más que meterse la mano en el bolsillo para sacar de él una con arreglo a su necesidad y conveniencia. »Sin embargo, esta idea, por extraña que pudiese parecer, había hecho en mí mella. El primer consejo de Lablanchaic era, sin duda alguna, en extremo razonable, pero no podía vencer mi aversión hacia la monotonía de la Naturaleza y la inactividad pastoril. Sacrificar seis meses de mi existencia a un porvenir incierto era cosa imposible para mí que había siempre considerado mi vida como una fortuna. Decidíme a ensayar el segundo medio. »Heme aquí, pues, en busca de una pasión, y tentándome todo el cuerpo para ver en qué punto mi piel sería más sensible a la mora que deseaba aplicarme. Soñé en el amor ante 104 GERIFALTE todo, sin poder contener una melancólica sonrisa. Hacía ya mucho tiempo que habíamos saldado nuestras cuentas y que vivía con él en una paz semejante a la de la tumba. ¡Había amado tanto! Había prodigado con una especie de locura la ternura de que la Naturaleza me dotara. Mi boca había libado su cáliz encantado, desde los perfumes sutiles que nadan en su superficie, hasta las heces amargas que se asientan en su fondo. Además, había escrito tanto acerca de esta pasión, había casado tantas jóvenes inocentes en mis comedias, había seducido tantas bellas pecadoras en mis dramas, que las quiméricas creaciones de mi espíritu habían consumido las pocas llamas que escaparan a las fogosas realidades de mi juventud. »Existe entre el artista y el auditorio impresionado por su obra una simpatía llena de reacciones cuya seducción no se puede resistir. ¡Cuántas veces en el teatro, oculto en el fondo de un palco, cuando se representaba alguna de mis obras, heme embriagado con emociones cuya causa era yo mismo! Aquellas mujeres que daban esplendor a la sala, semejando un cinturón de flores, aquellas mujeres radiantes de elegancia, de belleza, poseedoras de cuantiosas fortunas, pertenecientes a las más linajudas familias, no pertenecían en aquellos momentos a sus maridos, ni a sus amantes ni aun siquiera se pertenecían a si mismas: me pertenecían a mí. Era yo quien fundía con el fuego de mi pasión el hielo de sus almas desdeñosas o indiferentes; yo quien hacia llegar hasta el fondo de sus corazones el torrente de lava que se desbordaba del mío. De mí, como de un astro fecundo, surgían rayos pe105 CARLOS DE BERNARD netrantes cuyo contacto hacía estremecer a las mas frías, temblar a las más coquetas. Y cuando palpitaban sus blancos y medio desnudos pechos, cuando se teñían sus mejillas de púrpura, cuando sus lágrimas, largo tiempo contenidas, velaban sus ojos brillantes y duros, al parecer, como el diamante, los efluvios magnéticos de mi inteligencia convertíanse en besos para aspirar con amor aquellos bellísimos senos palpitantes, aquellos arreboles y aquellas candentes lágrimas. Sentía refluir hasta el fondo de mi alma aquel mar de pasiones cuyas tempestades había suscitado yo mismo. Mi aliento, cual la brisa de la tarde, había pasado sobre todas aquellas flores encantadoras, y sus cálices entreabiertos por sus caricias exhalaban mil perfumes delicados que saboreaba mi orgullo. ¡Oh! ¡cuánto me hubieran odiado aquellas hermosas mujeres a quienes había hecho llorar si me hubiesen podido comprender! ¡Hay tantos modos de poseer a una mujer! Un alma conmovida hasta en sus fibras más intimas por los acentos de nuestra voz, una mirada que se turba o se anima ante los cuadros pintados por nuestra mano, un corazón que se une al nuestro, aunque sólo sea por un instante, que se exalta, se calma o se desespera por nosotros y con nosotros, ¿significan menor abandono que un cuerpo que se entrega? Es un harem de almas del cual es el genio sultán. »El amor era, pues, para mi un cadáver cuyas cenizas era inútil evocar. Quedábame la ambición, pasión egoísta, aunque poderosa y digna. Sentía su germen desarrollarse en mi con demasiada vitalidad para que me expusiese a hacerlo abortar dejándola nacer antes de tiempo. Arrastrarme para 106 GERIFALTE subir me parecía bochornoso. No podía decidirme a trepar al árbol por su base, y no me hallaba en condiciones de llegar a la cima a pie enluto, como convenía a mi orgullo. Si en mí el amor correspondía a lo pasado, la ambición sólo existía en lo porvenir. Poseía demasiado buen sentido para comprometerlo en un ensayo cuya locura no me disimulaba a mi mismo. » ¡El juego! ¡Estoy salvado!, exclamé cuando me asaltó esta idea; he aquí mi salvación. Si no me salva es que estoy osificado del todo, y entonces no me queda otro recurso que arrojarme al Sena de cabeza. El juego era una pasión, en efecto, respecto de la cual mi organismo se había conservado virgen. Habíame parecido siempre un extintor de la inteligencia y por esto siempre había rehuido sus embrutecedoras sensaciones, sin negar, sin embargo, su poder. En el curso de anatomía moral que había estudiado, cosa que debe hacer todo escritor deseoso de estudiar la Naturaleza antes de pintarla, había penetrado muchas veces en estos antros donde se destroza a mansalva el bienestar y el honor de las familias. En ellos había visto miradas que brillaban con un ardor tan febril, frentes surcadas por tan profundas arrugas, labios tan horriblemente crispados, tan cadavéricamente pálidos, que había concebido hacia el ídolo de estos lugares un horror involuntariamente respetuoso. ¡Eres realmente muy grande, demonio infernal!, exclamé muchas veces, al salir de estos garitos, con la frente oprimida como por un cinturón de hierro. Y éste fue el Moloch a quien decidí encomendar mi curación. 107 CARLOS DE BERNARD »En cinco minutos tracéme mi plan. Fui a casa de mi banquero a tomar veinte mil francos, y penetré en seguida en la casa de juego más innoble que es posible imaginar, habiéndome prometido a mi mismo no abandonar la sesión sin antes haber ganado cien mil o perdido, la totalidad. En la primera hipótesis, tomaría el tren y me trasladaría a Cherburgo, donde me embarcaría para Méjico, para la China, para el Indostán, para cualquier país, con tal que por su gran contraste con París me hiciese olvidar a este último. Fumaría su pipa característica en la choza de los pieles rojas; me dormiría a la sombra de los plátanos de Haiti; cazaría tigres en las selvas de Mysore; tendría elefantes por caballos, negros por criados, bayaderas por amantes. Si, por el contrario, perdía mi capital, este contratiempo engendraría en mi, sin duda, el deseo del desquite y la afición al juego; cierto que entonces correría gran peligro de arruinarme; pero, una vez destruida mi fortuna, llegaría la necesidad con sus inspiradoras exigencias. Casi deseaba perder, porque me parecía que el soplo de la adversidad ocultaba el germen que de nuevo debía fecundar mi talento. Mi proyecto parecióme, pues, admirable; de todas maneras, siempre saldría ganancioso. »Púseme a jugar grave y frío; había combinado una martingala que tal vez no hubiese merecido la aprobación de los técnicos, pero que, por lo menos, me pondría a cubierto de perder mi dinero como un principiante. Al cabo de una hora de protegerme la fortuna, había ganado sesenta y cinco mil francos; pero como me había propuesto ganar cien mil, proseguí. 108 GERIFALTE -Merecías - le interrumpió Marillac, con voz de truenoser ahorcado, descuartizado, quemado y esparcidas tus cenizas a los cuatro vientos. ¡Sesenta y cinco mil francos en una hora! No eres digno de vivir. ¡Sesenta y cinco mil francos! -Te he dicho ya que necesitaba cien mil. Proseguí, pues, jugando y, al cabo de dos horas y cuarenta y dos minutos, mis ganancias habían ingresado de nuevo en la banca, juntamente con mis veinte billetes de mil francos. -Tú te has propuesto asesinarme -aulló de nuevo el artista;- ¿pero qué abominable martingala era esa? ¿Y de fijo que corriste de nuevo a casa de tu banquero? -Eran las seis y media; me fui a comer tranquilamente al café de París, y después a los italianos a oír cantar el Pirata a Rubini. Una vez en mi casa, hice examen de conciencia; hallábame tan atontado como antes de mi experimento. La emoción que había ido a buscar no se había presentado; ni siquiera sentía pesar o cólera por haber perdido mi dinero. ¡Que el diablo cargue con Lablanchale y su sistema!, me dije al acostarme; mañana habrá que ensayar otra cosa. »Al día siguiente, a las siete de la tarde, me hallaba en el interior de una silla de posta, camino de Lyón. Ocho días después, paseábame en un buque por el lago de Ginebra. Desde mucho tiempo atrás sentía grandes deseos de visitar Suiza, y parecióme entonces que el momento no podía ser más propicio. Abrigaba la esperanza, de que el aire oxigenado de los montañas, la tranquila majestad de los ventisqueros, y las brisas suaves y puras de los lagos comunicarían a mi alma algo de su fresca serenidad. Pero existe en la vida de París 109 CARLOS DE BERNARD algo de exclusivo y desecador que acaba por hacernos insensibles a las sensaciones de un orden más ingenuo. »Sin embargo, el espectáculo de la Naturaleza no apasiona más que a los espíritus contemplativos o religiosos, y el mío no pertenecía a ninguna de estas dos clases. Mis hábitos de contemplación y análisis me hacían encontrar más atractivos en una fisonomía caracterizada que, en el paisaje más magnifico; prefería el ejercicio del pensamiento a los perezosos goces del éxtasis; la naturaleza de carne y alma a la de tierra y cielo; la sangre de la pasión humana al éter de la atmósfera más pura. »En Ginebra encontré un inglés insensible y moroso como yo. Unimos nuestro mutuo spleen y nos aburrimos juntos: Recorrimos así la Oberlandia, los pequeños cantones y el Valés, casi siempre arrebujados en nuestras mantas, en el fondo del carruaje, y durmiéndonos ante los más bellos paisajes con una emulación de desdén sin ejemplo. »Del Vales nos dirigimos al Mont Blanc, y una tarde llegamos a Chamouny... -¿Has visto cretinos en el Valés? -interrumpióle bruscamente Marillac, cargando nuevamente su pipa. -Muchos, y todos horribles. -¿No te parece que podría hacerse algo con ellos? ¿Quieres que proyectemos un drama sobre la base de estos desventurados? Tal vez resultara agradable. -Eso sería una insulsez, de suerte que ahórrate el trabajo de torturarte la imaginación y hazme el favor de escuchar, porque voy a entrar ya en la parte interesante. 110 GERIFALTE -¡Alabado sea Dios! -dijo el artista, lanzando una enorme bocanada de humo. -A la mañana siguiente el inglés hízose servir el te y se volvió hacia la pared cuando le propuse una excursión al mar de hielo. Esta vez la imitación de Alfieri me pareció un poco fuerte, y, dejando a mi flemático compañero arrebujado en sus cobertores, púseme solo en camino hacia el Montanvert. »La mañana era magnífica. Un sol espléndido, al proyectar sus rayos sobre las montañas, verdes en sus faldas, blancas en sus cumbres, hacia reverberar sus prominencias, cual si fuesen de metal pulimentado, en tanto que gigantescas grietas ahondábanse verticalmente en obscuridad espantosa. Una densa niebla cubría el fondo del valle; más arriba, entre los negros abetos, precipitábanse las cascadas formando una espléndida lluvia de diamantes; después, los ventisqueros formaban acá y allá lagos de zafiros agudos y dentellados; por fin, sobre el azul profundo del cielo, destacábanse con la precisión de una silueta las cimas cubiertas de nieves eternas y las agujas de granito. La extremada transparencia de la atmósfera permitía que la vista apreciase con más claridad los ricos detalles de aquel colosal conjunto y hacia resaltar mucho más el admirable contraste de las selvas, las rocas y los hielos. »Numerosas caravanas de viajeros, unos a pie, otros montados en mulos, bordeaban las orillas del Arve o trepaban ya por las laderas de la montaña. Desde lejos, hubiéraseles tomado por agrupaciones de hormigas, y este extraordinario empequeñecimiento de los objetos podrá darte una idea de la grandiosidad del paisaje. Yo iba solo, sin 111 CARLOS DE BERNARD un guía siquiera, pues lo conceptué innecesario. Por rara casualidad encontrábame alegre y experimentaba una elasticidad de espíritu y de cuerpo extraña en mi desde hacía mucho tiempo. Empecé a trepar gozoso el escabroso sendero que conduce hasta el mar de hielo, ayudado, apoyándome en él, de un largo bastón con puño de asta de gamuza del que me había provisto. »A cada paso respiraba con nuevo placer el aire puro y fresco de la mañana; contemplaba vagamente los diversos efectos del sol o de la niebla, y los accidentes del camino que unas veces se elevaba casi recto, otras seguía una línea horizontal bordeando el abismo abierto a su izquierda. De momento en momento, las cintas argentadas del Arve y del Aveyron parecían estrechares, en tanto que las espinas de los picos superiores destacábanse con mayor limpidez y viveza. De vez en cuando, el ruido de un alud oíase súbitamente como un trueno lejano, repetido por los ecos. Por debajo de mi, un grupo de estudiantes alemanes respondía a la voz de los ventisqueros con un coro de Oberon. Siguiendo las inflexiones del sendero, distinguía a través de los abetos, y, por decirlo así, debajo de mis pies, sus levitas teutónicas, sus barbas rubias y sus casquetes del tamaño de un puño. Perezosamente abandonado a estas impresiones de aire puro, de belleza del paisaje y de vagas armonías, experimentaba una sensación de bienestar, un placer de vivir, que se manifestaban de una manera pueril. Al marchar, cuando el sendero no era demasiado escarpado, entreteníame en lanzar mi herrado bastón contra los troncos de los árboles que lo bordeaban, 112 GERIFALTE embriagándome de alegría cuando acertaba a dar en el blanco, lo que, justo es confesarlo, sucedía muy pocas veces. »En medio de este entretenimiento inocente, llegué a la región donde comienza el reinado de las plantas alpinas. Divisé de repente, encima de mí, una pradera esmaltada de esas flores que por su forma y color nos recuerdan a la adelfa, y con un entusiasmo propio de un colegial, abandoné el sendero para llegar con más presteza hasta ellas. Corté un ramo y, gozoso, arrojé mi bastón a lo lejos, lanzando al mismo tiempo grito esdrújulo, al estilo de los tiroleses. »Otro grito de espanto respondió al mío. Mi bastón había atravesado el sendero en un lugar en que formaba un recodo. En el mismo momento vi aparecer la cabeza de un mulo, con las orejas empinadas de susto; después el resto del cuerpo, y sobre éste, una mujer inclinada, a punto de caer al abismo. El terror paralizóme. Todo auxilio era imposible a causa de la estrechez del camino, y la vida de aquella criatura hallábase a merced de su sangre fría y de la inteligencia de su montura. Por fin, el animal pareció recuperar su valor y reanudó de nuevo su marcha, aunque con la cabeza baja, como si todavía resonase en sus orejas el silbido de mi arma arrojadiza. Dejéme caer precipitadamente de la roca en que me hallaba, y asiendo por las bridas al mulo, acabé de sacarle de aquel mal paso, conduciéndole de este modo hasta un lugar en que, ensanchándose considerablemente la senda, desaparecía el peligro. »Entonces dirigí varias excusas a la persona cuya vida acababa de comprometer con mi imprudencia, y por primera 113 CARLOS DE BERNARD vez pude contemplarla a mi antojo. Era bien formada y joven; un traje de seda negra realzaba la esbeltez de su talle; llevaba amarrado a la silla su sombrero de paja, y sus largos cabellos castaños flotaban con cierto desorden sobre sus mejillas pálidas. Al escuchar mi voz, abrió los ojos que el peligro le hiciera cerrar maquinalmente, y pareciéronme los más bellos que los míos contemplaron jamás. »Dirigió su mirada al precipicio y la apartó de él estremecida de espanto, fijándola luego en mí y en el ramo de flores que en mis manos sostenía. El terror de su rostro trocóse al punto en una expresión de curiosidad infantil. »-¡Qué flores tan bonitas! -exclamó con voz fresca y vibrante;- ¿son rododendros? »Ofrecíle entonces el ramo, sin murmurar palabra, y, como titubease, no sabiendo si aceptar, le dije: »-Si lo rehusa usted no creeré en su perdón. »Durante este tiempo, las personas con quienes venía habíanse reunido a nosotros. Eran dos mujeres más, tres o cuatro hombres y varios guías. Al oír la palabra rododendro, un señor bastante grueso, vestido con elegancia, y en quien desde el primer golpe de vista adiviné aun adorador de mi bella desconocida, arrojóse de su mulo y trepó por la ladera para cortar dichas flores; pero cuando descendió, sofocado, con un puñado de ellas en las manos, la joven había ya aceptado las mías. »-Gracias, señor de Mauleón -le dijo con aire algo burlón;- ofrézcalas usted a esas damas. 114 GERIFALTE »Y saludándome después con una ligera inclinación de cabeza, fustigó a su mulo y se puso de nuevo en marcha. Sus compañeros de excursión siguiéronla, y al desfilar ante mí, miráronme todos como a un bicho raro, y en especial el obeso elegante dirigióme una mirada impertinente; pero no tuve gana de buscarle querella por mirada más o menos correcta. Cuando se hubo la cabalgata alejado, fui a recoger mi bastón y proseguí mi ascensión con los ojos fijos en la linda amazona de traje de seda negra, que cabalgaba delante de mi con los cabellos flotando al viento y mi ramo de flores en la mano. »Llegué algunos instantes después al pabellón de Montanvert, donde se hallaba ya congregada una gran muchedumbre de gentes, compuesta en su mayor parte de ingleses. En un rincón de la única estancia que sirve de hospedería, veíase al viajero positivista, sentado ante una mesa, preparándose a disfrutar de las delicias del mar de hielo con buenas lonjas de mortadela de Bólonia y una botella de apetitoso vino de Montmeliant; en la pradera, al viajero sentimental, abriendo su pecho al aire de los Alpes, y buscando con extáticos ojos las gamuzas subidas en las cimas de las rocas, y los fresales que crecen al borde mismo del hielo; cerca de él, al viajero aficionado a la geografía, con un buen plano en la mano comprobando la exacta situación de las diversas agujas. Cada cual se dedicaba a satisfacer sus aficiones predominantes. »En cuanto a mi, preciso es que confiese que el espectáculo verdaderamente admirable que tenía ante mis ojos me interesaba mucho menos que la joven desconocida que en 115 CARLOS DE BERNARD aquel preciso momento descendía con la celeridad de una sílfide por el pequeño camino que conduce al mar de hielo, a través de bloques enormes de granito. »No sé qué misterioso instinto me ligó desde entonces a esta mujer. Había encontrado otras mucho más bellas cuya vista me había producido la más perfecta indiferencia. Aquélla cautivóme al instante. La singularidad de esta primera entrevista entraba, sin duda, por mucho en mi impresión. Experimenté gran placer al ver que había conservado mis flores, que agitaba en una mano, apoyando la otra en un bastón semejante al mío, arma indispensable para semejante excursión. »Las otras dos señoras, y aun los hombres que la acompañaban, detuviéronse casi al borde del hielo. El señor de Mauleón quiso ejercer su cometido de gentilhombre de servicio; pero, a la primera grieta, detúvose a su vez sin demostrar ya deseos de hacer la competencia a las gamuzas. La joven pareció experimentar un malicioso placer en contemplar la actitud de prudencia de su cortejador, y, lejos de escuchar las recomendaciones que le hacia, púsose a correr sobre el hielo, salvando, con ayuda de su bastón, las grietas de que su superficie se halla surcada. »Admiraba yo con alguna inquietud su aturdimiento y ligereza, cuando, de improviso, la vi detenerse bruscamente. Corrí hacia ella por una especie de instinto. Una grieta enorme y de una profundidad inmensa abríase a sus pies. Ante aquel abismo espantoso, hallábase inmóvil mi bella desconocida, con las manos extendidas hacía delante, con un gesto de 116 GERIFALTE horror, los ojos brillantes de deseo y de espanto, fascinada como el ave que va a caer en las fauces de una serpiente. No me era desconocido el efecto irresistible que la magnética fascinación del abismo ejerce sobre los temperamentos nerviosos. Le tomé, pues, por un brazo y la brusquedad de este movimiento hizo que de sus manos se escapase el bastón y el ramo de rododendros, que rodaron hasta el fondo del abismo cuyos ecos retumbaron como un terremoto. »Quise arrastrarla conmigo; pero, al cabo de algunos pasos, sentíla vacilar, palideció intensamente y se cerraron sus ojos. Rodeé con mi brazo su talle, con objeto de sostenerla, y volvíla hacia el Norte; la fresca brisa que de este punto soplaba, al acariciar su rostro, llamó a él nuevamente los colores y no tardó en abrir otra vez sus bellos ojos negros. No sé qué inesperada ternura sentí entonces que me hizo estrechar contra mi pecho aquel cuerpo encantador que se me abandonó sin resistencia. Bajo aquel firmamento de un azul virginal, en medio de aquellas montañas sublimes que sostenían su magnifica bóveda, como las columnas de un templo, entre las dos muertes a que aquel ángel se había encontrado expuesto, abrióse mi corazón; una oleada de vida circuló por todas mis venas; comprendí que la amaba y se lo dije. »Ella permaneció un instante apoyada contra mi pecho, con sus lánguidas miradas clavadas en las mías, sin responderme, sin oírme quizás. Los gritos de las personas que la llamaban, algunas de las cuales acudían ya a su encuentro, rompieron el encanto. Por un movimiento instintivo separóse de mi y yo le ofrecí el brazo cual si hubiésemos estado 117 CARLOS DE BERNARD en su salón y la sacase a bailar; ella aceptólo, mas no pude enorgullecerme de este favor, porque a cada paso flaqueaban sus rodillas. Las más pequeñas grietas, que sola había franqueado algunos momentos antes, inspirábanle un horror que el temblor de su brazo delataba. Vime obligado a dar largos rodeos para evitarlas, alargando de este modo el camino, cosa que no me pesaba. ¿Ignoraba, por ventura, que una vez llegados al puerto, el mundo, ese otro mar de hielo, iba a arrebatármela para siempre quizás? Marchábamos en silencio, o pronunciando palabras indiferentes, llenos ambos de embarazo. Cuando llegamos cerca de las personas que la esperaban, le dije, soltándole el brazo: »-Ha arrojado usted mis flores, ¿hará lo mismo con mi recuerdo? »Ella miróme, mas no me contestó. Este silencio prodújome placer. Saludéla con respeto y subí al pabellón, mientras ella contaba a sus amigas la aventura, cuyos detalles todos supuse que no referiría. »El libro de los viajeros de Montanvert es una especie de muestrario de frases hechas y lugares comunes, escritos en todos los idiomas, al cual pocas personas niegan su contribución; las más modestas sólo estampan en él su nombre. »Por este medio pensé que podría saber el de mi desconocida, y mis esperanzas no resultaron fallidas. »No tardé en ver al obeso señor de Mauleón estampando su firma en dicho libro; los otros miembros de la pequeña caravana siguieron después su ejemplo, y, al fin, aproximóse la joven y escribió también su nombre. 118 GERIFALTE »Cuando se hubo alejado, acerquéme, y, tomando el libro a mi vez con aire indiferente, leí en el último renglón estas palabras, trazadas con preciosa letra inglesa: La baronesa Clemencia de Bergenheim. 119 CARLOS DE BERNARD VII -¡La baronesa de Bergenheim! -exclamó Marillac.- ¡Ah, bergante! ahora me lo explico todo y ya podría relevarte del trabajo de relatarme la historia. Por eso es que, en vez de visitar las orillas del Rhin, como habíamos convenido en París, me has hecho abandonar el camino de Estrasburgo, so pretexto de recorrer a pie los lugares pintorescos de los Vosgos. Es indigno abusar de esta manera de la inocencia de un amigo. Y yo me dejo arrastrar por una oreja hasta una legua de distancia del castillo de Bergenheim... -Calma -interrumpióle Gerifalte,- todavía no he terminado. Fuma y escucha. »Seguí a la señora de Bergenheim hasta Ginebra, a donde se había trasladado desde aquí con su tía, aprovechando la ocasión para visitar el Mont Blanc. Al día siguiente de su regreso, partió para regresar a su casa, sin que la hubiese yo vuelto a encontrar; pero poseía su nombre, que no me era desconocido. Habíalo oído pronunciar en algunos salones del faubourg de San Germán, y constábame que durante el invierno tendría ocasión de volver a verla. 120 GERIFALTE »Permanecí, pues, en Ginebra entregado a una sensación tan nueva como extraña, y cuya acción manifestóse ante todo en mi cerebro, cuyo hielo sentí derretirse. Tomé la pluma con una pasión semejante a un acceso de rabia. En cuatro días escribí dos actos del drama que a la sazón tenía entre manos. jamás he escrito nada con tanto nervio y colorido. Mi demonio familiar bullíame en las arterias y golpeaba sobre mi frente como si hubiera querido romperla para salir a la luz pública antes. Mi mano no podía seguir la desenfrenada carrera de mi imaginación, viéndome obligado a escribir en jeroglíficos. ¡Adiós ensueños vanos del spleen y meditaciones a lo Werther! El cielo parecíame azul, el aire puro, la vida buena y dichosa. Mi talento no había muerto. »Cuando se hubo calmado este ímpetu primero, la imagen de la señora de Bergenheim, que apenas si había entrevisto durante este tiempo, presentóseme de nuevo bajo una forma menos vaporosa; sentía un placer indecible en recordarlas más insignificantes circunstancias de nuestro primer encuentro, los menores detalles de sus facciones, su manera de caminar o de mover la cabeza. Lo que más profundamente impreso había quedado en mi era la extremada dulzura de sus grandes ojos negros, la vibración casi infantil de su voz, un vago olor a heliotropo que exhalaban sus cabellos y, por último, la presión de su talle flexible sobre mi brazo y contra mi pecho. A veces me oprimía inadvertidamente a mi mismo para producirme esta última sensación, y al darme cuenta de esta inocente simpleza, propia de un enamorado de quince años, reíame de mi extraña preocupación. 121 CARLOS DE BERNARD »Estaba tan convencido de mi imposibilidad de amar, que la idea de una pasión seria no me pasó por la mente en los primeros momentos. Sin embargo, el pensamiento de mi bella viajera acrecentábase más y mas en mis recuerdos y amenazaba con avasallarlo todo. Sometíme entonces a un análisis escrupuloso; busqué el asiento preciso de este sentimiento cuyo involuntario yugo sufría; durante algún tiempo aun persuadíme de que no era más que una exaltación de mi cerebro, uno de esos ardores de imaginación cuyas titilaciones pasajeras había experimentado en más de una ocasión. Pero pronto comprendí que el mal o el bien -pues, ¿por qué llamar un mal al amor? -había penetrado en las regiones más nobles de mi, ser, y sentí que mi, corazón se agitaba como un ser sepultado vivo que trata de escapar de su tumba. Entre las cenizas del volcán que yo creía apagado, germinó una flor de repente, engalanada con los más bellos colores, perfumada con los más penetrantes perfumes. El entusiasmo sincero, la fe en el amor, todo el brillante cortejo de las frescas ilusiones de la juventud vinieron como por arte mágico a saludar a la nueva rosa de mi vida; parecióme que presenciaba una nueva creación de mi ser, superior a la primera, puesto que asistía a ella con mi propia inteligencia, comprendiendo sus misterios y saboreando sus delicias. Ante el espectáculo de esta regeneración, mi pasado presentóse a mis ojos como una débil sombra en el fondo de un abismo. Volvíme hacia lo porvenir con el fervor de un -musulmán que se arrodilla mirando hacia Oriente, y sentí compasión de mi espíritu, pensando en el corazón que acababa de concedérseme. ¡Amaba!... 122 GERIFALTE »De regreso en París, busqué a Casorans, que conoce de punta a cabo el faubourg de San Germán. »-La señora de Bergenheim -me dijo,- una mujer a la moda, no demasiado bonita, bastante espiritual, extraordinariamente amable. Es una de nuestras coquetas de diez y seis cuarteles de nobleza y veinticuatro quilates de virtud, que lleva siempre uncidos a su carro dos pacientes y un tercero de reserva, sin que nadie pueda hallar en su conducta el más insignificante motivo de censura. En los actuales momentos, Mauleón y Arzenac componen la yunta de tiro; no conozco el reserva. Debe pasar aquí el invierno, en casa de su tía, la señorita de Corandeuil, una de las más feas y perversas solteronas de la calle de Varennes. El marido es un guapo muchacho que, desde la revolución de julio, vive en sus posesiones, tala sus bosques y caza sus jabalíes, sin preocuparse para nada de su esposa. »Y en seguida enumeróme las casas que aquellas señoras frecuentaban principalmente, y separóse de mi, diciéndome con aire picaresco: »-Ten cuidado si es que quieres ensayar el poder de tus seducciones sobre la joven baronesa. ¡Quien juega con fuego se quema! »Estos informes satisficiéronme por completo. Evidentemente la plaza no estaba tomada; empero su inexpugnabilidad era muy discutible. »Antes del regreso de la señora de Bergenheim empecé a frecuentar con asiduidad las casas de que me había hablado mi amigo. Mi situación en el faubourg de San Germán es 123 CARLOS DE BERNARD bastante singular, pero buena, a mi juicio; poseo allí los suficientes lazos de familia para ser defendido por varios si soy atacado por muchos, y esto es lo esencial. Cierto que, merced a mis obras, soy mirado como un ateo o un jacobino; pero, aparte de esto, estoy bien reputado. Además, como es notorio que he rechazado ciertas proposiciones del gobierno actual y que renuncié el año último a la cruz de honor, esto me ha purificado parcialmente de mis crímenes. Paso además por hombre erudito en cuestiones de heráldica, y esto me proporciona ciertas consideraciones. Y, en fin, en aquel barrio no soy ya Gerifalte el del teatro de la Puerta de San Martín o el de la librería de moda, sino el vizconde de Gerifalte. Con tus ideas de burgués es posible que no comprendas... -¡Burgués! -exclamó Marillac dando un salto sobre su butaca,- ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Tienes ganas de que nos batamos mañana al amanecer? ¡Burgués! ¿por qué no droguero? Soy artista, ¿te enteras? -No te enfades; quiero decir que en ciertos lugares el titulo de vizconde ha conservado un poder de seducción tan grande como no puedes imaginarte dadas tus ideas artísticas, pero plebeyas, del año de gracia de 1832. -En eso más bien convengo. -A los ojos de las personas que aun se fijan en los pergaminos nobiliarios, y todas las mujeres son de este modo de pensar, el titulo de vizconde es una recomendación. Hay en él un no sé qué de armonioso y delicado que sienta bien a todo joven soltero. De todos los títulos nobiliarios, exceptuando el de duque, es éste el que sienta mejor. 124 GERIFALTE »Así, pues, en el faubourg de San Germán soy ante todo el vizconde, después el hombre de talento, suponiendo que tenga alguno, como mis aduladores afirman. Envuelvo en mis pergaminos mis obras, y cubro mi talento con mi título como se recubren de azúcar las píldoras amargas, y de este modo hago digerir las enormidades de mis abominaciones a los más meticulosos. »Hojeando un día el artículo correspondiente a mi familia en el diccionario de Saint-Allais, encontré que, en 1569, uno de mis antepasados, Cristóbal de Gerifalte, había contraído matrimonio con una señorita Violante de Corandeuil. »-¡Oh, abuelos míos! -exclamé,- a fe que teníais los dos nombres extraños; pero, a pesar de todo, os debo dar las gracias. Vais a servirme de garfio de abordaje; seré bien torpe si, el! nuestra primera entrevista, no conquisto a la vieja tía. »Algunos días después, fui a casa de la marquesa de Chameillan, una de las moradas más santas del faubourg. Cuando me anuncian en ella produzco la sensación que causaría el mismo Belcebú si se atreviese a poner el pie en uno de los salones del paraíso. Aquella tarde causé el efecto de siempre. Tan pronto como pronunciaron mi nombre, noté cierta ondulación de cabezas en los grupos de que se hablaron jóvenes, al oído, muchas miradas curiosas que se fijaron en mí, y entre todos estos ojos, dos más bellos que los otros: los de la bella viajera del Montanvert. »Cambié con ella una rápida mirada, una sola; y después de haber saludado a la dueña de la casa, mezcléme entre los grupos de hombres y trabé conversación con un señor acerca 125 CARLOS DE BERNARD de no sé qué cuestión política, evitando dirigir la mirada de nuevo hacia el lugar donde la señora de Bergenheim se encontraba. »Un momento después la señora de Chameillan vino a ofrecer a mi interlocutor una carta para el juego del whist ; pero aquél se excusó por tener que marcharse en plazo breve. »-No me atrevo a rogar a usted que le haga la partida a la señorita de Corandeuil -díjome volviéndose hacia mi;- aparte de que no entiendo tan mal mis intereses y el placer de estas señoras, para desterrarle a una mesa de juego. »Tomé la carta que a medias me ofrecía, con un afán que debió de llamarle la atención. »La señorita de Corandeuil era, en efecto, la vieja e indigesta solterona de que me había hablado Casorans; pero, aunque hubiese sido más espantosa que las hechiceras de Macbeth, hallábame decidido a intentar su conquista. Comencé, pues, a jugar con una atención inacostumbrada en mi. Era su compañero y sabía por experiencia el profundísimo horror que inspira a todas las viejas la pérdida de su dinero. Jamás he ambicionado tanto el ganar en el juego como aquella noche. Gracias al Cielo, ganamos. La señorita de Corandeuil, que posee cuarenta mil libras de renta, no era insensible a una ganancia de dos o tres luises; por eso, al levantamos de la mesa, me dio la enhorabuena, con aire cariñoso y satisfecho, por mi pericia en el juego. »-De buena gana -me dijo- estipularía con usted una alianza ofensiva y defensiva. 126 GERIFALTE »-Por firmada, señorita -le dije, agarrando la ocasión por los cabellos. »-¿Cómo es eso, caballero? -replicó ella levantando la cabeza con aire de dignidad, como si se preparase a rechazar cualquier frase impertinente. »-Señorita -le respondí, imprimiendo a mis facciones una actitud feudal,- tengo el honor de pertenecer a su familia, aunque en grado bien lejano; y esto es lo que me hace hablarle de una alianza entre nosotros como de cosa ya hecha. En 1569, uno de mis antepasados, Cristóbal de Gerifalte, capitán de los arcabuceros del rey Carlos IX, contrajo matrimonio con la señorita Violante de Corandeuil, una de las abuelas de usted. »-Violante es, en efecto, un nombre muy común en mi familia -replicó la solterona con una sonrisa afable;- yo lo tengo entre los míos. Los Corandeuil, caballero, no han renegado jamás de sus alianzas, y para mi es un placer el reconocer mi parentesco con un hombre como usted. Tratémonos como parientes de aliados del siglo XVI. »-No deseo yo otra cosa - respondile;- ¿Puedo esperar que este parentesco lejano constituirá a sus ojos un titulo que me autorice para presentarle mis respetos? »La señorita de Corandeuil respondió a mi gazmoñería con una autorización en toda regla para que fuese a visitarla en su casa. Mi atención no se hallaba tan absolutamente absorbida por este diálogo que no viese, durante este tiempo, en un espejo, el interés con que la señora de Bergenheim seguía con la vista mi conversación con su tía; pero no me to127 CARLOS DE BERNARD mé la molestia de volverme y la dejé partir sin dirigirle una segunda mirada. »Tres días después fui a hacerles la primera visita. La señora de Bergenheim recibió mi saludo en son de mujer prevenida y preparada ya para él. Cambiamos otra vez una sola mirada, tan profunda como rápida, pero no pasamos de aquí. Y aprovechando luego, la. libertad que a cada uno dejaban las numerosas visitas, púseme en seguida a observar, con ojo experimentado, el terreno en que acababa de poner por primera vez el pie. »Antes que la reunión terminase, había tenido tiempo de convencerme de la exactitud de los informes que me facilitara Casorans. Entre todos los hombres que allí había, no encontré en realidad mas que dos pretendientes que merecieran el nombre de tales: el señor de Mauleón, cuya insignificancia era notoria, y el señor de Arzenac, que, a primera vista, podía parecer peligroso. Gracias a una renta de cien mil libras, gozaba Arzenac en el mundo de una de las posiciones más bellas que se pueden desear; irreprochable en sus costumbres, lo mismo que en sus modales; suficientemente instruido; de una cortesía exquisita, aunque reservada; conociendo perfectamente el terreno que pisaba, constituía la crema y flor del salón de la señorita de Corandeuil. A pesar de todo esto, un examen atento demostróme que su posición era desesperada. La señora de Bergenheim le recibía bien. Escuchábale de ordinario con una sonrisa en la cual era fácil descubrir cierto grado de agradecimiento por las atenciones que le prodigaba. veía con agrado que la siguiera a caballo en el bosque de 128 GERIFALTE Boloña, porque era un apuesto jinete; y, en fin, era su pareja favorita para el galop, que él bailaba con. una perfección digna de un húngaro. Pero a esto sólo quedaban reducidos sus éxitos. »Al cabo de algunos días, explorado ya escrupulosamente el terreno y estudiados uno tras otro todos los pretendientes así grandes coito pequeños, convencíme de que Clemencia no amaba a ninguno. »-Me amará -me dije a mí mismo la noche en que mis convicciones se afirmaron de un modo definitivo, fundándome para ello en la verdad, para mí incontrovertible, que estos dos versos encierran: No existe ninguna mujer infalible; Sólo el amor preserva de otros amores. La mujer que no ama y que ha resistido a nueve amantes, se rendirá al décimo. »Tratábase, pues, de ser este décimo amor, y aquí daba principio la resolución del problema. »La señora de Bergenheim llevaba sólo tres años de casada; su marido, joven y guapo, pasaba generalmente por un modelo de esposos; y si estas últimas consideraciones tenían poca importancia, la primera era, en cambio, de gran peso. Según todas las probabilidades, era demasiado pronto. Sin ser bella, agradaba mucho y a muchos; segundo obstáculo, toda vez que la sensibilidad en las mujeres se desarrolla en razón inversa del éxito que obtienen. Era maravillosamente aristócrata. Ahora bien, yo sabía que si las grandes damas son 129 CARLOS DE BERNARD más que todas las otras mujeres esclavas de sus amantes, sienten gran placer en vengarse de esta sumisión en los que aspiran a conquistarlas. Por último, demasiado a la moda, demasiado cortejada, demasiado envidiada, encontrábase siempre bajo la vigilancia especial de las mujeres devotas, de las solteronas, de las bellezas que fueron, en una palabra, de todo ese generalato femenino cuyos ojos, bocas y orejas parecen tener la expresa misión de afligir los corazones sensibles, velando por la conservación de las buenas costumbres. »Este cúmulo de dificultades surcaban mi frente con tantas arrugas como si me hubiese propuesto resolver instantáneamente todas las proposiciones de Euclides. ¡Me amará! Estas palabras flameaban constantemente ante, mis ojos; mas, ¿cómo conseguirlo? No me venía ninguna idea satisfactoria. ¡Son las mujeres tan caprichosas, tan profundas, tan indescifrables! ¡Es tan fácil con ellas fracasar un paso dado en falso, una torpeza, una falta de tacto o de inteligencia, unos minutos demasiado tarde o demasiado temprano! Era preciso desplegar un gran plan de seducciones, de estrategia galante, pero, ¿cuál? »¡Hallábase tan lejos aquel paraíso terrestre de Montanvert, donde pude en menos tiempo del preciso para bailar una contradanza, exponerla a morir, salvarla inmediatamente, y decirle, en conclusión: ¡Yo la amo! En los salones, la pasión no puede adoptar esas formas dramáticas y libres; a la luz de las bujías las flores se marchitan; la atmósfera de los bailes y de las fiestas oprime con su tibieza sofocante el corazón, tan dispuesto a dilatarse con el aire puro de las montañas; en Pa130 GERIFALTE rís lo inesperado y el abrazo del mar de hielo hubieran parecido locuras o inconveniencias. Allá, tal vez desde el primer día, una simpatía verdadera, más poderosa que las conveniencias sociales, hubiera hecho que fuésemos el uno para el otro Octavio y Clemencia. Aquí, ella era la baronesa de Bergenheim y yo el vizconde de Gerifalte. Erame, pues, necesario entrar en la ruta ordinaria, comenzar la novela por la primera página, sin saber de qué modo unirlo al prologo. »¿Cuál sería mi plan de campaña? »¿Tratarla de cautivar su benevolencia y favor por esa continuidad de pequeñas atenciones, de delicadas lisonjas, de hábiles asiduidades que se llaman clásicamente hacer la corte? Ya Arzenac se había encargado de este papel, y lo desempeñaba con una superioridad que hacia toda competencia imposible. Veía, por otra parte, qué resultado le había dado. Para inflamar el corazón aquel hacía falta una chispa más activa que una galantería de pisaverde, que halaga la vanidad sin penetrar hasta el alma. »Había también el sistema apasionado, el amor ardiente, devorador y feroz. Hay mujeres para quienes los suspiros convulsivos, sacados de la boca del estómago, las cejas fruncidas de una manera fantástica, los ojos puestos en blanco y que parecen decir: «Ámame, o te mato», producen un efecto prodigioso. Pero los extremos un tanto deprimidos de la boca de Clemencia encerraban a veces una expresión de ironía que hubiera confundido al mismo Otelo. «Tiene talento y lo sabe», solía pensar a veces; ¿la atacaré por ahí? Las mujeres suelen ser aficionadas a esta especie de 131 CARLOS DE BERNARD guerra en miniatura; porque les proporciona ocasión de mostrar todo un tesoro de caras bonitas, de muecas graciosas, de argentinas carcajadas, de graciosos caprichos cuyo efecto conocen muy bien. Pero con esto sólo se escribe el prólogo y yo ardía en vehementes deseos de llegar muy pronto al epílogo. »Pasé sucesivamente revista a los diferentes caminos que puede seguir un amante para alcanzar su objetivo: a todos los métodos de seducción más o menos infalibles; y cuando hube terminado, me encontré en el mismo lugar que al principio. »-¡Al diablo los sistemas! -exclamé;- no seré tan imbécil que adopte un papel fingido, cuando me siento inclinado a desempeñar el de amante natural. Vale mil veces más sentir qué analizar. Que haga las experiencias de Lovelace el que quiera, que yo amaré simplemente; al fin y al cabo, me parece que es el sistema que tiene más probabilidades de agradar. »Y lancéme de cabeza al torrente, sin pararme a meditar las consecuencias. »Mientras yo combinaba el ataque, la señora de Bergenheim habíase puesto en guardia, haciendo, por su parte, numerosos preparativos de defensa; intrigada por mi reserva, que contrastaba singularmente con mi conducta casi extravagante durante nuestra primera entrevista, su inteligencia femenina había presentido un plan cuyo fracaso laboraba. Había sido adivinado en parte, pero adivinado, al fin: tenía, pues, la ventaja de mi parte. 132 GERIFALTE »No pude menos de sonreírme al observar su traidora coquetería cuando me decidí a seguir francamente los impulsos de mi corazón, en vez de elegir por gula los cálculos de mi espíritu. Cada vez que, al bailar, oprimía entre mis manos la suya, creía sentir unas garritas dispuestas a traspasar la fina piel de su guante; pero, en vez de un arañazo, recibía la sensación de un trozo de terciopelo suavísimo que se me abandonaba gracioso; y yo, que me prestaba a sus engaños con todo mi corazón, no me consideraba demasiado imbécil por eso. Con esa especie de brillo que sobre mí arrojaba una reputación mas o menos merecida y es evidente que yo le parecía una conquista de algún precio, una víctima a la cual no se debían prodigar demasiadas flores para llevarla hasta el altar de la inmolación. Como primera cadena echada alrededor de mi cuello fuéronme sacrificados el Mauleón, el Azenac y toda la caterva de adoradores sin que tuviese yo necesidad de solicitar ni con una mirada siquiera aquel licenciamiento general. Interpreté como debía esta reforma. Comprendí que se pretendía concentrar contra mí todas las seducciones, a fin de no dejarme medio alguno de salvación. »Esta conducta hirióme en los primeros momentos; después se la perdoné, cuando un examen más atento me hizo conocer mejor el carácter de esta adorable mujer. En ella la coquetería no era un vicio del corazón ni una indelicadeza del espíritu; era una puerilidad de un alma ociosa; no teniendo nada mejor que hacer entregábase a ella como a un pasatiempo legítimo, sin darle la menor importancia y sin escrúpulo alguno. Como a todas las mujeres, gustábale agra133 CARLOS DE BERNARD dar; sus éxitos halagaban su vanidad; el incienso subíasele a la cabeza algunas veces, pero, en medio de este torbellino, su corazón permanecía en una paz tan perfecta, como cándida. Hallaba tan escaso peligro para sí en este luego, que no podía suponer que para otros lo entrañase, y por eso no se inquietaba. Las verdaderas pasiones son tan poco comunes en los salones de París, que en ninguna mujer bonita despierta remordimientos el hecho de agradar sin amar. »La señora de Bergenheim era, pues, coqueta con una ingenuidad y confianza inauditas. No habiendo aprendido lo que era amor en parte alguna, ni siquiera en su marido, consideraba su modo de obrar como un derecho inherente a su estado, conquistado el día mismo de su boda en unión de sus alhajas y joyas. Había en el timbre, más fresco que conmovedor, de su voz, en la inocencia de sus grandes ojos, que fijaba con frecuencia en los míos sin pensar en apartarlos, en una especie de elasticidad general de toda su persona que se marcaba principalmente en el baile y en mil detalles finos y delicados que sólo sabe apreciar un amante, algo que parecía decir: yo no he amado nunca. Yo, al menos, así lo creí; ¡es tan dulce el creer cuando se está enamorado! »Lejos de inquietarme su juego, prestéme a él con una docilidad que debió divertirle, sin duda; pero abrigaba la esperanza de no ser yo el único que lo soportara. Una coqueta que se pavonea fríamente al sol de sus triunfos se asemeja a esos maestros en el arte de nadar que hacen admirar a sus espectadores la gracia de sus posturas; pero si una corriente inesperada le encuentra, el artista es arrastrado y hasta a veces 134 GERIFALTE encuentra la muerte a pesar de su maestría. Arrojad a Celimenes en la corriente de una pasión verdadera -yo no considero tal la brutalidad de Alcestes,- y apuesto a que la coquetería es vencida por el amor; y era tan grande la fe que en la mía tenía cifrada, que creía precisar el momento en que podría cantar victoria, seguro de ser obedecido. »Ya sabes que el invierno pasado la tristeza el fastidio se habían puesto de moda entre ciertas gentes que se hallaban de luto a consecuencia de la revolución de Julio. Las reuniones eran muy raras no había bailes ni grandes saraos; apenas si se toleraba bailar al piano en familia. Una vez convenientemente introducido en el salón de la señorita de Corandeuil, esto me benefició, pues proporcionóme ocasión de ver más a menudo a Clemencia en una especie de intimidad. »Sería demasiado largo el detallar aquí los mil incidentes que componen la historia de todas las pasiones. Aprovechándome de su coquetería, que la incitaba a acogerme bien, para hacerme expiar en seguida mis éxitos, mi pasión, por ella fue bien pronto cosa convenida entre ambos; ella me escuchaba riéndose, burlándose; pero no me negaba el derecho de hablar. Había acabado por recibir mis cartas, después de haberla yo obligado a aceptarlas merced a haberme valido de una serie interminable de curiosas estratagemas. Era, pues, escuchado y leído, y no exigía otra cosa. »Desde el primer instante, mi amor había sido su secreto lo mismo que el mío; pero cada día hacia brillar ante sus ojos alguna inesperada faceta de aquel prisma de mil colores. Aun después de haberle repetido mil veces cuanto la adoraba, mi 135 CARLOS DE BERNARD ternura seguía teniendo para ello el encanto de lo desconocido. Había realmente dentro de mi corazón algo inagotable, y abrigaba la seguridad de embriagarla al final con aquel filtro que yo le escanciaba de una manera constante y que ella bebía burlándose como una niña. »Cierto día encontréla pensativa. Durante los cortos instantes que le pude hablar no me respondió con su gozo habitual; la expresión de sus ojos noté que había cambiado; no, brillaban con tanta intensidad; en vez de deslumbrarme con su excesivo esplendor, como me había ocurrido otras veces, noté que se ablandaban al fijarse en los míos y que mis miradas penetraban en sus pupilas húmedas y enternecidas. Al hablarme advertí en su voz una vibración amortiguada y sorda, un no sé qué indefinible cuya languidez llegóme hasta el fondo del alma. jamás me había mirado con aquellos ojos ni hablado con aquella voz. Aquel día me enteré de que me amaba. »Volví a mi casa con el cielo en el corazón, porque yo la amaba también con una ternura de la cual jamás me habría considerado capaz. Impulsado por la violencia del sentimiento que se había apoderado de mi, me indignaba contra esos lugares comunes que pretenden que no se ama bien más que la primera vez, como si el verdadero momento de comprender la pasión en toda su inmensidad no fuese esa época en que la vida deja de ser un sueño sin ser todavía un recuerdo, en que el hombre no la ve ni delante ni detrás de sí, sino que la siente en si mismo y la utiliza con una especie de rabia, porque sabe cuán único y fugitivo es en su existencia 136 GERIFALTE este período en que todas las facultades alcanzan el apogeo de su intensidad, su plenitud y su fuerza. »Cuando volví a ver a la señora de Bergenheim encontréla completamente cambiada con respecto a mí; una gravedad glacial, una seriedad impasible, una fiereza desdeñosa o irónica habían reemplazado al atrayente abandono de su primitiva manera de ser. A pesar de mi firme resolución de amar candorosamente, érame imposible volver a la época dichosa en que el simple fruncimiento de cejas del bello ídolo a quien cortejamos nos inspira desde luego la idea de arrojarnos al agua. Me era imposible desprenderme de mi experiencia. Mi corazón se había rejuvenecido, pero mi cabeza seguía siendo vieja. Este cambio no me arrebató la esperanza, y esperé satisfecho la borrasca que presagiaba y que yo deseaba hacia tiempo. »Ahora, me dije, la coquetería ha dejado de existir en absoluto y no habrá que contar más con ella. No se siente con fuerzas suficientes para sostener en campo abierto la lucha, y se encierra en su propia fortaleza en la cual se apercibe a la defensa, convencida de la inutilidad del ataque. Pasamos, pues, del periodo de las sonrisas amables, de las miradas dulces, de las semiconfesiones, al de las caras terribles, la severidad y la gazmoñería, en espera de los remordimientos y las desesperaciones del desenlace final. Estoy seguro de que en los actuales momentos reúne todas sus fuerzas de reserva. A partir de este día, pondrá en juego el deber, la fidelidad conyugal, el honor y otros sentimientos bellos. Al primer asalto, todos estos batallones harán una furiosa salida; si consigo 137 CARLOS DE BERNARD arrollarlos y penetrar en los fosos de la Plaza, vendrá entonces el consabido llamamiento a la nobleza y lloverá sobre mi cabeza, a guisa de piedras y de pez en ignición, la virtud, la religión, el cielo y el infierno. »He calculado la potencia y duración aproximadas de todos estos medios de defensa. En total, todo queda reducido a una cuestión de tiempo: tanto para el marido, tanto para el confesor; podían calcularse los días con bastante aproximación. Merecía ser abofeteado por mi presuntuosidad y lo fui efectivamente. »Para obtener un triunfo es preciso sostener un combate. A pesar de todos mis esfuerzos, de todas mis astucias, de todas mis arterias, fuéme imposible obligarla a aceptar la ansiada batalla. La señora de Bergenheim permaneció encerrada en su sistemática reserva, con una habilidad y una prudencia increíbles en su carácter. Durante el resto del invierno no volví a hallar una sola ocasión de hablar a solas con ella. No se presentaba en el salón de su tía hasta no haber ya otras personas, no salía jamás sola a la calle en todos los sitios donde lograba encontrarla interponía entre ambos una triple muralla de mujeres en el medio de las cuales me era imposible dirigirle una sola palabra. Era aquello una resistencia desesperada; y, sin embargo, me amaba. Veía palidecer sus mejillas de una manera insensible; sus ojos, tan brillantes un día, miraban de un modo lánguido; a veces los veía, fijos en mi cuando ella se imaginaba que yo no la observaba; pero, al verse descubierta, alejábalos de mi con rubor. 138 GERIFALTE »Había sido coqueta e indiferente; ahora era amante aunque virtuosa, y yo, entretanto, me daba a todos los demonios imaginables. »La Primavera había llegado, por fin. Una tarde fui a casa de la señorita de Corandeuil, que se hallaba indispuesta hacia ya varios días, a pesar de lo cual fui recibido, sin duda por un error del criado. Al entrar en el salón vi a Clemencia, que bordaba sentada en un diván, completamente sola. Había varios vasos con flores en los alféizares de las ventanas, cuyas cortinas no dejaban penetrar más que una media luz misteriosa. Aquellos perfumes de camelias y heliotropo, aquella especie de obscuridad, la soledad en que la encontraba, produjeron en mi cerebro una embriaguez repentina y me vi precisado a detenerme un instante para acallar los latidos de mi corazón. »Habíase levantado al oír pronunciar mi nombre, y sin hablar, sin abandonar su bordado, mostróme una butaca y volvió a sentarse de nuevo; pero, en vez de obedecer, postréme de rodillas a sus plantas y le tomé las dos manos, que ella no trató de retirar. Me hubiera sido imposible pronunciar palabra alguna antes de decirle: ¡te amo! y se lo dije con toda la ternura de que mi alma es capaz. ¡Oh! estoy seguro de que mis palabras penetraron hasta el fondo de su corazón, porque al salir de mi boca quemáronme los labios. Ella escuchóme sin interrumpirme, sin responderme, con el rostro inclinado hacia mí cual si estuviese respirando el perfume de una flor. Y cuando le supliqué que me hablase, cuando imploré una sola palabra, pero una palabra que saliese del fon139 CARLOS DE BERNARD do de su corazón, retiró de entre las mías una de sus manos y me la colocó sobre la frente, echándomela hacia atrás con ese gesto tan familiar a todas las mujeres. Contemplóme así largo tiempo; sus ojos se morían debajo de sus pupilas, y era su languidez tan penetrante que hubo un momento en que cerré los míos no pudiendo soportarla por mas tiempo. La fascinación de aquella mirada, el contacto de su mano sobre mis cabellos, sumiéronme durante un instante en una especie de entorpecimiento magnético de una voluptuosidad tan extremadamente dulce que hubiera deseado perder en ella la vida. »Un escalofrío que la hizo estremecer, y cuya eléctrica conmoción repercutió en mi organismo, despertóme. Al abrir de nuevo los ojos vi su rostro bañado en lágrimas. Se había recostado hacia atrás y me rechazaba. Levantéme con impetuosidad, me senté a su lado v la tomé entre mis brazos. »-¿No es verdad que soy muy desgraciada? -me dijo, y se dejó caer sobre mi pecho sollozando. »-La señora condesa de Pontiviers -anunció el criado a quien de buena gana habría asesinado, lo mismo que a la bohemia que le seguía. »No he vuelto a ver en París a la señora de Bergenheim. A la mañana siguiente tuve que salir para Burdeos a causa del proceso que conoces. A mi regreso, al cabo de tres semanas, Clemencia había partido hacia ya mucho tiempo. He sabido, por fin, que se encontraba aquí y he venido. He aquí el punto en que se encuentra mi drama. 140 GERIFALTE »Ahora tú comprenderás que no te he referido esta larga historia. por el placer de hacerte velar hasta la una de la madrugada; he querido explicártela para que veas que se trata de un asunto muy serio para mi, a fin de que no me rehuses el favor que voy a pedirte. -Ya te veo venir -le dijo Marillac con aire pensativo. -Como conoces a Bergenheim, irás a verle mañana. Te invitará a pasar, algunos días con ellos; te quedas a comer, verás a la señorita de Corandeuil, ante la cual pronunciarás mi nombre, al relatar nuestro pintoresco viaje, y, antes del anochecer, mi venerable parienta de 1569 me habrá enviado una invitación para que vaya a verla. -Preferiría hacerte cualquier otro servicio antes que éste -respondió el artista paseándose a grandes pasos.- Bien sé que los solteros deben, en todos los casos, protegerse mutuamente contra los maridos; pero esto no impide que sienta ciertos remordimientos de conciencia. ¿Sabes que he salvado la vida a Bergenheim? -Tranquilízate... Hasta el momento actual, su existencia no corre gran peligro. Del paso que vas a dar sólo sacaré yo el pequeño placer de contrariar a esa mujer cruel que me ha desafiado esta tarde. ¿Convenido? -¡Puesto que tú lo quieres! Pero, cuando hagamos nuestra visita, nos dedicaremos a escribir nuestro drama o compondremos la Casta Susana, ópera en tres actos? Porque, con tu pasión, te olvidas por completo del arte. -La Casta Susana y toda la Biblia en sol fa, si lo exiges. Hasta mañana, pues. 141 CARLOS DE BERNARD -¡Hasta mañana! 142 GERIFALTE VIII Eran las tres de la tarde. El salón del castillo de Bergenheim ofrecía su fisonomía y sus huéspedes acostumbrados. El fuego del hogar se extinguía lentamente, y los rayos del bello sol de otoño penetraban a través de las entreabiertas ventanas e iban a proyectarse sobre el suelo. Delante de la chimenea, la señorita de Corandeuil, tendida en su gran butaca, con Constanza acurrucada a sus pies, leía, como de costumbre, los periódicos que acababan de traer. A la vera del balcón, la señora de Bergenheim parecía muy ocupada en bordar, pero la lentitud con que pasaba la aguja y los errores que cometía a cada paso indicaban claramente que su espíritu volaba muy lejos de las flores dibujadas bajo sus dedos. Acababa de concluir una bella flor de lis negra, que formaba un raro contraste con las otras, cuando entró un criado diciendo: -Señora, una persona pregunta por el señor barón. -¿No está en casa, por ventura, el señor de Bergenheim? -respondió la señorita de Corandeuil. -Señorita, el señor acaba de salir a caballo con la señorita Alma. 143 CARLOS DE BERNARD -¿Y quién es esa persona? -Un caballero; mas no le he preguntado su nombre. -Hágale usted entrar. Al escuchar las primeras palabras del criado, Clemencia se había puesto de pie, arrojando su labor sobre la butaca; hizo un movimiento para salir, pero un momento de reflexión la hizo sentarse otra vez y reanudar su bordado con redoblado ardor, fingiendo una gran indiferencia hacia lo que acababa de ocurrir. -El señor de Marillac -anunció el lacayo, abriendo por segunda vez la puerta. Clemencia dirigió una rápida mirada sobre el individuo que acababa de presentarse en el umbral de la puerta, y dio un suspiro de satisfacción. Después de arreglarse con los dedos su complicado peinado, el artista penetró en el salón elevando los hombros y arqueando el espinazo. Embutido en su corta levita de viaje y agitando en la mano su pequeño sombrero gris, saludó respetuosamente a ambas damas y adoptó una postura en seguida digna de un cuadro de Van Dyck. Ante el aspecto de aquella cara cubierta de formidable barba, Constanza, experimentó un terror que domó sus instintos ariscos. En lugar de saltar, como era su costumbre, a las piernas del recién llegado, refugióse gruñendo sordamente debajo de la butaca de su dueña, quien, al primer golpe de vista, compartió, si no el terror, una parte por lo menos de la repulsión del falderillo. Entre sus numerosas antipatías, la 144 GERIFALTE solterona detestaba las barbas, como todas las mujeres de su edad, porque en 1870 los hombres no la usaban. Los ojos de Marillac detuviéronse ante todo involuntariamente sobre los cuadros y demás detalles pintorescos de un salón que tenía sobrados motivos para llamar la atención de los inteligentes; mas comprendió que el momento no era el más oportuno para entregarse a una contemplación artística, y que era preciso dejar a los muertos para entenderse con los vivos. -Señoras -dijo,- debo pedirles perdón, ante todo, por haber penetrado hasta aquí sin haber tenido el honor de serles presentado previamente. Esperaba encontrar aquí al señor de Bergenheim, con quien me unen fuertes lazos. Me habían dicho que se hallaba en el castillo. -Los amigos de mi marido, caballero, no tienen necesidad de ser presentados en su casa -respondióle Clemencia.- El señor de Bergenheim no tardará en volver. Y con un gesto gracioso, mostróle una butaca. -El nombre de usted no me es desconocido, caballero -dijo a su vez la señorita de Corandeuil, que había logrado calmar la agitación de Constanza; - me acuerdo perfectamente de habérselo oído pronunciar al señor de Bergenheim. -Hemos estado juntos en el colegio de Enrique IV, aunque tengo algunos años menos que Cristián. -Pero hay entre ustedes algo más que una amistad de colegio -dijo Clemencia como herida por un súbito recuerdo,¿no fue usted, caballero, quien salvó la vida a mi marido en 1830? 145 CARLOS DE BERNARD Marillac inclinó la cabeza sonriendo y se sentó. Era aquella una toma de posesión para la cual le asistía indiscutible derecho. La solterona tampoco pudo menos de acoger con benevolencia al salvador de su sobrino, aunque hubiese tenido los bigotes más largos que el shah de Persia que se los amarraba con una lazada detrás del pescuezo. Después de algunos cambios de cumplidos Clemencia, con la amabilidad propia de una dueña de casa que trata de elegir un tema de conversación agradable a la persona que recibe en la suya, le dijo: -Mi marido, a quien no le agrada hablar de si mismo, no ha querido referirnos jamás los detálles de la aventura en que tan gran peligro corrió; ¿seria usted tan amáble como para satisfacer nuestra curiosidad acerca de este punto ? Entre otras pretensiones, poseía Marillac la de creer que relataba los hechos de un modo impresionante, según él mismo decía; de suerte que estas palabras sonaron en sus oídos como una melodía. -Señoras -dijo cruzando las piernas y apoyando los codos sobre los brazos de su butaca,- era el día 28 de julio; las desastrosas ordenanzas habían producido su efecto; el volcán que... -Caballero, perdone que le interrumpa exclamó vivamente la señorita de Corandeuil;- para mi y para otros muchos, las ordenanzas eran muy buenas y muy necesarias. La única falta de Carlos X fue no tener 5o.ooo hombres alrededor de París para sostenerlas. No soy más que una mujer, caballero, pero si hubiese tenido a mis órdenes veinte cañones en los muelles 146 GERIFALTE y otros tantos en los bulevares, le prometo que su bandera tricolor no habría flotado jamás en las Tullerias. -¡Demontre! - murmuro entre dientes el artista, contemplando a la solterona con aire sorprendido. Pero su buen sentido hízole comprender que el republicanismo no había entrado en la nobleza. Y pensando, en seguida, en la misión que allí le había llevado, no creyó que sería un cargo demasiado grande de conciencia el hacer una pequeña concesión en sus principios y maniobrar diplomáticamente. -Señorita - respondió,- llamo a las ordenanzas desastrosas pensando en sus resultados. Convendrá conmigo en que lo que hoy tenemos debe hacer sentir a todo el mundo las causas que lo han producido. -En cuanto a eso, caballero, estamos completamente de acuerdo. -El volcán abierto bajo nuestros pies -prosiguió Marillacanunciaba con sus cavernosos rugidos la lava terrorífica que pronto debía emerger. La agitación era extremada entre el pueblo. Habían ocurrido ya en varios puntos diversos encuentros con las tropas. Encontrábame yo en el bulevar Poissonniere, donde acababa de desayunar, contemplando, a fuer de artista, la dramática escena que en él se representaba. Hombres con los brazos desnudos y mujeres jadeantes arrancaban adoquines y derribaban los árboles. Un ómnibus acababa de ser volcado, y a su lado acumularon coches, muebles, barricas; todo lo convertían en armas para la defensa. El crujir de los árboles que caían, los golpes de las palan147 CARLOS DE BERNARD quetas sobre los adoquines, mil voces confusas que rugían como una sola voz, la Marsellesa, cantada a coro, descargas irregulares de fusilería que se dejaban oír por el lado de la calle de San Dionisio, formaban una estridente armonía, estupefaciente, tempestuosa, al lado de la cual la tormenta de Beethoven hubiera semejado el silbido de un colibrí. Yo escuchaba con recogimiento solemne los rugidos del pueblo que mordía su cadena, próximo ya a cortarla, cuando, por casualidad, fijaronse mis ojos en la ventana de un entresuelo que había frente a mi. Un hombre de unos sesenta años de edad, de cabellos canosos, de rostro fresco y grueso y fisonomía honrada y plácida, hallábase sentado delante de una mesa redonda, envuelto en una bata de seda color gris. Sobre la mesa había un tazón de café con leche en la cual mojaba una tostada, mientras leía un periódico. Dispénsenme estos detalles, señoras, pero la costumbre de escribir... -Al contrario, caballero, su relato nos interesa muchísimo -dijo con tono amable la señora de Bergenheim. -Un falderillo como el suyo, señorita, habíase puesto de pie contra el balcón, sobre el cual apoyaba sus patas, contemplando con curiosidad la revolución de julio, en tanto que su dueño, absorbido en su lectura y en saborear su café, permanecía tan indiferente a todo lo que estaba ocurriendo como si se hubiese encontrado en Pekín o en Nueva York. -¡Oh santa tranquilidad de un alma cándida y pura! -exclamé al contemplar tan edificante espectáculo;- ¡oh dulce filosofía! ¡oh serenidad patriarcal! Es posible que dentro de pocos instantes la sangre corra a torrentes y he aquí un buen 148 GERIFALTE señor que saborea su café con la mayor tranquilidad del mundo. Parecíame estar contemplando un corderillo paciendo sobre un volcán. Marillac era muy aficionado a los volcanes y procuraba colocar siempre uno al final de sus mejores períodos. -De repente, una conmoción de terror recorrió la muchedumbre; todos corren, se atropellan y en algunos instantes queda el bulevar vacío, Unas plumas que ondulaban sobre elevados schakos, unas llamas rojas y blancas que flotaban al extremo de largas lanzas, explicáronme el motivo de aquel pánico. Un escuadrón de lanceros venía dando una carga. ¿Han visto, señoras, una carga de lanceros? -¡Jamás! -exclamaron a coro las dos. -Es un cuadro bien fuerte, se lo aseguro. Imagínense, señoras, una legión de demonios corriendo en hilera a todo el galopar de sus caballos, repartiendo a derecha e izquierda lanzazos con las puntas de sus picas que tienen diez y ocho pulgadas de largo, y tendrán ustedes una idea de lo que es una carga de lanceros. Les aseguro que estoy curado de espanto; pero no les ocultaré que en aquel momento participaba de la impresión que la llegada de aquellos señores producía en el populacho. Solamente tuve tiempo para franquear una pequeña barrera que había al lado de la acera y de meterme debajo de una escalera que daba acceso a una casa, cuyas puertas se hallaban todas cerradas. No olvidaré jamás la fisonomía de uno de aquellos demonios que me pasó a dos dedos del rostro la punta de una pica capaz de ensartar de 149 CARLOS DE BERNARD una sola vez media docena de hombres. Debo confesar que en el instante aquel experimenté una emoción indescriptible. »Los lanceros habían ya pasado y descendían como un alud por la pendiente que forma el bulevar en las proximidades de la Puerta de San Dionisio. Un rezagado galopaba fieramente a cien pasos de los otros, en pie sobre sus estribos, y haciendo molinetes con el brazo. De repente oyóse un tiro; el lancero vaciló primero hacia atrás, después hacia delante y acabó por desplomarse sobre el cuello de su caballo, que seguía sin cesar galopando; un instante después giro sobre la silla y cayó al suelo de cabeza, quedando suspendido por un pie de un estribo; el caballo proseguía su desenfrenada carrera, arrastrando al jinete y su lanza, que una fuerte correa unía a su brazo. -Es horrible -exclamó Clemencia juntando las manos. Satisfecho del efecto de su narración, Marillac se arrellanó en su butaca y prosiguió de esta suerte: -Examiné todas las bohardillas de los techos, todos los respiraderos de los sótanos para descubrir de dónde había partido el tiro; cuando, al pasear la mirada de izquierda a derecha, vi una nubecilla de humo que salía de las persianas del entresuelo en cuestión, que se habían cerrado a la llegada de los lanceros. -¡Dios todopoderoso! -exclamé;- ¿será el viejo de noble aspecto y de bata de seda gris el que se entretiene en cazar lanceros de la Guardia como quien caza en un vedado conejos? 150 GERIFALTE »Las persianas abriéronse de nuevo; el viejo de semblante placentero asomóse al exterior, miró con picaresca sonrisa hacia el lado por donde se alejaba el caballo arrastrando a su jinete, tomó asiento de nuevo y prosiguió su desayuno. El patriarca había matado a su hombre entre dos bocados. -¡De este modo fue asesinada la Guardia Real en las encrucijadas por los héroes de sus gloriosas jornadas! -exclamó con indignación la señorita de Corandeuil. -Terminada la carga, volvió la muchedumbre más exaltada aún, más clamorosa. Las barricadas levantábanse con una rapidez prodigiosa; en el punto del bulevar donde me encontraba yo, había dos, muy próximas una a otra. De repente, vi saltar por encima de una de ellas aun jinete cuyo sombrero ostentaba un penacho de plumas de gallo rojas y blancas, y al punto reconocí en él a un oficial encargado de llevar algún despacho del Estado Mayor. En medio de las vociferaciones de las turbas, de las piedras que le arrojaban, de los palos que lanzaban a los pies de su caballo con objeto de hacerle caer, proseguía su carrera con el sable dentro de su vaina, con la cabeza erguida, altivo y desafiador. »Al llegar a la segunda barricada, recogió su caballo como si se tratase de salvar una valla en una carrera de obstáculos. En aquel momento vi cerrarse de nuevo las ventanas del entresuelo. -¡Ah, viejo ladino!- exclamé. Pero una detonación ahogó mi voz; el caballo que acababa de saltar cayó de rodillas; el jinete trató de levantarlo, pero, tras un breve esfuerzo, cayó de costado en seguida. La bala le había penetrado en la cabeza. 151 CARLOS DE BERNARD -Era el pobre Leal, que yo había regalado a tu marido -dijo la solterona. -Bien merecía su nombre, señorita, porque el pobre animal salvó la vida a su dueño, a quien iba dirigida la bala. Muchos de estos tipos patibularios que surgen de la tierra en los días de revolución precipitáronse aullando sobre el oficial caldo. Acudí en compañía de otros jóvenes que, como yo, no estaban dispuestos a dejar degollar a un hombre indefenso. Al acercarme, reconocí a Cristián: tenía la pierna derecha presa debajo del caballo y trataba de desenvainar con la mano derecha su sable. Numerosos adoquines, palanquetas y palos estaban levantados sobre él. Tiré del sable, que su situación no le permitía sacar de su vaina y exclamé con voz de trueno: -¡Al primero que se atreva a avanzar, lo abro en canal como a un perro rabioso! »Y acompañé mis palabras con un molinete ejecutado con el sable que retuvo a los caníbales por un momento alejados. »Los dos jóvenes que se hallaban a mi lado siguieron mi ejemplo. Uno tomó una piqueta, otro un palo, y otros trataron de sacar a Bergenheim de debajo del caballo. La muchedumbre, entretanto, crecía en derredor nuestro, y menudeaban los gritos de: ¡Abajo las ordenanzas! ¡Viva la libertad! ¡Mueran los lechuzos! »El peligro era inminente y comprendí que sólo una arenga patriótica podría sacarnos en bien. Mientras levantaban a Cristián, salté sobre el vientre del caballo, para que me viesen todos, y grité: 152 GERIFALTE »-¡Viva la libertad! »-¡Viva! -respondió el populacho. »-¡Abajo Carlos X! ¡abajo sus ministros! ¡abajo Polignac! ¡abajo las ordenanzas! »-¡Abajo! -aullaron a una vez mil voces. »Comprenderán, señoras, que este era el cebo destinado a cerrar las fauces del cancerbero. »-Todos somos ciudadanos, todos somos franceses -proseguí;- Jamás nos mancharemos las manos con la sangre de un hermano desarmado. Después de la victoria ya no hay enemigos. Este oficial, al obedecer las órdenes de sus jefes, ha cumplido con su deber; cumplamos nosotros el nuestro muriendo, si es preciso, por la patria y por la conservación de nuestros derechos. ¡Viva la libertad! ¡viva la Constitución! »-¡Vivan! -rugió el populacho. »-Tiene razón; este oficial no ha hecho más que cumplir con su deber. Sería un asesinato exclamaron gran número de voces. »-Gracias, Marillac -me dijo Bergenheim, a quien acababa yo de tomar de la mano para llevármelo, aprovechando los efectos de mi arenga;- pero no me estreche con tanta fuerza la mano, porque me parece que tengo el brazo derecho partido; a no ser por esto, le pediría que me devolviese usted mi sable, para enseñar a esta canalla que no se mata a un Bergenheuim como a un pavo. »-Que dé un viva a la Constitución -rugió un hombre de aspecto feroz. 153 CARLOS DE BERNARD »-Yo no recibo órdenes de nadie -respondió Cristián con voz vibrante, mirándole con unos ojos capaces de hacer huir a un rinoceronte. -Tu marido es realmente muy valiente dijo la solterona. -Valiente como el dios Marte. Esta vez, sin embargo, su valor habíale impulsado a cometer una grave imprudencia, y no sé lo que hubiera ocurrido si, por segunda vez, la muchedumbre no se hubiese dispersado precipitadamente al ver aproximarse de nuevo a los lanceros. Conduje a una café a Bergenheim, el cual no tenía, por fortuna, más que una distensión en el brazo. En aquel momento, la narración de Marillac fue interrumpida por un rumor de voces confusas y de pasos precipitados, La puerta se abrió bruscamente y Alina Penetró en el salón con su impetuosidad ordinaria. -¿Qué os ha sucedido? -exclamó Clemencia corriendo al encuentro de su cuñada, cuyo traje y sombrero se hallaban cubiertos de lodo. -Nada -respondió la joven con voz entrecortada;- ha sido Titania, que ha querido arrojarme al agua. ¿Sabéis dónde está Rousselet? Dicen que es preciso sangrarlo y sólo él puede hacerlo. -¿Está herido Cristián? -preguntó, palideciendo, Clemencia. -No; Cristián no; es un señor a quien yo no conozco; a no ser por él, me habría ahogado. ¡Dios mío! ¿no habrá medio de dar con Rousselet ? 154 GERIFALTE Alina volvió a salir, presa de la más viva agitación. Siguióla todo el mundo, asomándose a las ventanas que daban al patio, donde se oía tronar la imperiosa voz del dueño del castillo. Muchos criados se hallaban ya junto a él; uno de ellos tenía de la rienda a Titania, cubierta de sudor y de barro, con las narices dilatadas y temblando como hacen los caballos cuando cometen una mala acción. Sobre un banco de piedra adosado a la fachada de la casa, un joven se enjugaba con el pañuelo la sangre que corría de su frente. Este hombre era Gerifalte. Al verle, apoyóse Clemencia sobre el quicio de la ventana y Marillac descendió precipitadamente. El tío Rousselet, a quien habían, por fin, encontrado en las cocinas, avanzó majestuosamente. -¡Dese usted prisa, voto al demonio! -gritóle Bérgenheim. - Mire usted a este señor a quien esa yegua endiablada ha arrojado contra un árbol, recibiendo en la cabeza un golpe en extremo violento. ¿No le parece que será conveniente sangrarlo? -Una ligera flebotomía está muy indicada para detener la extravasación de sangre en la región frontal -respondió el anciano campesino llamando en su auxilio todos los nombres técnicos que había aprendido cuando era enfermero. -Caballero -observó Gerifalte, dirigiéndose al barón,- se interesa usted por mi demasiado. Este arañazo no merece la importancia que le da. No siento dolor alguno. Sólo preciso agua fresca y una toalla. Me imagino que en este momento me debo parecer a un indio americano a quien, con un escal155 CARLOS DE BERNARD pelo, han privado del cuero cabelludo, y me apena la triste figura que debo estar haciendo ante las señoras que veo en aquella ventana. -¡Pero si es el señor de Gerifalte! -exclamó la señorita de Corandeuil, en quien había fijado la vista. Octavio saludóla con aire gracioso, y apartó sus ojos de ella para fijarlos en Clemencia, quien parecía no tener fuerzas bastantes para abandonar la ventana en que se había apoyado. El barón, después de dar la bienvenida a Marillac, condujo a los dos amigos a sus habitaciones, donde debía encontrar el herido todo lo que necesitase. -¿Qué necesidad tenías de haberme enviado como embajador, si has tenido una tan magnífica entrada? -murmuró Marillac al oído de su amigo. -¡Silencio! - respondió éste, estrechándole la mano;- aun no estoy más que en la contraescarpa. Durante este intervalo, Clemencia y su tía habían conducido a Alina a su cuarto. -¿Acabará usted de decirnos lo que todo esto significa? -preguntóle la señorita de Corandeuil, mientras la joven se mudaba de traje. -Cristián ha tenido la culpa -dijo Alina.- Galopábamos a lo largo del río, cuando se asombró Titania con una rama de árbol. «No te asustes», gritóme mi hermano. Yo no tenía miedo alguno; pero como vio que mi caballo parecía dispuesto a alborotarse, espoleó el suyo para ponerse a mi lado. Al oír Titania galopar detrás de ella, se alborotó por completo; abandonó el camino y echó a correr a través de los pra156 GERIFALTE dos, en dirección hacia el río. Entonces comencé a sentir miedo. Figúrate, Clemencia, que tan pronto me veía sobre la silla, tan pronto sobre el cuello, tan pronto sobre la grupa; ¡era horrible! Quise retirar el pie del estribo, como me lo recomendara Cristián; pero entonces Titania tropezó con el tronco de un árbol, rodó al suelo y yo con ella. Un caballero a quien nunca había visto, y que surgió, yo creo, de la tierra, arrancóme de la silla, a la que me ligaba no se que; pero esa maldita Titania le arrojó contra el árbol mientras me ponía de pie, y cuando pude mirarle tenía el rostro cubierto de sangre. Entonces llegó Cristián, y al ver que yo no tenía daño alguno, corrió hacia Titania y, asiéndola por las bridas, le dio una terrible paliza, por mas que intercedí en su favor. ¡Qué crueles son los hombres, Dios mío! En seguida nos vinimos al castillo, y, puesto que ese caballero no está gravemente herido, parece que es mi traje el que ha padecido más. Al decir esto, tomó la joven su traje de amazona de encima de la silla sobre la cual lo había puesto, y no pudo reprimir un grito de horror al descubrir en él un desgarrón enorme. -¡Dios mío! -dijo con rostro compungido a su cuñada, mostrándole el roto. La señorita de Corandeuil tomó a su vez el traje, y, después de examinarlo un momento, dijo con tono magistral: -Zurciéndolo con primor no se conocerá. Convencida Alina de que el mal tenía remedio, recuperó la calma. 157 CARLOS DE BERNARD Al entrar nuevamente en el salón las tres mujeres, hallaron al barón y sus dos huéspedes conversando amistosamente al lado de la chimenea. Gerifalte tenía la frente vendada con un trozo de tela negra que le daba el aspecto de un Amor que se hubiese levantado la venda. Después de los primeros saludos, avanzó hacia Gerifalte la señorita de Corandeuil y le dijo: -No creo que el señor de Bergenheim haya tenido el honor de ver a usted antes de ahora; permítame, pues, que lo presente. Barón, el señor vizconde de Gerifalte, pariente lejano mío. -El señor se presenta tan bien a sí mismo -dijo Cristián con su franqueza militar,- que su recomendación, querida tía, a pesar de los respetos que me merece, no ha de hacer aumentar mi agradecimiento hacia él. A no ser por el señor de Gerifalte, es posible que a estas horas estuviésemos buscando en el fondo del río a esa locuela. Y al decir estas palabras, rodeaba con su brazo musculoso el flexible talle de Alina y depositaba un beso en su frente, mientras ella se empinaba sobre la punta de los pies para que su cabeza llegase hasta los labios de su hermano. -Estos señores -siguió diciendo Cristián, -consienten en renunciar por nosotros a los placeres que les ofrece la Mujer sin Cabeza y a la amabilidad de la señorita Gobillot, y en establecer aquí su cuartel general. Aquí podrán entregarse mejor a sus estudios románticos y pictóricos; porque supongo, Marillac, que no habrá usted renunciado a sus aficiones artísticas. 158 GERIFALTE -Si le he de decir la verdad, el arte me absorbe por completo -dijo el joven. -Pues por lo que hace a mi -prosiguió el barón,- jamás he logrado dibujar una nariz que no parezca una oreja, ni al contrario. A no ser por un compañero amable, que retocaba mis planos, no sé lo que hubiera sido de mi en la Academia Militar. Por lo demás, señores, cuando se hayan cansado de admirar la Naturaleza, les proporcionaré la ocasión de matar algunos jabalíes magníficos. ¿Es usted aficionado a la caza, señor de Gerifalte? -Mucho -respondió este último con notable desenfado. La conversación siguió así rodando sobre los lugares comunes propios entre personas que se hablan por vez primera. Cuando el barón habló de la instalación de los dos amigos en el castillo, Octavio dirigió su mirada hacia Clemencia como solicitando una tácita aprobación de su conducta; mas en vano. Con aire preocupado y sombrío, la señora de Bergenheim desempeñaba con visible contrariedad los deberes de dueña de casa. Durante el resto del día, no se modificó su conducta, y Gerifalte no trató de ablandar, ni con una sola mirada, la severidad que parecía querer adoptar respecto a él, reservando todas sus atenciones para la señorita de Corandeuil y para Alina, que escuchaba con un placer poco disimulado al que miraba como su salvador. Después de la cena, propuso la solterona una partida de whist al señor de Gerifalte, cuyo talento habíale dejado un recuerdo halagador. Aceptó el poeta la invitación con un aparente entusiasmo semejante al que había demostrado 159 CARLOS DE BERNARD cuando le hablaron de caza, y Cristián y su hermana, que también conocía la marcha del juego, completaron la partida, en tanto que Clemencia escuchaba, bordando, las ocurrencias de Marillac. Empero, aunque este último llamó en socorro suyo al arte y a la Edad Media, el éxito no coronó sus esfuerzos; de suerte que, al cabo de una hora, había adquirido la convicción de que la señora de Bergenheim no era más que una mujer de espíritu ordinario, que no merecía la pasión que había inspirado a su amigo. -Me gusta mucho más Reina Gobillot -pensaba para sí;mañana iré a darme una vuelta por su casa. Cuando se separaron, Gerifalte, aburrido de jugar y herido por el recibimiento que Clemencia le había hecho, que sobrepujaba a todo cuanto hubiera podido esperar de su caprichoso carácter, dirigió un profundo saludo a la joven, mirándola de un modo que quería significar: -Aquí estoy contra tu voluntad; permaneceré aquí contra tus deseos y tendrás que amarme a pesar tuyo. La señora de Bergenheim respondió a esta mirada con otra en la que el amante menos pretencioso hubiera leído esto: -Haga usted lo que más le plazca; su amor me inspira tanta indiferencia como desdén su fatuidad. Y este fue el postrer tiroteo de esta preliminar escaramuza. 160 GERIFALTE IX Hay mujeres parecidas a aquel heroico cura Merino, de quien se cuenta que tenía suficiente con una hora de sueño. Su organismo flexible, irritable, nervioso, dales un poder de velar superior al de la mayoría de los hombres. Cuando una emoción violenta infiltra sus corrosivas aguas en los filones de estos impresionables corazones, va destilándose en ellos gota a gota hasta formar en el fondo de sus abismos lagos llenos de turbación y tempestades. Cuando el martilleo de una pasión ha herido el timbre que espera siempre bajo sus frentes graciosas, una vibración infinita desciende y se prolonga a través de sus repliegues más íntimos, haciendo surgir a su paso pensamientos innumerables, sílfides de sueño ligero, prontas siempre a la señal que las llama. Entonces, en el silencio de las noches y en la calma de la soledad, extraños ensueños palidecen sus rosadas mejillas y rodean de azulado círculo sus ojos de diamante. En vano busca la abrasadora frente la frescura de la blanca almohada; la almohada se calienta sin que la frente se enfríe. En vano comprime la mano los latidos de un corazón que late con excesiva violencia; 161 CARLOS DE BERNARD bajo la presión que lo quiere sofocar, las pulsaciones hácense más terribles. En vano busca el espíritu ideas soporíferas, especie de adormideras intelectuales que hacen, apacible la noche; un pensamiento tenaz viene siempre a arrojar todos los otros, como un águila dispersa una bandada de tímidas avecillas para quedar dueña única de su presa. Y se ensaya a recitar maquinalmente la oración acostumbrada y se invoca a la Virgen predilecta y al ángel tutelar que vela al pie del lecho de las jóvenes para ahuyentar las tentadoras seducciones del demonio. ¡La plegaria sólo sale de los labios, la Virgen se muestra sorda, el ángel permanece dormido! El soplo de la pasión hace vibrar todas las fibras del alma y le arranca convulsivamente esas armonías magníficas que la pobre mujer escucha conturbada y medrosa, llena de remordimientos y de desesperación; pero las escucha al fin, y con ellas se embriaga y arrebata, porque la alegoría de Eva es un mito inmortal que atraviesa todos los siglos reflejado por las jóvenes más nobles, más elegidas, más adorables. Desde su entrada en el mundo, la señora de Bergenheim había conservado hasta en el campo la costumbre de las largas veladas de la vida de París. Cuando después de esos cuidados minuciosos e íntimos que demuestran el respeto que una mujer se inspira a si misma, confiaba su blanco y satinado cuerpo a las sábanas de su lecho elegante, el opio de una novela nueva o de alguna revista a la moda conciliábale el sueño que parecía huir de sus párpados. Esta condenable costumbre, que todo marido hará bien en hacer desaparecer de sus dominios, había acabado por hacer prevalecer en el 162 GERIFALTE castillo el sistema de habitaciones separadas. Cristián se levantaba con los primeros rayos del sol, marchábase de caza, visitaba algún bosque para dirigir la poda o vigilaba los obreros que tenía incesantemente empleados en algún lugar de sus posesiones. No volvía generalmente hasta la hora de comer, y no veía a Clemencia más que durante el espacio de tiempo que transcurría entre este momento, y la cena, terminada la cual, fatigado de la labor del día, entregábase al sueño de los justos. Así, pues, los esposos, a pesar de vivir bajo un mismo techo, habían encontrado la manera de aislarse uno del otro, viviendo a horas diferentes; la noche del uno casi puede decirse que era el día del otro. Al ver la especie de precipitación con que Clemencia abrevió aquella noche el momento de recogerse a sus habitaciones hubiera podido creerse que se veía acometida por un sueño desusado; pero cuando se tendió sobre el lecho, con la cabeza debajo del brazo, cual guarda el cisne la suya bajo el ala, y casi en la actitud de la Magdalena de Correggio, no habría sido difícil adivinar, por sus ojos abiertos y brillantes de fiebre, que había buscado el aislamiento de su cuarto para entregarse con mayor libertad a alguna preocupación invencible. Su espíritu evocó sucesivamente, con maravillosa fidelidad, los menores acontecimientos de aquella accidentada jornada. Vio, ante todo, el rostro de Gerifalte cubierto de sangre, y el recuerdo de la sensación espantosa que semejante espectáculo había provocado en ella hizo palpitar vivamente durante algunos instantes su pobre corazón; acordóse en se163 CARLOS DE BERNARD guida del modo cómo lo había vuelto a encontrar en el salón, al lado de su marido, sentado en la misma butaca que ella había ocupado algunos momentos antes. Esta circunstancia tan fútil habíala emocionado; veía en ella una prueba de aquella inteligencia simpática, de esa especie de segunda vista que Octavio poseía a sus ojos, y que era en él un arma tan temible. A su entender, Octavio había adivinado que de aquella butaca acababa de levantarse ella, y por eso se había apoderado de ella colmo quería apoderarse de toda su persona. Por primera vez había visto Clemencia reunidos al hombre a quien pertenecía y a aquel a- quien empezaba a mirar como su bien; porque, por una de esas componendas de conciencia cuyo secreto poseen solamente las mujeres, había llegado a hacerse esta reflexión: Puesto que estoy segura de no ser jamás de nadie más que de mi marido, ¿no puede ser mío Octavio? Silogismo heterodoxo, si se quiere, con el cual conciliaba las dos proposiciones con una sutileza inimaginable. Un instinto de pudor habíale hecho temer siempre este encuentro que la coqueta más aguerrida jamás ve sin cierto embarazo. Entre el marido y el amante, una mujer semeja a una planta que regasen con hielo en tanto que un rayo de sol tratase de hacerla crecer. La figura celosa, sombría y aun hasta tranquila y confiada del esposo posee un terrible poder de compresión. No es posible amar a gusto bajo una mirada que parece arrojar en cada rayo el puñal de Malatesta, y cuya calma oculta algo todavía más terrible; porque todo celoso parece un tirano y la tiranía excita a la rebelión; pero un marido 164 GERIFALTE confiado parece una víctima degollada durante el sueño e inspira, por su misma calma, los más vivos remordimientos. La proximidad de aquellos dos hombres llevó naturalmente a Clemencia una comparación de la que parecía que habría de salir triunfante Cristián. El señor de Gerifalte sólo tenía de notable su aire inteligente y espiritual; había pensamientos en sus ojos y exquisitez en su sonrisa; pero sus irregulares facciones no ofrecían belleza alguna; su rostro tenía generalmente esa expresión de fatiga peculiar a las personas que han vivido mucho en poco tiempo, y que le hacían parecer más viejo que Bergenheim, a pesar de tener algunos años menos. Este, por el contrario, debido a su hercúlea constitución, favorecido por la vida campestre que llevaba, tenía un aspecto de florida juventud que realzaba la nobleza regular de sus facciones. Era, pues, incomparablemente más bello que su rival. En la virtud de su alma, Clemencia exagero la superioridad de su marido sobre su amante, convenciéndose de que éste era feo. Pasó revista en seguida a todas las cualidades excelentes del señor de Bergenheim: su fidelidad y bondad para con ella, la nobleza y lealtad de su carácter; recordó la merecida justicia que Marillac había tributado aquel día mismo a su valor, cualidad sin la cual no hay salvación para un hombre a los ojos de las mujeres. Hizo, en una palabra, cuanto estuvo en su mano por exaltarse su propia imaginación y ver en su marido un hombre distinguido, un perfecto caballero, un héroe digno de inspirar la más viva ternura. Cuando hubo acabado de hacerse todas estas reflexiones, 165 CARLOS DE BERNARD volvióse hacia el lado opuesto, hundió la cabeza en la almohada y exclamó sollozando: -¡Imposible! ¡no puedo amarle! -y lloró amargamente mucho tiempo. Al recordar la dureza con que su marido juzgaba a las mujeres cuya conducta podía justificar la maledicencia, se encontró más culpable que todas las otras; porque su debilidad parecíale menos excusable. Juzgóse despreciable e indigna, y sintió deseos de morir para substraerse al bochorno que enrojecía su frente, a los remordimientos que destrozaban su alma. ¡Cuántos llantos semejantes enrojecen así cada noche ojos que sólo deberían derramar lágrimas de felicidad y de dicha! ¡Cuántos suspiros turban el silencio de las tinieblas! ¡Cuántos dramas apasionados y tristes desarróllanse en el fondo de una alcoba solitaria! En medio de las llamas del remordimiento que atormentan a la mujer culpable, su corazón agitase incólume, como la salamandra. ¿No es sufrir nuestro destino? La ternura del ángel de sus amores se alimenta con sus tormentos, porque, para quien ha aspirado su aroma, el amor es una flor tan divina, que se agotan para regarla, si es preciso, todas las lágrimas de los ojos y toda la sangre del alma. Cuando Clemencia hubo desahogado largo tiempo, por medio de suspiros entrecortados y sollozos convulsivos, el dolor de esta pasión que no podía arrancar de su seno, adoptó una resolución desesperada. Por la manera como Gerifalte había tomado posesión del castillo desde el primer día, comprendió que era el verdadero dueño del campo. La espe166 GERIFALTE cie de debilidad que sentía por él la señorita de Corandeuil, los hábitos corteses y hospitalarios de Cristián, dábanle la posibilidad de prolongar su estancia en el castillo todo el tiempo que se le antojase, y se comparó a sí misma con un general sitiado que ve ya al enemigo sobre sus propios baluartes. -¡Está bien! -pensó,- ¡me defenderé en la ciudadela! Supuesto que este hombre insoportable hase apoderado de mi salón, permaneceré en mis habitaciones privadas; veremos si se atreve a entrar en ellas. Decidió fingirse enferma al día siguiente y guardar cama hasta que su perseguidor se decidiese a batirse en retirada. Eran ya las dos de la madrugada. Por espacio de algún tiempo, la inmovilidad de Clemencia tal vez hubiera hecho creer que, al fin, se había dormido. De repente levantóse, y sin tomar la precaución de echarse un peinador sobre los hombros, encendió en la mariposa una bujia, echó todos los cerrojos a las puertas de su habitación y se aproximó en seguida al espacio que quedaba entre las dos ventanas, cubierto a medias por un retrato del duque de Burdeos. Levantólo, oprimió un botón disimulado en un floripón tallado en la madera, y abrióse en seguida una puerta, dejando al descubierto una cavidad practicada en el muro. En ella se veía un cofre de palisandro. Abriólo con mano temblorosa, y, después de sacar de él un paquete de cartas, volvióse a su lecho con la avidez de un avaro que se dispone a contemplar su tesoro. 167 CARLOS DE BERNARD ¿No había luchado y orado? ¿No había ofrecido en expiación, en el altar tiránico del deber, las lágrimas de sus ojos, la palidez de sus mejillas, las torturas de su alma? ¿No acababa de adquirir ante Dios y ante ella misma un compromiso sagrado que debería protegerla contra su debilidad? ¿No era, en fin, una mujer virtuosa y no había pagado a bien elevado precio aquel momento de triste felicidad? ¿Era un crimen, por ventura, el respirar un instante el aire embalsamado de la vida del amor a través de las rejas de aquel calabozo que con sus propias manos acababa de cerrar? ¡Oh lógica admirable de los corazones tiernos que, no pudiendo domar su naturaleza, sufren por encontrarse menos culpables y se visten un silicio a fin de que cada palpitación encuentre un dolor que la perdone! En paz consigo misma, lee como leen las mujeres que aman; lánguidamente tendida, con la frente apoyada en la mano, iba sacando una por una las cartas del seno, donde se las había ocultado. Bebía con los ojos y el alma el veneno de aquellas abrasadoras frases; respiraba con embriaguez aquella pasión exaltada cuyo objetivo era ella y que la incensaban con los mas delicados perfumes de la adoración y la súplica; dejaba que sus ensueños se balanceasen a voluntad de estas melodías que mecen pero no duermen; bañábase con embriaguez en esta onda mágica, cada una de cuyas gotas es una caricia, y cada ondulación una voluptuosidad. Y cuando uno de estos gritos de la pasión que implora despertaban todos los ecos de su ternura, cuando una de aquellas palabras que corren por las venas como un escalofrío, llamaba, como 168 GERIFALTE por arte magnético, al santuario de su alma, revolvíase cerrando los ojos y estrechando contra sus labios el frío papel que la abrasaba. En aquellos momentos, las cartas que tenía sobre el corazón antojábansele la mano de Octavio, y la que tenía sobre su boca, sus labios; pronunciaba su nombre desatinada, loca; entregábase a él toda entera, diciendo con voz expirante: ¡Te amo, Octavio! ¡soy tuya! Cuando Alina penetró por la mañana, como era su costumbre, en la habitación de su cuñada, no tuvo ésta necesidad de fingir la indisposición meditada, pues las sensaciones de aquella noche de insomnio habían palidecido sus mejillas y alterado sus facciones de una manera alarmante; imposible imaginar un contraste tan vivo como en aquel momento ofrecían las dos mujeres. Clemencia, extendida sobre su lecho, inmóvil y blanca como las sábanas que la envolvían, recordaba a Julieta dormida sobre su tumba; Alina, sonrosada, vivaracha, petulante tenía más que de costumbre aquel aire varonil que la señorita de Corandeuil le reprochaba. En su rostro brillaba en todo su esplendor su femenina adolescencia, con todo su lujo de loca indiferencia, de vago deseo, de ingenua expansión, de confianza sin limites que le son peculiares. Al contemplar aquellas mejillas tan rosadas, aquellos ojos tan brillantes, aquella vida tan llena de ilusiones, difícil le fue a Clemencia ahogar un amargo suspiro. Recordó los tiempos en que ella era lo mismo, en que el dolor resbalaba sobre su frente sin dejar, en ella huellas, en que las lágrimas estaban ya secas cuando salían de sus ojos; también ella había tenido sus 169 CARLOS DE BERNARD días de indiferencia y de gozo, sus ensueños de dicha sin mezcla de preocupación. Alina, después de presentarle su frente, como una niña que solicita un beso, quiso jugar con ella como era su costumbre; pero Clemencia le rogó que tuviese juicio con un gesto dolorido. -¿Pero es que te encuentras mal? - preguntóle con inquietud Alina, sentándose en el borde del lecho. Clemencia se esforzó por sonreír. -Alégrate de mi mal -respondióle,- porque tendrás que hacer los honores de la casa; indudablemente no podré bajar a comer y tendrás que reemplazarme. Ya sabes que a mi tía le fatiga el tener que ocuparse de los otros. Alina hizo una mueca semejante a la que haría un subteniente a quien se encomendase el mando de una división, sin sentir la innata capacidad del gran Conde. -Si creyese que me hablabas en serio -respondió ella,- te juro que me metería ahora mismo en la cama. -¡Niña! ¿no serás a tu vez dueña de tu casa y no es preciso que te habitúes de antemano? Es una excelente ocasión, y, con mi tía por guía, puedes estar segura de salir del empeño airosamente. Estas últimas palabras no habían sido pronunciadas sin malicia, pues Clemencia sabía perfectamente que, de todos los Mentores posibles, la señorita de Corandeuil era a quien más temía Alina. Te suplico, hermana mía, que no te pongas mala hoy. Eso debe de ser todavía consecuencia de la jaqueca que tuviste 170 GERIFALTE anteayer. Levántate y ven a dar un buen paseo por el parque; el aire te curará, estoy segura, y... -Y no tendrás que dirigir la comida, ¿no es eso, gran egoísta? -Me da miedo el señor de Gerifalte . –dijo la joven, bajando la voz. -¿Qué te ha hecho el señor de Gerifalte? -dijo la baronesa tras una breve pausa.- ¿No es una ingratitud que te inspire temor después del inestimable servicio que te ha prestado? -No, no es una ingratitud -respondió con viveza la joven.- No olvidaré jamás que le debo la vida; pero tiene unos ojos tan negros y tan penetrantes que parecen leer en el fondo mismo del alma. Además, es un hombre de tanto talento, que temo decir algo que de motivo a sus burlas. Ya sabes que todo el mundo dice que hablo demasiado; pues bien, en su presencia, apenas si me atrevo a abrir la boca... ¿Porqué hay hombres cuya mirada produce tanta impresión ? Clemencia bajó los ojos y nada le respondió. -Su amigo, el señor Marillac, no me intimida lo más mínimo, a pesar de sus grandes bigotes. Dime, ¿acaso no te causa también algún miedo el señor de Gerifalte? -Ninguno, te lo aseguro -respondió la baronesa, tratando de sonreír;- Pero observo que estás muy bella -añadió para cambiar de conversación.- ¿Es que tienes algún proyecto de conquista? ¿Cómo estás con ese traje a las nueve de la mañana, y peinada como si fueses al baile? -¿Sabes el piropo que me acaba de echar tu tía? -¿Alguna broma tal vez? 171 CARLOS DE BERNARD -Una malignidad, porque ella es muy maligna. Me ha dicho que los lazos azules sientan muy mal con los cabellos rojos, y que me aconsejaba que me cambiase los unos o los otros. ¿Es cierto que mis cabellos son rojos? La pobre niña pronunció estas palabras con aire tan preocupado, que Clemencia no pudo reprimir una sonrisa. -Ya sabes que a mi tía le gusta contrariarte -le dijo.- Tus cabellos son muy lindos; su color rubio vivo resulta muy agradable a la vista solamente que Justina te los riza demasiado y te hace un peinado muy alto. Ven que te los voy a arreglar. Arrodillóse Alina ante la cama y Clemencia empezó a modificar a su gusto la obra de la doncella. -Tengo el cabello tan crespo que no hay forma de amansarlo -dijo la joven al observar el trabajo que le costaba a su hermana el arreglárselo.- En el colegio constituían para mi una desesperación, pues las madres querían que los llevásemos bien alisados. Además, los cabellos rubios no resultan bien tan lisos; por más que el señor de Gerifalte decía ayer que era el color que le agradaba mas. -¡El señor de Gerifalte te ha dicho que prefería los cabellos rubios! -¡Cuidado, que me los arrancas! Sí, los cabellos rubios y los ojos azules. Lo decía a propósito de la virgen de Carlo Dolci que tienes en tu saloncito. El señor Marillac dijo que a él le agradaban los cabellos rojos porque era el bello tipo judío; si es un cumplido que ha querido dirigirme, se lo agradezco en el alma. ¿Te parece que tengo los ojos tan azules 172 GERIFALTE como los de aquella Virgen? El señor de Gerifalte asegura que se le parecen mucho. Clemencia retiró sus manos con tal viveza que le arrancó a su cuñada media docena de cabellos, y se tapó hasta la barba con el cobertor. -¡Ah! el señor de Gerifalte sabe echar muy lindos piropos -le dijo.- ¿Y a ti te agradará mucho el parecerte a la madona de Carlo Dolci? -¡Es tan linda!... y además es la Santísima Virgen. .. ¡Ah! ¿no oyes en el jardín la voz del señor de Gerifalte? La joven se levantó bruscamente y corrió a la ventana, desde la cual, oculta tras las cortinas, podía, sin ser vista, observar lo que pasaba fuera. -Está con Cristián - prosiguió.- Ahora entran en la biblioteca. Parece que vienen de dar un largo paseo, porque ambos están cubiertos de lodo. ¡Si vieses qué gorra tan bonita trae el señor de Gerifalte! -En verdad que le ha sorbido el seso -pensó Clemencia con un gesto de pronunciado mal humor, y cerrando los ojos como si quisiese dormir. Gerifalte venia, en efecto, de visitar la finca, pues todos los propietarios rurales tienen la monomanía de mostrar sus posesiones a sus huéspedes. Maldiciéndole en su interior, había seguido a Cristián que, so pretexto de hacerle ver varios puntos de vista pintorescos, habíale paseado, sobre la hierba cubierta de rocío, por todos sus huertos y bosques. Al entrar en la habitación de su esposa, cuya indisposición le había sido anunciada, le dijo entre otras cosas: 173 CARLOS DE BERNARD -Este Gerifalte parece una persona excelente y me agradaría en extremo que permaneciese algún tiempo entre nosotros. Es doble contrariedad que te hayas indispuesto en un día como hoy. Es un buen músico, lo mismo que Marillac, y hubierais cantado juntos. Trata de hacer un esfuerzo y de bajar a comer. -¡Y pensar que no puedo confesarle que el señor de Gerifalte me ama hace más de un año! -pensó para si Clemencia. . Un instante después llegó la señorita de Corandeuil y sentóse en una butaca ante el lecho. -Piensas bien al suponer -le dijo a su sobrina- que yo no he de tragarme lo de la indisposición. Veo claramente que quieres hacer un feo al señor de Gerifalte, porque no puedes resistirlo. Me parece, sin embargo, que una persona emparentada con tu familia debía encontrar en ti más favorable acogida, y mucho más constándote la estima que siento por él. Esto es una ridiculez inaudita, y acabaré por hablar sobre el particular a tu esposo; veremos si su intervención es más afortunada que la mía. -No hará usted tal cosa, tía -interrumpióle Clemencia incorporándose y tratando de apoderarse de sus manos. -Si quieres que tu grosería quede entre nosotras dos, te intimo a que des por terminada tu jaqueca hoy mismo. Hasta luego. -Pero esto es una persecución -exclamó Clemencia, dejándose caer nuevamente, en su lecho, cuando hubo salido su tía.- ¿Ha embrujado a todo el mundo? Alina, mi tía, mi marido... sin contar conmigo, que me ha hecho perder la ca174 GERIFALTE beza por completo. Tengo fiebre, estoy convencida de ello, y es preciso acabar a toda costa con ella. Y tiró violentamente de la campanilla. -Justina -dijo a su doncella,- no deje entrar a nadie bajo ningún pretexto, ni entre usted tampoco hasta que no llame yo; voy a tratar de dormir. Justina obedeció después de entornar los postigos. Cuando hubo salido, levantóse Clemencia, vistióse su bata de mañana y calzóse las zapatillas con una vivacidad que parecía un movimiento de cólera. Luego se sentó ante su mesa de escritorio, comenzó a escribir con tanta rapidez que los puntos de la pluma se enganchaban en el papel satinado, sin preocuparse de las salpicaduras de tinta. La última palabra de la postrera línea fue terminada por un largó trazo horizontal, hecho con tanta energía como la rúbrica de Napoleón. Cuando un joven que, siguiendo la costumbre comienza por el fin, encuentra un arabesco de esta naturaleza al pie de una carta de mujer, debe armarse de resignación y paciencia antes de leer su contenido. 175 CARLOS DE BERNARD X Aquella noche, al entrar Gerifalte en su cuarto, colocó a toda prisa la palmatoria que en la mano traía sobre la chimenea, y, sacando de uno de los bolsillos de su chaleco un papel varias veces doblado, llevóselo, antes de abrirlo, muchas veces a los labios. Sus ojos se fijaron ante todo en la cola amenazadora de la palabra final, que era: ¡Adiós! -¡Hum! -hizo el amante, cuya exaltación entibióse sensiblemente al ver esto. Leyó el conjunto de una sola ojeada, dando un salto en el punto culminante de cada frase, como salta una gamuza en las rocas más elevadas; volvió a comenzar en seguida deletreando las sílabas; pesó el sentido natural y el figurado de cada una de las menores expresiones, como un rabino que comenta la Biblia, y descifró los borrones con la paciencia de un devorador de jeroglíficos, a fin de arrancar a sus trazos misteriosos cualquier jirón de idea que encerrase. Y después de haber pesado, analizado, disecado aquella linda esquela en sus más sutiles intenciones, en sus más imperceptibles matices, estrujóla entre sus, dedos y empezó a pasear por la habi176 GERIFALTE tación a grandes pasos, dejando oír de vez en cuando alguna de esas expresiones que el Diccionario de la Academia todavía no ha consagrado; porque todos los amantes se parecen a los lazzaroni que besan los pies de San Gennaro cuando éste se porta bien, pero que le llaman briconne y furfantone cuando no les hace caso y le amenazan entonces con arrojarlo al mar con una piedra atada al cuello. Por lo demás, las mujeres son muy buenas; perdonan casi siempre las piedras que la cólera de un amante arroja contra sus estatuas y dicen con la indulgente sonrisa del emperador romano: ¡No estoy herido! En medio de este paroxismo de amoroso furor resonaron sobre la pared dos o tres golpes. -¿Es que estás componiendo? -preguntó una voz semejante a la de un ventrilocuo;- soy yo. Un momento después, Marillac, en zapatillas y con un pañuelo de seda atado alrededor de la cabeza, con una palmatoria en una mano y la pipa en la otra, apareció en el umbral de la puerta, donde permaneció estupefacto. -Estás hermoso –dijo,- magnífico, fatal y maldito. Me recuerdas a Kean cuando, en Otelo, pregunta si ha rezado, a Desdémona. Gerifalte le miró sin responderle, frunciendo el entrecejo. -Apuesto a que es la última escena de nuestro tercer acto -prosiguió el artista, colocando su bujía sobre la chimenea;parece que el asunto es trágico. ¡Una idea! me siento inspirado también y, si quieres, podemos, trabajar juntos un rato. Voy a decir que nos hagan un tazón de café a cada uno. Yo mismo bajaré a la cocina; estoy en excelentes relaciones con 177 CARLOS DE BERNARD Mariana; por otra parte, en casa de Bergenheim, libertad, libertas. El café cargado es mi musa; en esto me parezco a Voltaire... -Marillac -exclamó Gerifalte viendo a su amigo dispuesto a descender. El artista retrocedió dócilmente. -Vas a hacerme el favor -le dijo Gerifalte- de marcharte a tu cuarto. Allí puedes trabajar o acostarte, lo que mejor prefieras; pero, aquí para entre nosotros, creo que harías mejor en dormir. Yo necesito estar solo. -¡Demontre! me dices eso como si meditases un atentado contra tu ilustre persona. ¿Es que vamos a suicidarnos? Veamos, no sea que tengas algún arma oculta, alguna sortija envenenada. ¡Maldición, el veneno de los Borgias! Esta substancia blanca encerrada en un vaso de porcelana, llamado vulgarmente azucarero, ¿no será, por ventura, algún preparado de arsénico disfrazado de droga ultramarina? -Prescinde de tus bromas -dijo Octavio, en tanto que su amigo rebuscaba por todos los rincones del aposento con afectada inquietud; - Y supuesto que no puedo desembarazarme de ti, escucha un consejo: si crees que te he traído aquí para conducirte de la manera que te conduces hace dos días, te equivocas. -¿Pues qué he hecho? -Me largas todas las mañanas a ese posma de Bergenheim, que me ha hecho ya contar todos los árboles de su parque y todos los sapos de su estanque. Esta noche, cuando esa vieja insufrible ha propuesto su infernal partida de whist, a la que, 178 GERIFALTE por lo visto, parece que estoy cotidianamente condenado, te has excusado pretextando que desconoces el juego, cuando me consta que lo juegas por lo menos lo mismo que yo. -Pero es que yo no puedo soportar un whist a franco la ficha. -¿Y acaso me agrada a mi? -Es que tú tienes un interés que te debe endulzar las quiebras del oficio. -Pero, dime, ¿qué has hecho todo el día? Marillac colocóse ante el espejo, arreglóse el pañuelo que cubría su cabeza, atusóse el bigote, respiró fuertemente, y, volviéndose hacia su amigo, le dijo con aire satisfecho de sí mismo: -Amigo mío, cada cual para si y Dios para todos. A ti te da por las pasiones de altos vuelos, y necesitas mujeres que tengan blasones. Las perlas de tu baronesa, que, a lo que parece, es condesa al mismo tiempo, te han trastornado el seso. Supongo que los tréboles de una marquesa te harían ingresar en un manicomio y las hojas de perejil de una duquesa te enviarían al fondo del Sena; y que si la suerte quisiera que alguna poderosa dama que ciñese corona cerrada te mirase con ojos indulgentes, ignoro a qué región habría que ir a buscar tu juicio; a la luna probablemente. Tú haces el amor a lo aristócrata; allá tú. Yo tengo otro sistema; soy, en materia de sentimientos, lo mismo que soy en política: amigo de las instituciones republicanas. -¿Qué es lo que me estás diciendo? -Déjame hablar. Soy partidario del sufragio universal, del concurso de todos los ciudadanos, la admisión de todos los 179 CARLOS DE BERNARD empleos, las elecciones generales, las bases amplias, el gobierno popular, en fin, toda nuestra salmodia patriótica. Esto mismo, tratándose de mujeres, significa que no reconozco entre ellas ninguna distinción y que proscribo las categorías. Articulo primero de mi Constitución: todas las mujeres son iguales ante el amor, con tal de que sean jóvenes, bonitas, amables, atrayentes, bien formadas, sobre todo, y no demasiado delgadas. -¿Y la igualdad? -No importa. Aplicando, pues, mi sistema eminentemente liberal, voy cosechando todas las flores que quieren dejarse cortar por mi mano, sin encontrar las unas más lozanas porque pertenezcan a la nobleza, ni las otras menos perfumadas porque sean de clase humilde. Y como las margaritas silvestres son mucho más abundantes que las rosas imperiales, resulta que pesco a menudo, pero con extraordinaria frecuencia; y en el momento actual me encuentro metido de hoz y de coz en una aventura vulgar, con una chica de hermosos colores y carnes exuberantes. -Cállate, la habitación de la señorita de Corandeuil está debajo de ésta. -Te diré, ya que es preciso que te dé cuenta exacta de todas mis acciones, que antes de comer he ido al parque a dibujar algunos abetos cuya edad se remonta, por lo menos, a los días de Clodoveo el Velloso y más bellos en su género que las encinas de Fontainebleau. He comido después como un Heliogábalo; es preciso hacer justicia a Bergenheim: en su casa se vive de una manera regia. En seguida mandé ensillar 180 GERIFALTE un caballo y en dos brincos me puse en la Halconera, donde declaré mi amor a la señorita Reina Gobillot, joven menor de edad, pero que goza ya de sus derechos. -¡Me haces gracia! -¡Qué quieres! no todos tenemos el gusto tan refinado como tú; no me dedico a perseguir princesas que le hacen recorrer a uno muchas leguas por seguirlas y luego no se dignan darle a besar ni la punta de sus guantes. Sin embargo, en la manera como dabas el brazo a la señora de Bergenheim para conducirla al salón después de la cena he creído observar que existía entre vosotros cierta corriente de inteligencia. Me ha parecido ver que deslizaba en tus manos una carta. Gerifalte aproximó a la bujía la esquela que oprimía entre sus manos. El papel se inflamó y al cabo de algunos segundos sólo quedaban de él unas cenizas sobre el mármol de la chimenea. -¡Las quemas! Haces bien; yo tengo la mala costumbre de conservar todas las cartas y cabellos. Cuando sea viejo, haré encuadernar las cartas para entretenerme con su lectura durante las veladas de invierno, y hacer con los cabellos un cuadro alegórico que colgaré delante de mi mesa de trabajo, a fin de conservar siempre ante mis ojos aquel triste recuerdo de aquellos seres queridos que endulzaron los días de mi dorada juventud. Te garanto que habrá en él cabellos de todos los colores imaginables, desde los de Camila Hautier, que fue mi primera pasión, y que era una rubia muy pálida, hasta estos. 181 CARLOS DE BERNARD Y acompañando la acción a la palabra, sacó de su bolsillo un papel que contenía un gran mechón de cabellos más negros que el carbón, que hubo de mostrar a su amigo. -¿Has arrancado esas crines a Titania? -preguntóle Gerifalte, haciendo resbalar entre sus dedos los cabellos más brillantes que sedosos a los cuales ultrajaba con una comparación tan soez. -Convengo en que podrían ser más suaves -respondió Marillac con negligencia;- pero confiesa al menos que su color es muy bello, y que la cantidad compensa la calidad. En París ninguna mujer da tantos. He conocido una que no daba jamás a sus adoradores más que siete, a pesar de lo cual, aquella beldad previsora vióse en la precisión de usar peluca. Lo primero que exijo a las mujeres es un mechón de cabellos, ¿no haces tú lo mismo, Octavio? En general, todas aman estas puerilidades, y cuando nos lo dan, es una especie de lazo que les echamos con el cual fácil es estrangularlas. Y para unir la demostración a la palabra, y explicar la manera como echaba él el lazo al bello sexo, tomó con las dos manos Marillac la larga trenza negra y la hizo pasar por encima de la bujía; pero calculó tan mal el movimiento, que los cabellos se inflamaron y en un instante ardieron como los de Bérénice. -Mal augurio -exclamó Gerifalte, que no pudo reprimir la risa al ver el aire de estupefacción de su amigo. -Es el día de los autos de fe -dijo el artista dejándose caer negligentemente en una butaca;- pero ¡bah! no es tan grande la desgracia; si Reina me pregunta por ellos le diré que me los 182 GERIFALTE he comido a fuerza de besarlos. Siempre es halagador poseer un amante capilívoro; estoy seguro de que le agradará mucho a esta rosa campestre. Y, a propósito, tengo planeada ya una comedia fundada en esta aventura, solamente que la escena se desarrollará en los Alpes... -¿Quieres hacerme el favor de irte a acostar de una vez? -le interrumpió Gerifalte.- Si no me dejas tranquilo, soy capaz de arrojarte, a la cabeza esta botella. -Jamás te he visto de un humor tan endiablado. Parece que tu divinidad te hubiera tratado cruelmente. -De una manera indigna -,exclamó el amante, respirando por la herida;- me ha tratado como no se trata a un cochero. La esquela que acabo de quemar era una despedida formal, ingrata, insolente. Esa mujer es un monstruo. ¿me entiendes? -¡Un monstruo! ¡Tu ángel un monstruo! -observó Marillac, pugnando por contener una estrepitosa carcajada. -¡Un ángel! ¡un demonio encarnado! Esa mujer... -¿Pero es que no la adoras? -La odio, la detesto, la aborrezco, me causa indecible horror. Puedes reírte, si quieres. Y acompañó sus palabras con un violento puñetazo sobre la mesa. -Te olvidas que debajo de nosotros duerme la tía Corandeuil -observó con aire burlón el artista. -Escucha, Marillac. Tu sistema, por lo que a las mujeres respecta, es vulgar, ordinario, grosero. Las margaritas que cortas, las pastoras, a quienes arrancas a puñados grandes mechones de pelo a propósito para rellenar un colchón, tus 183 CARLOS DE BERNARD bellezas bravías de cachetes colorados como pimientos, son conquistas dignas todo lo más de un hortera. Todo eso es galantería de la más baja especie, propia de sargentos y cabos, y, sin embargo, tienes razón, mil y mil veces razón, y, a mi lado, eres uno de los siete sabios de Grecia. -Me haces demasiado honor. ¿De manera que no eres amado, por lo visto? -Ojalá fuese así; porque, si no fuese amado hoy, tendría la esperanza de serlo mañana. Pero te engañas y esto es precisamente lo que me desalienta. Lo que temo es que su corazón sea demasiado estrecho. Creo que me ama todo cuanto puede amar, y la desgracia es que eso para mí es poco. -Me parece, en efecto, que hasta aquí no se muestra por ti loca. -¡Ah, loca! ¿Conoces, por ventura, muchas mujeres locas de cuerpo o de alma? He observado siempre que es cosa muy difícil el hacerse amar por las mujeres. Gracias a la gazmoñería hoy en boga, casi todas las mujeres de elevada posición social parece que las han metido enhielo, como las botellas de vino de Champaña. Es preciso empezar por deshelarlas, y hay algunas que tienen tan resistente la cáscara que ni el diablo sería capaz de calentarlas en su horno. A esto llaman ellas virtud, mas yo le doy el nombre de esclavitud social. Pero, ¿qué importa el nombre, si el resultado es el mismo? -Pero, en fin, ¿tienes la seguridad de ser amado por la señora de Bergenheim? -Seguro, ¿por qué me preguntas eso? 184 GERIFALTE -Porque siento deseos de decirte una cosa. Si te dijese yo que te prefiere a otro, ¿qué harías ? Gerifalte miró a su amigo y sonrió en seguida con aire desdeñoso. -Escucha -le dijo,- acabas de oírme tronar y maldecir, y has tomado mis palabras por odio de buena ley. ¡Nada de eso! ¿sabes por qué me disparé de ese modo? Porque, conociendo mi temperamento, sentía la urgencia de encolerizarme y desahogar mi corazón. Si no hubiese utilizado este infalible remedio, la contrariedad que su esquela me ha producido, me habría soliviantado los nervios durante toda la noche; no habría podido dormir. Ahora bien, cuando no duermo, se me pone la piel más atezada que de Costumbre y los ojos se me hunden y se me forman ojeras. -¡Presumido! -¡Majadero! ¿Me tomas por un mentecato? ¿No adivinas la razón por que quiero dormir a pierna suelta? Pues, sencillamente, para no presentarme delante de ella mañana con la cara estirada y macilenta, lo cual le indicaría que me ha herido su último botonazo y le haría redoblar su crueldad. Te alquilaría por cien francos tu cara rubicunda y placentera para lucirla mañana. -Gracias, no estamos en carnaval. Además, todo eso que dices no prueba, ni mucho menos, que te ame. -Mi querido Marillac, en el ardor de mi cólera se me han escapado tal vez algunas cosas por las cuales la juzgas mal. Ahora que ya estoy tranquilo y que mi remedio ha calmado mi sistema nervioso, voy a explicarte mi situación real. Cle185 CARLOS DE BERNARD mencia es mi Galatea. Ya te siento decir que esta es una alegoría de la época del diluvio, pero es exacta. No he logrado todavía romper por completo el mármol con que la virtud, la educación, el deber, los prejuicios las conveniencias sociales y todo lo que tú quieras han recubierto la carne de mi estatua; pero me aproximo al fin y lo lograré sin duda. Su desesperada resistencia en el momento actual es la mejor prueba de mis progresos. Comprendo que camine con pies de plomo, porque este paso abre con frecuencia un abismo; y si de lejos se ríe uno de los abismos, cuando se les contempla de cerca producen vértigo. Mi Galatea comienza a sentir en la superficie del corazón los golpes de mi martillo y tiene miedo. Miedo del mundo, de mí, de su marido, de si misma, del Cielo, del infierno... ¿No adoras a las mujeres que tienen miedo de todo? ¡Amar a otro ella! jamás. Está escrito desde toda una eternidad que será mía. ¿Qué querías decirme? -Nada, puesto que estás seguro de ella. -Más seguro que de mi vida eterna. Pero quiero saber lo que tu piensas. -Esta noche no. Es una sospecha que he concebido, algo que me han dicho hoy; una conjetura tan vaga todavía que es inútil hacer hincapié en ella. -No sirvo para descifrar los enigmas -dijo Octavio con tono seco. -Mañana hablaremos de eso. 186 GERIFALTE -Cómo quieras -replicó el amante, con una indiferencia perfectamente fingida.- Si quieres representar conmigo el papel de Yago, te prevengo que no soy celoso. -Mañana te repito que aclararé este asunto: cualquiera que sea el resultado de mis gestiones, te prometo decirte la verdad. Después de todo, es posible que sólo se trate de habladurías de comadres. -Bien, bien, como tú quieras. Para mañana tengo otro favor que pedirte. Trataré de decidir a esas señoras a dar un paseo por el parque. La señorita de Corandeuil no vendrá probablemente, y es preciso que me hagas el favor de entretenerme a Bergenheim y a su hermana y de adelantarte con ellos como quien no quiere la cosa, de suerte que me facilites la ocasión de quedarme un momento a solas con esa mujer cruel; porque me ha anunciado que no lograré, por más que haga, volverle hablar a solas, y es absolutamente preciso que le hable. -No hay más que un inconveniente, y es que mañana esperan a comer a veinte personas, y que sus deberes de dueña de casa no le dejarán probablemente ni un solo momento libre. -¡Tienes razón, demontre! -exclamó Gerifalte levantándose con tanta viveza que echó a rodar su silla. -Sigues echando en olvido que la señorita de Corandeuil duerme bajo este techo. -Es el demonio que interviene en este asunto -siguió diciendo Octavio, recorriendo la habitación a grandes pasos, sin hacer el menor caso de la observación de su amigo.187 CARLOS DE BERNARD ¡Ojalá reventasen esta noche todos los invitados! Pero, en fin, su suerte está decidida. Hoy y mañana serán para ella la batalla de Legny, pero pasado será su Waterloo. -Buenas noches, señor Wellington - dijo Marillac levantándose y tomando su palmatoria. -Buenas noches, Yago. ¡Ah! sin duda creerás que no me van a dejar dormir tus misteriosas palabras y reticencias. -¡Hasta mañana! ¡hasta mañana! -respondió el artista, saliendo. 188 GERIFALTE XI Al día siguiente, antes que la mayoría de los habitantes del castillo hubiesen pensado siquiera en abandonar el lecho, o sus habitaciones por lo menos, un hombre a caballo salía solo por la puerta de las caballerizas que daba al parque. Iba envuelto hasta la barba en una larga levita de viaje, guarnecida de alamares y pieles, prenda algo prematura para la estación, pero que no venía mal con el viento vivo y frío que corría. Después de dar la vuelta al castillo por la avenida circular, atravesó la calle de los plátanos y el puente, y tomó en seguida a la izquierda el camino de la Halconera. Recorrió todo este camino al paso, refrenando el ardor de su montura, hermoso caballo de Yorkshire, que por la manera elástica y firme como alzaba las manos al marchar parecía protestar del paso lento y grave que le imponía su jinete. Sin embargo, cuando hubo llegado al soto desde cuyo borde había visto por primera vez Gerifalte el castillo de Bergenheim, dio a su corcel rienda suelta, y el generoso bruto partió a toda carrera. Galopó por espacio de tres cuartos de legua, sin sentir la menor fatiga, a pesar de la irregularidad del camino. 189 CARLOS DE BERNARD E] jinete, en quien nuestros lectores habrán adivinado a Marillac, detúvose por fin a la entrada de una de las lenguas de bosque que descienden hasta el río desde lo alto de las peñas y rompen acá y allá la uniformidad de los prados. Era la última que había que atravesar antes de salir del valle, y de allí a la Halconera sólo quedaban diez minutos de camino. Desde lo alto de la silla y dirigiendo la vista en esta dirección, podía ya distinguir el humo de la aldea, cuyas ondulantes columnas elevábanse en el seno de la niebla matinal, trazando líneas de color gris azulado sobre el fondo blanquecino de aquélla. Esta vista no pareció inspirarle deseos de proseguir su marcha en aquella dirección. Después de mirar largo tiempo a su alrededor con objeto de orientarse, abandonó el camino, internóse hacia la derecha por entre los árboles y se detuvo, al fin, al lado de uno de éstos, mayor que la generalidad de los otros, y aislado en el centro de una pequeña pradera. Era uno de esos bellos árboles, patriarcas de las selvas; un haya venerable y gigantesca, cuyo tronco principal, enteramente seco a treinta pies del suelo, elevábase, como un esqueleto de madera, en medio de la verdura amarillenta de que le rodeaban las ramas colaterales aun vivas. En su base, el tronco había sido tan completamente carcomido por la acción del tiempo, que se había abierto en él una grieta grandísima, agrandada gradualmente por las crecidas anuales. El corazón del árbol, atacado lenta pero invariablemente por la carcoma, había acabado por desaparecer convertido en polvo vano, quedando sólo algunas capas de su parte superficial 190 GERIFALTE por donde ascendía aún la savia hasta su copa, formando en su parte interior una especie de nicho donde cabía de pie una persona. Muy cerca de este árbol corría un pequeño arroyuelo que nacía a corta distancia y descendía murmurador hasta el río, abriéndose un cauce estrecho a través de la tierra arcillosa que regaba. Era talla escasez de su caudal, que a algunas toesas de distancia, sólo la mayor abundancia y verdura del césped delataban su presencia. Era aquel uno de esos lugares clásicos para las citas, desde que en el mundo existen bosques, arroyos y amantes; uno de esos sitios que forman parte integrante de una decoración de comedia y desempeñan en las escenas campestres un papel tan importante como un sofá en un salón. No faltaba nada en él: ni la sombra protectora, ni los lánguidos murmullos de las ondas, ni los gorjeos de los pájaros, ni el paisaje pintoresco de los alrededores, ni el blando césped para servir de alfombra y cojín. Después de haberse apeado y de atar su caballo a una rama, dio Marillac unas cuantas patadas en el suelo para desentumecerse las piernas, y consultando después su reloj, murmuró: -Son ya las ocho y diez; he llegado con retraso, a pesar de lo cual aun resulta que me he adelantado. Los relojes de la Halconera no marchan muy bien, por lo visto. El artista se puso a cantar, sin que le trajesen los ecos el reflejo de la voz de su amada, no pudiendo contener su mal humor al darse cuenta de que, lejos de llegar él último, como había supuesto, se veía condenado a hacer plantón, cosa que no se avenía con su meridional temperamento. Para entrete191 CARLOS DE BERNARD ner el tiempo, púsose a pasear a grandes pasos silbando al mismo tiempo una canción popular. Detúvose al cabo de un rato, y, sacando de su petaca un magnifico cigarro de la Habana, encendiólo cachazudamente y prosiguió de nuevo sus paseos lanzando bocanadas de humo. Cansado de esperar, consultó nuevamente su reloj y exclamó con visible malhumor: -¡Las ocho y veinticinco! Me gustaría saber por quién me ha tomado esta rosa silvestre. Valla la pena de medio reventar a este soberbio animal que suda por todos sus poros, con riesgo de pescar una pulmonía. Si lo viese así Bergenheim, sudoroso y jadeante, no me lo perdonaría. El caso resulta ridículo. Pero esto debe ser que quiere hacerse esperar. Pronto la veré venir fresca y lozana como una amapola. Por una vez puede pasar, prima transit; pero si hemos de navegar aun algún tiempo por estos parajes será preciso enseñarle a decir: «Haga el favor» y «Gracias», y velar por su educación. ¡Ah! ¡no sabe ella con qué león tiene que habérselas! Si pasados cinco minutos no llega, voy a la Halconera y armo la primer zapatiesta. Rompo a palos toda la loza del mesón y no dejo títere con cabeza. Entretúvose después en recitar algunas escenas de la obra que traía entre manos, y, sacando más tarde del bolsillo una especie de cartera-álbum, trató de escribir algo en ella; mas la musa no quiso soplarle, y, al cabo de un cuarto de hora de devanarse inútilmente los sesos, levantó vivamente la cabeza al sentirse cubierto de tierra. Este movimiento instintivo hubo de serle fatal, porque recibieron sus ojos parte de la lluvia 192 GERIFALTE destinada a sus cabellos, obligándole a cerrarlos de nuevo una viva sensación de escozor, después de haber entrevisto sobre ella silueta de la señorita Reina Gobillot, fresca y mofletuda como un querubín, fuertemente oprimida dentro de un traje a cuadros verdes y lila, que hacían resaltar en todo su esplendor los encantos de su busto, y con una cestita colgada del brazo; continente obligado de las muchachas de cierta condición social que hace novillos en la escuela. -¿Qué significa esto? -exclamó Marillac frotándose los ojos;- hace una hora que me hace esperar y al cabo me deja usted ciego; si es una golondrina, yo no soy Tobías, ¿me entiende ? -¡De qué modo me habla por sólo un puñadito de tierra! -respondióle la joven cuyo, rostro de rojo melocotón tornóse rojo frambuesa, y arrojando el resto de la tierra que había tomado en la mano en una topinera cercana. -Es que esto me quema de una manera tremenda - respondióle el artista con tono más amable, comprendiendo lo ridículo de su cólera;- pero ya que ha hecho el mal, repárelo; venga a soplarme en el ojo. -No, me marcho. No me gusta que me riñan. El artista guardóse en el bolsillo su álbum y levantóse precipitadamente al ver que la joven hacía un movimiento para marcharse; pasóle el brazo alrededor del talle y la obligó, mitad de grado mitad por fuerza, a sentarse al lado suyo. -Es que la hierba está húmeda y me mancharé el vestido -dijo ella, como última resistencia. 193 CARLOS DE BERNARD El artista extendió inmediatamente un pañuelo sobre el césped, a guisa de alfombra: -Y ahora, mi querida Reina -le dijo,- dígame por qué ha venido tan tarde. Sepa usted que hace una hora que me arranco los cabellos de desesperación. -Por fortuna, el polvo se los ha sentado respondióle la joven, mirando maliciosamente a Marillac cuya cabeza estaba, en efecto, toda llena de polvo como si le hubiesen vertido una caja de rapé sobre el occipucio. -¡Picara! -exclamó el artista riendo, aunque a juzgar por sus ojos parecía que había llorado; y trató de darle un beso para castigarla, según el principio de represalia, menos odioso en amor que en la guerra. -¡Acabe de una vez, señor Marillac! bien sabe lo que me ha prometido. -La he prometido amarle toda la vida, criatura seductora -dijo él con voz de cocodrilo que trata de atraer a su presa. Reina se mordió los labios y se puso que no cabía en sí de gozo; pero, obedeciendo a un instinto femenino que prescribe cambiar la conversación después de una confesión demasiado directa, aunque para volver de nuevo a ella por otro camino, preguntó a Marillac: -¿Qué hacia usted a mi llegada? Estaba tan ocupado que no me sintió venir. Le aseguro que daba risa el verle; extendía usted los brazos en el aire y se aporreaba la frente. -Pensaba en usted. -Pero para eso no era preciso pegarse puñetazos en la cabeza. 194 GERIFALTE -¡Mujer adorada! -exclamó de repente el artista con voz apasionada y abriendo extraordinariamente, como los basiliscos, sus ojos enrojecidos aún. -Dios mío, me causa usted miedo. Si lo hubiera sabido no hubiese venido jamás. Es preciso que me vaya inmediatamente. -¡Abandonarme ya, Reina de mi corazón! ¡No! ¡imposible! ¡no lo consentiré! -Cállese; baje la voz; no hable tan recio, que puede pasar gente y oírle -dijo la joven dirigiendo una mirada medrosa en torno suyo.- ¡Si supiese qué miedo he pasado al venir! Le he dicho a mi madre que iba al molino, a casa de mi tío; pero ese condenado Lambernier me ha encontrado al entrar en el bosque. ¿Qué haré, si dice que me ha visto? No es este, ciertamente, el camino del molino. Pero, en fin, ¡con tal de que no me haya seguido! -Dirá usted que ha venido a tomar avellanas o fresas o a oír cantar los ruiseñores; su madre no podrá sospechar nada malo. ¿Quién es ese Lambernier? -¿No sabe...? el ebanista... Si lo vio usted en casa el otro día. -¡Ah! -exclamó con interés Marillac, ¿ese obrero que despidieron del castillo? -Sí; y han hecho muy bien, porque es un mal sujeto. -Ese fue el que le habló mal de la señora de Bergenheim. Repítame esa historia. Ayer vino a interrumpirnos su madre en el momento en que comenzaba usted a contármela... ¿ Qué le ha dicho ese hombre? 195 CARLOS DE BERNARD -¡Oh! mentiras, de seguro. No se debe de creer todo lo que cuenta. -Pero, en fin, ¿qué le ha contado? -¿Qué le importa lo que se diga de la señora baronesa? -respondió la joven, despechada de ver que Marillac no se ocupaba exclusivamente de ella. -Pura curiosidad. ¿No le decía que si refiriese todo lo que sabe al barón, éste le darla mucho dinero para taparle la boca? -Me ha dicho lo que me ha dicho. Pregúnteselo a él si lo quiere saber. ¿Por qué no se queda en el castillo, supuesto que sólo en la señora piensa usted? ¿Está enamorado de ella? -Sólo estoy enamorado de usted, gatita mía.- «¡El diablo cargue con ella!», pensó Marillac; «¿pues no va a tener celos ahora? ¿Cómo hacer para aplacarla?» Estoy como usted convencido -prosiguió en alta voz- que todo lo que Cuenta Lambernier son calumnias. -Sin duda ninguna. Todos le conocen ya en el país; es una mala lengua que espía todo lo que se hace y se dice para oírlo contando por todas partes. ¡Dios quiera que no se le ocurra inventar alguna historia por haberme visto entrar en el bosque! -La señora de Bergenheim – continuó con afectación el artista- está muy por encima de las habladurías de un charlatán semejante. Reina se mordió los labios sin responder. -Posee demasiadas virtudes y buenas cualidades para que nadie pueda dudar de su honradez 196 GERIFALTE -En cuanto a eso, hay también gatitas muertas entre las señoras de París lo -mismo que en todas partes -dijo Reina con tono agridulce. -¡Hola! ya pareció aquello -pensó para sí Márillac- Siempre la eterna querella entre la griseta y la dama encopetada. Y ahora, que me hagan académico si no le desato la lengua.- ¡La señora de Bergenheim- prosiguió en alta voz, recalcando las palabras -es una mujer tan buena, tan bonita, tan amable!... -¡Dios mío! diga de una vez que la ama usted y acabaremos más pronto -exclamó vivamente la joven desasiéndose del brazo que la había tenido hasta entonces enlazada.- ¡Una gran señora que posee carrozas y lacayos vestidos de encarnado y cubiertos de galones, y es una gran coqueta! En tanto que una señorita burguesa que sólo posee su virtud... Y bajó los ojos con aire compungido, sin terminar la frase. -¡Una virtud que a los tres días da una cita en el fondo escondido de un bosque! ¡Me río yo de las virtudes! -pensó para si el artista. -De fijo que no es usted el primero -prosiguió Reina levantando la cabeza y tratando de ocultar su despecho debajo de su ironía. -Son mentiras. -¡Mentiras! Le digo que sé lo que sé. Lambernier no es ningún embustero... -¡Lambernier no es ningún embustero! -repitió como un eco una voz enronquecida y ruda, que parecía salir de la cavidad de la haya, a cuyo pie los amantes se hallaban senta197 CARLOS DE BERNARD dos.- ¿Quién se atreve a decir que Lambernier es un embustero? Y en el mismo momento, el ebanista salió de detrás del árbol donde estaba escondido hacía algunos momentos, e intervino bruscamente en escena como el Deus ex machina de las tragedias romanas. Con su chaleco castaño echado sobre el hombro derecho, como era su costumbre, y su sombrero gris de amplias alas encasquetado hasta las orejas, vino a colocarse la estupefacta pareja, fijando alternativamente sus ojos maliciosos y hundidos sobre cada uno de los interlocutores, y dejando escapar de sus labios crispados una sonrisa sardónica. La señorita Reina lanzó un grito como si hubiese visto surgir a Satanás de debajo de sus pies; Marillac levantóse de un salto y echó mano a su látigo. -Es usted un pillo insolente -exclamó con su voz ahuecada- prosiga su camino. -No hay camino que valga -respondió el obrero con tono que justificaba el epíteto con que Marillac le había calificado;nos hallamos en terrenos comunales y tengo el mismo derecho de permanecer en ellos que ustedes. -Si no te vuelves ahora mismo por donde has venido replicóle el artista, con el rostro encendido por la cólera- te corto en dos la cara. -Las manzanas son las que se cortan en dos -exclamó Lambernier riendo y avanzando la cara con aire provocativo.Mi cara se ríe de su látigo como de un hisopo. ¿Cree usted 198 GERIFALTE que me infunde miedo porque es un señor y yo un artesano? Yo me río de los burgueses lo mismo que de... Esta vez no tuvo tiempo de acabar la comparación; un latigazo que le cruzó la cara desde la oreja derecha a la punta de la nariz, cortóle la palabra y le hizo recular a pesar suyo. -¡Maldición! -exclamó con voz que semejaba un aullido;¡porque es usted un caballero!... ¡Que me ahorquen si no me la paga! Arrojó su chaleco y su sombrero sobre la hierba, escupióse en las manos, frotándoselas después una con otra, y adoptó la actitud de un atleta que se dispone a boxear. Al ver esta demostración, la señorita Gobillot, que se había levantado violácea de emoción, lanzó dos o tres gritos inarticulados; pero, lejos de interponerse entre los combatientes, como las sabinas, echó a correr por el prado y no tardó en desaparecer entre los árboles. Aunque las armas de que disponían los dos adversarios no hiciesen temer que el césped pudiera ensangrentarse, su actitud tenía algo de marcial, que hubiera hecho honor a los antiguos paladines. Lambernier, en flexión sobre sus piernas, según todas las reglas del arte del pugilato, y con los puños a la altura de los hombros, tenía cierta semejanza con un gato montés dispuesto a saltar sobre su presa. El artista, por su lado, con la parte superior del cuerpo echado hacia atrás, la pantorrilla avanzada, la barba oculta hasta el bigote dentro del cuello de pieles de su levita, y el látigo preparado, seguía con la vista los menores movimientos de su adversario; y en el momento que le vio venir hacia él con el puño avanzado, 199 CARLOS DE BERNARD levantó a su vez el brazo y le asestó sobre el lado izquierdo del rostro otro latigazo tan magno, que el obrero se batió nuevamente en retirada frotándose los ojos berreando. -¡Maldicion! -gritó,- no veo claro; pero ya pasara. Llevóse la mano al bolsillo del pantalón, saco de él uno de esos grandes compases que usan los ebanistas y lo abrió con rápido movimiento. Agarrólo en seguida por el centro Y encontróse así armado de una especie de estilete de dos puntas que blandió con amenazadora actitud. Al verlo, Marillac retrocedió dos pasos, se pasó a la mano izquierda el látigo, y asiendo a con la derecha un puñal corso que siempre llevaba consigo, se apercibió a la defensa. -Amigo mío -le dijo,- mi aguja es más corta que la tuya, pero pincha mejor. Si das un paso hacia mí, si osas levantar la mano siquiera, te parto el corazón como a un javato. Al ver la decisión del artista, cuyas anchas espaldas para su corta talla parecían anunciar un vigor extraordinario y a quien su gran bigote y sus brillantes ojos daban en aquel momento un aspecto formidable; y al contemplar, sobre todo, la hoja larga y afilada del puñal, se detuvo Lambernier. -¡Eh, amigo! -exclamó Marillac, viendo que su actitud había producido su efecto,- tú eres provenzal, pero yo soy gascón. Eres muy, vivo de genio, camarada... -¡Rayo de Dios! quien tiene el genio vivo es usted, que me está asesinando a fuerza de latigazos, como si yo fuese su caballo... me ha saltado usted un ojo. ¿Se imagina, por ventura, que vivo, como usted, de mis rentas y que no tengo que hacer mas que seducir doncellas? ¡Tengo necesidad de mis 200 GERIFALTE ojos para trabajar! Porque es usted un burgués y yo un obrero... -Yo soy tan burgués como tú -respondió Marillac, bastante contento en el fondo de ver que la furia de su adversario fundíase, en palabras perdiendo su actitud el carácter amenazador que tenía;- guárdate el compás y márchate a tu trabajo. Toma -añadió arrojándole dos monedas de a cinco francos.- Has estado bastante inconveniente y yo demasiado vivo. Ve a lavarte los ojos con un vaso de vino: no hay hinchazón que resista a ese lavado. Lambernier frunció las cejas y abatió los párpados sobre sus ojos, en los cuales brilló una mirada maligna y rencorosa. Dudó un momento como si discutiese consigo mismo lo que debería de hacer y pesase las probabilidades de éxito en caso de decidirse por el sistema hostil. Al cabo de algunos segundos de reflexión, la prudencia venció a la cólera. Cerró el compás y se lo guardó en el bolsillo; pero rechazó el dinero que le había sido ofrecido. -Es usted rumboso -dijo con sonrisa irónica;- ¿cinco francos por cada latigazo? Conozco varias personas que, a ese precio, estarían todo el día recibiendo latigazos; pero yo no soy de ese modo de pensar. No le pido nada a nadie. Me batí en el mes de julio. -Si Leonardo de Vinci hubiese visto la cara de este prójimo en el momento actual -pensó el artista,- no habría tenido que buscar por espacio de tanto tiempo el tipo de su judas. A no ser por mi acerado puñal, a estas horas todo habría concluido para mí porque ese hombre tiene aspecto de asesino. 201 CARLOS DE BERNARD No teniendo gran interés en prolongar semejante entrevista, fue Marillac a desatar su caballo; pero, en el momento de tomar en sus manos las bridas, asaltóle una idea súbita y volvió sobre sus pasos. -Escucha, Lambernier - dijo a éste,- he hecho mal en azotarte y quisiera reparar mi pecado. Me han dicho que has sido despedido del castillo contra tu voluntad. Me liga con el señor de Bergenheim la suficiente amistad para poder serte útil: ¿quieres que te recomiende a él? -A menos que fuese usted el diablo -respondióle el obrero, moviendo lentamente la cabeza- le desafío a que haga decir que si al señor barón cuando ha dicho una vez que no. Me han echado como a un perro; no está mal; allá veremos quién es el último que ríe. Esa bestia de Rousselet y ese grueso cochero de la señorita de Corandeuil fueron los que dieron el soplo. También yo podría decir, si quisiese, muchas cosas. -¿Pero por qué motivo te despidieron? replicó Marillac. Eres un obrero muy hábil. He tenido ocasión de admirar tu trabajo en el castillo; hay todavía por terminar algunas habitaciones; es preciso que haya habido muy graves razones para echarte en un momento en que tus servicios parecían necesarios. -Dijeron que yo hablaba con la señorita Justina, y me hizo despedir la señora. Ha sido muy dueña de hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo también lo soy de hacer que se arrepienta. 202 GERIFALTE -¿De qué modo? -preguntóle el artista con la curiosidad que Reina no había podido satisfacer cada vez más excitada;¿qué puede haber de común entre tú y la señora baronesa? -Ella es una gran señora y yo un humilde obrero... pero esto no sería obstáculo para que si yo pudiese murmurar a su oído dos palabras, me diese para taparme la boca más luises de oro que francos he ganado en todo el tiempo que trabajé en el castillo. -¡Demontre! en tu lugar, yo iría hoy mismo a decírselas. -Me harían poner en la calle por esa banda de holgazanes vestidos de encarnado, que parecen cangrejos. Pero tengo mi plan; allá veremos quién es el último que ríe -dijo el obrero dejando escapar, al repetir este proverbio, la risita sardónica que le servía de sonrisa. -Lambernier -dijo el artista con tono grave,- ya me han hablado de ciertos propósitos extraños que has tenido estos últimos días. ¿Sabes que la ley señala una pena a los que propalan calumnias? -¿Y cuando se puede probar que lo que se propala no es calumnia? -¿Pero qué es lo que podrías demostrar? -exclamó bruscamente Marillac. -¡Demontre! demasiado lo sabe usted: que el señor barón... Y no terminó la frase el obrero; pero con un gesto soez, llevándose la mano a la cabeza, acabó de explicar su pensamiento. -¿Y podrías probar eso? 203 CARLOS DE BERNARD -Delante de la justicia, si fuere necesario. -Delante de la justicia eso no te produciría gran cosa; pero si deseas cesar en tus propósitos, no volver a hablar de ello a nadie y entregarme a mí, a mí solo, ¿me entiendes? la prueba de lo que dices, te daré diez luises. Lambemier contempló fijamente al artista, con mirada singularmente penetrante. -Por lo visto, necesita usted dos: una de la ciudad y otra del campo -díjole con acento de chanza brutal;- una casada y otra soltera; ¿sabe esta pobre Reina que tiene una rival ? -¿Qué es lo que quieres decir? -¡Oh! es usted más maligno que yo. Los dos hombres se miraron en silencio, tratando ambos de adivinarse mutuamente el pensamiento, que sólo adivinaron de una manera imperfecta. -Este es otro enamorado de la señora baronesa -pensó Lambernier con la cínica insolencia propia de su carácter;- si le digo lo que sé, mi venganza estará en buenas manos, sin que tenga necesidad de exponerme. -He aquí un cazurro que parece bien experto en materia de diplomacia -se dijo Marillac;- pero es muy rencoroso y será necesario que se explique. -Diez napoleones no se encuentran todos los días al alcance de la mano -replicó el ebanista, tras una larga pausa;acepto el trato. -Me probarás... lo que me has dicho -respondió Marillac con cierta vacilación y ruborizándose, a su pesar, del papel que desempeñaba en aquel momento, cuyo lado reprochable 204 GERIFALTE y casi odioso no había entrevisto hasta entonces; pero se dijo a sí mismo para tranquilizar su conciencia: -¡Bah! si este pillo sabe algo que pueda comprometerla, vale más que sea yo quien compre el secreto que no otro. No abusaré de él y quién sabe si podré prestar a esta mujer un servicio. ¿No es, acaso, deber de un caballero salir a la defensa de las damas ultrajadas? -Le traeré la prueba -dijo el ebanista;- soy formal en mis negocios. -¿Cuándo? -¿Le parece bien el lunes a las cuatro de la tarde en la encrucijada que forman los caminos cerca del ángulo del bosque del Cuerno? -¿Al extremo del parque? -Sí, un poco más arriba de la peña del Vado. -Allí me encontrarás; y hasta entonces, ¿prometes no decir una palabra a nadie? -Es muy justo, puesto que me compra usted mi mercancía. -He aquí las arras del negocio -dijo el artista, ofreciéndole las monedas de plata que aun conservaba en la mano. Lambernier se las guardó esta vez en el bolsillo sin hacer la menor observación, diciendo luego: -¡Hasta el lunes a las cuatro! -¡Hasta el lunes a las cuatro! -repitió Marillac montando en su caballo, a quien hizo partir al trote largo como si hubiese sentido prisa por separarse de su interlocutor. 205 CARLOS DE BERNARD Al llegar al camino, dio vuelta a la cabeza y vio al obrero inmóvil todavía al pie del haya. -He ahí un malvado que debía estar en presidio, a pesar de lo cual acabo de ajustar con él un tratado satánico. ¡Bah! nada tengo que reprocharme. Una de dos: o Gerifalte es juguete de una coqueta, o su amor se halla amenazado de una catástrofe; en uno u otro caso, soy su amigo y debo aclarar el misterio para ponerle en guardia. -Diez francos hoy y diez luises el lunes pensó Lambernier por su parte, viendo como se alejaba el jinete,- sería necesario ser completamente imbécil para rechazarlos. Pero eso no te indulta de los latigazos que me has dado, canalla; cuando hayamos saldado este negocio, ajustaremos cuentas sobre el otro. Y después de murmurar estas palabras, metiose la mano en el bolsillo donde se había guardado el compás, y emprendió lentamente el regreso a la Halconera. 206 GERIFALTE XII Las visitas, anatematizadas de antemano en la conversación de los dos amigos, llegaron muy d e mañana al castillo, como es costumbre en él campo, donde se come temprano. Desde su cuarto, Vio desfilar Gerifalte a lo largo de la avenida una media docena de carruajes descubiertos que conducían, por lo menos, el número de convidados anunciado por Marillac, los cuales, poco a poco, se fueron esparciendo en grupos por los jardines. Cuatro o cinco jovencitas, guiadas por Alina, apoderáronse de un columpio, acercándose a ellas en seguida algunos jovenzuelos de buena voluntad, entre los cuales descubrió Marillac a su Pílades. Entretanto, la señora de Bergenheim hacía los honores de la casa a las señoras que, encontrando esta diversión demasiado violenta para sus años, prefirieron pasear tranquilamente por las avenidas del parque. Por su parte, Cristián explicaba las mejoras que pensaba implantar en su finca a algunos hombres de fisonomía industrial o agrícola que parecían escucharle con interés contando con tomarse el desquite. Otros tres o cuatro, en fin, habían tomado posesión del billar, en tanto que la parte ve207 CARLOS DE BERNARD nerable de la partida había permanecido en el salón haciendo compañía a la señorita de Corandeuil. -¿Tienes un pantalón blanco que prestarme? -exclamó bruscamente Marillac, penetrando en la habitación de su amigo al sonar la campana que anunciaba la hora de la comida. Una enorme mancha verde en una de sus rodillas hacia innecesaria toda explicación. -Veo que no pierdes el tiempo -respondió Gerifalte, abriendo un cajón de la cómoda.- ¿Cuál de esas bellezas rústicas ha tenido ya el honor de verte postrado a sus pies? -Ha sido ese maldito columpio. ¡Qué estúpida invención! He aquí las consecuencias de sacrificarse por complacer a las jóvenes. ¡No sé quien me mete en eso! Tu sistema de egoísmo es el mejor. Y a propósito, la señora de Bergenheim me acaba de preguntar con aire asaz picaresco si te encontrabas enfermo y si no bajarías a comer. -¡Ironías! -Me ha parecido que si. Esta mujer sonríe de una manera que no debe ser muy cómoda para su interlocutor. Yo no me tengo por tímido; pero preferiría escribir una comedia yo solo que verme precisado a espetarle una declaración amorosa si le viese esa endiablada sonrisa en la boca. ¡Tiene un modo de avanzar el labio inferior!... ¡Uf! ¿sabes que eres extremadamente delgado? ¿Me permites que le dé un corte a la pretina de tu pantalón? No me sería posible bailar con el vientre tan comprimido. 208 GERIFALTE -¿Y ese secreto que tenías que revelarme? -interrumpióle Octavio, con una sonrisa que parecía anunciar una confianza perfecta. Marillac miró a su amigo con aire grave y después se echó a reír de un modo algo forzado. -Aplacemos para mañana las cosas serias respondió.- Lo esencial hoy es el mostrarse amable. La señora de Bergenheim me acaba de preguntar si seriamos tan amables como para cantar algo y yo le he dicho que sí en tu nombre y en el mío. ¿Te parece que cantemos el dúo del Barbero? -Cantaremos lo que más te agrade, pero no me des de antemano la lata. Quisiera que el baile y la música fuesen en el fondo del Mosela. -Muy bien, pero no la comida. He echado una mirada furtiva al comedor y el festín promete ser regio. Ea, vamos a la mesa, que ya ha entrado todo el mundo. Antiguamente, París y las provincias formaban dos regiones casi extrañas; pero hoy día, gracias a la rapidez de las comunicaciones, a las importaciones de todas clases que llegan del centro a la circunferencia, sin tener tiempo de marchitarse por el camino, París y el resto de Francia no son más que un cuerpo inmenso que se apasiona por las mismas ideas, se viste por el mismo figurín, se ríen de las mismas ocurrencias, y se baten en las mismas barricadas. Las costumbres provincianas han perdido por completo su antigua fisonomía, y un salón donde se reúne la gente bien educada es igual en todas partes. Una excepción, sin embargo, se presenta algunas veces en el campo. Las necesidades de 209 CARLOS DE BERNARD la vecindad imponen una mezcolanza a la cual no siempre puede substraerse la mas escrupulosa dueña de casa. La sociedad congregada en aquellos momentos en el castillo de Bergenheim ofrecía un ejemplo de estas heterogéneas reuniones en las que una duquesa puede tener a su derecha a un alcalde rural, y la mujer más elegante de la avenida de los Fuldenses a un obeso juez de paz que entiende que el colmo de la amabilidad es procurar que su vecina se achispe. Entre sus vecinos rurales no tardó en descubrir la señora de Bergenheim la existencia de esa especie de resquemor, esa propensión a picarse y darse por ofendido que suele observarse casi siempre en las personas pertenecientes a las clases industriales respecto de aquellas a quienes consideran como privilegiadas; y deseosa de evitarse piques y animosidades, resolvió desde el principio reunir en un mismo día, merced a invitaciones generales, a todas las personas a quienes se consideraba obligada a recibir en su casa. En medio de aquellas damas más compuestas que elegantes; de aquellas señoritas rebosando salud, de brazos jaspeados de rosa y pies gruesos y ordinarios; de aquellos caballeros preponderantes, estrangulados por sus corbatas blancas y embutidos en sus levitas negras. Gerifalte, cuyo sistema nervioso se hallaba ya singularmente excitado por el desengaño de la víspera, sintió su mal humor redoblado. En la mesa encontróse sentado entre dos mujeres que parecían haber agotado en el acicalamiento de sus personas todos los colores del espectro solar, y cuya coquetería se hallaba sobreexcitada por la vecindad del célebre escritor. 210 GERIFALTE A excepción de un saludo al entrar, Octavio no había tenido la menor atención para la señora de Bergenheim. Con aire frío y desdeñoso, parecía soportar con paciencia los placeres de la jornada, abusando hasta del privilegio de un carácter extravagante que suele atribuirse a los hombres de talento incontestable. Clemencia, por el contrario, parecía redoblar su amabilidad y buen humor. No había uno solo de sus indigestos convidados a quien no hubiese dirigido algunas palabras halagüeñas, ni una sola de aquellas mujeres vulgares o presuntuosas a la que no hubiera encontrado manera de hacerse agradable y simpática; diríase que experimentaba un deseo irresistible de mostrarse aquel día más seductora que nunca, y que el aire sombrío de su amante redoblaba su jovialidad, daba más vivacidad a su espíritu, le hacía volver otra vez a su antigua coquetería. Después de comer, trasladáronse al salón, donde les fue servido el café. Una lluvia inesperada, cuyas gotas azotaban con violencia los vidrios de las ventanas, hacía irrealizable todo proyecto de distracción exterior. Gerifalte no tardó en observar un coloquio demasiado animado entre Marillac y Clemencia. Un momento después, la puerta del salón abrióse de par en par y entraron un enorme piano, instalándole entre dos ventanas. Al verlo, un escalofrío de placer recorrió el espinazo de las jóvenes, en tanto que Octavio, apoyado contra el maderamen, en uno de los ángulos de la chimenea, apuraba su taza de café con aire melancólico. -¡Vamos, hombre! -vino a decirle el artista.- Hay ahí dos o tres colegialas cuyos amantes desean ardientemente que luz211 CARLOS DE BERNARD can sus habilidades; pero es lo natural que un concierto principie con un dúo de hombres. Comprende que es preciso que nos sacrifiquemos. -¡Un concierto! ¿pero es que la baronesa se ha propuesto que sirvamos de pasto a este rebaño hasta la noche ?-replicó Gerifalte, cuyo mal humor aumentaba por momentos. -Tan sólo cinco o seis piezas y en seguida empezará el baile. Tengo ya comprometido un número con tu diva,- si quieres bailar con ella una contradanza, apresúrate a solicitársela, por que andan por ahí unos cuantos lechuguinos que parecen tener mucha prisa... Después de nuestro dúo cantaré el terceto de La Dama Blanca con esas señoritas que tienen los ojos redondos como los peces. -La señora desea hablar con el señor -dijo en esto un criado al artista, que se separó de su amigo para ir a recibir órdenes. Habiéndose sentado todo el mundo, Clemencia se puso al piano, detrás del cual ya se había colocado Marillac. Eligió una de las partituras, abrióla sobre el atril, tosió con voz de bajo, colocóse de manera que pudiese contemplar el auditorio la parte de su cabeza en que creía que su peinado había de producir mejor efecto, e hizo una señal a Gerifalte, que continuaba sombrío y aislado en el ángulo de la chimenea. -Abusamos demasiado de su amabilidad, caballero -dijo a éste la baronesa, cuando se hubo acercado obedeciendo a esta invitación; y, mientras ensayaba algunos acordes, fijó en él sus grandes ojos negros. 212 GERIFALTE Era la primera mirada que le dirigía en todo el día; y sea por un acceso de coquetería, sea porque la tristeza de su amante le hubiese ablandado el corazón, sea que sintiese remordimientos por la extremada dureza de su esquela de la víspera, lo cierto es que la expresión de aquella mirada no tenía nada de desalentadora por cierto. Inclinóse entonces Octavio y pronunció algunas palabras con la misma cortés frialdad que si estuviese hablando con una anciana de sesenta años, sin que correspondiesen sus ojos al rayo húmedo que les había interrogado con dulzura. Clemencia bajó la cabeza ensayando una sonrisa desdeñosa, y preludió bruscamente los primeros compases del dúo. El concierto dio principio. Poseía Gerifalte una voz de tenor dulce y vibrante de la que sabía sacar todo el partido posible. Cantó su solo con una sencillez vecina a la negligencia, sin poner de su parte el menor interés ni cuidado. Clemencia, para quien había cantado otras veces poniendo en la ejecución todos sus cinco sentidos, contempló con desprecio esta afectada indiferencia. Parecióle que en su casa, en su salón, Octavio debería haberse esmerado por consideración a ella; sintióse herida en las atenciones a que se consideraba acreedora y que nadie le había negado nunca, y tomó nota de este nuevo agravio en el libro interminable en que toda mujer registra las acciones del hombre que le hace el amor. Marillac, por el contrario, agradeció en extremo a su amigo la frialdad de su ejecución, pues en ella vio el medio de 213 CARLOS DE BERNARD brillar a sus expensas. Por muy grande que fuese su dosis de vanidad, la superioridad de Octavio era demasiado incontestable para que no la reconociese y acogiera con verdadero entusiasmo la ocasión de aventajarle. Hizo, pues, cuanto estuvo en su mano por lucirse, mas al cabo, en el punto culminante, soltó un gallo terrible que obligó a morderse los labios, para disimular la risa, a todos los concurrentes. El resto del dúo terminó sin nuevo incidente a satisfacción de todos. -Señora, su piano está medio tono más bajo que el diapasón -dijo el artista en tono de reproche, después de comparar el instrumento regulador con el la del primero. -Es cierto -respondió Clemencia, sin poder contener una sonrisa;- tengo tan poca voz, que tengo que hacer afinar mi piano expresamente para mí. Bien puede perdonarme mi egoísmo, porque canta usted como un ángel. Maríllac inclinóse consolado a medias por el cumplimiento; mas pensando para sí que el primer deber de una dueña de casa es tener el piano a tono, y no exponer a un bajo a quedar en ridículo delante de su auditorio. -Señora, ¿puedo aún serle útil en algo? -preguntó Gerifalte, inclinándose hacia la baronesa con la más fría de todas las sonrisas. -Temería abusar de su amabilidad, caballero -respondióle ella, con voz cuya cortés sequedad dejaba adivinar su secreto descontento. Y alejóse el poeta después de saludar en silencio. 214 GERIFALTE Clemencia entonces, a petición de todos, cantó una romanza con más gusto que brillo, con más método que expresión. Parecía que las glaciales maneras de Octavio repercutían sobre ella a pesar de sus esfuerzos por sostener el tono jovial que había afectado al principio. Insensiblemente una singular opresión oprimíale el pecho y en una o dos ocasiones temió que le faltase la voz. Cuando hubo terminado pareciéronle tan insoportables los aplausos y cumplimientos de que se vio colmada, que le costó trabajo refrenar sus deseos de substraerse a ellos. Aunque indignándose contra si misma por su debilidad, no pudo menos de dirigir una mirada hacia el lado donde se encontraba Octavio; mas sus ojos no lograron encontrar a los de su amante, ocupado a la sazón en conversar con Alina; y hubo de encontrarse entonces tan sola y abandonada, que una lágrima de despecho rodó por sus mejillas. -He obrado mal tal vez escribiéndole una carta semejante -penso;- pero, si me amase, ¿se resignaría a obedecerme tan pronto? Una mujer en un salón se asemeja a un soldado en la brecha: la abnegación debe ser el primero de sus deberes. Cualesquiera que sean sus sufrimientos, debe mostrar al dolor la frente serena que presenta al peligro el guerrero, y caer, si es preciso, allí mismo con la muerte en el corazón y la sonrisa en los labios. Obedeciendo esta ley, Clemencia se sentó de nuevo al piano para acompañar a cuatro jovencitas sus canciones. Cantó después Marillac a satisfacción de todos la parte de su terceto, lo cual hizo, olvidar lo del gallo, y todo fue a pedir de boca. Por fin, para remate de fiesta, acercóse 215 CARLOS DE BERNARD Alina al piano, acompañada por su hermano, que la profesaba un entrañable cariño. La pobre niña, cortada y temblorosa, cantó con una vocecita fresca aunque un poco falsa, una romanza de su colegio, revisada y corregida como las ediciones ad usum delphini, de la cual había sido borrada la palabra amor y substituida por la de amistad. En seguida empezó el baile y Gerifalte vino a invitar a Alina. Sea que desease combatir su humor negro, sea por esa bondad de alma que comprende y comparte las emociones de los otros, púsose a hablar a la joven con afectuoso interés. Entre todos sus talentos, Octavio poseía en un grado eminente el arte de amoldar su conversación a la posición, la edad o el carácter de sus interlocutores y según el objetivo a que quería llegar. A diferencia de la mayoría de los artistas que pasean por el mundo las preocupaciones de su gabinete y conservan habitualmente una individualidad más excéntrica que elegante, sabía comportarse en un salón como se debe comportar un hombre en tal sitio. Profundo con las gentes serias, desenvuelto con los vividores, cortés con las viudas, insinuante, galanteador o irónico, según exigiera el caso, con las mujeres hermosas, sin que le igualase nadie en el arte de almibarar los más perfumados jarabes, las más verdes impertinencias, sabía emplear con las jovencitas una jerga benigna y reservada, honesta y cándida, en la que la mama más austera no hubiera podido encontrar cosa alguna reprensible. El poeta ligeramente inmoral, el dramaturgo que hacia desfilar por la escena el incesto y el adulterio, encontraba en sus ocurrencias expresiones mitad leche, mitad miel, agua bendita 216 GERIFALTE cuando era necesario, que saboreaban sin el menor escándalo las más bellas inocencias de quince años. Alina escuchó con no disimulado placer las palabras del poeta. La elasticidad de sus pasos, una especie de temblor general que la hacia asemejarse a una flor mecida por la brisa, la poesía que una emoción interior comunicaba a la gracia natural de su postura, revelaban el encanto que encontraba su alma en aquella conversación. Sus ojos, cada vez que tropezaban con la mirada penetrante de Octavio, bajábanse obedeciendo a un instinto de pudor; pero en tales momentos parecía redoblarse su brillo bajo sus párpados entornados. Cada una de sus palabras, aun las más indiferentes, resonaban en su oído cual música melodiosa; cada contacto de mano le parecía una presión. ¡A los diez y seis años es el sexo un cómplice tan poderoso de todos los sentimientos que brotan en el corazón de una jovencita! En este periodo de la adolescencia comprendido entre el albo velo de la primera comunión y los blancos azahares del matrimonio, un vago deseo, un confuso presentimiento de la palabra real de la vida, una atracción invencible hacia el imán ignorado, dan a veces a las más ingenuas de estas niñas algo de la embriaguez de Erigone. Al observar el efecto bienhechor que cada palabra salida de sus labios producía sobre aquella inocente y fresca rosa, Gerifalte experimentaba un involuntario sentimiento de melancolía. -Esta criatura -pensaba,- me amaría como a mí me gustaría ser amado: con todo su pensamiento, con todo su deseo, 217 CARLOS DE BERNARD con su alma toda entera. Para ella sería yo la llama que abrasa y el sol que fecunda; ella se arrodillaría delante de mi amor como delante de un altar, en tanto que esta coqueta... Y volviéndose hacia donde bailaba Clemencia con Marillac, encontró sus ojos fijos en él. La mirada que recibió fue rápida, incisiva, imperiosa, y quería decir claramente: Le prohibo que hable así a mi cuñada. Por el momento, Octavio no se hallaba dispuesto a obedecer. Después de haber paseado la mirada por las distintas parejas, como si tan sólo el azar hubiera hecho que se encontrase con la de Clemencia, volvióse hacia Alina redoblando su amabilidad para con ella. Un momento después, recibió, por mediación de un espejo, ese confidente con frecuencia tan indiscreto, una segunda mirada más amenazadora y sombría que la primera. -Muy bien -se dijo él mientras conducía a la joven a su puesto,- está celosa. Esto cambia por completo el aspecto de la cuestión. Ahoraya sé cuál es el lado flaco del muro y por donde debo atacarlo. Ningún nuevo incidente ocurrió en el resto del día. Cuando llegó la noche, marcháronse los invitados y recuperó el castillo su fisonomía acostumbrada. Al encerrarse en su cuarto, después de la cena, Octavio tarareaba un aire italiano con un aire de buen humor que hubo de sorprender a su amigo. -Que me hagan académico si entiendo una palabra de tu conducta -dijo éste;- has estado todo el día sombrío y 218 GERIFALTE malhumorado y ahora te veo como unas castañuelas; ¿habéis hecho las paces? -Estamos más desavenidos que nunca. -¿Y eso te produce alegría? -¡Ya lo creo! -¿Jugáis, por ventura, al ganapierde? -No es eso precisamente; pero como mis buenos sentimientos no me dan resultado alguno, pienso en lo sucesivo conducirme de un modo bastante odioso para obligar a esta caprichosa criatura a que me adore. -¡Diantre! eso es un refinamiento. Por lo demás, me parece un sistema como otro cualquiera. ¡Son las mujeres tan fantásticamente extraordinarias! ¿ Sabes a qué debí los favores de Paulina, aquella joven tan bella, esposa de un notario, con quien tuve que ver el año último? A un bastonazo. -¡A un bastonazo! -Si; yendo con ella del brazo por el bulevar, le di un palo en los hocicos a un individuo que me pareció observar que nos miraba con malos ojos. Pues me confesó después que aquello le había llegado al corazón. ¡Oh mujeres, sexo engañador!... como dijo Fígaro. -Las mujeres -replicó Octavio- se asemejan a un péndulo cuyo movimiento es una reacción continua: después que ha ido hacia la derecha, vuelve hacia la izquierda, para volver en seguida a la derecha, y así sucesivamente. Imagínate, pues, de un lado a la virtud, y la pasión del otro y colócala a ella en medio, y apuesta, sin temor a perder, que, después de haber marchado a la derecha de una manera violenta, regresará a la 219 CARLOS DE BERNARD izquierda con no menos energía; porque cuanto más larga ha sido una vibración, mayor es la energía de la vibración contraria. La mujer cae del confesionario en los brazos de su amante, o se convierte en Sor Luisa de la Misericordia después de haber dormido sobre su rodilla la frente de Luis XIV. ¿Es posible que adoremos a estas sublimes locas? La mía, más divinamente extravagante que todas las otras, se ase ahora con abrazo desesperado a la árida roca del deber; ¡pero te juro que la arrancaré de ella! Y para precipitar la reacción de su péndulo, voy a aplicarle, a guisa de contrapeso, un pequeño tormento que debía haber empleado antes. -¿Por que hacerla sufrir, si crees que te ama? -Porque ella así lo quiere. ¿Te imaginas que la torturo por gusto? ¿que observo con placer en sus mejillas la palidez del insomnio y en sus ojos las huellas de sus lágrimas? La amo, ya te lo he dicho; y sufro con sus penas y lloro al ver sus lágrimas. ¡Pero como la amo, la deseo! Si para llegar hasta ella sólo me deja abierto un camino, lleno de zarzas punzantes y de afilados guijarros, ¿deberé retroceder ante el temor de herir sus pies encantadores al arrastrara conmigo ? ¡Oh! ¡se los curaré con mis besos! -Tal vez tengas razón. La ciencia del amor se parece a esas viejas muestras que dicen: Aquí se peina al capricho del cliente. Si el capricho de ese ángel es que le arranquen el pelo, péinala a su capricho. 220 GERIFALTE XIII ¡Matrimonio! ¡invención mirífica!, ha dicho Rabelais. Un hecho sobre todo admirable, entre tantos otros fenómenos como concurren en él, es el aplomo, con que la mayoría de los hombres saltan dentro de él a pies juntillas como si se tratase del templo de Liliput. Al ver la despreocupación de estos señores diríase que el hacer feliz a una mujer y lograr que ella, a su vez, nos proporcione la dicha, era la cosa más sencilla del mundo, y, sin embargo, ¡qué doble y terrible problema! No nos ocuparemos aquí de esas uniones sobre las cuales se lee, al primer golpe de vista, la palabra ¡fatalidad!, de esos caballeros de Moncada que sólo ven en el matrimonio un medio de pagar sus deudas; de esos viejos caducos, venerables y celosos que se casan, como Ruy Gómez, con una mano con una niña preciosa, y con la otra, con la muerte; no se trata, en una palabra, de ninguno de esos disparates de edad, de posición, de educación, de fortuna, gérmenes infalibles de discordia y calamidad; teniendo que describir una de esas alianzas que, a las ordinarias ventajas deseadas, suman aun condiciones especiales de felicidad, una de esas alianzas lla221 CARLOS DE BERNARD madas, entre todos los otros títulos y a manera de titulo de honor, matrimonios de conveniencia; no nos ocuparemos, para hacer comprender mejor este cuadro particular más que de la clase a la cual pertenece, clase elegida y privilegiada, guardia real del matrimonio, por decirlo así. Pues bien, aun entre esta categoría de elegidos, que parece colocada bajo una protección divina especial, ¡cuántos escollos no existen! Digamos en honor de la verdad que cuando la nave conyugal zozobra, son los hombres, en la mayoría de los casos, la causa del naufragio; porque no comprenden que el matrimonio es una ciencia tan difícil como el arte de navegar, y tan necesaria como éste cuando uno pretende aventurarse en un océano más fecundo en peligros que el del Cabo de las Tempestades. De cada diez hombres, apenas si habrá uno que sepa casarse. Se comprende desde luego que no nos referimos a la cuestión de interés, en la cual la mayor parte de ellos muéstranse consumados maestros de cálculo y avaricia. Entendemos por tal ciencia ese espíritu de conducta, ese sentido lúcido, esa experiencia de la vida que hacen en todas las cosas elegir el punto preciso y la hora favorable. En el mundo, una parte de los hombres se casan demasiado temprano, otra parte aun mayor demasiado tarde, y una reducida y dichosa porción en la época oportuna; lo que divide a la humanidad en tres categorías, como las uvas: verdes, maduras y en conserva. Los cónyuges verdes, clase que abunda en provincias, son, por lo general, excesivamente jóvenes, hijos de familia 222 GERIFALTE por excelencia, cuyos padres tratan de darles estado lo más pronto posible. El uno es hijo único y es preciso asegurar cuanto antes la perpetuación de la raza. Otro tiene una madre que ejerce la virtud por oficio, y trata de formar a su inocente pajarillo un nido donde repose al abrigo de las tempestades. Todos alegan una porción de buenas y prudentes razones. Buscan, algunas veces, por espacio de mucho tiempo, una joven cuya fortuna y posición social satisfagan las pretensiones de los padres; del carácter, del talento, del alma no se hace mención tan siquiera. Cuando el consejo de familia ha encontrado una heredera que reúna las condiciones del programa, se empieza por inclinar hacia ella la voluntad del joven, y hay que reconocer que la juventud de hoy es fácil de contentar. Con tal que la elegida no tenga la nariz positivamente torcida, los brazos demasiado rojos y el talle contrahecho... Y aun a veces se pasa por alguno de estos pequeños defectos; el negocio es el negocio. Se estipulan las condiciones del contrato; la casa es un nido de amores, el equipo riquísimo, los regalos valiosos, la boda suntuosa, y cuando todo ha sido debidamente, legalmente, religiosamente sellado y concatenado, se desea a los esposos, como Isaac a Jacob, los más pingües productos de la tierra y el rocío del cielo, no sin que antes el padre del marido diga a éste en voz queda: y ahora, desenrédate, tú como puedas. ¡Desenredarse de un lazo que puede ahorcar a la vez a dos tortolillos atados por el cuello! ¡Cómo exigir a un doncel, que no sabe de la vida más que lo que le han dejado ver por 223 CARLOS DE BERNARD un agujerillo lo más reducido posible la prudencia y vigilancia paterna y que de repente se encuentra teniendo que desempeñar un papel que ignora en absoluto! Toda ciencia necesita ser aprendida. Para el que no las ha estudiado a tiempo, las mujeres son bastante más difíciles de comprender que el sánscrito o el hebreo, y las lenguas de fuego de los apóstoles son el último astro que desciende sobre la frente de los mandos. Hay algunos de estos jóvenes que al casarse podrían llevar un ramo de flores de azahar. Estos suelen demostrar tal entusiasmo por los goces y delicias de su nuevo estado, que se adhieren a él como los gorriones a la liga. Cuando, para colmo de desgracia, apetecible desgracia, oigo decir al lector, sus padres le han dado por compañera una encantadora criatura, dispuesta a utilizar el poder de sus encantos, -¿Y qué mujer no experimenta deseos de ejercer un poquito de despotismo?- se ven a los quince días atados de pies y manos ante su delicioso Bonaparte. La ley sálica es abolida; ¡síntoma de revolución y desastre! En el gobierno de las familias, como en el de los Estados, el reino de las faldas es raro que traiga días de prosperidad y regalo. Para otros, por el contrario, para los que les depara la suerte una mujer horrible, comienza el día de la boda la era de su emancipación. Existe en la naturaleza del hombre yo no sé qué substancia maligna que fermenta tarde o temprano. Semejante al gas que hierve en el vino de Champaña, es preciso que se exhale este vapor para que el licor quede en cal- 224 GERIFALTE ma, y cuando esta evaporación no ha precedido al himeneo, es de temer que le siga. Otros son los peligros que amenazan a los hombres que se casan demasiado tarde: maridos en conserva, según hemos dicho, pero muy mal conservados, por regla general. Tampoco se trata aquí de Argantes ni de Casandras: nos referimos a hombres cuya edad no pueda asustar a la colegiala más exigente. No aludimos a los cabellos blancos del cuerpo, sino a los del alma; no a las arrugas del rostro, sino a las del espíritu. Se trata de esos hombres que descuentan su vida derrochando, con notable imprevisión, sus tesoros más preciosos. Sobre esas pendientes resbaladizas, que tapizan las flores de la juventud, cosechan a manos llenas, sin reparar que arrancan con los frutos de la primavera los gérmenes que debieran hacer en el otoño un papel menos brillante, es cierto, pero bello todavía. Apuran con avidez las copas de los placeres hasta verlas agotadas, sin pensar que algún día las gotas de su fondo adquirirán el valor de la que imploraba Lázaro del mal rico, devorando de este modo ávidamente el porvenir junto con el presente; y, después, cuando han consumido las llamas de su espíritu y la pasión de su alma, detiénense un día, llenos de tedio y hastío, con el cerebro exhausto, lo mismo que el corazón. Ha llegado la edad viril, ese, punto culminante de la existencia, esa época en que el hombre debiera desplegar todo el lujo de su madurez, pero cuyos colores han marchitado ya los excesos precoces, empañando además su brillo. 225 CARLOS DE BERNARD Ligeros signos de decadencia preludian este concierto de lúgubres advertencias, de sombrías predicciones, que cada año se torna más sonoro, más amenazador, más espantoso. Arrugas producidas por las pasiones, más bien que por el tiempo, empiezan a surcar la frente, cuya amplitud aumenta a expensas del cabello, como los constantes progresos del desierto rechazan las florestas que lo bordean; y, según las diferencias de temperamentos, apergaminase el rostro o adquiere voluminosas proporciones. Cuando un hombre que se encuentra en la segunda juventud ha puesto el pie sobre este terreno inclinado, ciertos síntomas involuntarios delatan que acaba de descubrir un nuevo horizonte. Por espacio de algún tiempo, pasa cada mañana revista a la docena de hilillos de plata que adornan sus sienes, lanzando un juramento, cuando observa que ha aumentado su número, que no estamparemos aquí. Entonces sobreviene un gran cambio en su manera de ser: en vez de hablar de conquistas amorosas y de burlarse de los jóvenes que se suicidan casándose, alaba en sus conversaciones el encanto y la paz del hogar doméstico, las dulzuras del amor conyugal, los goces de la paternidad, la necesidad de crearse una familia que reemplace a la que la muerte le va arrebatando. Es preciso poner fin a esta vida disipada. ¡El matrimonio es un fin para el marido y un principio para la mujer! ¡Ah, navíos desmantelados! ¡ah, bergantines prematuramente envejecidos! ¿suspiráis por el puerto, no es cierto? ¿Pero os imagináis, por ventura, que esas graciosas corbetas, que esas 226 GERIFALTE airosas fragatas que dormían en los astilleros mientras vosotros sorteabais las tempestades, no desean también ese mar que vosotros habéis surcado y del cual sentís ya hastío? ¿Creéis acaso que cuando os encontréis los dos atados por lazos dorados y benditos, no sentirán jamás el deseo de dejaros en el arsenal, reparando vuestras averías, y de lanzarse con la elegancia de sus mástiles y la impaciencia de sus velas y la frescura de su casco al océano que brilla, al sol que deslumbra, a la tempestad que ruge, al combate que tienta y atrae ? Pero no les habléis de casarse con una mujer ya madurada por las virtudes de su celibato como ellos lo han sido por las locuras del suyo. Lo que desean estos Davides de cuarenta años son bellas sunamitas que reaviven su llama próxima ya a extinguirse; sus almas sin creencias quieren vírgenes rafaélicas, y sus corazones, desprovistos de amor, Clementinas o Rebecas; vidas frescas y puras que alumbren sus existencias arrastradas a veces por todas las sentinas del vicio, cual la casta claridad de la argentada luna ilumina los más inmundos lodazales. ¡Si al menos estos hombres se hiciesen justicia a sí mismos! Si las luces de la experiencia adquirida compensasen el precoz marchitamiento de su juventud, podrían conservar su influencia vivificante, sin la cual es imposible la felicidad doméstica. Pero diríase la mayoría de las veces que el roce de las pasiones habían enmohecido su buen sentido en vez de pulimentarlo. Insensibles a los múltiples y delicados matices de la organización femenina, no comprenden más que dos 227 CARLOS DE BERNARD caracteres: una virtud exagerada hasta el rigorismo, o una debilidad que todo lo consiente. Y, sin embargo, hay muy pocas mujeres, aun entre las más dignas, que no posean alguna bella prenda que una inteligente cultura pudiera hacer florecer; ni hay ninguna tampoco, ni aun entre las más perfectas, que no tenga un poco de arcilla mezclada entre los metales preciosos, como la estatua de Nabucodonosor. Los escollos contra los cuales pueden estrellarse los hombres que se casan demasiado tarde o temprano son innumerables. Nuestro profundo respeto hacia el bello sexo nos impide examinar el reverso de la medalla; pero, aun poniéndonos en el caso más favorable, aun suponiendo que a los procedimientos ultrajantes o necios se responda en todas las ocasiones con una conducta irreprochable, ¿es necesario que una mujer sea culpable para que se destruya la armonía de un hogar? En un dúo es suficiente que uno de los dos cantantes desentone para que resulte insoportable el conjunto. Existe una tercera clase de enlaces de conveniencia a la que, a primera vista, parece que no debieran afectar los peligros de las otras dos, y a los cuales una mayor paridad de edad, de educación y hasta de carácter promete, en apariencia, un dichoso porvenir. En esta clase podría, con propiedad, clasificarse el matrimonio del barón Cristián de Bergenheim con Clemencia de Corandeuil. El tío más quisquilloso, la viuda más exigente no habrían podido descubrir en él el menor pretexto de critica. Edades, posiciones sociales, riquezas, cualidades físicas, todo parecía haber sido emparejado en 228 GERIFALTE ellos por el azar más dichoso. Por eso, la señorita de Corandeuil, que tenía grandes pretensiones para su sobrina, no hizo ninguna objeción al recibir las proposiciones. En aquella época no sentía hacia la familia de su futuro sobrino la que determinaron después algunas circunstancias de que hablaremos más tarde; los Bergenheim eran entonces a sus ojos unos perfectos caballeros, de linaje intachable y preclaro. Celebróse una entrevista en un bailé dado por el embajador de Rusia. El señor de Bergenheim, oficial de órdenes del ministro de la Guerra, acudió de uniforme; la guerrera de oficial de Estado Mayor hacia resaltar su elevada estatura y su atlética constitución. Cristián era realmente un apuesto militar; sus bigotes y sus cejas, de un tono algo más claro que su rostro algo tostado, dábanle ese aire marcial que jamás desagrada a las mujeres. Clemencia no encontró ninguna razón en que fundar una negativa. El plan de vida a que la tenía sometida su tía no la hacía lo bastante dichosa para que no experimentase a menudo el deseo de cambiar de situación. Como suele ocurrir a la mayor parte de las mujeres, consintió en ser esposa para dejar de ser hija de familia; dijo que sí por no decir que no. Por lo que respecta a Cristián, prendóse de su mujer como el noventa por ciento de los oficiales de caballería saben enamorarse, y mostróse perfectamente satisfecho del sentimiento que obtuvo en pago de su súbita ternura. Convencióse de que le agradaba mucho a Clemencia, porque ella le gustaba a él de una manera atroz. Por otra parte, jamás le hubiera pasado por la imaginación la idea de que un capitán de 229 CARLOS DE BERNARD Estado Mayor, con treinta años de edad, una buena figura, unos bigotes rubios formidables, cinco pies y ocho pulgadas de estatura y un puño capaz de cercenarle a un buey la cabeza de un sablazo pudiera no ser amado. Hay personas que después de leer un libro entero no se han enterado aún de lo que dice, y a Bergenheim habíale ocurrido con su esposa una cosa semejante. Después de tres años de matrimonio, desconocía en absoluto el carácter de Clemencia. Al cabo de algunos meses había pensado para si que era fría, por no decir insensible. Este descubrimiento, que hubiera podido muy bien herir su vanidad, inspiróle, por el contrario, hacia ella el más profundo respeto; pero, sin darse cuenta, esta reserva produjo en él mismo su efecto; porque el amor es un fuego cuyo calor se amortigua cuando le falta alimento y el enfriamiento es tanto más fácil y rápido cuando la extensión de la llama es mayor que su profundidad, cuando el cuerpo ama más que el alma. La revolución de 1830, al dar al traste con la carrera militar de Bergenheim, vino a sumar pretextos de ausencias momentáneas, de separaciones materiales a la especie de tibieza que ya existía en sus relaciones con su mujer. Después de haber pedido la absoluta, fijó su residencia en su castillo de los Vosgos, por el que sentía la predilección hereditaria de su familia. Su carácter armonizábase Perfectamente con aquel lugar, porque Cristíán, en otra época, hubiera sido un tipo perfecto de aquellos buenos caballeros provincianos que renegaban de la corte, ejercían en sus posesiones una especie de feudalismo y no abandonaban sus tierras más que cuando se 230 GERIFALTE hacía un llamamiento a la nobleza para la guerra. Pero poseía un corazón demasiado generoso para exigir que su esposa compartiese con él sus gustos rurales. La confianza sin límites que le inspiraba Clemencia, su lealtad, que no le permitía sospechar de la de ella y su carácter poco celoso, impulsáronle a concederle una ilimitada libertad. La joven vivía pues, unas veces en Bergenheim, otras en casa de su tía, en París, sin que jamás le hubiese pasado a su marido, por las mientes ni una sombra de inquietud. ¿Qué hubiera podido temer, en efecto? ¿Qué podía ella reprocharle? ¿ No la llenaba de mimos y de atenciones? ¿No la dejaba disponer, a su omnímoda voluntad, de su fortuna, hacer en todo su antojo y satisfacer sus menores caprichos? Por otra parte en la inocencia de su fatuidad juvenil, no podía imaginarse un marido desgraciado más que en forma de anciano con peluca encorvado. En la opinión general, la señora de Bergenheim era una mujer feliz, a quien el ser virtuosa debía de ser tan fácil que no era posible hallar en ello ningún mérito. La dicha, a los ojos del mundo, consiste en poseer un palco en la Opera, un tronco de caballos magnífico y un marido que pague las facturas sin fijarse siquiera en su importancia. Con esto y con cien mil francos en brillantes, una mujer no tiene el derecho de soñar ni de sufrir. Existen, sin embargo, muchas tiernas criaturas que se asfixian dentro de esta felicidad como bajo las terribles planchas de plomo de que nos habla Dante; aspiran con el pensamiento el aire vital y puro que un instinto fatal les. revela; agítanse, palpitantes e inquietas, entre el deber y el deseo. El mundo no perdona jamás al corazón que entrevé 231 CARLOS DE BERNARD las dichas que ignora y le hace expiar de una manera implacable una hora de paraíso. 232 GERIFALTE XIV En los combates que sostiene una mujer«el amor, llega casi siempre un momento ¡en que se ve obligada a llamar a la mentira en socorro del deber. La señora de Bergenheim había entrado en ese periodo temible durante el cual la virtud, dudando de sus propias fuerzas, no se avergüenza de solicitar el concurso de las pasiones menos leales. En el momento en que Octavio, como hombre experimentado, buscaba un auxilias en los celos, Clemencia meditaba, a su vez, un plan de defensa fundado también en la astucia. La irrisión conyugal, que tantas mujeres practican con éxito en interés de su depravación, fue invocada por ella como el único refugio donde poder resguardarse contra una pasión que nada hasta entonces había debilitado. Con objeto de arrebatar toda esperanza a su amante, fingió por su marido una ternura súbita, y, a pesar de los remordimientos secretos de su corazón, persistió durante dos días en desempeñar tal papel, cuya hipócrita falsedad expiaba de noche con sus lloros. Cristián acogió la virtuosa coquetería de su mujer con el entusiasmo y el agradecimiento de un marido a quien, sin desearlo, se tiene en 233 CARLOS DE BERNARD ayunas de amor. Gerifalte, por su parte, al observar esta pérfida maniobra, cuya intención adivinó en seguida, experimentó un acceso de furor que no lograron calmar su sangre fría, su talento ni su astucia, y que sólo esperaba una ocasión para estallar. Una noche, a excepción de Alina, a quien una reprimenda de la señorita de Corandeuil había desterrado a su cuarto, todo el mundo se encontraba reunido en el salón de los retratos. Arrellanada en su butacón, la solterona parecía dispuesta a sacrificar el whist a la charla. Marillac, con los codos apoyados sobre una mesa redonda, bosquejaba negligentemente algunas de sus caricaturas políticas que se habían puesto de moda y eran particularmente agradables al partido legitimista. Cristián, sentado al lado de su mujer, cuya mano oprimía con acariciadora familiaridad, pasaba despóticamente de un asunto a otro, y mostraba en sus propósitos la jactancia del hombre feliz que ve en su dicha una prueba de su superioridad. Solo, junto a la chimenea, Gerifalte contemplaba con aire sombrío a Clemencia, que se inclinaba con abandono sobre su marido cuyas menores palabras parecía escuchar con avidez. Insensiblemente, recayó la conversación sobre la vieja querella del romanticismo. Bergenheim era un clasicista furioso, como casi todos los caballeros rurales, que prefieren los antiguos autores a los escritores modernos, por la única razón de que en sus bibliotecas abundan mucho más las obras viejas que los libros nuevos; por eso inmolaba despiadadamente a Víctor Hugo y Alejandro Dumas, a quienes no había leído siquiera, ante el altar de Racine y de Corneille, de 234 GERIFALTE los que probablemente no habría sido capaz de recitar ni media docena de versos, pero de cuyas obras poseía dos ediciones o tres Marillac, por su parte, defendía apasionadamente la causa de la literatura contemporánea, que trataba como cuestión personal, y hacía llover, a guisa de balas rojas, sobre los retos clásicos una profusión de sarcasmos en que resplandecía más el mal gusto que el talento. -Los dioses cayeron del Olimpo, ¿por qué han de caer también del Parnaso? - exclamó, al fin, el artista con aire triunfador.- Por más que haga, Bergenheim, su oposición caduca no habrá de prevalecer contra el instinto del siglo. El porvenir es nuestro, sépalo usted; somos los sacerdotes de la nueva religión, ¿no es cierto, Gerifalte? -¡Una religión nueva! - dijo entonces la señorita de Corandeuil, moviendo la cabeza con aire grave;- si esa pretensión estuviese justificada, solo serían ustedes culpables de herejía, y, sin dejarme yo seducir, podría explicarme que algunos espíritus elevados, que algunos corazones entusiastas se dejasen seducir por las promesas de una utopía engañadora; pero ustedes, señores, a quienes yo creo de buena fe, ¿no ven hasta qué punto se forjan ilusiones? Eso que llaman religión es la negación más absoluta de los principios religiosos, es la impiedad en lo que, en ella hay de más desolador, adornada por una cierta hipocresía sentimental que carece hasta del valor de proclamar francamente sus principios. -Le juro, señorita, que yo soy religioso un día de cada tres -respondió Marillac,- lo que ya es algo; pues hay muchos cristianos que sólo lo son los domingos. 235 CARLOS DE BERNARD -El materialismo: he ahí el manantial donde se nutre toda la literatura moderna -prosiguió la solterona.- Y esta ola envenenada no seca solamente los pensamientos que quisieran remontarse hasta el cielo, sino que marchita además cuanto hay de noble en los sentimientos humanos. Hoy día no se contentan ya los literatos con negar la existencia de Dios, porque son demasiado pequeños para poder comprenderlo, sino que niegan hasta las debilidades del corazón tan pronto se observa en ellas un rasgo de exaltación y dignidad. No creen en el amor. Todas las mujeres de que nos hablan los escritores hoyen boga son vulgares y, en ciertas ocasiones, impúdicas criaturas a las que, en otros tiempos, los hombres hubiéranse avergonzado de dirigir una mirada o de ofrecer un suspiro. Esto lo digo, por usted, señor de Gerifalte, porque, en esta cuestión, está muy lejos de ser irreprochable; y puedo invocar sus obras en apoyo de mis palabras. Si le acusase de ateísmo en materia de amor, ¿qué podría responderme? Impulsado por una de esas emociones fogosas a las cuales no pueden resistir los hombres que poseen una gran imaginación, Octavio se puso en pie. -No desmentiré, por cierto, semejante acusación –exclamó.- Sí, señores, es triste pero es cierto, y tan sólo los espíritus timoratos retroceden ante la verdad; la realidad sólo existe en los objetos materiales; todo lo demás es sólo pura decepción y quimera. ¡La poesía es un ensueño, y un mito el espiritualismo! ¿Por qué no aplicar al amor la filosofía acomodaticia que torna el mundo como es, y no mete en la 236 GERIFALTE prensa un fruto que es sabroso de por sí, so pretexto de extraer de él una esencia imaginaria? ¡Dos bellos ojos, una piel satinada, unos dientes blancos, unos pies y unas manos elegantes son valores, tan positivos, tan incontestables! ¿No es una necedad colocar fuera de ellos el tesoro de nuestra ternura? El espíritu vivifica, se ha dicho; nada tan falso; el espíritu mata. El pensamiento corrompe la sensación y crea un sufrimiento donde, a no ser por él, existiría un verdadero placer. ¡El pensamiento es un don execrable! ¿Se le da se le pide un pensamiento a la rosa cuya fragancia se aspira? ¿Por qué, pues, no amar como se respira? La mujer, aun no viendo en ella más que una vegetación organizada de un modo más perfecto, ¿no seguiría siendo la reina de las creaciones? ¿Por qué, pues, no gozar de su perfume bajándose hasta ella, dejándola en la tierra en que ha nacido y habita? ¿Por qué arrancar de su limo esta flor tan bella y fresca, y secarla en nuestras manos elevándola como una hostia? ¿Por qué hacer de una criatura débil y frágil un ser superior a todas las glorias, una cosa para la cual no halla nombre nuestro entusiasmo, por parecerle el de ángel pequeño, indigno y vulgar? ¡Angel! si, sin duda; pero ángel de la tierra, y no del cielo; ángel de carne, y no de luz. A fuerza de amar, amamos mal. Colocamos a nuestra amante demasiado alto y nosotros nos situamos demasiado bajo; nuestra fantasía nunca encuentra para ella un pedestal suficientemente elevado. ¡Insensatos! Buscamos en el amor un altar donde humillar nuestro orgullo; porque existe en el hombre un irresistible deseode arrodillarse delante de un ídolo cualquiera que se deje adorar; y el 237 CARLOS DE BERNARD que niega la existencia de Dios y desconoce la autoridad de los reyes, deposita a los pies de una mujer su talento, su pasión, su juventud, su entusiasmo, todas las riquezas de su corazón, todas las potencias de su espíritu, diciéndole como Raleigh a la reina Isabel de Inglaterra, extendiendo su capa ante ella: «Pasad, ¡oh, reina mía!; pisad con vuestros adorados pies el alma de vuestro esclavo.» El tal hace es un loco, ¿no es cierto? Porque que la reina ha pasado sólo queda en la capa el barro de sus pies. Dirigió Gerifalte al pronunciar estas palabras una mirada tan fulminadora a Clemencia, que ésta sintió la sangre helársele en las venas, o la mano que su marido aprisionara hasta entonces en silencio y no tardó en levantarse para irse a sentar al otro lado de la mesa so pretexto de aproximarse a la lámpara para hacer su labor; pero en realidad para alejarse de Cristián. Había esperado la cólera de su amante, pero no su desprecio; faltóle fuerza pata soportar semejante suplicio, y la ternura conyugal, penosamente reavivada en su corazón hacia dos días, helóse al primer soplo de la indignación de Octavio. La señorita de Corandeuil había acogido con indulgencia las vehementes palabras del vizconde, porque, por un refinamiento de orgullo, separaba su propia causa de la de las otras mujeres. -De suerte -respondió- que usted pretende que si hoy pintan la pasión con colores tan falsos o vulgares, culpa es de los modelos y no de los artistas. 238 GERIFALTE -Expresa mi pensamiento mucho mejor que yo mismo -replicó con tono irónico Gerifalte;- ¿dónde están los ángeles cuyos retratos pide usted? -En nuestros sueños de poetas - exclamó Marillac elevando los ojos al cielo con aire inspirado. -Muy bien; entonces refiéranos sus sueños, en lugar de copiar una realidad que no puede hacer poética, ya que ustedes mismos la ven sin ilusión -dijo ingenuamente Cristián. -Mis sueños mal podría referirlos -replicó Gerifalte, sonriendo amargamente;- porque el primer beneficio del despertar es el olvido, y hoy me encuentro despierto. Sin embargo, recuerdo que un día me dejé sorprender por un sueño que ya se ha desvanecido, pero cuya luminosa estela aun brilla ante mis ojos. Bajo una rica y seductora apariencia, había entrevisto el más rico tesoro que puede ofrecer la tierra al corazón del hombre; ¡había creído descubrir un alma, esa cosa divina, profunda como el mar, ardiente como la llama, pura como el aire, gloriosa como el cielo, infinita como el espacio, inmortal como la eternidad! Era para mi otro universo cuyo rey debía ser yo; he intentado la conquista de este nuevo mundo con un amor tan ardiente y tan santo como jamás puede imaginarse usted; pero, menos dichoso que Colón, he encontrado el naufragio en vez del esperado triunfo. Ante esta confesión de su derrota, Clemencia se sintió enternecida y desmintió a su amante con una mirada amorosa; mas luego bajó la cabeza, porque sintió que un rubor incapaz de evitar le abrasaba las mejillas. 239 CARLOS DE BERNARD Al entrar en su habitación, Gerifalte se asomó a la ventana, desde la cual podía ver las del barón, en las que reinó largo tiempo una amenazadora obscuridad. Si explicásemos los temores, las angustias y la cólera que el amante sufrió durante una hora, los proyectos extravagantes o furiosos que forjó su imaginación, nada enseñaríamos a los que se han encontrado en igual trance ni nos entenderían los demás. Por fin, se escapó de sus labios un grito de victoria, al ver brillar detrás de los cristales de las ventanas de Cristián, de los cuales sus ojos no se habían separado un momento, la ansiada claridad. -Está sola -se dijo;- no ha tenido valor para mentir hasta el fin; el Cielo nos protege ciertamente, porque, en la exasperación en que estoy, los hubiera matado a los dos. 240 GERIFALTE XV Satisfecho de lo que consideraba su triunfo y Gerifalte metióse en la cama; mas, siéndole imposible el conciliar el sueño, levantóse otra vez, abrió la ventana de nuevo y permaneció en ella asomado por espacio de largo tiempo. La noche era magnífica; innumerables estrellas tachonaban el firmamento; la luna bañaba, con su claridad argentada, las copas de los árboles del parque, cuyas hojas mecía dulcemente una brisa embalsamada. Después de contemplar en silencio el cuadro melancólico de la Naturaleza dormida, el poeta sonrió con desdén. -Es preciso que termine esta comedia –se dijo;- no puedo disipar de esta manera mi vida. La gloria es un sueño sin duda, lo mismo que el amor; pasar la noche contemplando, como un papanatas la luna y las estrellas es, en último caso, tan razonable como desvanecer los sesos en hacer una obra un siglo; porque, ¿qué fama sobrepasa este plazo? Si la amase realmente no sentiría las horas perdidas; ¿pero es cierto que la amo? Hay momentos en que descubro en mí una sangre fría, una lucidez de espíritu, una previsión incompatibles con una 241 CARLOS DE BERNARD pasión verdadera; cierto que en otros instantes me abrasa una fiebre súbita que me causa una gran debilidad... ¡Oh, sí! la amo de una manera extraña; el sentimiento que por ella experimento es una mezcla de trabajo de mi espíritu y emoción de mi corazón, y esto es lo que le comunica su despótica tenacidad; porque la impresión material se debilita y acaba por extinguirse; pero cuando una inteligencia enérgica se propone una cosa, persiste en ella hasta que madura su fruto y lo cosecha, ya sea dulce o amargo. No tengo razón al quejarme. Me he hecho amante de la misma manera que se hizo emperador Napoleón: nadie le impuso la diadema; tomóla él y colocósela con sus propias manos. Si mi corona me ha resultado de espinas; ¿a quién podré acusar? ¿No ha sido mi misma cabeza quien la ha buscado? »He elegido a esta mujer para amarla entre todas las otras, y una vez hecha la elección, he trabajado por conquistar su amor con el mismo entusiasmo y desvelo que si se tratase de mi poema más querido; ella ha sido el objeto de todas mis meditaciones, el imán de todos mis deseos, el hada de todos mis sueños; desde hace un año no ha salido de mi cerebro un pensamiento que no haya sido para tributarle un homenaje. Había puesto mi talento bajo su advocación; parecíame que, viviendo perpetuamente en la contemplación de su imagen, acabaría por hacerme digno de pintarla; presentía para mí un porvenir si ella me hubiese comprendido; muchas veces he pensado en conquistar un trono en el mundo de la poesía para depositarlo a sus pies. La verdad es que, aunque mi sue- 242 GERIFALTE ño jamás se realizase, me ha proporcionado ya momentos de dicha incomparable; sería una ingratitud el negarlo. »A fuerza de ocuparme en esta mujer, paréceme como si mi alma se hubiera desdoblado y que todo lo que hay en ella de joven, de puro, de florido, se hubiese escapado de mi para unirse a Clemencia; que al amarla me amo a mí mismo; que aspiro sólo a recuperar la mitad de mi existencia de la cual me he separado. Ahora comprendo la alegoría de Adán sacando a Eva de su propia substancia; pero la carne forma una carne palpitante como ella, en tanto que el espíritu no crea más que una sombra y una sombra no puede dar vida a un cadáver. De dos muertos nunca ha sido posible hacer un vivo; un cuerpo que carece de alma, ¿no es, por ventura un cadáver? Y Clemencia no la tiene. »Soy, sin duda, demasiado ambicioso, pero no me es posible aminorar mi deseo y contentarme con la dicha mezquina de una intriga vulgar. No comprendo la pasión más que llevada al extremo, al infinito. Cuando un río se vierte en otro, al cabo de cierto tiempo, sus aguas, se han confundido de un modo tan absoluto que, al tomar una gota cualquiera, no es posible decir a cuál de ambas corrientes pertenece; no hay ya mas que un solo río. ¿Es, pues, una quimera el soñar para un fluido impalpable lo que con tanta facilidad se efectúa con un fluido material? Una substancia divina, según dicen, ¿es menos fusible y menos penetrable que el agua? En una palabra, ¿no puede ser el amor este río de dos almas confundidas, de tal suerte que no sea, posible, distinguir la parte perteneciente a cada una de ellas? 243 CARLOS DE BERNARD Casi todos los mitos antiguos poseen un gran sentido moral; ¿por qué no ver en la alegoría de Hermes y de Afrodita más que la poetización de una monstruosidad física? Sin duda, si hay otra vida, la planta más noble que germina aquí abajo debe en ella florecer nuevamente, enriquecida con todas las condiciones de dicha vedadas a nuestra imperfección. Allá, nuestro deseo se convertirá en realidad, porque es imposible que tengamos una idea cuyo objetivo no exista, toda vez que eso sería crear fuera de la Naturaleza. Nuestros deseos no satisfechos, vagas previsiones de lo porvenir, son concebidas en el tiempo para ser colmados en la eternidad. Padecemos porque queremos anticipar los acontecimientos y gozar desde hoy mismo lo que no será hasta mañana. Gerifalte permaneció algún tiempo inmóvil, con la frente escondida entre las manos. De repente, levantó la cabeza y lanzó una carcajada sardónica. -Basta ya de navegar por los espacios interplanetarios -exclamó;- volvamos a la tierra. Si Marillac hubiese escuchado todas las extravagancias que me acaban de pasar por la mente, diría que me siento filósofo. Se puede permitir pensar en verso, pero es necesario obrar en prosa, y eso haré desde mañana. Los caprichos de esta mujer, que ella interpreta como esfuerzos de virtud, han de hacerme cruel e inexorable; estoy ya cansado de pedirle la paz de rodillas; mas ya que prefiere la guerra, tendrá guerra. 244 GERIFALTE XVI Durante varios días, Gerifalte siguió, con implacable perseverancia, la conducta que se había trazado. La mujer más exigente hubiérase mostrado satisfecha de la exquisita finura con que se conducía con la señora de Bergenheim; pero nada en su conducta anunciaba el menor deseo de una explicación. Velaba de tan escrupulosa manera sobre sus miradas, y palabras, y gestos, que no hubiera sido posible descubrir la más insignificante diferencia entre su manera de comportarse con la señorita de Corandeuil y la conducta que seguía respecto de Clemencia. Sus mayores atenciones, sus rasgos más delicados de amabilidad, reservábalos exclusivamente para Alina, poniendo en este juego todos sus cinco sentidos; porque sabía muy bien que, a pesar de su carácter celoso, la señora de Bergenheim no creería jamás en un súbito abandono, y, a poco que lo exagerase, descubriría el objeto de su ardid. Al renunciar a todo ataque directo, procuro consolidar su situación. Redobló su actividad para ahondar la trinchera que había establecido alrededor del marido y de la tía, siguiendo el principio del arte militar que quiere que el sitiador se pose245 CARLOS DE BERNARD sione de las defensas exteriores de una plaza fuerte antes de asaltar sus murallas. La pasión de Octavio sólo de un modo reflejo llegaba hasta Clemencia. A cada instante advertía, empero, alguna circunstancia de este ataque de soslayo, al cual le era imposible oponer ningún obstáculo. -El señor de Gerifalte me ha prometido pasar por lo menos quince días aquí -venía a decirle su tía con tono burlón. -Gerifalte es en realidad muy cortés –le decía a su vez su marido;- encuentra muy extraño que no haya mandado hacer un álbum genealógico para ponerlo en el salón. Dice que es un complemento indispensable a la colección de retratos de mi familia, y desea a todo trance ser el encargado de hacerlo. Parece, por lo que dice tu tía, que es bastante entendido en materia de heráldica. ¿Creerás que se ha pasado toda la mañana en la biblioteca compulsando legajos de viejos títulos? Estoy encantado de esta feliz circunstancia que prolongará su permanencia en el castillo, porque es un excelente muchacho; de ideas liberales, pero caballero en el fondo. Marillac, que tiene una letra soberbia, se encarga de poner en limpio el cuadro y de iluminar los escudos. Pero dime, amiga mía, ¿me parece que no te muestras muy amable con tu pariente Gerifalte ? En todos estos casos, Clemencia procuraba cambiar la conversación; pero entonces sentía por su marido una antipatía rayana en la aversión. Porque la falta de inteligencia es uno de los defectos que menos perdonan las mujeres, pues juzgan criminal la confianza que se duerme sobre la fe de su 246 GERIFALTE honor y la ceguera que no adivina en ellas la posibilidad de una caída. -Mira, Clemencia -solía decirle Alina,- qué versos tan bonitos me acaba de escribir en mi álbum el señor de Gerifalte. Tenía Alina, además de este álbum, un pequeño cuaderno, al que siempre llamaba su diario, en el que consignaba cada noche el relato de las principales aventuras de la jornada. Hacía ya varios días que estos relatos habían adquirido proporciones extraordinarias; pero nadie había logrado leerlo, y ni la misma Justina consiguió jamás descubrir en qué lugar de su cuarto lo guardaba. Alina era peor acogida que nadie por la señora de Bergenheim, a quien costaba no poco trabajo el disimular la contrariedad que le causaba la satisfacción que cubría el semblante de su bella cuñada cada vez que se hablaba de Octavio. La conducta diplomática de éste produjo su apetecido fruto, y sus previsiones cumpliéronse con una exactitud que probaba la infalibilidad de sus cálculos. A pesar de la sutileza de su espíritu, Clemencia no evitó la especie de golpe de Jarnac con que su amante habíala herido. Una sorda y nerviosa irritación, una inquietud llena de abatimiento y acritud, vinieron a unir su aguijón a las otras emociones con que incesantemente sentíase flagelada. En medio de todos aquellos sentimientos contradictorios de temor, de remordimientos, de despecho, de amor, de celos, la cabeza le daba vueltas a veces hasta el punto de no saber ya lo que quería; encontrábase en una de esas situaciones peculiares a las mujeres de carácter complejo y móvil, a quienes todas las sensaciones 247 CARLOS DE BERNARD impresionan y que pasan con facilidad extremada de una idea a otra completamente opuesta. Después de haber sentido un terror extraordinario al ver a su amante dentro de su propia casa, había acabado por habituarse a ello, y por burlarse después de su primer horror. -En verdad -pensaba a veces.- he sido demasiado buena al atormentarme hasta perder la salud; al desconfiar de este modo de mi propia fortaleza, viendo un peligro donde en realidad no existía, me he inferido un agravio a mí misma. Luego, después de haberse asegurado de esta suerte contra los peligros de su situación, sin darse cuenta de que el temer menos el peligro era incitarse al amor, pasaba a examinar la conducta de su amante. -Parece resignado por completo -se decía- ¡ni una palabra, ni una mirada en dos días! Supuesto que es tan firme en sus propósitos, paréceme que debiera obedecerme por completo y partir, o, de quedarse, debería adoptar una forma más amable; porque la verdad es que su manera de proceder raya en la descortesía; debería, por lo menos, recordar que yo soy la dueña de la casa en que se hospeda. ¡No me explico qué placer puede encontrar en la conversación de esa chica! Me parece que su único objetivo es contrariarme. Se engaña por completo, pues a mí ni me va ni me viene. ¡Pero Alina se lo toma en serio! ¡Ha desplegado una coquetería desde que él se encuentra en casa! Creo que Octavio hace mal al tratar de volver el seso a esta inocente criatura. Y así, de idea en idea, al final de cada reflexión llegaba de un modo inevitable al punto a donde su amante había queri248 GERIFALTE do llevarla. El deseo de una explicación con Gerifalte tomaba de día en día en ella una intensidad tan grande, que, al fin, llegó a anhelarla más que él mismo. Ahora que Octavio parecía decidido a olvidarla, dábase cuenta de que lo amaba con una ternura rayana en la adoración. Reprochábase su dureza hacia él más que nunca se reprochara su debilidad. Había momentos en que su pesar le aconsejaba medidas tan imprudentes, tan temerarias locuras, que se asustaba de sus propios pensamientos. Su antipatía por todo lo que no fuese él aumentaba de tal manera, que los deberes de familia más sencillos hacíansele insoportables y odiosos. Parecíale que todas las personas que le rodeaban eran otros tantos obstáculos que la separaban de su dicha; porque su felicidad era Octavio; su dicha consistía en escuchar su voz dulce y penetrante, que la arrullaba de quedo con esas palabras mágicas que van al corazón rectamente; leer sus cartas en las que la más entusiasta pasión prestaba nuevas seducciones a las gracias de un espíritu tan noble; recibir, finalmente, el beso de su alma en sus miradas; ¡y todas estas dichas habíalas perdido! La noche del cuarto día acabó por juzgar este suplicio muy superior a sus fuerzas, y decidió hablar con él al día siguiente. Casi a la misma hora, decíase Gerifalte: «Mañana celebraré una entrevista con ella». Y de este modo, gracias a una extraña simpatía, sus corazones, parecían entenderse, a pesar de su separación. Pero lo que en Clemencia era un impulso irresistible, en su amante no era más que una determinación, resultado, por decirlo así, de un cálculo 249 CARLOS DE BERNARD matemático. Había ido estudiando los efectos que su táctica había ido produciendo en el corazón de la señora de Bergenheim, y, a la sazón, parecíale ya la plaza suficientemente batida para intentar un asalto hasta entonces peligroso; y, con el egoísmo propio de todos los hombres, incluso de los más amantes, no dudó en aprovecharse de la debilidad que produce el sufrimiento. Al día siguiente debía efectuarse una partida de caza, planeada con varios vecinos. En cuanto amaneció, Bergenheim y Marillac, seguí dos de los monteros y perros, dirigiéronse al lugar de la cita, que era el haya a cuyo pie había sido interrumpida de un modo tan brutal la entrevista del artista con Reina Gobillot. Gerifalte excusóse de acompañarles, pretextando la necesidad de concluir un articulo para la Revista de París, quedándose solo con las tres mujeres. Tan pronto como terminó la comida, retiróse a su cuarto, a fin de dar a su excusa un viso de verdad; pero, en realidad, para acechar la primera ocasión favorable. Desde su ventana, vio al poco tiempo saltar sobre el antepecho de la de la señorita de Corandeuil a Constanza, que se tendió cuan larga era para tomar el sol. -La dueña acaba de entrar en su santuario -pensó, porque sabía que era tan imposible ver al falderillo sin su ama como a San Roque sin su perro. Un instante después vio a Justina y a la doncella de la señorita de Corandeuil alejarse por la avenida de los plátanos, como si fuesen a dar un largo paseo. Por último, no había escrito aún media cuartilla, cuando distinguió frente a su 250 GERIFALTE ventana a Alina, quien, con un sombrero de paja en la cabeza y una regadera en la mano, se disponía a regar unas dalias que ella misma había plantado. -Veamos ahora si la plaza está abordable -se dijo Gerifalte. Y, dejando la escritura, descendió a paso de lobo. Después de haber atravesado el vestíbulo del piso bajo y una estrecha galería decorada con algunos cuadros mediocres, encontróse delante de la puerta de la biblioteca, cuya llave poseía para poder efectuar las investigaciones que estaba llevando a cabo para la formación del árbol genealógico. Sobre una mesa, en el centro de la biblioteca, veíanse esparcidos varios diccionarios y legajos, y una hoja de papel de Holanda en la cual había sido empezado a dibujar el árbol genealógico de la familia de los Bergenheim. En lugar de ponerse a trabajar, Gerifalte volvió a cerrar con cuidado la puerta de entrada y fue en seguida, oprimiendo un botón, a abrir otra más pequeña que a primera vista no se distinguía. Bandas de cuero, convenientemente decoradas, simulaban cantoneras de libros semejantes a los que cubrían las paredes, y, para distinguirla al primer golpe de vista del resto de la biblioteca, era preciso tener conocimiento de su existencia. Esta puerta había atraído de un modo singular la atención de Gerifalte la primera vez que descubrió su existencia. Después de haberla abierto con precaución, hallóse en un estrecho corredor, en el fondo del cual, en frente de la ventana, una escalera de caracol conducía al piso alto. Un gato que trata de sorprender a un pajarillo dormido no camina con más pre251 CARLOS DE BERNARD caución que la desplegada por él para subir aquella escalera: a la distancia de unos cuantos pasos hubiera sido imposible distinguir el ruido de sus pasos ni el de su respiración. Al llegar a su extremidad superior, encontróse en un gabinete lleno de armarios, iluminado por una sola puerta vidriera guarnecida con una cortina de muselina. Esta puerta daba a un locutorio que separaba el salón de la señora de Bergenheim de su habitación de dormir, cuyas puertas se abrían frente a frente. La única ventana que había en este locutorio abríase en el testero opuesto a la expresada puerta vidriera y ocupaba la casi totalidad del maderamen, el resto del cual hallábase cubierto por una tela gris perla con dibujos lilas. Un sofá largo y bajo ocupaba todo el espacio de debajo de la ventana. Era el único mueble y parecía imposible colocar una butaca más. Las persianas, cerradas con cuidado, lo mismo que una doble cortina, dejaban penetrar tan poca luz que, para distinguir a Clemencia a través de la puerta vidriera y la muselina, tuvo Octavio que habituarse primero a aquella semiobscuridad. La baronesa encontrábase tendida en el sofá, con un libro en la mano y la cabeza vuelta hacia Gerifalte. Al principio creyó éste que dormía, pero no tardó en percibir el brillo de sus ojos, que permanecían fijos en la cornisa a la que parecían hacer las más elocuentes confidencias. -No lee ni duerme -se dijo,- luego está pensando en mí. Después de un momento de contemplación, viendo que la joven permanecía inmóvil, trató Octavio de abrir el pestillo sin ruido, a fin de hacer su entrada lo menos bruscamente 252 GERIFALTE posible; pero, apenas había puesto en él su mano, cuando se abrió de improviso la puerta del salón; una gran ola de luz iluminó el locutorio y en el umbral de la sala presentóse Alina con la regadera en la mano. La niña se detuvo un instante, pues creyó que su cuñada dormía; pero habiendo tropezado en la penumbra sus ojos con los de Clemencia, entró y le dijo con su voz argentina y franca: -Todas mis flores van perfectamente; vengo a regar las tuyas. La señora de Bergenheim no respondió una palabra y sus cejas se contrajeron ligeramente, mientras seguía con la vista a la bella jardinera, que se arrodilló delante de una soberbia dutroa. Este síntoma casi imperceptible y la expresión un tanto sombría de su rostro, presagiaban una tempestad. Unas cuantas gotas de agua que cayeron sobre el suelo sirviéronle de pretexto. -Deja mis flores -exclamó Clemencia, indignada,- ¿no ves que me deterioras el piso? Alina se volvió entonces, dejó la regadera en el suelo, y lanzóse de un salto sobre el sofá, cual gatito que acaba de recibir un pequeño zarpazo de su madre y se cree suficientemente autorizado para jugar con ella. Ante este imprevisto ata que, la señora de Bergenheim trató de levantarse; mas, antes que pudiera lograrlo, fue derribada de nuevo sobre los cojines por la joven, que se había apoderado de sus manos y besábala en ambas mejillas. 253 CARLOS DE BERNARD -¡Dios mío! ¡qué mala eres para mi hace algunos días! -dijo Alina, oprimiendo con fuerza los dedos de su adversaria, sobre la cual se había casi sentado.- ¿Es que te vas a volver como tu tía? ¿Por qué me reñías ahora? ¿qué te he hecho? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Es que ya no me quieres? Al escuchar esta interrogación, hecha con acariciador acento, experimentó Clemencia una especie de remordimiento por los celos que no había podido vencer. Para expiar su culpa, besó a su cuñada en la frente con una apariencia de afecto que ésta agradeció en el alma. -¿Qué leías? -preguntó la joven, recogiendo del suelo el libro que cayera durante la lucha.- Nuestra Señora de París; ¡qué interesante debe ser esto! ¿Me permites que lo lea? -Ya sabes que mí tía no quiere que leas novela alguna. -Lo hace con el único objeto de mortificarme. ¿Encuentras que exista una razón para ello? ¿Será preciso, pues, que siga hecha una tonta y que me pase la vida leyendo geografía e historia? Tú lees muchas novelas, ¿lo harías si fuese malo? -Cuando te cases, podrás hacer lo que más te venga en gana. Entretanto, tu educación exige que te sometas por completo a la voluntad de las personas que se interesan por ti. -Todas mis amigas tienen padres que se interesan por ellas igual por lo menos que tu tía, por mi, y no les impiden que lean ciertas novelas. En cambio, a mi sólo me dejan leer Numa Pompilio y Pablo y Virginia. ¡Dime si a los diez y seis años no resulta esto ridículo! 254 GERIFALTE -Vamos, no te enfades y ve a la biblioteca y toma una novela de Walter Scott; pero mucho cuidadito que no se entere mi tía. Alina, rebosante de alegría, dio un salto hacia la puerta, y apenas si tuvo tiempo Gerifalte de abandonar su puesto de observación y embutirse entre dos armarios y ocultarse lo mejor que le fue posible con un mantón que allí encontró colgado. Pero la joven, sin reparar en un par de piernas que quedaban al descubierto, bajó en un periquete la escalera y volvió a subir algunos instantes después, medio loca de alegría, con dos tomos en la mano. -Waverley o La Escocia de hace sesenta años -dijo leyendo el titulo, rebosante de entusiasmo.- He tomado el primero porque tú me los irás prestando todos uno después de otro, ¿no es cierto? -Ya veremos si eres buena –respondió Clemencia sonriendo;- pero, sobre todo, que no vea mi tía esos libros, porque la reprimenda sería para mí. -Por esta parte, puedes estar tranquila; voy ahora mismo a ocultarlos en mi habitación. Y se llegó hasta la puerta; mas, de improviso, detúvose y volvió sobre sus pasos. -Me parece -dijo a Clemencia- que el se ñor de Gerifalte debe haber trabajado hoy en la biblioteca, porque hay sobre la mesa un montón de gruesos volúmenes. ¡Qué amable es este señor al tomarse el trabajo de formar nuestro árbol genealógico! ¿Figurarán nuestros nombres en él? ¿se hace en estos documentos mención de las mujeres? Espero que la 255 CARLOS DE BERNARD señorita de Corandeuil no habrá de formar de él parte, porque no es de la familia. Al escuchar el nombre de Gerifalte, el nublado que se acababa de disipar de la frente de Clemencia obscurecióla de nuevo. -Yo tampoco lo sé -respondió con sequedad. -Es que ya en el salón no hay más que retratos de hombre, lo cual no deja de ser por parte de éstos una descortesía. Me parece que en los árboles genealógicos no se debe hacer mención de las solteras. -Eso debes preguntárselo al señor de Gerifalte, que tendrá mucho gusto en responderte, pues se ve que tiene siempre interés en agradarte -respondióle Clemencia, con una sonrisa casi irónica. -¿Lo crees? -dijo ingenuamente la joven. -Jamás me atrevería a preguntárselo. -¿Sigue inspirándote miedo? -Un poco todavía -respondió Alina bajando la vista, porque sintió que el rubor coloreaba su rostro. Este síntoma exasperó a Clemencia, que le dijo con brusquedad e ironía: -¿Te ha escrito tu primo, el señor de Artigues ? Afina levantó la cabeza y miróla un instante con aire distraído. -No lo sé -dijo al fin. -¡Cómo! ¿no sabes si has recibido o no una carta de tu primo? -replicó Clemencia riendo con afectación. 256 GERIFALTE -¡Ah! de Alfonso... no; es decir, si; pero hace ya mucho tiempo. -¡Qué indiferente y fría te has vuelto con él! ¿Has olvidado, sin duda, cuánto lloraste el año pasado cuando se marchó, cuánto te incomodaste con tu hermano porque te daba bromas a causa de tu aflicción, y que juraste que jamás tendrías otro esposo que tu primo? -Entonces yo era una necia y Cristián tenía razón. Alfonso sólo tiene un año más que yo. ¡Figúrate qué pareja! Cristián tiene nueve años más que tú. -¿Te parece demasiado? -Al contrario. -¿Qué edad quisieras que tuviese tu marido? -Pues... unos treinta años -respondióle la joven, tras alguna vacilación. -¿La edad del señor de Gerifalte? Las dos mujeres se miraron un instante en silencio. Desde el lugar donde Octavio se encontraba oculto, escuchando este diálogo, observó la expresión de dulzura que animó la mirada de la baronesa como para provocar una franca confidencia. La joven se dejó ingenuamente seducir por esta falsa apariencia de ternura e interés. -Si me prometieses no decir una palabra a nadie absolutamente, te diría una cosa. -¿A quién habría yo de decírselo? Ya sabes que soy discreta. -Es que se trata de un secreto muy grande. -Vamos a ver; siéntate y revélame ese gran secreto. 257 CARLOS DE BERNARD Clemencia tomó a su vez las manos de su cuñada y le hizo sitio a su lado, en el sofá. -Sabes -dijo la joven- que Cristián me ha prometido comprarme un reloj como el tuyo, porque el mío no me gusta. Pues bien, ayer, durante nuestro paseo, recordéle su promesa, y, sabes lo que me respondió entre risueño y serio? «No vale la pena de que te lo compre yo; cuando seas la vizcondesa de Gerifalte, te lo comprará tu marido.» -Cristián ha pretendido reírse a tus expensas; ¿cómo es posible que seas bastante niña para no comprenderlo así? -¡Niña! -repitió Alma, levantándose con aire picado,- yo sé muy bien lo que he visto. Anoche les vi hablar largo rato en el salón, tengo el convencimiento, de que trataban de mí. La señora de Bergenheim lanzó una carcajada que aumentó la indignación de su cuñada, menos dispuesta que nunca a dejarse tratar de niña. -¡Pobre Alina! -dijo, al fin, la baronesa;- hablaban del retrato marcado con el número cincuenta, cuyo original no logra encontrar en los antiguos títulos el señor de Gerifalte, motivo por el cual lo cree extraño a la familia. La jovencita bajó la cabeza como una niña a quien una hermana mal intencionada le derriba de un soplo un castillo de naipes. -¿Y cómo sabes eso -preguntóle después de reflexionar un instante- si estabas tocando el piano? ¿Cómo pudiste entender lo que hablaban desde el extremo opuesto del salón? A su vez tuvo Clemencia que bajar la cabeza, confundida, pues parecióle que su cuñada adivinaba en aquellos instantes 258 GERIFALTE la continua atención que, bajo la máscara de su afectada indiferencia, tenía fija siempre en Octavio, la cual no le permitía perder ni una sola de sus palabras. Según era su costumbre, trató de ocultar su turbación redoblando su ironía. -En efecto, es probable que me engañe y que tú tengas razón -dijo en fin.- ¿Qué día debemos saludar a la vizcondesa de Gerifalte? -Yo te digo con toda ingenuidad lo que siento y tú recompensas mi franqueza burlándote de mi -replicó Alina, cuyo redondo rostro alargábase a cada momento, pasando su color del rosa al encarnado;- ¿es culpa mía que mi hermano me haya hablado de eso? -Me parece que no tenías necesidad de que te hubiesen hablado para que pensaras en ello. -¿Acaso no es preciso pensar siempre, en algo ? -Pero es necesario también velar un poco por nuestros pensamientos; no es propio de una señorita el ocuparse de un hombre -respondió Clemencia, con un acento de severidad en el que su tía hubiera reconocido con orgullo la sangre de los Corandeuil. -Yo creía que eso era más propio de una señorita que de una mujer casada. Al escuchar esta respuesta, tan imprevista como falta de segunda intención, la señora de Bergenheim perdió el uso de la palabra y permaneció desconcertada delante de la joven, como un colegial delante del maestro que le acaba de dirigir una reprimenda severa. 259 CARLOS DE BERNARD -¿Cómo se le ha ocurrido a este diablillo decir eso? -pensó Gerifalte desde su escondite. Viendo que su cuñada no le respondía, Afina interpretó su silencio como signo de mal humor, y a su vez se enfadó fuertemente. -Hoy eres muy mala – dijo;- adiós; no preciso tus libros. Y arrojando los dos tomos de Waverley sobre el sofá, tomó la regadera, volviendo a derramar nuevamente el agua sobre el suelo, y salió cerrando la puerta con estrépito. Clemencia permaneció inmóvil, con el aire sombrío y pensativo, como si la reflexión de la joven la hubiese convertido en estatua. -¿Entraré? -preguntábase Octavio, después de abandonar su escondite, con la mano en el pestillo.- Esta pequeña, con sus ingenuidades, me ha hecho un daño infinito. Estoy seguro de que navega ahora a toda vela por el mar tempestuoso del remordimiento, y de que esos dos capullos de rosa, que mira tan fijamente, le parecen los ojos de su esposo. Antes de que cesase la indecisión del poeta, levantóse la baronesa bruscamente y salió, cerrando la puerta casi con el mismo coraje que lo hiciera su cuñada. Gerifalte volvió a balar la escalera, maldiciendo de su suerte, y después de pasearse algún tiempo por delante de los diccionarios y pergaminos colocados sobre la mesa, subió a su habitación nuevamente. En el momento de pasar por delante del gran salón, una tempestuosa armonía hirió su oído. Comprendió que en aquellos momentos el piano servía de confidente a Clemencia, que expresaba por medio de enér260 GERIFALTE gicos arpegios las violentas emociones que hacía tiempo agitaban su alma. Gerifalte la escuchó largo rato con la cabeza apoyada en la puerta del salón. A cada frase, a cada modulación, su espíritu, por un maravilloso instinto de simpatía, identificábase con el sentimiento de que ella era intérprete. Después de los muchos suspiros, reproches, gritos de angustia y sollozos que simulaban sus notas, el furor de su ejecución decreció poco a poco y fundióse en una serie de modulaciones cada vez más tranquilas y dulces, cual río que después de despeñarse con estrépito desde las elevadas montañas, corre plácido al llegar a la llanura. La imaginación de Clemencia erró entre vagas melodías, sin fijarse en ninguna de ellas, hasta que pareció, por fin, cautivarla un recuerdo. Después de haber hecho murmurar al piano los primeros compases de la romanza de El Sauce, repitió el motivo con mayor precisión y comenzó a cantar con voz dulce y un poco velada: Sentada al pie de un sauce Octavio la había oído cantar varias veces en sociedad, pero jamás con tan profundo acento. Delante de los extraños, Clemencia cantaba con los labios; en el momento aquel, lo hacía con el corazón. A la tercera estrofa, cuando comprendió que debía hallarse exaltada por la expresión de su canto, por el perfume de amor melancólico, de dolorosos ensueños, de apasionado desencanto que exhala esta exquisita romanza, entró suavemente el poeta, juzgando favorable el momento y 261 CARLOS DE BERNARD bastante emocionado a su vez para creer en el contagio de su turbación. Lo primero que vieron sus ojos fue a la señorita de Corandeuil, tendida en su butaca, con la cabeza echada hacia atrás, los brazos caídos y dejando escapar, de su nariz ronquidos nada melodiosos. -¡Terrible Pitonisa! -se dijo Gerifalte.- Hoy pesa sobre mí una maldición. Sin embargo, convencido de que la solterona estaba profundamente dormida, cerró tras sí la puerta y atravesó el salón de puntillas. La señora de Bergenheim había cesado de cantar, pero sus dedos seguían modulando vagamente el motivo de la romanza. Al observar la maniobra de Octavio, inclinóse para mirar a su tía, de cuyo sueño no se había podido dar Cuenta por interceptarle su vista el respaldo de la enorme butaca. Al ver la figura ridícula que el sueño había, impreso a la vieja, la tentación de reír pudo mucho más en ella que la melancolía o el respeto; y, al volverse a sentar, Clemencia, por esa necesidad de comunicación peculiar de la alegría, miró involuntariamente a Octavio, que tampoco fue dueño de contener la risa. Aunque en este cambio de ideas no hubo nada de sentimental, trató este último de sacar partido de él, y un momento después hallábase sentado en un taburete, delante del piano, a la izquierda y a algunas pulgadas tan sólo de la baronesa. -¿Cómo es posible que alguien pueda dormirse oyéndola cantar? -exclamó. 262 GERIFALTE El retórico mas engolfado en su galantería de colegial hubiera encontrado en seguida una frase tan ingeniosa; pero no estaba tanto la elocuencia en las palabras como en la expresión. El movimiento fácil, rápido, aunque discreto, con que Octavio se había sentado, la elegante precisión de su gesto, la manera graciosa como inclinaba la cabeza al hablar, delataban una gran práctica en la especie de conversación que sostenía. Si las palabras eran de un colegial, su actitud era la de un maestro. El primer pensamiento de Clemencia fue de levantarse e irse; pero un encanto invencible retúvola en su silla. Al ver brillar tan próxima, a su rostro aquella mirada negra y penetrante que desde hacía varios días negábale sus súplicas; al oír vibrar, dulce como un suspiro, la voz que tanto amaba, sintió hincharse su pecho y errar sus pupilas debajo de sus párpados, y no fue lo bastante dueña de sus ojos para atreverse a fijarlos en los de Octavio; apartólos, pues, de él y fingió contemplar a su tía. -Tengo un talento especial para dormir a mi tía -dijo con tono de afectada indiferencia, que la emoción de su pecho desmentía;- si quisiese, dormiría de este modo hasta la noche; tan pronto como cese de tocar, la despertará el silencio. -Pues entonces toque, se lo suplico; no la despierte jamás -respondió Gerifalte; y, como si temiese no ser obedecido, empezó a recorrer con la mano izquierda el teclado, sin preocuparse de la armonía. -Toque en el mismo tono al menos -dijo sonriendo Clemencia,- y la arrullaremos juntos. 263 CARLOS DE BERNARD Hizo mal en decir arrullaremos, porque su amante interpretó la palabra como un consentimiento de complicidad para todo cuanto pudiese suceder. En una entrevista entre dos amantes, el nosotros es la palabra más traidora. Fuera que no tuviese un gran deseo de que se despertase su tía, que quisiera evitar una conversación que de antemano turbábale después de tanto haberla deseado, o que desease disfrutar en silencio la dicha de sentirse aún amada, pues desde el momento en que tomara asiento a su lado los menores gestos de Octavio habíanse convertido en otras tantas confesiones, Clemencia sacudió dos o tres veces la cabeza, con gracia, buscando un motivo, y empezó a preludiar en seguida el vals del duque de Reischstadt, tocando solamente el primer compás del acompañamiento para indicar a su amante dónde debía poner los dedos. Comenzó el vals. Tocando Clemencia la parte de la voz principal y Octavio la del acompañamiento, quedábanles desocupadas dos manos, las vecinas, precisamente. Y, ¿qué pueden hacer dos manos desocupadas y vecinas, cuando la una pertenece a un hombre ardientemente enamorado y la otra a una mujer que, después de maltratar a su amante durante largo tiempo, renuncia a su severidad? Antes de mucho, los dedos suaves y blancos de la clave de sol, se sintieron aprisionados por los de la clave de fa, sin que esto perjudicase lo más mínimo a la música, pues la vieja seguía durmiendo profundamente. Un momento después, la boca de Octavio, se posaba sobre aquella mano algo temblorosa. Dos veces la baronesa 264 GERIFALTE trató de retirarla, porque sintió el escalofrío de esta caricia circular por sus venas, y dos veces faltóle energía para hacerlo, convirtiéndose, al fin, su tentativa en una dulce presión contra los labios tenaces que le parecía posados sobre su corazón; la mano devolvía el beso. Urgía mucho que la tía se despertase, pero su sueno era más profundo que nunca, porque el vals proseguía sin cesar; y cuando se notaba en la mano derecha alguna indecisión pasajera, suplíalo la izquierda, pulsando las notas bajas con redoblada energía. Cuando Octavio hubo acariciado a su gusto aquella mano que ya no le disputaban, levantó la cabeza para obtener un nuevo favor; porque los amantes no son como el mar al que se ha dicho: «¡De aquí no pasarás!» Esta vez, la señora de Bergenheim no apartó su mirada, sino que, por el contrario, después de haber contemplado al vizconde unos momentos, como deben los ángeles mirar, le dijo con una coquetería llena de seducción: -¿Y Alina? La muda contemplación que respondió a esta pregunta encerraba un mentís tan elocuente, que toda palabra más era superflua. Sintiéndose amado, Gerifalte renunció de improviso al ardid que le había procurado la felicidad que en el momento aquel disfrutaba. Su dulce y placentera sonrisa hizo traición al secreto de su maquiavelismo; pero fue comprendido y perdonado. Los temores, las dudas, los combates cesaron instantáneamente entre ellos; hubieran sido precisos colosales esfuerzos para separarlos de nuevo, en una misma caída, precipitáronse en el seno uno del otro. Permanecieron 265 CARLOS DE BERNARD largo tiempo en silencio, felices al encontrarse tan próximos y solos, porque la vieja tía no daba cuenta de sí, de respirar el mismo aire, de sentir sus corazones latir al mismo compás, de mecerse blandamente en su ternura al son de aquella música cada vez más confusa e incierta, temerosos de ahuyentar con una sola palabra los encantos infinitos de aquella sublime dicha. Con los ojos se entregaron las almas, porque Clemencia consideróse impotente para resistir por más tiempo; y, cuando sintió los labios de su amante posarse sobre sus sienes, abandonóse en los brazos que la enlazaban, oprimiendo el piano con nerviosa contracción; parecióle que el salón daba vueltas, que el día se tornaba en noche y que su vida exhalábase toda entera en un largo suspiro, lentamente respirado por la boca de Octavio. El vals había concluido y, sin embargo, la señorita de Corandeuil no se había despertado. Después nada se oyó, habríase dicho que el sueño se había apoderado también de los dos amantes, inmóviles y extasiados uno en los brazos del otro. El encanto, sin embargo, fue roto de repente por un espantoso ruido semejante al de la trompeta que debe llamar a los hombres para asistir al juicio final. 266 GERIFALTE XVII ¿Habéis visto, en una bella tarde de octubre, a una pareja de palomas torcaces volar sobre las copas de un bosque, deshojado por la mano del otoño? Parecen dos navecillas aéreas ligadas por invisibles amarras; tan dulce y silencioso es su vuelo, tan grande el abandono con que se bañan sus alas en el aire que las sostiene, hasta tal punto el instinto que las guía funde sus movimientos en un conjunto lleno de gracia y molicie! De repente, un cazador oculto tras una encina, derríbalas de un tiro en medio de su alegría y ternura. Si no eres cazador, lector mío, tal vez hayas sentido compasión de estas pobres avecillas al mirarlas caer, sangrando y mutiladas, del cielo de sus amores. Una bala que hubiese herido a ambos amantes en medio de su éxtasis no les habría parecido tan cruel como la sensación que causóles aquel espantoso ruido. Clemencia estremecióse en su silla y el terror paralizó su voluntad. Gerifalte levantóse casi tan turbado como ella; la señorita de Corandeuil, bruscamente despertada, se enderezó de repente en su butaca, como esas figuras, provistas de un resorte, que saltan 267 CARLOS DE BERNARD de improviso cuando se levanta la tapa de la caja que las encierra. Abrióse una de las hojas de la puerta situada enfrente de la ventana, apareció por la abertura el pabellón de una trompa de caza, y la sonata de la muerte del lobo hizo resonar los ecos del salón con inusitado estrépito. La vieja solterona dejóse caer nuevamente en su butaca, tapándose los oídos y golpeando el piso con los pies; pero en vano trató de manifestar con la voz su indignación; sus palabras fueron ahogadas por la fuerza del terrible instrumento. Clemencia, por hacer algo, llevóse, como su tía, las manos a las orejas; por último, Gerifalte se puso a reír con afectada naturalidad como si le hubiese parecido la broma del mejor gusto; porque el rostro encarnado del señor de Bergenheim acababa de reemplazar el pabellón de la trompa de caza, lanzando una carcajada casi tan estentórea como aquélla. -¡Ah! ¡ah! no contaban con este acompañamiento -gritó el barón cuando se hubo calmado un poco su jovialidad;- ¡con que ése era el artículo para la revista que tenía que componer! ¿Y creerá usted que le voy a permitir que cante con mi mujer dúos italianos mientras yo recorro el bosque?... ¡Me toma por un marido demasiado complaciente, vizconde! ¡Vamos, vamos! ¡de a cuatro izquierda! ¡Mar... ! Hágame el favor de venir a tomar un fusil. Vamos, antes de comer, a levantar una o dos liebres en el bosque del Cuerno. -Señor de Bergenheim -exclamó la solterona, cuando la emoción le permitió hablar por fin,- esto es una inconveniencia... una grosería... procede usted como un soldado... 268 GERIFALTE como un caníbal... Me ha destrozado el tímpano; dentro de media hora la jaqueca se habrá apoderado de mí... -No piense en su jaqueca, tía -respondióle Cristián, cuyo buen humor parecía excitado por los placeres del día;- está fresca como un capullo de rosa... y su perra podrá cenar todas las cabezas de liebre que quiera. En aquel momento, otro segundo estrépito se dejó oír en el patio; los sonidos roncos y falsos de otra trompa de caza, indudablemente tocada por un novicio, acompañaban los aullidos confusos de una numerosa jauría, mezclado todo con grandes risotadas, latigazos y clamores de toda especie. En medio de esta baraúnda, distinguióse de repente un grito más penetrante que todos los demás: un grito de desesperación y de angustia. -¡Constanza! -exclamó con voz de falsete la vieja solterona, precipitándose acto continuo hacia las ventanas de la antecámara, seguida de todo el inundo. El espectáculo que el patio ofrecía era en extremo pintoresco y bullicioso. Marillac, de pie sobre un banco, soplaba como un tritón en una trompa de caza, tratando de tocar infernalmente el vals de Roberto el Diablo. A sus pies, siete u ocho cazadores y otros tantos criados le animaban con sus gritos. Entre la espléndida jauría del barón de Bergenheim notábase un revuelo espantoso, y un horrible rumor de gritos y de aullidos ensordecía los oídos. Y era que Constanza, huyendo de los sones estridentes de la trompa de Cristián, había bajado aterrada, introduciéndose entre los perros, los cuales, tal vez porque la mal querencia existente entre los Corandeuil 269 CARLOS DE BERNARD y Bergenheim había llegado hasta ellos, acometiéronla sin piedad, disputándose todos el honor de llevarla como trofeo entre sus afilados colmillos. La única persona que gozaba con este espectáculo era el tío Rousselet. Con las manos cruzadas a la espalda y las piernas abiertas, como el coloso de Rodas, contemplaba la lucha, con mal disimulado placer, incitando a la jauría con un silbido enardecedor que la excitaba aún más que la trompa de Marillac. -¡Constanza! -gritó por segunda vez la solterona, helada de terror al ver su querida perra tendida de costado en medio de sus enemigos, como el esqueleto de un caballo devorado por los lobos. Al escuchar este grito, cesó todo alboroto; el jefe de la jauría trató de reducir a la obediencia, a latigazos, a sus subordinados, y Rousselet lanzóse intrépidamente entre los perros, repartiendo molicones y coces a diestro y a siniestro, y tomó en sus brazos a Constanza, medio desvanecida, sin importarle un ardite el dejar entre los dientes de la jauría enfurecida la mitad de los faldones de su casaca. Cuando la solterona vio depositar a sus pies el objeto de sus amores, cubierto de lodo y sangre y lanzando gemidos ahogados, que tomó por el estertor de la muerte, dejóse caer casi desfallecida en una silla, sin desplegar siquiera sus labios. -Vámonos -dijo a media voz Bergenheim, tomando por el brazo a su huésped, con el acento de un colegial que, de improviso, divisa a su profesor, al revolver de una esquina, cuando se preparaba a hacer novillos. 270 GERIFALTE Gerifalte paseó en torno suyo un la mirada indecisa y buscó con los ojos a Clemencia, pero no la encontró. Sin inquietarse por la desesperación de su tía, la señora de Bergenheim habíase marchado a sus habitaciones, pues sentía la necesidad de estar sola para calmar su emoción. Octavio resignóse a seguir a su compañero, cuya retirada tenía todas las apariencias de una verdadera derrota. En menos de medio minuto, cazadores y perros despejaron el patio y alejáronse rápidamente, por la avenida de los plátanos, hacia el bosque del Cuerno. Al cabo de algunos instantes, cuando se hubo borrado el recuerdo, de la lamentable fisonomía de la señorita de Corandeuil, se restableció la alegría, y empezó nuevamente el fuego graneado de bromas y de chistes propio de las partidas de caza. Gerifalte, sin embargo, marchaba a retaguardia con un aire melancólico que no se compaginaba con la profesión de cazador entusiasta que hiciera a Bergenheim el día que celebraron la primera entrevista en el castillo. En aquellos instantes se imponía el disimulo; pero para ponerse al nivel de sus compañeros de partida, hubiera tenido que desplegar una hipocresía de la cual, a pesar de sus esfuerzos, no se sentía capaz. Érale de todo punto imposible empequeñecer su espíritu hasta el punto de hacerlo departir amigablemente con aquellas inteligencias opacas; imposible fundir su imaginación ardorosa en el molde de aquella trivial conversación. Cuando se ha volado en alas de la fe, de la poesía o del amor por las regiones que no son realmente el cielo, pero que se aproximan a él, y desde las cuales se oyen ya sus conciertos y 271 CARLOS DE BERNARD se entrevén sus esplendores, los menores ruidos terrenales producen una discordancia que desgarran las fibras del alma, haciéndose insoportable el pasar de la sonrisa adorable de la mujer que amamos a las groseras risotadas del marido. Al cabo de algunos minutos, los gritos de los perros, las bromas de los cazadores, la marcha al aire libre, el ruido del viento entre los árboles, el susurro de las hojas, y, sobre todo, el inagotable buen humor del barón habían producido en Gerifalte un fastidio tan mortal, que no pudo ocultarlo su rostro, a pesar de sus esfuerzos. Tan lúgubre expresión llegó a chocar a Cristián, que era el menos observador de los hombres. -¡Qué cara tan fúnebre tiene usted! –dijo, riendo, a su huésped.- Me arrepiento de haberle separado de la señora de Bergenheim; decididamente, parece que prefiere su compañía a la nuestra. -¿Sentirá celos si le confieso que está usted en lo cierto? -respondió Octavio, esforzándose por corresponder al tono de broma de su interlocutor. -¡Celos! no a fe mía; aunque confieso que posee usted cualidades capaces de hacer bastante sombra a un marido. Pero los celos no convienen ni a mi carácter ni a mis principios. -¡Es usted filósofo! - dijo Gerifalte con sonrisa algo forzada. -Mi filosofía es de las más sencillas. Respeto demasiado a mi mujer para poder sospechar de ella, y me amo demasiado a mí mismo para atormentarme neciamente por un mal ima272 GERIFALTE ginario. Si esta desdicha llegase y estuviese cierto de ella, entonces sería tiempo de ponerle remedio. Sería un asunto que pronto estaría terminado. -¿Qué asunto? -preguntó Marillac, acortando el paso para mezclarse en la conversación. -Un asunto muy estúpido, amigo mío, que aun no le amenaza a usted ni al señor de Gerifalte, ni a mi tampoco, a pesar de pertenecer a la categoría de los expuestos. Hablábamos de la infidelidad conyugal. El artista dirigió a su amigo una mirada que quería significar: «¿Cómo demonios se te ocurre levantar semejante liebre?» -Sobre eso hay mucho que hablar -observó en alta voz, con tono sentencioso, pensando que su intervención sería conveniente para sacar a Gerifalte del mal paso - y mucho que escribir todavía. En cuanto a la manera de ver individualmente el asunto, cada cual tiene su sistema y su norma de conducta. -¿Y cuál sería la suya, profundo desalmado? -dijo Cristián.- ¿Sería tan cruel marido como inmoral soltero es usted? Esto suele ocurrir de ordinario; cuanto más libertino se ha sido de mozo, más exigente se es después de casado. -Se equivoca, Bergenheim; mis calaveradas de soltero me han predispuesto a la indulgencia. La carne es débil, y razón tuvo Shakespeare al decir: ¡Fragilidad, fragilidad! ¡tienes nombre de mujer! Si yo estuviese casado y mi mujer me engañase, obraría como un caballero, teniendo en cuenta la fragilidad indeleble de su sexo encantador. 273 CARLOS DE BERNARD -¡Ideas de soltero, querido! ¿Y usted, Gerifalte? -Le confieso ingenuamente -respondió éste, no sin cierto embarazo- que no se me ha ocurrido jamás reflexionar sobre eso. Por otra parte, yo soy de los que creen en la virtud de las mujeres. -¡Bah! déjese de galanterías y dígame de una vez: en caso de infidelidad, ¿qué es lo que haría? -Creo que diría con Lanoue: El ruido es propio del fatuo y las lamentaciones del necio; El hombre honrado cuando se ve engañado, se aleja silencioso. -Yo soy, en parte, de la opinión de Lanoue; solamente que, en el segundo verso, introduciría una pequeña variante: en vez de decir: se aleja, diría: se venga sin decir nada. Marillac dirigió una nueva mirada de inteligencia a su amigo, y dijo inmediatamente: -¡Demontre! es, por lo visto, un esposo veneciano. -Creo -respondió Bergenheim- que mataría a mi mujer, al autor de mi infortunio y me suicidaría después; mas todo esto sin decir siquiera ¡agua va! Después de estas palabras, el barón salvó de un salto una gigantesca zanja que separaba el camino por donde marchaban los tres de un claro en el cual ya habían penetrado los otros cazadores. -¿Qué dices tú de eso? -murmuró el artista al oído de Octavio, con tono tan dramático como el de Manlio. 274 GERIFALTE En lugar de responder, el amante dejó escapar de sus labios un silbido especial e intraducible, como queriendo decir: -Me burlo de ello. El espacio talado que debían atravesar para llegar al bosque del Cuerno formaba un extenso cuadrilátero sobre un plano inclinado y descendía hasta el río desde lo alto del valle. En el momento en que Marillac franqueaba a su vez dicha zanja, vio su amigo, en la extremidad inferior del claro, a Clemencia que marchaba lentamente por la avenida de los plátanos. Un instante después, desaparecía la joven detrás de un macizo sin que la hubiesen observado los otros cazadores. -Ten cuidado de no resbalar -dijo el artista,- el piso está muy mojado. A pesar de la advertencia, Gerifalte tropezó al saltar con una raíz de un árbol y cayó. -¿Se ha hecho mal? -gritóle Bergenheim. Octavio levantóse y trató de caminar; pero se vio obligado a apoyarse en la escopeta. -Creo que me he torcido un pie -dijo, llevándose a él la mano como si experimentara un dolor bastante vivo. -Tal vez sea una distensión -observó el barón, acercándose.- ¿Acaso no podrá caminar? -Si, pero temo que la caza me fatigue demasiado. Voy a volverme al castillo. -¿Quiere usted que improvisemos una camilla para llevarle en ella? 275 CARLOS DE BERNARD -¿Se quieren burlar de mí? Caminaré poco a poco y cuando llegue tomaré un baño de pies. -Apóyate en mi brazo, que yo te acompañaré -le dijo el artista. -Gracias, no te necesito -respondióle Octavio; y añadió después en voz baja, con una mirada expresiva: -¿Te quieres ir al diablo? -Comprendido -replicó, en el mismo tono, Marillac, oprimiéndole el brazo en señal de inteligencia. Y añadió en seguida en voz alta: -Sí tal, sí tal; no puedo permitir que vayas solo. Bergenheim, yo me encargo de él. Prosiga usted su caza, que le esperan esos señores. Ya nos volveremos a ver a la hora de la cena. El barón miró a sus huéspedes y después al grupo de cazadores que había llegado ya a la parte superior del claro. Por espacio de un momento luchó en él la caridad cristiana con la pasión de la caza, acabando por triunfar esta última; y como vio que Gerifalte, aunque cojeando, un poco, se hallaba en disposición de caminar, sobre todo con la ayuda de un brazo, le dijo: -No se olvide de poner el pie en agua y haga que se lo vea Rousselet, que es muy entendido en eso. Y ya así tranquilizada su conciencia con esta recomendación, alejóse para reunirse con los otros cazadores, en tanto que los dos amigos tomaban el camino del castillo, apoyándose Gerifalte con una mano en el brazo del artista y con la otra en su escopeta. 276 GERIFALTE -Me vas a hacer el favor de marcharte en cuanto lleguemos a la espesura -dijo Octavio a su amigo;- puedes seguir tu camino en línea recta o tomar hacia la izquierda, como gustes; pero, por la derecha, está prohibido. -Comprendido. -No entres en el castillo, pues verían que nos hemos separado. Si te vas a reunir con los cazadores, le dices a Bergenheim que me has dejado sentado al pie de un árbol, y que el dolor de la torcedura se me ha pasado casi por completo. Hubieras hecho mejor en no acompañarme, como hube de indicarte. -Tenía mis razones para querer desasirme yo mismo de las garras de Cristián. Hoy es lunes y, a las cuatro, tengo una cita que te interesa a ti mas que a mi. Y ahora, ¿quieres oírme un buen consejo? -Oírlo, sí; seguirlo, no es seguro. -¡Oh, raza de amantes! -exclamó el artista,- ¡raza loca, absurda, endiablada, impía, sacrílega! Al final de todo esto saldrán a relucir los puñales. -¡Bah! la época de los puñales ha pasado ya a la historia. -¿Tú sabes que ese Bergenheim, con su cara rubicunda y su risa franca y abierta, ha matado a tres o cuatro individuos mientras ha permanecido en el servicio activo, por una discusión en el juego del billar o los favores de una griseta ? -Requiescant in pace. -Ten cuidado que no haga entonar por ti un De profundis. Tenía fama de ser el mejor tirador de Saint-Cyr, manejando a la perfección todas las armas. 277 CARLOS DE BERNARD -Eso quiere decir que, si me veo precisado a tener un lance con él, nos batiremos a arsénico. -No le veo el chiste a la broma. Te digo que acabará por notar algo y te ajustará en seguida las cuentas: te matará como si fueses la liebre que en este momento persigue. -Bien podrías emplear comparaciones menos humillantes para mí -respondióle Gerifalte;- aparte de que exageras. He observado siempre que estos temibles espadachines no son luego tan bravos en el verdadero terreno de las armas; sin que esto sea dudar del valor de Bergenheim, que lo creo tan real como sólido. -¡Te aseguro que es un verdadero león del Atlas! Después, convendrás conmigo en que es una extravagancia el venir a atacarlo dentro de su misma jaula y tirarle de los bigotes a través de sus rejas. Enamórate de su mujer en hora buena, hazle el amor en París, cuando él se encuentre a cien leguas de vosotros, ocupado en su labor y su caza; ¡pero instalarte en su propia casa! ¡al alcance de sus garras! eso no es amor, es demencia. No te rías; tengo la seguridad que el desenlace de esto será una espantosa tragedia. Ya lo acabas de oír hablar de matar a su mujer y a su amante como si se tratase de beberse un vaso de agua; y yo, que lo conozco, te aseguro que lo hará como lo dice, sin siquiera fruncir el entrecejo. Estos hombres de pelo rojo son feroces cuando llega la ocasión. Es capaz de abrirte en canal en cualquier rincón de su parque, de enterrarte con el mayor esmero al pie de cualquier encina, y de hacer servir tu corazón a la señora de Bergenheim rociado con vino de Champaña. 278 GERIFALTE -Te confieso que sería un festín pintoresco. -Te aseguro que no quisiera tener a Bergenheim por adversario. Mirale, ¿no parece un Goliat? El artista obligó a su amigo a volverse y le mostró a Cristián parado, juntamente con los otros cazadores, a la vera de la espesura, a algunos centenares de pasos del lugar en que ellos se hallaban. En el centro del grupo formado por los cazadores, por encima de los cuales sobresalía su cabeza, con los brazos cruzados sobre el pecho, posición que ponía de manifiesto su musculatura hercúlea, el barón parecía, en efecto, un digno representante de aquellas edades primitivas en que la fuerza y las energías físicas constituían la más incontestable de las superioridades. A pesar de la distancia, escucharon el timbre de su voz, vigorosa como toda su persona, aunque sin poder distinguir sus palabras. -Tiene, en efecto, un aspecto que recuerda los tiempos de la Tabla Redonda -asintió Gerifalte.- Hace quinientos o seiscientos años, no hubiera sido agradable encontrarse frente a él en un torneo; y si hoy, como entonces, se conquistasen los corazones femeninos a mandobles, confieso que no tendría grandes esperanzas de éxito. Afortunadamente, nos hemos emancipado del vigor animal, y el hércules que cobra el barato ha pasado ya de moda. -Habrá pasado de moda, si tú quieres; pero mata. -¿Pero es que no comprendes los encantos del peligro y la atracción que las dificultades comunican al placer? Las manzanas del jardín de las Hespérides debían tener un sabor mil veces más agradable que las del árbol de la ciencia, por guar279 CARLOS DE BERNARD darlas un dragón. No sé si será vejez precoz de mi alma, si mi gusto gastado tendrá necesidad de estimulantes; pero veo que la figura potente y vigorosa de Cristián produce en mi drama un efecto que por nada del mundo quisiera destruir; es la sombra negra que hace resaltar con más viveza la luz. Me he dedicado a estudiarle, desde nuestra llegada al castillo, y le conozco a estas horas como si hubiese pasado toda mi vida a su lado. Estoy, como tú, seguro de que a la primera revelación me matará, si puede, y tiene para mí un encanto indecible el tener así expuesta mi vida. -¡Tú estás loco! -Te digo de verdad que me agrada que Bergenheim sea así. Es mortificante engañar a un marido débil o necio. ¿Qué mérito tiene el triunfar de un ser incapaz de defenderse o vengarse? Es hacer el oficio de zorra que ataca a las gallinas. El esposo desarmado por los años es una víctima que inspira compasión el ultrajarle, y el marido complaciente es un infame a quien todo el mundo desprecia. Al uno dan ganas de pedirle perdón, mientras al otro se siente uno tentado de arrojarle por la ventana. Cristián no es ni lo uno ni lo otro; posee fuerza y honor. Lo estimo a pesar de ultrajarlo, y siento que ello es causa de que ame más todavía a Clemencia. -Si no te burlas de mí, eres el hombre de talento más estúpido que existe. ¡Cómo! ¡es posible que tú, artista, vividor, materialista, encuentres un placer en sentir constantemente suspendida sobre tu cabeza la espada de Damocles! Para jugarse la vida a los dados es preciso o creer firmemente en otra mejor, o padecer de gota en las cuatro extremidades; y como 280 GERIFALTE tú posees mucha más salud que religión... no me explico tus palabras. Te consta que no soy cobarde; de suerte que puedo hacerte una confesión: también he dado una vez con un amor peligroso; tuve que habérmelas con un marido como el de Clemencia: orgulloso, violento, implacable, y, lo que es peor aún, celoso y déspota. La intriga más bonita de escala de seda y pistolas de bolsillo que es posible encontrar en diez leguas a la redonda. Cada una de nuestras citas me obligaba a cometer lo menos media docena de delitos previstos y penados por el Código, con todas las circunstancias agravantes imaginables: escalo, mano armada, fractura, nocturnidad... ¡qué sé yo! En tres meses merecí una docena de veces ser condenado a trabajos forzados a perpetuidad. -¡Y bien! serías muy dichoso; ¡te sentirías vivir! -¡Dichoso!... Escucha: cada vez que después de una aventura me veía de nuevo en la calle, respiraba con una satisfacción que me hacía olvidar por un momento todos los encantos que acababa de disfrutar. Te aseguro que no perseveré más que por vanidad, porque me proporcionaba realmente más disgustos que satisfacciones. En semejantes momentos, los más vagos crujidos de las maderas se nos antojan pasos que se aproximan, se ven ojos que observan por los agujeros de todas las cerraduras; y después, una mujer que teme, que nos dice a cada momento, con voz sobresaltada: «Mírale... escapa; que sólo me mate a mí»... Y entretanto, con una mano acariciamos a la mujer amada, con la otra la culata de la pistola, y por algunos instantes sólo se oye en el silencio de la noche el ruido de dos corazones que laten con violen281 CARLOS DE BERNARD cia, amenazando estallar. ¿A eso llamas ventura? Desde aquella ocasión tengo un endemoniado manojo de cabellos blancos detrás de cada oreja. -¡Necesitas, por lo visto, una pasión tranquila y sosegada, seductor degenerado! -Justamente; yo no soy como tú, que tienes menos sentido a los treinta años que a los veinte. Por regla general, no me enamoro nunca de una mujer cuyo marido no tenga sesenta años, a menos que la mansedumbre probada de su carácter no me ofrezca todas las garantías de paz que deseo; porque mi máxima es: la paz a toda costa... con el marido. -Ya estamos en la espesura -dijo entonces Gerifalte, soltando el brazo de su amigo y dejando de cojear;- aquí ya no pueden vernos, de suerte que se acabó la comedia. Ya sabes que si los encuentras debes decir que me dejaste al pie de un árbol. Sobre todo, cuidado con no aproximarte a los plátanos, si no quieres recibir en pleno rostro los perdigones de mi escopeta. Y dichas estas palabras, echóse al hombro el arma que hasta entonces le sirviera de muleta y empezó a descender hacia el río. 282 GERIFALTE XVIII A la extremidad de la avenida de plátanos, formaba la orilla del río un escarpado semejante a aquel sobre el cual se hallaba edificado el castillo, pero mucho más abrupto y cubierto en parte de bosque. Para evitar este paso impracticable a los carruajes, el camino que conducía a la parte más alta del valle torcía a la derecha y seguía por una cuesta menos escarpada y agreste. No quedaba, pues, cerca del agua más que un estrecho sendero, sombreado por las ramas de las encinas y los sauces que crecían inclinados sobre el río. A los pocos pasos dados por este camino cubierto, se encontraba el viajero bruscamente detenido por una enorme roca que la Naturaleza había hecho rodar hasta allí desde lo alto de la montaña como para cerrar el paso. Este obstáculo no era, sin embargo, insuperable; pero para franquearlo era preciso tener los pies muy seguros y la cabeza muy firme, pues la menor vacilación o torpeza podía producir una catástrofe. Una vez salvada la roca, podía llegarse a lo alto del escarpado por una escalera de piedra más propia para cabras que para hombres, o, bajando por el lado 283 CARLOS DE BERNARD opuesto, seguir nuevamente el camino de la orilla del agua momentáneamente interrumpido. En este último caso, llegábase, al cabo de unos sesenta pasos, a un lugar en que la orilla descendía otra vez y el torrente se ensanchaba sobre un fondo somero con islotes acá y allá cubiertos de vegetación. Este lugar era un vado perfectamente conocido de los pastores y, en general, de todas las personas que, teniendo que pasar de una a otra orilla, querían evitarse la molestia de descender hasta el puente del castillo, y había dado su nombre al escarpado cuyo tajo se elevaba a pico un poco mas abajo, conocido en el país por la Roca del Vado. Cerca de la gran roca de que hemos hablado, y hacia el lado de los plátanos, existía en la base de la montaña, contra la cual se apoyaba, una profunda excavación, una gruta natural, abierta por el agua, que la Naturaleza habíase encargado de embellecer. A su entrada, un sauce enorme había arraigado a algunos metros del suelo en una grieta de la roca y dejaba caer sus ramas lloronas en la corriente, que las arrastraba en su curso sin poder arrancarlas. Cuando el sol proyectaba sus rayos sobre los cabellos verdes de su follaje, filtrándose a su través algunos de ellos; cuando el viento, al errar sobre las copas de los árboles, evocaba a lo lejos tremolantes armonías; cuando el río elevaba, a su vez, como voz inteligente, su monótono murmullo, una combinación singular de semiobscuridad, de luz lejana, de tibia frescura, de vagas melodías, daban a aquel santuario un encanto extremado de melancolía y soledad. 284 GERIFALTE Hacia algunos instantes que la señora de Bergenheim hallábase sentada a la puerta de la gruta, sobre un banco formado por la base de la roca. Con ayuda de una varilla que había maquinalmente arrancado por el camino, trazaba sobre la arena fina y brillante del suelo fantásticos arabescos que borraba en seguida con el pie. Sin duda, estos jeroglíficos inexplicables para todo el mundo tenían un sentido a sus ojos; sin duda, su imaginación atribuía un pensamiento a aquellas líneas extrañas y confusas, y temía quizás que el menor vestigio olvidado pudiese delatar el secreto que les había confiado. Cuando amamos, la Naturaleza entera ama también con nosotros; se hace cómplice de nuestros menores pensamientos, recibe las confidencias sin fin de nuestra ternura y se anima de vida humana para escuchar y responder. Clemencia se hallaba sumida en uno de esos éxtasis que suprimen el tiempo y la distancia y durante los cuales perciben los ojos del alma una imagen ausente con tanta fidelidad como pudieran hacerlo los del cuerpo. Las fibras de su corazón, cuya vibración paralizara de una manera tan brusca la llegada de Cristián, habían adquirido de nuevo su apasionada agitación. A solas, reconstruía en su espíritu la escena del salón; ola nuevamente el vals pérfido; sentía errar por sus cabellos el aliento de su amante; recibía en sus ojos su mirada magnética, que jamás había podido soportar sin turbación; su mano se estremecía segunda vez bajo la impresión del interminable beso. Y cuando más sumida encontrábase en su sueño, éste se convirtió en realidad, porque Octavio, sentado junto a ella 285 CARLOS DE BERNARD sin que hubiese advertido su llegada, había reconstituido la escena del piano en el punto en que fuera interrumpida. Clemencia no sintió miedo. No se trataba ya de una impresión nueva en ella, sino de la continuación de una sensación preexistente; era su pensamiento encarnado por un hombre. Su espíritu había alcanzado gradualmente ese grado de exaltación que hace imperceptible la transacción del sueño a la realidad. Parecióle que Octavio había estado allí siempre y que aquel era su puesto; durante algunos momentos no fue dueña de pensar y permaneció abandonada en los brazos que la habían enlazado; mas pronto recuperó la razón. Despertóse sobresaltada, alejóse algunos pasos y se mantuvo de pie delante de su amante con la frente inclinada y las mejillas cubiertas de rubor. -¿Porque le inspiro temor? ¿no sabe que soy digno de amarla? -le preguntó el vizconde con voz apasionada. Y sin tratar de retenerla ni de aproximarse a ella, postróse de rodillas con un movimiento lleno de melancólica gracia. Cuando una mujer no ha reconocido como derecho legitimo el favor obtenido por sorpresa durante un momento de abandono, descender de sus brazos a sus pies es contravenir a la ley natural del amor, y, generalmente, esta falta trae fatales consecuencias. Gerifalte lo sabía perfectamente, porque pocos han hecho un estudio tan concienzudo como él del arte al cual concibió Ovidio una poética especial. Pero sabía al mismo tiempo que, si en las circunstancias ordinarias se debe uno conducir con arreglo a las reglas generales, preséntanse algunas veces casos excepcionales, circunstancias extraordina286 GERIFALTE rias en que se hace indispensable el olvido de los principios habituales. Había estudiado demasiado bien el carácter de Clemencia para no presentir las menores variaciones de su modo de ser inestable hasta el capricho. En la actitud feroz de la joven, en el rubor de sus mejillas, en el brillo súbito que observó en su mirada, comprendió que se preparaba en ella una fuerte reacción de rigorismo y tuvo miedo; porque sabía que las mujeres, bajo el peso de los remordimientos, hieren siempre a sus amantes como si de este modo quisiesen expiar sus propias culpas. -Si dejo que tome incremento el incendio de esta virtud -pensó él,- soy sin duda hombre perdido lo menos por quince días. Su situación parecióle demasiado dichosa para comprometerla por una imprudente temeridad. Juzgó, pues, lo mejor tranquilizar a aquella blanca paloma con mirada de águila con el fin de arrancarle toda idea de marcharse de nuevo. Llevó a cabo una de esas sabias retiradas que serían una huida para un general mediocre, pero de las que un capitán esforzado sabe sacar un titulo de gloria como si se tratase de una victoria real. Abandonó prudentemente el terreno peligroso sobre el cual había tomado posiciones, antes de que le arrojasen de él a viva fuerza, y del más apasionado paroxismo pasó hábilmente a la actitud más sumisa; y de este modo, cuando levantó Clemencia sus ojos, en los cuales brillaba un rayo amenazador, lejos de hallar un audaz merecedor de un severo correctivo, encontró un amante sumiso: buscando un enemigo insolente, vio un esclavo de hinojos ante ella. 287 CARLOS DE BERNARD Había tan lisonjera humildad en la actitud de Octavio, tan inquieta ternura en su acento, que se sintió desarmada, disipándose la tempestad en su frente sin que el rayo siguiese al relámpago. Sintió su corazón una felicidad inefable al verse comprendida y obedecida antes de haber fulminado sus órdenes, pues no pudo adivinar el maquiavelismo que bajo esta adoración se ocultaba, ni reprimir un sentimiento de gratitud hacia el que tan bien sabía amarla, sacrificándole con encantadora modestia las exigencias de su propia pasión. Hasta pensó que el concederle una recompensa por su laudable conducta sería una medida prudente, pues con ello le animaría a proseguir por la senda de la honestidad. Halló, en fin, tan plausible su conducta, que sintió horror de causarle el más insignificante dolor. Su actitud, su gesto, la expresión de toda su persona delataron su enternecimiento y gratitud. Aproximóse a Octavio y, tomándole la mano para hacerle levantar, sentóse nuevamente, invitándole a que la imitase. Cuando lo vio otra vez al lado suyo, estrechó dulcemente la mano que aun no había abandonado, buscó con sus húmedos ojos la mirada de su amante, y le dijo con esa voz profunda y penetrante que tienen las mujeres en ciertas ocasiones: -¡Amigo! Es esta una palabra sencilla a la que las mujeres asignan importancia bien escasa. En la situación en que se encontraba Clemencia, el lenguaje resultaba embarazoso; casi todas las frases encerraban un peligro. Conciliar la pasión que hervía en su alma con la dignidad de su propia virtud, de tal suerte 288 GERIFALTE que la una resultase sin tacha y la otra sin herida; transformar aquella gruta sombría y llena de asechanzas en uno de esos lugares de asilo donde expiran los deseos rebelados y los malos apetitos; erigir nuevamente su trono de reina, mas de reina graciosa e indulgente; volverse a ceñir su velo sin altanera altivez; acordar otra vez dos corazones de los cuales el uno palpitaba con demasiada viveza, según ella, pero que se sentían tan felices de palpitar al unísono que, de allí en adelante, la menor desunión hubiera producido un despedazamiento insoportable, era la difícil tarea que Clemencia se había propuesto. Los sentimientos enérgicos son irritables siempre. La menor señal de frialdad o descontento habría sublevado la pasión de Octavio; y, para ella, el vivir en paz con él había llegado a ser una necesidad a la cual habría sacrificado tal vez mucho más de lo que se imaginaba. Por otra parte, ¿a qué peligro se exponía si se abandonaba a esta emoción que la rodeaba y asaltaba cual las olas de la marea creciente? ¿Sobre qué roca más alta podría encastillarse si se mostraba débil siquiera un solo instante? ¡Perder a su amante para siempre quizás, rechazándole con un rigor que él tal vez calificase de capricho, o perderse a si misma no refrenando sus ímpetus! Clemencia caminaba entre estos dos escollos, y para no zozobrar en ninguno, para no ser cruel negando demasiado, ni imprudente en sus concesiones, precisábase un tacto exquisito, una habilidad sin ejemplo. ¡Amigo! Esta fue la palabra encargada de conjurar los peligros de tan crítica situación. Esta palabra mágica compendiábalo todo: el perdón de lo pasado y la norma de conducta 289 CARLOS DE BERNARD para lo porvenir; la confesión de la ternura más íntima y la salvaguardia contra sus excesos; era un don y una súplica a la vez, y, ¿no era el don tan precioso que resultaba imposible para un hombre de honor el rechazar la súplica? ¡Amigo! Era el precio que ofrecía Clemencia en rescate de su virtud; porque su acento apasionado explicaba el sentido completo de esta expresión con incomparable energía. Venga, parecía decirle, salgamos de esta atmósfera ardorosa donde quiere usted retenerme; sus vapores mancillan la albura de mis vestidos, sus llamas marchitan las flores de mi corona; su olor emponzoñado comunica a mi alma una languidez funesta, a mi frente un vértigo de criminal embriaguez. No es el ángel quien debe descender hasta el hombre, sino que éste debe subir hasta aquél; no insista en su intento de abatirme; esto sería una desgracia para mí, porque yo soy del cielo, y perderlo sería más que morir; la virtud es una patria cuyo destierro no se puede soportar; sería además una desgracia para usted, porque sé que es todo mi dolor se convertiría en dolor suyo. No tronche, pues, mis alas, sino tome mi mano y sígame; yo volaré por usted; yo le conduciré por las excelsas regiones donde la pasión se ennoblece y donde el corazón se diviniza. En ella está permitido el amar, porque la pureza santifica la ternura. Sépalo bien: en el amor hay virtud y crimen, como hay en el incienso perfume y ceniza. Arroje, pues, a los vientos las cenizas de su amor para que pueda yo aproximarme a usted sin temor de mancillarme. Su pasión es el mar cuyas olas engullen y no quitan la sed; la mía es el lago tranquilo de onda límpida y dulce donde se puede bogar sin 290 GERIFALTE temor de naufragio; su amor es el carbón que se apaga después de haber provocado el incendio, el mío la estrella del cielo cuyo esplendor alumbra y no quema. Ya lo ve, soy yo quien posee la verdadera ciencia; escúcheme y obedézcame, pues, si desea que le ame... ¡y será para mí una dicha tan grande el poder amarle! Todo esto quería decir la mirada y el acento con que acompañó Clemencia aquella palabra mágica; Gerifalte comprendióla en seguida; vio a través de los menores pliegues de aquel velo a medio levantar con esa penetración de espíritu. Le ofrecían la paz, y, ¡esta paz era tan buena y se hallaba tan cansado ya de la guerra! Aceptó, pues, el tratado sin pararse a discutir las condiciones; inclinóse ante el ramo bendito del amor espiritualista que le presentaba ella como una rama de olivo, como si se sometiese para siempre al exorcismo de sus malas pasiones; pero en el mismo momento en que le respondía con las expresiones más dulces y las más sumisas protestas, su espíritu pesaba con una lucidez y prontitud inconcebibles las ventajas e inconvenientes del negocio. Sus palabras eran las de un amante de quince años, sus pensamientos los de un diplomático de cincuenta. -¡Amigo! -pensaba,- sí, ciertamente. No discutiré la palabra con tal de que se reconozca el hecho. ¿Qué importa el color de la bandera? sólo los necios se preocupan de este detalle. ¡Amigo! no es el trono todavía, pero si el escabel para subir hasta él. Provisionalmente, el puesto no es malo, y siempre estaré en él mejor que en esta brecha desde lo alto de la cual temo verme despeñado hace un año a cada nuevo 291 CARLOS DE BERNARD asalto. Así, pues, seamos amigos en espera de ser algo mejor. El nombre, por lo demás, no puede ser más dulce cuando se oye pronunciar con voz de sirena y cuando al mismo tiempo nos dicen con lo ojos: ¡Amante! Arboló, pues, este pabellón pacifico como un corsario iza el del buque cuya vigilancia pretende burlar, y alejó de sí de momento toda idea que hubiera podido contrariar esta maniobra política; simuló una retirada para asegurarse el triunfo. Entonces, en el fondo de aquella gruta misteriosa, tuvo lugar entre los dos amantes una escena llena de detalles tan delicados, de matices tan suaves, de sutilidades tan dulces, que el más hábil pincel sería incapaz de pintarla. Aquella joven de inteligencia exquisita, de una aristocracia perfecta, diamante pulimentado por la excelsa civilización de los principales salones de París, y aquel hombre espiritual, reputado como una de las mayores capacidades del siglo remontáronse en su conversación, de una manera insensible, a las regiones del más etéreo platonismo, volando largo tiempo por el cielo a la vez obscuro y luminoso del éxtasis místico, interrogando las tinieblas de cada nube y él esplendor de cada estrella. Hablaron de atracción y simpatía, de adhesión fraternal y unión de almas; pisotearon el materialismo de los sentidos y despojaron a la pasión de su envoltura grosera. La virtud vertió en su amor una gota divina para convertirla en brebaje de inmortalidad; la copa transformóse en cáliz. -¿Me amarás siempre así? -preguntóle Octavio, transformado por su virtud. 292 GERIFALTE - ¡Siempre! -suspiró Clemencia, sin bajar los ojos bajo la mirada de fuego que interrogaba la suya. -¿Serás el alma de mi alma? ¿el ángel de mi cielo? -Tu hermana. - dijo ella con la más dulce sonrisa, acariciando con su mano la mejilla de su amante. Al sentir esta caricia, ruborizóse Octavio y cerró los ojos con aire soñador. -Soy -pensó- el hombre más necio que ha existido jamás desde los tiempos de Hipólito y José. En efecto, si algunos de los buenos amigos que había dejado en los salones del Café de París hubieran podido verle en aquel momento, habrían, sin duda alguna, lanzado una estentórea carcajada capaz de aturdir a todos los transeúntes del bulevar de Gante. Gerifalte, el hombre a la moda entre los artistas y el vividor entre los poetas, metamorfoseado en uno de esos jóvenes ministros alemanes que Augusto La Fontaine nos ha pintado, tan honestamente tiernos y metafísicamente cándidos. ¡El Gerifalte, armado de garras y pico, despojándose de sus atributos de ave de rapiña y renaciendo bajo la forma de inmaculada paloma! Esta palingenesia extraordinaria tenía un lado ridículo que hubo de chocarle a él mismo; y, para substraerse a sus propias burlas, estuvo a punto de mandar a paseo la táctica que se había impuesto y descender del reino de los ángeles. Al sentir sobre su mejilla la mano de su amada, al ver inclinado hacia él aquel rostro adorado cuya, palidez parecía que una llama interior coloreaba gradualmente, al contemplar aquellos ojos expresivos fijos en los suyos con un abandono 293 CARLOS DE BERNARD tan tierno que parecían confesarle un deseo, un pensamiento capcioso penetró sordamente hasta el fondo de su alma. Permaneció silencioso y distraído en apariencia, pero atento en realidad a una voz tentadora semejante a la que empleaba Mefistófeles para hablar a Margarita, y que murmuraba a su oído: -¿Estás seguro, ¡oh, cándido amante!, de no aparecer un poco mas ridículo de lo que realmente conviene a tus antecedentes y carácter? ¿Ha turbado tu sueño el honesto laurel de Escipión el Africano? ¿Es una apuesta que has hecho contigo mismo o una penitencia que te has impuesto en expiación de tus antiguos pecados? ¿Has jurado hacer palidecer en presencia de tu heroísmo todas las virtudes de los criados alimentando a sus amos, de los cocheros devolviendo el dinero olvidado en sus coches y las hermanas de la Caridad dedicadas al cuidado de los enfermos? ¿Aspiras al premio a la virtud? Si es así, bastará que envíes al jurado tu conversación actual, advirtiendo, por medio de una nota que tenías por interlocutora a una de las mujeres más adorables del reino, y ten la seguridad de que serás coronado, siendo el primer ejemplar de tu sexo; y entonces, en este caso, entre todos los florones de tu gloria, no será este el menos raro ni el menos original. Pero, ¿quieres decirme por qué raro capricho se te ha ocurrido hoy escalar las regiones celestes cuando la tierra se te muestra tan buena, y la gruta en que estás es tan obscura, y el aire que en ella se respira tan tibio y perfumado, y el musgo de esa roca tan blando que parece una alfombra de rico terciopelo? Hace un ano que anhelas un momento semejante y 294 GERIFALTE ahora que se te presenta, ¿lo dejas escapar, entreteniendo el tiempo en niñerías propias de un colegial? ¿Ignoras que lo que es inocencia excusable y hasta a veces atrayente a los quince años conviértese en necedad a los treinta? Te lo aseguro, eres un necio y un loco: un loco en desperdiciar la ocasión que se te brinda, y un necio en creer como la palabra evangélica todo ese fárrago de elocuencia cursi y barata que acabas de escuchar y de hacer.. No vas de buena fe y, probablemente, esa hermosa. mujer tampoco. Recuerda la sutileza de su espíritu, su hábil coquetería, su carácter burlón, que ya en ti se ha cebado otras veces; ¿la crees tan cegada por la niebla en cuyo seno la paseas desde hace media hora, tan aturdida por el místico éter que le haces respirar, tan completamente dominada por ese magnetismo inmaterial del otro lado del Rhin, que no haya pasado por su mente ninguna idea esencialmente parisiense? Basta, pues, de volar; camina como todo el mundo y de fijo irás más ligero; porque no tienes alas, sino piernas. Piensa que te hallas en la tierra. A la noche, tendrás tiempo de soñar; vive en este momento, que quién sabe si mañana morirás. -¿En qué sueña usted? -preguntó la baronesa, sorprendida ante el silencio y el aire distraído de Octavio. Al oír el poeta esta pregunta casi sintió sobresalto. -Que me muera si se lo digo –pensó;- es preciso que me encuentre tan ridículo como todo eso. -Pero respóndame siquiera; le exijo que me hable -volvió a decir Clemencia con el acento despótico de la mujer que, 295 CARLOS DE BERNARD sintiéndose amada y segura de su imperio, complácese en ejercerlo. Octavio desobedecióla otra vez. En vez de responder, como ella le exigía, dirigióle una mirada interrogadora y larga. Sin duda, esperaba encontrar en las facciones de Clemencia un reflejo de sus propios pensamientos. La señora de Bergenheim sintió la proyección magnética de esta mirada penetrar por sus pupilas y hundirse como una cuchilla en esas desconocidas regiones que son el sancta sanctorum donde la inteligencia reside. En aquel momento, hubiérale sido imposible tener un solo secreto para su amante, porque le parecía que aquellos ojos chispeantes se hallaban fijos sobre su corazón y lo examinaban fibra a fibra, pliegue a pliegue. Sintió una especie de pudor al verse contemplada de aquel modo, y, para substraerse a aquella muda interrogación que la turbaba, hubo de apoyar su frente sobre el hombro de Octavio, diciéndole: -No me mire así, si no quiere que deje de amar sus ojos. En aquel momento, resbaló de su cabeza su sombrero de paja, arrastrando consigo la peineta que sujetaba sus bellos cabellos castaños, que cayeron sobre sus hombros en desorden, permaneciendo algunos rizos sobre el pecho de Gerifalte. Pasó éste entonces su mano con amorosa avidez por detrás de la encantadora cabeza posada sobre su seno, para atraer a sus labios toda aquella sedosa y perfumada cabellera, y su boca fundióse en ella como en un manojo de flores. Al mismo tiempo, rodeó con su brazo aquel talle flexible y gracioso que parecía pedir esta caricia, aunque sin estrecharlo 296 GERIFALTE con pasión. El breviario de las cortesanas dicen que consiste en tres cosas: pedir, recibir y tomar, y el de los amantes es el mismo. El pedir es muy dulce; el tomar tiene el atractivo que posee la fruta prohibida; pero el recibir es la misma felicidad. Octavio presintió que esta felicidad iba a ser en aquel momento la suya. Después de haber implorado durante tanto tiempo para obtener tan poco, puso una especie de coquetería en dejarse amar a su vez. Su secreto deseo no tardó en verse cumplido: al cabo de un instante advirtió que Clemencia se estrechaba contra él. La semiobscuridad de la gruta tomaba poco a poco un tinte cada vez más misterioso. La noche se aproximaba y el sol se hallaba próximo a ocultarse detrás del horizonte; sus rayos, que hasta entonces habíanse filtrado a través de las hojas del sauce, habíanse retirado gradualmente y sus reflejos pálidos no iluminaban ya más que la parte superior de la roca. Los ruidos parecían extinguirse a la par que la luz. La brisa de los bosques hacíase más débil y el murmullo del torrente más dulce. Los ladridos de la jauría se oían cada vez mas confusos, anunciando a los amantes que el peligro se alejaba. -Clemencia -dijo Octavio con acento que atestiguaba que había sido vencida su filosofía analítica. Ella levantó la cabeza y miróle un instante con incierta mirada, como si no se hubiese despertado de su sueño, diciéndole: -¡Qué fuerte late su corazón, pobre amigo! 297 CARLOS DE BERNARD Y apoyó nuevamente su frente sobre él con la gracia de un niño que pretende dormirse en el seno de su madre. Octavio sintió redoblarse la violencia de sus palpitaciones al contacto de aquella frente graciosa. Sus ojos erraban vagamente de un lado para otro como si pidiesen consejo a las puntas de la roca y a los golpes de hierba que crecían en las paredes de la gruta. Insensiblemente levantó la cabeza querida recostada sobre su pecho, apartó de su frente los rizos de su cabello, y, no pudiendo resistir por más tiempo la violencia de su emoción, estrechó a Clemencia en sus brazos con una pasión extrema, exclamando con voz apenas inteligible: -¡Esta amistad es demasiado cruel! ¡Dime que me muera si no quieres amarme! Ella sintióse turbada hasta el fondo de su alma; tuvo miedo de él y más aún de sí misma; el peligro se hacia tan grande, que reflexionar acerca de él un instante habría sido sucumbir. Trató de desligarse de aquel abrazo que le parecía un cinturón de fuego, y, no pudiendo lograrlo, dejóse caer de rodillas e imploró con muda súplica la compasión de su amante, pues no tenía ya voz para suplicar ni fuerzas para combatir. Octavio experimentó entonces un extraño sentimiento. No era la primera vez que una mujer le pedía compasión; sabía cuán extraña es muchas veces esta burda pantomima a las verdaderas pasiones y el refinado empeño que ponen muchas hijas de Eva en rodear de grandes apariencias de dignidad la muerte de su virtud, a imitación de los gladiadores romanos. Esta idea le atravesó el corazón como un hierro 298 GERIFALTE helado, habríase resignado tal vez a ver siempre a Clemencia indiferente, desdeñosa y fría; pero descubrir en ella resabios y habilidades era una decepción que no le podía perdonar. Por una de esas extrañas injusticias tan comunes en las imaginaciones ardientes, dio por sentado que su debilidad era un crimen; comprendió que la amaría menos si ella lo amaba a él demasiado. -Si le faltan las fuerzas -se dijo,- es que es una mujer como todas las otras, y entonces no merece el año de mi vida que le he consagrado. Por segunda vez su chispeante mirada sumergióse en la de Clemencia con una tenacidad persistente. Ningún signo de inteligencia respondió a esta especie de masónica señal; ningún síntoma de confusión o de consentimiento vino a confirmarle en sus dudas. Entonces sintió Octavio bochorno de si mismo, de su desconfianza, de su experiencia desencantadora, de aquella incredulidad fatal pronta siempre a marchitar en su mano las rosas de más delicado perfume. Reconociendo su yerro, inclinóse ante la superioridad moral de la mujer, tan perfecta cuando es buena, tan angélica cuando es virtuosa, y que lleva a una exageración tan sublime todas las noblezas del espíritu y del corazón. Experimentó una de las alegrías más raras en la vida de un hombre de mundo: creyó en la ingenuidad de la mujer que amaba. Todo su volteriano escepticismo enmudeció en un momento, y su alma toda entera postróse en adoración ante Clemencia. Octavio aproximó nuevamente sus labios con delicia a aquella frente en cuyo fondo temiera ver un reptil, y que ha299 CARLOS DE BERNARD bía encontrado fresca como el rocío matinal, pura como el cielo cuya imagen reflejaba. Bañó su pasión en aquella onda casta y límpida para recuperar la calma que en semejantes momentos consideraba un deber. Velando con extremada atención sobre sus pensamientos y palabras, a fin de que nada volviese a turbar a la que consideraba digna de todos sus respetos, fue el primero en llevar la conversación a un terreno apacible y moderado. Estrechos eran los limites del papel que Clemencia le había impuesto; pero, lejos de tratar de apoderarse, mediante una insistencia grosera, de una felicidad aun no madura, aplazólo para, lo porvenir; la esperanza era bastante rica para dorar el presente. Contentóse, pues, con la amistad permitida, pero hízola tan dulce, tan intima, que pareció eclipsar el amor prohibido; y desempeñó tan bien su papel, que si el corazón de Clemencia no le hubiese pertenecido ya desde mucho antes, lo hubiera conquistado aquel día. Por un sentimiento natural a todas las mujeres, cuyo gesto es siempre más elocuente que la palabra, Clemencia había permanecido de rodillas aunque el peligro que motivó esta actitud se hubiese disipado. Con el alma pendiente de las palabras de Octavio, entregábase toda entera a la dicha de amar, sin cuidarse de que el tiempo transcurría, de que la obscuridad aumentaba, de que el peligro podía renacer a cada instante. Los remotos sonidos de la corneta de caza, repetidos por los ecos, despertáronla al fin, trayéndole una prudente advertencia. Levantóse por un impulso súbito y recogióse el cabello alrededor de la cabeza, con una precipitación no exenta de inquietud. 300 GERIFALTE -¿Me negará un rizo de su cabello en recuerdo de esta hora celestial? -dijo Octavio, deteniéndole con dulzura la mano en el momento en que iba a colocarse la peineta. -¿Lo olvidará usted sin él, por ventura? -Llevaré el recuerdo en el alma y el cabello sobre mi corazón. Soltóse ella el cabello nuevamente y dijo a su amante después, con una sonrisa que puso de manifiesto dos hileras de nítidas perlas: -Mas no puedo cortalo con los dientes. Octavio se sacó del bolsillo un estilete, cuya hoja corta y delgada cortaba como una navaja de afeitar. -¿Por qué lleva siempre con usted ese puñal? -preguntóle la joven con espanto; -experimento al verlo un invencible terror. Sin responder, dispúsose el poeta a cortar el bucle deseado; pero ella, temerosa de dejar su hermosa cabellera a merced de la codicia de su amante, arrebatóle el estilete, y, cortándose ella misma un pequeño mechón, hizo con él un anillo, enrollándoselo en el dedo, y ofrecióselo a Octavio en seguida con amoroso gesto que realzaba, el valor de la ofrenda. En aquel momento, las estridentes notas de la corneta de caza resonaron de nuevo ya más próximas. -¡Abandonarle ya! - exclamó Clemencia, luchando consigo misma; -pero no hay más remedio. ¡Angel mío! déjeme partir, pero antes dígame adiós. 301 CARLOS DE BERNARD Y se inclinó hacia él presentándole la frente para recibir aquel adiós. Sus labios se encontraron con los de Octavio; pero este último beso fue rápido y fugitivo como un relámpago. Desasiéndose de los brazos que aun pretendían retenerla, lanzóse fuera de la gruta, y un momento después había desaparecido en las sombrías sinuosidades del sendero. Gerifalte permaneció algún tiempo en el mismo lugar, sumido en ese aniquilamiento que experimenta el alma cada vez que las vivas emociones consumen una gran cantidad de sensibilidad o energía. Después, sacudiendo su languidez, trepó a la roca por donde había bajado con objeto de ganar nuevamente la parte superior del escarpado. Pero, al cabo de algunos pasos, detúvose espantado, cual si hubiese visto erguirse delante de él algún venenoso reptil. Encima de la escalera tallada en la roca, entre los zarzales de avellanos y espinos que cubrían la cresta de la meseta, acababa de distinguir al barón, inmóvil e inclinado, en la actitud de un hombre que trata de ocultarse para observarle a él. Pero, como Bergenheim no dirigía hacia él su mirada, Gerifalte no pudo adivinar si era él mismo el objeto de este espionaje o si la disposición del terreno permitía a Cristián descubrir a Clemencia, que en aquellos momentos debía, ir por la avenida de los plátanos. No sabiendo lo que hacer, permaneció inmóvil, medio acostado sobre la roca, uno de cuyos salientes, gracias a esta posición, podía substraerle a las miradas del barón, en caso de no haber sido ya descubierto por él. 302 GERIFALTE XIX Algunos minutos antes de que el reloj del castillo hubiese dado las cuatro, un hombre había salvado el foso que servía de cerca al parque en la parte superior del vallecillo. Lambernier, pues era él quien se mostraba tan exacto en el cumplimiento de su promesa, dirigióse primero a través del monte hacia el ángulo del bosque del Cuerno que había designado a Marillac; pero, después de haber caminado algún tiempo, viose obligado a retroceder. La caza, cuyo estrépito había oído antes de penetrar en el parque, venía en aquel momento hacia él, pues la liebre levantada poco antes trataba de ganar las alturas con ese instinto natural en estos animales a quienes la estructura especial de sus patas hace más ágiles para subir pendientes que los perros, Comprendió el provenzal que, de proseguir su insolencia, temía demasiado al barón para quererse presentar ante sus ojos y exponerse de nuevo a la ruda corrección que la otra vez le aplicara. Volvió, pues, sobre sus pasos, y, dando un rodeo por el bosque, cuyas sendas conocía perfectamente, descendió por la parte del río, con animo 303 CARLOS DE BERNARD de volver a subir al lugar convenido para la cita cuando los cazadores se hubiesen alejado. Lambernier había llegado a la explanada cubierta de árboles que se extendía por encima de la Roca del Vado, cuando, al desembocar en un claro donde se había practicado recientemente una tala, vio venir hacia él dos hombres, caminando muy de prisa, y cuyo encuentro en semejante lugar causóle una impresión bastante desagradable. Era el primero el cochero de la señorita de Corandeuil, el más conspicuo Automedonte que llenara jamás con su obesa humanidad el pescante de un landó o de una berlina. A su lado caminaba Leonardo Rousselet y entrambos parecían acudir presurosos al desempeño de alguna tan importante como urgente comisión. Al verles, quiso Lambernier internarse nuevamente en el bosque; pero fue detenido por un amenazador mandamiento, como un buque perseguido por un corsario recibe en su aparejo una bala a modo de invitación para que se ponga al pairo. -¡Alto ahí, chuchumeco! -gritóle con voz de trueno el cochero.- Si trotas, galoparé. -¿Qué desea? No quiero nada con usted -respondió el obrero con marcado mal humor. -Tenemos que ajustar unas cuentas -replicó el obeso cochero, mirándole de hito en hito.- Vamos pronto, Rousselet; ¿viene ya sin aliento? 304 GERIFALTE -Es que no tengo las piernas tan duras como sus caballos -respondió el viejo, que, al fin, llegó todo sofocado y se quitó su inmenso sombrero para enjugarse el sudor. -¿Qué significa esto de venirme a atracar dos hombres, como dos asesinos, en un rincón del bosque?- preguntó Lambernier, previendo que aquellos comienzos podrían conducir a una escena en la que corría peligro de llevar la parte peor. -Esto significa: primero, que, para el caso, no existe Rousselet, pues me basto y me sobro yo solo para corregir a un truhán como tú; y, segundo, que vas a recibir tu merecido en dos tiempos y cuatro movimientos. Y diciendo estas palabras, encasquetóse la única gorra y arremangóse las mangas para comunicar mayor libertad de acción a dos manos anchas y gruesas como panes de a libra. Los tres hombres se hallaban parados en un lugar donde el año anterior habían hecho carbón, y en donde el terreno, que había conservado un tinte negro, estaba más liso que en el resto del claro y parecía sumamente a propósito para un duelo a cualquier arma. Al observar los preparativos belicosos del cochero, colocó Lambernier sobre un viejo tronco de árbol su sombrero y su chaqueta, y situóse enfrente de su adversario con aire decidido, a pesar de ser evidente la desproporción de fuerzas. Mas antes de que diese comienzo la lucha, avanzó Rousselet, extendió su brazo entre ellos, cual si fuese la maza de un heraldo de armas, y pidió la palabra con voz cuya solemnidad parecía acrecentada aún más por la gravedad de las circunstancias. 305 CARLOS DE BERNARD -Supongo -dijo- que no querrán ustedes romperse las quijadas uno a otro, ya que sólo las gentes desprovistas de educación proceden de manera tan vulgar; explíquense primero para ver si esta cuestión es susceptible de arreglo. -La explicación -dijo con su gruesa voz el cochero- es que este saboyano no pierde ocasión de burlarse de mí y de mis caballos, y he jurado administrarle una soberana paliza la primera vez que le viera al alcance de mi mano. Así, tío Rousselet, media vuelta, que voy a hacerle ver que no soy un pepino, como él dice. -Si tal le ha llamado usted -dijo el viejo, volviéndose hacia Lambernier,- la falta es suya, sin duda, y debe presentarle sus excusas como es práctica establecida entre personas de buena educación. -¡Falso! -dijo el obrero;- aparte de que todo el mundo llama así a los Corandeuil a causa de sus vestidos. -¿No dijiste el domingo, en la Mujer sin Cabeza, en presencia de varias personas, que todos los criados del castillo eran un hato de holgazanes, que ninguno valía nada, y que, si encontrabas a alguno que te molestase, le alisarías los costados con tu cepillo de carpintero? -Los que han dicho eso son unos indecentes -gritó el obrero, cerrando los puños. -Es propio de gentes de poco más o menos el insultar a personas como nosotros -replicó con tono altanero el lacayo.- ¿Y no has dicho, además, que, cuando llevo a misa a la señorita, parezco un sapo verde sentado en el pescante, tratando de deshonrar mi físico y mi traje te atreverás a negarlo? 306 GERIFALTE -Eso no pasa de ser una broma a propósito del color de su librea. A los otros les llaman también cangrejos y salmonetes. -Los cangrejos son los cangrejos –replicó con voz imperativa el cochero.- Si les molesta, dientes tienen. ¡Pero yo no he de consentir que se ataque mi honor ni el de mis caballos, llamándoles rocines, que es lo que has hecho tú, monigote !... ¿Y no has dicho que yo mandaba a vender los sacos de avena a Remiremont? Tío Rousselet, ¿se ha ideado jamás una picardía semejante? ¡decir que atento a la vida de mis caballos! ¿Y no has dicho también que Mariana y yo nos entendíamos, y que ella me hacia preparar golosinas en su cuarto y por eso comía yo tan poco en la mesa? cuando Rousselet, que ha sido médico, sabe perfectamente que me encuentro a régimen a causa de mi debilidad de estómago. Al decir estas palabras, el criado, ciego de cólera, descargó sobre su propio vigoroso pecho un enorme puñetazo. -Lambernier - dijo Rousselet, haciendo con los labios una mueca de disgusto,- es preciso convenir en que su conducta ha dejado mucho que desear en esta ocasión. -¡Decir que yo me como la avena de mis caballos! -rugió el cochero, en el paroxismo de la exasperación. -Hubiera hecho mejor en decir que se la bebía usted -respondió a media voz Lambernier, con su habitual sonrisa sardónica. -Apártese usted, Rousselet -dijo con rabia el cochero. Y como el viejo no le dejase pronto el campo libre, agarrólo por un brazo y le dio tan fuerte empellón, que salió 307 CARLOS DE BERNARD despedido, y, haciendo piruetas, fue a caer sentado sobre el tronco de un árbol. En aquel preciso momento un nuevo personaje vino a complicar la escena mezclándose en ella, si no como actor, como espectador atento al menos. Si los dos campeones se hubiesen dado cuenta de su presencia, hubieran aplazado probablemente su querella para más oportuna ocasión, por muy grande que su cólera fuese, pues el espectador aludido era el barón en persona, a quien los azares de la caza habían conducido hasta allí. Al descubrir el terceto y oír ciertas palabras del debate, juzgó que se preparaba alguna escena violenta. Hacía mucho tiempo que deseaba refrenar el humor belicoso de los criados del castillo, y no le desagradó el sorprender a uno de ellos en flagrante delito para hacer un escarmiento, castigando de paso al insolente Lambernier. Por eso, en vez de mostrarse al punto, permaneció oculto en el bosque, dispuesto a intervenir en el momento oportuno. Al ver avanzar hacia él al gigante con el puño levantado, el provenzal dio un salto, como el tigre que siente sobre su cabeza el pie de un elefante, y el cochero descargó un terrible puñetazo en el aíre que le hizo tambalearse. Lambernier aprovechó el momento para reconcentrar todo su vigor, y, arrojándose sobre su adversario, atacóle de costado de una manera tan ruda, que le hizo caer de rodillas. En seguida, y con una presteza incomparable, descargó sobre su cabeza seis u ocho puñetazos terribles, con la misma tranquilidad que si diese sobre un yunque, tratando de derribarle después. 308 GERIFALTE El cochero, que, a fuer de bretón, tenía la cabeza muy dura, resistió sin detrimento los golpes, y, lejos de perder su presencia de espíritu, apoyó la mano izquierda en el suelo, y, volviendo hacia atrás el otro brazo, enlazó las dos piernas del obrero, que vaciló y cayó a tierra, viéndose momentos después boca arriba delante de su adversario. Este le colocó sobre el pecho una vigorosa rodilla, y se preparó a ejecutar un acto de escueta justicia. -¡Ah, tunante, querías atacarme a traición! ¡espérate un momento! -dijo el terrible cochero.- Vamos a ajustar cuentas como dos buenos amigos. Te advierto que si tratas de morderme la mano te deshago de un puñetazo los dientes. Ahora, escucha. Este, por lo del sapo verde; éste, por lo de la avena; éste, por Mariana... Y a cada frase de estas, descargaba con su mano gigantesca una bofetada terrible sobre el rostro de Lambernier. A la tercera, la sangre fluía en abundancia de la boca del provenzal, que forcejeaba bajo la rodilla de su adversario como un búfalo oprimido por una serpiente boa, hasta que logró, por fin, introducirse la mano en el bolsillo del pantalón. -¡Ah, infame! ¡me has matado! -aulló de improviso el cochero, abandonando su presa y dando un salto hacia atrás. Lambernier, al verse libre, levantóse con rapidez; y, sin ocuparse de su adversario, que acababa de caer de rodillas, llevándose la mano a la cadera izquierda, recogió su sombrero y su chaqueta, y huyó a todo correr. Al oír el grito de su camarada, Rousselet, que había permanecido hasta entonces como mudo espectador de la escena, trató de detener al obre309 CARLOS DE BERNARD ro; pero éste blandió ante sus ojos un compás de hierro, teñido ya en sangre, con tan feroz mirada, que el viejo campesino echóse a un lado y le dejó el paso franco. Al ver el trágico desenlace, Bergenheim, que se preparaba a salir de su escondite para interponer su autoridad, lanzóse en persecución del asesino. A juzgar por la dirección que había tomado, infirió que trataría de ganar la orilla del río para atravesar éste por el vado; y conociendo perfectamente el terreno, creyó que, siguiendo el sendero sobre el cual se encontraba, podría cortarle fácilmente el camino. Echó, pues, a correr en dicha dirección, con la escopeta a la espalda, y no tardó en llegar a una plataforma descubierta que había al borde del escarpado a que ya hemos aludido, y a la entrada misma de la escalera tallada en la roca que descendía hasta la gruta. Era el único punto por donde el obrero podía salir del parque. Cristián, para apoderarse de él más fácilmente, agazapóse detrás de un chaparro, cuyas ramas caían hacia el río, y este fue el momento en que lo descubrió Gerifalte, sin poder adivinar la razón de esta actitud. Bergenheim se convenció de que no había calculado mal, al oír, momentos después, en el bosque, un ruido semejante al que produce el jabalí que en su rectilínea carrera troncha las ramas como si fueran briznas de hierba. No tardó en desembocar en la plataforma Lambernier, con expresión anhelante y feroz y el rostro, ensangrentado por los golpes que había recibido. Detúvose un instante para tomar aliento, limpió contra la hierba el compás, que de nuevo se guardó en el 310 GERIFALTE bolsillo, enjugóse la sangre en seguida y, después de ponerse la chaqueta, avanzó a grandes pasos hacia el sendero. -¡Alto! -exclamó el barón, enderezándose de improviso y cerrándole el camino. Asustado el obrero, dio al pronto un salto hacia atrás; mas después sacó nuevamente el compás e hizo ademán de arrojarse sobre el nuevo adversario, con la decisión que la desesperación comunica. Cristián se echó entonces la escopeta a la cara, y, apuntándole, gritó con voz imperiosa: -¡Abajo las armas! El provenzal dejó escapar un rugido de reconcentrada rabia al ver, a corta distancia de sus ojos, aquellos dos cañones dispuestos a levantarle la tapa de los sesos; y, convencido de que no había manera de huir ni de oponer la menor resistencia, cerró el compás y arrojólo con cólera a los pies de Bergenheim. -Ahora -le dijo éste,- vas a marchar por delante de mi hasta el castillo. Si tratas de dar un paso hacia la derecha o la izquierda, puedes, contar con que te meto en los riñones dos tiros. Así, ¡media vuelta! ¡mar...! Y dichas estas palabras y sin perder de vista ni el menor movimiento del obrero, agachóse, recogió el compás y se lo guardó en el bolsillo. -Señor barón - dijo Lambernier, palideciendo,- el cochero me provocó, y yo me he limitado a defenderme. -Bueno, bueno; eso ya lo veremos más tarde. ¡Vamos pronto! 311 CARLOS DE BERNARD -Por lo visto, va usted a entregarme a la justicia... Por piedad, no me pierda. -Habrá un pillo menos suelto - replicó Cristián, rechazando con disgusto al obrero, que se había arrodillado ante él. -Tengo tres hijos, señor barón... tres hijos desvalidos. -¿Quieres caminar de una vez? - insistió Bergenheim, echándose de nuevo la escopeta a la cara. Lambernier se levantó bruscamente; pero una expresión de firmeza, mezclada de aborrecimiento e ironía, había reemplazado en su semblante las huellas del terror. -¡Bien -exclamó,- marchemos! pero acuérdese de lo que le voy a decir: si me hace detener, será usted el primero en arrepentirse de ello, a pesar de sus títulos. Si comparezco delante de la justicia, contaré algo cuyo silencio me pagaría usted a alto precio. El domingo le han dado una cencerrada a Jacquin y a su mujer; tenga cuidado no vayan a hacer lo mismo en el castillo. Había en estas palabras una grosera alusión a una malaventura conyugal a la que los habitantes de la Halconera habían hecho recientemente justicia. Bergenheim contempló fijamente al provenzal. -¿Qué significa esa insolencia? -preguntóle. -Si me promete dejarme marchar libremente, le referiré lo que sé; pero si me entrega a los gendarmes, le repito que se arrepentirá más de una vez de no haberme escuchado hoy. -Ya sé que se trata de alguna invención para ir ganando tiempo; pero no importa, te escucho. 312 GERIFALTE El obrero dirigió a Cristián una mirada desafiadora. -Déme antes su palabra de honor de que después me dejará marchar. -Si no lo hago, ¿por ventura no quedarás dueño de repetir tu historia a todo el mundo? -respondióle el barón, quien, a pesar de su curiosidad involuntaria, no quería empeñar su palabra, de honor a un tunante cuyo propósito era probablemente engañarle para evadirse enseguida. Esta observación hizo mella en Lambernier, quien, después de un instante de reflexión, pareció recuperar su sangre fría y, con una seguridad extraña en la situación en que se hallaba, miró primero en todas direcciones para ver si alguien se acercaba y, agachándose después, escuchó un rato con el oído pegado a la tierra. Ningún ruido se oía; hasta los ladridos de los perros habían cesado a lo lejos, como si se hubiesen ya apoderado de la liebre. Debajo de la estrecha plataforma corría el río profundo y rápido; en apariencia, ningún ser viviente presenciaba la escena ni podía sorprender sus confidencias; porque Gerifalte, oculto tras el saliente de la roca, encontrábase enteramente invisible para sus actores; ni él veía nada tampoco desde que abandonó Bergenheim el borde del precipicio; sólo de vez en cuando llegaban hasta él sus voces, pero sin que pudiese distinguir el sentido de las palabras. Con una mano apoyada en la escopeta, esperaba Cristián que el obrero empezase su relato, fijos en él sus ojos claros y penetrantes, en los que instintivamente brillaba una vaga 313 CARLOS DE BERNARD amenaza. Lambernier sostuvo esta mirada sin bajar sus pupilas, y dijo con aire insolente: -Sabe usted bien, señor barón, que cuando se llevaron a cabo algunas reparaciones en las habitaciones de la señora, se me encomendaron a mi las esculturas de su cuarto. Cuando levanté las viejas maderas, vi que el muro entre las dos ventanas estaba hueco, y preguntéle si quería que el tablero fuese clavado, como lo estaba el otro, o si prefería que se abriera, en forma de armario, y ella me respondió que preferiría que se abriese por medio de un resorte secreto. Yo, para complacerla, construí el tablero con goznes ocultos en las molduras y un pequeño botón situado en el centro del rosetón de abajo; basta oprimir éste, después de haberlo hecho girar hacia la derecha, para que se abra el tablero como si fuera una puerta. Después de escuchar este exordio, Cristián puso en el relato extraordinaria atención. -El señor recordará que a la sazón encontraba en Nancy para asuntos del jurado, y que el cuarto de la señora se hizo durante su ausencia. Como nadie más que yo intervino en este trabajo, todos ignoran la existencia del armario, secreto. -¿Qué más? -dijo el barón, con impaciencia. -Que si, a causa del golpe que, en legitima defensa, he asestado al cochero, tuviese que comparecer delante de la justicia, pudiera tal vez revelar, para vengarme, lo que he visto en ese armario no hace mucho más de un mes. -Acaba pronto tu historia -exclamó Bergenheim, oprimiendo maquinalmente los cañones de su escopeta. 314 GERIFALTE -Justina me había llevado a la habitación de la señora para clavar las cortinas, y como precisase yo clavos, salió ella a buscarlos. Entonces, como observase que la madera se había abierto en algunos lugares por no estar suficientemente seca, quise, ver si giraba bien la puerta secreta; oprimí el botón, y cuando se hubo abierto el armario, vi sobre su tabla un pequeño paquete de cartas. Parecióme muy extraño que la señora eligiese aquel sitio para guardar aquellas cartas, y me vino en seguida a la mente la idea de que algún interés debía tener en ocultárselas al señor. Bergenheim dirigió a Lambernier una mirada fulminante; pero logró reprimirse y, por señas, le mandó continuar. -Susurrábase ya que quería despedirme del castillo, y, no sé cómo fue, mas la verdad, pensé que la posesión de una de aquellas cartas podría serme de gran utilidad y me apoderé de una sacada al azar del centro del paquete, cerrando a toda prisa la puerta, porque sentí llegar a Justina. -Bueno, ¿y qué hay de común entre esas cartas y la justicia? -preguntó Cristián con voz emocionada, a pesar de los esfuerzos que hacia para aparecer sereno. -¡Oh! nada absolutamente - respondió el ebanista con aire de indiferencia;- pero creí que no le agradaría que se supiese que la señora tenía un amante. Bergenheim se estremeció como si un frío mortal se hubiese apoderado de él, y, levantando la mano sobre el obrero, dejó caer la escopeta. Lambernier, con la rapidez del pensamiento, apoderóse del arma; pero, antes que hubiese tiempo de servirse de ella, 315 CARLOS DE BERNARD si esta era su intención, agarróle Cristián por la garganta con un furor que hacía inútil toda resistencia, y, medio asfixiado por aquellas manos de hierro, apenas si le quedaron fuerzas para arrojar la escopeta nacía el lado del bosque. -¡Esa carta! ¡esa carta! -le dijo Cristián, con voz ronca y temblorosa. -Suélteme antes que nada... no puedo respirar...-balbució el ebanista cuyo rostro se había vuelto violáceo en un instante y cuyos ojos amenazaban escaparse de sus órbitas. Bergenheim logró, al fin, refrenar su propia violencia y sus manos abandonaron el cuello del obrero, pero le asieron por las solapas de la chaqueta, permitiéndole hablar, pero quitándole toda esperanza de huida. -¡Esa carta! -repitió con un acento cuya emoción trataba de disimular en vano. Aturdido por la sacudida que acababa de sufrir e incapaz de reflexionar con la prudencia habitual en él, Lambernier obedeció maquinalmente esta orden; registróse los bolsillos y acabó por sacar de uno de los del chaleco un papel cuidadosamente doblado, diciendo con aire aturdido: -He aquí la carta: vale diez luises como diez soles. Cristián se apoderó con avidez del papel y desdoblólo con ayuda de sus dientes para no soltar su presa. Era una carta como suelen ser todas las de este género, sin fecha, dirección, sello ni firma, sin diferenciarse de las otras de su clase más que por la elocuencia sencilla y natural de su estilo. Ardientes protestas, dulces y tiernas quejas, esas palabras que sólo se dirigen a la mujer amada, mil alusiones a ciertas cir316 GERIFALTE cunstancias ininteligibles para otra persona distinta de aquella a quien iba dirigida, delataban un amor que aun tenía que desear mucho, pero mucho también que esperar. La letra le era desconocida del todo a Bergenheim; pero el nombre de Clemencia, varias veces repetido, no le permitió dudar de que aquella carta había sido escrita para su mujer. Una vez terminada su lectura, metiósela en el bolsillo con aparente tranquilidad, y miró después de hito en hito al obrero, quien, durante este tiempo, había permanecido inmóvil bajo la mano que lo encadenaba, sin intentar el menor esfuerzo para evadirse. -Te has engañado, Lambernier -dijo con alma el barón;es una carta mía de cuando éramos novios. Y se esforzó en sonreír; pero los músculos de sus labios negáronse a obedecerle y algunas gotas de sudor frío humedecieron las raíces de sus cabellos, por debajo de sus sienes. A pesar de su aparente indiferencia, el obrero había observado la alteración que experimentaron las facciones del barón durante la lectura. Una sagacidad irónica y grosera a la vez persuadióle de que podría sacar buen partido de la exactitud de sus observaciones, y creyó que había llegado el momento de dictar él la ley, demostrando que no ignoraba la importancia del secreto cuya revelación acababa de hacerle. -Mucho ha cambiado entonces el carácter de letra del señor -dijo con mirada sarcástica;- poseo órdenes escritas por su mano cuya letra se parece tanto a esa como un vaso de vino a otro de agua. 317 CARLOS DE BERNARD Cristián buscó una respuesta, pero no la encontró; sus cejas se fruncieron como si un fuego interior hubiese crispado la piel que recubrían. Sin inquietarse por este síntoma, que anunciaba una tempestad próxima a estallar, insistió Lambernier, con acento de seguridad bien marcado: -Cuando dije que esa carta valía bien diez luises, pensaba en un extraño, y estoy cierto que no tendría que andar mucho para encontrarlo; pero el señor barón es demasiado razonable para no comprender el valor de un secreto como ese. No es que quiera prevalerme de la ocasión, pero tengo necesidad de huir, a causa de lo del cochero, y como estoy sin dinero... No tuvo tiempo para concluir: Bergenheim lo asió con ambas manos por el pecho, hízole describir un semicírculo horizontal sin tocar al suelo, y le arrojó de rodillas al borde del sendero cuyos escalones, desigualmente cortados, descendían casi a pico a lo largo de la roca escarpada. Lambernier vio de repente su imagen reflejada en el río que corría a cincuenta pies de profundidad. Ante tan horripilante espectáculo y al sentir sobre sus espaldas una rodilla que lo encorvaba sobre el abismo, como para hacerle apreciar su horror y sus peligros, el obrero lanzó un grito de espanto; sus manos agarráronse convulsivamente a las hierbas y las raíces de las plantas que crecían al borde de la roca, y forcejeó con vigor, tratando de retroceder. Pero todo fue en vano, sus esfuerzos sólo lograron empeorar su situación. Después de dos o tres tentativas impotentes, encontróse completamente acostado sobre el vientre, con más de la mitad del cuerpo 318 GERIFALTE fuera del tajo, y sin poder contar, para impedir una caída mortal, más que con el auxilio del barón, cuya mano le retenía por el cuello, al mismo tiempo que le impedía levantarse. -¿Le has dicho a alguien una palabra siquiera de todo esto? -le preguntó Bergenheim. -A nadie... ¡Ah, mil rayos!... me da vueltas la cabeza -respondió el ebanista, cerrando los ojos con terror, aturdido por la sangre que su posición hacia afluir a su cerebro, haciéndole ver que el río subía insensiblemente hasta él, y que sus ondas se abrían, cual sepulcros dispuestos a tragarle. -Ya ves que con un solo movimiento mío eres hombre muerto -replicó el barón, inclinándole aún más sobre el abismo. -Aunque me entregue usted a los gendarmes, nada diré de las cartas; como hay Dios en el Cielo que no diré una palabra. Pero no me suelte... aguánteme bien... no me suelte, por favor ... que me resbalo... ¡ah! ¡santa Madre de Dios! Cristián lo levantó entonces, cosa que hubiera sido incapaz de hacer por sí mismo el obrero, pues el miedo y el aspecto del agua arremolinada le habían producido vértigo. Cuando se vio de pie, vaciló dos o tres veces y sus piernas se doblaron bajo el peso de su cuerpo, cual si hubiese estado borracho. -Vete -le dijo el barón, después de contemplarle un instante en silencio;- abandona el país en seguida; aun tienes tiempo de huir antes que te eche mano la justicia; pero ten entendido que si en alguna ocasión dices a quienquiera que sea siquiera una sola palabra de lo que me has contado, y de 319 CARLOS DE BERNARD lo que ha pasado entre nosotros, te buscaré aunque sea en el fin del mundo y morirás a mis manos. -Juro por la Santísima Virgen y por todos los santos del Cielo. - balbució Lambernier, que de pronto se había vuelto ferviente católico. Cristián le mostró con el dedo la escalera de piedra sobre la cual se hallaban, y le dijo con acento severo: -Ahí tienes el camino: pasa el vado, remonta el bosque de las encinas e intérnate en la Alsacia. Si te conduces bien, yo aseguraré tu suerte. Pero acuérdate bien: una sola palabra indiscreta y serás hombre muerto. Dichas estas palabras, por uno de esos movimientos cuyo efecto no calculan los hombres de vigor extraordinario, empujóle hacia el sendero que acababa de indicarle. Lambernier, cuyas fuerzas se habían agotado por completo en las luchas que acababa de sostener y apenas si podía tenerse de pie, vaciló al recibir aquella sacudida tan violenta como inesperada. Perdió en el primer escalón el equilibrio, y, aunque luchó desesperadamente por recuperarlo, cayó al fin de cabeza a lo largo del tajo casi vertical. Un saliente de la pared, sobre el cual fue a chocar primeramente, arrojóle sobre la roca derrumbada. Resbaló sobre su convexidad, dando gritos lamentables; asióse un momento a una carrasca que había crecido en una grieta de la peña; pero su brazo, doblemente lastimado en la caída, no tuvo fuerzas bastantes para sostenerle; escapósele de las manos, lanzó un último grito de desesperación y dolor, dio dos vueltas sobre sí mismo y cayó pesada- 320 GERIFALTE mente al torrente, hundiéndose en él como una masa ya privada de vida. 321 CARLOS DE BERNARD XX El comedor principal era una de las piezas del castillo que había respetado el gusto modernizador y el espíritu de innovación de la señora de Bergenheim. Situado en el piso bajo, sus ventanas daban al patio, y hacia juego con el salón de los retratos por su estilo y su fisonomía pomposa; pero su decoración no podía ser más distinta. Los retratos de familia del primer piso habían sido reemplazados en el bajo por una colección de cuernos de ciervo y de gamo, entremezclados con trompas, con cuchillos cruzados, con grupos de escopetas y fusiles, y con toda clase de trofeos de caza. Cuando en los días sonados se encendían, en auxilio de la gran araña central, los candelabros históricos colocados acá y allá, su claridad reflejábase sobre las trompas gigantescas, sobre las diversas armas, sobre las esculturas de las maderas, rodeando la sala entera de un cinturón de luz tan pintoresco como original. Aquella noche, entre los comensales que habían tomado asiento alrededor de la espléndida mesa oval que ocupaba el centro del salón, no, figuraba ninguna de las señoras de la casa. Esta costumbre, algo inglesa, había sido adoptada por la 322 GERIFALTE baronesa para las cenas que solían poner fin a las partidas de caza de su esposo, ya porque le pareciese demasiado fastidioso el presidir aquellas interminables sesiones en las que sólo se comentaban la astucia de la liebre, la muerte del gamo y las hazañas de la jauría, ya porque, con su ausencia, quisiera dejar en completa libertad a aquellos caballeros más hábiles, por lo general, para derribar un perdigón o vaciar una botella de vino, que para dar conversación a una mujer de mundo. Probablemente, ellos se lo agradecerían, a su vez, a pesar de lamentar, por pura fórmula, la ausencia de las damas. La cena había llegado a ese período que no tiene nombre exacto en el lenguaje gastronómico, durante el cual las disposiciones metódicas y las sabias teorías del jefe del comedor son a cada momento violadas por los revolucionarios caprichos de los convidados. Los postres habían sido servidos sin que los platos de entrada hubiesen sido previamente retirados. Algunos manejares más sólidos resistíanse acá y allá como inexpugnables reductos, a pesar de los reiterados asaltos de que eran objeto por parte de uno o dos comilones retrasados, herederos del apetito de Gargantúa. La cena semejaba una carrera de caballos cuando, a la última vuelta, encuéntranse estos últimos diseminados por la pista, a diferentes distancias, según su velocidad y vigor. Cada comensal iba por su lado, pero todos estaban acordes en regar sus diversos platos con frecuentes y abundantes libaciones de los vinos más exquisitos. Entre los más fervientes prosélitos de esta religión del desorden en la mesa, encontrábase Marillac, con los ojos bri323 CARLOS DE BERNARD llantes y los mofletes más encendidos aún que de costumbre. Sentado entre él obeso notario y otro buen compañero que, con su ejemplo y sus provocaciones continuas habrían sido capaces de emborrachar a un obispo, apuraba un vaso tras otro de vino de todos colores, acompañando los tragos con risas, chistes y jocosidades de todas clases. A cada instante iban calentando más su cabeza las libaciones destinadas a refrescar su garganta, sin que se diera cuenta del complot contra él tramado por sus vecinos, quienes se habían propuesto meter debajo de la mesa a un elegante de París. Por lo demás, no era él el único que se dejaba arrastrar por la escurridiza pendiente que termina en el atrayente abismo de la embriaguez. La mayoría de los invitados participaba de su imprudente abandono y de su exaltación progresiva. De un extremo a otro de la mesa reinaba una báquica emulación que presagiaba, para el fin de la cena, un regocijo vecino de la orgía. En medio de aquellas mejillas encarnadas, por las cuales el vino parecía circular juntamente con la sangre, de aquellos ojos que brillaban con torpe y ficticio fulgor, de aquel gesticular descompuesto, dos figuras permanecían apartadas de la expansión general, contrastando su sombría actitud con el bullicioso regocijo de los otros. En el centro de la mesa, el barón cumplía sus deberes de dueño de la casa con una especie de nerviosa solicitud que bien pudiera pasar por alegría de buena cepa a los ojos de sus convidados, que no se hallaban en estado de estudiar su fisonomía; pero un observador sereno hubiera levantado bien pronto la máscara que lo cubría y 324 GERIFALTE comprendido que aquellos violentos esfuerzos de alegría y buen humor tenían por objeto ocultar algún sufrimiento espantoso. De vez en cuando, en medio de una frase o de una carcajada iniciada, deteníase de improviso; los músculos de su rostro distendíanse, como si se hubiese roto el resorte que les daba movimiento; la expresión de su mirada tornábase amenazadora y sombría; arrellanábase en su sillón y permanecía inmóvil, extraño a cuanto le rodeaba y entregado a alguna obsesión misteriosa contra la cual su resistencia era impotente. De repente parecía despertarse de algún lúgubre sueño, sacudíase por un convulsivo esfuerzo y tomaba parte en la conversación, alentando el buen humor de sus huéspedes, excitándolos a las locuras de la embriaguez y dándoles él mismo el ejemplo. Después, el mismo pensamiento ignorado teñía de nuevo su rostro con un brillo siniestro y volvía a caer en el suplicio de un sueño que podría creerse espantoso a juzgar por su reflejo exterior. Entre los convidados, uno solo, sentado casi enfrente de Bergenheim, estaba en el secreto de su preocupación, y estudiaba sus síntomas con una atención, aunque disimulada, profunda. Gerifalte, porque él era, ponía en este examen un interés inmenso; hallábase más pálido que de costumbre sus facciones parecían alteradas y profundas arrugas surcaban su sombría frente. Existía una especie de complicidad entre la inquietud de su observación y la triste distracción de Cristián. Un pensamiento común torturaba a aquellos dos hombres, cual la serpiente del grupo de Laocoon, que oprime con sus 325 CARLOS DE BERNARD poderosos anillos a una de sus víctimas, mientras clava en la otra sus afilados dientes. -Cuando vi que la liebre tiraba hacia arriba -dijo uno de los convidados, apuesto anciano de unos sesenta años, de cabellos grises y mejillas encarnadas- corrí hacia la nueva corta para esperarla al regreso, pues demasiado sabía yo, notario, que saldría de manos de usted sana y salva. Ya sabemos que su escopeta tiene grabado el lema: ¡No serás homicida! -Querrá decir liebricida o leporicida -dijo, Marillac desde el extremo de la mesa;- vamos, defiéndase, notario. -Señor de Camier -respondió con tono jovial el cazador cuya habilidad acababa de ser puesta en duda:- no tengo la pretensión de ser tan buen tirador como usted. Jamás he matado una pieza tan grande como la última que usted cobró. Esta respuesta aludía a una peripecia que le había ocurrido recientemente al primer interlocutor, a quien su mala vista había hecho confundir una vaca con un corzo. Las risas que habían estallado contra el notario, volviéronse contra su adversario. -¿Cuántos pares de botas ha mandado hacer con la piel de su caza? -preguntó otro convidado. -Señor de Camier -gritó de nuevo el artista,- puede estar satisfecho de que no nos encontremos en Egipto en el tiempo de los Faraones; pues, si así fuese, habrían hecho con usted un acto de fe en honor del buey Apis: -Señores -dijo entonces un joven que aspiraba a obtener patente de formal - Volviendo a nuestro propósito, hasta 326 GERIFALTE aquí no podemos formar mas que vagas conjeturas acerca del camino que ese Lambernier ha debido seguir para evadirse. Esto, perdonen que se lo diga, es bastante más importante que la liebre del notario y que la vaca del señor de Camier. Al oír estas palabras, Bergenheim, que llevaba algún tiempo callado, sin tomar parte en la conversación, enderezóse en su asiento. -Un vaso de vino de Soterne -dijo bruscamente, invitando a beber a sus vecinos. Gerifalte miróle un instante a hurtadillas y bajó en seguida los ojos temeroso de que este movimiento fuese advertido por alguien. -El procurador del Rey está ya sobre la pista -dijo el notario,- y no es de temer que se le escape su presa. Entonces entablóse una larga y pintoresca discusión entre el señor de Camier, el notario, el procurador del Rey y Marillac, en la cual terciaron también de vez en cuando casi todos los presentes, acerca de las ventajas e inconvenientes que los nuevos sistemas de la administración de justicia tenían sobre los antiguos, así como también sobre la mayor o menor culpabilidad de Lambernier, circunstancias que agravaban o atenuaban su delito y pena que en su día pudiera corresponderle. El procurador del Rey sostuvo que debía apreciarse en el crimen la agravante de premeditación, y fundaba su aserto en que dada la formal prohibición que el baron de Bergenheim había hecho al criminal de penetrar en sus dominios, su presencia en el parque sólo podía explicarse por un determinado propósito de acechar al cochero para realizar un preconcebi327 CARLOS DE BERNARD do plan de venganza; opinión que corroboraba el hecho de haber realizado su crimen con un estoque o puñal, como lo atestiguaba la forma triangular y poco extensa de la herida, armas de uso vedado por la ley y que no es natural que lleve consigo un obrero sin un fin de antemano previsto. Entonces Marillac, que estaba del todo ebrio, recuperó un momento su lucidez de espíritu, y, después de apurar el vaso que tenía delante, dijo con voz estentórea y con la sangre fría propia de un viejo abogado que defiende a un delincuente: -La acusación del ministerio público se apoya sobre dos hechos: 1.ª, la presencia inmotivada de mi defendido en el lugar del delito; 2.º, la naturaleza del arma de que hubo de servirse para perpetrar el crimen. Dos respuestas, sencillas pero perentorias, van a derribar el patíbulo que se ha pretendido levantar sobre esta doble hipótesis: 1.º, Lambernier tenía una cita en el lugar y a la hora precisa en que ha tenido efecto el atentado de que se ha hecho culpable: este hecho será testificalmente probado de un modo irrebatible. Su presencia allí se halla, pues, completamente justificada, sin que pueda constituir una agravante contra él. 2.ª, el arma con que se ha perpetrado el delito no era un estoque ni un puñal ni otra por el estilo, sino un instrumento propio de la profesión de mi defendido cuya presencia en sus bolsillos es tan fácil de comprender como la de una tabaquera en los de mi vecino el notario: este arma, señores, era sencillamente un compás de carpintero. -¡Un compás! -interrumpieron a una vez muchas voces. 328 GERIFALTE -¡Un compás! -exclamó el barón, revolviéndose en su asiento y mirando fijamente al artista. Y por un gesto que no pudo reprimir, llevóse la mano al bolsillo de su cazadora, retirándola en seguida precipitadamente al sentir el frío contacto del compás del obrero que reposaba en él desde la trágica escena de la Roca del Vado. -Un compás de hierro -repitió el artista, de unas diez pulgadas de longitud, próximamente, cuando están sus brazos abiertos. -Explíquese, caballero -exclamó entonces el procurador del Rey, con acento de vivo interés;- ¿según eso, usted ha visto el atentado? En este caso, tendrá que declarar como testigo de descargo. La justicia es imparcial, señores. Temis no tiene más que una sola balanza. Le conmino a que declare en el acto todo cuanto sepa. -Nada puedo declarar, supuesto que nada he visto -dijo Marillac. Al oír estas palabras, respiró con fuerza el barón, cual si con ellas hubiesen recibido sus pulmones el aire que les faltaba. -¡Pero yo sí he visto! -se dijo Gerifalte, al contemplar la ansiedad pintada en el rostro de Bergenheim. -Lo que digo no tiene más base que la presunción y la hipótesis. Tuve, hace algunos días, un pequeño altercado con Lambernier, y, a no ser por mi estilete, es probable que hubiese terminado como el de hoy. Y refirió al auditorio el incidente que nuestros lectores conocen, aunque el honor de Reina Gobillot obligóle a em329 CARLOS DE BERNARD plear gran número de reticencias y circunloquios, que acabaron por hacer su relato bien poco inteligible para sus oyentes y por hacerse él mismo un embrollo. -¡Basta! -exclamó, por fin, dejándose caer en su asiento.¡A beber, notario! porque sólo usted tiene para mí atenciones. Lo que hay de más claro en todo esto es que yo me gano diez luises gracias a la aventura de ese perillán. Estas palabras trajeron a la memoria del barón las que le había pronunciado el ebanista al entregarle la carta. -¡Diez luises! -exclamó bruscamente, mirando de hito en hito al artista, como si hubiese querido escudriñar su interior con la mirada. -Doscientos francos, si lo prefiere así; una verdadera ganga. Pero basta de palique, mío caro; se engaña si cree que me va a hacer hablar. ¡Buena fuera! soy mudo como una tumba. Bergenheim no respondió, mas recostóse sobre el espaldar de su silla y dejó caer la cabeza sobre el pecho, permaneciendo largo rato sumido en sus pensamientos y tratando de relacionar las obscuras palabras que acababa de escuchar con las revelaciones incompletas de Lambernier. Si se exceptúa Gerifalte, que no perdía ni un solo movimiento de Cristián y que estudiaba, con el interés de un médico que presencia una agonía, todas las variaciones de su semblante, los demás convidados, más o menos absorbidos en sus propias sensaciones, no repararon en la extraña actitud del dueño de la casa, o si alguno advirtióla, como el señor de Camier, la atribuyó a la influencia soporífera del vino. 330 GERIFALTE La conversación prosiguió cada vez más animada, menudeando las bromas de mejor o peor gusto, destacándose entre todos Marillac, que hablaba por los codos y bebía de un modo exorbitante. -Le suplico que no le haga beber más -dijo Gerifalte al notario. El artista miró con aire serio a su amigo por espacio de algún tiempo, y le dijo después con interés: -Tienes razón, Octavio, en no querer beber más,- ahora iba yo a aconsejártelo. Hoy ya te has excedido y temo que te pueda hacer mal, porque estás muy delicado; tú no eres como yo, un hombre sano y robusto. Figúrense, señores, que este pálido joven a quien tengo el honor de presentarles, el vizconde de Gerifalte, caballero de Gascuña, una de nuestras primeras estrellas literarias, tiene la desgracia de poseer un estómago que no tiene nada de común con el del avestruz; precisa los mayores cuidados. Por eso sólo le damos de comer pechuga de gallina y de beber agua de Seltz, y conservamos tan precioso fenómeno entre dos cobertores de lana, colocados sobre una caldera de agua hirviendo. Es un gran poeta al baño de María. Yo también soy un gran poeta. -Y yo también -interrumpió el notario. -Usted es Stenio; porque, señores, antiguamente los poetas escribían todos en verso; hoy muchos lo hacen en prosa. Hasta los hay que no escriben ni en prosa ni en verso; poetas silenciosos que no han descubierto jamás a nadie su secreto y que, egoístas, se nutren de su propia poesía como el oso de la grasa de sus patas. Es muy fácil ser poeta, con tal de que se 331 CARLOS DE BERNARD experimenten en el alma embriagueces indescriptibles, que se oigan hervir debajo de la frente anchurosa pensamientos inexpresables y que se sienta latir con vigor bajo la tetilla izquierda un noble corazón de hombre dentro de un blanco pecho de mujer. -Está borracho como una uva -dijo el señor de Camier. -Anciano -exclamó Marillac, volviéndose con aire majestuoso hacia su interruptor,- esa palabra no creo que sea muy correcta. Si hay alguno entre ustedes que sostenga que yo estoy borracho, declaro coram populo que miente y que le tengo por necio, mentecato y majadero, y, en fin, por... ¡un académico! -concluyó soltando una estentórea carcajada. -¡Demontre! -dijo a Gerifalte el notario,- su amigo tiene, al menos, el vino alegre, en tanto que Bergenheim, sin haber bebido tanto, ni muchísimo menos, parece que se halla en un duelo. Le creí más resistente. La voz de Marillac, que volvió a resonar más penetrante aún, ahogó las palabras de Octavio. -Esto es el colmo, señores. Están todos borrachos como cocheros y aun tienen ustedes el valor de decir que yo soy el beodo. Pues bien, les desafío a que razonen conmigo. ¿Quieren discutir de arte, de literatura, de política, de medicina, de música, de filosofía, de arqueología, de jurisprudencia, de magnetismo?... ¿Quieren que les improvise un discurso sobre la pena de muerte o sobre la temperancia? ¿Quieren que, en cinco minutos, les esboce un drama en cinco actos? ¿Quieren que les cuente un cuento? -¡Un cuento! -dijo una voz. 332 GERIFALTE -¡Un cuento! ¡un cuento! -repitieron a coro la mayoría de los otros convidados. -Pidan, pues, que su boca será la medida. ¿Quieren un cuento medioeval, renacimiento, Pompadour, contemporáneo? ¿Un cuento fantástico, oriental, fisiológico, íntimo? Les prevengo que los menos churriguerescos son los cuentos íntimos. -Vaya por un cuento íntimo -dijeron las mismas voces. -Bien. ¿Quieren un cuento íntimo chino, árabe, español, Judío, francés? -¡Francés! -gritó el procurador del Rey. -Yo soy francés, tú eres francés, él es francés... Magistrado, tú eres Chauvin. Bien ; tendrán ustedes un cuento francés. Marillac apoyó la frente en sus manos y los codos sobre la mesa, a fin de reconcentrar sus ideas, y, después de algunos instantes de meditación, levantó la cabeza y miró sucesivamente a Bergenheim y Gerifalte con sonrisa singular. -Será muy original -murmuró a media voz, como hablando consigo mismo, - ¡sumamente original! -¡Al cuento! -gritó uno de los invitados, mas impaciente que los otros. -Ahora mismo -respondió el artista, apoyando nuevamente los codos sobre la mesa -. Todos saben, señores, que lo más difícil de encontrar es el titulo; de suerte que, para no hacerles esperar, elegiré uno ya conocido: El marido, la mujer y el amante. También podría adoptar el de otra novela de Paúl de Kock, a no vedármelo razones de delicadeza. No somos 333 CARLOS DE BERNARD todos solteros y ya saben lo que dice el proverbio: no se debe hablar de la cuerda... A pesar de la gran confusión de sus ideas, el artista detúvose sin concluir la cita. Un resto de razón hízole ver que marchaba por terreno peligroso y que se hallaba a punto de cometer una imperdonable indiscreción. Afortunadamente, Cristián permanecía ajeno por completo a la conversación y no se fijó en sus palabras; pero Gerifalte, justamente alarmado por la verbosidad de su amigo, dirigióle una mirada que encerraba las más amenazadoras recomendaciones de prudencia. Marillac, reconociendo su torpeza, intimidóse ante aquella mirada como un colegial ante el gesto severo del maestro; inclinóse por delante del notario, que le separaba de Gerifalte, y dijo a éste en tono que se esforzó porque fuese confidencial, pero que, a pesar de su buena voluntad, oyó toda la mesa: -Estate tranquilo, Octavio, que lo contaré con palabras encubiertas, de manera que no se considere aludido. Es una escena para un drama que tengo en la cabeza. -Me causarás un gran mal a fuerza de beber y de hablar -respondióle Gerifalte cada vez más intranquilo;- cállate o retírate de la mesa conmigo. -Cuando te digo que hablaré con palabras veladas, de una manera alegórica... -replicóle el artista, - ¿por quién me has tomado tú? Te juro que lo disfrazaré todo de manera que ni el diablo será capaz de adivinar los nombres. -¡Al cuento! ¡al cuento! - gritaron varias voces. 334 GERIFALTE -Ahora mismo - dijo el artista arrellanándose en su silla, no sin dificultad y algo intranquilo con las nuevas insinuaciones de su amigo.- Decíamos: El marido, la mujer y el amante, cuento intimo francés. La escena tiene lugar en una pequeña corte alemana. «¿Eh, qué tal?, dijo, guiñando un ojo a Gerifalte, ¿no queda así bien vélado?» -Nada de corte alemana -observó el procurador del Rey, dispuesto a hacer la oposición y la critica al orador que le había reducido al silencio;- nos ha anunciado un cuento francés. -Bien; es un cuento francés cuya escena se desarrolla en Alemania -respondió con serenidad Marillac.- ¿Tendrá la pretensión, por ventura, de enseñarme a mí mi oficio? Sepa que no hay nada tan elástico como una corte alemana; en ella tiene cabida todo el mundo, incluso el shah de Persia y el emperador de la China, sin que pueda objetar ni una sola palabra. Sin embargo, si prefiere una corte de Italia, a mi me es igual por completo. Y como no obtuviese respuesta este conciliador ofrecimiento, comenzó Marillac, levantando los ojos al techo como si en su artesonado buscase la inspiración. -Y marchaba lentamente por la misteriosa avenida, a la orilla del espumoso torrente, la princesa Borinska... -¡Borinska! ¿un nombre polaco? - interrumpió, a su vez, el señor de Camier. -¡Oh, qué demonio de viejo! no me corte la frase -exclamó el artista impaciente. -Tiene razón; silencio -dijeron a la vez varios convidados. 335 CARLOS DE BERNARD -...Y la princesa palidecía, y lanzaba suspiros convulsos retorciéndose sus tibias y blandas manos, y una nítida perla rodaba por sus mejillas, y... -Pero, ¿por qué empieza siempre las frases con la conjunción y? -preguntó el procurador del Rey con el puritanismo quisquilloso de un crítico inexorable. -Porque es bíblico y natural, y hoy día está de moda lo natural y lo bíblico -respondió Marillac .- Continúo: Y él vio pasar desde lejos a la bella joven pálida, llorosa y pensativa; y le dijo al príncipe... Borinsky: ¡Oh, príncipe!, una raíz de abeto, con la cual he tropezado, me ha hecho mucho mal en la pierna; permitame que vuelva al palacio. Y el príncipe le dijo: ¿Quiere usted que le conduzcan mis guardias en un palanquín? Y el taimado Octavio respondió... -Tu historia no tiene ni pizca de sentido común, y resulta insoportable -interrumpióle bruscamente Gerifalte.- Señores, ¿nos vamos a pasar toda la noche de sobremesa? Y levantóse, mas no le imitó nadie. Bergenheim, que hacia algunos momentos escuchaba con atención el relato del artista, contemplaba alternativamente a los dos amigos con mirada escrutadora y sombría. -Déjenle hablar -dijo el joven magistrado;- es muy, original eso de un palanquín en Alemania. Eso debe ser, sin duda, lo que los señores románticos denominan color local. Marillac, sin dejarse intimidar esta vez las fulminantes miradas de Gerifalte, prosiguió con la obstinación propia de los borrachos y con voz cada vez mas torpe: 336 GERIFALTE -¿No te he jurado velar la alegoría? Acabarás por hacerme perder la paciencia. ¿No somos artistas, hombres superiores? ¡Cómo quieres que nos entiendan estos burgueses! Porque sepan, señores, que he cometido un error al llamar Octavio al amante de mi cuento... Todo el mundo sabe que se llama Boleslas Matalowski, del ducado de Varsovia... herido en Grochow... Entre él y mi amigo Octavio no hay mayores puntos de contacto que entre mi otro amigo Bergenheim y el príncipe Kolinski... Woginski... ¿como diablo se llama mi príncipe? gratificaré con esplendidez a quien me diga el nombre del príncipe. -Es un cargo de conciencia el abusar de su, estado y hacerle hablar más -interrumpió nuevamente Gerifalte, a quien las últimas palabras de su amigo habían producido una gran inquietud y terror. E inclinándose sobre el empedernido cuentista, asióle fuertemente por un brazo para hacerle levantar, diciéndole al mismo tiempo: -Te conjuro a que te calles y a que te vengas conmigo. Pero esta tentativa irritó a Marillac, lejos de persuadirle; y, agarrándose al borde de la mesa con todo su vigor, gritó como el cerdo a quien degüellan: -¡No y diez mil veces no! quiero acabar mi cuento. Presidente, confírmeme la palabra. Basta de lictores en el santuario de las leyes. ¡Ah! ¡ah! quieres impedir que hable porque te consta que narro mejor que tú y que impresiono a mi auditorio. ¡Envidioso! ¡Bien te conozco, serpiente! 337 CARLOS DE BERNARD -Te lo ruego, amigo mío; si en algo me estimas, vente -respondió Octavio, que observaba con terrible ansiedad la extremada atención que Cristán prestaba al debate y la siniestra expresión de su rostro. -¡No! ¡Te he dicho que no! -aulló de nuevo el artista con voz de trueno, apoyando sus palabras con un juramento espantoso. Y levantándose, rechazó violentamente a Gerifalte, y apoyóse contra la mesa riendo a carcajadas. -Poetas -dijo,- serénense y regocíjense; tendrán su cuento a pesar de las serpientes de la envidia. Pero dénme de beber porque mi garganta parece una caja de cerillas. Vino, no -gritó al ver al notario armado de una botella y dispuesto a llenarle el vaso.- Este diablo de vino me altera en vez de refrescarme; aparte de que soy sobrio como un San Juan Bautista. Gerifalte, con la desesperada perseverancia del hombre que se está ahogando, agarrólo de nuevo por el brazo, oprimiéndoselo como si quisiese incrustarle los dedos en la carne, y tratando de fascinarle con la mirada. Pero no obtuvo por respuesta a esta muda y amenazadora súplica más que una sonrisa estúpida y estas palabras, torpemente balbucidas: -Dame de beber, Boleslas... Marinski... Graboski... Me parece que Satanás ha escondido sus fraguas en mi pecho. Las personas sentadas junto a los dos amigos pudieron oír un silbido de furor que se escapó de los labios contraídos de Octavio. De repente, alargó el brazo sobre la mesa, tomó 338 GERIFALTE de entre otros muchos un pequeño garrafón de cristal, y llenó hasta los bordes el vaso que le tendía Marillac. -Gracias -exclamó éste, tratando de sostenerse en equilibrio;- eres un prodigio de amabilidad. Estáte, pues, tranquilo que tus amores no corren ningún riesgo. Voy a embozarlo todo con un velo impenetrable. ¡A vuestra salud, truhanes! Apuró las dos terceras partes del vaso, y volvió a colocarlo en la mesa; sonrió en seguida y saludó con la mano a sus oyentes con una cortesía regia; pero su boca permaneció entreabierta como si sus labios estuviesen petrificados, sus ojos agrandáronse de un modo desmesurado y su mirada adquirió de repente una expresión de horror; vaciló un momento después, y cayó sobre su silla, herido, al parecer, de un ataque de apoplejía fulminante. Gerifalte, cuyos ojos no le habían abandonado desde que bebió el líquido, y que había seguido sus diferentes síntomas con inexplicable ansiedad, sostúvole en sus brazos; pero, a pesar del interés o el espanto que revelaba tan inmediato socorro, escapóse de su pecho un suspiro de satisfacción cuando observó la muda inmovilidad de Marillac y la imposibilidad en que parecía encontrarse de volver a tomar la palabra. -Es singular -observó el notario, ayudando a alejar de la mesa a su vecino, fuera ya de combate,- este vaso de agua le ha hecho más efecto que cuatro o cinco botellas de vino. -Jorge -dijo Gerifalte a uno de los criados, -haga usted calentar su lecho y venga a ayudarme a transportarlo; señor 339 CARLOS DE BERNARD de Bergenheim, supongo que tendrá en casa algún botiquín de urgencia, por si es preciso aplicarle algún remedio. La mayoría de los invitados habíanse puesto de pie y muchos de ellos rodeaban el cuerpo inanimado de Marillac. A pesar del agua con que le bañaban las sienes, de las sales que le hacían respirar y de haberle desembarazado de su corbata y de todo lo que podía estorbar el funcionamiento de sus pulmones, no recobraba el conocimiento. Su extremada palidez, que contrastaba con el color habitual de su tez, comunicaba a sus facciones una horrible expresión de sufrimiento. En lugar de ayudar a los otros, Bergenheim aprovechó la confusión general para inclinarse sobre la mesa. Introdujo un dedo en el vaso del artista, donde había quedado una parte del agua, y se lo llevó en seguida a los labios. Este gesto no fue visto más que por el notario, personaje observador y curioso por naturaleza, el cual, a su vez, apoderóse del vaso y tragó algunas gotas, del líquido que contenía. -¡Demontre! -dijo en voz baja a Bergenheim,- ahora ya no me extraña que la bebida le haya asfixiado inmediatamente. ¿Sabe, señor barón, que si ese señor de Gerifalte no hubiese bebido agua sola durante la cena, creería que era el más borracho de los dos? ¿o que, si no fuesen tan amigos, sospecharía que ha tratado de envenenarlo para taparle la boca? ¿Ha observado que no parecía agradarle mucho el cuento? -¡Ah! ¿también usted? ¡todo el mundo lo sabrá entonces! -exclamó Cristián con furor. -¡Tomar una garrafa de kirsch por agua clara! -prosiguió el notario sin hacer caso de la turbación del barón;- ¡diablo! 340 GERIFALTE ¡diablo! sería cosa de aplicarle enseguida el emético: este pobre muchacho tiene dentro del estómago una dosis de ácido prúsico capaz de envenenar a un buey. -¿Quién ha hablado de envenenamiento y de ácido prúsico? -exclamó el procurador del Rey, acudiendo desde la otra extremidad de la mesa, con paso vacilante a consecuencia del abuso del alcohol;- ¿quién ha sido envenenado? Yo soy el procurador del Rey y a mí solo corresponde la instrucción del proceso. ¿Han hecho ya la autopsia al cadáver? Pero, ante todo, ¿donde lo han encontrado? ¿en un campo, en un bosque, enterrado, en el río? -Miente –exclamó Bergenheim con voz de trueno,- en el río no ha aparecido ningún cadáver. Y agarró por el cuello al magistrado, quien, incapaz de oponer la menor resistencia a las manos vigorosas que lo estrangulaban, fue por ellas sacudido dos veces como el cordero que un lobo arrastra entre sus mandíbulas. De repente detúvose el barón y golpeóse la frente con ese gesto familiar a las personas que sienten turbada su razón por un paroxismo irrefrenable de cólera. -¡Estoy loco! - exclamó con emoción.- Caballero, véame desesperado. La verdad es que hemos bebido más de lo conveniente. Dispénseme, caballero. Le dejo por un momento... siento necesidad de respirar aire puro. Y dichas estas palabras, salió precipitadamente, atropellando a su paso a las personas que conducían a Marillac a su cuarto. El procurador del Rey, cuyas ideas, ya embarulladas, habíanse ofuscado más a consecuencia de este inaudito 341 CARLOS DE BERNARD atentado contra su dignidad, dejóse caer desfallecido en una silla. -¡Vaya unos bebedores! -dijo el obeso señor de Camier al notario, que era el único que permanecía a su lado, pues el procurador, medio asfixiado de indignación y embriaguez, no daba cuenta de su persona.- Con dos dedos de vino que han bebido, helos aquí a los unos borrachos como uvas y a los otros medio locos. El notario sacudió la cabeza varías veces con aire misterioso, diciendo: -Lo único que aquí se ve claro es que ese señor Marillac no tiene la cabeza muy firme y refiere, cuando está beodo, historias que debieran permanecer muy ocultas. Me explico que su amigo confunda el kirsch con el agua; pero lo que me admira es el barón. ¿Han visto de qué modo sacudía a nuestro vecino, que antes de cinco minutos se va a desplomar como un fardo sobre el piso? -Del suelo no pasará -dijo en tono Jocoso el señor de Camier. -En cuanto a la borrachera que finge para excusarse el barón, no creo en ella, porque sólo agua ha bebido. En algunos momentos, he observado en él esta noche un aire bien singular. Aquí hay gato encerrado, señor de Camier; aquí hay gato encerrado, créame. -Soy el procurador del Rey; que nadie levante sin mi intervención el cadáver - balbució con débil voz el magistrado, quien, después de vanos esfuerzos para mantener el equilibrio, desplomóse sobre el suelo como vaticinara el notario. 342 GERIFALTE XXI Cristián de Bergenheim era uno de esos hombres cuya raza extinguida desde la época feudal, había en cierto modo resucitado Napoleón gradualmente; hombre exclusivamente de acción, no hacía jamás ningún gasto superfluo de sensibilidad ni de imaginación; y, en las ocasiones su premas, no permitía nunca que su alma marchase más allá del alcance de su sable. La ausencia completa de este sentido que la mayoría de las gentes denominan irritabilidad morbosa, y las restantes, poesía, había hecho que los resortes de su carácter conservasen su inflexibilidad ruda y nativa. Su alma carecía de alas para salir del mundo positivo; pero esta indigencia tenía su compensación: ningún brazo poseía el vigor del suyo para contrarrestar todo lo que fuese resistencia material. Las raras ideas contenidas en su cerebro habían adquirido, por efecto de su misma rareza, un desarrollo claro, duro, impenetrable, parecido al diamante; y a la luz de estas ideas marchaba siempre recto y con la cabeza erguida, dispuesto a hollar con su pie los obstáculos que pudieran oponerse a su marcha o a hacerlos desviar de su camino. 343 CARLOS DE BERNARD En aquella ocasión, sin embargo, Bergenheim estuvo a punto de doblegarse bajo el golpe que acababa de herirle. En lugar de sumarse a las personas que transportaban a Marillac, descendió a los jardines, saliendo por el comedor; porque la necesidad de aire que había pretextado para abandonar a sus huéspedes era una realidad al mismo tiempo que una excusa. Sentíase horriblemente oprimido por las emociones de que había sido víctima durante las últimas horas. La disimulación que la necesidad y su honor imponíanle, había agravado más aún sus tormentos. Los dolores del hombre tienen ese refinamiento que los completa y hace insoportables; gravitan con toda su pesantez sobre el alma, porque les está vedada la expansión. Es necesario hacer de la plancha de plomo que nos aplasta un manto que cubra nuestro suplicio. El descubrirse un solo instante para gemir en libertad, para mostrar a los otros nuestras sangrantes heridas, sería calificado de debilidad, de impudor de cobardía! Sólo a las mujeres y niños pueden tolerarse los gritos; el hombre debe beberse su sangre a fin de que nadie vea su herida y se burle de él con tal motivo. Bergenheim caminó largo tiempo a grandes pasos por los senderos y bosques del parque, luchando con energía contra el vértigo en que giraba su espíritu. Trató por todos los medios posibles de recuperar su sangre fría, de contemplar los peligros y dolores que le rodeaban con una mirada firme, ya que no podía ser indiferente, de reconquistar, en una palabra, el imperio de sí mismo que le era habitual y que, durante la cena, le había abandonado varias veces. Sus esfuerzos no 344 GERIFALTE fueron estériles. El vigor de su alma, acabó por prevalecer. Contempló su situación sin debilidad ni exageración, cual si de la de otro se tratase. Dos hechos, el uno consumado, el otro incierto aún, erguíanse ante él con todos los horrores de una fúnebre visión; por un lado, el asesinato, por otro, el adulterio; la tumba en el torrente frente al lecho nupcial ultrajado. Ningún poder humano podía remediar la primera de estas desgracias ni atajar sus consecuencias; por eso la aceptó como quien rinde el cuello al hacha del verdugo en el cadalso, pero apartando su espíritu de ella, porque lo necesitaba para otro suplicio. Mientras llegaba el día, tal vez no lejano, de la expiación, pidió una tregua al cadáver para no ocuparse más que de su mujer. Sometió al principio de honor orgulloso e inflexible, primera religión de su alma, la conducta que debía seguir respecto a ella. Hasta entonces, sólo existían presunciones, aunque graves ciertamente, si se relacionaban las revelaciones de Lambernier con las extrañas indiscreciones de Marillac. Creyó su primer deber, averiguar la verdad toda entera: si resultaba inocente, solicitarla su perdón; si culpable, su venganza sería inmensa. -Es un abismo -se dijo,- en cuyo fondo hallaré, probablemente, tanto lodo como sangre. Mas no importa, descenderé hasta él. Cuando regresó al castillo, su fisonomía había recuperado su calma habitual. La mirada más penetrante apenas habría descubierto una ligera alteración en sus facciones; la mano más hábil para apreciar las pulsaciones de la fiebre, nada hubiera adivinado al interrogar su pulso. El campo de batalla 345 CARLOS DE BERNARD del comedor había sido, por fin, abandonado. Vencedores y vencidos habíanse retirado a sus habitaciones. Cristián dirigióse, ante todo, a la del artista, a fin de que su conducta no atrajese sobre él la atención; pues, dada su calidad de dueño de la casa, era de rúbrica que fuese a interesarse por el estado de su huésped. Los cuidados prodigados a Marillac habían prevenido el peligro a que su imprudente embriaguez le había expuesto, y la especie de envenenamiento con que la coronara. Extendido en su lecho, expiaba con un sueño pesado y fatigoso sus excesos. Gerifalte escribía a cierta distancia, sentado ante una mesa, y parecía dispuesto a velar toda la noche a su amigo. Al presentarse el barón, Octavio se puso de pie; su rostro, en el que tantas emociones habíanse retratado durante la cena, había tomado también una rara expresión de reserva. Ambos hombres se abordaron con la misma sangre fría. -¿Duerme? -preguntó Bergenheim, obedeciendo a un gesto de su huésped que le recomendaba que no hiciese ruido. -Hace algunos instantes -respondióle este último;- ahora ya se encuentra completamente bien, y mañana no tendrá nada. Espero, sin embargo, que esto le servirá a usted de lección y contendrá en sus justos límites su hospitalidad digna de un príncipe. Su mesa es un arma homicida. -No me arroje la piedra, se lo suplico -replicó el barón con la misma apariencia de buen humor.- Si nuestro amigo desea exigir responsabilidades mañana, debe proceder contra usted, que tomó por agua el kirschen de 1765. 346 GERIFALTE -Creo verdaderamente que yo era el más borracho de los dos -interrumplóle Octavio con viveza para disimular su confusión;- hemos escandalizado de una manera atroz al señor de Camier, que ha formado una opinión impeorable de las cabezas y estómagos parisienses. Después de haber contemplado un momento al artista dormido, aproximóse Bergenheim a la mesa donde Gerifalte escribía. -¿Pero usted trabaja constantemente? -preguntóle, fijando al mismo tiempo la vista en el papel. -N o hago más que copiar en este instante. Son unos versos que la señorita de Corandeuli me ha pedido... -Hágame un favor. Ahora voy a su cuarto; déme esos versos y se los entregaré yo mismo. Desde el percance que le aconteció a Constanza, me guarda un rencor espantoso y me gustaría tenerle a usted por auxiliar para entrar en conversación con ella. Gerifalte escribió los dos o tres versos que le quedaban por copiar y entregó el pliego a Cristián. Examinólo éste con atención un momento, y, doblándolo en seguida, se lo guardó en el bolsillo. -Gracias, caballero -le dijo.- Le dejo con su enfermo. El acento tranquilo con que pronunció estas palabras y el saludo cortés con que hubo de acompañarlas, tenían algo tan grave en su fondo, que Gerifalte quedóse, por decirlo así, helado cuando salió el barón; pero su impresión no llegó a la inquietud: no había comprendido. 347 CARLOS DE BERNARD Al entrar en su habitación, Bergenheim abrió por segunda vez el papel que le acababa de dar Octavio y comparólo con la carta que Lambernier le entregara. Esta confrontación confirmó las sospechas que el examen separado le había hecho concebir; no cabía la menor duda: la carta y los versos aquellos habían sido escritos por la misma mano. Después de algunos instantes de reflexión, dirigióse Cristián a las habitaciones de su esposa. La blanda serenidad de las habitaciones de la baronesa contrastaba con el desorden y las escenas ruidosas de que había sido teatro el comedor. En vez de los cálidos vapores de la orgía, respirábase desde la entrada una atmósfera de indefinible dulzura. En medio de este delicado perfume, con el que se armonizaba la débil claridad de una lámpara de alabastro, y un silencio, que al recogimiento invitaba, hallábase sentada Clemencia, con cierta dejadez, en un diván, al lado de la chimenea, entregada por completo sus sueños. Jamás había llegado tan lejos en el abandono de sus sentimientos, en el atrevimiento de sus reflexiones. Aquella jornada había hecho avanzar a su pasión una distancia tan grande, que la habría asustado si hubiese podido recuperar un solo instante la calma necesaria para apreciarla. Pero pedirle calma a un corazón que ama es pedir a la luna que alumbre en un cielo tempestuoso. Aunque su amante no se encontrase con ella, hallábase todavía bajo la impresión del encanto de aquella pasión tan espiritual como ardiente, que respondía a la vez a las necesidades de su alma, a las delicadezas de su gusto y a la actividad de su inteligencia. Al pensar que era amada por él, 348 GERIFALTE sentíase feliz de vivir. Todos los detalles de su reconciliación con Octavio le agradaban; habíale visto a sus pies, sumiso como en los primeros días; reconociendo su superioridad y no reservándose más derechos que el del amor y la súplica. Al recordar las concesiones con que había recompensado este triunfo, no podía evitar que, un ligero rubor colorease sus mejillas; su orgullo femenino veíase obligado a reconocer que había llegado demasiado lejos en sus concesiones; pero el recuerdo de la delicadeza de su amante calmaba su conciencia y le hacía menos penosos los reproches de su pudor; perdonábase a sí misma el haberle dejado adivinar la fuerza de su ternura; la generosidad que él le había demostrado, ¿no constituía, por ventura, una garantía de que no abusaría jamás? En materia de amor, las mujeres caminan demasiado de prisa, sobre todo si van solas. Desde el momento en que se convenció Clemencia de que Octavio era un modelo de desinterés, siguió su propia pendiente con un abandono tan grande como lo fuera su recato hasta entonces. Exageró hasta el heroísmo la bella conducta de Octavio, para sacar en consecuencia que se había hecho acreedor a una ternura más confiada y expansiva todavía por parte de ella. Puesto que poseía un imperio tan grande sobre sí mismo, ¿no podía, por su parte, ser ella menos rígida? Con tal de que su virtud permaneciese incólume, ¿qué mal había en que hiciese a su amante ligeras concesiones ? Siguiendo la costumbre de la mayoría de las mujeres que, cuando no rompen sus cadenas, tratan, al menos, de alargar349 CARLOS DE BERNARD las lo más posible, con objeto de jugar con su esclavitud, Clemencia acabó por no hallar crimen alguno más que en un solo hecho. Hasta allí, la inocencia parecíale posible y la virtud practicable; insensiblemente, miró como pecados nimios, fácilmente perdonables, esos delitos cuya comisión resulta demasiado deliciosa, y que nuestros abuelos, en su estilo. expresivo, llamaban los pequeños sufragios del amor. Como el atrevimiento de sus reflexiones o poco a poco crecía a cada instante, despoja su matrimonio de todo prestigio de sentimiento y acabó por no ver en el más que lo que había sido realmente: un negocio, al cual aplicó la ley que sirve de base a todos los otros. Parecióle que, para el espíritu ordinario y el alma ininteligente de su marido, el sacrificio exclusivo de todas las riquezas de su propia naturaleza era un pago que ningún poder humano podía exigirle. Reduciendo a su sentido más débil la palabra fidelidad, que en nombre de la ley habíanle leído, el anillo que la simbolizaba parecióle demasiado estrecho para encadenar para siempre su corazón, su espíritu, todas esas facultades imperiosas que no podían existir más que para el amor; y que, puesto que este amor, necesario a la vida de su alma, no lo había hallado entre los otros presentes de su boda, creyó poderlo aceptar de quien se lo ofreciese. En lugar de persistir en las resistencias de una lucha imposible, aceptó, pues, su pasión como cosa en lo sucesivo inseparable de su existencia, e hizo de si misma dos partes: una esclava del deber, víctima de sus juramentos, humillante y pasiva enajenación de su persona; pero la otra libre, su bien, su verdadero ser, su vida real; y ésta, ¿quién podría arrancarle 350 GERIFALTE el derecho de otorgársela al corazón que tan bien sabía pagarla? El ruido que hizo al abrirse la puerta de su dormitorio interrumpió esta meditación peligrosa. Clemencia volvió la cabeza con rabia; pero cuando, en lugar de su doncella, a quien se preparaba a reñir, reconoció a su marido, la impaciencia pintada en sus facciones fue reemplazada por una expresión de temor. Levantóse por un movimiento instintivo, que no pudo reprimir, cual si hubiese recibido a un extraño, y permaneció de pie contra la chimenea, turbada y temblorosa. Nada en la actitud de Cristián justificaba la aprensión que su vista parecía causar a su mujer. Avanzo con aire tranquilo, con la sonrisa en los labios. La expresión risueña y casi acariciadora de su fisonomía, lejos de tranquilizar a Clemencia, no hizo más que cambiar la naturaleza de su temor. Despertada de improviso en medio de un sueño culpable, su primera mirada habíale mostrado a su marido bajo el aspecto de un esposo ultrajado, dispuesto a tomar venganza; la segunda se lo había hecho ver bajo otra forma no menos espantosa: bajo la forma de marido enamorado y dispuesto a reclamar el privilegio de sus derechos. En aquellos instantes, hubiera preferido descubrir un puñal en las manos de Cristián que recibir un beso suyo en sus labios, donde palpitaban aún los de Octavio. Sin embargo, con la presencia de espíritu que todas las mujeres despliegan en casos análogos. dejóse nuevamente caer sobre el diván, y tomo la palabra con acento de morbosa languidez, mezclado con una expresión de reproche. 351 CARLOS DE BERNARD -Me alegro mucho de verle un instante para reñirle -dijo;esta noche no ha tenido para mí las atenciones de costumbre. ¿No ha caído usted en la cuenta de que el ruido del comedor llegaría hasta aquí? -¿Te hemos molestado? -preguntóle Cristián, mirándola atentamente. -A menos de poseer una cabeza de hierro... parece que esos señores han abusado un poco de la libertad que se tolera en el campo. Según me ha referido Justina, han ocurrido cosas más propias de La Mujer sin Cabeza que del castillo de los Bergenheim. -¿Qué tienes? -Un dolor de cabeza espantoso. Quisiera dormir un poco. -He cometido al no preverlo una solemne torpeza; pero me la perdonas, ¿no es cierto? Bergenheim inclinóse sobre el diván y pasó uno de sus brazos alrededor de los hombros de su mujer, apoyando al propio tiempo sus labios sobre su frente. Por primera vez en su vida fingía al lado de ella y observaba con implacable atención las menores expresiones de su rostro, sus más insignificantes gestos. Advirtió que temblaba en sus brazos y sus labios encontraron su frente marchita más fría que el mismo mármol. Levantóse y se puso a pasear por el cuarto, evitando el mirarla, porque la aversión que estos síntomas denunciábanle, parecióle una prueba completa, y temió no poder refrenarse. 352 GERIFALTE -¿Qué te pasa? -preguntóle Clemencia, al notar su agitación. Estas palabras devolvieron al barón la prudencia de que tanto había menester, y, aproximandose a ella, respondióle con cierta displicencia: -Experimento una contrariedad por una causa bien frívola; se trata de tu tía. -Ya sé. Está furiosa contigo a causa de la doble desgracia ocurrida a Constanza y a su cochero. Por lo que respecta a la perra, has sido realmente tú el causante. -No contenta con mostrarse furiosa, me amenaza con una ruptura completa. Toma y lee. La señora de Bergenheim leyó en alta voz lo siguiente: «Después de los acontecimientos inauditos e incalificables de hoy, no le sorprenderá, caballero, el partido que he resuelto adoptar; comprenderá que ni puedo ni quiero permanecer por más tiempo en una casa donde la vida de mis criados y de otros seres que se sabe me son queridos, se hallan expuestos a los más deplorables asesinatos. Desde hace mucho tiempo, por más que procurase cerrar siempre los ojos, habíame dado cuenta de las maquinaciones tramadas diariamente contra todo lo que lleva la librea de Corandeuil. Suponía que no era yo la llamada a poner pronto remedio a semejante estado de cosas, y que usted se encargaría de ello; mas parece que el respeto y la consideración a las damas no constituyen ya hoy día un deber de los caballeros. Considérome, pues obligada a suplir esta ausencia completa de buenos procedimientos y a velar yo misma por la seguridad de 353 CARLOS DE BERNARD las personas y demás seres de mi especial predilección. Mañana partiré para París. Espero que el estado de Constanza le permitirá resistir las fatigas del viaje; pero la herida de Bautista es demasiado grave para que me atreva a exponerle a sus muchas contingencias. Me decido, pues, aunque bien a mi pesar, a dejarle aquí hasta que pueda ponerse en camino, recomendándole a la humanidad de mi sobrina. »Reciba, caballero, con mi adiós, todo mi agradecimiento por su cortés hospitalidad. »YOLANDA DE CORANDEUIL.» -Tu tía está medio loca - dijo Cristián cuando hubo su mujer acabado la lectura; - levanta el campo y se retira, recomendándome sus heridos, como después de una batalla. -Pues yo la he visto hace menos de dos horas y, aunque muy resentida, no me ha dicho una palabra de marcharse. -Hace sólo un instante que Juan me ha traído esa carta, vestido de gran librea, dándose la importancia de un embajador que pide sus pasaportes. Es preciso que vayas a hablarle y despliegues toda tu elocuencia para hacerla cambiar de plan. -Voy ahora mismo -respondió, levantándose, Clemencia. -Ya sabes que es muy testaruda, de suerte que, si persiste, dile que tengo que ir mañana por la mañana a Epinal, con el señor de Camier, para la venta de un bosque, y que permaneceré, ausente tres días cuando menos. Comprenderás que es imposible que tu tía te deje sola durante mi ausencia, a causa de esos señores. 354 GERIFALTE -Cierto; eso no es posible -dijo ella con viveza. -Por mi parte, no habría en ello ningún inconveniente -dijo Cristián, tratando de sonreír;- Pero, ante todo, es preciso guardar las apariencias. Tú eres una dueña de casa demasiado joven y bonita para poder prescindir de rodrigón, y Alina, lejos de poder servirte para eso, sería un nuevo inconveniente. Es, pues, absolutamente preciso que tu tía permanezca aquí hasta mi vuelta. -Y de aquí a allá, Constanza y Bautista estarán ya repuestos y ella habrá olvidado su cólera. Pero no me habías dicho nada de ese viaje a Epinal y de esa venta de bosques. -Ve a hablar con tu tía antes de que se acueste -respondió Bergenheim, sin hacer caso de esta observación y sentándose sobre el diván,- aquí te esperaré. Partimos mañana muy temprano, y quiero saber a qué atenerme esta noche. En cuanto hubo salido Clemencia, cerrando tras si la puerta del locutorio, levantóse Cristián y corrió a buscar el botón de que Lambernier le había hablado. Encontrólo inmediatamente, y, a la primera presión, abrióse la puerta secreta. El cofre de palisandro apareció ante sus ojos; tomólo y examinó con gran atención las cartas que encerraba. La mayor parte de ellas semejabanse, por su forma, a la que ya poseía; algunas conservaban sus sobres, dirigidos a la señora de Bergenheim, con el sello de armas de Gerifalte. La identidad de la escritura era evidente y sus dudas sobre este particular, si es que aun conservaba algunas, disipáronse en absoluto. Después de haber hojeado unas cuantas, encerrólas nuevamente en el cofre, puso éste sobre la tabla, y, dejándolo todo en el 355 CARLOS DE BERNARD mismo estado que antes, cerró la puerta secreta y volvió a sentarse al lado de la chimenea. Cuando regresó Clemencia, su marido parecía absorbido en la lectura de uno de los libros que había sobre su mesa, en tanto que su mano jugaba maquinalmente con un joyero de bronce. -He ganado la partida -dijo ella, con tono alegre,- mi tía ha comprendido las razones que le he expuesto y difiere su marcha hasta tu regreso. Cristián no respondió. -Lo cual quiere decir -prosiguió ella- que ya no se marchará; porque en estos tres días se aplacará su cólera; en el fondo, la pobre es muy buena. ¿Pero desde cuándo sabes inglés? -exclamó, al advertir que su marido tenía la vista fija sobre una obra de lord Byron. Bergenheim dejó sobre la mesa el libro, levantó la cabeza y trató de mirar a su mujer con aire reposado. A pesar de sus esfuerzos, su rostro tenía una expresión que habría aterrorizado a Clemencia; pero ésta no reparó en ello; sus ojos habíanse fijado en el joyero que su marido estrujaba entre sus manos como si hubiese sido de arcilla. -¡Dios mío! ¿qué tienes, Cristián, y qué te ha hecho ese pobre joyero? - preguntóle con sorpresa, no exenta de ese espanto siempre pronto a despertarse en un corazón culpable. Entonces él levantóse, dejo el joyero sobre la chimenea y dijo, haciendo un esfuerzo: 356 GERIFALTE -No sé lo que tengo esta noche; siento irritados mis nervios. Voy a dejarte, porque tengo necesidad de descanso. Parto mañana, mucho antes de que tú te levantes, y el miércoles estaré de regreso. -No vayas a tardar más, amigo mío -dijo ella, con una dulzura de que pocas mujeres tendrían la lealtad de abstenerse en circunstancias análogas. Bergenheim salió sin responder, temeroso de no poder refrenarse a sí mismo; ante esta caricia hipócrita, sintió ganas de acabar de una vez y matarla inmediatamente. 357 CARLOS DE BERNARD XXII Transcurrieron veinticuatro horas. Aquella mañana había partido el barón, así como todos los huéspedes, a excepción del artista y Gerifalte. El día había transcurrido, lenta y perezosamente. Una frialdad general de relaciones mantenía alejadas unas de otras a las pocas personas que habían permanecido en el castillo. Alina estaba mohína con su cuñada desde la escena del saloncito; la señorita de Corandeuil, consagrada en cuerpo y alma al cuidado de Constanza, sólo había hecho una corta aparición en la mesa; Marillac, que desde que se levantó no paraba de beber te, no se había atrevido a presentarse ante las damas con el rostro ajado por los excesos de la víspera. Fingíase enfermo en parte y en parte lo estaba realmente, para retardar todo lo más posible el momento de tener que comparecer ante la dueña del castillo, cuya aristocrática severidad recelaba. Clemencia, en fin, no, se separaba de su tía, evitando de este modo el encontrarse a solas con Octavio, a quien estas circunstancias hubieran permitido estar siempre a su lado, de haberlo ella consentido. La ausencia de Cristián, en vez de dejar en mayor libertad a 358 GERIFALTE los amantes, creó entre ellos una nueva tirantez, porque Clemencia no consideraba correcto el abusar de la ventajosa situación en que le había dejado la ausencia de su marido, y por eso desplegó durante todo el día una mayor reserva que nunca; pero, al llegar la noche, cuando se vio sola en su cuarto, desapareció de repente todo este ficticio rigor. Desde por la mañana, ofrecía la atmósfera esa pesadez eléctrica que hace experimentar un malestar general a los organismos nerviosos. La tempestad, largo tiempo contenida, estalló entonces violenta; el trueno rugía en lontananza, repetido por los numerosos ecos de las montañas; la lluvia azotaba sin cesar las ventanas; a cada instante, furiosas rachas de viento arrancaban lastimeros gemidos a las veletas del castillo, a las persianas mal cerradas, a todo lo que se oponía a su desenfrenado volar. A veces, una ráfaga más intensa introducíase hasta los corredores interiores produciendo una nota lúgubre cual si se tratase de un tubo de un órgano gigantesco. El alma más despreocupada no hubiera escuchado sin emoción estas voces extrañas que parecían lamentarse en el silencio de la noche. La morbosa sensibilidad de la señora de Bergenheim, exagerada desde hacia algún tiempo, por la lucha moral que sostenía, afectóse de un modo alarmante. Sus pensamientos tomaron insensiblemente un curso melancólico, en armonía con la tristeza de la tempestad, y los sueños dorados de su imaginación desvaneciérónse, no tardando en ser reemplazados por un gran abatimiento. En medio de sus meditaciones ardientes, y melancólicas, transcurrieron las horas con inmensa rapidez. Cuando advir359 CARLOS DE BERNARD tieron sus ojos que el reloj marcaba ya las doce de la noche, penso Clemencia que era tiempo de tratar de conciliar el sueño que se obstinaba en huir de ella; pero en vez de tirar del cordón de la campanilla para llamar a su doncella, fue ella misma a la biblioteca con objeto de buscar algún libro que e ayudase a dormir. En el momento de abrir la puerta del gabinete que daba al locutorio, la claridad de la bujía que llevaba en la mano hízole descubrir en el suelo un objeto brillante como una piedra preciosa, que tomó al pronto por uno de sus anillos; pero, al bajarse a tomarlo, vio que era un alfiler de corbata de rubíes, que reconoció enseguida por habérselo visto puesto a Gerifalte. Robinsón al descubrir en la arena la huella del pie de un salvaje no debió experimentar una emoción tan grande como Clemencia ante aquel pequeño hallazgo. Recogió el alfiler y volvió a entrar en el saloncillo con una precipitación muy semejante a la huida. En un instante, su imaginación inventó mil conjeturas para explicarse la presencia del alfiler en aquel lugar. Octavio había estado allí; podía, pues, penetrar en sus habitaciones sin su consentimiento; encontrábase a merced de él, por lo tanto, si tenía la audacia de venir, y la hora avanzada de la noche, la ausencia de Cristián, el sueño del personal del castillo, ¿no le alentarían a ello, dentro de unos instantes tal vez? Acordóse entonces de que la puerta del corredor solía estar siempre abierta y de que, teniendo Octavio la llave de la biblioteca, podría llegar por ella hasta sus habitaciones. Hizo entonces un llamamiento supremo a su valor, volvió a entrar en el gabinete, bajo la escalera con paso vaci360 GERIFALTE lante y echó el cerrojo de la puerta, con un movimiento nervioso delator de una especie de desesperada resolución; y volviendo a subir al saloncillo, dejóse caer sobre el diván, como si aquella expedición hubiese agotado sus fuerzas. Calmóse poco a poco su exagerada emoción, respiro mas fácilmente y su espanto parecióle pueril al verse ya a cubierto de todo peligro. Propúsose sermonear a Octavio al día siguiente, dévolviéndole su hallazgo; pero en tan poco tiempo había ya concebido por el alfiler una pasión pueril, pareciéndole la joya más bonita, del mundo. Era la que su amante solía llevar de ordinario y esto le daba a sus ojos un mérito infinito. Jamás se hubiera atrevido a pedírsela, pero ya que el azar la había colocado en sus manos, la tentación de apropiársela hízose irresistible, y experimentó ante la idea de esta reprobable acción una alegría loca, sin mezcla de remordimiento. Colocóse alrededor de su alabastrino cuello una corbata de raso negro, prendió en ella el precioso alfiler, después de haberlo besado con fervor como si se tratase de la más venerada reliquia, y corrió a mirarse al espejo de su alcoba para apreciar el efecto. -¡Qué lindo es y cuánto lo quiero! -exclamó;- mas, ¿cómo haré para usarlo sin que él lo pueda ver? Antes que tuviese tiempo de resolver esta dificultad, oyóse un ligero ruido que dejóla petrificada delante del espejo. -¡Es él! -pensó en seguida. Y después de haber permanecido un instante en una especie de anonadamiento, arrastróse hasta la parte superior de 361 CARLOS DE BERNARD la escalera del gabinete y escuchó, apoyándose en el pasamano, porque se le doblaban las rodillas. Al principio, sólo oyó los latidos de su propio corazón; mas des pues, escuchóse el mismo ruido de un modo más distinto. Alguien hacía girar el pestillo de la puerta de abajo, tratando de abrirla; la imprevista resistencia que el cerrojo ofrecía, irritaba sin duda de una manera terrible al que trataba de entrar, porque insistió a la postre con una violencia tal que amenazaba saltar el pestillo o romper la cerradura. El primer pensamiento de Clemencia fue refugiarse en su alcoba y encerrarse bien en ella; pero el segundo mostróle los peligros de la desesperación de que Octavio parecía ser víctima. No era posible un instante de vacilación. Por una de esas resoluciones súbitas que la necesidad inspira a los caracteres más tímidos, la joven baljó con rapidez la escalera y descorrió el cerrojo. La puerta fue abierta sin ruido y cerrada con las mismas precauciones. La lámpara de alabastro del saloncillo alumbraba con débil claridad los peldaños superiores de la escalera; pero los inferiores quedaban en una obscuridad casi completa. Clemencia reconoció a Octavio más bien con el corazón que con los ojos, y él a su vez sólo vio de un modo indistinto a la baronesa, cuya blanca silueta dibujábase vagamente en medio de las tinieblas, de pie delante de él apoyada contra la baranda, temblando de emoción y muda, porque aun no había encontrado la palabra para echarle. Gerifalte se hallaba desconcertado a su vez había creído sorprender a Clemencia y encontrábala prevenida; la idea del papel desleal 362 GERIFALTE que estaba representando hacíale enrojecer. Después de buscar vanamente en su espíritu una frase feliz capaz de justificarle, ante todo, y de conquistarle como un derecho lo que era en realidad un delito, inclinóse para postrarse de rodillas y apoderóse de la mano de la joven como si la violencia de la emoción no le permitiera expresarse de otro modo que por una adoración silenciosa. Al sentir el contacto de su mano, Clemencia retrocedió, y dijo con voz sorda: -¡Me causa usted horror! -¡Horror! -repitió él, incorporándose. -Sí; y aun me quedo corta -replicó ella con enérgico acento;- debería decir desprecio en vez de horror. Me ha engañado diciéndome que me amaba; ¡me ha engañado indignamente! -¡Te juro que te adoro! -exclamó él con vehemencia;- ¿qué prueba exiges de mi? -Salga de aquí en seguida. ¿Una prueba dice? sólo puedo aceptar una: ¡salga! yo se lo ordeno, ¿me oye? Lejos de obedecer, Gerifalte tomóla en sus brazos, a pesar de la resistencia que opuso. -Todo menos eso -le dijo;- ordéname que me mate a tus pies, y lo haré sin vacilar; pero no saldré de aquí. Clemencia trató entonces de soltarse; mas, por mucho que forcejeó, fuéle imposible lograrlo. -¡Oh! -dijo, al fin, con voz débil;- no tiene compasión; le aborrezco; ¡preferiría que me matase! 363 CARLOS DE BERNARD Gerifalte, emocionado y temeroso ante el acento de angustia con que pronunció estas palabras, dejóla en libertad; pero en el momento de abrir los brazos, sintióla vacilar y tuvo que sostenerla para evitar que cayese. -¿Por qué me causa mal? -murmuró ella con voz desfalleciente, cayendo desvanecida sobre el pecho de su amante. Tomóla él en sus brazos, subió, no sin dificultad, la estrecha escalera y colocóla en el sofá del saloncillo. Clemencia había perdido por completo el sentido, y hubiérasela creído muerta, al ver su palidez, a no ser por un ligero estremecimiento que agitaba de tiempo en tiempo sus miembros, presagiando una crisis nerviosa. Octavio prodigóle los cuidados requeridos en casos semejantes, y no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción al ver en su corbata prendido el alfiler de rubíes. Arrodillóse ante ella, bañóle con agua fresca las manos y las sienes y le hizo respirar un frasco de sales que halló sobre el tocador de la alcoba. Poco a poco, estos cuidados produjeron su efecto; calmáronse las convulsiones nerviosas, la respiración hízose más regular y un ligero tinte rosado coloreó la palidez de la joven baronesa. Abrió lánguidamente los ojos, y cerrólos de nuevo como sí la luz le hubiese hecho daño; y extendiendo un brazo después, rodeó con él el cuello de Octavio, que se hallaba inclinado hacia ella, y permaneció algún tiempo respirando dulcemente y durmiendo, en apariencia, el sueño más apacible. -¿Me das tu alfiler, no es cierto? –preguntó de repente a su amante, rodeándole con ambas manos el cuello. 364 GERIFALTE -¿No es tuyo, por ventura, todo cuanto yo poseo? -respondióle él con cariño, procurando no despertarla del sueño en que parecía sumida. -¡Mío! Dime que me perteneces, que quiero escucharlo otra vez. ¡Dime que eres mi bien, mi vida entera! ¡que eres para mi sola, Octavio mío! -¿Entonces ya no me echas? ¿quieres que permanezca a tu lado? -preguntó él, bromeando tiernamente y besando las mejillas de la joven. -¡Oh, no te vayas, por Dios! ¡quédate siempre a mi lado! Y le apretó aún más estrechamente entre sus brazos, como si hubiese temido que se le pudiese escapar; y al mismo tiempo, giró instintivamente el rostro de manera que sus labios reemplazaron a sus mejillas. El ardor con que Octavio respondió a este movimiento involuntario de ternura fue demasiado vivo para que no se interpusiese el sueño de Clemencia. Incorporóse, abrió los ojos y miró a su alrededor un instante con mudo asombro, preguntando: -¿Pero qué ha sucedido? ¿cómo se encuentra usted a mi lado? ¡Ah! esto es espantoso. Castiga mi debilidad con una crueldad excesiva. Esta severidad no esperada después de tan dulce abandono, trocó en irritación el arrobamiento de Octavio. -Es usted la que lleva su crueldad hasta el refinamiento. ¿Por qué me deja entrever la dicha si me la va a arrebatar en seguida? Si no me ha de amar más que en sueños, no se despierte jamás, que yo la velaré toda la vida. ¡Eran sus palabras tan dulces ahora mismo! ¿se arrepiente de ellas? 365 CARLOS DE BERNARD -¿Pero qué he dicho? -preguntó ella alarmada y ruborizándose algo. Estos síntomas que él creyó de mal augurio, aumentaron su despecho. Levantóse y respondió con tono de amargura: -No tema usted nada. No abusaré de las palabras que se le han escapado, por muy halagadoras que para mi puedan ser; me decían que me amaba. Pero veo que no eran ciertas. Su emoción no es hija del amor, sino del miedo. Clemencia acomodóse mejor en el sofá, cruzo sobre el pecho los brazos y miró a Octavio en silencio durante algunos instantes. -¿Juzga tan incompatibles esos dos sentimientos? -dijo, al fin.- Usted es el único hombre a quien temo. Otros no se quejarían de ello. Había en su mirada y su acento una gracia tan irresistible, que el mal humor de Octavio fundióse como el hielo bajo los rayos del sol. Se arrodilló de nuevo ante el sofá, apoderóse de las manos de Clemencia y trató de cruzarlas alrededor de su cuello, como algunos momentos antes; pero ella, en vez de prestarse a sus deseos, trató de hacerle levantar. -¡Encuéntrome tan bien a sus plantas! -dijo él resistiéndose dulcemente a abandonar su posición.- Todo el mundo puede sentarse a su lado; sólo yo tengo el derecho de permanecer de rodillas. No me lo conculque. -En lugar de invocar falsos derechos, piense en sus deberes -dijo ella, con gesto amenazador. - Le aconsejo que me obedezca y que se aproveche de mi indulgencia que le permite que ese siente, a mi lado unos instantes. Piense que po366 GERIFALTE dría mostrarme más severa, y que si le tratase como en realidad merece... Gerifalte no la dejó terminar. La precipitación con que se puso de pie hizo sonreír a la joven; mas pronto su semblante cubrióse otra vez de tristeza, en tanto que su amante, embebido con el triunfo de la toma de posesión, paseaba en torno suyo una mirada soñadora, que, después de haber explorado todos los detalles del saloncillo, fue a posarse en la puerta entreabierta del dormitorio de Clemencia. Cuando miró a ésta de nuevo, contrístóle el sentimiento de amargura que en sus grandes ojos negros, fijos en él, reflejábase. -¡Es preciso -dijo ella con voz grave- que me desprecie mucho para que se haya atrevido dar semejante paso! Acaso piensa mal de mí a causa de esta debilidad, que no he podido ocultarle. ¡Oh! preferiría la muerte a que me despreciase porque le amo. Cuando una mujer, reteniendo las lágrimas, nos dirige una queja que parece empapada en la sangre de su corazón, no encontramos respuesta posible. Gerifalte, al escuchar las palabras de Clemencia, sintió huir de su pecho toda la delirante alegría de que se hallaba inundado, y replicó con aire abatido: -¿Cómo he podido merecer una palabra tan cruel? Esta tristeza conmovió a la baronesa más que las más apasionadas protestas. -Perdón -le dijo,- le he causado dolor; perdón Octavio. Pero es que, usted me ha tratado antes con crueldad. ¡Decirme que no le amo! ¿qué mujer sería yo entonces? La realidad, 367 CARLOS DE BERNARD el exceso, por decirlo así, de mi ternura son las únicas excusas que hallo para mi conducta. -¿De suerte que me amas? -¡Dios mío! ¿no sabe usted demasiado que esa es precisamente mi falta? ¡bastante he combatido! No me condene con demasiada severidad, Octavio mío; necesito su estima, ya que la mía propia la he perdido. ¿Qué sería de mi si me juzgase como yo me juzgo a mí misma? -¿Pero qué tortura es esta que me inflige? -exclamó con cierta indignación Gerifalte.- ¿Quién te ha autorizado para llamarme insensato, o ingrato? ¡respetarte menos yo, porque te ame más! No, Clemencia, yo no puedo dividir mi alma en dos partes y separar el ardor de mis deseos de la veneración que necesito ofrecerle; no reduzcas a tan miserables proporciones el sentimiento que me ha inspirado. Ten el convencimiento de que te amo con el mismo respeto que pasión. Dudas de mi porque no encuentro palabras con que expresarte lo que siento; mas no castigues la impotencia de mi lenguaje. No temas abrir tu alma a esta vida de encantos que quiero descubrirte. ¿Temes comprometer el imperio que ejerces sobre mí, otorgándome la felicidad? Tranquilízate, que no trataré de romper la cadena aunque me la dores y recubras de flores. Los reyes se arrodillan, en su consagración, y se levantan en cuanto se ven coronados; pero yo, si tu mano me corona, permaneceré de rodillas... ¡de rodillas ahora y siempre! Esta vez Clemencia no le hizo levantar, porque le agradaba verlo a sus pies de aquel modo. 368 GERIFALTE -¿Me obedecerá, pues, si le ordeno que salga? -preguntó ella tras una corta pausa. Gerifalte titubeó un momento, y, mirándola con aire suplicante, le dijo: -Te obedeceré; pero, ¿tendrás el valor de ordenármelo? Sus miradas permanecieron confundidas largo rato. La inquietud retratada en los ojos de Octavio parecía comunicar un nuevo brillo a su elocuencia ordinaria, en tanto que la determinación que animara a los de Clemencia un instante iba extinguiéndose de momento en momento. -Le permito que permanezca aquí hasta las doce y media -dijo Clemencia, al fin, mirando el reloj de su cuarto a través de la puerta entreabierta. Gerifalte siguió la dirección de su mirada y vio que no le concedía más que un cuarto de hora; pero era demasiado hábil para hacer la menor observación. Sabía, por lo demás, que el segundo cuarto de hora es siempre mucho más fácil de obtener que el primero. La joven, por su parte, arrepintióse de su concesión no bien la hubo otorgado, pero, lejos de dejar traslucir su inquietud, trató de ocultarla bajo una capa de afectada indiferencia. -Tengo la seguridad -dijo la baronesa- de que hoy me habrá encontrado demasiado caprichosa; tiene que perdonarme, por tratarse de un defecto de familia. Ya sabe que dice el refrán: ¡Capricho de Corandeuil! -Pues yo quiero que diga: Amor de Gerifalte -respondió él tiernamente. 369 CARLOS DE BERNARD -Me alegro que se muestre conmigo amable y que me dirija dulces palabras; tengo necesidad de ellas esta noche. Me siento triste y enferma y a mi espíritu acuden los sueños más siniestros. Creo que es efecto del tiempo. ¿No le pasa a usted lo mismo? ¡Qué tormenta mas lúgubre! paréceme un mal presagio. -Tu imaginación -replicóle Octavio- siente siempre avidez de tristes emociones. Si pusieses el mismo interés en buscarte satisfacciones que en proporcionarte pesares, tu vida sería muy dichosa. ¿Qué importa la tempestad? La nube es un vapor, el trueno un ruido; los dos son bien efímeros; el azul del firmamento, que sólo un instante obscurecen, es lo único eterno. El cielo es el amor. ¿No crees, como yo, en la inmortalidad soberana? -¿No ha oído usted nada? -dijo la baronesa, estremeciéndose de repente y escuchando con inquietud. -Nada. ¿Qué es ello? -Temo no sea Justina que venga a ver si necesito algo; sus atenciones me abruman... Levantóse y fue a mirar su dormitorio, cuya puerta cerró, por precaución, con llave. Un momento después, sentóse nuevamente en el sofá. -Justina está durmiendo -dijo Octavio;- no me he arriesgado a venir sin ver antes apagada la luz de su habitación. Clemencia tomóle la mano y apoyósela contra su propio pecho. -Mire -dijo,- ¿me creerá ahora si le digo que tengo miedo? 370 GERIFALTE -¡Pobre ángel mio! -exclamó él, sintiendo el corazón de la joven latir con extremada violencia. -Usted es el responsable de estas palpitaciones que me acometen ahora con el mas insignificante motivo. Me consta que no nos amenaza ningún peligro, que a estas horas nadie entrará en mis habitaciones, Y sin embargo, siento un terror invencible. Hay mujeres que se habitúan a este tormento, que acaban por vivir tranquilas a pesar de ser culpables; pero yo, se lo confieso con rubor, porque es una idea indigna, padezco tanto, que quisiera ser como ellas. Yo nací para ser virtuosa, y no puedo, me es de todo punto imposible el acostumbrarme al mal. Octavio trató de desvanecer sus temores con las más apasionadas protestas de amor y las palabras más dulces que halló su corazón. -Ustedes los hombres no pueden comprender esto -insistió ella;- aman osadamente; se entregan a cualquier sentimiento que les agrada sin sentir remordimientos que rompan su encanto. Y aun si alguna vez sufren ustedes, sus penas les pertenecen, al menos, sin que tenga nadie el derecho de preguntarles qué tienen. ¡Pero yo no soy dueña ni aun siquiera de mis lágrimas! ¡y he derramado tantas!... me las tengo que beber muchas veces, porque él tendría el derecho de preguntarme: «¿Por qué lloras?» Y yo, ¿qué podría responderle? Y volvió la cabeza para ocultar las que por sus mejillas rodaban. 371 CARLOS DE BERNARD -Tus lágrimas son mías -dijo él, enjugándoselas con los labios;- pero no me desesperes diciéndome que mi amor te hace desgraciada. -¡Desgraciada! ¡oh, si! ¡bien desgraciada! Y, sin embargo, no cambiaría esta desgracia por las mayores dichas de las otras; porque esta desgracia es mi tesoro, mi vida. ¡Ser amada por usted!... ¡Pensar que hubo una época en que este encanto pudo ser una dicha legitima!... ¿Qué horrible fatalidad pesa sobre nosotros, Octavio? ¿Por qué nos hemos conocido tan tarde? Muchas veces sueño despierta que soy libre todavía y que usted se cruza en mi camino ... -Si me amas, eres libre todavía ... Es la lluvia que azota las persianas -dijo Octavio al contemplar la inquietud con que Clemencia escuchaba, como si algún ruido inexplicable hubiese, despertado de nuevo sus temores. Y los dos escucharon un instante, sin sentir otra cosa que el monótono rugir de la tempestad y el viento. -¡Ser amada por usted sin tener que avergonzarme de ello! -siguió diciendo Clemencia, una vez tranquilizada; - ¡confesar su ternura como la gloria de mi vida! ¡vivir juntos sin temor a que un rayo nos separe! ¡darle mi alma sin que por ello dejase de ser digna de orar! esa sería una de esas venturas celestiales que sólo se ven en sueños... -¡Oh! sueña cuando yo esté lejos de ti; pero, cuando me ves a tus pies, cuando nuestros corazones laten uno junto a otro, y nada más que el uno por el otro, no evoques, para distraernos de la ventura presente, la imagen de lo que no está en nuestras manos. ¿Crees que hay lazos que pudieran 372 GERIFALTE unirnos con más fuerza? ¿No soy acaso tuyo? Y tú misma, que te lamentas así, ¿no me has dado tu alma toda entera? -¡Sí, toda entera! -respondió ella, sin fuerzas para resistir por más tiempo;- y con justicia, porque te la debo a ti. Sólo comprendo la vida desde el día que la recibí de tus ojos; pero desde ese día he vivido, y ya puedo morir. ¡Tú me has creado!... y te amo. También a mi me faltan palabras para expresarte lo que siente mi corazón; pero te amo... Gerifalte recibióla en sus brazos, donde se había refugiado para ocultar su rostro después de pronunciar estas palabras. Clemencia permaneció en ellos un instante; mas de pronto enderezóse, apoderóse de las manos de Octavio y estrechólas convulsamente. -¡Estoy perdida! -dijo con voz expirante. Instintivamente Gerifalte siguió la dirección de los ojos de Clemencia, que, fijos en la puerta vidriera, reflejaban un inmenso terror; pero sólo pudo ver una ondulación casi imperceptible de la cortina, por el lado del gabinete. En aquel momento escuchóse un ruido casi imperceptible, como de un pie al apoyarse en el piso o de un pestillo al girar, y la puerta se abrió silenciosamente como movida por una sombra. 373 CARLOS DE BERNARD XXIII Clemencia intentó levantarse, pero le faltaron las fuerzas; cayó de rodillas y desplomóse a los pies de su amante. Sin pensar en sostenerla, éste saltó del sofá, franqueó el cuerpo tendido delante de él y desenvainó su puñal. Cristián se había presentado en el umbral de la estancia y allí permanecía inmóvil. Hubo un momento de silencio grave y terrible. Sólo se oían los bramidos de la tempestad, que parecía redoblar su violencia, y un ligero rumor producido por los estremecimientos nerviosos de la joven, que se hallaba medio desvanecida. Clemencia se retorcía sobre el piso y hacia crujir con las uñas la seda del sofá, tratando de apoyarse en él para levantarse; pero poco después, sólo se oyeron los ruidos exteriores, porque la baronesa perdió el conocimiento y permaneció tendida con la inmovilidad de la muerte. Sólo los ojos de los dos hombres hablaban; los del marido, fijos, amenazadores, implacables; en tanto que los del amante brillaban con desesperada audacia. Después de unos momentos de mutua fascinación, hizo un movimiento el barón para entrar. 374 GERIFALTE -¡Si da usted un paso más, es hombre muerto! -exclamó Gerifalte con voz sorda, oprimiendo con rabia el mango de su puñal. Cristián extendió la mano y sólo con una mirada respondió a esta amenaza; pero en esta mirada había tal desdén, y tal imperio en su gesto, que el amante se avergonzó de su emoción en presencia de aquella calma. Octavio volvió a envainar su puñal e imitó la actitud despectiva del marido. -Venga usted, caballero -dijo éste a media voz, dando un paso hacia atrás. Pero, en vez de imitarle, Gerifalte dirigió su mirada hacia Clemencia, la cual se hallaba sumida en un desvanecimiento tan profundo, que en vano trató de escuchar el ruido de su respiración. Inclinóse hacia ella, arrastrado por un irresistible impulso de amor y de piedad; pero, en el momento de tomarla en sus brazos para colocarla sobre el sofá, la mano de Bergenheim le detuvo. El contacto de los dedos del barón bastó para recordarle un deber que el honor le imponía. En presencia del hombre ofendido, el signo más ligero de interés, la más fugitiva demostración de ternura era un ultraje nuevo. Octavio ahogó, pues, en su corazón el terrible dolor que lo despedazaba, y abandonando el cuerpo de la mujer amada, irguióse y exclamó resignado: -Estoy a sus órdenes, caballero. Cristián mostróle la puerta, invitándole a que pasase primero. 375 CARLOS DE BERNARD Gerifalte dirigió a Clemencia una nueva mirada de irresolución y piedad, y, mostrándosela al barón, dijo en tono de súplica: -¿La dejará usted así, sin socorro? sería demasiado cruel abandonarla en ese estado. -Lejos de ser cruel, es piadoso -respondió fríamente Bergenheim;- cuanto más tarde se despierte, mejor. El corazón de Octavio oprimióse, pero su rostro no delató su emoción, y salió sin más vacilar. El marido siguióle sin siquiera dirigir una mirada a la infeliz mujer que su boca acababa de condenar de un modo tan despiadado, y Clemencia quedó sola, tendida en el frío suelo, cual si descansase en la tumba. Los dos hombres descendieron la escalera de caracol; a la puerta de la biblioteca encontráronse en la obscuridad; pero, Cristián sacó entonces una linterna sorda que produjo la suficiente luz para guiar sus pasos. Atrávesaron en silencio la galería de los cuadros y el vestíbulo, y subieron por la escalera principal. Dante siguiendo a Virgilio por los abrasados caminos de la ciudad doliente, no marcharía con la frente más pálida ni más silencioso paso que Gerifalte guiado por Bergenheim a través de los largos corredores del castillo. El barón precedíale con las mismas precauciones, temeroso de que el mas leve ruido despertase a alguno de sus criados, cuya curiosidad habría excitado este extraño paseo nocturno. Sin haber tropezado con nadie, llegaron finalmente a las habitaciones del barón. Con la misma serenidad que caracterizara hasta entonces su conducta, cerró tras ellos Cristián 376 GERIFALTE cuidadosamente las puertas, encendió las bujías de un candelabro y volvióse en seguida hacia su compañero, que no estaba tan tranquilo como él. Desde su salida del saloncillo, la historia de sus desgraciados amores había desfilado toda entera por la imaginación de Gerifalte. Su primera entrevista con Clemencia, los diversos incidentes de aquel año, tan lleno de dulces recuerdos, los éxitos de su ternura hora por hora, las mil conquistas, preludios de la última, y, por último, aquel día tan arrobador transformado en noche horrible, aquella mujer de su corazón perdida para él y por él, aquel hombre con quien tenía que ajustar una cuenta de sangre. Contempló bajo los más odiosos colores el egoísmo de su amor y el sentimiento que le había impuesto como un deber para consigo mismo el complemento del triunfo. Esta exigencia tan ordinaria de la vanidad, parecióle la más despreciable cobardía. Sintió horror de sí mismo. La última mirada de Clemencia, al desmayarse a sus pies, mirada de perdón y de amor, habíale penetrado en el corazón como un puñal. ¡Él sólo la había perdido! ¡A ella!, ¡a la mujer que amaba! ¡a la reina de su vida! ¡al ángel de su adoración! ¡perdida! En este pensamiento ocultábase un infierno todo entero. Durante unos momentos, no pudo dominar su turbación: a la vista del abismo abierto por su propia mano en cuyo fondo había precipitado la parte más querida de su alma, sobrecogióle un espantoso vértigo que le hizo temblar mal de su grado. 377 CARLOS DE BERNARD Cuando la mirada de Bergenheim encontróse con la de Octavio, reflejábase en ella un espíritu tan implacable de venganza, hallábase tan preñada de odio, que éste se estremeció cual si hubiese sentido el contacto de una víbora. En presencia de aquel esposo ultrajado, tan sereno y tranquilo, el amante comprendió la inferioridad de su propia actitud, y una poderosa emoción de vanidad y desprecio vino en seguida en su ayuda. Dominando por un esfuerzo sobrenatural de su voluntad la turbación irresistible a que se había abandonado un momento, dijo a sus nervios: no tembléis, y sus nervios no temblaron; dijo a su corazón: no palpites, y quedó petrificado. Aplazó para más propicia ocasión las penas y remordimientos; en aquel instante, estábanle vedadas estas tristes expansiones: otro deber llamábale. Para ciertos ultrajes no hay reparaciones posibles. Octavio sometióse a las exigencias de este deber; ahogó en su alma todo desfallecimiento capaz de disminuir su firmeza, y recobró la actitud desdeñosa que en él era habitual. Sus ojos devolvieron a los de su enemigo su mirada de mortal desafío, y tomó la palabra a fuer de hombre acostumbrado a dominar los acontecimientos de su vida y a no dejar que nadie le tomase la vez en ninguna circunstancia. -Antes de toda otra explicación -dijo,- le debo declarar por mi honor que no hay aquí más que un solo culpable, que soy yo. La sombra de un reproche dirigido a la señora de Bergenheim sería por parte de usted el ultraje más injusto, el error más deplorable. Contra su voluntad y sin haber sido nunca autorizado por ella, introdújeme de un modo clandes378 GERIFALTE tino en sus habitaciones, en las que acababa de entrar cuando llegó usted. La necesidad oblígame a confesarle una pasión que es para usted un ultraje; estoy pronto a repararlo, dándole todas las satisfacciones posibles; pero, después de ponerme a su disposición por lo que respecta a esté punto, debo disculpar a la señora de Bergenheim de todo lo que pudiera mancillar en lo mas mínimo su reputación y virtud. -En cuanto a su reputación -respondióle Cristián,- yo velaré por ella; respecto a su virtud... No concluyó la frase; mas su rostro adquirió una expresión de incrédula ironía. -Le juro, caballero, que se halla muy por encima de toda seducción, como debería encontrarse también al abrigo de todo insulto; lo juro... ¿qué juramento debo hacerle para que me crea usted? Le juro que la señora de Bergenheim no ha traicionado ninguno de sus deberes conyugales; que jamás he recibido de ella el más insignificante estimulo; que ella es tan inocente de mi locura como pueden serlo los ángeles del Cielo. Cristián, por toda respuesta, sacudió la cabeza con aire despectivo. -Este día será una desesperación para el resto de mi vida si usted no me cree -prosiguió Gerifalte con creciente vehemencia;- le digo, caballero, que ella es inocente, ¡completamente inocente! ¿me entiende? Extraviado al ver mi pasión desdeñada, he querido aprovecharme de la ausencia de usted. Le consta que tengo una llave de la biblioteca, de la cual me he servido sin que ella pudiese sospecharlo. ¡Ojalá hubiese 379 CARLOS DE BERNARD podido usted ser testigo de nuestra conversación! a estas horas no tendría la menor duda. ¿Puede impedirse a un hombre que penetre en las habitaciones de una mujer, contra la voluntad de ésta, cuando ha logrado procurarse los medios para ello? Le repito... -Basta, caballero -respondió el barón con frialdad.- Hace usted en este momento lo que todo hombre haría en su lugar, lo que haría yo mismo; pero esta discusión es superflua; deje a esa mujer el cuidado de disculparse. En este momento no se trata más que de nosotros dos. -Cuando le juro por mi honor... -Caballero, en circunstancias como estas, semejante juramento no deshonra. Yo también he sido soltero y sé que, contra un marido, no hay nada que no esté tolerado. Dejemos esa cuestión y vamos a nuestro asunto. Me considero insultado por usted y tiene el deber de darme una satisfacción de este insulto. Octavio hizo, en silencio, un signo de aquiescencia. -Uno de nosotros dos debe morir -prosiguió Bergenheim, apoyándose negligentemente sobre la repisa de la chimenea. El amante inclino, con gesto grave, por segunda vez la cabeza, diciendo: -Yo soy el ofensor; usted dirá la reparación que exige. -No hay más que una posible, caballero. Sólo la sangre puede borrar el lodo; lo sabe usted tan bien como yo. Como me ha deshonrado, me es usted deudor de la vida. Si la suerte le favorece, se habrá desembarazado de mi y mi desgracia será doble. Hay, sin embargo, que arreglar algunos detalles, y, si 380 GERIFALTE no le parece mal, ahora mismo nos vamos a ocupar en este asunto. Ofreció una butaca a Gerifalte y tomó él otra. Sentáronse uno a cada lado de una mesa de escritorio que ocupaba el centro de la habitación, y aprestáronse a discutir con una sangre fría inalterable y una altiva cortesía los detalles del encuentro. -No tengo necesidad de repetirle -dijo Octavio- que accedo de antemano a todo lo que usted decida: las armas, el lugar, los testigos... -Escuchadme -le interrumpió Bergenheim,- ahora mismo me hablaba usted en favor de esa mujer, de un modo que me hacía pensar que no querría perderla a los ojos del mundo; es pero, pues, que aceptará usted la proposición que voy a hacerle. Un duelo ordinario entre ambos despertaría sospechas y daría por resultado el descubrimiento de la verdad. Entre un joven, alojado en una casa y un marido comprenderá usted que no puede existir más que un motivo de duelo. Hay un medio de que el nuestro se lleve a cabo sin que el honor de esa mujer perezca en el terreno con el muerto, que es lo que quiero evitar, porque lleva mi nombre. -Explíqueme su voluntad -respondió Octavio, no sabiendo a donde iría a parar su adversario. -Sabe usted bien, caballero –prosiguió Bergenheim, con su voz siempre impasible,- que un articulo de la ley me daba, hace un instante, el derecho de matarle, mediante un castigo casi insignificante; no lo he hecho por dos razones: primera, porque los caballeros se sirven de la espada y no del puñal; y 381 CARLOS DE BERNARD segunda, porque su cadáver hubiera sido para mí una gran complicación. -¿Acaso no corre el río por delante de estos balcones? -interrumpió Gerifalte, con una extraña sonrisa. Cristián contemplólo un momento fijamente y prosiguió con voz ligeramente alterada: -En vez de ejercitar mi derecho, voy a arriesgar mi vida contra la suya. El peligro es el mismo para mí, que jamás le he ofendido, que para usted, que me ha inferido el ultraje más sangriento con que puede un hombre truncar la existencia de otro. De suerte que la partida es ya desigual; pero comprenderá usted que, si una sola persona en el mundo pudiese sospechar la razón de nuestro duelo lo sería mil veces más. Usted no arriesgaría nada más, en tanto que yo, vivo o muerto, quedaría deshonrado. Ahora bien, yo quiero jugarme mi sangre, mas no mi honor. -Si es un duelo sin testigos lo que usted desea, acepto desde luego; tengo en su lealtad una confianza ciega, y espero que usted no dudará tampoco de la mía. Hizo Cristián una ligera inclinación de cabeza, y prosiguió: -Es más que un duelo sin testigos, porque es preciso que el resultado de él pase a los ojos de todo como un sencillo accidente; es el único modo de evitar el escándalo que temo. He aquí lo que le propongo: sabe usted que para mañana hay preparada una cacería de jabalíes en el bosque de las Balsas; cuando los cazadores se coloquen en sus sitios respectivos, nosotros nos apostaremos en un lugar que conozco, donde 382 GERIFALTE no podrán vernos los otros; y cuando los jabalíes sean acosados por los ojeadores y se nos aproximen, haremos fuego el uno sobre el otro, a una señal convenida. De esta suerte, el desenlace, sea cuál fuere, pasará a la vista de todos por una de esa desgracias que ocurren frecuentemente en las partidas de caza. -Soy hombre muerto -pensó Gerifalte, al ver que el arma elegida por su adversario era el fusil, recordando que el barón era un tirador excelente; pero, lejos de dar muestras de la menor vacilación, contestó con ademán arrogante: -Me parece muy bien pensado; acepto desde luego, porque deseo tanto como usted que un eterno secreto envuelva para siempre este desdichado asunto. -Puesto que no tenemos testigos, debemos arreglar nosotros mismos los menores detalles, a fin de que nada pueda delatarnos; creo tenerlo todo previsto. Si nota usted que se me ha olvidado algo, haga el favor de indicármelo. El lugar por mí elegido es un verdadero estrecho, rectilíneo y despejado. El terreno en él es perfectamente liso; está orientado de Norte a Sur, de suerte que a las ocho de la mañana tendremos el sol de costado; no hay, por tanto, ventaja alguna de posición. En el lindero del bosque hay un viejo olmo, y, a unos cincuenta pasos aproximadamente, en el sendero, el tronco de una encina cortada este año mismo; estos serán, si le place, los dos puestos que ocupemos. ¿Le parece conveniente la distancia? -Me es del todo indiferente. 383 CARLOS DE BERNARD Bergenheim prosiguió enumerando una serie de nimios detalles que atestiguaban la singular previsión con que había calculado los menores incidentes. Octavio no pudo impedir un sentimiento de admiración ante aquella pasión fría y lúcida, a fuerza de energía, que jugaba con los aprestos de la muerte como juega una joven con las flores que deben engalanarla en día de baile, y trató por todos los medios de mostrarse a la altura de las circunstancias. -Falta saber -dijo, por fin, el barón- quién hará fuego primero. -Usted, sin duda, que es el ofendido. -Precisamente por eso, yo no puedo ser juez y parte. Debemos confiarlo a la suerte. -Le aseguro que no tiraré el primero -interrumpió con viveza Gerifalte. -Piense usted que, en un duelo a muerte, estas delicadezas son pueriles. Convengamos en que aquel a quien la suerte otorgue la primacía del tiro, se colocará en el veril del bosque y esperará la señal que el otro deberá darle cuando los jabalíes se aproximen. Sacó de su bolsillo una moneda y la arrojó hacia el aire. -¡Cara! -dijo Gerifalte, obligado a doblegarse a la voluntad de su adversario. -La suerte se declara a favor de usted -dijo Cristián, mirando la moneda con aire indiferente,- pero acuérdese de que, si a la señal que yo dé, no tira, o lo hace usted al aire, haré uso de mi derecho, matándole. Ya sabe usted que raras veces yerro el tiro. 384 GERIFALTE Terminados estos preliminares, tomó de su gabinete el barón dos escopetas de caza, cargólas con bala, haciendo notar a Octavio que ambas eran de la misma longitud y calibre, y las encerró en seguida en un armario, cuya llave entregó a Gerifalte. -No le haré jamás tal injuria -dijo éste. -En realidad, es lo mismo, porque mañana elegirá usted. Ahora que ya todo está convenido, tengo que pedirle una cosa y espero de su lealtad que no me la negará. Júreme que, cualquiera que sea el resultado, guardará sobre todo esto el más inviolable secreto. En este momento, mi honor está en sus manos, y, de caballero a caballero, le ruego que lo respete usted. -Si tengo la triste ventaja de sobrevivir -respondió Gerifalte,- le hago el juramento que me pide usted desde lo más profundo de mi alma. Pero tengo, a mi vez, que hacerle una pregunta: si ocurre el caso contrario, ¿cuáles son sus intenciones respecto a la señora de Bergenheim? Cristián contempló un instante a su adversario, cuya mirada fija y penetrante parecía querer leer sus más secretos pensamientos. -¡Mis intenciones! - dijo con aire de sorpresa y descontento;- esa es una pregunta improcedente y no reconozco en usted el derecho de dirigírmela. -Mi derecho es extraño, en efecto -replicó Gerifalte, sonriendo amargamente;- pero, sea como fuere, no renuncio a utilizarlo. He destruido para siempre la felicidad de esa mujer; y, si bien no me es posible reparar mi falta, debo, al me385 CARLOS DE BERNARD nos, en cuanto dependa de mí, atenuar sus efectos. Dignese usted, pues, responderme: ¿cuál sería su suerte si yo muriese mañana? Bergenheim bajó los ojos, con aire pensativo y sombrío, y nada respondió. -Escúcheme usted, caballero - prosiguió Gerifalte, presa de una gran emoción;- cuando le digo que no es culpable, no me cree usted y pierdo la esperanza de persuadirle, porque comprendo muy bien su desconfianza. Sin embargo, esta palabra será la última que salga de mi boca, y bien sabe usted que las palabras de un moribundo son dignas de todo crédito. Si mañana queda usted vengado de mi, yo le suplico que se dé por satisfecho con esta expiación. Ya ve usted, no me avergüenzo de suplicarle; se lo pediría de rodillas. Sea humano para ella; no le cause usted ningún mal... No es el perdón lo que de usted imploro, sino piedad para su inocencia... Trátela usted con lenidad... con dulzura... No la haga demasiado desgraciada... -Yo sé bien lo que tengo que hacer -interrumpió el barón con duro acento;- soy su marido y no reconozco a nadie, y mucho menos a usted, el derecho de interponerse entre ella y yo. -Preveo la suerte que le reserva usted -prosiguió Gerifalte, con indignación contenida;- no derramará su sangre, porque sería imprudente: ¿qué sería del honor de usted? Pero la matará lentamente para satisfacer su ciego apetito de venganza. En lugar de responder, encendió Bergenheim una bujía, como para poner fin a la discusión. 386 GERIFALTE -Hasta mañana, caballero -dijo a Octavio con aire glacial. -Un momento -dijo éste levantándose;- ¿me rehusa usted una palabra que me garantice la suerte de una mujer perdida por mi amor? -Nada tengo que responderle. -Entonces, a mí me toca el protegerla, y lo haré por encima de usted y contra usted. -Ni una palabra más -interrumpió violentamente el barón. Gerifalte se inclinó sobre la mesa que los separaba y lo contempló un instante con la mirada del águila que se arroja sobre su presa. -¡El asesino de Lambernier es usted! -díjole de improviso con fulminante voz. Cristián hizo un movimiento hacia atrás, como si hubiese recibido un rudo golpe, y sus labios contrajéronse ligeramente. -He sido testigo del crimen -repitió lentamente el poeta, subrayando sus palabras.- Voy a escribir mi declaración y a enviarla a un hombre en quien tengo tanta confianza como en mí mismo. Si muero mañana, le legaré una misión que ningún esfuerzo de usted podrá impedir que cumpla; vigilará sus menores actos con inexorable diligencia; él será el protector de la señora de Bergenheim, si olvida usted que su primer deber es protegerla. El día en que abuse usted de su ventajosa situación respecto a ella, ese día mi declaración será entregada al juzgado de Nancy. Nadie dudará de ella, esté usted seguro. Además, el río bien sabe usted que es una tumba indiscreta, y es posible que dentro de poco devuelva el 387 CARLOS DE BERNARD cadáver que le ha confiado; y entonces, la justicia de los hombres le condenará a trabajos forzados a perpetuidad. Al oír estas palabras, Bergenheim se acercó precipitadamente a la chimenea, tomó un cuchillo de caza y lo despojó de su vaina. Al verle dispuesto a arrojarse sobre él Octavio cruzóse de brazos, y dijo con frialdad: -Piense usted que mi cadáver le llenará de embarazo; ¿no tiene bastante con uno? El barón arrojó el arma contra el suelo con terrible furor que lo partió en dos mitades, exclamando: -¡Es usted, es usted el asesino de Lambernier! sabía este secreto infamante y su muerte ha sido involuntaria por mi parte. -Poco importa la intención y la culpabilidad primera. Se trata del hecho. El jurado le condenará, y esto es lo que yo deseo, pues de esta suerte se efectuará la separación de cuerpos que le devolverá la libertad a ella. -Usted no habla seriamente -replicó Bergenheim, palideciendo;- ¡sería usted capaz de denunciarme! ¡usted! ¡un caballero! ¡Sería usted un delator! Por otra parte, ¿acaso no deshonraría también mi condena a la mujer por quien tanto interés demuestra? -Lo sé, pero no retrocedo tampoco ante la idea de manchar mi propio nombre. Tengo bastantes enemigos que gozarían ultrajando mi memoria . La opinión podrá condenarme, porque no verá más que la acción, y esta acción es odiosa. Nadie conocerá los motivos que me obligan a proceder de 388 GERIFALTE este modo. Lamento que otra persona pueda resultar herida por el golpe destinado a defenderla; pero todas estas razones deben desaparecer ante otras que no tienen réplica: ante la paz del alma, ante la inviolabilidad del dolor, ante el derecho de vivir, que es lo que, a cambio de la felicidad que le arrebato, deseo legar a la que la suerte ha puesto bajo la autoridad de usted, y que no dejaré entregada a su discreción. -Es que yo soy su marido -observó Bergenheim, con reconcentrada rabia. -En efecto, es usted su marido y por eso le protege la ley, y yo, que la amo como usted jamás supo amarla, ¡nada puedo hacer por ella! Vivo, debo callar e inclinarme ante el derecho; pero muerto, dejan de existir para mí sus absurdas leyes; muerto, puedo interponerme entre ella y usted, y lo haré. Puesto que para salir airoso de mi empresa no tengo derecho a la elección de armas, debo recurrir a la única que en mis manos deja la suerte. Sí; si para salvarla de la venganza de usted tengo que recurrir a la vergüenza de una denuncia, le juro que no retrocederé ante esa idea. Echaré sobre mi nombre un borrón; bañaré en el lodo esta piedra; el cieno será para mi, pero la piedra para usted, y le partiré con ella la cabeza. -¡Habla usted como un cobarde! -exclamó Cristián, dejándose caer sobre una butaca. Gerifalte contemplóle un momento con la calma y el dominio de una voluntad superior. -¡Basta de insultos! -dijo,- uno de los dos no vivirá mañana; pero acuérdese usted de lo que le voy a decir: si sucumbo 389 CARLOS DE BERNARD en el duelo, deténgase en su venganza. Por mí, me someto a la muerte; pero exijo para ELLA, libertad, paz y respeto. No lo olvide usted jamás: al primer ultraje, mi sombra saldrá de su tumba para preservarla del sepulcro, para interponer entre ella y usted un abismo que no puede ser franqueado: ¡el presidio! 390 GERIFALTE XXIV Al salir de su desvanecimiento Clemencia permaneció sumergida por espacio de algún tiempo en una especie de torpeza que no le dejó percibir, sino de una manera muy confusa, sus propias sensaciones. Al abrir los ojos, entrevió vagamente las cortinas de su lecho, sobre el cual se halló extendida, y, creyendo al principio que se despertaba de un sueño ordinario, trató de dormirse otra vez. Poco a poco, algunos pensamientos fuéronse iluminando en las tinieblas de su espíritu. Dióse cuenta de que estaba vestida y de que una claridad más viva que la de la mariposa iluminaba su cuarto. A través de las cortinas observó una sombra gigantesca que se proyectaba sobre la pared hasta el techo; incorporóse entonces, y vio distintamente un hombre sentado junto a la chimenea; y, al reconocer en él a su esposo, volvió a desplomarse sobre la almohada, medio muerta de terror. Entonces lo recordó todo y la escena del saloncillo reconstituyóse en su imaginación con todos sus detalles, creyendo que de nuevo iba a perder el sentido cuando sintió que los pasos de Cristián hacían crujir el piso, a pesar del 391 CARLOS DE BERNARD cuidado que ponía en caminar sin ruido. Por un instinto pueril, permaneció con los ojos cerrados, con la esperanza de que la creyese dormida; pero su respiración entrecortada delató su agitación y su espanto. El barón la contempló un instante en silencio y abrió luego las cortinas. -No puede usted pasar de esa manera la noche; son cerca de las tres -le dijo.- Es preciso que se acueste como de ordinario. Clemencia se estremeció al oír estas palabras, a pesar de haber sido pronunciadas en tono natural. Sin responderle, obedeció con docilidad maquinal; pero, apenas se puso de pie, vióse obligada a apoyarse contra el lecho, porque sus piernas temblorosas no podían sostenerla. -No tenga usted miedo de mi -le dijo Bergenheim,- mi presencia en este lugar no debe amedrentarla. Deseo sólo que se sepa que he pasado la noche en su cuarto; porque es posible que mi regreso despierte algunas sospechas. Con mucha razón piensa usted que nuestra ternura no es más que una comedia representada delante de nuestros criados. La afectada ligereza de estas palabras encerraba un sarcasmo que desgarró las entrañas de la joven. Había esperado una explosión de furor; pero no aquel tranquilo desprecio. Su orgullo rebelado provocó en ella un movimiento de cólera. -No merezco que me trate usted de ese modo -dijo ella,ni que me condene sin oírme. 392 GERIFALTE -Nada tengo que preguntarle -respondióle Cristían, tomando asiento de nuevo al lado de la chimenea;- desnúdese y duerma, si puede. A nada viene el que Justina pueda hacer comentarios mañana acerca de sus vestidos de noche o de la alteración de su semblante. En vez de obedecerle esta vez, siguióle y trató de permanecer de pie para hablarle; pero la emoción privóle de fuerzas, y se vio obligada a sentarse. -Me trata usted demasiado mal, Cristián -dijo cuando pudo hablar.- Yo no soy culpable... o, al menos, no lo soy tanto como se imagina. Contemplóla un instante en silencio sin que en su voz se notase la más ligera emoción: -Debe comprender que mi mayor deseo sería que lograse usted convencerme. Sé que a veces las apariencias engañan; tal vez logrará explicarme lo que ha sucedido esta noche; todavía estoy dispuesto a creer en su palabra; júreme que no ama al señor de Gerifalte. -Lo juro -dijo con voz débil, sin atreverse a levantar la mirada. Entonces él tomó un crucifijo de plata que había colgado a la cabecera del lecho, y dijo presentándoselo a su mujer: -Júremelo ante este Cristo. Clemencia trató en vano de levantar su brazo que parecía clavado al de la butaca. -Lo juro -balbuceó por segunda vez, palideciendo intensamente. 393 CARLOS DE BERNARD Una carcajada salvaje escapóse de los labios de Cristián. Sin añadir una sola palabra, colgó de nuevo el crucifijo en su puesto, abrió en seguida la puerta del armario secreto, y, tomando de él el cofre de palisandro, colocólo sobre la mesa, delante de su mujer. Al verlo, hizo Clemencia un ademán para apoderarse de él; pero faltóle el valor y se inclinó hacia atrás como buscando un apoyo. -¡Perjura a su marido y perjura a Dios! -dijo Bergenheim lentamente.- ¿Sabe usted, al menos, qué clase de mujer es? Clemencia permaneció largo rato sin poder contestar; su respiración era tan fatigosa, que parecía iba a asfixiarse; su cabeza, después de rodar vagamente sobre el respaldo de la butaca, sin encontrar una posición menos dolorosa, acabó por inclinarse sobre su pecho, como una espiga abatida por el peso de la lluvia. -Si ha leído usted estas cartas -murmuró cuando hubo recuperado el habla,- debe saber que no soy tan indigna como dice. Soy bien culpable... pero aun tengo derecho al perdón. Pero Cristián había ya decidido en su espíritu la culpabilidad de su mujer, y esta opinión sirvió de base a su conducta, aferrándose a ella con una tenacidad sorda a toda refutación; por eso sus facciones permanecieron inalterables mientras oía las palabras de justificación que pronunciaba Clemencia con débil y entrecortada, voz. -Sé muy bien que soy merecedora de su aborrecimiento... pero si supiese usted lo que padezco, me perdonaría... Me dejó usted sola en París, excesivamente joven... sin experiencia... yo hubiera debido luchar mejor, y, sin embargo, he 394 GERIFALTE combatido con todas mis fuerzas... Vea cuán pálida y cuán cambiada estoy desde hace un año... He envejecido de una manera terrible... en fin, no soy todavía lo que se llama una mujer... perdida. El ha debido decirle... -Sin duda -respondió Cristián con ironía; - ¡Oh! ¡tiene usted en él un caballero leal! -¡No me cree usted! ¡no me cree! -prosiguió ella, retorciéndose las manos con desesperación,- pero lea esas cartas... las últimas. Ve así, se escribe así a una mujer enteramente culpable. Quiso tomar el paquete que tenía su marido; pero éste, lejos de dárselo, lo aproximó a una bujía y lo arrojó a la chimenea, inflamado. Clemencia lanzó un grito y se precipitó a recogerlo; pero el brazo de acero de Cristián la sostuvo por el centro del cuerpo, reteniéndola en la butaca. -Comprendo el interés que le inspira esa correspondencia -dijo él, con tono menos tranquilo que hasta entonces;- pero es usted más tierna que prudente. Déjeme destruir un testigo que la acusa. ¿Sabe usted que he matado ya a un hombre por causa de esas cartas? -¡Matado! -exclamó Clemencia, exaltada, creyendo que se refería a su amante;- pues bien, máteme a mi también, porque mentiría si dijera que me arrepentía. No me arrepiento, no; soy culpable; he engañado a usted. Le amo a él y a usted le aborrezco; ¡le amo! ¡máteme!... ¡le amo!... ¿Pero qué hace usted que no me mata? Habíase postrado de rodillas ante él y arrastrábase por el suelo, que golpeaba con su cabeza, tratando de abrirse el crá395 CARLOS DE BERNARD neo. Cristián la levantó y sentóla nuevamente en la butaca, a pesar de la desesperada resistencia que oponía. Era tal la energía del paroxismo nervioso que crispaba todos -los miembros de la joven, que, durante algún tiempo, le costó gran trabajo el contenerla. Retorcíase en los brazos de su marido, presa de convulsiones espantosas, repitiendo sin cesar: ¡Le amo! ¡máteme! Era su dolor tan terrible, que acabó por mover a compasión a Cristián. -Ha comprendido usted mal -dijo éste; no es a él a quien he matado. Clemencia quedóse inmóvil y enmudeció de repente. Por un sentimiento de compasión, abandonóla él y volvió a ocupar su puesto, quedando de esta suerte ambos sentados uno a cada lado de la chimenea: él, con la frente apoyada contra el mármol; ella, encorvada hacia adelante, con el rostro oculto entre sus manos, más aislados el uno del otro, dentro de su cámara nupcial, que si los hubiese separado un mundo entero. Sólo el tic-tac del reloj interrumpía el profundo silencio de la estancia, acompañando con su monótono ritmo los siniestros ensueños de los desdichados esposos. Un ruido agudo, que partió de una de las ventanas, interrumpió de improviso esta escena triste y muda. Clemencia se levantó de un salto, cual si hubiese experimentado una conmoción eléctrica; sus ojos despavoridos tropezaron con los de su esposo, a quien este incidente imprevisto había arrancado también de sus lúgubres reflexiones. Hizo a su mujer Cristián un imperioso gesto con la mano para imponerle si396 GERIFALTE lencio, y ambos se pusieron a escuchar con tanta ansiedad como atención. Nuevamente se oyó el mismo ruido. Un frotamiento sobre la madera de la persiana fue inmediatamente seguido de un golpe seco y metálico, evidentemente causado por el choque de un cuerpo duro contra los vidrios. -Es una señal convenida -dijo Cristián en voz baja, mirando a su mujer.- Usted debe saber lo que significa. -Lo ignoro en absoluto, se lo juro -respondió Clemencia, con el corazón palpitante por esta nueva emoción. -Voy a decírselo yo: él está ahí y desea comunicarle algo. Levántese usted y abra. -¡Abrir! -dijo ella con espanto. -Obedezca usted. ¿Quiere que pasé la noche debajo de sus ventanas para que lo vean los criados ? Al escuchar esta orden, pronunciada con acento severo, la joven se levantó. Bergenheim cambió de situación los candelabros para evitar que la sombra de ambos esposos que su luz proyectaba en el techo pudiera ser vista desde fuera. Clemencia se dirigió lentamente hacia la ventana de donde había partido el ruido, y, apenas la hubo abierto, cayo sobre el piso un bolsillo. -Cierre usted ahora -dijo el barón. Y mientras que su mujer obedecía con pasiva docilidad, recogió del suelo el bolsillo, en cuyo interior, a más de una pequeña piedra que para poder arrojarlo fácilmente habían colocado, halló la siguiente, carta: 397 CARLOS DE BERNARD «¡La he perdido! ¡a, usted por quien hubiera dado mil vidas! ¿De qué sirven ahora mis pesares y mi desesperación? Toda mi sangre no enjugaría sus lágrimas. Nuestra situación es tan espantosa, que tiemblo ante la idea de hablarle de ella. Tengo, no obstante, que decirle la verdad, por muy horrorosa que sea... No me maldiga usted, Clemencia; no me impute esta fatalidad que aun me impulsa a torturarla... Dentro de algunas horas, habré expiado el delito de mi amor, o seré libre. ¡Libre!... perdóneme la palabra; comprendo que es odiosa, pero mi turbación no me permite hallar otra. Cualquiera que sea mi suerte, debo poner a su disposición los únicos auxilios que me es posible ofrecerle. Si está escrito que no me vuelva a ver, vivir con ÉL será tal vez un suplicio superior a sus fuerzas, porque me ama usted... En el caso contrario... aquí las palabras me faltan. No sé cómo expresar mis pensamientos y no oso dirigirle ni súplicas ni consejos. Lo único que siento es el deseo de decirle que mí existencia le pertenece toda entera y que seré suyo hasta la muerte; pero apenas si me atrevo a depositar a sus pies la ofrenda de un destino ya tan triste, y quizás pronto sangriento... Una necesidad fatal impone en ocasiones ciertos actos que condena la opinión, pero que el corazón absuelve, porque sólo él es capaz de comprender. Tal vez antes de mucho experimentará usted la necesidad de sufrir a solas, por mostrarse despiadados con su aflicción todos cuantos la rodeen. Yo dejo asegurado este derecho a su dolor en el caso en que tenga usted que reclamarlo... No le cause indignación lo que va usted a leer; jamás han salido de un corazón más desolado palabras semejantes a 398 GERIFALTE las que voy a decirle. Durante todo el día, una silla de posta esperará detrás de la meseta de Montigny; una hoguera encendida detrás de las peñas, que podrá usted descubrir desde su habitación, le advertirá su presencia. En poco tiempo se puede llegar al Rhin. Una persona fiel se hallará allí dispuesta a conducirla a Munich, a casa de un pariente mío, cuya posición social y carácter le asegurarán un asilo inviolable y respetado. Si su señora tía o las otras personas de su familia no son para usted una protección suficiente, la que le brindo le colocará a cubierto de toda tiranía. ¡Allí, al menos, le será permitido llorar! »He aquí todo lo que por usted puedo hacer. Mi corazón se desgarra al pensar en esta impotencia de mi ternura. Cuando se aplasta al escorpión sobre la herida en la cual ha vertido su veneno, la cura; yo, en cambio, ni con mi muerte podré reparar el mal que le he hecho; al contrario, con ella le causaré un nuevo dolor. Ignoraba que el sufrimiento tuviese refinamientos tan amargos. ¿Comprende usted hasta qué grado es desesperante el dolor que en este instante me embarga? El ser amado por usted es desde hace mucho tiempo el único deseo de mi alma, y es preciso que me arrepienta de haberlo visto realizado. Por un sentimiento de piedad hacia usted debiera desear que me amase con un amor perecedero, lo mismo que mi vida, a fin de que no le torturase mi recuerdo y pudiese dormir sobre mi tumba... Todo esto es tan triste que me siento sin valor para continuar.. ¡Adiós, Clemencia! Una sola y última vez quisiera decirle: ¡te amo!, pero no me atrevo; me siento indigno de hablar así, porque, ¿no soy yo quien la ha 399 CARLOS DE BERNARD perdido?... La única palabra que creo tener derecho a dirigirle aún es la que hasta el mismo asesino osa dirigir a Dios, con la frente y las rodillas sobre el mármol de la iglesia: ¡Perdóname!» Después de haberla leído, el barón alargó la carta a su esposa, sin pronunciar una palabra, y recuperó su actitud sombría y pensativa. -¿Ve usted lo que le pide? -dijo, tras una larga pausa, observando el inexpresivo estupor con que los ojos de Clemencia recorrían el papel. -Tengo la cabeza tan perdida -respondió ella,- que no lo comprendo. ¿Qué hablo de muerte ? Los labios de Cristián contrajéronse desdeñosamente. -No se trata de usted -contestó;- no se mata a las mujeres. -Morimos sin necesidad de eso -dijo ella, contemplando a su marido con mirada extraviada y medrosa.- ¡Tratan ustedes, pues, de batirse! -¡No se necesita ser muy lince para haberlo adivinado! -respondió Bergenheim, riendo irónicamente;- tiene usted un talento estupendo. Ya ve que cada uno de nosotros desempeña en este drama su debido papel de un modo magistral: la mujer engaña al marido; el marido se bate con el amante; y el amante propone un rapto a la mujer, que es lo que, en substancia, se lee en esa carta en medio de toda su hojarasca literaria. -¡Batirse! -exclamó levantándose, y con esa energía que comunica el exceso de desesperación.- ¡Batirse!... ¡por mí, que soy una criatura miserable e indigna!... ¡soy yo quien debo 400 GERIFALTE morir!. ¿Ha hecho usted, por ventura, algo malo? Y él, ¿no es muy libre de amar? Yo soy la única culpable, la única que le ha ofendido y la única merecedora de castigo. Haga de mí lo que mejor le plazca, caballero; enciérreme en un convento, en una mazmorra; presénteme un veneno, que yo lo ingeriré. El barón lanzó una carcajada sarcástica. -¿Tiene usted miedo de que lo mate? -dijo, contemplando a su esposa fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. -Temo por usted, por todos. ¿Cree usted que podré vivir después de haber sido causa de que se derrame sangre? Si necesita usted una víctima, tómeme... o, al menos, comience por mí. ¡Por piedad! dígame que no se batirán. -Piense usted en la probabilidad que tiene de quedar libre, como él mismo se lo dice. -¡Tenga usted compasión de mí! -murmuró la baronesa, estremeciéndose de horror. -Lástima. ¡Es lástima que haya sangre! ¿no es cierto? Sin ella, el adulterio sería una cosa muy dulce. Estoy seguro de que me encuentra usted brutal y grosero porque tomo su honor más en serio que usted misma. -¡Por favor! -Yo soy quien tengo un favor que pedirle, por extraño que le parezca. Mientras viva, sabré proteger su reputación; mas, si muero, trate de guardarla mejor usted misma. Conténtese con haberme traicionado; no ultraje mi memoria. En este momento, considero una suerte que no hayamos tenido hijos, porque me creería obligado a despojarla de su tutela. 401 CARLOS DE BERNARD Pero como lleva usted mi nombre y no se lo puedo quitar, le ruego que no lo arrastre por el lodo cuando no viva yo para lavarlo. Al escuchar estas crueles palabras, sintió Clemencia que se le destrozaban todas las fibras de su cuerpo. -¡Me está usted aniquilando! - exclamó con voz débil. -Eso la subleva -continuó el marido, cuya venganza parecía elegir los dardos más acerados;- no es extraño; es usted joven, es su primer paso y aun no está acostumbrada a este género de aventuras. Tranquilícese: a todo se habitúa uno en el mundo. Un amante encuentra siempre frases bellas para consolar a una viuda y vencer su repugnancia. Ya ha comenzado a hacerlo en su carta. Si queda usted libre, le hablará de Italia, de Inglaterra, de América... ¿Qué sé yo? le dirá que se puede vivir en todas partes; que si el crimen... ¡oh! él no empleará esta palabra; dirá la pasión, el amor oprimido... que si su pasión está proscripta en Francia, puede, en cambio, en otras partes pasearse con la cabeza bien erguida. -Me mata usted ... caballero – murmuró Clemencia, postrada y casi desvanecida en su butaca. Cristián se aproximó a ella, asióla fuertemente por el brazo, y, anonadándola con la mirada, le dijo: -Tenga en cuenta que, si me mata mañana e insiste en pedirle que le siga, será usted una infame si le obedece. Es hombre muy capaz de hacer de usted un trofeo, de hacerla caminar en pos de él como una cortesana. -¡Aire!... por piedad... me muero. 402 GERIFALTE Clemencia cerró los ojos y débiles convulsiones agitaron sus pálidos labios. Al verla caer exánime sobre los brazos de la butaca, compadecióse el barón. Después de torturar su alma sin piedad, enternecióse ante el sufrimiento físico. Aquella mujer, privada de conocimiento, a quien acababa de aniquilar con su desprecio, hízole experimentar una impresión semejante al remordimiento, y le prodigó sus cuidados con cierta especie de afecto. Sin que hiciese la joven un solo movimiento, desnudóla y depositóla en su lecho. Comprendiendo que el estado en que se encontraba no tenía nada de peligroso, y era sólo debido a la atonía general producida por una serie de terribles emociones, abandonóla en cuanto vio que abría los ojos y fue a ocupar su puesto al lado de la chimenea. El resto de la noche transcurrió sin ningún nuevo accidente. De vez en cuando, un crujido de las maderas, algún ruido lejano de la tempestad que huía, o un gemido, ahogado salido de entre los cortinajes del lecho, interrumpía débilmente el silencio. El ruido de las horas que daba el reloj de la chimenea y repetía como un eco el del castillo, tenían un tañido sepulcral. Las bujías se fueron extinguiendo una tras otra; mas Cristián no trató de encender otras nuevas, porque ya la luz de la aurora empezaba a penetrar a través de las persianas. El canto matinal de los gallos, los ladridos de los perros y el concierto de las aves que en el jardín despertaban, anunciaron la llegada del día. Los primeros rayos de la mañana iluminaban en aquel momento otra escena en el ala opuesta del castillo. Bajo las 403 CARLOS DE BERNARD verdes cortinas de su lecho, dormía Marillac, hacía muchas horas, el suelo más profundo y apacible que puede apetecer un mortal, cuando se sintió de improviso despertado por una sacudida que a poco le derriba de la cama. -¡Vete al cuerno! -dijo con mal humor, cuando, al entreabrir los ojos, reconoció a su amigo Gerifalte. -¡Levántate! -respondió éste, asiéndole por el brazo para dar más fuerza al mandato. -¿Pero es que estás somnámbulo? -dijo el artista, arropándose de nuevo hasta la barba, ¿o es, por ventura, que quieres que nos pongamos a trabajar a esta hora? Ya sabes que, en ayunas, las ideas no acuden a mi mente. -Levántate ahora mismo -repitió Gerifalte;- es preciso que hablemos. El acento imperioso y grave con que fueron pronunciadas estas palabras hizo que Marillac, renunciando a toda ulterior discusión, se levantara y se empezase a vestir precipitadamente. -¿Qué ocurre? -preguntó, tomando su ropa de casa. -No -dijo Octavio,- ponte las botas y la levita; tienes que ir a la Halconera ahora mismo. Desde que tienes citas con Reina, están acostumbrados a verte salir de mañana, y no llamará la atención. Me bato con Bergenheim dentro de algunas horas. -¡Estupendo! -exclamó Marillac, retrocediendo dos pasos y quedándose inmóvil como una estatua. Sin perder tiempo en explicaciones superfluas, refirióle su amigo brevemente los acontecimientos de la noche. 404 GERIFALTE -Ahora te necesito –añadió - ¿puedo contar contigo? -¡Hasta la muerte! -respondió Marillac, estrechándole, emocionado, la mano. -Esto -dijo Gerifalte, entregándole uno de los papeles que tenía en la mano- es una nota para ti, en la cual encontraras mis últimas instrucciones, y te servirá de guía en todas las circunstancias. Este pliego sellado lo depositarás en el juzgado de Nancy, en el caso previsto y explicado en la nota que acabo de darte. Por último, este otro pliego contiene mi testamento. Como no tengo parientes cercanos, te instituyo mi heredero. -¡Que me hagan académico si acepto! -interrumpió el artista con acento emocionado, volviendo el rostro para ocultar una lágrima. -Escúchame, no conozco otro hombre más honrado que tú, y por eso te he elegido. Ante todo, este legado es un fideicomiso. Te hablo en este momento en el supuesto de acontecimientos que no ocurrirán jamás probablemente; pero, en fin, todo debo preverlo. Ignoro las consecuencias que esto puede tener para Clemencia; su tía, que es muy austera, puede indisponerse con ella y desheredarla; su fortuna personal creo que no es considerable, y desconozco las cláusulas de su contrato matrimonial. Puede, pues, encontrarse a merced de su marido que es lo que no podría yo tolerar. Mi fortuna es, pues, un depósito que tendrás en todo tiempo a su disposición. 405 CARLOS DE BERNARD -Siendo así, convenido -respondió Marillac;- pero debo confesarte que la idea de ser tu heredero me apretaba la garganta como un nudo corredizo. -Te ruego, sin embargo, que aceptes. mis derechos de autor. ¿A quién mejor que a ti podría dejárselos? No puedes negarte a ello, ya que has sido mi fiel colaborador. El artista dio varios paseos por la estancia, con aire en extremo agitado. -Quisiera -dijo al fin- que todos los dramas y comedias presentes y futuros estuviesen en el fondo del Sena, con tal de que no se efectuase este duelo. Pero en fin, en caso de desgracia, acepto este legado, y consagraré sus productos a hacer una edición completa de tus obras, tirada a todo lujo. El artista le detuvo en sus paseos y le estrechó la mano sonriendo. -¡Bravo, chico! -le dijo;- todavía crees en la gloria. Si te he de decir la verdad, para nada me acordaba de la mía; lo cual no obsta para que te agradezca tu idea. -¡Y pensar -exclamó el artista, cada vez más conmovidoque he sido yo quien ha salvado la vida a ese pillo de Bergenheim! Si te mata, no podré jamás perdonármelo. Pero bien te avisé que acabaría esta aventura de una manera trágica. -¡Qué quieres! Corremos tras del drama. No me inquieto por mí, sino por ella. Un duelo es una piedra que puede caer sobre la cabeza de un hombre veinte veces cada día; basta que un fatuo nos mire con cierta impertinencia, con que un torpe nos pise un pie; pero ella... ¡pobre ángel!... No quiero 406 GERIFALTE pensar en esto. El día llega y no hay tiempo que perder. Vas a bajar a las caballerizas, ensillas tú mismo un caballo y te vas a la Halconera, donde he visto una silla de posta en el patio de la posada; la haces enganchar y te vas con ella a esperar todo el día detrás de la meseta de Montigny. En la nota que te di hallarás explicado, con toda suerte de detalles, lo que tienes que hacer. Ahí tienes mi bolsillo, que para nada necesito dinero. Marillac se guardó los papeles y el bolsillo, abotonóse la levita hasta la barba y encasquetóse hasta las orejas la gorra de viaje. -Confía en mí como en ti mismo -dijo con energía a su amigo.- Si esta pobre mujer viene a arrojarse en mis brazos, te prometo servirle de escudero. La conduciré adonde quiera: a China, si así lo desea, aunque toda la policía del reino corra tras de mis huellas. Y si Bergenheim te mata y, trata de perseguirla, no faltarán puñales que lo impidan. Y dichas estas amenazadoras palabras, tomó de la chimenea su estilete y dos pistolas pequeñas, que se guardó en los bolsillos, después de examinar la punta del primero y las cápsulas de las últimas. -¡Adiós! -dijo Gerifalte. -¡Adiós! -repitió el artista, cuya terrible agitación contrastaba con la calma de su amigo.- Estáte tranquilo que yo respondo de ella y cumpliré mi palabra de hacer una edición de tus obras. ¿Pero qué idea ha sido esa de aceptar un duelo tan extraño? ¿hase visto jamás que se batan los caballeros a escopeta? 407 CARLOS DE BERNARD -Date prisa; es preciso que partas antes que se levanten los criados. -Abrázame, pobre amigo -dijo Marillac con los ojos arrasados en lágrimas; no es muy viril lo que hago, pero puede más que yo la emoción... ¡Oh, las mujeres! Las adoro, sin duda alguna; pero, en este momento, quisiera, como Nerón, que no tuviesen más que una sola cabeza.. . -Ya las maldecirás por el camino -respondió Octavio, impaciente por verle marchar. -¡Oh, si! Bien pueden alabarse de inspirarme en este momento un odio a muerte... ¿Y nuestro drama? ¡una verdadera obra maestra! -No hagas ruido -dijo su amigo, abriendo la puerta con precaución. Marillac estrechóle por última vez la mano y salió; pero al llegar al extremo del corredor, detúvose y volvió sobre sus pasos. -Sobre todo -dijo, asomando la cabeza a través de la puerta entreabierta,- nada de consideraciones absurdas. Piensa que uno de los dos tiene que quedar sobre el campo, y que si tú yerras el tiro, él no desacertará. Prepárate con tiempo... afina bien la puntería... y... ¡fuego en él, como si se tratase de un conejo! Después de esta última recomendación, alejóse; y diez minutos después le vio Octavio salir del castillo al galope de un rápido corcel. 408 GERIFALTE XXV El sol más esplendoroso que puede alumbrar un bello día de septiembre, lucía sobre la campiña. El valle, lavado por la tempestad, aparecía fresco y risueño como doncella salida del baño. Grupos de robustos bueyes que pastaban sobre las exuberantes praderas, animaban con su color dorado el monótono verdor de la hierba. Las aves, en las copas de los árboles, se secaban las alas mojadas por la lluvia, y de nuevo volvían a escucharse esos mil alegres ruidos que anuncian a los hombres la llegada del nuevo día. En el patio del castillo observábase un desacostumbrado movimiento. Los criados iban Y venían afanosos, en tanto que los perros, atados unos con otros, ladraban sin cesar, y los caballos piafaban impacientes, tratando de arrancar las bridas que los sujetaban de las manos de los palafreneros. Más lejos, un numeroso grupo formado por los campesinos de las granjas, 'armados de largos palos, tomaban la mañana alegremente, bebiendo a la salud de su amo; en un rincón, otro grupo de niños gritaban con voz destemplada, preparándose para los placeres de la caza del jabalí. La orden de 409 CARLOS DE BERNARD marcha vino pronto a poner en movimiento a toda aquella tropa impaciente y bulliciosa. Los ojeadores, capitaneados por un experimentado montero, salieron del patio y dirigiéronse al bosque de las Charcas por los senderos del parque que acortaban el camino. El encargado de los perros tomó la delantera con la jauría, siguiendo la avenida de los plátanos. Un grupo de cazadores, compuesto próximamente de los mismos personajes con quien ya nuestros lectores han trabado conocimiento, no tardaron en bajar las escaleras, guiados por el dueño del castillo. Los unos montaron en los caballos que ya los esperaban y los otros en un carro de varios asientos. En el mismo instante, la figura rosada de Alina apareció en una de las ventanas, y en otro lugar divisóse la majestuosa fisonomía de la Señorita de Corandeuil, que no se desdeñó de salir a desear a los cazadores un buen día. Después de saludar a ambas damas, la partida salió del castillo al son de la trompa de caza que gozosa anunciaba la marcha. El barón, sobre su silla, con la actitud marcial que le era habitual, la escopeta en bandolera y un gran cigarro en la boca, iba del uno al otro y conversaba con todos con tono tan jovial que nadie hubiera sido capaz de sospechar sus secretos pensamientos. Su rostro, sin embargo, hallábase mucho más pálido que de costumbre y sus facciones ostentaban las huellas de dos noches de doloroso insomnio. Gerifalte, por su parte, había hecho todos los esfuerzos imaginables por imponer a su semblante esa serenidad impasible que oculta los secretos del alma, pero sin conseguirlo del todo. Su afectada alegría delataba un pesar interior; la sonrisa que contraía sus 410 GERIFALTE labios dejaba frías sus restantes facciones, y no desplegaba jamás una profunda arruga formada entre sus cejas. Un incidente inesperado vino a aumentar su expresión indiferente y melancólica. En el momento en que la cabalgata pasaba por delante del jardín inglés que separaba la avenida de los plátanos del ala del castillo ocupada por la baronesa, Octavio procuró quedarse detrás de sus, compañeros; sus ojos examinaron una tras otra todas las ventanas de esta fachada; las persianas del dormitorio sólo estaban cerradas a medias, y detrás de sus vidrios vio los visillos ondular primero y separarse después, apareciendo entre ellos el rostro pálido de Clemencia, cual la cabeza de un ángel que hubiera entreabierto el cielo para contemplar la tierra. Gerifalte se empinó sobre los estribos a fin de poder ver por mas largo tiempo aquella aparición que un grupo de árboles comenzaba a ocultarle, mas no osó dirigir la más leve señal de despedida a la que quizás por última vez contemplaba. Como los arboles se aclarasen de nuevo, distinguió por segunda vez la figura de Clemencia, inmóvil, con la frente apoyada sobre los cristales y los ojos fijos en él; después, se la ocultó otra vez un grupo de tulíperos; y como se preparase a dar vuelta a su caballo para contemplar nuevamente y por vez última aquella dolorosa visión, vio a su lado al barón, que le dijo: -Represente usted mejor su papel; estamos rodeados de espías. Camier ha hecho ya observaciones acerca de su aire preocupado. 411 CARLOS DE BERNARD -Tiene usted razón -dijo Octavio;- usted une al consejo su ejemplo. Me causa admiración su calma, pero, aunque bien lo procuro, me es imposible imitarla. -Es preciso que nos reunamos a los otros y que conversemos con ellos -replicó Cristián.- Después del desafío, se comentarán nuestros menores gestos, si es que conciben sospechas. Piense que el honor de esa mujer depende de nuestra prudencia. Puso su caballo al trote; Gerifalte siguió su ejemplo, ahogando en su pecho un suspiro, después de haber dirigido hacia el castillo una postrera mirada, y pronto se colocaron al costado del carro que conducía a una parte de los cazadores, y que el señor de Camier guiaba con el aplomo de un cochero de profesión. -¡Buena noticia, señores! -gritó Bergenheim;- el vizconde se compromete a hacer una poesía en honor del que mate el jabalí. ¿No es cierto, Gerifalte? -Cierto -respondió éste,- y no sé por que me parece que será usted el héroe. -No lo dudo, barón -dijo el anciano caballero- siempre creí que no podría usted resistir la tentación, y que esta partida de caza daría al traste con su viaje a Epinal. -Está usted hoy muy poco galante -observo el procurador del Rey, que iba sentado a su lado;- ¿no comprende que nuestro anfitrión tenía para ello razones mucho más poderosas que todos los jabalíes del mundo? -¡Demontre! jamás se me ocurriría establecer una sombra siquiera de comparación entre la señora de Bergenheim y un 412 GERIFALTE jabalí -replicó el señor de Camier, poco dispuesto a recibir una lección de cortesía de su vecino;- yo soy un adorador demasiado entusiasta de nuestra bella baronesa. Supongo que no le sabrán mal mis palabras, señor de Bergenheim, porque, a mi edad, estas adoraciones no tienen consecuencias. Pero es incontestable que tiene usted una esposa bonita como amable. -¡Encantadora! -añadió el procurador del Rey, con cierta exaltación. -La señora baronesa es la perla de nuestras praderas observó un hombre de poco talento sentado en el segundo banco. -Y puede usted vanagloriarse de ser un marido feliz -prosiguió el señor de Camier. -Soy de su misma opinión -respondió Cristián con naturalidad;- enteramente de su misma opinión. -¡Es un verdadero, fenómeno -exclamó el señor de Camier- el encontrar un marido satisfecho de su estado! Ha tenido usted una suerte espantosa, porque, verdaderamente, el matrimonio es una lotería en que los números que completan la quina son muy raros: una buena mujer es una cuarta. -Una anguila dentro de un saco de víboras -dijo el hombre de poco talento, con un aire compungido que hacía sospechar que no había acertado a sacar la anguila del saco y que le había mordido su víbora. -Caballeros, juzgan ustedes a las mujeres con una severidad excesiva -observó Gerifalte, haciendo un gran esfuerzo para tomar parte en la conversación general. 413 CARLOS DE BERNARD -¡Bravo, vizconde -exclamó Bergenheim;- me complace conocer sus bellos sentimientos! Veremos de casarle cualquier día de estos y de buscarle una cuarta deliciosa. El señor de Camier tocó con el codo a su vecino y le dijo a media voz: -Apuesto a que el barón ha pensado en el vizconde para su hermana Alina. Tiene suerte la chica. -¿Y él, cree usted que es rico? -respondióle el magistrado en el mismo tono. -¡Hum! ¡hum! creo que no anda mal de intereses, como todos esos faranduleros de París. Dicen que gana mucho dinero con sus obras... porque sólo estos emborronadores de cuartillas hacen negocio hoy día. Pero todo eso no vale lo que una finca rústica libre de toda hipoteca. -Es verdad que parece existir entre ambos la mejor armonía y acuerdo -dijo el procurador del Rey, que tampoco podía sospechar la comedia que los dos hombres estaban representando en la antesala de la muerte. Hubo una breve pausa interrumpida tan sólo por el trote de los caballos y el ruido que las ruedas producían sobre el piso del camino. -¿Qué demonio habrán husmeado los perros? -exclamó el señor de Camier de repente, volviéndose hacia el barón, que se había retrasado unos pasos.- Mírelos que se dirigen todos hacia la izquierda, hacia el río. En aquel momento, en efecto, los perros, que iban delante a considerable distancia, al llegara la altura de la Peña 414 GERIFALTE del Vado, habíanse precipitado en masa hacia el río, a pesar de los esfuerzos que para contenerlos hacía su conductor. Casi todos desaparecieron bien pronto detrás de los sauces y se les oyó ladrar a porfía, notándose en sus aullidos una mezcla de furor y de espanto. -Debe ser algún pato o alguna cerceta que han aventado -observó el procurador del Rey. -No ladrarían así -dijo el señor de Camier con la sagacidad de un cazador de oficio;- ni aun tratándose de un lobo armarían tan gran estrépito. ¿Habrá ido a bañarse el jabalí para recibirnos con más etiqueta? Hostigó los caballos, los jinetes pusieron sus monturas al trote, y toda la partida avanzó rápidamente hacia el lugar donde ocurría una escena que comenzaba a excitar la curiosidad de todos. Antes de que llegasen, salió del grupo de sauces el encargado de la jauría, agitando su sombrero para que acelerasen la marcha y gritando con voz estentórea: -¡Un cadáver! ¡un cadáver! A los pocos momentos deteníanse todos al lado del criado, que seguía gritando sin cesar: -¡Un cadáver!... ¡un hombre ahogado! El procurador del Rey saltó entonces del carro con la celeridad de una gamuza. -¡Un hombre ahogado! -dijo;- ¡que no le toque nadie!... ¡en nombre de la ley!... Haced que los perros se aparten. Y se dirigió al lugar que el criado señalaba, seguido de todos los otros. 415 CARLOS DE BERNARD Al escuchar las últimas palabras del criado, Octavio y Bergenheim habían cambiado una mirada extraña. La emoción de este último fue tan viva que estuvo a punto de caerse al descender del caballo. Pero, por fin, haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo, logró vencer su turbación y seguir a los demás. En la punta inferior de una especie de media luna socavada por la corriente en la margen del río, un sauce de considerable grosor proyectaba sus ramas flexibles, en forma de paraguas, unas sobre la tierra, las otras sobre el agua. Los perros habían rodeado este lugar, en torno del cual aullaban con furor, habiéndose arrojado algunos de ellos al agua; como si tratasen de asaltarlo a nado; pero; cuando alguno osaba avanzar hasta colocarse debajo de las ramas del árbol, batíase en seguida en retirada dando muestras de un terror mayor que había sido su cólerá. Los latigazos, del criado lograron; al fin, mantenerlos a distancia. Los cazadores pudieron aproximarse entonces y distinguir el objeto que en tan alto grado excitaba el espanto de la jauría. Era, en efecto, el cadáver de un hombre ahogado, arrojado por la corriente contra el tronco mismo del sauce, junto al cual permanecía con la cabeza tomada, como en una horca, entre dos raíces que había a flor de agua. Su espalda se hallaba enterrada en la arena, y quedaba al descubierto toda la parte superior del busto, en tanto qué las piernas, que flotaban sobre el agua, por ser más profundo allí el fondo, oscilaban movidas por las ondas. -¡Es el ebanista! -exclamó el señor de Camier, apartando el follaje que impidiera hasta entonces verle la cara.- ¿No es 416 GERIFALTE cierto, Bergenheim? ¿no es el cadáver de ese pobre Lambernier ? -¡Cierto! -balbució Cristián, apartando de él la vista, a pesar de su gran serenidad y entereza. -¡El ebanista!... ¡ahogado!... es espantoso... no lo hubiera jamás reconocido... qué desfigurado está... -exclamaron a coro los demás, empujándose unos a otros en su afán de contemplar más de cerca tan repugnante espectáculo. -He aquí una triste manera de substraerse al fallo de la justicia -observó filosóficamente el notario. El barón, que en medio de sus desesperados esfuerzos por dominar su emoción, conservaba esa extraña lucidez de espíritu que el peligro inspira a veces, agarróse con avidez a esta idea. -Habrá querido atravesar el río para huir -dijo,- y, en su gran turbación, habrá perdido el vado, ahogándose. El procurador del Rey sacudió la cabeza en son de duda. -No es probable -dijo;- en ese caso, la corriente le habría llevado al pequeño recodo que hay más arriba de la peña, y no a aquí. Es evidente, pues, que se ha ahogado o lo han arrojado al río más abajo. Y digo que lo han arrojado al río porque, como pueden ustedes observar, tiene una pequeña herida en la parte izquierda de la frente, como si hubiese recibido un golpe violento, o como si su cabeza hubiese chocado contra un cuerpo duro; y si se hubiese ahogado de un modo accidental, al atravesar el río, no presentaría esa herida. Esta observación, hija de la perspicacia que la práctica en asuntos criminales suele dar a los jueces, hizo enmudecer al 417 CARLOS DE BERNARD barón, que permaneció inmóvil, con la vista fila en el río, mientras los otros hacían mil comentarios. Entretanto, el procurador del Rey sacó de su morral recado de escribir, instrumentos de su profesión sin los que jamás caminaba. -Señores -dijo sentándose sobre, una rama horizontal, enfrente del ahogado,- dos de ustedes van a hacerme el favor de servirme de testigos para el levantamiento del cadáver. Si alguien tiene algo que declarar acerca de este asunto, puede hacerlo desde luego. Nadie desplegó sus labios; pero Gerifalte dirigió al barón una mirada tan penetrante que éste bajó los ojos. -Por lo demás, señores -prosiguió el magistrado,- no renuncien por esto al placer de la caza. Este espectáculo no tiene nada de atrayente, y les juro que si el deber no me retuviese aquí, yo sería el primero en substraerme a este repugnante espectáculo. Barón, le ruego que me envíe usted dos hombres y una camilla para transportar el cadáver, y lo haré conducir a alguna de las granjas con objeto de no asustar a las damas. -Tiene razón el procurador del Rey -dijo Cristián.- En marcha, caballeros; este espectáculo es verdaderamente horrible y es preciso que los jabalíes nos lo hagan olvidar. Los cazadores no se hicieron repetir la invitación, y, excepción hecha de dos que se quedaron para auxiliar al magistrado, volvieron a montar los unos a caballo y los otros en el coche y de nuevo pusiéronse en camino hacia el bosque de las Charcas. Durante el resto del viaje, languideció la conver418 GERIFALTE sación, resintiéndose de la emoción penosa que habían experimentado todos; pero cuando llegaron al lugar de la cita y dijeron los ojeadores que habían descubierto y tenían cercado a un jabalí, renació la alegría en todos los semblantes. Tras una corta deliberación, los oleadores y los perros marcharon en silencio para rodear, por el lado contrario al viento, el soto donde se hallaba la pieza, y los cazadores dirigiéronse hacia el lado contrario para ir a ocupar sus puestos. No tardaron en llegar a la zanja a lo largo de la cual debían colocarse. De distancia en distancia, a medida que avanzaban, destacábase del grupo uno de ellos y permanecía inmóvil y mudo como un centinela avanzado. Como esta maniobra reducía a cada momento el número de los que caminaban, bien pronto no quedaron más que tres. -Quédese usted aquí, Camier -dijo el barón, cuando estuvieron a unos sesenta pasos del último cazador apostado. El anciano conocía el terreno y no le agradó demasiado el puesto que le brindaban. -¡Demonio! -respondió vivamente,- está usted en su casa y debiera, al menos, hacer los honores de su bosque y dejarnos elegir los puestos. Usted no va descaminado; quiere colocarse en el veril del bosque porque por él desemboca siempre la caza; pero, ¡cuerno! seremos dos allí, porque le acompañaré. Esta determinación contrarió extraordinariamente a Cristián, pues amenazaba dar al traste con su plan tan prudentemente combinado; por eso se aproximó a Camier y murmuró a su oído estas palabras: 419 CARLOS DE BERNARD -Quiero colocar en ese puesto a nuestro amigo Gerifalte para que tenga ocasión de tirar. Un jabalí más o menos, ¿qué significa para un antiguo egipcio como usted? -Está bien, como usted quiera -replicó el señor de Camier, golpeando el suelo con la culata de su escopeta. Cuando los dos adversarios encontráronse solos el uno al lado del otro, cambió repentinamente la expresión del semblante de Bergenheim el aire placentero y risueño, que acababa de adoptar para convencer al viejo cazador, cedió el puesto a una sombría gravedad. -Supongo que recordará usted lo convenido -dijo, sin interrumpir la marcha;- es casi seguro que el jabalí saldrá por nuestro lado. Cuando llegue el momento oportuno, gritaré con fuerza: ¡Ahí va! y, esperaré que haga usted fuego; Y si al cabo de veinte segundos no ha tirado contra mi, le prevengo que dispararé contra usted. -Está bien, caballero -respondió Gerifalte, mirándole fijamente.- Supongo que tampoco usted habrá olvidado mis palabras: el descubrimiento del cadáver comunícales nueva fuerza. El procurador del Rey comienza en este momento la instrucción del proceso; no olvide usted que depende de mi el completarlo. La declaración de que le hablé hállase en manos de una persona de toda mi confianza. -¿De Marillac, no es cierto? -replicó Bergenheim con tono siniestro;- él es su confidente. Es un secreto fatal el que le ha confiado, caballero. Si salgo con vida hoy me quedará todavía que comprar su silencio. ¡Que toda esta sangre presente y por venir recaiga sobre usted! 420 GERIFALTE Gerifalte bajó, sin responder, la cabeza, abrumado por este reproche. -He aquí mi puesto -dijo el barón, deteniéndose delante del tronco de encina de que había hablado a Octavio,- y vea allí, en el veril, el olmo bajo el cual debe usted colocarse. Gerifalte detúvose un momento y dijo con acento emocionado: -Caballero, uno de los dos no saldrá vivo de este bosque. A las puertas de la muerte, nadie miente. Espero, para su reposo y el mío, que dé usted fe a mis postreras palabras: Le juro por mi honor y por todo lo que hay de más sagrado en el mundo que la señora de Bergenheim es inocente. Saludó enseguida a Cristián y alejóse sin esperar su respuesta. Un momento después, hallábase de pie, inmóvil, delante del olmo que le había sido designado. Todos los cazadores encontrábanse en sus puestos. Durante algunos instantes, el más profundo silencio reinó en toda la línea de la zanja y en las profundidades del bosque. El débil susurro del viento al pasar a través de las hojas, el canto de algunas silvias y, de vez en cuando, la caída de alguna rama seca, eran los únicos ruidos que se oían. Existe una viva emoción en los minutos que preceden al ataque de la caza: todos los ojos registran la espesura con ávida mirada, todos los oídos escuchan con una atención no exenta de ansiedad; no hay corazón que no experimente un estremecimiento a los primeros ladridos de los perros; el hombre más tranquilo oprime con energía la escopeta, el más apático hace votos por ver aparecer ante su puesto la codi421 CARLOS DE BERNARD ciada pieza. Esta vez, el principio de la caza produjo su acostumbrado efecto. Una sacudida eléctrica recorrió la línea de los tiradores en el momento en que los perros dieron la voz de alarma en lontananza. Cada uno dirigió a su vecino una mirada recomendándole atención y requirió su escopeta aprestándose a hacer fuego. Poco a poco, los ladridos se hicieron más distintos. Los campesinos que batían la espesura con sus palos para levantar el jabalí, proferían gritos salvajes. A cada instante aproximábase más aquel general estrépito y parecía concentrarse. Era evidente que el cordón que formaban los ojeadores se estrechaba cada vez más y aprisionaba al jabalí en un circulo cada vez más estrecho y que pronto no le dejarían más que una vía de salvación, el boquete donde estaban apostados los cazadores y donde seguía reinando él más absoluto silencio. Fuera de la vista de los otros cazadores, Bergenheim y Gerifalte permanecían de pie en sus puestos, con la vista clavada el uno sobre el otro. La zanja tenía la suficiente anchura para que no les estorbasen las ramas de los árboles; a la distancia de sesenta pasos que les separaba, cada uno veía a su adversario inmóvil y proyectado sobre el follaje del sendero. De repente, sonó un tiro a no mucha distancia. Algunos segundos después, oyéronse dos pequeñas detonaciones, seguidas de una imprecación del señor de Camier a quien habían fallado los dos tiros de su escopeta. El barón, que acababa de agacharse para poder escudriñar mejor la espesura, incorporóse de nuevo haciendo con la mano una seña a 422 GERIFALTE Gerifalte para advertirle que se apercibiese a hacer fuego, preparándose a su vez para lo mismo. Una extrema indecisión apoderóse entonces de Octavio. Después de montar la escopeta, descansóla sobre la tierra con un gesto de abatimiento, cual si, de un modo súbito, le hubiese abandonado su decisión de hacer fuego; la palidez de la muerte no se puede comparar con la que cubrió su rostro. Los aullidos de los perros y los gritos de los ojeadores resonaron entonces con redoblada energía, oyéndose a los pocos instantes un ruido de naturaleza distinta. Bruscos y sordos gruñidos, seguidos de un terrible crujir de ramas, escapáronse del bosque frente a los dos adversarios. El soto todo entero parecía temblar, como sacudido por un espantoso huracán. ¡Hay va! -gritó Bergenheim con voz firme. En el mismo momento, una terrible cabeza de jabalí salió de la espesura y sonó un tiro. Cuando Octavio, a través de la nubecilla de humo que salía del cañón de su escopeta, miró hacia el fondo de la zanja, encontróla vacía, y sólo vio el follaje tranquilo y tembloroso del bosque. El jabalí, después de haber traspuesto la línea de cazadores, huía como una bala, dejando tras de si una estela de ramas tronchadas, y Bergenheim hallábase tendido detrás del tronco de la vieja encina, sobre la cual se veían grandes salpicaduras de sangre. 423 CARLOS DE BERNARD XXVI Aquella mañana, el salón de los retratos era testigo de una escena de familia semejante a la que hemos descrito al principio de esta historia. La señorita de Corandeuil, sentada en su inmensa butaca, leía los periódicos que acababan de llegar; Alina estudiaba una lección de piano, y su cuñada bordaba, sentada delante de una ventana. La tranquila actitud de cada una de estas tres mujeres, el interés que parecía inspirarles la tarea por cada una elegida, hubieran hecho creer que una paz semejante reinaba en sus corazones. Desde que se levantó, la señora de Bergenheim en nada había alterado sus costumbres; su boca encontraba siempre palabras convenientes para responder cuando le hablaban; el aspecto de su persona no se diferenciaba de su melancolía habitual más que por sombras demasiado tenues para que pudiesen ser a primera vista observadas. Su rostro participaba de la discreción misteriosa de conducta y actitud; un color rojo vivo animaba la palidez de su rostro, realzando su belleza; jamás habían tenido sus ojos un brillo tan intenso; pero la mano que se hubiera atrevido a interrogar la frente bajo la cual centelleaban sus ojos 424 GERIFALTE como dos estrellas siniestras hubiera descubierto en seguida, por su sudor ardiente, el secreto de su espléndida expresión. El brillo de su rostro no era debido a la animación de la vida ni a la frescura de la juventud; era ese afeite envenenado con que se engalana a veces la agonía de las jóvenes como si quisiesen obedecer hasta el fin los dictados de la coquetería de su sexo. En efecto, en medio de aquel salón suntuoso, rodeada de personas de su familia e inclinada sobre las flores que bordaba con la gracia más exquisita, la señora de Bergenheim se moría. Una fiebre tan activa como el veneno circulaba por sus venas, disolviendo uno tras otro todos los principios de su existencia. Sentía al mismo tiempo que su cuerpo se aniquilaba en una atonía mortal, y que su alma se perdía por las sendas más duras del dolor. Los sufrimientos amontonábanse sobre su corazón como las olas de arena que levanta el simún en el desierto; cada pensamiento que acudía a su mente era más enervador que el anterior, cada visión más lúgubre, cada terror más horrible. Veía una desgracia inaudita cernerse sobre su cabeza sin que le fuese, posible hacer nada para substraerse a ella. Una desesperante tristeza encadenábala al talo de su suplicio con mayor fuerza que lo hubieran podido hacer las manos de un verdugo; y, en virtud de un refinamiento no usado en los cadalsos ordinarios, esperaba el golpe de gracia con los ojos bien abiertos; contemplaba la muerte antes de recibirla y veía ensangrentada el hacha que no le había aún herido. En aquel momento, el hombre a quien pertenecía o a quien amaba, iba a morir; cualquiera que fuese su viudedad, 425 CARLOS DE BERNARD sentía que su luto sería corto; joven, bella, rodeada de todos los favores del rango y de la fortuna, la vida se extinguía ante ella y no le dejaba abierto más que un estrecho sendero lleno de sangre: era preciso bañarse en ella los pies para trasladarse a otra parte. Esa ironía que se llama matrimonio de conveniencia, había tenido para ella su más terrible consecuencia. Extraño es por demás el fruto que la pasión, sublevándose contra la ley, injerta a veces en este árbol estéril por sí mismo; en su flor germina un cadáver. No hay mujer que no deba estremecerse ante la idea de que una debilidad, una imprudencia de coquetería, una falta con frecuencia no consumada, puede hacer que caiga a sus pies, desgajado, este fruto espantoso, salpicando de lodo sus vestidos tal vez inmaculados. No quiere esto decir que todas las uniones sin amor conduzcan irremisiblemente a estas catástrofes, pero ninguna está garantizada de poder substraerse a ellas. El prejuicio social que hace al hombre solidario de las faltas de la mujer que lleva su apellido, cava junto al lecho nupcial una fosa siempre abierta; y si bien hay esposos que no piensan en hacer de esta fosa un baño donde lavar su honor escarnecido, otros no retroceden ante esta espantosa ablución. El que sólo se reprocha una debilidad, llega al asesinato por una consecuencia rigurosa: creyendo resbalar sobre flores, se desploma sobre un cadáver. Toda mujer que entrega su mano sin entregar su corazón con ella, evoca sobre su porvenir esta fatalidad que sin cesar la amenaza. ¡Ay de ella si no logra que su propio corazón se suicide! 426 GERIFALTE ¡Ay de ella si al penetrar en el frío santuario no apaga su alma como se sopla una luz! El manto con que se cubre la virtud de la mujer que no se halla protegida por el amor conyugal es siempre combustible: una chispa bastará para incendiarlo y el viento no falta jamás; y una vez que el fuego ha prendido, devora muy a menudo la existencia toda entera. Soñar, cómo quien comete un crimen, en el silencio y la soledad de la noche, ahogar bajo sus manos los latidos de su propio corazón para que nadie los oiga, temer la fiebre que abrasa los ojos y delata el mal oculto, temer más aún los lloros que los enrojecen y que habría que explicar, devorar en secreto sus suspiros, sus temores, sus deseos, sus remordimientos... esto era todo lo que Clemencia había conocido del amor, y para esto la suerte habíale escanciado el más espantoso de los cálices: el vaso que apuró la señorita de Sombreuil no tenía tan horroroso sabor, toda vez que no salía de las venas de un amante ni de un marido. Las tres mujeres llevaban algún tiempo en silencio; los acordes del piano eran el único ruido que se oía en el salón, y hasta éste mismo no tardó en extinguirse. Impacientada por un estudio que había tenido que repetir ya diez veces, Alina levantóse de improviso y se aproximó a la ventana delante de la cual bordaba su cuñada. Hacia varios días que entre ellas apenas se, habían cruzado dos palabras. La jovencita, cuyo corazón bondadoso padecía con aquella situación, deseaba ardientemente una reconciliación; pero como Clemencia le parecía que estaba poco dispuesta a dar el primer paso, buscó ella misma un pretexto para trabar conversación. Mientras 427 CARLOS DE BERNARD permanecía apoyada contra la ventana, ejecutando maquinalmente con los dedos sobre uno de los vidrios el estudio que provocara su enojo, sus ojos, discurrían vagamente por lo ribazos cubiertos de bosque que se extendían al otro lado del río, y en ellos encontró, al fin, el pretexto deseado. -Qué humo sale de las rocas de Montigny -exclamó con aire de sorpresa;- diríase que está ardiendo, el bosque de los fresnos. Clemencia levantó los ojos, estremecióse de pies a cabeza al ver la columna de humo que se destacaba sobre el azul del cielo enfrente de la meseta y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Al oír las palabras de Alina, la señorita de Corandeuil había interrumpido su lectura, volviéndose gravemente hacia la ventana, diciendo: -Esos deben ser los pastores que habrán encendido fuego entre la maleza a riesgo de incendiar el bosque. La verdad es que no sé en qué piensa tu marido; se lleva a esa cacería a toda su servidumbre sin dejar ni un solo guarda que impida que sean devastados sus dominios. Clemencia no respondió, y su cuñada que esperaba que dijese algo para trabar conversación volvió a sentarse al piano con aire contrariado. -¡Basta, por Dios, por hoy! - exclamó, la solterona al oír las primeras notas;- hace más de una hora que nos destrozas los oídos. Harías mejor en dedicar un rato al estudio de la historia de Francia. Alina cerró el piano con rabia; pero, en vez de obedecer el consejo, permaneció sentada sobre el banquillo, con la cara sombría de una educando que cumple un castigo que le ha 428 GERIFALTE sido impuesto. El silencio reinó entonces durante algunos instantes. Clemencia había dejado caer su bordado sin darse cuenta de ello. De vez en cuando, un estremecimiento semejante a un escalofrío recorríale la espalda; sus ojos se levantaban para contemplar, con una mirada en que parecía observarse una especie de extravío, la columna de humo que se elevaba sobre las rocas de Montigny, o escuchaba con ansiedad cualquier imaginario ruido. El cuerpo de la pobre joven parecía quebrantarse en su butaca, presa de una postración más profunda cada vez. -La verdad es -dijo la señorita de Corandeuil, dejando caer el diario sobre sus rodillas que, a partir de la Revolución de julio, hacen las buenas costumbres progresos admirables. Ayer, una mujer de veinte años se ha dejado raptar por su amante en Montpeller; hoy, otra, en Lyón, envenena a su marido y se asfixia luego después. Si fuese supersticiosa, pensaría que ha llegado el fin del mundo. ¿Qué piensas de estas noticias ? Clemencia realizó un gran, esfuerzo para levantar la cabeza. Es preciso perdonarla, toda vez que ya esta muerta -dijo con voz sombría. -Eres demasiado indulgente –replicó su vieja tía;- semejantes monstruos debieran ser quemadas vivas como la Brinvilliers. -Con bastante más frecuencia nos hablan lo periódicos de maridos que matan a sus mujeres que de mujeres que matan a 429 CARLOS DE BERNARD sus maridos observó entonces Alina con un espíritu de cuerpo muy natural, y propio del bello sexo. -No es conveniente que hables tú de estos horrores -dijo la solterona con entonación severa,- he ahí los frutos de la moral del siglo. Todas estas infamias que se encuentran en las novelas y en el teatro son las que producen sus funestos efectos. Cuando se considera la educación depravada que se da a la juventud en el día, hay que echarse a temblar cuando se piensa en lo porvenir. -¡Por Dios, señorita! puede tener la seguridad de que jamás asesinaré a mi marido -respondió la jovencita a quien esta última observación parecía ir dirigida de un modo más especial. Un ahogado gemido, que no pudo reprimir la señora de Bergenheim, atrajo hacia ella las miradas de las otras dos mujeres. -¿Qué tienes? -preguntóle su tía, observando por primera vez el abatimiento de su sobrina y la extraviada expresión de sus ojos. -Nada... -murmuró esta última;- es el calor del salón. Alina abrió presurosa una de las ventanas y tomó con cariño entre las suyas las manos de su cuñada. -Tienes fiebre -le dijo;- tus manos abrasan, lo mismo que tu frente; no me atrevía a decirtelo, pero tus hermosos colores... Un grito horrible lanzado por la señora de Bergenheim hizo retroceder a la jovencita, asustada. 430 GERIFALTE -¡Clemencia! ¡Clemencia! -gritó la señorita dé Corandeuil, que creyó que su sobrina se había vuelto loca. -¿Pero no oye usted? -dijo ésta con acento de terror imposible de describir. Y corrió de repente hacia la puerta del salón; pero, en lugar de abrirla, arrojóse violentamente sobre ella con los brazos puestos en cruz. Después, sin cesar de correr, dio varias vueltas alrededor del salón, poseída le una especie de demencia, y acabó por caer de rodillas delante del sofá, ocultando entre sus cojines la cabeza. Esta escena llevó a un grado extremo el estupor de ambas mujeres. Mientras la solterona trataba de levantar a Clemencia, Alina, más espantada aún, lanzóse fuera de la estancia en busca de socorro. Un rumor que subía del patio escuchóse más distintamente al abrir aquélla la puerta. Un instante después, un grito penetrante dominó el confuso murmullo; Alina, pálida como una muerta, precipitóse en el salón y vino a arrodillarse al lado de su cuñada, a quien estrechó entre sus brazos con convulsiva energía. Al verse de aquel modo asida, Clemencia levantó la cabeza, colocó sus dos manos sobre los hombros de la joven con objeto de alejarla, y, mirándola con unos ojos que parecían devorarla, díjole con voz ahogada: -¿Quién? ¿quién?... -¡Mi hermano!... ¡cubierto de sangre! -balbuceó Alina. La señora de Bergenheim rechazóla violentamente y se echó sobre el sofá nuevamente; su primer sentimiento fue una alegría indescriptible de no haber oído pronunciar el 431 CARLOS DE BERNARD nombre de Octavio, e inmediatamente después trató de asfixiarse a sí misma oprimiendo contra su propia boca el cojín bajo el cual tenía oculta la cabeza. Un gran ruido de voces y de pasos resonaba en el vestíbulo; entre los que llegaban parecía reinar una confusión espantosa. Varios, por fin, entraron en el salón, viniendo a la cabeza de ellos el señor de Camier, cuyo rostro, rubicundo de ordinario, había perdido sus habituales colores. -No se asusten, señoras -dijo con voz emocionada,- no se asusten. Es un ligero accidente que no ofrece ningún peligro; el señor de Bergenheim acaba de ser herido durante la caza -prosiguió dirigiéndose a la señorita de Corandeuil- y no se donde lo debo transportar. Antes que la solterona hubiese respondido, el ruido redoblóse en la antecámara, y, un momento después, varios hombres, portadores de un fardo, presentáronse ante la puerta del salón. -¡Aquí no! ¡aquí no! -exclamó el señor de Camier, cerrándoles el paso. Hubo fuera un instante de vacilación. Muchas voces hablaban a la vez como si se consultasen para saber qué habían de hacer. Por fin, a pesar de la prohibición del anciano caballero, abrieron de par en par la puerta, penetrando por ella dos criados que traían a Cristián tendido sobre un colchón. El señor de Bergenheim parecía desmayado, si no muerto; su cabeza seguía las oscilaciones que el andar de sus portadores imprimía a la improvisada camilla; tenía los ojos cerrados y una palidez mortal cubría su semblante; la expresión de sus 432 GERIFALTE facciones contraídas era dura y dolorosa; para facilitar la aplicación de la primera cura habíanle despojado de sus ropas; amplias manchas de sangre teñían por todas partes su camisa y pantalón, observándose en especial una más grande que todas en el lado derecho del pecho, que le había sido vendado con pañuelos cortados a tiras, y debajo de la cual el colchón estaba empapado. En el momento en que los criados depositaron su carga delante de una de las ventanas, arrojóse Alina sobre el cuerpo de su hermano lanzando desgarradores lamentos. Clemencia no se movió; medio tendida sobre el sofá, con las orejas y los ojos enterrados bajo los cojines, hacíase sorda y ciega a cuanto la rodeaba. Sólo sus retorcimientos convulsos denunciaban la presencia de la vida en aquel cuerpo que pugnaba por aniquilarse a sí mismo. Entre el dolor de la niña, que se manifestaba por medio de sollozos, y la desesperación de la mujer, que rayaba en la locura, y en medio de la consternación que se había apoderado de los otros espectadores de esta escena, solo la señorita de Corandeuil conservó una apariencia de firmeza y sangre fría. Dominando su emoción real, inclinóse sobre el barón, tratando de descubrir en su rostro algún signo de vida. -¿Pero está muerto? -preguntó en voz baja al señor de Camier, cruzando las manos con aire de estupor. -No, señorita -contestóle este con acento delator de las pocas esperanzas que había. -¿Han ido a buscar médicos? -A Remiremont, a Epinal... a todas partes. 433 CARLOS DE BERNARD En aquel momento, Alina lanzó un grito de júbilo. Bergenheim acababa de hacer un movimiento, reanimado tal vez por el desesperado apretón, con que los brazos de su hermana habíanle enlazado. Sus facciones crispadas experimentaron un agudo dolor. Entreabrió sus ojos y los volvió a cerrar muchas veces; su energía, por fin, sobrepúsose a sus sufrimientos; incorporóse, apoyándose sobre el codo izquierdo, dirigió a su alrededor una mirada velada, aunque firme todavía, y dilo con voz débil y apagada: -¡Esposa mía! La señora de Bergenheim levantóse, atravesó el compacto grupo que rodeaba el colchón y fuese a colocar, silenciosa, enfrente de su marido. Hallábanse sus facciones en tal grado descompuestas, que, al verla, un murmullo de piedad prodújose entre los hombres que llenaban el salón. -Llévense a mi hermana -dijo Cristián, retirándole la mano que la joven cubría de lágrimas y besos. -¡Hermano mío! ¡No quiero separarme de mi hermano! -gritó Alina, que fue, más bien arrastrada que conducida a su cuarto. -Déjennos solos un instante -dijo después él barón, deseo hablar con mi esposa. La señorita de Corandeuil interrogó con la mirada al señor de Camier para ver si era de opinión de que se accediese a este deseo. -No puede hacerse nada antes de la llegada de los médicos -dijo el anciano caballero a media voz- y sería imprudente tal vez el contrariarle. 434 GERIFALTE La señorita de Corandeuil, reconociendo a justicia de esta observación, salió de la estancia, invitando a todas las demás personas a que la siguiesen. Durante este movimiento general, Clemencia permaneció inmóvil en el lugar donde se encontraba, insensible, en apariencia, a todo lo que en torno suyo ocurría. El ruido de la puerta al cerrarse sacóla de su estupefacción. Paseó su mirada alrededor del salón, como si quisiese buscar a los que lo habían ya abandonado; sus ojos abiertos con la fijeza propia de una somnámbula, apenas si cambiaron de expresión al detenerse sobre el improvisado lecho donde su esposo yacía. -Acérquese usted -le dijo éste, con debilitado acento;- ya no me quedan fuerzas para hablar en alta voz. Clemencia obedeció maquinalmente. Cuando contempló de cerca la amplia mancha de sangre que presentaba la camisa de Cristián, cerró los ojos, echó hacia atrás la cabeza y todas sus facciones sufrieron una horrible contracción. -Ustedes las mujeres tienen delicadezas admirables -dijo el barón al advertir este movimiento,- son capaces de asesinar un alma con la sonrisa en los labios, y el menor arañazo las asusta. Colóquese a mi izquierda, y así no verá tanto mi sangre... además, es el lado del corazón. En el acento irónico que conservaba aún, había en aquellos momentos algo espantoso y terrible. Clemencia se dejó caer de rodillas a su lado y le tomó la mano, exclamando con voz ahogada: -¡Perdón! ¡perdón! 435 CARLOS DE BERNARD El moribundo retiróle la mano, levantó la cabeza de su mujer y la contempló con detenimiento durante algunos minutos. -Sus ojos están secos -dijo, al fin.- ¡Ni una lágrima! ¡ni siquiera una lágrima cuando me ve así!... -Es que no puedo llorar -contestó ella;- ¡me muero! -Es que será demasiado humillante para mí... el ser tan poco sentido... y esto le hará poco honor... Trate usted de encontrar lágrimas, señora... ¡Sería una irrisión una viuda que no supiese llorar! -¡Viuda!... jamás -dijo ella., con una sombra de energía. -Sería muy cómodo que se vendiésen las lágrimas lo mismo que los rizos, ¿no es cierto?... ¡Ah! ¡ah! sólo usted carece de ese talento... todas las mujeres saben llorar. -Pero tú no morirás, Cristián... ¡Oh! dime que no te morirás y que me perdonas! ¡dímelo, por piedad! -Su amante me ha matado -replicó lentamente Bergenheim; - tengo en el pecho una bala que me consta... que he sido yo quien la ha fundido... Antes que transcurra una hora me habrá asfixiado... Como ve usted... ya casi no puedo hablar. En efecto, su voz se hacía cada vez más débil y penosa. A cada palabra, faltábale la respiración; un silbido profundo denunciaba una lesión considerable en el pecho y el progreso del derrame de sangre interior. -¡Perdóname por piedad! ¡ten compasión de mí! -exclamó la desdichada, prosternándose, con la frente contra el suelo. 436 GERIFALTE -Más aire... abra las ventanas... dijo Cristián, cayendo sobre el colchón nuevamente, agotado por los esfuerzos que acababa de hacer para hablar. Clemencia ejecutó esta orden con la inteligente precisión de un autómata. Una brisa fresca y pura penetró en el salón. Al levantar las cortinas, una oleada de luz inundó la habitación, y los antiguos retratos, iluminados de pronto, parecieron salir de sus marcos, como de una tumba, para presenciar la agonía del último de sus descendientes. Reanimado por el aire que refrescaba su rostro y por los rayos del sol que doraban su lecho de muerte, Cristián incorporóse de nuevo. Contempló con mirada melancólica el cielo esplendoroso y la verdura de los bosques que, formando elegante anfiteatro, se elevaban enfrente del castillo. -Perdí a mi padre un día como este -dijo entonces, hablando consigo mismo.- Nuestra familia diríase que está destinada a morir en los días más espléndidos... ¡Ah! ¿ve usted aquella columna de humo que se eleva sobre las rocas de Montigny? -exclamó de repente. Después de abrir las ventanas, Clemencia había salido al balcón. Apoyada sobre la balaustrada, sondeaba con mirada de desesperación el río profundo y rápido que, corría bajo sus pies. La voz de su marido que la llamaba arrancóla de esta siniestra contemplación. Cuando volvió al lado de Cristián, los ojos de este último hallábanse inflamados; un vivo color carmín, semejante al que produce la fiebre, había reemplazado la palidez mortal de sus mejillas, y una expresión de indignación y furor reflejábase en sus facciones. 437 CARLOS DE BERNARD -¿Estaba usted contemplando ese humo? -le dijo con violencia. - Es la señal de su amante; allí está... la espera para robarla... Y yo, su marido de usted... prohibo que salga... No, debe usted abandonarme... su puesto está aquí... al lado mío. -A tu lado -repitió ella sin comprender lo que decía. -Espere usted siquiera a que esté muerto del todo -añadió él, animándosele los ojos más y más,- deje usted que mi cuerpo se enfríe... Cuando ya esté viuda podrá hacer lo que le plazca... y aun entonces, se lo vedo... quiero que lleve usted, por mi luto... sobre todo, trate de llorar... -Dame una puñalada... así sangraré siquiera...-dijo ella inclinándose sobre él y arrancandose la ropa para descubrirse el pecho. Agarróla por el brazo, hizo un llamamiento a todas sus fuerzas para incorporarse hasta ella y le dijo con acento suplicante: -Clemencia, no me deshonre usted entregándose a él después de mi muerte... La maldeciría si lo creyera posible. -¡Oh! ¡no me maldigas! -exclamó ella;- me vas a volver loca. ¿No ves que voy a morir? -Es que hay mujeres que no ven la sangre de sus esposos... en las manos de sus amantes. Hay ejemplos de ello... pero la maldeciría... Soltó el brazo de Clemencia y se desplomó sobre el colchón, lanzando un profundo gemido. Sus ojos se cerraron y algunas palabras inarticuladas e ininteligibles expiraron en sus labios, de los que brotó una espuma sangrienta; se moría. 438 GERIFALTE Clemencia se dejó caer sobre el suelo, y repitió dos o tres veces, imitando el acento sofocado de su esposo: -¡La maldeciría!... ¡la maldecirla! Permaneció inmóvil por espacio de algún tiempo, con los ojos fijos sobre el cuerpo extendido ante ella, con una curiosidad estúpida. En seguida levantóse y corrió ante el espejo, donde se contempló unos instantes, impulsada, por un raro capricho de loca, apartando, para verse mejor, los cabellos que cubrían su frente. De improviso, recuperó un destello de razón y lanzó un grito horrible al ver sangre en su rostro; miróse entonces de la cabeza a los pies; su traje estaba manchado; retorcióse las manos de horror y se las sintió mojadas. Tenía por todas partes sangre de su marido. Corrió desatentada al balcón y, antes de expirar, oyó distintamente Cristián el ruido que un cuerpo produjo, al caer al río. Algunos días después, el Centinela de los Vosgos contenía el siguiente párrafo, escrito con la desolación oficial de los anuncios mortuorios a treinta céntimos línea: «Un accidente espantoso, que ha llenado de luto a dos nobles familias, acaba de sembrar la consternación en el distrito comunal de Remiremont. El señor barón de B***, uno de los propietarios más ricos de nuestra provincia, ha encontrado la muerte en una cacería de jabalí del modo más deplorable del mundo. Uno de sus mejores amigos, el señor de G***, tan conocido por sus numerosas obras literarias que han valido a su autor una reputación europea, le ha asestado el golpe mortal. Se asegura que no hay nada que pueda compararse al dolor de este último, involuntario autor de tan es439 CARLOS DE BERNARD pantosa catástrofe. Al tener noticia del trágico accidente, la señora de B***, no pudiendo sobrevivir a la muerte de su esposo adorado, se arrojó desesperada al río, pereciendo ahogada en él. De este modo, una misma tumba ha podido recibir a esta pareja que se hallaba en la flor de su edad, y, a quien la más viva y recíproca ternura parecía prometer el porvenir más dichoso, etc., etc.,» Diez y ocho meses más tarde los periódicos de París repetían uno tras otro, salvo algunas ligeras variantes, el artículo siguiente: «Nada podría dar una idea del entusiasmo que ha despertado, anoche en el Teatro Francés la primera representación del nuevo drama del señor de Gerifalte. Jamás este escritor, cuyo silencio deploraban las letras hace tiempo, había logrado un triunfo tan completo. Se anuncia su partida para Oriente, que tenía el deseo de visitar hace ya muchos años. Abriguemos la esperanza de que este viaje redundará en beneficio del arte, y de que las bellas y ardientes comarcas asiáticas serán una fuente de inspiraciones nuevas para el celebrado poeta que ha sabido escalar uno de los primeros puestos entre nuestros literatos...» El voto postrimero del señor de Bergenheim se ha realizado; el honor de su matrimonio ha quedado completamente a salvo; nadie ha osado ultrajar con una sonrisa incrédula la pureza del sudario con que fue amortajada Clemencia; y el mundo no ha rehusado a su doble tumba la consideración de que en vida había rodeado a ambos. En el desenlace sangriento de esta burla social que se llama matrimonio de con440 GERIFALTE veniencia, cada cónyuge ha experimentado la fatalidad de su condición especial; el uno ha muerto víctima del prejuicio social que encadena el honor del hombre a la fragilidad de la mujer; la otra, víctima de las costumbres que hacen de la mujer núbil una mercancía a la que se asigna un precio, sin contar para nada al fijarlo la cifra más importante, que es en ella el corazón. En ambos se ha cumplido su destino. Octavio de Gerifalte siguió el suyo, marchando decidido por la senda de la fama, por la que se camina con la frente iluminada, pero con los pies ensangrentados; porque la suerte inflige siempre al talento un sufrimiento que le sirve de expiación. Lo más frecuente es que pague el corazón los laureles que obtiene la cabeza. El genio casi nunca logra el triunfo en las lides del amor; da mala suerte, a quien ama. Mirabeau, Byron, todos los hombres de espíritu atrevido y alma enérgica han ejercido este funesto don; todos han devuelto dolor por amor, desesperación por sacrificio. Y es que la aureola es de la misma naturaleza que el rayo: quema con su llama al imprudente que se encandila con sus resplandores siniestros; es que la felicidad no germina en los surcos trazados por esos hombres que siguen a una estrella; para ellos las mujeres son un sueño, un capricho, tal vez una pasión, pero un objetivo, jamás. Su objetivo es la gloria y corren derechos a él sin fijarse en los ángeles que hieren a su paso y dejan en su camino moribundos y desesperados. ¿Se preocupa, acaso, el buque que botan al agua de las guirnaldas con que lo engalanan? ¡Que se caigan las flores! ¡la mar está allí para él! Sin duda, 441 CARLOS DE BERNARD una triste ley la que templa en el egoísmo el talento para que llegue más lejos; es la ley que quiere que la bala sea de acero. La muerte de Clemencia no ha truncado la existencia del que la amó; por el contrario, después de dejar esta tumba abandonada en su camino, ha emprendido de nuevo la marcha; pero el luto que desde ese día lleva en su corazón es de los que jamás se abandonan. Y como el alma del poeta se refleja siempre en sus obras, el mundo asiste a este duelo sin estar iniciado en su misterio; donde ve desbordarse el amargo cáliz del recuerdo, cree ver una nueva vena abierta en el cerebro del escritor. Octavio recibe cada día felicitaciones acerca de esta cuerda negra, riqueza recientemente adquirida por su lira, cuya vibración sobrepuja con tristeza mortal los suspiros de René y los ensueños de Obermann. Todos ignoran que las páginas amargas que tanto les apasionan han sido escritas bajo la inspiración de una visión fúnebre, y que este color melancólico y sombrío, que toman por fantasía de la imaginación, ha sido diluido en la sangre y molido sobre el corazón. FIN 442