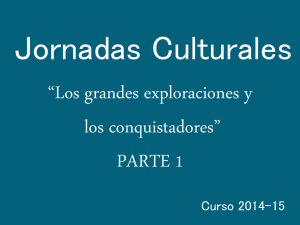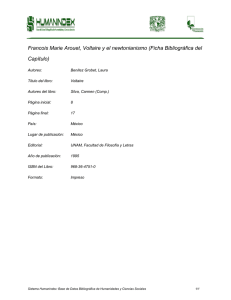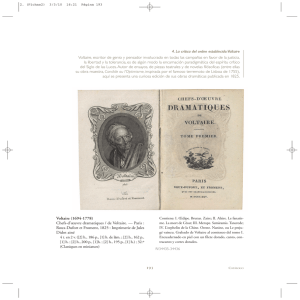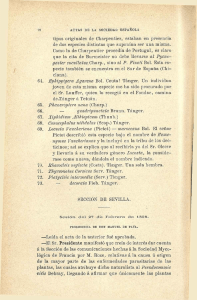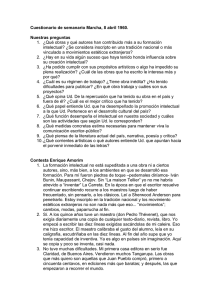serás una mujer helada, por Dara Scully,François
Anuncio

La mujer helada, de Annie Ernaux (Cabaret Voltaire). Traducción de Lydia Vázquez Jiménez | por Dara Scully Una niña nace salvaje. Nace tardía, y en la casa ve al padre en la cocina, y la madre mientras fuera, en la tienda, en el trabajo, la labor del hombre. Una niña, digo, crece entre rayuelas y combas, crece con heridas en las rodillas que el padre sana, que el padre cura milagrosamente. Él, la madre, aunque la niña tardará en saberlo, tardará en sentirse avergonzada. Una niña que primorosas e rechaza a impecables. recato. Exhiben trofeo. Tú, sin las Muchachas orgullosas embargo, chulitas. la A las admiradas medalla «entérate, al otras, por mérito: puedes sacar las rizos primorosos, maestras, sobre diez el en todo pecho todo, dulzura un y madres lazo, aún así y un no agradar a Dios». La niña sabe y no sabe, siente la diferencia que planea; está ahí, las sobrevuela a ella y a su madre, a las mujeres que atraviesan su infancia, las tías, las abuelas… todas curtidas por el trabajo en la fábrica, las manos ásperas y grandes. Dónde están esas mujeres de revista, se preguntará la niña, ya muchacha, cuando le alcance la vergüenza. Cuando la amiga le señale el polvo tras las cómodas. Cuando en la casa se evidencie que el padre no es un hombre como debiera, y que a ella la han criado equivocadamente -estudia, hija, y llegarás a donde quieras. No las ha conocido, no ha sabido que así debía comportarse hasta muy tarde. Entonces lo salvaje se debilita. La hermosa libertad se estrecha lentamente, la apresa. Ahora se mira en el espejo: los chicos, antes invisibles, apremian. Debe seducir discretamente. Debe seguir el manual de la buena muchacha. Los gestos, medidos, copiados, repetidos incesantemente, incansablemente. Que se fijen en una, que la cortejen. Ahora el modelo es el deseable. El adecuado, ahí, frente al espejo: esto es una chica, esto es una hembra de quince años. Dónde queda ahora el estudia, hija. Dónde los esfuerzos de la madre, la crianza olvidada de su sexo: sólo una niña salvaje. Algo le ha sido arrebatado. Todavía no lo sabe, pero en unos años, más pronto de lo que imagina, será una mujer helada. Annie Ernaux nos habla de algo que nos resulta conocido. La mujer es una hembra con el camino trazado. La mujer será niña angelical, muchacha decorosa, juguetona en la justa medida, y después se casará y traerá al mundo a sus criaturas. La mujer de Annie Ernaux es una mujer helada. Una mujer sin voz ni sueños que camina dócilmente al matadero. Allí, el hombre. La casa, los hijos, una vejez anticipada. Y nos hiere más porque en este caso, la niña nace salvaje. Nace en un prado y allí retoza, corre como un potrillo hermoso y valiente: sueña. La niña de Ernaux que es en realidad ella misma ha crecido sin el estigma de su sexo, y cuando alcanza la juventud, el golpe es doblemente doloroso. Aún se resiste, entonces. Estudia, planea, traza itinerarios. Pero hace tiempo que el veneno ha sido inoculado. Para la sociedad de entonces no hay otra dirección posible; incluso la madre, que la crió valiente, señala finalmente al hombre como meta. La casa será sepulcro; el llanto de los niños, un tañido fúnebre. Pequeña nota al pie: Annie Ernaux escribió «La mujer helada» en 1981. Aunque a día de hoy la sociedad haya avanzado, todavía es posible reconocer a esa mujer de la que habla. Eso es, tal vez, lo que más duele de la novela. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Muestra mi cabeza al pueblo, de François-Henri Désérable (Cabaret Voltaire) Traducción de Adoración Elvira Rodríguez | por Juan Jiménez García La Revolución Francesa fue uno de esos instantes de la humanidad (y también de la crueldad) que cambiaron el curso del tiempo sin que tuvieran una permanencia real. En apenas una década, quedaron los símbolos y las ideas y cayó la Edad Media y los reyes. Recordamos algunas muertes y recordamos la guillotina, pero tal vez poca gente conozca que poco después del comienzo de aquella llamada a la libertad, a la liberación, lo que llegó fue el terror, y que la guillotina no solo se llevó por delante a reyes y reinas, sino a entre diez mil y cuarenta mil personas, según los historiadores. Enemigos fueron todos, incluidos personajes fundacionales y fundamentales de esa misma revolución, incluida la del hombre que trajo toda aquella celebración de la muerte: Maximilien Robespierre. En esa muerte, en ese mundo frágil, resbaladizo, se instala François-Henri Désérable para contarnos los últimos instantes de otros tantos finales. Muestra mi cabeza al pueblo (el último acto del ajusticiamiento por guillotina era exhibir su cabeza) es un libro de relatos (mejor: estampas), alrededor de algunos ilustres decapitados. Desde la asesina de Jean-Paul Marat, Charlotte Corday, hasta Danton (es una frase suya el título del libro), pasando, como decía, por el propio Robespierre, la reina, María-Antonieta, el rey, su amante, Madame Du Barry, y otros personajes históricos que acabaron, con mayor o menor dignidad, sus días con ese instante fatal. Sin importar que fueran poetas, como André Chénier o científicos fundamentales, como Lavoisier. Historias vistas por otros, aproximaciones a esos últimos días y esos últimos motivos que los han llevado hasta ahí, y también a una revolución compleja que iba a más allá de esas tres palabras, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tan solo una excepción, una excepción incluso necesaria: la de Charles-Henri Sanson, eslabón en una dinastía familiar de verdugos en la que a él le tocó un papel memorable, porque vivió unos años memorables. François-Henri Désérable, en su primer libro, se instaló en una línea que viene de Pierre Michon y sus retratos de personajes, hasta el punto de que el protagonista de uno de los relatos de este libro, es el pintor Corentin, que también lo era de Los Once, de su maestro reconocido (y ni tan siquiera es la única que vez que se acercó a la Revolución Francesa). De él ha cogido su gusto por la brevedad, aunque sin buscar su profundidad. Désérable está más interesado por el trazo ligero y por la búsqueda de las razones, de esas razones que deben arrojar algo de luz entre tanta oscuridad. O tal vez en construir leyendas o desmontar otras, historias para ser contadas al pueblo, tabernarias o, mejor, historias para salones literarios. Interesado, según confiesa, por las últimas frases de esos condenados a muerte, sus últimos fragmentos de vidas que llegan a su final abrupto, tienen algo de esas palabras finales, de aquello que debe permanecer para conocimiento de aquellos que vendrán. Libro sobre la razón de los hombres, que siempre tiene infinidad de caras y aristas, Muestra mi cabeza al pueblo no deja ser una invitación a adentrarse en los motivos de unos y la ausencia de ellos de otros. De cómo la historia, con hache mayúscula o minúscula, es algo extremadamente volátil, casi un capricho del instante, y de cómo en tiempos confusos esa misma confusión se convierte en la materia de la que están hechos nuestros pensamientos, casi un acto reflejo. Un libro fugaz, ligero, para pensar en la permanencia y la densidad. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Zoco Chico, de Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire) Traducción de Malika Mbarek López y Karima Hajjaj | por Juan Jiménez García El camino que llevó a Mohamed Chukri de su primera obra autobiográfica, El pan a secas, a la segunda parte de esa autobiografía, Tiempo de errores, fue tortuoso. No simplemente como escritor, sino como persona. Entre una y otra obra se extienden diecinueve años en los que apenas si aparecen publicados algunos relatos en revistas. Pero es en esa auténtica travesía del desierto donde se encuentra precisamente Zoco Chico, la novela que ahora publica Cabaret Voltaire, y que el escritor terminaba un 20 de abril de 1976, y eso, si cabe, la hace aún más interesante, como algo de luz (o de oscuridad) sobre aquellos años. El protagonista de la novela, Ali (que bien podría ser Chukri sin comprometerse con la realidad), llega a Tánger un día de desfile. La gente se agolpa, los cuerpos se encuentran, no queda lugar en ninguna pensión y lo más que uno puede conseguir es tener problemas con la policía, ocupada en limpiar las calles para que nada desluzca. Es en ese ambiente y por azar que se encontrará con Karine, una joven que frecuenta el círculo hippy de la ciudad. Jóvenes atraídos por una libertad que se imaginan oriental, que generalmente cuentan o bien con una fortuna propia capaz de mantenerles el resto de sus días o unos padres dispuestos a costearles aquella vida. Un ambiente de sexo y drogas que contrasta con la miseria que les rodea por todas partes (y de la que más de una vez no logran escapar ni ellos mismos) y en el que Ali se enfrenta también a sus propios fantasmas, tras abandonar su puesto de funcionario (como maestro) por nada, por la incertidumbre. Zoco Chico podría ser algo así como una flânerie, un vagabundeo de Chukri a través de Tánger vista como una ciudad inédita. Pero para el escritor marroquí, lo interesante no es trazar una geografía física de la ciudad, sino más bien una geografía humana, a través de las mujeres, el deseo, la miseria y la noche (ese lugar ocupado, precisamente, por la mujer). Lo que vemos desfilar son cuerpos, cafés repletos, hoteles miserables o gente buscándose la vida, ya sea pidiendo o mediante pequeñas estafas. Las ciudades son aquellos que las habitan y estas acaban construyéndose a su imagen y semejanza, también en sus contrastes. Habitar todo esto, piensa, se pregunta, puede ser arte de vivir, supervivencia o confusión del mundo. Tal vez todas las cosas confundidas (porque Tánger es la ciudad de la confusión, aquella en la que todo convive sin asperezas). Ali, que vive esa confusión también en lo que respecta a su propia vida y a aquello que espera de ella, escapa de las preguntas, aunque viva rodeado de ellas. Tal vez en ese grupo de hippys, de hijos de papá despreocupados, se encuentra cómodo porque carecen de ellas (también de respuestas) y se limitan, como él, a vagar. Quién sabe si las derivas de Zoco Chico fueron las derivas del propio Chukri. Su intensidad a la hora de construir todo ese mundo que conoció bien nos invita a pensarlo. Su escritura, despojada, carnal, llena de una poesía de lo fugaz, de una cierta tristeza o melancolía de vivir y no vivir, encuentra en esta novela toda la intensidad de su primer libro y de las obras que vendrían después. No hay nada heroico en esos tiempos, ninguna idealización, ningún canto a unos días que no volverán. Para Chukri, aquello que Ali ha perdido es la voz de su madre, a la que llamaba tan solo para oír esa voz, olvidada ahora tantas otras. Lo demás es el resto. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir Amor por un puñado de pelos, de Mohamed Mrabet (Cabaret Voltaire) Traducción de Ángela Pérez y José Manuel Álvarez Flórez | por Juan Jiménez García La vida literaria de Mohamed Mrabet no deja de llevarnos hasta la de Mohamed Chukri, con mucha mayor fortuna literaria. Ambos fueron analfabetos (Mrabet no dejó de serlo, para, en sus palabras, preservarse de otras lecturas, mantener una cierta inocencia), ambos se criaron literariamente en aquel Tánger de Paul Bowles. Chukri siguió su camino tras El pan a secas, Mrabet no. Su obra está ligada al escritor norteamericano, al que le pasaba cintas con sus narraciones en árabe dialectal, para que luego este las convirtiera en novelas. Amor por un puñado de pelos fue la primera y también la más conocida, y esa es precisamente la que ahora nos trae Cabaret Voltaire. En otra cosa coincidieron Chukri y Mrabet: su desastrosa opinión sobre Bowles. La de este último, si cabe, aún más furibunda. Amor por un puñado de pelos es la historia de Mohamed y Mina. Mohamed es un joven de diecisiete años que ya vive su vida, una vida marcada por Mr. Davis, un extranjero (nazareno, los llaman) que regenta un hotel. Su relación con él (también sexual, intuimos), la bebida, los otros extranjeros-nazarenos, son sus días. Su madre ha muerto y su padre se ha casado con otra mujer y fuera de alguna que otra visita, no hay mucho más. En una de esas visitas conoce a Mina, la hija de los vecinos. Y se enamora. La vida en Tánger es un conglomerado de libertad para ciertas cosas y rigideces para otras tantas. Van al cine, pero ella no quiere saber nada de él. Entonces queda la magia. Literalmente. Recurrir a los conjuros. Como Mohamed dirá, el amor es fácil, es una cuestión de un puñado de pelos. El hechizo funciona, pero su vida en común no irá tan bien. Será un infierno a cuatro manos, en el que nunca llegan a comprometerse. Él porque sigue atado de algún modo a Mr. Davis, ella porque sigue atada a su madre. Frente a eso no hay brujerías posibles, aunque la magia siga presente, esta vez para olvidarse entre sí. La ciudad, entre lo viejo y lo nuevo, como una misma cosa, se convierte en un conjuro más. Tal vez el único conjuro. Un revoltijo de contradicciones, un amasijo de personas que nunca acaban de encontrarse y, si lo hacen, es bajo el signo del placer o el dinero. Mohamed Mrabet es un contador de historias. Sin que podamos calibrar exactamente el papel de Paul Bowles (aunque se pueda intuir), su prosa tiene la agilidad, la simple belleza, de aquel que narra. No es un cuento de hadas, sino un cuento de brujas. No es un cuento feliz sino un cuento triste. No hay héroes sino perdedores, y no hay amor sino una búsqueda errática, a ratos desesperada, a ratos esperanzadora, de él. Aun recurriendo a lo mágico. Retrato de una sociedad que se movía entre el occidente idealizado de los extranjeros y los ritos ancestrales. Entre la vida desenfrenada, sin reglas, sin días ni noches, y las estrecheces familiares. Un espacio en el que las capas se van superponiendo o entrelazándose, como las personas, en el que nada es blanco o negro y todo se mueve en esos grises de una Tánger abierta al mundo pero encerrada en sus casas. Un desgarrador relato de, como decía Godard con palabras de Louis Aragon, cuerpos que nunca llegan a amalgamarse. […] Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El sabbat, de Maurice Sachs (Cabaret Voltaire) Traducción de Lola Bermúdez Medina | por Juan Jiménez García La ocupación alemana de Francia fue una ocasión excepcional para crear una bonito número de monstruos. No crearlos, dado que ya estaban ahí, esperando su ocasión, sino más bien para ponerlos en valor. Además, como precisamente aquellos tiempos no fueron nada gloriosos para los franceses (el antisemitismo no fue cosa de cuatro escritores y, por las dudas, tenían el régimen de Vichy), los monstruos fueron una necesidad. Como no se podía juzgar a todo un país, mejor juzgar a unos cuantos, ejemplarmente. Y para eso la literatura siempre fue algo muy práctico. Porque lo escrito escrito está. Y porque nadie piensa que la literatura pueda cambiar el mundo, excepto para mal. A diferencia de Louis Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle o Robert Brasillach, Maurice Sachs (que hubiera hecho las delicias de cualquier tribunal), escapó a la justicia francesa. Y escapó, paradójicamente, porque lo mataron los nazis. Y la paradoja es que murió cuando la guerra acababa y él se había pasado los últimos años trabajando voluntariamente para los alemanes. Fue su último saludo en el escenario. Maurice Sachs dedicó su vida a la destrucción. La de los demás. Una vida vivida para el mal. Eso le atormentaba (El sabbat da buenas muestras de este arrepentimiento continuo), pero no tanto como para lograr ir más allá de algunas lamentaciones. En el libro encontraremos algunos apuntes, algunas pistas, sabremos que algo va mal, pero el escritor se cuidará de confesar sus pecados, dejándolo en algo genérico. Drogadicto, traficante, estafador, corruptor de menores a los que prostituía. Más tarde, colaborador con los alemanes, delator. En fin, no se privó de nada, aunque nunca tuvo mucho. Su vida fue ciertamente compleja y, aun prescindiendo de entrar en esos detalles más oscuros, no tuvo desperdicio. Frecuentó los ambientes literarios más en boga, trabajó para Gallimard, para la NRF, y ahí quedan esos retratos de Jean Cocteau, Max Jacob, André Gide o Coco Chanel que recoge su libro. Hay que decir que Sachs tenía una innegable habilidad para la escritura (aunque eso no le acababa de dar nunca para comer: sus gustos siempre le requerían mucho más dinero del que le aportaban sus oficios). De entre todas sus obras (algunas no muy afortunadas), es El sabbat aquella que le otorga un lugar en la historia de la literatura, más allá de su propia persona. Un libro que trata de sí mismo desde su infancia hasta poco antes de la guerra y en el que no es nada amable con nadie, empezando por él. Su habilidad para desmenuzar (no pocas veces a cuchillo) cada época que atravesó y sus circunstancias, le permiten trazar un apasionante relato. Como estuvo en todos lados (desde exclusivos colegios privados hasta el seminario, pasando por el ejército o lo más granado del mundo de la escritura) lo que tiene que decir es mucho, y sobre casi todo tiene una opinión y es capaz de crear un mundo de apasionadas (y apasionantes) reflexiones. Sin duda, lo que más disfrutaremos será sus ajustes de cuentas con sus contemporáneos. Para empezar Jean Cocteau, que por entonces lo era todo. Estaba en todos lados, cogía de todos los sitios, devolvía alguna cosa de las que se llevaba y era inevitable encontrárselo de algún modo. Para odiarlo o para amarlo, pero no para dejarlo pasar. Sachs lo amó, lo cual no evita que su retrato sea un retrato cruel, más entregado a desnudarlo que a retratarlo en alguna cómoda pose. Aunque de eso tampoco se libre Max Jacob, con el que también tuvo una estrecha relación. Claro está que da tanto juego como Cocteau, pero tampoco se librará, entre elogio y elogio, de alguna patada en la espinilla. Algo así como André Gide, aunque este acabará mucho mejor parado, quedando en un simple retrato afilado de una persona que fue muy importante en su enésimo intento de ser bueno. Su escritura tiende a la destrucción (también la autodestrucción) como lo tiende su propia vida. Fue un péndulo con tendencia a ir hacia el mal y soñar con el bien (eso sí le otorgamos el beneficio de la duda de no ser un completo farsante, un mentiroso sin remedio). El sabbat es todo eso: una vida difícil pero una vida buscada. El testimonio de un tiempo donde todo fue posible (entreguerras) o lo parecía, y donde una persona dispuesta a perderse se perdía. Y Sachs lo estaba. Apasionadamente. […] Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir El loco de las rosas, de Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire) Traducción de Rajae Boumediane El Metni | por Juan Jiménez García Al abrir El loco de las rosas, nos encontramos con una fotografía de Mohamed Chukri. No mira a la cámara sino más bien a un punto indefinido en el suelo, a su derecha, aunque seguramente no esté mirando a ningún lado. En su mirada hay una profunda tristeza, casi angustia. Ahora diríamos melancolía, pero no sabemos si la melancolía puede contener esa especie de dulce derrota. Cuando vemos por primera vez el retrato, solo nos dice eso. Si volvemos a él tras haber leído el libro, ese conjunto de relatos que en realidad podrían ser una sola historia aunque nada tengan que ver argumentalmente entre sí, encontramos algo, al hombre. Al hombre que escribe. Los relatos de El loco de las rosas están escritos entre finales de los sesenta y los años setenta. Algunos son anteriores a El pan a secas, su primera (terrible) novela, otros posteriores. Y todos ellos son como el sueño de alguien que escribió un libro como aquel. Incluso su escritura es otra, más rica, menos despojada de todo, menos seca. Sus páginas se llenan de imágenes. No importa el motivo del relato, sus protagonistas, todo forma parte del sueño de algo. Mejor, de la pesadilla. La muerte, la miseria, el vómito, las prostitutas, los muertos de hambre, los cafés, la calle, la vida que nunca se acaba de escapar, la mierda,… ¿Con qué soñaba aquel niño Chukri? ¿Con qué otra cosa podía hacerlo? Tánger está siempre presente. No hay otro lugar, pero no hace falta construir la ciudad, no hace falta relatar sus calles, buscar a las personas. El tiempo se ha detenido, bajo el sol, los atardeceres, las noches, lo días. Sí, están todos ahí, pero sus vidas se desvanecen para dejar paso al instante, al motivo, al gesto. Los locos, hay tantos locos. Tánger está lleno de ellos. También las páginas de este libro, hasta en su título. Todo es bello en su fealdad, todo es triste en la alegría de estar vivo. La escritura de Chukri se convierte en un libro de las horas, lleno de iluminaciones íntimas. Pese a que cede su protagonismo a otros, a muchos otros, narradores o no, el escritor no abandona en ningún momento sus páginas, y parece decir: veis todo esto, veis a todos estos hombres, niños, viejos o locos, a todas estas putas y borrachos, todo esos soy yo. La ciudad soy yo. Las calles soy yo. Es quien está despierto y es quien está dormido. El libro es sobrecogedor. Conforme los relatos van sucediéndose, breves, apenas pedazos desgarrados de un todo, nuestro aliento se va quedando. Hay una música, una marcha, un lamento entre grietas de luz. No es que Mohamed Chukri sea un escritor triste, sino que es imposible escapar de esa tristeza que provoca una vida así. No la suya. Todas. La coralidad de su obra, la infinidad de voces que se cruzan para construir un canto general, son el peso de un mundo miserable pero que busca vivir con una voracidad solo comparable a su hambre. En el escritor marroquí, la necesidad de escribir, la necesitad de contar, provoca la necesidad de leer, de leerle. Es una cuestión que carece de intermediarios, un asunto de escritor y lector, de narración que es contada a alguien, invisible pero presente, desconocido pero tangible. En esa oralidad de su escritura (una oralidad construida), nada puede ser contado para no ser escuchado. Es más: para ser escuchado al lado del otro. Es una cuestión de proximidad. La nuestra con Chukri. Tal vez por eso, nuestra relación con él pasa por la intimidad. El cariño. La ternura. También por el hambre y la miseria compartida. Como aquella iluminación íntima. Rostros, amores, maldiciones, de Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire) Traducción de Housein Bouzalmate, Malika Embarek | por Juan Jiménez García Rostros, amores y maldiciones es la última entrega de esa trilogía que recorre la vida de Mohamed Chukri desde sus primeros recuerdos hasta los últimos, escritos varios años antes de morirse, pero en los que hay algo así como la tentación de pensar que todo realmente está ya terminado y ahora es solo cuestión de esperar. Y en esa espera, recoger precisamente eso, algunos rostros, unos pocos amores, alguna maldición que pesó siempre sobre nosotros. Para Chukri, tras Tiempo de errores, la historia parece haberse detenido. Ya no hay nada que contar, ya no hay ninguna sucesión de hechos, ninguna aventura. Solo quedan las migajas. Tánger ya no es Tánger, sus calles ya no son sus calles, sus habitantes ya no son sus habitantes. De este naufragio como ciudad (y del suyo, consecuentemente, como persona), solo quedan algunas cosas que llegaron dulcemente a la orilla, ya sean trozos de madera o mensajes embotellados del más allá. Colección de postales, álbum descolorido de fotografías, su libro nos llevará en un falso desorden a través de aquello que merece ser recordado y siempre, como algo inevitable, bajo la necesidad de la escritura, bajo la urgencia de escribir. Estarán las mujeres. Esos amores del título, pero que son también esos rostros y esas maldiciones. Lo son todo y a la vez nada a lo que aferrarse. Chukri solo busca los amores pasajeros de las putas y algún deseo ocasional. Tan solo Véronique y sus diecinueve años, le acercarán a algo estable (dentro de la inestabilidad de su propia relación). Y tal vez Fati, cuya historia irá punteando el libro. La historia de los dos, pero también la historia de ella. Y de su madre adoptiva, Lalla Chafika, a la que algunas madres abandonaban a sus hijas, con vanas promesas de recogerlas a la vuelta. Fati, prostituta, no quiere acostarse con él. Quiere mantener una amistad que vaya más allá de lo físico, una complicidad que no se vea alterada por ese deseo común a esos otros hombres que vienen a buscarla y a los que ella se entrega. Fati será ese amor platónico que solo el futuro, las vueltas de la vida y la melancolía consumarán, cuando ya no importe. Magda, Magdalena, Um Eljer, otra prostituta envejecida, otra relación en la que el deseo no consumado dejará lugar a una consumación tardía y triste, completarán un extraño tríptico, algo desencantado, un retrato de escritor que solo quiere ser escritor, con mujeres al fondo. Lejanas. Entre las mujeres, los hombres. Ellos sí, solo rostros. Presencias. Fantasmas del pasado que, como él, han quedado atrapados en un Tánger que tan solo existe en sus cabezas. Por ejemplo, Ricardo, que no logra abandonar la ciudad, siempre incapaz de coger ese barco que le alejará de ella. Como Chukri, pegados con el pegamento de la nostalgia. O Baba Daddy, exboxeador que montó un bar en Burdeos, Bar Tánger, y volvió a la ciudad, viejo, enorme, pesado, para regentar el Bar Burdeos. Como el escritor, son hombres que recorren el final del trayecto, agotados, como la ciudad. Como Hamadi, que apostaba a todo, a cualquier cosa, sin importarle ganar o perder. Eso es la vida. O Jalil, un pintor que no quería vender sus cuadros y que cuando le pregunta cuál es su destino en el arte, responde: la desaparición. Y la desaparición será el signo de este libro. La desaparición del amor, de los hombres, de Tánger, del escritor. Así, en su visita a París querrá recorrer los cementerios de la ciudad. Irá atravesando tumbas, ramos de flores, destinos y nombres. Escritores casi siempre, como él. Los cambios del color de las hojas. También el color del papel cambia. En un último capítulo, Chukri trazará su vida a través de las estaciones, pero estas serán solo tres. No hay invierno. El final de todo será el otoño. Como una premonición, tuvo una muerte otoñal, a mediados de noviembre. Rostros, amores y maldiciones es pues esa obra llena de manos caídas, como el poema de Apollinaire. Una obra no en la que acecha la muerte, sino en la que va quedando atrás la vida y las cosas. Sin falsas esperanzas. Sin gritos. Sin lamentaciones. En silencio. Con palabras. Lejos de ellos, de Laurent Mauvignier (Cabaret Voltaire) Traducción de Javier Bassas Vila | por Óscar Brox Nunca es fácil escribir sobre lo que ha dejado de existir. Está, por un lado, la sensación de exhumar una parte de nuestro pasado que descansa en un rincón apartado de la memoria; y, por el otro, un temblor, una urgencia, por repetir obsesivamente, hasta la saciedad, las palabras que utilizamos para rellenar ese espacio vacío. Laurent Mauvignier, cachorro de una generación literaria cuyos padres serían Echenoz o Modiano, firmó en 1999 su primera novela con Lejos de ellos. Cabaret Voltaire recupera aquel texto, una elegía familiar íntima y dolorosa en la que, a través de cortos y rítmicos monólogos interiores, una familia da cuenta del impacto provocado por la desaparición de su hijo. El primer gesto de emancipación de un hijo, cuando deja de vivir en la casa familiar, trae consigo la imagen de la habitación vacía; la cámara de los secretos, tantas veces decorada con pósters, surcada de ropa sucia y olor a juventud. Mauvignier arranca su historia con esa primera decisión, que traslada a su protagonista, Luc, de un pequeño pueblo cerca de Orleans a una buhardilla de París. Sin embargo, la mudanza la registran los ojos de la madre y del padre, el sentimiento de que cuando alguien vacía sus cosas corta, también, las raíces que le mantenían pegado a ese lugar. Entre cuitas menores, silencios y discusiones familiares, la historia dibuja ese lamento que todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos cuando dejamos de asir los vínculos más estrechos: cuando las cosas, definitivamente, se pierden. Luc apenas llama, casi no regresa ni escribe, tan solo nos dice que por la tarde, antes de entrar a trabajar, acude al cine y apunta sus impresiones en una libreta que deja sobre su cama. Siempre es difícil para un padre excusar a su hijo; en especial, en esos años en los que el rastro de un lenguaje secreto se ha desvanecido. No existe la autoridad que experimentas durante la infancia ni el amor que crece antes de la adolescencia, cuando no se es ni demasiado niño ni suficiente hombre. Mauvignier explora los roces entre padre e hijo con la sensibilidad de saber que, más que un enfrentamiento, late una desesperación ante la falta de comprensión, de confianza; ante la ausencia de un léxico familiar que arrope los problemas con gestos sencillos. Cuando Luc se va, a Jean y Marthe les cuesta reprimir ese vacío que se ha instalado en la boca del estómago; vacío de palabras, de gestos y de emociones, que ya no saben adónde dirigirse y rebotan continuamente contra esa ausencia que les recuerda la habitación de su hijo. Lejos de ellos, sin embargo, describe un amor no correspondido. De padres a hijo, y viceversa. La muerte de Luc, suicidado en su habitación de París, cae como una bomba sobre un entorno familiar que, simplemente, no se lo explica. Afligidos no tanto por lo que ha podido suceder, sino por todo lo que no han podido decir. Porque los personajes de Mauvignier hablan mucho y, casi siempre, dejan la impresión de que apenas se han acercado, ni siquiera a tientas, a eso que quieren decir pero no saben cómo. Explicar su dolor, calmar el reguero de declaraciones que entrechocan de un párrafo al siguiente, como estallidos de violencia contra una memoria cuyas heridas no pueden detener. Porque no saben ser huérfanos de hijo, porque no hay nada más triste que recoger los efectos personales y hacer con ellos las miguitas de pan que les ayuden a construir los últimos días de Luc. Sus últimos pensamientos, sus últimas palabras, el último Luc. Luc. El Luc que se ha marchado para siempre, que no quiso quedarse y arrancó sus raíces de la casa familiar. Vive tu vida y entierra el pasado, le dice Luc a su prima Céline. A la misma Céline que ha perdido a su marido y que decide huir de casa de sus padres. De esos padres que culpan a Luc, a su falta de tacto, a su ausencia de arraigo, a su desdén por la compasión. Geneviève y Gilbert describen otro escenario, más rencoroso y realista, indiferente al drama hasta que aquel detona bajo sus pies. Es otra manera, nos dice su autor, de reflejar esa distancia insalvable que se teje entre nuestros vínculos más íntimos; esa misma que procede con mayor virulencia cuanto más delicado es el momento. Esa que nos hace echar a faltar el léxico familiar, la convicción y la sensibilidad. Esa sensibilidad que, de tan frágil, a veces ni siquiera intuimos y dejamos marchar como retazos de una personalidad hermética. La prosa de Mauvignier nos pone frente a frente con ese instante fatal contra el que las palabras nada pueden hacer salvo ahogarnos. El arte de desaparecer. Sin hacer ruido ni dejar huella. El dolor de unos padres expresa el silencio de un hijo, la distancia que no supieron acortar, entender o tolerar. Y la concatenación de monólogos íntimos no hace más que agrandarla, enmarañando el lenguaje con su incompetencia, como una trampa para la que no existe salida. Que no se supera, con la que se vive pese a todo. Bajo la apariencia de que la vida sigue igual, como uno de esos objetos que al agitarlo revela que hay una pieza rota en su interior. Porque todas esas palabras, todos esos silencios, aquellos reproches y estas lágrimas, testimonian el único instante fatal: Luc se ha ido para siempre. Y ahora nosotros ya no sabemos cómo volver a remontar el río de la memoria, allí donde no quedan más que rastros borrosos de todo lo que ha dejado de existir. En ese lugar en el que Laurent Mauvignier escribe la elegía más triste, su crónica familiar. Ana no, de Agustín Gómez Arcos (Cabaret Voltaire) Traducción de Adoración Elvira Rodríguez | por Juan Jiménez García A veces, en esto del mundo editorial, hay momentos de rara justicia, por los que la acción decidida de algunos llega a sus receptores, esto es, lectores. Así, podemos ver un acto de esa justicia en la segunda edición de Ana no, de Agustín Gómez Arcos, que viene a recompensar, mínimamente, todo el esfuerzo que Cabaret Voltaire ha puesto en recuperar la obra de este escritor, más conocido (y leído) en Francia que en este su-nuestro país. A Gómez Arcos, siendo egoístas, el exilio le vino bien. Perdimos un notable dramaturgo y ganamos un escritor que, más allá de nuestras fronteras, fue capaz de hacer algo que no hubiera podido hacer aquí: reconstruir aquella España muerta asesinada y todos aquellos años siniestros de duelo y cadáveres bajo las alfombras-cunetas. Pero, como con tantos exiliados, nunca se le reconoció lo suficiente allí donde debía ser reconocido, atravesado el infierno: aquí. Me pregunto si realmente algún exiliado recogió ese conocimiento. Quizás ninguno, ni aun en esos casos que pueden parecer más engañosos, como Jorge Semprún o Fernando Arrabal. Alfombra-transición. Ana no, una de sus obras más conocidas (adaptación cinematográfica incluida), es emblemática de todo esto. Leída, editada y premiada en abundancia, solo llegó a España casi treinta años después de su edición, pese a que estaba dirigida a nosotros. Pese a que estaba escrita desde las entrañas de este país y seguramente del propio escritor (su protagonista, como él mismo, había nacido en Almería). Ana Paucha es una vieja para la que el final de la Guerra Civil detuvo el tiempo. Para siempre se quedaría clavada ahí: en la muerte de su marido y dos de sus hijos, y en el encarcelamiento a perpetuidad del menor de ellos. Familia de pescadores, a un lado solo queda el mar y la barcaza corroída por el tiempo, y al otro nada, un espacio inimaginable. Un espacio que contiene un solo lugar preciso-impreciso: el norte. El norte en el que se encuentra la prisión en la que está condenado su pequeño. Cuando la muerte (la física) empieza a adivinarse, Ana decide ir al encuentro de aquel hijo con aquello que tanto le gustaba: un pan (que es casi un bizcocho, como no dejará de repetirse… hasta que todo se vuelva incierto, también eso). En su extrema pobreza y en su extremo sacrificio, atravesará España andando, siguiendo las vías del tren. Si su vida era una suerte de muerte, su muerte será una suerte de vida. El viaje irá desde la soledad y los recuerdos (única cosa que no le abandona nunca, junto con el hambre) hasta aquella sociedad lejana, aquel enemigo presentido pero nunca encontrado, esa España triste y gris, perversa, cuyo sentimiento más elevado no va más allá de la caridad hipócritamente cristiana, de la pena que se confunde con el asco. Lejos de esa reconstrucción alucinada y enferma de María República, Ana no es otra cosa en su sobriedad, en su intimidad. También es la distancia que va desde la venganza hasta la rabia impotente, desde el estruendo de una vida joven destrozada hasta el silencio de una vida que se apaga sin hacer mucho ruido. El viaje a Madrid, organizado para celebrar el cumpleaños del dictador, será el único momento delirante (por cierto), inflexión, punto de ebullición, por el que la realidad se impondrá finalmente a un viaje que es un sueño, el sueño de una cosa. Con Ana no, Agustín Gómez Arcos creó el personaje emblemático de una España que se podía ocultar pero que no había desaparecido. Que estaba ahí, junto a sus muertos, humillada, aterida, pero no destruida. Ya no una España que se lamía sus heridas. No, ni tan siquiera. Una España que se preguntaba qué había ocurrido, dónde había ido a parar su vida. No todos los muertos acabaron bajo aquellas alfombrascunetas. Algunos estaban ahí, presentes-ausentes, ignorados, olvidados, pero casi vivos. No, el tiempo no cura las heridas. El olvido no es ese método infalible que lo limpia todo, lo bueno y lo malo. La memoria… La historia no la escriben los perdedores, pero Agustín Gómez Arcos pensó que la literatura debía ser hecha por y para ellos. Responder a esa pregunta sencilla pero terrible en su sencillez: cuando ya no queda nada, ¿qué queda? María República, de Agustín Gómez Arcos (Cabaret Voltaire) Traducción de Adoración Elvira Rodríguez | por Juan Jiménez García Insistir en que Agustín Gómez Arcos es un escritor demasiado desconocido es volver sobre una verdad cierta. Demasiado desconocido aquí, en España (aunque Cabaret Voltaire, libro a libro, piedra a piedra, está realizando un trabajo inmenso). En Francia lo tuvo todo. O casi. Pero hay algo en el exilio que te esconde para tu propio país. Para siempre. Aun con el regreso, aun cuando ya no hay nada que te impida regresar. Así ha ocurrido con tantos escritores que se marcharon. Pensamos en Max Aub, pero pensamos más en aquellos de los que lo desconocemos todo. En este proceso de recuperación del escritor almeriense, ahora le ha llegado el turno a María República, que formaría parte junto con El cordero caníbal y Ana no una suerte de trilogía de la posguerra. Por situarnos: María República es el nombre de la hija de un matrimonio fusilado por pegarle fuego a una iglesia. Tras su muerte, siendo aún una cría, sobrevive junto con su hermano pequeño, Modesto, bajo la atenta vigilancia de su tía fascista, doña Eloísa, que tiene una cadena de tiendas de alimentación, un marido cornudo, un juez de paz como amante y mucho, mucho dinero. Primero María pierde a su hermano, arrebatado por su tía cuando cae enfermo, convertido en cura. Luego, se pierde ella misma, convertida en puta. Sifilítica, además. Su vida dará un cambio cuando una ley viene a prohibir los prostíbulos. Solo le queda ingresar en un convento. Un convento un poco especial. Conociendo un poco lo que conocemos (que no es mucho), nos viene una ligera intuición: que para hablar de una cierta España es necesario hacerlo desde lo grotesco, desde esa suma de humor y horror que nos da la distancia necesaria para apreciar un cierto periodo de nuestra historia. En María República, Agustín Gómez Arcos así pareció entenderlo. La joven descarriada ingresará en un convento dirigido por una Madre Superiora proveniente de la nobleza y ella misma en avanzado estado de descomposición física y moral (también debido a la sífilis, contagiada por un disoluto marido). El Convento no deja de ser una España reducida primero a la abstracción y más tarde, en su simplicidad, llevado al absurdo, al delirio, al disparate. Si la Madre Superiora no deja de ser esa esencia de una España corrupta, dispuesta a perpetuarse en su descomposición a costa de lo que sea necesario, otras monjas vendrán a representar el resto de la podredumbre: la Madre Capitana como ejército, ocupado en mantener el estado de las cosas a sangre y fuego; la Madre Comisaria, como policía, ocupa en mantener en el lugar en un estado de sospecha permanente, alimentando un Ángel Informático de expedientes; la Madre Contable, que aplicará fielmente la máxima de que el voto de pobreza consiste en que el dinero esté en las mejores manos posibles: las suyas. Los pobres son los otros. Los castos son los otros. Los piadosos son los otros. En el Convento, cualquier espíritu cristiano pasa por los demás, y no tiene aplicación personal. ¿Cómo no pensar en la dictadura? Bueno, cómo no pensar en todo. Y en todo eso, ¿qué lugar ocupa María República? Pues el lugar de la que vendrá a suceder, a prolongar ese estado de las cosas. Pero María República tiene otro plan. No olvida. Sí, primero se dejará querer, pero luego… Luego llegará su momento. Ese momento que dará sentido a su nombre, aquel que le pusieron sus padres, incendiarios. Agustín Gómez Arcos construirá un mundo alucinado, lleno de una prosa desbordante, de espíritu grotesco y gusto por el absurdo, que, como suele ocurrir, acaba más cerca de la realidad que otros intentos más realistas. A ese disparatado Convento, centro de todas las perversiones (que no son más perversas, como decíamos, que las del propio país que lo contiene), se le va sucediendo la narración de la vida de aquella muchacha huérfana, entregada a sobrevivir de cualquier manera, a la sombra de una tía ejemplar a la que solo preocupa el que sea sangre de su sangre (y por tanto, motivo de deshonra). Como si a un triste mundo, a un pasado en blanco y negro, se sucediera un presente lleno de colores desbordantes y saturados, de imágenes dantescas, de fin del mundo. El futuro solo puede ser una hoja en negro. No existe. No hay. No puede haber. No se ve. Tiempo de errores, de Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire) | por Juan Jiménez García De nuevo Mohamed Chukri, de nuevo Cabaret Voltaire. Tras sus ajustes de cuentas con Bowles y Genet, tras la primera entrega de sus memorias (El pan a secas), Tiempo de errores nos devuelve allá dónde nos habíamos quedado: Chukri abandona Tánger camino de Larache, donde quiere estudiar, aprender a escribir, con veinte años. Después de todo, no deja de ser un cambio de ciudades. La miseria sigue siendo la misma, el hambre parecida. Así pues, si el anterior era su libro de infancia y adolescencia, marcado por el padre y una vida pasoliniana, ahora llega el tiempo de la juventud, marcado por el aprendizaje y las prostitutas, sin que nada de lo demás llegue a abandonarle. En una de los momentos más bellos del libro, dirá “yo hermano mi noche con cualquier otra”. Todo cambia, todo se mueve, pero él permanece, su noche permanece, sin desaparecer jamás. El pan a secas fue escrito en 1973, Tiempo de errores en 1992. Han pasado diecinueve años, que en escritura son todo un mundo, muchas vidas. Como si cada periodo hubiera encontrado su forma, la furia, la oralidad, la concreción, la velocidad con la que se sucedían los espacios y las personas (con un hambre de escritura comparable a la inmensidad del hambre de aquellos días), encuentran otras maneras en este segundo libro. La escritura de Chukri ha cogido espesura. A los gestos, a las acciones, se suma el pensamiento, la reflexión, la poesía. Su prosa sigue siendo igual de precisa, igual de punzante, igual de directa, pero ahora se ha enriquecido con la conciencia de sí mismo, de sus actos. Su vida discurre como una sucesión de fragmentos, de destellos, muchas veces con forma de mujer (en su mayor parte, prostitutas), y sin embargo todo está amalgamado. Todas esas noches y esos días, como él dice, quedan unidas a la suya. En otro momento escribe: “Siempre busqué el juego de la vida y su simbología, no la realidad; la ambigüedad y el enigma, no la claridad ni lo simple; el misterio, no lo obvio”. Como si aquella escritura aprendida le permitiera ahora comprender todo el mundo que le rodea (o entender que no entiende nada), Chukri se dedica a recorrer su juventud a través de las personas, de los encuentros de unas horas o unos días. Nada permanece, todo continúa. Su madre, que acabará por morir (y qué bello, pero también qué cruel capítulo le dedica, por aquellos que se quedan), su padre, al que le gustaría matar, sus hermanos, a los que ni tan siquiera conoce. Sus viejos amigos de Tánger (los pocos que quedan), sus encuentros con mujeres de las que no se quiere enamorar, eterno frecuentador de putas. Sus encuentros con la literatura, sus lecturas, ese mundo que se abría ante él, tras el conocimiento. Sus casas, las casas de otros, las calles, el Tánger que desaparece, como todo. Nada en la vida de Chukri está llamado a permanecer. Quizás solo la bebida y la tristeza. Los encuentros furtivos y el sueño de la ciudad tangerina. La obra de Mohamed Chukri no es especialmente extensa. Su obra autobiográfica se cerrará con Rostros, amores, maldiciones, escrita cuatro años más tarde (y que Cabaret Voltaire sacará próximamente). Pero no, no es cierto. Su obra es tan extensa como los sesenta y ocho años que vivió. Como aquel Falstaff de Campanadas a medianoche para el que Orson Welles se estuvo preparando toda una vida, tanto física como mentalmente, la obra de Chukri y su propia vida son una sola cosa, que abarca tantas páginas como días vivió, tantas palabras como minutos, tantos silencios como noches. Jean Genet en Tánger, de Mohamed Chukri (Cabaret Voltaire) | por Juan Jiménez García Mohamed Chukri conoce a Jean Genet en Tánger en 1968, un 18 de noviembre, en el Café Central. Se encontrarán algún día más aquel año, de café en café, pero será sobre todo al año siguiente cuando su relación será algo más extensa, de nuevo, de café en café. El escritor marroquí reunirá esos encuentros en un libro que se publicará en Estados Unidos, en traducción de Paul Bowles. A Genet no le hará mucha gracia la idea (fundamentalmente que nadie le haya pedido permiso y que saliera alguna fotografía), y así se lo hará saber cuando se encuentren de nuevo en 1974. Nada grave. Su relación proseguirá, así como el libro, de café en café, porque sí, esta es una historia de cafés, de calles, de encuentros, de conversaciones, en un Tánger que ya recordaba sus viejos y buenos tiempos. Pero para la literatura, se detendrá en aquel año. Chukri lo explica en el epílogo: dejó de escribir cuando sintió que el otro ya no estaba de acuerdo. Todo eso, reunido, es Jean Genet en Tánger, libro con el que Cabaret Voltaire prosigue en la edición de la obra de este escritor imprescindible, siempre en la magnífica traducción de Rajae Boumediane. Volvamos atrás. Mohamed Chukri conoce a Jean Genet en 1968. Está sentado con un amigo en una terraza. Genet está frente a ellos, con su fama de difícil, intratable a veces. Le da igual. Se acerca y se presenta como un escritor árabe (un escritor que solo ha publicado dos relatos). Quedan para el día siguiente. Chukri relata estos encuentros como páginas arrancadas a un diario. El escritor francés (ex ladrón), ya ha escrito todo lo que tenía que escribir. No quedándole nada, en su opinión, por contar, escribirá obras teatrales o textos políticos. Piensa que la literatura debe reinventarse, que está agotada. Entre tés y otras bebidas, entre ir de acá para allá por la ciudad tangerina, hablan de escritores que leen o leyeron: de Proust, por ejemplo, que salvó a Genet de la cárcel, de Camus (poco apreciado por él), de Stendhal, o de su admirado Mallarmé, del que le lee un poema, Brisa marina (“sobre el papel vacío que la blancura defiende”). A través de sus conversaciones, vamos conociendo a la persona: generoso con sus amigos, pero también con los pobres, los que no tienen nada, implacable con el poder, con el que no quiere tener contacto, comprometido con las luchas, orgulloso de aquel que roba al que más tiene. Chukri, con su escritura siempre tan próxima de la oralidad, poco amiga de arabescos y descripciones superfluas, cuenta, y es a través de esa escritura despojada, que juega a ser una mera transcripción anotada, punteada de breves impresiones, se nos muestra más precisa que cualquier interminable ensayo. La vida fluye. Está ahí, alrededor de ellos, en ellos. Solo hay que seguirla con la mirada, saber escuchar, dejarse llevar por los días, que se suceden de un lado a otro, cuestión de gestos y palabras, ligeros, breves. Jean Genet en Tánger es también, de este modo, un fragmento de la vida de Chukri, a través del que se escapan sus lecturas, sus años de formación como escritor, tras haberlo dejado ahí, en El pan a secas, marchándose para aprender a leer. Para él, vida y escritura, encuentros y desencuentros, no dejan de formar parte de su propia historia, de esa vida que hay que contar, poco a poco, libro a libro, palabra a palabra. Fernando Arrabal decía que uno escribe porque no vive. Mohamed Chukri escribe porque vive.