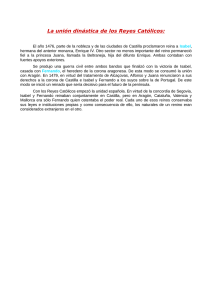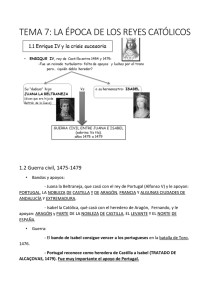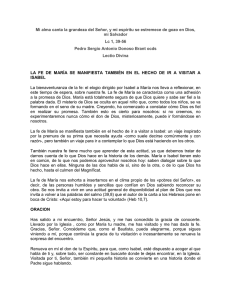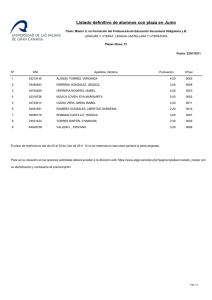Escasa alegría de esponsales había, un desapacible 19 de octubre
Anuncio
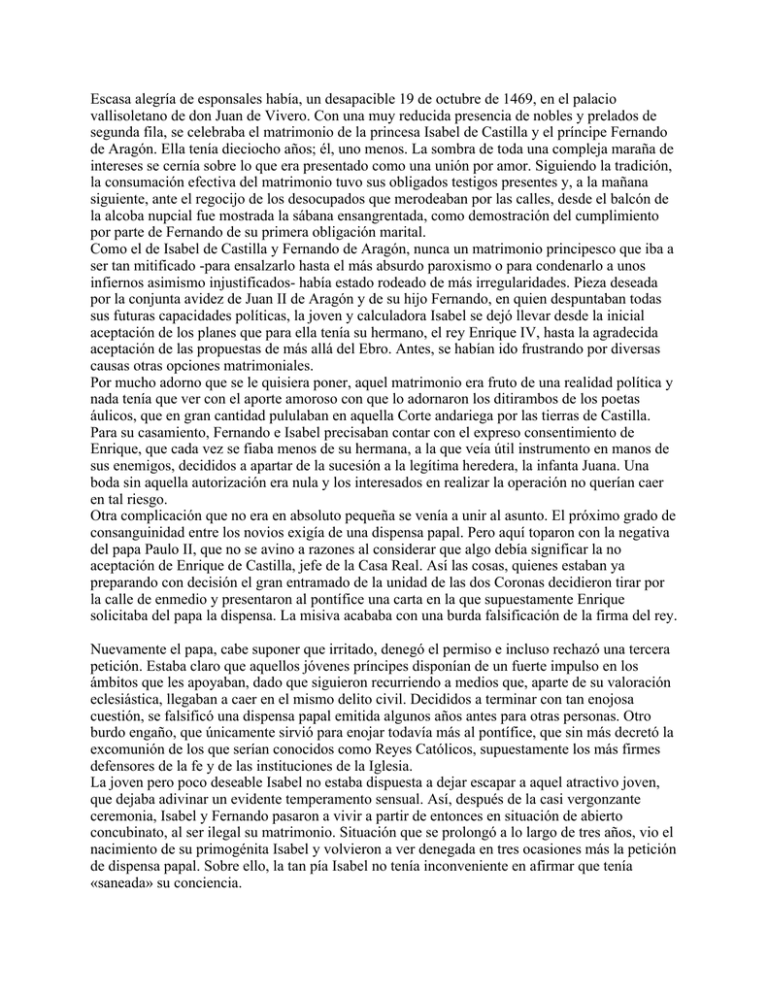
Escasa alegría de esponsales había, un desapacible 19 de octubre de 1469, en el palacio vallisoletano de don Juan de Vivero. Con una muy reducida presencia de nobles y prelados de segunda fila, se celebraba el matrimonio de la princesa Isabel de Castilla y el príncipe Fernando de Aragón. Ella tenía dieciocho años; él, uno menos. La sombra de toda una compleja maraña de intereses se cernía sobre lo que era presentado como una unión por amor. Siguiendo la tradición, la consumación efectiva del matrimonio tuvo sus obligados testigos presentes y, a la mañana siguiente, ante el regocijo de los desocupados que merodeaban por las calles, desde el balcón de la alcoba nupcial fue mostrada la sábana ensangrentada, como demostración del cumplimiento por parte de Fernando de su primera obligación marital. Como el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, nunca un matrimonio principesco que iba a ser tan mitificado -para ensalzarlo hasta el más absurdo paroxismo o para condenarlo a unos infiernos asimismo injustificados- había estado rodeado de más irregularidades. Pieza deseada por la conjunta avidez de Juan II de Aragón y de su hijo Fernando, en quien despuntaban todas sus futuras capacidades políticas, la joven y calculadora Isabel se dejó llevar desde la inicial aceptación de los planes que para ella tenía su hermano, el rey Enrique IV, hasta la agradecida aceptación de las propuestas de más allá del Ebro. Antes, se habían ido frustrando por diversas causas otras opciones matrimoniales. Por mucho adorno que se le quisiera poner, aquel matrimonio era fruto de una realidad política y nada tenía que ver con el aporte amoroso con que lo adornaron los ditirambos de los poetas áulicos, que en gran cantidad pululaban en aquella Corte andariega por las tierras de Castilla. Para su casamiento, Fernando e Isabel precisaban contar con el expreso consentimiento de Enrique, que cada vez se fiaba menos de su hermana, a la que veía útil instrumento en manos de sus enemigos, decididos a apartar de la sucesión a la legítima heredera, la infanta Juana. Una boda sin aquella autorización era nula y los interesados en realizar la operación no querían caer en tal riesgo. Otra complicación que no era en absoluto pequeña se venía a unir al asunto. El próximo grado de consanguinidad entre los novios exigía de una dispensa papal. Pero aquí toparon con la negativa del papa Paulo II, que no se avino a razones al considerar que algo debía significar la no aceptación de Enrique de Castilla, jefe de la Casa Real. Así las cosas, quienes estaban ya preparando con decisión el gran entramado de la unidad de las dos Coronas decidieron tirar por la calle de enmedio y presentaron al pontífice una carta en la que supuestamente Enrique solicitaba del papa la dispensa. La misiva acababa con una burda falsificación de la firma del rey. Nuevamente el papa, cabe suponer que irritado, denegó el permiso e incluso rechazó una tercera petición. Estaba claro que aquellos jóvenes príncipes disponían de un fuerte impulso en los ámbitos que les apoyaban, dado que siguieron recurriendo a medios que, aparte de su valoración eclesiástica, llegaban a caer en el mismo delito civil. Decididos a terminar con tan enojosa cuestión, se falsificó una dispensa papal emitida algunos años antes para otras personas. Otro burdo engaño, que únicamente sirvió para enojar todavía más al pontífice, que sin más decretó la excomunión de los que serían conocidos como Reyes Católicos, supuestamente los más firmes defensores de la fe y de las instituciones de la Iglesia. La joven pero poco deseable Isabel no estaba dispuesta a dejar escapar a aquel atractivo joven, que dejaba adivinar un evidente temperamento sensual. Así, después de la casi vergonzante ceremonia, Isabel y Fernando pasaron a vivir a partir de entonces en situación de abierto concubinato, al ser ilegal su matrimonio. Situación que se prolongó a lo largo de tres años, vio el nacimiento de su primogénita Isabel y volvieron a ver denegada en tres ocasiones más la petición de dispensa papal. Sobre ello, la tan pía Isabel no tenía inconveniente en afirmar que tenía «saneada» su conciencia. Era evidente que Paulo II se había tomado la irritante cuestión como algo personal, pero en este asunto, como en muchos otros de sus vidas, la fortuna vino en su ayuda con la muerte del papa y su sustitución por Sixto IV, dócil personaje en manos de Rodrigo Borja, que sería el futuro pontífice Alejandro VI y fundador de la célebre y oscura saga de los Borgia y que, por el momento, era legado pontificio para Castilla. La manipulación era su fuerte y consiguió para la pareja la normalización de su situación eclesiástica. Asegurando a Enrique que ambos habían reconocido a Juana como heredera, consiguió del débil monarca el permiso para el matrimonio; con él, la bula de Roma ya no era más que un siguiente y fácil paso. Todos los implicados acabaron beneficiándose de tan vidrioso asunto. El arzobispo Mendoza, que actuó como hábil intermediario, se ganó un capelo cardenalicio; Rodrigo Borja, por su parte, se llevaba a Italia dos barcos rebosantes de riquezas y la promesa -luego adecuadamente cumplida- de la concesión del ducado de Gandía para su primogénito. Así las cosas, aquella pareja de inteligentes oportunistas se dedicó ante todo a romper sus promesas de fidelidad al rey legítimo y sumieron a Castilla en destructora guerra civil a lo largo de los siguientes años. Isabel se había formado en un medio familiar nada fácil, con una madre desequilibrada y un padre -Juan II- siempre ausente e interesado por cuestiones muy alejadas de los hijos. Ello la había dotado de un férreo carácter que era capaz de blindarla frente a los efectos de cualquier hecho exterior incontrolado. Inteligente y capaz, podía perfectamente disimular sentimientos y penas, como demostraría en sus relaciones conyugales con Fernando. Dejar traslucir su pensamiento le parecía absolutamente inaceptable. Hay más que suficientes testimonios de toda clase que hablan de su gran capacidad de combinar severidad y dulzura, comprensión y despiadada dureza, siempre viéndolo todo desde la cúspide, imbuida hasta lo más hondo de la dignidad y el prestigio de su papel de reina. Una extrema rigidez que conservaría hasta el día de su muerte y que, sin duda, era en gran medida fruto de la clara conciencia de ser una usurpadora sentada en un trono que en realidad no le correspondía y que había obtenido por la fuerza de las armas y la compra de voluntades. Podría decirse que, en este sentido, Fernando se situaba en el extremo opuesto de su esposa. En primer lugar, él llegó a ser monarca de la Corona de Aragón por legítimo derecho de nacimiento y ello le hacía tratar las cosas de una forma mucho más relajada. No tenía que estar continuamente justificando nada. Astuto, sagaz e inteligente posibilista, contando con un físico bastante atractivo y un carácter abierto, se convertiría en el perfecto prototipo del político europeo del Renacimiento, tal como le veía una opinión tan autorizada como la del mismo Maquiavelo, que le erigió en El Príncipe como modelo para gobernantes en aquella brillante Europa renacentista. Las piezas estaban dadas y el juego, iniciado. Con toda una sucesión de hijos, jalonada por las directas tareas de gobierno, la pareja real parecía cumplir a la perfección los esquemas más tradicionales del género. Ella, llegada al matrimonio libre de pasado, parca, austera, aparentemente sin defecto reseñable alguno, solamente preocupada por el cumplimiento de sus múltiples deberes: religiosos, maternales, políticos... Él, dado a los disfrutes cotidianos que su condición le regalaba, nunca había tenido inconveniente alguno en compaginar sus obligaciones políticas y sus preferencias privadas. Fernando tuvo cuatro hijos fuera de su matrimonio, fruto de esporádicas relaciones con mujeres de las que, si bien se conoce el nombre, en ningún caso tuvieron papel alguno en su vida, más que en el momento del encuentro físico que lanzó a aquellos niños al mundo. Niños que tuvieron unos destinos bien diferentes. A mediados del año 1469, mientras los correspondientes representantes estaban tratando bajo cuerda las condiciones de su matrimonio con la lejana infanta castellana, el joven Fernando, de diecisiete años, alegraba en la localidad leridana de Cervera sus esperas con una Aldonza, hija de una pareja de cierta alcurnia local, la formada por don Pedro Roig y doña Aldonza de Ivorra. Sin que los padres lo supiesen o contando con su silenciosa complacencia, el príncipe, en capilla de matrimoniar, entregó a esta muchacha, tres años mayor que él, todo su frescor sin estrenar. Como en muchos casos parecidos, él no puso más que pasión juvenil y abierta ansia de sexo. Ella, por motivos que debían ser variados, hizo una entrega de mayor enjundia, que se manifestó cuando, al cabo de los correspondientes meses, le anunció jubilosa el nacimiento de un Alonso, fruto de aquellos breves encuentros. Conocida la noticia y en todo especialmente sobrio, el recién casado le ordenó que se trasladase con el niño a Zaragoza, donde ambos serían tratados en la forma debida. Fernando comunicó a su padre el rey la noticia de este nacimiento pero -lo que parece muy lógico- a su flamante esposa no le comentó nada. Aunque el asunto no iba a quedar ahí y, en el verano de 1474, Fernando reconocía a Alonso como bastardo suyo, lo que le permitía portar el nombre de Alonso de Aragón. La reina de Castilla se enteró entonces de todo pero, siguiendo su costumbre, decidió sufrir en silencio y entregarse a sus consoladores rezos. Con todo, algunos testimonios existen de una breve conversación habida entre los dos en los salones del alcázar segoviano, con griterío e incluso alguna bofetada, para terminar en cálidos sollozos adecuadamente sofocados. Mientras, Isabel cumplía adecuadamente con todos sus deberes. Enamorada de su esposo, ofrecía la imagen que de ella se esperaba, como escribía un untuoso cronista: Fue muy buena casada, celosa de su casa […], dio de sí muy buen ejemplo […], que durante el tiempo de matrimonio y reinar, nunca hubo en su corte otros privados en quienes pusiese el amor, sino ella del Rey y el Rey de ella... Todo muy bonito y muy respetable tan absoluta fidelidad. Una fidelidad que, por otra parte, se preocupaba Isabel mucho de poner de manifiesto, como cuando, en ausencia de él de la Corte, abría el baile emparejada con alguna linajuda dama, para que se viese bien que no admitía el menor trato físico con un caballero que no fuese su Fernando. Demostrando que ni siquiera sus posibles torturas íntimas anulaban su sentido de la dignidad que la monarquía representaba, cuando alguien la criticó suavemente por el hecho de que se preocupase por la crianza y educación de este pequeño Alonso, ella afirmó, altanera: 'Es hijo de mi augusto esposo y, por consiguiente, debe ser educado conforme a tan noble origen...' De nuevo iban a ser las tierras de la Cataluña interior, en este caso las de Tárrega, escenario de otro breve episodio erótico del rey que tendría sus consecuencias. Él volvía pletórico después de haber obtenido en la batalla de Perpiñán el dominio de la Cerdaña y el Rosellón, que la Corona catalanoaragonesa consideraba propios. Fue bajo aquella euforia y de regreso a casa, en el invierno de 1472-1473, cuando se relacionó con Joana Nicolau, hija de un modesto oficial viudo. Parece que solamente se acordó de aquel momento cuando fue informado del nacimiento de una niña, bautizada con el nombre de Juana. Lo que sí se sabe es que Isabel, debidamente informada por fieles servidores, supo mantener ante la noticia su ya conocida entereza, pero se llegó a afirmar también que impuso la bien conocida venganza femenina de negarse a cumplir físicamente con su marido hasta que debió considerar pagado el pecado. Cabe suponer que, unido a una estricta de este calibre y considerando la enorme diferencia de caracteres, el Católico debió tener bastantes historias privadas a lo largo de su vida. Para completar el panorama de esta excepcional pareja, otras dos bastardas han quedado para la Historia. Entre los años 1478 y 1483, dos niñas venían al mundo, producto de esporádicos encuentros sexuales de Fernando, como puede verse, poco aficionado a cualquier tipo de implicación emocional con ocasionales relaciones. En Vitoria nacía María, hija de la vizcaína de visigótico nombre doña Toda de Larrea; muy lejos de allí, en la anchurosa Extremadura, otra María nacía de una dama portuguesa de apellido Pereira. La diplomacia y las guerras llevaban continuamente al rey hasta territorios muy alejados entre sí, en los que no parecía tener inconveniente alguno en buscarse solaz y compañía. La celosa Isabel naturalmente no podía imaginar que Fernando le guardase fidelidad y, como sucede con los celosos a niveles enfermizos, como era su caso, con toda seguridad estaba puntualmente informada de cualquier nuevo trato o relación femenina de él. El problema estallaba, sin embargo, de la forma más violenta cuando había noticia de los resultados de aquellos encuentros. Entonces, incluso los más dóciles cronistas no pueden por menos que hablar de violentas discusiones entre la pareja, en algunas ocasiones haciéndolo incluso en presencia de los hijos. La reina, obsesivamente preocupada por la educación de los infantes, en realidad estaba contraviniendo todas las normas que hablan de separar a los hijos de los problemas entre los padres. Pero ella se consideraba perfecta y debía pensar que tenía derecho a todo. Isabel estaba decidida a anular cualquier posible interés de Fernando por otra mujer y, con ese fin, había tomado la decisión de llenar la Corte de correosas damas que no ofreciesen el menor peligro para lo que consideraba la estabilidad de su matrimonio. Como una arpía, vigilaba con el más absoluto descaro todo cruce de miradas que se estableciese entre Fernando y cualquier mujer que fuese introducida en palacio. A la más mínima sospecha, incluso si era injustificada, la potencial pecadora era arrojada sin más de allí. Y que no le hablasen a la Reina Católica de escrúpulos cuando se trataba de solucionar cualquier problema que se le presentase. Pero eran muy largas las separaciones entre ellos y todo daba lugar a cualquier tipo de sospechas. Con un Fernando alejado y dedicado a actividades de todo tipo, ella llegaría a pedir la intervención de su confesor, fray Hernando de Talavera, que recomendó al escapista marido 'ser mucho más entero en el amor y acatamiento que a la excelente y muy digna compañera es debido'. Conociendo bien a su rey, el sagaz fraile terminaba aconsejándole, no sin cierta dosis de cómplice cinismo, que estuviera 'muy medido en todos los juegos y pasatiempos', y no debía referirse ciertamente a las cartas y a la caza, que también ocupaban mucho de su tiempo.