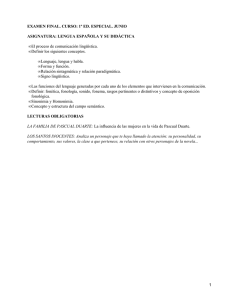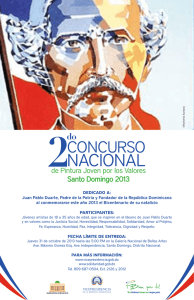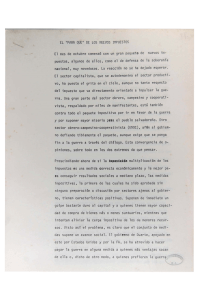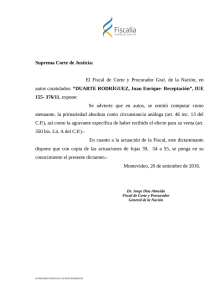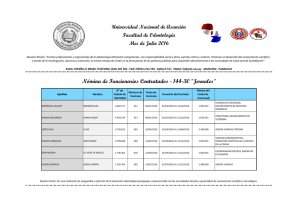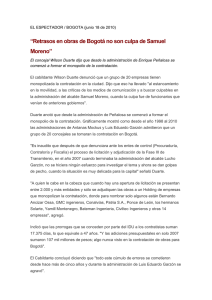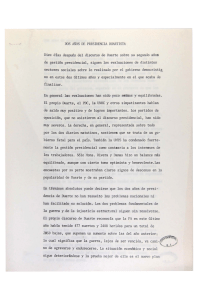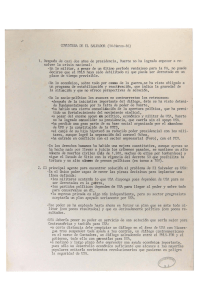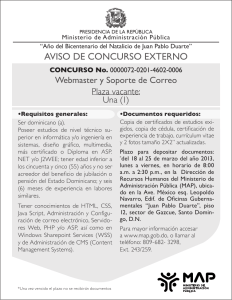6 - Héroes - Martín Doria
Anuncio

CUENTO 6. HÉROES Martín Doria 1 ¿Acaso tendría que haberse asustado? Duarte salía de uno de sus sueños típicos, una de esas habituales pesadillas llenas de monstruos y fantasmas. Y de todos modos, muchas veces, uno de aquellos engendros de su mente acostumbraba permanecer con él durante el día. Tarde o temprano, después de despertarse dolorido (el maldito temblor en sus manos), escuchaba una voz. Entonces, aunque quisiera ignorarlo, terminaba espiando de soslayo y encontraba la presencia en algún punto de su campo visual. La visión podía ser horrenda o anLa mayor parte de las veces, esa «voz» no lo era realmente −sabía que no era esquizofrénico− sino que una melodía atonal o una conjunción de ruidos metálicos lo aturdían como acúfenos. El tiempo −que a todo lo bueno y lo malo te adapta − hizo que pudiera tolerarlo. Así que verlo ahí esa mañana, parado en un rincón de su habitación, no le impactó de la manera que puede impresionar a un hombre sano y lúcido. Su apariencia era alegórica, casi ridícula. Quería hacerle entender enseguida de quien se trataba. El visitante: mono y capa negras, el rostro embetunado del mismo color con el dibujo sobreimpreso de una calavera blanca. Contra la pared, apoyada, una pesada guadaña. Él: remera sucia y un gastado pantalón pijama. El sobresalto, primero. Luego su sonrisa incrédula. «¿Qué más podía usar» dijo el otro y se tocó la ropa «Tenía que superar esa mugre de fantasmas que te persiguen. ¿O no te hiciste ya una idea de quién soy?» Duarte asintió desolado. Esa presencia sólo podía signaba de creerlo, a pesar de ese dolor terrible, dolor doliéndole el cuerpo, o el alma más bien, tanto doliendo que no supo reconocer el último dolor, él mismo que estuvo presintiéndolo o más bien presintiéndola a ella, a la muerte tan cercana siempre pero tan repelente, tan llena de cosas que no entendía o dominaba hasta que empezó a entender y a sentir los dolores; tanto que habiéndola olvidado −creyendo haberla olvidado− apareció de esa forma, dentro de su cuerpo, o más bien dentro de su cabeza: en carnavalesco traje de Parca. Ella hizo un chasquido con los dedos y la tele delante de la cama se encendió. Era el mismo canal con el que Duarte se había ido a dormir la noche anterior. Un canal de noticias. «¿Así que héroe?» El sargento Duarte estaba todavía ahí, en la tele. Su rostro congelado. Y el zócalo donde se leía «Éste es el héroe». Antes y después repetían la misma entrevista. Un móvil directo en la puerta de la comisaría y él apuntado por una docena de micrófonos que querían saber hasta el último detalle. Su rostro incómodo. El mismo rostro que casi había muerto en una avenida y que en realidad venía muriendo desde hacía mucho, en la intimidad de su departamento de hombre separado. −No entiendo. Pensé que estaba haciéndolo bien. Despertar seco, las putas reuniones anónimas, las pastillas… «Estás dilatando mi trabajo contigo, es verdad. Pero no se trata de eso mi visita.» Sin poder contenerse, Duarte exhaló un soplo de alivio. ¿Y por qué? Hasta un segundo antes había una secreta Puede contarse ahora, su acto heroico. Era de noche. El sargento Espíndola (al volante) y él esperaban en el patrullero a la entrada de La Palito. Los barrales, apagados. Espíndola terminaba de usar su celular para contactar al puntero. Tenían merca de un decomiso para reciera cuando Espíndola le golpeó el hombro y señaló adelante. Duarte observó también la situación sospechosa: tres hombres bajaban de un renault fuego a un pibe con los ojos vendados y lo empujaban por la playa de entrada al caserío. Espíndola desenfundó la nueve. Duarte lo miró y puteó entre dientes. −Bajá, dale − lo instó su compañero mientras abría la puerta. Espíndola y la concha, pensó Duarte. Ya lo conocía, después de tanto. Podía más su ambición de ascenso, ganarse los porotos con el comisario y la DDI entera. Era algo que traía en la sangre. Su familia toda había estado en el cuerpo por tres generaciones. Su papá había sido comisario. Eso te queda entonces, hay algún tipo de mandato instalado en tu cerebro, algo subconsciente que emerge incluso en esos momentos en los que uno debería mirar a otro lado, terminar su negocio y chau pichu. −¡Alto, policía! Gritaron ambos casi al unísono. Y entonces la balacera, porque dos de los secuestradores estaban calzados puertas del auto policial servían de escudo para las balas. Los tipos −a cubierto detrás de un carrito de tortillas − no caían pero al cabo de un par de minutos corrieron dentro del pasillo. Espíndola se incorporó y empezó a adelantarse mientras seguía apuntando. −Andá a ver al pibe, te voy cubriendo −dijo. Recién entonces Duarte descubrió el cuerpo amordazado que yacía detrás del carro, sobre la arena. Llegó hasta ahí. Era un pibe, un nene de unos diez, y estaba herido en el abdomen. Una mancha de sangre crecía empapando la remera blanca. −¿Vos le diste? Yo no… o ellos… − Espíndola se había acercado y miraba de soslayo mientras atendía los corredores oscuros como boca de lobo. Duarte no contestó porque prefería no pensar en eso ahora. Cargaron el cuerpito dentro del coche y arrancaron hacia el hospital. Duarte le gritó a Espíndola que metiera sirena y apurara. Iba atrás, el pibe se le moría en los brazos. De lo que pasó a continuación afuera del patrullero sólo pudo tener idea después. La siguiente: un tipo desprevenido para cruzar la avenida, con las ventanillas del Fiat Uno arriba, música (¿cumbia, reggaeton?) al palo, o hablando por celular… Cuando miró lo tenía encima −al patrullero, 200 por hora − y que Dios se apiade de su alma. Espíndola, Duarte y el pibe salieron disparados también. El móvil policial volcó y todos volaron como astronautas en fast-forward. Dolorido en cada hueso, estuporoso casi hasta el desmayo, Duarte reaccionó. Tomó al pibe (que había quedado debajo suyo) y lo sacó del coche. Lo depositó con cuidado en el asfalto mientras veía que la patrulla se prendía fuego. Espíndola estaba aplastado contra el volante, su cabeza colgaba hacia un lado. Alrededor también había conmoción. Un Bora había estacionado en la banquina. Duarte dejó el niño a cuidado del conductor y volvió con su compañero. Con una fuerza que no era suya arrastró sus 100 kilos hacia el asfalto y de ahí lejos del fuego. Se cercioró de que respiraba, el pulso todavía activara el llamado a emergencias. El niño respiraba cia. Sobre el asfalto mismo, Duarte practicó sin descanso las maniobras de resucitación. Sus brazos dolían como si sostuvieran brasas ardientes cuando llegó el auxilio, dos ambulancias que trasladaron a su compañero y al pibe. A este último pudieron salvarlo en quirófano. La escena de la autopista −Duarte pudo verlo después − resultó espectacular y alguien la capturó con el celular. El resto fue manipulación mediática para consagrarlo héroe de la jornada. «Si pudieran verte, «héroe», como yo te observo, cagado de miedo mientras cae la noche y te preguntás si vas a poder dormir o la pasarás en vela, retorciéndote entre las sábanas con la garganta seca y la desesperación en tu cabeza.» El rostro de Duarte seguía en la tele con un ligero tinte amarillo que no iba a poder corregir ningún calibrador de saturación del aparato. «Vos entenderás. Se suponía que yo recogiera esa presa. De pronto me llevaba a tu amigo también. Algo sencillo, entendible en esa circunstancia trágica. Una, dos muertes más, un comentario al pie en algún diario. Salvo que alguien quisiera hacerse el héroe.» Duarte se retorció, aún más incómodo que delante de la prensa. −Uno no piensa del todo en esos momentos −dijo, ¿a modo de disculpa? −. Hay algo adentro tuyo que se enciende y te mueve a actuar. de la muerte. «¿No habrás querido vos morirte por lo alto? Que apahonores de un héroe y no de la forma que ambos esperamos. La anónima muerte de un borracho en la soledad de su cuarto.» Claro que sabía de su enfermedad actual. O como Duarte la llama: su largo desierto. Libre de alcohol pero también de amigos. Despojado de su esposa Belén y de su hija Melisa. Hacia ellas emprendió un día el camino de regreso por el desierto. La doble A y el psiquiatra estaban de su lado. Cargaba esas malditas apariciones de su abstinencia (su delirium tremens) y los temblores. El dolor, el insomnio. Sobrevolaban sobre su cabeza negros buitres. Y como una espada de Damocles, los seis meses de gracia de la Fuerza para aquietarse y evitar el despido. Para congraciarse con ellos tuvo que poner la cara de policía héroe en los medios. Buena publicidad, que le dicen. En la tele estaba ahora la cara de Espíndola. El zócalo «pelea por su vida». Después de muchas guardias podía decir que Espíndola era el único amigo que le quedaba. Conocía a su esposa y fue padrino de su hijo menor. Luego de la dolorosa separación de Belén, la pareja le había hecho el aguante. Eran muchos los asados servidos con fanta y soda en la casa de Catán que los Espíndola habían armado para recuperarlo de la tristeza y el vino. La aparición vio que Duarte miraba la pantalla con atención y volvió a chasquear los dedos, ésta vez para despabilarlo. «Uno no interviene para quedarse con las manos vacías. Tenemos −vos me entenderás tanto − una sed inagotable. Una verdadera adicción por estas cosas. Es, en términos de ustedes, nuestra naturaleza.» Duarte lo miró entonces, preguntándose, y el otro volvió con una señal de su mano a obligarlo a mirar la tele. El rostro de Espíndola. «Él. A cambio de tu bienestar.» −No entiendo. «Adiós temblores. Adiós insomnio. Adiós dolores. Adiós sed» dijo y señaló de nuevo la pantalla. «Y me lo llevo a él.» El sargento tuvo náuseas. La sola idea le produjo asco. Sin embargo, en ese largo silencio que siguió a la propuesta, no pudo emitir palabra. Estaba embelesado por la posibilidad de liberarse de todo lo horrible que estaba pasándole. «Veo que estás pensándolo.» Lo estaba chicaneando. Si esa aparición escuchaba dentro de su cabeza −y podía hacerlo −, sabía que nunca pensó en traicionar a su compañero. Estaba regodeándose en ese elixir inmediato de placer que sigde que con un solo acto, una sola decisión, pudiera alejar sus fantasmas y recuperar su vida. Quería que ese momento no pasara, poder jugar un rato más con la idea en su cabeza. «Pensalo bien» dijo él, que sí estaba escaneando los pensamientos del policía. «Voy a volver y me dirás si sellamos el pacto.» Y desapareció. Pero Duarte ya no le estaba prestando atención sino que se detenía absorto en la tele. Un móvil en directo desde el hospital. El jefe de Terapia estaba dando el parte médico de Espíndola. Todavía intubado, peleando. Esta vez la tenía difícil el grandote. 2 Por la mañana se asustó de la decisión que podía llegar a tomar. Se preguntaba cada media hora si aceptar un trato así podía ser resultado de la desesperación o si ya albergaba dentro suyo el espíritu de una traición tal. En su carrera había hecho algunas cosas que podían ser mal vistas por alguien que no se pusiera en las botas de un miembro de la bonaerense. También había hecho cosas buenas. Se suponía que así eran las cosas en su profesión. Así debían seguir. Quizás todo aquel incidente les sirviera a ambos −a Espíndola, a él − para conseguir un ascenso. Todo ese tema del héroe. Claro que había que explicar todavía al comisario el asunto de la cocaína esparcida en la patrulla y que alguien supo cuentas sería un detalle menor luego de la opinión favorable que tenía ahora su equipo y que necesitaba con urgencia luego de varios casos de corrupción que hacían peligrar su cargo. Apesadumbrado, Duarte dejó pasar unos días. Esperaba que la situación se resolviera naturalmente. Espíndola no despertaba y los partes no resultaban auspiciosos. En cualquier momento llegaba la noticia de la muerte de su compañero. Podía entonces creer que aquello sucedió, efectivamente, de forma natural. No quizás todo (aquella visita espectral) no había sido sino un mal sueño, un mal truco de su mente en zozobra. Pero un día Espíndola despertó. No fue una recuperación total pero sus signos mejoraron al punto de pasar a Terapia Intermedia. Duarte, para su propia sorpresa, lejos de alegrarse se preocupó. ¿Podía su alma ser tan repugnante?, pensó enseguida. ¿De dónde salía tanta podredumbre? ¿Con qué cara miraría a Belén, a su niña, jaban más que la oscuridad de su interior? La repentina popularidad que le produjo su cara en la tele lo había obligado a permanecer encerrado casi todo el día durante ese tiempo de licencia por estrés y eso no lo hacía sentirse mejor. No fue al hospital pero habló con la mujer de su compañero para levantar el propio ánimo. De verdad su compañero estaba ganando la batalla. Cuando todo acabara, iban a comerse un buen asado, le prometió ella. Duarte colgó con nuevas lágrimas en sus ojos. Tomó una de sus pastillas para la ansiedad y se dijo que todo estaría bien. Moría la tarde. 3 Esa noche fue una de las muy malas. El sargento Duarte moría tan despacio, mirándolo todo desde su cama, un elefante encima del pecho y los temblores, temblores que no dejaban de sacudirlo, hormigas invisibles caminándole todo el cuerpo, clavándole sus pequeñas, eres en los jugos de transpiración, un propio río que corría cuerpo abajo; y la ausencia de sangre que era lo primero en lo que se iba a detener alguien que llegara ahí (a ese cuarto) y lo viera así, tan solo y tan pálido, doblado y agarrándose el estómago de dolor, conteniendo la bilis, apretando los dientes, esperando que En la madrugada se encendió la tele en un canal de música. En la imagen, una silueta enigmática en contraluz, rodeada de oscuridad. Parecía emerger de un túnel luminoso (como ése que dicen ver los que morían y no murieron) mientras la cámara se acercaba hacia él. Igual bastó que la melodía empezara porque Duarte conocía la canción. Y a él: David Bowie cantaba «Heroes», directamente a sus ojos. «I, I will be king / And you, you will be queen» Tenía una camperita sobre la remera y una cruz humeante al cuello. Parecía un extraterrestre recién llegado. «We can be heroes / Just for one day» Duarte sentía la mirada bicolor de Bowie que rasqueteaba dentro de su cráneo. La música continuó pero la estrella de repente dejó de cantar. Seguía mirándolo y «¿Y entonces, sargento?» Aunque había meditado obsesivamente la decisión durante el día, el sargento nunca necesitó más un trago de whisky. Se pasó la lengua por los labios secos y cerró los ojos llenos de lágrimas. −Hecho −se escuchó decir. 4 ¿Podía ser capaz de algo así? ¿Qué lo había llevado a tal estado de cosas? ¿Su alcoholismo? ¿Los demonios de la os, aquellos que salían a veces a hacer lo suyo en uniforme policial y que esta vez se encontraron del todo libres para derramar su furia? Cualquier motivo que hubiera sido, lo acompañaba todavía en sus pasos por el hall del hospital, dos días después. Había superado la guardia y se dirigía al sector de ascensores, ubicado en el corredor central. Un hombre de seguridad impedía ahí el paso de nadie que a ver un compañero herido, aunque no fuera horario de visitas. Pensaba rogarle. No necesitó exponer demasiado. El tipo lo reconoció de la tele. Apuntó incluso a un plasma empotrado en la pared del hall y sonrió estúpidamente. La celebridad, pensó Duarte, abre puertas. Subió al cuarto piso y echó a andar por los pasillos. Casi no transitaba nadie a esas horas. Algún enfermero o médicos residentes que desaparecían rápido por alguna puerta. Se suponía que sería aquel un primer acercamiento. Un reconocimiento de terreno, una estimación de las posibilidades. Pero tuvo un golpe de suerte. En el mostrador de Terapia intermedia le explicaron que debía descender un piso. Al paciente Germán Espíndola lo habían pasado a sala común luego de 48 horas de permanecer estable. Llegó hasta la habitación 306 y esperó para tocar. Su corazón latía demasiado rápido y la excitación le produjo náuseas. La enfermera que lo atendió arriba le dijo que el paciente ya hablaba. −Germán… −Horacio… Tenía en su imaginación ese comienzo de diálogo. ¿Vería el otro detrás de su mirada? ¿Podría descubrir lo que su compañero había venido a hacer? ¿Y cómo habían de seguir las cosas? ¿Tendría el valor −la copediría perdón por lo inconfesable? Él mismo iba a descubrirlo. Golpeó dos veces pero no hubo contestación. Giró el picaporte y entró. El baño, a continuación de la puerta, tenía la luz encendida. La habitación individual estaba en penumbras. Una pequeña lámpara sobre la cama iluminaba la cabecera, lo trar la medicación en el suero sin despertar al paciente. Espíndola dormía. Tenía aporte de oxígeno por máscara y estaba conectado a un saturómetro en uno de sus dedos. De su otro brazo, el izquierdo, salía la venoclisis. La gamba partida en tres permanecía en alto y unida por un tutor externo. En la mesa de luz a su derecha quedaban pocos restos de comida en un plato. El televisor empotrado enfrente estaba apagado. Duarte entendió que no encontraría mejor escenario. Llevaba consigo la jeringa aunque había creído que no podría usarla ese mismo día. El día anterior le pidió a su veterinario la mezcla de arrítmico y sedante que podía poner fuera de combate al pastor alemán que alguna vez le regaló a su hija de cachorro y que todavía gozaba de perfecta salud (y el tamaño de un vaquillón) en su antigua casa. Se percató del ritmo de la respiración de Espíndola mientras extraía la jeringa del saco. Sacó el capuchón de la aguja y permaneció mirándola unos segundos. Luego cerró los ojos, sintió el rápido pasar de una variedad de emociones que lo hicieron tambalear y notó que sus manos comenzaban a sacudirse débilmente. Apretó los dientes y trató de hacer foco en la memoria de sus que lo desvelaba durante horas y le provocaba el llanto. La sed insoportable. El miedo a morir. Vio a la Parca, hablándole. «Él, a cambio de tu bienestar» Apretó aún más los párpados. «Adiós sed» Abrió los ojos y buscó el caucho de la vía donde debía introducir la aguja. Era una visión borrosa, de repente. jeringa. Entonces fue el sacudón eléctrico. El golpe de mil voltios en su costado. Toda la habitación pareció temblar y cuando quiso abrir los labios para incorporar aire, sólo hubo una bocanada de sangre. Un tenedor había calado profundo en su cuello, atravesado la carótida izquierda y proyectado un chorro explosivo; en su otro extremo se cerraba la mano del sargento Espíndola. 5 primero buscó apoyarse en la cama y luego se desplomó pesadamente al piso con el duro impacto del cráneo contra la cerámica), Espíndola recibía un invisidesde la semana previa. El tenedor ya no estaba en su mano (se había ido con Duarte al suelo) y él pudo dejarse caer de nuevo en la cama. Su respiración detrás de la máscara se había agitado y sus pulsaciones en el aparato subieron a ciento cuarenta. Su rostro empezó a incrédulo de lo mejor que empezaba a sentirse. Estaba bañado en sangre de su antiguo compañero de patrulla. Los labios dibujaron una sonrisa empastada. Todavía recordaba las palabras del médico que apareciera por su habitación la noche anterior y le hablara en medio de la tortura de dolores que lo esperaban en el bajón Pero él sabía de quién se trataba. En tantos años la había percibido muchas veces. La vislumbró, esquiva y siseante, en las redadas nocturnas. Tuvo su aroma en la nariz, en el ambiente previo a un allanamiento. La olió en el arma humeante que una vez lo apuntó a medio brazo de distancia. La imaginó en la brisa que acariciaba dulcemente la sábana en un levantamiento. −«Él. A cambio de tu bienestar» Su mano llena de extraños anillos había chasqueado los dedos y a continuación señalaba la tele en la pared. ÉSTE ES EL HÉROE, decía el zócalo del noticiero. El rostro del sargento Duarte amagaba su propia sonrisa tímida ante los micrófonos. Espíndola no dudó demasiado. Ese otro iba en picada siempre. Había destruído su familia. Y si acaso lo soportaba era por la caridad del cristiano. Eso y que siempre sabía secundarlo en esos negocios alternativos que les permitían vivir sin adicionales deshonrosos. Nunca habría tenido el valor de negarse, si era un cobarde más bien. Aunque tampoco hubiera creído que se presentara así, en el hospital mismo, a primerearlo. Resultó una suerte aquel menú de arroz y pollo hervido, después de todo. «Hecho», pactó aquella noche. Semanas después, cuando pudo cortar con las pastillas de opioide que lo acompañaron a casa para tratar los pinchazos residuales de su pierna y la inquietante realidad volvió completa a su vida, dudó de que las cosas hubieran ocurrido de la forma como se depositaron en la memoria. Horacio había muerto, por supuesto, con un tenedor al cuello. Y habían encontrado en el suelo la jeringa y su contenido asesino. Dejó que los demás sacaran sus conclusiones: Duarte, alcohólico y deprimido, quedó aún más afectado psicológicamente después del accidente. De alguna forma Espíndola y su valiente voluntad hacia el peligro aquella noche en la villa, representaban la oportunidad de venganza contra todo lo que había ido mal en su vida reciente. Espíndola incluso le manifestó a su jefe comisario que desconocía el origen de la cocaína. Seguro, dedujo con sargento enloquecido. Obtuvo su condecoración al valor. De forma conveniente, tomó distancia de la muerte y sus tratos. Adoptó una convicción que de ninguna forma, consideró él, provenía del terreno mental de las supersticiones. Provenía del dolor. O de los fármacos que lo combatían. Cuando la muerte reapareciera, en el traje humano o la forma inasible que eligiera, quizás no tuviera tanta suerte. Pero sabía que puestos a elegir entre vos y el otro, la muerte no se decide por nadie. Tu rapidez de