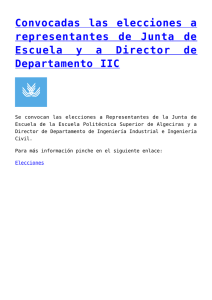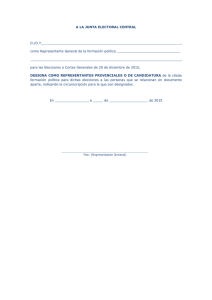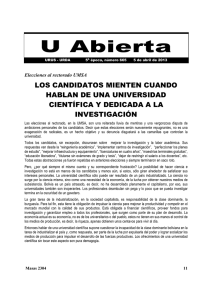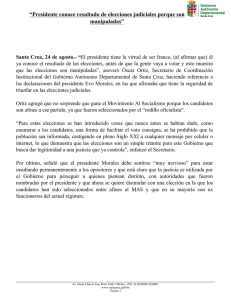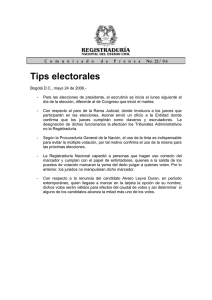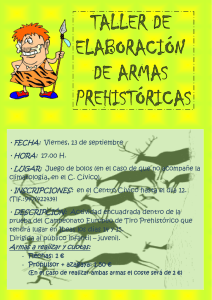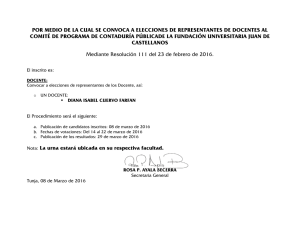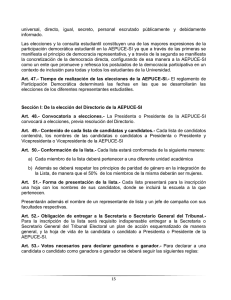PDF Available - IPSA Online Paper Room
Anuncio

La democracia argentina y su formato representativo a nivel local. El caso de Santiago del Estero.1 Victoria Ortiz de Rozas Universidad de Buenos Aires (UBA) [email protected] I. Introducción. Las elecciones presidenciales de 2003, que llevaron a Néstor Kirchner a la presidencia, y las elecciones legislativas de 2005 mostraron el estado de fragmentación de las fuerzas políticas tradicionales y la medida en que las etiquetas partidarias se habían debilitado como formas de diferenciación política2. Tanto el oficialismo como la oposición se fueron organizando en coaliciones, formadas a partir de los líderes surgidos de su popularidad en la escena pública, diferentes de las tradicionales basadas en acuerdos entre partidos (Cheresky, 2006). Las elecciones nacionales de 2007, en las cuales fue electa la actual presidente Cristina Fernández de Kirchner, mostraron una novedad en el escenario político, a partir de la emergencia de un clivaje entre los grandes centros urbanos por un lado y el conurbano bonaerense y los distritos del llamado “interior” del país por el otro. La fórmula presidencial del oficialismo nacional perdió en las principales ciudades3 y en otras grandes ciudades4, mientras que fue predominante en el conurbano bonaerense y en los distritos del interior. Este clivaje “territorial” se constituyó en parte como socio-cultural, si se tiene en cuenta que en las ciudades existe una mayor proporción de capas medias y medias altas y un más alto nivel de educación formal de sus habitantes. Si bien los sectores beneficiados por la reducción de la pobreza y la exclusión tendieron a inclinarse por un voto favorable al oficialismo, no puede comprenderse este clivaje en términos de perjudicados o beneficiados por el crecimiento económico5, ya que sectores favorecidos por el mismo votaron en contra. Es mejor interpretarlo en términos de un desfasaje socio cultural, de forma que los sectores más involucrados con la comunicación política y así más impregnados del malestar con respecto a los déficits institucionales6 que mostraba el oficialismo nacional (Cheresky, 2009), tendieron a votar candidatos opositores. La imagen de un país así dividido fue leída en una clave de ciudadanos “libres” y “encuadrados”, interpretación que circuló en los medios de comunicación, y que ha tenido su correlato en los debates académicos. Asimismo, este clivaje social fue asociado con una supuesta vuelta de las viejas identidades políticas como organizadoras de la vida política argentina, de manera que era la división peronismo-antiperonismo la que explicaba esta división. En ese sentido, el posterior intento de revitalización del Partido Justicialista7 a partir de la normalización dispuesta por Kirchner se interpretó como un retorno de los partidos políticos8. Sin embargo, el armado partidario mostró su fragilidad en el llamado conflicto del “campo” en torno a los derechos de exportación9, en el que las 1 Ponencia preparada para ser presentada en el XXI Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA (International Political Science Association), a celebrarse en Santiago de Chile del 12 al 16 de Julio de 2009. 2 Para un análisis de estas elecciones, ver respectivamente Cheresky (2004), Cheresky (2006). 3 En Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires y Rosario, que son las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes. 4 Como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. 5 En los últimos años Argentina ha registrado tasas de crecimiento económico del orden del 9%. 6 Sobre todo un descontento con el “modo de gobernar”o con los déficits institucionales. El malestar con la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la manipulación del índice de precios constituye un ejemplo paradigmático. Ver al respecto Cheresky (2009) 7 El Partido Justicialista careció de autoridades, al menos a nivel nacional, desde marzo del 2004 hasta marzo de 2008, cuando se realizaron elecciones internas y Kirchner fue designado presidente del partido. 8 Sería un retorno de algo que nunca fue. Según Ricardo Sidicaro, el peronismo nunca fue un partido político, sino una “fuerza político-electoral”. Crear un partido peronista sería algo inédito, una completa novedad (Entrevista a Ricardo Sidicaro, Página 12, 10 de febrero de 2008). 9 El conflicto que se terminó configurando como un conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario comenzó el 11 de marzo de 2008, cuando la administración de Cristina Kirchner –a través de la luego célebre resolución 125/08- anunció un cambio del sistema de retenciones para la soja, el girasol, el trigo y el maíz, por el que las alícuotas fijas se cambiaban por móviles. El sector agropecuario dio inicio a una larga protesta, que combinó acciones espontáneas y otras organizadas por internas peronistas saltaron a la vista, mostrando la incapacidad del armado partidario para garantizar alineamientos de dirigentes de esta tradición política, como los gobernadores que se opusieron públicamente y los legisladores nacionales que votaron en contra de la resolución 12510. El conflicto del “campo” supuso nuevamente la escenificación de un clivaje social. El apoyo de sectores urbanos -descontentos con el gobierno por motivos ajenos a la vulneración de sus intereses económicos- a la protesta de los sectores agropecuarios, se tematizó en el marco de un contraste entre formas de organización política de los “ciudadanos” “libres” y los ciudadanos dependientes del Estado y las redes clientelares. Así, se distinguió entre el carácter espontáneo de los “cacerolazos” de los sectores urbanos a favor de los reclamos del “campo” y el carácter organizado de la movilización de los ciudadanos pertenecientes a redes políticas, para referirse a los que se manifestaron en contra y en apoyo del gobierno nacional respectivamente. Sin embargo, resulta difícil interpretar esta nueva realidad emergente en términos de un reaparecer de las antiguas divisiones sociales y las viejas identidades políticas. Como un aporte parcial a la comprensión de este nuevo escenario político de la democracia argentina, se propone un estudio de caso sobre las características de la democracia a nivel local en una de las provincias más pobres del país como es Santiago del Estero, donde el oficialismo nacional ha obtenido el porcentaje de votos más altos en todo el país en las elecciones nacionales de 2007. Las sucesivas victorias del oficialismo provincial -conformado por una coalición de radicales y peronistas liderada por un gobernador radical, conformando el Frente Cívico- mostraron que el comportamiento de los votantes santiagueños no se entiende a partir de la vigencia de las viejas identidades partidarias. A su vez, el caso de Santiago del Estero es significativo para el estudio de diferentes formas de participación ciudadana, en tanto en esta provincia persisten las estructuras o redes políticas de tipo clientelar como una de las formas principales de relación con la política por gran parte de la ciudadanía, como un modo de “conseguir cosas” relativas a la subsistencia cotidiana como empleo o alimentos (Farinetti, 2005). La forma más visible de déficits en términos de ciudadanía es aquella relativa a las condiciones socio-económicas mínimas11. Sin embargo, y aún en un contexto autoritario12 como el del régimen liderado por el caudillo peronista Carlos Juárez, tuvieron lugar expresiones ciudadanas como el “estallido” en 1993 conocido como el “Santiagueñazo”13 y la movilización originada por los crímenes de La Dársena14, que desencadenó el fin de dicho régimen15. Los cambios operados en la política santiagueña son reveladores en cuanto las especificidades que asume no sólo la representación política a lo largo del territorio sino también de la democracia entendida en los términos clásicos de una poliarquía según Robert Dahl (1992), cuyos conocidos siete rasgos O’Donnell (2005) reagrupa en dos componentes en su definición “realista y restringida” de democracia: un régimen centrado en elecciones limpias e institucionalizadas y un conjunto básico de las cuatro entidades gremiales nacionales que se unieron en la denominada Mesa de Enlace. Entre las medidas que cobraron mayor visibilidad, se encontró el bloqueo de rutas, que provocó desabastecimiento en las ciudades. 10 Ver al respecto Cheresky (2009) 11 El porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas es de 31,3% en Santiago del Estero (Censo 2001, INDEC). 12 En un “contexto autoritario” (O’Donnell, 1993) no existe un sistema legal que garantice los derechos y garantías que individuos y grupos pueden esgrimir frente a los gobernantes, el aparato estatal y otros que ocupan la cúspide de la jerarquía social y política. Fueron los déficits en este sentido los que ocasionaron la caída del régimen juarista. Los crímenes de La Dársena, que involucraba a integrantes de la “jerarquía social y política” acostumbrados a la impunidad reinante, originaron una movilización masiva en reclamo del esclarecimiento de estos crímenes. 13 El 16 de diciembre de 1993 una manifestación de empleados públicos motivada por el retraso de sus salarios siguió con la quema de edificios públicos (la Casa de Gobierno, los Tribunales y la Legislatura) y el saqueo y quema de una docena de domicilios particulares de funcionarios y dirigentes políticos locales, acusados de corrupción. La corrupción –cuya condena se transformó en una bandera central- fue asociada a la forma en que se intentaba implementar las reformas de ajuste estructural en la provincia. 14 El 6 de febrero de 2003 se encontraron los cadáveres de dos jóvenes en La Dársena, una zona cercana a La Banda. 15 La movilización por los crímenes de La Dársena desencadenó la Intervención Federal de la provincia en 2004, dando fin al gobierno de “Mercedes Aragonés de Juárez -“Nina” Juárez-, y abriendo así un período signado por las demandas de democratización de la provincia. libertades que parece necesario para que la probabilidad de tales elecciones sea alta16. Al adoptar esta conceptualización de la democracia existe el riesgo de caer en una visión normativa17. Sin embargo, un punto de vista totalmente relativista18 que tenga en cuenta las particularidades de la política local es asimismo problemático ya que impide evaluar niveles de democratización, por lo que se propone mantenerse en una tensión irresoluble entre ambas perspectivas. En las elecciones que marcaron el readvenimiento de la democracia en Argentina en 1983, Carlos Juárez fue electo nuevamente gobernador de la provincia de Santiago del Estero19, dando inicio a la consolidación de un régimen que lo tendrá como su principal sostén, y que culminará con la Intervención Federal de la provincia en abril de 2004. Gibson (2004) ha descripto a la provincia gobernada por el juarismo como un caso de “autoritarismo subnacional”. Desde esta perspectiva, los rasgos autoritarios del régimen estaban dados por la existencia de un partido hegemónico como el justicialista, que se apoyaba en una vasta máquina clientelar, y que dominaba la Legislatura y el Poder Judicial local. A su vez, contaba con un aceitado aparato de inteligencia, dirigido por el subsecretario de Informaciones Antonio Musa Azar, quien a través de la División Informaciones (D2) de la Policía provincial dirigía tareas de espionaje a personas consideradas opositoras al gobierno. El fin del régimen juarista supuso un proceso de democratización ya que se desmanteló dicho aparato de persecución a los opositores. Pero a su vez, supuso un proceso de democratización entendiendo a la democracia como forma de sociedad forma de sociedad20 (Lefort, 2004). Y ello porque Juárez era un caudillo21 en el sentido de que su autoridad trascendía la posición formal que ocupaba. La bendición de Juárez para ser candidato o la referencia a Juárez para legitimar cualquier decisión o acto de gobierno22 era crucial, más allá de que fuera gobernador o “Asesor del Poder 16 Se entiende a la democracia en términos más amplios que los de un régimen político. Se abarca en su conceptualización otras dos dimensiones: la del Estado (en particular la vigencia de su sistema legal) y algunas características del “contexto social”-como por ejemplo la existencia de pluralidad informativa- (O’Donnell, 2005). Así, es posible considerar a las libertades –la dimensión legal del Estado-, así como la “democraticidad” de la sociedad como parte de la definición de la democracia. 17 Moreira Cardoso y Eisenberg (2004) cuestionan la conceptualización de democracia de O’Donnell. Sostienen que implica fuertes compromisos normativos con una sociedad abierta, con un contexto social diverso y rico, con el derecho a la diferencia, con las fuentes plurales de formación de valores y con una densa red de organizaciones sociales autónomas. Como consecuencia, todo lo que se aleja de estos parámetros es conceptualizado en términos negativos. 18 Cardoso y Eisenberg (2004) oponen el punto de vista normativo de O’Donnell al del “interés racional del agente democrático”. Aquí se parte de un punto de vista según el que no existe un interés definido a priori y mucho menos “racional”, ni tampoco de un supuesto agente democrático. Simplificando un poco, qué es la democracia es algo que está en debate permanentemente. En línea con el planteo de Lefort (2004), la indeterminación última en cuanto a los fundamentos de la legitimidad que caracteriza a la democracia supone un tipo de legalidad que descansa en el debate permanente sobre lo legítimo y lo ilegítimo. Sin embargo, ello no implica un derecho que varíe con los vaivenes de la opinión pública, sino que la emergencia de “nuevos derechos” siempre son conformes a los derechos en vigor. Desde una perspectiva diferente pero compatible con esta visión, el mismo O’Donnell plantea que las libertades como las de asociación, expresión, movimiento, acceso a información pluralista y otras conjuntamente hacen posible la realización de elecciones limpias, en última instancia son indecidibles. 19 Juárez había sido electo gobernador en 1949 y en 1973. 20 Lo que caracteriza a la democracia como forma de sociedad –en oposición al Antiguo Régimen y al autoritarismo- según Lefort (2004) es la descorporeización del poder, en virtud de la separación de las esferas de la ley, el poder y el saber. Como consecuencia de esta indeterminación última en cuanto a los fundamentos de la legitimidad., la incertidumbre se convirtió en el rasgo principal de la sociedad democrática. En la democracia el poder es un “lugar vacío”, y su ejercicio está sujeto a procedimientos de redistribución periódica. Lefort que considera a, caracterizada por una indeterminación última en cuanto a los fundamentos de la legitimidad a partir de la desimbricación de las esferas del poder, el saber y la ley. 21 Definiendo al caudillo como “algo más que un jefe”, cuya “autoridad indiscutible se basa, por sobre cualquier cargo formal, militar o civil, en cierto ascendiente o influencia sobre una comunidad”. “El caudillo se hace seguir y obedecer por su prestigio o su carisma” (Di Tella, Chumbita, Gamba y Gajardo, 2001). 22 “…La semiosis del Estado juarista fijó al matrimonio Juárez como el punto central, modelo y paradigma, desde el cual irradiaban el resto de las posiciones de dominación. En este sentido, cada lugar adentro de la estructura de poder en el partido o en el gobierno, se auto-justificaba por el recurso a la nominación infinita a los líderes. Al mismo tiempo, la nominación infinita volvía a los líderes más poderosos. No había acción de gobierno, ni pronunciamiento oficial o de quienes integraban la ‘corte’ de dirigentes y funcionarios principales, ni había reunión partidaria que no estuviera Ejecutivo y Legislativo” o “Protector Ilustre de Santiago del Estero”, títulos que se crearon para él luego de que renunciara a la gobernación en 2001. Se propone estudiar la política local teniendo en cuenta los cambios en la representación política y en las dimensiones relativas a los cambios en torno a los clásicos requisitos de una poliarquía. Se intenta así hacer un aporte a los estudios sobre política local, que en general se centran en una u otra dimensión, sin articularlas. II. Las transformaciones en la democracia santiagueña en la era post-juarista. El proceso electoral que se abrió a partir de la convocatoria a elecciones en febrero de 2005 por parte de la Intervención Federal, evidenció la menor centralidad que las identidades partidarias tradicionales tenían en la política local. La fórmula del Frente Cívico, liderada por el radical Gerardo Zamora, cuyo discurso de campaña apelaba a la dilución de las fronteras partidarias, contó con el aval de la ciudadanía a la hora de votar. En cierta medida, Zamora encarnaba las demandas de renovación política surgidas en la movilización por los crímenes de La Dársena, al tiempo que las acusaciones que ligaban a distintos funcionarios del gobierno con los crímenes deslegitimaron sobre todo al peronismo. En su origen, el Frente Cívico estuvo fundamentalmente constituido por la Unión Cívica Radical (UCR) y un sector del peronismo23 formado por aquellos sectores opuestos al candidato elegido por el justicialismo en elecciones internas. El apoyo de un sector peronista a un candidato radical24 reflejaba y a su vez era una consecuencia de la crisis en la que se sumió la estructura partidaria del Partido Justicialista (PJ) con el alejamiento de Juárez del poder, ya que la capacidad “aglutinante” de Juárez era tal que aunque no fuera candidato la mayor parte del peronismo apoyaba al candidato elegido por él. Las crisis de las identidades partidarias como organizadoras de la vida política local en Santiago del Estero estuvo estrechamente vinculados con el debilitamiento de los liderazgos caudillistas como el de Juárez y, en el espacio antijuarista, el de Zavalía25; los cuales “garantizaban” el voto en los espacios políticos antagónicos. La caída de Juárez marcó finalmente la desarticulación del clivaje peronistas-antiperonistas, ya que sin él la fragmentación del peronismo estalló, de forma distintas redes del PJ local se integraron al nuevo gobierno. A raíz de ello, el PJ como tal perdió relevancia, tanto electoral como organizativa, ya que la mayor parte de los dirigentes con cargos electivos se encuentran en Bases Peronistas, que constituyen la “pata peronista” del Frente Cívico, formada por intendentes, gremios y diputado de esa tradición política. Al mismo tiempo que han perdido relevancia los liderazgos caudillistas, la popularidad y la “imagen” han adquirido mayor centralidad en la construcción de liderazgos políticos. En las nuevas condiciones políticas, el peronismo, desprestigiado luego de la visibilidad que adquirieron los aspectos más oscuros de su gobierno, quedó “descolocado” y podría decirse falto de reflejos para posicionarse en el nuevo escenario26. envuelta en una densa capa de esplendor litúrgico y de reverenciamiento a los líderes máximos, que en semejantes acontecimientos adquirían el estatus de entidades divinas…” (Godoy, 2007:77). 23 El Frente Cívico también estaba formado por agrupaciones independientes y otras fuerzas políticas de menor envergadura. 24 Apoyo que no se hizo público hasta después de pasadas las elecciones, confirmándose con el nombramiento del peronista Emilio Neder al frente del Ministerio de Gobierno (Silveti, 2006). 25 Zavalía era un “caudillo” radical, cuyo liderazgo se debilitó con la emergencia de desprendimientos del radicalismo local. Sin embargo, seguía teniendo un lugar importante en la política santiagueña en virtud de su capacidad para aglutinar a los dirigentes de la tradición radical así como a un espectro más amplio del antijuarismo, como lo demuestra su triunfo como intendente en 1999. Zavalía abandonó la intendencia en 2001, desprestigiado por la deuda acumulada y meses de sueldos impagos a los empleados públicos, así como por su identificación a nivel nacional con la Alianza entre la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO), en decadencia. Fue el entonces viceintendente Gerardo Zamora quien lo reemplazó a la cabeza del gobierno comunal. 26 Es así que -luego de las elecciones internas denunciadas por un sector peronista como fraudulentas- el PJ llevó como candidato a gobernador para las elecciones en 2005 a José Figueroa, cuya responsabilidad por la quiebra del Banco Iguazú y la sospecha de sus vínculos con el terrorismo de estado eran conocidos por la ciudadanía santiagueña. En cierta medida la “lealtad” o “fidelidad” al líder serán desplazadas como los principales capitales políticos para la emergencia de candidatos, quienes deberán tener cierta presencia en el espacio público, así como una “buena imagen”. Zamora está lejos de aparecer como conductor de los santiagueños más allá de su posición como gobernador, sino que lo hace justamente en virtud de su cargo, en tanto representante del gobierno provincial. A riesgo de simplificar, sería posible decir que mientras que antes el poder estaba encarnado en el cuerpo de Juárez o eventualmente de Juárez/“Nina” Juárez, en la actualidad el liderazgo de Zamora se basa en la legitimidad de las urnas y en su condición de gobernante. En este sentido es que es posible afirmar que la política provincial se ha democratizado, entendiendo a la democracia en términos de forma de sociedad (Lefort, 2004). En otro sentido, la política provincial se democratizó ya que se desmontó el aparato de inteligencia y persecución27 y, en algunos casos, de asesinato a los opositores28. Sin embargo, es posible afirmar que todavía en la provincia de Santiago del Estero el orden legal, que es una dimensión constitutiva del Estado29, no es del todo eficaz (O’Donnell, 1993, 2004). Las irregularidades en el juicio por los crímenes de la Dársena realizado recientemente, muestran que todavía no es posible hablar de una justicia imparcial en la provincia30. Por otro lado, los desalojos violentos de familias y comunidades de campesinos, dueñas de tierras que ahora están siendo destinadas al cultivo de soja alertan sobre la vigencia de los derechos civiles. A su vez, el asesinato de un empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero, luego de haber denunciado hechos de corrupción en ese organismo oficial31, da cuenta de la vigencia de un entramado entre el poder político, judicial y policial que no se ha desmontado del todo. Según Diamond y Morlino (2004), un débil imperio de la ley implica la probabilidad de que la participación de los pobres y marginados sea suprimida, las libertades individuales sean inseguras, que muchos grupos de la sociedad civil no puedan organizarse y defender sus derechos, mientras que los que tienen recursos y están bien conectados son excesivamente favorecidos. En otras palabras, el ejercicio de una ciudadanía de “baja intensidad”32. En este contexto, es probable que la competencia política sea injusta33. En este sentido, el “caso” de Santiago del Estero muestra un panorama aparentemente paradójico, ya que en tiempos del juarismo existía mayor competencia política que en la actualidad. Los resultados electorales que exhibe el Frente Cívico, como lo ilustran las últimas elecciones a gobernador donde Zamora fue reelecto con el 85% de los votos, muestran un escenario político dominado por una fuerza hegemónica. Anteriormente predominaba el patrón sociopolítico “ciudades plurales-interior tradicional” (Gibson, 2004). La oposición se concentraba en la Capital y en La Banda, las principales ciudades de la provincia, y el interior estaba gobernado principalmente por el peronismo-juarismo. La oposición tenía una importante presencia territorial, mientras que actualmente el oficialismo provincial gobierna casi toda la provincia, y sólo la ciudad de La Banda constituye el asentamiento de una fuerza política opositora como el Movimiento Santiago Viable34. 27 A partir de la Intervención Federal de la provincia, se han dado a conocer los numerosos archivos que registraban la actividad de los opositores políticos. Estos registros muchas veces terminaban en “traslados” de su lugar de trabajo de aquellas personas que se habían reunido con dirigentes opositores. 28 Los casos más resonantes fueron el del ex gobernador César Eusebio Iturre y el del obispo Gerardo Sueldo. 29 O’Donnell distingue tres dimensiones constitutivas del Estado: la burocracia, el orden legal y la dimensión ideológica. 30 Los defensores de los policías imputados en el caso así como sus familiares han denunciado torturas a tres policías cuyos testimonios fueron claves en el juicio (“Postales de Santiago del Estero”, Página 12, 28 de octubre de 2008). 31 Se trata de Raúl Eduardo Domínguez, desaparecido el 13 de mayo de 2008 y encontrado asesinado y mutilado dos semanas después cerca de su hogar. Se sospecha de la participación de la División Delitos Económicos de la policía local, donde el empleado habría denunciado una estafa millonaria con sellos y timbrados apócrifos contra la Dirección de Rentas. 32 La “ciudadanía de baja intensidad” se vincula básicamente con la vigencia de las libertades públicas y con características del contexto social, no relacionadas necesariamente con el bienestar económico (O’Donnell, 1993, 2004) 33 Diamond y Morlino (2004) también señalan la dificultad de lograr cierta “accountability” vertical, así como cierta la “democratic responsiveness”, pero no es de lo que se ocupa este trabajo. 34 En 1994 surgieron del interior de la Unión Cívica Radical (UCR) el Movimiento Viable y el Movimiento Cívico y Social. El análisis de los procesos electorales que tuvieron lugar en la provincia da cuenta un escenario más complejo permite comprender el nuevo escenario político santiagueño. A continuación, se considerarán los procesos electorales que tuvieron lugar en la provincia en 2006, 2007 y 200835, dando cuenta de los cambios en los partidos, los liderazgos políticos y la ciudadanía locales y de algunos aspectos de la democratización política provincial. III. Una escena política local “dominada” por el Frente Cívico: ¿la recomposición de un poder como el juarista? Las elecciones comunales de 2006. El 6 de agosto de 2006 se realizaron las elecciones municipales en Santiago del Estero. Se eligió un nuevo intendente36 en 26 de los 28 distritos comunales de la provincia37. La realización de elecciones comunales en forma separada de las provinciales debe comprenderse en el marco de la alteración del calendario electoral de la provincia, producto de los cambios realizados por Juárez en el mismo y de la llegada de la Intervención Federal a la Provincia38. Dejando de lado las particularidades de cada elección local, se pueden destacar ciertas tendencias generales observadas en la constitución de la oferta política en todos los municipios. Cabe destacar la poca importancia de las etiquetas políticas tradicionales, ya que ninguna fuerza se presentó con el sello UCR y el PJ presentó candidato a intendente dentro del FJPV en menos de un tercio de los municipios39. En gran parte de los municipios se presentaron dos candidaturas a intendente que apoyaban al Frente Cívico como referencia provincial. Ello supuso una novedad en la constitución del campo político santiagueño, que se conformó así de una forma “unipolar”, ya que el Frente Cívico constituyó el principal “polo de atracción” para las elecciones comunales. En la mitad de los municipios, se presentó un candidato de extracción radical por la lista Frente Convocatoria Social y uno peronista por la lista Partido Federal-Bases Peronistas. La etiqueta Frente Cívico estuvo presente en nueve municipios, de forma que allí radicales y peronistas integraron una única lista, liderada por un candidato de extracción radical40. En aquellos municipios donde -según encuestas oficiales- el peronismo tenía posibilidades de ganar las elecciones se presentaron dos listas. Así, se jugó una suerte de “interna” en las elecciones para dirimir quién sería el referente del Frente Cívico en cada localidad. Esta suerte de “estrategia electoral” del Frente Cívico de apoyar dos candidatos se comprende teniendo en cuenta la importancia de los dirigentes peronistas locales, tal como lo mostraban las encuestas oficiales y lo ratificarían las urnas. Dentro de los dirigentes peronistas locales, gran parte rechazaba la conducción del PJ en manos del entonces diputado José Cantos, por lo que en esta elección abandonaron la estructura partidaria. Por otro lado, apoyar al gobierno provincial suponía la perspectiva de beneficios en términos de transferencia de recursos públicos, partiendo de la experiencia pasada por la que muchos dirigentes peronistas locales habían sufrido el manejo 35 Para un análisis de las elecciones de 2005 en Santiago del Estero, ver Silveti (2006). En la ciudad de La Banda y en Añatuya también se eligieron convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica Municipal, mientras que en la primera se eligió a su vez al nuevo defensor del pueblo. 37 El municipio de Villa Atamisqui renovó sus autoridades junto con las elecciones provinciales de 2005 y Clodomira eligió intendente junto con las elecciones nacionales de 2005. 38 En julio de 2002 la Legislatura Provincial declaró la “emergencia política” en la provincia, como una respuesta a los hechos de diciembre de 2001. Ello habilitó a declarar la caducidad de los mandatos del gobernador y diputados provinciales; y convocar a una Convención Constituyente que legitimaría dicha declaración. Entre sus disposiciones transitorias, la nueva Constitución estipulaba que por única vez, y a los fines de unificar los mandatos de intendentes y concejales con los de autoridades provinciales, los mandatos de los intendentes serían de tres años, por lo que los intendentes elegidos en 2003 finalizarían su gestión en 2006, cuando se realizarían las próximas elecciones provinciales. Sin embargo, la provincia fue intervenida en 2004 y las elecciones provinciales previstas para 2006 se terminaron realizando en 2005. 39 El FJPV presentó candidato a intendente y concejales en siete municipios y solamente lista de concejales en La Banda. Con la etiqueta PJ se presentó sólo en Las Termas con una lista para concejales. 40 Con la excepción de Las Termas donde la lista del Frente Cívico sólo estuvo integrada por radicales, en contraposición al “criterio” de Zamora, que buscaba coaliciones entre peronistas y radicales (La Lupa, número 12, mayo 2006). 36 discrecional de los recursos por parte del mismo Juárez. A su vez, la participación en un proyecto político que tenía como referente nacional a un presidente peronista como Néstor Kirchner interpeló a los dirigentes peronistas haciendo menos “costoso” el apoyo a una fuerza política liderada por un gobernador radical. Las elecciones en gran parte de las localidades fueron altamente competitivas entre las redes peronistas y radicales. Sin embargo, esta disputa no se vio reflejada en los principales medios provinciales, como tampoco la “estrategia electoral” del Frente Cívico de presentar dos candidatos. Este constituye un ejemplo de cómo -a diferencia de los grandes centros urbanos y del escenario político nacional- en Santiago del Estero la política no sólo no se “hace” en los medios sino que tampoco se “refleja” en ellos. Lo mismo había sido observado con la alianza entre radicales y peronistas en las elecciones provinciales de 2005, que sólo tuvo visibilidad en forma posterior a las elecciones. Por otro lado, constituyó un hecho significativo la notoria ausencia en la prensa y televisión locales del candidato a intendente por la ciudad capital y entonces senador José Luis Zavalía41, por la lista Frente de Unidad Provincial (FUP). El mismo candidato denunció en el Senado Nacional la prohibición del gobierno provincial a los medios de comunicación de Santiago del Estero de publicar los actos políticos y electorales de su fuerza política. Finalmente, los resultados de las elecciones comunales del 6 de agosto mostraron una clara supremacía del Frente Cívico. Con la victoria de un candidato radical o peronista, 22 intendencias del total de 26 que participaron en la elección quedaron bajo el mando de esta fuerza política. En ciudad capital el segundo lugar fue ocupado por José Zavalía, con el 23,6% de los votos. Su desempeño fue significativo si se tiene en cuenta que estuvo virtualmente ausente en los principales medios de información durante la campaña electoral. En cierta forma, ello muestra la persistencia de ciertos rasgos de cautividad política, a partir de la existencia de “seguidores” de un líder y de la vigencia de una sociabilidad política por fuera de los medios de comunicación, de manera que aun estando ausente de éstos, el candidato recibió una -relativamente- alta adhesión. En La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz42, referente del Movimiento Viable, se posicionó con una diferencia de más de cincuenta puntos porcentuales sobre el segundo más votado, “Toti” Farina, el candidato de Bases Peronistas. El Movimiento Viable apareció así como la única fuerza política opositora relevante, si bien circunscrita principalmente al distrito. Los resultados globales de las elecciones mostraron la importancia territorial de los dirigentes peronistas, ya que los candidatos que se presentaron por el Partido Federal ganaron once intendencias43. Sin embargo, es importante destacar el “avance” del radicalismo a nivel local. El radicalismo -o las redes radicales del Frente Cívico- pasó de gobernar cinco intendencias a once44, en las que triunfaron candidatos de extracción radical que se presentaron con la lista del Frente Cívico o con la de Frente Convocatoria Social. Si bien se habló de un triunfo del Frente Cívico en la provincia, los medios provinciales presentaron sólo como victorias propias de esta fuerza política las de la ciudad capital y de aquellos municipios donde se presentó con la lista Frente Cívico. Los resultados de los municipios donde triunfó un candidato de la lista Convocatoria Social o Partido Federal se presentaron como victorias -o derrotas- locales. El relato de un Frente Cívico gobernante en toda la provincia se construyó en forma bastante posterior a las elecciones. Esto se ha explicado como una estrategia para ocultar las fuertes 41 A excepción de una aparición indirecta a través de las críticas por parte de otros candidatos por los supuestos incidentes causados por los militantes de su fuerza en una de las “caravanas” por la ciudad de Santiago. 42 Héctor “Chabay” Ruiz fue intendente entre 1991 y 1999, con su primer mandato por la UCR y el segundo por el Movimiento Viable. Entre 1999 y 2003 se sucedieron dos intendentes también por el Movimiento Viable, si bien formando parte de una alianza de gobierno. En 2003 “Chabay” volvió a ser intendente y en los comicios de 2006 fue reelecto para completar un nuevo mandato hasta 2010. 43 Colonia Dora, Fernández, Frías, Monte Quemado, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Pampa de los Guanacos, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Sumampa y Tintina. 44 “Retuvo” las intendencias de Capital, Añatuya, Pinto, Loreto, Forres y “ganó” las de Bandera, Beltrán, Quimilí, Selva, Suncho Corral y Las Termas. internas locales entre redes peronistas y radicales. Pero a su vez, en parte refleja el hecho de que el Frente Cívico como se conoce actualmente emerge de los resultados de estas elecciones. Y ello es fundamentalmente así ya que Bases Peronistas se constituye como un actor importante en virtud de la importancia territorial de las redes peronistas en el interior, que se hace visible en estas elecciones. Es sólo luego de éstas que es reconocido como el sector peronista de Santiago del Estero “con mayor representatividad” tanto en el nivel provincial como en el nacional45. Con respecto al PJ, cabe destacar los magros resultados de los candidatos que se presentaron dentro de la estructura partidaria, de forma que las elecciones comunales de 2006 fueron caracterizadas acertadamente como la peor elección del justicialismo en la historia provincial46. En general, los resultados de estas elecciones mostraron a un electorado indiferente por las identidades partidarias, que votó principalmente a los referentes locales más allá de la etiqueta con la que se presentaba -un 75% de los que se presentaron a reelección retuvieron la intendencia47-; y que nuevamente convalidó en las urnas un discurso de dilución de las identidades partidarias. Por otro lado, cabe resaltar los cambios en el comportamiento en las redes “partidarias” o –mejor dicho- redes políticas. Ya durante el régimen juarista se había observado un comportamiento pragmático por parte de éstas. La fluctuación del voto entre distintos niveles de representación y entre elecciones reflejó un proceso de desimplicación partidaria de estas redes que ponían su capital organizativo en función de distintos candidatos de acuerdo con sus intereses organizativos y sus afinidades con los candidatos (Vommaro, 2003 y 2004). Sin embargo, la fluctuación del voto siempre se había dado dentro de los espacios peronista y no peronista. La conformación del Frente Cívico, en el que se integraron redes radicales y peronistas, supuso traspasar dichos límites. Lo que se observa en los comicios comunales de 2006 es la profundización de este proceso. Ello es notable sobre todo en las redes peronistas, que apoyaron a un candidato local radical en los municipios en los que integraron la lista del Frente Cívico. A su vez, en los municipios en los que se presentaron con el sello “Partido Federal” apoyando un candidato de extracción peronista, lo hicieron inscriptos en un proyecto político liderado por un gobernador radical, abandonando la estructura partidaria del PJ, que efectivamente se transformó en “una cáscara vacía” según las descripciones que circulaban en ese entonces-. La existencia de un electorado cuyo voto fluctuaba entre distintos niveles de representación y entre elecciones ha sido interpretada como signo de una mayor autonomía ciudadana. Ello considerado desde una perspectiva individualista de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, resulta problemático analizar el comportamiento de las redes políticas santiagueñas, más allá de una consideración negativa por la que los ciudadanos que pertenecen estas redes como una forma de asegurar su subsistencia no pueden ejercer libremente sus derechos políticos. Sin embargo, y sin negar la necesidad de ciertas condiciones sociales para un ejercicio pleno de la ciudadanía, es posible considerar que este comportamiento más prágmatico de las redes políticas, producto de la caída de la cautividad política, tiene cierto potencial democratizante. En términos generales, los candidatos deben competir por el apoyo de las diferentes redes políticas, debiendo atender así en cuenta sus “demandas”. Según Nun (2004), el observador debe sacarse los lentes racionales individualistas para interpretar la democracia en América Latina, donde todavía quedan resabios de la “sociedad colmena”48. 45 Luego de las elecciones, el secretario general de la presidencia Oscar Parrilli reconoció al peronismo de Bases Peronistas como el sector que “sin lugar a dudas contiene la representatividad y el respaldo popular y es a su vez una referencia territorial para la línea nacional” (El Liberal, 27/10/06). 46 El FJPV obtuvo el porcentaje de votos a intendente más alto en Pinto con el 19,4% de los votos, mientras que en cinco intendencias en las que se presentó los resultados estuvieron dentro del 0,3 y el 3,1% de los votos. 47 48 De los 16 intendentes que se presentaron, 12 fueron reelectos. Asher y Gad Horowitz adoptan dos metéforas para distinguir dos formas tipos de sociedad. A una de esas formas, los Horowitz la denominan la colmena: se funda en relaciones de autoridad y de obediencia y en ella el individuo es pensado (y en gran medida se considera a sí mismo) exclusivamente como parte de un todo. A la otra la designan como el mercado; y en este caso los esfuerzos se dirigen a formar socialmente al individuo para que no se sienta socialmente formado e imagine, por el contrario, que la sociedad ha sido formada por él. En América Latina, los resabios de la colmena siguen Así, la existencia de una mayor fluidez de las redes políticas en sus adhesiones puede considerarse una forma de mayor autonomía, aunque de forma colectiva. En esta misma línea interpretativa, Merklen (2005) describió el comportamiento pragmático de los integrantes de las organizaciones populares del Gran Buenos Aires, así como de las organizaciones mismas. La teoría democrática clásica nos muestra otro problema a la hora del análisis, ya que identifica mayor competencia política con mayor democracia y la existencia de al menos dos partidos políticos para poder hablar de democracia (O’Donnell, 2005). La principal novedad emergente de los resultados electorales fue la victoria del Frente Cívico en la casi totalidad del territorio santiagueño. Además de las 22 intendencias que gana en esta elección, deben sumarse tres intendencias más que se inscriben dentro del proyecto del oficialismo provincial49. El panorama se completa con tres intendencias opositoras, de las cuales sólo La Banda es importante en términos poblacionales50. Modificando el patrón “ciudades plurales-interior tradicional”, el Frente Cívico gobierna la ciudad capital y el interior provincial, transformándose así en un abarcativo oficialismo que ocupa casi todo el “mapa” político. Así, el escenario político -o podría decirse el mapa político en sentido literal- adquirió un aspecto monocromático, en contraste con la época “juarista”, cuando la política provincial era más competitiva. Sin embargo, no es posible afirmar que la provincia asista a la conformación de un poder más omnímodo que el de Juárez, ya que se asienta sobre bases más “endebles”, como es el comportamiento pragmático de las redes peronistas en su alineamiento con el oficialismo provincial. Pragmatismo que también puede adjudicarse a los dirigentes radicales, que al “no poder gobernar solos” recurren a la alianza con sus antes adversarios peronistas. Podría hablarse asimismo de un poder “más repartido”. Ya no es el apoyo de un líder político o la etiqueta PJ lo que “garantiza” el consenso de la ciudadanía. Desaparecido Juárez, la identificación más importante es con el líder territorialmente más cercano. Es así que los dirigentes peronistas elegidos y releectos han mostrado tener su propio capital político. La lógica de la popularidad ha operado en el nivel local, de forma que aquellos dirigentes peronistas con posibilidades de ganar las elecciones -según las encuestas oficiales- fueron convocados a participar de la elección a través de la “pata peronista” del Frente Cívico. La elección de los dirigentes radicales del Frente Cívico también ha seguido en la mayor parte de los casos esta lógica. A su vez, los dirigentes locales “dependen” de la popularidad de Zamora. Siendo que Zamora es el dirigente provincial que despierta mayor consenso en la población, anclarse en el proyecto del Frente Cívico supone -además de apoyo financiero por parte del ejecutivo provincial- una buena carta de presentación para sus votantes locales. Sin embargo, de una manera distinta a lo que significaba asociarse a la figura de Juárez. Mientras que el caudillo investía de autoridad a los demás dirigentes, los candidatos del Frente Cívico fueron elegidos en virtud de su popularidad local. Los mismos integrantes de esta fuerza política describen al Frente Cívico como una fuerza integrada por dirigentes “con representatividad”, “con votos”. Por otro lado, si la figura de Zamora despierta consenso en las filas peronistas, es así en gran parte por su alineamiento con el gobierno nacional. Ello constituye a su vez otra diferencia con el liderazgo de Juárez, que no basaba su legitimidad en virtud de sus vínculos con el gobierno nacional, con el que en general tuvo relaciones tensas. La posibilidad de “aislarse” de los acontecimientos siendo considerables, sobre todo en los lugares donde hay una fuerte presencia indígena (como en las sociedades andinas) pero no sólo en ellos. Asher Horowitz y Gad Horowitz, Everywhere They Are In Chains (Canadá, Nelson, 1988) citado por Nun (2004) 49 Por un lado, Clodomira gobernada por un referente de Bases Peronistas y por otro lado, dos intendentes que se incorporan a Bases Peronistas en forma posterior a la elección, como los intendentes de Los Juríes y de Campo Gallo, que se habían presentado con partidos comunales. 50 Las otras dos son Villa Atamisqui, gobernada por Roberto Brandán, elegido en 2005 por el PJ, quien luego en las elecciones de 2007 va a participar con el FPV como segundo candidato a diputado nacional; y Los Telares, gobernada por el FPV. Ambos son municipios de tercera categoría, es decir, de entre 2.000 a 9.000 habitantes. nacionales era un capital político que blandía Juárez ante las crisis fiscales recurrentes, pero también frente a las crisis políticas51. Es por todo lo anterior que si se evalúan las consecuencias de este escenario político monocromático en términos de la democracia a nivel provincial, resulta difícil admitir la asociación simple entre menor competencia política y menor democracia. Quizás sean más claros otros déficits en términos de democratización. La ausencia de Zavalía en la campaña electoral de la capital santiagueña, quien luego reveló ser el opositor con más votos, muestra la vigencia de una trama entre el gobierno provincial y los medios de comunicación52 que repercute en las posibilidades de expresión de los dirigentes opositores al gobierno. Por otro lado, la forma “opaca” en que se desplegó la estrategia electoral del Frente Cívico en el interior provincial, así como la invisibilidad de las internas entre los mismos radicales en torno a esta estrategia y la forma en que se “ocultó” la lucha política entre redes radicales y peronistas a nivel local en los medios provinciales; dan cuenta de las posibilidades del gobierno provincial de “esconderse” de las luces de la escena pública. A continuación, el análisis del proceso electoral 2007. IV. Elecciones nacionales 2007 en Santiago del Estero. El 28 de octubre se realizaron elecciones en la provincia para renovar autoridades nacionales: Presidente de la Nación y legisladores nacionales. Se eligieron cuatro diputados y tres senadores53. Como en otras provincias, la mayor parte de la oferta electoral se presentó como una opción kirchnerista. Fueron seis las listas que llevaron, junto a las boletas de candidatos a diputados y senadores nacionales, las postulaciones de la fórmula presidencial Cristina Fernández de KirchnerJulio Cobos. Éstas fueron el Frente Cívico por Santiago, el Frente Justicialista para la Victoria (FJPV), el Frente para la Victoria (FPV), el Movimiento Santiago Viable, la Corriente Renovadora (CR) y Una Nueva Opción. De las listas opositoras al Frente Cívico, la más importante en términos de presencia territorial era el Movimiento Viable. Igualmente, teniendo en cuenta que el Frente Cívico controla el gobierno provincial y se encuentra presente como fuerza gobernante en la capital y en la casi totalidad de las intendencias del interior, era significativa la disparidad en términos de “recursos organizativos”. Por otro lado, Una Nueva Opción, era importante en términos de su presencia mediática a través del Nuevo Diario, mediante el cual su dueño -el entonces diputado Cantos y ex presidente del PJ- desplegó su campaña. Los principales candidatos de la oposición nacional -Elisa Carrió por la Coalición Cívica y Roberto Lavagna por la lista UCR-Lista 3-, fueron apoyados a nivel local por fuerzas que no tenían importancia organizativa ni electoral. El entonces senador José Zavalía había apostado a renovar su banca por la lista UCR-Lista 3 en apoyo de la fórmula Lavagna-Morales, para lo cual era necesario lograr la intervención de la UCR santiagueña, iniciativa que fue frenada por una medida cautelar presentada por la UCR local en la Justicia Federal. Una conformación tal de la oferta electoral se comprende por las características de la política nacional y local en ese entonces. La alta intención de voto del oficialismo nacional en el país y en la provincia de Santiago del Estero en particular pintaba un panorama sombrío para las posibilidades de los candidatos opositores nacionales, de forma de que la referencia de estos últimos no resultaba atractiva para las fuerzas políticas locales. En momentos en los que la política nacional era más competitiva, sectores políticos “débiles” o minoritarios podían articularse con referencias nacionales 51 De ello es ilustrativo el llamamiento a adelantar las elecciones provinciales en 2002 como una respuesta a la crisis de representatividad nacional. 52 En algunos casos, la trama entre gobierno y medios incluye al Poder Judicial, cuyos miembros todavía no han sido concursados en su totalidad según lo dispuesto por la reforma de la Constitución en 2005, por lo que una parte importante de los jueces han sido elegidos por el Poder Ejecutivo. 53 En la Cámara de Diputados, las cuatro bancas que se renovaron pertenecían al FPV-PJ (el resto eran dos del Frente Cívico y una del FPV-PJ). En la Cámara de Senadores se renovaron todas las bancas: dos del PJ y una de la UCR. alejadas de los oficialismos provinciales obteniendo un apoyo externo54, de forma que la política local era más competitiva también. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que una fuerza política como el Frente Cívico concentraba los recursos organizativos y de popularidad, los candidatos de oposición nacionales no encontraron candidatos locales atractivos, por lo que no “invirtieron” demasiados recursos en la campaña electoral, menos aún en una provincia que representa un pequeño porcentaje del padrón electoral55. De esta forma, la oposición nacional tuvo poca importancia en la campaña provincial. En ese sentido fue notable su escasa presencia en los medios de comunicación locales. En los dos diarios principales, El Liberal y Nuevo Diario, la publicidad política o la mera aparición de los candidatos opositores al kirchnerismo fueron poco frecuentes, y se dio principalmente de la mano de sus desconocidos referentes locales. La prensa local56 es de gran relevancia en la provincia considerando que la lectura de los diarios de distribución nacional -donde la presencia de la oposición nacional fue notable- no es habitual en Santiago del Estero, al igual que en la mayor parte de otras provincias argentinas57. Con respecto a la constitución de las listas a legisladores nacionales, se observó en términos generales que fueron encabezadas con funcionarios con cargos electivos, es decir, con candidatos mínimamente conocidos por la ciudadanía, sobre todo para la primera candidatura a senador. La función pública en Santiago del Estero constituye cada vez más el principal -sino casi excluyentelugar de visibilidad para los dirigentes políticos. Así, las listas La lista a senadores del Frente Cívico fue encabezada por el entonces vicegobernador Emilio Rached, que presentaba mayor intención de voto dentro de los precandidatos del Frente Cívico58. Otro criterio importante en el armado de la lista del Frente Cívico fue el equilibrio entre dirigentes radicales y peronistas, que conformaron una lista unificada59. El Movimiento Viable presentó como primer candidato a senador a su principal referente, Héctor “Chabay” Ruiz, intendente de La Banda60. Asimismo, el FPV presentó dos candidatos que se pretendían “con gestión”: la diputada nacional por el FPV Marta Velarde encabezó la lista de senadores y Juan Manuel Baracat, delegado local de la Administración Nacional de la Seguridad 54 Esto era particularmente notable en el caso de las líneas internas peronistas no juaristas que se articulaban con sectores del peronismo nacional alejados del juarismo. Ver al respecto Vommaro (2003). 55 En las elecciones de 2007 los electores hábiles de Santiago del Estero representaban el 2% de la totalidad de electores hábiles del país (Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior). 56 Si bien la prensa local no constituye el principal medio por el que se informa la ciudadanía santiagueña, ha tenido históricamente “liderazgo de opinión”, sobre todo El Liberal. 57 Los diarios de circulación nacional Clarín y La Nación llegan a todas las provincias del país. Sin embargo, alrededor del 89% de sus ejemplares se venden en la Capital y el Gran Buenos Aires. En Santiago del Estero, se vende el 0,1% de ambos diarios. Esta información es una estimación basada en los datos del año 2007, tomando la semana del 5 al 11 de febrero en el caso de Clarín (2.280 ejemplares semanales) y del 19 al 25 de marzo en el caso de La Nación (980 ejemplares semanales). En la semana que transcurrió desde el 11 al 17 de diciembre de 2007, se vendieron 113.782 ejemplares del diario El Liberal, lo que da una idea de la mayor circulación de la prensa local (Instituto Verificador de Circulaciones). Si bien es posible acceder a los diarios nacionales a través de Internet, su uso es muy reducido en la provincia: sólo el 2,1% de los hogares tiene computadora con conexión a Internet (Censo 2001, INDEC). 58 El segundo lugar, como representante de Bases Peronistas, lo ocupó la ex intendenta de Ojo de Agua y entonces diputada provincial por la misma localidad, Ada de Capellini. La primera candidata a diputada era Mirta Pastoriza, entonces presidenta del Concejo Deliberante capitalino, en representación del distrito capital. El segundo candidato era Jorge Herrera, intendente de Clodomira e integrante de Bases Peronistas. El tercero era el añatuyense Raúl Pérez, ex presidente del Consejo de Educación. La cuarta era Ana de Marcos, secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA). 59 A la hora de debatir las candidaturas, hubo una propuesta -si bien minoritaria- de conformar dos listas, una con radicales y otra con peronistas que apoyaran al Frente Cívico, pero fue rechazada. Si bien esta postura no tuvo relevancia, los argumentos para su rechazo fueron significativos: si se presentaban de esa forma se “llevarían todo”, es decir todos los senadores y diputados. Ello da cuenta de cierta necesidad de parte del Frente Cívico de mostrar un panorama político con cierta pluralidad, de “ceder” aunque sea una mínima cuota de poder para sustentar su legitimidad como fuerza política democrática. 60 En lo que en parte constituyó una estrategia de apelar al apellido Ruiz, el primer candidato a diputado fue su primo José Fares Ruiz, dirigente de Las Termas y diputado provincial por el Movimiento Viable. Social (ANSES) y referente provincial de la agrupación nacional “Compromiso K”, la lista a diputados. Sin embargo, el Congreso Nacional o un cargo en la gestión pública no constituían lugares de visibilidad comparables al ejecutivo municipal o provincial. Por otro lado, estos candidatos no tenían un anclaje territorial significativo, debiendo sus candidaturas más a sus vínculos con el kirchnerismo a nivel nacional. El FJPV se diferenció en este sentido, ya que no apelaba a ningún candidato con “gestión” -que por su parte no tenía-, sino que apelaba a la identidad peronista tradicional. El caso del entonces diputado nacional Cantos, candidato a senador por Una Nueva Opción, era particular ya que es dueño de un multimedio en la provincia que incluye al Nuevo Diario y a la radio LV11, la radio a.m. más importante de la provincia; así como de la Fundación Cantos, a través de la cual realiza tareas de asistencia social que publicita diariamente en sus medios. La campaña del Frente Cívico consistió principalmente en la inauguración de obras de gobierno por parte del primer candidato a senador Rached. En repetidas oportunidades, aparecía junto al gobernador Zamora -quien no era candidato-, de manera que la campaña electoral se diferenció poco de actos de gobierno encabezados por los dos miembros del poder ejecutivo provincial, quienes protagonizaron los principales afiches de campaña. Sin embargo, el protagonismo de Zamora obedecía a una lógica diferente de la que primaba en tiempos anteriores, cuando los candidatos eran “investidos” de autoridad por el líder supremo. De lo que se trataba, era de anclar la imagen de los candidatos a la popularidad de Zamora -estimada en ese entonces en alrededor de 80% por encuestas oficiales-. Rached tenía su capital político “propio” como “hombre del interior”, diferenciándose del capitalino Zamora y complementándolo. El slogan “Sigamos creciendo” había reemplazado –ya antes de la campaña electoral- al que rezaba “Por una Nueva Provincia”. Una nueva provincia suponía un clivaje presente-pasado, en el que el presente aparecía caracterizado por el imperio de la ley, el diálogo y consenso político, en oposición a una época signada por el miedo, la persecución política y la falta de independencia de la justicia. Las cuestiones de la democratización política del centro de la escena fueron así desplazadas parcialmente por los del crecimiento económico provincial61, así como por el del significativo aumento de la coparticipación federal y la inauguración de obras públicas. La campaña del Frente Cívico se caracterizó por un alto grado de nacionalización y no sólo por su inscripción en la Concertación Plural62 sino también -y podría decirse principalmente- por la centralidad de la articulación entre el estado provincial y nacional. Ello constituye un contraste con el “período juarista”, donde el “aislamiento” con respecto al contexto político y económico nacional constituía un capital político. A raíz de cambios en ambos órdenes, el aislamiento de la provincia ha pasado a ser aquello que hay que evitar. La -en ese entonces- alta popularidad del gobierno de Néstor Kirchner, así como una evolución favorable de la situación económica nacional que en la provincia se tradujo en un significativo aumento de los ingresos coparticipables y de otros recursos de origen nacional 63, hicieron de la articulación con el oficialismo nacional la principal fuente de capital político. 61 Los datos sobre variación del Producto Geográfico (PGB) -que mide el crecimiento económico provincial- no se encuentran todavía disponibles. Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) –compuesto por indicadores proxi al PBG-, la actividad económica de Santiago del Estero mostró un crecimiento acumulado del 65% entre agosto de 2002 y agosto de 2007, superior al crecimiento de la economía nacional en ese período, del 55% (Dirección General de Estadística y Censos de Santiago del Estero). 62 En el marco de la “Concertación Plural”, el entonces presidente Néstor Kirchner convocó a importantes dirigentes radicales con cargo electivos, en particular cinco de los entonces seis gobernadores de ese signo político y numerosos intendentes, conocidos como “Radicales K”. Actualmente, de los gobernadores, sólo quedan firmes en su alianza con el gobierno nacional el gobernador de Santiago del Estero y el de Río Negro. 63 Si se comparan los recursos de origen nacional que recibió la provincia en el primer trimestre de 2008 con los del primer trimestre de 2005, se observa que registran un aumento del 108, 3% (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias). La “profundización del cambio” propuesta por Cristina Kirchner significaba en Santiago del Estero principalmente la continuidad de las obras ejecutadas con la asistencia financiera del gobierno nacional64. El alineamiento político de Zamora con el kirchnerismo constituyó el núcleo central de la campaña electoral, ya que signó las posibilidades del resto de las fuerzas opositoras, que quedaron desprovistas de recursos discursivos para diferenciarse del Frente Cívico. El Frente Cívico era claramente el mejor posicionado, ya que podía exhibir el aumento de la coparticipación como producto de las “gestiones” de Zamora así como las obras realizadas gracias al apoyo de la Nación, en contraste con las “promesas” que hizo la oposición provincial. Asimismo, algunos candidatos aspiraban a mostrarse como “dadores”, terreno de difícil competencia con un Frente Cívico que aparecía diariamente en los medios publicitando su obra de gobierno y que tenía presencia territorial en toda la provincia. Los resultados de las elecciones 2007 en Santiago del Estero mostraron un rotundo triunfo del oficialismo nacional y provincial (Ver cuadro I). La fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos obtuvo en Santiago del Estero mostró el porcentaje más alto de voto en el país: 76,3 %65. En un segundo remoto lugar, se encontró la fórmula Elisa Carrió - Rubén Giustiniani, con un 8,4 %. Y en tercer lugar, Roberto Lavagna - Gerardo Morales, 5,6%66. El principio de diferenciación propuesto por el kirchnerismo en términos de un “cambio de modelo” tuvo gran eco en una provincia donde las consecuencias de las transformaciones en el papel del Estado eran más tangibles, de forma que las condiciones de recepción del discurso kirchnerista eran diferentes en la provincia. Asimismo, si el voto al oficialismo nacional puede interpretarse en general como un voto por la continuidad de un modelo de gestión, en provincias como Santiago del Estero, con alta dependencia de los recursos nacionales, la expectativa de continuidad se vio exacerbada. La continuidad de fondos para la provincia era una de las principales cosas que estaba “en juego” en esta elección. El Frente Cívico, con alrededor de la mitad de los votos en ambas categorías, obtuvo las cuatro bancas de diputados y las dos primeras bancas de las tres de senadores en juego67. El Movimiento Viable, con la décima parte de los votos, no llegó a obtener ninguna banca de diputado, teniendo en cuenta que en estas elecciones se aplicaba el Sistema D’Hont68. El Movimiento Viable obtuvo la tercera banca de senadores, reservada para la primera minoría, con el 9,4% de los votos. Muy cerca del Movimiento Viable, en ambas categorías, Una Nueva Opción, que llevaba como candidato a senador nacional a Cantos, se posicionó en el tercer lugar. Un aspecto a destacar de las elecciones fue el ausentismo, que constituyó el más alto de todo el país, ya que sólo asistió a votar el 63,5% de los electores habilitados. Es importante destacar que en Santiago del Estero -además de presidente- sólo se elegían cargos nacionales, siendo que tradicionalmente estas elecciones no concitan el mismo interés que las provinciales. 64 El 25 de julio 2005 Zamora y Néstor Kirchner firmaron el “Acta de Reparación Histórica”, por el que se acordó la realización de diversas obras de infraestructura vial, hídrica y viviendas entre otras cosas. De las obras ejecutadas, se destacan la construcción del dique Figueroa, de viviendas en el marco del Plan Federal de Viviendas, así como la construcción y mejoramiento de rutas provinciales. 65 Con fines analíticos, se han calculado los porcentajes en base al total de votantes. El porcentaje sobre los votos positivos es de 79,5%. 66 En cuarto lugar, se encontró Rodríguez Saá-Maya, con el 1,9%; en quinto lugar López Murphy-Bullrich, con el 1% de los votos; en sexto lugar Vilma Ripoll-Héctor Bidonde con el 0,77%. 67 Si bien obtuvo una victoria abrumadora, si se compara con los resultados de las elecciones a diputados nacionales de 2005 se advierte una pérdida del caudal electoral del Frente Cívico, ya que en dichas elecciones obtuvo el 71% de los votos. Significa que para esta categoría disminuyó su caudal electoral en estas elecciones en un 18,5%. 68 Según el Código Electoral Nacional la distribución de cargos de diputados nacionales se realiza por el sistema D’Hont. El total de votos obtenidos por cada lista se divide por 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta llegar al número de cargos a cubrir para diputados nacionales. En esta elección renovaban en Santiago del Estero 4 diputados. Según los votos que tuvo el Frente Cívico, para ganar al menos una banca de diputados, el Movimiento Viable debería haber obtenido casi 10.000 votos más, es decir aproximadamente el 12% de los votos. Sin embargo, es notable que haya disminuido la participación de la ciudadanía santiagueña en comparación a las elecciones presidenciales anteriores69. Si se interpreta la actitud de no ir a votar como signo de desinterés o apatía más que de rechazo a la política, es probable que un escenario político en que poco estaba en juego haya desalentado la concurrencia a las urnas. Esta interpretación resulta coherente si se considera más al voto negativo (voto nulo y en blanco) como un signo más auténtico de rechazo. En esta categoría, como es usual, Santiago del Estero se encontró entre los porcentajes más bajos del país. Por otra parte, Santiago del Estero presenta históricamente altos niveles de ausentismo, lo cual está vinculado a diferentes factores. Uno de ellos es la alta proporción de pobladores que migran de la provincia70 a otras localidades principalmente en busca de trabajo, y que se encuentran fundamentalmente entre las edades activas. Por otro lado, las características de una población en gran parte dispersa en el territorio71, que en muchos casos se encuentra lejana del lugar de votación. El mal estado de gran parte de los caminos72, así como las dificultades económicas para trasladarse, hacen que la opción de no ir a votar sea más atractiva, sobre todo en un contexto de certidumbre sobre los resultados. La certeza sobre la victoria oficialista también caracterizó a la elección para gobernador y diputados provinciales del año siguiente. IV. Las elecciones provinciales de 2008. El 30 de noviembre de 2008 en Santiago del Estero se eligieron gobernador, 40 diputados provinciales y 88 comisionados municipales73. Fue la primera vez que se eligieron diputados provinciales en forma directa por el electorado, en distrito único y bajo el sistema proporcional, sistema electoral incorporado dictada en 2005, modificación incorporada en la Constitución Provincial de 2005 que supuso un avance en términos de la democratización local al nivel del régimen. El cambio de régimen electoral había sido uno de los reclamos ciudadanos que tuvo gran centralidad en la etapa final del juarismo74. Otra demanda ciudadana incluida en la nueva Constitución fue la elección directa de los comisionados municipales, lo cual implicó un avance en términos del derecho de elegir los principales cargos electivos en cada nivel territorial de gobierno, ya que antes eran designados por un decreto del Poder Ejecutivo, ahora fueron elegidos en un proceso electoral. Si bien en las últimas elecciones se ha advertido la pérdida de centralidad de las cuestiones de la democratización política, la aplicación de dichas reformas, así como el hecho de que el gobernador sólo podía ser reelegido por un este nuevo período únicamente trajo de nuevo estas cuestiones a la escena pública provincial75. 69 En 2003 participó el 67,9% del padrón y en 1999 participó el 72,1%, de manera que la participación registra una disminución del orden del 6,5% con respecto a 2003 y 11,9% con respecto a 1999. 70 Santiago del Estero presenta tasas de migración neta de signo negativo, por lo que es una “provincia de emigración”, junto con las otras provincias del Noroeste Argentino, entre las que se encuentra en el segundo lugar luego de Jujuy (CEPAL, 2007). 71 El 34% de la población de Santiago del Estero es rural (vive en localidades de menos de 2.000 habitantes), dentro de la cual el 75% se encuentra dispersa en campo abierto (población ”dispersa”) (Censo 2001, INDEC). 72 El Plan Estratégico Territorial elaborado por el gobierno provincial busca “Mitigar las penurias del aislamiento, con la construcción de nuevos caminos, que aseguren los transportes, el acceso a los servicios de salud, educación y justicia, la equidad, la igualdad y los intercambios comerciales de la producción regional”, lo que da cuenta de la magnitud de esta problemática. 73 Las comisiones municipales son las localidades o núcleos urbanos de hasta 2000 habitantes. 74 Durante el régimen juarista, una parte de los diputados se elegía en distrito único por lista y bajo régimen proporcional y otra parte era elegida directamente en distintas circunscripciones en las que se dividían el territorio provincial. La división de circunscripciones era establecida arbitrariamente para favorecer al peronismo-juarismo, que tenía su base electoral principalmente en el interior provincial. 75 “…Zamora rescató que se cumplió con la Constitución de la provincia reformada en 2005 y calificó a la jornada de “un día importante para la democracia”… ”; “el pasado 30 de noviembre se plasmaron estas cuestiones que eran parte de la reforma constitucional”. En ese sentido sostuvo que “lo más importante, fue que 88 localidades del interior, pudieron elegir por primera vez a sus representantes”; “…Por último, señaló que el 30 de noviembre también se consolidó la posibilidad A pesar de estos avances en el sentido de una democratización del régimen, se observó que, lejos de conformarse un escenario político plural, y al igual que en las elecciones de 2006 y 2007, se conformó un escenario político unipolar, es decir, dominado por una única fuerza política, el gobernante Frente Cívico. Ello se advirtió desde la misma constitución de la oferta electoral. El Frente Cívico por Santiago (Frente Cívico) presentó la fórmula Gerardo Zamora – Ángel Niccolai, conformada por el gobernador y el presidente de la Legislatura Provincial. Esta lista fue acompañada por tres listas para diputados provinciales: la del Frente Cívico y por las listas “colectoras”76 Frente Compromiso Social (FCS) y la Corriente Renovadora (CR)77. Para las elecciones a comisionados municipales el Frente Cívico presentó sus candidatos con la lista “Frente de Unidad Cívica Vecinal” y con la lista “Partido Bases Populares” (por la que se presentaron los peronistas integrados en el Frente Cívico); y asimismo fue apoyado por otras colectoras: FCS en 47 localidades, CR en 11 localidades, Frente Convocatoria Comunal (FCC) en 48 localidades y Partido Laborista (PL) en 14 localidades. Para completar este escenario “unipolar”, fuerzas políticas como el Frente Justicialista para la Victoria (FJPV) y Partido de la Victoria (PV) directamente no presentaron candidato a gobernador, en la perspectiva de que sería imposible lograr un resultado satisfactorio para la elección de gobernador. El caso más significativo es el del FJPV, que para esta elección estuvo integrado por el Partido Justicialista (PJ) y el Movimiento Santiago Viable (Movimiento Viable). El PJ, la fuerza política principal en tiempos de Juárez, hace tiempo había perdido relevancia, ya que los principales dirigentes (intendentes, sindicalistas, diputados) abandonaron la estructura partidaria para integrarse al Frente Cívico. Es llamativo el caso del Movimiento Viable. Si bien ya en las elecciones de 2007 mostró que su caudal electoral era escaso, el hecho de que haya abandonado las pretensiones al cargo de gobernador, da cuenta de los cambios operados en la política santiagueña en el sentido del dominio del escenario político por la fuerza política gobernante. De esta forma, la fuerza opositora más relevante para la gobernación, culminó siendo la (FUP), que presentó como candidato a gobernador a José Zavalía. Si bien ninguna fuerza política representaba un desafío importante para Zamora, el oficialismo provincial se valió de cierta manipulación de la normativa electoral para minimizar el impacto de la presentación de una candidatura a gobernador opositora. En este sentido, se observaron prácticas en línea con lo señalado con la literatura que en el estudio de la política local prioriza justamente la capacidad de los gobernantes provinciales de controlar los recursos institucionales y fiscales de la provincia, a la hora de intentar explicar su capacidad de mantenerse en el poder78. Las elecciones, que se realizaron el día 30 de noviembre de 2008, se convocaron el día 30 de septiembre, dejando así escaso tiempo para conformar alianzas y elegir candidatos79. Por otro lado, se dictaron dos normas que alteraron los términos de la elección, y las perspectivas de los opositores y aliados. La discreción del gobierno sobre los tiempos y la duración de las elecciones es considerada una “subversión de los derechos políticos” (Diamond y Morlino, 2004). de que las minorías a partir de “este sistema electoral santiagueño de D’Hont, prácticamente sin piso, pudiera tener representación en los organismos de control”…”; “…Cuando elegíamos el 30 de noviembre estábamos ratificando la voluntad de que no había reelecciones indefinidas y que no solamente habíamos realizado la reforma no solo para este tema, sino para poner límites a los mandatos …” (El Liberal, 21/03/09) 76 “Colectoras” se llama a los caminos paralelos a la autopista principal. 77 FCS es una nueva fuerza política que se referencia en el actual jefe de gabinete de la provincia, Elías Suárez. CR tiene como principal referente a César Iturre, hijo de un ex gobernador peronista opositor a Juárez, que hasta esta elección formaba parte de la oposición al Frente Cívico. 78 Ejemplos de esta perspectiva analítica se encuentra en Calvo, E. y Escolar, M. (2005): La nueva política de partidos en la argentina y en Leiras, Marcelo (2007): Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003, por citar ejemplos en la bibliografía argentina. 79 El parámetro para considerar que es “escaso” el tiempo que se dio es que, usualmente, transcurren períodos de un mes entre las diferentes instancias del cronograma electoral. En este caso, tan sólo transcurrieron quince días. El 30 de septiembre se convocó a elecciones. El 16 de octubre era el plazo plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas o frentes electorales provinciales. El 31 de octubre era el plazo para que los partidos políticos y las alianzas y/o frentes electorales presenten sus listas de candidatos, públicamente proclamados, para su oficialización. Una de las normas fue el establecimiento de un aval del 10% de los electores para oficializar listas de comisionados municipales80, en el caso de las listas que no llevaban candidato a gobernador “propio”, es decir a aquellos que presentaron listas colectoras de la candidatura de Zamora y a aquellas listas que no presentaron candidato a gobernador. En términos estrictamente legales, esta disposición no presentaba problemas. Sin embargo, respondió a la necesidad del oficialismo de contener la proliferación de candidatos a nivel de comisionados municipales, dadas las dificultades de lograr el aval del 10% de electores para aquellas fuerzas políticas que no controlaban las comisiones municipales. En parte determinó que estas fuerzas políticas no pudieran presentar candidatos en todas las comisiones municipales. Por otro lado, la Legislatura Provincial, dominada por el oficialismo81, votó un proyecto de ley el 28 de octubre de 2008, dos días antes de que venciera el plazo de presentación de listas de candidatos, por el que se introducía una modificación al Código Electoral82 que prohibía la “doble candidatura”83. Esta disposición afectó sobre todo al FUP, que apostaba a presentar a José Zavalía simultáneamente como candidato a gobernador y como primer candidato de la lista de diputados. Esta fuerza política sólo tenía reales chances de obtener una banca de diputados, por lo que la candidatura a gobernador de Zavalía serviría para traccionar votos para la lista de diputados. A raíz de esta disposición, el FUP debió abandonar esta estrategia y presentar un candidato a gobernador desconocido, o menos conocido que Zavalía. La modificación de la ley electoral prohibiendo la doble candidatura supuso una alteración de lo dispuesto en la Constitución Provincial, que en sus disposiciones complementarias establecía que una vez sancionada la ley electoral sólo podían introducirse modificaciones dos años después. Pero fundamentalmente supuso “modificar reglas de juego cuando ya está largada la carrera” –según las definición de un entrevistado-, disminuyendo las ya escasas posibilidades de los candidatos opositores de organizar una mejor campaña. Esta estrategia estuvo acompañada por la exclusión de Zavalía de los medios de comunicación provinciales, tal como se había observado en las elecciones de 2006 y 2007. Si se tiene en cuenta que las encuestas daban a Zamora alrededor del 75% de intención de voto, la utilización de estos recursos resulta inexplicable. Sin embargo, quizás es comprensible en la búsqueda de una victoria contundente. Ello en parte constituye un gran capital político para exhibir frente al gobierno nacional, favoreciendo las gestiones para “conseguir cosas para la provincia” y reduciendo las posibilidades de que el gobierno nacional incida en la política local (en cuanto a la elección de candidaturas por ejemplo). Podría decirse que si la provincia es altamente dependiente del gobierno nacional en términos de recursos públicos, el gobierno provincial puede exhibir un férreo control político de la provincia. A su vez, en algunos casos supone la posibilidad de proyección en la escena pública nacional de los líderes provinciales, al poder exhibir un alto porcentaje de voto en su provincia. Se considera que el manejo de los recursos institucionales por parte del oficialismo provincial no es suficiente para comprender la configuración de un escenario dominado por el Frente Cívico, para lo cual es necesario un estudio más detallado del proceso electoral provincial. Las elecciones de comisionados municipales son reveladoras en ese sentido. 80 Artículo 49 de la Ley 6908, Código Electoral Provincial. En el momento de votar tenía 37 de 50 diputados, es decir casi las tres cuartas partes de las bancas. 82 Específicamente, un agregado al Artículo 46 de la Ley 6908. 83 Se establecía que “un ciudadano que se postule como candidato en elecciones provinciales convocadas en forma simultánea para elegir distintos cargos electivos, sólo podrán serlo para un cargo y una sola categoría”. 81 Las elecciones de comisionados municipales. Y algunas hipótesis sobre un escenario “unipolar” por arriba y competitivo por debajo. Si bien las elecciones a comisionados municipales no fueron significativas en términos del peso del electorado santiagueño –alrededor de un 17%-, revelaron características significativas de la política local. A diferencia de lo que sucedió a nivel provincial, las elecciones locales mostraron un alto grado de competencia política, así como lo habían mostrado las elecciones comunales de 2006. En una provincia cuyo “interior” estuvo tradicionalmente dominada por el peronismo y las redes peronistas tienen un grado importante de presencia -como mostraron las elecciones comunales de 2006-, ahora tiene un gobierno provincial cuya “columna vertebral” –según la propia definición sus integrantes- es radical. Las redes radicales tienen así un mayor apoyo material y simbólico a y al mismo tiempo, al integrar el gobierno provincial, los peronistas del Frente Cívico cuentan con la estructura del Ministerio de Gobierno, lo que implica disponer de recursos organizativos. Todo ello supone una mayor igualdad de condiciones -clásico requisito de la democracia concebida como poliarquía- que en el pasado y por ende mayor competencia política. Igualmente, la competencia que se dio en el nivel de comisiones municipales no se comprende totalmente a partir de un enfrentamiento entre redes radicales y peronistas. En términos generales, y a diferencia que el resto de los integrantes del Frente Cívico, los peronistas lograron encolumnar a sus fuerzas detrás de un candidato a comisionado en la lista “Bases Populares”, que apoyaban al Frente Cívico en las categorías de diputados y gobernador. En cambio, el radicalismo no ha podido aglutinar a todos sus referentes. La lista Frente de Unidad Cívica Vecinal no logró aglutinar a todos los referentes más identificados con la “pata radical” del Frente Cívico. Es por ello que el Frente Cívico debió habilitar listas colectoras como FCC, etiqueta creada para las elecciones que luego desapareció. El caso de la lista FCS es diferente en el sentido de que se propuso como un emergente partido político que participó por primera vez en este proceso electoral. El FCS aglutinó a dirigentes sociales84 que apoyaban al gobierno provincial, con el que comenzaron a articularse fundamentalmente a través de las Mesas de Diálogo85, principalmente la Mesa de Tierras, la Mesa de Agricultura Familiar, las Mesas de Diálogo Social, que se instrumentaron a partir de la subsecretaría de Relaciones Institucionales. La emergencia de FCS reflejó así la fragmentación política a nivel provincial, ya que surge desde el interior del gobierno provincial. La multiplicación de candidaturas a nivel local se comprende justamente a partir de la fragmentación política provincial. En algunos casos, se observaron –ya no partidos al interior del Frente Cívico- sino “personas” -como legisladores provinciales y nacionales, así como funcionarios provinciales- que apoyaron a diferentes candidatos a comisionados municipales con listas colectoras del Frente Cívico, para “mostrar” al gobernador los votos que “le consiguió” y así posicionarse políticamente. De esta forma, fue en las comisiones municipales donde se observó la pugna política más encarnizada, que se dio entre los dirigentes que se alineaban con el Frente Cívico a nivel provincial, que en algunos casos eran tres, cuatro o hasta cinco candidatos. Este panorama electoral, “unipolar” a nivel provincial y multipolar o competitivo a nivel local, es producto asimismo de la pérdida de importancia de la “lógica caudillista” así como de un mayor peso la lógica de la popularidad en la política santiagueña. Zamora no es un caudillo por lo que dependía de que los lideres locales le “traccionen” votos. Tener muchos candidatos a nivel local “le solucionaba a Zamora los pueblos del interior”, en términos de un entrevistado. La popularidad no es un capital político que se “traslada”, de forma que si Zamora ungía a un candidato todos lo votarían Debido a la gran cantidad de candidatos que querían participar en lo que constituía la primera elección de comisionados municipales, muchos se presentarían con o sin el aval del Frente Cívico, buscando 84 Dirigentes de derechos humanos, gremiales, campesinos, docentes y dirigentes políticos ligados a los dirigentes sociales de alguna forma. 85 “Mesas de Diálogo y Trabajo” en los que participan los empleados de la administración pública, docentes y campesinos, que dialogan con integrantes del gobierno provincial. candidatos opositores para “colgarse” su lista provincial. Contar con el apoyo de líderes locales resultaba vital para el Frente Cívico. Estas transformaciones responden en parte a lo observado en el escenario político nacional y en gran parte de los escenarios políticos locales. La estrategia de implementar colectoras fue ampliamente utilizada en las elecciones de 2007 por el oficialismo nacional86. Podría decirse que lo particular de Santiago del Estero, sobre todo en el nivel de las comisiones municipales, es la combinación de esta estrategia con un registro de sociabilidad política87 “tradicional”, si uno quisiera definirla en contraposición con un parámetro moderno, más ligado a un imaginario fundado sobre el individuo. Esta sociabilidad política tradicional estaría ilustrada por la escasa tradición de corte de boleta en la provincia y el fenómeno del “voto en bloque”. Este fenómeno político del “voto en bloque” es, según la definición de los propios entrevistados, un voto basado fundamentalmente en redes familiares. La habilitación de tantas colectoras estaba fundada en la especulación de que, a raíz de dichos fenómenos, negarle el apoyo a alguno de los candidatos locales hubiera significado la merma de votos para Zamora. La lógica de la popularidad en el espacio público tiene un papel más importante que en el pasado en la política local. Sin embargo, el estudio de las elecciones a comisionados permiten relativizar al menos como hipótesis el lugar que ocupa esta lógica. La idea de ciudadanos que en tanto individuos debaten y forman sus opiniones en una esfera pública no es totalmente apropiada para estudiar la política al menos en este nivel de las comisiones municipales. Las ideas clásicas sobre ciudadanía no son estrictamente apropiadas para el estudio de la política local en zonas rurales88. Por ejemplo, Cusicanqui Rivera (1990) analiza el grado en que en el norte de Potosí, Bolivia, se puede estudiar el respeto por la autonomía asociativa en términos del respeto del Estado por los grupos basados en una etnia, más que en términos de los miembros individuales de esas comunidades. Por otro lado, las concepciones clásicas de ciudadanía -presupuestas por la concepción de poliarquía de Dahl-, muestran otros límites para estudiar la política en estas latitudes. Si la provincia de Santiago del Estero puede ser considerada una zona “marrón” (O’Donnell,1993), o sea una zona donde el imperio de la ley es débil, las comisiones municipales son aún más “marrones” o “marrón oscuro”, teniendo en cuenta la persistencia de prácticas patrimonialistas, del nepotismo y de los escasos medios de información con los que cuentan los ciudadanos. Sin embargo, las elecciones en las comisiones municipales han sido altamente competitivas y asimismo puede hablarse de una alta participación política, que en términos de los requisitos poliárquicos supone un mayor grado de democratización. La realización de elecciones competitivas movilizó a gran parte de la población local y los candidatos debieron “pelear” por el apoyo de las diferentes redes políticas, debiendo atender así en cuenta sus “demandas”. La proliferación de candidaturas en las comisiones municipales en parte reflejó el alto involucramiento de los ciudadanos cuando están en juego intereses en el nivel local. Lejos de atribuir esta alta participación simplemente a un súbito “interés cívico”, es imposible pasar por alto que esta alta participación en gran parte se debe a la activación de redes políticas en las que participan los ciudadanos para asegurarse la subsistencia. Sin embargo, si bien no es la asociatividad ciudadana clásica., esta forma de asociatividad que no se puede despreciar como una mera negación de la ciudadanía. 86 Ver al respecto Cheresky (2009a). Se considera sociabilidad política lo mismo que Merklen (2005:24) considera “politicidad”, y que alude a la condición política de las personas, al conjunto de sus prácticas, su socialización y cultura políticas. La politicidad así definida es constitutiva de la identidad de los individuos, por lo que no puede hablarse de “relación con lo político” o “identidad política”. Visualiza a la politicidad y la sociabilidad entremezcladas. 88 Según la caracterización del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC), se considera población “rural” a aquella que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes, como es el caso de las comisiones municipales. Si bien sería necesario discutir las caracterizaciones de rural y urbano, no es este el lugar para un debate de sociología rural. Se utilizarán estas caracterizaciones arbitrarias para establecer hipótesis sobre la sociabilidad política en este nivel. 87 Igualmente, es posible postular la necesidad de conservar un ideal normativo frente al cual evaluar cuánto se acercan o se alejan los ciudadanos realmente existentes. Por un lado, para no perder la posibilidad de evaluar niveles de democratización. Y por otro, porque los propios temas de la democratización son relevantes para los ciudadanos. En las elecciones en las comisiones municipales, donde se exhiben altos déficits en términos de vigencia del estado de derecho, se pusieron en juego estos temas, a través de por ejemplo la denuncias sobre prácticas patrimonialistas, nepotismo sobre los comisionados en ejercicio. Los mismos déficits en términos de vigencia del estado de derecho se transforman temas de debate, aún en las zonas que aparecen como menos propensas para el ejercicio de una ciudadanía plena. Los Resultados Si bien no existía incertidumbre sobre la reelección del gobernador Zamora, la obtención de un 85,3% de los votos fue sorprendente para propios y ajenos. En un remoto lugar, lo siguió José Zavalía, con el 4,9% de los votos (Ver cuadro II). Este resultado impactó en los medios de comunicación nacionales, tanto en los principales diarios como en la televisión89. Puede decirse la conformación del escenario político santiagueño como unipolar se acentuó. Si se comparan estos resultados con las elecciones de gobernador de 2005, se advierte que el caudal electoral de Zamora aumentó en casi 40 puntos porcentuales90. La rotunda victoria del Frente Cívico se dio también en la categoría de diputados, quedándose con 35 bancas entre las “propias” (27) y la de las listas colectoras que apoyaron a Zamora (4 cada lista), quedando sólo 5 para los opositores91. De esta forma, el Frente Cívico pasó a incrementar su representación parlamentaria, ya que antes de las elecciones tenía 37 de 50 diputados92. Para comprender esta contundente victoria, es necesario tener en cuenta dos factores. En primer lugar, no existió ningún competidor de peso. Algunas fuerzas políticas optaron por no presentar candidato a gobernador, como es el caso del FJV y el PV. En segundo lugar, la presentación de listas colectoras en el nivel de diputados. “FCS” obtuvo el 10,6% y la CR –opositora en las elecciones de 2007- el 8,8%. La fuerza que representaba al Frente Cívico propiamente dicho obtuvo el 59, 5% de los votos. La presentación de listas colectoras en la categoría de comisionados también traccionó votos para Zamora. En este nivel, la victoria del Frente Cívico fue casi total (Ver cuadro III). La “pata peronista” del Frente Cívico –a través de la lista Bases Populares- ganó en 40 comisiones municipales, un 45,4% del total, mostrando la vigencia de las redes peronistas en el interior provincial. La lista “Frente Unidad Cívica Vecinal”, a través de la que se presentaron principalmente candidatos radicales, obtuvo 37 comisiones municipales, el 42% del total. Existió un importante avance de las redes peronistas. Antes de la elección, la proporción de comisionados municipales era de 60 radicales y 28 peronistas, es decir un 68,2% de radicales y un 31,8% de peronistas. La mayor parte de los comisionados radicales habían sido elegidos o “puestos” por Zamora en el año 2005, por lo que muchos no tenían –a diferencia de muchos “caudillos” peronistas- liderazgos consolidados en la zona. Por otro lado, las listas FCC y FCS triunfaron en cuatro comisiones municipales cada una. El caso de FCS muestra las dificultades que enfrentan nuevas fuerzas políticas, aún encolumnadas dentro del oficialismo provincial. De esta forma, entre listas propias y colectoras, el Frente Cívico triunfó en el 96,6% de las comisiones municipales. 89 Como la aparición de Gerardo Zamora en el canal de cable Todo Noticias, en el programa de periodismo político “A dos voces”, el 03 de diciembre de 2008. 90 Aumentó su caudal en 38,8 puntos porcentuales, lo que implica un crecimiento del 83,4%. En las elecciones de 2005, Zamora obtuvo el 46,5% de los votos. Lo siguió el candidato justicialista con el 39,8%. 91 27 bancas para el Frente Cívico, 4 para Compromiso Social, 4 para la Corriente Renovadora, 2 para el FUP, 2 para el Frente Justicialista para la Victoria y una para el frente Cruzada y Lealtad. 92 Antes tenía el 74% de las bancas y ahora el 87,5%. Si bien la victoria del Frente Cívico fue arrasadora, es importante tener en cuenta que el nivel de participación fue tan sólo del 55,2%, lo que significó una importante reducción con respecto a las elecciones provinciales de 2005, donde participó el 65, 8% de los electores. Ello supone una reducción de la participación del 16,1%. Si bien la provincia registra tasas de participación históricamente bajos, la segura victoria del Frente Cívico hizo que estas elecciones no despertaran tanto interés en la ciudadanía santiagueña. En cambio, donde las elecciones fueron más competitivas, en las comisiones municipales, la participación fue mucho más alta, con porcentajes de participación superiores al 60% en la mayor parte de los casos93. El panorama electoral, “unipolar” a nivel provincial y multipolar o competitivo a nivel local, es difícil de evaluar en términos de los requisitos de una poliarquía. Resulta problemático en términos del requisito de la competencia política. Estas elecciones han mostrado que la posibilidad de los oficialistas de ser vencidos eran muy escasas. La disputa del cargo de gobernador era visualizada como imposible, de forma que algunas fuerzas optaron por no presentar candidato. Las razones por las que las posibilidades de los oficialistas son casi nulas en parte tienen que ver con ciertos déficits democráticos. Se señaló la forma en que las normas electorales fueron manipuladas por el oficialismo provincial, manejando los tiempos y términos de la elección arbitrariamente, afectando principalmente al opositor con chances de salir en un lejano segundo lugar, quien a su vez se vio excluido de los medios de comunicación, al igual que en las últimas campañas electorales. Sin embargo, resulta al menos sospechoso afirmar que la victoria del Frente Cívico se deba exclusivamente a estos factores, del orden de los requisitos de una poliarquía. En este sentido, es posible describir un “contrajemplo”, en el sentido de un avance en términos normativos con un mismo resultado si se quiere “hegemónico”. El cambio de la forma de elección de los diputados locales, como se explicó más arriba, supuso un avance en términos de la democratización local. Sin embargo, como se explicó, el Frente Cívico incrementó su representación en la Legislatura, casi dominándola por completo. En el nivel de diputados, nuevamente nos encontramos con dificultades para evaluar niveles de democratización. Si bien el Frente Cívico obtuvo 35 bancas en total, 10 se la aportaron listas colectoras. Ello por un lado da cuenta de las dificultades de fuerzas políticas alternativas al Frente Cívico de presentar un candidato a gobernador. Pero por otro lado, muestra que debajo del nivel de gobernador existió cierta apertura. Es más, los resultados de la categoría de diputados produjeron cierta sorpresa en unas elecciones provinciales carentes de incertidumbre, ya que según las encuestas, entraban 32 diputados de la lista Frente Cívico, pero sólo entraron 2794. El caso de Frente Compromiso Social supuso cierta apertura política, en términos del acceso a la arena electoral por nuevas fuerzas políticas. También en el sentido más clásico de la poliarquía, ya que las listas de esta fuerza política estaban conformadas en gran medida por dirigentes que nunca habían participado en elecciones95. Se dio así cierta apertura política, pero a través de una fuerza política para la cual sin embargo era muy difícil –según integrantes de esta fuerza política- tener una expresión política separada de la del gobernador, teniendo en cuenta que esta fuerza emerge en el marco de las Mesas de Diálogo instrumentadas por el gobierno provincial. Las elecciones de comisionados municipales también mostraron esta ambigüedad para caracterizar la democracia local. Si bien la principal competencia política se dio entre colectoras de Zamora, esa competencia fue muy importante, y mostró una apertura en ese sentido con respecto a la época de Juárez. 93 En 69 de 88 comisiones (Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Informática, Santiago del Estero y de www.eleccionessde2008.com.ar). 94 Algunos candidatos de la lista oficialista que, alrededor de las 20 hs. ya se sentían diputados electos, con el correr de los minutos contemplaban sin poder hacer nada como se diluía mágicamente esa posibilidad y con ella las ilusiones y el trabajo militante de muchos años” (La Lupa, diciembre de 2008). 95 Uno de los cuatro diputados que lograron ingresar en la Legislatura, es una dirigente campesina, que nunca había ocupado un cargo público V. Consideraciones finales. A partir de lo analizado, es posible afirmar que la contundente victoria del oficialismo nacional en la provincia de Santiago del Estero en las elecciones presidenciales del 2007, no puede explicarse por la persistencia o la vuelta de las viejas identidades políticas. A través de los sucesivos procesos electorales se ha estudiado la forma en que las identidades partidarias ya no operan como las organizadoras del escenario político provincial como lo hacían en el pasado. Asimismo, la crisis de las identidades políticas supuso una menor cautividad política de las redes políticas, que se comportan de una manera más autónoma. La realización de elecciones competitivas a nivel de las intendencias y comisiones municipales dieron cuenta de ello. Dejando los “lentes individualistas” de la ciudadanía que impone una noción clásica de la democracia, es posible evaluar el comportamiento más pragmático de las redes políticas en términos de una ampliación de la democracia. De esta forma, es posible cuestionar que la participación en redes políticas signifique necesariamente la negación de la ciudadanía a sus participantes, en oposición a ciudadanos “libres” no encuadrados. Si bien es imposible negar los déficits en torno a las condiciones socio-económicas mínimas para el ejercicio de la ciudadanía en la provincia, resulta insuficiente explicar el triunfo del oficialismo nacional y provincial por una supuesta eficiencia de las redes clientelares. En cuanto al triunfo del oficialismo nacional, es quizás justamente por los déficits en cuanto a la ciudadanía social, que el principio de diferenciación propuesto en términos de un “cambio de modelo” tuvo gran eco en una provincia donde las consecuencias de las transformaciones en el papel del Estado eran más tangibles. En cuanto al dominio de la escena política por parte del oficialismo provincial, es innegable que existe una evidente disparidad en términos de igualdad de condiciones entre el frente gobernante y las fuerzas opositoras. Más aún, a veces se traduce en una manipulación de las instituciones a favor del oficialismo y también del uso del “aparato” para reducir las ya escasas posibilidades de los opositores96. Las elecciones provinciales de 2008 mostraron un resultado hegemónico y casi nulas posibilidades del oficialismo de ser vencido. Sin embargo, caracterizar este escenario como autoritario es simplificar el análisis. Si bien existen muchos déficits en términos de la vigencia del estado de derecho en la provincia y por supuesto tienen incidencia en la competencia electoral, el impresionante resultado de un 85% obtenido por Zamora se explica paradójicamente por transformaciones en un sentido de una democratización provincial, que hacen imposible caracterizar a Zamora como un nuevo Juárez97. Zamora no puede investir con su autoridad a los candidatos locales, sino que depende de éstos para que le traccionen votos. Y ello muestra un cambio en el comportamiento del electorado santiagueño, que diferencia candidatos y elige según sus preferencias, lo haga de forma colectiva o individual. Otro aspecto a destacar del comportamiento del electorado santiagueño es la elevada tasa de ausentismo, el cual si bien tiene causas estructurales, constituye asimismo una forma de respuesta o reacción frente a la gran certidumbre con respecto a los resultados electorales. El análisis de la política santiagueña, articulando cambios en las dimensiones de la democratización provincial y la representación política, constituye así un aporte al estudio del escenario político fragmentado que se ha configurado casi de forma inédita en la Argentina. Sugiere la necesidad de pensar diferencias en términos de sociabilidad política de los ciudadanos, la forma en que las políticas públicas han impactado en la opinión de éstos en las distintas latitudes del país, así como la necesidad de profundizar los estudios locales para poder hacer un análisis más fino sobre los nuevos escenarios que nos presenta nuestra democracia. 96 El acceso a los medios de comunicación es restringido para la oposición. Asimismo, candidatos opositores han denunciado la intimidación de la policía para evitar la realización de actos políticos. 97 “Zamora es juarismo sin Juárez”, aseguró el titular de la UCR, Gerardo Morales. El jefe de bloque de diputados de PRO, Federico Pinedo, consideró que ahora “hay un juarismo radical que es una mezcla de empleo público y clientelismo desaforado” (Página 12, 1/12/08). Bibliografía Calvo, E. y Escolar, M. (2005): La nueva política de partidos en la argentina, Prometeo, Buenos Aires. CEPAL (2007):“Migración interna y desarrollo en América Latina y el Caribe: continuidades, cambios y desafíos de política” en Panorama social de América Latina 2007, CEPAL. Cheresky, I. y Pousadela, I. (compiladores) (2004): El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos, Biblos, Buenos Aires. Cheresky, I. (2006): “Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político” en Cheresky, Isidoro (compilador): La Política después de los partidos, Prometeo, Buenos Aires. Cheresky, I. (2009): ¿El fin de un ciclo político? en Cheresky, I. (2009a) (compilador): Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina, Homo Sapiens. Cheresky, I. (2009a) (compilador): Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina, Homo Sapiens. Cusicanqui Rivera, S.: “Liberal democracy and Ayllu Democracy” en Fox, J. (1990): The Challenge of Rural Democratization: Perspectives from Latin America and the Phillippines, London, Frank Cass. Dahl, R.(1992): La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona. Diamond, L. y Morlino, L. (2004): “An overview”, Journal of democracy, volume 15, number 4, 2031. Di Tella, T.; Chumbita, H.; Gamba, S. y Gajardo, P. (2001); Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Emecé Editores, Buenos Aires. Farinetti, M. (2005): “Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo: Indagación sobre el significado de una rebelión popular” en Schuster, F.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. y Pereyra, S. (compiladores) (2005): Tomar la palabra, Prometeo. Gibson, E. (2004): “Subnational Authoritarianism:Territorial Strategies of Political Control in Democratic Regimes”, Annual Meeting of the American Political Science Association, 2 de septiembre de 2004. Godoy, M. (2007): “Los últimos actos. Prácticas de organización, representación y segmentación del Partido-Estado Juarista. El caso de los actos comiciales y los actos de celebración ritual. Santiago del Estero. 2002-2003”, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Lefort, C. (2004): “La cuestión de la democracia” en La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, Anthropos, Barcelona. Leiras, M. (2007): Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003, Prometeo, Buenos Aires. Merklen, D. (2005): Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 19832003), Gorla, Buenos Aires. Moreira Cardoso, A.y Eisenberg, J.(2004): “Esperanza entrampada: Las perspectivas para la democracia en América Latina” en La Democracia en América Latina: Contribuciones para el Debate, Edit. Taurus, Aguilar, Altea, Alguafara. Buenos Aires. Nun, J. (2004): “Estado y ciudadanía” en La Democracia en América Latina: Contribuciones para el Debate, Edit. Taurus, Aguilar, Altea, Alguafara. Buenos Aires. O'Donnell, G. (1993): "Estado, democratización y ciudadanía", Nueva Sociedad , nro.128. O’Donnell, G.(2005): Disonancias. Críticas democráticas a la democracia, Prometeo, Buenos Aires. Silveti, M.I.(2006): “Alianza entre dirigentes y apatía ciudadana en Santiago del Estero” en Cheresky, I.(compilador) (2006): La Política después de los partidos, Prometeo, Buenos Aires. Vommaro, G. (2003): “Partidos partidos: elecciones y política en Santiago del Estero 1999-2001” en Cheresky I.y Blanquer, J.M. (compiladores) (2004): ¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada, Homo Sapiens, Rosario. Vommaro, G. (2004): “La política santiagueña en las postimetrías del juarismo. Elecciones nacionales, provinciales y municipales, septiembre 2002-septiembre 2003” en Cheresky, I. y Pousadela, I.(editores) (2004): El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos, Biblos, Buenos Aires. Fuentes -Entrevistas dirigentes políticos y funcionarios de Santiago del Estero: “Indio” Abdala, Martín Díaz Achaval, Soledad Arnero, Enrique Ávila, Raúl Ayuch, José Barnes, Juan Manuel Baracat, Marcelo Barbur, Carlos Brescia, Rodolfo Claramonte, José Fares Ruiz (dos veces), Sandra Generoso (dos veces), Oscar Gerez, César Iturre, Juan Carlos Lencina (dos veces), Ramiro López Bustos, Horacio Enerio Lugones (dos veces), Dante Luna, Néstor Machado, Javier Makhoul, Gerardo Montenegro, Carlos Olivera, Ángel Niccolai, Mirta Pastoriza, Emilio Rached, Ricardo Rubio, Ariel Santillán, Gustavo Soria, Juan Manuel Suffloni (dos veces), María Eugenia Taboada (dos veces), Marta Velarde. -Datos Electorales: Dirección General de Informática. Ministerio de Economía. Provincia de Santiago del Estero. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. -Diarios: El Liberal, Nuevo Diario, (Santiago del Estero); Clarín y La Nación. -Publicación mensual La Lupa (Santiago del Estero) -Programa “Libertad de opinión”, canal 7 de Santiago del Estero -Programa “Tiempo para compartir”, Radio Panorama. Anexo. Cuadros Cuadro I. Elecciones Generales, 28 de octubre de 2007. Provincia de Santiago del Estero. Partidos Políticos Presidente y Senador Nacional vicepresidente Votos % Votos % 6.131 1,73 9.327 2,63 770 0,22 1.442 0,41 1.551 0,44 M.I.D. Demócrata Cristiano Comunista Obrero Movimiento Socialista de los Trabajadores Socialista El Movimiento de las Provincias Unidas Movimiento de Acción Vecinal Movimiento Independiente de Jubilados y desocupados De la Corriente Renovadora Movimiento Santiago Viable Una Nueva Opción Frente Cívico Por Santiago Frente para la Victoria Frente Justicia Unión y Libertad Propuesta Republicana (Pro) Partido Unión Popular Recrear Para El Crecimiento Popular de la Reconstrucción Coalición Cívica Concertación UNA Frente Amplio hacia la unidad latinoamericana Pts-Mas Frente Justicialista para la Victoria Modin 2 Votos Positivos Votos Blancos Votos Nulos 341.171 96,07% 336.350 11.173 3,15% 16.295 2.790 0,79% 2.489 Total Votantes % votantes: 63,49% 355.134 Diputado Nacional Votos 6.208 9.109 823 1.589 % 1,75 2,56 0,23 0,45 2.730 0,77 0,00 2.894 7.815 0,81 2,20 2.925 7.979 0,82 2,25 1.702 791 0,48 0,22 1.668 0,47 0,00 1.638 1.022 0,46 0,29 581 13.564 35.459 33.041 179.136 19.977 3.398 4.825 0,16 3,82 9,98 9,30 50,44 5,63 0,96 1,36 612 12.794 33.372 32.383 172.727 22.518 3.409 4.247 0,17 3,60 9,40 9,12 48,64 6,34 0,96 1,20 16.213 4,57 16.340 4,60 94,71% 4,59% 0,70% 329.695 22.980 2.459 92,84% 6,47% 0,69% 643 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 271.156 76,35 6.803 1,92 0,00 636 0,18 3.638 1,02 1 0,00 30.050 8,46 19.890 5,60 789 898 0,22 0,25 0,00 355.134 Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior 355.134 Cuadro II. Elecciones provinciales en Santiago del Estero, 30 de noviembre de 2009. Votos Gobernador y Vice Partido/Frente % Votos Diputados Provinciales % FRENTE CIVICO POR SANTIAGO 271810 85,29% 190212 59,50% PARTIDO FUERZA DE UNIDAD POPULAR 15614 4,90% 18907 5,91% 0,00% 33875 10,60% 0,00% 28124 8,80% FRENTE COMPROMISO SOCIAL 0 PARTIDO DE LA CORRIENTE RENOVADORA 0 FRENTE JUST. PARA LA VICTORIA 0 0,00% 14358 4,49% FRENTE CRUZADA Y LEALTAD 8609 2,70% 7895 2,47% PARTIDO PROPUESTA REPUBLICANA 4132 1,30% 4266 1,33% PARTIDO MOV. DE INT. Y DESARROLLO 3393 1,06% 3275 1,02% VOTOS EN BLANCO 6352 1,94% 5183 1,33% VOTOS NULOS 2806 0,86% 2050 0,53% TOTAL VOTANTES 312716 308145 Electores Hábiles 566370 566370 % de votantes 55,21 54,41 Fuente: Dirección General de Informática, Santiago del Estero Cuadro III. Elecciones de comisionados municipales en Santiago del Estero, 30 de noviembre de 2009. Partido/Frente Cantidad de comisiones municipales en las que triunfó PARTIDO BASES POPULARES 40 FRENTE UNIDAD CIVICA VECINAL 37 FRENTE COMPROMISO SOCIAL 4 FRENTE CONVOCATORIA COMUNAL 4 FRENTE JUST. PARA LA VICTORIA 1 PARTIDO MO.PA.SO. 1 PARTIDO SOLIDARIDAD POPULAR 1 Fuente: Dirección General de Informática, Santiago del Estero