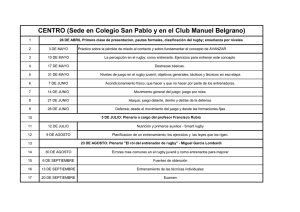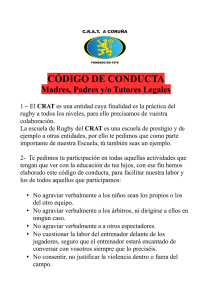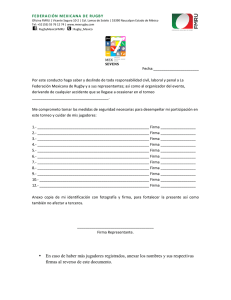Rugby - EspaPdf
Anuncio

Una noche de sábado, en un club de rugby de las afueras de Buenos Aires, se produce un crimen. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en el ambiente aparentemente impoluto de la familia del rugby? Desde las entrañas de ese mundo, el Mocho, hijo de peruanos adinerados, narra en primera persona la sucesión de acontecimientos fatales que tiene lugar en un tercer tiempo, donde el alcohol ayuda a desnudar las miserias y las virtudes de un grupo de muchachos, ex alumnos de un prestigioso colegio inglés. Dos historias se entretejen en la narración de Rugby: la de la reconstrucción minuciosa, casi periodística de la noche trágica, y la de los recuerdos del narrador: su familia, la muerte de su madre, su educación católica, sus estudios de abogacía, su vida sexual, su ambivalente relación con los negros, su dudoso origen, sus culpas. Novela de iniciación, relato de suspenso e intriga, crítica de una sociedad atravesada por prejuicios raciales, Rugby es un potente punto de partida que permite sondear las zonas oscuras de una clase social acomodada y los estigmas del mundo del rugby Manuel Soriano Rugby ePub r1.0 17ramsor 17.11.14 Título original: Rugby Manuel Soriano, 2010 Diseño de cubierta: 17ramsor Editor digital: 17ramsor ePub base r1.2 A la Pato I BUENOS AIRES es un circo. Un desfile de pintorescas inequidades. Los viejos dicen que antes no era así, que éramos el granero del mundo, la séptima potencia y sas cosas, pero no sé si creerles demasiado. Ya sabemos cómo son los viejos con los tiempos pasados. Déjenme darles un paseo. Soy el Mocho, tengo veintidós años y juego al rugby. Seré su guía durante este viaje. El estudio jurídico donde trabajaba queda sobre la calle Florida. Ya voy a hablar de ese estudio. Todos los días recorría la peatonal de punta a punta, de Plaza de Mayo a Plaza San Martín. La conozco bien. ¡Welcome to the tour, ladies and gents! ¡Bienvenidos! En estas pocas cuadras anidan más de cien personas pidiendo limosna de algún tipo. Salimos de la estación de subte Catedral. A su izquierda, un grupo de malabaristas. No le presten atención: a uno lo conozco del colegio, vive con sus papás en un dúplex en Belgrano. Mejor sigamos. A su derecha un viejito ciego, con bastón y anteojos negros a lo Ray Charles. Sacude la lata de monedas para llamar la atención. Un clásico. Conviene sumarse a la marea de caminantes y dejarse llevar. Andamos entre banqueros, empleados, abogados, secretarias, rugbiers, prestamistas, cadetes y empresarios. No dejen que las mujeres los distraigan. Ya sé que no es fácil, pero intentemos mantener la compostura. Estas minas están buenas en serio y con el calorcito parecen renacer. Nos muestran sus ombligos y sus piernas. Miren lo que tengo, nos dicen. Son una promesa de verano. Volvamos a lo nuestro. Estén atentos a la gente que pide. La marea impone una marcha acelerada y no deja tiempo para admirar los edificios. El peatón fija la vista al frente, tratando de evitar colisiones, y esto puede ser un problema. Si uno camina por el medio de la calle, lo más probable es que no le lleguen los pedidos de auxilio. Los mendigos se instalan sobre las márgenes. Siempre lo hacen. Se manejan a ras del piso. Miren a esa mujer de rodillas en el suelo. Hay que estar atentos. A su izquierda, ladies and gents, no se lo pierdan: una auténtica familia de coyas vendiendo artesanías. Vamos a detenernos cinco minutos para que puedan sacar unas fotos. No son bolivianos. Son indios autóctonos del norte argentino. Miren qué ropa tan colorida. Sí, claro, pueden tomar al niño en brazos para la foto. Sonrían. Apriétense un poquito más. Digan whisky. Quedó preciosa. Tiene ese toque folclórico, esa cosita National Geographic que sólo el Tercer Mundo puede dar. Sigamos el paseo. A su izquierda, una mujer dándole la teta a su bebé. Ni siquiera pide en voz alta. Lo da por entendido. Díganme si no es una postal dickensiana. Pueden notar que ya está nuevamente embarazada. El viejo Charles se hubiera hecho un picnic con este tipo de musas. Hay otro hermanito que anda pidiendo. Algunos creen que es mejor no darles plata a los niños. Se habla de redes de niños que responden a un adulto, que obliga a sus víctimas a pedir para poder comprar vino, en lugar de ir a trabajar y mandar a los hijos a la escuela. Si no le das plata al niño, no estás avalando el sistema, y de paso te ahorrás unas monedas. Yo no sé si es tan así, pero prefiero comprarles un alfajor. Darles un alfajor, sonreírles y revolverles el pelo cariñosamente. Eso es. Así manda el manual del buen compasivo. Cruzamos Perón y casi llegamos a Sarmiento. Detengámonos unos minutos para escuchar a los músicos. Ya sé. Un músico callejero no es un mendigo, pero éstos hacen algo interesante. Vale la pena prestar atención. Escuchen las canciones: Silvio Rodríguez, León Gieco, Zitarrosa, Serrat, Mercedes Sosa, Pablo Milanés. Se dan cuenta, ¿no? Esto no es música, es una extorsión. Apelan al socialista escondido detrás de la corbata. Miren a ese tipo cincuentón, de traje italiano y gemelos de oro, que canta el estribillo de «Playa Girón» con lágrimas en los ojos. El tipo se está acordando de cuando tenía veinte años y creía en todo eso de «un mundo mejor», se acuerda de cómo era antes, más flaco y pintón, de las minas que se levantaba en los bailes, de la barra de pibes del club. El tipo regresa al presente y le deja unas monedas a la banda. Vuelve a su oficina y a la foto de su mujer en la billetera. Su hora de almuerzo ya está por terminar. Llegamos a Corrientes. Eso que está ahí, tirando de un carrito, es un cartonero. Esta especie rescata de la basura las cosas que se pueden vender. Son negros buenos. Ejemplares. Les enseñan el oficio a sus hijos. Les están mostrando el futuro. Antes trabajaban con carros tirados por caballos, pero esto removió la sensibilidad de la Sociedad Protectora de Animales. Es un esfuerzo inhumano para un caballo, arguyeron. Ahora la gente tiene que tirar de sus propios carros. Está bueno no ser pobre. Llegamos a Florida y Lavalle. Vamos a parar a un puestito para comprar remeras del Che Guevara. Veinte pesos cada una. Es cierto, el Che ha salido muy buenmozo en esa foto. Su sonrisa de habano es algo irresistible. Además, la remera tiene una cita estampada en la espalda: «Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Ésa es la cualidad más linda de un revolucionario». En esta cuadra, además, se puede conseguir sexo barato. Dominicanas, paraguayas, misioneras, bolivianas, chaqueñas, haitianas, formoseñas. Parecen traídas en containers. Media hora por diez pesos. Completito. Por apenas diez dólares pueden comprar la remera del Che y media hora de sexo americano. Una verdadera bicoca. ¿No están de humor para sexo barato? ¿No están in the mood? Bueno, sigamos camino hasta Tucumán. Ese muchachito que parece agonizar contra la pared es un auténtico adicto al paco. Lata, mono, kete, bazuko, esta sustancia tiene muchos apodos. El paco es la basura de la droga, aunque tenga el nombre de un amigo juguetón y compinche. La gracia del paco es que es muy barato. Estos negros son los peores. Un negro desesperado es un negro peligroso. Pero acerquémonos un poco. Sin miedo. Son inofensivos en este estado. Las marcas que tiene en el antebrazo nos dicen que ha conocido el reformatorio. A las prisiones para jóvenes les decimos reformatorios. Así suena más lindo, más reversible y optimista. Es difícil saber su edad. Puede tener trece o veinte. Un año de paco son como siete años humanos. Suman como los perros. Tiene la boca cuarteada y seca. La piel pegada a los huesos. Los ojos en blanco, como si ya no sirvieran para ver. El paco te mata en menos de dos años. Los puede matar a todos si no se hace algo. Muchos abrigan esa malthusiana esperanza. Discúlpenme si les he cortado el apetito. Les voy a mostrar a un triunfador para que vean la otra cara de la moneda. Suele hacerse lustrar los mocasines a esta hora. Ahí está, escondido detrás del diario de finanzas. Señores: con ustedes el joven Tommy Alderete Olmos. Es un amigo de mi hermano, eran compañeros de rugby, pueden preguntarle lo que quieran. ¿Nadie se anima? Bueno, arranco yo. Contanos, Tommy, ¿qué porcentaje de la gente dirías que es pelotuda? —¿Qué hacés, Mocho querido? ¿Cómo anda tu hermano? ¿Sigue en Estados Unidos? Mirá, el porcentaje de pelotudos es elevadísimo. Pero el tema no es ése, tengo amigos súper exitosos que tienen el coeficiente intelectual de un espárrago. El que fracasa lo hace por cobarde más que por pelotudo. Los perdedores no se animan a plantearse objetivos y jugarse la vida para conseguirlos. Punto. Todos tenemos un plan económico. El tema es que sólo algunos nos animamos a hacer algo al respecto. Nada más. Tomá por ejemplo a esos flacos de la otra cuadra, a esa manga de hippies, tirados en la calle con una guitarra y bolsas de artesanías. Si les preguntás su opinión sobre el dinero, te van a decir que la guita aprisiona, que la gente como yo es esclava del billete, mientras que ellos viven como quieren. Te van a decir que son re libres. Pero decime una cosa: de todas las calles que uno puede elegir en Buenos Aires para tocar la guitarra descalzo, ¿por qué eligen Florida, la calle más transitada y turística de la ciudad? ¿Por qué deciden pasar doce horas por día, muriéndose de calor sobre el asfalto de Florida, y no van a una plaza en Wilde o Lugano? Les voy a decir la razón: es una forma de maximizar sus ganancias. Se hace más plata en el Microcentro que en Lugano. Punto. Ojo que tampoco soy un desalmado. Toti me lustra los zapatos desde que yo era operador junior en la Bolsa de Valores. Diez años charlando todos los miércoles. Cuando le ofrecí ayudarlo con unos mangos se negó, pero me pidió que fuera el padrino de su nieto. Me quedé duro, pero después entendí. No conozco a Toti fuera de nuestra relación lustrador-lustrado, pero acepté. Está haciendo la mejor jugada que puede hacer. A Toti no le queda mucho tiempo, pero se va a ir sabiendo que su nieto conoce a alguien que siempre le va a poder tirar una soga. ¿Cómo me voy a negar si yo hago lo mismo? El noventa por ciento de mi éxito viene de saber cómo relacionarme. Me saco la galera por Toti. Si se hubiera avivado antes, quizá yo le estaría lustrando los zapatos a él. —¿Seguís jugando al rugby, Tommy? —No, Mocho, el rugby ya fue. A mí nunca me gustó mucho esa cosa del sacrificio y el equipo. Cuando sos pendejo está bien, sirve para contactarse. Ése fue el primer consejo que le di a Toti: mandá a tu nieto a la escuela pública, pero anotalo en un club de rugby. Cuanto más cheto sea el club, mejor. Conviene más invertir en contactos que en educación. Punto. Los negros tienen el fútbol, pero el rugby es la única esperanza de movilidad social que tienen los hijos de los porteros. A mi edad, lo único que sirve para relacionarse es el golf. —Tommy, ¿qué significa esa pulserita roja y blanca con las siglas C.A.H.? —Club Atlético Huracán. Es una pequeña debilidad que tengo. —Un yuppie quemero. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Es casi un oxímoron. —¿Un qué? —Una contradicción. Me imagino que no fuiste criado en Parque Patricios. —Aunque no lo creas, mi abuelo paterno, don Ángel Alderete, vivió toda su vida de zapatero en Parque Patricios. Pero no es por eso que soy hincha de Huracán. Es simplemente una excentricidad. Todos los aspirantes a millonarios tenemos una. Algunos adoptan mogólicos o nigerianos, o nigerianos mogólicos; yo elijo hinchar por Huracán. Punto. Se sufre mucho, no lo dudo, pero a la larga es menos engorroso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, mejor así. Me tengo que ir, Mocho, querido. Arreglamos uno de estos días para almorzar. Mandale saludos a tu hermano, haceme el favor. ¿No les pareció encantador? Ése fue Tommy Alderete Olmos: el as de la calle Florida. Sigamos viaje. Estamos por llegar a la Plaza San Martín y a uno de los hitos de esta calle. ¿Ven esa marca de tiza en el suelo a la entrada del restaurante? ¿Ven esas velas prendidas, esas virgencitas y ofrendas? Ahí murió un mendigo hace algunos meses. Días y noches pasaba tirado ahí. Ésa era su casa. Ahí dormía, meaba, comía y cagaba. Todo lo hacía en silencio. La gente caminaba por encima de sus piernas estiradas sin que él se molestara. Pasaron exactamente tres días entre su fallecimiento y el momento en que alguien se dio cuenta de ello. Durante tres días los peatones pasaron sobre su muerte sin siquiera notarla. Su cuerpo era apenas un escalón más para acceder al restaurante internacional. ¿Se dan cuenta? La metáfora es tan explícita que me da vergüenza decirla. Al tercer día, el olor y las moscas terminaron por delatarlo. Mi kinesióloga trabaja en el edificio de al lado. El rugby me ha dejado las cervicales a la miseria. Se llama Natalia y es una buena mujer. Quiere a su esposo y a sus hijos, paga sus impuestos, escribe pésimos poemas de amor y a veces llora con las telenovelas venezolanas. No me di cuenta de que estaba muerto, me dijo cuando le pregunté. Nadie se había dado cuenta. Nadie lo había visto morir. Para él, la muerte no había sido un gran cambio. Había sido imperceptible, como la de una tortuga. La pobre Natalia se siente culpable ahora. Ya sé. Buenos Aires es una gran ciudad: hay ricos y pobres. Chocolate por la puta noticia. Pero algo anda mal cuando una buena mujer camina por encima de un muerto sin darse cuenta. Algo anda decididamente mal. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué este paseo? Tiene algo que ver con la historia. Ya verán. Ésta es la historia de una noche de sábado. No me la contaron, yo estaba ahí. ¿Para qué reconstruirla? Bueno, para que me quieran un poco. II YO no soy un negro. Mi nombre es José Ignacio Sánchez de la Puente, pero todos me dicen Mocho, no me pregunten por qué. Sólo mi viejo me llama por el nombre completo. A mí me gusta decir José Sánchez, así, a secas, sobre todo ante sus amigos del club o de la embajada. Sé que le jode. Me corrige, con su voz de peruano engreído: José Ignacio Sánchez de la Puente. Lo dice como si disfrutara de cada letra y cada pausa. Mi viejo es peruano y rubio. Él dice que yo también soy peruano; que nací allá y de chiquito me trajeron para acá, que yo también soy rubio, como es mi hermano y como es mamá en las fotos, pero a veces me miro al espejo y pienso «alguien acá se mandó una cagada». De niño, mi hermano me decía que había nacido por el culo de mamá, que de alguna manera, había errado el camino que va del útero hacia fuera, y que a esa confusión le debía el tinte cobrizo de mi piel. Los niños tienen un don para la crueldad. Yo no soy un negro. Eso me lo aseguró mi viejo hace muchos años. Él había escuchado una cargada a la salida del colegio, una tarde en que me había ido a buscar. —Digan lo que digan, tú no eres un negro —repitió mirándome a los ojos. No me acuerdo si dijo «negro» o «un negro»; ahora sé que hay una diferencia que excede a la gramática. —Aquí, en Buenos Aires —siguió mi viejo—, se creen que todos los peruanos somos iguales; todos indios y serranitos. No los culpo, les llega lo peor de lo peor: ladrones, prostitutas y traficantes. Pero tú eres José Ignacio Sánchez de la Puente, eres peruano y no eres un negro. Y al que te venga a joder, dile que los Sánchez de la Puente llegaron a Lima cuando Buenos Aires era un montón de barro y mierda. En Buenos Aires, «negro» no significa lo mismo que en el resto del mundo. No tiene nada que ver con África y los esclavos. Esto no me lo dijo mi viejo, lo aprendí solito. Los negros son los villeros, los que te roban. Al principio pensé que los negros eran los indios, los que tienen algún rastro de indio en la sangre o en la cara. Pero no, tampoco es eso. Si sos cumbiero sos un negro, por más rubio o blanquito que seas. Hay un cantante de cumbia tan rubio que le dicen «El Polaco», y es más negro que cualquiera. Y al revés pasa lo mismo. Maciel tiene bigotes y pelos en las bolas desde los once años. Todavía me acuerdo de cuando apareció en el vestuario; tenía verga de hombre, mucho más grande que la del entrenador. Maciel es una réplica del Cacique Patoruzú, parece hecho de fango, pero su viejo es dueño de media Santa Cruz. No es un negro. Lo ves con el uniforme del Christians, la corbata bien prolijita, y es uno más. No es un negro. Hasta con las minas le va bien. Maciel juega de wing. Es rápido como un rayo. Uno de los mejores del equipo. Una noche, mirando un partido de fútbol por la televisión, vio cómo se armaba pelea en una tribuna y dijo: «¡Cada día odio más a los negros!». A veces pienso que negro significa pobre. Ni más ni menos. Pero me acuerdo cuando Orteguita se mandó esa cagada, cuando le dio un nucazo al arquero de Holanda en el mundial, todos decían lo mismo: «¡Y qué querés, si es un negro! ¡No le da la cabeza!». Y el tipo ya estaba forrado en guita. Hasta de Maradona a veces dicen lo mismo. Es todo bastante confuso. Pero yo no puedo ser un negro porque los negros son los otros. III EL CHRISTIAN School es un colegio inglés y mixto. Fue mi colegio. Queda en la Avenida Figueroa Alcorta, una calle bastante coqueta. En este tipo de colegios el deporte es muy importante, más que la Historia o las Matemáticas. Para los varones hay dos opciones: el rugby o el vóleibol. Esta decisión parece insignificante, pero determina la vida social de cada alumno. El vóleibol es para los maricas, los que les gusta la poesía, los que tienen miedo a los golpes. El rugby es para los que no son maricas, los que no tienen miedo a los golpes. Con las mujeres pasa más o menos lo mismo pero con el hóckey: ellas son las lindas, las de pollerita corta y las piernas bronceadas, y las de vóley son las feas, las gordas y las de anteojos. Esta asignación de caracteres no siempre coincide con la realidad. Son etiquetas. Brenda jugaba al vóley y partía la tierra al medio. Pero en un colegio no hay nada más real que una etiqueta. No es casualidad que el fútbol no sea una opción. Los dueños tienen miedo a que le saque gente al rugby. Un año hicieron la prueba y se pasó medio equipo. El fútbol nos gusta a todos. Los fundadores del colegio están todos muertos. Fueron los hermanos Allbright. Me acuerdo de uno de los viejos, el que murió último. Creo que se llamaba Andrew. Caminaba por el patio, con su cara de ave y su trajecito inglés, apoyado en un bastón de tres patas. Había que parar la pelota cuando aparecía, y el picado casi siempre terminaba entonces, porque el timbre sonaba antes de que el viejo llegara al otro lado. A veces se sentaba en su bastón que se hacía asiento, indicaba con la mano que siguiéramos el partido y nos miraba jugar como si mirara su pasado, empozado en una nostalgia inglesa, parecida a la porteña, pero más silenciosa. No parecía mal tipo, el viejo. Ahora los que están a cargo del colegio son los hijos de los fundadores. Dicen que se odian entre sí. Esto suele pasar entre primos herederos. Dicen, también, que ya se patinaron media herencia entre whisky importado, apuestas y putas. A estos tipos sólo se los ve durante los partidos de rugby. No todos los partidos, los clásicos, como contra el Saint Morgan’s. Esos días se puede ver a los dueños de los dos colegios, disfrazados de ingleses, chupando brandy y cigarros desde el mediodía. Si el equipo gana, se acercan con sus narices como brasas y dicen: «¡Good game, boys!», y a veces hasta te dejan faltar a la mañana siguiente. En el colegio teníamos muchas materias en inglés: Geografía, Educación Física, Biología, Economía, Química, Matemática y hasta Historia. La profesora de Historia se llamaba Marisa Calcagni; jovencita, buenas tetas. Era oriunda de Pergamino pero igual se las arreglaba para dar la clase en inglés. No era un inglés natural, como el de los directores, era un inglés aprendido, un poco forzado. Es raro tener historia argentina dada en inglés por una pergaminense nieta de italianos. Eso sí que es Argentina. Marisa nos hablaba de Péron (lo decía así, con la «p» suavizada y el acento en la «e»). The Central Bank was full of gold, but Péron… Esas tardecitas inglesas de rugby son una parodia muy bien lograda. Una brillante puesta en escena. Mi tarde favorita era cuando jugábamos contra el Saint Paul’s School; un colegio pupilo que queda en la zona de Quilmes. Entrar allí es como entrar en las páginas de una novela inglesa. El predio ocupa más de diez manzanas, donde predominan el verde y la prolijidad. Las construcciones son gigantes y austeras, de principios de siglo. La casa de los directores, la de los chicos, la de las chicas, una capilla y un edificio central que parece un castillo, donde se encuentran las aulas, el auditorio y el comedor. Yo no entendía para quién era ese colegio, quiénes lo habitaban. No podía ser para la gente de Quilmes. Después, en la Facultad, conocí a un ex alumno. Se llama Eduardo Evans y su padre es un estanciero de San Antonio de Areco. Recién entonces me cerró la ecuación. Padres acomodados + pueblo chico + educación inglesa = mandemos al pibe al internado. Nosotros les decíamos, durante los partidos, para provocarlos, que estaban ahí porque sus padres no los querían. Es un milagro que mi viejo no me haya mandado para allá. El tercer tiempo lo hacían en un comedor enorme; servían té, chocolate caliente, tostadas, mermeladas, manteca y escones. Me contó Eduardo Evans que la vida en el Saint Paul’s era más soportable de lo que uno piensa. No había padres. En cambio, tenían curas, directores ingleses, y una legislación imposible, plagada de jerarquías, violencia y controles. Me dijo que por las noches soltaban a los perros para que los boys no cruzaran a la casa de las girls. Pero esto no hacía más que enriquecer la aventura. Un perro no es escollo para un adolescente con calentura. Tenían que trazar planes, saltar alambrados, encapucharse, usar linternas, correr, arriesgar. Era como vivir en una cárcel de juguete. Evans me dijo que la pasaban bomba. Para nosotros, el día del partido contra el Saint Paul’s era todo un evento, como una excursión hacia algo exótico. Recuerdo mi debut en el First Fifteen (ése es el pomposo nombre que se le da al mejor equipo del colegio). Yo recién estaba en cuarto año, pero me habían llamado para jugar con los más grandes. Pertenecer al First tenía sus privilegios: remera propia, corbata distintiva, y hasta un micro más grande y lujoso, con aire acondicionado y asientos reclinables. Era extraño salir de la Capital para el otro lado; no hacia el Norte, sino hacia el Sur. Recuerdo cruzar el Riachuelo y ver por primera vez la cancha de Boca. Recuerdo haberle mentido a mi compañero de asiento: le dije que había ido a la popular muchísimas veces. El micro agarró la autopista como para ir a Pinamar, pasó cerca de la cervecería Quilmes, por algunas calles de tierra y casas bajas, hasta que por fin llegó al inverosímil portón verde del Saint Paul’s. El viaje no duraba más de una hora, pero parecía más. Ese partido, el de mi debut, la rompí. Metí dos tries y ganamos. Hasta el entrenador contrario me felicitó. A la vuelta, los más grandes me invitaron a viajar en el fondo del micro, donde se sienta la aristocracia del equipo. Viajamos cantando y golpeando las palmas contra la chapa del techo. Había tocado el cielo con las manos. Y así fue como empecé a jugar al rugby. Como mi hermano mayor había sido capitán, a mí ni me preguntaron: derecho a la cancha con los botines y la ovalada. En el rugby hay un puesto para cada aptitud o defecto físico: los gordos a la primera línea, los altos a la segunda, los rápidos van de wines, los chiquitos de medioscrum. El rugby es especialmente amable con los gordos. Es uno de los pocos juegos que le permite al gordo un momento de gloria deportiva. Ya de niño yo era bastante alto, así que me mandaron de segunda línea. Éste es un puesto bastante pelotudo. Sólo los pilares son más pelotudos que nosotros. Siempre se escucha a los entrenadores decir: «El equipo es lo más importante» o «En el rugby no hay figuras», pero eso es un montón de mentiras. Ni ellos se las creen. ¿O no estábamos todos pendientes ese sábado de la lesión de Hernández? Yo siempre quise ser apertura, como era mi hermano. Si se filmara una película yanqui sobre un equipo de rugby, el apertura sería el que se va en andas y se coge a las porristas. El apertura, o a lo sumo el fullback, pero nunca el segunda línea. Un equipo de rugby se puede dividir en dos: forwards y tres cuartos, con un nexo entre ambos, el medioscrum, por lo general un enano mandón y escurridizo. Las virtudes de los tres cuartos suelen ser la velocidad y la inteligencia. Las virtudes de los forwards: la fuerza y el coraje. «Un forward mete la cabeza donde otros no se animan a meter la mano», decía un viejo entrenador. Mi puesto —el de segunda línea— es el de un obrero raso, obediente y de una valentía estúpida. Pero ése no es mi caso. Muy temprano en mi vida me di cuenta de que era un cobarde. Lo supe cuando frente a mis narices le pegaron a un compañero: Simón. Lo agarraron entre dos, cuando el referí miraba para otro lado, y le dieron piñas hasta dejarlo sangrando en el piso. Yo no hice nada, me quedé parado y me hice el boludo. Cuando después me preguntaron, mentí y dije que no lo había visto. Pero Simón sabía que lo había visto. Él era un buen amigo y no me mandó al frente. Hubo un segundo de contacto entre nuestras miradas mientras él recibía la paliza; en sus ojos había súplica y en los míos una tibia resignación, como si la parálisis fuese ordenada por mi carga genética, contra la que no podía hacer nada, por más que quisiera. El incidente no terminó ahí. Los dos tipos que se la habían dado a Simón después me quisieron pegar a mí, no porque yo les hubiera hecho algo, sino porque no había defendido a mi compañero. Me siguieron por toda la cancha gritando: «¡Cagón! ¡Cagón!». Esos dos tipos me querían pegar porque no había defendido al que ellos mismos le habían pegado. Es una lógica extraña, ¿no es cierto? No se crean que soy mal jugador por esto que cuento. Fui titular en todos los equipos en que jugué. Simplemente no me gustaba el roce. De todas maneras, el rugby es un deporte mucho más táctico y estratégico de lo que se piensa. Se puede ser bueno usando la cabeza, entendiendo el juego, y dejando para los gordos y los brutos la parte de los golpes. A mi favor, tengo que decir que soy una máquina de correr. Puedo correr durante horas sin cansarme, ayudado por una zancada larga y pareja, mucho más veloz de lo que parece. Por eso a mí no me molestan los entrenamientos. Hay algo sanador en eso de correr alrededor de una cancha como un imbécil. Lo único que me fastidia es la práctica del scrum, sin duda una de las más estúpidas del deporte mundial, junto con el lanzamiento de martillo. Lo voy a explicar como si se lo explicara a un hindú o a un extraterrestre. No tienen por qué saber de qué se trata. El scrum es una forma de poner la pelota en juego. Participan los ocho forwards de cada equipo. La idea es simple y primitiva: la pelota se tira entre los dos packs de forwards y éstos deben empujarse entre sí, para que la pelota quede de su lado. El scrum es la especialidad histórica del seleccionado argentino de rugby. El empuje no se hace así nomás; está regido por un minucioso código de normas. A la distancia, el scrum tiene la apariencia y el movimiento de un cangrejo mitológico. Hay quienes dicen que el scrum es mucho más que una jugada, que en su aparente simpleza se encuentran los valores del rugby y de la vida misma: empujando juntos se aprende sobre solidaridad, trabajo en equipo y sacrificio. Si el scrum resulta absurdo durante un partido, mucho más bochornosa es su práctica. Los forwards teníamos que empujar durante horas una armazón de madera, lastrada con bloques de cemento, llamada «burra». Cuando el medioscrum arroja la pelota, por lo general grita el nombre de su equipo, un poco como arenga, como grito de guerra, y otro poco como aviso. ¡CHRISTIANS! El grito está marcadamente dividido en dos sílabas; con la primera el medioscrum advierte, y con la segunda, arroja la pelota. Los forwards, a su vez, debíamos reproducir este grito, para coordinar el empuje y para darnos valor: ¡CHRIS-TIANS… CHRISTIANS… CHRIS-TIANS! Una y otra vez, unidos, gritando de fuerza y dolor, empujábamos la burra de un extremo al otro de la cancha. Cuando el scrum está asido como corresponde, la cabeza del segunda línea queda comprimida, como un melón en una prensa, entre los culos de la línea anterior. No es una linda experiencia. De tanto roce y presión, los forwards más aplicados tienden a perder las vueltas de sus orejas. Ellos exhiben con orgullo sus orejas de coliflor, como cicatrices de guerra. Una deforme evidencia de su coraje. Cuando los alumnos del Christians egresan pueden seguir su deporte en el Christian Old Boys Rugby & Hockey Club. En un principio el club era exclusivo para ex alumnos, pero llegó un momento en que no alcanzaban los jugadores para los equipos ni las cuotas para las finanzas. Por eso la barrera cayó. Esa medida de apertura fue decidida mediante el voto de los socios y dividió las aguas del club entre conservadores y progresistas. Hasta hubo campaña política con panfletos y propaganda. Los conservadores hablaban de «el espíritu del Christians» o «el deseo de los hermanos Allbright», acudían a máximas latinas: Non sibi, sed suis («No para sí mismos, sino para los suyos»), y cosas por el estilo. Los progresistas tentaron a los votantes con promesas económicas y deportivas, citaron los ejemplos exitosos de otros clubes e hicieron especial hincapié en que cada aspirante debía ser presentado por dos socios y sus antecedentes rigurosamente estudiados para saber si eran compatibles con el espíritu del Christians. Con esto último convencieron a los indecisos y ganaron la pulseada. Hoy se acepta a cualquiera que pague la cuota por adelantado. Lucas es uno de los que vino de afuera del colegio, no me acuerdo quién lo trajo. Tiene más barrio que el resto, muchos músculos, un Chevrolet 76, un tatuaje de la madre en el pecho y un dogo que se llama Tyson. Era algo nuevo para nosotros. Manejo un boli-shopping en Avellaneda, dice Lucas. Eso es una feria de ropa trucha: Ribok, Naik, y cosas así. Lo de «boli» viene porque la mayoría de los puesteros son bolivianos, o tienen pinta de bolivianos, dice Lucas. Lucas siempre anda calzado, tiene una 38 cargada debajo del asiento del auto. Hay que tener cuidado con los bolitas, dice Lucas, si los sabés llevar, éste es el mejor negocio del mundo. Nada de cheques ni tarjetas, guita fresca, dice Lucas. El club compite en la tercera división de la Unión de Rugby de Buenos Aires. El ascenso siempre está cerca, pero nunca se concreta. En esta categoría el rugby es más digno que glamoroso. Nunca toca jugar en San Isidro o en Pilar, ni hay modelos mirando en las tribunas. Más bien se visitan lugares como Florencio Varela, Ciudad Evita, Lanús o Ituzaingó; lugares con nombre de estación de tren, canchas sin pasto, de tierra dura y sangre en las rodillas, duchas de agua fría y comida de olla en el tercer tiempo. Nosotros somos los chetos de la división. Nuestro vestuario tiene tejas verdes y un cartel que dice Boys en la puerta. Esto da para la joda. Los primeros años los otros equipos entraban a la cancha y nos querían llevar por delante, de guapo nomás, pero con el tiempo nos fuimos endureciendo, y los otros se dieron cuenta de que la mano de un cheto pesa igual que la de cualquiera. 13.50 SÁBADO 13 de octubre de 2007. Hecho histórico: Argentina estaba en la semifinal del Mundial de rugby. Al día siguiente los Pumas jugaban contra Sudáfrica, y ese sábado casi no se hablaba de otra cosa. El partido nuestro, contra San Roque, estaba programado para las 15.30 en el Christians. San Roque también es un club de ex alumnos. El colegio queda en el centro, en un edificio que tiene más de ciento cincuenta años y ocupa casi una manzana. La entrada impone respeto desde sus puertas de roble, altas como tres hombres. Pasando la primera puerta sobresale un cartel como una advertencia: «Bienvenido a la familia Marista». Se ve que el colegio tuvo su momento de gloria. En una pared lateral se exhibe esta inscripción: «Colegio San Roque: cuna de líderes», y para acreditar este alarde se despliega, como una sala de trofeos, una colección de retratos de ex alumnos: próceres, políticos, abogados, religiosos, militares. «José Alberto Santamaría, Generación 1912, presidente del Honorable Senado de la República Argentina». «Luis Alberto Ortiz, Generación 1954, cardenal de la Conferencia Episcopal Argentina». Pero ese esplendor pasó. Hoy quedan ruinas, y esa decadencia sórdida de lo que alguna vez fue grande. Las familias de apellido se mudaron hace tiempo del centro y el colegio les queda a trasmano. Quedaron los nostálgicos y los que no pueden pagar algo mejor. Hace mucho tiempo que no se agrega un retrato a la galería de líderes, incluso han tenido que sacar algunos. Hace algunos años, el gobierno le otorgó un préstamo al colegio para que siguiera subsistiendo, pero le puso como condición que debía descolgar las imágenes de dos altos jerarcas de la última dictadura militar. «San Roque: cuna de fachos». Ésa fue una pintada que apareció en el muro principal del colegio hace algunos años. Unos días antes, los alumnos de quinto les habían dado una paliza a dos judíos ortodoxos, de esos que se ven por Once con barba y trencitas. El incidente salió en los diarios, y en una inspección encontraron esvásticas dibujadas en los baños y grabadas en la madera de los pupitres. El director del colegio minimizó el asunto, dijo que se trataba de una broma de mal gusto y pidió disculpas. Se hacían los nazis por joder. Como equipo de rugby San Roque es bastante mediocre. Era un partido para ganar caminando. Por eso en el almuerzo nadie hablaba de San Roque. Es costumbre que el equipo se junte a almorzar unas horas antes de los partidos. Nos reunimos en el salón principal, en una mesa larga, y el equipo come fideos con manteca y queso. Los integrantes más veteranos del plantel, que ya rondan los treinta, suelen llegar más temprano al club. Vienen con sus mujeres, sus hijos y sus perros a disfrutar del verde y del sol. Los jóvenes por lo general llegamos sobre la hora, a veces luchando con la resaca de la noche anterior. Para unos y otros, el almuerzo es un compromiso ineludible. Es una forma de unir al grupo y además muchas veces se aprovecha para hablar del rival, aunque ese día el único tema de conversación eran los Pumas. —Va a ser muy difícil ganarle a Sudáfrica —dijo el entrenador. —Para mí se puede —contestó Lucas—. Si se mete huevo y no se cometen errores, se puede. —A mí me tienen las bolas llenas las publicidades de los Pumas —dijo Ariel—. Prefiero que pierdan con tal de no seguir soportando esta tortura. —Algunas están buenas. Esa en la que cantan el himno te pone los pelos de punta. —A mí me da un poco de vergüenza. Hermanos de corazón, unidos por la pasión. ¡Qué sarta de putadas! —dije, para armar polémica. —Vos porque sos un amargo. —Puede ser. Pero comparar lo de los Pumas con el desembarco del día D en las playas de Normandía me parece un poco exagerado. El entrenador se rio. Nos llevábamos bien a pesar de nuestras diferencias. Es un tipo al que respeto. Él podría haber frenado todo antes de que se pudriera. Ya voy a hablar del entrenador. Mientras comíamos llegó el referí del partido: un tipo cuarentón, rubio, de camisa a cuadros y cinturón con hebilla plateada, fanático del rugby y correcto hasta el aburrimiento. Cristiancito se paró y lo saludó con un abrazo. Se conocían. Cristiancito conoce a toda la familia del rugby. Tiene un retardo. Ya sé, debería decir habilidades especiales o capacidades diferentes, pero la verdad es que Cristiancito, pobre, tiene un retardo. A sus diecisiete años, su cuerpo es el de un hombre pero su mente quedó rezagada, se plantó a los seis, como el petiso de El tambor de hojalata, y no creció más. Dicen que fue culpa de una coz de caballo, que el golpe en la cabeza lo dejó así, pero a mí me huele a verso, se me hace demasiado literario. Como todo niño, tiene sus momentos geniales. La luna es un licuado de banana, me dijo una vez, y vaya si lo es. A veces entiende mucho más de lo que parece, como si se hiciera el tonto por gusto. Cuando le toman el pelo, él mira como diciendo: pará hermanito, que soy retardado pero no soy boludo. No conozco a nadie más fanático del rugby que Cristiancito. Tiene fotos con todos los Pumas y no se pierde ni un partido. Duerme con una pelota de rugby de peluche como almohada. A veces se lo deja jugar un ratito al final de los partidos. No es fácil, porque hay que avisarles a los rivales que no lo golpeen duro, pero tendrían que ver su sonrisa cuando le dicen que puede entrar. Se sube las medias, se ajusta el casco y entra a la cancha como si entrara a la final del Mundial. El entrenador invitó al referí a sentarse y a charlar sobre las reglas nuevas. En el rugby, nadie se va a escandalizar si el referí se sienta a la mesa con un equipo antes del partido. No está mal visto. El referí es un ser impoluto, dentro y fuera de la cancha. No se le puede discutir ni rezongar ni hacer ademanes. Eso es para el fútbol. Un viejo entrenador nos decía: «El referí siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene». Este referí había tenido su momento de gloria unas semanas atrás. El episodio había salido en los diarios. No le costó mucho contarnos la anécdota cuando le tiramos de la lengua: —Me tocaba dirigir a la menores de diecisiete de San Martín contra Pueyrredón. Yo iba solo en mi auto. Eran las once de la mañana y el partido empezaba a las doce. Estaba atrasado, así que había salido de casa vestido de referí, listo para entrar a la cancha. Agarré General Paz y doblé a la derecha en la salida de San Martín. Se ve que venía distraído porque en algún cruce la pifié y terminé en la entrada de una villa jodidísima que hay por ahí. —A mí una vez me pasó lo mismo, pero por suerte salí al toque. —Fui tan tarado que me agarró un semáforo en rojo y frené. Cuando me quise acordar, me pusieron un caño en la cabeza y se me subieron tres tipos al asiento de atrás. Querían plata, pero yo no tenía casi nada. Apenas los viáticos que nos da La Unión. Me tuvieron dando vueltas un buen rato. Me llevaron a una casa en el medio de la villa y me revisaron el bolso y la billetera. Encontraron mi tarjeta del banco, y tuve que darles mi código de seguridad para que hicieran una extracción en un cajero automático. Me dejaron en la casa, a cargo del que parecía el jefe, y los otros salieron en mi auto a buscar un cajero. Estuve más de una hora encañonado, tirado en el piso de un depósito mugriento. Me decían que si no sacaban la plata me iban a matar. —¿Es cierto lo que decía el diario? ¿Que en ese momento, mientras te tenían de rehén, lo que más te preocupaba era tu familia y cómo ibas a hacer para llegar a referear el partido? —Les juro que sí. Mi mujer me dice que estoy loco, pero fue así. Quería que me largaran rápido. Eran las doce menos cuarto y todavía podía llegar al partido. No lo dije para hacerme el héroe, pero a los del diario les encantó la frase y la pusieron de titular. —¿De dónde lo conocés a Cristiancito? —¿De dónde? Cristiancito es uno de los personajes más conocidos del rugby local. Hace poquito estuvimos viendo un partido de los Pumas juntos en el Palco de Honor. Bueno, les termino el cuento, que ya me tengo que ir a cambiar. Cuando me largaron en el medio de la ruta, llamé por teléfono al club, les conté lo que me había pasado y les dije que iba a llegar, pero un poco tarde. Ellos no podían creer que igual fuera al partido. En mi casa no había nadie. Los chicos y mi mujer se habían ido al campo. ¿Qué iba a hacer? Busqué contención entre mis amigos del rugby. La gente del rugby es muy solidaria cuando uno está en problemas. Se ve que todos se habían enterado de lo que me había pasado, porque cuando entré a la cancha me aplaudieron los dos equipos y las tribunas también. Nunca había visto que aplaudieran a un referí. Fue una emoción muy fuerte. Después me llamaron de todos los diarios para hacerme notas y la semana pasada me entregaron una plaqueta en La Unión. Mi mujer me dice, en broma, que tenía todo arreglado con los ladrones para que mi foto saliera en los diarios. En fin, fue una desgracia con suerte, pero no se lo deseo a nadie. Cuando terminó su historia el referí se fue a cambiar. Nosotros nos quedamos en el salón, terminando la comida y esperando a los que faltaban llegar. El salón del club es una construcción del tamaño de media cancha de tenis. Todo bastante simple y armonioso: ladrillo a la vista, una larga barra de roble, cocina apretada, mesas apoyadas sobre caballetes, bancos de madera, fotos de equipos pasados, banderines, algunos trofeos y plaquetas. Ese día lo estábamos preparando para una fiesta. Teníamos todo listo: cajones de cerveza, luces y sonido, litros de fernet y hasta una máquina de humo. No todos los terceros tiempos armábamos fiesta, pero el éxito de los Pumas nos había contagiado y ésa era una ocasión especial. Habíamos arreglado con las minitas de hóckey. Ellas jugaban afuera, pero vendrían no bien terminara su partido. Nunca hay muchas mujeres en nuestros terceros tiempos: novias, algunas amigas y pará de contar. Al entrenador no le gusta que hablemos del tercer tiempo antes del partido. Primero el trabajo, después el festejo, dice. De ese tipo de cosas siempre se encarga el Chino. Él es la fiesta hecha persona. El Chino Antúnez es lindo. No soy menos hombre por admitirlo. Aparte, «Chino» es un buen apodo en el mundo del rugby, les gusta a las chicas, siempre que no seas chino de veras. Es morocho y ágil, con un aire a Monzón, pero sin lo aindiado. Lo de «Chino» es por sus ojos ligeramente apaisados, como si estuviese permanentemente fumado. Siempre se lleva a la más linda. El resto va detrás rescatando las migas. Para peor, el Chino sabe que es lindo, y te lo hace sentir. Si estás hablando con una mina, se acerca y derrocha su encanto hasta que quede claro que, si él quisiera, te la podría robar. Cuando esto sucede pierde interés y se va a joder a otra parte. Para él la conquista es algo deportivo, una competencia feroz que divide a los ganadores de los perdedores. En la cancha es igual, es un jugador vehemente y seguro. El Chino era uno de los que estaba cuando levantamos a las minas en el quiosco. Fue él quien las encaró y las invitó a la fiesta. Así empezó todo ese sábado, por un alarde del Chino. A mí no me gusta almorzar antes de los partidos. No puedo hacer nada bien con la panza llena. Igual me obligan a sentarme a la mesa durante el almuerzo. Para no perder la unidad del equipo, dicen. No bien termina el primer comensal, me voy a un banquito que hay a la salida del salón a tomarme unos mates. Esa tarde me acompañaron Ariel y Facundo Acevedo, un muchacho que vino hace unos años de Azul a estudiar agronomía y se integró al club. —Guarden ese mate, grasas —la broma llegó del Gordo, que salía del salón. Siempre es la misma broma. —Cómo se nota que sos un oligarca de medio pelo —retruqué—. Se ve que tu familia no tiene campo. El mate ya no es grasa, hasta se puede tomar en las caballerizas con los peones, compartiendo bombilla y todo. —Bueno, en el campo puede ser, pero acá, en la ciudad, con el termo y la azucarera, es una grasada. Es como rezar, está bien hacerlo en la iglesia o en la intimidad, pero rezar en público es una grasada. —No entendés nada. El campo está de moda en la ciudad. El verde, el cuero, la vida sana, la familia feliz y todo eso. En el campo no hay moda, en el campo hay campo. Cuando esta nueva generación de Baltasares, Estanislaos, Bautistas y Bartolomés tome el poder desde la Sociedad Rural, e imponga el mate y la talabartería obligatoria, vos te vas a golpear la cabeza y vas a decir: el Mocho tenía razón. Entonces vas a ir corriendo a Cardón a comprarte un mate de alpaca y unas bombachas de gaucho de trescientos pesos. —Dejen de hablar boludeces. Hay que ir para el vestuario. En veinte minutos empieza la entrada en calor. —Sí, mi capitán. IV ARIEL es mi mejor amigo. Es una persona sin maldad. Tampoco tiene demasiadas luces, pero no se puede pedir todo. Es pequeño y torpe. Para el rugby no sirve mucho, pero es confiable y gracioso sin querer serlo. Nos conocemos desde los cuatro años. Hicimos juntos todo el colegio. Ariel es un imán para los ladrones, como una viejita con uniforme de colegio. Muy robable. A mí, en cambio, no me roban nunca. Su familia vive a dos cuadras de la mía, en la calle Juez Tedín de Barrio Parque. Como dije, éste es un barrio muy paquete, lleno de embajadas y mansiones, pero también queda muy cerca de la Villa 31. El último robo a Ariel fue hace algunas semanas. Yo lo estaba esperando en su casa, charlando con sus padres, cuando llegó de la calle, todavía asustado. Me rodearon tres negros de mierda en la plaza y me robaron el iPod y el celular, nos contó. A Ana no le gusta que su hijo hable así. Lo corrige: negros no, Ariel, chicos sin educación. Al pobre Ariel lo habían rodeado tres chicos sin educación y, deseducadamente, le habían puesto una botella cortada en la garganta. El padre de Ariel dice que hay que entrar con los tanques y las topadoras y limpiar esa villa de una buena vez. —Hay que aprovechar esta fiebre de los Pumas. Les mandamos a los forwards y chau. ¿No te parece, Mocho? A esas casitas de chapa les hacés un scrum y se vuelan a la mierda. Se rio un buen rato de su chiste. Yo forcé una sonrisa. El padre de Ariel es un miserable. Además, es un abogado importante. Tiene el pelo engominado y siempre huele a cigarrillo negro. No sé cómo hace Ana para aguantarlo. Ana es la madre de Ariel. Ana huele rico: a jazmines y vainilla. Ella me ha tomado cariño desde que pasó lo de mamá. Yo entonces era un nene pero igual entendía. Me daba cuenta de que ella no lo hacía por lástima o por obligación, como lo hacían los demás. No puedo hablar de Ariel sin hablar de mí. Yo no quería estar en casa con mi padre después de lo de mamá. Me quedaba en lo de Ariel. Ana nos traía la leche con galletas y nos dejaba jugar toda la tarde. Una vez se me escapó decirle mamá y Ana se puso a llorar. No fue la única vez que la vi llorar. Las otras fueron por culpa del marido. Le grita y la trata mal, y a mí me dan ganas de pegarle, pero nunca hago nada. Ana le echa la culpa a la cebolla. Se pone a cortar cebolla para poder llorar tranquila. Ana llora cuando huele cebolla y huele cebolla cuando llora. Sergio Canetti también era compañero de clase. Vive a pocas cuadras de casa, en una de las torres de Le Parc. Ingresó tarde al colegio, ya bien entrada la secundaria. Sergio es un nuevo rico. No hay nada que lo describa mejor. Los Canetti son ricos hace poco, ricos de golpe. Eran de clase media, creo que vivían en Caballito, sobre Rivadavia, esa avenida tan Fiat Duna, tan Claudia y Adrián, y heladera en cuotas. Hace algunos años, el padre heredó unas tierras. Hoy esos campos están llenos de soja y los Canetti, llenos de guita. Todo es en exceso: las casas, los autos, las joyas, la ropa italiana, las cirugías, las estatuas de ángeles en el jardín. Sergio no es mal tipo, pero tiene la guita metida bajo la piel. Cuando está borracho se pone espeso, sobre todo con las mujeres. Se cree que todas son putas a las que puede comprar. Sergio debutó sexualmente con la mucama. Él tenía quince años y durante una cena familiar dijo como si nada: Papá, nunca besé a una mujer. A la semana siguiente, Sergio vino con el cuento de que se había cogido a la mucama. Él dice que la sedujo en buena ley, y que la atropelló por detrás una tarde, cuando los padres no estaban, y ella limpiaba los pisos. Pero las malas lenguas hablan de la mano del padre; dicen que el señor Canetti pagó con soja la iniciación de su hijo. Como rugbier, Sergio es bastante malo. Empezó a jugar de grande y no logra entender el juego. Salvo Sergio y otros pocos, la mayoría nos iniciamos de la misma manera, la misma noche. Fue en una gira con el equipo del colegio a Tucumán, cuando teníamos catorce o quince años. El entrenador de ese entonces —Daniel Cabello— nos había advertido: Muchos van a ir a esta gira como niños y van a volver como hombres. Después de ganar el último partido, el entrenador dijo que tenía una sorpresa para nosotros. Nos llevó a un lugar en las afueras de la ciudad. Daba miedo mirar por la ventanilla del bondi: era casi una villa. Paramos en una casita sucia que olía a humedad y a desinfectante. Nos apretamos los veinte en una salita de espera. La luz era negra y roja. Apenas nos veíamos las caras. Dos puertas se abrieron, y bajo sus marcos aparecieron dos mujeres en ropa interior. Eran dos hembras oscuras a las que sólo se les veían el blanco de los dientes y la lencería. Daniel era un ídolo, coreamos su nombre y él sonrió como un padre orgulloso. Todos alardeábamos y hacíamos ruido pero nadie se animaba a pasar primero. El entrenador nos dividió en forwards y tres cuartos, armó una fila para cada puerta: los tres cuartos van con la chiquita y los forwards con la grandota. A mí me gustaba la chiquita, pero era forward, no había nada que hacer. No todos pasaron esa noche —el entrenador aclaró que no era obligatorio —, pero los que rompían la fila eran despedidos entre gritos de «puto» y «cagón». Yo era el sexto de mi fila, de la fila de la grandota. Ariel, por suerte, estaba con la otra mujer. Me hubiese dado cosa pasar después de él. Estaba nervioso —yo lo conozco—, miraba para todos lados y no sabía cómo hacer para irse. Ariel todavía no tenía pelitos. Parecía un nene asustado. Nunca me quiso contar cómo le fue en ese cuarto. La espera no fue demasiado larga. Los que pasaban no duraban más de diez minutos y más de uno se apichonó a último momento. Cuando llegó mi turno saqué pecho y entré. Ahora que han pasado varios años puedo confesar que la experiencia no fue agradable. Ella dijo que se llamaba Ginger, aunque más parecía una Marta o una Norma. Me pidió que me sacara la ropa y que me acostara en el catre. El colchón no tenía sábana, sentía su aspereza contra mi piel. Ginger sacó una teta gigante del corsé y la pasó por mi cara y por mi boca. Tomá la tetita de mamá. Entre los pechos tenía un colgante con cinco dientes de leche; después supe que habían sido de sus hijos, cinco hijos, un diente por hijo. Imaginé esa teta en la boca de los cinco compañeros que habían pasado antes de mí. Los dientes de leche se perdían entre los pelos de mi pecho cuando ella se me puso arriba. Imaginé las cinco sonrisas que correspondieron a esos dientes. No fue un momento muy erótico. La piel tenía gusto a desodorante y descubrí algunos pelos en la órbita de los pezones. Yo no sabía que las mujeres podían tener pelos en los pezones. Ana no debe tener pelos en los pezones, y además debe tener gusto a vainilla. Lo único bueno fue cuando me la chupó. Cerré los ojos, pensé en cosas lindas, sentí subir el calorcito, y así terminó la cosa. Ginger encendió un cigarrillo y lo compartimos. Se ve que necesitaba un descanso. Apoyó su cara contra mi pecho, me abrazó con su pierna y me ofreció las pitadas directo de sus dedos. Daniel tenía razón: me sentí muy masculino entre el humo y el calor de su sexo contra mi muslo. No se puede ser más hombre que eso. Yo quería que me enseñara a coger, que me hiciera el mejor amante del mundo, pero Ginger me contó sobre sus hijos, su casita nueva y sus sueños de peluquera. Escuchar a una puta es como escuchar la sombra de los espejos. Antes de irme le pedí, que si alguno le preguntaba, dijera que todo había estado bien. Ella me miró con su ternura de puta: Sí, papito, me hiciste ver las estrellas. 15.30 ES costumbre que antes de empezar un partido de rugby el capitán junte al equipo en una ronda apretada debajo de los postes para hacer su arenga. Estos discursos a la William Wallace, de volumen ascendente, plagados de exageraciones y malas metáforas, apuntan más a inflar el espíritu que a cuestiones tácticas. Muchas veces lo logran. He sufrido todo tipo de arengadores a lo largo de mi carrera rugbística, pero ninguno tan penoso como el Gordo Paoleri. El Gordo fue durante cinco años director del retiro espiritual del colegio. Tiene treinta y dos años, esposa y dos hijas. Me acuerdo cuando fui al retiro, él dio una charla sobre la familia y los valores. Qué hijos de puta, el buzón que nos vendieron. El Gordo es un hipócrita, voy a decirlo de una vez. Lo he visto en todas las infracciones posibles: de trampa por todos los boliches de la ciudad, haciéndose chupar por travestis en los bosques de Palermo, pagándoles a putas de quince años en la calle, y hasta tratando de convencer a una nena que vendía caramelos en un semáforo. Eso sí, al otro día, no se pierde una misa del San Martín de Tours. Va desde temprano, endomingado, de la mano de su mujer y sus hijas, con sus bermudas pinzadas, su camisa blanca, su rosario colgando y su pulóver de hilo sobre los hombros. Muy católico, muy apostólico y muy romano. Como jugador es bastante mediocre, pero los pilares no abundan y siempre se las arregla para jugar. El Gordo es muy amigo de sus amigos, dicen. La mayoría lo considera un buen tipo. Ahora es el capitán del equipo. Hasta el año pasado tuvimos otro capitán: Bernardo Casella. Bernardo es un gran jugador y una gran persona, un líder dentro y fuera de la cancha. Ahora está en un club de la segunda división de Italia. Le dan casa, auto y dos mil euros por mes. Esa tarde no fue la excepción. A su perorata habitual, el Gordo le había agregado algunas frases robadas al capitán de los Pumas. Frases que ya daban vergüenza antes de un partido del mundial, ni que hablar antes de jugar contra San Roque. El Gordo gritó cada una de sus palabras, venoso y enrojecido: «¡Cierren la ronda bien fuerte! Quiero que hagan fuerza con los brazos y se aprieten contra sus compañeros hasta que sientan que todos somos uno solo. El equipo tiene que estar unido cueste lo que cueste. Cuando era chico tuve un entrenador que era inválido. ¿Saben qué nos decía él antes de entrar a la cancha? Nos decía: ‘Cuando yo sueño, no sueño que camino, sueño que juego al rugby, por eso yo entro a la cancha a través de cada uno de ustedes’. Tenemos que jugar con esa pasión, dando la vida por el compañero. Si recibimos un golpe, no le decimos nada al referí. En la jugada siguiente, golpeamos nosotros tres veces más fuerte. Mírense las caras. Mírense a los ojos. Muchos de nosotros crecimos juntos. Nos conocemos desde chiquitos. Somos hermanos. Tenemos que jugar como hermanos. Si cada uno deja el alma en cada jugada, el equipo va a salir adelante. Escuchen al medio y al apertura, que son lo que van a ordenar al equipo. Tenemos que estar bien juntitos. El que se corta solo está cagándose en el equipo. Todo el sacrificio que hacemos los martes y los jueves tenemos que mostrarlo hoy. Quiero tackle, tackle y más tackle. Ahora vamos a salir con los dientes apretados y vamos a comernos la cancha. Cada uno tiene que volver a su casa sintiendo que dejó todo, que no se guardó nada. Vamos Christians, eh. ¡Vamos a romperles el culo a estos putos!» No hay mucho para decir del partido en sí. Perdimos. Jugamos horrible y perdimos contra el San Roque. Me parece que al Gordo se le fue la mano con lo del entrenador inválido. No pude dejar de preguntarme durante todo el partido cómo había llegado a esa invalidez. Yo jugué bastante mal, lo admito. En el entretiempo tuve un cruce con el preparador físico. No me llevo muy bien con él. Es joven pero tiene alma y cabeza de milico. Él dice que yo no juego para el equipo, que juego para mí, que no me gusta el sacrificio. Claro que no. ¿A quién le gusta el sacrificio? Si me gustara, ya no sería sacrificio. —¿Para qué carajo abriste esa pelota, nene? —me acusó frente a todos. —No había nadie marcando y pensé que… —Ése es tu problema, Mocho, vos no tenés que pensar. Para eso está tu medioscrum. Si a vos no te dicen que la abras, agachá la cabeza y empujá. Hernán Perdomo es el nombre del preparador físico. Fue un jugador bastante bueno de Primera, pero se destrozó una rodilla y tuvo que dejar antes de tiempo. De ahí le debe venir el resentimiento. De ahí y de no poder haber hecho la carrera militar. Duchas frías a la madrugada, el individuo no es nada, el equipo es todo, saltos de rana, obediencia debida. Ése sería su paraíso. La disciplina y la convicción son esenciales para la milicia y para el rugby. No hay éxito sin disciplina y no hay disciplina sin la más ciega obediencia. Es raro que los alemanes no le hayan tomado cariño a este deporte. La semana anterior le habían robado a Perdomo. Vive con su familia en una casita en La Lucila. Se había mudado a esa zona buscando tranquilidad, pero ya era la tercera vez que le robaban en dos años. Sé que es feo, más que nada por la pobre mujer y el hijo, pero una parte muy oscura de mí se alegró cuando nos enteramos de que le habían robado de nuevo. Me dio placer imaginarlo con las manos atadas, su cuerpo gigante, impotente. Esa noche de entrenamiento nos cruzamos de nuevo. —Eran tres negritos de mierda, todos armados y duros que no podían ni hablar. Como son menores, la Justicia no hace nada. Entran por una puerta y salen por la otra. Me voy a comprar un chumbo y se acabó. Nunca más se la van a llevar de arriba. Al próximo que entra le vuelo la cabeza de un balazo. —Todos los estudios demuestran que es mucho más peligroso tener un arma que no tenerla —comenté yo, que había estudiado para mi parcial de procedimiento penal, y además tenía ganas de fastidiar. —No digas boludeces. —En serio. Un arma en tus manos es la excusa perfecta para que te maten. —No necesitan una excusa. Te matan por un par de zapatillas. Se las venden a diez pesos al mismo negro que les vende el paco. Lo que pasa es que vos vivís en una burbuja, Mocho. Salí un poco de tus libritos de Derecho, nene, y fijate cómo está la calle. —Bueno, Rambo, comprá una pistola. Pero vos hoy la estás contando porque esa noche estabas desarmado. El sueño de Perdomo es mudarse a un barrio privado, un lugar donde sus hijos puedan crecer en paz y en jardines verdes, pero creo que no le da la guita. Cuando terminó el partido, antes de ir para el vestuario, el entrenador nos juntó y nos cagó a puteadas por lo mal que habíamos jugado, por pensar antes en la joda que en el deporte. Después siguió Perdomo: —Ustedes no tienen hambre de gloria. Como nunca les faltó un plato de comida, no saben lo que es el sacrificio. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Que yo sepa, los Pumas no nacieron en casas de chapa, parecen bastante bien comiditos y sin embargo mal no les va. No dije nada. A un costado de la cancha, el hijo de Perdomo jugaba con las nenas del Gordo Paoleri. Dos años tiene el nene y ya lo habían disfrazado de rugbier, con una remerita de los All Blacks y una pelota del tamaño de un huevo de avestruz. Ojalá le salga bailarín o cantante de boleros. Cuando terminó el reto, Perdomo y el Gordo se unieron a sus mujeres e hijos. Los críos jugaban con la pelota y se revolcaban en el pasto. Los padres bromeaban y se abrazaban; eran felices porque disfrutaban del disfrute de sus hijos. Todavía le quedaba sol a la tarde. V ESTABAN un musulmán, una judía y un agnóstico en la biblioteca de un colegio católico… Esto parece el comienzo de un mal chiste de salón, pero es lo que sucedía todos los viernes por la mañana, cuando en mi colegio se celebraba misa. Es raro que el Christian School acepte judíos y musulmanes, pero más raro aún es que los padres de judíos y musulmanes manden a sus hijos al Christian School. La misa no era obligatoria. A los herejes los mandaban a la biblioteca. Dios o los libros: ésa era la opción. A mí siempre me gustó leer. Entré a la lectura por la biblioteca de mamá. Revisaba sus libros para conocerla, para revisarla a ella, para soñarla. A veces encontraba sus notas hechas a lápiz sobre los márgenes. Me daba tristeza pero igual las leía. La imaginaba a ella sentada en su sillón de terciopelo verde, su pelo rubio recogido, el libro sobre la falda, el lápiz esperando paciente en su mano izquierda. Hasta que una vez lloré cuando encontré una marca destacando —haciendo suyo— este remordimiento: «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz». Un trazo de carbón del tamaño de una mosca me había hecho llorar. Ahora que la escribo, la frase me parece un poco cursi, un poco de postal con caballo blanco galopando hacia el atardecer. Pero en ese momento la marca me estremeció y dejé por un tiempo los libros de mamá. Claro, no empecé por Georgie. Empecé por las historias de aventuras y detectives, por Gulliver, Holmes y Tom Sawyer. Creí estar enamorado de Huckleberry Finn, pero después me di cuenta de que simplemente quería ser como él. Ana estuvo enamorada de Huck Finn, pero ahora ya se le pasó. Parece que fue cosa de adolescente. A ella también le gusta leer. Muchas veces cambiamos y discutimos libros; ella prefiere a Poirot y yo a Marlowe, ella ama a Flaubert y yo a Oscar Wilde. Ariel no. Ariel está para la tele y la joda. Es fanático de la cumbia villera. Se escucha más cumbia villera en Barrio Parque y Recoleta que en la villa misma. Hace poco fui a una fiesta de quince en el Jockey Club donde tocó una banda de cumbia villera. No había uno que no supiera las letras. Todos cantaban a coro, hasta cuando dicen «… las manos de todos los negros, arriba y arriba». Hay una edad, digamos los quince o los dieciséis, en la que está bien visto renegar de tu clase. Es parte de la rebeldía adolescente. Algunos imitan a sus hermanos y se la juegan de rockeros; rolingas o punkillos es lo que más sale. Usan la ropa chica y rota, fuman porro, no se bañan, pintan las paredes con aerosol y ese tipo de cosas. Los de San Isidro se hacen hinchas de Tigre. Barra brava de toda la vida. Los de Belgrano, de Excursionistas o Defensores (mejor Excursionistas, porque los llaman «los villeros»). Hoy también está la alternativa cumbiera. Rescatate, guachín, gato, careta: son todas palabras que se escuchan a la salida de los más refinados colegios porteños. Todo dicho con las eses minuciosamente olvidadas. A esa edad, es lo más tener un amigo cabeza. Nosotros teníamos uno. Atendía el quiosco a la salida del colegio. «El Anguila» le decían. Era nuestro ídolo porque paraba con la barra de Excursio, fumaba faso, tomaba birra, rompía vidrios a pedradas y le había pegado al viejito que laburaba de portero en el colegio. No sé qué será de la vida del Anguila. No está más en el quiosco. Probablemente siga siendo un forro. Pero todo esto es pasajero. Es lo que tiene la adolescencia. La rebeldía se desvanece fácilmente porque en realidad nunca existió. Con los años aparece un trabajo y su corbata, las melenas se cortan, vuelven las eses y las palabras en inglés, aparecen las novias, las clases de tenis y la ensaladita de rúcula. Todo esto sucede con total naturalidad. Tranquilos, padres: no se desesperen. Sus hijos se irán pareciendo a ustedes. Los melones del sistema se acomodan solos. Pero me fui al carajo. Quería hablar de mi religión. Volvamos a la biblioteca del colegio. El musulmán se llamaba David Obutu y era hijo del embajador de Nigeria. Éste era negro de veras, y cómo jugaba a la pelota, un poco morfón, fanático de Nietzsche y de Boca. Me dejaba apoyar mi mano sobre la mota de su cabeza. Se sentía raro, como un colchón de hormigas muertas. La judía se llamaba Karina Goldenberg. No era linda pero me calentaba. El Chino me había hecho la cabeza, me había dicho que las judías eran más putas, que ya cogían mientras las de la misa apenas daban besitos. El Chino también me había contado lo de la paja; que como los judíos no tienen pielcita, se tienen que escupir las manos para hacérsela. Cuando entramos en confianza le pregunté a Karina: ¿Es cierto que…? Ella arrimó su silla bien cerca y me dijo en un susurro: No creas todo lo que dicen de los judíos, Mochito. Y metió su lengua en mi oreja. Ésa puede haber sido la causa de mi agnosticismo. Al principio lo decía sólo para hacerme el interesante. Era una palabra nueva, esdrújula y elegante: soy agnóstico. Suena lindo, eso no se puede negar. Dejé de ir a misa. En un salón tenía que golpear mi pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, los puños redoblando contra el tórax, cuanto más ruido más culpa, cuanta más culpa mejor. En el otro salón, a un pasillo de distancia, estaba Karina. Lo reconozco: no fue un duelo justo. No hay dios que pueda contra la promesa húmeda de una lengua en la oreja. Hubo otro episodio que ayudó a que dejara de ir a misa. El cura rector de mi colegio era un viejito irlandés. Roger Sheers, se llamaba. El padre Roger era de la vieja escuela de catequistas, de los que te cristianizan aunque sea a palazos. Old school, decía él con orgullo. La sensibilidad maricona de la enseñanza moderna lo había obligado a moderar sus métodos educativos. Añoraba aquellos buenos tiempos del castigo físico, el cañazo en la punta de los dedos, las rodillas sobre el maíz, el tormento espiritual. El padre Roger no se perdía un partido de rugby. Además nos daba catequesis; el Antiguo Testamento era su herramienta favorita. Escuchémoslo un poco: «Abraham tuvo el privilegio de obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiso. Recuerden que la eternidad es mucho más larga que esta vida. Abraham recibirá premios y altos puestos para toda la eternidad por este solo acto de obedecer a Dios. Por eso yo les digo, boys and girls, tienen que aprender a escuchar sin hacer preguntas. Hay tiempos en esta vida, una emergencia o una situación de peligro, en los que sólo hay que escuchar el mandato del Señor. Tendrán que obedecer inmediatamente sin hacer preguntas. Después que uno conoce a sus padres, uno reconoce su voz, la respeta, y cumple su mandato por amor y confianza. Eso fue lo que hizo Abraham. Aunque su razón le decía lo contrario, Dios habló, y Abraham supo que tenía que obedecer. Eso es lo importante: O-BE-DIEN-CIA». El padre Roger no perdía el tiempo con eufemismos. El suyo era un mensaje sincero. Ahora viene el episodio que les quería contar. Unas semanas después de esa clase, me tocó leer una parábola, frente a todo el colegio, en la misa del viernes. No me acuerdo de cuál era, pero a último momento decidí cambiar el texto e interpretar uno de mi propia autoría. Acerqué mi boca al micrófono y le hablé al auditorio, sin temor ni temblor: Parábola de Roger von Méndez (Isaac 64:6) Se llamaba Roger von Méndez, pero el pueblo entero le decía «El Midas con sotana». Era un cura joven, fanático y ágil. Venía de la Capital, por lo que no llamó la atención que fuera un poco engreído. Agua que veía, agua que bendecía. Empezó como todos, con esa piletita de mármol a la entrada de la iglesia, pero pronto su ambición se desató como un caballo salvaje. Era como un dios griego, como un niño con superpoderes. Bendijo la lluvia, los charcos, los sifones, el arroyo Calchaquí, el jugo de los duraznos, el sudor de los amantes. Al principio el pueblo se sintió glorificado, se sintió único. Pero ¿cómo seguir manguereando a la perra con un chorro de agua bendita? ¿Cómo usar un bidet bendecido sin la tibia sensación de estar faltándole el respeto al Señor? El problema es que el agua bendita sólo sirve para persignarse, así lo ha dicho el Santo Padre: darle cualquier otro uso equivale a cometer sacrilegio. Fue en ese momento que el cura se ganó el apodo de «Midas». La gente le huía como a un ladrón. Hasta que una tarde de verano, Roger von Méndez se cansó de que todos le escaparan. Era un tipo práctico. Publicó un edicto en el diario local: «Desde el día de la fecha queda bendecida toda el agua del pueblo. Notifíquese y archívese. Amén». Era un pueblo muy creyente. A los pocos días, la gente y las vacas murieron de sed. Cuando terminé mi parodia hubo silencio. Yo esperaba el reconocimiento del público, un aplauso progresivo como el de las películas, pero sólo hubo silencio. A eso le siguió un llamado a la dirección, una cita con mi padre y una prohibición de dos meses para asistir a la misa de los viernes. Todas las mañanas, antes de entrar a clase, el colegio entero, congregado en el patio, rezaba el padrenuestro. De eso no se salvaba nadie. Rezábamos en inglés, para que Dios nos entendiera mejor: auerfader juarinjeven joloubidaineim. Las palabras salían por fonética, nadie conocía la letra de verdad y pocos sabían que se trataba del padrenuestro. El resultado era un murmullo dormido que ni el pobre Dios podía descifrar. Y eso que quise creer en Dios. Cuando pasó lo de mamá, quise con todas mis fuerzas. Simplemente no pude. La fe es un don que no tengo. Quizá cuando sea viejito. Dios huele la vejez como un tiburón huele la sangre. A veces siento que puedo creer en Jesús. Me gusta pensar que fue un tipo que hizo las cosas tan bien que construyó a su alrededor una mitología, una literatura de parábolas y fantasías que sirven para recordar su camino: el camino del amor. Así puedo creer en él, como puedo creer en Aristóteles o en el Flaco Menotti. Me gusta imaginarlo humano, amigo, algo triste, de jeans, constipado o en celo. Me lo hago parecido a Al Pacino, un poco más alto, con pinta de recio; no como ese rubio frágil de las estampitas que parece un vendedor de sahumerios. Si mi fe ya estaba agonizando, los curas terminaron de rematarla. Habrá buenos y malos, eso no lo dudo, como pasa con todos los funcionarios, pero he visto tanta mierda barrida debajo de las sotanas que me cuesta creerles. Soy como un cornudo reincidente, me cuesta volver a confiar. Eso sí, hay que reconocerles un finísimo sentido del humor. La confesión es mi sketch preferido: —¿Has tenido pensamientos impuros, hijo mío? —Sí, padre. —Y esos pensamientos impuros, ¿se han transformado en actos impuros? —Sí, padre. —¿Cuántas veces desde la última confesión? —Mmm, unas cinco veces, padre. —Bueno, hijo mío, rezarás cinco avemarías, entonces. 17.15 LA fiesta empezó en el vestuario. La derrota humillante no alcanzó a desinflar el clima de euforia. Fuimos a buscar latas de cerveza sin que nos viera el entrenador. No es que nos prohíba tomar, pero no le gusta que lo hagamos en el vestuario. En el rugby está mal visto no tomar, es como ser puto o vegetariano. Las duchas de los vestuarios de hombres no tienen lujos ni divisiones, son eficaces y austeras, como las de una cárcel escandinava. Con las mujeres es distinto, ellas tienen sus espacios individuales, tapados por cortinas, de los que salen a medio vestir o envueltas en sus toallones. Lo sé porque habíamos hecho un agujerito para espiar. Está bueno tomar cerveza en la ducha, sentir el chorro caliente contra el cuello y el trago frío en la garganta. Yo estaba en eso, en pleno disfrute, cuando empezaron con lo de Fefo. Federico Arzuaga es un dotado para el deporte. Juega de apertura. Es más chico que el resto, recién subido de la menores de diecinueve. Podría jugar en cualquier equipo de primera división si fuese un poco más egoísta. Todo lo que sea físico lo hace bien: fútbol, tenis, natación, baile, lo que sea. No es bueno para los estudios, pero no me animo a decir que no es inteligente. Aunque le llevo dos años, jugamos varias veces juntos en el colegio. Dentro de la cancha es como Juan Román Riquelme, en una décima de segundo puede hacer inconscientes ecuaciones matemáticas, cálculos físicos, de velocidad, de viento, de probabilidades, puede pensar como un ajedrecista, con señuelos y varias jugadas de anticipación. Eso es inteligencia, aunque todavía deba biología de quinto año. Fefo es un pibe callado y querible. Su flacura engaña, parece que se fuera a quebrar pero es fuerte como un oso, de una fuerza que no cabe en su cuerpo. Además es humilde; pudiendo no serlo, lo es. Me había olvidado de que esa tarde había debutado en Primera. Al principio se escucharon los cánticos y después vino la acción. Pobre Fefo, estaba a mi lado en la ducha. No los vio venir. Entraron como nueve juntos: los primeras líneas, el Chino, Lucas y algunos más que no me acuerdo. Ariel también estaba metido en eso. Me duele verlo portarse como un pelotudo. Me duele por mí, por nuestro pasado y por Ana. Sobre todo por Ana. Relajate y gozá, Fefito, le dijeron y todos se rieron de la broma. Lo agarraron los tres forwards más fuertes, lo inmovilizaron, y lo acostaron boca arriba sobre el piso. Entre varios le sujetaban las manos, las piernas y la cabeza. Fefo empezó una resistencia pero se dio cuenta de que era peor. Primero tuvo que tomar cerveza. El Gordo Paoleri se la tiraba despacito sobre el pecho, el chorro bajaba por su cuerpo transpirado, y terminaba de caer, como una canilla con pérdida, entre sus huevos y su culo. Fefo, ubicado debajo, tuvo que recibir la cerveza con las fauces abiertas. Esto ya es desagradable de por sí, pero necesitarían ver el cuerpo desnudo del Gordo para saber de qué les estoy hablando. Tiene la forma de una pera podrida. Es de cabeza pequeña y menudo de hombros, con unas tetitas flácidas, como las de una mujer sin tetas. Su cuerpo se ensancha abruptamente en las caderas, dándole un aire piramidal. Su pene diminuto, metido para adentro como un repollito de piel, es sostenido por dos huevos que cuelgan inmensos y parecen uno. Por ahí goteaba la cerveza, drip, drip, drip, a la boca abierta de Fefo. Le taparon la nariz para que tuviera que abrir los labios. «Fondo blanco, fondo blanco», gritaban a coro y casi todos se reían. Cuando ya había cumplido esa prenda, apareció Sergio Canetti con un desodorante. Era de los finitos, con tapa anatómica. Lo dieron vuelta a Fefo y lo dejaron culo para arriba. Qué culito más tierno, dijo el Gordo y le dio unas palmadas. Le metieron el desodorante por el ano. No demasiado; es sólo una joda entre amigos, después de todo. Un poquito, la puntita, lo suficiente, como para que lo sienta. La tapa quedó atrapada entre sus nalgas cuando sacaron el tubo. Los gritos de aliento y las carcajadas repicaban en el vestuario. Entonces terminó el debut, le pusieron una cerveza en la mano, le dieron abrazos y felicitaciones y todos cantamos para alegrarlo un poco: «Olé, olé, olé, olé… Fefo, Fefo». Yo tampoco me había salvado del debut, pero la saqué un poco más barata. Fue en un tercer tiempo, hace dos años, cuando ya estábamos bastante en pedo. Me sujetaron entre varios y un gordito asqueroso que habían traído de otro club me dio unos besos en la boca. También me taparon la nariz para que tuviera que abrir los labios. Tenía gusto salado pero pasó rápido. Después vomité cerveza en el patio. Dicen que en los clubes de Primera hacen cosas peores. Te afeitan una pierna o la cabeza, te meten de punta en un tacho de agua helada hasta perder la respiración, te sodomizan con salchichas congeladas, te dejan desnudo en el medio de la ruta, te cagan en el pecho, te arrancan los pelitos de los huevos, te hacen tragar pescaditos de colores a través de un embudo. Le fui a hablar a Fefo cuando todos se habían ido del vestuario. Estaba sentado en el piso, a medio vestir. Tenía los ojos mojados de la bronca. Yo me mantuve a un costado del bautismo. Miré sin participar. Perdomo tampoco había participado activamente. Había supervisado todo subido a un banquito. Él le contó a Fefo lo que le habían hecho en su club, como si eso sirviese para alegrarlo un poco. El bautismo une al grupo, endurece el espíritu, aseguró. Lo de la cerveza ya lo habían hecho otras veces, pero con lo del desodorante se habían ido a la mierda. Fefo me dijo que yo había jugado como una mariquita, y le contesté que tenía razón. Se rio un poco y se empezó a olvidar del asunto. Nos terminamos de cambiar y fuimos para el salón. Estaba por empezar el tercer tiempo. VI TODOS estamos de acuerdo en que el entrenador es un gran tipo. Es bien de San Isidro, de tres generaciones de rugbiers. No le pagan un peso por entrenarnos, lo hace de gusto nomás. Es un secreto bastante sabido que es del Opus Dei. A mí me lo contó Ariel. Es del Opus, me dijo. Yo no sabía qué era eso, pero imaginé que era algo malo, porque me lo dijo en un susurro, como se dice un secreto, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharnos. El entrenador es el mejor médico traumatólogo del país. Ha asistido a congresos por todo el mundo. Cuando se va de viaje, el equipo queda a cargo de Perdomo. Tiene un amor inmenso por los suyos: su familia, sus amigos, sus colegas y nosotros. Sí, me animo a decir que los jugadores somos parte de los suyos. Una vez faltó a una premiación de la Organización Mundial de la Salud en Austria sólo para quedarse a dirigirnos en la final del campeonato de ascenso. Encima perdimos. Con lo de la hija de Lautaro se portó muy bien. Lautaro es un ex jugador, muy querido. Viene a vernos casi todos los partidos. Hace algunos años su hija tuvo una enfermedad en los riñones; había que hacerle un trasplante y la operación costaba una fortuna. Había que verlo al entrenador. No descansó durante meses. Muchos creían que se trataba de su propia hija. Organizó bailes, rifas, bingos y donaciones, movió todos sus contactos con los médicos, recorrió todas las parroquias y colegios. Lo del equipo también fue espectacular. Dejamos todo. La plata se juntó, la operación fue un éxito y hoy la nena anda lo más bien. Cuando todo había pasado, Lautaro vino a un partido con su hija. La había vestido de blanco y rosa, como para una fiesta, con zapatitos de charol y medias blancas con puntillas. En el tercer tiempo nos juntó a todos y pidió la palabra. Subió a su hijita a upa, y entre lágrimas nos agradeció. Todos luchamos por no llorar. Ésos son los valores del rugby, dice el entrenador: solidaridad, compañerismo y sacrificio. Es una lástima que el entrenador no se haya quedado ese sábado. Se fue apenas terminó el partido. Él hubiese frenado todo a tiempo, me parece. Yo lo conocí un poco más cuando empecé a salir con una de sus hijas: la menor, María Emilia, pero la llamaban Emilia o Emi. Todas las hijas del catolicismo se llaman María Algo. Los padres buscan en María algún tipo de garante, aunque después el primer nombre no se use demasiado. Al menos María Emilia no era redundante como María Virginia, la hermana mayor. Pobre Virginia, hace poco me enteré de que es anoréxica. Siempre me pareció demasiado flaquita. Emi era hermosa como una muñeca hecha de carne, pero no me calentaba. Era demasiado linda como para ensuciarla de sexo. Una noche soñé con Cacho Castaña. Cacho es mi porteño preferido, una caricatura del Buenos Aires que ya fue. Tomábamos mate cocido y fumábamos en un banco de Plaza Francia. Él estaba de piyama largo, a rayas grises y celestes, el pecho al descubierto y un rosario colgando con la lengua de los Stones. Yo estaba desnudo. Compartíamos un tupper con arroz primavera. Me hablaba de mujeres: «No desearás a la mujer del prójimo». ¿Dónde se vio eso? ¿A quién se le ocurre? No les hagas caso, Mocho. Lo único que falta es que tenga que desear a la mía. Cuando una mina me chupa, quiero que me transmita que tener mi verga en su boca es lo mejor que le puede pasar en la vida. Si no ves esa chispa felina en sus ojos, dejala. Haceme caso, Mocho, dejala. María Emilia estaba vacía de ese tipo de ansias, o las tenía tan bien escondidas que no las supe encontrar. En boca cerrada no entran moscas. Ni lenguas. Por supuesto que no compartía estos consejos de Cacho con el entrenador. Con él era un yerno ideal; sí, Enrique, antes de las doce; no, Enrique, no voy a tomar si estoy con el auto; sí, Enrique, ya sé que hay que tener cuidado en la entrada de la villa. Las salidas eran siempre iguales, de la mano al bar o al cine, y unos besitos en el auto antes de volver. Estacionaba una cuadra antes de su casa, en un lugar oscuro y ahí nos dábamos unos besos muertos durante algunos minutos. Nunca la sentí gemir ni aflojar las piernas. Para Emilia, Buenos Aires es la Avenida Libertador y algunas pocas cuadras para los costados. La ciudad se divide en tres: «San Isidro», desde Vicente López hasta el Tigre. «El Centro», que incluye toda la Capital: Microcentro, Palermo, Colegiales, Puerto Madero, Caballito, Belgrano. Y por último «Pilar», que abarca toda la zona de countries y barrios privados a la que se accede por autopista. Nuestras citas no salían nunca de San Isidro. Duramos apenas unos meses, cuatro o cinco salidas. No llegamos a ser novios, nos agarró el verano en el medio. Con el entrenador nunca hablamos de la separación, pero sé que no me guarda rencor. Miento: hicimos una salida hasta el centro. Fue a una marcha que se llevó a cabo en la Plaza del Congreso, como respuesta a una ola de secuestros y homicidios, para reclamar más seguridad en las calles, para pedir que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. No califica como cita pero fue una interesante experiencia. Para ese entonces todavía no habíamos empezado a salir. Apenas la había visto a Emilia una vez, una tarde que vino a vernos jugar, pero eso había sido suficiente. Después del partido yo estaba fumando afuera, como hago siempre, sólo que aquella vez no se me arrimaron Ariel ni los perros sino que vino ella, me pidió un cigarrillo y lo fumó a mi lado. Noté que lo hacía a escondidas de su padre; ocultaba el cigarro detrás de su cuerpo y cada tanto miraba en dirección al salón. No sabía fumar. Apenas hacía unos buchecitos. Le enseñé a cinchar el humo desde adentro y a largarlo como un suspiro. Fue lindo contaminar un poco a la hija del entrenador. El resto de nuestra conversación fue de una vulgaridad bochornosa. Teníamos algunos conocidos en común (siempre hay conocidos en común); repasamos sus nombres y cómo los conocía cada uno. Esa tarde no pasó nada más, apenas ese pequeño instante de complicidad. Unas semanas después, el entrenador nos invitó a participar, junto con sus amigos y familiares, en la marcha contra la inseguridad, y no dejé pasar la oportunidad. Tomé el tren hasta San Isidro y quince minutos antes de la hora pautada, bañado y perfumado, llegué a la puerta de la Catedral. Le había pedido a Ariel que me acompañara, para no ser tan evidente, pero a último momento me dejó plantado por no sé qué partido del Barcelona que daban por la tele. Ariel es loco por el Barcelona. Se había formado una larga fila de autos y familias, esperando la orden de partida. Emi me saludó con sorpresa y el entrenador con un abrazo agradecido. Y así partió la procesión, enrosariada, tocando bocina prolijamente por Avenida Libertador. Cruzamos Martínez, Olivos, Vicente López, Núñez, Belgrano, Palermo y Recoleta hasta llegar a la Plaza del Congreso. El entrenador dejó la camioneta en un estacionamiento sobre Rivadavia y nos unimos al acto. Ya era de tardecita y todo el mundo había salido de las oficinas para manifestarse. Nos encontramos con otros chicos del club, con Lautaro, con el Búfalo y con el Gordo Paoleri. La mujer del entrenador es parecida a sus hijas, pero en una versión afeada, no sólo por el tiempo, sino también por unas encías largas y moradas que le dan un aire equino. Había llevado velas para todos. A mí me tocó una con olor a lavanda. También teníamos algunas pancartas solidarias: «Todos somos víctimas» y «Por la vida de nuestros hijos». La madre de las chicas usaba un pañuelo de seda atado alrededor del cuello. Para cuidar la garganta. Por si refrescaba. No tienen idea de las minas que había en ese acto. Una más buena que la otra, todas peinadas y arregladas. Hasta las madres eran jóvenes de pechos firmes y trajecito sastre. Pero esa noche fui todo para Emilia. Logré acomodarme a su lado. En un momento todos nos tomamos de la mano para rezar el padrenuestro. Las ideas más obscenas me invadieron cuando sentí la tibia presión de su mano sobre la mía. Yo lo recé de manera creíble, in english of course, pero me enmarañé con esas tres cruces que se hacen después; una en la frente, una en el pecho y nunca me puedo acordar dónde va la tercera. Todos pedimos por la seguridad de nuestros hijos. Lo pedimos en varios idiomas, porque ésa era una cruzada de todas las religiones. No se metan con nuestros hijos. Yo no tengo hijos pero creo que soy uno de los hijos con los que no se tienen que meter. Lo pedimos con oraciones, con velas y con promesas de mano dura. No puede ser que ahora secuestren y maten a nuestros hijos. Eso nunca ha pasado en este país, decían las madres de la Plaza del Congreso. El momento de las velas fue estéticamente interesante, eso hay que reconocerlo. Yo aproveché para fumar. —Cuenta una leyenda alemana que por cada cigarrillo que se enciende con la llama de una vela, muere un marinero en altamar —le dije a Emi al oído y encendí—. Uno menos. Acordémonos también de él en nuestras oraciones. Emi estaba entretenida por mi paso de comedia. La convidé unas pitadas mientras sus padres oraban con los ojos cerrados. Esa noche no pude besarla pero cuando todo terminó y llegó el momento de la despedida, me dijo que yo era distinto de todos los chicos que conocía. Me lo dijo como algo bueno porque también me pidió que la llamara. Ése fue el inicio de nuestro breve y casto romance. Especie rara, los entrenadores de rugby. Nunca conocí gente con tanta vocación para lo que hacen; están convencidos de que se puede construir un mundo mejor a base de tackles, rucks y malls. Tuve de todo: buenos, malos, autoritarios, estudiosos, socialistas, comprensivos, moralistas, dogmáticos, gritones y silenciosos. Pero todos comparten esa convicción de que el rugby te hace mejor persona, el rugby formador de sujetos, escuela de vida, como se juega se vive. Hasta tuve uno en el colegio que nos hablaba en inglés. Se llamaba Peter Morgan, pero le decíamos «el Morgan». Fue nuestro entrenador cuando teníamos doce o trece años. Era un hombre cuarentón, colorado y pecoso, con un bigotito asardinado recortado a tijera y un vozarrón que se escuchaba a veinte cuadras. Parecía salido de una de esas películas yanquis en las que un obstinado entrenador saca campeón del mundo a un grupo de inútiles. Cuando a algún jugador se le caía la pelota, todos teníamos que hacer flexiones de brazos, y el culpable debía contarlas en voz alta: one, two, three, four, five, six… thirty. Debíamos contestarle: «Yes, Sir» o «No, Sir», y si te olvidabas de la parte del Sir, o si no lo decías con suficiente convicción, te mandaba a hacer flexiones de brazos. Todo su sistema legislativo-jurídico estaba basado en las flexiones de brazos. El Morgan despreciaba a la gente que no podía levantar su propio peso con la fuerza de los brazos. Me acuerdo de una que le hizo a Ariel. Teníamos que subir una soga y Ariel no podía, sus brazos eran como dos flequitos de gelatina. Lo hizo sacarse la remera y lo tuvo intentando unos veinte minutos, mientras una ronda de compañeros lo señalábamos y nos reíamos. Como no pudo, tuvo que hacer flexiones de brazos. Ese año salimos campeones intercolegiales. El Morgan había formado un equipo invencible, de brazos fuertes. La noche del campeonato nos llevó a todos a cenar a su casa. Vivía solo en un departamentito en Belgrano R. Comimos panchos y algunos probamos de su whisky con soda. Hace poco lo encontré en la calle. El Morgan estaba en un quiosco comprando el diario deportivo Olé y dos paquetes de cigarrillos Parisiennes. Fue un domingo al mediodía. Estaba vestido de ojotas, musculosa y un pantaloncito de Racing. Igual le dije: Hola, Sir. Estoy seguro de que no me reconoció, pero me devolvió el saludo. 18.15 EL tercer tiempo es el orgullo del rugby. Es el momento en el que los dos equipos, que habían luchado a muerte dentro de la cancha, se unen para compartir un espacio de diversión y camaradería. Es el momento de ser caballeros, de distinguirse del fútbol, de bromear con los rivales y el referí, de ser un poquito ingleses. El tercer tiempo del Christians es simple y organizado. Hamburguesas, gaseosas y cerveza. Los encargados de cocinar y servir van rotando con los partidos. Ese día me había tocado a mí. Un bajón. Había tres largas mesas dispuestas en el salón: una para entrenadores, padres y referí, una para el equipo visitante y otra para nosotros. En los colegios es distinto. Cuando éramos chicos, nos hacían sentar a los dos equipos en la misma mesa, intercalando uno y uno, para fomentar la fraternidad. Primero corresponde servir al equipo visitante. Ésa es una regla de oro. Cargamos las bandejas de hamburguesas y damos vuelta a su mesa hasta que todos estén servidos. Otros hacen lo mismo con las cervezas y las cocas. Recién después le toca a nuestra mesa, aunque siempre hay algún indio que no aguanta sentado. Lucas es uno de ésos. Se para y espera agazapado a la salida de la cocina. Cuando salí con la primera tanda para los visitantes, Lucas me interceptó y metió mano en la bandeja. No seas negro-cabeza, Lucas, lo retaron. Pero no le importó, agarró su hamburguesa y se fue masticando para afuera, mientras marcaba un número en su celular. Se calculan dos hamburguesas para cada uno. Con la bebida es más difícil, pero ésa era una noche especial; habíamos comprado como para emborrachar a un ejército eslovaco. No es igual con todos los rivales. Tenemos más afinidad con unos que con otros. Por lo general, nos llevamos mejor con los equipos de ex alumnos de colegios ingleses. Siempre hay algún conocido, de la facultad, del country, o de haber jugado en contra toda una vida. De chicos nos peleábamos mucho con los de colegios como el nuestro, en la cancha, en Punta, en Pinamar o en el boliche, pero eso ya pasó. Ahora nos reímos de esas peleas, las evocamos y nos divertimos juntos, gozando. Con el San Roque no tenemos mucha afinidad. Cuando todos han llenado sus panzas y han tomado algunas cervezas, se da un momento de quiebre; los padres, entrenadores, estudiosos, amargos, referí, o los que tienen algo mejor que hacer, por lo general se retiran. En ese momento se fue Enrique, el entrenador. Pidió disculpas y dijo que se tenía que ir rápido por un compromiso familiar. Siempre lo cebamos para que se quede un rato, pero ese día le pasaba algo raro. Creo que había recibido un llamado sobre la hija. No Emi sino la otra, Virginia, la anoréxica. No le dijimos nada. Los que se quedan son los que tienen ganas de emborracharse y de joder. Se van formado pequeños grupos de charlas, nada muy profundo, hablar es una excusa para tomar tranquilos. Se destapan los primeros whiskies y fernets. Empieza la música, de a poquito, como para entrar en calor. El Chino empezó una de sus historias y una ronda escuchaba sus hazañas con atención: —Bueno, les sigo contando. Ese domingo tenía una resaca pelotuda. No sé si a ustedes les pasa igual, pero cuando estoy de resaca ando con una calentura que me cojo hasta a la mucama. Y encima la noche anterior había estado apretando en el auto con una pendeja que al final no quiso nada. Bueno, estaba al pedo, mirando tele y suena el teléfono. Atiendo. Una mina me quería vender un servicio de llamadas telefónicas internacionales. —¿Un domingo? —Sí, esos hijos de puta no descansan nunca. La dejo hacerme todo el verso que tienen aprendido de memoria. Tenía linda voz, como de locutora. Me hice el interesado. Inventé algunas consultas sobre el servicio. Le pregunté si ella lo tenía en su casa. Cuando me contestó que sí no le creí, pero noté algo en su voz. Noté ganas. Ganas de que no le cortara. Tengo olfato para esas cosas. Entré despacito. Le dije que me vendría bien algo para abaratar mis llamadas a España. Le mentí sobre una novia que me había dejado para irse a Barcelona. Le confesé que no me gustaba llamarla pero que algunos domingos no podía aguantarme y terminaba pegado al teléfono durante horas. Le dije que algunas veces lloraba. Me hice el pobrecito. A las minas más grandes les gusta eso, les da ganas de abrazarte y de meter tu cabeza entre sus pechos. Después de unos veinte minutos de charla pedorra, metí segunda. Le pregunté cómo era y ella se describió. —¿Y cómo era? —Esperá un poquito, Fefo. No seas pajero. En ese momento estaban dando un capítulo de «Sex and The City». Le conté lo que estaba pasando en la pantalla: la rubia tenía un novio que le gustaba mucho salvo por un detalle: se negaba a chuparle la concha. Se lo dije con palabras más suaves, claro. Después le pregunté a ella qué pensaba de la situación: ¿Es ese motivo suficiente para una ruptura? Ella se rio. La sentí sonrojarse del otro lado de la línea, y ahí fue cuando me abrió la puerta. Se puso seria y me dijo: «Para mí, sí, pichón». El resto fue un trámite. Le dije que tenía que cortar y ella me pidió que no lo hiciera. Quedamos en encontrarnos a la salida de su trabajo. Laburaba en el centro y vivía en un barrio medio cabeza, tipo Quilmes o Lanús. Marcamos la cita para las siete de la tarde en una confitería de Avenida de Mayo. Le dije que no iba a tener problema en reconocerme: llevaría un jean ajustado y una camisa roja desprendida hasta la mitad del pecho. Ella hizo «mmm», el ruido que hacen las mujeres cuando prueban chocolate y se pasan la lengua por los labios. Cortó. —¿Y? ¿Fuiste? —Claro que fui. ¿Qué te pensás? —Bueno, dale, seguí. Apurate que no puedo más. —Antes de contarles el final voy a necesitar que alguien me haga un fernet. Bien cebado, eh. Con las medidas justas de hielo, Coca, fernet y amor. —Dale, Chino, no jodas. —En serio. Se me secó la boca y no puedo decir ni una palabra más sin una copita. —Bueno, yo voy. No puedo creer lo pajero que soy. —Ya que vas a la barra, armale uno a Cristiancito, también. Con mucho hielo, que está levantando una calentura que no puede más. —No quiero fernet. Quiero Coca. —Tomate un fernet que te va a hacer bien. No seas cagón. —Bueno. Con mucho hielo. —Decime, Cristiancito, ¿vos enterraste la batatita? ¿Probaste un poco de néctar? —No lo jodas, Chino. Dejalo tranquilo. —Bueno, yo pregunto porque ya está en edad de merecer. ¿Vos viste la pija que tiene? Una foquita desmayada. Ojalá tuviera una pija así. —Mostrala, Cristiancito. Dale. Mostrásela a los pibes. —No quiero. —Dale, un segundito. Apoyala acá, arriba de la mesa. Por el equipo. —No quiero. —Dejalo tranquilo, man. —Acá tenés tu fernet, Chino. Ahora seguí. —Bueno, sigo. Pero la cosa se pone fea, se los advierto. Llegué a la confitería unos minutos antes de las siete y me senté en una mesa cerca de la puerta. A las siete en punto se acerca una señora a mi mesa y se sienta. Era mi tía. —¿Tu tía? —No, nabo. No era mi tía. Era como mi tía, como una tía soltera de esas que tejen y acarician gatos. De cara no era tan horrible pero el cuerpo… uff, me da escalofríos recordarlo. Tenía tetas pecosas y deprimidas como globos mal inflados. Sin culo. Mejor dicho, era como si el culo lo tuviese adelante. Tenía una panza redonda, dividida en dos por un cinturón de cuero a la altura del ombligo. No terminé de caer hasta que me agarró la mano por encima de la mesa y me dijo con su voz de locutora: «Hola, pichón». —¡Qué mal momento! ¿Y cómo zafaste? —¿Quién te dijo que zafé? Ella sabía que era fea. Me pidió perdón por haberme mentido. Me pidió perdón por ser fea y me dio un poco de lástima. Después, sin dar vueltas, me pidió, por favor, si podíamos ir a un telo. Me confesó que lo necesitaba. Le dije que andaba corto de plata. Ella contestó que pagaba todo. Le dije que andaba corto de tiempo. Entonces pasó: sacó su billetera y desparramó el contenido sobre la mesa. «Tengo ciento veinte pesos. Lo que sobre del hotel te lo doy a vos», me dijo. Fue la primera plata que gané en mi vida. Mi primer trabajo. Setenta pesos en menos de una hora. No está mal. —Gordo, ¿me servís un chorrito más de Coca que me quedó fuerte el fernet? —Sos flojito, eh. —¿Alguno fue a Sudáfrica? —Sí, estuvimos de gira. Es lindo país, pero son muy racistas. Lo tienen metido adentro. Lo primero que nos dijo un tipo en el bar del hotel fue: «Tengan cuidado con las negras, les pueden contagiar cualquier cosa». Lo dijo con la mejor onda, como un consejo paternal, eso fue lo que me impresionó. Estaba sentado en una mesa con su familia comiendo papas fritas. Después se armó karaoke y pasó a cantar la canción de Top Gun con la hija. Nosotros éramos como veinte y ninguno se animó a cantar. —Esa gira estuvo espectacular. Jugamos contra un equipo de negros. Era en un pueblito en el medio de la nada y todo el mundo vino a vernos. Era la primera vez que los visitaba un equipo de blancos, y encima de otro país. No sabés la emoción que tenían. Salimos en los diarios locales, nos pedían fotos y autógrafos como si fuésemos Maradona. Re linda gente. Armaron un tercer tiempo y entrega de premios en el municipio, dio un discurso el alcalde y después nos llevaron a un baile. —¿Y se cogieron alguna negrita? —Ah, no sé. Secreto de gira. —¿Qué significa eso? —Secreto de gira: lo que pasa en una gira, queda ahí. Nunca pasó. —Dale, no seas marica que acá no te ve tu novia. Además, estamos entre amigos. En este tercer tiempo no hay ni media mujer. —Yo te respondo. No era fácil coger. Las minas te daban cabida, pero hasta ahí nomás. Hasta el baile todo bien, pero si les querías dar un beso te corrían la cara, como si les diera vergüenza que las vieran. —Igual, hay que ponerse triple forro para cogerse a una de ésas. Yo no me arriesgo ni en pedo. Había un sida en el aire que se podía meter en una caja de zapatos. —No seas racista, Sergio, hay sida por todos lados. —No soy racista, soy realista. —¿Quién se cagó? —¿Fuiste vos, Gordo? —Sí. —¿Por qué será que los primeras líneas se cagan más que el resto de los humanos? —Es que me reí y me aflojé. —Ahora los sudafricanos tienen más de un negrito en el equipo. La figura es ese Habana, que lo hicieron correr contra un chita. —Les pusieron un cacho de carne en la llegada a los dos. —Vos te reís, pero en Sudáfrica es increíble las cosas que todavía se ven. Parecen de otro siglo. Hablan de que el racismo se terminó pero es todo de la boca para afuera. Tienen escuelas para negros, otras para blancos y otras para colored. Los colored son los mulatos, el escalón más bajo. Peor que los negros, todavía. En el súper venden una comida en bolsas de cinco y diez kilos que le llaman «comida para negros»; es un alimento balanceado, barato, feo y con proteínas, como si fueran perros. ¿Entendés? —Horrible. —Va a ser jodido que mañana los Pumas le ganen a Sudáfrica. Están gigantes esos muchachos. ¿Vos viste lo que es el octavo? —Cuanto más grandes son más fuerte caen. —Ese es un viejo verso de los entrenadores. —¿Me pasás el hielo, Duce? —No hay más. —Mocho, andá a traer de la cocina. Hoy te toca servir. —Ni en pedo, mi servicio ya terminó. Andá vos. —Y vos, Duce, ¿qué opinás de todo esto? ¿Está bien si te decimos «Duce»? —¿Quién te puso ese apodo? —Yo mismo. —Gloria o muerte, como dijo el narigón Bilardo. El Duce es un tipo de mal aspecto. No lo querrías para tu hija. Es el entrenador de San Roque. En realidad es el entrenador de la intermedia, pero ese día el titular no estaba, así que había quedado a cargo del equipo. Era la primera vez que lo veía, pero me habían llegado sus cuentos. Sé que tiene menos edad de lo que parece. Debe andar entre los treinta y los cuarenta. Es obeso, rosado y usa la cabeza rapada al ras. Su cuerpo está en permanente estado de ebullición, las gotas de sudor burbujean en su cara, nuca y cuello. Se seca con un pañuelo celeste que saca del bolsillo trasero del pantalón. La camisa blanca de manga corta, amormonada, se le moja y se le pega al cuerpo, deja ver los pliegues de su barriga y dos senos con pezones puntiagudos. Su boca es chica y entreabierta. Su nariz plana, en dos dimensiones, como la de un cerdo. Habla y respira fuerte, con un silbido de cigarrillo que le sube desde los pulmones. Se arrimó con dos o tres más de San Roque a la mesa donde estábamos nosotros. No le costó mucho empezar a narrar sus célebres historias: —Les cuento una que me pasó el año pasado. Me habían puesto de entrenador de infantiles en el colegio. A la segunda clase cae un coreanito y dice que quiere jugar. Era flaquito como un fideo y ni siquiera tenía botines. No lo iba a poner pero me rompió tanto los huevos que al final lo metí de pilar. Imagínenselo al coreano: chiquito, de zapatillas, formando en el scrum contra un gordo gigante… lo llevaban para atrás como con rueditas. Al otro día apareció con un cuello ortopédico y no jodió nunca más. —Che, Duce, contales la de Hebraica. —¿Te parece, Mono? Bueno, servime otro whiskicito. ¿Hay algún judío acá? —No. Se llama Christians el club, ¿o no te diste cuenta? —Bueno, pregunto por las dudas, no sea cosa que se ofenda alguno. Fue cuando era jugador. Fuimos a jugar a la cancha de Hebraica. Cuando entramos al club nos revisaron los autos como si fuésemos terroristas. Ahí ya me empecé a calentar. A mí me tocaba formar contra un pilar bien tiernito. Bien cara de ruso tenía. Lo volví loco, lo exprimí como a una naranja y le crucé la cabeza todo el partido. —Mostrales el tatuaje, Duce. —¡Pará, nene! No seas ansioso, que la historia la estoy contando yo. Un ratito antes de que terminara el partido se lesionó el hooker y me tocó tirar un line. Tenía toda la hinchada de Hebraica a mi espalda y los rusos me gritaban cualquier cosa. Se ve que ya me conocían. Agarré la pelota, me tomé mi tiempo, y me arremangué la remera hasta los hombros. Así, miren… —Nooo. ¡Qué hijo de puta! ¿Y no te hicieron nada? —Los rusitos me querían matar, se pusieron como locos, pero me bajé la remera y tiré la pelota rápido. El referí se hizo el boludo. Después en el vestuario les dejamos una notita escrita con barro en los azulejos: «Adolfo se quedó corto». —Jajajá. ¡Qué hijos de puta! —Nos tuvimos que ir rajando del vestuario a los autos. —Voy a buscar una cerveza. —Ese Duce es un asco. Y todos lo escuchan como si fuese un genio. Los pelotudos de su equipo y los del nuestro también. —No le des bola, Mocho. Es un personaje que hace para joder. —Bueno, es un personaje que me da asco. —No te calentés. Tomate una birrita. —Yo tampoco lo aguanto. Ese tipo de gente le hace mal al rugby. Me gustaría que fuera a Virreyes para que vea el trabajo que están haciendo allá. —¿Adónde, Hernán? —Virreyes. Ese club que armaron para los chicos de las villas. Queda por San Fernando. Es impresionante. Empezaron con unos poquitos y ahora ya tienen más de cuatrocientos jugadores. Les enseñan de bien chiquitos los valores del rugby: la solidaridad, el compañerismo, el sacrificio, el respeto. En el club los chicos encontraron un espacio de dignidad, un sentido de pertenencia. Aparte, trabajan en conjunto con la gente de la parroquia de San Isidro. Dicen que la delincuencia bajó en la zona y hasta hay uno que entró en la universidad. —Es una especie de reformatorio, entonces. —¿Vos fuiste al club? ¿Viste el trabajo que están haciendo? —No. —Bueno, entonces no hablés al pedo, Mocho. —Che, no se peleen por boludeces. ¿Pudieron hablar con las minitas de hóckey? Ya tendrían que haber llegado. —¿Dónde jugaban? —Creo que en Newman. —Es acá nomás. Vamos a llamarlas porque si no esto va a ser una ensalada de huevos. —Tenemos que armar un dobles en estos días. Esto del rugby no da para más. Estoy viejo para los golpes. Después de cada partido, me duele el cuerpo hasta el miércoles. —Gordo, ¿vos tenés cancha en el barrio ese de maricas donde te mudaste, no? —Claro que sí. Hay dos canchas de tenis, paddle, almacén, canchita de fútbol, colegio, iglesia, minigolf y hasta una lagunita artificial. —Todo es medio artificial por ahí, ¿no? —Ustedes jodan, pero de acá a algunos años van a terminar todos viviendo en barrios privados. Cuando tenés hijos te cambian las prioridades. Yo a su edad tampoco me iba ni en pedo de la Capital, pero ahora no lo cambio por nada. Ya no se puede vivir en la ciudad. Ahora llego a casa, no hay ruido, todo verde, sin rejas, las chicas pueden ir a andar en bici, Chachi se va a lo de la vecina. —¿Dónde está tu mujer, a todo esto? —Se fue con las nenas y la mujer de Hernán. Eso es otra cosa buena, como queda cerca, se puede ir solita y yo me puedo quedar a disfrutar del tercer tiempo. En cualquier momento me lo traigo a Hernán de vecino, ¿no, Perdomo? —Estoy en eso. Si fuese por mí me iría ya, pero tengo que convencerla a Silvina. Ella tiene a toda su familia y sus amigas en La Lucila. —¿No se terminó de convencer cuando les afanaron la semana pasada? Decile que piense en su hijo, que no sea mala madre. Eso no puede fallar. —Miren que ahora están afanando hasta en los countries. —Eso depende del lugar. En el mío tenés que ser Terminator para entrar. Hay seguridad y cámaras por todos lados. —¡Qué lindo! Debe ser como el Gran Hermano. —Sos un boludo, Mocho. No se puede hablar en serio con vos. —Che, amargos: ¿por qué no se juntan mañana a tomar un café y lo discuten? Déjense de joder, que están matando la fiesta. —Tiene razón el Chino. Vamos a hacer algún jueguito para tomar que la cosa viene medio lenta. —¿Jugaron a las postas alguna vez? —Creo que sí. —Vamos a desafiar a los del San Roque. —Sergio, subí la música que parece un velorio esto. VII SOY estudiante de Derecho. Es hora de que lo sepan. Siempre me gustó discutir. Mejor digo debatir, queda un poco más refinado. Siempre me gustó debatir. Poder convencer a alguien de algo. Poder convencer a uno de que el agua de lluvia es buena para el pelo, y después convencer a otro de lo contrario, o incluso a la misma persona. Yo pensé que de eso se trataba ser abogado: convencer al juez de esto o lo otro, usando la palabra y las pruebas como armas de persuasión. Quizás haya visto demasiadas películas de abogados. Todo el sistema jurídico yanqui está pensado para que las películas sean entretenidas, pero eso no pasa acá. Durante el último año de colegio vinieron de casi todas las universidades a vendernos su producto. Vinieron de las caras, de las mediocres, de las formadoras de yuppies, de la católica y de la ultracatólica. Vinieron de todas, salvo de la pública. Debe ser por eso que terminé allí. Por eso y porque mi viejo quería que fuera a otra, no importaba a cuál, a otra. Mi hermano ya está estudiando en Estados Unidos, como todo peruano que se precia de ser de la crema. Está en un pueblo perdido en el medio del mapa; un pueblo de esos bien conservadores, donde está prohibido blasfemar y bailar pegado. Se pasó del rugby al fútbol americano. Dice que juega bien, y le creo. Debe estar de fiesta en fiesta, aplastando latas de cerveza contra la frente y curtiéndose porristas huecas y tetonas, llamadas Pam o Cindy. La Universidad de Buenos Aires no fue lo que esperaba. Por lo que me habían advertido en el colegio, imaginé que iba a estar en una clase sin luz ni bancos, que a mi lado se iba a sentar un Neo-Che-Guevara, e iba a apoyar sobre el piso su molotov y su manifiesto leninista, y que todos juntos íbamos a ser obligados a punta de pistola a cantar «La Internacional». Pero no es así. Yo veo lo de «Universidad Obrera» en los carteles y en los panfletos, pero no tanto en los pasillos. Salvo algunas excepciones, lo que se ve es clase media. De ahí para arriba. Tampoco hay mucha gente de barba en la Facultad de Derecho. Es una lástima. Los tipos de barba llena siempre tienen algo interesante para contar. Tendría que haber ido a Sociales. La que pega fuerte en mi Facultad es la barba candado, la de penalista, pero eso no es una barba, es apenas una boca enmarcada, una boca que dice: Dejalo en mis manos, vos confiá en mí y no te hagás problema. Hace más de un año que escribo para una revista de derecho universitario. Eso se lo debo a una profesora. Cuando entregó la corrección de mi monografía de fin de curso me dijo: «Sánchez: no estudió nada. Todo lo que escribió es una porquería, pero qué linda porquería». Me pasó raspando y me invitó a formar parte de la revista que ella dirige. En esa redacción conocí otro tipo de cabezas. En el colegio yo me las daba de culto y de pibe leído, pero en esa mesa no me animaba a abrir la boca. Simplemente escuchaba zumbar las palabras, las palabras que armaban ideas. Las primeras veces me hundía en mi silla, un poco abochornado de mi falsa erudición. Ahora ya estoy un poco más suelto. A veces vamos de bares después del cierre de la edición. Yo soy el más joven del grupo, pero les sigo el ritmo con las copas. Hasta diría que me sobra. Esta gente no toma con la avidez de mis amigos del rugby. Tomar no es una competencia para ellos: son medio flojitos en ese sentido. Lo que no le dan a la cerveza se lo dan al porro. He compartido más de un fasito con respetados abogados y profesores, pero ellos no la caretean. Esta gente habla un idioma distinto del que yo estaba acostumbrado, o el mismo idioma pero otro lenguaje; con oraciones más largas, hilvanadas, con pausas y comas. Los temas también son otros; hablamos de derechos y garantías, de Arlt, de hábeas corpus, de Rodolfo Walsh, del Eternauta, de Homero Manzi. También hablamos de minas y de fútbol, pero eso pasa en todos lados. No sé por qué les mentí con lo del rugby. Al principio fue una omisión, simplemente no dije nada de mi vida deportiva. No tenía por qué hacerlo. Pero un día me vieron irme con el bolso grande de entrenamiento, y cuando me preguntaron, les dije que iba a jugar al fútbol. No pensé mi respuesta, me salió. Fue un reflejo condicionado por vaya uno a saber qué íntima vergüenza. Después pasó lo que siempre pasa con las mentiras: tuve que mentir más mentiras encima de la primera. Mi bolso decía «Gira a Sudáfrica 2005» y tenía un dibujo de un puma corriendo con una pelota de rugby bajo el brazo. Me hice el gil. Cuando llegaba a la redacción con algún golpe del partido, me hacía el gil. Cuando tenía que faltar a alguna reunión porque coincidía con un partido, también me hacía el gil. Me estaba haciendo tanto el gil que ya me lo estaba empezando a creer. Un día lo hablé con Ana. Ella me puso en mi lugar: ¿Qué les importa a ellos si jugás al rugby? Se puede jugar al rugby y ser un tipo sensible. Me decidí a confesar, pero no lo hice. Ya no me avergonzaba lo del rugby sino haber sostenido una mentira tan pelotuda durante tanto tiempo. Con mis compañeros de clase me llevo bien, estudiamos y tomamos mate o café, pero no me hice ningún amigo. No soy bueno para hacer amigos de grande. Me cuesta. No sé cómo se hace. A ellos tampoco les cuento demasiado sobre el rugby. Cuando me preguntan si soy rugbier contesto que juego al rugby, como si esa pequeña diferencia gramatical sirviera para salvar mi honra. Hay demasiada pertenencia en la palabra «rugbier»; más que la práctica de un deporte implica un modo de vida, un acto político, como ser evangelista o lesbiana. Además, ahora el rugby ni siquiera sirve con las minas, ni siquiera con las chetitas. Ese tipo fornido de los años ochenta, estudiante de Derecho, con Phil Collins en el walkman y crucifijo de plata en el pecho, de hombros anchos y camisa dentro del pantalón, era el sueño de toda mujer soltera. Ahora ese tipo es un pelotudo. Sólo a las más veteranas les siguen gustando los rugbiers. Me di cuenta con toda esta fiebre del Mundial. Cuando una mina pasa los treinta prefiere la carne firme a cualquier otra virtud un poco más esotérica. A la única que le dije la verdad fue a una vieja loca que acampa en las escaleras de la Facultad. «Soy el Mocho y juego al rugby», le confesé. Claro, yo sabía que estaba loca, sabía que era como decirlo al vacío. Esa vieja es una cosita interesante. Se llama Amanda y se ve que alguna vez fue hermosa. Su belleza resiste a las arrugas y la alienación. Amanda duerme desde hace quince años en las escalinatas de la Facultad. Se despierta todos los días con los pasos apurados de profesores y alumnos, hasta que un silbato de guardia termina de echarla. Entonces se levanta y se acomoda, por lo que queda del día, en el parque que está a la vuelta, el de la flor de metal. No da mucho trabajo la mudanza. Su vida le cabe en una bolsita de náilon negro. Ahí la veo por las mañanas, sentada prolijamente en un banco de madera con su rodete gris, su cara descubierta y serena. A su alrededor las familias pasean, los estudiantes toman sol y los niños patean pelotas por el suelo. Amanda no pide dinero ni les da de comer a las palomas. Tan sólo toma mate, fuma y se cuida las uñas. Pasa horas mirándose las uñas, limando, limpiando, dándoles brillo, esmalte o pintura. Parece absurda tanta coquetería. ¿De qué sirven las uñas en una vida así? A cada rato se levanta y va hasta la puerta de la Facultad. Luego vuelve a su banco y a sus uñas. Una mañana de invierno me agarró la empatía. Me acerqué y le dije: —Hace frío. ¿Por qué no va a un refugio, señora? —No puedo, m’ijo. Quedé en encontrarme con mi abogado en la puerta de la Facultad. Debe estar por llegar. Linda historia, ¿no? «Debe estar por llegar». Qué hija de puta. Ahora nos saludamos todas las mañanas, aunque no sé si me reconoce. Los lunes le comento cómo salió nuestro equipo de rugby. Amanda se sonríe cuando le digo que ganamos. Claro que no en todos lados escondí lo del rugby. En algunos lugares, lo enarbolé como bandera. En eso fui bastante zorro. Dicen que es difícil conseguir trabajo, pero a mí se me hizo sencillo. Apenas entré a la Facultad me llamaron para una entrevista en uno de los estudios más importantes de la ciudad. Cuatro apellidos: Walker, O’Connell, Anchorena & Etchegaray. El «&» es un asunto importante en estos lugares. Este símbolo es como el quinto apellido, con su aire señorial y su pancita de burgués. Mi primer llamado de atención fue por usar la «y» antes de Etchegaray. ¿Qué tendrá esta gente contra los griegos? La entrevista fue fácil. Pasamos dos candidatos a hablar con uno de los socios, el doctor Anchorena. Empezó por lo de rigor: materias cursadas, promedio, experiencia, perspectivas de trabajo, etc. Después se interesó por nuestra vida social. Leyó la última línea de la hojita de mi currículo: Jugador de rugby de Old Christians Rugby Club. Sus ojos se encendieron un poco. —¿Jugás en el Christians? Lo debés conocer al Chato Alzogaray… —Sí, claro, fue mi entrenador durante años. —Un tipo bárbaro el Chato. Mandale saludos si lo ves. Un tipo bárbaro. —Sí, claro. —Yo jugué años en CUBA y fui entrenador toda mi vida. Ahora dejé, ya no tengo tiempo. Sólo miro los partidos de mis chicos cuando puedo. Aunque a veces me sale el entrenador de adentro. Eso es algo que se lleva de por vida. Al más grande lo llamaron para los Pumitas. Juan Martín Anchorena. ¿Lo conocés? —Creo que sí. ¿Juega de fullback? —Sí. De fullback o de wing. —Lo tuve en contra en menores de diecisiete. Un jugadorazo. Yo estaba ayudando a entrenar a las divisiones inferiores. —Eso es bárbaro. Entrenar te enseña a trabajar en equipo, a tirar todos para el mismo lado. En ese momento terminó la entrevista para el pibe que había entrado conmigo. Hablamos de rugby durante quince minutos sin que él pudiera meter bocado. El pobre era un genio: había estudiado en el Pellegrini, 9,75 de promedio, tenía experiencia de trabajo y recomendaciones varias, pero apenas había jugado al handball en Vélez, y con eso no alcanza. Cuando nos fuimos, Anchorena me dio un firme apretón de manos, se llenó su mano con la mía y me miró, como reconociéndome. Tuvimos nuestro pequeño momento de amor y endogamia. Para un rugbier no hay nada mejor que otro rugbier, en la cancha, en la oficina, en la familia o en la cordillera de Los Andes. Los dos candidatos bajamos juntos los catorce pisos de ascensor hasta la planta baja. Silencio y vista al piso. Era de mármol. Cuando nos despedimos en la calle no le pude sostener la mirada. Apenas le dije «buena suerte», como pidiéndole perdón. Yo miraba a esos pibes en la Facultad y no lo podía entender. Mi colegio le costó a mi padre mil dólares por mes durante diez años. Cien mil dólares, digamos, redondeando un poco. Esos son muchos dólares. Ojalá los tuviera ahora. La única forma sería envenenándolo, y no soy bueno con el veneno. Yo miraba con asombro a mis compañeros de los mejores colegios públicos: del Nacional Buenos Aires, del Pellegrini, del Avellaneda; aprendieron de todo sin pagar un peso. Historia, geografía, filosofía, matemáticas; salvo al inglés, no había con qué darles. Entonces pensaba: «¡Qué salame mi viejo! ¡Cuánta guita tirada a la basura!». Cuánta ingenuidad de mi parte. No entendía cómo funcionan las cosas. Lo debés conocer al Chato Alzogaray… Ahí fue a parar la guita. Ahora entiendo. Ésa es la pregunta de los cien mil dólares. Conozco al Chato Alzogaray. Conozco la contraseña. Ésa es la inversión. Ahora entiendo. Así funcionan las cosas. En una de ésas le hice un favor a ese pibe. El trabajo fue una tortura. Lo acepté porque ya no soportaba recibir el semanal de las manos de mi padre. Quería tener plata mía. Yo le mentí a Anchorena en mi entrevista de trabajo, es cierto, pero mucho peor mintió él. Me habló de su estudio como una «Gran familia», «Un barco donde todos somos iguales y remamos para el mismo lado», y ese tipo de mierda. Mi sueldo era de setecientos pesos —ganaba menos que trabajando de hijo, menos que la Cholita — y laburaba de nueve a nueve. Doce horas, con una en el medio para almorzar. Un esclavo de traje y corbata. Estos estudios grandes se abusan de su renombre; tienen una larga fila de estudiantes dispuestos a ser explotados con tal de meter su nombre en el currículo. Si uno se cansa, se va y entra otro. Así de fácil. Gente de mierda la de ese estudio: los jefes eran máquinas, pero eso era de esperar, lo más triste era ver a los jóvenes, a mis compañeros, los que estaban en mi posición. Había imbéciles o trepadores, y hasta algunos imbéciles trepadores, que son los más peligrosos. Yo me cansé a los dos meses, pero no quería irme sin hacer un poco de ruido. Cuando pasé el período de prueba comenzó mi plan para hacerme echar. No quería darles el gusto de renunciar. Quería ganarles en su juego, que me tuvieran que pagar. La gente de la revista me dio una idea: ser políticamente incorrecto. Hacer todo lo que a ellos no les gusta pero sin darles ningún argumento para que me pudieran despedir legalmente. Me divertí muchísimo. Iba a cagar con el Diario Obrero bajo el brazo, me pedí el feriado de Yom Kippur, propuse ideas sindicales, me dejé la barba, fui a una reunión con un mate y un termo con el calco de Sandro y hasta me compré una corbata con la cara de Marx. Ésa fue mi obra maestra: la corbata marxista. La usaba todos los días, como una paradoja prolijamente anudada, la barba de Karl haciéndome cosquillas en el ombligo. A las dos semanas me informaron que me iban a dejar ir por «reducción de personal». No creo que les haya hecho demasiado daño. Ya deben tener otro boludo en mi lugar. Pero fue un lindo experimento. 20.30 EL juego de postas es un juego bastante pelotudo. Es una carrera para saber quién es más masculinamente pelotudo. Los participantes se dividen en equipos y se disponen en fila. A la orden de largada los primeros de cada equipo deben: 1. Correr hasta una mesa llena de vasos. 2. Elegir uno y tomar a velocidad todo el contenido. 3. Decir: «Me lo tomé todi» antes de apoyar el vaso, bajo pena de repetir la ingesta. 4. Dar tres vueltas a la mesa en el sentido de las agujas del reloj. 5. Volver hasta al lugar de partida y tocarle la mano al segundo de la fila. Y así hasta que todos hayan corrido y tomado. Ese día se tomaron «submarinos»: chop de cerveza con un vasito de whisky adentro. Este trago también se llama «bomba irlandesa», pero aunque termina con una detonación, tiene la gentileza de ser gradual, y eso no pasa con las bombas. Los primeros sorbos de cerveza son fríos y ricos, a mitad del chop ya es difícil respirar, y para rematar queda el vasito de whisky esperando en el fondo. El buen whisky no se mezcla con la cerveza, queda dentro de su recipiente, orgulloso de su status. El trago termina con un calorcito bajando por la garganta. Los objetivos del juego son tres. Ganar la carrera, demostrar hombría y emborracharse hasta las tetas en menos de una hora. Esto último lo consiguen todos. No es obligatorio jugar pero está mal visto no hacerlo. Ese día quedaban unas quince personas a la hora en que empezaron las postas: cinco del San Roque y diez del Christians. Todos hombres. El resto, pregustando el fracaso de la fiesta, ya se había ido, entre excusas y falsas promesas de volver. Formamos tres equipos: dos nuestros y uno de ellos. Los equipos nuestros no los dividimos al azar. Pusimos a los cinco mejores por un lado y al resto por el otro. No podíamos correr el riesgo de que San Roque saliera primero. En el Equipo A estaban: el Gordo Paoleri, Hernán Perdomo, Lucas, Sergio Canetti y el Chino. Yo formé parte del Equipo B, junto con Ariel, Fefo, Simón y Cristiancito. Cristiancito infló tanto los huevos para jugar que no hubo forma de dejarlo afuera. Le pusimos un vaso especial: medio chop de cerveza. Igual terminó en pedo y con la remera manchada. El equipo del San Roque estaba compuesto por el Duce y cuatro más. Digo cuatro más porque mi memoria no los diferencia. No eran ni muy altos ni muy gordos, ni graciosos ni maricas, ni rengos ni narigones. No se distinguían en nada. Todos seguían al Duce como los cachorros siguen a la madre. Los gordos son muy buenos para estas cosas de tomar. Paoleri abre la garganta y el líquido pasa como si cayera al vacío. Lo mismo hacía el Duce. Las carreras se desarrollaron con gran respeto y solemnidad, entre gritos y puteadas de aliento. La música de «Rocky» sonaba a todo volumen como inspiración. Fueron cinco carreras en total. Tres ganó nuestro primer equipo, una el segundo y la restante el San Roque. En menos de una hora habíamos tomado unos 75 chops de cerveza y 70 vasitos de whisky, y hasta algunos más, por los que se olvidaron de decir lo de «todi» y tuvieron que repetir. A ese ritmo no es raro que la bebida se haya terminado tan temprano. Eran las diez de la noche y no sabíamos qué hacer. El fin de la bebida es el fin de una fiesta. El panorama no era muy alentador. Las minas de hóckey habían llamado: no iban a venir. Se iban a quedar en el tercer tiempo del Newman «porque las habían invitado y estaba divertido». Éramos quince flacos borrachos en un salón con música, luces de colores y una máquina de humo. —Vamos a hacer algo, porque esto parece una fiesta de putos. —Sí. Algo hay que hacer. No podemos desperdiciar este pedo. —¿Y si arrancamos para algún boliche? —Son las diez, recién. Todavía no hay nada abierto. —¿Alguien conoce algunas minitas para llamar y que vengan para acá? —Yo conozco a las del equipo nacional de lucha en el lodo. Si querés manguereamos un poco la tierra y les digo que vengan. Dale, pelotudo. ¿A quién vas a traer hasta acá a esta hora? —Llamá de nuevo a las minas de hóckey. Chino, hablá con la Pocha. Deciles que se dejen de joder y vengan. Están acá nomás. —Ni en pedo me rebajo a rogarles a esas gordas putas. Mejor que no vengan. Son más de lo mismo. —¿Y si vamos nosotros para el tercer tiempo del Newman? —Por favor, Ariel, no seas perdedor. Loser total. —Yo conozco unas minas que van adonde quieras. —¿En serio, Duce? —Sí. Se llaman putas. —¿Llamamos unas trolas? Ponemos veinte pesitos cada uno y hacemos una fiesta romana. —Ahí hay un diario. Pasámelo, Lucas. —De paso lo hacemos debutar a Cristiancito. —¿Nos vas a mostrar la foquita ahora o no? —No quiero. No quiero. —Dale. No seas putito. —No quiero. Sergio se escabulló detrás de Cristiancito y le bajó los pantalones de un tirón, como en un acto circense. Por un segundo quedó congelado, los calzones por los tobillos y un miembro gigante y oscuro oscilando como un péndulo entre sus piernas. Había una extraña desproporción entre su cuerpo y su pene. Era como si le hubiese robado la verga a un actor porno negro. Sin levantarse los pantalones, Cristiancito lo corrió a Sergio alrededor de la mesa, dando pasos grotescos de pingüino, y diciendo todas las malas palabras que le tienen prohibido. —Escuchen este aviso: Marcia y Camila: putísimas. —Dos paraguayitas dulces por $25. Zona Constitución. —¿No hay algo más cerca? —Pilar Escorts. Servicio VIP. $300. ¿Te viene bien? —Gordita golosa. Clon de Pampita. Universitarias fiesteras. —¿De qué sirve que sea universitaria? —Te hablan de Keynes con la boca llena. —Universitaria quiere decir que no son negras. Que no son bolitas o paraguas. Que tienen casi todos los dientes. —Dejémonos de joder. No vamos a llamar a nadie. Se llegan a enterar en el colegio y nos suspenden el club de por vida. Todo el laburo y el sacrificio que le metimos durante años lo tiramos a la basura. —Para mí lo mejor es ir a comprar más chupi acá cerca y hacer tiempo hasta que se pueda ir al boliche de Pilar. —Está buenísimo ese boliche. Tenés de todo: desde las chetitas de los countries hasta las mucamas con la noche libre. —Está bárbaro eso. Hasta las cinco de la mañana podés bailar y hablar con las chicas, les pedís el teléfono, y cuando está por terminar la noche le invitás un trago a una negra y te la llevás a coger. —Vos te reís, Gordo, pero funciona así. Mi hermano lo conoce al dueño. Una vez le preguntó por qué dejaban entrar a todas esas negritas de la zona y el tipo dijo eso. Habían probado rebotarlas, pero no funcionó. Los pibes de los countries se aburrían, y a las cinco de la mañana se iban en sus motitos a las bailantas para ver si rescataban alguna mucamita. El dueño del boliche es un tipo práctico. Piensa en pesos. Hoy las negritas pasan como reinas y todos contentos. —Yo una vez fui a una de esas bailantas y no te creas que es tan fácil levantar algo. Te hacen sentir que sos de afuera. Esa gente es baja. El más alto me llegaba por la tetilla. Yo miraba el baile desde arriba y no pude ni abrir la boca. Esa gente baila muy bien. —A mí no me querían dejar entrar porque tenía los jeans rotos. ¿Te acordás? No les entraba en la cabeza que me los había comprado así. Te juro que me lo compré ayer, le decía al de la puerta. —Pasa que ellos van todos arregladitos. Una vez fui a un baile de peruanos cerca del Abasto. No me querían dejar entrar porque no tenía zapatos. Yo estaba con mis All Star todas rotosas. Al final me dejaron. Fue como entrar a otro mundo. Yo pensaba que las minas iban a ser fáciles pero ni ahí. Estuve hablando toda la noche con una que no me dejaba ni tocarle la mano. Estaba el hermano cerca y ella le tenía miedo. Sólo quería bailar. En la pista podés meter mano, pero no sabes cómo bailaban salsa los perucas. Te dejan pintado. —El Mocho es peruano y no baila ni que le pegues. —Pero el Mocho es un peruano de Barrio Parque. Así da gusto ser peruano. —No se engañen. Yo bailo muy bien cuando nadie me ve. —Che, ¿qué hacemos al final? —¿Quién va a comprar el chupi? —Para mí tienen que ir el Mocho y Ariel, que son los que tenían que servir hoy. —Andá vos, gil, o tenés miedo de meterte en el barro. Las discusiones de borrachos son aburridas y espiraladas. Se grita y no se escucha, las lenguas patinan y se dicen cosas que no se deberían decir. Ésa era una rutina que teníamos bastante bien aprendida. Después de demasiado debate se decidió que un auto partiera a comprar más bebida al pueblo. Me eligieron a mí, porque mi auto es una ruina y pasa inadvertido por las calles de tierra. No lo dijeron, pero todos piensan que mi cara también pasa inadvertida por las calles de tierra. No fui solo. Me acompañaron Ariel y el Chino. Juntamos diez pesos por persona y arrancamos. Lucas me ofreció su 38, por las dudas. Lo hizo a propósito, porque sabe que no me gustan las armas. Le contesté que mi cara se encarga de cuidarme el culo y nos fuimos los tres con la radio de cumbia a todo volumen. VIII MI abuelo murió el año pasado. El padre de mi padre, que vivía en Perú. Yo no había regresado a Perú hasta ese viaje. Mi viejo no quería que yo fuera, pero insistí tanto que tuvo que aceptar mi compañía. Conocí tres versiones de mi abuelo: la de las fotos, la de los cuentos y la estampa pálida y horizontal de su velatorio. En las fotos se lo ve solemne como un prócer. Como si su imagen fuese a quedar para siempre en la cara de una moneda. Nunca ríe; ni cuando abraza a su mujer, ni cuando acuna a su hijo, ni mucho menos cuando posa al frente de la indiada. Mi abuelo era patrón de estancia y se llamaba Alfredo. Si fuese de por acá, sería Don Alfredo, pero no sé si esto vale en Perú también. Desde la ciudad de Buenos Aires las fotos tienen algo de caricatura. Demasiado patriarcales, demasiado Pedro Páramo. Después, allá, descubrí que no, que las fotos no eran poses, que ése era su mundo sin clichés ni exageraciones. Mi abuelo había heredado las tierras de su padre en Chaclacayo. De niño fue patroncito y de grande patrón, y eso venía sucediendo con los Sánchez de la Puente desde los siglos de los siglos. Mi padre no habla de su padre, y yo tampoco hablo con él. La incomunicación es una tradición familiar. Los cuentos me llegaron por la Cholita. Mi mucama. Mi viejo se la trajo cuando vinimos de Perú. Es una señora mayor y briosa. Es difícil saber su edad; en su cara hay negros, blancos e indios, y esa mezcla da un resultado atemporal, como tallado en piedra. Es de la altura de un niño, flaca y ágil pero con una panza redonda como si adentro le hubiesen olvidado un crío de seis meses. Tiene hijas y nietas en Perú pero apenas las ve para las Navidades de los años impares. Lo salteado no es por superstición sino por economía. Mi padre le paga bastante bien —gana más que yo en el estudio de abogados—, pero manda más de la mitad del sueldo para Perú. Cuando le toca viajar, pasa tres días arriba de un micro para llegar a Lima y tres para volver. Siempre vuelve. No sé cómo hace, pero siempre vuelve. Su vida debería ser miserable, pero no lo es. Vive inmersa en una felicidad injustificada. Deberían cremarla y vender sus cenizas como polvos antidepresivos. Ella me vio nacer. Me tuvo en brazos, dice. Me quiere como a un hijo y yo la quiero como a una abuela. No tengo abuelos por parte de mi madre. Ni recuerdos tengo de ellos, casi. Una sola cosa me quedó del abuelo Oscar. Una historia pequeña e incómoda. Mi abuelo tenía la costumbre de regalarme caramelos Media Hora. Él creía que me gustaban y yo no me animaba a desengañarlo, pero el Media Hora es un caramelo abominable para el paladar de un niño. Mezcla de azúcar, anís y vaya uno a saber qué, el caramelo tiene gusto a nostalgia, a frustración, a Roberto Arlt. Los domingos, después del almuerzo, mi abuelo me subía a su auto destartalado y me llevaba de su casa a la mía, de Barracas a Barrio Parque. Ponía la radio de tango, subía el volumen hasta derrotar a su sordera y me daba un Media Hora. Solía decirme: «Aclara la voz. Apaga la sed. Tenemos treinta minutos hasta tu casa. Si querés que te dure todo el viaje, tenés que dejarlo bien quietito en la boca y aguantarte la tentación de morderlo». Yo sufría todo el viaje, chupando amargura por la boca y por los oídos. Eso es todo lo que recuerdo del abuelo Oscar: un viaje amargo, endulzado por la ausencia. Murió una tarde de verano, escupiendo sangre y tosiendo como un perro. Mamá dijo que se había ido al Cielo a encontrarse con la abuela. Lo mismo dijeron de ella, unos años más tarde. La muerte del abuelo Oscar se llevó otras cosas además de su cuerpo: el tango, el caramelo Media Hora, el empedrado, la sonrisa de mamá, la casona de dos pisos, el barrio de Barracas. Todo eso dejó de existir. Se puede decir que la Cholita quedó a cargo de mi crianza después que pasó lo de mamá. Al principio, a mi padre se le ocurrió contratar a una institutriz inglesa, pero por suerte duró poco. En realidad no era inglesa, era hija de galeses, y se hacía llamar Miss Molly, aunque todos sabíamos que su nombre era Mónica. Miss Molly se había criado en un pueblito de la provincia de Chubut. Era una señorona severa, fuerte y huesuda, de cabello carmesí y piel blanca moteada de pecas. Era extraña la combinación entre su inglés perfecto y su andar campechano. No hay nada raro en una granjera galesa, pero, para mí, Miss Molly era más una caricatura que una persona real. No sé qué habrá pasado por la cabeza de mi padre cuando se le ocurrió lo de la institutriz inglesa. Se debe haber creído lo de Mary Poppins y su paraguas volador. A decir verdad, creo que Miss Molly había llegado por recomendación de un amigo de mi viejo, un veterano de la embajada, que había pasado muchos años con su familia en Bangkok. Cuida a los nenes y les enseña inglés, todo por el mismo precio. A mi padre le convenía; viajaba mucho en ese entonces, y si bien le tenía confianza a la Cholita dentro de la casa, no le gustaba que ella fuera a hablar al colegio o al club. A todo lo social, la mandaba a Molly. A mí no me hacía ninguna gracia que me acompañara a todos lados. Era una invitación a la cargada, porque me hablaba a los gritos, en inglés, frente a todos, y decía cosas bochornosas como: «Come on, darling». Yo les mentía a mis amigos, les decía que era una tía abuela, que había quedado medio loca, y había venido al país por unos meses. Sólo Ariel sabía la verdad. Por las tardes me daba clases de inglés. A ella tengo que agradecerle la introducción a Roald Dahl, Swift y Carroll. También me hacía aprender unas canciones de lo más estúpidas. Todavía las sé de memoria. A veces las tarareo, involuntariamente, cuando me pongo nervioso. Humpty Dumpty sat on a wall, London Bridge is falling down, Mary had a little lamb, y ese tipo de putadas. La Cholita no la aguantaba a Molly. Ella no decía nada, porque es sumisa como un perro, pero yo me daba cuenta. La Cholita presentía que Molly venía a reemplazarla, a robarnos, a mí y a mi hermano, pero sobre todo a mí, que era el más chico, y siempre fui su preferido. Me daba bronca que Molly la mandoneara, pero más me enfurecía que la Cholita obedeciera, con esa costumbre atávica de agachar la cabeza. Cuando estábamos los tres en la misma sala, Molly me hablaba en inglés, para que la Cholita no entendiera. This midget can’t even make a decent cup of tea. (Esta enana ni siquiera puede hacer una taza de té como la gente). Cosas así decía, y a mí no me hacía gracia, pero tampoco le respondía nada. Miss Molly duró poco menos de un año en nuestras vidas. La salud de su madre empeoró y tuvo que volver a su pueblo en Chubut para cuidarla. Nunca más la volví a ver. La Cholita trabajaba de cocinera en la estancia de Perú, por eso tiene tantos cuentos del abuelo Alfredo. Son historias épicas, de travesías, de inundaciones, de guerras, en las que el abuelo siempre aparece reverenciado; a veces cruel, a veces despiadado, pero siempre heroico. Sospecho que adorna un poco las historias, que les mete tanto picante como a las comidas, pero yo la dejo contar porque las cuenta lindo y con una mueca nostálgica. En mi viaje a Perú me enteré de que «cholita» significa «indiecita». Los cholos son los indios o los que tienen pinta de indios. Me di cuenta un día en que fui a la playa. Era una playa privada al sur de Lima, donde va la gente decente. Tiene el nombre de un continente: no me acuerdo si Asia o África. Cuanto más al Sur, más decente; las playas del centro están apestadas de malandras, me había advertido un amigo de mi padre. En Asia o África, en cambio, la gente baja a la arena con sus camionetas y sus familiones. A mi lado había una pareja con su hijito. Descansaban del sol de mediodía bajo una inmensa sombrilla. El tipo leía el diario El Comercio y le entraba con ganas al etiqueta negra que enfriaba en una heladera portátil. Jugueteaba varios minutos con los hielos antes de llevarse el vaso a la boca. Ella leía con entusiasmo un libro sobre Los Templarios, y el hijo armaba castillos en la arena. La sirvienta aguardaba órdenes arrodillada al sol. Estaba vestida de mucama francesa: uniforme negro con volados blancos. Pensé: «Es una crueldad negarle a alguien la sombra y el uso de un traje de baño». Ana también se lleva a la mucama a Punta del Este, pero Miriam se baña en el mar y se llena de arena como cualquiera. También pensé que, por alguna oscura razón, ese uniforme ridículo que le cubría casi todo el cuerpo lograba calentarme mucho más que cualquier tanga o bikini. Era una muchacha joven, cobriza y delgada. La imaginé en cuatro patas, lustrando los suelos, la deliciosa invitación de su culito. El niño le pidió a los padres si podía ir al agua, y el tipo, sin despegar la vista del diario, le dijo «está bien, Fernando, pero dile a la Cholita que te acompañe». Y eso pasaba todo a mi alrededor. Todas las muchachas de uniforme eran cholitas. Fue un verdadero desengaño. Yo pensé que Cholita era sólo la mía, que era apenas un apodo, como Chelita o Paquita. Para ser exacto, creo que cholo significa mestizo, pero lo mismo da; si sos un poco indio, sos indio del todo. Me sentí muy incorrecto. Me di cuenta de que no sabía el nombre de la mujer con la que más palabras había cruzado en mi vida. Hasta me sorprendí de que tuviera un nombre y un apellido. Para mí era Cholita. Cuando a la vuelta del viaje se lo pregunté, no me quiso decir. Me miró enojada, me dio un beso en la frente y se fue como si le hubiese preguntado algo indiscreto. La muerte le sentaba bien a mi abuelo Alfredo. Ni la rigidez ni la horizontalidad habían podido quitarle esa aura de poder. Vigilaba desde su cajón abierto a familiares, compadres y subordinados. Dijeron los arregladores que ni con pegamento habían podido cerrarle los párpados. El velatorio sucedió con una pompa de otro tiempo, con curas, lloronas y disparos al aire. Fue una experiencia estéticamente deslumbrante. Me sentí un Buendía, un descendiente de Mama Grande. Mi padre estuvo nervioso todo el tiempo. Se ve que estaba ahí de compromiso y para que no lo dejaran fuera de la herencia. Confieso que yo también pensé en la herencia. Salí al mirador de la terraza a fumar. Todo lo que ve es del señor Alfredo, me dijo alguien que parecía un capataz y se acercó brindándome fuego. «Toda la tierra y todo lo que está adentro: ladrillos, bichos y hembras. Para los cuatro costados y más allá del horizonte, como le gusta decir a su abuelo». Me trataba de usted y hablaba de mi abuelo en presente, como si el temor superviviera a la muerte. Fue inevitable pensar en la herencia. Di una larga pitada a mi cigarrillo y dije para mis adentros: Mocho, querido, en lo que a guita se refiere, estás actuando con red. Y ahora viene lo que quería contar cuando empecé a hablar del abuelo. La escena también sucedió en la terraza, también estaba fumando. Unos minutos antes, mi padre me había obligado a darle un beso en la frente al abuelo. Se había formado una larga fila de postulantes que me hizo acordar al puterío de Tucumán, sólo que aquella vez la recompensa era más calentita. Primero le tocó a mi padre. Lo besó en la frente y murmuró unas palabras mirando al cielo con una aflicción que me pareció exagerada. Me codeó para que imitara ese acto inútil. Lo mismo me había hecho con mamá, pero entonces yo era un niño. No es agradable besar a un difunto. Uno siente que se lleva un poco de muerte en los labios. Por eso me fui a fumar, por eso me fui a la terraza. Toda esa tierra era del tipo que pomposamente comenzaba su descomposición. Quizás ésa sea la venganza de la tierra. La tierra gana por cansancio. Por más título de propiedad que se tenga sobre ella, uno termina siendo su abono, termina invadido por gusanos, minuciosos mineros, sicarios de la oscuridad. «Minuciosos mineros», pensé. Se lo debo haber robado a alguien. Fumando, apoyado de codos en la baranda del balcón, admirando el paisaje, estaba cuando se apareció la muchacha. Me habló antes de que pudiera mirarla, parada a mis espaldas como una sombra de invierno. —Tu madre ha muerto —lo dijo como si lo hubiese practicado mil veces frente a un espejo. —Eso ya lo sé —contesté. —No. No lo sabes. Hay mucho que no sabes. Mamá ha muerto. Recién en ese momento la miré a la cara. Era una joven muy bonita. Alta, fina, achinada, la piel oscura cedía ante su andar de ciudad. Se me parecía en una manera inquietante. La noté asustada, pero su voz era firme y me miraba a los ojos como nunca me habían mirado. Me pidió que me sacara los lentes de sol. Lo hice y nuestros ojos se reconocieron durante un segundo. Los de ella se humedecieron primero. Hay algo triste y hermoso en las lágrimas de una mujer, algo que las hace invencibles. Me volví a poner los lentes. —A ella le hubiese gustado que leyeras esto —me dijo con una seriedad que me apretó las entrañas, y agregó, como corrigiéndose—: A mí me gustaría que leas esto. Me dio un libro que sacó de la cartera. Los ríos profundos, leí en voz alta. José María Arguedas me miró desde la tapa. Había pena en esos ojos mestizos, como también lo había en los de la muchacha. El libro no tenía dedicatoria. Sus hojas, entumecidas por el tiempo y la lectura. Cuando alcé la vista, ella ya bajaba las escaleras con apuro. Corría sin mirar atrás, pisándose las lágrimas. Quise alcanzarla y preguntarle su nombre. Quise preguntarle quién y por qué. Pero no lo hice. Me quedé petrificado en la terraza sintiendo el peso del libro entre las manos. No voy a decir mucho sobre este libro. Me duele el cuerpo y mi cabeza apenas puede lidiar con mis propias palabras. Consumí la novela como una droga, en una noche de insomnio y un viaje de avión. La terminé en el viaje de vuelta. Apretado en un asiento para enanos, a diez mil metros de altura, cerré el libro y me dieron ganas de llorar. Ernesto, el joven protagonista, huérfano de un padre ausente y de una madre de la que no se sabe nada, no logra ser indio ni criollo, pero en las últimas páginas se escapa, deja el colegio de curas y la peste atrás, y se mete en la sierra, en el Perú profundo. No había que ser demasiado inteligente para leer entre las líneas de este regalito: su mensaje era explícito. Me dieron ganas de fumar. El miserable de mi viejo estaba sentado a mi lado. Ni me preguntó por el libro, ni qué era, ni de dónde lo había sacado. Lo miré dormir. Un silbido le subía desde el pecho y emergía por su boca entreabierta. Tuve ganas de lastimarlo. Lo imaginé hecho un mosquito del tamaño de un gato; le sacaba las alas, las patas, una a una, con la punta de mis dedos. Imaginé que mientras el avión se caía le echaba la culpa de todo, lo escupía, le gritaba a la cara, mamá murió de tristeza, ¿quién es esa muchacha que me trató como hermano?, ¿quién es mi madre?, ¿quién sos vos, hijo de puta?, me cagaste la vida, hijo puta, y le pegaba con la mano abierta, como se les pega a los que no son hombres del todo. Tomé una tijera de mi neceser de viaje. Seguí el vaivén de su nuez, el inflar y desinflar de su asquerosa respiración. Hubiese sido fácil. Apreté la tijera en mi mano derecha. Imaginé la escena, disfruté la fantasía, consciente de que mis manos son incapaces de hacerle daño. Una azafata pasó ofreciendo bebidas. Era hermosa, como todas las azafatas. La sonrisa y el uniforme azul me devolvieron la cordura. Le dije que no y fui corriendo al baño. Quise fumar pero el detector de humo me amedrentó. En ese baño había un espejo. No voy a intentar decir nada nuevo sobre los espejos. No voy a cometer esa ingenuidad. Sólo voy a decir que me miré y me sentí como el culo. El espejo era pequeño, como todo en los aviones, parecía de juguete, y también tenía algo de juguete la imagen reflejada. Todavía tenía la tijera en la mano. Agarré un pedazo de mi camisa e hice un corte. La tela cedió apaciblemente ante el avance de los filos. Lo hice una y otra vez. El tipo del espejo hacía lo mismo. Mi piel asomó oscura entre los jirones de tela celeste. Me gustaría decir que este episodio marcó a fuego mi vida, que los ojos de la muchacha aún me persiguen como una pesadilla. Pero no es así. No tengo la profundidad que requiere la tragedia. Los días siguientes fueron incómodos, eso es cierto. Las noches eran largas y sólo conseguía dormir con los tranquilizantes que sacaba del botiquín de mi viejo. Él toma tantos que ni se dio cuenta. El sueño era mi momento de sosiego. Apenas abría los ojos, sentía cómo mi estómago empezaba a anudar su angustia. Pero eso fue sólo las primeras semanas. Podría haberle preguntado a la Cholita. Ella debe saber. Debe saber todo. Pero no. Es mejor barrer la mugre hacia adentro. Cubrir las cosas, como cubrí los cortes de la camisa con mi campera, aquel día en el avión. Con los días de Buenos Aires fui volviendo a mi antigua rutina. Volví a mis amigos, a las salidas, al rugby, a la revista, a las borracheras, y así, de a poquito, me fui alejando de Perú, de mi abuelo, de la muchacha, de mi sombra. El hombre se acostumbra a todo. Algunos se acostumbran a vivir con un palo en el culo. Yo me acostumbré a convivir con esta duda profunda, remontada a lo lejos como un oscuro barrilete. 22.30 EN los noventa se pavimentó la calle Eureka; la calle que parte Marindia al medio. De un lado están los countries, los barrios cerrados, los colegios, los clubes. Al otro lado vive el Marindia profundo. Ambas márgenes se necesitan a su manera. Unos necesitan la mano de obra: los jardineros, los albañiles, las mucamas, los pileteros, los caddies. Los otros necesitan el dinero. Un caso extraño es el de los guardias de seguridad. Ellos están en la puerta de entrada, con la barrera en sus manos. Algunos dicen que un día se van a cansar de vigilar. La seguridad es el bien más preciado en esta zona norte. También la llaman «tranquilidad», porque la palabra suena más linda, no suena tanto a guardianes, sino a pajaritos cantando. De esa pretensión vienen los nombres un poco humorísticos: «Barrio Roble Joven», «Colegio Los Arándanos», «Green Paradise High School», «Brisa de Abril Country Club». Hasta los muertos tienen su barrio privado en esta zona. Un inmenso parque verde, con hermosos jardines, nidos de gorriones, santa misa, música funcional y árboles frutales, para que los muertos puedan descansar y descomponerse en paz. La separación no es nueva, siempre hubo ricos y pobres en el Gran Buenos Aires. La clase media es cosa de Capital. Siempre hubo hijos de puta de los dos lados. Siempre hubo división. Se empezó con el alambre: un entretejido de metal que dice: hasta acá llegaste, hermano. Pero un simple alambre sólo excluye a los que no ponen mucho empeño en pasar. Algo había que hacer. A un inventor —dicen que argentino— se le ocurrió formar púas de metal usando el mismo alambre, para dificultar la escalada. Pero el alambre ya no alcanza. Los ladrones no son sonsos e invierten en tecnología. Hay criminales exitosos. Gente a la que le va bien en lo suyo. Personas que juntan treinta mil dólares pero eligen no comprar la pizzería del barrio, prefieren invertir en armas y autos veloces y hacerse ricos de veras. Hoy por hoy, lo mejor es un muro. Un muro altísimo, y arriba de todo: alambre electrificado. El Old Christians Rugby Club no está demasiado protegido. Apenas lo recorre un alambrado que podría ser vencido por una abuela asmática. Aun así, nunca hubo problemas en ese sentido. La sala y los vestuarios quedan casi vacíos y los postes están bien aferrados al suelo. El equipo entrena ahí martes y jueves. Queda lejos y se gasta una fortuna en nafta, pero es mejor que ir a los lagos de Palermo. El año pasado lo asaltaron a Gabriel, uno de los pilares, en la subida a la ruta. Se detuvo en un semáforo y le pusieron la punta de un cañón en la sien. Le robaron la billetera, el celular y el bolso de rugby. Después de ese incidente, nos esperábamos para salir todos juntos luego del entrenamiento. Pero eso duró sólo unas semanas. Era demasiado engorroso. Hay gente que demora mucho en ducharse. Cerca del club hay una villa grande. A veces oímos los tiros por las noches. El sonido de un tiro es decepcionante. Suena falso, incapaz de matar, como en una película argentina de los ochenta. Lucas se jacta de poder distinguir el calibre de un arma por el sonido del disparo. «Ésa es una 38 larga. Aquella otra, una reglamentaria». Lo dice y nadie puede contradecirlo. A veces los niños de la villa se asoman a espiar ese extraño juego con esa extraña pelota. Los niños de la villa se llaman menores. Apenas se los puede ver con la cara contra el alambrado. En medio de la oscuridad parecen monos enjaulados, o sombras de monos. Esperan pacientemente a ver si se nos escapa alguna pelota del predio. Yo formé parte de un proyecto del colegio para ayudar al comedor de la escuela de esa villa. Se vendieron rifas y bonos de beneficencia. La gente del colegio fue muy generosa. Se representó la obra My fair lady en el auditorio del colegio y los espectadores donaron arroz, polenta y fideos. Hasta hubo un humanista que dejó una lata de palmitos. Otros creen que alcanza con donar sus porquerías: medias rotas, frazadas apolilladas, pelotas pinchadas y cosas así. A veces la beneficencia es un acto de egoísmo. Otra familia necesita lo que la mía puede tirar. Qué orgullo. Alguien quiere nuestra basura. El padre de Ariel al menos fue más sincero en su respuesta: —¿Para qué quieren alimentarlos? ¿Para que tengan más fuerza cuando te vengan a robar? Con todo lo recaudado, algunos representantes del colegio fuimos al acto de inauguración del comedor. Los niños estaban muy agradecidos. No parecían menores. Me sentí bien. Hicieron un acto sencillo y emotivo. Se izó la bandera y yo leí para todos una traducción de «Imagine» de John Lennon. Sí, ya sé, no fui original, pero tenía quince años y una educación de retaguardia, así que sáquenmela un poquito. Igual, me aplaudieron fuerte cuando terminé. Les pregunté qué significaba la paz para ellos. Hubo un silencio incómodo hasta que un chiquito, de la altura de una mesa, levantó la mano y dijo: la paz es una noche sin tiros. No hay mucho para robar en el club. Igualmente, vive ahí un casero, por las dudas. Ese sábado el tipo no apareció en toda la noche. Dicen que los fines de semana le entra con fuerza al tinto y se duerme profundo, con la botella en una mano y el control remoto en la otra. Yo haría lo mismo si viviera ahí. Eran exactamente las 22.33 cuando cruzamos la reja del club y entramos en la calle Eureka. Lo sé porque el almacén de enfrente estaba cerrado y miré el reloj del auto. El reloj decía 22.33. A esa hora sólo quedaba el quiosco del pueblo. Hicimos cinco cuadras por la calle Eureka antes de doblar para adentro. Los tres estábamos bastante tomados. Yo soy un conductor muy responsable cuando estoy borracho. Fui en tercera, atento y despacito. El Chino estaba en el asiento del copiloto. Me contó sobre una bailanta que queda a pocas cuadras de ahí. El Chino es un borracho digno, nunca lo vas a ver vomitando de rodillas o con la camisa manchada. Ariel, en cambio, se excita demasiado. Asomaba su cabeza entre los asientos de adelante como un niño camino al circo. —Doblá acá que hay un quiosco veinticuatro horas —ordenó el Chino. Bajé el volumen de la radio y subí las ventanillas. La calle estaba mal iluminada y desierta. —En esa puerta verde se consigue faso, merca, pastillas, lo que quieras — comentó el Chino como si se tratara de una visita guiada—. El flaco se hace la guita con los pendejos de los countries. Les vende cualquier porquería y se las cobra en oro. ¿Sabés lo que hace? Está arreglado con la policía. Él les vende y a la cuadra siguiente la cana los para. Los pendejos se cagan encima. Imaginate, se llegan a enterar los viejos y los matan. Los canas se la juegan de comprensivos; les secuestran la droga, alguna coimita adicional y los dejan ir. Es un negocio redondo. Estacioná acá, Mocho, que el quiosco es en la esquina. Bajamos los tres del auto. Ariel estaba nervioso. La gente de ahí te saca la ficha al toque. Por más que te disfraces y te comas las eses, se dan cuenta. En la esquina del quiosco se había juntado gente a tomar cerveza. Eso pasa mucho en Buenos Aires. Había un grupito de cinco o seis que tomaban y se reían. Tenían la radio del auto a todo volumen. Era un Fiat Europa, viejito pero tuneado que parecía una discoteca. Sonaba la canción «Te amo», de Franco De Vita. Eso de alguna manera nos tranquilizó. Ni nos miraron. Uno de ellos le aseguraba al resto que Johnny no era el mismo desde que había empezado a curtir con la gata esa, que andaba hecho un arrastrado y ya no les daba bola a los pibes. Eso pasa en todos lados, me hubiese gustado decirles. El quiosquero es un veterano gordo y pelado, con cara de pocos amigos. De noche atiende a través de una mampara blindada. Ladrones eran los de antes, que tenían códigos y no robaban en el barrio. Nuestro pedido era tan grande que lo dije con vergüenza. —¿Lo qué? Hablá más fuerte, nene —me intimó el quiosquero. El Chino se lo repitió con voz firme. Veinte cervezas, dos botellas de fernet y una de whisky. Los pibes del auto no escucharon o no les importó. Mientras esperábamos el pedido, el Chino las vio. Nos están mirando, me dijo. En realidad, lo estaban mirando a él. Las dos chicas estaban a unos pocos metros, tomando cerveza, sentadas en el zócalo del comercio de al lado. Hacían esa cosa de minita que es como una invitación: miraban, secreteaban y se reían. Parecían de veinte pero después nos dijeron que tenían menos. Es difícil saber con las negritas, asegura el Chino. Y en algo tiene razón: parecen más grandes de lo que son. Algunas a los quince ya trabajan, sufren y son madres de sus hijos o de sus hermanos. Medieval. En el club hay adolescentes de treinta años. Yo tengo veintidós y nunca tendí mi cama. —Pagá vos, que les voy a ir a hablar —dijo el Chino y me dio ciento cincuenta pesos. —Andá con cuidado que en una de ésas andan con estos flacos y se arma quilombo. Cuando terminé mi advertencia el Chino ya estaba a mitad de camino. Envidio a la gente que puede hacer eso: acercársele a hablar a una mujer que le gusta. Parece simple, debería ser simple, pero no lo es. Yo no sirvo para romper el hielo. Lo único que me sale es pedir fuego y esperar una sonrisa. La bebida entró en dos cajas. Pagué y el quiosquero hasta insinuó una sonrisa. También compré cigarrillos. Ariel tomó una caja y yo la otra. Nos acercamos hasta el Chino y las minas. Ya las había invitado al club, pero ellas dudaban. Se habían alejado unos pasos para deliberar. Las miré bien. Las dos estaban buenas a su manera. Una parecía más guerrera; tenía el pelo teñido de rubio y unas tetas gigantes y duras como rodillas. La otra era más sutil. Morena y menuda: así me gustan a mí. Su culito era pequeño y perfecto, como el de una gimnasta olímpica. El flequillo le sentaba bien a su cara aniñada. Las dos volvieron y nos presentamos. La guerrera se llamaba Roxana y la otra, Carolina. Pensé hasta qué punto las vidas están condicionadas por los nombres. Ofrecí cigarrillos. Me alegró que Carolina aceptara uno. Se lo prendí y lo agradeció con una sonrisa. Linda mezcla: su boca de nena y el cigarrillo. —¿Ustedes son los del radby? — preguntó Roxana. El Chino le dijo que sí. Que la fiesta era en el club y quedaba a unas pocas cuadras. —A mí me gusta cuando se meten en esa araña —agregó Roxana, refiriéndose al scrum—. En mi casa estamos mirando todos los partidos del Mundial. Carolina no decía nada. Fumaba callada y sonreía. Daba ganas de acariciarla. Ariel tampoco decía nada pero su cara ayudaba. Tiene cara de nene bueno. Abrimos una cerveza y la tomamos entre los cinco. Roxana nos pidió que la llamáramos Roxy, y con ese acto de confianza nos estaba diciendo que sí, que aceptaban la invitación. Terminamos la cerveza y subimos al auto. El Chino y Roxy se acomodaron atrás, junto con Ariel. Carolina se subió adelante. Le ofrecí otro cigarrillo y me lo aceptó en silencio. Quería escuchar su voz. Le acomodé el cinturón de seguridad y ella me ayudó con la hebilla del mío. Nuestras manos se rozaron. Roxy preguntó si nos gustaba la cumbia. Le dijeron que sí. Arranqué el auto. El dial de la radio había quedado en la estación de cumbia, así que no fue difícil complacerla. En el asiento de atrás se divertían con una canción sobre una hermana y una tanga; cantaban a coro y golpeaban a ritmo el techo del auto. —A mí me gusta el rock —dijo Carolina. Lo dijo para todos pero yo sentí que era para mí. Le di mi caja de casetes para que eligiera uno. Qué antigüedad los casetes, me dijo burlándose un poco. A mí me gustan mis casetes. Me gusta cargar en una caja de zapatos lo que ahora cabe en un chip. Roxy me mostró su celular con MP3. —Me lo trajo Papá Noel el año pasado —dijo Roxy. —Se ve que sos una nena que se porta muy bien —le dijo el Chino, sin inocencia. Roxy se rio, como desmintiendo y el Chino aprovechó para besarla en el pescuezo. Mirá que tengo novio, dijo Roxy, y volvió a reír. Cuando pasé la reja del club me di cuenta de que no quería llegar. No quería volver al tercer tiempo. Las cosas eran perfectas así como estaban. Apagué las luces y estacioné el auto unos metros antes de llegar al salón. No nos vieron llegar. De afuera, se podía sentir la música y las luces. Hasta parecía una fiesta. —A mí me gustan tus casetes —me dijo Carolina antes de abrir la puerta. Me lo dijo con una sonrisa blanca que era parecida al amor. Tenía un casete de Los Ramones en la mano. La invité a quedarse un rato en el auto, escuchándolo. Ella tenía un pie afuera, pero dijo que sí. El Chino me miró y en sus ojos había sorpresa y reconocimiento, como si me quisiera decir: al fin aprendiste algo, Mocho. —Nosotros vamos entrando las bebidas —dijo el Chino, cómplice, y desapareció, salón adentro, con Roxy y Ariel. Cada uno vive de sus pequeñas glorias. Ése era el momento del Chino. La entrada al salón con una caja de bebidas en una mano y una mina en la otra. Roxy era una chica de armas tomar. Se divertía con la situación. No parecía asustada. ¿Por qué iba a estarlo? Estaba entrando a una fiesta en un club de rugby. Mi gloria era distinta. Puse el casete de Los Ramones y fumamos más cigarrillos. Mi gloria es de a dos. Carolina me pidió que le tradujera la letra de una canción. Lo hice y se decepcionó. —A veces es mejor escuchar sin entender —me dijo y encontré una extraña poesía en la elección de sus palabras. Después hablamos. Hablamos de todo. Yo suelo mentirles a las mujeres. Suelo atribuirme historias, frustraciones y virtudes de otros. Pero esa vez fue distinto. Hablamos de música. Hablamos de amor. Hasta le conté de mi viaje a Perú. Ella me dijo que nunca había tenido novio, que todos los pibes le parecían unos tarados. Yo tuve novias pero tampoco sé lo que es el amor. Le conté lo que siento cuando vuelvo solo del boliche a mi casa y veo a las parejas abrazarse en la calle. Me dieron ganas de abrazarla a ella. Quería apretarla fuerte hasta que desapareciera contra mi cuerpo, meterla dentro de mí. Quería que tirara sus brazos alrededor de mi cuello como un lazo. Quería olerle el cuello y la espalda. Cuando terminó la cinta ella se puso de costado. Apoyó la espalda contra la puerta cerrada, se sacó las zapatillas de lona, puso los pies descalzos contra el borde de mi asiento y prendió otro cigarrillo. Lo sacó de mi atado, sin pedirme permiso. Eso me gustó. Quería decir que ella estaba bien así. Hablando y fumando nos habíamos olvidado del resto. Empezó a llover con fuerza. Qué romántico, dije, y me reí por si le parecía una cursilería. La escena era asquerosamente cinematográfica. La tenía de frente y me contaba sobre sus estudios. Pocas tetas. Mejor. Las tetas están muy sobrevaluadas. Sólo sirven dentro de un escote. Ella quería ser periodista. Tenía los labios llenos y suaves. Me imaginé mordiéndolos. Me imaginé besándola. Me sorprendió no imaginar esos labios anillando mi entrepierna. Nos sobresaltamos cuando Los Ramones volvieron a sonar. El casete había dado la vuelta. Todo esto duró apenas unos minutos. Lo cuento como si hubiese sido una eternidad porque así lo recuerdo, pero no fueron más de quince minutos. No podía haber sido de otra manera. Primero aparecieron Ariel y Sergio Canetti. Atrás estaban Lucas y el Gordo Paoleri. No les importaba mojarse. Fue sorprendente que hayan demorado tanto en venir a joder. Lo hicieron sin disimulo. Se pusieron a mear contra el murito del salón y gritaban: Compartí, Mocho. Mocho egoísta, jugá para el equipo. El Gordo Paoleri asomó su cabezota por la ventanilla del auto y cantó: «El que come y no convida tiene un sapo en la barriga». Eso debe cantarles a sus hijos los domingos. Sentí odio y vergüenza. Tendría que haber arrancado el auto y habernos ido a la mierda. Pero no lo hice. El momento había pasado. Bajamos del auto y entramos todos al salón. Lo que pasó de ahí en más se me hace confuso. No sé cómo fue que se pudrió todo. Cuando entramos en el salón, Roxy y Hernán Perdomo bailaban una cumbia. Me sorprendió que Perdomo bailara bien. Se movía como un cubano a pesar de su cara de sargento. El resto había formado una ronda alrededor. Aplaudían, gritaban y se divertían. Todos tenían el vaso lleno. La bebida bajaba como agua. Si hubiesen llegado las minas de hóckey en ese momento todo hubiese sido distinto. Ahora Roxy baila con el Chino. Se besan en el medio de la pista y todo el mundo grita y aplaude. Lo cuento en presente porque así se me viene a la cabeza. Cierro los ojos y lo veo pasar. Las imágenes aparecen. Por más que quiera echarlas se quedan, y no me dejan dormir. Yo estoy por fuera de la ronda y tengo a Carolina de la mano. Le di la mano cuando entramos al salón y no nos hemos soltado. Tomamos una cerveza entre los dos. Ella está nerviosa. Le ofrezco irnos si se aburre. Ella dice que no, que no se va a ir sin Roxy. —No sean amargos —nos dicen—. Vengan a bailar. Entramos a la ronda. No tengo ganas de bailar. Roxy la agarra a Carolina de la mano y bailan entre ellas. Se mueven lindo y la ronda grita y aplaude. ¡Mucha ropa!, grita uno. El Duce apenas se mantiene en pie. Tiene los ojos desorbitados y la camisa blanca desabotonada, manchada de whisky y fernet. Lucas la agarra a Roxy. Se le pone por detrás como un perro, la abraza por la cintura y la aprieta contra su cuerpo. Carolina baila con Fefo. La ronda sigue aplaudiendo alrededor. Lucas la besa a Roxy en el cuello y ella se deja. Le busca la boca pero ella se la esconde. Sergio Canetti se suma a la pareja. Lucas por detrás, Sergio por delante y Roxy en el medio como una feta de fiambre. Se frotan contra Roxy y meten mano. Ella ya no se divierte. Lucas le pasa la lengua por el pescuezo, pero Roxy es una muchacha fuerte, se zafa de los dos con un empujón y vuelve a bailar con el Chino. Hace calor en la pista y los hombres transpiran. —A sacarse la ropa. Se armó la fiesta del calzón. Los chicos se sacan las remeras y las agitan por sobre las cabezas. Algunos se bajan los pantalones hasta los tobillos y bailan haciendo gracias. Esto es bastante común al final de los terceros tiempos. Es algo lúdico. No te asustes, le digo a Carolina. Me pide que la acompañe al baño. Para llegar a los baños hay que cruzar por afuera, por el barro y la lluvia, hasta la casita de servicios. Es un plan perfecto. Saltamos los charcos de la mano y la lluvia nos pega tibia en la cara. Me descalzo y la subo a caballito para el tramo final. Sí, eso fue lo que hice. Soy un tierno, después de todo. La espero debajo del techito a la salida del baño. Enciendo un cigarrillo, una excusa para no apurarse a volver. Un cigarrillo se consume en siete minutos. Algo es algo. Cuando Carolina sale del baño encuentra la mejor versión de mí. Apoyado contra la pared, los jeans arremangados y los pies llenos de barro, el pelo y la cara mojados, y en la boca una sonrisa ladeada y un cigarrillo. Por Dios, estaba hecho un encanto. Se me arrima y pasa las manos envolviendo mi cintura. La meada parece haberla hecho más resuelta. Apoya su cara contra mi pecho y me mira desde abajo. Me sentí gigante, sobrenatural. Le doy del cigarrillo directo de mis dedos. Pita fuerte, traga el humo y me lo echa burlonamente en la cara. La aprieto contra mí. Puedo sentir su calor a través de la ropa mojada. Puedo sentir el crispamiento de sus pezones. Es el momento de besarnos. Los dos lo sabemos. Por eso no tenemos apuro. Es un instante de solemne alegría. No sé cómo la risa y la felicidad han quedado tan entreveradas. No hay nada más serio ni más feliz que un momento de amor. No hay nada más vulgar que una risa a destiempo. Esto no lo pensé entonces, lo pienso ahora, que lo escribo. Pero los dos lo sabíamos. Por eso nos besamos en silencio. La cara de Ariel aparece entre la lluvia. Conozco esa cara de Ariel: es una cara que anticipa algo terrible. Está pálido, como si la lluvia le hubiese lamido el color. Su boca entreabierta no consigue hablar. No necesita decirlo pero igual lo hace: —Mocho, vení. Se están cogiendo a la gorda. IX LES mentí. Siempre miento. Traté de no hacerlo en esta confesión pero se me escapó una mentira chiquita. Les juro que es la única. Les juro. Espero que sepan perdonar. La mentira tiene que ver con el viaje a Perú. Todo lo que conté es verídico, pero no es cierto que haya salido indemne de aquel episodio. No tengo la profundidad que requiere la tragedia: eso fue lo que dije antes. A veces uno dice cosas para parecer inteligente. Una buena frase puede ser mejor que la verdad. Lo que realmente pasó fue la cosa más extraña. Me ha nacido un miedo a la mujer. Voy intentar ser un poco más claro. Déjenme contarles cómo empezó. Tres meses después del regreso de Perú, llegó el verano. Para ese entonces todo parecía superado. Ya no me despertaba a mitad de la noche con ganas de fumar. Ya no me perseguían las dudas, ni la cara mestiza de Arguedas ni la de la muchacha que me entregó el libro. Llegaron las vacaciones en Florianópolis con los chicos de rugby. Mis preocupaciones eran livianas: a qué playa, qué tomamos, a qué boliche, ese tipo de cosas. La segunda noche me levanté una mina en el boliche. Después de unos tragos, llegamos a la conclusión de que los dos teníamos bastantes ganas de coger. Era una muchacha local, simpática y rellenita. No era gran cosa, pero, aun así, era muy cogible según los estándares de cualquiera. Caminamos hacia su casa, de la mano, por una calle de tierra, con el cielo despejado y la certeza del sexo por delante. No se me ocurre nada mejor. Tendría que haberme sentido como el rey del morro, el conquistador del Brasil, pero algo irreconocible me atormentaba desde adentro. Una sensación novedosa me subía desde el vientre y entorpecía mi respirar. Llegamos a su casa: un ranchito humilde y hermoso sobre la ladera del morro. La vista era privilegiada, pero me llevó directo a su habitación. No fuimos originales: nos derrumbamos sobre la cama y empezamos a besarnos y a sacarnos la ropa. Pobre garota. Qué decepción. Sentí un apretón avinagrado en la panza, un ardor, como si mis intestinos fuesen dos víboras echándose veneno. Ella luchaba por sacarme los calzones y yo supe que me tenía que ir. No sabía por qué, pero me tenía que ir. Pedí permiso y me encerré en el baño para ganar unos minutos. Otra vez el espejo. Intenté darme ánimo: Vamos, Mocho, no es tan difícil, ya lo hiciste cientos de veces, subí a esa cama y cogete a esa mina. Fue en vano. No vas a poder, dijo mi boca en voz alta, y mi verga le dio la razón, volviéndose sobre sí misma como si quisiera formar un capullo. Salí del baño fingiendo enfermedad. Fingí tanto que terminé vomitando en el piso de la cocina. Pobre garota. Me ofreció descansar hasta que me sintiera mejor. Por supuesto que me fui. Aturdido, bajé el morro a las corridas. Llegué a nuestra casa y fumé un cigarrillo detrás de otro. Fumé una tuca de porro que había quedado de la noche anterior. Volví a vomitar. Siempre he disfrutado un poco la purga que implica el acto de devolver, pero esa noche fue diferente. No me quedaba nada adentro. El peor vómito es cuando no se vomita nada. Ya había amanecido cuando llegaron los chicos del boliche. Me preguntaron por la mina y les dije que todo bien. Siempre les digo lo que quieren escuchar. Mañana será otro día, pensé. Pero no lo fue. Desde ese día no he tenido una cogida normal. Es raro. Con lo buen amante que era, es un verdadero desperdicio. En lo que va del año, acumulé algunos fracasos y más de una retirada. Si es una conocida —una amiga o una amiga de un amigo—, ni siquiera lo intento. Se imaginan si se enteran los chicos de rugby. Sólo salgo con minas con las que tengo la certeza de que no puede pasar nada. Ya lo sé. Tendría que hacerme ver. Esta cabecita necesita asistencia profesional, necesita que la partan al medio y la estudien en las universidades. ¿Qué tiene que ver Perú con todo esto? No sé. Pero sospecho que una psicóloga judía lograría enhebrar una cosa con la otra. Pueden entender por qué les mentí. Gracias a Dios existen las putas. Ellas han sido mi salvación. Con ellas puedo. No sé por qué. Simplemente puedo. ¿Qué haría yo sin ellas? Hay quienes sólo pueden hacerlo por amor, yo sólo puedo por dinero. Bonito cuento de hadas. A Paula le conté mi problema. Paula es una puta macanuda. Es una puta para presentar a tus padres. Atiende su empresa desde su domicilio. Se vino a estudiar fisioterapia a la Capital, pero a los dos meses le metieron un hijo en su cuerpo. Un clásico. Ahora el nene ya tiene seis. Paula dice que va a dejar cuando consiga trabajo. No lo creo. En un día gana el salario mensual de una cajera de supermercado o una vendedora de ropa, y ése es el tipo de trabajo que ella podría conseguir. Paula está acostumbrada a escuchar penurias ajenas. A esta altura, ya soy medio psicóloga, dice. Nos hemos hecho bastante amigos. Aparte cogemos de lo lindo. Ella no me exagera ni recurre a gimoteos inverosímiles. Paula dice que soy un tarado, que le pago por hacerla gozar. Después de coger a veces nos sentamos en el comedor a mirar tele y tomar mate. Entonces nos contamos nuestros sueños. Hace poco le conté uno que tuve el Día de la Madre. Había soñado con una novia que era estudiante de psicología. Las estudiantes de psicología son invencibles y mi novia era una de ellas. Aparte estaba buenísima y por eso le hacía caso. El domingo, Día de la Madre, marchamos en su repudio. A la hora de los ravioles, cortamos la calle frente a la Facultad de Psicología. Los manifestantes llevaban fotos de sus madres, gigantes, en blanco y negro, cruzadas diagonalmente con una línea roja. Yo apenas llevé una pancarta: «No quiero guiso ni bufandas. Ni besos verdes en la frente. Ni el jacuzzi estúpido de tu útero». El otro día conocí al hijo de Paula. Lindo pibe. Se llama José, igual que yo. Tengo nombre de hijo de puta. Prometí llevarle una remera de Boca de regalo. Paula dice que yo estoy perdido, que estoy viviendo una vida de juguete, que tengo que volver a Perú para aclarar mis cosas. No se puede vivir desmadrado, me dijo. Después me quiso autoayudar: me habló de Machu Picchu, del Camino del Inca, de los chamanes, de encontrarme conmigo mismo, y ese tipo de cosas, pero para ese entonces ya había dejado de escucharla. Pensaba en mamá. Quizá tenga la profundidad que requiere la tragedia, después de todo. Enhorabuena, Mocho. Bien por mí. ¿Y ahora qué hago con tanta profundidad? Por supuesto que a Carolina no le había contado sobre todo esto. Pueden entender por qué. Uno no se arrima a una mujer diciendo «Soy el Mocho y tengo miedo de coger». De todas formas, ese sábado me sentía bien. No me he puesto a pensar la razón, pero esa noche con Carolina me tenía fe. Confiado, alegre y encantador, como el antiguo Mocho. Hasta había recibido una señal de aliento de mi amigo allá abajo. Mientras nos estábamos besando, a la salida del baño, sentí mi verga corcovear con tal vehemencia que me dieron ganas de darle un abrazo. En ese momento llegó Ariel con las últimas noticias. Se están cogiendo a la gorda, anunció. Y yo que estaba sintiendo mi vida renacer. 23.40 ES una extraña mezcla. La fuimos escuchando mientras nos acercábamos al salón. Entre la música, los aplausos y las risas, asoma un agudo balido de auxilio. Carolina me suelta la mano y sale corriendo a una velocidad insospechada. Ariel y yo corremos detrás. Ariel me dice que Roxy se ha desmayado de todo lo que le han dado para tomar, me dice que cuando estaba medio zombi en el piso empezaron a tocarla, y como ella se reía y se dejaba, siguieron cada vez más intensamente, cada vez más profundo. Es como uno de esos documentales con hienas, buitres y despojos de carne. Sergio Canetti y el Duce le aprietan las muñecas contra el piso, el Gordo Paoleri y otro del San Roque la sujetan por los tobillos, separándole las piernas. La han desnudado a zarpazos. Conserva la ropa, pero fuera de lugar. La remera retorcida hasta al cuello deja al descubierto un portentoso par de tetas. La minifalda de jean, subida a la fuerza, hasta la altura del abdomen. Carolina da un grito inútil y empieza a llorar. Intenta frenarlos pero lo hace sin fuerza. La sujetan entre dos y la llevan a los tirones a un costado. Escucho sus gritos. Me pide que haga algo. Me lo pide a los gritos, por favor, hasta que le tapan la boca. El Chino y Lucas hablan conmigo. Me apartan unos metros y me dicen que no les van a hacer nada, que sólo están jodiendo un rato, que de todas maneras, la gorda había estado buscando guerra desde el vamos. —Llevate a la otra para el baño — me recomiendan—. Así no arma quilombo y te la dejamos toda para vos. —¿Qué le van a hacer? —pregunto. —No le vamos a hacer nada. Te lo prometo, Mocho. —No va a pasar nada que ella no quiera —agrega Lucas y siento el peso plomizo de su mano sobre mi hombro. Ése es el fin de nuestro diálogo. No pregunto nada más. Tampoco llevo a Carolina al baño. Quiero hacer algo, sé exactamente lo que tengo que hacer, pero simplemente no puedo. Me apoyo de espaldas contra la pared y me dejo caer hacia abajo, hasta quedar en cuclillas, breve y ovillado como un feto gigante. Desde esa posición soy testigo de lo que sigue. No quiero mirar pero miro. Mis ojos registran todo con una nitidez espantosa. Roxy recobra parte de su fuerza pero no consigue zafarse. Los parlantes reproducen, con una devastadora ironía, la versión de Los Ramones de «What a Wonderful World»: Veo árboles verdes, rosas rojas también, las veo florecer para mí y para vos. Esa canción la habíamos escuchado antes, en el auto, con Carolina, cuando la letra todavía tenía algún sentido. Ella por suerte ha quedado fuera de mi vista —hay una columna en el medio—, pero sé que Perdomo la tiene agarrada porque cada tanto aparece el ruido de su llanto entre el griterío. Quiero ponerme de pie y rescatarla a Carolina. También me gustaría llorar, pero no. No sé llorar. Veo cielos azules, nubes blancas, veo días brillantes, benditos, veo noches cálidas, sagradas. Estoy seguro de que siento lo mismo que alguien que llora, pero no puedo sacar agua por los ojos. Lucas agarra una botella de whisky y deja caer un chorro sobre las tetas de Roxy. Limpia el enchastre con la lengua. ¿Así te gusta? ¿Sí, putita? El Chino hace lo mismo. Esconde la cara entre los senos como un avestruz. Roxy ya no grita. Los colores del arco iris tan bonitos en el cielo. El Gordo Paoleri quiere un poco también. Deja la pierna izquierda a cargo de otro. Le quiere besar la boca. No muerdas, putita, si te gusta. Se conforma con las tetas. Echa otro chorro de la botella y comparte con Sergio Canetti: una teta para cada uno. Veo amigos estrechándose las manos, diciendo ¿Cómo te va? El resto mira desde la ronda, unos pasos atrás. Ariel, Fefo y los otros atestiguan todo con miedo y silencio. Ariel me mira cada tanto, pero yo no puedo hacer nada. Cuando el Chino se aburre de las tetas, pasa a la entrepierna. Se arrodilla y ordena que separen, como en un sillón ginecológico. Qué linda tanguita roja. Se ve que viniste preparada. Veamos, veamos, qué tenemos por acá. Traigan los fideos que el agua ya está. Y después se hacen las que no les gusta. Y el espacio que hay. Es un loft, esto. Acá entran dos perros peleando. Vení, Cristiancito, vení a sentir el calor de una conchita. Dale, no seas cagón. ¿Te gustan las nenas o los nenes? Mostrale toda esa pija boba que tenés. Escucho críos llorar, los veo crecer, aprenderán mucho más de lo que yo jamás sabré. Chupale la concha, Chino. Ni en pedo, andá a saber los bichos que andan por ahí. Yo se la chupo. En una de ésas revive como la Bella Durmiente. Echale un chorrito de whisky antiséptico. Ahí está, eso mata todo. Está rica. ¿Te gusta así? Ahora que la chupe ella. Mirá a Lucas el palo que tiene. ¿Y si muerde? Qué va a morder si está casi desmayada. Aparte, a estas negritas les gusta más la pija que el dulce de leche. ¿Me vas a morder? ¿Sí? Dale, portate bien. Es un petecito, nomás. ¿Qué te cuesta? Los chicos hacen fila con la verga hinchada entre las manos. Qué divertido. Y entonces pienso para mí mismo: qué mundo tan maravilloso. Los demás no pueden verlo. Está ubicado a sus espaldas. Yo, en cambio, lo tengo de frente. Su cara asoma, espiando, por la ventana que da al estacionamiento. Es un pibe de unos dieciocho años, no más de eso. Tiene que estar subido a algo, porque esa ventana tiene al menos tres metros de altura. Me refugio detrás de una silla de mimbre. Aún puedo verlo a través del respaldo deshilachado. Él los mira a ellos, pero no me puede ver a mí. Ellos no lo notan, inmersos como están en lo suyo. Sólo yo lo veo todo. Ese pequeño poder me da una tibia sensación de placer. La cara desaparece de la ventana. Debería advertir al equipo sobre el intruso. Pero no lo hago. Enciendo un cigarrillo y espero. Ahora lo veo por el mosquitero de la puerta. Está en el estacionamiento. Puedo ver su bicicleta apoyada contra la reja de entrada. Sube al asiento pero no se mueve. Queda ahí, sentado, estático, con un pie en el pedal y el otro en el piso. Baja de la bicicleta, saca algo del interior de su campera y desaparece de mi vista. Todo esto dura lo que un cigarrillo encendido. Lo sé, porque apenas me queda una última pitada, cuando entra al salón y dispara dos veces contra el revoque del techo. Todo se detiene. Cae un bloque de yeso contra el piso y todo queda quieto: las manos que escarban en el cuerpo de Roxy, el humo en mis bronquios, las risas, los gritos. Todos se dan vuelta para verlo. Es bajo pero bien formado, de hombros anchos y sólidos. Tiene pescadores de jean y una campera deportiva roja, empapada por la lluvia. El pelo también lo tiene mojado: rulos negros y algunos rubios, decolorados. Un charco de agua se va formando a su alrededor. Su cara, redonda y aniñada, revela su edad: dieciocho años, no más de eso. La pistola le queda grande. La sostiene con las dos manos, apuntando contra todos, temblándole el pulso por el peso del metal. No hay duda de que está asustado, pero hay una solemne firmeza en su manera de amenazar, una seguridad que hace que nadie se mueva de su lugar. El pibe no da ninguna instrucción, simplemente se queda quieto, apuntando, sus ojos hinchados por una rabia serena. Carolina se suelta de Perdomo y se le acerca, llamándolo por su nombre: Joel, le dice, y no consigue decir nada más. Es el novio de Roxy, Carolina me había contado sobre él. Los pibes del quiosco le deben de haber pasado el dato: tu novia arrancó con los chetos del radby. Roxy ha logrado sentarse y se acomoda la ropa con torpeza. Todavía le dura la bobera del alcohol. Mientras Carolina la ayuda a vestirse, Joel se descuida. Se olvida por completo de la puerta de entrada, y es por ahí que aparece uno de los del San Roque. Se mueve como un rayo a sus espaldas y lo golpea con un tackle feroz a la altura de los riñones. Joel cruje y grita de dolor. El arma se le escapa de las manos y va a parar al piso en silencio. El Duce se le echa encima y lo sujeta por el cuello. Lucas y Perdomo lo ayudan: descargan sus puños contra el estómago de Joel. Le sacan el aire. Lo hacen con furia y destreza, respetando cada uno su turno para golpear. Lucas toma el arma del piso. Apoya la punta sobre la frente de Joel. Por fin me pongo de pie y hablo: —¡Pará Lucas! ¡Es un pendejo! —Si es hombre para robar, es hombre para pagar las consecuencias — el Duce grita las palabras, su cara deformada por la furia y el alcohol—. Y a estos negritos hay que enseñarles de chicos. Si no, no aprenden más. Lucas mete la punta de la pistola en la boca del pibe. El metal redobla entre el temblor de los dientes. —¿Qué ibas a hacer con esto, negro de mierda? ¿Vos decís que es un pendejo? —pregunta Lucas mirándome —. ¿Alguna vez viste a un pendejo con una pistola? Carolina da un grito, ahogado por la mano que nuevamente la sujeta por detrás. Afuera llueve. Roxy también grita, pero nadie las puede oír. —Griten todo lo que quieran pero nadie se va ir de acá sin la pija bien chupada —dice el Duce—. Ustedes se pueden quedar con estas negritas. El pendejo es mío. Vení, putito. Vas a salir hecho una mariposa cuando terminés conmigo. Lucas me da la espalda. Me le acerco a traición y descargo toda la fuerza de mi puño contra su mentón. Es la primera piña que pego en mi vida adulta. No le hago casi nada. Apenas aparece una mueca de disgusto en su cara, como si hubiese tomado un mate frío. Al menos sirve para que Joel se zafe y salga corriendo hasta su novia. Lucas no va a dejar pasar la oportunidad de darme una buena paliza. A su juego lo he llamado. Se me echa encima y forcejeamos en el piso. Es evidente que voy a perder. Por eso intervienen los chicos: por piedad. Yo me he tapado la cabeza para aguantar la embestida, pero distingo las manos de Fefo sujetando a Lucas por detrás, al Chino poniéndose en la línea de los golpes, a la voz del Gordo diciendo que no nos podemos pelear entre nosotros. Y entonces sucede. Entre los golpes y el forcejeo, la pistola, que nunca ha dejado la mano derecha de Lucas, produce la tercera y última detonación de la noche. La bala me entra a la altura del abdomen, justo debajo del esternón. Tardo unos segundos en empezar a sangrar, el mismo tiempo que le lleva al resto darse cuenta de lo que ha pasado. Ya la sangre sale con ganas, invadiendo la remera y la mano de Ariel que presiona contra la herida. Es un momento de intenso placer. Una sensación de cálido bienestar se esparce por todo mi cuerpo. Estoy lúcido, iluminado, hasta entretenido. No me conviene sangrar por la boca. En todas las películas, los baleados mueren recién después de haber sangrado por la boca. Pero yo sé que no me voy a morir. Me gusta que el resto crea que me voy a morir, me gusta ver la aflicción en las caras de mis compañeros; me gustaría ver la cara de Ana, la de mamá, la de la Cholita, la de la muchacha peruana, la de mi viejo, la de mi hermano, la del entrenador, la de Carolina, que ha aprovechado la confusión para marcharse con los otros a las corridas, y lo bien que han hecho. No paro de sonreír durante todo el viaje hasta el hospital. Me llevan en el auto de Lucas, a toda marcha, hasta un sanatorio privado que construyeron hace poco en la ruta a Pilar. Tom Sawyer tenía razón: es divertido asistir a tu propio funeral. Todos deberíamos tener ese derecho. Ya sé que no es mi funeral, pero se le parece bastante. Qué dulce es el mareo: y esa noviecita de Tom Sawyer seguro que estaba buena, esa con la que se perdió en las cuevas, ¿Becky Thatcher, se llamaba?, toda rubiecita y de trenzas, aunque no parece de las que se entrega fácil, no creo que tenga esa chispa gatuna de la que hablaba Cacho, seguro que quiere esperar hasta casarse, hasta tener el consentimiento de su papito el juez. Hasta las enfermeras son rubias en este hospital. Yo no había visto enfermeras rubias salvo en las publicidades. Me dijo la muchacha de la noche que cuando me llevaban para el quirófano le conté, jadeando, que el viejo infundía respeto, a pesar de su anticuada y sucia apariencia, que las personas principales del Cuzco lo saludaban seriamente, y que era incómodo acompañarlo porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Esas palabras las había aprendido de memoria. Inconscientemente. Ésas son las exactas palabras con las que Arguedas describe al Viejo de Los ríos profundos, pero la enfermera creyó que hablaba de mi propio padre. No la corregí. X ESCRIBO esta confesión desde una cama de hospital. Escribo en mi notebook, desde el rencor. Estamos llegando, damas y caballeros, al final de este paseo. Este hospital es una colonia de vacaciones. Tengo tele con cable, internet, cama graduable y el mejor cortejo de médicos y enfermeras que el dinero puede comprar. Llevo cinco días en la sala de recuperación pero podría quedarme semanas. Ya me siento bastante mejor. Dicen que no me van a quedar secuelas. Un milímetro más y la bala hubiese llegado a la columna, me dijo el médico, orgulloso ante la casi tragedia. De todas formas, me recomendaron evitar los golpes violentos. Se terminó el rugby para mí. Lo bueno de todo esto han sido las visitas. El domingo al mediodía llegó mi viejo con la Cholita. Él quiso saberlo todo. Ella me trajo una bandeja de arroz con pollo y un perro de peluche que me abochorna un poco. Es amarillo, vestido de aviador y mira sin entender demasiado, con un aire tristón. Quizá se lo pueda regalar a alguna de las enfermeras. A Marcia, la de la noche, que ya me deja fumar con la ventana abierta. Mi viejo se fue rápido, por suerte. Yo le dije que no estaba con ánimo de narrar y él aprovechó para decirme que tenía mucho trabajo. El lunes vinieron Ana y Ariel. Ana estaba toda elegante. Me gustaría quererla como a una madre pero a veces se aparece tan linda que dan ganas de tocarla. Me trajo un libro para mi convalecencia: un policial negro como sólo los yanquis saben hacer. Está muy entretenido pero me da ganas de fumar cada vez que el detective enciende un cigarrillo. Sé que no es el tipo de novela que le gusta a Ana; la eligió para complacerme, eso fue lo más lindo. Ariel estuvo callado y nervioso durante toda la visita, sin saber qué hacer con las manos y los ojos. Ha llegado el momento de contarles la historia oficial: En la fecha 13 de octubre del corriente año, en ocasión de celebrarse una reunión en las instalaciones del CHRISTIANS OLD BOYS RUGBY CLUB —sito en la calle Eureka 216, Partido de Marindia, Provincia de Buenos Aires— y siendo las 23.50 aproximadamente, irrumpieron al local antes mencionado tres sujetos (un masculino y dos femeninos) con manifiestas intenciones de robo. El masculino realizó dos disparos de arma de fuego con fines intimidatorios, pero rápidamente fue reducido por dos de los socios del club, de resultado que uno de ellos: el Sr. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ DE LA PUENTE, de 22 años, DNI 39.786.934, resultó herido al recibir un impacto de bala, a consecuencia de trabarse en lucha con el asaltante armado, lo que motivó su traslado urgente al Hospital San Cristóbal, siendo internado en dicho nosocomio. El parte médico notificado a esta seccional informa que la víctima de la agresión fue intervenida quirúrgicamente con éxito, extrayéndosele un proyectil calibre 22, alojado en el abdomen, y que ya se encuentra fuera de peligro. Los testigos coinciden en afirmar que los malvivientes (presuntamente menores, los tres) aprovecharon el desconcierto del momento para darse a la fuga. No se registraron otros heridos ni se reportaron objetos robados. Habiéndose registrado el lugar de los hechos y sus inmediaciones, no se halló el arma involucrada en el delito. A la fecha se desconoce el paradero de los asaltantes. Ésta es la historia oficial. Es linda, ¿no? Suena muy creíble, no lo pueden negar. Muy convincente. Otra evidencia más de esta ola de inseguridad que azota al país. Casi puedo imaginar el titular de los diarios. También soy un héroe en la historia oficial. Otro tipo de héroe, más pulcro, más schwarzeneggeresco. No me gusta ese héroe. Prefería el personaje grisáceo de mi propia historia. No hay derecho. Uno gasta miles de palabras para darle profundidad a un sujeto y estos tipos deshacen todo en diez líneas de jerga policial. No puede ser. No lo voy a permitir. No sé cómo se gestó la historia oficial. ¿Quién le dio la trama, la intensidad, los adjetivos? Nunca se sabe. Es lo que tienen las historias oficiales. Simplemente aparecen, cocinadas, como un murmullo invencible. A mí me llegó en una hoja con membrete oficial, escrita a máquina en tinta negra. Me la trajo el martes un oficial de policía, un pibe con cara de bueno que se sacó la gorra para entrar a la habitación, y me pidió que firmara a pie de página. Leí la historia y firmé. Suscribí. Dicen que le debo mi vida al entrenador. Fue él quien habló con el director del hospital —un viejo amigo suyo— para que pusieran a mi disposición a los mejores médicos del lugar. El entrenador vino el domingo a la madrugada, apenas lo llamaron los chicos, y no se fue hasta la mañana, cuando el peligro de la operación ya había pasado. Yo recién salía del efecto de la anestesia cuando lo vi parado bajo el marco de la puerta. Charlaba risueñamente con el cirujano y las enfermeras, llamando a cada uno por su nombre. Después se acercó hasta el borde de la cama y puso su mano sobre la mía. —¿Cómo te sentís, Mocho? —Mejor. —Ariel me lo contó todo. —¿Todo? —Sí, todo. Vos no te preocupés. Ya tuviste suficiente. Estuve hablando con el padre de Ariel. —Pero… —Lo hecho, hecho está. Dedicate a descansar y a recuperarte. Arreglé con las enfermeras para que te dejen ver el partido esta tarde. Van a venir algunos de los chicos. El apoyo te va a hacer bien. Tratá de no excitarte demasiado. Vos tenés mi celular. Cualquier cosa, me llamás. —Enrique… —¿Sí? —Gracias. —Te manda un beso María Emilia. Dice que la llames cuando te mejores. Los Pumas perdieron esa tarde. Perdieron con Sudáfrica como en la guerra. Los chicos vinieron a ver el partido conmigo. Éramos como diez. No alcanzaban las sillas y algunos tuvieron que sentarse en el piso. La enfermera me advirtió que sólo aceptaban tantas visitas porque el entrenador —ella lo llamó el doctor Enrique— lo había autorizado, pero se tenían que ir no bien terminara el partido. Ariel se había quedado toda la noche en la sala de espera. Sólo había salido unas horas para tranquilizar a su madre. El resto llegó unos minutos antes de que empezara el partido. Nadie habló de lo de la noche anterior. Ni siquiera los que no habían estado se animaron a preguntar. Ellos ya sabían. Maxi, Toto, Gabriel, se notaba en sus caras que sabían. Después vino el himno. Los chicos se pararon y cantaron de pie. O juremos con gloria morir. Cuánta exageración. El partido pasó rápido: los Pumas pusieron huevo, como siempre, pero un par de errores y a otra cosa mariposa, a pelear por el bronce. Yo quería quedarme solo pero no me animé a echarlos. Pude notar cuando se despidieron que estaban arrepentidos. Era como si me quisieran pedir perdón. Estábamos muy en pedo. Se nos fue la mano. Qué macana nos mandamos. Querían decirme eso, pero tan sólo me llenaron de abrazos y mejorates, y al fin se fueron. Le pedí a la enfermera un refuerzo de calmantes intravenosos y me puse a disfrutar del techo, del mareo y de mi tristeza. Está bueno esto de los calmantes intravenosos. Podría acostumbrarme. Me siento leve. Ayer escribí unas líneas bajo los efectos de la anestesia. Dice Marcia, la enfermera de la noche, que se las canté, tamborileando a destiempo en mi bandeja de lata. Espero haberla impresionado: Bailan las moscas contra el vidrio. Baila el ladrido de los perros de afuera. Bailan escotes blancos sobre enfermeras negras. Baila la sonda hurgando en mis venas. Hasta baila Jesús con su cruz de madera. El que no baila soy yo. El que no baila soy yo. Me pregunto si la letra podrá funcionar para un huaino. Tendré que investigar con la Cholita, o cuando vuelva a Perú. Tengo que volver a Perú. Eso lo he resuelto en estos días de convalecencia. Tengo que volver a Perú. En uno de estos viajes de anestesia he aprovechado para amigarme con Jesús. La anestesia te hace bobo y sincero. Le conté a Jesús todos mis problemas. Le pregunté por mi madre, por mi sangre, por mi hermana, por mi oscuro pasado peruano. Le pedí ayuda. En este hospital es imposible olvidarse de Jesús. Está por todos lados: incrustado en la pared arriba de la cama, en la Biblia de la mesita de luz, entre los pechos de las enfermeras, en la voz sedante de los médicos, en el bordado de las sábanas y las fundas de la almohada. No queda otra que hacer las paces con él, aunque sea por una cuestión de convivencia. El más convincente es el Cristo crucificado que está colgado sobre la cabecera de la cama. A él le hice mi confesión. Cuando el dolor de las heridas se me hace insoportable, busco la horizontalidad del cuerpo, apoyo la cabeza en la almohada y miro hacia arriba. Entonces lo veo desde abajo: agigantado, de pies a cabeza, su sangre gotea, espesa, sobre mi frente, drip, drip, drip, y de repente mis penas me avergüenzan un poco. Había dicho que Dios huele la vejez como un tiburón huele la sangre. Bueno, quizá pase lo mismo con la enfermedad. Confieso que recé un poco antes de entrar al quirófano. Pedí la ayuda de Dios. Pero ya no. Cuanto mejor estoy, menos creyente me siento. Lo que prueba que Dios es un viejo zorro. Todos terminamos ancianos, enfermos o muertos. Aunque sea al final, te la termina ganando. Su confesor acecha los pasillos de este hospital, temido, sicario, contratista, su sotana tejida de cuervo y miel, te acerca su cáliz y te dice: dale, no seas tonto, es tu última oportunidad, asociate, firmá sobre la línea punteada. Estoy llegando al final de esta historia. Ya me queda poco por decir. En un par de días me darán el alta médica. Vuelvo a casa. No sé qué hacer con todo esto que he escrito. Podría purgar mis culpas como lo hacen todos: beneficencia, oraciones y unas empanaditas de atún en Viernes Santo. El problema es que a la Cholita, las empanadas le quedan tan ricas que no parecen un sacrificio. Las fríe, con sus manos de maga entre aceite, picante y yema de huevo. Ese pescado no tiene gusto a expiación. Podría borrarlo todo con sólo apretar unos botones. Archivo. Abrir. Eliminar. Tendría que soportar la provocación de esa pregunta: ¿Está seguro de que quiere eliminar rugby.doc? Buenos Aires, octubre de 2007 Quiero agradecer a algunas personas que de una u otra manera me ayudaron a escribir esta novela: Leonardo Santurio, Eduardo L. Fernández, Rodrigo Olivero (por Tommy Alderete Olmos), Mary Beloff, Ripley Bogle, Mariana Xochitl, Julio y Augusto Tapia, C.F.S., Rubén D’Alba, y al generoso Lauro Marauda y la buena gente de su taller. M.S.