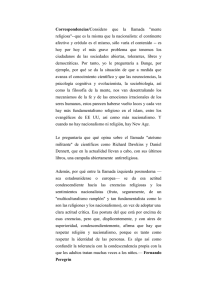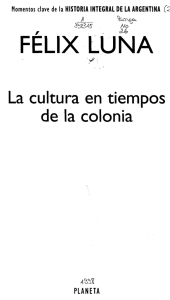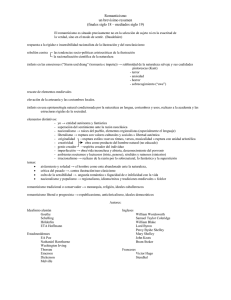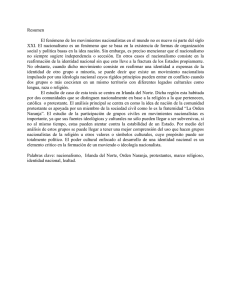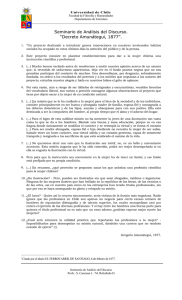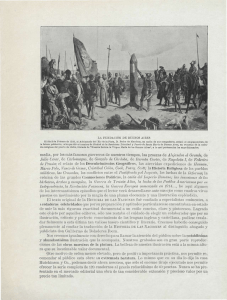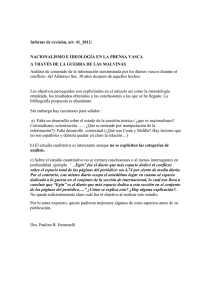PENSANDO EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA
Anuncio
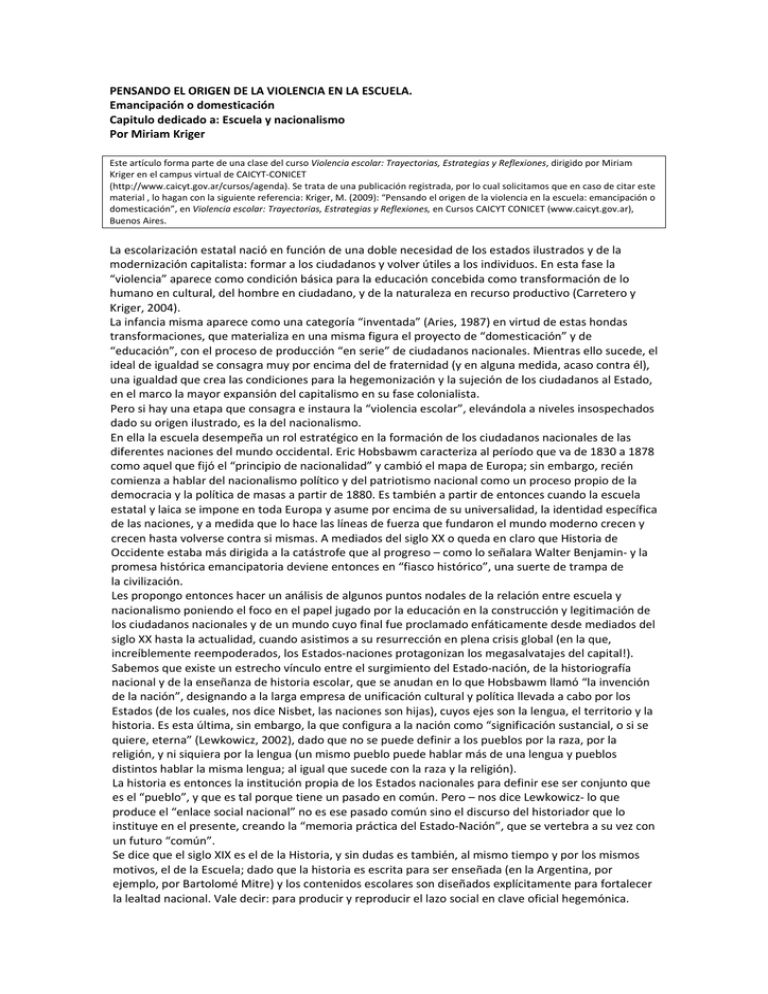
PENSANDO EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA. Emancipación o domesticación Capitulo dedicado a: Escuela y nacionalismo Por Miriam Kriger Este artículo forma parte de una clase del curso Violencia escolar: Trayectorias, Estrategias y Reflexiones, dirigido por Miriam Kriger en el campus virtual de CAICYT‐CONICET (http://www.caicyt.gov.ar/cursos/agenda). Se trata de una publicación registrada, por lo cual solicitamos que en caso de citar este material , lo hagan con la siguiente referencia: Kriger, M. (2009): “Pensando el origen de la violencia en la escuela: emancipación o domesticación”, en Violencia escolar: Trayectorias, Estrategias y Reflexiones, en Cursos CAICYT CONICET (www.caicyt.gov.ar), Buenos Aires. La escolarización estatal nació en función de una doble necesidad de los estados ilustrados y de la modernización capitalista: formar a los ciudadanos y volver útiles a los individuos. En esta fase la “violencia” aparece como condición básica para la educación concebida como transformación de lo humano en cultural, del hombre en ciudadano, y de la naturaleza en recurso productivo (Carretero y Kriger, 2004). La infancia misma aparece como una categoría “inventada” (Aries, 1987) en virtud de estas hondas transformaciones, que materializa en una misma figura el proyecto de “domesticación” y de “educación”, con el proceso de producción “en serie” de ciudadanos nacionales. Mientras ello sucede, el ideal de igualdad se consagra muy por encima del de fraternidad (y en alguna medida, acaso contra él), una igualdad que crea las condiciones para la hegemonización y la sujeción de los ciudadanos al Estado, en el marco la mayor expansión del capitalismo en su fase colonialista. Pero si hay una etapa que consagra e instaura la “violencia escolar”, elevándola a niveles insospechados dado su origen ilustrado, es la del nacionalismo. En ella la escuela desempeña un rol estratégico en la formación de los ciudadanos nacionales de las diferentes naciones del mundo occidental. Eric Hobsbawm caracteriza al período que va de 1830 a 1878 como aquel que fijó el “principio de nacionalidad” y cambió el mapa de Europa; sin embargo, recién comienza a hablar del nacionalismo político y del patriotismo nacional como un proceso propio de la democracia y la política de masas a partir de 1880. Es también a partir de entonces cuando la escuela estatal y laica se impone en toda Europa y asume por encima de su universalidad, la identidad específica de las naciones, y a medida que lo hace las líneas de fuerza que fundaron el mundo moderno crecen y crecen hasta volverse contra si mismas. A mediados del siglo XX o queda en claro que Historia de Occidente estaba más dirigida a la catástrofe que al progreso – como lo señalara Walter Benjamin‐ y la promesa histórica emancipatoria deviene entonces en “fiasco histórico”, una suerte de trampa de la civilización. Les propongo entonces hacer un análisis de algunos puntos nodales de la relación entre escuela y nacionalismo poniendo el foco en el papel jugado por la educación en la construcción y legitimación de los ciudadanos nacionales y de un mundo cuyo final fue proclamado enfáticamente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, cuando asistimos a su resurrección en plena crisis global (en la que, increíblemente reempoderados, los Estados‐naciones protagonizan los megasalvatajes del capital!). Sabemos que existe un estrecho vínculo entre el surgimiento del Estado‐nación, de la historiografía nacional y de la enseñanza de historia escolar, que se anudan en lo que Hobsbawm llamó “la invención de la nación”, designando a la larga empresa de unificación cultural y política llevada a cabo por los Estados (de los cuales, nos dice Nisbet, las naciones son hijas), cuyos ejes son la lengua, el territorio y la historia. Es esta última, sin embargo, la que configura a la nación como “significación sustancial, o si se quiere, eterna” (Lewkowicz, 2002), dado que no se puede definir a los pueblos por la raza, por la religión, y ni siquiera por la lengua (un mismo pueblo puede hablar más de una lengua y pueblos distintos hablar la misma lengua; al igual que sucede con la raza y la religión). La historia es entonces la institución propia de los Estados nacionales para definir ese ser conjunto que es el “pueblo”, y que es tal porque tiene un pasado en común. Pero – nos dice Lewkowicz‐ lo que produce el “enlace social nacional” no es ese pasado común sino el discurso del historiador que lo instituye en el presente, creando la “memoria práctica del Estado‐Nación”, que se vertebra a su vez con un futuro “común”. Se dice que el siglo XIX es el de la Historia, y sin dudas es también, al mismo tiempo y por los mismos motivos, el de la Escuela; dado que la historia es escrita para ser enseñada (en la Argentina, por ejemplo, por Bartolomé Mitre) y los contenidos escolares son diseñados explícitamente para fortalecer la lealtad nacional. Vale decir: para producir y reproducir el lazo social en clave oficial hegemónica. La necesidad de instituir identidades nacionales diferenciadas favorece el distanciamiento respecto de los principios universalistas ilustrados franceses y el acercamiento a los ideales particularistas románticos germanos, de modo tal que los lazos de fidelidad a la comunidad de la nación son valorados por encima de los valores universales. Un buen ejemplo de ello lo ofrece Guillermo I, de Prusia, quien en 1890 o exhorta a sus ministros a “educar a jóvenes alemanes, no griegos ni romanos”. Simultáneamente, la American Historical Association y la National Educational Association recomiendan cuatro años de historia estadounidense como requisito indispensable para una ciudadanía inteligente, en un país cuya población está compuesta de inmigrantes procedentes de diversas partes del mundo” (Boyd, 1997: 15 y16). En este contexto se produce el desarrollo de proyectos educativos nacionalizantes que en pocos años hegemonizan el panorama político de casi todos los países del continente europeo y americano. En ellos, la enseñanza de la historia es estratégica, como se refleja en su incorporación como contenido obligatorio en todos los niveles educativos y con especial énfasis en los primeros ciclos de escolarización, ya que “no hay más poderoso instrumento para la elaboración de la nacionalidad y para unificar los ideales y los sentimientos del futuro ciudadano que la escuela primaria” (Beltrán, 1911, citado por Escude, 1990: 44). Una vez convertidos en escolares, los niños desempeñan un rol estratégico como agentes ideológicos de la misma empresa estatal, transmitiendo la identidad nacional y los valores del mundo modernos a sus propias familias. La figura del educando que es educador de sus propios padres estará presente en los discursos de políticos y pedagogos que, sin privarse de licencias poéticas, la propugnan. Escuchemos por ejemplo a Ramos Mejía cuando dice que “las canciones patrióticas, los aires nacionales, van de los labios infantiles a los oídos de los adultos, de la escuela al hogar, haciéndolos familiares a todos e incorporándose al recuerdo y a los sentimientos populares" (Ramos Mejía, 1909, cit. en Escudé, 1990; p. 33). Pese a la inocencia de estas imágenes, no debemos pasar por alto cuán poco inocente es el mensaje y cuán profundamente altera el orden de las obediencias tradicionales. Se trata de que la escuela, a través de de nuevos saberes tanto como de nuevas identidades sociales (en el caso de que sea posible distinguir siempre entre una instancia y otra), viene a imponer la potestad del Estado en la propia morada del pater familias, y a través del propio hijo. Coetzee nos relata, en una novela basada en su propia infancia en Sudáfrica, el reproche interno de un niño a su padre por no enseñarle a “ser normal”, que en ese caso significa: por no castigarlo e infringirle los golpes que se reciben en la escuela, y obligarlo de este modo a vivir una “doble vida” (porque el padre no es capaz de dejar las marcas disciplinares allí donde la escuela debería encadenar “analógicamente” las suyas): “Desea que el padre le pegue y lo convierta en un chico normal. Al mismo tiempo, sabe que si su padre osara levantarle la mano, él no descansaría hasta vengarse. Si su padre fuera a pegarle, enloquecería: como un poseso, como una rata acorralada en un rincón, que se revuelve con furia, que lanza dentelladas con sus dientes venenosos, que resulta demasiado peligrosa para acercar siquiera la mano. En casa, él es un déspota irascible; en la escuela, un cordero manso y dócil que se sienta en la segunda fila empezando por atrás, en la fila más oscura, para que nadie note su presencia, y se pone rígido de miedo cuando comienzan los azotes. Con esta doble vida ha cargado sobre sí el peso del engaño” (Coetzee, 2003: 18). Es el niño portador de una enseñanza y una disciplina estatales quien invierte la dirección de las transmisiones intergeneracionales, y no por desobediencia sino por extrema obediencia a una autoridad “superior”.Sin embargo, difícilmente se advierta la violencia de este dispositivo “civilizatorio” ‐ disciplinante y disciplinador‐ que es sesgada por el carácter identitario que asume el relato hegemónico de la nación en la construcción del “nosotros”. Sólo cuando logramos eludir la “trampa inclusiva”, tal violencia se vuelve evidente (cuando el niño no se siente “normal”). Traslademos, por ejemplo, al niño‐ agente‐estatal a una comunidad étnica, por ejemplo indígena, y entonces la tensión entre el Estado y el grupo se nos muestra sin más como imposición cultural hegemónica. La demanda de fidelidad se convierte en violencia explícita cuando se interpela a quienes están incorporados al “enlace social nacional” pero sin ser reconocidos como protagonistas de la historia común. Y si damos un paso más y hablamos de regímenes autoritarios que convierten a los escolares en agentes del estado en el interior de sus propios hogares, no sólo de mera propaganda sino de espionaje y vigilancia, lo familiar se convierte en siniestro, el hijo deviene inhumano, y el niño como tal se "desinventa". En cambio, si los interpelados se encuentran debidamente “enlazados” a la sociedad y la historia nacional, la violencia simbólica pasa inadvertida. Por eso la “naturalización” de los extranjeros es crucial; un proceso que, por ejemplo en Argentina adquirió visos eugenésicos, dando lugar a la integración " por fundición" que se materializa en el leit motiv del “crisol de razas” ( et al, 2008). Este escolar que se vuelve extranjero en el seno de su propia familia para naturalizarla, es una figura clave en contextos donde gran parte de la población adulta está compuesta por inmigrantes (tengamos en cuenta que en Argentina de comienzos del siglo XX, la población nativa quedó reducida a casi el 30% del total). En términos concretos, el éxito de la escuela para generar lealtad a la Patria – sucedáneo de la madre‐ y al Estado ‐sucedáneo del Padre‐ fue extraordinario. En menos de treinta años desde el emblemático llamado de Guillermo I, la población del mundo occidental quedó casi íntegramente categorizada en las diversas nacionalidades, y sus miembros intensamente identificados con el “nosotros” que – parafraseando a Butler (2009)‐ le “canta al Estado‐nación".Sintiendo que sus propias biografías formaban parte, o más aún: pertenecían, al Destino común de su pueblo, y no de la humanidad. Porque la nación se convierte en una categoría transhistórica, pre‐política y que compone una “mitología programática” (Hobsbawm, 1990: 112)1sobre el motivo del Volkheit herderiano: las “comunidades de los pueblos” que despiertan en busca de un estado. A diferencia de la tradición concepción ilustrada francesa ‐que era netamente política, vinculada a la idea abstracta de la ciudadanía y enmarcada institucionalmente en el estado‐ ésta no se concibe como la portadora política de valores universales, sino como una comunidad cultural, lingüística o racial particular, que demanda “fidelidad” a un “nosotros” que va mucho más allá de la propia vida. La enseñanza de la historia escolar es producto de este desplazamiento y también una herramienta cultural diseñada más para la justificación de la identidad presente que para 1 Tal como lo escribió Renner: “Una vez se ha alcanzado cierto grado de desarrollo europeo, las comunidades lingüísticas y culturales de los pueblos, tras madurar silenciosamente durante los siglos, surgen del mundo de la existencia pasiva como pueblos (Volkheit) y adquieren conciencia de sí mismos como fuerzas con un destino histórico; exigen controlar el estado, como el instrumento de poder más elevado de que se dispone, y luchan por la autodeterminación política “ la comprensión del pasado (Carretero y Kriger 2006, 2008; Kriger, 2007)Es por ello que no pone el foco en los procedimientos culturales para crearla ni en la acción de los sujetos que la construyen. Por el contrario y como señala Álvarez Junco (2003), éstos no cambian ni se transforman a través del tiempo sino que conservan una misma identidad, y acaso una misma “esencia” (por ej: los españoles, los mexicanos, los argentinos, etc.) a lo largo de todo la “saga” nacional. Este autor critica el carácter pseudohistórico del “nosotros” impuesto a través de este relato, y rechaza toda responsabilidad personal sobre los actos perpretados por otras personas en el pasado, propugnando una historia más distanciada: “en la que la que yo no tenga que pensar que “nosotros conquistamos América”, o que “los ingleses nos derrotaron en Trafalgar”, puesto que mis abuelos nunca salieron de España (aparte de que no me considero responsable de lo que mi abuelo hiciera), ni tampoco me solidarizo con las tácticas navales del almirante Gravina (quien, además, era un italiano al servicio de Carlos IV). Sin embargo la eficacia de la escuela fue rotunda justamente y sobre todo en este punto: baste con recordar que en las primeras décadas del siglo XX toda una nueva generación de jóvenes del mundo “occidental y cristiano”, del mundo “de las naciones”, aceptó hacerse cargo y consideró propios los enfrentamientos “históricos” y las causas nacionales. A tal punto que colocaron el “honor” de la nación por encima y también contra el valor de la vida humana; e incluso de la propia, más allá del principio de placer –parafraseando a Freud‐ y del instinto de autoconservación. Decididos a matar y morir para defender la gloria de la nación, mucho más que a prepararse para vivir por ella, internalizado las imágenes de si mismos y de “los otros” de acuerdo con las gestas sangrientas de la historia escolar encarnada desde la infancia. En la Primera Guerra Mundial millones de civiles convertidos en soldados marcharon decididos al frente (mientras otros millones de mujeres los vivaban), un hecho inédito en su magnitud y en su carácter en la historia de la humanidad, que muestra lo que Orwell caracterizó como la “avasalladora fuerza del nacionalismo” (y que, sin embargo, los grandes pensadores políticos subestimaron, incluso los más críticos, subestimaron). ¿Cómo no preguntarnos dónde se habría gestado esta profunda hostilidad al prójimo, al vecino, a la que se pretendía tan esencial como la nación misma? ¿Dónde aprendieron todos estos ciudadanos a actuar y ser soldados? ¿De dónde conocían los himnos que entonaban al unísono con la misma emoción? ¿Cuándo se habrían familiarizados su cuerpos con los uniformes, la formación en filas, y el respeto a la autoridad jerárquica? Entre los relatos paranoicos del nacionalismo territorial (Romero et al, 2004)y el disciplinamiento que trastoca la dicha inocente de la infancia como para convertirla en “un tiempo en que se aprietan los dientes y se aguanta” (Coetzee, op.cit: 19), la escuela imprimió a la violencia su carácter más íntimo y a la vez menos personal, componiendo al sujeto obediente en el interior de una sociedad corroída por la “conciencia moral” de Occidente; al hombre “común” que debe y puede matar a los miembros de otro grupo sin riesgos de ser un asesino. El Estado lo absuelve de antemano, muy temprano se sabe ya que los héroes de la Patria matan y son vivificados (a diferencia de los mártires, que mueren y son resurrectos). Tiffauges, el protagonista de la novela de Tournier ‐ “El bosque de los Alisos”‐ que transcurre en Francia en la entreguerra, se subleva contra la “inversión maligna” de la justicia en esta sociedad, para decir finalmente que tiene la justicia que merece: “La que corresponde al culto de los asesinos, que florece, literalmente, en cada esquina: en las placas azules donde están expuestos a la admiración pública los nombres de los hombres de guerra más ilustres, es decir, los asesinos profesionales más sanguinarios de nuestra historia” (Torunier, 1970:66). La enseñanza de la historia asumió un lugar preponderante en la transmisión del belicismo europeo, agudizándolo hasta la exaltación. J. Vázquez (1994) relata que “mientras en Francia se imponía el estudio de la historia nacional a lo largo de toda la educación con el objetivo de generar el sentido de veneración por la patria, los textos alemanes definían a esa nación como “una tierra enteramente rodeada de enemigos” (Vázquez, 1994, p. 3). Esto resultó evidente también en su propia época –nos dice‐ al punto que en 1923 el Sindicato Nacional de Maestros se reunió en París en 1923 para debatir el problema, con tal gravedad que llegaron a proponer la eliminación total de la enseñanza de la historia en las escuelas, aunque al final se aprobó que se continuara enseñando pero con una actitud pacifista. La Liga Francesa de la Enseñanza Laica sugirió que todo libro de texto se sometiera al Comité de Cooperación Internacional de la Liga de las Naciones. Organizaciones cristianas internacionales que se reunieron en Berna en 1926 y en Oslo en 1928 discutieron el tema de la “educación para la paz”. Como documento básico para esta última se preparó un Report on Nationalism in History Books”(op. cit., pag. 4) Pese a todas estas iniciativas, el imaginario de “los otros” en la educación europea de entreguerra no sólo no abandonó sus rasgos hostiles sino que los radicalizó, convertida en una vigorosa herramienta en manos del imperialismo primero, y del totalitarismo después. En esos últimos se traspuso el registro escolar del pasado común a los medios masivos de comunicación, y Vázquez también muestra cómo la Alemania nazi elaboró textos y programas para “restaurar el autorrespeto” que desarrollaban un culto a sus héroes y su cultura, fomentando la superioridad racial y o un espíritu reactivo. Otros tantos estudios similares dan cuenta de otras transposiciones en Italia fascista, en la España franquista y en los diversos países anexados URSS, tema que es tratado comparativamente en el último libro de Carretero (2007). Tras Auschwitz e Hiroshima los “apocalípticos” de Frankfurt postularon la dialéctica autodestructiva de la Ilustración, estableciendo que la causa de la regresión de la Ilustración a mitología no debía ser buscada tanto en las modernas mitologías nacionalistas, paganas y similares, ideadas a propósito con fines regresivos, sino “en la Ilustración misma, paralizada por el miedo a la verdad (Horkheimer y Adorno, 1944: 54)”. Esta aseveración colocó a todo el proyecto moderno frente a una aporía: ¿Cómo conservar la el ideal libertad, tributario del pensamiento ilustrado, si la propia Ilustración se autodestruye? Contraponiéndose a ella, otros autores críticos culparon por el oscurecimiento de las Luces al nacionalismo romántico y su corrosión de los principios de razón y libertad individual de la Ilustración, a los cuales intentaron salvar “más allá del estado nacional”. Entre ellos Habermas, con quien acuerdo altamente en este punto, sugiere exactamente lo contrario: que la causa de la (supuesta) regresión de la Ilustración a mitología debería ser buscada sólo en las modernas mitologías nacionalistas, y no en la Ilustración misma. Nuevamente unos y otros depositaron en la escuela culpas y esperanzas para reconstruir “aquello” que centralmente había contribuido a construir, y que era para unos, la Ilustración en su máxime‐destructiva expresión y para otros, el nacionalismo. El propio Adorno no pudo evitar caer en la trampa cuando señaló que “El pathos de la escuela, su ímpetu moral, reside hoy en que, en las presentes circunstancias, solamente ella, si es consciente de la situación, es capaz de trabajar inmediatamente por la desbarbarización de la humanidad” (Adorno, 1993, cit. en Guelerman, 2001, p. 37). ¿Pero fue el nazismo una expresión de “barbarie”, o de “civilización”? En el planteo que el propio Adorno había realizado junto a Horkheimer en 1944, éste era pensado un efecto paradojal del progreso, como “barbarie de la civilización”. ¿El llamado a la escuela para “desbarbarizar” a la humanidad no es algo que el propio Adorno habría considerado absurdo unas décadas antes, cuando aseveraba que la “civilización” en tanto expresión de la lógica instrumental fue un equívoco, dado que el dominio del hombre sobre la naturaleza llevaba consigo, paradójicamente, el dominio de la naturaleza sobre los hombres? Estas inadecuaciones expresan el lugar imposible en que quedó la pedagogía (al igual que la política y por las mismas razones) después de Auschwitz y con la llegada del totalitarismo. ¿Qué novedad se le puede pedir a la escuela Ninguna. Por eso se le pide ‐ lo mismo que siempre, lo que nunca cumplió pero se puede (y se quiere) seguir esperando, la promesa que vertebra el “pathos” de la escuela que no pudo ser –aúnvencido, no por la derrota. Como dijera Hannah Arendt: “La terrible originalidad del totalitarismo no se debe a que alguna “idea” nueva haya entrado en el mundo, sino al hecho de que sus acciones rompen con todas nuestras tradiciones; ha pulverizado literalmente nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios de juicio moral” (Arendt, 1953: 32). La interpelación recurrente realizada a la escuela para “desbarbarizar” la humanidad, es un imperativo moral que no pierde eficacia aunque (o acaso porque) ha perdido todo sentido histórico y fundamento político, más allá de la esperanza. Esa promesa se sostiene en el aparentemente imposible espacio del vacío, del mismo modo que los procesos de des‐civilización coexisten con sentidos y prácticas civilizatorias (Elías, 1987). RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; * Adorno, T. y Horkheimer, M. (1947): Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 2001. * Adorno, T. y Horkheimer, M. (1969): Prólogo a la edición de 1969 de Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 2001. * Alighiero Manacorda, M. (1983): Historia de la Educación 2. Del 1500 a nuestros días. México, Siglo XXI, 1987. * Anderson, B. (1983): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México, FCE, 1993. * Arendt, H. (1953): “Comprensión y política”. En Arend, H.(2009): De la historia a la acción. Buenos Aires, Amorrortu. * Ariés, P. (1987): El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid, Taurus. * Alvarez Junco, J. (2003): “Historias e identidades colectivas”. En Carreras Ares, J. J. y Forcadell Álvarez, C. (eds.) (2003): Usos públicos de la historia. Madrid, Marcial Pons. * Butler, J. (2009): ¿Quién le canta al Estado‐nación? Buenos Aires, Paidós. * Boyd, C. P. (1997): Historia patria: política, historia e identidad nacional en España: 1875‐1975. Barcelona, Pomares‐Corredor, 2000.. * Carretero, M. (2007): Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global. Buenos Aires, Paidós * Carretero y Kriger (2004): “¿Forjar patriotas o educar cosmopolitas? El pasado y el presente de la historia escolar en un mundo global”. En Carretero y Voss (2005): Aprender y enseñar la historia, Buenos Aires, Amorrortu. * Carretero y Kriger (2006): “La usina de la patria y la mente de los alumnos. Un estudio sobre las representaciones de las efemérides escolares argentinas”. En Carretero, Rosa y González (comps) (2006): Enseñanza de la Historia y memoria colectiva, Buenos Aires, Paidós. * Carretero y Kriger (2008): “Narrativas históricas y construcción de la identidad nacional: Representaciones de alumnos argentinos sobre el “’Descubrimiento de América’”. REVISTA/LIBRO: Cultura y educación Nº 20, Madrid. * Coetzee, J.M, (2003): Infancia. Buenos Aires, Mondadori * Corea, C. y Lewkowickz, I (2004): Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas. Buenos Aires. Buenos Aires, Paidós, 2006. *Escudé C. (1990): El fracaso del proyecto argentino. Buenos Aires: Tesis. * Freud, S. (1929): El malestar de la cultura. Madrid: Alianza, 2000. * Guelerman, S. (2001): Memorias en presente. Identidad y transmisión en la Argentina posgenocidio. Buenos Aires, Norma. * Habermas, J. (1989): Identidades nacionales y posnacionales. Madrid. * Hobsbawm, E. (1990): Naciones y Nacionalismo desde 1780. Barcelona, Crítica, 2000. * Kriger, M. (2007): “Historia, Identidad y Proyecto: un estudio de las representaciones de jóvenes argentinos sobre el pasado, presente y futuro de su nación”. Tesis doctoral presentada y aprobada ante FLACSO‐Argentina. * Lewkowicz, I. (2002): “Escuela y ciudadanía”. En Corea, C. y Lewkowicz, I. (2004): Pedagogía del aburrido. Buenos Aires, Paidós. * Romero L.A. (coord), Sabato H., De Privitellio L, Quintero, S. (2004): La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Buenos Aires, Siglo XXI. * Tournier, M. (1970): El rey de los Alisos. Buenos Aires, Alfaguara , 2006. * Vázquez, J. Z (1991): “Textos de historia al servicio del nacionalismo”. En Riekenberg (comp): Latinoamérica: Enseñanza de la historia, libros de texto y conciencia histórica. Buenos Aires, FLACSO‐ George Eckert Institut. * Vázquez, J. Z. y Gonzalbo Aizpuru, P. (comps.) (1994): La enseñanza de la Historia). Washington, Interamer OEA