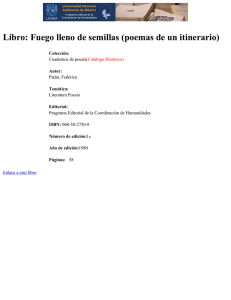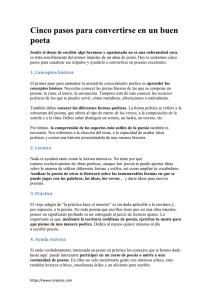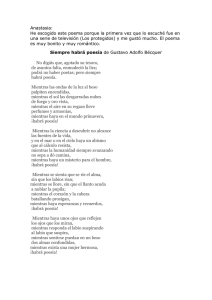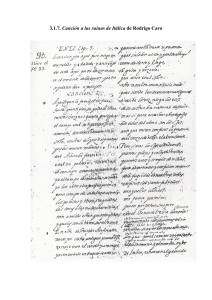Roderic - Universitat de València
Anuncio

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departamento de Filología Española Poesía y conocimiento en la obra de dos escritoras argentinas contemporáneas: Olga Orozco y Alejandra Pizarnik TESIS DOCTORAL PROGRAMA DE DOCTORADO 672-150-D TEATRO Y LITERATURA ESPAÑOLA, HISPANOAMERICANA Y PORTUGUESA Presentada por: Sarah Martín López Dirigida por: Dra. Dña. Núria Girona Fibla Titular de Literatura Española y Latinoamericana (Universitat de València) Valencia, 2013 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departamento de Filología Española Poesía y conocimiento en la obra de dos escritoras argentinas contemporáneas: Olga Orozco y Alejandra Pizarnik TESIS DOCTORAL PROGRAMA DE DOCTORADO 672-150-D TEATRO Y LITERATURA ESPAÑOLA, HISPANOAMERICANA Y PORTUGUESA Presentada por: Sarah Martín López Dirigida por: Dra. Dña. Núria Girona Fibla Titular de Literatura Española y Latinoamericana (Universitat de València) Valencia, 2013 Dedicatoria…………………………………………………………….. 11 Agradecimiento a instituciones………………………….…………….. 13 INTRODUCCIÓN GENERAL Lo que fue ............................................................................................... 17 Metodología ........................................................................................... 28 Agradecimientos ..................................................................................... 32 RESULTADOS Y DESARROLLO ARGUMENTAL CAPÍTULO I. ESBOZO DE UNA LÍNEA POÉTICA Y CRÍTICA: LA HERENCIA DE UNA MIRADA .............................. 37 1. «La modernidad comienza con la búsqueda de una literatura imposible» ……………………………..……………………………... 39 1.1. «La conciencia de un cambio profundo» ……......................... 41 1.2. Orfeo o la escritura de la desaparición ..................................... 47 1.3. El espacio literario y la desaparición de la obra ...................... 55 1.4. Poéticas negativas. De la forma al fondo: la «introspección» del sujeto moderno ................................................................... 60 1.5. Poéticas imposibles. El lugar como utopía ............................... 68 2. La problemática del lenguaje .......................................................... 71 2.1. El sofista, «ser y no ser: esa es la cuestión» ............................. 72 2.2. «Las palabras y las cosas»: El artista, el problema de la representación y del lenguaje en la modernidad ...................... 78 3. Poesía y conocimiento: la búsqueda imposible .............................. 85 3.1. El trasfondo reflexivo: la conversión de la metapoesía en reflexión sobre el lenguaje ....................................................... 87 3.2. El problema del conocimiento.................................................. 92 3.3. La trampa de la metafísica ....................................................... 98 CAPÍTULO II. LA POESÍA ARGENTINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX .................................................................... 105 1. La poesía argentina en la segunda mitad del siglo XX: «El nolugar de una desaparición cruzada» .................................................... 107 1.1. La conciencia formal y lingüística ........................................... 109 1.2. La conciencia de una poesía necesaria: poéticas argentinas en la bisagra del siglo XX .............................................................. 116 2. 1960. Poesía / Buenos Aires ............................................................. 124 2.1. Líneas generales de la poesía argentina del 60. El «sesentismo» y la poesía coloquial: algunos aspectos problemáticos ........................................................................... 126 2.2. La generación del cuarenta ....................................................... 138 2.3. Los cincuenta: la «tercera generación vanguardista» ............... 144 2.4. «Poesía Buenos Aires» y la asunción de lo inclasificable ....... 154 3. Vértices: otras propuestas poéticas en las décadas del setenta y del ochenta ............................................................................................ 159 3.1. Primer vértice. La década del setenta: hacia una poética del silencio ..................................................................................... 162 3.2. Silencios forzados. Poesía en la dictadura ............................... 167 3.3. Segundo vértice. La década del ochenta y la poesía neobarrosa................................................................................. CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA COGNOSCITIVA EN LA OBRA DE DOS ESCRITORAS ARGENTINAS CONTEMPORÁNEAS: OLGA OROZCO Y ALEJANDRA PIZARNIK ............................................................................................ 1. «Dos modos de conciencia» ........................................................... 174 183 185 1.1. La conciencia jobesiana o la lucidez de Tiresias: paciencia y analogía……………………………………………………... 188 1.2. La «locura de la luz» o las pesadillas de un visionario: desesperación e ironía ........................................................... 197 2. Adscripciones e influencias ........................................................... 208 2.1. «El primero y el último de todos los conocimientos»: el deseo puro del Frühromantik ................................................ 211 2.2. La convulsiva belleza del surrealismo: el deseo sin fin ......... 222 2.3. Abertura (a lo otro): «El Uno ya no está aquí». ¿Místicas modernas?................................................................................. 233 3. Las poéticas de la desaparición de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik .......................................................................................... 240 3.1. La obra poética de Olga Orozco................................................ 241 3.1.1. Una mujer camina por un jardín: las ínfimas huellas de un abismo infinito ........................................................... 241 3.1.2. La procesión espectral: dar inscripción a la sepultura o la escritura como don ...................................................... 247 3.1.3. Una visión especular: ¿un cuerpo hecho pedazos es hacer pedazos el cuerpo? ................................................ 250 3.1.4. Berenice o la vigía del límite: la identidad en un cable de acero………………………………………………… 255 3.1.5. La apuesta trascendental: «se ha cambiado la ley» pero ¿«se han mudado los credos»? ........................................ 258 3.1.6. A pura pérdida: la coronación de una poética de la desaparición…………………………………………... 263 3.1.7. Para un balance: la última partida, con las cartas marcadas ....................................................................... 267 3.2. La obra poética de Alejandra Pizarnik...................................... 270 3.2.1. El inicio de la vía purgativa: el abandono del deseo ante el todopoderoso mundo ........................................... 270 3.2.2. La desaparición se juega aquí y ahora: los nombres son deícticos y la salvación, una utopía ................................ 275 3.2.3. «La noche oscura del alma»: la hija del viento se viste de cenizas ..................................................................... 280 3.2.4. La vía iluminativa y su incidencia oblicua: «la poesía es el lugar donde todo sucede» ..................................... 285 3.2.5. La vía destructiva o la tortura: despedazar el cuerpo para hacerlo hablar ....................................................... 292 3.2.6. La desaparición y su instante de éxtasis ...................... 300 3.3. La elección de Los juegos peligrosos de Olga Orozco y Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik......…………..... 304 CAPÍTULO IV. LOS JUEGOS PELIGROSOS DE OLGA OROZCO ............................................................................................ 307 1. Introducción ................................................................................... 309 1.1. «La poesía es un juego peligroso» ......................................... 311 1.2. Estructura ............................................................................... 313 2. Poesía y magia: lo indecible en la imagen de la intemperie ....... 319 2.1. La palabra poética como palabra sagrada: el conjuro metafísico ...................................................................................... 321 2.2. La barrera del lenguaje frente a un mundo infinito ............... 326 2.3. La imagen de la intemperie y del abismo .............................. 330 3. Un ser desgarrado: la pérdida y el olvido .................................... 332 3.1. La llamada y el nacimiento del doble .................................... 333 3.2. «Un hilo roto»: la pérdida del origen ..................................... 338 3.3. «Donde la memoria es una torre en llamas» .......................... 342 CAPÍTULO V. LOS TRABAJOS Y LAS NOCHES DE ALEJANDRA PIZARNIK ................................................................ 345 1. Introducción ................................................................................... 347 1.1. Los trabajos y los días ........................................................... 348 1.2. Estructura ............................................................................... 350 2. Luz, música, silencio ...................................................................... 355 2.1. El trabajo con la forma y la búsqueda de la palabra inocente. 356 2.2. Los trabajos y las noches. La «poesía como morada» ........... 362 2.3. Quedarse en la poesía y salirse del lenguaje. Hacia una poética del silencio ........................................................................ 367 3. «Un ser de muerte»......................................................................... 371 3.1. «El deseo de morir es rey» ..................................................... 372 3.2. De la ofrenda al sacrificio ...................................................... 375 3.3. Un ser muriente. La antesala eterna de la muerte y la configuración del cadáver textual ................................................. 379 CONCLUSIONES FINALES Lo que ha sido ...................................................................................... 385 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 399 El único camino en el que se puede esperar algo nuevo es el de regreso a casa, cuando se lleva a casa a un nuevo ser humano. Igual que yo, nada más verte por primera vez, regresé contigo al lugar de donde venía. Walter Benjamin Era tan hermosa que si alguien me hubiera preguntado por dónde había ido con ella, no hubiera, sin duda, hablado de paisajes (a no ser que sintiera la impotencia de las palabras y que sólo hiciera posible deletrear el silencio la lluvia que cae en los presidios). Era tan hermosa que quise vivir de nuevo, pero de un modo distinto. Era tan hermosa que en el fondo de mi delirante amor me esperaba todavía íntegra toda la locura… Vladimír Holan A Lorena Esmorís La poesía es escribir sin ser escritor. Jean Cocteau A Sonia Mattalía: a su memoria y a su legado [11] [12] Esta Tesis Doctoral ha sido realizada, en parte, gracias a una beca para la Formación de Personal Docente e Investigador que, en el año 2002, me concedió el Ministerio de Educación y Ciencia, así como a una beca de Humanidades ―Filología Hispánica― que la Fundación Caja Madrid me otorgó en 2006. Mi agradecimiento a ambas instituciones. [13] [14] Introducción general [15] [16] Lo que fue Como poeta, descifrador de enigmas y redentor del azar, les enseñé a trabajar en el porvenir y redimir creando todo lo que fue. Redimir todo lo pasado en el hombre y transformar creando todo «Así fue», hasta que la voluntad proclamara: «¡Así lo quise yo! Así lo querré». Friedrich Nietzsche Quizá una de las primeras premisas, sobrentendidas o silenciosas, de la escritura de una Tesis Doctoral ―probablemente también de casi cualquier otra actividad o relato en un mundo en que «dar razones» parece haberse erigido en un valor incontestable― consiste en la necesidad de garantizar una respuesta para determinados interrogantes que rodean ―en este caso― el conjunto de la propia investigación, su entramado y, en última instancia, su cuestión nuclear. De alguna manera, parece necesario pedir razones confiando, entonces, en la existencia y en la coherencia de un «principio» u origen, hasta de una causa. A través de ellas podrían justificarse los motivos de la elección del fondo y el tema, la forma y la metodología, la manera como se ha llegado a las afirmaciones y conclusiones de una tarea tan ardua, difícil, larga. Honestamente, yo no consigo responder del todo a las preguntas sobre las elecciones relacionadas con este texto y, sin embargo, creo que si hoy tuviese que volver a empezar a redactar otra Tesis Doctoral, pese a la distancia y a la demora, tal vez gracias a ellas, mi mano buscaría casi los mismos signos, mi escritura recorrería estas mismas y evanescentes huellas. Me gustaría pensar, además, que seguiría la enseñanza nietzscheana y lo haría infinitamente, para volver a aspirar a los mismos abismos y, sobre todo, para eternizar distintos afectos. Aunque, frente a un origen, tengo la sensación de que, tan solo de un destino, podría acaso dar cuenta, todo va de la mano, se acaricia y se mezcla: se trata de la misma avidez por buscar lo que se sabe inencontrable… o quizá el propio afán de saber contiene los vértices: muchas veces confunde los gestos y, a menudo, recorre dobles direcciones tejiendo y destejiendo sentidos hasta hacernos creer en ellos. La dificultad de explicar este trabajo radica en que su escritura y su objeto apuntan a lo mismo: un conocimiento imposible, el desciframiento de un enigma, acaso la redención del azar, como escribe Nietzsche. Por eso, puestos a escuchar a Zaratustra ―a reivindicar una historia, a perpetrar el mito y a inferir, definitivamente, un origen―, preferiría creer que el ser humano fue y es por definición libre y la poesía, algo parecido a un secreto que, desde el olvido, [17] siempre lo recuerda: quizá también por eso suele desplazar la instrumentación, el poder, los límites, las jerarquías o los modelos de conocimiento. En El arte de la novela, Milan Kundera expone una interesante visión de la modernidad filosófica, recorriendo otra historia de la literatura fragmentada, peculiar, personal, que compromete especialmente libertad y conocimiento. Kundera abre su ensayo con las palabras que pronunció Edmund Husserl «en 1935, tres años antes de su muerte [con motivo de las] célebres conferencias sobre la crisis de la humanidad europea» (2007a: 13). En ese marco, sostuvo Husserl que la filosofía europea «comprendió [por primera vez en la Historia] el mundo (el mundo en su conjunto) como un interrogante que debía ser resuelto». Siempre retomando a Husserl, Milan Kundera añade: «Y se enfrentó a ese interrogante no para satisfacer tal o cual necesidad práctica, sino porque “la pasión por el conocimiento se había adueñado del hombre”» (2007a: 13). El prometeico y prometedor vínculo del ser humano con el conocimiento se presenta, histórico o intrínseco, casi tautológico, evidente, y así lo han puesto de manifiesto numerosos poetas y filósofos desde la antigüedad. En su texto De Anima, Aristóteles ya destaca del ser humano un alma intelectiva que remite a la capacidad de conocer todas las cosas según su naturaleza rebasando toda circunscripción y unidad, que de hecho hace peligrar su concepción hilemórfica. El ya célebre comienzo de su Metafísica, «Todos los hombres tienen por naturaleza deseo de saber…», apunta hacia ese mismo lugar común (Aristóteles, 1994: 69). Muchos siglos después, en 1928, Max Scheler retomará esa idea casi originaria de totalidad desbordante, abismal, que es capaz de conocer la conciencia del ser humano. En su extraordinario opúsculo, El puesto del hombre en el cosmos1, fruto de otra conferencia ―titulada «El puesto singular del hombre»―, Scheler señala la singularidad del lugar del ser humano en el mundo destacando este carácter «paradójico» de su naturaleza: el hombre es una parte más del mundo al tiempo que se revela capaz de conocer y valorar un conjunto abismal (Scheler, 1942: 141 y ss.). El ser humano pertenece a un entorno, a una realidad que ampliamente supera, y escribe así, 1 El texto es fruto de otra conferencia titulada «El puesto singular del hombre». Como señala el propio autor (1942: 101), Max Scheler escribe dicha conferencia con motivo de la reunión de la Escuela de la Sabiduría (en torno al hombre y la tierra) celebrada en Darmstadt en abril de 1927, conferencia que se editará y reformulará más tarde bajo un título más amplio: El puesto del hombre en el cosmos. [18] inscrito como está en el mundo, infinitos sentidos que no dejan de entretejerse con esa aspiración a una totalidad imposible. Este último constituye tan solo otro ejemplo de cómo ―volviendo a la afirmación de Husserl― el ser humano no puede sino estar entusiasmado por el infinito ―el del universo, el de la vida, el del conocimiento―, en realidad por su lectura, pero también de cómo la modernidad potencia este entusiasmo «filológico»; y es tanto la asunción de la promesa y del desastre como el descubrimiento de movimientos invisibles que, repentinamente, resultan reales: abrirse a la totalidad y desatar el excedente, ocupar eso que llamaba Scheler el puesto singular del ser humano en el cosmos, y leer lo que no está o ejercer una libertad siempre comprometida. A raíz de las palabras de Edmund Husserl, Milan Kundera defiende de hecho que, en esa modernidad fascinada con el conocimiento y sus (im)posibilidades, la apuesta por la libertad ―que Kundera denomina «el sueño sobre lo infinito»― se va a ir limitando, se va a recortar progresivamente hasta casi clausurarse (2007a: 19). Esto se debe a muy diversos motivos, entre los cuales quizá sería necesario al menos mencionar el dualismo cartesiano moderno que regula la pugna entre un mundo mecánicomatemático y un sujeto libre-pensante que ha de enfrentarse permanentemente a una lógica de lo (im)predecible, de lo (in)calculable. Resulta interesante recordar, no obstante, que Kundera subraya que el sujeto moderno enfrenta este misterio de la vida y del mundo sin un claro afán utilitario ya, pero con una «pasión por el conocimiento» que, pese a su poderosa y recién adquirida autonomía, parece dominarlo. De hecho, la libertad funciona en el relato de Milan Kundera como un lento naufragio en el lejano océano del conocimiento. Es entonces cuando el escritor propone, como una de las tan difusas referencias en tal inmensidad, el nacimiento de la novela moderna, con la emancipación, la incertidumbre y la ambigüedad cervantinas, su despliegue posterior con Diderot, y la imagen nítida del comienzo de la pérdida de esa libertad, de tal soberanía, a partir del siglo XIX con Flaubert (2007a: 18-20). En mi opinión, la reflexión de Kundera puede extrapolarse al terreno de la poesía: creo que existe al menos una línea en la poesía moderna que desbroza tal incertidumbre, fragilidad y turbulencia. Corriente subterránea, se encuentra ya en la oscura vitalidad barroca, en su deseo de abrazar el oxímoron de la totalidad infinita, en su peso existencial como en su vuelo místico ―donde la trascendencia divina da lugar a [19] la pobreza de lo simbólico, a la hipóstasis del imaginario, a la aparición de lo real―; aunque también puede rastrearse desde ese mismo siglo en su vertiente más sarcástica y burlesca, crítica que es profanación de solemnidades pero, sobre todo, de trivialidades, foco de luz sobre las (in)significancias y sobre la huida. Desde ese suelo poético moderno se debate y revuelve un sujeto que parece, por momentos, separarse de esa interiorización radical que hacía de todo razón de más, conciencia de todo ―incluso del arte y la poesía misma―, pues ya no puede, manifiestamente, dar cuenta de ese todo invisible, vuelto infinito, excesivo. Creo que, entre otras cosas, desde parte de la poesía barroca como después, desde el Frühromantik o desde el surrealismo, se abre una grieta cada vez más profunda en esa cadena lógica que subrepticiamente pretendía unir sujeto a libertad y a conocimiento en una forma que, inocentemente o sin más, diera asombrosa e indudable noticia de ello; el arte, la literatura, la poesía, suelen encargarse de desarticular tales certezas e implican en ese aspecto una ruptura radical, un corte, una interrupción ―morada sintomática del acontecimiento―. Pienso que quizá este es uno de los abismos que comprende la poesía, discurso tan extraordinariamente marginal y precario, tan excepcionalmente vivencial también. Parece traducir a latido, a apuesta personal, lo expuesto por Husserl y desarrollado por Kundera, visionario buscador de esa pérdida. Con esa traducción, también parece seguir el dictado nietzscheano y reivindicar ese giro de la voluntad que afirma de lo real lo deseado, e inmortalizar un gesto poderosamente utópico. Esta Tesis y su objeto comparten pues ese gesto imposible: el de perseguir, a su vez, una imposibilidad anclada, de alguna forma, en el conocimiento, que depende vitalmente de su posibilidad, esto es, de su deseo ―en cierta medida, y más en el caso de la literatura, muy especialmente de la poesía, ello va a significar que depende estrechamente de la capacidad del lenguaje―. Hay una poesía anhelante y voraz ―lo que fue, que muestra, aunque no explica del todo, lo que quise, lo que quiero― que apunta a una racionalidad otra que se va configurando en paralelo a los intensos procesos de racionalización moderna y contemporánea y cuya materia parece asemejarse cada vez más a la del mundo, sensible, contingente, caótica, efímera totalidad que escapa al simbólico latido del lenguaje, no al de la vida, tan real. Al querer adentrarme en su lectura y posterior estudio ―que terminó conformando el trabajo de investigación previo a esta Tesis [20] Doctoral―, pude intuir el sellado y no obstante voluble secreto de su genealogía ―tal es la tradición infinitamente releída―: el eco místico y el legado barroco, el hilo metonímico que va de la insuficiencia del lenguaje al exceso de conocimiento, el huso estéril de un sujeto desvalido y atrapado en la espiral órfica del deseo y la muerte. La pretensión genealógica se mantenía así, aunque (pre)sentida, prácticamente vetada, dado el carácter igualmente holístico que desprendía tal aspiración. Sin embargo, su sola conjetura servía para seguir pensando el destacado papel del lenguaje y la inconmovible ansia de conocimiento en una línea poética más actual que, desde su descubrimiento, me apasionaba, y había logrado concretar en algunas escritoras latinoamericanas contemporáneas en cuyos textos se libraba una renovada batalla de las palabras con las cosas, es decir, de lo simbólico con lo real, de lo que se quiere con lo que fue, esto es, de lo (in)inteligible con lo (des)conocido. Alejandra Pizarnik destacaba de entre todas ellas por su intensidad. La sobriedad y la franqueza de su poesía, que contrastaba o se complementaba con la experiencia de una opacidad y una impotencia desbordantes en lo que respecta al lenguaje, proyectaban también una soledad radical que arraigaba ―arrinconaba― al sujeto textual. En Olga Orozco la operación era casi inversa: el sujeto parecía resistir pese a todo, quizá a través de la poderosa voz que enhebraba letánicos versos afianzando la tradición, su interpretación y su cifra ―casi «talmúdicas»―, en una apuesta última por lo simbólico y lo verdadero que preservaba el sentido. Escribí mi trabajo de investigación sobre una primera lectura y exposición de los poemarios más emblemáticos de estas dos escritoras. Me emocionaba e interesaba su posición ―el lugar que ocupaba el sujeto textual contemporáneo― frente a ese túnel que es el conocimiento ―y la pretendida salida de la «verdad»―, y a través de ese puente que parece ser el lenguaje ―y el supuesto trayecto del «sentido»―; me preocupaba su escepticismo o su confianza, su desesperación o su paciencia, los infinitos matices que encuentra entre medias la pasión desde su peculiar puesto en el mundo, y finalmente ―y sobre todo― las implicaciones estéticas, lingüísticas y éticas que estos conllevan. El trabajo de investigación me sirvió en principio para desglosar cómo esos lugares de escritura, tan coincidentes y sin embargo dispares, se relacionaban con la pulsión órfica de la desaparición, con aquello que estuvo y dejó de estar, con aquello que se pierde y solo por la pérdida se recupera, es decir, con la pérdida que, de tan [21] anhelada, no deja de estar, no cesa de reaparecer: tal parecía acontecer con el conocimiento ―la verdad― y el mundo ―la realidad―, desde luego sucedía con el lenguaje ―cuya sola articulación ya implicaba una sustitución y, por lo tanto, una ausencia―, y, en última instancia, se producía con el sujeto que, cada vez más perdido, a su vez se perdía como referencia en la literatura ―como autor― y también en la poesía ―como «yo»―. Esta Tesis Doctoral desarrolla y amplía en gran medida aquellos primeros análisis de las poéticas de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco, profundiza en el acercamiento y en una propuesta de lectura de la obra poética de ambas escritoras, así como en el contexto de su producción, en la segunda mitad del siglo XX. Desde ese corpus, núcleo textual que ocupa de hecho también un lugar central, se ahonda en una línea poética que estaría horadada por la desaparición y generaría escrituras que se debaten con la pérdida o la ausencia de distinto modo. De alguna manera, estas escrituras siguen y persiguen el rastro de Orfeo ―tras Eurídice― y se erigen en nuevos islotes naufragando en ese océano del conocimiento, cada vez más remoto cuanto más contemporáneo, cada vez más extraviado, imaginado, difuso. En él, no solo toda verdad parece un espejismo, fruto de la fatiga y hasta de la extenuación (así aparecerá, agotado, el sujeto en tantos poemas orozquianos y pizarnikianos), sino que ―no olvidemos a Kundera, que nos daba la pista con su brillante lectura de la ficción moderna― la propia ilusión, la vehemencia, el deseo, se van oscureciendo, malogrando, perdiendo. Es la libertad la que se pierde en la moderna guerra en que parece ganar hasta imponerse la supuesta «realidad» del mundo: en Kundera, la libertad aparecía de hecho cada vez más relegada a partir del realismo y del naturalismo. En el contexto de esta reflexión parecería poder dibujarse entonces una realidad sin verdad, sin libertad, y creo que son estos los pilares que en el fondo termina evidenciando y cuestionando la línea poética que, como Orfeo, también yo persigo. Conllevan, como avanzaba, implicaciones que van más allá de lo meramente estético, de lo estrictamente lingüístico, ya que la imposición de una «realidad» dada, limitada, hasta determinada, parecería, de acuerdo con la lectura y sugerencia de Milan Kundera, acotar también la libertad del ser humano, neutralizando su deseo frente a un conocimiento de antemano excesivo o prohibido, ancestralmente perdido y perpetuamente añorado. Lo que se pone en juego en última instancia por tanto no es [22] solamente la búsqueda ontológica de un sujeto, la presencia o la ausencia de una verdad, la posibilidad o la imposibilidad de su acceso, sino la libertad del ser humano, su concepción de la vida y del mundo, la posibilidad y la imposibilidad de actuar en la vida y en el mundo. La relación de poesía y conocimiento en estas poéticas conlleva, entonces, una inevitable búsqueda de carácter metafísico que parte de la desaparición y de la ausencia pero ―y creo que conviene no olvidarlo― también activa una alarma ético-política de base. Con su ademán órfico, estas escrituras no dejan de poner en circulación el deseo y la utopía, su imposibilidad y su necesidad: quiero decir que su silencio, su negación, también puede leerse como resistencia; que la paulatina ausencia de «yo», su metamorfosis, su alteridad, su diferencia, también revela la urgencia de hacer sitio a lo(s) otro(s), y el requerimiento o la condición de conformar otra identidad, otro conocimiento, otra realidad. Este resulta, en fin, el suelo ―o el techo, según se mire― de lo que fue, de lo que quise o quiero, de aquello que podría edificar la elección del estudio de estas dos escritoras argentinas contemporáneas y, más concretamente, la relación entre poesía y conocimiento en su obra. Es claro que se trata de un suelo o de un techo también deseado y, quizá por eso, doblemente utópico y extremadamente amplio, desmesurado, inacabable. Por este motivo, he intentado estructurar esta Tesis Doctoral de modo que pueda sugerirse toda esta problemática de una forma más precisa y ordenada. La reflexión se inicia con el esbozo de una línea poética y crítica en la que enmarcar la obra de las dos escritoras que configuran el corpus literario de la Tesis Doctoral. El capítulo primero perfila, por tanto, un contexto más reciente y también más concreto, el de la modernidad estético-literaria de finales del siglo XIX. Racionalización y secularización, autonomía y profesionalización estéticas, originan una nueva mirada tanto en el sujeto como en el escritor moderno: mirada negada, imposible, órfica, que inaugura un nuevo espacio de escritura, un nuevo «espacio literario», cuyo epítome es el lenguaje mismo y cuyas poéticas, como veníamos anunciando, se teñirán de ausencia, de desaparición. Los límites del lenguaje revelan la pulsión del conocimiento ―o viceversa, la pulsión del lenguaje muestra los límites del conocimiento―; en cualquier caso, se trata del latido de un no-saber o de un saber, más que incompleto, inagotable, inasible. Me gustaría destacar que esta herencia de una mirada es, en este último punto, todavía deudora de la metafísica tradicional, tejida a su vez sobre la metáfora de la [23] visión, de la claridad y hasta de la iluminación. Es, por otra parte, el deseo de seguir pensando el relato, en un sentido benjaminiano2, que mis maestras y maestros ―mencionados más adelante― me contaron. La desaparición determina, desdibuja, borra, doblemente, algunas poéticas hispánicas cuya producción fija las décadas del sesenta y del setenta como anclaje y seña, y cuya huella pervivirá a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, los apuntes de Antonio Méndez-Rubio sobre la poesía de los llamados «novísimos», que coinciden en el tiempo con la llamada «transición» en España, despliegan un rizoma crítico y periférico compartido, no obstante, por algunas corrientes de la poesía latinoamericana contemporánea ―esto, a pesar de todas las distancias― y, más concretamente, de la poesía argentina de estas décadas. No en vano las propuestas estéticas resaltadas en el corpus de esta Tesis Doctoral surgen de una intensa conciencia formal, del descrédito del lenguaje y la reivindicación de la vanguardia, del cuestionamiento de la identidad y de una precariedad que atañe a puntos de referencia hasta entonces esenciales: verdad, conocimiento, realidad; la lectura política señala la fractura, la diferencia, la disidencia, como otras formas de pensar el mundo. Por este motivo, el capítulo segundo se desarrolla y prolonga con la noticia, el análisis y la discusión de las distintas líneas poéticas, algunas de ellas antagónicas, que completan el mapa poético de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX: desde la década del cuarenta, que da nombre a la generación donde tradicionalmente se inscribe a Olga Orozco, hasta la década del ochenta, con la «poesía neobarrosa». En este sentido, cabe señalar que se pone especialmente en evidencia la polisémica tensión entre poesía coloquial y poesía metafísica o filosófica —que, en ningún caso, coincide con el binomio poesía popular-poesía culta, por ejemplo—. A partir de esa tracción, se reflexiona sobre las implicaciones y las connotaciones del reflejo de la oralidad —y su relación con la realidad, las supuestas fotografías o representaciones que proyecta— o la incidencia de la escritura —y sus silencios, los grados de desaparición que convoca— que defienden la poesía conversacional, mayoritaria y dominante, o la poesía alternativa de la época. En el capítulo tercero, se presenta y analiza, libro por libro, la obra poética de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, núcleo del corpus textual: el capítulo se halla, por tanto, también atravesado por sus intuiciones y sus encrucijadas, sus influencias y 2 Véase «El narrador» de Walter Benjamin (2009). [24] adscripciones, así como por su compleja y extensa evolución con dos itinerarios poéticos y cognoscitivos paralelos. El capítulo parte de la presentación de las autoras, puntuada por un lugar simbólico y crítico, para desembocar en una lectura global y relativamente extensa que se aventura a un recorrido por su obra poética. Estos vértices se nuclean en torno al estudio de dos de los movimientos más destacados e importantes de la modernidad —el romanticismo y el surrealismo—, así como de una breve pero comentada referencia a la corriente subterránea que, como mencionábamos, más afectará a la obra de estas autoras —la mística—. La propuesta radica, en fin, en exponer, más que una comparación, un paralelismo donde mostrar la problemática cognoscitiva en las poéticas orozquiana y pizarnikiana. En ambos casos, la escritura, que asimila de forma distinta la extrañeza, la carencia, la impotencia de sujeto, conocimiento y lenguaje, dispersa la hobbesiana pasión del miedo y la supervivencia, el impacto del tiempo y la muerte, el goce del cuerpo y la locura, como en un continuum, cuyo principio y final otra vez se diluyen, cuyos sentidos se dilatan, cuya vivencia se escapa. En la mencionada década del sesenta ambas poetas escriben dos de sus poemarios paradigmáticos: en 1962 Olga Orozco publica Los juegos peligrosos, de cuyo estudio se ocupa el capítulo cuarto; tres años más tarde, aparecen Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik, analizado en el capítulo quinto. La conciencia, la contención, la coherencia de fondo y forma en estos libros constituye, en ambos casos, cimiento y plataforma para la propuesta estética que se despliega en el conjunto de la obra. Los dos textos representan un punto de inflexión en cuanto que van a determinar la persecución de un lugar de escritura donde buscar lo desaparecido, donde buscar la desaparición misma; una identidad, un saber, un idioma, perdido o imposible, que comienza a hostigar su límite en el oscuro juego que va a iniciar la poesía con el pensamiento, con la quimera, el desconocimiento y el silencio. Ambas parten del conjuro o la ofrenda, el ritual y la magia, para enfrentar el lenguaje a lo indecible, la poesía a lo incognoscible, la experiencia a lo inútil. Ambas se sitúan en el abismo del dolor, donde el yo se fractura y se quiebra, y creo que el giro poético y la apuesta política en algunas escrituras de la segunda mitad del siglo XX pasan por esa fractura y por esa quiebra del sujeto como antecedente a su desaparición. Con Los juegos peligrosos se exploran los lenguajes múltiples, los conocimientos alternativos: los recorre un sujeto desorientado, desdoblado, a veces [25] fantasmagórico, y finalmente desgarrado por un recuerdo condenado al olvido. La poética orozquiana escenifica permanentemente el mito de la caída, que desemboca en el mundo fragmentado, despedazado, roto, del Frühromantik, para el que no solo hay insatisfacción y nostalgia ―tal parece siempre en el romanticismo―, pues se acompaña de una mirada utópica invadida de platonismo, de idealismo, de misticismo. A la fragmentación de la totalidad extraviada se opone una escritura letánica que, mediante el conjuro de una repetición que nunca logrará cubrir las silenciosas grietas de lo no dicho, intenta regresar al origen, reconstruir el destino, resolver el enigma. Como en el romanticismo, la poesía se convierte en el más firme intento ―también de antemano condenado al fracaso― de salvación. De un lado, la escritura desafía las barreras espaciotemporales o causales, cuestiona la lógica del mundo; de otro lado, legitima la existencia de un sentido, de una verdad, de una historia, consolida el dolor, la deuda, la culpa. Con Los trabajos y las noches se evidencia el duelo ―el enfrentamiento, la aflicción, la desaparición― de poesía y conocimiento: lo acaricia un sujeto negado, entregado, sacrificado, que presagia el abismo de la muerte. Creo que la poética pizarnikiana se configura en este libro, quiero decir literalmente, que este libro escenifica la poética pizarnikiana. Y es estremecedora. Los trabajos y las noches consolidan ese «saber del agujero» que enuncia, tan lúcidamente, Núria Girona, cuyo destello es ―como en Blanchot― el lenguaje: «la negación que lo simbólico implica» como dice Girona (2001: 131). El anclaje en la poesía forja aquí una morada de ausencia, vacía y silenciosa, donde agoniza un ser de muerte. Entonces, cualquier relato que sostenga un sentido, una verdad, una historia, se desmorona. Ya no hay teodicea que valga: la muerte nunca tiene coartada. El capítulo sexto cierra la Tesis Doctoral, aunque es como si de algún modo también siguiese la consigna nietzscheana pretendiendo que todo vuelva a comenzar. Ofrece unas conclusiones susceptibles de hacerse cargo del conjunto de lo analizado y reflexionado desde el inicio, así como de la convergencia de las dos posturas poéticas expuestas. Estas últimas páginas tratan de concentrar el material más sustancial y significativo con el fin de desatar, siquiera subrepticiamente, el hilo rojo con se tejen y destejen las poéticas de la desaparición propuestas. Así, este final también se corresponde con el gesto deconstructivo de la escritura y con el legado de estas poéticas que, de alguna manera, terminan invalidando las [26] coordenadas permitiendo que —como decíamos al inicio de esta introducción— origen y destino se pierdan en la desaparición; es decir, que no dejen de resucitar sus desaparecidos o sus desapariciones: la muerte, el cuerpo, lo real… Y ya lo dice Antonio Méndez-Rubio: «Lo peor para un poder, o para una tentativa de poder autoritario, es que se le aparezcan sus desaparecidos» (2004a: 15). [27] Metodología La propuesta metodológica atiende fundamentalmente a considerar el problema del conocimiento en la poesía contemporánea —y, más concretamente, en la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, ejemplificada mediante la obra de dos escritoras argentinas— dentro de un contexto teórico sólido. Por un lado, el planteamiento crítico parte del diagnóstico que intelectuales como Roland Barthes establecieron acerca de la modernidad y sus escrituras anunciando, sobre todo a partir de 1950, una «poética de la ausencia» (1997: 14 y ss.). Por otro lado, al mismo tiempo, corrobora una perspectiva poética, que sintetiza también una denominación —la de las poéticas de la desaparición—, a la que autores y críticos como Eduardo Milán (2004a) o Antonio Méndez-Rubio (2004a; 2004b) ya aluden en análisis contemporáneos. Por ello, esta proyección metodológica también engloba el viraje de algunos discursos filosóficos y críticos, desde el llamado pensamiento postmoderno hasta el postestructuralismo, la deconstrucción o la crítica feminista, que contribuyen a dar cuenta de un amplio contexto cultural. Aunque la «postmodernidad» abarca sobre todo el último tercio del siglo XX, Fredric Jameson advierte de que «La cuestión de su existencia depende de la hipótesis de una ruptura radical o coupure, que suele localizarse a finales de los años cincuenta o principios de los sesenta» (1996: 23). Las claves de este desplazamiento cifran tanto la reafirmación de una absoluta heterogeneidad, ambigüedad e imposibilidad clasificatoria (Jameson, 1996: 23-24) como la disolución de la frontera entre alta cultura y cultura popular, que acompaña a un progresivo desleimiento de las esferas públicas y privadas. No obstante, por encima de estos rasgos, la postmodernidad conlleva el estallido de la unidad, la unicidad y la univocidad (Jameson, 1996, 25), derribo que completa otro estallido, esencial en nuestro enfoque: la irrupción de un sujeto extraordinariamente complejo, insatisfecho e incompleto, cuya identidad ha dejado de ser una sustancia (Védrine, 2000). Al igual que el sujeto, la cultura se disemina: comienza a darse fragmentada, a reconocerse en lo «otro». La diferencia se convierte entonces en la abertura para empezar a valorar lo distinto, pero también para comenzar a apreciar las grietas de toda propuesta, de todo discurso, de todo enunciado. De alguna manera, la cultura más reciente coloca al texto y a la escritura en un primer plano —de la hermenéutica a la deconstrucción— y aboga por escrituras que [28] explicitan un mismo trazo, en el gesto de una escritura que implica una reescritura 3. Por eso, esta aproximación textual alberga una particular definición de «espacio literario», inapresable, cuya «escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo», es decir, «precede a una exención sistemática del sentido» (Barthes, 2011: 4). La escuela postestructuralista o la deconstrucción rechazan, por lo tanto, la apropiación de este espacio, vale decir de su(s) sentido(s), desde el convencimiento de la materialidad y la infinitud intrínsecas de la escritura. Tal es la apuesta derridiana por la différance (1989), que no asegura sino un incesante desvanecimiento del significado; dicho de otro modo: «Su darse consiste en borrarse. Solo borrándose la marca se marca: se inscribe en el cómo de la escritura, en el hacerse, en su corporalidad gráfica o en su gesto fonético, en el cruce mismo entre ambos» (Santos, 2005: 37). En ese intervalo de la falta, de la ausencia, de la desaparición, se juega la différance o el (no-)lugar ya no de la lengua o de la literatura, sino de la interminable, omnipresente e infinita escritura, espacio intermitente propio de su carácter productivo, procesal, híbrido. Este planteamiento abraza críticamente, por tanto, la producción de algunas poéticas contemporáneas, que recorren este trayecto con una acrecentada conciencia y con un creciente escepticismo: elementos que potencian la evidencia del hueco, del espacio dejado en blanco, de la ausencia, como una distancia necesaria. Como el postestructuralismo o la deconstrucción, la crítica feminista conecta mecanismos disparadores de la reflexión con la ampliación o la matización de conceptos nucleares como el sujeto, el lenguaje y el conocimiento, líneas rojas de un esbozo sobre la modernidad que afecta en su médula a las poéticas estudiadas en nuestro texto. La noción de escritura presentada está imbricada, de hecho, con una «teoría» literaria y textual, así como con una subjetividad, un saber y un lenguaje igualmente procesales, agujereados e incompletos, que no pueden sino apuntar a una revisión permanente de la tradición. La crítica literaria feminista ahonda especialmente en este último aspecto, destacando la inevitable implicación política de toda estética y de toda crítica estética o, 3 La crítica filosófica y literaria contemporánea destaca este gesto postmoderno de glosa: en el campo latinoamericano, por ejemplo, partiendo de las reflexiones de García Canclini y Nelly Richard, retomando las anotaciones de Lyotard, Magdalena Perkowska recupera una postmodernidad que no hace sino revisar ―releer, reescribir― la modernidad para hilar su pertinencia, su relación, en este caso con las escrituras latinoamericanas contemporáneas (2008: 84). [29] lo que es lo mismo, insistiendo en que «un análisis no puede ser nunca neutral» (Moi, 1995: 10). De hecho, a partir de la segunda mitad del siglo XX, una parte de la crítica feminista comienza a pensar desde la literatura, es decir, desde una visión de la escritura que, infinita, abarca los textos y los excede hasta concebir el mundo como texto, como proceso, como apertura distintiva y perpetua, sin origen ni fin —en los términos ya delineados—, así como desde una labor de relectura textual, de revisión histórica, que a partir de entonces se une indisociablemente a tal visión. Por este motivo, el pensamiento de la crítica literaria feminista presta especial atención a las imágenes, asociaciones e implicaciones de los colectivos tradicionalmente «desaparecidos» —excluidos, silenciados y ausentes—, así como a las prácticas de los grupos hegemónicos, dominantes, mayoritarios. En este sentido, también es innegable la influencia de la crítica literaria feminista en el afán de reelaboración del canon literario y en el estudio de las poéticas tradicionalmente invisibilizadas por el discurso crítico preponderante. Desde estas críticas se rescatan las poéticas no solo escritas por mujeres —a menudo y todavía hoy desaparecidas si tenemos en cuenta la proporción de hombres que copan las publicaciones, los premios o los jurados de premios, por ejemplo— sino por todo intelectual, cualquiera que sea su condición, que ponga en cuestión el canon exclusivo y la lógica dominante. No en vano autoras como Teresa de Lauretis (1992: 18-19) o Julia Kristeva (2000: 10) reivindican, desde ese espacio crítico, la posibilidad de leer y escribir en determinados discursos o en ciertas poéticas una actitud de resistencia ante la ley, ante lo hegemónico, lo (pre)dominante, lo verdadero o unívoco. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta kristeviana de la revuelta que atañe a una experiencia de lo otro y que moviliza una puesta en cuestión persistente4. Este es, según creo, un último pero importante anclaje del planteamiento teórico-crítico expuesto. Desde esta perspectiva, y en última instancia, las poéticas analizadas liberan un reiterado cuestionamiento —del discurso, del lenguaje, del conocimiento— desde un sujeto fascinado con la perplejidad de la existencia y atravesado por la alteridad — horadado por todo otro—, es decir, puntuado también por el tiempo, por la muerte, por 4 «Como contrapunto a las certezas y las creencias, la revuelta permanente es este reiterado cuestionamiento de sí, de todo y de nada, que aparentemente ya no tiene razón de ser» (Kristeva, 2000: 10). [30] la desaparición. Ese yo que, caótico, se escribe en las poéticas orozquiana y pizarnikiana no se reconoce sino en el desconocimiento y en la falta, esto es, renuncia a la correlación lenguaje-pensamiento-conocimiento-mundo y se distancia de cualquier absoluto que prometa transparencia, consenso o conformidad, estribos que desprenden las alocuciones críticas mencionadas. En suma, nuestro estudio de las poéticas de Olga Orozco y Alejandra Pizarnik abraza un escenario crítico sensible a la precariedad de unas poéticas que desbordan el discurso de la esencia ―de la metafísica― para abordar el decurso de la contingencia, del accidente, de la vida, donde la construcción identitaria ―su ficción y, sin embargo, su verdad― no puede sino relacionarse de forma problemática con el conocimiento. [31] Agradecimientos En todo lo que ha sido y fue la investigación y la escritura de esta Tesis Doctoral he tenido la inmensa fortuna de contar con la gente que quise y quiero, y sin la cual este extraño ejercicio de deseo y voluntad hubiese resultado definitivamente imposible. Me gustaría explicitar, sin que tampoco implique para nadie un anatema, que esta suerte, esta deuda, es por eso también vital y eterna, y resaltar algunos nombres imprescindibles y trabados en este (con)texto. Núria Girona constituye el origen y el destino de esta Tesis Doctoral, la maravilla de que los términos se conmocionen y se eternicen, la tenacidad de la lectura, la fragilidad de la escritura. Su retorno perpetuo ensambla los pedazos, justifica el relato, lo significa. Para mí, Núria siempre ha sido y es la referencia: condensa la integridad, la generosidad, y también la ilusión. Su respaldo, su complicidad y su refuerzo en los momentos importantes han alentado, además, el equilibrio, la vocación y la querencia. La fascinación y el entusiasmo de los descubrimientos también han quedado, de alguna forma, anclados a ella. Sonia Mattalía articuló la confianza, la fe: siempre estuvo más allá de la solidaridad, el consejo, el juicio; y siempre estuvo más acá en los instantes de duda y de debilidad. Tan estratosférica en el desprendimiento, tan cercana en la preocupación y el cuidado, tan convencida en el potencial y en el resultado. Siempre le agradeceré un inventario de preguntas para aprender a pensar y un cúmulo de palabras que regresan para guiar las pérdidas. Fernando Rampérez apareció en uno de los impasses de esta Tesis tendiendo infinito el puente entre la filosofía y la poesía, la ontología y la política, la escritura y la amistad. En realidad, interrumpió el discurso, desordenó la exposición, y creo que el acontecimiento que implicó aquel (des)encuentro alegró la existencia, liberó la escritura, llenó de guiños un texto que, por momentos, también le está dedicado. Anabel Rábade se asomó tímidamente y, desde luego, sin saberlo en la antesala de esta Tesis Doctoral con su lectura del Frühromantik. Su articulación de la modernidad filosófica y de su trasfondo me sirvió, entre otras cosas, para difuminar los límites de la poesía contemporánea y adentrarme en una filosofía que afecta directamente a nuestras vidas. Por eso me gustaría agradecer a Anabel y también a Javi García la complicidad y la saña con que han insistido en que acabe esta Tesis. [32] Guadalupe Grande, Paca Aguirre y Margarita Sánchez han ejercido y compartido amorosamente la resistencia, el milagro, la poesía. Han llenado de ánimo muchos días, de silencios una confabulación interminable, de afecto todo aquello que nos conecta con el mundo. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz Sanjuán ha demostrado una estima y una disposición de una esplendidez que roza la filantropía. Consuelo Rubio, Pepa López, Xelo López y Daniel Martín han respaldado, amparado y alentado esta Tesis, todo el trabajo, la vida entera, como lobos sin rango. Ellos me enseñaron el código secreto de la lealtad, el disenso, la rebeldía y hasta la deserción, también los múltiples lenguajes de la entrega, la vehemencia y el amor. El pequeño Foucault y Lorena Esmorís encarnan lo real y lo eterno: el desbordamiento, el estremecimiento, la fisura. Ellos construyen una felicidad con la que nunca llegué a soñar, una suerte imposible, desobediente y libre. Junto con ellos he escrito esta Tesis Doctoral, la he comentado en medio de la noche, la he leído y la he corregido durante todo el día. Junto con ellos he creído y creo, en la utopía y en el deseo, en su (im)posibilidad, en su (re)invención. Y, junto con ellos, quiero que transcurra la vida y su enigma, que se sucedan las décadas sin dejar de impregnarlas de amor, y conjurar así, persistentemente, su infinito regreso. [33] [34] Resultados y desarrollo argumental [35] [36] Capítulo primero Esbozo de una línea poética y crítica: la herencia de una mirada [37] [38] 1. «La modernidad comienza con la búsqueda de una literatura imposible» Roland Barthes Hay algo en esta cita que siempre me ha apasionado. La inquietud proviene no tanto de su significación como de una extraña imposibilidad de superación de lo enunciado. Lo que quiero decir es que algo en esta cita apunta a un callejón sin salida, a una huida hacia delante y sin retorno, parecida a la de la modernidad misma, a un punto en que ya no hay vuelta atrás, en que ya no puede haber vuelta atrás, y entonces lo que queda por delante no es sino intemperie. Esta cita ―se me ocurre que como todas las demás citas, escritas o leídas a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la secularización, la racionalización, la deshumanización que desemboca en la existencia de los campos de exterminio, estigma y fractura― está misteriosa, trágicamente, unida a la célebre cita de Adorno que reza que «luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz […] se ha hecho hoy imposible escribir poesía» (1984b: 248). Esta cita ―creo ya que como cualquier otra― es también el vano intento de una sutura, la de la escritura, que recorre lo imposible en un continuo presenciarse y ausentarse. Así lo indican, de hecho, los textos de Maurice Blanchot o del propio Barthes; así lo denuncian las poéticas de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco. Es, por tanto, también, el reconocimiento de la herida, de la pérdida, de la desaparición. Por último, esta cita traza la historia, la hegemonía o la ilusión, de la forma, atraviesa el fracaso; es memoria ―memoria de vencidos― y, como tal, obliga al gesto imposible de regresar. Pero empecemos por el principio, como sugiere, en su conocido artículo, Roland Barthes (1997: 205 y ss.). En realidad, en el texto del que está extraída, la cita se abraza a una reflexión acerca de cómo varía la figura del escritor inevitablemente transfigurado a raíz de la conmoción de la modernidad. A mediados del siglo en Europa» (más marcada a fines del XIX, XIX-principios «la modificación demográfica del XX en América Latina), «el nacimiento del capitalismo moderno» y «la ruina definitiva de las ilusiones del liberalismo» (Barthes, 1997: 64) operan una forzosa transformación en el sujeto y también, desde cada antiguo pilar desplazado, en la institución y en el concepto «arte». El cambio histórico-social de finales del siglo científica de principios del siglo XIX XVIII y la apertura técnico- ―deudores a su vez de la ruptura que implican la filosofía y la ciencia «modernas»― evolucionan hasta efectuar un viraje decisivo en el mundo occidental. Es, evidentemente, en la amplitud de ese marco, en cuyo suelo [39] también habría que destacar la brecha abierta por el idealismo y por el primer romanticismo alemán y anglosajón, en el que hay que leer el corte estético de mediados a finales del siglo XIX, es decir, como «la conciencia de un cambio histórico y espiritual profundo» (Gutiérrez Girardot, 1986: 89)5. De esa conciencia, de la comprensión y de la herencia de esa conciencia, creo que depende buena parte de la poesía del siglo XX. 5 Este sintagma resulta especialmente interesante por su carácter sintético, revelador, pero Gutiérrez Girardot desarrolla esta idea desde el comienzo de Modernismo, texto en el que retomará «la tesis de Federico de Onís, esto es, que "el modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy"» (Gutiérrez Girardot, 1983: 10) como consideración fundamental para su estudio. Más adelante, añade «que las "especificidades" que hasta ahora se han considerado como el único factor dominante deben ser colocadas en el contexto histórico general de la expansión del capitalismo y de la sociedad burguesa, de la compleja red de "dependencias" entre los centros metropolitanos, sus regiones provinciales y los países llamados periféricos» (Gutiérrez Girardot, 1983: 25). [40] 1.1 «La conciencia de un cambio profundo»6 Por una parte, se trata efectivamente de la conciencia de un cambio profundo en cuanto que la modernidad supone, además de un intenso proceso de modernización, un proceso de racionalización innegable. Este proceso de racionalización, matriz o fruto de una destacable aceleración y efectuado en distintos niveles por los aparatos del Estado moderno, implica la valoración, la diferenciación y la separación de distintos ámbitos de análisis y/o de acción, y afecta a la esfera estética doblemente: «Esta aceleración modernizadora afecta al campo cultural tanto en la expansión del consumo de bienes simbólicos como en los propios procedimientos artísticos y creativos» (Mattalía, 1998: 10). En primer lugar, la racionalización de los medios de producción estética permite una diferenciación de distintas esferas de producción discursiva, esto es, da lugar a la especificidad y por tanto, a la autonomía estéticas7. A su vez, la especificidad y la autonomía estéticas implican el reconocimiento de la labor —específica— del escritor, del pintor, de cada artista, esto es, su profesionalización: Como ha señalado Ramos, el tema de la profesionalización del escritor no es, solamente, un problema de empleos, ni tan siquiera una separación del trabajo estético de la práctica política, que marcaría una distancia entre los letrados civiles, del período anterior, y los esteticistas del Fin de Siglo, sino un cambio de lugar en la enunciación, que implica la emergencia de una legitimación diferente del discurso literario (Mattalía, 1998: 17). Por tanto, la profesionalización del escritor desplaza obligatoriamente el lugar de enunciación y afecta también al concepto de autor y al estatuto de la obra de arte; esta racionalización no solo de los bienes económicos sino, y más allá, de los bienes simbólicos, enfatiza entonces la conversión de la obra y/o del libro en objeto, esto es, en bien de consumo reproducible8. Su irrupción en el mercado con valor de cambio desvela 6 Desearía hacer constar en lo que se refiere especialmente a este epígrafe el importante legado que han supuesto las ideas, clases y trabajos de las profesoras Núria Girona Fibla y Sonia Mattalía Alonso de la Universitat de Valencia. Al margen de puntualizaciones o citas insertadas en el texto, deseo destacar que me he inspirado en los textos de: Gutiérrez Girardot (1983; 1986); Mattalía (1996; 1998); y, por otra parte, en las teorías estéticas de Benjamin y Adorno esencialmente encontradas en Benjamin (1992) y Adorno (1984a). 7 Aunque otros críticos matizan estas ideas de profesionalización y de autonomía, Adorno afirma de modo taxativo en las primeras líneas de su Teoría Estética que «la autonomía ha quedado como realidad irrevocable» (1984a: 9). 8 Este último aspecto, resaltado por Walter Benjamin en su célebre ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica: «por primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. La obra de arte reproducida se [41] la formación de un nuevo arte desacralizado —que ha perdido su aura, como indica Benjamin9—. La racionalización de los bienes simbólicos pone entonces de relieve el surgimiento de nuevas relaciones y de nuevos conflictos, «uno de ellos, indudablemente central, es por ejemplo el de la relación de la sociedad burguesa con el artista» (Gutiérrez Girardot, 1986: 90). En segundo lugar, este proceso de racionalización, insertado dentro del sistema del pensamiento moderno, afecta de lleno al ámbito de la creación estética. La profesionalización del escritor abarca obligatoriamente el reconocimiento de su labor como un trabajo, y este apunta indefectiblemente a la forma. El trabajo del escritor es efectivamente un trabajo formal cuyo instrumento es la lengua. La escritura modernista en Hispanoamérica y en España así lo demuestran y, antes, las poéticas parnasianas y simbolistas francesas, por ejemplo. El cambio estético implica sin duda un cambio formal, fruto de una investigación o de una búsqueda lingüística a fin de lograr un efecto determinado10. De hecho, el autor se convierte progresivamente en un creador de efectos a través de la influencia de Edgar Allan Poe o de la célebre relectura de Poe por Baudelaire, este último considerado el poeta de la modernidad, emblema o indicio11. La apuesta teórica de Poe, ese escribir por el final atendiendo al efecto y dejando ya en segundo plano la causalidad decimonónica12 constituye una apuesta por una escritura plenamente consciente de sus mecanismos y sus posibilidades. Sin embargo, y por otra parte, esa conciencia no solo advierte de la envergadura del cambio histórico-social sino que, efectivamente, padece la hondura de un viraje espiritual. Como se ha señalado, el proceso de modernización de fines del siglo XIX conlleva un importante proceso de racionalización y, en cierto sentido, ese proceso de racionalización da lugar a la autonomía artística: significa su libertad o, mejor, su convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta para ser reproducida» (1992: 27). 9 «En la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de esta […]. La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible» (Benjamin, 1992: 2223). 10 Un ejemplo es la investigación en la materia fónica del lenguaje a finales del siglo XIX, a cargo principalmente del movimiento simbolista, con el fin de alcanzar la «musicalidad» en el poema (Jenny, 2003). 11 Cito solo algunos críticos que así lo consideran, o tal vez los textos más conocidos, como: Friedrich, (1959) o Benjamin (1998), en textos como «El país del segundo imperio en Baudelaire», «Sobre algunos temas en Baudelaire» o «Baudelaire o las calles de París». 12 Poe, «La filosofía de la composición» (2001: 125-142). Sonia Mattalía establece explícitamente la relación con la estética modernista y pone en valor también el énfasis de los mecanismos y el proceso moderno de racionalización (1998: 26). [42] liberación de determinadas instituciones, disciplinas, creencias. Adorno confirma la considerable transformación de la «idea misma del arte» y añade: «Este [el arte] se ha desvinculado inevitablemente de la teología y de la palmaria exigencia de la verdad de su salvación. Sin esta secularización, el arte nunca habría podido desarrollarse» (Adorno, 1984a: 10). En la misma dirección, Gutiérrez Girardot afirma: «En ese horizonte de secularización se forma la lírica moderna. Y la secularización del lenguaje es una de sus características más sobresalientes» (Gutiérrez Girardot, 1983: 84) —para la última frase no faltan las ilustraciones de sendos textos finiseculares franceses e hispánicos—. Sin duda, la llamada «secularización» constituye un estrenado pilar de la sociedad moderna e implica una reafirmación de este proceso de racionalización al tiempo que una orientación y, probablemente, una canalización distinta de las ideas o creencias, digamos, espirituales, del sujeto moderno: La precisión del concepto de «secularización», la concibió [Max Weber] sumariamente en la conocida fórmula de la «desmiraculización del mundo». Esta fórmula equivale a la de «las ruinas de las destrozadas creencias y supersticiones vetustas» de Valera. Y es resultado de la «racionalización de la vida», que en Valera se llama el adelanto de las ciencias y sus consecuencias (Gutiérrez Girardot, 1983: 27-28). Fruto de la racionalización, el concepto de «secularización» se interrelaciona no solo con la autonomía estética sino también con los adelantos científicos y tecnológicos propios de la modernidad y sus ideas de desarrollo o de progreso: no en vano Valera apunta al «adelanto de las ciencias y sus consecuencias». En tal sentido, cabe enfatizar que el progreso, el avance científico y la revolución técnica, como ya se ha anotado, van de la mano, a su vez, de la creación, la centralización y la predominancia del «sujeto moderno» ―que también evoluciona, hacia una interioridad hipostasiada―, así como de su condición de bisagra en el establecimiento de nuevas y dependientes relaciones con el mundo ―incluidos los otros― que condicionarán el viraje provocado por una secularización solo paulatina en que, según palabras de Heidegger, se recupera la ilación con lo mítico. Lo explica del siguiente modo Milan Kundera: La desdivinización del mundo (Entgötterung) es uno de los fenómenos que caracteriza los Tiempos Modernos. La desdivinización no significa el ateísmo, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo; por mucho que el hombre pueda seguir conservando su fe, arrodillándose en la iglesia, rezando al pie de la cama, su piedad solo pertenecerá en adelante a su universo subjetivo. Tras describir esta situación, Heidegger concluye: «Así es como los dioses terminaron por marcharse. El vacío que se produjo en consecuencia fue colmado por la exploración histórica y psicológica de los mitos» (2007b: 16-17). [43] Tal vez por ello, y sin perjuicio de la complejidad de su significación y su alcance, la secularización se revela una (re-)conversión espiritual, subterránea y progresiva, que el poeta o el artista pondrá especialmente de relieve: El sueño de Jean-Paul, el «sentimiento» de «la religión de la nueva época», esto es, «que Dios mismo ha muerto» expuesto por Hegel, el «satanismo» de Huysmans en Là-bas, y si se quiere agregar «la muerte de Dios» de Nietzsche, no son «ateísmo» en el sentido clerical de la palabra (ninguno demuestra que Dios no existe) sino expresiones de lo que la «Sociología» ha llamado «Secularización». Pero lo que para la Sociología es un hecho definible y describible sin pathos, fue para el artista y el poeta un acontecimiento apocalíptico (Gutiérrez Girardot, 1983: 75-76). Otra vez Girardot va más allá: transpone el efecto de la secularización ―propiciada en parte y en parte padecida por ese repliegue cada vez más acentuado de la interioridad― a la situación y a la identidad escriturarias del artista o del poeta, una vivencia doblemente intensa13. En este sentido, lo que Gutiérrez Girardot expone es que, si existe una réplica o una reacción a este proceso de secularización, esta se escribe desde el arte. Desde su estatuto de autonomía, el arte de la nueva sociedad secularizada reclama, más que su valor, su capacidad intelectual, su carácter espiritual y su función ritual (función que parece desvanecerse con la pérdida del «aura», si volvemos a Benjamin). Buena parte de la respuesta del arte puede resumirse, frente a la «desmiraculización» weberiana del mundo, en la «sacralización» del mundo por medio del arte mismo, eso es al menos lo que propone Girardot: «La secularización del siglo XIX (la del XX lleva a otros extremos) no fue solo una “mundanización” de la vida, una “desmiraculización” del mundo sino a la vez una “sacralización” del mundo» (Gutiérrez Girardot, 1983: 82). En la misma línea, anticipa Walter Benjamin: Al irrumpir el primer medio de reproducción […] el arte sintió la proximidad de la crisis (que después de otros cien años resulta innegable), y reaccionó con la teoría de «l’art pour l’art», esto es, con una teología del arte. De ella procedió ulteriormente ni más ni menos que una teología negativa en figura de la idea de un arte «puro» que rechaza no solo cualquier función social, sino además toda determinación por medio de un contenido objetual (en la poesía, Mallarmé ha sido el primero en alcanzar esa posición) (Benjamin, 1992: 26). La afirmación de Benjamin cruza esta alusión a la lírica moderna en un texto esencialmente filosófico, teórico, centrado en los efectos de la reproductibilidad, mientras que Girardot o Mattalía aluden de forma tal vez más recurrente y extensa a la idea de una nueva «mitología», «teología» o «religión» en y del arte mismo14. En 13 Tan solo unas líneas más abajo, Rafael Gutiérrez Girardot sentencia: «Es el Apocalipsis del Yo que es su propio padre y creador y lleva consigo a su propio ángel exterminador» (1983: 76). 14 Estas ideas se encuentran permanentemente hilvanadas o aludidas en los textos citados. Por ello, prescindo esta vez de señalar números de página. [44] cualquier caso, creo que las manifestaciones artísticas que proclaman una nueva «sacralización» del mundo están poniendo claramente de manifiesto la existencia de una tendencia, y hasta de una «necesidad», espiritual, humana, que ni la racionalización ni la secularización han sido capaces de borrar: la de un absoluto, un dios, que garantice el sentido, hasta cerrarlo, y asegure de algún modo la correlación pensamiento-lenguajemundo, esto es, la existencia de una explicación de algo que todavía no conocemos… una estampa para el pensamiento moderno cada vez más conocida. En ella, un sujeto se encuentra a las puertas del conocimiento. Esa «conciencia de un cambio […] espiritual profundo» esconde, por tanto, al sujeto, a la complejidad del sujeto moderno. Y creo que esa conciencia del «nuevo» sujeto es efectivamente una conciencia de lo fáustico y hasta una conciencia «fáustica» —utilizando el paralelismo creado por Marshall Berman a través de su análisis del Fausto de Goethe, y retomado por Mattalía15— es decir, una conciencia de la contradicción y de la ambigüedad al tiempo que una conciencia ya en sí ambigua y contradictoria. De nuevo, la figura del artista o del intelectual expresa inevitablemente la complejidad del vuelco emocional sufrido por el sujeto porque, de alguna manera, el «nuevo tipo de intelectual» va a ser el encargado de analizar, de mirar, de pensar la nueva realidad y sus efectos: Entra en escena un nuevo tipo de intelectual, cuya mirada oscila entre la fascinación y la distancia crítica ante los cambios. Una mirada que, al tiempo que asiste y celebra el auge modernizador, atisba entre los fastos urbanos las dificultades de un desarrollo sostenido desde la periferia. Una mirada que se concentra en delimitar un nuevo lugar para la producción literaria en el mercado creciente de consumo de bienes simbólicos y procura aclimatar las propuestas estéticas a los cambios introducidos por la modernización; una mirada que reivindica un nuevo concepto de literatura y un nuevo lugar para el escritor, afirmándose en la especialización del trabajo literario. Esta mirada también perfila y toma conciencia de las dificultades por las que atraviesa (Mattalía, 1998: 11). En ese «nuevo tipo de intelectual», mejor, en su mirada y en la importancia que va a cobrar su mirada (frente a su saber enciclopédico o a su discurrir lógico, por ejemplo), se atisba la percepción de las novedades, de las dificultades a las que debe enfrentarse como sujeto y como esteta. Y, en su mirada, en la importancia que va a cobrar su mirada, se vislumbra esa conciencia ambigua o contradictoria ya mencionada —y su importancia como configuradora de la complejidad del sujeto moderno, de su sistema de valores y de su pensamiento; metáfora, símbolo y epítome como es de la 15 El texto de Marshall Berman se titula «El Fausto de Goethe: la tragedia del desarrollo» (1998: 29-80). Berman menciona efectivamente una «escisión fáustica», como apunta Mattalía (1998: 96). Recojo la idea, más allá de la tragedia del desarrollo, para marcar esa conciencia de la contradicción o de la escisión —si se quiere— especialmente interesante en el contexto de esta exposición. [45] modernidad—. Esta conciencia implica la vivencia de una pugna permanente entre la tradición y la modernidad, esto es, un sujeto tan fascinado como horrorizado por la vida moderna y un héroe entonces marcado y escindido por el deseo incesante, que es lo mismo que decir que por la carencia. Creo que quizá, también en este sentido, el correlato de la «búsqueda de una literatura imposible» se materializa progresivamente, según Barthes, en una imagen nueva: la del escritor sin literatura, aquel atrapado en una suerte de epopeya órfica, que, con su mirada, parece convocar al Angelus novus de Paul Klee mirado por Walter Benjamin y provocar el acontecimiento. Imaginar a Orfeo en los infiernos perdiendo a Eurídice es entrever la desaparición en un relámpago, en el tiempo de una mirada, en el gesto final de un giro. Es, también, la transgresión de las reglas. [46] 1.2 Orfeo o la escritura de la desaparición No borréis ninguna estela […] Porque es Orfeo […] No busquemos otros nombres. Una vez por todas es Orfeo que canta. Viene y va. […] ¡Oh! ¿Cómo no entender que necesita desaparecer? Hasta cuándo lo conmueve la angustia de la desaparición. Rainer Maria Rilke La conciencia de insatisfacción del sujeto moderno señala un viraje hacia nuevos valores —o, mejor, hacia una revalorización de los antiguos— que despierta nuevas inquietudes y prioridades recientes16. La conciencia de «infelicidad», como sugiere Barthes, provoca un «estallido» en el centro del ser17. Así, el crítico repite los sintagmas de «sujeto estallado», «sujeto descentrado», «conciencia desgarrada», desde los que trabaja su efecto en la escritura, es decir —de nuevo— en la forma: «El escritor dejó de ser testigo universal para transformarse en una conciencia infeliz (hacia 1850), su primer gesto fue elegir el compromiso de su forma» (Barthes, 1997: 12)18. En realidad, la tesis barthiana se apoya en la mención de tres momentos considerados clave y representados a través de tres emblemáticas escrituras de la 16 A este respecto, escribe Rafael Gutiérrez Girardot: «“Sociedad burguesa” o “sociedad civil”: este nombre designa primeramente un sistema de valores, los de los intereses privados, los de la utilidad, los de la “democracia”, los que resumió Louis Philippe, el rey burgués, en la consigna “enriqueceos” […] Y ese horizonte vital o sistema de valores, esa “prosa del mundo”, esa interdependencia de egoísmos, determina tanto el comportamiento de un comerciante como el del campesino que huye del campo en busca de “mejor suerte”, de ascenso social, de enriquecimiento en la ciudad», y más adelante: «el sistema de valores burgueses que se asentó paulatinamente en las grandes ciudades ejerció una “presión de acomodamiento” en todos los demás estratos de la sociedad, y aunque no modificó automáticamente la estructura, sí transformó las mentalidades, esto es, la selección de las valoraciones, las preferencias por los valores de la nueva sociedad» (Gutiérrez Girardot, 1983: 43-44). 17 Acerca de ese «estallido», resulta más que interesante la aproximación filosófica de Hélène Védrine en Le sujet éclaté (2000). En este texto, Védrine ofrece una evolución de los conceptos de sujeto y subjetividad de la filosofía clásica a la modernidad filosófica, y de ahí —de Descartes y Kant— a la filosofía contemporánea. Básicamente a través de una contraposición entre la filosofía de Heidegger y de Sartre y, después, de Merleau-Ponty —en su primera parte—, Védrine demuestra cómo el trabajo de la modernidad consiste en «volver a pensar el individuo como un modo de individuación y de subjetivación, más que como ego», esto es, la modernidad permitirá «pensar el sujeto en su aspecto concreto (ser, vida, cuerpo o carne)» (pp. 25, 31) al tiempo que señala un «lugar nuevo entre la ontología y la fenomenología (que) transformará las perspectivas» (p. 32). Tal vez lo más interesante del texto sea cómo la autora interrelaciona el concepto de subjetividad con las nociones de ontología y de lenguaje (en Heidegger; pp. 35-54), así como con los conceptos de libertad y de conciencia en el sujeto contemporáneo (en Sartre; pp. 57-78). 18 Cabe destacar la aclaración barthiana: ese desgarro de la forma no se produciría hasta después del romanticismo, esto es, la ruptura formal no sucede hasta que no tiene lugar lo que se considera el verdadero desgarro de la conciencia del sujeto moderno, entre la fascinación y el horror mencionado, en el desarraigo romántico. [47] literatura francesa, las de Chateaubriand, Flaubert y Mallarmé: el peculiar romanticismo de Chateaubriand supone un primer énfasis en la forma; la forma se convierte, entre perseverancia y obsesión, en la base que constituirá la «Literatura como objeto» de la mano de Flaubert: «por el advenimiento del valor-trabajo» —que en el proceso de escritura apunta a la corrección continua, a la búsqueda de una sintaxis y un léxico exactos—; finalmente, la plasticidad, el misticismo, la totalización imposible del — imposible— Libro de «Mallarmé […] corona esta construcción de la Literatura-objeto por medio del acto último de todas las objetivaciones, la destrucción» (Barthes, 1997: 14). El paso más allá (el texto data de 1953) es, para Barthes, la ausencia; y cita, a este respecto, a varios autores de la segunda mitad del siglo XX (Blanchot, Camus, Cayrol o Queneau). El recorrido de estos cien años —de la conciencia «desgarrada» e «infeliz» de 1850 al «grado cero de la escritura» y la «ausencia de la literatura» de 1950— señala un proceso, cuando menos de dislocación formal, especialmente interesante porque, por una parte, marca un giro decisivo en relación con la literatura contemporánea occidental y, en ese sentido, nos sitúa al inicio de la etapa analizada, esto es, tras las vanguardias históricas, tras la llamada «crisis» de los años treinta y la guerra civil española, tras las dos guerras mundiales y el horror de los campos de exterminio…; pero también porque, por otra parte, evidencia una subjetividad que pasa del «estallido» mencionado al «desbordamiento», desde su descrédito definitivo, de las nociones de sujeto, lenguaje, conocimiento19, y que asiste en paralelo a otro desbordamiento, el de la noción misma de forma, de poesía, de arte. El comienzo de la producción de poetas como Alejandra Pizarnik y Olga Orozco se concentra a mediados del siglo XX. Más allá de su intensidad textual, tanto la poesía de Olga Orozco como la de Alejandra Pizarnik responden a una precariedad y a una actitud —es más que homogeneidad temática o persecución incesante de un mismo motivo—, cuya clave reside quizá en la escritura misma: escritura del verbo —del génesis— o escritura del silencio —del suicidio—, pero escritura consciente, del límite como del desbordamiento, del infinito, de la forma. 19 El «desbordamiento» de estas nociones implica otro desbordamiento más hondo y más grave, el de aquellas ideas, aquellos conceptos, que las sustentaban y cuyo descrédito impone la atrocidad cristalizada con Auschwitz, como malogrado símbolo, con lo que fue «un verdadero programa de genocidio, ideológicamente motivado, deliberadamente planificado y eficazmente ejecutado con todos los recursos y maquinaria de un Estado moderno y una sociedad industrial avanzada y civilizada» (Moradiellos, 2009: 22); a saber, el del humanismo, la ilustración, la cultura, el progreso, la técnica, etcétera. [48] Dice George Steiner de Orfeo que «es un mito por sí mismo y un amo de la vida en virtud de su poder de crear armonía en medio de lo inerte del silencio primario o la ferocidad de la discordia» (2003: 285). Este comentario de Steiner podría leerse en paralelo a lo pensado sobre poesía y conocimiento, o a lo apenas mencionado sobre Orozco y Pizarnik, al tiempo que resume bien la fuerza y el sentido del mito de Orfeo, tan repetitivo y sufriente en la estética contemporánea. Por una parte, Steiner sostiene que Orfeo «es un mito por sí mismo», esto es, que Orfeo no necesitaría de sus actos, de sus castigos o de sus proezas para convertirse en mito. Dicho de otro modo, Orfeo no necesitaría perder a Eurídice o vencer el canto de las malévolas sirenas porque, de hecho, no se convierte tanto en mito como «es un mito por sí mismo». La identidad de Orfeo es —doblemente— una identidad escrituraria. «Orfeo es el cantor por excelencia, el músico y el poeta» destaca, en primer lugar, Pierre Grimal; solo le precede la afirmación de que el mito se ha convertido en una «verdadera teología» (Grimal, 1994: 391) —lo que vendría a reforzar no solo las palabras de Steiner, sino también la coda heideggeriana en el texto de Milan Kundera y la reflexión tejida por Gutiérrez Girardot y Mattalía acerca de la secularización y sus efectos—. Orfeo encarna así, con especial resonancia y fuerza, la imagen del canto, primero; después, inevitablemente, la de la escritura. Posee el don de un arte todavía y sabiamente indistinto, el de hacer música o poesía, y otro don que de este se desprende, el de conocer la forma20. Orfeo conoce la forma y canta para (la creación de un efecto): «crear armonía en medio de lo inerte del silencio primario o la ferocidad de la discordia», «las bestias feroces hacen un alto y le escuchan», añade George Steiner (2003: 285). En esta otra parte del enunciado, Steiner inserta el canto órfico —la voz, la escritura, el lenguaje «de por sí» míticos— en medio del silencio y del ruido, entre la inmovilidad y la actividad, y en el límite de lo primario y lo foráneo. Creo que ese lugar quizá sugerido por Steiner (que en todo caso desprendo de su cita) es justamente el marco del canto —de la escritura—, así como el marco de una escritura poética —de un canto— especialmente consciente. En este sentido, las poéticas de estudio representan un intento de equilibrio en lo que resulta un pulso con algunos límites de ese marco: con lo silencioso, lo invisible, lo primigenio y lo que se manifiesta externo, inasible y foráneo. 20 En su magnífica trilogía sobre música, Eugenio Trías afirma: «Cuando la música occidental se da cita con la historia parece abocada siempre a encontrarse con el mito y la leyenda del héroe musical por excelencia: Orfeo, pastor tracio hijo de Calíope, musa de la poesía y del canto, y (según ciertas versiones) de Apolo, el dios del arco y de la lira» (Trías, 2007: 29). [49] Por otra parte, Orfeo, siempre a través de su canto, es el amante capaz de franquear los límites, descender a los infiernos y recuperar a su amada. Pero, al tiempo que su canto puede suspender los castigos eternos de Sísifo o Tántalo, su mirada provoca el desvanecimiento de la imagen de Eurídice, su desaparición. La única condición para salvar a Eurídice —no volverse, no mirarla, creer— se ha quebrantado con la llegada no tanto de la duda como de la desconfianza: «¿No se habrá burlado Perséfone de él? ¿Le sigue realmente Eurídice?» (Grimal, 1994: 392). Afirma Eduardo Milán: «La pérdida de Eurídice por la mirada impertinente, desafiante del mandato de los dioses —no volver la mirada a Eurídice en el momento de remontar el Hades por la amenaza cumplida, de perder a la mujer amada— hace de Orfeo el cantor de la pérdida» (2004a: 89). La lectura del mito de Orfeo, que aparece de forma recurrente en los trabajos de Eduardo Milán21, me parece especialmente interesante porque el poeta y crítico uruguayo realiza un análisis de la poesía contemporánea —o de una determinada línea de poesía contemporánea a partir, sobre todo, de las vanguardias históricas— al tiempo que una reflexión acerca de las concepciones poéticas que de esas producciones contemporáneas se derivan. Además, su lectura está relacionada, directa y específicamente, con la literatura latinoamericana. Por último, y sobre todo, su interpretación del paralelismo entre la pérdida de Eurídice y esa escritura de la falta, de la carencia, ya mencionada (escritura característica en la modernidad y, muy notablemente, desde el primer romanticismo alemán e inglés: «Toda escritura moderna es escritura faltada», sentenciará Milán (2004a: 89)) desemboca en una reflexión acerca de la mirada, es decir, desemboca en último término en la reflexión de la percepción, de la desconfianza, de la transgresión de Orfeo y entonces, del sujeto y del escritor moderno: Esa mirada es una mirada ritual: […] el mito de la desaparición de lo amado como condición del canto […] es la configuración de un espacio literario: esa mirada que vuelve y desaparece lo que está o viene detrás. Es la mirada que hace comenzar la escritura a partir de un giro sobre su propio eje. En sentido opuesto, en dirección contraria a la mirada, inmediatamente después, empieza a caminar el canto (Milán, 2004a: 9). Cuando Roland Barthes, tras varios ensayos célebres —uno de ellos, El grado cero de la escritura—, concluye con la denominación del texto moderno como «texto de goce» (en oposición no solo al texto clásico sino también al «texto de placer»), trabaja de forma más o menos explícita —pero continua— con estas ideas de intermitencia, de invisibilidad y de desaparición (Barthes, 1973). De alguna manera, 21 También encontramos alguna nota acerca de Orfeo en su texto Resistir (Milán, 2004b: 26). [50] creo que la mirada de Orfeo al girarse, al asumir el riesgo de lo inevitable, tiene un componente de goce y desde luego creo con Milán que esa mirada, que es un movimiento —y requiere un movimiento—, configura un espacio, el de la escritura, al que, tal es su ―imposible― signo, no dejaremos de regresar. De forma simultánea, inmediata, la mirada de Orfeo provoca la desaparición. Esa desaparición «se compensaría» con el canto ―como todo enfrentamiento con la muerte, no acaba sino siendo una partida imposible―; digamos que «dispara», que «convoca», el canto, como sugiere al final de la cita Eduardo Milán. El canto, «en dirección contraria a la mirada», comienza a causa de la desaparición y, por eso, comienza a escribirse, como un duelo, la falta. A partir de aquí, el espacio creado por el canto —sostengo que aquí es el espacio de la escritura— guardará cuando menos un carácter contradictorio, paradójico: el canto comienza porque lo real ha desaparecido (la amada, su presencia, su cuerpo se ha esfumado con solo girarse y mirarla), esto es, el canto comienza para llenar el vacío dejado por la desaparición de Eurídice, pero al mismo tiempo el canto, que solo existe por esa desaparición, no puede más que llenarse con esa desaparición, para expresar ―diríamos― el dolor de esa falta, tal vez su duelo. Desde entonces, la configuración del canto solo tiene sentido desde la desaparición y constituye inevitablemente un espacio, si no vacío, hueco. «Hay una impregnación en nuestra lectura moderna y contemporánea de desaparición en la escritura» confirma Eduardo Milán (Milán, 2004a: 9) al tiempo que, como se ha citado antes, define la escritura moderna como una «escritura faltada». No obstante, Milán va más allá añadiendo una explicación fundamental: «Es la conciencia moderna de la escritura poética la que vuelve la falta patente» (Milán, 2004a: 89). Surge, de nuevo, esa conciencia formal y escrituraria especialmente característica en la literatura contemporánea. Y no solamente surge de nuevo o reaparece: es desde ella que se lee en la contemporaneidad la desaparición y que se hace visible la falta. En ese — otra vez, doble— sentido, se enfoca aquí la lectura de Eduardo Milán acerca de la mirada de Orfeo al girarse para ver-desaparecer a Eurídice: como el signo de la desaparición y la condena de la falta en la escritura, pero también como el desafío a la prohibición, el movimiento de un giro, de una conciencia, de una mirada: La pérdida de Eurídice es una situación significativa pero es una parte del relato, una parte que para nosotros, deudores occidentales de la tragedia, ha impregnado totalmente de sentido el canto. En esa desaparición que sufre el canto […] hay una maqueta de necesidad, como si el mito prefigurara su propia falta. Lo faltado —Eurídice— se convierte en el canto como [51] carencia y corresponde a una futura, posible, falta del mismo mito […]. Pero lo que importa es el instrumento que genera la falta: la mirada. Ojo: no es la ceguera, que tiene su presagio cultural en el tiempo, que adivina lo que vendrá, sustraído ya el mundo de las cosas que no dejan ver. Es la mirada (Milán, 2004a: 10). La puntualización de Eduardo Milán es interesante: parece desmarcarse de lo que llama la «deuda occidental» o, mejor, redirigirla («no es la ceguera, que tiene su presagio cultural en el tiempo, que adivina lo que vendrá, sustraído ya el mundo de las cosas que no dejan ver. Es la mirada»). Milán distingue mirada de ceguera ―es separar a Orfeo de Tiresias― y coloca a la escritura en el lugar de la producción, de la creación, de la invención, espacio nietzscheano de la metáfora22. Dicho de otro modo, desplaza subrepticiamente a la escritura del lugar del saber, de ese lugar «sustraído del mundo de las cosas», como dice Milán: es alejar, aun manteniendo la imagen, la escritura del espacio de la metafísica tradicional, que está más allá de lo sensible, epítome de la adecuación y del sentido ―es encender la mecha: de la Verdad, de Dios…―; sentido que, aun así, se encuentra desbordado. Por último, las palabras de Eduardo Milán resultan especialmente interesantes porque ya aparece un conocimiento «reversible», cuyo «dorso» es el poso ético y el sesgo político: también es acercar la escritura a la inestabilidad, a la desobediencia, a la alteridad, a la subversión. Si a esa mirada, creadora, productiva, vidente pero no ciega —como enfatiza Eduardo Milán—, se le superpone la mirada del sujeto moderno y el inicio del camino hacia una escritura de la desaparición, es necesario plantearse algunas preguntas fundamentales: qué desaparece —y por qué— en la literatura contemporánea, qué pierde el escritor y cómo se enfrenta a ese fatum —esto es, cómo enfrenta él la tragedia, si es que lo hace, y también cómo escribe su duelo―, y tal vez también, y por último, cómo puede rastrearse esa pérdida, ese duelo, esa entrega, en la subjetividad moderna —en su representación o en su escritura—. Intuyo que las respuestas a estas cuestiones tienen que ver, de nuevo, y casi de manera circular, con una determinada mirada —una manera de mirar—, esto es, con esa conciencia de los fenómenos, de los cambios, de las 22 Me refiero a lo expuesto en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche reivindica la utilización de un lenguaje creativo, compuesto de expresiones singulares ―y no de nombres, lugares, comunes―, cuya máxima expresión ―la metáfora― está, según el filósofo, en el origen del lenguaje mismo. Para Nietzsche, de hecho, el origen del lenguaje es metáforico: «Los diferentes idiomas, reunidos y comparados, muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad ni a una expresión adecuada: pues, de lo contrario, no habría tantos. La “cosa en sí” (eso sería la verdad pura y sin consecuencias) es, además, totalmente inaprehensible y no resulta en absoluto deseable para el creador de lenguaje. Este designa tan solo las relaciones de las cosas con los seres humanos y para su expresión recurre a las metáforas más atrevidas» (Nietzsche, 2011: 611). Como se puede observar, también es un modo de desterrar los conceptos de «verdad», de «adecuación» ―de verdad como adecuación― y de afirmar que esos conceptos no son, a su vez, sino metáforas, invenciones, creaciones… escrituras. Le debo la referencia al profesor Fernando Rampérez. [52] desarticulaciones que posee el sujeto moderno, y también ―y quién sabe si sobre todo― con su inconsciencia, quiebra en poder tan ambicioso; en cualquier caso, tienen que ver con ese giro órfico cuyo fin es el saber y su consecuencia, o su empeño, destruir la magia. El mito de Orfeo es el mito de la pérdida y de la falta, igual que de la pulsión y del deseo. La lectura de Barthes apuntaba a la imagen del escritor que «perdía» la Literatura, como Orfeo a Eurídice, por medio de ese trabajo —de esa conciencia— formal, que optaba cada vez más por la «neutralidad» en la escritura hasta llegar progresivamente a una suerte de «grado cero», esto es: El movimiento mismo de una negación y la imposibilidad de realizarla en una duración, como si la Literatura que tiende desde hace un siglo a transmutar su superficie en una forma sin herencia, solo encontrara la pureza en la ausencia de todo signo, proponiendo en fin el cumplimiento de ese sueño órfico: un escritor sin Literatura (Barthes, 1997: 15) 23. La misma «contradicción» que tensa el mito de Orfeo aboca en la tragedia y en «el movimiento mismo de una negación» que, lejos de ser un mero y estático contrario, dificulta los dualismos y ayuda a sostener el pulso de la escritura desde la intermitencia del lenguaje, esto es, desde su imposibilidad, desde su —también steineriano— abismo de silencio. Más allá de las brillantes consideraciones de Roland Barthes acerca de la Literatura como disciplina y, sobre todo, como institución, la reflexión de Barthes señala que el escritor moderno se queda paradójica y sencillamente sin el lugar que lo definía, sin el lugar que asumía la historia de las letras y a su vez lo configuraba historia24, aquel espacio razonable ya escorzado, aquel lugar autónomo, específico y certero que había construido para él la modernidad. El escritor se queda sin Literatura. En esa intemperie, sin embargo, escribe. Sin esa intemperie, sin embargo, parece también que ya no escribe, que ya nunca va a poder escribir; que la modernidad misma lo ha despojado de la esfera independiente, separada, segura, de la tradición y el canon, de la reflexión estética sobre la tradición y el canon, 23 Cabe destacar, a este respecto, que afirmaciones similares aunque sea otro el vocabulario (determinada «neutralidad» en la escritura y «objetivación» por parte del sujeto; un «operar frío») se encuentran en otro autor fundamental y de muy diversa índole; concretamente, en Hugo Friedrich: «Interioridad neutral en lugar de sentimientos, fantasía en lugar de realidad, mundo fragmentario en lugar de mundo unitario, fusión de lo heterogéneo, caos, fascinación por medio de la oscuridad y de la magia del lenguaje, pero también un operar frío análogo al regulado por la matemática, que convierte lo cotidiano en extraño: esta es exactamente la estructura dentro de la que se colocarán la teoría poética de Baudelaire, la lírica de Rimbaud, de Mallarmé y de los poetas actuales» (Friedrich, 1959: 37-38). 24 «Cada vez que el escritor traza un complejo de palabras, pone en tela de juicio la existencia misma de la literatura; lo que se lee en la pluralidad de las escrituras modernas es el callejón sin salida de su propia Historia» (Barthes, 1997: 65). [53] de la racionalización de la forma, de la adecuación razonada de las técnicas y las formas. Margen, borde, límite, al que el escritor se ha asomado y al que el escritor ya no puede dejar de asomarse: es el giro —imposible, negado, prohibido— que implica su mirada, «como si la Literatura que tiende desde hace un siglo a transmutar su superficie en una forma sin herencia solo encontrara la pureza en la ausencia de todo signo» ―el arte «puro» al que también se refería Benjamin―; y es la mirada, «la decisión de la mirada» —como dirá Blanchot (1992: 166)—, que le hará perder la Literatura, que le hará liberarse, que le hará rebelarse, que le hará enfrentar el silencio, la ausencia, la muerte: la tragedia de la desaparición, su goce. Como Orfeo, esa pérdida es consecuencia, más que de una duda, de una desconfianza (la diferencia tal vez consista en que cualquier «certeza» parece difícilmente restituible en el segundo caso). El escritor moderno desconfía en mayor o menor medida de un lenguaje que parece reconocer definitivamente su incapacidad de acceder a la complejidad de lo real y, con ello, también al conocimiento de la «realidad», a la «verdad» de eso que llamamos «realidad» —y no vida— quizá para dar (una) forma a la vida, para contener a la vida, para mantenerla dentro de unos límites, de unos bordes, de unos márgenes, frente a aquello otro que llamamos «vida», que se desborda permanentemente, deformación entonces de la «realidad», deformación que, según parece, se revela —se rebela— profundamente efímera, paradójica, inasible… Libertad en la que nos perdemos, porque nos excede; libertad en la que nos encontramos, porque nos define, en la que nos (re)afirmamos —profundamente efímeros, paradójicos, inasibles— y es entonces, en esa libertad que despierta la vida, cuando nos (re)conocemos desdibujados, borrados —en ese sentido, negados—. Tendría la tentación de decir libertad que, al permitirnos aparecer «vitalmente», nos desaparece. Como Orfeo, entonces, el nuevo lugar del escritor lo inaugura el canto de la pérdida, de la pérdida de Literatura, como escribe Roland Barthes, y se trata de pérdida que conlleva el descrédito del lenguaje, el desbordamiento de la forma, en una ecuación en que escritor, lector y mundo parecen haberse transformado notablemente al hilo de una modernización acelerada. Una de las incógnitas que quedaría por despejar en esa malograda ecuación es la obra. La obra existe por la pérdida, por la falta, por la ausencia, el silencio, la muerte, y su existencia parece doblemente imposible. La obra surge de la desaparición y depende de la desaparición: la desaparición es su impulso y su pulsión; también es su pulso, su (sin)sentido. [54] 1.3. El espacio literario y la desaparición de la obra Y todo ocurre, como si, desobedeciendo a la ley, mirando a Eurídice, Orfeo solo hubiese obedecido a la exigencia profunda de la obra, como si por ese movimiento inspirado hubiese arrebatado a los Infiernos la sombra oscura y sin saberlo la hubiese llevado a la plena luz de la obra. Maurice Blanchot Del avatar de la obra en el periplo órfico se ocupa Maurice Blanchot con la mirada siempre volteada, provocadora, irreverente, que (des)dibuja un espacio de lo literario extraordinariamente inacabado, abstruso, precario, que encara y conmociona ese otro espacio con mayúsculas de la Literatura, parapetado alrededor de una institución, de una autoridad, de un canon, de una forma. No obstante, creo que el gesto de Blanchot, la escritura tan consciente del trazo, de su materialidad, de su huella, nunca neutraliza. En ese sentido, en Blanchot la literatura siempre conserva ese lugar derridiano del «secreto», perpetuamente visible e indescifrable (Derrida, 2011), como si la escritura misma permitiese escapar de una lógica binaria, cerrada, definitiva, oficio de funambulista enajenado, y pudiese mantener el desequilibrio, la intermitencia, la distancia. Así sucede con Orfeo, con el análisis del mito, con la superación de la analogía. Así ocurre con la mirada de Orfeo, que desobedece la ley de los dioses, frontal, trivial, superficial, desafiando el poder y provocando la desaparición, y que obedece a la «exigencia de la obra», extensa, abismal, profunda, agrietando lo insondable e inventando lo imposible. Todo ello pasa a la vez, al mismo tiempo: Orfeo, como el discurso de Blanchot, se encuentra entre. En el extracto de El espacio literario25 donde Maurice Blanchot evoca el mito de Orfeo, esa tensión de lo contradictorio y permanente, ese pulso o esa aporía del entre se cifra en el juego que nace de la obediencia y la desobediencia, y que deriva en la oposición ley/exigencia, superficialidad/profundidad —es importante entender que ambos términos, puesto que dependen de la coexistencia de obediencia y desobediencia, se dan al tiempo, se mantienen, sin anularse mutuamente—. Sin embargo, conviene destacar que el epítome, quizá, de ese espacio pulsional que horada la plenitud de la presencia, la ilusión de la permanencia, es en Maurice Blanchot la literatura, la escritura, el lenguaje. En «La literatura y el derecho a la muerte», Blanchot escribe: La literatura está vinculada al lenguaje. El lenguaje es a la vez consolador e inquietante. Cuando hablamos, nos adueñamos de las cosas con una facilidad que nos satisface. Digo: esta 25 Me refiero más concreta y básicamente al epígrafe «La mirada de Orfeo» (Blanchot, 1992: 161-166) del quinto capítulo del libro titulado «La inspiración». [55] mujer, e inmediatamente dispongo de ella, la alejo, la acerco, es todo lo que deseo que sea, es el lugar de las transformaciones y las acciones más sorprendentes: el habla es la facilidad y la seguridad de la vida. Con un objeto sin nombre no sabemos hacer nada. El ser primitivo sabe que la posesión de las palabras le da el señorío de las cosas, pero para él entre las palabras y el mundo las relaciones son tan completas que el manejo del lenguaje permanece tan difícil y tan peligroso como el contacto de los seres: el nombre no se extrae de la cosa, es su adentro puesto peligrosamente a la luz del día y con todo resguardada la intimidad oculta de las cosas; esta por tanto no se nombra aún. El hombre cuanto más se convierte en hombre de una civilización, más maneja las palabras con inocencia y sangre fría. ¿Es que las palabras han perdido cualesquiera relaciones con lo que designan? Pero esta ausencia de relaciones no es un defecto, y si lo es, solo de él obtiene el lenguaje su valor, hasta el punto de que de todos el más perfecto es el lenguaje matemático, que se habla rigurosamente y al que no le corresponde ningún ser (2007: 286-287). Escribe Blanchot que la pregunta que promueve la literatura está vinculada al lenguaje y que el lenguaje está vinculado a la muerte ―de ahí que sea consolador e inquietante―, por lo que la literatura obtiene de la muerte la verdad y la posibilidad de su palabra. Es volver a esa idea de escritura-pulsión que, mediante su continuidad, su intermitencia, su infinitud, desemboca en pulsión de repetición y, así, en pulsión de muerte. El lenguaje es como la muerte, abarca de hecho su silencio, su desolación, su alivio y su enigma. La palabra hace presente lo ausente en un juego casi mágico de perspectivas y transformaciones, dice Blanchot. En ese sentido, resulta estremecedor leer que «con un objeto sin nombre no sabemos hacer nada»: el lenguaje ayuda a vivir, aunque solo sea espejismo de control, de seguridad, de aprehensión. Digo: esta mujer. Hölderlin, Mallarmé y, en general, todos aquellos para los que la poesía tiene como tema la esencia de la poesía han visto en el acto de nombrar una maravilla inquietante. La palabra me da lo que significa, pero antes lo suprime. Para que pueda decir: esta mujer, hace falta que de una manera u otra le retire su realidad de carne y hueso, la haga ausente y la aniquile. La palabra me da el ser, pero me lo da privado de ser. Ella es la ausencia de este ser, su nada, lo que queda de él cuando ha perdido el ser, es decir el simple hecho de que no es. Desde este punto de vista, hablar es un extraño derecho (Blanchot, 2007: 286-287). El lenguaje tiene, como la muerte, como la vida, cierto carácter onírico: porque ayuda a vivir, es tan maravilloso; porque es un espejismo, resulta tan inquietante ―o viceversa―. La escritura es así, como afirma Rampérez leyendo a Blanchot26, un espacio de ausentamiento perpetuo, pues suprime el significado y el ser antes de darlos: imposibilidad, intermitencia e intervalo sin los que el lenguaje no sería posible o, mejor, por los que el lenguaje es posible. Pero Blanchot lleva la analogía mucho más lejos: Mi lenguaje sin duda no mata a nadie. Sin embargo: cuando digo «esta mujer», la muerte real se anuncia y está presente ya en mi lenguaje; mi lenguaje quiere decir que esta persona, que está aquí, ahora, puede ser separada de sí misma, sustraída de su presencia y su existencia y hundida de pronto en una nada de existencia y de presencia; mi lenguaje significa en esencia la 26 Es justo que también enmarque estas lecturas y relecturas de Blanchot en los cursos de «Literatura y Filosofía» y «Estética» impartidos por Fernando Rampérez, así como en el contexto del seminario «Márgenes» de la Universidad Complutense de Madrid que este profesor ha organizado durante los cursos 2009 y 2010. [56] posibilidad de esa destrucción […]. Por tanto, es precisamente exacto decir: cuando hablo, la muerte habla en mí. Mi palabra es la advertencia de que, en este mismo momento, la muerte anda suelta por el mundo y que, entre yo que hablo y el ser al que interpelo ha surgido bruscamente: está entre nosotros como la distancia que nos separa, pero esta distancia es también lo que nos impide estar separados, pues ella es condición de todo entendimiento. Solo la muerte me permite aprehender lo que quiero alcanzar; es en las palabras la única posibilidad de su sentido. Sin la muerte, todo se hundiría en el absurdo y en la nada (2007: 286-287). Ya lo dijimos: es la muerte la que dispara el sentido, la que llena de significado, igual que la desaparición, la ausencia, el silencio, provocan el canto y la escritura en el mito, pulsión de un lenguaje sometido al entredicho órfico, necesidad y prohibición cifradas en la insolencia, de un único pecado y de un único destino, de un deseo sin ombligo: el de la posesión, el de la totalidad. Ahí radica la tragedia, la historia, el relato, y también la pasión y el misterio de una poesía, la contemporánea que, como bien apunta Blanchot, tendrá como tema la esencia misma de la poesía. Por eso, la mirada de Orfeo es un acto poderosamente «significativo»: advierte la muerte desde la muerte, convoca la muerte desde la muerte y, finalmente, canta la muerte desde la muerte. Está a la espera de esa muerte: su agonía es toda su esperanza; su amenaza es su motor y su vínculo, «un vínculo de esencia» como anota Blanchot. Está apenas a un gesto de la desaparición. Sin embargo, su persecución, su escritura, es la de alguien que quiere acabar con esa muerte ―tan libre, tan independiente, tan peligrosa, delincuente común que se ha advertido desde la primera palabra― que se interpone siempre, entre su gesto y la felicidad, entre su anhelo y el éxtasis, entre su insignificancia y la verdad. Pero siempre vuelve la misma mueca: como el adiós levinasiano, la expresión de la despedida es un ademán del saludo (Derrida: 2000: 52) y, en un mismo giro, desaparece porque aparece y, otra vez, viceversa. Creo que la literatura —y especialmente la poesía— de la segunda mitad del siglo XX está especialmente atravesada por esa distancia, impenetrable y translúcida: «la distancia que nos separa», la distancia «que nos impide estar separados»; condición ―yo añadiría: y límite― de todo entendimiento, según dice Blanchot. La muerte se visibiliza extraordinariamente entre el nombrar de la poesía de la segunda mitad del siglo XX y aquello que nombra. Más que en ninguna otra poesía antes, a excepción quizá de la mística. La modernidad fragua poéticas de la desaparición en que la obra no puede sino perderse: Orfeo debe realizar ese movimiento prohibido para llevar a la obra más allá de aquello que la garantiza, lo que solo puede cumplir olvidando la obra arrastrado por un deseo que viene de la noche, que está unido a la noche como a su origen. En esta mirada, la obra está perdida. Es el único momento en que se pierde absolutamente, en que se anuncia y se afirma algo más importante que la obra, más despojado de importancia que ella. Para Orfeo, la obra es todo, a excepción de esa mirada deseada en la que ella se pierde, de modo que también es solo en esa [57] mirada que puede trascenderse, unirse a su origen y consagrarse en la imposibilidad (Blanchot, 1992: 164). La obra se pierde con la mirada de Orfeo o, mejor, la obra se pierde en la mirada de Orfeo que, como narra Blanchot, se erige en acontecimiento pues «interrumpe lo incesante descubriéndolo» (1992: 165). Solo deteniendo el tranquilo transcurso del «todo» que acontece, subterráneo texto infinito, Orfeo paraliza el tiempo, la literatura, la obra. Solo en ese trascendente, genuino e imposible gesto, que surge de la «noche» esencial, de la «otra noche» blanchotiana27, la obra aparece y desaparece, se visibiliza e invisibiliza. Como Eurídice… aunque, de alguna forma, ya es hora de decir que Eurídice no es Eurídice, nunca es ella, no es sino la (im)posibilidad de que sea Eurídice, la mujer que Orfeo ama, que camina tras él, que desaparece en cuanto aparece. Eurídice es la mujer, el cuerpo, el amor, lo real y lo eterno, la vida. Y no se puede vivir sin verla, y es que para vivir hay que verla. Lo que ocurre es que ver a Eurídice será dejar de verla: sucede a la vez, al tiempo. Igual que vivir será morir, como ir muriendo es ir viviendo: ocurre a la vez, al tiempo. Esa es la ley, el precio; esa es la vida: ese, su valor, y esa, su tragedia. No puede escribirse (cómo se va a poder si es la escritura misma) y, sin embargo, no puede hacerse otra cosa (no podemos no hacerlo). Se trata entonces de un acto vital, estético y político ―a la vez, al tiempo―: Orfeo no puede sino girarse y mirar para confirmar la presencia de Eurídice y también la suya propia; así que decide descender al averno, arrojarse a la vida, precipitarse a la pérdida, asumiendo la tragedia de su decisión, dadora de ausencia y de desaparición, de (sin)sentido… Qué movimiento inútil e inevitable ―hacer real el signo-hacer un signo de lo real―: Orfeo mata y muere por un instante, por un destello. Esa es su ruina, su desastre, su fracaso. Todo se hunde entonces para Orfeo en la certeza del fracaso donde, en compensación, solo queda la incertidumbre de la obra […] estamos frente a algo que se apaga, obra que de pronto se vuelve invisible, que no está, que no estuvo nunca. Este brusco eclipse es el lejano recuerdo 27 El capítulo que Maurice Blanchot dedica a la noche, titulado «El afuera, la noche» y que da comienzo al bloque «La inspiración», empieza con esta afirmación: «Quien se consagra a la obra es atraído hacia el punto en que esta se somete a la prueba de la imposibilidad. Experiencia específicamente nocturna, experiencia de la noche» (1992: 153). Esta «otra noche» blanchotiana se amalgama, además, con el espacio de la inspiración poética y de sus visiones. Blanchot la distingue de la noche romántica de Novalis y sus himnos, por ejemplo, y señala sus diferencias: la noche romántica es acogedora, uno puede descansar en ella («por el sueño y la muerte» como apunta el autor), no es sino la oposición del día. La «otra noche», en cambio, es símbolo de (im)posibilidad, de latencia y, sobre todo, de intemperie: siempre está «afuera», «no acoge, no se abre […]. Es esencialmente impura»; es el espacio de la incertidumbre y, por tanto, de la obra, de su precariedad, de su esencia. Por eso, tan lúcidamente, Blanchot escribe: «Es noche sin verdad que, sin embargo, no miente» (1992: 133-134). [58] de la mirada de Orfeo, es el regreso nostálgico a la incertidumbre del origen (Blanchot, 1992: 164). El naufragio en la subversión del gesto dota a la obra de una «extrema incertidumbre» (Blanchot, 1992: 164): la sumerge en la precariedad, el desarraigo, la nostalgia; la instala en una pulsión de muerte permanente ―texto sin contexto―, en el acantilado del riesgo, en el abismo de la libertad. Algunas poéticas de la segunda mitad del siglo XX encarnan ese «brusco eclipse» que, a mi parecer, constituye una radicalización de la mirada de Orfeo. El saber del no-saber y la escritura del silencio, la presencia y la ausencia de la obra, como del lenguaje, del código, de la vida, se ponen entonces en juego: al menos una parte de la poesía contemporánea decide arrojarse a lo prohibido, a lo incognoscible, a lo indecible, asumiendo el peligro de que la obra desaparezca en el mismo instante en que aparece. Se trata de un gesto vital, estético y político, que consiste en reconocerse en ese infinito gesto: Escribir comienza con la mirada de Orfeo, y esa mirada es el movimiento del deseo que quiebra el destino y la preocupación del canto; y en esa decisión inspirada y despreocupada alcanza el origen, consagra el canto. Pero para descender hacia ese instante Orfeo necesitó el poder del arte. Esto quiere decir: no se escribe si no se alcanza ese instante hacia el cual, sin embargo, solo se puede dirigir en el espacio abierto por el movimiento de escribir. Para escribir ya es necesario escribir. En esta contradicción se sitúan la esencia de la escritura, de la dificultad de la experiencia y el salto de la inspiración (Blanchot, 1992: 166). [59] 1.4 Poéticas negativas. De la forma al fondo: la «introspección» del sujeto moderno Nuestros grandes poetas han hecho de la negación de la poesía la forma más alta de la poesía: sus poemas son crítica de la experiencia poética, crítica del lenguaje y el significado, crítica del poema mismo. La palabra poética se sustenta en la negación de la palabra. El círculo se ha cerrado. Octavio Paz Movidos por el surgimiento de una escritura de «grado cero» o de determinadas poéticas de la desaparición, algunos críticos28 definen o construyen la imagen de la lírica moderna y contemporánea como una lírica «vacía» y «negativa». La modernidad, sobre todo desde las vanguardias históricas en adelante, confirma una proliferación de poéticas que parecen escribirse a base de estructuras lingüísticas negativas (así lo enuncian insistentemente determinados apuntes críticos a la poesía de Alejandra Pizarnik, por ejemplo) o que se escriben a partir de una negación de la escritura misma (toda la corriente de la[s] llamada[s] «poesía[s] del silencio» seguirían esa misma línea). Tales adjetivos resultan, cuando menos, engañosos ―las más de las veces funcionan como eufemismos― y se impone la necesidad de buscar qué hay detrás de sus significados y de sus implicaciones. A partir del siglo XIX, especialmente desde la crisis finisecular, y como ya hemos mostrado, la lírica moderna se presenta como una poesía intensamente formal, en lo que se refiere a una marcada preocupación del escritor por su trabajo con la forma. Este trabajo formal evidencia una escritura cada vez más consciente y, según Roland Barthes, al menos en las principales líneas de la literatura occidental contemporánea, da lugar a una escritura cada vez más «neutra»: desde su afán de provocar efectos, esto es, desde su intensa reflexión sobre las posibilidades de la lengua y sobre los límites de expresión del lenguaje, el escritor experimentaría con una forma que se va distanciando del sujeto textual clásico, que lo va fracturando, a través de una mirada tan ambigua como transgresora. Las primeras líneas del clásico Semiotiké de Julia Kristeva trabajan y exceden esta idea: «Hacer de la lengua un trabajo —MOLEÏV—, obrar con la materialidad de lo que, para la sociedad, es una forma de contacto y de comprensión, ¿no es hacerse, de 28 Es una terminología que ya ha aparecido en algunos textos de Roland Barthes (1997: 15) pero también se encuentra, de nuevo, en Hugo Friedrich, que reitera este adjetivo en el curso de su texto y, con respecto a la lírica moderna, hace referencia, por ejemplo, a determinadas «categorías negativas» (Friedrich, 1959: 21). [60] entrada, extranjero a la lengua?»29. Esta toma de distancia del escritor, esta pretendida extrañeza, se revela otro efecto de la racionalización, promueve la objetivación textual y permite una experimentación sintáctica radical. Es lo que Barthes llamará «redistribución de la lengua» y frente a lo que Kristeva comenta: «Tocar los tabúes de la lengua redistribuyendo sus categorías gramaticales también es entonces tocar los tabúes sociales e históricos»30. En efecto, la «redistribución de la lengua» barthiana es una «redistribución estructural», tan sintáctica como histórico-social, y léase entonces política, como bien advierte Julia Kristeva. Siguiendo el argumento: moldear los significantes lingüísticos —comunes— es hacerse extranjero a la lengua, y pervertir la comunicabilidad de la lengua es hacer extranjera la lengua. Introducir lo otro en la lengua y más allá: es reivindicar el lenguaje como diferencia, como discontinuidad, como apertura, esto es, como precariedad, como incertidumbre, como crítica. Esta reivindicación permitiría disfrutar del carácter eulógico, acercarse en cierta medida a la interpretación nietzscheana, del lenguaje —y regresar, eterna y distintamente, a su supuesto origen— reafirmando su singularidad, su creatividad, su facultad inventiva. Y más allá: es quebrar el discurso lógico canónico —fracturar justamente «el orden del discurso»—, abrir como una herida otra escritura —otra historia—, esparcir —diseminar— nuevos sentidos, cuestionar la existencia, el predominio, la imposición de uno solo —del mismo siempre—, desestabilizar el sistema. Más allá: es desestabilizar entonces la sistematicidad y, en este sentido, mover es siempre promover, la promesa, las expectativas, el porvenir31. El vínculo entre lengua y sociedad, entre lenguaje y ética, entre estética y política, pone obviamente de manifiesto la incidencia de la forma en el fondo, la obligada relación entre forma y contenido; relación que la modernidad enfatiza, poniendo en contacto los efectos del viraje en un sistema de pensamiento y en una forma de vida con la creación estética. En esta dirección, Paul Valéry afirma: Distinguir en el verso el fondo y la forma, un tema y un desarrollo, el sonido y el sentido; considerar la rítmica, la métrica y la prosodia como naturalmente y fácilmente separables de la 29 La traducción es nuestra: «Faire de la langue un travail —MOLEÏV—, oeuvrer dans la matérialité de ce qui, pour la société, est un moyen de contact et de compréhension, n´est-ce pas se faire, d’emblée, étranger à la langue?» (Kristeva, 1969: 7). 30 «Toucher aux tabous de la langue en redistribuant ses catégories grammaticales c’est donc aussi toucher aux tabous sociaux et historiques» (Kristeva, 1969: 9). 31 De hecho, Kristeva retoma esta idea en varios textos, entre los cuales quizá resulta interesante destacar El porvenir de una revuelta (2000). [61] expresión verbal misma, de las palabras mismas y de la sintaxis, he ahí otros tantos síntomas de la no comprensión o de insensibilidad en materia poética (Valéry, 1998: 41). Desde el Modernismo, el movimiento análogo por excelencia al nacimiento de la modernidad —por abrir una brecha en la estética hispánica, por su sincretismo—, la relación entre esa preocupación por el trabajo con la forma y el contenido textual se intensifica32. El texto modernista no solo crea o extiende la «novela de artista» —como afirma Gutiérrez Girardot (1983: 55 y ss.)—, además pone en escena el triángulo clásico —escritor, receptor, obra— para empezar a cuestionarlo y muestra la maquinaria de ficción en su afán de acercarse a lo real33. Así, el autor descubre que está escribiendo — es decir, construyendo— una novela o un cuento o un poema para un lector que entonces «sólo» lee un poema o un cuento o una novela pero que, por primera vez, ya no está reflejado en el texto, ya no se siente identificado, representado, en la obra, pues ahora forma parte del texto mismo. El distanciamiento creado por el propio autor para considerar en parte la escritura como un trabajo, como un costoso e incómodo trabajo esencialmente formal, se extiende a un lector extrañado y así, de forma total, al texto mismo. Dicho de otro modo, la escritura engulle al autor, al lector, a la propia obra, y la ficción se erige como única verdad de una historia que se desvela, a su vez, relato. En efecto, lo que importa es el relato: la experiencia del relato que sumerge —a autor/lector-obra, a sujeto-objeto— en un juego de lectura y de escritura interminables, paradigma de lo infinito en la recepción o recreación de la historia, en su reapertura, en su reinterpretación, en su revisión34. Roland Barthes defenderá que se trata de una progresiva objetivación o neutralidad de la escritura, que se acompaña, consecuentemente, de una creciente confusión entre sujeto y objeto, no sin las pertinentes alusiones a la masa urbana y al caos moderno —aspecto que se radicaliza entrado el siglo XX—. Los lazos entre fondo y forma se estrechan hasta tal punto que Barthes afirma: «En adelante la forma literaria puede provocar sentimientos existenciales que están unidos al hueco de todo objeto: 32 Esta idea —la intensificación de la relación, de la interdependencia fondo/forma— se vuelve recurrente en todo viraje estético decisivo. De hecho, su antecedente inmediato se halla en esa importante bisagra de los siglos XV y XVI, y en la cristalización del humanismo —al tiempo que irrumpe la modernidad científica, con Galileo, y filosófica, con Descartes—: el cambio formal se acompaña de una adecuación del contenido con la entrada de nuevos temas o inquietudes, fruto de un nuevo sistema de pensamiento, de los nuevos valores, de una renovada forma de vida por la que la forma ha de cuestionarse, de desarrollarse —de adaptarse— al nuevo ritmo y, de alguna manera, da un vuelco. 33 Así, desde los cuentos de Azul de Rubén Darío y otros tantos cuentos en el fin de siglo, donde el receptor aparece explícitamente interpelado y el escritor monologa o interpela acerca de su arte, de su obra que, al tiempo que se lee, se escribe y se contempla en un movimiento reflejo. 34 Son los claros antecedentes de algunas propuestas estéticas especialmente rupturistas de principios y, sobre todo, de mediados del siglo XX. [62] sentido de lo insólito, familiaridad, asco, complacencia, uso, destrucción» (Barthes, 1997: 13). En efecto, la crítica coincide en destacar el «discurso lleno de terror, es decir, (que) pone al hombre en unión, no con los otros hombres sino con las imágenes más inhumanas de la Naturaleza; el cielo, el infierno, lo sagrado, la infancia, la locura…» (Barthes, 1997: 55). Por una parte, creo que este cambio discursivo viene anunciándose con el paulatino fracaso del proyecto ético —y el supuesto éxito del proyecto científicotécnico— que plantea el pensamiento moderno de forma notable desde el siglo XVII, y que tal cambio es perceptible en lo estético en poéticas más o menos marginales en el barroco y en el período anterior35, desde mediados del siglo XVIII con Sade y la novela gótica o, más tarde, con el primer romanticismo alemán y anglosajón —el Frühromantik— y sobre todo —por su notable repercusión en el mundo hispánico— a partir de los primeros textos de Madame de Staël y el célebre prefacio a Cromwell escrito por Victor Hugo. Por otra parte, como recoge Eugenio Trías (2001: 21), resulta interesante recordar que para Kant ―antecedente expreso del período aludido y filósofo que idea los conceptos todavía hoy fundamentales en estética, asistiendo al nacimiento de la disciplina― el «único límite […] a la obra de arte» es un sentimiento «imposible de ser promovido: el asco». Lo cierto es que Trías une este sentimiento al tabú social, «hasta el punto que asco y tabú son términos indisociables: lo que se halla tabuizado, sometido al tamiz preponderante de la prohibición ancestral jamás cuestionada ni cuestionable, eso es sentido […] como asco» (Trías, 2001: 22). En este sentido, podría releerse la última afirmación recogida de Kristeva y asentir que una de las características de la lírica moderna y contemporánea radica en la posibilidad de superar el límite señalado por Kant o, más exactamente, en la posibilidad de cuestionarlo y de enfrentarse entonces al tabú ancestral del que nos habla Eugenio Trías. Esta posibilidad que plantea la estética moderna y contemporánea, cuyo testigo recoge buena parte de la literatura a partir del siglo XIX, resulta crucial por varios motivos. En primer lugar, conviene no olvidar que la reflexión estética de Kant, así como el establecimiento de su límite «estético», conlleva la asunción de una metafísica, de 35 Pienso, por supuesto, en La divina comedia de Dante o en algunas poéticas barrocas, en especial en determinadas poéticas místicas que «transitan hacia un espacio que traspasa los límites de lo racional, inaugurando un territorio […] potencialmente subversivo» (Ferrús, 2006: 58-59). [63] una epistemología y también de una política, que parten de un dualismo, el cartesiano, que a su vez implica la reafirmación de otros límites de lectura análoga ―desde la separación pensamiento y materia, subdivisible en los clásicos yo / mundo, alma / cuerpo, inteligible / sensible, uso teórico (ciencia) / uso práctico (moral) de la razón, etc., binomios que casi parecen fijados a fuego en nuestros razonamientos, en nuestra cultura, tanto que también ellos parecen ancestrales―. De hecho, una posible lectura de la Crítica del Juicio apunta a la capacidad de juzgar y, más concretamente, a la estética como la clave utilizada para tender el célebre «puente» ―retomando una imagen de este texto― entre un uso teórico y un uso práctico de la razón ―entre el cielo estrellado y la ley moral en la cita kantiana―, esto es, para encontrar la raíz común, el fundamento, de la razón. La estética se encuentra entre, puesto que no es ni teórica ni práctica, ni sensible ni inteligible, o mejor dicho, es y no es todas esas cosas… Por otra parte, aunque inmediatamente relacionado con lo anterior, el establecimiento de ese límite estético kantiano responde evidentemente a la búsqueda de una armonía («original», genuina) que va a implicar, a su vez, el correlato clásico entre ser-verdad-bien-belleza… Detrás está, entonces, el establecimiento de un ideal, de un canon, no menos que la «posibilidad» de rebasarlo: su desbordamiento. De un lado, su superación, su relectura, habrá de implicar también la reescritura de ese relato. De otro lado, Kant parece hasta contar con ello cuando establece la distinción entre lo bello y lo sublime: así, lo bello concuerda con ese carácter limitativo y formal, ese ideal de armonía y proporción, que «place universalmente», como dirá Kant (2007: 123); lo sublime despertará, en cambio, unas ―también universales― «ambigüedad y ambivalencia entre dolor y placer» al implicar lo desproporcionado, ilimitado y abismal (Trías, 2001: 29-35). Es fundamental señalar, por último, que, en cualquier caso, el juicio estético no dice nada sobre el objeto, mero desencadenante, sino sobre el sujeto36, lo cual configurará el llamado momento «tautegórico», como señala Lyotard (1991): esto es, lo bello o lo sublime no se refieren al objeto (que, como Kant insiste en la Crítica de la razón pura, no podemos conocer) sino a la experiencia ―fenoménica― del sujeto: así, su «placer» se corresponde con lo bello; su «desbordamiento», que comprende displacer, con lo sublime. 36 También Eugenio Trías comenta este aspecto: «El objeto material es únicamente pretexto y ocasión para que el sujeto remueva alguna de sus facultades» (2001: 35). [64] Con respecto a lo sublime, se produce pues algo así como un salto en el sujeto, ya que lo sublime apunta, allí donde no alcanza la imaginación, a la experiencia (imposible) de lo irrepresentable, de lo impresentable, de lo inmensurable, de lo suprasensible (Kant, 2007: 177). Por este motivo, como explica Eugenio Trías: La reacción inmediata al espectáculo es dolorosa: siente el sujeto hallarse en estado de suspensión ante ese objeto que le excede y le sobrepasa. Lo siente como amenaza que se cierne sobre su integridad. A ello sigue una primera reflexión sobre la propia insignificancia e impotencia del sujeto ante el objeto de magnitud no mensurable. Pero esa angustia y ese vértigo, dolorosos, del sujeto son combatidos y vencidos por una reflexión segunda, supuesta o confundida con la primera, en la que el sujeto se alza de la conciencia de su insignificancia física a la reflexión sobre su propia superioridad moral (Trías, 2001: 33). En esta explicación de lo sublime kantiano, se percibe con claridad cómo, a través de la experiencia estética, Kant tiende ese puente entre lo físico y lo moral, por medio de una «reflexión segunda» que se superpone a la primera, no para acceder al conocimiento de un objeto que permanecerá eternamente inaccesible, sino para sintomatizarlo ―y en ese sentido significarlo―, para transformarlo en el indicio de la «propia superioridad» del sujeto. Entonces, la exigencia moral es tan doliente y dolorosa como desproporcionada, inaprensible, y se asocia al terreno de lo infinito e incognoscible, ámbito de la Razón, facultad «superior al entendimiento», como indica Eugenio Trías: Facultad que pregunta legítimamente por el principio y fin del universo y por el destino, origen y duración del alma humana; y en última instancia por el creador de naturaleza y alma; facultad que piensa como problema en ideas que no pueden ser determinadas conceptualmente y que resumen los enigmas primordiales, principales, que asolan al hombre en su paso por la tierra. Es la razón la que piensa en la idea-problema que resume sus cuestiones en torno al alma del sujeto, al mundo y a la divinidad, la idea de infinitud. Es, pues, el Infinito la Idea propia y pertinente de la Razón (2001: 36). Gran parte de la estética y de la literatura desde el siglo desde principios del siglo XIX, XVIII y, sobre todo, con el romanticismo, va a hacerse especialmente cargo de esta «representación de lo irrepresentable» que promueve en el sujeto lo sublime y, con él, esa unión de lo sensible y lo inteligible, lo físico y lo moral, por qué no también de lo poético y lo filosófico, en una Razón con mayúscula capaz, no ya de acercar hasta unir, sino de «abarcar» la totalidad imposible, el infinito. Eugenio Trías traza el recorrido: El arte y la estética renacentista solo podían sugerir lo siniestro bajo forma de ausencia, quedando la representación restringida al marco limitativo y formal, familiar, de lo bello. El barroco introduce lo infinito en la representación. La reflexión kantiana daba a esa infinitud introducida en la representación artística el concepto adecuado y pertinente, concebido como presencia de lo divino-infinito en el dato sensible-imaginativo. El romanticismo ahonda en esta concepción kantiana y elabora en la práctica artística la experiencia de lo siniestro (2001: 157). [65] Para definir lo siniestro, Eugenio Trías parte de su significado original ―zurdo, torcido― y recurre, entre otras referencias, entre otras expresiones, al «mal de ojo» y a la «mala mirada»: «Una mirada atravesada o envidiosa puede producir un rumbo torcido en el ser que ha sido “fascinado” (como cuando la serpiente áspid “fascina” a su víctima tornándola estática por hipnosis con solo mirarla)», explica Trías (2001: 39). Lo siniestro alude así, de forma general, a una fascinada, y a su vez fascinante, torcedura, a un cambio de rumbo, oculto y misterioso, secreto y clandestino, íntimo, prohibido… Tanto como a esa mirada ambigua, contradictoria, «atravesada», que ha sido capaz de provocar tal torcedura, ese cambio de rumbo, giro en la faz de una matizada divinidad, ahora rodeada de luz y de tinieblas. Escribe Friedrich que el «asco» y «la fealdad [que] en la poesía anterior era[n] principalmente un signo burlesco o polémico de inferioridad moral» pasan a formar parte de los encontrados sentimientos del nuevo sujeto y a configurar las tramas del texto moderno. Y es que los ha incorporado, sin duda, esa compleja mirada también atravesada por lo siniestro que, desvinculando lo físico de lo moral, y lo estético de ambos ―la racionalización y la secularización, imparables, avanzan―, se adentra en un inquietante y peligroso viaje repleto de preguntas. En realidad, como de nuevo señala Eugenio Trías, «lo siniestro es condición y límite de la “belleza” de la representación» (Trías, 2001: 11); y exactamente lo mismo dice del «asco» que, según el autor, no constituye sino «una de las especies de lo siniestro» (2001: 24). Para Trías, una condición fundamental de lo siniestro, luego de lo «bello» en la modernidad, es que no ha de ser «desvelado», esto es, explicitado de forma alguna en la obra de arte. De alguna manera, debe mantener el juego con el límite y no rebasarlo. Pero ¿con el límite de qué, exactamente? Freud define lo siniestro como «aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás»37. La definición freudiana se muestra tan reveladora porque apunta a lo siniestro como un «espanto» —un terror o un fantasma, como lo define el DRAE—, pero un espanto instalado entre lo conocido, entre lo familiar. Lo siniestro es tan terrorífico, fantasmagórico e inquietante como subrepticio, invisible y cercano: algo con lo que convivimos y en lo que no reparamos, que está latente. La obra de arte —y especialmente la obra de arte moderna que estalla o 37 Trías recoge la misma cita (2001: 40), también Cristina Piña en sus estudios sobre Pizarnik (Piña, 1999b), referencias coincidentes al clásico ensayo de Freud (1973). [66] transgrede la antigua concepción de lo «bello», a diferencia de la obra de arte clásica38— se situaría en ese límite de lo siniestro que, por definición, aparece negado. La distancia necesaria que establece el escritor en su labor textual, el cuestionamiento y el cambio formal se complementan así con un viaje introspectivo, de exploración en la conciencia del sujeto moderno. Sin embargo, como sugiere Trías, ya no se va a tratar tanto de ese interior hipostasiado del sujeto moderno, de su razonable, luminosa, conciencia, como ―y cada vez más― de la exploración de su límite, de su ambigua, contradictoria, esquizoide mirada, movimiento imposible, inestabilidad, desequilibrio. Es ahí donde se genera el «asco», la extrañeza: lo siniestro39; ahí, donde ha de mantenerse. Este es el verdadero giro que implica la mirada del escritor moderno; la mirada de Orfeo que es por cierto también la mirada kafkiana de la destrucción y de la culpa. Escribe Eugenio Trías que: El arte contemporáneo se especializa en este territorio, apurando la experiencia estética hasta ese límite insondable en donde el sujeto vive la experiencia radical del vértigo (Trías, 2001: 157). La posibilidad de llevar al límite la escritura —hasta el vértigo de la desaparición— dispara el inicio del canto de la falta y de la pérdida. En ese sentido la lírica moderna se presenta como una lírica vacía y siniestra, negativa. Vacía, probablemente porque implica la economía lingüística que sostiene el grado cero barthiano, la neutralidad, la «frialdad» de Friedrich, o el conjuro de su contrario ―la letanía, el ligato― porque se ha partido de un lenguaje hueco; siniestra, pues conlleva —y de forma creciente— la exploración de un sujeto contradictorio, ambiguo, complejo, de las carencias y de los temores que esconde. Y, apuntaría, siguiendo la línea de todo lo expuesto: o viceversa. Negativa, quizá porque ―retomando a Blanchot― va a decidir mostrar su si(g)no, negarse en todo cuanto afirma, y entonces la desaparición ―su límite, su abismo, su vértigo― no dejará de latir, (im)posible, en el texto siniestro, vacío. 38 La definición del propio Paul Valéry puede servir para explicitar y acotar, en todos los sentidos, la expresión: «Considero lo que llamamos el Arte clásico, que es el Arte armonizado con la Idea de lo Bello, como una singularidad y no como la forma de Arte más general y más pura» (Valéry, 1998: 51). 39 Como queda de manifiesto, la presencia de lo siniestro constituye una mención obligada en la literatura contemporánea. [67] 1.5 Poéticas imposibles. El lugar como utopía ¿Cuál es el límite de la escritura? ¿Cuál es el límite de la libertad del escritor en la escritura? ¿Puede el escritor transgredir su propia escritura hasta vaciarla, hasta conseguir el vacío en ella? ¿Qué papel juega el mundo en la escritura más allá de que la Historia es la historia de la escritura en los textos? Eduardo Milán Tenemos todavía que acostumbrarnos a pensar el «lugar» no como algo espacial, sino como algo más originario que el espacio; tal vez, según la sugerencia de Platón, como una pura diferencia, a la que corresponde sin embargo el poder de hacer de tal modo que «lo que no es, en cierto sentido sea, y lo que es, a su vez, en cierto sentido no sea […]. Así la exploración topológica está constantemente orientada a la luz de la utopía». Giorgio Agamben Como el canto órfico, hay una lírica de la pérdida que produce poéticas imposibles en cuanto que cantan una ausencia que se hace presente a través del propio canto. En el marco de ese carácter introspectivo del sujeto moderno —enfatizado y, al límite, creado por la forma—, una determinada escritura en la contemporaneidad se centra inevitablemente en la expresión de la ausencia, el silencio, la muerte, mediante un lenguaje en lucha con sus propios fundamentos. Si consideramos «decir» como una manifestación, la propia definición reivindica o contradice los tipos de ausencia citados. Me refiero a que decir «ausencia», «silencio», «muerte», es expresar una abstracción otra vez y ciertamente negativa: manifestar un vacío intrínseco al significado del signo, al tiempo que se enuncia mediante un cuerpo —el significante—. La enunciación desvela así una suerte de desfase recíproco que separa las palabras de las cosas, porque el acto de decir llena los vacíos encontrados en lo dicho. Desde el especial enfoque en la forma ligado a la expresión de los angustiosos vacíos del nuevo sujeto moderno, se recrudece la problemática del lenguaje. En paralelo, el nacimiento de la lingüística moderna y de la semiótica, de forma que en palabras de Barthes: «La literatura en su totalidad se ha transformado en una problemática del lenguaje» (1997: 13). La escritura evidencia esa distancia entre la palabra y la cosa. El escritor se encuentra dentro de la espiral órfica en la que lo nombrado desaparece como una ley esta vez del lenguaje mismo. Blanchot lo explica extraordinariamente bien. De esa desaparición, surge, de nuevo, la escritura; esa escritura fragmentaria o incompleta, desde su nacimiento, intermitente o hueca. En ese sentido el texto moderno se revela un [68] texto «de goce» —así lo denomina Barthes (1973) veinte años después de El grado cero—. En oposición al texto de placer que asume la tradición y el arduo y apasionado trabajo de la escritura, el texto de goce se sitúa «al límite del lenguaje», «trabaja con el borde», afirma Barthes, es decir, pone continuamente en cuestión una capacidad completa de transferencia y traducción del lenguaje. Cómo expresar y transmitir la ausencia, el silencio, la muerte, si en el momento en que se pronuncian sus nombres, su propia significación se contradice y desaparece. Se transforma en el motivo de una representación. En realidad, ese «límite», ese «borde» es en sí mismo una representación. El lenguaje no remite realmente más que a sí mismo: no tiene, por tanto, ni límites, ni bordes. No tiene mayor posibilidad de caída que la de desaparecer, la de sumirse en el silencio de donde parte40. No puede salir de un decir dentro de una enunciación, ni precipitarse como efecto fuera de su propio contexto. Por tanto, ese «borde», ese «límite» no escapa de ser otra representación, si bien es cierto que representa un abismo murado, una barrera, la lúcida percepción del imposible. Este último aspecto me parece justamente el más interesante. Más allá de la desaparición de Eurídice —y, justamente, a causa de ella— se genera el canto de Orfeo, pero se vislumbra algo más. De igual manera, más allá de la problemática del lenguaje —tan «decisiva» en buena parte de la literatura moderna41—, se siguen generando, se regeneran, desde la necesidad, desde el deseo, textos. Estos textos no solo escenifican la problemática del lenguaje, la pérdida o la negación del lugar del escritor y de su canto. Pero, en cualquier caso, con esa escenificación, también abren un espacio —de posibilidad o de resistencia— de escritura: La pérdida de Eurídice […] hace de Orfeo el cantor de la pérdida. Pero genera algo más: hace del canto un «lugar» perdido. La sustancia mitopoética no se «llenó» con el devenir histórico, ni aun con la negación racionalista del mito en su conjunto. Es más: las armas románticas que se enfrentaron a la razón instrumental con mayor eficacia resultaron ser las que resaltaron la cantidad de carencia que el mito albergaba. La carencia se cargó de un extraño potencial positivo, profundizó su vacío hasta tocar un límite ontológico: «no haber» se hizo sinónimo de «no ser», pero el ser considerado ahora como límite, como barrera. La carencia se volvió la entera posibilidad, la abierta latencia (Milán, 2004a: 89). 40 Esta idea también se presenta de forma reiterada en Steiner (2003). Especialmente, según Roland Barthes. Numerosos críticos destacan este aspecto como un crisol de la modernidad: más concretamente, como veremos en los capítulos posteriores, en los estudios de las obras de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco, su mención es casi permanente. 41 [69] Creo que esa transformación de la carencia en «entera posibilidad», en «abierta latencia» es lo que traspasa la cita que encabezaba este apartado: «La modernidad comienza con la búsqueda de una literatura imposible». El canto no solo comienza para representar el duelo, para escenificar la pérdida —otra vez, en sus dos sentidos: perder algo y encontrarse perdido—, también busca, se busca. Ahora bien, cuando Roland Barthes menciona el destino órfico del escritor, pone en marcha la maquinaria moderna de fabricación mítica y el mito insiste en que no hay vuelta atrás. Orfeo no recuperará a su amada. Se trata de una pérdida definitiva. Por eso, esta búsqueda de lo imposible cristaliza inevitablemente en la noción de utopía en relación con la literatura; «utopía (del gr., lugar: lugar que no existe): plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación» (DRAE). Se trata pues de una pérdida definitiva que no excluye ni el viaje hacia un lugar inalcanzable ni el sueño. Creo que es ahí donde ancló la pasión y creo que ese es el horizonte que vislumbraba al interesarme en las poéticas latinoamericanas que serán objeto de estudio en sucesivos capítulos. Si asentimos con Barthes que: «La lengua del escritor es menos un fondo que un límite extremo; es el lugar geométrico de todo lo que no podría decir sin perder, como Orfeo al volverse, la estable significación de su marcha y el gesto esencial de su sociabilidad» (Barthes, 1997: 18), toda poética moderna, contradictoria, consciente, es una poética limítrofe, una vez insertados en la problemática del lenguaje y en la prisión simbólica que este supone. [70] 2. La problemática del lenguaje Una red de mirada mantiene unido al mundo, no le deja caerse. Roberto Juarroz La cita de Juarroz apunta a una constatación extraordinariamente sugestiva: la concepción de todos los seres, todas las entidades, de todas las cosas, se sostiene —de nuevo— a través de una mirada. Por medio de esa trama, la interpretación se inserta en un tiempo y en un espacio determinados, y hasta es susceptible de construir la certeza de un mundo seguro. Esta construcción subjetiva traduce un saber y un no saber colectivos, esto es, la conciencia ciertamente incompleta de una serie de descubrimientos, de transformaciones. De alguna manera, la modernidad magnifica este esquema —tal vez obvio pero fundamental— a través de algunos de los problemas que desvela: la complejidad de un sujeto descentrado e insatisfecho o la problemática de un lenguaje incapaz de asimilarse —y hasta de representar— las cosas. Por este motivo, leer una parte de las poéticas modernas, denominadas negadas o imposibles, significa preguntarse de dónde surge la desconfianza en un lenguaje insuficiente y la desprotección de un sujeto incapaz de acceder, al menos del todo, al conocimiento del mundo. [71] 2.1 El sofista, «ser y no ser: esa es la cuestión» El discurso es para nosotros uno de los géneros del ser. Privarnos de este equivaldría a privarnos de la filosofía, lo cual sería tremendo. Pero, en realidad, ha llegado el momento en que debemos ponernos de acuerdo acerca de qué es el discurso, pues si excluyéramos en absoluto su existencia, no seríamos siquiera capaces de hablar. Y lo excluiríamos si admitiésemos que no hay ningún tipo de mezcla de nada con nada. Platón Aunque será en la modernidad cuando se explicite el descrédito de un lenguaje que, a su vez, implicará el escepticismo en relación con el conocimiento, el desprestigio de la comunicación o el advenimiento de lo inarticulable, del silencio, el hiato entre el lenguaje y lo real ya se ha fraguado «desde el principio», casi podríamos decir que desde siempre, con los primeros pasos y en los primeros escritos de lo que se ha dado en llamar el pensamiento occidental. La Grecia de los presocráticos, especialmente la escuela eléata, ya pone de manifiesto la independencia de conocimiento y lenguaje con Parménides al frente (siglos VI-V a. C.) y, no por casualidad, desde su Poema. Manuel Maceiras traza el itinerario: La escuela de Elea, singularmente Parménides, deja claro que la esfera del sentido intelectual es independiente de la esfera de las palabras (Diels, 28 B 6 y ss.), lo que confiere a esta solo valor convencional, como puede deducirse del Poema (Diels, 28 B 1, 1-32) y de referencias que proceden de algunos diálogos platónicos, como el Sofista […]. La sofística, tomada como forma de pensar y síntesis de actitudes se asocia a la imposibilidad de conocimiento sobre la realidad por mediación del lenguaje, precisamente por la heterogeneidad excluyente entre nombres y cosas. Uno es el orden de la naturaleza, otro el de las palabras. Ahora bien, puesto que el orden natural no es aprehensible sino a través del ser humano que tiene en el lenguaje su más adecuado instrumento, serán los procedimientos de convicción lingüística los únicos aptos, no para representar la realidad, sino para crear-verdad (Maceiras, 2002: 22-23). El lenguaje y su insuficiencia se colocan en primer plano en la época sofística, cristalización de lo evocado, sugerido o insinuado desde el Poema parmenídeo: a saber, que debido al movimiento, a la contingencia y a «la heterogeneidad excluyente entre nombres y cosas», el lenguaje de los nombres no está en el mismo lugar, al mismo nivel, que el conocimiento de las cosas. Al mismo tiempo, el lenguaje en la época de los sofistas es, no obstante, instrumento, vehículo y timón para la educación, que la educación habrá de guiar, a su vez, y como sugeriría Platón, para llegar a buen puerto. No lo olvidemos: Maceiras reafirma la lectura de Asensi (1996: 14-15), por ejemplo, insistiendo en que, más que representar la realidad, el lenguaje crea-verdad… En cualquier caso, la filosofía socrática, desde Platón, establecerá una discusión y una crítica constantes con la sofística, o con buena parte de los sofistas, a los que acusará sistemáticamente, y salvo excepciones, [72] de mantener un discurso permanentemente relativista, estérilmente escéptico y vacío (en Teeteto, 161a-163b); acusación que de alguna forma exacerba o cuando menos enfatiza cómo ha ido mutando el significado del término: de la sabiduría a la charlatanería, del conocimiento al lenguaje, como si este pudiera ya darse de forma independiente, fútil, vacua. Como vamos a ver, el platonismo suturará la fisura entre lenguaje y realidad aduciendo que, frente a la sofística, la filosofía ―que este parece representar en todo momento― busca desentrañar la esencia de las cosas: lo hará fundiéndose con la mayéutica; será la forma de ir decapando la heterogeneidad y la complejidad «excluyentes», de ir retirando los velos, esto es, la confusión y la apariencia sofísticas. Lo hará, por tanto, por medio de un lenguaje reducido, por una parte, a la interrogación ―las preguntas guiadas de Sócrates― y, por otra parte, a la definición ―con el método de la división, por ejemplo, tan característico de la segunda etapa de la producción platónica y del que El sofista hace gala ―. Así, la filosofía podrá nombrar las cosas «adecuadamente», esto es, con referencia, con sentido. Aun así, el platonismo no desestimará —más bien, todo lo contrario— el desfase que existe entre la palabra y la cosa, que es como decir, entre esta-palabra-que-escribo y La Palabra, distinción que, por lo demás, ha seguido articulando ese lapso de unos veintiséis siglos que dista entre la historia de la filosofía y del arte de la antigüedad a la modernidad en Occidente. Subterránea, la cuestión sigue siendo cómo pasar de lo concreto a lo abstracto, de lo uno a lo múltiple, y viceversa: el lenguaje da ese salto. El sofista comienza, ―como siempre en Platón― teatral y simbólicamente, con la marcha de Sócrates al tribunal donde habrá de defenderse de la acusación presentada por Meleto42. Cabe imaginar el desarrollo del diálogo sobre una palestra, como apunta Cordero en la edición manejada (2006: 331), como el estrado al que habrá de subir el propio Sócrates, escenificación que acompañará en todo momento al discurso: discurso, por una parte, que en el diálogo calca la escena sofística; discurso, por otra parte, decisivo en el caso «real» de Sócrates, pues con él habrá de persuadir al auditorio de su 42 El diálogo se ofrece como continuación absoluta del Teeteto ―los diálogos eléatas están estrechamente ligados entre sí―: absoluta, en primer lugar, porque la continuidad cronológica es total (la última frase del Teeteto es: «mañana temprano, Teodoro, volveremos aquí» (210d); la primera frase del Sofista es: «Aquí estamos tal como corresponde, Sócrates ―según habíamos hablado ayer―» (216a)); en segundo lugar, porque en el diálogo esta continuidad cronológica depende a su vez, y absolutamente, de una continuidad temática que implica el lazo entre saber (Teeteto) y discurso (Sofista), entre lenguaje y conocimiento, entre palabra y cosa, cuestión que pone en jaque, como ya hemos mencionado, la discusión sobre unidad y multiplicidad en la cual la idea platónica de participación o no de las Formas, también referida ya en la presentación, constituye una pieza esencial. [73] inocencia, con él habrá de condenarse o de salvarse, y algo mucho más importante para este acusado, con él habrá de ser, una vez más, el filósofo, tábano que no ceja en su empeño por descubrir la verdad, o el sofista, mago que ha de recurrir a la palabra para enmascarar un truco tras otro, con él habrá de ser leal o desleal a su ciudad, a su política, a su justicia. Después de anunciada su partida pero antes de partir, Sócrates deja una referencia ―mítica, poética― y, con ella, una reflexión acerca del extranjero recién llegado: «¿No traerás un dios, según decía Homero?» (en Sofista, 216a). Es, tal vez, la oportunidad que Sócrates da a su interlocutor, Teodoro, de aclarar que el Extranjero de Elea es un verdadero filósofo y, solo en ese sentido, un «ser divino»; también es la oportunidad que Platón da a Sócrates de demostrar su respeto a los dioses. Con ello, Sócrates deja la pregunta con que tejer el argumento del Sofista: qué son el sofista, el político y el filósofo, y más concretamente: «¿Son uno solo, o dos, o puesto que hay tres nombres, consideran [quienes reflexionen sobre el tema] que hay tres especies, a cada una de las cuales le corresponde un nombre?» (217a); ya lo decíamos, interrogación, definición y división desde las que procurar conocimiento por medio del lenguaje43. El diálogo es una reflexión sobre la primera de las figuras, la del sofista ―y por tanto sobre el discurso―, y tiene lugar entre Teeteto, interlocutor sugerido por Sócrates y presentado como un joven prometedor, y este Extranjero «originario de Elea aunque diferente de los compañeros de Parménides y de Zenón», tal y como lo introduce Teodoro, añadiendo: «Este hombre, no obstante, es todo un filósofo» (216a). La enigmática figura del Extranjero resulta especialmente atrayente: eléata y, no obstante, «diferente» y, sobre todo, «filósofo», librepensador. De carácter absolutamente dual, se 43 El diálogo va a desarrollarse siguiendo sistemáticamente tales pautas. El Extranjero de Elea, protagonista indiscutible del Sofista, abre la conversación con Teeteto guiándole del siguiente modo: «Debemos investigar, tú y yo, comenzando ahora, según me parece, por el sofista, con el objeto de buscar y de demostrar, mediante una definición, qué es. Pues, por el momento solo su nombre tenemos en común tú y yo. El hecho que designa, en cambio, es probable que cada uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del objeto mismo gracias a las definiciones, en vez de atenerse al nombre solo, sin su definición» (218b-c). El subrayado es mío. También Cordero señala en la introducción de la obra cómo el Extranjero parece reencontrarse, de algún modo, con Platón y Sócrates, a través de este método en busca de la definición, de la esencia, que busca superar el plano individual y el descrédito en un nombrar unívoco. La búsqueda de definición se expresa a través de las interrogaciones de Teeteto o de las preguntas retóricas de el Extranjero, que apuntan incesantemente al nombre: «¿Cómo la llamarías tú», «¿No sería justo llamar…?», «¿Qué otro nombre podría usar…?», «¿No solemos llamarla…?». Tras las primeras definiciones, el Extranjero de Elea ratifica y, de algún modo, concluye: «Todo lo dicho se refiere, en cierto modo, a una división» o «Hay una técnica que está presente en todas ellas [estas operaciones] y a ella corresponde un nombre […]. El de la separación». De hecho, el primer tercio del diálogo es un extraordinario ejemplo del «método de la división», considerado la «obra de la ciencia dialéctica», que ahonda en la relación entre géneros y especies a partir de las semejanzas y las diferencias (226c). [74] diría que el Extranjero cuestiona la comunidad, la tradición, y pretende «refutarse» desde dentro, es cuestionar también la identidad, formalizando un auténtico parricidio44. Tras la criba realizada con la separación conceptual por medio del lenguaje, la figura del sofista aparece retratada en una sucesión, al fin y al cabo, de nombres: «mercader», «imitador», «mago» o «inventor de imágenes que teje discursos falsos a cambio de dinero». Finalmente, el sofista se revela «alguien que posee una ciencia aparente sobre todas las cosas, pero no la verdad» (233c). Y, en este punto, se encuentra quizá la clave del diálogo o, cuando menos, ya aparece una de sus múltiples formulaciones: el sofista posee algo que parece ser, es decir, algo que es y no es al mismo tiempo45: Estamos ante un examen extremadamente difícil, pues semejarse y parecer, sin llegar a ser, y decir algo, aunque no la verdad, son conceptos, todos ellos, que están siempre llenos de dificultades, tanto antiguamente como ahora. Pues afirmar que realmente se pueden decir y pensar falsedades, y pronunciar esto sin incurrir necesariamente en una contradicción, es […] enormemente difícil (236d). […] Un argumento semejante se atreve a sostener que existe lo que no es, pues, de otro modo, lo falso no podría llegar a ser. Pero el gran Parménides, hijo mío, cuando nosotros éramos jóvenes, desde el principio hasta el fin testimoniaba lo siguiente, tanto en prosa como en verso (237a). El Extranjero cita entonces el fragmento 7 del Poema de Pármenides: «Que esto nunca se imponga ―dice― que haya cosas que no son» (237b). Filósofo, diferente ―estoy tentada de añadir el tercer adjetivo que utiliza en su presentación Teodoro: [ser] divino―, el Extranjero de Elea desobedece a su maestro Parménides ―«más de lo permitido», como él mismo reconoce (258c)― y va en contra de esta ley46 pues, en adelante, el no-ser no va a dejar de afirmarse hasta imponerse. Aparecerá siempre relacionado con el discurso, como si el lenguaje no pudiese sino convocar la desaparición o la ausencia: 44 Sobre esta cuestión, la crítica es muy dispar: hay especialistas, como el mencionado maestro Maceiras o el mismo Cordero, convencidos de que el Extranjero contradice de tal forma a Parménides que termina matando, simbólicamente, al Padre, para poder afirmar la existencia del no-ser; también hay estudiosos que, enfatizando una vez más el carácter aporético del diálogo, concluyen que no se puede afirmar tal cosa, y menos teniendo en cuenta el pensamiento griego de la época en su conjunto. 45 El Extranjero reconoce una noble estirpe sofística ―asimilada de hecho a la dialéctica, ciencia universal y suprema― (231b) que cuenta con la refutación («la más grande y la más poderosa de las purificaciones…» ―230e―). 46 En este sentido, Cordero, por ejemplo, insinúa que estas palabras representan el comienzo del parricidio que se irá perpetrando: «Esta frase [refiriéndose a «Lo que decimos que es realmente una imagen, ¿acaso no es realmente lo que no es?] prefigura la nueva concepción del ser que Platón presentará como consecuencia de su analítica del no-ser: el ser real que deriva de la identidad, y el no-ser relativo que deriva de la diferencia. Solo con relación a su modelo (en tanto que ella es diferente de él) la imagen no es […]. Pero, verdadera o no, la imagen es realmente (óntos) ella misma. La unión tradicional entre verdad y realidad empieza a desvanecerse…» (2006: 397). [75] Es necesario que lo que no es, exista de algún modo, si alguien piensa algo falso respecto de algo, aunque sea poco (240e). Y, se me ocurre, un discurso sobre eso mismo será así considerado falso, tanto cuando afirme que lo que es, no es, como cuando diga que lo que no es, es (241a). El discurso, como de hecho lo hará el alma, se revela, en todo el diálogo como symploké, esto es, como una «combinación mutua de las formas» (259e). Esta interdependencia, esta multiplicidad, esta amalgama, tendrá efectos definitivos en el ya explícito tejido discursivo: el sentido del enunciado, su verdad o su falsedad, estará entonces dado por la relación, es decir, por la combinación de signos; además, en esta interrelación infinita, la afirmación se va a desprender indefectiblemente de la negación ―y viceversa― o, como explica Manuel Maceiras, «todo juicio de identidad lleva implícito un juicio de negación» (2002: 31-32). Es entonces cuando se impone un no-ser necesario al ser. El Extranjero lo expresa maravillosa, estremecedoramente. ¿No era Rimbaud quien decía que «hay que ser absolutamente moderno»? (Rimbaud, 2008: 319) Bien, pues el Extranjero de Elea sin duda lo es cuando dice: «Teeteto, con quien yo estoy hablando, vuela» (263a). Esta asunción de la existencia del no-ser implica, en un primer lugar, la visibilidad de lo otro, de lo diferente ―aunque sea como negación y hasta como neutralización―: es la aceptación de una multiplicidad, reflejo de una realidad extraordinariamente compleja, que el lenguaje ha de manejar con signos más simples, cuya potencia radica en la combinación, si quiere aprehender el mundo; es decir, se asume cierta reducción en la lectura que el lenguaje hace del mundo para poder dominarlo (ya hay una pérdida). En segundo lugar, y retomando este último y tan moderno enunciado del Extranjero de Elea, esta afirmación del no-ser desemboca en el reconocimiento de la desaparición del sujeto, del ser, de la cosa, en el lenguaje: el otro desaparece en el lenguaje —no hay motivo para inferir que el yo también se esfume, «vuele»— y solo aparece como mero interlocutor, lugar de enunciación, simbólico punto de referencia. Por tanto, la intermitencia planteada por Blanchot en epígrafes anteriores en relación al lenguaje mismo se impone, desde el comienzo de la reflexión sobre conocimiento y lenguaje, si bien la filosofía platónica es, obviamente, una filosofía griega y óntica: me refiero a que esta «admisión» de lo que «no es» ha de circunscribirse en el contexto del diálogo, ya que el pensamiento griego no admitirá la noción de «nada». Ahora bien, se habla de un no ser —elemento casi impensable en el texto platónico— que explica un carácter intrínsecamente lingüístico. El lenguaje se [76] empieza a definir desde el principio como combinación de opuestos, que implican la afirmación y la negación, la verdad y la falsedad, el ser y el no ser. Se sitúa — extremando la lectura— allí donde la desaparición late. Por último, el Sofista acaba afirmando por boca del Extranjero de Elea que: «El razonamiento y el discurso son sin duda la misma cosa» (263e), esto es, lenguaje y entendimiento se presentan casi como análogos, y tal vez también casi fisurados. El entendimiento y el discurso son, en ambos casos, por tanto, una combinación, una mezcla, que también acoge la impureza, la posibilidad de engaño, de falsedad, de perversión ―de ahí la necesidad de educación, de tutela, de discriminación—. Por otra parte, sin la comprensión del discurso, no puede darse la capacidad del razonamiento (recordemos que Platón afirma que: «Privarnos del discurso equivaldría a privarnos de la filosofía»). Indudablemente es en ese (sin)sentido, en esa tensión y en ese intervalo, que hablamos, escribimos, (des)conocemos, pensamos. [77] 2.2 «Las palabras y las cosas»: El artista, el problema de la representación y del lenguaje en la modernidad Desde la modernidad, pensar el lenguaje es perderse en un laberinto cercado. Parece inevitable sentirse desbordados por el descubrimiento de esa intrincada red de referencia inevitablemente interna, que no puede asimilarse a lo real. Por eso, es imprescindible considerar la importancia no solo del saber, sino de la conciencia, de la mirada del sujeto dentro de la época y el espacio en el que vive, para conocer una concepción voluble de las cosas y del mundo. En este sentido se expresa Octavio Paz: Cambió la figura del universo y cambió la idea que se hacía el hombre de sí mismo; no obstante, los mundos no dejaron de ser el mundo ni el hombre los hombres. Todo era un todo. Ahora el espacio se expande y disgrega; el tiempo se vuelve discontinuo; y el mundo, el todo, estalla en añicos (1992: 270). La problemática del lenguaje se evidencia en la modernidad, fruto de una serie de cambios más generales que instauran un ordenamiento distinto de las cosas y, por tanto, un acceso particular a su conocimiento. Me refiero a que hubo un tiempo en que las palabras se asimilaban a las cosas y, aunque no eran las cosas, no se percibían ni como un insalvable desfase con las cosas ni como un problema que sobrepasase el acierto de la definición filosófica o la reseña de la impotencia estética; en ese tiempo, la palabra conformaba el conjuro como el contrato, el génesis como el sentido. Por tanto, analizar la problemática del lenguaje en la modernidad exige estudiar el proceso en el que surge el lenguaje como problemática dentro de la construcción del saber occidental moderno; es decir, a partir de la centralización y la sistematización de las distintas lenguas y la aparición de la gramática —frente a la retórica—, así como del mercantilismo y la supremacía de una nueva concepción científica —especialmente, del estudio de la historia natural y de la biología fisicalista—, y por supuesto desde la eclosión de la filosofía moderna con la hegemonía del sujeto —cartesiano—. A esta cuestión alude de manera directa Las palabras y las cosas de Michel Foucault. En este texto, el filósofo francés señala la evolución del pensamiento occidental, en lo que concierne primordialmente al lenguaje, mediante el establecimiento y la explicación de unas determinadas etapas, regidas por el concepto de representación. Así, hasta mediados del siglo XVII —etapa preclásica—, la idea de semejanza articula el saber occidental. El mundo se repliega a través de un lenguaje que permite el establecimiento de la analogía, es decir, el lenguaje se encarga de hacer encajar las [78] piezas para formar un todo comprensible y unitario, concatenado por similitudes. El lenguaje es algo así como «una red de mirada» que sostiene la interpretación del mundo. Si bien «el lenguaje no se asemeja de inmediato a las cosas que nombra, no está separado del mundo» (Foucault, 1999: 44). A partir de Babel, el lenguaje vira paulatinamente hacia su opacidad 47. En la etapa preclásica, por tanto, ya ha desaparecido aquella transparencia total, primera, de las palabras. Las palabras carecen de una relación de equidad con las cosas pero todavía pueden asimilarse a ellas. Por este motivo, el lenguaje no se pone en cuestión en esta época. La puesta en cuestión del lenguaje supondría cuestionar la concepción del mundo puesto que, en parte, esta se ha armado a través del lenguaje. Esa ligazón del lenguaje con las cosas del mundo va a ir destensándose a partir del siglo XVII. Desde el siglo XVII, marcado por el barroco, el pensamiento comienza a disgregarse, a moverse en otras direcciones y abandona progresivamente el dominio de la similitud. El mundo sufre cambios considerables. El humanismo había proporcionado una inquietud por el saber en una época que se quiso de resplandor occidental. El barroco trae consigo el desengaño y, lo que es más importante, la duda. Resulta interesante detenerse en el pasaje de una época a otra. El propio Foucault escenifica la exacerbación de la analogía —es decir, su desgaste— a través del personaje de don Quijote. Don Quijote construye la realidad por medio del lenguaje, de palabras leídas que pertenecen al dominio de la ficción. Y la aproximación al texto cervantino revela que es su mirada la marca de la diferencia. De significante, su mirada se desplaza hacia la analogía: su mirada leyendo gigantes en vez de molinos, encantadores en vez de frailes. Su mirada o, mejor, la mirada de Sancho —la lúcida mirada del analfabeto, la que trabaja con el significado— descubre que las cosas «que allí se parecen no son» (2003: 41). Esta primera fractura del ser y del parecer responde aquí a una primera división de la realidad y el engaño «diabólico» de la semejanza48, y reescribe a su vez la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo verdadero y lo ficticio49, entre la cordura y la locura. 47 Michel Foucault lanza la hipótesis de un lenguaje anterior, prebabélico, certero y transparente. Siguiendo esta hipótesis, solo una lengua conservaría la marca gramatical de esta supuesta transparencia con las cosas: el hebreo. 48 «“Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe” advierte el escudero al amo» (Cervantes, 2003: 34). 49 De una riqueza infinita, nótese cómo el texto cervantino invierte constantemente las categorías según desde dónde se hable, qué personaje asuma consciente y explícitamente la palabra desde lo que mira. Así, don Quijote: «Lo que digo es verdad, y ahora lo verás» (Cervantes, 2003: 34). [79] Foucault describe al personaje cervantino como el «hombre de las semejanzas salvajes» y añade que «se ha enajenado dentro de la analogía» (Foucault, 1999: 55-56). Tomar la realidad del lenguaje supone el riesgo de perderse en un conjunto de ficticio, irreal. Configurarse de lenguaje asimilándolo a lo real ya implica crear un personaje — dentro del personaje— de inexistente, loco. Don Quijote denuncia la inadecuación del signo a la realidad, de lo legible a lo visible, en una aventura que aboca en el «desciframiento del mundo» (Foucault, 1999: 54). En ese desciframiento, el camino de los signos conduce a una realidad otra. La aventura —«la más famosa aventura que se haya visto» (Cervantes, 2003: 34)— abre otro mundo, perteneciente a lo imaginario o a lo visionario. Así, Don Quijote muestra por vez primera dos frentes: el de la realidad y el del lenguaje. La escritura de Don Quijote trae consigo la abertura al siglo XVII y la entrada en una concepción distinta del mundo. En la obra cervantina se evidencian las dificultades del ser humano libre en lucha con un mundo translúcido. Lo explicaba Kundera (2007a) y lo advierte Foucault (1999): el intento de conocimiento de ese mundo mediante analogías sucesivas —establecidas, al fin y al cabo, por el lenguaje— acaba por abrir una herida incurable poniendo de manifiesto la diferencia entre las cosas y los signos, entre las palabras y las cosas. El lenguaje no puede asimilarse automáticamente al mundo, no puede yuxtaponerse a la realidad. Lo único que le queda entonces al lenguaje es la capacidad de representarla. La primera definición del verbo «representar» convoca el lenguaje como actualización, como realidad: «Hacer presente una cosa con palabras o figuras que la imaginación retiene» (DRAE). Otorga al lenguaje el poder de plasmación. Existe una segunda definición que, aunque insiste en la definición primera, parece subrayar una primera fisura con las cosas: «Ser imagen o símbolo de una cosa, o imitarla perfectamente» (DRAE). Por una parte, la representación de una cosa necesita obviamente del lenguaje para efectuarse. Por otra, la representación no puede sino separarse de la cosa, ya sea como visión, emblema o fiel imitación. La entrada en el concepto de la representación enfatiza un primer hiato entre las palabras y las cosas. Las palabras, como parte del lenguaje, son instrumento y útil para la creación de representaciones. La representación se reconoce una suerte de espejo, de copia, de doble de la cosa tangible y real. De acuerdo con esto, la representación es lo mismo al tiempo que lo otro. De hecho, Foucault ya no habla de semejanza como el parámetro de conocimiento, sino de identidad y diferencia. Además, si se trata de lo [80] mismo al tiempo que lo otro, el límite que separa la representación de la realidad puede resultar una barrera difusa, engañosa. De hecho, no parece azaroso que el concepto de representación comience a funcionar a mediados del siglo XVII, en pleno barroco. Foucault bautizará esta época, que se extiende hasta comienzos del siglo XIX, la época clásica. Esta época confiere pleno sentido al conflicto y a Las palabras y las cosas. Inevitablemente regida por el concepto de representación, la época clásica concentra un afán ordenador del mundo. Sin embargo, la noción de representación dispara un complejo juego de espejos y, entonces, de miradas. Tal vez por eso, tras un prólogo donde presenta las preguntas básicas y la hipótesis de trabajo, Michel Foucault abre su libro con un análisis de Las Meninas de Velázquez. Es el punto de partida en cuanto que difumina las posibilidades del lenguaje con respecto al mundo. Es el punto de partida en cuanto que disipa los enigmas escondidos tras el punto de vista clásico. Por último, es el punto de partida por resultar un núcleo que recoge el principal problema de la relación entre las palabras y las cosas, el problema de la representación. De la mimesis a la copia, del lienzo al espejo, el análisis de Las Meninas pone sobre la pista de este juego de reproducciones y de identidades. La profundidad de la imagen retrata un espacio matizado por dos entradas de luz. Una ventana lateral alumbra las figuras de las meninas y alcanza un enorme lienzo, del que solo se ve su revés; a la distancia necesaria para ser captado por el afuera, el pintor mira a su vez a los espectadores. Un gran espacio vacío se impone hasta la segunda entrada lumínica: una puerta abierta desde la que se vislumbra una escalinata, en ella, la figura de José Nieto. Entre esta figura y la del pintor, una línea oblicua dibuja la perspectiva; entre medias, un espejo cuyo borroso reflejo difumina las siluetas de los reyes. El complejo trazado de líneas cruzadas diseña la clave del enigma de esta pintura; a través de su invisibilidad, delinea la directriz de las miradas. La perspectiva pone de manifiesto la posibilidad de representación pero, al tiempo, el juego efectuado engarza con la existencia de un primer abismo, en lo que respecta a lugares no representados pero latentes. Sucede con el revés del lienzo, con el reflejo de los reyes, con el trayecto de José Nieto. Es imposible acabar de entrar en este cuadro —y, por lo tanto y en cierta medida, tampoco se puede escapar de él— porque es imposible acabar de ver lo que insinúa. Esto es justamente lo que resulta más interesante. No se recogen aquí las múltiples interpretaciones del célebre cuadro, el supuesto guiño del pintor con la dinastía, la posición de espectador que en él se reivindica. Interesa, más allá, este [81] aspecto también resaltado por Michel Foucault: en Las Meninas, «en su clara profundidad, no (se) ve lo visible» (Foucault, 1999: 17). El concepto de representación indica una fractura entre el lenguaje y la realidad, entre la palabra y la cosa. Las Meninas lo ejemplifican: pone de manifiesto el reflejo en manos del espejo, la distancia con lo real. En la guía de sala de Velázquez del Museo del Prado, puede leerse: «El cuadro atrae más por lo que deja sugerido […] en el terreno de lo que hoy llamaríamos realidad virtual» (Calvo Serraller, 2000: 32). A su vez, Foucault señala que: «Quizás haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre» (Foucault, 1999: 25). Y es que, efectivamente, la representación clásica abre inevitablemente el espacio de lo no-visible. El lenguaje clásico vislumbra un espacio que va más allá de la cosa percibida y, por tanto, de lo accesible y abarcable. A través de la representación, el lenguaje revela la existencia de la incógnita de lo real irrepresentable, ya lo advertía Kant, la (im)posibilidad de lo sublime… Por último, el análisis foucaultiano de Las Meninas destaca, además de la elipsis de un «espejo (que) no dice nada de lo que ya se ha dicho», la confusión de las miradas que traspasan el cuadro. Estas vivifican la yuxtaposición de lenguaje y realidad, de objeto y sujeto, de lo invisible y lo visible. Estas señalan la dirección del espacio de lo no-representado porque ocupan el lugar desde donde se dice: La relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis (Foucault, 1999: 19). Esta última cita de Foucault ya apunta a la distancia irrevocable entre las palabras y las cosas, así como a la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo que se ve y lo que se dice; salvo que, como en la mirada y en el canto de Orfeo, se reconozca un espacio para la pérdida. Cae entonces el telón de la representación, fino velo que mediaba la visión, clásico criterio ordenador, que en verdad ya mostraba la grieta. Pero, además, Foucault esclarece el lugar de las palabras: la sintaxis. En el curso de su intercambio epistolar, Degas confiesa a Mallarmé: «Su oficio es infernal. No consigo hacer lo que quiero y sin embargo estoy lleno de ideas». La respuesta de Mallarmé esconde la importancia de la forma y el reconocimiento de lo material e inapelable: «No es con las ideas, mi querido Degas, con lo que se hacen los versos. Es [82] con las palabras» (Valéry, 1998: 83). Los versos, como señala Mallarmé, se escriben con palabras, y estas parecen distinguirse o alejarse cada vez más de las ideas. A través de la noción de representación, el lenguaje se separaba de las cosas pero, al tiempo, se otorgaba al lenguaje el poder vivificador de plasmarlas. Desde la puesta en marcha de la idea de representación, una parte del mundo queda ausente porque el mundo ha comenzado a reconocerse inefable. El deslinde de las palabras y las cosas incluye esa inefabilidad del mundo, un tercer actante que ni el reflejo ni el referente podrán completar nunca. Con el problema de la representación y la ruptura progresiva entre las palabras y las cosas, comienza a evidenciarse un espacio vacío y por ello latente, pero condenado al silencio. Comienza a vislumbrarse ese lugar velazquiano donde no llega la representación; un lugar, de irrepresentable, inexpresable. La época clásica abre paso a la época moderna. Foucault fecha la ruptura decisiva con el concepto de representación —su desvelamiento— a principios del siglo XIX. Esta ruptura significa un corte definitivo de la correspondencia entre lo simbólico y lo real: la conciencia de un «hueco»50, de la pérdida de —al menos una parte de— lo real. Descolgado, lo real parece tornarse cada vez más invisible, desconocido e infinito. En realidad, ese hueco instaura un doble conflicto: el de su acceso y, entonces, el de su definición. La definición encontrada utiliza tan solo una estructura negativa: todo lo que no es representación. Pero además, se trata de una exclusión: todo lo que escapa a la representación, es decir, todo lo que no puede ser representado. Próximo a la instancia lacaniana de lo real, el hueco sería, más que la cosa misma, la imposibilidad de nombrarla. Con esta definición y esta denominación de «hueco», la distancia — insalvable— entre las palabras y las cosas parece absorber lo real, así como cualquier esperanza de apresarlo. Las consecuencias de la conciencia de este hueco se extienden hasta la puesta en cuestión de la capacidad y el alcance de la lengua como utensilio básico del sujeto y del escritor, desde la evidencia de los límites del conocimiento humano. «Todos los libros leídos» ya no instauran la capacidad de acceder al conocimiento de lo real —de la carne, del cuerpo, que parece constituir, a su vez, el límite de lo real, de su emblema—, y aún menos, a un conocimiento total. Sin embargo, este deseo de acceso a lo real, de 50 Así lo explica el propio Foucault. [83] conocimiento total, definitivamente utópico, parece permanecer después de todo inalterable. El primer romanticismo alemán y anglosajón —o Frühromantik— persigue ese conocimiento absoluto de la esencia de las cosas en la que resulta una apuesta clara por el paradigma expresivo de la poesía, acogiéndose a una necesidad de profundización que el discurso mecanicista y científico no logra alcanzar. A comienzos del siglo XIX, el frühromantik surge como un intento plenamente consciente de reanudar la continuidad en la relación del hombre con el mundo, del hombre con la naturaleza, cuyo hiato establece la modernidad occidental. Si alguien toma el testigo de esa utopía, ese alguien es Mallarmé, quien desata de nuevo el deseo de conocimiento par l’intérieur, de un conocimiento interno que choca con «las palabras de una lengua moderna que tiende a refutar todas las creencias — todos los mitos— que favorecían la ilusión» (Bonnefoy, en Mallarmé, 1992: X). Creo que es desde ahí, desde el espacio señalado del descrédito y desde una respuesta en busca de la utopía, que ha de releerse el trabajo con la forma y con el silencio, evidenciando la imposibilidad de decir y estableciendo consecuentemente la escritura de la desaparición y las poéticas limítrofes, negativas, imposibles, mencionadas. [84] 3. Poesía y conocimiento: la búsqueda imposible De Mallarmé al panorama poético de la Argentina del medio siglo se imponen otras distancias insalvables: la expansión de una modernización que todo lo cambia (el auge de la economía, la densidad de la población, el lugar del nuevo sujeto…), los conflictos internacionales que copan el nuevo siglo (las dos guerras mundiales y la guerra civil española —de la que da testimonio gran parte de la poesía latinoamericana—), la sucesión de dictaduras latinoamericanas y el horror de los campos de exterminio (con el estigma implacable y eterno de Auschwitz, solo como preludio de un porvenir inmediato, que es la planificación de millones de muertes técnica e impecablemente programadas) o las vanguardias históricas de los años veinte —y su contestación crítica en los años treinta— como respuesta a las nuevas inquietudes… Además de muchos otros signos, cabría añadir la situación periférica del continente latinoamericano y su «modernización desigual» —como lo acuñara Ramos (1989)—, que también atañe a la Argentina; aunque, y de forma notable desde principios de siglo, este país se convierte en paradigma de la mezcla entre culturas y del cosmopolitismo51. No obstante, desde Mallarmé como desde el modernismo hispánico, se abre una brecha definitiva que parte de la búsqueda formal: este trabajo experimental en el fin de siglo con la forma —con el verso, con la rima, con la sintaxis— condiciona la producción poética de los siglos posteriores. La ruptura estética producida durante el proceso de modernización se acompaña de los efectos inmediatos de la secularización en el artista, del afán de búsqueda constante del sujeto moderno —de su marcado carácter «introspectivo»—, así como de un descrédito cada vez mayor de la capacidad expresiva y epistémica del lenguaje. La estética moderna cristaliza entonces escrituras «de la desaparición», tomando la expresión en un sentido amplio, cuya mirada apunta a una atracción por el límite, el abismo, el vértigo de lo indecible, (des)compensada, en un vaivén infinito, con una ―parece que― inapelable y acuciante fascinación por un saber igualmente imposible y prohibido. Estas escrituras evolucionan así hacia una expresión cada vez más «neutra», 51 Este carácter cosmopolita se observa, por ejemplo, desde la conocida tensión también estético-literaria entre regionalismo y cosmopolitismo. Cabría destacar la construcción moderna de la ciudad de Buenos Aires —como muchas de las principales capitales latinoamericanas— (Sarlo, 2003: 13 y ss.). Además, el desarrollo de lo urbano como de las comunicaciones que permiten, a través de la inmigración y los viajes, un diálogo fluido con Europa (París, capital cultural en el fin de siglo) y más tarde, con Norteamérica (y Nueva York, como nuevo símbolo). [85] hacia ese grado cero barthiano, objetivación acaso necesaria para un mayor acercamiento a las cosas, al conocimiento de las cosas. Estas escrituras «de la desaparición» se definen, por tanto, por su conciencia de pérdida y su carácter contradictorio y utópico. En ese sentido, la poesía contemporánea explicita o descubre especialmente la reflexión acerca de escribir(se) y su significado, del lenguaje, del conocimiento, y de sus (im)posibilidades. Ya hemos observado cómo, al centro, se encuentra la ruptura con el concepto de representación y la conciencia del sujeto moderno enfrentada a la pasión del no-saber. Pero ¿cómo se traban estas ideas en las poéticas contemporáneas? Como vamos a detallar a continuación, el lenguaje no supone simplemente una nota, un tema o una metáfora más en la poesía contemporánea, especialmente en algunas poéticas latinaomericanas: se sitúa en la médula de algunas de estas poéticas; las cuestiona en su esencia y en su objeto, por tanto; las redefine otorgándoles un intenso cariz reflexivo que enlaza con el segundo aspecto desarrollado en este epígrafe. En una poesía cuya inquietud resulta filosófica, la búsqueda cognoscitiva constituye, como veremos en segundo lugar, el núcleo que convoca la pugna entre lenguaje y conocimiento y que evidencia el espacio de una realidad desconocida e inasible, la del ser mismo. Por último, esta indagación existencial y ontológica implica, de alguna forma, la inserción en el discurso metafísico, esto es, el establecimiento de una difícil relación —supondrá quizá el mantenimiento de una postura— con respecto a determinados parámetros clásicos como el origen, la esencia o la verdad. [86] 3.1 El trasfondo reflexivo: la conversión de la metapoesía en reflexión sobre el lenguaje Como venimos apuntando, muchas manifestaciones poéticas tienen como fondo un cuestionamiento más o menos teórico acerca de las implicaciones de su propia escritura, la naturaleza o la utilización del lenguaje, el significado o el alcance de la poesía. Algunas producciones poéticas versan casi exclusivamente sobre la poesía o el poema mismo, el lenguaje o la lengua como instrumento poético, la mano que escribe o la escritura como medio de expresión. La historia literaria suele hablar en estos casos de creaciones metapoéticas o recurre a la función metalingüística de Jakobson. Es su forma de indicar que se produce una suerte de autorreferencia explícita o de coincidencia entre forma y contenido en el interior mismo de una obra. El canon poético exhibe además célebres y abundantes ejemplos: en el barroco español proliferan los casos (Lope de Vega, Quevedo, Góngora…). Sin embargo, creo que la poesía contemporánea supera este tópico o lo que hasta finales del siglo XIX podía considerarse un recurso o un motivo poético, plasmado habitualmente desde un sujeto lírico y que solía consistir en no poder expresar completamente un deseo o un sentimiento. Este carácter metapoético más o menos ocasional, es decir, este tema, va a transformarse progresiva y realmente en un fondo, en el trasfondo de al menos una parte de la poesía contemporánea. En el transcurso de la Estructura de la lírica moderna, Hugo Friedrich anota que: Desde Poe y Baudelaire, los líricos desarrollan una reflexión poético-teórica que avanza paralelamente a su propia obra […]. Casi todos los grandes líricos del siglo XX han propuesto una poética, una especie de sistema de su poesía o de la poesía en general (Friedrich, 1959: 230). En efecto, Poe escribirá una serie de reflexiones sobre poesía y poética; la más célebre, «La filosofía de la composición» (2001). A su vez, Baudelaire recoge el testigo en varias direcciones: atiende a las enseñanzas de quien considera un maestro, pero además traduce parte de la obra de Poe y ejerce como crítico literario, dejando una serie de textos teóricos, en los cuales difunde consideraciones poéticas fundamentales [87] (1961)52. Sin embargo, estos trabajos se realizan todavía al margen o en paralelo a la obra poética. Será de nuevo Mallarmé quien transforme y unifique de manera radical los dos discursos, el poético con el crítico. Como escribe Hugo Friedrich, en «Mallarmé, la unidad entre lo artístico y la reflexión sobre lo artístico es exaltada por una filosofía que se ocupa del ser absoluto (equiparado a la nada) y de su relación con el lenguaje» (Friedrich, 1959: 149). A partir de entonces, podremos afirmar no solo que «la poesía moderna debe ir acompañada de la reflexión del arte poético» (Friedrich, 1959: 91) sino que, como enuncia Eduardo Milán, «la poesía del siglo XX está marcada por la reflexión sobre el lenguaje poético» (Milán, 2004a: 83). Ese trasfondo reflexivo implica efectivamente el cuestionamiento de las posibilidades expresivas del lenguaje y, entonces, evidencia el descrédito y la necesidad: el descrédito en la capacidad del lenguaje para acceder al conjunto de la realidad —y más allá, al hueco de lo real— y la necesidad de una continua apertura formal que permita una transformación del lenguaje y de la palabra poética. Trabajar con una parte de la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX supone tener en cuenta este trasfondo reflexivo en gestación desde fines del XIX. En ese sentido, la primera mitad del siglo XX, a través del legado de las vanguardias históricas, supone una radicalización de la experimentación formal. Entre otras cosas, la vanguardia pone especialmente de relieve el lenguaje como material ―o desecho— de composición de la obra. Así, la «construcción poética […] se muestra como el ensamblado que es» (Jenny, 2003: 117)53. Creo que la segunda mitad del siglo XX implica un rescate crucial de determinados cuestionamientos que constituyen la base teórica de la vanguardia; entre ellos, el lugar del lenguaje y de la palabra poética. De hecho, a mediados de siglo, determinadas poéticas descubren y explicitan esta reflexión sobre el lenguaje y la 52 Estos textos de Baudelaire son quizá menos específicos que el estudio de Poe, esto es, no articulan un programa poético. Podríamos decir que a menudo atienden a un análisis de la modernidad y de la vida moderna pero, en el interior de ese análisis, encontramos claves y consideraciones acerca de la poesía por lo que, de alguna manera, se trata de un esbozo de poética. 53 Jenny señala un viraje en cuanto a la evaluación de los materiales y del lenguaje estético, a través de un análisis de la vanguardia, principalmente poético y plástico: «El artefacto estético, creyendo poner al día las leyes del mundo objetivo, dará acceso a la “vida”, una nueva especie de “vida”, más estática, hecha de lógica y evidencias materiales» (2003: 94). La puesta de relieve de esas evidencias materiales desemboca en el reconocimiento del lenguaje y la importancia del significante: «La expresión […] emana “necesariamente” de la elección del soporte, de los materiales y del conjunto de los “medios” plásticos utilizados. Eso equivale a decir que lo que se expresa son precisamente los valores plásticos mismos» (2003: 122). [88] poesía: de Paul Celan a Adrienne Rich (por no hablar de la incidencia de este trasfondo reflexivo en la narrativa ―desde el nouveau roman, por ejemplo— o en el teatro ―con autores como Ionesco o Beckett—). En este sentido, creo que la poesía latinoamericana constituye un referente, tanto de la experimentación formal vanguardista previa ―con autores como Vallejo, Huidobro y, después, Parra— como del énfasis en ese carácter reflexivo posterior que exige en la poesía la visualización de una poética. En este último aspecto, la poesía argentina de la segunda mitad de siglo desarrolla una línea poética fundamental, dentro —como veremos— de una multiplicidad asombrosa de propuestas; una línea poética «cercana a la poética de Girri» —como señala Cristina Piña— y «en la que percibimos a la manera de Wallace Stevens, una progresiva tendencia a la reflexión sobre la poesía misma» (1996: 35). De forma más general, a veces imprecisa, otros críticos apuntan a este mismo rasgo como una constante para tener en cuenta. En su libro Espera de la poesía. Ensayos sobre poesía argentina, Ricardo H. Herrera constata que en la segunda mitad del siglo XX: «Cada vez es mayor el número de poetas que plantea la incertidumbre del lenguaje y la desconfianza del sentimiento» (1996: 16). Por su parte, en su antología Nueva Poesía Argentina, Leopoldo Castilla pone de relieve que: La poesía en Argentina ―y aunque sea un tópico repetirlo― siempre participó inmediatamente de las nuevas propuestas estéticas que se producen en el resto del mundo […] reflexionando sobre todo el bloque de la poesía argentina, creo que puede descubrirse un rasgo unitivo: el intento de escribir con un lenguaje preciso, la tendencia a la síntesis mejor entendida […]. La precisión en el lenguaje que nace con Lugones y reverbera magistralmente en Borges; la captura de una cosmogonía para un salto mortal de Enrique Molina, Edgar Bayley, Amelia Baglioni u Olga Orozco (1987: 8-9). De alguna manera, Guillermo Sucre traza y especifica de forma notable esa línea genealógica ya sugerida por Leopoldo Castilla y obligatoriamente incompleta por el recorte implícito en la selección. En primer lugar, Sucre considera la evolución de la concepción del lenguaje en paralelo a los cambios histórico-sociales pero básicamente espirituales que se padecen en la modernidad: Antes, en efecto, el lenguaje no fundaba sino que estaba fundado en una verdad o en una orden superior y trascendente. El escritor podía o no interrogarse sobre el lenguaje, pero finalmente confiaba su validez a esa garantía superior; creía en su mundo y lo expresaba, lo ponía en palabras. El lenguaje, pues, no podía serle problemático: tenía confianza en él y, por tanto, no podía cuestionarlo. Con la historia moderna, toda garantía superior desde una trascendencia desaparece y así el lenguaje pierde su fundamentación (1985: 222). [89] Dentro ya de un marco detallado, y tras su interesante y dilatada explicación de una parte fundamental de la lírica latinoamericana moderna y contemporánea –de Darío a Roberto Juarroz— Guillermo Sucre afirma: No parece que la literatura hispanoamericana deba detenerse, mucho menos internarse, en estos problemas del lenguaje […]. Sin embargo […] lejos de creer que le basta con nombrar las cosas para que estas sean, el escritor practica la herejía de enfrentarse a los nombres mismos, es decir, al lenguaje: lo cuestiona y lo exalta, lo hace abismarse en sus propios poderes, lo contamina y también lo purifica […]. En verdad, la crítica del lenguaje, también su liberación y su aventura empieza en nuestra literatura con la poesía. Con la poesía contemporánea, por supuesto (Sucre, 1985: 225-226). A partir de esta última aseveración, y como avanzábamos, el crítico traza un interesantísimo recorrido por la poesía latinoamericana en relación con el cuestionamiento del lenguaje. El punto de partida coincide con Castilla: Sucre parte de un excelente análisis de Huidobro para trabajar el trasfondo reflexivo, el tratamiento y la controversia del lenguaje desde las poéticas de Vallejo, Girondo o Borges, hasta las de Paz, Parra, Rojas, Vitier, Girri, Cadenas o Pizarnik, por citar algunos de los nombres más representativos54. Thorpe Running trabaja en una dirección similar. Primero, en The critical poem, Running analiza la reflexión sobre la capacidad expresiva y representativa del lenguaje, así como la construcción y significación poéticas en el ámbito de la poesía latinoamericana, a través a su vez de la selección inevitable de poetas. Octavio Paz and David Huerta from Mexico; Roberto Juarroz, Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, and Alberto Girri from Argentina; Juan Luis Martínez and Gonzalo Millán from Chile –all share a deep fascination with what lies behind words in poems. A skeptical attitude toward language leads all eight to write what Octavio Paz has called ‘critical poetry’, a poetry that questions its own construction (1996: 11). The critical poem retoma y amplía tanto el corpus como algunos de los presupuestos ya enunciados en el artículo titulado «El lenguaje como tema en la poesía argentina actual» (1986). En este artículo, Thorpe Running confirma la conclusión extraída por Hugo Friedrich al afirmar que: Ya no es posible olvidar, como en los poetas anteriores, la manera de decir en aras de lo que se dice. El desacuerdo entre signo y cosa designada es una ley de la lírica moderna, lo mismo que del arte moderno (Friedrich, 1959: 236). En efecto, el desfase del lenguaje con lo real se transforma en «una ley de la lírica moderna», contra la que buena parte de poetas latinoamericanos —y 54 El trabajo realizado por Sucre me parece indispensable porque muestra la incidencia real de una problemática a menudo leída solo como un acecho teórico; además, expone no tanto diferentes posturas como diferentes propuestas poéticas al problema. [90] especialmente argentinos— parecen rebelarse. De esa rebelión, Running destaca «la falta de confianza en la transmisión de los signos o el lenguaje; y la necesidad de que la poesía vuelva sobre sí» y aclara que puesto que «las palabras parecen no tener la capacidad de expresar la realidad objetiva, el poeta tiene que dirigir su atención, no a un objeto externo, sino al poema mismo» (Running, 1986: 152). Así, una parte de la lírica latinoamericana —y, concretamente, argentina— de la segunda mitad del XX apuesta claramente por una escritura consciente, comprometida, capaz de cuestionar un lenguaje insuficiente. Estas escrituras de la desaparición no pueden sino ser ambiguas y contradictorias: intentan explicar con palabras lo que las palabras no pueden explicar. En obligada tensión con tautologías y calambures, tales escrituras gozan, en realidad, de un doble trasfondo reflexivo. Por una parte, estas escrituras tratan efectivamente sobre ellas mismas, sobre sus dificultades, sobre sus posibilidades. Por otra parte, y como también indica Running, estas escrituras construyen una poesía altamente conceptual, atravesada por la reflexión o que permite la reflexión. Thorpe Running habla incluso de «poetas filosóficos» (Running, 1986: 150). En efecto, la problemática del lenguaje o el trasfondo reflexivo —que la recoge de manera clara en determinadas poéticas— presentan poco interés en sí, es decir, si olvidamos que el problema del lenguaje —o las poéticas que cargan con su conflicto— solo tienen sentido en relación con el problema del conocimiento, esto es, con la aspiración del ser humano a conocer las cosas en sí mismas y en su totalidad. Al final, resulta una forma de señalar de nuevo la importancia del sujeto, la importancia del lugar ocupado por el individuo moderno, la importancia de su mirada al mundo y a sus enigmas. Así, tras el problema contemporáneo del lenguaje se esconde el eterno problema del conocimiento; y, tras todo ello, la lejana sombra de un deseo antiguo y una búsqueda pendiente. [91] 3.2 El problema del conocimiento Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos, nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, ¿cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Friedrich Nietzsche Foucault define brillantemente al sujeto moderno como un sujeto «empíricotrascendental»; se trata, de alguna manera, de releer toda la tradición filosófica occidental resaltando, de alguna manera, la reflexión antropológica scheleriana y apostando por las llamadas filosofías de la vida ―con Nietzsche al centro―. Así, el filósofo francés sostiene que, desde Husserl, se tratará, por una parte, de pensar los «derechos y límites de una lógica formal en una reflexión de tipo trascendental [y] por otra parte, [de] ligar la subjetividad trascendental con el horizonte implícito de los contenidos empíricos» (Foucault, 1999: 243-246). Tal propuesta consiste en enfrentar, desde la contemporaneidad y su filosofía, la relación yo-mundo asumiendo la modernidad, con el problemático legado de racionalistas y empiristas. Creo que es esa subjetividad empírico-trascendental, es decir, el sujeto desquiciado moderno (sacado, literalmente, de sus quicios por una parte y otra), cuya vida se debate entre lo tangible y lo inasible —el mundo y Dios, el cuerpo y el alma, los sentidos y la razón, el escepticismo y la fe, la palabra y el silencio…— la que se exalta en las poéticas contemporáneas que nos ocupan. Las poéticas de Olga Orozco o de Alejandra Pizarnik, como las de Alberto Girri, Roberto Juarroz o Amelia Biagioni, interrogan continuamente los conceptos de representación, realidad, verdad, a través de la mirada delirante, totalizadora, de un sujeto atravesado por una compleja, manida y maltratada noción de experiencia. De hecho, el cuestionamiento o el descrédito en el lenguaje están en estrecha relación con la interrogación de estos ―como de otros tantos— «conceptos». Al menos en parte, el lenguaje no puede dar cuenta, explicar o abordar completamente el significado de tales constructos, de tales abstracciones. El lenguaje no puede atrapar lo real, que también se compone de ausencia, silencio, muerte. Tal vez también por eso, el imaginario colectivo crea una figura capaz de concretar, de condensar, de hacer de alguna manera posible esas abstracciones. Esa figura es la figura del fantasma. En su libro Estancias: La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Giorgio Agamben va a trabajar con la «fantasmología» medieval, a [92] fin de demostrar cómo se construye la teoría del amor reflejada en los textos en el siglo XIII. Agamben también trabaja con las huellas que esta teoría deja en la modernidad. Inmediatamente, el análisis del fantasma da lugar a la reflexión acerca de lo invisible y lo inasible, parte o no de lo real, pero en cualquier caso de lo que no puede dar cuenta completa el lenguaje: Cualquiera que sea el nombre que da al objeto de su búsqueda, toda la quête de la poesía moderna apunta hacia esa región inquietante en la que ya no hay hombres ni dioses, y donde solo se alza incomprensiblemente sobre sí misma como un ídolo primitivo una presencia que es a la vez sagrada y miserable, fascinante y tremenda, una presencia que tiene al mismo tiempo la materialidad fija del cuerpo muerto y la fantasmática inasibilidad del viviente. Fetiche o Graal, lugar de una epifanía y de una desaparición, se muestra y vuelve a disolverse cada vez en el propio simulacro de palabras hasta que se cumpla hasta el fondo el programa de enajenación y de conocimiento, de redención y de desposesión que desde hace más de cien años sus primeros lúcidos adoradores habían confiado a la poesía (Agamben, 2001: 99). Es interesante reparar en la utilización del vocablo francés quête; vocablo reiterado por Agamben que no encuentra una palabra equivalente en la traducción al castellano. La quête responde a una búsqueda sin destino conocido, sin fin, así que de alguna forma también va en contra de teleologías y de razones instrumentales. Agamben emplea esta palabra para enfatizar la imposibilidad de explicar y saber todo. De paso, refuerza la visión utópica, desterritorializa, dispersa: distiende. Con todo, esta cita se presenta tan sugerente como imprecisa. Sin duda, desde el punto de vista de Agamben, la cuestión radica en la representación de lo inasible, esto es, de lo inmaterial, invisible y/o abstracto; en la proliferación de poéticas contemporáneas que erigen un ideal, un imposible, una utopía —constituida básicamente a través de la contradicción o de la ambigüedad— y esto por medio de una escritura a su vez contradictoria y hasta destructiva. Es regresar a la mirada órfica, a la lectura de Milán, de Blanchot, a la (des)aparición en la que también basculaban fantasmagoría y realidad, indistintamente, en nombre de un deseo. Como hemos indicado, el texto de Agamben amalgama los siglos XIII ―para 55 muchos, los siglos XII y XIII representan la auténtica puerta hacia la modernidad ― y XX. En ningún caso, el lenguaje, ya establezca una relación de analogía o una ruptura representativa y hasta significativa con las cosas (itinerario, como hemos visto, señalado por Foucault), puede abordar —definir, explicar— lo inasible. Sobre todo por esa equiparación de lo inasible con lo desconocido. En realidad, creo que Agamben está señalando ―desde su antecedente, desde su origen, desde su antípoda— el salto a la 55 En el siglo XII ya empieza a entrar en crisis la visión medieval del mundo y ya tienen lugar buena parte de los progresos renacentistas. [93] modernidad poética. Indirectamente, Giorgio Agamben apunta al problema del conocimiento, y más concretamente al problema del conocimiento en la modernidad, esto es, al problema del acceso, de la forma y de los límites del conocimiento. Por eso, y como sugiere Running, las poéticas aludidas podrían estudiarse desde un primer cruce con la filosofía, porque responden a una exacerbada búsqueda ontológica; búsqueda que, como se ha destacado, se da de modo notable desde la filosofía del primer romanticismo alemán y anglosajón. En el Frühromantik y en su ímpetu por desvelar la esencia de las cosas, la apuesta por el paradigma expresivo de la poesía se acoge a la necesidad de cambiar la forma de hacer filosofía, y esto es, en una parte considerable, la posibilidad de entender el conocimiento de otra manera a como lo entienden la ciencia, la ilustración, el positivismo. Al centro está el sujeto dislocado y perdido de la modernidad y una vieja pregunta acerca de él y su relación con el mundo. El artículo de Martin Heidegger «¿Y para qué poetas?» (1998: 199 y ss.) que retoma en su título la primera parte del verso de Hölderlin («en tiempos de penuria» es la segunda parte) se abre con una aclaración de origen etimológico que emparenta la palabra alemana «abismo» con un significado primigenio equivalente a «fundamento». A través de esta idea del abismo como punto de partida, como suelo, como «fundamento», Heidegger llega a su idea de riesgo como elemento constitutivo del ser y al papel esencial del poeta en los tiempos de penuria, caracterizados por el desconocimiento y por la carencia. Tiempos de penuria sin Dios ni divinidad otra para descifrar los vacíos esenciales y las preguntas eternas: Los tiempos no son solo de penuria por el hecho de que haya muerto Dios, sino porque los mortales ni siquiera conocen bien su propia mortalidad ni están capacitados para ello. Los mortales todavía no son dueños de su esencia. La muerte se refugia en lo enigmático. El misterio del sufrimiento permanece velado. No se ha aprendido el amor. Pero los mortales son. Son, en la medida en que hay lenguaje […]. El tiempo es de penuria porque le falta el desocultamiento de la esencia del dolor, la muerte y el amor. Es indigente hasta la propia penuria, porque rehúye el ámbito esencial al que pertenecen dolor, muerte y amor. Hay ocultamiento en la medida en que el ámbito de esa pertenencia es el abismo del ser. Pero aún queda el canto, que nombra la tierra (Heidegger, 1998: 203-204). La argumentación heideggeriana es interesante a varios niveles. Heidegger profundiza en la huella dejada por la secularización. Asume la aseveración realizada por Nietzsche y la ausencia de dioses en el mundo moderno. No obstante, según Heidegger, la pobreza y el vacío espiritual en la modernidad no se deben únicamente al proceso de secularización y al agnosticismo o escepticismo crecientes. Estos no hacen sino esconder el eterno problema del conocimiento y, más allá, la pregunta acerca de la esencia y también de la existencia del ser. [94] Martin Heidegger enuncia tres claves: el dolor, la muerte y el amor; tres instancias de lo real desconocido por las que atraviesa el ser. En realidad, Heidegger presenta tres núcleos vivenciales, inasibles, enigmáticos, ya sugeridos por Agamben — que partía del amor de la lírica trovadoresca, para abismarse al dolor y a la muerte—. Sin embargo, el desconocimiento de la esencia del ser —del dolor, de la muerte, del amor— no impide que los seres humanos sean; puesto que «son, en la medida en que hay lenguaje», según dice el filósofo. Heidegger destaca continuamente el espacio del lenguaje en relación al ser: El lenguaje es el ámbito o recinto (templum), esto es, la casa del ser. La esencia del lenguaje no se agota en el significado ni se limita a ser algo que tiene que ver con los signos o las cifras. Es porque el lenguaje es la casa del ser, por lo que solo llegamos a lo ente caminando permanentemente a través de esa casa (Heidegger, 1998: 231). El lenguaje configura al ser: lo socializa y mantiene en la conciencia del abismo; abismo, que según el filósofo, debe explorar el poeta (no en vano advierte que: «Pensadores y poetas son los guardianes del ser» puesto que habitan especialmente, quizá más conscientemente que los demás, en la «morada del lenguaje» (Heidegger, 2000: 259). El poeta debe interpretar para conocer, que es profundizar, «la esencia del dolor, de la muerte, del amor»; el dolor, la muerte, el amor: ideas absolutas y abstractas, invisibles e inasibles, desconocidas. Por tanto, la tarea del poeta respondería cuando menos en parte a una búsqueda ontológica, esto es, existencial, siempre y cuando se busque el ser ―que no el ente―, esto es, lo que acaece, lo que está siendo56. Para ello, tendrá que trabajar con el lenguaje, morada en la que habita el ser humano. Los poetas deben preguntar entonces acerca de lo esencial e inasible de su condición de ser humano; preguntar desde el lenguaje hacia lo real desconocido: con la esperanza de obtener una respuesta, de poder trazar un sentido, el sentido del ser. Ahora bien, a través de esas preguntas los poetas «arriesgan el recinto del ser. Arriesgan el lenguaje» (Heidegger, 1998: 231). La poesía moderna y contemporánea lleva, de hecho, al extremo el cuestionamiento del lenguaje y la experimentación con el lenguaje, arriesgando la comprensión y la comunicabilidad57 ―aunque esto, a diferencia de la 56 Me refiero a la «diferencia ontológica» (entre ser/ente ―sein/seiendes―): el ser ocurre, acontece, acaece, mientras que el ente es cada cosa en que se sustantiva el ser ―frente al ser, el ente se encuentra parado, detenido―. Ser y tiempo se abre con la afirmación de que la filosofía occidental ―la metafísica tradicional― ha ido escribiendo la historia de los entes en la misma medida en que ha ido olvidando la historia del ser que, según Heidegger, hay que recuperar (Heidegger, 2000b: 11). 57 De hecho, muchos críticos hablan de la poesía moderna y contemporánea como una poesía oscura, hermética. El propio Friedrich utiliza permanentemente estos adjetivos. [95] propia hermenéutica, que no deja de delinear sendas, caminos, que apenas permite la pérdida, en ese oscuro bosque del lenguaje y del ser―. La reflexión de Heidegger conduce a plantearse la cuestión no solo de cómo llegar a lo real a través de las palabras, es decir, de cómo superar la distancia entre las palabras y las cosas. Además, obliga a replantearse el problema del acceso al conocimiento sin otra herramienta que el lenguaje. Es preguntarse cómo llegar —si es posible entonces llegar— a lo real desconocido, es decir, a la esencia de lo real ―es ya suponer que existe una esencia―; el ser con lo real superpuesto y confundido. El ser pertenece tan inequívocamente a lo real como a su visión, a su mirada, a su conciencia de lo real. En este sentido, resulta interesante reparar en cómo Heidegger —al igual que Foucault— señala descubrimientos y constataciones básicas, producidas en gran parte del siglo XVII al siglo XIX: Pascal descubre frente a la lógica de la razón calculante, la lógica del corazón. Lo interno y lo invisible del ámbito del corazón no es solo más interno que lo interno de la representación calculadora, y por ello más invisible, sino que al mismo tiempo alcanza más lejos que el ámbito de los objetos únicamente producibles. Es solo en la más profunda interioridad invisible del corazón donde el hombre se siente inclinado a amar a los antepasados, a los muertos, la infancia, los que aún están por venir (Heidegger, 1998: 227). De alguna manera, esta nueva referencia de Heidegger acerca de la importancia de lo invisible a partir del descubrimiento de Pascal representa un punto de unión filosófico con el análisis literario —ya abordado— de Agamben58. A este nivel, cabe destacar que Michel Foucault también señala el interés creciente por lo interno, y por tanto invisible, como un hito para la historia del saber occidental (Foucault, 1999: 128274). El valor de lo interno y de lo invisible se transforma así en el dominio no solo de lo desconocido —casi de lo incalificable— sino de lo esencial en relación al conocimiento del ser. Así lo muestra efectivamente la lírica moderna, a través de su marcado carácter «introspectivo» y de su recelo con el lenguaje denotativo. En la poesía, esta consideración de lo interno e invisible se expande hasta lo inasible, como demuestra Agamben. De hecho, confirma que: «La autodisolución es el precio que la obra de arte debe pagar a la modernidad. Por eso Baudelaire parece asignar al poeta una tarea 58 Como venimos indicando, Agamben insiste en que la modernidad —la poesía moderna— redescubre la interioridad y se interesa por lo invisible e inasible, que está más allá de lo que perciben nuestros sentidos. En este sentido, la presencia-ausencia sobre la que escribe Agamben enfatizando cómo canaliza una determinada visión del amor (2001: 99) conecta, sin duda, con el final de esta cita de Martin Heidegger que retoma, a su vez, el pensamiento de Pascal. [96] paradójica: “celui qui ne sait pas saisir l’intangible”, escribe sobre Poe, “n’est pas un poète”59» (Agamben, 2001: 89). De modo que, en esa quête, o en esa búsqueda ontológica, o en esa búsqueda del ser, el poeta moderno persigue ―paradójicamente— lo que percibe y lo que, en principio, no puede percibir: lo invisible, interno e intangible. Tenía, por lo pronto, lo que, ante sí, ante sus ojos, oído y tacto, aparecía […] pero también lo que tenía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros, con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal modo que acababa por no haberlos (Zambrano, 2001: 18). Más allá de su comparación —que instaura una distinción— entre filosofía y poesía, la reflexión de María Zambrano desemboca en el pulso con los límites que establece la poesía. Esta es, de hecho, la constante de una línea poética en la Argentina de la segunda mitad de siglo XX; línea poética que se consolida, a mi juicio, en la controvertida década del sesenta. Las poéticas de Ortiz, de Girri, de Juarroz, como las de Orozco y Pizarnik, suponen sin duda una búsqueda ontológica hacia la esencia del ser humano —hacia su (im)posibilidad, hacia su (in)existencia—. Por eso, toda experimentación formal parece resultar insuficiente y el cuestionamiento del lenguaje se explicita radicalmente. Así, cuando parece imposible superar los límites del lenguaje, los poetas se interrogan por los límites del mundo. Imposibilidad de imposibilidades, desbordamiento, la literatura confirma entonces su ineludible cruce con la filosofía, y hasta reivindica la copertenencia de ambos discursos, el poético y el filosófico, que van a dejar de habitar «sobre las más distintas montañas» ―como decía Heidegger sirviéndose de las palabras de Hölderlin (Heidegger, 2004: 61)― para encontrarse, para perderse, en el no-lugar infinito de la escritura. 59 «Aquel que no sabe asir lo intangible no es un poeta» (la traducción es mía). [97] 3.3 La trampa de la metafísica Empieza de una vez a plantear las preguntas a las que nunca llegarás a responder. Lo has evitado durante demasiado tiempo. Elías Canetti En su libro Literatura y Filosofía, Manuel Asensi pone de relieve la difusa frontera entre filosofía y literatura a través básicamente del cuestionamiento del concepto de verdad (Asensi: 1995). En primer lugar, Asensi analiza el enfrentamiento entre filosofía y poesía en la filosofía platónica, donde aparece la asimilación de poesía a mito ―tangible, material, mentira— y de filosofía a alma ―intangible, inmaterial, verdad— (Asensi, 1995: 18-19). El crítico avanza en su exposición y recorta la diferencia entre las dos disciplinas mediante el pensamiento y la Poética aristotélica: a través de los parámetros de mímesis y verosimilitud, Aristóteles distingue entre historia, poesía y filosofía. Así lo explica Manuel Asensi: «El historiador se enfrentará quizá a fenómenos posibles e increíbles; el poeta compondrá hechos creíbles aunque sean imposibles, el filósofo es el que debe explicarlo todo» (1995: 30). Desde la idea aristotélica de ser en movimiento, Asensi concluye: «La poesía mueve, pero se trata de una oscilación alrededor del sol del lenguaje cuyo significado está fijado» (1995: 31). Este punto de partida, en el paso del pensamiento platónico al aristotélico, presenta ya consideraciones coincidentes con nuestro trabajo. Pero, además, Manuel Asensi anota una justificación esencial a este comienzo: las fronteras entre filosofía y literatura parecen nacer de la oposición platónica entre ser y parecer, y es por ello que el autor comienza su argumentación a partir de determinadas ideas platónicas. Sin embargo, Asensi realiza una aclaración fundamental: como demuestran Heidegger o María Zambrano, en el período presocrático la dicotomía ser/parecer —como la del mitos/logos— funciona de muy distinta forma y cambia el paradigma de verdad: El ser y el parecer estaban originariamente vinculados, porque para el pensamiento griego el ser se ofrece como físis, es decir, como lo que brota y permanece mostrándose, apareciendo, iluminándose, desocultándose. De ahí que la verdad en su correspondencia con el ser se entienda según la alétheia. No es, pues, una verdad equiparada a lo que es sino a lo que está siendo o mostrándose (Heidegger…), no una verdad como adecuación de una proposición a una cosa, sino el hacer salir a la cosa de una oscuridad que la guardaba invisible (Asensi, 1995: 14-15). «Ni el ser se opone al (a)parecer ni el mitos al logos, al contrario: mentan lo mismo, o como mínimo tienen necesidad el uno del otro» concluye Asensi (1995: 15). En consecuencia, propone el acercamiento inevitable de las disciplinas filosófica y literaria demostrando, además, que no siempre ha existido entre ellas una distancia o [98] una distinción clara ―apoyándose a su vez en algunas consideraciones de Martin Heidegger y de María Zambrano60—. Al tiempo, el paradigma de verdad es entendido como aletheia y atiende, por tanto, al fenómeno de desvelamiento, esto es, de hacer visible lo que era invisible61. De alguna manera, la interdependencia preplatónica entre ser y parecer, que no distinguía aún entre filosofía y literatura, confirmaba también la importancia de lo invisible. Manuel Asensi demuestra que la literatura ―la poesía— se ocupa también del logos y del ser puesto que la poesía ―y la literatura en general— atiende, en su búsqueda, a lo intangible, invisible y desconocido. Desde la incidencia del plano filosófico en el literario, el crítico desglosa el desarrollo de la problemática del lenguaje y el cuestionamiento acerca de los límites del conocimiento: en otras palabras, confirma el cruce de literatura y poesía, evidenciando una evolución formal y conceptual. Determinadas poéticas latinoamericanas contemporáneas —especialmente argentinas a partir de la década del cincuenta— emprenden esa búsqueda, reúnen ese afán de desvelamiento ―que incluye, esperanza, presunción o quimera, un sentido que revelar― y, esto, a juzgar por las preguntas que plantean; preguntas que además, y según Heidegger, han de plantearse los poetas (y, por supuesto, también los filósofos) especialmente en un período como la modernidad. Al interrogarse acerca de conceptos como la representación, la verdad o la muerte, tales poéticas cuestionan, no obstante, la capacidad referencial del lenguaje, las posibilidades de acceso a un conocimiento total y el sentido del ser y de su existencia. Existe una proliferación tal de preguntas en las poéticas contemporáneas que algunos, como Edmond Jabès, acabarán haciendo de la interrogación su poética; la asunción de la imposibilidad de una única respuesta acabará también conformando una 60 Si bien hay que aclarar que ambos, tanto Heidegger como Zambrano, distinguen y, por tanto, separan ambas disciplinas. El libro de Zambrano Filosofía y poesía es una buena muestra de ello (2001). Por su parte, es de sobra conocido que Heidegger separó filosofía y poesía, sirviéndose de la cita de Hölderlin ya mencionada (2004: 61), justamente en su texto Qué es la filosofía. 61 La verdad rechaza el parámetro moderno de adecuación para regresar a la idea presocrátrica de alétheia, de desvelamiento, desocultación. Sin embargo, también en esta idea, hay una petición de principio: hay que aceptar que hay algo oculto que podemos desvelar, leer. La alétheia va a pedir la interpretación hermenéutica, la obligatoriedad dialógica, la lectura adecuada, la mirada debidamente canalizada. Paco Vidarte lo explica con certeza: según este crítico, Heidegger utiliza la metáfora de la recolección (Sammlung), que implica juntar, evitar la diseminación ―el esparcimiento típicamente derridiano―; además, el filósofo alemán insiste en la necesidad de «escucha» del texto, indicando cómo hay que escuchar, cómo hay que recopilar para captar el sentido que subyace al texto, dando por hecho que tal sentido existe y que, además, es unívoco… (Vidarte, 2006: 33-68). [99] (in)determinada (no-)lógica62. No son pocos los textos modernos que declaman o explicitan continuamente interrogantes «esenciales», míticos y existenciales, acerca de la constitución o el destino del ser. Estos textos se escriben desde ese deseo que parece intrínseco al ser humano, el deseo de saber. Significa también que parten del no-saber63. Cuando Amparo Amorós se pregunta acerca de las «lindes entre filosofía y poesía», su respuesta apunta a ese lugar común: «El germen es la necesidad de conocer y de conocernos, de dar cuenta del mundo y de nosotros mismos. La extrañeza ante los interrogantes primordiales y el impulso irrefrenable a encontrarles respuesta» (Amorós, en Breysse, 1991: 161). En realidad, tanto el final de esta cita de Amparo Amorós como algunas de las reflexiones mencionadas de Martin Heidegger, por ejemplo, convergen finalmente en exponer que la búsqueda del ser ―que seguiremos llamando ontológica― es una búsqueda de orígenes. Esta búsqueda de orígenes se refleja efectivamente en la proliferación de «los interrogantes primordiales y el impulso irrefrenable a encontrarles respuesta» (la cursiva, mía). Los interrogantes primordiales desembocan entonces en preguntas metafísicas, esto es, son preguntas sin posibilidad de respuesta empírica ―aquí el adjetivo es, tal vez, pleonástico―. Distintas líneas de la poesía contemporánea parten de una búsqueda existencial con el fin de llegar a un conocimiento —si no total o esencial, mayor— del ser. En esa búsqueda, el poeta lucha por arribar a su origen: o bien, por recrear una historia ―paradójicamente― sin coordenadas que asegure la totalidad, la eternidad ―como en parte de la poesía de Olga Orozco—, o bien, la historia se presenta abiertamente 62 Pienso de nuevo en la poética jabesiana o, por ejemplo, en la «lógica del quizá» que propone el último Derrida que, en textos como La universidad sin condición, enuncia como sigue: «un pensamiento del “quizá”, de esa peligrosa modalidad del “quizá” de la que habla Nietzsche y que la filosofía siempre ha querido domeñar. No hay porvenir ni relación con la venida del acontecimiento sin experiencia del “quizá”. Lo que tiene lugar no debe anunciarse como posible o necesario, de lo contrario su irrupción de acontecimiento queda de antemano neutralizada. El acontecimiento depende de un quizá que concuerda no con lo posible sino con lo imposible» (Derrida, 2002: 72-73). 63 Ya en Las palabras y las cosas, y coincidiendo en la base con Heidegger, Michel Foucault sugiere ese lugar no-saber como el lugar propio al sujeto moderno: «El hombre es también el lugar del desconocimiento ―de ese desconocimiento que expone siempre a su pensamiento a ser desbordado por su ser propio y que le permite, al mismo tiempo, recordar a partir de aquello que se le escapa» (Foucault, 1999: 314). Me gustaría señalar que, como advierte Foucault, en la modernidad se efectúa el paso definitivo del «pienso» al «soy» (Foucault, 1999: 302 y ss.). El proceso es ciertamente muy complejo pero en él cabe destacar la creación del concepto «hombre» tal y como lo entendemos hoy día (Foucault, 1999: 299 y ss.) y la relativización de la idea de verdad. En este sentido, Foucault pone de relieve que ya «se trata no de la verdad sino del ser, no de la naturaleza, sino del hombre, no de la posibilidad de un conocimiento, sino de un primer desconocimiento; no del carácter no fundado de las teorías filosóficas frente a la ciencia, sino de la retoma en una conciencia filosófica clara de todo ese dominio de experiencias no fundadas en el que el hombre no se reconoce» (Foucault, 1999. 314). [100] fracturada ―como en parte de la poesía de Alejandra Pizarnik—. No obstante, en ambos casos, el principio y el fin de la historia escorzada en los poemas parecen constituir vértices indistintos. Así, las preguntas metafísicas que laten en el texto atienden al tejido invisible de un absoluto64; el absoluto escondido en una concepción unitaria del lenguaje, de la verdad y del ser ―concepción que haría posible la respuesta: el tan ansiado sentido—. Sin embargo, el único espacio para el cuestionamiento lo constituye el tejido inasible de la escritura. Esa es quizá la única ontología actual, ese espacio blanchotiano de ausentamiento en el que, como veremos en epígrafes sucesivos, las huellas derridianas ―sin huellas originarias― se dispersan, se reimprimen, se reinventan, y en el que es imposible cerrar el sentido, entre otras cosas porque no deja de estar atravesado por el lenguaje y por el tiempo; lienzo infinito para lo infinito entonces. Por tanto, y por una parte, la verdad metafísica queda obligatoriamente desconocida, puesto que, como afirma Roger Caillois: La solución exacta, acabada es imposible. El universo es finito cuando se lo concibe y su fórmula, por tanto, es fácilmente calculable, pero es infinito cuando en él se vive, y su infinitud, precisamente referida al hombre, constituye entonces un obstáculo insuperable para el logro del conocimiento que el hombre querría obtener, tomándose a sí mismo como origen de las coordenadas, conocimiento que es el único que le importa, puesto que es el único también que puede servirle de punto de referencia (1989: 49). La argumentación de Caillois acerca del problema de la metafísica no está sujeta a la complejidad de un entramado filosófico y, sin embargo, repara en algo filosóficamente esencial, al menos desde Schopenhauer y Nietzsche en adelante: el reconocimiento de la inconmensurabilidad y de la inefabilidad de la vida y del ser. Caillois viene a decir que, aunque nos fuese posible acceder a la «verdad metafísica», ese conocimiento no sería «positivo», ni siquiera «válido»: La posesión de la verdad metafísica no entraña nada positivo, ni de hecho ni de derecho, precisamente porque es un conocimiento absoluto, es decir válido fuera e independientemente de todo condicionamiento concreto de existencia (Caillois, 1989: 49). El teórico francés confirma que el afán de un conocimiento absoluto vuelve la respuesta —solo en ese sentido, la búsqueda— imposible —lo que, a su vez, posibilita la búsqueda—; o peor, si hubiese posibilidad de respuesta, esta sería «inservible», inútil, absurda. Pero ¿acaso podía ser de otro modo? La inserción en el discurso metafísico, a la que se ve abocada buena parte de la poesía moderna y contemporánea a través de su 64 De hecho, si hay una metáfora que se reitera en estas dos poéticas —como en otras del mismo signo— es esa metáfora del hilo. [101] planteamiento, se debe así tanto a la búsqueda de un absoluto —de una «verdad»— como a ese «impulso irrefrenable de encontrar[les] respuesta», en palabras de Amparo Amorós. De un lado, reencontramos de forma clara la tendencia utópica de buena parte de la poesía contemporánea ―aunque también de la hermenéutica, por ejemplo, de Heidegger a Gadamer o a Ricoeur―. De otro lado, se vuelve a imponer esa suerte de necesidad humana que va más allá del razonamiento «puro», de lo humanamente cognoscible. Lo hemos sugerido en reiteradas ocasiones: también aquí hay toda una genealogía, un legado, una herencia: ese «impulso irrefrenable de encontrar[les] respuesta» implica desde la reafirmación de un valor ―de un origen, otra vez de un sentido― intrínseco del deseo humano hasta una apuesta por el riesgo del ser —que Heidegger ponía en valor—. En todo caso —y a ello también aludía Asensi (1995: 15)—, los textos ya sean filosóficos o literarios demuestran la existencia imperecedera de ese impulso, o su relectura, así como los sucesivos intentos, si no por encontrar una respuesta imposible que vertebra la búsqueda ontológico-poética, por abrir una brecha en la reflexión metafísica y en la incidencia del enigma existencial sobre el ser. Por otra parte —y como hemos advertido repetidamente—, el lenguaje establece progresiva y definitivamente una fractura con lo real. Tal violencia dificulta, de forma considerable, el acceso al conocimiento desde el lenguaje. Desde el descrédito del lenguaje, esto es, desde un instrumento incapaz de acceder a lo real resulta lógicamente imposible encontrar la «esencia» de lo real, la «verdad» del ser, la respuesta a las preguntas «primordiales»: son numerosas las escuelas, las filosofías modernas o contemporáneas que, a partir de la lingüística y la semiótica modernas, defienden esta tesis y la utilizan como trinchera o como coartada. Por eso, creo que es importante pensar acerca de los efectos de este énfasis sobre la problemática lingüística. La reflexión sobre el lenguaje, la escritura, el texto, se acompaña, implica, un discurso sobre el sujeto moderno y un posicionamiento sobre el eterno problema del conocimiento. Por una parte, creo que podría constituir un error abstraer la problemática del lenguaje de ese contexto de reflexión básico. Por otra parte, creo que asumir las implicaciones o las consecuencias de esta problemática no equivale a negar ni que el lenguaje sigue siendo la forma básica de comunicación y de expresión del ser humano, lo cual es obvio, ni que ―como decía Voloshinov (1992)— es a través del lenguaje que surge la conciencia humana. Ahora bien, en modo alguno ello equivale a enfatizar tal «comunicabilidad» para admitir, con Gadamer o con Habermas por [102] ejemplo ―que pueden recordar un platónico deseo de univocidad, de neutralización de la diferencia―, que debemos llegar a una situación de habla ideal, de consenso universal (¿que nos permitiría conocer la totalidad, la idealidad?), excluyendo todo ruido, toda distorsión, toda excepción (¿toda poesía?)65. Cuando, por ejemplo, Amparo Amorós asegura que: El lenguaje es [la] materia tangible, y como tal, de una importancia crucial […]. Detrás de toda palabra viva que nos conmueve hay un ser que dialoga […]. A falta ―como señaló Heidegger en nuestros tiempos de indigencia— de otros dioses y otras figuras simbólicas de lo sagrado, hemos sacralizado un demiurgo: el mensajero ha pasado de ser mediador a ser fin en sí mismo. Con una invencible propensión al mito (en frase de Gil de Biedma) hemos fantaseado el propio monstruo implacable que amenaza con devorarnos. Porque, en efecto, lo ha sacrificado todo a su voracidad: empezando por la noción de sujeto y terminando por los últimos vestigios en él de mundo o realidad. Su tiranía nos ha sometido al extremo de que todo, incluso nuestro propio ser le haya sido inmolado en ofrenda: la verdad, el tiempo, la cultura, el pensamiento, la experiencia, lo otro, nosotros mismos, las obras de creación que pudiéramos hacer no eran más que lenguaje, lenguajes, actos verbales, sujetos, predicados o enunciados lingüísticos (Amorós, en Breysse, 1991: 163). De alguna forma, ¿no se está mitologizando también el diálogo?, ¿no se está fantaseando también ―retomando la terminología utilizada― sobre el lenguaje y la comunicación? La experiencia contemporánea del diálogo, de la comunicación, del lenguaje, no apunta sino al no-entendimiento, a la incomunicación y al silencio —a la desesperación como indica Celan (2004: 507)— pero también es en ese sentido que confirma la diferencia, la pluralidad, la disidencia. Retira el velo de una pretendida transparencia ―idealidad o perfección―, con que llegar al consenso que esconde la «verdad» ―producida, a su vez, por el consenso― y que no es más que la neutralización del desacuerdo, de la discrepancia, de la otredad. Ciertamente, tal concepción devora la noción de sujeto y de mundo pero, a cambio, advertimos que las nociones se reinventan permanentemente (¿acaso no son ―solo― conceptos, nociones?), que los individuos se construyen, se alteran, se encuentran en permanente proceso (igual que cambian sus vidas, igual que avanza el tiempo, inexorablemente). Tal vez también es así como el mundo puede ir transformándose… 65 Escribe Habermas: «Llamo ideal a una situación de habla en que las comunicaciones no solamente no vienen impedidas por influjos externos contingentes, sino tampoco por las coacciones que se siguen de la propia estructura de la comunicación. La situación ideal de habla excluye las distorsiones sistemáticas de la comunicación. Y la estructura de la comunicación deja de generar coacciones solo si para todos los participantes en el discurso está dada una distribución simétrica de las oportunidades de elegir y ejecutar actos de habla» (Habermas, 1994: 153). Entre «esas distorsiones sistemáticas de la comunicación» se encuentra la literatura y, muy especialmente, la poesía ―que estos autores tienden a relegar al mero placer estético―; y, más concretamente, la poesía tildada de «hermética» que cuestiona, problematiza, el lenguaje mediante la experimentación formal. [103] En efecto, es desde la problemática del lenguaje que el «propio ser [ha] sido inmolado en ofrenda». Es, con su inmolación y con su ofrenda, como se cuestionarán los valores heredados o impuestos («la verdad, el tiempo, la cultura, el pensamiento, la experiencia…»): también así es como surgirá la posibilidad de elegir, deliberadamente, otros. Las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik constituyen una confirmación de tal inmolación, de tal ofrenda, en que desde luego se desmorona, desaparece, la certeza de lo absoluto para volver a dejar espacio a la incertidumbre de lo infinito que, de lenguaje, afirma ―negándola― la «verdad» del ser, que es la «verdad» de la vida: Las palabras, los cantos, los gritos se suceden sin fin, se cruzan, tropiezan, se confunden. El ímpetu de la función-lenguaje ha sido llevado hasta la exageración, hasta la exuberancia, hasta la incoherencia. Las palabras dicen el mundo y las palabras dicen el hombre, lo que el hombre ve y siente, lo que existe, lo que ha existido, lo que existirá, la antigüedad del tiempo, el pasado, el futuro de la edad y del momento, la voluntad, lo involuntario, el temor y el deseo de lo que no existe, de lo que va a existir. Las palabras destruyen, las palabras predicen: encadenadas o discontinuas, nada puede negarlas. Todas participan en la elaboración de la Verdad (Éluard, 1991: 95). Con esta afirmación, Paul Éluard parece acercarse peligrosamente a Lord Chandos: a todos los que saben cómo el lenguaje, las palabras, la escritura, puede transformarse en una salvación y en una condena, cómo todo escapa a ella ―y los seres humanos nos sabemos libres―, cómo ella escapa a todo ―y, en esa huida, nos apresa―. [104] Capítulo segundo La poesía argentina en la segunda mitad del siglo XX [105] [106] 1. La poesía argentina en la segunda mitad del siglo XX: «El no-lugar de una desaparición cruzada» Topamos aquí con un lugar de cruce decisivo, diría incluso fatal, por cuanto podemos estar ante escrituras que entienden la desaparición (la negación, la autocrítica) como un desafío concreto y (de)constructivo, al tiempo que esas escrituras son desaparecidas (invisibilizadas) por el discurso crítico dominante. Estaríamos entonces ante una especie de invisibilización producida entre y por dos líneas de fuego, dos focos de negatividad encontrándose en el no-lugar de una desaparición cruzada. Antonio Méndez-Rubio Esta reflexión, con la que Antonio Méndez-Rubio abre su texto Poesía’68 (para una historia imposible: escritura y sociedad 1968-1978), puntúa cómo el discurso dominante invisibiliza ―desaparece― aquellas poéticas negativas o imposibles ―denominadas aquí de la desaparición―, cuyas formas de alguna manera desacreditan o hacen peligrar la forma misma, desafían la representabilidad del lenguaje y cuestionan la validez, la incidencia, de la palabra poética; cuyos contenidos se amalgaman de tal modo con las formas que se hunden en el baldón, en el duelo o en la interrogación de la búsqueda utópica que emprenden. Méndez-Rubio descubre ―visibiliza― así, y doblemente, el espacio de cruce, el entre cifrado en estas escrituras que las hace tan incómodas, tan desestabilizadoras: el no-lugar que (des)ocupan, el silencio que (no) les es propio. Insiste en una doble desaparición que es una doble neutralización y una doble negatividad, lo cual tiene que ver, por una parte, con el poder y, por otra parte, con la asunción de determinados valores66. De hecho, pareciera que tales poéticas, no en vano negativas, en su desconfianza, con su escepticismo, se decantaran por lo que en principio podrían considerarse disvalores: así la tendencia al silencio, la insistencia en la imposibilidad de articular significados o sentidos plenos, verdaderos; la epifanía de la muerte y la intensificación de la falta. No obstante, conviene no olvidar su latido utópico, cómo el juego con las ausencias es, sobre todo, como de algún modo advertía Blanchot, la tensión infinita con las apariciones, un lance de intermitencias e intervalos al fin, de tiempos y distancias. Con sus cuestionamientos se sitúan en ese no-lugar del espacio literario, en ese entre propio de lo estético ―«inútil» y necesario margen que todo y nada abarca― y es tal vez por eso que, desde la discontinuidad y la fisura, estas desaparecidas poéticas de 66 Antonio Méndez-Rubio desarrolla estas ideas en un texto reciente titulado La desaparición del exterior, donde no duda en confirmar, en este sentido, la existencia de «una renovada y legalizada forma de fascismo histórico» (2012: 23). [107] la desaparición interrogan los valores imperantes perpetuados por el discurso mayoritario o predominante: así, la unidad, la verdad, la comunicación, la univocidad, el sentido, la coherencia… Por ello, asimismo, la resistencia y la relativa propagación de estos textos también exacerban la tensión con otras poéticas mayoritarias que defienden una escritura de la plenitud, de la solidez, de la estabilidad o de la comprensión desde una forma —a veces también desde una fórmula— menos rupturista, más conservadora o realista. El estallido del sujeto, la insuficiencia del lenguaje y el escepticismo promueven un discurso inquietante, quizá no tan minoritario como por definición marginal, en el que apenas se es, se dice, se asegura nada, salvo que seguramente nada puede ser, decirse, con total seguridad. Por ese motivo, estas poéticas de la incertidumbre enfatizan la conciencia de su propia fragilidad, de su existencia, de su supervivencia: se trata, por tanto, de una conciencia material, formal y lingüística. No obstante, al mismo tiempo, la labor crítica de la poesía también se encuentra ligada, de alguna o múltiples formas, a la toma de conciencia del poeta con respecto a su lugar en el mundo y al establecimiento de un compromiso con los otros y con la realidad en la que habita. De algún modo, estas poéticas cuestionan la existencia de una única perspectiva crítica, de una conciencia unívoca. [108] 1.1 La conciencia formal y lingüística Se ha dicho muchas veces que el rasgo distintivo de la edad moderna ―esta que expira ahora, ante nuestros ojos― consiste en fundar el mundo en el hombre. Y la piedra, el cimiento en que se asienta la fábrica del universo, es la conciencia. Octavio Paz Hay algo extraño en el hecho de escribir y hablar. El error risible e impresionante de las gentes es que creen hablar en función de las cosas. Todos ignoran lo propio del lenguaje: que no se ocupa más que de sí mismo. Novalis La poesía moderna y contemporánea persigue una búsqueda imposible. En esa búsqueda, la poesía conecta sujeto, conocimiento y lenguaje. El orden en la enunciación de estos tres pilares de la poesía y el pensamiento moderno, al menos hasta la década del sesenta, puede alternarse pero, en el centro, todavía permanece el sujeto ―si bien cuestionado― y, a su alrededor, la interrogación sobre sus deseos y sus límites de expresión y de conocimiento. Como afirma Octavio Paz, la base de esta concepción del pensamiento ―también de buena parte de la poesía moderna― radica en la conciencia del ser humano. A nivel poético, como se desprende de algunos comentarios del primer capítulo, la importancia de la conciencia del sujeto afecta a distintos ámbitos y provoca numerosos efectos. En su libro acerca del proceso de las vanguardias francesas, Laurent Jenny indica: Una conciencia no sería más que el espacio presentativo donde se componen constataciones perceptivas, palabras proferidas por orígenes diversos, asociaciones de pensamientos imposibles de asignar (Jenny, 2003: 59). La definición del concepto de «conciencia» puede ser complicada y problemática. Por eso me interesa este acercamiento de Laurent Jenny que, para explicar algo tan complejo y etéreo como la conciencia, con tantas implicaciones filosóficas, utiliza una imagen relativamente sencilla: la imagen de un lugar de encuentro o de cruce, la imagen de un espacio. En lo que a la poesía se refiere, ese espacio llamado conciencia es efectivamente un espacio de asociación de pensamientos, de reflexión y de conocimiento, donde poder aproximarse tanto a lo externo como a lo interno, cuya línea comienza por cierto a desdibujarse. Al tiempo, el espacio de la conciencia es también un espacio de reconocimiento, un espacio de encuentro con la poesía misma. Según el DRAE, la conciencia es justamente «la propiedad del ser humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta», así como el «conocimiento interior del bien y del mal» y «el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas». Cuando María Zambrano señala que con [109] Baudelaire la poesía comienza a tener conciencia, también alude al espacio reflexivo de (re)conocimiento de la poesía misma; Zambrano apunta: «El poeta está consagrado a la palabra, su único hacer es este hacerse en él (el lenguaje)» (Zambrano, 2001: 43-44). Esa tarea de consagrarse a la palabra y de hacerse en el lenguaje ―esa idea tan unamuniana de proceso67― lleva consigo el trazo, la evolución y la indagación del sujeto en el texto mismo. A ese carácter específicamente escriturario, de reconocimiento y reflexión, María Zambrano añade una lectura que abarca un especial compromiso del autor con su obra, una implicación ética. La renovación poética contemporánea pasa por la articulación de este fenómeno de concienciación moderna. Como hemos sugerido a lo largo del primer capítulo, con la idea de progreso, el auge de la ciencia, el vuelco del concepto mismo de arte y la velocidad de los cambios, los siglos XIX y XX intensifican progresivamente la importancia de la conciencia del sujeto moderno y la cristalización de una mirada ambigua. En este sentido destaca Octavio Paz que «modernidad es conciencia. Y conciencia ambigua» (Paz, 1992: 77). Dentro de la complejidad de la época moderna, de la heterogeneidad postmoderna, de la ambivalencia ―del «estallido»― del nuevo sujeto, me atrevería a afirmar que buena parte de la poesía finisecular y contemporánea se mueve entre la reflexión poético-existencial y la renovación formal. En esta dirección, Hugo Friedrich indica algunas innovaciones formales al tiempo que trabaja con esa denominación de Langgässer de «lírico pensador» o con esa idea de una poesía cada vez más deshumanizada, en la línea de la «deshumanización del arte» de Ortega. Como hemos visto, el fenómeno de racionalización imperante en la modernidad atañe tanto al estatuto artístico como al viraje estético. El trabajo con la forma desemboca progresivamente en la confusión sujeto-objeto y en una suerte de grado cero de una escritura que, como hemos visto, va cobrando un especial protagonismo en el puzzle epistemológico, en el enigma ontológico. De ese modo, se produce el fenómeno de «deshumanización» enunciado por Ortega o, al menos, como advierte T. S. Eliot en esa misma línea, se produce una «despersonalización del sujeto poético, gracias a la 67 Es célebre el «hacerse» unamuniano en la escritura, en el lenguaje y en el texto en libros como Niebla, en que el personaje se rebela ―se revela― y explicita ―espectaculariza― la verdadera formación ―ficticia― de una identidad. En este mismo sentido, en Cómo se hace una novela, al explicar el proceso de cómo se va haciendo uno persona, sujeto textual, Miguel de Unamuno escribe: «San Agustín en sus Confesiones […] dice que se ha hecho problema en sí mismo: mihi quaestio factus sum ―porque creo que es por problema como hay que traducir quaestio―. Y yo me he hecho problema, cuestión, proyecto de mí mismo. ¿Cómo se resuelve esto? Haciendo del proyecto trayecto, del problema metaproblema» (1977: 109). [110] cual su función se parece a la de la ciencia» (en Friedrich, 1959: 242). No obstante, esa despersonalización está lejos de implicar la inconsciencia con respecto tanto al trabajo formal del poeta como a las inquietudes, las sensaciones y los pensamientos del sujeto. A través de la reflexión de T. S. Eliot, Hugo Friedrich especifica que «la despersonalización del sujeto poético […] pone de relieve la “intensidad del proceso artístico” e invita no solo a mirar al corazón, sino “más hondo”, es decir “en la corteza cerebral y en el sistema nervioso”» (Friedrich, 1959: 242). Por último, en su análisis acerca de la figura del poeta, Friedrich asegura que «sobre sus disonancias y sus oscuridades reina Apolo, la clara conciencia artística» (1959: 242). En efecto, la época moderna y contemporánea se caracteriza por una clara conciencia artística y formal. Ahora bien, en ningún caso ―y se ha insistido en ello― esta conciencia estética supone una falta de atención o de preocupación ni por los enigmas del ser humano, ni por los problemas del artista y del sujeto moderno, al contrario. De nuevo, el modernismo hispánico ilustra esta afirmación, de Rubén Darío y José Martí a Juan Ramón Jiménez. Las vanguardias históricas, por su parte, optan por una actitud marcadamente militante y reivindicativa desde el punto de vista estético y en muchos casos también ético, no exenta de una carga lúdica e irónica —que, de hecho, podría también aproximarlas a Dionisos—. La década del treinta, como pone de relieve Raymond Williams (1989), promueve un reajuste del programa estético de los años veinte; en los años treinta, determinados grupos vanguardistas «autoconscientes» toman como elemento de ruptura la conciencia estética y la crítica a lo académico (Williams, 1989: 52). El surrealismo es un ejemplo, en este sentido, paradigmático: continúa, evoluciona, durante la segunda mitad del siglo XX; de hecho, su relectura y su influencia van a tener un destacado papel en el panorama poético argentino. Las silenciosas, también a veces silenciadas, «neovanguardias» van a fundirse con una exacerbada problemática del lenguaje que vuelve a tensar la relación de la poesía con el pensamiento, de la literatura con el conocimiento, en un regreso a los pálpitos de los primeros románticos, alemanes e ingleses, aunque también podrá implicar en algunos casos cierto refugio o escapismo. Hasta la poesía coloquial de los nuevos realismos que surgen con fuerza a partir de las décadas del cincuenta y del sesenta conllevan una toma de conciencia y una apuesta formal explícita, aunque su criticidad también pueda ser tomada en su contra; en cierto modo es lo que sostienen corrientes como las llamadas poéticas del silencio y, después, las poéticas neobarrocas en Argentina: volver sobre las [111] (im)posibilidades extremas de la sintaxis para arrinconar al sujeto, poner en jaque el conocimiento, la verdad, la realidad, la historia, la estética. En principio, todo ello responde a una necesidad de adecuación, de complementación ―siempre y cuando se entienda que ello va a incluir la explicitación de un pretendido desfase, la representación quebrada―, entre fondo y forma. Esa «adecuación», que resulta en cierto modo una actualización, tanto como una declaración estética de intenciones, implica un fenómeno de concienciación que obliga al replanteamiento de las formas estéticas y de la expresión de las nuevas necesidades del sujeto (post)moderno. En definitiva, y como decíamos, la adquisición progresiva de una conciencia estético-formal destacable no es sino fruto de un sistema de pensamiento, focalizado en el conocimiento y en el hombre. Ese sistema de pensamiento, como hemos visto y como señala Michel Foucault, va evolucionando, y —como también hemos visto y señala Michel Foucault— en la evolución de ese sistema de pensamiento el lenguaje va a jugar un papel fundamental. Hacia mediados del siglo XIX y principios del XX XX, esa conciencia estético-formal de finales del siglo va a convertirse en una conciencia semiótico-lingüística, es decir, en la conciencia de un lenguaje formado por un conjunto de signos no inequívocos, no unívocos, y de un problema teórico general: el problema de las palabras y las cosas. Como anunciábamos en el primer capítulo, una parte fundamental de la poesía argentina desde la bisagra del medio siglo escenifica esa tensión entre las palabras y las cosas; escenificación que rebasa el carácter metapoético de cualquier composición y que puede englobarse dentro de una clara conciencia formal o, si se quiere, lingüística. En su artículo «El lenguaje como tema en la poesía argentina actual», Thorpe Running insiste en una línea poética cuyas «bases textuales» poseen una destacable «riqueza semiótica» y en la que se rastrea un «alto nivel de conciencia del proceso poético» (1986: 151). Esta «conciencia del proceso poético» en la poesía argentina de segunda mitad del siglo XX desvela el descrédito de la capacidad expresiva y cognoscitiva del lenguaje y revela, asimismo, como indica Running, una «falta de confianza en la función tradicional del lenguaje» (Running, 1986: 154). La crítica norteamericana focaliza el análisis en Roberto Juarroz y otros poetas del entorno argentino de segunda mitad del siglo (como la poco conocida pero excepcional estudiosa y poeta Laura Cerrato, por ejemplo). Creo que más allá de su peso como autor en la tradición poética argentina [112] contemporánea, la elección central de Juarroz se debe a algunas anotaciones teóricas 68, pero sobre todo a su célebre «poesía vertical»: poesía de marcado trasfondo reflexivo, de interés metafísico y de obligado cuestionamiento lingüístico69. De las anotaciones y la poesía de Juarroz, Thorpe Running extrae el neologismo y el concepto de «descombrar». Este concepto, enfatizado por Roberto Juarroz y compartido y estudiado por Laura Cerrato, corresponde al juego textual de bascular entre la palabra y el silencio o entre lo visible y lo invisible, y así poner de manifiesto también la presencia y la ausencia de los significados y de las cosas, ya que: Las cosas, en su parte visible, en su parte descriptiva, contada, histórica, conocida por nosotros, no nos han servido. Hay que buscar la espalda de las cosas, que es todo el sentido de mi búsqueda […] parece un juego, pero para mí no lo es. Por ejemplo: ¿cómo sentir la ausencia como si fuera presencia, y la presencia como la ausencia que es? (Cerrato, en Running, 1986: 155). Con la poesía de Roberto Juarroz y las acotaciones de Laura Cerrato, Thorpe Running inicia una interesante reflexión ―de ecos blanchotianos― acerca de las posibilidades del lenguaje, es decir, de las implicaciones de nombrar y de los intentos de «desnombrar» también para borrar las huellas dejadas por el (ab)uso de las palabras, o de determinadas palabras. A raíz de esa reflexión sobre la problemática del lenguaje y su incidencia en la poesía argentina a partir de las décadas del cincuenta y sesenta, y al mencionar ese juego textual con la presencia y la ausencia de las cosas, Running recurre a Alejandra Pizarnik y apunta: «Ella [Pizarnik] y Olga Orozco […] caben dentro de la categoría de poesía intelectual basada en el lenguaje; y las dos, de hecho, practican el arte de desnombrar» (Running, 1986: 157). En efecto, de uno u otro modo, las poéticas de Pizarnik y Orozco implican una búsqueda existencial u ontológica a la manera heideggeriana, en la cual la palabra —y en especial la palabra poética— resulta una pieza fundamental para intentar descubrir, siquiera por el invisible instante, el ser. Trataremos más adelante, entre otros aspectos, el cuestionamiento y la relevancia del lenguaje en el análisis específico de Los juegos peligrosos (Orozco, 1962) y de Los trabajos y las noches (Pizarnik, 1965). No obstante, 68 En Poesía y creación (Juarroz, 1980) se encuentran compendiados los trabajo teórico-críticos de este poeta. 69 La primera Poesía Vertical aparece en 1958. La Segunda, Tercera y Cuarta poesía vertical aparecen en la década del sesenta. Suponen la cristalización y obviamente el desarrollo más que de la propuesta, de la búsqueda enunciada a las puertas de los años sesenta y se publican respectivamente en 1963, 1965 y 1969. La obra de Juarroz continúa hasta nuestros días con la publicación de su Poesía Vertical, así numerada cronológicamente. La denominación nos recuerda a algunas consideraciones sobre forma y fondo de Barthes en El grado cero de la escritura o más claramente de Gaston Bachelard, y su conocida distinción entre prosa y poesía, oponiendo la horizontalidad de la prosa a la verticalidad de la poesía (Juarroz, 1991). [113] en el caso de estas dos autoras, creo que bastaría con acudir a algunos poemas-emblema como «Solo un nombre» o «En esta noche, en este mundo» de Alejandra Pizarnik70, u «Olga Orozco» y el correspondiente «Con esta boca, en este mundo» de Olga Orozco 71, para comprobar, como destaca Thorpe Running o como también destacaba Guillermo Sucre (1985: 222 y ss.) —críticos especializados en la materialidad del lenguaje en el texto poético—, un cruce entre poesía y pensamiento ―personalmente prefiero hablar de «conocimiento», de búsqueda «existencial», de pulsión metafísica, etcétera― en que el lenguaje, la escritura, adquieren un papel primordial. Creo, con Guillermo Sucre, que la conciencia estético-formal de gran parte de los creadores modernos aboca en una «crítica del lenguaje», en ese proceso de evidencia progresiva de la desconfianza en el lenguaje (y, en ese sentido, proponía esa otra denominación de conciencia semiótico-lingüística). Por una parte, la crítica del lenguaje surge en el panorama poético de segunda mitad del siglo XX a raíz de una conciencia formal cada vez más sólida. Sin embargo, y por otra parte, la crítica del lenguaje entra a formar parte de un proceso de concienciación más amplio. A este nivel, explica Sucre: La crítica del lenguaje […] incide, por tanto, en la conciencia del hombre: lo hace reconsiderar su posición en el mundo y responsabilizarse con sus palabras: que sus palabras mantengan la palabra (y la Palabra) (Sucre, 1985: 224). El lenguaje es sin duda el utensilio más complejo de (in)comunicación y de expresión del hombre. En ese sentido, la crítica del lenguaje implica el cuestionamiento de la capacidad expresiva y cognoscitiva real de nuestro utensilio básico de expresión. Una escritura que propone una búsqueda existencial y ontológica a través de la poesía, y por tanto de la palabra, interroga obligatoriamente el alcance del lenguaje. Esa interrogación pone en duda entonces la forma de conocer y de expresarse del ser humano. Si como decía Heidegger, «el lenguaje es la casa del ser» (1998: 231), la conciencia formal y la crítica del lenguaje han de incidir obligatoriamente en la conciencia del ser humano. Como dice Sucre, «lo hace reconsiderar su posición en el mundo y responsabilizarse con sus palabras» (op.cit.). La crítica del lenguaje desemboca entonces en otra pregunta acerca del sujeto y de sus posibilidades. Pero además, en el caso del poeta, el cuestionamiento del lenguaje exige la asunción de una responsabilidad, de un compromiso; un compromiso con «la 70 En el capítulo siguiente, se trabajan estos poemas (Pizarnik, 2001: 65 y 398), donde se explicita la vacuidad del nombre, y la distancia con la cosa. 71 Los poemas citados también se analizan en el capítulo siguiente (Orozco, 2000: 77; 1998: 9), con idéntico pulso. [114] palabra (y la Palabra)», es decir, un compromiso con sus propias palabras y un compromiso relacionado con la fe en la verdad y en el alcance de la palabra. El enfrentamiento con el problema del lenguaje establece así un pulso, aunque se trate ciertamente de un pulso trucado: Este [el escritor] comienza su obra interrogándolo [al lenguaje], reflexionando sobre su poder o su eficacia. Por una parte, quiere llevar al lenguaje a su máxima posibilidad expresiva; por la otra, tiene conciencia no sólo de la máxima imposibilidad de lograrlo, sino también del equívoco que encierra la expresividad misma (Sucre, 1985: 222). Así, la conciencia formal y lingüística implica el conocimiento de los límites del ser humano, a través de la reflexión acerca de los límites del lenguaje y los límites del mundo. Ese (re)conocimiento de los límites del ser no impide continuar con la búsqueda de un lenguaje capaz de acceder a territorios como el cuerpo o la muerte: dos muestras de ello serán otra vez las propuestas poéticas de Olga Orozco y Alejandra Pizarnik. Este ya mencionado carácter utópico, nacido de una escritura «reflexiva» infinita y de una poesía especialmente «consciente», pone de relieve el compromiso del poeta, más que con sus propias palabras, con la palabra, con esa (in)capacidad de la palabra. Solo así se entiende la proliferación de poéticas limítrofes, y de afirmaciones como las que siguen: No es extraño […] que la historia de la poesía moderna sea la historia de diversos fracasos; estos fracasos, sin embargo, pueden ser vistos como otras tantas victorias: la victoria de una conciencia que no renuncia a proponerse siempre lo más alto o lo más difícil y con ello, de algún modo, arroja una luz acusadora sobre la opacidad del mundo actual (Sucre, 1985: 222) Todo poema —dijo Kristeva— es un viudo identificado con la muerte. ¿Hay entonces un fracaso en la poesía? Sí, hay un fracaso. Pero un fracaso que debe celebrarse. Pues de ese fracaso, deriva la interrupción de la unidad simbólica, poniéndose de manifiesto lo construido (lo falso) de toda visión totalizadora de lo real (Negroni, 2000-2001: 175). La conciencia formal y lingüística incluye entonces este conocimiento del fracaso de una forma o una palabra transparentes, capaces de englobar, de descubrir o de acceder a las cosas ―hemos hablado de este fracaso, cuna de la blanchotiana escritura del desastre, en el capítulo primero―. Por una parte, a través de esta conciencia, el poeta se replantea su lugar como sujeto en el lenguaje y en el mundo. Por otra parte, toma a su vez conciencia de las dificultades de expresión de lo real, de desvelamiento de lo desconocido. De hecho, las búsquedas lingüística y existencial y ontológica no suponen tanto un descubrimiento como un desvelamiento ―otra vez a la manera heideggeriana―, aquel que como anota Sucre «arroja una luz acusadora sobre la opacidad del mundo actual» o como puntúa María Negroni: «[pone] de manifiesto lo construido (lo falso) de toda visión totalizadora de lo real» (op. cit.). [115] 1.2 La conciencia de una poesía necesaria: poéticas argentinas en la bisagra del siglo XX Estos poemas intentan nombrarnos; en alguna medida nos expresan. Procuran para nosotros, hombres, problemas, animales, cosas, una configuración; nos hacen, precariamente a veces, tomar una forma que es una manera de tomar conciencia, de llegar a ella. Pienso que es así, una poesía necesaria. Francisco Urondo La multiplicación de las escrituras es un hecho moderno que obliga al escritor a elegir, que hace de la forma una conducta y provoca una ética de la escritura […] No hay literatura sin una moral del lenguaje. Roland Barthes La conciencia formal y lingüística da paso a una toma de conciencia en el poeta con respecto a su lugar como sujeto, al conocimiento de sus límites, al desvelamiento último del desengaño o de los simulacros del mundo contemporáneo. El poeta, a través de su texto, de su escritura, establece un compromiso con la palabra y también con el mundo. La línea poética ―ya sugerida en el primer capítulo― que se interroga sobre los márgenes del lenguaje y del mundo no abarca o defiende una simple descripción de la realidad circundante, más bien todo lo contrario: cuestiona tal realidad como algo inamovible, en el sentido que abre Paul Celan cuando escribe que «La realidad no está dada, la realidad exige que se la busque y logre» (2004: 481). Las poéticas que bucean en el lenguaje para ampliar el conocimiento rebasan sistemáticamente la anécdota, igual que superan, como hemos repetido, el carácter metapoético ocasional. La apuesta lingüística implica, a un mismo tiempo, la búsqueda de un lenguaje capaz de ir más allá del carácter referencial, es decir, tales poéticas proponen una reflexión acerca del ser humano, de su lugar en las sociedades modernas, desde su lugar en el tiempo ―en el tiempo disolvente que nos conforma a la manera heideggeriana― más que en un tiempo, un espacio y unas circunstancias concretas. El compromiso —como la propuesta— atañe entonces a absolutos y, de alguna manera, se traza mediante términos inevitablemente abstractos, pero únicamente los que rodean a una búsqueda que tiene como centro al ser humano. Como ya anunciábamos, María Zambrano recoge las características incipientes de esta poesía, poniendo de relieve la conciencia poética moderna y un carácter ético que de esta se desprende. De hecho, la filósofa habla de una «ética del martirio» (Zambrano, 2001: 43): según Zambrano, la cuestión ética en lo que respecta a la poesía moderna no solo se resuelve, sino que nace, a partir de la entrega total, del compromiso del poeta con las palabras y con la búsqueda de una realidad superior, que para esta [116] autora será la búsqueda de la «verdad» (Zambrano, 2001: 43). Es cierto que Zambrano llena de lirismo una argumentación que poco a poco se transforma en una arenga cuyos pilares filosóficos y poéticos principales terminan difuminándose. Ahora bien, en esa apuesta por una ética, la filósofa otorga a la poesía moderna un especial carácter reflexivo y consciente, a través del cual el poeta moderno construye un compromiso, además de un lazo con su propia vida y, lo que es más importante, con la vida misma. Creo que quizá en este último punto se cifra una de las claves de estas poéticas. Lo ilustraré con un verso de Alejandra Pizarnik, de un poema titulado «Solamente» perteneciente a uno de sus primeros libros, que es en ese sentido revelador: da este paso que es también un salto con respecto a esa «verdad» de la que habla María Zambrano en un principio, con respecto pues a la metafísica tradicional, a su pulso teórico, vacuo, gratuito: «ya comprendo la verdad // ahora / a buscar la vida» (Pizarnik, 2001: 59). Este signo resaltado al final de su reflexión por María Zambrano va a marcar, de un modo u otro, la poesía moderna y contemporánea. De hecho, el lazo entre arte y vida va a estrecharse considerablemente a lo largo de todo el siglo XX, lo cual significa que la relación de la poesía con el conocimiento ―que retoma el «atrévete a saber» de la filosofía tradicional e ilustrada― se ha subordinado, en alguna medida, a la relación de la poesía con la vida ―que da el salto al «atrévete a vivir» propio de una filosofía que implica el mismo gesto del verso pizarnikiano, como la filosofía nietzscheana y, en general, las filosofías «de la vida», no exentas de carga trágica, por cierto―. Las vanguardias, especialmente el surrealismo —que justamente se relee y, de algún modo, se prolonga en las décadas argentinas del sesenta y del setenta—, proclaman la unión de arte y vida desde sus manifiestos, en una evolución clara hacia un mayor compromiso con el mundo y con la realidad histórico-social (Breton, 1975). Los términos, los conceptos, «arte», «escritura», «conocimiento», «vida», «historia», «realidad», «compromiso» adquieren progresivamente un protagonismo y un peso más que destacable en lo que respecta a las necesidades y a las inquietudes latentes en las poéticas de mediados del siglo XX; sus significados, y también su alcance, se mostrarán, entonces, más abiertos que nunca a las redefiniciones, a la lectura. A este respecto, acerca de las poéticas argentinas en el medio siglo ―a partir de la generación del cuarenta―, encontramos una anotación interesante en la Antología esencial de la poesía argentina (1900-1980). Al abordar los conflictos de la poesía argentina a partir de las décadas del cuarenta y del cincuenta, Horacio Armani apunta que: [117] Desde entonces [se refiere a la generación del cuarenta] el poeta argentino tomará conciencia del gran conflicto que envuelve a la lírica contemporánea, conflicto cuyo rasgo más notable, sin duda, es la ruptura de la actitud que había signado siglos de creación: el paso de lo personal, lo individual, a lo despersonalizado, a lo universal (1981: 24). Creo —con Armani— que la tensión entre lo personal y lo universal, lo individual y lo colectivo, se transforma en uno de los conflictos clave de la lírica contemporánea occidental; probablemente este pulso también es deudor de ese salto a la vida, es decir, se encuentre relacionado con la dificultad de aunar poesía y vida. Esa tensión alcanza a otras clasificaciones críticas, promueve cánones o listados que tachan de comprometidos o de frívolos a unos poetas frente a otros ―más que a la propuesta estética y ética que plantean las escrituras―. En cualquier caso, más allá del cariz de determinadas clasificaciones, y de uno u otro modo, la dicotomía anunciada por Armani determina y cuestiona las poéticas modernas congregadas especialmente en la bisagra del último siglo. Las décadas del cincuenta y del sesenta ofrecen una controvertida pluralidad contextual —en cuanto a apuestas poéticas y conceptuales se refiere— en un momento de «impasse». Suponen otra vuelta de tuerca tras las vanguardias de los veinte y su revisión crítica en los años treinta. De hecho, en esa revisión crítica de la vanguardia, muchos grupos de artistas ya reclaman la unión del programa estético con el sociopolítico (Williams, 1989: 52 y ss.) o plantean, como en el caso de Latinoamérica, un destacable debate cultural. Tras la guerra civil española, la segunda guerra mundial, las atrocidades del holocausto ―acontecimiento que, a nivel mundial, abrirá una brecha inequívoca―, la interrogación acerca del papel o del lugar del sujeto y también del arte se actualiza y llega hasta la célebre afirmación de Adorno acerca de la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz (1984b: 248). Desde mediados de siglo, en Europa, la noción de literatura comienza a asociarse a la de compromiso, reforzando tal vez equívocamente su carácter social; equívocamente, pues como señala Barthes, desde el momento en que se instaura como lenguaje —esto es, a partir del siglo XIX—, la literatura conlleva, de forma inmanente, un carácter social. En Europa ―fuente inagotable, influencia directa en la poesía contemporánea latinoamericana y especialmente argentina―, la década del sesenta va a caracterizarse en parte por el auge del existencialismo y del feminismo, por el despertar de movimientos populares y estudiantiles, precedidos por libros que incitan a tales movilizaciones como en el caso de La sociedad del espectáculo de Guy Debord [118] (1999)72. En lo que respecta al panorama francés73, algunos textos de Sartre y Camus vuelven sobre la cuestión literaria (es el caso de Qu´est-ce que la littérature? o Le mythe de Sisyphe), sobre el sujeto (en La Nausée o en L´étranger), sobre la implicación política (los mencionados anteriormente, las célebres obras de teatro de ambos autores, de Calígula a Les mains sales). Los ecos de poetas como Paul Éluard o Louis Aragon resuenan, asimismo, en la reivindicación de un surrealismo de tintes nuevos, en forma y en contenido (Le livre ouvert o Les yeux d´Elsa constituirán modelos de cambio formal, en ellos se hace además especial hincapié en el fragmentarismo y la experimentación, pero también en la relectura, de la tradición literaria, de la historia, así como en la apuesta por la implicación y el compromiso). No obstante, tales ecos no van a escucharse menos en los textos de René Char o Henri Michaux (en Fureur et mystère, el texto más célebre de Char, poeta muy en la línea cosmogónica de Olga Orozco, o en poemarios como La vie dans les plis o L´infini turbulent del Michaux siempre experiencial cuyos juegos de lenguaje, cuyo pulso, se asemeja en mucho a la búsqueda pizarnikiana tanto lingüística como existencial). Toda esta tradición contemporánea, viva, reafirma y refuerza la línea poética tan consciente, de interés e investigación formal y de trasfondo metafísico y espiritual que hemos estado esbozando74. En el caso de la poesía latinoamericana, y más concretamente argentina, la bisagra del siglo XX apunta a la influencia destacable de algunos de los más importantes movimientos europeos. Así lo indica Nélida Salvador en La nueva poesía argentina con respecto, por ejemplo, al existencialismo: Tampoco debe descartarse la influencia del movimiento existencialista que, a partir de las traducciones de la obra de Sartre, cobró inusitada divulgación en nuestros círculos literarios iniciados ya en esa corriente a través de Unamuno, Ortega y Gasset y de algunos filósofos alemanes. Muchos temas específicos de esta doctrina como la decisión, el compromiso, la libertad necesaria, el hacerse a sí mismo, el estar en el mundo, pasaron a ser tópicos de diaria discusión alrededor de 1950, entre los jóvenes intelectuales de ese momento que con gran 72 En este caso concreto es ineludible la referencia al mayo del 68 francés, aunque los movimientos populares y estudiantiles en esa década también se produjeron en otros países. 73 Tal vez Francia sea el país con mayor presencia en el cruce con la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX, a través de las vanguardias históricas y posteriormente del surrealismo. No olvidemos, que hasta entonces, París sigue siendo capital cultural. De hecho, tanto Pizarnik como Orozco —igual que otros muchos poetas en esta época— viajan frecuentemente en los años sesenta a París, antes de que la ciudad sea de alguna manera destronada por Nueva York. Aun así, cabe matizar esta importante confluencia en el contexto de otros intercambios o diálogos, nada desdeñables, como el que se establece con la tradición inglesa o alemana que se hallan, por ejemplo, en la misma génesis del Frhüromantik, expuesto más adelante. 74 No se trata de analizar el panorama poético francés a partir de los años cuarenta y en las décadas del cincuenta y del sesenta. Tan solo se propone el trazado de un esbozo que confirma, de alguna manera, la emergencia de algunas líneas determinantes en lo que respecta a la lírica europea y que al mismo tiempo afectan directamente a la lírica argentina en un momento determinado. [119] seriedad y agudeza reflexiva se interesaban por todos los problemas de la existencia humana (Salvador, 1969: 23). El influjo existencialista, cuyo planteamiento no deja de ligar poesía y pensamiento, arte y vida, estética y ética, viene además de la mano de la lectura de los pensadores españoles, de los filósofos «alemanes», escribe Nélida Salvador; la obra de Martin Heidegger se sitúa sin duda al centro ―de hecho, «el estar en el mundo» así nos lo recuerda― en este fomento, en esta búsqueda, de una reflexión nueva que cuente efectivamente con el enigma de «ser ahí», con una esencia que no puede darse sin una existencia, y viceversa. Al mismo tiempo, alrededor de los años cincuenta, la poesía argentina efectúa una suerte de giro que va a dar como resultado una suerte de crisol poético, deslumbrante, heterogéneo. Según la misma crítica: «Hacia 1950 la actividad poética argentina genera múltiples tendencias innovadoras que responden a un evidente cambio de perspectiva estética y vital» (1987: 7); de nuevo, la perspectiva estética parece ir acompañada de la perspectiva vital en un momento en que en la Argentina ya comienzan a visualizarse los estragos causados por las totalitarismos, las autocracias y los golpes militares que se inician en la década del treinta y van a continuarse, como hemos recogido, en las décadas posteriores. La sucesión de dictaduras, el clima de disconformidad y la toma de conciencia frente a los acontecimientos político-sociales van a provocar en parte ese cambio mencionado por Nélida Salvador y que ya avanza el poeta e intelectual ―por cierto «desaparecido»― Francisco Urondo en su importante estudio Veinte años de poesía argentina (Urondo: 1968). En ese texto, Urondo también fija el punto de inicio para el cambio en la influencia del existencialismo, sobre todo a través de la creación de la revista «Contorno»: «Contorno», en su renovación cultural se ve teñida por la influencia —ponderable, aunque foránea— de Jean-Paul Sartre y su revista «Temps modernes» […] —una cosa es influencia y otra es sometimiento—, en que el notorio nacionalismo responde también a una voluntad de creación, forzada por la necesidad de romper situaciones agobiadas por la ya mencionada crisis a que nos obliga el crecimiento (Urondo, 1968: 64). La reflexión de Francisco Urondo continúa hasta abogar por la necesidad del surgimiento de una poesía eminentemente política, es decir, por la utilización del marco literario y poético para la expresión de las dificultades sociales y de las injusticias políticas. Francisco Urondo defiende así la inminencia y el surgimiento de la «politización» de la poesía: [120] Estos escritores [los creadores de la revista «Contorno»] no son insensibles al cambio que comienza a sentirse en las postrimerías del peronismo y que devendría en una franca politización a partir de la llamada Revolución Libertadora […] esa paulatina toma de conciencia, donde la politización resulta ser un buen vehículo (Urondo, 1968: 64-65). El énfasis aquí ya no está puesto en la conciencia formal y lingüística, sino en una conciencia política y social que empezará a verse reflejada poéticamente ―y no siempre desde las poéticas que apuestan por una actitud más vanguardista o experimental en el ámbito formal, como veremos más adelante―. En cualquier caso, cabe señalar que, a partir de la década del cincuenta, el peso y también la visibilidad de esa conciencia social en la escritura poética parecen determinar el compromiso del poeta con el mundo, este último entendido como la «realidad propia», como el entorno más inmediato y cercano. Es esta cercanía ―según creo― la que también encuentra un importante eco en una nueva generación de lectores, igual que parece establecer una considerable distancia con respecto a otras poéticas de generaciones anteriores. En opinión de Luis Ricardo Furlán: Los poetas del cincuenta trajeron a la lírica argentina un vigor renovado y cierto desentendimiento con métodos y actitudes de otras promociones literarias, especialmente con su antecesora en la década inmediata […] El hecho básico donde se afirma la diferencia está en el tono humanista y universal de esta generación (1963: 5-7). No obstante, algunas veces, la consecuencia del surgimiento de este interés social y político directamente ―en ocasiones también explícitamente― trasladado a la poesía resulta la simplificación crítica de un panorama inmensamente complejo. La década argentina del sesenta se asocia, más que con una poesía altamente politizada ―creo que así es en el conjunto de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX, y hasta de gran parte de la poesía en términos generales, ya que toda estética implica una (lectura) política―, con el regreso de un lenguaje «poético» básicamente referencial. Esta última característica, la pretendida comunicabilidad de un «nuevo» lenguaje poético, delimitaría así —como expone Luis Ricardo Furlán— el grado de «humanidad» o de «universalidad» de una determinada línea poética o de una generación poética que, en realidad, no responde sino a un grupo forzosamente heterogéneo de poetas o, mejor, a un grupo ―extraordinariamente diverso― de textos más o menos simultáneos75. 75 Furlán menciona a poetas asociados a la década del cincuenta que, en realidad, todavía no exponen o defienden sus opiniones políticas o sus inquietudes sociales; tan solo comienzan a escribir con un lenguaje poético menos elaborado o simplemente no mantienen una filiación tan estrecha con las vanguardias. Sin embargo, como detallaremos más adelante, vamos a encontrar adjetivos similares en los críticos que hablan de «sesentismo» para referirse a una poesía (que coparía la década argentina del [121] De nuevo, algunas especialistas en esta etapa como Cristina Piña o Nélida Salvador intentan rescatar los antecedentes de una década desbordante o desbordada — como veremos— por las distintas corrientes, por la diferencia de las propuestas, y hasta por la singularidad de no pocos poetas. En este sentido, Nélida Salvador aclara que: A medida que avanza la década del 50 esta toma de conciencia frente al ámbito circundante y a los acontecimientos históricos de nuestra época se agudiza y se diversifica en múltiples perspectivas de asedio […] Otras veces la aproximación al ámbito circundante se resuelve en esencial ahondamiento que apoya su afán de trascendencia en ese marco vital que nos delimita cotidianamente. Amelia Biagioni, José Isaacson, Alejandra Pizarnik, Magdalena Harriague, Antonio Requeni y Alfredo Veiravé… […] Esta común actitud reflexiva se manifiesta en la producción poética individual por medio de variadas fórmulas estilísticas y con lineamientos que oscilan entre la actitud crítica y la proyección metafísica (Salvador, 1987: 9-12). En la misma dirección, advierte Cristina Piña: Erróneamente, se ha tendido a considerar la década del sesenta marcada de forma casi hegemónica por la poesía de tono coloquial y orientada hacia las preocupaciones sociales que continua al «realismo humanista» de los cincuenta […] pero no puede olvidarse que, por un lado, se desarrolla una línea de corte metafísico, cuyos representantes mayores en sus dos variantes son Alejandra Pizarnik y Roberto Juarroz, pero que también incluye a Elisabeth Azcona Cranwell y Miguel Ángel Bustos… (Piña, 1996: 31). En paralelo a la situación europea, la década latinoamericana y argentina del sesenta abre la veda a una poesía en la que destaca un lenguaje referencial que da muestras del habla coloquial y defiende una concepción lingüístico-poética cuyo suelo es una supuesta comunicabilidad, en el afán de escenificar la realidad inmediata y, de forma más o menos evidente, la situación político-social. No obstante, y como veíamos, otra línea poética fundamental habría continuado con la línea vanguardista, transformándola en «la vertiente neorromántica, la surrealista, la nacionalista y la del realismo romántico de la Generación del Cuarenta»; vertientes o «generaciones canónicamente establecidas por los estudios de poesía argentina contemporánea» (Piña, 1996: 10), cuya culminación en los años sesenta patentiza la amplitud del panorama poético argentino en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, las distintas aproximaciones subjetivas al mundo, a la realidad y a lo real, evidencian escrituras diferentes, distintas propuestas poéticas y lingüísticas; en estos años, además, revelan concepciones muchas veces antagónicas del lenguaje y la escritura, así como posicionamientos estéticos y políticos igualmente diversos. En la sesenta) que utiliza un lenguaje más coloquial o referencial y que empieza a reflejar inquietudes sociales y políticas en el contenido de sus textos. Me gustaría señalar que gran parte de la bibliografía a este respecto está conformada por libros, artículos —o incluso antologías— escritas y publicadas a finales de la década del sesenta, muchas veces por poetas que pertenecían a un grupo poético determinado. En estos casos, es perceptible y problemática la falta de distancia crítica a varios niveles. [122] década argentina del sesenta proliferan poéticas muy diferentes entre sí pero simultáneas en el tiempo. No obstante, como afirma Michel Foucault: Cuando un pensamiento prevé el fin de la historia, otro anuncia el infinito de la vida; cuando uno recorre la producción real de las cosas por el trabajo, el otro disipa las quimeras de la conciencia; cuando uno afirma las exigencias de la vida del individuo junto con sus límites, otro las borra en el murmullo de la muerte (Foucault, 1999: 273). Quizá en el panorama poético argentino sucede algo similar a partir de la década del sesenta ―década que estallará y marcará el rumbo de las décadas posteriores al menos hasta los años ochenta―; también ocurre algo parecido al intentar abarcar su análisis. La década del sesenta concentra el conflicto, clásico pero no menos contemporáneo, entre las poéticas que explicitan un interés histórico-social y aquellas que, desde un lenguaje más críptico o un contenido aparentemente más hermético, no pueden sino abstraerse ―aparentemente— de la realidad inmediata. Ambas están comprometidas con una determinada búsqueda porque ambas bucean entre lo conocido y lo desconocido para mostrar algo, para hacer visible algo. Ambas se interrogan indefectiblemente acerca del ser humano y del sujeto moderno y contemporáneo, desde la conciencia y la convicción de una poesía necesaria. Por eso, creo que la cuestión no radica en contraponer dos apuestas que fracturen implicación social y poesía del «límite» o de «pensamiento», de reflexión acerca de la capacidad del lenguaje. La cuestión reside más bien en la necesidad de un análisis exhaustivo de una propuesta estética concreta, de su implicación ético-política, de sus presupuestos filosóficos, de la inquietud que promueve, de la brecha que abre, si es que abre alguna, y del acontecimiento que ha significado ―o no― descubrirla. [123] 2. 1960. Poesía / Buenos Aires Los ‘60 son simultáneos proyectos antagónicos. Son muchas poéticas conviviendo dentro de un mismo espacio. Ramón Plaza En la segunda mitad del siglo XX, la muestra de poesía argentina se presenta especialmente abundante, hasta prolífica. A partir de la década del cincuenta, se disparan los movimientos y las corrientes estéticas, las revistas literarias definiendo lo poético y su futuro, los últimos manifiestos proclamando las rupturas y los cambios. Los años sesenta continúan paradigmáticamente con esa proliferación de poéticas y de poetas. Sin duda, esa proliferación complica el estudio del panorama poético argentino en esa década, a distintos niveles. El análisis de la década argentina del sesenta depende —al menos relativamente— del estudio de la producción poética de los años anteriores: los sesenta son el resultado de la reestructuración vanguardista o del legado tradicional, de la generación del cuarenta o de la poesía conversacional de mediados de los cincuenta, de la experimentación con el lenguaje o de la inserción de la música popular y el habla en poemas o poemarios casi inclasificables. La década del sesenta reúne, así, todas estas características en múltiples manifestaciones. De hecho, creo que los años sesenta, en lo que a poesía se refiere, agrietan la idea de género y tal vez también la idea de literatura. En esta década la poesía argentina se sitúa, en general, cada vez más al límite de otros lenguajes o de otros discursos: del pictórico y del musical pero, también, y especialmente, del específicamente audiovisual, político o filosófico. No olvidemos que el concepto «postmoderno» de escritura rompe algunas de esas barreras, de esos márgenes, tan estéticos como políticos. Como veremos, se trata de apuestas poéticas sincréticas y dispares; algunas de las cuales deberán recomponerse para evolucionar hacia una poética consistente y coherente; otras, en cambio, que desvirtúan su intención y su impulso en poco tiempo, acaban adscribiéndose a la lógica y al discurso dominante, latente en los (ab)usos de los medios de comunicación y los modelos o representaciones hegemónicos. Con todo, permanece una imagen doblemente quebrada de la poesía argentina en esos años. Por una parte, hay una imagen frecuente que consiste en oponer sistemáticamente dos propuestas poéticas de signo distinto; por ejemplo, poesía «política» frente a poesía «metafísica»; los adjetivos son críticamente dudosos en la medida en que caen en una separación obsoleta y, por tanto, sin sentido, aquella que [124] divide, como oponiéndolos, contenido y forma, para centrar su valoración en un contenido, no solo impreciso, indefinido (¿indefinible?), sino altamente relacionado entre sí: no hay metafísica u ontología ―visión de lo que es, del ser humano, de su constitución y lugar en el mundo, de su trascendencia― que no implique una política, y viceversa ―no hay política que no esté sustentada en una filosofía del ser, del sujeto, de su libertad, etcétera―, y menos si pensamos en las políticas y en las filosofías contemporáneas. Cabe añadir que, alrededor de esta oposición, suelen acercarse o alejarse otras propuestas consideradas comúnmente individuales o secundarias. Por otra parte, hay otra imagen que resulta de una suerte de relativización extrema que dispersa la obra de cada poeta, sin adscribirla ni al contexto de la poesía argentina del momento ni a un período concreto de contacto con otras obras y manifestaciones históricas y estéticas; como si singularidad u originalidad fuesen incompatibles con heterogeneidad, diversidad o diferencia, y no pudiesen establecerse diálogos divergentes e (in)comunicaciones susceptibles de enriquecer, por lo demás, cualquier panorama poético. En cualquier caso, entre estas dos imágenes podrán matizarse otras, capaces de releer ―de matizar a su vez― tales extremos. Cabe, no obstante, destacar que la muestra de poesía argentina en la década del sesenta, que se encuentra en las antologías y estudios mayoritarios, suele concentrarse en aquellos textos que se publican en Buenos Aires en una época de reafirmación, de auge, de la poesía nacionalista. Por tanto, una poesía —quizás minoritaria pero no menos importante— permanece, también aquí y en gran medida, velada y desconocida. [125] 2. 1 Líneas generales de la poesía argentina del 60. El «sesentismo» y la poesía coloquial: algunos aspectos problemáticos El tramo recorrido desde las últimas vanguardias históricas hasta la década del cincuenta y su reafirmación, como su rechazo, en los años sesenta presenta distintas complicaciones. En principio, y como señala Herrera en relación a la poesía contemporánea, «la generalidad de la escritura […] sigue fiel a las premisas dictadas por el vanguardismo: discontinuidad, desequilibrio, disonancia, destrucción…» (Herrera, 1996: 14). Y, ciertamente, una parte de la poesía argentina en los años sesenta continúa con el legado de la vanguardia: ya hemos aludido a cómo muchos estudiosos de esta época hablan de una «nueva poesía», de la evidencia de una ruptura (Salvador, 1969: 15-16; Fondebrider, 2000-2001: 10). A la hora de intentar fijar el panorama poético argentino en la década del sesenta —década especialmente paradigmática que, además, alberga algunos de los textos que se convertirán en referentes de las poéticas más sólidas, como las publicaciones que analizaremos de Olga Orozco (Los juegos peligrosos, 1962) y de Alejandra Pizarnik (Los trabajos y las noches, 1965)—, las fronteras cronológicas, literarias y críticas se presentan difusas. De un lado, es necesario remontarse a la década del cuarenta no tanto para rastrear los antecedentes inmediatos como para encontrar el origen de muchas poéticas que cristalizarán o se definirán quince y veinte años más tarde. De otro lado, y como señala Américo Ferrari, el medio siglo y las décadas cercanas parecen componerse también de recuperaciones teóricas y ambiguas confluencias poéticas. Más allá, la década del sesenta concentra diferentes poéticas herederas de un trabajo formal y un cuestionamiento estético, de una reflexión acerca de la realidad, el lenguaje y lo real, y en definitiva del espíritu cercano de las vanguardias históricas. Al margen de determinados movimientos, corrientes o grupos poéticos que explicaremos más adelante, Horacio Armani insiste en la importancia de las individualidades poéticas durante este período. Concretamente en la década del cincuenta y en el paso a los años sesenta, Armani sitúa la aparición y la influencia de la revista «Poesía Buenos Aires», que daba cabida a «creadores disímiles entre sí» pero unidos por una «actitud nueva en la raíz de su concepción poética» (Armani, 1981: 25). En efecto —y como veremos más adelante— «Poesía Buenos Aires» muestra un despliegue, en muchos casos también el despegue, de poéticas muy distintas y sin embargo no tan distantes en cuanto a la actitud con respecto a la creación poética y sus implicaciones. [126] Esta idea sostenida de alguna forma por la revista «Poesía Buenos Aires» podría representar el núcleo contextual alrededor del cual inscribir las inquietudes poéticas de Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, así como algunos de los signos decisivos de Los juegos peligrosos y Los trabajos y las noches. La revista acoge a surrealistas, invencionistas, poetas adscritos inicialmente a la «generación del cuarenta» o englobados después en una suerte de subgrupo que alía poesía y metafísica. «Poesía Buenos Aires» reúne la esencia de la línea poética ya extensamente dibujada, aunque representa solo una parte del contexto poético que ofrece la década del sesenta. Esta revista, su nombre, su emblema, escenifica de alguna manera parte del problema, del enfrentamiento, de los rasgos de este período. La década del sesenta también se caracteriza por una respuesta progresiva a la propuesta teórico-formal de la vanguardia y a los herederos de determinados cuestionamientos asociados a la tradición vanguardista. Desde mediados de la década del cincuenta, una serie de poéticas reivindican la «aproximación a la prosa» y la «llaneza retórica» al tiempo que un regreso a la «referencialidad» y a la «reducción de las metáforas al mínimo imprescindible» (Anadón, 1996: 247). La experimentación formal de esta escritura radica en gran medida en su cercanía con la lengua hablada, y sus características se sintetizan a menudo en el «tono conversacional» que explica así César Fernández Moreno: Se trata de la poesía que se puede comunicar oralmente a todas las personas y no únicamente a un restringido y exclusivo círculo de poetas, como era el caso de la revista Canto o el de las ediciones de Daniel Devoto, o el de Poesía Buenos Aires en su costado invencionista. Se trata de la poesía que tiene la virtud de permitir que la reciban más sin dimitir, por ello, sus más profundas exigencias de calidad, de elaboración y de alquitranamiento del lenguaje (en Fondebrider, 2000-2001: 7). La explicación del «tono conversacional» de esta apuesta poética resulta en realidad la respuesta a una línea poética tachada de hermética, oscura, intransferible y asociada, por una parte, a la renovación conceptual reivindicada por los románticos alemanes y anglosajones a principios del siglo XIX y, por otra parte, a la renovación formal de finales de ese mismo siglo, concentrada esencialmente en Francia y que permite la evolución hacia las vanguardias históricas, esto es, la ruptura con la poesía clásica. De hecho, creo que la llamada poesía coloquial o conversacional no destaca tanto por esa apariencia o aparente evidencia del predominio del mensaje, es decir, del fondo frente a la forma. Al contrario, tal vez la poesía coloquial destaque por un intento distinto de correspondencia entre fondo y forma, que los vuelve a alejar, así como por [127] un énfasis en la importancia de un interlocutor personal y socialmente implicado al tiempo que de una recepción masiva y de una suerte de inmediatez en la transmisión del mensaje; solo así se entiende el acento en las «exigencias de calidad, de elaboración» que pone Fernández Moreno. No en vano autores como Jorge Santiago Perednik insisten en la etiqueta de «poesía inmediatista» a la hora de señalar estas poéticas, apuntando a la inmediatez del contenido de los poemas pero, también, y al tiempo, de la forma: «También se defiende una escritura inmediata», apunta Perednik, no sin explicitar la actitud de «unánime repudio a las escrituras complejas, a la minuciosa tarea con el lenguaje, a lo que llaman “artificio”» (1989: ix). A través de este comentario de Jorge S. Perednik se entienden mejor si cabe otras etiquetas creadas para definir estas poéticas, las de «poesía coloquial» o «poesía conversacional» ya mencionadas, por ejemplo: tal inmediatez de la escritura (procedimiento ―proceso― intrínsecamente mediato, cuya definición misma revela la interferencia, la intercesión, la mediación ―del signo, del trazo, de la huella―) no es sino una negación de la escritura y de la escritura poética. El propio Fernández Moreno, en la cita que nos ha servido de punto de partida, insistía desde su comienzo en esa negación, rechazo o abdicación, de la escritura: «Se trata de la poesía que se puede comunicar oralmente a todas las personas» (op.cit., introduzco el subrayado). En principio, toda «poesía puede comunicarse oralmente a todas las personas», ¿o no? Fernández Moreno insiste, en un primer momento, en una visión comunicativa de la poesía, y por tanto del lenguaje, que conlleva la aceptación o, mejor, la defensa de un modelo lingüístico dialógico e ideal, que obvia la incomunicación y da por supuesta una pretendida transparencia del lenguaje, una eficacia comunicativa, capaces de lograr que los seres humanos lleguemos a cierto consenso por mediación del lenguaje. Para ello, otro presupuesto se impone: utilizar las palabras en un mismo y único sentido. Por tanto, estas poéticas sobreentienden, con su univocidad, la unicidad lingüística que, en principio, promoverían los nombres «comunes», las expresiones «universales», compartidas por una ―misma― comunidad. En última instancia, esa univocidad y ese acuerdo implica también cerrar el sentido de los enunciados e impedir que se filtre cualquier «ruido» ―término que uso en su acepción lingüística―, que se abra cualquier grieta, cualquier quiebra, cualquier interrogación. Ello obligaría, en definitiva, a renunciar a utilizar metafóricamente el lenguaje ―aspecto que explicita, como ya apuntaba Pablo Anadón (1996: 247)― y a neutralizar su carácter expresivo y creativo, [128] que lo vuelve capaz de mostrar, de desvelar, zonas oscuras, ininteligibles, desconocidas, que lo convierte también a veces en fuente de provocación y de interpretación, abierto a lo inesperado, a lo diferente, y casi diría a lo irrepetible. Es en este terreno que avista la noción de «acontecimiento» donde también se inscribiría la experiencia estética y, especialmente, la experiencia poética en la contemporaneidad; como advierte Miguel Casado, se trata de «perseguir una grieta, un desajuste, forzarlo, aprovechar ese conocimiento para aprender a producir un cambio… Esta clase de deseo es la energía utópica de que surge el poema, y también la que lo constituye como político» (2009: 82). Volveremos un poco más adelante sobre la cita de Casado, sobre todo en lo que respecta a su última parte, pero retomemos las palabras de Fernández Moreno: «comunicar oralmente», decía el poeta y crítico. Es lo que parece: este modelo comunicativo del lenguaje está estrechamente ligado con la defensa, la ―tan platónica76― superioridad, de la oralidad. En la (post)modernidad, autores como Gadamer, la hermenéutica en general, también privilegiarán la posibilidad de la comunicación plena y ensalzarán la oralidad frente a la escritura, que en las poéticas aludidas destaca porque, como indica Guillermo Ara, «les es común un lenguaje inteligible, decoroso y de resonancia simpática eficaz» (Ara, 1970: 164); también, y más concretamente, por la «importancia de la sencillez en la estructura sintáctica, así como de su repetición paralelística» (Mansour, 1993: 20) o por una «selección léxica» que Mónica Mansour concreta como sigue: 76 El célebre rechazo platónico de la escritura, que sin lugar a dudas inicia también toda una tradición en ese sentido, queda reflejado sobre todo en su diálogo Fedro, especialmente a través del mito de Thamus y Theuth, donde el remedio [phármakon] contra el olvido que parecía ser la escritura se revela veneno [este es el doble sentido de phármakon] para la memoria, para el espíritu. Recojo quizá el diálogo más explícito de la obra: «Cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: “este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría”. Pero él le dijo: “¡Oh artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para lo que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismo y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de la sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad». (Platón, 2006a: 398-400 (274e-275b)). La escritura aparece en el texto asociada al reino de la apariencia, de las sombras, es una pseudomemoria, copia de copia, por lo que se halla muy lejos de la esencia y, por tanto de la verdad; es copia de lo oral, que se situará, por el contrario, más cerca de la luz y de las ideas. El filósofo que se situará en las antípodas de esta teoría platónica es Jacques Derrida que es un firme defensor de la escritura frente a la oralidad, y propone un giro en esta tradición que va a implicar un cambio radical de paradigma. La respuesta explícita de Derrida a la teoría platónica, y a lo expuesto en Fedro, es el texto titulado «La farmacia de Platón» incluido en La diseminación (2007: 91-261). [129] El vocabulario utilizado incluye siempre los términos de uso más cotidiano (así como las formas más usuales, por ejemplo, la perífrasis verbal del tiempo futuro), los términos considerados exclusivos de otros tipos de discurso (publicitario, jurídico, eclesiástico, periodístico), palabras o frases de otros idiomas y la jerga típica de ciertos estratos socioeconómicos llamados «populares», dentro del mismo conjunto cultural (1993: 21). Mansour añadirá a este listado el recurso a algunas expresiones del refranero y el cancionero tradicional, señas habituales de estas poéticas y, sobre todo, del lenguaje oral. La oralidad termina quedando entonces, y como es lógico, cercana ―como también muestran las anotaciones de Mónica Mansour― a la tradición, a la norma ―al decoro, según escribía Guillermo Ara―, y a un sentir mayoritario en el que se diluyen las minorías, otra vez la diferencia, la excepción. La introducción de otros discursos y lenguajes, que en cambio parece revelar riqueza, otredad, cambio, no deja de concordar con lo oral y apunta a lo divulgativo, expositivo e informativo: nótese que se trata siempre de discursos próximos, masificados, repetibles, que se dan como evidentes, inteligibles de por sí, claros y obvios, en los que no parece que haya nada que pensar, pues a primera vista solo expondrían información, contenido que únicamente explican, como encubriendo la forma, a veces hasta con cierto espejismo de autonomía, de solidez77… La oralidad clausura de nuevo, y especialmente, la posibilidad de cuestionamiento, fractura, desvío, y su copia no puede sino duplicar esa clausura. De hecho, el oído tiende efectivamente a canalizar, a simplificar ―la sencillez o la simplicidad suelen resaltarse sistemáticamente (las encontramos en Perednik, 1989: ix o Mansour, 1993: 17)―, a reducir o a generalizar. Esta generalización es justamente la tercera característica que destacaba Fernández Moreno: la poesía coloquial o conversacional pretendía «comunicar oralmente a todas las personas» (op.cit.); también otros críticos, como Jorge S. Perednik insisten en esta «idea de que la poesía debe llegar a todos» (1989: ix; el subrayado es mío). Esta totalidad indefinida, en que todas las diferencias parecen fundirse, diluirse, apunta circularmente al «mismo conjunto cultural» del que habla Mansour, es decir, a cierta idea de comunidad, donde hay unos sujetos vinculados, al menos en este caso, por un mismo lenguaje, que por tanto tienen en común los signos con los que, de alguna manera, «comulgan», para (re)establecer la «comunicación recuperada», como dice 77 También Walter Benjamin analiza esa pretendida exactitud del lenguaje periodístico, que critica en El narrador, en cuyo texto leemos: «Ya no nos alcanzan hechos que no estén impregnados de explicaciones» (Benjamin, 2009: 47). Es curioso cómo, en este texto, Benjamin va a defender cierto tipo de oralidad pero muy lejana a todos estos discursos: propone recuperar una oralidad que es auténtico relato, la oralidad del consejo, de la memoria, que conllevará, como la escritura, una herencia y una promesa infinitas. [130] Teodosio Fernández (1992: 78). Y es que, en efecto, por un lado, parece que la idea ―de que el lenguaje poético es comunicativo― se ha perdido, lo que quiere decir que se escribe o bien para recuperar una pretendida tradición, o bien para enfrentarse o remplazar los movimientos que han ido sustituyendo a esa pretendida tradición; porque, por otro lado, esta totalidad indefinida a la que pretenden dirigirse estas poéticas resulta ser más exclusiva de lo que, en principio, se prevía. Las poéticas coloquiales, conversacionales, inmediatistas trabajan a partir de certezas que abrazan al hombre con un tiempo concreto, estático, cerrado, acaso también en lugares más tangibles y próximos. En este sentido, la reivindicación de la capacidad referencial del lenguaje, de la posibilidad de comunicación y de reproducción de una realidad suficiente, las enfrentan a la generación del 40, a los movimientos vanguardistas propios de la generación del 50, y a los grupos y poetas que se reúnen en torno a la revista «Poesía Buenos Aires»; todos ellos publican sus obras más destacables durante esta década del sesenta, como veremos en los epígrafes posteriores78. Desde mediados de los años cincuenta y a partir, sobre todo, de la década del sesenta, se va a escenificar la contraposición de estas dos opciones poéticas tan generales como radicalmente contrarias, al menos teóricamente; propuestas poéticas marcadas en realidad por disyuntivas «clásicas» (oralidad / escritura, sencillez / complejidad; simplicidad / hermetismo; realidad / ilusión; verdad / ficción; etc.) que, tal vez, se presentan con otros términos, pero en cualquier caso nunca antes enfrentadas tan abiertamente. Alfredo Roggiano anota a este respecto: Viendo estas proposiciones sobre la poesía actual dentro del panorama general de la literatura argentina […] no resulta arbitrario simplificarlas hasta su reducción máxima: la esencia de la poesía, su naturaleza, su razón de ser, tiene, como Jano, dos caras; una que mira hacia la realidad de la naturaleza, realidad preexistente, de la que sale y a la que vuelve en actitud de canto celebratorio de paz y de armonía, y otra que mira hacia una posible realidad totalmente inventada, a la que va desde la fantasía y la voluntad del sujeto a la cacería de metáforas y símbolos, en guerra siempre con todo lo establecido y en una interminable aventura hacia lo indeterminado e infinito (Roggiano, 1963: 7). De hecho, esta línea poética defensora de un contenido sencillo, reconocible, cercano, al tiempo que de una forma pretendidamente coloquial o conversacional, tradicional —aunque alejada de los tropos—, paradigma de la búsqueda de «la paz y la armonía» ―como tan lúcidamente anota Roggiano― se presenta como una irrupción definitiva en la década del sesenta. Quizá por eso buena parte de la crítica bautiza a esta vertiente poética como «poesía sesentista» (así, Pablo Anadón o Jorge Fondebrider, 78 En la cita ya comentada de César Fernández Moreno, el poeta y crítico se desmarca explícitamente del grupo de «Canto» ―la generación del 40―, de «Poesía Buenos Aires» y del invencionismo (op.cit.). [131] quien habla de «fórmula aplicada para describir el “sesentismo”» por ejemplo (20002001: 9)). Esta denominación resulta equívoca en varios sentidos: de un lado, niega la continuación de una línea poética que hereda pero también renueva el romanticismo y la vanguardia en los años sesenta —además, presiente y permite la aparición de las poéticas del silencio, por ejemplo, en la década del setenta—. De otro lado, la irrupción de nuevas poéticas, en contraste con las poéticas «vanguardistas» anteriores o simultáneas, implica justamente una abertura a otra concepción poética que da cabida a muy distintas manifestaciones. La poesía de tono coloquial reclamando el reconocimiento de un discurso fácilmente identificable también se explicita, por ejemplo, en el «tango-poesía». Esta reivindicación de una tradición claramente ligada a la ciudad de Buenos Aires tiene, como explica Marcos Ricardo Barnatán (1965), como foro de discusión y de propagación la revista «El Barrilete» y se presenta con un lenguaje reconocible y específico, muy próximo al habla —y hasta a la jerga—. El tango-poesía se sitúa así en un extremo de una poesía y de una concepción poética fruto de la llaneza estilística y de la identificación del contenido, reduciendo lo expuesto con algunas de las características habitualmente más destacadas (por ejemplo, en Anadón, 1996: 247)79. En esa abertura que permite una sin duda interesante mezcla de la poesía con otros géneros y con lenguajes específicos, suele ponerse especialmente de relieve la importancia de un mensaje inmediatamente perceptible, «audible», reconocible por el receptor. Finalmente, este reflejo de una realidad familiar para el lector correspondería al llamado «contenido social», comúnmente asociado con esta línea poética, de modo que las poéticas inmediatistas, coloquiales o conversacionales tienden a confundirse con la poesía de temática esencial o eminentemente social. Sin embargo, convengamos que tal «contenido social» puede sin duda destacar un tipo de realidad u otra, lo cual es sin duda problemático, esto es, y volvemos a lo señalado, quizá no se pueda reflejar «una» 79 Sobre este auge del tango-poesía en la década del sesenta, Agustín del Saz, retomando también los apuntes de Fernández Moreno y de Barnatán al respecto, comenta: «La versificación irregular detuvo en ellos (los poetas interesados por el tango) su atención. César Fernández Moreno nos habla de la “poesíatango” […] lo que no podemos negar es que es un poema de gran riqueza de expresión popular porteña, profundamente patético sin dejar de ser caricaturesco […] Muchos años después del triunfo de los tangos en la Argentina y en el mundo, la revista y grupo-taller Barrilete de Buenos Aires, que presidía Roberto Jorge Santoro (1939), intenta crear —según nos dice Barnatán— una poesía “ligada a la tradición de Buenos Aires”. Los jóvenes sienten nuevamente interés por el tango-poesía, a la manera del olvidado Carlos de la Púa. Santoro tituló Del Tango a uno de sus poemarios, ya en nuestros años sesenta» (1969: 41). [132] sola «realidad social» para «todos», sino muchas y diferentes. Tal vez por eso Ricardo Ibarlucía se refiere al «culto de un realismo frecuentemente ingenuo», así como a una «búsqueda desideologizada de estereotipos» que «ahogaron al sesentismo en la repetición de fórmulas más o menos eficaces que suturaron su propuesta. Una estrategia fatal que, al procurar romper los recipientes de la esfera poética, condujo a una dispersión de los contenidos que no produjo ninguna emancipación» (en Fondebrider, 2000-2001: 8). Paralelamente al auge de estas poéticas inmediatistas, conversacionales o coloquiales, la década del sesenta supone el avance de la llamada «poesía política» — así denominada por Francisco Urondo o por Juan Gelman (Urondo, 1968: 64 y ss.; Gelman, en Fondebrider, 2000-2001: 9)—. Los límites entre esta «poesía política» y la «poesía social» o poesía de «contenido social» tampoco resultan evidentes, hasta el punto de que algunas veces se señala las mismas poéticas mediante una etiqueta u otra. En cualquier caso, la denominada «poesía política» escrita en esta década del sesenta va a apartarse radicalmente de las poéticas inmediatistas o coloquiales que exhiben el sello del «sesentismo»; el propio Fernández Moreno resalta este aspecto: «Los que no hemos llegado a transformar nuestra acción poética en acción política hemos comprendido que nuestra escritura debe ser por lo menos apta para ser leída por el sector más amplio posible de esa sociedad en que se origina» (en Herrera, 1991: 86). Mientras Ibarlucía señala la desideologización de las poéticas inmediatistas, Fernandez Moreno puntúa un límite, el de la transformación de la acción poética en acción política, sin pensar quizá en que toda estética implica una ética, esto es, una política; así, la estética más desideologizada, menos «política», puede apuntar, como recoge Ibarlucía, a una política a su vez vaciada de ética, conservadora y vacua, legitimada por el poder. En 1956, autores como el propio Gelman, Salas o Plaza fundan el grupo literario «El pan duro». Las poéticas adscritas a este grupo implican una clara apuesta por la reflexión acerca de la contemporaneidad al tiempo que por el desvelamiento de desigualdades e injusticias sociales, necesitadas de una resolución política. Cabe señalar que, obviamente, esta línea poética se desarrolla durante las décadas siguientes de manera tan intensa como trágica, resistiendo entre las dictaduras, las desapariciones y los exilios, por desgracia propios a la realidad argentina de buena parte de la segunda mitad del siglo XX80. 80 Como anota Giuseppe Bellini: «En el fervor poético argentino es difícil seguir las numerosas y variadas iniciativas que se suceden y, a menudo, se sobreponen con vertiginosa rapidez […] Castelpoggi es la [133] Esta poesía política comienza asimilándose formalmente a la llaneza retórica reclamada por la poesía coloquial o conversacional. Ciertamente, en la llamada «poesía política» hay un marcado énfasis del contenido que podría hacer pensar en la utilización la poesía como un medio, como catapulta del mensaje ideológico. No obstante, ello supondría separar fondo y forma, medio y fines, política que estas poéticas ―a diferencia de las poéticas inmediatistas o coloquiales― no persiguen. De hecho, en la evolución de esta poesía política, se percibe cómo un contenido de evidente signo político-social termina sobrevolando la dimensión de lo inenarrable, y la forma poética no deja de verse alterada. La acción política se acompaña de una conciencia poética no menos importante o, lo que es lo mismo, las atrocidades y los reclamos políticos no pueden sino reflejarse poéticamente a través de un discurso roto, partido, mutilado. La escritura del Gelman en esos años constituye buena prueba de ello: la poesía regresa, en sus versos, a una lucha con el silencio y la desaparición, la violencia y el dolor, la ausencia y la muerte. Por ello —y como ya mencionábamos—, la aseveración insistente que reduce la poesía política a una poesía especialmente comprometida donde prima el mensaje transparente, combativo, directo, se revela insuficiente, injusta, escasa. Por otra parte, como advierte Raúl Aguirre: El término poesía comprometida sobre el que se ha discutido a menudo, solo tiene sentido cuando el compromiso del sujeto-poeta con el objeto-suceso supera la disciplina moral y espiritual para devenir el compromiso total del poeta hacia la vida, su identificación con la poesía […] Es solamente a este precio como la poesía puede pretender devenir medio de conocimiento (en Roggiano, 1963: 26). Como ocurre actualmente con la idea de experiencia, en la segunda mitad del siglo XX la cuestión del compromiso y el concepto de conocimiento se aplican a determinadas poéticas a modo de etiquetas definitorias. Como afirma José Isaacson, «El arte, como la ciencia, está comprometido con el conocimiento del mundo. Ambos tienen el mismo objeto. Varían la técnica y la vía elegida para la comprensión y la expresión de los fenómenos» (Isaacson, 1968: 15). La opinión del «neohumanista»81 resulta en expresión de la poesía comprometida, junto con Juan Gelman». No obstante, Bellini confirma y cifra la evolución de la poesía política como sigue: «Hacia finales de la década de 1950 se había acentuado en la Argentina el compromiso político. Hacia 1959 la revista El grillo de papel se convierte en intérprete de ese compromiso que reforzó en 1960 Agua viva y, al año siguiente, con mayor agresividad, Eco contemporáneo…» (1997: 330). 81 El artículo citado de Isaacson (1968) se titula: «El neohumanismo de la actual poesía argentina». Por otra parte, Piña afirma de los poetas denominados o auto-denominados «neohumanistas» que pertenecen a ese grupo de poetas en gran medida imposibles de definir si no es de manera individual: «Hay un conjunto de poetas que no caben en ninguna de ellas [se refiere las dos líneas poéticas principales] — [134] este caso especialmente interesante por la interrelación entre poesía y pensamiento, compromiso y conocimiento. Es también desde este lazo irreductible que escribe y piensa Miguel Casado, quien acentuaba el pulso utópico que inspira al poema y «que lo constituye como político» (2009: 82). En su «definición» de poesía, Casado no deja de subrayar la hilazón entre estética y ética, forma y contenido, lenguaje y vida, ya que, como él mismo escribe: La nueva filosofía del lenguaje ha desvelado la estructura lingüística que la realidad tiene y ha abierto el camino para comprender el poder de opresión que reside en los códigos lingüísticos. De ese conjunto de propuestas se deduce la naturaleza inevitablemente política de todas las formas del lenguaje humano y, en especial, del lenguaje retóricamente autoconsciente o literario; naturaleza política de por sí y no en el sentido representativo, psicológico o ético en que la relación entre literatura y política suele ser entendida (2009: 85). Según esto, toda poética es política ―todo lenguaje es político, dice literalmente Casado, especialmente el literario―, y lo es «de por sí»; es casi un enunciado analítico y, por tanto, no necesita de algo externo o crítico para establecer legítimamente ese puente, como no necesita de una explicitación determinada o poética para preguntarse legítimamente qué propuesta política implica qué poesía. Por eso, cuando desde la literatura ―como desde el resto de lenguajes― se introducen fisuras en la estructura del lenguaje, de la realidad, se cuestiona inevitablemente el orden, la paz, la armonía, «(pre)existentes», y se quiebra la lógica de los códigos lingüísticos opresivos, del poder imperante82; que el impacto de ello sea insignificante o relativo es otra cuestión, probablemente fruto de ― relativo a― cómo el poder invisibiliza ―hace desaparecer, como ya advertía Antonio Méndez-Rubio― determinados discursos entre el excesivo maremágnum de la sociedad del espectáculo. Paralelamente, cuando la literatura corrobora una y otra vez los lenguajes y estructuras conocidos, manidos, conformando las llamadas poéticas «realistas», que pretenden dar cuenta ―cual simple reflejo― de lo que sucede, tiende a devenir acrítica y a traicionar, probablemente, su inocencia primera… El enfrentamiento entonces entre una preocupación por el lenguaje y una preocupación por los contenidos delata la pobreza de un debate teórico que parecía desconocer todo lo que se había tanto por su poética personal como por la trayectoria que siguen a lo largo de los años— y para quienes, si bien en algunos casos puede servir la denominación de «neohumanistas» acuñada por Furlán —como sería el caso de Norberto Silvetti Paz […] Nélida Salvador y Emma de Cartosio—, en otros se dan peculiaridades que hacen necesario considerarlos, aunque sea brevemente, de forma individual. Me refiero, entre otros, a Horacio Armani, Antonio Requeni y Ana Emilia Lahitte…» (Piña, 1996: 27). 82 Ya hemos aludido, de hecho, a este idea, aunque con la terminología respectiva a cada autor: véase, por ejemplo, Julia Kristeva o Roland Barthes, que insistían sin cesar en el impacto social del lenguaje (capítulo primero). Ya Nietzsche con su célebre frase también recogida ya en este mismo capítulo («Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática» (2000: 55)) apuntaba a la misma idea desplegada aquí por Miguel Casado. [135] ido poniendo sobre la mesa a lo largo del siglo XX, e impedía percibir las raíces del talante estéticamente conservador de la poesía social: su abrumadora y acrítica deuda con la tradición española, su desprecio por las transformaciones del pensamiento poético en el entorno europeo y latinoamericano, la huella de los dogmas estalinistas acerca del realismo. Que las posiciones contrarias también se hacían cargo de los términos del problema, lo demuestra la facilidad con que pronto fueron reconducidas al redil tradicionalista; solo las excepciones a ese sistema bifronte componen la poesía más viva que entre nosotros puede leerse hoy (Casado, 2009: 84). Es posible que el centro del panorama poético argentino en la década del sesenta, como lo estará el panorama poético español, por ejemplo, estuviese fuertemente marcado por el enfrentamiento de estas dos posturas estéticas antagónicas: una poética trazada básicamente sobre la cercanía de una realidad vital y hasta lingüística —sobre una escritura de la identificación— frente a una poética trazada generalmente sobre la abstracción y la negación de referentes fijos en la que se cuestiona especialmente el lenguaje —sobre una escritura de la extrañeza—. Ahora bien, y ese es el sentido que leo en estas últimas palabras de Casado, es necesario superar este tipo de antinomias, no caer en la dicotomía clásica, en su lógica bipolar, en la generalización excesiva, propia por lo demás de los catálogos, de todo canon; por otra parte, también cabe aceptar que toda experiencia estética, todo acontecimiento poético, termina siendo reconducido por el hábito, absorbido por la tradición, y hasta utilizado ―desvirtuado― por los poderes como propaganda…83. En la Argentina de los sesenta, esas líneas poéticas antagónicas, centrales en su reducción, estallan en distintas manifestaciones estéticas y en poéticas dispares. En este sentido, la poesía considerada de corte más coloquial o referencial evolucionará, como hemos sugerido, hacia una poesía más naïve pero también hacia poéticas que comienzan a sospechar de la transparencia o la comunicabilidad, de la tradición, que requieren de otros recursos ―como la mezcla y, en cierto modo, la desarticulación genérica, por ejemplo― para la expresión de realidades radicalmente distintas y cada vez más complejas. De igual forma, la línea poética descrita hasta el momento como la herencia, el epígono o la relectura del romanticismo alemán y anglosajón y de las vanguardias históricas de las décadas del veinte y del treinta, que cuestiona la absoluta capacidad presencial del sujeto y del lenguaje, representada en los años sesenta —como anotaba Horacio Armani— por la revista «Poesía Buenos Aires», posee, en realidad, muy 83 Todo esto también lo tienen, por supuesto, en cuenta autores como Miguel Casado, del que leemos: «Una poética concreta acaba estancándose, fosilizándose; pero su energía, el movimiento que la generó en su origen como ruptura, no puede cesar, se proyecta siempre más allá de sí, siempre en otro sitio» (2009: 86-87). [136] distintos antecedentes y eclosiona en manifestaciones extraordinariamente heterogéneas, cuyas líneas principales se especifican a continuación. [137] 2.2 La generación del cuarenta La poesía cobra una vitalidad sorprendente en el neorrealismo cuarentista, cuando la escritura esotérica de Olga Orozco diera la impresión de ser la de una pitonisa que interpreta el oráculo de un volcán interior... En un mundo mágico y de leyenda se transfunde por infusión. Razón por la cual, me parece, es sumamente saludable decir que poco más o menos, aquellas voces rubricaron ―recordando también al viejo Lugones― una zona luminosa de la poesía del país. Manuel Ruano Entrados los años cuarenta, la crítica estética y literaria ya se enfrenta a una avalancha de poéticas muy distintas entre sí; poéticas formadas por autores jóvenes que irán posicionándose progresivamente a nivel teórico o crearán una «cosmogonía» poética propia. En la historia de la poesía argentina, la década del cuarenta destaca sobre todo por la publicación de algunos libros de poetas que apuntan maneras y estilos neovanguardistas84 y al surgimiento de la «generación del cuarenta», donde suele inscribirse a Olga Orozco (1920-1999). La «generación del cuarenta» resulta más que problemática, engañosa: de un lado, por la disparidad de influencias, de propuestas y hasta de edades; de otro lado, porque muchos de los poetas comúnmente asociados a este grupo no reafirman o configuran sus poéticas hasta fines de los cincuenta o ya entrada la década del sesenta. La «generación del 40» significa así el germen de importantes poetas contemporáneos85, más que la defensa de una concepción poética común por un grupo unido generacionalmente: La del 40 era una generación que se agrupó con un propósito determinado, pero las ideas eran muy distintas. Sin embargo se conformó un grupo homogéneo, pese a que unos seguían una tendencia neorromántica, otros intimista, y de acuerdo con esas mismas tendencias, y con sus transformaciones, entre los que siguieron puede verse no mucha semejanza. El asunto de llamarla «generación del 40» fue algo forzado; ellos proclamaban una identidad a través de lo histórico, lo geográfico y lo ideológico; yo, en cambio, no tenía ningún propósito. Si se daban coincidencias eran por añadidura, pero no estaba en mi intención. Si se veía algún paisaje de La Pampa en mi poesía era casual; se veía más la infancia, pero sin propósitos paisajistas ni geográficos (Orozco, en Aliberti, 1985: 3). Como sugiere Olga Orozco y recoge Cristina Piña, la «generación del cuarenta […] es […] un agrupamiento determinado por la crítica en función de la aparición de ciertas revistas —sobre todo Canto, Huella y Verde Memoria en el ámbito porteño y La Carpa en el Noroeste— pero en el que sus miembros se resisten a reconocerse» (Piña, 84 Me refiero a poetas como Ortiz o Pellegrini, cuyas poéticas empiezan a despuntar y que siguen la estela de poetas que ya han forjado una importante y extensa obra, quizá algo menos rupturistas, como Matronardi y Moliniari, por ejemplo. 85 Olga Orozco, Enrique Molina o Girri pero también Vicente Barbieri, Wilcock, Madariaga, David Martínez, Juan Carlos Latorre… [138] 1996: 16). En Buenos Aires, en la década del cuarenta, la gran parte de los jóvenes poetas se reúnen alrededor de «Canto», como confirma la propia Olga Orozco. Y el nombre se quedó como una forma de llamarnos: la generación de Canto. Éramos muy dispares. Unos procedían de la literatura francesa, otros de la inglesa, otros de la alemana y otros incluso del ultraísmo. Nuestras edades eran muy distintas y yo era la menor… (Moscona, 2004). La revista «Canto» se convierte así en la muestra de la joven poesía argentina de la época; sus integrantes, en la «generación» del momento. Los comentarios de algunos poetas —como en este caso de Olga Orozco— no solo confirman la heterogeneidad del grupo sino la diversidad de su «origen» literario. No hay un punto de partida común. Las «procedencias» literarias, como indica Orozco, varían de Francia a Alemania y recorren la tradición argentina reciente, es decir, las influencias principales van del primer romanticismo alemán y anglosajón a la tradición simbolista y a la vanguardia latinoamericana. Por una parte, y como no puede ser de otra forma, los poetas de la «generación del cuarenta» están inscritos en la modernidad poética occidental; significa que, en mayor o menor medida, esta «generación» se convierte en la heredera de la vanguardia en cuanto que la continúa y en cuanto que implica inevitablemente una relectura tanto de su escritura como de sus planteamientos. Por otra parte, críticos como Carlos Giordano insisten en una suerte de ruptura con la vanguardia —aunque enfatizan un trabajo formal y un interés especial con el problema del lenguaje—, poniendo de relieve el «extremo individualismo» como marca de esta «generación» y la vertiente neorromántica dominante (Giordano, 1985: 785). Quizá, tras la lectura de alguna de estas poéticas, resulta innegable asentir con Cristina Piña que los autores de la llamada «generación del cuarenta»: Pueden distribuirse en diversas posiciones más o menos opuestas o coincidentes entre sí, a las que se suma una individualidad que se recorta casi aislada y cuyos poetas más representativos […] desbordan ampliamente las fronteras estéticas de la generación (Piña, 1996: 16). Como indica José Olivio Martínez, en concordancia con prácticamente la totalidad de la crítica, como veremos más adelante, buena parte de la llamada «generación del cuarenta» surge «como una vibración romántica, voluntad de potenciación totalizadora del ser» (Olivio, 1996: 21). Esta es, sin duda, una de esas posiciones más o menos coincidentes en muchos de los disímiles poetas que conforman esta generación: la recuperación y la relectura de determinados parámetros del primer romanticismo alemán y anglosajón; así, la magia que forma parte de la realidad, que recuerda por ejemplo al Peter Schlemihl de Von Chamisso, la otredad y la infancia, que [139] resuenan en «El rubio Eckert» de Tieck, en la poesía nocturna de Trakl, por supuesto de Novalis, la relación del hombre con la naturaleza desde Hölderlin, y con la poesía desde Keats, la búsqueda de un lenguaje y de un conocimiento total de los primeros manifiestos firmados por unos jovencísimos Hölderlin, Schelling y Hegel86… todo ello será reivindicado por muchos poetas de esta generación, entre ellos, por Olga Orozco. Y todo ello confluye, cuando menos en parte, como indicaba José Olivio Martínez, en una búsqueda ontológico-existencial que, al menos en una primera lectura, parece abrazar el sueño romántico de la completud y de la totalidad desde un sujeto insatisfecho, nostálgico, desde la sacralización de un lenguaje a menudo insuficiente y escaso. No obstante, cuando Cristina Piña delinea las corrientes susceptibles de pertenecer a esta generación, escribe una enunciación sorprendente: «Las líneas que por lo general se disciernen dentro de ella son los neorrománticos, los surrealistas, los nacionalistas y los realistas románticos» (Piña, 1996: 16). De acuerdo con esta afirmación, la «generación del cuarenta» parece reunir la génesis de casi todas las poéticas posteriores: incluye desde la vertiente nacionalista —que resulta una poesía ya predominante antes del medio siglo, en la década del cuarenta donde ven la luz las primeras publicaciones de la generación estudiada— hasta la intuición de los nuevos cauces de la poesía coloquial o conversacional de la mano del realista Mario Jorge de Lellis, por ejemplo (Piña, 1996:16). Entre estas dos vertientes se sitúan otras poéticas, radicalmente distintas, que realizan una recuperación parcial del primer romanticismo y una primera relectura de un surrealismo en auge progresivo, así como algunos de los postulados vanguardistas básicos. La afirmación de Piña se entiende repasando las antologías básicas de la época y posteriores (Urondo, 1968; Salvador, 1969; Armani, 1981; Ruano, 1993; Olivio Martínez, 1996, etcétera), en que las poéticas de los autores reunidos en torno al rótulo de «generación del cuarenta» se desarrollan de forma definitivamente dispar (así las poéticas de Girri, Juarroz, Molina, por ejemplo, que, aunque inclasificables, evolucionarán con tintes conceptistas o surrealistas (Herrera, 1991: 73 y ss.)), extendiéndose casi hasta el fin de siglo ―como en el caso de Olga Orozco―. En general, la mayoría de los críticos justifica la continuación de estas importantes corrientes a través del «tono nostálgico, elegíaco o evocativo» y de la 86 El más destacable, estudiado y representativo es el ya mencionado en la presentación Proyecto. El programa de sistema más antiguo del Idealismo alemán, pero también cabe pensar en otros texto como Sobre la educación estética del hombre de Schiller (en Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 229-232; 241-244). [140] atmósfera de ensoñación, imaginación o irrealidad (en el caso de Armani, por ejemplo (1981: 22)), que tienden, como decíamos, a acercar ―hasta asociar― a la «generación del cuarenta» con una estética neorromántica (Santiago, 1973: 391; Ruano, 1993: 27; Perednik, 1989: xii; Herrera, 1991: 73, etcétera). En esa misma dirección, algunos miembros de la «generación del cuarenta» van a mostrar un elemento poético común, decisivo para conformar, estética y también éticamente, sus poéticas, una «sistemática elusión de la temporalidad» (Benítez Claros, 1966: 75). Algunas de las poéticas del cuarenta ―y, en entre ellas, de nuevo, la poética orozquiana― se declaran profundamente atemporales: parten de interrogaciones primordiales y eternas, metafísicas e irresolubles, y trazan un universo propio no asimilable a una realidad inmediata, referencial, tangible; de ahí, la temática reiterativa de la muerte o, como dice Leo Pollman, la «tensión metafísica» (Pollman, 1998: 3) que reviste a estas poéticas de un carácter trascendental y también de cierta «gravedad». Aunque algunos de sus miembros, como planteaba Cristina Piña (1996: 16), evolucionan hacia poéticas de tintes vanguardistas, en la bisagra del siglo XX la mayoría de los poetas de esta generación se hallan lejos de continuar con la dislocación formal o con la experimentación radical efectuada por las vanguardias. La «generación del cuarenta» va a trabajar, en cambio y especialmente, en la acentuación del ritmo poético y en la elaboración y el encadenamiento de imágenes. En este sentido, algunos poetas «del cuarenta» como Girri, Juarroz, o la propia Orozco anticipan ya algunas de las características de las décadas posteriores, con propuestas poéticas que persiguen la búsqueda de un espacio de conocimiento o de revelación, a través de la tensión entre el silencio y la palabra, la imagen y el cuerpo, la apariencia y lo real. Ciertamente, cada uno de estos poetas crea un universo poético propio a través de una forma y de una imaginería característica y particular. Aun así, a partir de los primeros poemarios en la década del cuarenta de algunos de estos autores, como los mencionados más arriba, pueden delinearse las líneas generales de una poética que, además, va a desarrollarse notablemente en la década del sesenta y que corresponde a la explicada por Alfredo Roggiano a raíz del comentario a un poemario de Jonquières, en su artículo «Situación y tendencias de la nueva poesía argentina»: De entre las varias tendencias reflejadas […] una que se destaca más nítidamente es, sin duda, la que se expresa en una especie de neo-simbolismo absolutamente individualista, de ascendencia filosófico-existencialista, cuyo fin […] es el de expresar un sentido propio del ser, en una actitud de autoconocimiento. El poeta tiene como tema central su yo, no como expresión de lo íntimo, sentimental o anecdótico, sino como centro de una ontología que quiere ser más general y permanente […] tampoco puede negarse que nunca como ahora se ha [141] producido una mayor compenetración de lo poético con lo filosófico. Las líneas divisorias de ambos modos fundamentales del hacer espiritual del hombre se han venido borrando cada vez más desde el romanticismo anglo-germánico, el simbolismo francés y las diversas actitudes poéticas de lo que va del siglo. Hoy lo mismo una filosofía es poética que una poesía es filosófica; y en ambos casos se reconoce por igual el trance primero del asombro o la búsqueda final de una ontología fundamental. Se reconoce la imposibilidad expresiva de las categorías lingüísticas, se recurre a las sugerencias y a toda clase de trasposiciones líricas y se desarrolla todo un sistema de composición adecuado a las necesidades de cada poeta […] Tanto en poesía como en filosofía vivimos en un clima de indeterminación, de angustia (que es anhelo vital), de búsqueda expresiva y, muchas veces, de desconcierto, oscuridad, caos. En lo que se refiere más estrictamente a la poesía, los más cultos o los mejor dotados son —como no podía ser de otro modo— los que pueden demostrarnos hasta qué punto el poeta es dueño de sí mismo y el canto llega a ser su rostro único y definitivo (Roggiano, 1963: 19). Roggiano apunta aquí a la incidencia de las influencias ―románticas, simbolistas, hasta vanguardistas― en estas poéticas pero, sobre todo, a un carácter sincrético —y, si se quiere, antimimético— y al devenir de una línea poética marcadamente filosófica o reflexiva, o viceversa, pues Roggiano explicita el cruce, la fusión, de poesía y filosofía en la interrogación por el conocimiento de un sujeto que, en cualquier caso, ha cambiado radicalmente su lugar de escritura. No se trata ya de un yo lírico, «expresión de lo íntimo, sentimental o anecdótico» como tan bien recoge Roggiano, sino del yo contradictorio y consciente, profundamente moderno, solo romántico de los orígenes alemanes y anglosajones ―y nunca de su deriva décadas después en la poesía francesa o española― que, estallado en mil pedazos, experimenta la angustia del desconocimiento y del caos, y cuyo «anhelo vital» —recordemos que como ya advertía María Zambrano— lo sitúa en la senda de una búsqueda ontológicoexistencial donde enfrentarse a la «imposibilidad expresiva» y al tan heideggeriano abismo, desde donde asumir el riesgo que lo constituye como ser y como poeta que debe (ex)poner al límite el lenguaje que igual lo constituye. Por tanto, además de la diferencia entre influencias o definiciones, además de las peculiaridades de la poesía de cada autor, muchos de los principales poetas de la «generación del cuarenta» avanzan hacia la consolidación de unas poéticas que, como ya sugiere Roggiano, cuestionan los significados ―las implicaciones― de «sujeto», «conocimiento», «realidad», «lenguaje»… mediante potentes y elaboradas imágenes, fogonazos, iluminaciones, que suelen desplazar lo conocido ―colocarlo en otro lugar, destacar la extrañeza― para intentar acceder a lo ignoto e inaprensible. Otros poetas que comienzan escribiendo en esa misma línea, algunos de los cuales publican sus primeros textos en el entorno de esta misma generación ―como ya anotaba Cristina Piña―, evolucionan además hacia una fractura formal progresiva, cada vez más radical, hacia un lenguaje cada vez más depurado, hacia una mayor inclusión de elementos [142] marcadamente vanguardistas e incluso hacia la reelaboración de parte de la base teórica surrealista (es el caso evidente de Molina). Se unen, así, a los poetas que protagonizan el segundo giro destacado en la segunda mitad argentina del siglo XX, y cuya proyección en la década del sesenta es más que notable aunque ya se materializa a principios de los años cincuenta. La década del cincuenta ya implica, como señala Carlos Giordano, la consolidación de una «tercera generación vanguardista» (Giordano, 1985: 784). [143] 2.3 Los cincuenta: la «tercera generación vanguardista» En este lenguaje (el poético), la palabra entra en relaciones que, en vez de reducir a encerrar su poder poético, como en el discurso lógico, tienden a liberarlo, dotándolo de una conciencia nueva, inventiva. Es en ese acto de liberación ordenadora de la energía emocional de las palabras donde parece residir la operación poética. Edgar Bayley El estado de espíritu surrealista, mejor dicho, la condición surrealista, es eterna. Esto entendido como una disposición, no de escapar a lo real sino de profundizarlo, de «tomar una conciencia siempre más clara al mismo tiempo que más apasionada del mundo sensible» [Breton, Qu’est-ce que le surréalisme?]. Sed nunca extinguida en el corazón del hombre, fin de todas las filosofías cuyo objeto único no sea la conservación del mundo tal cual está. Maurice Nadeau Las vanguardias latinoamericanas de los veinte —cuya manifestación más importante en Argentina es el «ultraísmo», difundido a través de la emblemática revista «Proa» y liderado por un joven Borges desde el grupo «Martín Fierro»— implican una ruptura determinante en la poesía argentina contemporánea, al tiempo que señalan una nueva dirección para el conjunto de la lírica argentina y latinoamericana. Las décadas del treinta y del cuarenta suponen, como en el contexto europeo (recogíamos en ese sentido el análisis de Raymond Williams (1989)) una relectura o una primera revisión de los presupuestos vanguardistas más agresivos e impactantes, por lo que es posible distinguir en esas décadas una «segunda generación vanguardista» que aunaría el carácter subversivo propio de la vanguardia primitiva con una implicación más directa, quizá más evidente, en relación con los problemas socioeconómicos y la situación política —en este caso— en Argentina y en el mundo87. A su vez, la década argentina del cincuenta apunta a una importante reivindicación del espíritu vanguardista, es decir, al ansia de un carácter creativo, innovador, rupturista, a través de la recuperación y el examen de conocidos «ismos», manifiestos y poéticas proclamadas por autores emblemáticos. En su artículo «Poesía argentina posterior a 1950: renovación expresiva y actitud crítica», Nélida Salvador 87 Me refiero, por una parte, a la conflictiva realidad latinoamericana y concretamente, argentina: la avalancha de golpes militares ya mencionados (desde el golpe militar de Uriburu en 1930 —y el comienzo de la llamada «década ínfame»— hasta el peronismo que arranca a mediados de la década del cuarenta), la situación de permanentes crisis económicas e injusticias sociales tras los supuestamente «dorados» años veinte, etc. Pero, por otra parte, también me refiero, a nivel mundial, a los posicionamientos en uno u otro bando (el fascista, el comunista) explicitados especialmente por parte de los grupos vanguardistas antes y durante la segunda gran guerra, aspecto que pone de relieve, como decíamos, Raymond Williams en numerosas ocasiones: «There are already radically different positions, which would lead eventually, both theoretically and under the pressure of actual political crisis, not only to different but to directly opposed kinds of politics: to Fascism or to Communism; to social democracy or to conservatism and the cult of excellence» (Williams, 1989: 55). [144] recoge estas «modalidades de vanguardia aparecidas alrededor de 1950 —derivadas del surrealismo francés o de las propuestas creacionistas de Huidobro y Réverdy—», poniendo de relieve su «antirretoricismo y su ruptura formal» (Salvador, 1987: 8). En la descripción del entorno poético argentino en la década del cincuenta, Nélida Salvador sugiere tal vez un sincretismo y un origen más complejos: Concepciones teóricas y técnicas expresivas de la más amplia disparidad coexisten así por el simultáneo quehacer creativo de autores consagrados —procedentes del «martinfierrismo» y del grupo neorromántico— y de aquellos poetas que por alcanzar rasgos de plenitud en la década del 50, proporcionan indicios significativos de la nueva actitud lírica y una personalísima definición existencial (Salvador, 1987: 7). Esta línea vanguardista que despega intensamente en los años cincuenta congrega corrientes de muy distinto signo y de nuevo presenta un espectro tan complejo como dividido. Como destaca Nélida Salvador, una de las nuevas y principales tendencias vanguardistas tiene su origen en las relecturas latinoamericanas de parte de la plástica de las vanguardias históricas (Aguirre, 1979: 115) y, sobre todo, en la poesía y en algunos de los manifiestos del «creacionismo» firmados en los años veinte por el chileno Vicente Huidobro (en Schwartz, 1991: 70-94)88. De hecho, el «invencionismo» toma un lexema próximo al escogido por Huibobro para, de alguna manera, radicalizar la intención y la propuesta creacionista. De «crear» a «inventar», de «hacer algo de la nada» a «hallar o descubrir algo nuevo o no conocido», como reza el diccionario [DRAE], es decir, de la producción al descubrimiento y casi, si se quiere, a la revelación, de la poiesis a la alétheia ―hasta en este paso puede leerse cómo la poesía argentina en la segunda mitad del siglo XX establece el pulso con el conocimiento―. 88 De ellos el «invencionismo» enfatiza y radicaliza ―como vamos a ver― la creatividad ―base de la poética de Huidobro, tan destacada también como condición vanguardista por Raymond Williams―. Esta idea se encuentra en todos los textos programáticos (recogidos en Schwartz, 1991: 65-100). Citamos un texto especialmente representativo a este nivel, donde se encuentran bastantes similitudes con las ideas expuestas por Bayley treinta años después. «La creación pura» se publicó originalmente en «L’esprit nouveau» y está firmado por Vicente Huidobro: «Toda escuela seria que marca una época empieza forzosamente por un período de búsqueda en el que la Inteligencia dirige los esfuerzos del artista. Este primer período puede tener como origen la sensibilidad y la intuición […] Esta idea del artista como creador absoluto, del Artista-Dios, me la sugirió un viejo poeta indígena de Sudamérica (aimará) que dijo: “El poeta es un dios; no cantes a la lluvia, poeta, haz llover”. A pesar de que el autor de estos versos cayó en el error de confundir al poeta con el mago y creer que el artista para aparecer como un creador debe cambiar las leyes del mundo, cuando lo que ha de hacer consiste en crear su propio mundo, paralelo e independiente de la Naturaleza» (en Schwartz, 1991: 80-81). Raymond Williams enfatiza, asimismo, esta idea de creatividad en su ya citado trabajo sobre las vanguardias: «We have already noticed the emphasis on creativity […] Creativity is all in new making, new construction: all traditional, academic, even learned models are actually or potentially hostile to it, and must be swept away» (Williams, 1989: 52-53). [145] Las segundas y respectivas acepciones de ambos significados también pautan el cambio, la evolución: en el caso de crear, «establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado. Crear una industria, un género literario, un sistema filosófico, un orden político, necesidades, derechos, abusos»; de inventar se anota: «dicho de un poeta o artista: hallar, imaginar, crear su obra». Es decir, podemos leer en las distintas definiciones el paso de un movimiento a otro y encontrar huellas también distintas, la que va del origen, la fundación o el establecimiento de una obra por un autor, al hallazgo intrínseco de un poeta o artista que parece encontrar primero la obra que después va a escribir o crear, como si esta también se diera y se sustrajera, desapareciera para verse como indicaba Blanchot, y es que, en realidad, la obra no deja nunca de imaginarse; es decir, una vez creada, la obra de arte no deja de (re)inventarse, y es lo que de hecho la proyecta, extendiendo el acontecimiento, desplazando permanentemente la escritura, ad infinitum. Las últimas acepciones de estos dos verbos establecen definitiva y siempre simbólicamente la brecha: de «instituir» o establecer nuevos puestos o cargos en el caso de «crear» a «fingir hechos falsos» o «levantar embustes» para el verbo «inventar». Esta asunción de la apariencia y el fingimiento, de la falsedad, de la ficción, de la mentira, que conlleva su revaloración como algo contingente y vivo, cambiante y trágico, así como su reconocimiento explícito como lo ilusorio, lo no verdadero y hasta mortal, supone una liberación en que la creatividad abarca continuamente todo frente a una institucionalización en la que resuenan los ecos de una reconducción de la creación a los márgenes de la realidad, de la referencia, del acomodamiento y del poder. Es lo que nos sugieren las definiciones a sabiendas de la ruptura que implicó el creacionismo huidobriano que, como cualquier otro movimiento de vanguardia ―incluido el «invencionismo» más tarde―, acabó siendo reabsorbido por la tradición a la que desafiaba, y que sirvió de indudable referente a este «invencionismo» que va a fundirse con algunas afirmaciones nietzscheanas para plantear, desde su definición, que el conocimiento también es una invención89, que va volver a buscar y encontrar grietas en el discurso tradicional teórico y práctico, y a insistir en la desarticulación de los conceptos estéticos tradicionales, como muestran los textos teóricos de Edgar Bayley. 89 Pienso en buena parte de la filosofía nietzscheana pero, sobre todo, en su célebre texto «Sobre verdad y mentira en sentido extramoral» donde puede leerse: «Las verdades son ilusiones que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han quedado gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen y que ahora ya no se consideran como monedas, sino como metal» (Nietzsche, 2011: 613). [146] Las palabras que citamos a continuación forman parte de un manifiesto invencionista firmado por Bayley ―quizá el máximo representante, el cabecilla, del movimiento― y publicado en la revista «Arturo», escaparate y estandarte del invencionismo en la primera mitad de la década del cincuenta: La preocupación por una significación exterior a la imagen existió en todas las épocas. Es decir que la imagen nacía como signo de una identidad personal, natural, conceptual, etcétera, pero nunca como una realidad independiente y autónoma, como una verdadera vivencia. La obra de arte nacía como re-presentación, y el público se habituaba a hacer de esta condición un requisito fundamental para la calificación estética de la obra. Pero nunca una obra ha valido por su capacidad de acuerdo con una realidad cualquiera, exterior a ella, sino por su capacidad de novedad, novedad, vale decir, desplazamiento de valores de sensibilidad ejercido por una imagen. Se ve, entonces, que el valor estético no es incumbencia del acuerdo con una realidad, sino de la condición de la propia imagen (en Aguirre, 1979: 114-115). La reivindicación de lo nuevo, significado que también proyecta el lexema escogido desde su definición, valor en alza desde las primeras décadas del siglo, tiene sentido en relación con la quiebra de la representación que Bayley reclama como un valor estético fundamental, esto es, tiene sentido con la ruptura de la correspondencia del poema con la realidad. Y es que, como bien indica Francisco Urondo, la pretensión del «invencionismo» es la «invención de nuevas realidades» (Urondo, 1968: 22), lo que resucita el gesto vanguardista de explicitar que la poesía, el arte, no representa las cosas en un gesto imitativo, que es mejor cuanto más exacto; significa que no las refleja con o sin variaciones, sino que inventa nuevas realidades mediante «nuevas» palabras, «nuevas» imágenes, «nuevas» formas. El «invencionismo» va a permitir así el pasaje del poeta-creador al poeta-inventor, que dibuja con sus palabras una abertura hacia lo desconocido. Como pone de manifiesto Urondo, este movimiento transforma la «vivencia poética» en «una vivencia más», en una «experiencia con características propias» (Urondo, 1968: 22), y este es un segundo gesto propio de las vanguardias ―sobre todo a partir del surrealismo y de la década del treinta―, gesto que se asocia con el primero, el de su ya citada inserción, mezcla o unión del arte con la vida, y viceversa: en este caso, hasta su radicalización, hasta su indistinción: «La identificación de la poesía y la vida es un proceso universal y trascendente: no tiene límites en el espacio ni en el tiempo, no puede ser realizada exclusivamente por una escuela o por un poeta o por un grupo de ellos», se lee en uno de los textos programáticos que aparece ya en Poesía Buenos Aires (en Aguirre, 1979: 39). El «invencionismo» escenifica así el ansia de una búsqueda, un cuestionamiento del lugar de lo real, a la vez que el afán y la necesidad de un cambio formal. Este [147] movimiento proclama, de hecho, un «extremo objetivismo» (Giordano, 1985: 793) fácilmente asociable con el giro formal ya mencionado, representado de alguna manera con el «grado cero» barthiano; objetivismo, por tanto, que responde a una evolución del proceso estético moderno de experimentación formal y a determinados trazos de esa escritura que llamábamos «de la desaparición». A raíz de esa concepción de la poesía que es puerta de entrada o alféizar de nuevos mundos, de imágenes inéditas, Carlos Giordano comenta que el «invencionismo»: Se propone un arte cuya finalidad no es representativa ni expresiva y que en este sentido está desprovisto de significación a la vez que en sí mismo es un objeto concreto. Solo de esta manera, en este extremo objetivismo, se recompone la unidad del mundo y se reconoce a la poesía una tarea también concreta: ayudar a reconstruir el mundo (Giordano, 1985: 793). Desde el comentario de Giordano, como desde el primer manifiesto invencionista, que aparece ya en 1945, se muestra cómo esta corriente de vanguardia desprende un carácter marcadamente idealista, utópico. Del primer manifiesto «invencionista» Carlos Giordano destaca su «coherencia, pero […] una extrema generalidad conceptual» y añade que «se mueve en el ámbito de la pura teoría estética sin intentar formular siquiera la menor norma de poética» (Giordano, 1985: 793). Quizá es cierto que, a nivel formal, los primeros poemarios de autores como Bayley o Kosice no implican una gran ruptura, no representan una gran innovación formal, pero refuerzan e incluso abren definitivamente la brecha juarrociana a una poesía de mayor brevedad y concisión, con una vertiente «lúdica» que atañe a aliteraciones o juegos anafóricos reiterativos, a neologismos, etc.90. Además, ponen especialmente de relieve la problemática del lenguaje91, que se asocia a la búsqueda ontológico-existencial y al problema de los límites del conocimiento. Por lo demás, esta «indefinición» en la práctica de este primer «invencionismo», que reprocha en el fondo Giordano, va a contribuir quizá a la bifurcación del movimiento inicial, de forma que queda básicamente el «invencionismo» de Bayley de 90 Me refiero sobre todo a los poemarios En común (1944-1949) —donde la mezcla y las variaciones formales, métricas, rítmicas, forman parte de la estructura misma— y La vigilia y el viaje (1949-1955) (véase Bayley, 1976). En el caso de Kosice, los poemarios de su primera época son Predimensión (19401942), Revista Arturo… (1944-1948) y Del cuadrante absoluto (1948-1952) (véase Kosice, 1984). Desde el prólogo de este último texto, Adolfo de Objeta señala la «creación de palabras que no se sabe qué son» (Kosice, 1984: 11) —rasgo muy perceptible en la segunda recopilación de poemas—, así como la «problemática del infinito» o la «inquietud cosmogónica» (1984: 13). 91 Sobre todo en el caso de Edgar Bayley y de su primer poemario: «son las palabras / los nuevos desiertos» escribirá en uno de sus primeros poemas. Me gustaría anotar que hay rasgos coincidentes (ciertamente, no todos) con determinadas poéticas un tanto posteriores y como veremos tachadas de «metafísicas» o inclasificables, como la de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Esto indica el grado de confusión, influencia o heterogeneidad de las poéticas desde mediados del siglo XX. [148] una parte y, de otra, el grupo «ARTE MADÍ», formado y representado, entre otros, por Gyula Kosice. El grupo «MADÍ», al que se unen poetas como Aren o Quin, mantiene el espíritu inicial, que intenta recuperar el efecto de inmediatez y de shock propio de las vanguardias históricas. Se adentra cada vez más en la experimentación lingüística y, tal vez, como sugiere Nélida Salvador, en un «estilo hermético, cifrado especialmente en los recursos de la fantasía» (Salvador, 1969: 16). Al contrario, Edgar Bayley matiza el movimiento inicial, promoviendo una vanguardia menos radical, que va a ir integrándose entre las poéticas que continúan, individualmente, la «generación del cuarenta», que va a ser capaz de aunar innovación y búsqueda intuitiva con cierta inquietud comunicativa y lírica. Según Carlos Giordano: En 1952, Bayley publica un ensayo que de alguna manera completa el manifiesto de 1945, en cuanto ahora se insinúan algunas líneas generales de poética. Desde otro punto de vista, el texto de 1952 significa una integración más amplia de la estética invencionista por la aceptación de elementos que provienen del romanticismo y del surrealismo […] La novedad más importante que introduce este segundo texto consiste, primero, en la aceptación de que la experiencia emocional es «imprescindible para la existencia misma de la poesía», no sólo como principio motor del acto mismo de escribir, sino también en cuanto «concurre a dar una coherencia de fondo al poema» (Giordano, 1985: 794-795). El «invencionismo» se integra así prácticamente en la línea poética ya apuntada por la «generación del cuarenta»: no rechaza la influencia vanguardista ni romántica y defiende una poética individual pero emotiva al tiempo que enfrenta «el problema de la comunicabilidad de la poesía, y por esa vía el problema de la forma poética» (Giordano, 1985: 789). También Raúl Aguirre recoge esta evolución y esta división: Mientras el invencionismo primigenio (el de Arturo) evolucionó a través de Bayley y de otros poetas hacia su integración con la realidad vital, emotiva y coherente del individuo, convirtiéndose en un medio de expresión, tan lícito como otros, de arribar al poema, Kósice y sus compañeros permanecieron, escolásticamente y sin preocupación por los hechos de la poesía, en la posición original, es decir, en lo que podría ser un equivalente de letrismo y llamarse, por comparación y en consecuencia, palabrismo (Aguirre, 1979: 116). Ya entrados en la década del cincuenta, la apuesta poética más «rupturista», también más fiel a las premisas y esperanzados fines de los movimientos vanguardistas, va a concentrarse, por tanto, por un lado, alrededor del grupo «MADÍ» —fruto de la escisión y de la reivindicación de la parte más radical del primer «invencionismo»92— y, por otro lado, en la recuperación, el renacimiento o la continuidad subterránea del surrealismo argentino, de Aldo Pellegrini a Enrique Molina. 92 En este sentido, los miembros del grupo de «POESÍA MADÍ» se hacen cargo de parte de las consignas del invencionismo primitivo, como bien señala Raúl Aguirre que recoge citas como la que siguen: «“En poesía partimos de la proposición inventada, conceptos e imágenes no traducibles gráficamente”, escriben los madistas» (Aguirre, 1979: 116). [149] La incidencia y la evolución del surrealismo en Argentina —como en Francia— resultan especialmente relevantes. El movimiento surrealista —último de los «ismos» de la vanguardia europea— se revela la corriente vanguardista más influyente con respecto a la lírica posterior y se presenta como la única manifestación de vanguardia que permanece hasta entrados en la segunda mitad del siglo XX tanto en la plástica como en la literatura, atravesando distintas «fases». Desde finales de la década del veinte y el principio de la década del treinta, se encuentran los primeros manifiestos surrealistas, firmados por poetas latinoamericanos y argentinos93. Si seguimos un criterio cronológico, la primera manifestación colectiva de cuño surrealista en América Latina tiene lugar en Buenos Aires. Se trata del movimiento fundado por Aldo Pellegrini en 1926, o sea, dos años después de la publicación del Primer Manifiesto Surrealista de André Breton: «Me ha tocado a mí la responsabilidad de ser el fundador del primer grupo surrealista de habla española y seguramente el primer grupo surrealista en un idioma distinto del francés», dice Aldo Pellegrini (Schwartz, 1991: 416-417). Entonces, y como señala Jorge Schwartz, el surrealismo «prácticamente fue ignorado por la revista más importante de la vanguardia argentina» (se refiere a la ya mencionada «Martín Fierro»). Sin embargo a lo largo de la década del treinta, Aldo Pellegrini encabeza y defiende el movimiento surrealista a través de manifiestos, proclamas, poesías o desde la revista «Qué»94. Como pone de relieve Cristina Piña (1996: 16), las décadas del treinta y del cuarenta implican el crecimiento y la extensión del surrealismo a través, sobre todo, de Aldo Pellegrini ―aun teniendo en cuenta que el primer grupo surrealista argentino se disuelve al poco de su constitución (Pellegrini, en Baciu, 1974: 76)― y, también, de algunos autores de la «generación del cuarenta»95 ―los más destacados de entre ellos serán, quizá, Enrique Molina y Francisco Madariaga―. La década del cincuenta confirma esa incidencia del surrealismo —por algunos autores también denominado superrealismo—. Dice Armani que «reflorece» (Armani, 1981: 26) aunque otros críticos como Schwartz matizan que, en la década del cincuenta, el surrealismo no continúa como movimiento sino «como estilo poético» (Schwartz, 93 Carpentier, Péret, Mariátegui, Vallejo, etcétera (Schwartz, 1991: 414-443). La cita de Pellegrini continúa de hecho como sigue: «En los comienzos del surrealismo en Francia yo era estudiante de medicina en Buenos Aires, admiraba a Apollinaire y a Jarry y conocía a Breton a través de la revista Littérature. El primer número de la Révolution Surréaliste que llegó a mis manos a poco de su aparición me deslumbró. Comencé entonces a catequizar a algunos de mis compañeros estudiantes de medicina y en el año 1926 se fundó un grupo surrealista que comenzó a preparar una revista. Ésta recién apareció en 1928 y un segundo número en 1930 con el nombre Qué. Casi inmediatamente después el grupo se disolvió» (en Baciu, 1974: 76). 95 Agustín del Saz señala este viraje procedente también de la «generación del cuarenta» cuando escribe que: «Desde una poesía neorromántica de vigencias más o menos fuertes surge un nuevo surrealismo hacia 1940 en los poemas argentinos» (Del Saz, 1969: 47). 94 [150] 1991: 417). Sin embargo, las manifestaciones surrealistas se suceden y el grupo logra recomponerse una vez tras otra, mezclándose con otras propuestas literarias y pictóricas, siempre con Pellegrini al frente: En 1944, con la presencia del poeta Braulio Arenas, se trató la organización de otra revista pero el plan falló, según informa Pellegrini […] Solo en 1948 se consigue la publicación de Ciclo, editada en dos números, pero esta vez ya no se trataba de una revista surrealista sino de una publicación de carácter heterogéneo donde se encontraban poetas surrealistas y pintores abstractos. En los dos cuadernos de la revista, editados en 1948 y 1949, escriben, además de Pellegrini, los siguientes surrealistas: René Char, André Breton (su conocido ensayo sobre el pintor Jacques Hérold); sin embargo, son más numerosas las contribuciones de los pintores y escritores de otras tendencias, a veces bastante distantes del surrealismo: Max Bill, Sebastián Salazar Bondy, Enrique Pichón Rivière (autor de un ensayo sobre Lautréamont y el Uruguay), Elías Piterbarg (considerado por algunos como autor parasurrealista), Mario Trejo, Jean Cassou, Henry Miller, Lászlo Moholy-Nagy, formando una mezcla heterogénea de colaboradores, entre los cuales los surrealistas constituen la minoría. A pesar de su publicación efímera, Ciclo dejó en el ambiente argentino una huella bastante profunda; tal vez debido exactamente a esta extraña combinación de autores (Baciu, 1974: 76-77). En 1952, aparece una de las confirmaciones de esa huella profunda que dejaba el surrealismo en la Argentina del cuarenta de la que habla Stefan Baciu en su Antología de la poesía surrealista latinoamericana: el célebre texto «El huevo filosófico», que firma Aldo Pellegrini y en el que, a modo de nuevo manifiesto, indica algunos de los presupuestos básicos de la relectura de esta corriente vanguardista en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX: A la idea del hombre común de admitir como real solamente las apariencias posibles, se opone la idea surrealista de la existencia de aspectos, o mejor de planos múltiples y variados de la realidad […] El surrealismo cree, pues, en una realidad sin límites. Su terreno de investigación es lo desconocido, lo ilimitado […] La realidad nos cambia y nosotros cambiamos la realidad. Este infinito fluir en que consiste el conocimiento solo puede ser dado íntegramente por la poesía. Y la poesía lo da mediante la imagen que se produce y destruye a sí misma, dejándonos la luz del conocimiento. Solo cuando la imagen es combustión, puede iluminar la realidad (Pellegrini, en Urondo, 1968: 46-47). El surrealismo implica la aceptación de una realidad y de un sujeto otra vez complejos, múltiples, cambiantes y, lo que es más importante, infinitos ―reclama así la moderna e ilimitada libertad que parece haberse ido restringiendo progresivamente―. Como sugiere Pellegrini, el pensamiento surrealista tiende una suerte de puente entre realidad y sujeto, a través del cual se evidencia el conocimiento, la búsqueda de un conocimiento más allá de las apariencias, es decir, de lo visible. A partir del estallido de la forma —mediante el automatismo y la libre asociación, las imágenes oníricas, etc.—, la poesía —en palabras de Molina— «no puede tener otros efectos que […] precipitar al ser a su conocimiento total» (en Urondo, 1968: 45-46). Por otra parte, aunque en estrecha relación con lo mencionado, el epítome vanguardista del cruce entre vida y poesía, ética y estética, política y arte, es sin lugar a [151] dudas —como ya sugerimos— el surrealismo. Desde su fundación, y sus primeros manifiestos (Breton, 1975), la propuesta surrealista insiste en la incidencia del arte en la realidad; en la década del treinta, el compromiso político de muchos de los miembros del grupo surrealista francés va a ser conocido motivo de disputas, enfrentamientos, disidencias. Son célebres las emocionantes palabras de Paul Éluard cuando leía un texto de André Breton durante el Congreso Internacional de Escritores por la Defensa de la Cultura, celebrado en 1934, año en que el grupo surrealista, tras numerosas presiones en todas direcciones, se desmarca definitivamente del estalinismo: «“Transformar el mundo”, ha dicho Marx, “cambiar la vida”, ha dicho Rimbaud, y de estas dos palabras de orden nosotros no hacemos más que una sola» (en Nadeau, 2001: 190; 143 y ss.). Las consignas y los referentes de esta frase recorrerán todo el siglo XX en parte de la literatura y la poesía contemporánea, muy notablemente en la tradición argentina; también los significados que se desprenden que resultan de hecho muy similares en la lectura de Aldo Pellegrini al afirmar que: «La realidad nos cambia y nosotros cambiamos la realidad. Este infinito fluir en que consiste el conocimiento solo puede ser dado íntegramente por la poesía» (op. cit.). No solo poesía y conocimiento van a quedar definitivamente ligados en el poso surrealista que se asienta en el panorama argentino a partir de la década del cincuenta y, sobre todo, en la década del sesenta, sino que el conocimiento no es sino fruto de la interrelación, de la bidireccionalidad, que existe entre el sujeto y la realidad: el conocimiento se sitúa así en un entre, se revela barra móvil, contingente margen, inquieto e inquietante límite, que depende de las metamorfosis del yo y del mundo, que ya no se van a dar separados en la filosofía surrealista ―«el surrealismo es más una filosofía que una literatura», como afirma Nadeau (2001: 152)― , que se unen en un cruce complejo e infinito. La propuesta surrealista concretada por Aldo Pellegrini se difunde en la Argentina del cincuenta especialmente a través de la revista «A partir de cero», en la que se encuentran poemas de Molina y Madariaga, pero también de Antonio Porchia o de Olga Orozco96. La fijación por la imagen permite el punto de unión con el 96 «Se edita A partir de 0, cuyos tres números publicados hasta 1956, fecha en que sale el tercero, en tiraje limitado, representan la última contribución surrealista en la literatura argentina. Se debe mencionar que la aparición en las páginas de A partir de 0 de un homenaje póstumo a Paul Éluard, quien había publicado sus poemas de militancia comunista, causó la protesta de César Moro y de André Coyné […] También hay que subrayar la publicación en esta revista de dos poemas de Antonio Porchia, poeta muy importante, sobre cuya obra André Breton se había expresado en términos elogiosos» señala Stefan Baciu (1974: 77). Aguirre, por su parte, apunta cómo: «En 1952 se constituye en Buenos Aires un vigoroso grupo de poetas surrealistas, integrado por Aldo Pellegrini, Enrique Molina, Carlos Latorre, Julio Antonio Llinás y Juan A. Vasco. Se publica la revista A partir de cero (1952-1953), que reproduce trabajos de los nombrados y [152] «invencionismo» pero su afán de lograr un conocimiento total, su búsqueda, su utopía, acercan al surrealismo con el primer romanticismo alemán o anglosajón. Así lo ponen en evidencia Francisco Urondo o Ricardo Herrera: Los invencionistas cuestionan en aquellos años a los surrealistas […] El surrealismo es romántico, más baudelairiano que apollinairiano (Urondo, 1968: 53). Si tomamos en cuenta el carácter descuidado de su expresión, decididamente hostil a toda forma de clasicismo, se diría que nos enfrentamos a diferentes variantes de neorromanticismo que ignoran o repudian su origen. El surrealismo es coherente en este punto, ya que no niega sus raíces románticas, ni vacila en aproximar las fuentes de su inspiración a la magia (Herrera, 1996: 28-29). Tal vez aquí esté la clave del surrealismo en la década argentina del cincuenta y después, del sesenta, frente a otras tendencias o corrientes vanguardistas con las que convive —como el «invencionismo» o el «ARTE MADÍ»—: tal vez la clave esté en su estrecha filiación con el romanticismo y, por eso, pueda hablarse con claridad de una línea filosófica y poética que se funde en busca de un conocimiento capaz de superar lo visible, a través de la poesía o la magia —como apunta finalmente Herrera—. También Luis Alonso Girgado señala cómo: El surrealismo, de imposición bastante tardía, sirvió de cauce a las interrogantes existenciales y metafísicas de los poetas, a la inmersión en el mundo de los sueños y del subconsciente, a la recuperación del absoluto poder de la palabra y a no pocos planteamientos de la poesía de compromiso político-social. Poetas metafísicos, existenciales, políticos y sociales recurrieron al surrealismo (1995: 9). De esta manera, el primer romanticismo alemán y anglosajón y el surrealismo bretoniano sincretizado, desde la década del treinta, por un grupo cambiante de poetas argentinos y encabezado por Aldo Pellegrini, se presentan como fuentes poéticas absolutamente ineludibles: ya sea como movimientos, estilos o relecturas, dichas fuentes se revelan suelo extremadamente fértil en numerosos poetas argentinos de la segunda mitad del siglo de distintas generaciones, signos y hasta tradiciones. El regreso, la resonancia, la mezcla de estas corrientes en poetas adscritos en un principio y, sobre todo, a la «generación del cuarenta» o a las distintas tendencias vanguardistas en los años cincuenta, promueve y cristaliza, en la década del sesenta, poéticas extremadamente particulares y finalmente inclasificables. de André Breton, Paul Éluard, Antonio Porchia, Georges Schéhadé, César Moro, Benjamin Péret, Gisèlle Prassinos, etcétera» (Aguirre, 1979: 118). [153] 2. 4 «Poesía Buenos Aires» y la asunción de lo inclasificable Poesía Buenos Aires trató de captar, en el vocerío, las voces que hablaban el Poema o hablaban del Poema con alguna garantía de veracidad. Prefirió la vida a la literatura, la incertidumbre a las ortodoxias, la interrogación al magisterio. Y no obstante, se hizo letras, valoración, orientación, en la fatalidad de las contradicciones y en la consumación del devenir. Pero esas voces, extrañamente, siguen hablando. En un universo donde no existe la última palabra. Donde la pretensión de pronunciarla nos tienta de continuo. Raúl Gustavo Aguirre Las décadas que rodean el medio siglo ―del cuarenta, cincuenta y sesenta― se caracterizan, como hemos estado señalando a lo largo de estos epígrafes, por una proliferación de revistas estéticas y literarias que representan las distintas manifestaciones estéticas y, generalmente, se convierten en emblema de una corriente poética u otra. La vanguardia latinoamericana ya supone el estallido de este fenómeno, transformando revistas, proclamas u hojas volantes en manifiestos estéticos, casi en poéticas. De «Proa» a «Nosotros» ―en los años veinte y treinta―, de esta a «Sur» y a «Canto» ―décadas del treinta y del cuarenta―, después a «Arturo» y a «Qué» o a «A partir de cero» ―ya en los años cincuenta―, las revistas defendían un signo más o menos claro u homogéneo. Sin embargo, a partir de la década del cincuenta, las poéticas comienzan a indiferenciarse o, mejor, a mezclarse, a influirse, a transformarse; los críticos, a perderse entre el canon y las resistencias, y las revistas, a consagrarse o conformarse con números sueltos o únicos. Con todo, si hay una revista que recoge un compendio de casi la totalidad de los movimientos poéticos, relacionados en mayor o menor medida con la vanguardia, con una actividad poética consciente, que defiende una postura estética y también ética, esa revista lleva por nombre «Poesía Buenos Aires». Poesía Buenos Aires apareció para dar testimonio de una conciencia y de una actitud en relación con la poesía y la vida. Abierta a los colaboradores de más dispar condición humana y eficacia expresiva, hemos procurado siempre, aun contrariando alguna vez nuestra personal preferencia, que las manifestaciones de la poesía argentina tuvieran lugar en sus páginas, prácticamente si excepción alguna. Al mismo tiempo, hemos ido defendiendo la obra de poetas que en distintos lugares del mundo se han distinguido o se distinguen por la autenticidad de su aventura espiritual y humana […] En el curso de estos años, con la aparición de nuevos poetas y la consolidación de una actitud de espíritu y vida —algunos de cuyos testimonios se han podido apreciar en estas páginas— Poesía Buenos Aires ha ido cobrando, aun sin proponérselo, el carácter de una expresión de movimiento (Aguirre, 1979: 46). El primer número de la revista trimestral «Poesía Buenos Aires» data de 1950 y recoge reflexiones acerca del significado de la poesía, a cargo, entre otros, de su [154] representante más conocido y sin duda fundamental, Raúl Gustavo Aguirre. Durante diez años, la revista solo cambia una vez de formato —para reducirlo— y sigue una misma línea editorial, con cartas o editoriales que juzgan la poesía contemporánea o reflexionan sobre la función y la forma poéticas. A estos textos más o menos teóricos, hay que añadir publicaciones de poetas argentinos (que van de Vicente Huidobro u Oliverio Girondo a Francisco Madariaga, Mario Trejo, Edgar Bayley, Elizabeth Azcona Cranwell, Alejandra Pizarnik, Francisco Urondo o Hugo Gola), traducciones de importantes poetas europeos o estadounidenses (desde el emblemático número dedicado exclusivamente a René Char o Henri Michaux hasta Wallace Stevens y Ungaretti, Lewis Carroll y Francis Ponge, Keats y Emily Dickinson, Cummings y en los años sesenta, también el portugués Ramos Rosa o el francés Jean-Pierre Jouve) y también de un filósofo: Martin Heidegger. La lista mucho más larga, la nómina tan heterogénea de estos poetas destella también elementos comunes. De hecho, creo que estos nombres reconstruyen muchos tramos de una misma línea poética. De alguna manera, el propio Raúl G. Aguirre insiste en una misma aunque compleja concepción de la poesía, que no puede sino ligarse a un estilo de vida, en lo que respecta también a la unión de la poesía argentina de tendencia vanguardista de la época: Para Aguirre «el surrealismo, el creacionismo y su derivación en el invencionismo, significan la culminación de un proceso histórico por el cual el lenguaje poético alcanza el punto máximo de separación con el lenguaje lógico convencional» (Urondo, 1968: 41). En efecto, la inquietud por el lenguaje y la tensión entre el lenguaje poético y el lenguaje convencional se encuentra en la gran mayoría de estas poéticas. Su resolución resulta radicalmente distinta, como ya veíamos, con respecto a las poéticas de corte «conversacional» defensoras de la «referencialidad» lingüística, la comunicabilidad y la oralidad de la lengua coloquial: en estas poéticas, va a tratarse más bien de seguir la máxima enunciada por Yves Bonnefoy cuando afirmaba que: «La palabra poética es a la vez una esperanza y una amenaza. Pero de esto se desprende que pueda ser, al menos, un estado de vigilia y nos permite escapar de la mayor desgracia de la existencia caída, el lenguaje cegado por su empleo cotidiano» (citado en Casado, 2009: 15). Frente a la ceguera del lenguaje cotidiano, prosaico, estas poéticas de signo vanguardista van a apostar por un lenguaje singular, creativo, metafórico, capaz de dinamizar una escritura que va a revelarse especialmente abierta, viva, procesal, interpretable, infinita… La poesía también adquiere, entonces, mayor poder de [155] provocación y de resistencia, como insinúa Bonnefoy, y un espacio también mayor para albergar lo desconocido, lo extraño, lo diferente. En realidad, al menos parte de estas poéticas van a poder declararse en pugna con los poderes, con los discursos opresivos y arbitrarios, con cualquier tipo de simulacro, con la adscripción a una disciplina, con la identificación con cualquier relato no cuestionable, estático, con la lógica dicotómica y con el lenguaje o el afán explicativo. Jorge Enrique Móbili lo escribe mejor: El poeta sigue resistiendo la dictadura y la anarquía, la melancolía y la carcajada sin brazos, la muerte y la vida. El poeta ha superado la filosofía, ha movido el horizonte con todas sus consecuencias, ha salido a cazar ojivas y medallas, a quemar los presagios. Su inmensa voluntad está empeñada por la confianza. Viene pisando historias. Va a concebir los planes del mundo. Y nada ha de explicar, ni la puerta entreabierta, ni la expansión del misterio, ni la música que escribe en el espacio. Ha de dar su poema y los días siguientes (en Aguirre, 1979: 24). No obstante su heterogeneidad y multiplicidad de influencias, estas poéticas de tendencia vanguardista tienen tal vez en común su constitución a partir de un mayor hincapié en la reflexión estética y una conciencia poética cada vez más profunda. De raíz próxima, las distintas corrientes aportan, según Raúl G. Aguirre, varios cimientos sobre los que se asienta la poesía argentina en la década del sesenta: Del futurismo habíamos recibido una actitud nada crepuscular hacia la creación poética. La entendíamos como una actividad inteligente, participante, audaz […] Del expresionismo teníamos la conciencia de pertenecer a una época, en la que la poesía, de alguna manera, tiene que ver con la dignidad, la libertad y el valor del ser humano […] Del dadaísmo, la desconfianza hacia la institución literaria […] Del creacionismo, habíamos tomado la extensión del lenguaje poético a nuevos registros […] Del hermetismo italiano, el concepto riguroso de la expresión poética que —no obstante su apariencia de extrema libertad— debía ser decantada, ceñida, exacta […] Del surrealismo, por último, creo que una serie de nociones fundamentales, entre ellas la ya recordada de la poesía como una manera de vivir… (Aguirre, en Piña, 1996: 26). Aguirre aúna así las principales tendencias de signo vanguardista en la poesía de los años sesenta. La mezcla producida puede resultar tan abrumadora como general, teórica o idealista pero refleja o sugiere determinadas características. El sincretismo de estos movimientos apunta a una indefinición y a una pluralidad de formas difícilmente generalizables, sin embargo señala una suerte de horizonte poético en el que confluyen arte y vida, pensamiento y valores, lenguaje y balbuceo, en los albores del silencio setentista. Las décadas del cuarenta y del cincuenta disponen así el germen de una intensa búsqueda acerca del conocimiento de las cosas, de los seres, a través del cuestionamiento de la realidad tangible, que va a despuntar extraordinariamente en la década del sesenta con «Poesía Buenos Aires». Desde estas décadas —y ya desde los años treinta—, algunos poetas «de fundamental importancia», como sostiene Cristina Piña (1996: 15), no se adscriben a [156] una corriente estética concreta; es el caso de: «el entrerriano Juan L. Ortiz —otra de las individualidades solitarias de nuestra poesía, que se convertirá en punto obligado de referencia para poéticas posteriores de muy diferentes posturas estéticas y grupos generacionales—, con su depuradísima poesía del éxtasis…» (Piña, 1996: 15). A partir de la década del cincuenta, a los mencionados «invencionismo» (junto con «ARTE MADÍ») y «surrealismo», hay que sumar una cantidad considerable de poetas por entonces jóvenes que, como dice Cristina Piña, «no caben» en ninguno de los movimientos poéticos más o menos definidos (Piña, 1996: 27-31). Muchos de esos poetas suelen confundirse a nivel crítico con los más jóvenes de la «generación del cuarenta», con los poetas surrealistas o con otra «nueva» corriente delineada por algunos críticos especializados (como Cristina Piña o Nélida Salvador, como vamos a ver a continuación). Esta otra corriente corresponde a una «línea de corte metafísico» (Piña, 1996: 31) o a una «actitud reflexiva que suele desembocar a menudo en soluciones de orden metafísico», caracterizada por «derivaciones filosóficas que a través del ahondamiento ontológico tratan de lograr una captación integral de las vinculaciones del ser con el mundo» (Salvador, 1969: 52 y 43), que asume plenamente por tanto la conjunción de poesía y filosofía. No en vano, el propio Raúl Gustavo Aguirre cierra la recopilación de su Literatura argentina de vanguardia. El movimiento Poesía Buenos Aires (19501960) con las siguientes palabras: Las suertes de la «poesía» y de la «filosofía» están, en adelante, ligadas. Ya es tiempo de considerar caduca la afirmación del «abismo» que separa sus dos dominios97 […] «Poesía» y «filosofía» deben comprender que no se cumplirán la una en la otra, ni la una en el menosprecio de la otra, sino la una por la otra, sobrepasándose y renunciando a sí mismas, en tanto formas provenientes del estallido del decir original (Aguirre, 1979: 187). En realidad, las poéticas asociadas a esta corriente recogen otra vez el legado de la poesía neorromántica y vanguardista anterior, su conciencia estético-poética, su reflexión acerca del sujeto y su relación con el lenguaje y con el mundo. En la década del sesenta, estas poéticas acaban asumiendo el cruce entre poesía y filosofía, que no aspira sino a su superación, como tan bien apunta Aguirre, al tiempo que se rebelan como escrituras singulares, individuales, difícil o injustamente clasificables. En esa tendencia filosófica, metafísica, suele incluirse a la Alejandra Pizarnik de los años 97 Aquí parece hacer referencia velada a la célebre afirmación de Martin Heidegger, de quien Aguirre habla unas líneas antes (1979: 186-187), «Tal vez sepamos algunas cosas sobre la relación entre la filosofía y la poesía. Pero no sabemos nada del diálogo entre el poeta y el pensador, que “habitan cerca sobre las más distantes montañas”» (Heidegger, 2004: 61). Heidegger recoge estas palabras de Hölderlin para justificar de alguna manera el hiato entre filosofía y poesía pero en ningún momento va a explicarlas. [157] sesenta donde se concentra el núcleo de una obra poética en que alcanzar el conocimiento, las cosas, a través del lenguaje y, aunque en menor medida, también a una Olga Orozco que, desde su primer libro, ha dispuesto una poética absolutamente personal, invadida por preguntas existenciales y metafísicas, que, en la década del sesenta, va a bucear en todas las tradiciones, en todos los discursos ―espirituales, religiosos, esotéricos―, con tal de hallar alguna llave capaz de (re)abrir las puertas del conocimiento. [158] 3. Vértices: otras propuestas poéticas en las décadas del setenta y del ochenta Como ya hemos apuntado, la mayor parte de las poéticas presentadas a grandes rasgos hasta el momento van a extenderse durante la segunda mitad del XX hasta el fin de siglo; las publicaciones de los principales poetas que, de alguna forma, las desarrollan y representan continúan de hecho en las décadas del setenta y del ochenta, adentrándose en no pocos casos hasta la década del noventa: desde Olga Orozco hasta César Fernández Moreno, pasando por Alberto Girri, Roberto Juarroz, Enrique Molina, Amelia Biagioni, Edgar Bayley, Gyula Kosice, Raúl Gustavo Aguirre, Juan Gelman, etc. Así lo sostienen, asimismo, algunos importantes estudios, como la Poesía argentina de fin de siglo escrita por Cristina Piña (1993). Por lo demás, las poéticas tanto de Olga Orozco como de Alejandra Pizarnik, que estudiaremos detenidamente en los próximos capítulos, se fraguan en la bisagra del siglo, esto es, surgen en las décadas respectivas del cuarenta y del cincuenta, y van a inaugurar o a adquirir, como veremos, no pocos tintes característicos de las propuestas expuestas ―del primer neorromanticismo orozquiano al último surrealismo pizarnikiano, que habrá que matizar en ambos casos; de la problemática del lenguaje al establecimiento de la tensión con los límites del conocimiento, del sujeto, del mundo―. La poesía de Olga Orozco, adscrita en sus comienzos a la generación del cuarenta, aunque particularmente coherente, homogénea, se despliega en diversos poemarios que abordan aspectos distintos de una cosmogonía propia, puntuada por una interminable, pautada, letanía que no parece sino ansiar el regreso a un origen que cíclicamente la convoca, texto tras texto, en un mismo libro: el último poemario que firma, En el revés del cielo, se publica en 1999, el año en que fallece; recientemente, en el año 2009, ha aparecido una recopilación de poemas póstumos titulado Últimos poemas. En el caso de Alejandra Pizarnik, su prematura muerte a los treinta y seis años cierra una obra que viene fraguándose desde la década del cincuenta y ya eclosiona a comienzos de la década del setenta. Quizá Pizarnik constituya uno de los ejemplos más claros, por edad, circunstancias, también por poética, de poeta asociada al heterogéneo, inclasificable, grupo de «Poesía Buenos Aires», que finalmente se ha asimilado, como anotábamos, con esa línea «de corte metafísico» —como la nombraba Piña (1996: 31)— que va a desplegarse durante toda la segunda mitad del siglo [159] XX y que va a convertirse en epítome de una conjunción general entre poesía y filosofía, no para introducir la densidad, el desarrollo o la hilazón de un pensamiento supuesta o pretendidamente filosófico en una forma poética o, dicho de otro modo, conceptualizar o intelectualizar la poesía moderna, sino para conformar, finalmente, una «poesía de pensamiento» en el sentido que proporciona Miguel Casado: No poesía de pensamiento entendida como género específico. No se refiere a nada de lo que se haya llamado poesía intelectual, filosófica, metafísica, conceptual, sino a una cualidad que distingue a toda verdadera poesía: la de constituir un lugar privilegiado y eficaz para la ampliación del pensamiento, para la lucha del pensamiento ―sueño y vigilia― contra sus límites (Casado, 2009: 15). De cualquier forma, ambas poéticas ―a las que vamos a dedicar los siguientes capítulos― cristalizan en la década del sesenta que, como ya hemos visto, concentra un crisol extraordinario de propuestas, formas y temáticas que va a ir concretándose en la Argentina en las décadas posteriores. Por otra parte, en esta década también surgen dos de los poemarios más paradigmáticos, más representativos, de estas autoras, que en mi opinión engloban la esencia de su inquietud y concepción poética. Por todo ello, hemos centrado buena parte de nuestro análisis en la contextualización poética y crítica respectiva a estos años centrales. Con todo, las décadas del setenta y del ochenta, además de impulsar las poéticas mencionadas, aportan propuestas estéticas y poéticas novedosas en cuanto que, en algunos casos, exploran extremos o vértices, en forma y fondo, especialmente interesantes. Completar el contexto de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX implica, entonces, considerar también tales propuestas que confluyen, de hecho, con la consecución de la poesía de Olga Orozco, así como con la perduración, la relectura y la revaloración de la obra de Alejandra Pizarnik. Los años setenta presentan un primer vértice, producto o radicalización de algunas poéticas de genes vanguardistas que se congregaban una década antes alrededor de «Poesía Buenos Aires» ―como, de hecho, la pizarnikiana―, el vértice del silencio. En esta década se va a extremar la inquietud, tan extensamente expuesta, por un lenguaje insuficiente para dar cuenta del sujeto y del mundo, y por tanto para conocer el misterio de ser. Cuanto más en duda se pone la palabra, el saber, las cosas, más parece que acecha su reverso, el silencio, la pérdida, la desaparición… aunque sea en su tensión, cable de acero que cuelga del aire, donde, lógicamente, van a habitar estas poéticas. [160] La década del setenta se encuentra, como ya hemos visto, atravesada por una dictadura militar cuya represión va a traducirse en una fuerte censura y en la tortura y el asesinato ―la desaparición― de miles de personas. Tal contexto va a fomentar una «des-estructuración del panorama poético», como señala Cristina Piña (1996: 37), así como un desplazamiento de la poesía de corte coloquial o conversacional y una reafirmación de la llamada «poesía política», junto con las ya mencionadas poéticas del silencio. La dictadura argentina termina, como ya hemos señalado, en 1983. Entrados los años ochenta, la poesía argentina va a presentar un segundo vértice, que se halla en el extremo opuesto a la poética depurada que presentaba la década anterior. La estética neobarroca va a llevar hasta sus últimas consecuencias la elaboración de un lenguaje poético alejado del uso lingüístico cotidiano, tensando la problemática del lenguaje, exprimiendo la (im)posibilidad de decir, enfatizando la idea de que la escritura constituye la única ontología, esto es, pondrá de relieve su infinitud, su resistencia y su potencia. [161] 3.1 Primer vértice. La década del setenta: hacia una poética del silencio El silencio, como el mar, funde equívocos límites. Francisca Aguirre A comienzos de la década del setenta, la situación de la poesía en Argentina va a ser en gran parte fruto, como hemos estado repitiendo, de las rupturas de las décadas anteriores que se congregan y evolucionan a lo largo de los años sesenta, así como de los poetas que, desde posiciones extremadamente heterogéneas, continúan desarrollando sus poéticas. No obstante, cabe destacar que esta continuación de las diversas propuestas que terminan poblando los años setenta no se produce sin evoluciones y salvedades. Tal vez por ello, algunos críticos, como Kovadloff, van a poner de relieve, frente a las continuidades, los cambios que va a representar la década argentina del setenta, tanto a nivel contextual como a nivel poético, con respecto también a los años inmediatamente anteriores: Si […] se ensayara una síntesis de los principales factores externos que incidieron en la conformación de la poesía que empieza a escribirse en los años 70, no debiera dejar de tomarse en cuenta el resquebrajamiento del proyecto continentalista esbozado en la década anterior; el derrumbe de los mitos políticos de corte redencional; el tembladeral socioeconómico que involucra y desarticula la vertebración clásica de la burguesía argentina; todo ello en un mundo donde los ideologismos tradicionales perdieron ascendencia y donde la violencia generalizada sumió, tanto a las más afectadas por el subdesarrollo, en un clima de idéntica irracionalidad y extravío. Entre los factores de orden interno, vale decir estrictamente literarios, pareciera haberse verificado el agotamiento de los recursos provenientes del coloquialismo extremo, del entusiasmo metafórico, de la búsqueda de la brillantez expresiva y, como resultante del mismo, el repliegue auto-crítico de la poesía (Kovadloff, en Fondebrider, 2000-2001: 70). En estas notas, Kovadloff esboza distintos frentes de una realidad especialmente precaria, ruinosa, compleja, que, a las puertas del setenta, se conjuga, según sus palabras, con un panorama literario también en declive en relación con las poéticas anteriores. Kovadloff propone así una enumeración quizá excesivamente caótica, quizá excesivamente general, que podría englobar desde la poesía inmediatista hasta la poesía de signo vanguardista, aunque el crítico no se adentra en explicaciones matizadas. Lo harán, en cambio, otros autores, también retomados por Jorge Fondebrider, que coinciden en considerar la valoración de Kovadloff a la hora de resaltar la asunción de «una postura crítica frente al discurso poético» (Ibarlucía, en Fondebrider, 2000-2001: 11) o cómo: La década del sesenta creyó en la correspondencia casi total entre lengua conversacional y poesía. El poeta setentista, por su parte, reemplazó tal creencia con la premisa de que existe un conflicto entre ambos lenguajes, y puso toda su confianza en el efecto estético que nace de la resistencia opuesta por el material lingüístico a la búsqueda realizada con el instrumento [162] poético. De allí la atención que otorgó a dicho conflicto, y su aparente concentración en los aspectos formales del texto (Avellaneda, en Fondebrider, 2000-2001: 11-12). Como sugiere Andrés Avellaneda, la preocupación y atención formal ―aunque sin sentido si no se sabe enlazada con unos contenidos igualmente inquietos, depurados, densos― se hostiga hasta experimentar con lenguajes nuevos y planteamientos extremos, lo cual implica sin duda cierto cuestionamiento de los modelos anteriores considerados agotados ―como decía Kovadloff― o vacíos ―como también advierte Ricardo Ibarlucía (en Fondebrider, 2000-2001: 11)―, así como un «sentimiento autocrítico permanente» ―como añadirá Manuel Ruano en su análisis poético de la década (Ruano, 1993: 30)―. Este último especialista señala, además, algunos de los nuevos mecanismos a nivel formal como «la refundición de metáforas y otras técnicas narrativas (seguramente el collage) que recordaban los procedimientos alcanzados por T. S. Elliot en su monumental “The waste land” que algunos releían con las entrañas» o una constante reelaboración sintáctica, tensada por el contenido crítico, «donde el mosaico verbal se ajustaba a una naturaleza crítica desacralizante del acontecimiento histórico o de la crónica psicológica» (Ruano, 1993: 29-30). Estos virajes formales apuntados por Manuel Ruano coinciden, de hecho, con los formulados por otros críticos como Jorge Fondebrider, por ejemplo, quien resalta cómo, en la década del setenta, las poéticas presentan una «sintaxis que tiende a la desarticulación constante de sus elementos y a la ruptura del enunciado entendido como “mensaje”» (Fondebrider, 2000-2001: 13). Por otra parte, y al hilo de este último apunte de Jorge Fondebrider, la cita de Andrés Avellaneda también pone el punto de mira en un conflicto que, en los años setenta, parece recrudecerse, el que enfrenta definitivamente las dos concepciones lingüísticas y poéticas consideradas antagónicas, ya expuestas en relación con la década del sesenta; a saber, un lenguaje y una poesía coloquial o conversacional ―que va a defender la oralidad y la comunicabilidad lingüística, y su plasmación a nivel poético― frente a un lenguaje y una poesía metafórica, experimental, creativa ―que va a reivindicar la escritura y la diferencia, que va a acosar la problemática lingüística y a fomentar las poéticas singulares―. En ese sentido, no van a ser pocos los críticos que destaquen cómo, finalmente, la poesía inmediatista, coloquial o conversacional, a menudo también etiquetada ―como hemos señalado, confusamente― de poesía social, acaba perdiendo la partida en la nueva década hasta caer, según autores como Manuel Ruano, «en un descrédito absoluto» (Ruano, 1993: 30). [163] Fabiana Inés Varela indica el modo en que, hasta finales de los años sesenta, los «herederos del coloquialismo de años anteriores intentaron avanzar en esa dirección a fin de quitar […] toda “aura”, movidos por la voluntad de llegar a una “antipoesía”, de manifiesto prosaísmo e irreverencia» (Varela, 1995-1996: 157). No obstante, y como expone la misma autora, a principios de la década del setenta, se va a imponer la respuesta a esa voluntad bajo la forma de «una serie de voces que intentan rescatar para la poesía todo su misterio, toda la complejidad de su valor trascendente» (1995-1996: 157)98. Nótese cómo se enfatiza con ello una oposición estética a menudo latente ―en esta década más bien de modo virtual, puesto que el coloquialismo va a ir perdiendo fuerza en los años setenta― que abarca tanto el fondo como la forma y cómo, en la estética contemporánea, van a estar entrelazadas permanentemente: las poéticas inmediatistas, coloquiales o conversacionales proponen una forma oral ―es la falacia de la forma sin forma― de contenidos supuestamente inmediatos, perceptibles ―palpables―, reconocibles, y el reclamo del lenguaje referencial y de la comunicabilidad apunta entonces a lo compartido, a lo conocido, a lo mismo; mientras que las poéticas más rupturistas, usualmente enfrentadas a estas poéticas coloquiales o inmediatistas, defienden una forma experimental, de trabajo con la escritura ―es la conciencia de la forma―, de interrogaciones metafísicas, cuyas respuestas no parecen estar cifradas en los sentidos, cuyo contenido parece ser más bien invisible, intangible, insólito, y la búsqueda de un lenguaje metafórico o la exigencia de creatividad puede bordear lo extraño, lo desconocido, lo diferente. La línea divisoria nunca es tan clara pero resulta operativa a la hora de marcar puntos reflexivos de inflexión. De alguna manera, y como recogen Varela (1995-1996: 157) o Ruano (1993: 29), el influjo romántico de los poetas de la generación del cuarenta y la vena rupturista de las poéticas de corte vanguardista de las décadas anteriores van a sincretizarse hasta alcanzar una poesía en busca manifiesta de lo misterioso, lo ignoto, lo asombroso y también aterrador ―del sujeto, del arte, del mundo―, notas introspectivas que incorpora y reivindica la poesía contemporánea ―como abordábamos en el primer 98 Fabiana Inés Varela cita algunos de los nuevos nombres que van a reivindicar, también desde la vertiente neorromántica mucho más radical que la influencia presentada por la generación del cuarenta ―como veremos en el siguiente epígrafe―, una poesía alejada del coloquialismo de las poéticas comúnmente asimiladas a la década del sesenta o al sesentismo: «Mario Morales, Jorge Zunino, Víctor Redondo, Guillermo Roig, Susana Villalba…» (1995-1996: 157). La afirmación de Varela concuerda, por lo demás, con otras valoraciones, como la del poeta y crítico Manuel Ruano, que afirma en el mismo sentido que, en la década del setenta, «el poeta estaría en condiciones de despreocuparse por lo coloquial que tanto sedujo a los forjadores del sesenta. Por eso me refiero a lo misterioso de la poesía, aunque la mayoría haya construido otra cosa…» (Ruano, 1993: 29). [164] capítulo―, desde la problemática de un lenguaje ―o desde un lenguaje problematizado― que se (des)dice para lograr el hallazgo. Es esta «poetización de la incapacidad del lenguaje para dar a conocer realidades externas o estados del alma que superan por su magnitud las posibilidades del decir» (Varela, 1995-1996: 161) la que, según Fabiana Inés Varela, se radicaliza en la década del setenta hasta alcanzar las denominadas «poéticas del silencio»: poéticas que, como tan bien sugiere Varela, bucean en el adentro y en el afuera del mundo y del alma, y revelan que, para el ser humano, es su juntura el ininteligible lugar de la terrible incógnita. Se configuran así como poéticas de la desaparición, pues se sitúan en la intermitencia blanchotiana del lenguaje y del mundo, que prevé que lo invisible solo puede alcanzarse ―verse― en el momento de la muerte, el único instante que niega su transparencia, que la aparición solo puede realizarse con la desaparición, y solo en la contingencia de ese imposible intervalo se obra la revelación y se halla sentido. Por lo mismo, en estas poéticas, el movimiento que constituye la escritura, que va de la forma al fondo, del lenguaje al conocimiento, del silencio al misterio, no puede ser sino bidireccional, estar obligatoriamente ―y otra vez― enlazado: si la «puesta en duda de la palabra», que no alcanza a nombrar regiones misteriosas, metafísicas e indómitas, «permite la aparición del silencio» (Varela, 1995-1996: 160), «el silencio es», a su vez, «una instancia necesaria de la búsqueda poética que permite al poeta ahondar en torno al misterio» (Varela, 1995-1996: 164). Báscula cuyo equilibrio siempre se acaba desbaratando, estas poéticas estiran el lenguaje y la poesía hasta uno de sus ápices, el extremo de un silencio genético, para distender también, para alargar, para ensanchar, el conocimiento; van de menos a más, y hay entonces cierta correspondencia entre estos dos polos mudos y translúcidos, escasos y sin embargo excesivos. En el «amplio marco de todo lo no dicho», como señala Fabiana Inés Varela (1995-1996: 167), estos poetas encuentran «el poder de las alusiones» (Varela, 19951996: 167), espacio marginal que revivifica el infinito crisol de las significaciones y desde el que se vuelven a disparar los «múltiples interrogantes sobre la posibilidad que tiene el lenguaje de referir la realidad», como otra vez anota Varela (1995-1996: 167). En ese circuito enloquecido encadenado por el lenguaje pero conformado de interrupciones, la comunicación se termina rompiendo (Varela, 1995-1996: 167): por lo que el silencio introduciría también entonces la distancia ―escasa pero necesaria― para poder saber, para poder ver, también para poder decir; y dejaría a la vez espacio [165] para lo indecible, lo invisible, lo incognoscible, que es, evidentemente, incomunicable y desconocido ―la muerte, que no el duelo, el amor, frente a la soledad, quizá, y el dolor, tal vez frente al miedo, retomando la enumeración de Heidegger―. Esa callada introducción de distancia permite, asimismo, la entrada del otro, de lo otro, y el (re)establecimiento de un nuevo acercamiento. Como indica Fabiana Inés Varela, a esta corriente se adscriben poetas que comienzan a escribir en la década del setenta (1995-1996: 157). No obstante, estos no hacen sino radicalizar la estela romántica y/o surrealista de muchos de los autores precedentes. De hecho, Jorge Fondebrider otorga «cierto tono “neovanguardista” a la poesía del setenta» que no puede sino provenir del experimentalismo de las décadas anteriores y de una búsqueda poética que termina recabando en el conocimiento y en el lenguaje mismos para poder realizarse (Fondebrider, 2000-2001: 12). Por su parte, Varela pone de relieve la hilazón de esta vertiente con las poéticas de mostrada influencia romántica, como la generación del cuarenta, así como con la nueva poesía neorromántica, alrededor de la cual va a conformarse un importante grupo poético en la Argentina de la dictadura: Las distintas variantes incluidas dentro de lo que se ha dado en llamar neorromanticismo coinciden en una similar cosmovisión proveniente, en líneas generales, del romanticismo alemán, a la que se suman diversos elementos surrealizantes y un marcado tono místico […] A pesar de la defensa de la palabra que realizan los neorrománticos desde el núcleo mismo de su quehacer poético, el don profético que los caracteriza los lleva a intuir el drama del silencio que yace escondido dentro de la palabra en el mundo contemporáneo (Varela, 1995-1996: 162). Ambas anotaciones, la de Fondebrider y la de Varela, nos interesan especialmente: vuelven a apuntar a dos de los espacios en los que se mueven las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, y es que ambas estarán, como veremos, asediadas por el silencio. [166] 3. 2 Silencios forzados. Poesía en la dictadura Lejos de adjudicarse la palabra plena, el poeta juega (se juega) como «testigo» en lo precario. Juan Gelman En Argentina, las décadas del setenta y del ochenta están atravesadas por la dictadura militar que comprende el período que va de 1976 a 1983 y que va a imponer un gobierno bajo el cual el ejército va a perpetrar numerosos asesinatos, a producir miles de desaparecidos, a robar centenares de niños, a fomentar el terror entre la población… «La poesía en el período de terror», como escribe Jorge Santiago Perednik (1989: vi), tampoco va a escapar al silenciamiento, a la censura y a la oleada de persecuciones, secuestros, torturas, crímenes y desapariciones (Herrera, 1991: 101). Aun así, durante los años de la dictadura, van a continuar silentes las poéticas que sobreviven al régimen, desde Argentina y desde el exilio, y también desde esa memoria que se rescata siempre con los compañeros y con los libros. Osvaldo Balbi, Oscar Barros y Lucila Álvarez de Barros, Miguel Ángel Bustos, Juan José Capdepon, Sebastián Dorronzoro, Claudio Ferraris, Claudio Nicolás Grandi, Susana Lugones, Héctor G. Oesterheld, Jorge Eduardo Ramos, Roberto Santoro, Francisco Urondo o Rodolfo Walsh son solo algunas de las personas, de los intelectuales, de los escritores y poetas asesinados y desaparecidos durante la dictadura argentina. Pese a la mordaza y al genocidio, la «poesía política», inaugurada ya en la década anterior y etiquetada así básicamente por los contenidos pero cuyo reflejo abarca asimismo ―y como ya dijimos― las formas, pervive a través de distintas poéticas y publicaciones. En 1974, se forma el grupo «El ladillo», congregado en torno a ideas utópicas comunes que promoverían una «poesía para la revolución» (Perednik, 1989: xii); no obstante, como indica Perednik, este grupo «se mantuvo tras el golpe como grupo de amigos sin una poética en común» (1989: xii). En los años posteriores, sobre todo en la última etapa del régimen ―a partir de 1979, como también anota Perednik (1989: vi)99―, se multiplican las publicaciones y 99 Evangelina Margiolakis, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, en un esclarecedor trabajo sobre las revistas culturales en la dictadura, apoyando la opinión de Jorge Santiago Perednik y aludiendo a un texto de Silvia Guiard, escribe: «Tras algunos encuentros, las revistas que formaron parte del colectivo ARCA (Asociación de Revistas Culturales), realizaban en 1979 una conferencia de prensa donde expresaban su oposición a la censura imperante (Margiolakis, 2011: 4)». Por otra parte, Margiolakis advierte además de que: «La última dictadura militar presenta dos momentos diferenciados desde el punto de vista cultural y político. Por un lado, una primera etapa que abarca hasta 1980, en la cual se evidencian más crudamente la represión, la censura y las persecuciones. Luego encontramos una [167] revistas desde donde, más o menos veladamente, denunciar los abusos, las vejaciones, las desapariciones, llevadas a cabo por la dictadura militar (Perednik, 1989: vi): es el caso, por ejemplo, de las revistas «Punto de vista» (que sigue publicándose en la actualidad), «El Ornitorrinco» (que comienza su andadura en 1977, pero seguirá publicándose tras la dictadura), «Nova Arte» (editada entre 1978 y 1980), «Ulises» (1978), «Crear» (1980-1984), «Kosmos» (1982), «Signo ascendente» (1982), «Brecha», etc., que comparten una postura disidente frente a la opresión desde la resistencia y también desde cierta clandestinidad: Las revistas culturales «subte» asumieron el rol de tematizar aquellos problemas y discusiones que no podían ser visibilizados en otros espacios de intervención colectiva. La discusión en clave «cultural» y el espacio estratégico otorgado a lo simbólico fue correlato de que lo político se encontraba vedado. La propia categoría de «subte» refiere a aquello que se encuentra «invisibilizado», que logra subsistir de forma «escondida» a la imposición de mecanismos de censura y represivos. Muchas de las discusiones en clave «literaria» o de «crítica cultural» implicaron dar cuenta del contexto histórico, a pesar de que el modo de remitirnos al mismo fuera a partir de figuras retóricas como la «metáfora», la «elipsis» o la «alegoría» (Margiolakis, 2011: 2). De nuevo la poesía, la literatura, su lenguaje, se revela ―subterránea, subrepticia, subversivamente― el «espacio de una desaparición cruzada», de forma quizá destacable, y también distinta, en este contexto ―en que el vocablo «desaparición» destella tantas y tan terribles connotaciones―; crea otra vez un espacio desde donde visibilizar lo que el poder pretende invisibilizar y desde donde contar, desde donde escribir, otra historia. Durante la dictadura, los escritores y poetas que apuestan por una poesía de corte político, de manera más o menos explícita, que conforman grupos poéticos y dialogan alrededor de estas y de otras publicaciones, van a compartir esa misma actitud de resistencia, de antiacademicismo y de «diferenciación con lo instituido», como ya habíamos avanzado (Perednik, 1989: vi), desde la diferencia; diferencia que se fragua en la forma y en la escritura misma, que también va a teñirse, indefectiblemente, de descrédito, de escepticismo: segunda etapa que va desde 1980 hasta 1983 y que incluye la Guerra de Malvinas, en la que se evidencia cierto “agotamiento” del régimen ―y su discurso monolítico― y surgen algunas nuevas publicaciones que, aunque sin difusión masiva, articularon un espacio de nuevas discusiones y temáticas» (Margiolakis, 2011: 1). Con respecto al primer período, Margiolakis escribe: «En este primer período es importante analizar la actitud de los empresarios periodísticos argentinos, quienes, coherentes con sus propios intereses, apoyaron el golpe y propiciaron la autocensura y la desinformación» (Margiolakis, 2011: 2); del segundo período, la especialista destaca: «El rol de las revistas culturales denominadas “subte”, ya que constituyeron un espacio de discusión que no existía en el ámbito académico en ese momento» (Margiolakis, 2011: 2). [168] Desde el advenimiento de la dictadura los nuevos escritores empezaron a quedar atravesados por la duda, a proclamar, no sin un tono doloroso, la relatividad de lo verdadero; o renegando del inmediatismo se decidieron a practicar una poesía del lenguaje (Perednik, 1989: xii). La poesía política, que teóricamente ―y como escribe Perednik― tiende a «subordinar el poema y la poesía a una idea superior» (1989: xii), descubre así cierta desarticulación en la práctica: no solo cambian los lugares de escritura ―es decir, se escribe tanto desde ideas como desde formas distintas100― sino que el golpe militar, como puntualiza Perednik, «disolvió más de una certeza, más de una fe ciega en las viejas ideas» (1989: xii). Así, aunque continúan las «posiciones próximas a la teoría del realismo socialista», por ejemplo, encabezadas por poetas como Vicente Muleiro o M.ª del Carmen Colombo (Perednik, 1989: xi), así como la genuina poesía de Juan Gelman ―que comienza a convertirse en «modelo» y considerarse un «maestro» para algunos jóvenes poetas (Perednik, 1989: xii)―, en la llamada poesía política del setenta se va produciendo una marcada tendencia a la desarticulación ―una resistencia a cualquier tipo de subordinación― aunada en forma y fondo que tiene o encuentra, de nuevo, su epítome en el lenguaje: en la contingencia, en la intermitencia, en el corte, que sus signos ―sus huellas― revelan; tanto la estructura como la significación, indisociables ya lingüística y estéticamente, reflejan la presencia tanto como la ausencia, la vida como la muerte ―y otra vez estamos retomando la intermitencia blanchotiana que hemos desbrozado en el primer capítulo―. Quizá una buena muestra de ello sea la persistencia de las poéticas «de estilo próximo al aforismo», como también apunta Jorge Santiago Perednik, en la línea de Porchia, Juarroz o Guillermo Boído (Perednik, 1989: xiii), que, en efecto, no dejan de poner de relieve, como indica Carlos Vitale, «el notorio deslizamiento en el gusto literario de los escritores, primero hacia la poesía, y dentro de ella, hacia las poéticas del lenguaje» (en Perednik, 1989: xiv). Hay, en estas poéticas, en la literatura argentina en estos años ―como explicita Vitale―, un especial énfasis en la potencia del lenguaje, en el valor creativo, poético y metafórico del lenguaje, que también parece pedir una 100 Jorge Santiago Perednik aclara en este sentido que la poesía política «continúa la iniciada en las décadas del sesenta y del setenta aunque no siempre desde la misma idea política» (Perednik, 1989: xi), y menciona la radical disparidad de algunos de los distintos espacios de escritura («realismo peronista, realismo feminista, realismo nazi…» (1989: xi)). En el período concreto de la dictadura militar, la «idea superior» ―como dice Perednik― que de alguna manera comandaría el lugar de escritura, si bien refleja un rechazo común a la opresión, la violencia, la censura, también varía («revolución, clase obrera, patria, mujer, homosexualidad...» (1989: xii)). [169] economía lingüística que remite, una vez más, a esa intensificación contemporánea de la conciencia lingüística, material, significante, y a su tensión con los límites del mundo y del conocimiento ―no solo con su imposibilidad, también con su andadura, su tradición, y sus disputados frutos―. Esta poesía aforística parece congeniar, por una parte, con otras poéticas también singulares ―aunque muy dispares entre sí― que provienen de la generación del cuarenta y de la década del cincuenta, con lo que esta última implica de recuperación de la vanguardia, así como, y por otra parte, con las estrenadas poéticas del silencio estudiadas específicamente por autoras como Fabiana Inés Varela. Es en este último punto en donde parece que se desencadena el comienzo de un renovado pero antiguo conflicto, donde los límites se presentan difusos: aquel que enfrenta una poesía comprometida con la dura realidad social y política, y una poesía desvinculada políticamente de la opresión y la dictadura argentinas, y cuyos márgenes se deslizan de la imposibilidad de decir a un cierto esteticismo ―y de ahí a una actitud definitivamente escapista― y/o de la imposibilidad de conocer a la nostalgia de otro mundo irrecuperable y también imposible, a la utopía de una totalidad irrealizable. Dentro de las llamadas poéticas del silencio, como veíamos, Fabiana Inés Varela incluye «el surgimiento, hacia 1974, de una postura “neorromántica”» (Freidemberg, en Fondebrider, 2000-2001: 13) y es básicamente este nuevo neorromanticismo ―valga la redundancia, pues es relectura de la relectura anterior―, que tiene su emblema en las publicaciones «Nosferatu» y, sobre todo, en «Último reino» o en el sello editorial «La lámpara errante», el que va a criticarse desde ciertos sectores101. Concretamente, serán los poetas que se reúnan en torno a la revista «Xul», ya en los albores de los años ochenta, quienes defiendan la apoliticidad de los neorrománticos de esta década y quienes se muestren más críticos con ellos. Jorge Santiago Perednik describe las implicaciones ético-políticas de la corriente neorromántica durante la dictadura desde el punto de vista de «Xul»: El desinterés básico por su época histórica también aparece como una respuesta positiva a la demanda política del grupo gobernante. Así terminó constituyéndose, más allá de la intención, o aun a pesar de la intención de sus miembros, seguramente contrarios a la dictadura, en la 101 Entre los poetas que se relacionan con estas publicaciones y con esta vertiente, Jorge Santiago Perednik cita a Pablo Narral, Víctor Redondo, Guillermo Roig, Roberto Sangli, M.ª del Rosario Sola, Mónica Tracey, Susana Villalba, Horacio Zabaljáuregui y Jorge Zunino (Perednik, 1989: xii). No obstante, los listados resultan relativamente arbitrarios cuando las poéticas son tan heterogéneas y están tan poco definidas; los márgenes ―como advertíamos― más que difusos, Cristina Piña añade, por ejemplo, a Mario Morales e interrelaciona la poesía de este grupo ―en esto coincide con Perednik, como veremos― con el antecedente de poetas como Olga Orozco o con poéticas como la de M.ª Rosa Lojo (Piña, 1996: 39). [170] poética más coyunturalmente dependiente: en la expresión poética de los deseos del régimen militar, que además de sumir al país en una larga noche, usó la noche como ámbito elegido para actuar, que en la oscuridad hizo desaparecer porciones de la realidad (sobre todo a miles y miles de personas), y cuyo ideal de hombre era, como el individuo de los poemas neorrománticos, el que se desinteresaba de la realidad social o de los prójimos y el que resignaba el uso de la razón como instrumento crítico (Perednik, 1989: xiii). Perednik relaciona en principio el neorromanticismo del setenta con la revisión que del primer romanticismo alemán y anglosajón propone la generación del cuarenta y otros poetas afines a esta ―con sus palabras, «ligada a la tradición de Novalis» (Perednik, 1989: xii)―, donde quizá destacan, como afirma Herrera, «el orfismo de Olga Orozco» o el «satanismo de Alejandra Pizarnik y de Miguel Ángel Bustos» (Herrera, 1991: 109), este último, por cierto, secuestrado y desaparecido por los militares el 30 de mayo de 1976. Pero, para caracterizar la poética neorromántica, Perednik insiste en que esta: Se basa en la sensación y sensaciones de una primera persona […] ubicada fuera del mundo, fuera de ser cuerpo, fuera de sus circunstancias, que quiere acceder a las esencias últimas y no puede. Esta imposibilidad de realizarse marca el tono general de insatisfacción que denotan los escritos (Perednik, 1989: xii). Una insatisfacción presente y perpetua, acompañada habitualmente de la nostalgia por un pasado mejor ―elementos típicamente románticos― representan, para Jorge Santiago Perednik, la forma de reincidir en un idealismo que, según el crítico, va a (re)ubicar el yo en un plano central y metafísico; un yo, parece decir Perednik, tan (pre)ocupado por alcanzar el absoluto estético y recomponer la totalidad esencial perdida que acaba borrando lo real: así con el cuerpo, con el mundo. La lectura del director de «Xul» responde a una de las interpretaciones clásicas, y también sesgada, de un romanticismo en que se asimila el ámbito de la noche a una suerte de velo, como aquel de Mab ―la Maia de la filosofía hindú―, que promueve entonces la desaparición del mundo102. Sin embargo, y como ya apuntaba Maurice Blanchot, el espacio romántico o neorromántico de la noche es mucho más complejo, a veces supera el lugar de descanso, de sueño y de muerte, que mecen, por ejemplo los Himnos de Novalis para dejarnos justamente ―como nos deja la poesía y el lenguaje― a la intemperie (2004: 153-154): «En ella siempre se está afuera» escribía Blanchot (2004: 154). La respuesta de Ricardo Herrera, retomando las críticas provenientes de «Xul», parece, de algún modo, recoger también esta noche de la creación, de la poesía, de una «revelación» ―probablemente 102 Al referirse al «ámbito de la noche», como él lo llama, Perednik escribe: «En los poemas borra el mundo, lo hace desaparecer de la mirada» (1989: xii). [171] de ecos místicos― «que en el seno del olvido es el recuerdo sin reposo», como anota Blanchot (2004: 154). Escribe Ricardo Herrera: ¿Por qué no ver en este [neorromanticismo] una reacción del inmediatismo sesentista y sí un reflejo del proyecto dictatorial? […] ¿Por qué olvidar […] que el orfismo está vinculado al origen mismo de la poesía? […] ¿Por qué simular que la noche concebida como espacio de revelaciones es la misma que la del oscurantismo? (Herrera, 1991: 113). La noche y su progresión en el neorromanticismo argentino del setenta no conllevan tanto una visión atemporal del mundo como la reivindicación ―que toman, por cierto, del Frhüromantik― de un tiempo experimentado, vivido, que los seres humanos sufrimos debido a la conciencia de muerte (y la amenaza de la desaparición, su pulsión y su incertidumbre, va a impulsar y va encontrarse tanto en el Hiperión de Hölderlin como en los poemas de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco)103. En ese sentido, el carácter trascendente de este movimiento es, como ya señalábamos y subraya Ricardo Herrera, una respuesta a la poesía inmediatista y coloquial; más que el silencio, o la abnegación, ante la dictadura militar, es una revaloración de la poesía como búsqueda, experimentación, vivencia, y una reacción ante el mercado y buena parte de la literatura del momento. Así lo sostiene, por ejemplo, Juan Liscano: Nosferatu es un taller de creación poética apasionada en un tiempo de best seller, comercio literario, escritura de barricada o de oralidad baja. Hay valentía en esa actitud. Se va contra las corrientes. Se rechaza rebajar el tono, descomponer el lenguaje para estudiar sus elementos aislados, esterilizarse en una crítica estructuralista del mismo. Aún impera en esos poetas que no han pasado los cuarenta años o aún cruzan los veinte, la inspiración, el entusiasmo que es elevación del alma (en Herrera, 1991: 110). Este es el alegato que firma Juan Liscano en una revista publicada en Caracas en 1977 en defensa de las poéticas neorrománticas argentinas ―la recoge Ricardo Herrera―. No rebate, sin embargo, la crítica fundamental de «Xul», ya que después añade que: «Frente a la sociedad asumen una actitud apolítica y nihilista, un tanto anárquica, pero que los deja libres para buscar un más allá del lenguaje, de la existencia, del sueño» (Liscano, en Herrera, 1991: 110). Liscano deja para la poesía la actitud de resistencia para aludir a una postura pasiva en lo político, como si la resistencia poética 103 En las Cartas sobre la educación estética del hombre, uno de los textos fundacionales del Frhüromantik que Schiller firma en 1794, el alemán subraya un aspecto de lo que denomina el «impulso sensible» para caracterizar la belleza y es que nos pone en contacto con la temporalidad (en Novalis, Schiller, Schlegel…, 1994: 196). Pero, además, en este texto se encuentran afirmaciones del tipo: «La obra de arte más perfecta que cabe: el establecimiento de una verdadera libertad política» o «Para resolver en la experiencia el problema político, es preciso tomar el camino de lo estético» (Schiller, 1928: 12; 1314), por lo que no parece que se pueda afirmar fácilmente la apoliticidad radical de la «línea romántica desde Novalis», como sugería Perednik (op. cit.). En el neorromanticismo del setenta quizá no se encuentren afirmaciones como la schilleriana pero cabría valorar las poéticas concretas para juzgar las propuestas estético-políticas que entrañan con el fin también de no llegar a conclusiones precipitadas al establecer su filiación. [172] pudiera traducir ―o tradujera sistemáticamente― apoliticidad y conformismo, o como si la explicitud, la referencia, la inmediatez, de la realidad política fuese la única vía de compromiso estético. La cuestión ya abordada en epígrafes anteriores, la polémica renacida en esta década convulsa, lo cierto es que, como aclara Herrera, «Último reino» va a dar voz a poetas de muy diversa índole e influencia: a maximalistas y a minimalistas, como afirma Herrera, refiriéndose a poéticas más y menos comprometidas ideológica y políticamente que, otra vez, se situarán más cerca de la escritura o de la oralidad, y que ―como sostiene el crítico― muchas veces terminarán entrelazándose (1991: 102); asimismo, «Último reino» tiene en su nómina de Borges a Girri, de Louis Aragon a Paul Éluard (son solo algunos de los nombres que figuran en los números del año 1981), de quienes no se puede decir que hayan escrito una poesía sin evidentes implicaciones políticas. Tras la dictadura, de hecho, a mediados de la década del ochenta, «Último reino» va a acoger a poetas de la generación del cuarenta, asociados con el primer neorromanticismo ―como Olga Orozco―, tanto como a poetas que originariamente se podrían relacionar con el entorno de «Xul», como Néstor Perlongher, en la médula de otro de los vértices que vislumbra el final del siglo y que recogemos en este apartado: la corriente neobarroca, otra vez releída, transformada, por el propio Perlongher en poesía neobarrosa. [173] 3.3 Segundo vértice. La década del ochenta y la poesía neobarrosa Lo que mantiene vivo al poema es el juego, el lenguaje en estado de alerta continuo en donde muy poco está encargado a la memoria poética del lector. Una belleza que se sacrifica siempre es un eco tardío del estallido de la vanguardia. Eduardo Milán El primer número de la experimentalista «Xul. Signo nuevo y viejo» aparece en el año 1980; su periplo durará hasta fines de siglo, concretamente hasta 1997. La revista, que se ha digitalizado recientemente y puede consultarse en la actualidad en la red, dedicó algunos números a monográficos «sobre Oliverio Girondo, la especificidad del lenguaje poético o Juan L. Ortiz» ―como se indica desde la página web― que se alternaron con muestras de poesía contemporánea, estableciendo de este modo el puente que sugiere el epígrafe añadido al nombre de la revista104 y ofreciendo, al mismo tiempo, «un mapa parcial de las poéticas experimentales en juego durante dos décadas de vida cultural argentina» ―como también se lee en la presentación digital de la revista (Xul: 2011)―. De entre las intenciones de «Xul», Jorge Santiago Perednik ―su editor y director― destaca que «rechazó en todo momento ser vocero de un grupo, un movimiento o una poética» (Perednik, 1989: xiii), aspecto por lo demás habitual y notable desde la década del setenta, y aclara la muestra de «respeto a una tradición pero a una tradición que se transforma constantemente porque no echa raíces» (Perednik, 1989: xiv). Si tuviese que resaltarse algún aspecto de la revista tal vez sería la actitud vehementemente crítica, desde donde no se pretende sino fomentar más crítica ―«no echar raíces»―, actitud que despunta en un período especialmente difícil, duro, el de la dictadura militar; en palabras de Perednik, «Xul» defendería una «escritura incisiva que pone en cuestión el orden de lo real» (1989: xiv) pero «para Xul su compromiso con la realidad pasa por un compromiso con la lengua» (Perednik, 1989: xiv). Como dirá Eduardo Milán, la aparición de las nuevas poéticas que recoge, por ejemplo, la revista «Xul» en Argentina «posibilitó todavía arquear la cuerda con suficiente tensión» (Milán, 2007: 23), esa cuerda que va de la cosa a la palabra ―y viceversa― y que configura una red que se estira a lo largo de todo el siglo XX desde las 104 En la introducción de Xul en la página web también se explicita este aspecto ―que subraya asimismo Jorge Santiago Perednik (1989: xiii)―: «Con una docena de números y varios cientos de páginas la revista estableció un puente que, como lo anticipa su nombre, conecta la tradición y su redefinición en el presente». [174] vanguardias históricas, red en que apenas puede verse un trozo de soga o un pedazo de cielo, vacío que rebasan o margen que colman la utopía o el escepticismo. El propio Perednik, en este sentido, explicita reiterativamente que: No sería incorrecto entonces catalogar a este conjunto heterogéneo, inabarcable dentro de una definición única, de «poetas del lenguaje», pero además es cierto que fue una de las tentativas para dar cuenta, mediante la escritura poética, del momento histórico en que se vivía (1989: xiv). También Fabiana Inés Varela subraya el experimentalismo de «Xul» añadiendo que «contribuyó en buena medida al descrédito de la palabra y de la poesía» y destacando un «trabajo sobre la palabra cada vez más aislada de significado, entendida como una pura forma [que] es continuado por el neobarroco» (Varela, 1995-1996: 158). Hay asimismo otras revistas, como la publicación «Sátira» dirigida, también a partir de 1980, por Fernando Kofman, que inciden en poéticas que ponen especialmente de relieve este trabajo sobre el poema y el empleo del lenguaje, enfatizando esta vez la tradición anglosajona (así lo explica Perednik (1989: xiv)). Aunque parece evidente que «Xul» vuelve a recoger el testigo de la cuestión del lenguaje ―que problematiza a su vez el conocimiento y nuestra «existencia», nuestra «realidad» y hasta nuestras «posibilidades» en el mundo―, Jorge Santiago Perednik y el grupo de poetas que colabora habitualmente con la revista, desde editoriales, presentaciones, comentarios, marcan obstinadamente la distancia con la poesía pura o el mero esteticismo, reanudando un diálogo entre estética y política que solo media un espíritu crítico capaz de situarse en la médula de aquello que crítica; para la escritura se va a situar en el lenguaje como para la poesía se situará en el poema: Buena parte de los escritores y artistas que participaron en Xul bajo la dictadura continuaron haciéndolo durante la democracia, al grupo original se sumaron otros en un esfuerzo por hacer que la investigación de diferentes poéticas permitieran una lectura crítica de las instituciones culturales. De todas esas instituciones quizás no haya otra tan importante para la escritura como la del lenguaje y una de las preocupaciones compartidas por quienes participaron en Xul es la reflexión entre lenguaje y escritura que la revista propuso a través de temas como la traducción, la poesía visual, la especificidad del lenguaje poético o el neobarroco (Xul: 2011). En efecto, en los poetas citados por Perednik (1989: xiv)105 se revela una nómina otra vez tremendamente heterogénea: a pesar de su ―ya mencionado― descrédito en la década del setenta, a mediados de la década del ochenta va a resurgir un renovado coloquialismo de la mano de poetas como Mario Arteca o Fabián Casas ―también de la evolución poética de autores como Ramón Plaza o Daniel Barros―, continuarán las 105 Roberto Ferro, Santana, Aguirre, Jorge Lépore, Néstor Perlongher, Lobo Boquincho, Susana Cerda, Emeterio Cerro, Roberto Cigogni, Marcelo di Marco, Laura Klein, Delia Pasini, Hugo Sarino o el propio Jorge Santiago Perednik. [175] poéticas nacionalistas y, sobre todo, y aunque la mayoría de los críticos fechan a mediados del ochenta la caída definitiva del neorromanticismo (Varela, 1995-1996: 158-159; Perednik, 1989: xiii), proseguirá una poesía repleta de «voces personales», de poéticas singulares ―que siguen proviniendo de la generación del cuarenta, del neovanguardismo del cincuenta, de la llamada «poesía política», de las poéticas del silencio, etcétera―106. Si hay, no obstante, una nueva corriente, una nueva propuesta que vuelve a sobresalir por su continuidad, su ―afán de― superación de la vanguardia, su radicalidad, también su reflexión sobre el lenguaje y, sobre todo, su origen y desembocadura en una escritura infinita, es la corriente neobarroca, convertida en neobarrosa por Néstor Perlongher, autor que comienza a publicar en la revista «Xul» y que va erigirse en uno de sus representantes centrales. Así lo señala Eduardo Milán: Una nueva impronta, en relación a la vanguardia, adquiere el poema en manos, por ejemplo, de Néstor Perlongher: la entrada de una subjetividad implacable que critica desde el margen, desde el no-sujeto, al estatuto objetivo del poema. Si el sujeto está en discusión, ahora también el objeto poema lo está: Perlongher no permite la posibilidad de un sublime objetual que sustituya al sujeto ausente (Milán, 1999: xv). Aunque desde mediados de los años ochenta y, más explícitamente, en la década del noventa, se va a oponer esta relectura del neobarroco con la revisión del objetivismo o neobjetivismo que también parece imponerse a fines del siglo (Piña, 1996: 40), lo cierto es que, como puntúa Milán, la intención del neobarroso argentino va a ser la de situarse en un entre incómodo que, consecuentemente, trata de desestabilizar la lógica occidental, tradicional y hegemónica, la que rige el principio de no-contradicción, la báscula dicotómica de las oposiciones o el sentido maniqueo del sobrentendido o de la lítote. Por eso, el neobarroso se (des)ubica en el límite, en el margen, en el borde ―donde es imposible conservar el equilibrio si no es con el movimiento interminable―; y, así, si en lo teórico ―lo filosófico, lo metafísico― el neobarroso no va a tomar partido ni por el sujeto ni por el objeto ―descentrando permanentemente cualquier poética de autor, cualquier estética de la recepción, cualquier aura con lo que respecta a la obra―, en lo poético ―la poiesis, la estética― no va a adscribirse a ninguna tradición que no someta a crítica, en la línea de los presupuestos de «Xul». 106 Me refiero a los ya mencionados Orozco, Girri, Juarroz, Molina, Bayley, Kosice, Aguirre, Gelman, pero también a poetas como los señalados por Giuseppe Bellini a partir de la década del setenta, como Jorge Torres Roggero, Alberto Spunzberg, Saúl Yurkiévich o, de grupos todavía más recientes, Manuel Ruano, Santiago E. Silvestre, Roberto Raschella, Carlos Pendas y Juan José Ceselli (Bellini, 1997: 331), algunos de estos últimos seguirán, además, la senda de la prosa poética ya trazada, entre otros, por Alejandra Pizarnik a finales de la paradigmática década del sesenta. [176] Roberto Echavarren, defensor de la corriente y responsable ―junto a José Kozer y a Jacobo Sefamí― del célebre Medusario (muestra de poesía latinoamericana) que, editado en 1996, se impone como antología de poesía neobarroca-neobarrosa107, escribe en este sentido: La poesía neobarroca es una reacción tanto contra la vanguardia como contra el coloquialismo más o menos comprometido. a) Comparte con la vanguardia una tendencia a la experimentación con el lenguaje, pero evita el didactismo ocasional de esta, así como su preocupación estrecha con la imagen como icono que la lleva a reemplazar la conexión gramatical con la anáfora y la enumeración caótica. Si la vanguardista es una poesía de la imagen y de la metáfora, la poesía neobarroca promueve la conexión gramatical a través de una sintaxis a veces complicada […] Los neobarrocos conciben su poesía como aventura del pensamiento más allá de los procedimientos circunscritos de la vanguardia. b) Aunque pueda resultar en ocasiones directa y anecdótica, la poesía neobarroca rechaza la noción, defendida expresa o implícitamente por los coloquialistas, de que hay una «vía media» de la comunicación poética (Echavarren, 1996: 13-14). De hecho, hasta la tradición que su nombre recoge, el influjo del barroco de los siglos de oro releído después por los neobarrocos caribeños ―de Lezama Lima a Severo Sarduy―, va a estar sometida a crítica. Así parece sugerirlo Eduardo Milán: La poesía hispanoamericana que gira en torno a la denominación de neobarroso ―término que se propone como parodia del concepto de neobarroco, que tanta significación ha tenido en las letras del continente en la segunda mitad del siglo, y que tantos logros cuenta sin duda en su haber, singularmente en el ámbito caribeño― propone una práctica poética descentrada y proliferante. Los poemas se apoyan en la revisión del barroco histórico a partir de una actitud verbal diseminada y, al mismo tiempo, plantean una crítica irónica a la suntuosidad de la tradición barroca ―la de Góngora y, más recientemente, Lezama Lima (Milán, 2002: 33). En la década del ochenta, Néstor Perlongher transforma un neobarroco que define como «invasión de pliegues, orlas iridiscentes o drapeados magníficos», como desafío «en un remolino vegetal [d]el utilitarismo contable burgués» y como posibilidad de releer «el surrealismo, Artaud…» (Perlongher, en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 19) en neobarroso, parodiando por el camino su seriedad, su «halo de solemnidad» ―como dice Milán (2007: 21)108― y aludiendo al lamento borgiano en los célebres 107 Pese a que el Medusario se ha convertido en el texto de referencia ―tanto por los textos teóricos que brinda como por el corpus de poemas que ofrece― y permanece asociado a la estética neobarrosa, puesto que a ella se alude permanentemente en los textos que acompañan los poemas, algunos críticos como Eduardo Milán advierten de que la muestra poética es bastante heterogénea y llegan a sostener que: «Medusario. Muestra de poesía latinoamericana, la antología poética que realizaron José Kozer, Roberto Echevarren y Jacobo Sefamí, no es una antología de poesía neobarroca. Sus autores buscan incluir allí un considerable número de poetas que tengan en común en su escritura, entre otras cosas, una autoconciencia explícita del lenguaje, un desafío crítico desde la escritura al orden presente del mundo, un cuestionamiento de ciertos valores sociales tradicionales, un reconocimiento ―sin filiación― a actitudes de vanguardia» (Milán, 2007: 21). 108 Exactamente escribe Eduardo Milán a este respecto: «Cierto que ni Lezama Lima con su barroco ni Severo Sarduy con su “nueva estabilidad”, y con el humor que caracteriza a ambos y muy especialmente al segundo, logran disipar un halo de solemnidad que bordea a la cosa barroca en América Latina. La sustitución de ese neobarroco de honda prosapia histórica, transculturizado y encarnado en nuestras regiones por un más humilde, humorístico ―en su nombramiento― y presentable neobarroco propuesta [177] versos que recuerdan el barro que hay debajo del Río de la Plata109. De esa conjunción entre el neobarroco ―ya conjunción de por sí, acumulación imposible― y el barro ―misma imposibilidad, mismo misterio― surge el rioplatense neobarroso que va a devolver, de otro modo sincrético, romántico, con el eco barroco que retorna eternamente ―a la vez―, el aura y la desacralización, la temporalidad y la inefabilidad de la vida, la Historia y la historia que la critica y la niega, en un mismo y alucinado movimiento que vuelve a enlazar poesía y conocimiento. Escribe Néstor Perlongher que: El «sistema poético» ideado por Lezama —coordenadas transhistóricas derivadas del uso radical de la poesía como «conocimiento absoluto»— puede sustituir a la religión, es una religión: un inflacionado, caprichoso y detallista sincretismo transcultural capaz de hilvanar las ruinas y las rutilaciones de los más variados monumentos de la literatura y de la historia, alucinándolos. […] La del barroco es una divinidad in extremis: bajo el rigor maniático del manierismo, la suelta sierpe de una demencia incontenible. Mas, si demencia, sagrada: por primera vez, «la poesía se convierte en vehículo de conocimiento absoluto, a través del cual se intenta llegar a las esencias de la vida, la cultura y la experiencia religiosa, penetrar poéticamente toda la realidad que seamos capaces de abarcar» [La cita es de Cintio Vitier] (Perlongher, en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 20-21). El paso (no) más allá ―retomando la expresión del título de la obra blanchotiana― de esta concepción tan aparentemente idealista, todavía romántica y tan manifiestamente alucinada, precipitada e impredecible, está atravesado en el neobarroso por la idea de una materia imposiblemente fundadora y porosa, cuyo sentido se funde y refunda perpetuamente ―barro o materia eternamente moldeable, de formas interpretables, de posibilidades infinitas―, por la intercesión permanente de una textura significante, de un cuerpo, como el de la escritura, que configura un espacio ilimitado e infinito, en perpetuo cambio ―los referentes siempre están borrados―, espacio insaciable donde, no obstante, cabe un todo no neutralizable ―no sintetizable―, de contingente y temporal, poderosamente evanescente, esto es, donde cabe la imposibilidad de una heterogeneidad imposible, la imposibilidad de la saturación. Otra vez Perlongher: Materia pulsional, corporal, a la que el barroco alude y convoca en su corporalidad de cuerpo lleno, saturado y doblegado de inscripciones heterogéneas […] La maquinería del barroco disuelve la pretendida unidireccionalidad del sentido en una proliferación de alusiones y toques, cuyo exceso, tan cargado, impone su esplendor altisonante al encanto raído de lo que, en ese meandro concupiscente, se maquillaba (Perlongher, en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 22-23). por Néstor Perlongher (1942-1992) es lo que permite considerar, paradójicamente, a esta emergencia poética con seriedad» (Milán, 2007: 21). 109 Escribe Jorge Luis Borges en Cuaderno de San Martín (1929) su «Fundación mítica de Buenos Aires»: «¿Y fue por ese río de sueñera y barro que las proas vinieron a fundarme la patria?» (Borges, 2009: 87). [178] La escritura neobarrosa se abre así a la posibilidad permanente de agrietar el texto y su sentido, de fomentar la crítica a la palabra misma, al texto mismo, a la escritura propia y a la propia escritura; es esta la proliferación de sentidos a la que apunta Néstor Perlongher, que evidencia la alteridad radical que promueve y alberga el pliegue (neo)barroco desde la sintaxis ―como ya había apuntado Echavarren―, esto es, desde la estructura, desde la médula de la escritura, cuerpo plástico, carnavalizado, sometido incesantemente a la deformación110. Probablemente porque, como escribe Roberto Echavarren: El arte barroco repudia las formas que sugieren lo inerte o lo permanente, colmo del engaño. Enfatiza el movimiento y el perpetuo juego de las diferencias, dinámica de fuerzas figurada en fenómenos. Es un arte de la abundancia del ánimo y de las emociones, que no son jamás, sin embargo, transparentes (en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 14-15). Es extraordinariamente interesante cómo el neobarroso (re)opera una de las transformaciones quizá fundamentales en la poesía contemporánea: sustituye la escritura de la falta por una escritura del exceso en un mecanismo que, sin embargo, no deja de conservar una intensa reflexión sobre el lenguaje y sobre su problemática («El furor constructivo del barroco rompe el engaño de una hipótesis “natural” en las palabras y las cosas. Constriñe hasta el dolor», escribe Roberto Echavarren (Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 15)). No deja de plantear, por tanto, por ello, una estética de la desaparición, en cuanto que la presencia nunca se da sin considerar la deslindable ausencia que conlleva ―en la palabra, en la cosa, en la crítica―, en cuanto que muestra también descaradamente el revés del cuadro, la elaboración, la ficción, y niega una transparencia, una evidencia, una neutralidad, cuya falsedad denuncia: y solo en ese sentido «desvela», en cuanto que supone una espectacularización estética y escrituraria, una reafirmación de la creatividad, una reivindicación de la conciencia material, significante y poética. Espacio de libertad, de ex-posición, de riesgo, no deja de mirar a una poética que se sabe comprometida políticamente en la restauración de los lazos entre estética y ética que los poderes pretenden invisibilizar y disolver pues, tanto en su empeño por 110 Escribe Perlongher a este nivel que: «La carnavalización barroca no es meramente una acumulación de ornamentos […] derrumba […] el edificio del referente convencional» (en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 23). Por otra parte, no en vano uno de los procedimientos más característicos de la escritura neobarrosa, relacionado con esta deformación material ―del cuerpo de la escritura―, será la que estos autores producen en su base fónica, con las múltiples asociaciones y cacofonías, huella que sigue la estela del más vanguardista Oliverio Girondo y de En la masmédula, como señala parte de la crítica y el propio Perlongher (Milán, 2002: 33; Perlongher, en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 26). [179] (re)valorar el carácter creativo y constructivo ―poiético― de lo que cada día se escribe y, por tanto también, de lo que día tras día se hace, como en su ímpetu por vislumbrar un panorama crítico perenne, también proclama que el presente, ligado a la herencia recibida, a la relectura y a la revisión del pasado, a una memoria por tanto no escrita, es promesa, más que de un futuro, del por-venir que lo con-lleva. En esa dirección, anuncia un ser barroco hasta el delirio, que hay que (re)construir permanentemente sobre lo construido. Dicho de otro modo, en la poesía neobarrosa, todo está por hacer: en ese sentido, nunca se da el poema por acabado, por clausurado, por resuelto ―de modo también que continúa la crítica, el horadamiento―, diría que el poema ni siquiera se abandona, sino más bien que, en ese gesto, también se invierte cualquier teleología, se destruye cualquier tentación de una razón instrumental, el pretendido descanso de la crítica, el embaucamiento de la sentencia, del dictamen: «La escritura barroca altera el sentido de un fin. No se trata de encontrar un remate cabal y necesario a una historia única. La escritura barroca obedece a la noción de proceso indefinido, si no infinito» (Echavarren, en Echavarren, Kozer, Sefamí, 1996: 17). Eduardo Milán lo sintetiza como sigue: Podría describirse un poema neobarroco como un texto proliferante donde el poeta hace énfasis en la no-identidad del que habla y lo ubica en una lógica deleuziana de devenires. Pero ahora ya no, como ocurre en los textos canónicos de la vanguardia latinoamericana, para resaltar una orfandad autoral o para proclamar que «el sujeto es el lenguaje». El texto neobarroco es un texto minado que nunca estalla porque el estallido sería la condición de su final. Propuesto como interminable, sin final, su sentido es continuamente diferido por el juego de palabras (Milán, 1999: xv). El impacto de este ―tan derridiano― sentido continuamente diferido, de textos que incesantemente se (de)generan en un vértice que, sin embargo, escamotea el fin como el principio y compone una poesía que se quiere descentrada en relación con cualquier hegemonía, va a alcanzar el conjunto de la lírica latinoamericana contemporánea. Así, la poesía neobarrosa va a devenir muy pronto poesía «transplantina» ―como escribe Perlongher, quien prepara una antología neobarrosa rioplatense y caribeña ―cuna esta del neobarroco― bajo el título Caribe transplantino que edita ya en Sao Paulo en 1991―. De hecho, el neobarroso tiene un largo recorrido, también en su diálogo con la relectura del concretismo brasileño y las últimas producciones de Haroldo de Campos, por ejemplo (Milán, 1999: xv), o, más allá, en el esparcimiento de su ánimo, que lo hará llegar hasta México. Tras la muerte de Néstor Perlongher en 1992 quedarán otros poetas representativos de la corriente, también [180] diseminados, como los autores del Medusario José Kozer (Cuba), Roberto Echavarren (Uruguay) o Jacobo Sefamí (México), que no han dejado de escribir a día de hoy. [181] [182] Capítulo tercero La búsqueda cognoscitiva en la obra de dos escritoras argentinas contemporáneas: Olga Orozco y Alejandra Pizarnik [183] [184] 1. «Dos modos de conciencia» Hay dos modos de conciencia una es luz, y otra, paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar; otra, en hacer penitencia con caña o red, y esperar el pez, como pescador. Dime tú: ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando en la arena, muertos, los peces del mar? Antonio Machado La historia de la poesía moderna […] es la historia de las distintas manifestaciones de los dos principios que la constituyen desde su nacimiento: la analogía y la ironía. Octavio Paz Las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik se inscriben, como hemos visto, en la médula de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX. Olga Orozco (1920-1999) publica su primer poemario en la década del cuarenta; Alejandra Pizarnik (1936-1974) lo hará una década más tarde. No obstante, como ya se ha indicado, creo que las dos poetas establecen las bases fundamentales de su poesía posterior —y de toda su obra— en los emblemáticos años sesenta111. Al margen del conocimiento mutuo entre las poetas e incluso de la interrelación y el guiño establecido entre algunos de sus más conocidos textos, las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik confluyen en una corriente poética, compuesta de tradiciones e inquietudes próximas, a la vez que configuran una escritura con formas y ritmos poéticos distintos, también correspondientes a la construcción de imágenes y universos propios. En este sentido, tanto Orozco como Pizarnik se insertan en una amplia corriente que destaca por el carácter doblemente reflexivo de su poesía, es decir, por la conciencia 111 Como explicaremos más adelante, el primer poemario de Olga Orozco se publica en 1946 (Desde lejos). Nueve años más tarde, aparece el primer poemario de Alejandra Pizarnik, La tierra más ajena (1955). Cuando hablo de la década del sesenta, me refiero en el caso de Olga Orozco a Los juegos peligrosos (1962) y en el caso de Alejandra Pizarnik a Árbol de Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965) y Extracción de piedra de locura (1968). Creo que, en ambos casos, el contenido de estos poemarios también se desarrolla y explicita en la obra poética posterior, ya sea para dar continuidad temática y estilística como para establecer cierta fractura (como en el caso, en gran medida, de Pizarnik), pero se trata ya de distintas soluciones a la problemática enunciada con anterioridad, a la búsqueda y a la tensión ontológica y lingüística presentada en la década del sesenta. [185] poética y lingüística al tiempo que por una desesperada búsqueda existencial y ontológica. Así lo expresa Carolina Depretis en relación a Alejandra Pizarnik: Pizarnik repasa una y otra vez la posibilidad de hacer poesía, de encontrar la palabra poética perfecta, de poder decirla y, al hacerlo, obliterar la sindéresis a favor de una capacidad expresiva genuina. Esta indagación está, a su vez, estrechamente vinculada a una búsqueda ontológica (Depretis, 2001: 35). Olga Orozco insiste en fundamentos poéticos similares. En numerosas entrevistas, la autora destaca reiteradamente la importancia de las interrogaciones primordiales como génesis de su escritura112; idea retomada por Alba Omil que recoge la evidencia de la búsqueda ontológica en la poesía de Olga Orozco a través de unos versos de Los juegos peligrosos. Omil especifica que se trata de: Interrogantes en los que se apoya la estructura conceptual de su mundo poético, sostenido sobre el eje de su yo, tema al que están subordinados todos los demás: la explicación de ese yo, la vinculación entre su frágil tiempo transitorio con la eternidad; el misterio de su destino individual: «¿Quién soy?, ¿y dónde?, ¿y cuándo?» (Omil, 1997: 77). Más allá, esta misma crítica clasifica la poética de Olga Orozco como una «poética de búsquedas: búsqueda de la propia identidad entre un cúmulo de elementos heredados» y siempre a propósito de la poesía de Orozco, añade que: «Hay en ella un cierto proceder filosófico» (Omil, 1997: 77, 86). En este aspecto, María del Carmen Tacconi pone asimismo de relieve un «orden metafísico» que se conjuga con las inquietudes del yo: La naturaleza y el origen del alma, la búsqueda de la propia identidad, la esencia de la condición humana, la trascendencia, el destino, a la vez que registra preocupaciones personales siempre recurrentes —ausencia de la madre, añoranza de la infancia (tiempo de dicha irrecuperable), la soledad, la influencia de los astros sobre la vida y el destino individuales—. (Tacconi, 1981: 115). Las producciones poéticas de ambas autoras sobresalen tanto por la elaboración de un microcosmos de profundas y reiteradas preocupaciones vitales, lingüísticas, 112 Encontramos esta afirmación en varias de sus entrevistas: «Yo conté que empecé a escribir cuando aún no sabía escribir, cuando interrogaba a las personas mayores acerca de las cosas que me inquietaban, de los muchos enigmas y muchos terrores que me amenazaban. Nunca me dieron una explicación satisfactoria […] Empecé a responderme yo misma como si hablara con alguien. Esa respuesta de las cosas me parecían una interrogación […] en toda mi poesía aparece una interrogación aunque tenga la apariencia de una aseveración / —¿Usted cree que la poesía da respuestas o genera nuevas preguntas? / — Da respuestas que tal vez sean nuevas preguntas» (Kisielewsky, 2004). La misma idea no solo se repite en entrevistas, aparece en su primer libro en prosa, de reconocido carácter autobiográfico, La oscuridad es otro sol: tras una escena mezcla de miedo y de refugio en el primer amor, la protagonista confiesa: «En mí no hay nada más que temblor y una pregunta en blanco todavía. Todavía no sé que la respuesta es otra pregunta. Cuando lo sepa creeré, contra toda evidencia en contra, que la afirmación está estampada como un sello sobre la eternidad» (Orozco, 1991: 105). [186] poéticas, como por un marcado cruce entre filosofía y poesía ―ya comentado de forma más general en el capítulo anterior―. A raíz del análisis de la poesía de Alejandra Pizarnik, Carolina Depretis comenta: «Buscar lo que no está en el mundo desde el mundo es el complicado punto impregnado de tensiones donde la metafísica se aproxima a la poética hasta la atadura» (Depretis, 2001: 36). La frase de Depretis recogería así, quizá subrepticiamente, el conflicto lingüístico, ontológico y cognoscitivo expuesto intensamente en estas dos poéticas: tanto en el caso de Olga Orozco como en el caso de Alejandra Pizarnik, el sujeto textual va en busca de algo ansiado o intuido, desconocido —oculto, invisible, ausente— a través de la palabra poética (el nudo entre filosofía y poesía se tensa). Dos poemas respectivos ―«Con esta boca, en este mundo» de Olga Orozco; «En esta noche, en este mundo» de Alejandra Pizarnik― presentarán extraordinariamente las claves de esa trayectoria y de esa búsqueda. Esa búsqueda, se inicia, de hecho, desde conciencias, desde mundos, desde lugares de escritura pretendidamente distintos: su pulsión y su ritmo ―en el rastreo, en la interrogación, en la escritura― también lo son; lo serán, sensiblemente, el laberinto de sus influencias; y lo serán, definitivamente, las señas de su evolución en el texto poético. [187] 1.1. La conciencia jobesiana o la lucidez de Tiresias: paciencia y analogía De ayer somos nosotros, nada sabemos; nuestra vida en la tierra pasa como sombra. Job (8: 9) Como si fueran sombras de sombras que se alejan las palabras, humaredas errantes exhaladas por la boca del viento, así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio. Olga Orozco El libro de Job relata la historia, conocida popularmente, de un «hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal» (Job, 1: 1113) que recibe numerosos castigos extraordinariamente duros e injustos con el fin de poner a prueba su lealtad y su fe. El texto constituye uno de los primeros libros sapienciales en que se traba escritura y conocimiento: asociado a formas fragmentarias, letánicas pero huecas —cuyo eco se extiende—, desemboca en la asunción del exilio y en la conciencia de una afasia que acentúa la preeminencia de la pregunta, torrente del libro. Tras el prólogo, se suceden una serie de diálogos que llenan el deambular de Job sin aminorar su sufrimiento, su indignación ―su justicia, su razón―, igual que no disminuyen su paciencia y su fe. En esos diálogos, sus supuestos amigos exponen sendos argumentos por los cuales Dios castiga a quienes lo merecen, es decir, justifican la afrenta, culpabilizan a Job. Este, inocente, reivindica la injusticia de su castigo ―que es, además, una treta de Satán― y reclama una respuesta a su incomprensión en una cuerda floja permanente que apenas si separa la dignidad de la blasfemia. Esa es la médula del Libro de Job y el núcleo de una de sus posibles lecturas: Job interrogando un cielo que, sin embargo y por supuesto, admite; defendiendo su inocencia con la justicia, y viceversa. Se trata entonces de la pugna entre teodicea (la justificación del mal, de la injusticia, de los medios, por el bien supremo, la justicia y el fin de un «juicio final») y razón (entendiendo por esta última, y en este contexto, la imposible justificación del mal, de la injusticia y, por tanto, la reivindicación del individuo, de la dignidad personal, de la justicia y de los medios que se emplean para defenderla); es también, curiosamente, la lucha entre la explicación causal ―condenada inferencia, y acaso injusta― y la imposibilidad de explicación ―la ruptura del hilo 113 La Biblia consultada es la Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada, cuya referencia completa consta en el apartado de Bibliografía. [188] lógico―, entre lo cognoscible y lo incognoscible, también entre lo decible y lo indecible, y entre una y otra apuesta114. El libro de Job se cierra, primero, con los discursos de Elihú, que comienza su primer parlamento ensalzando la importancia de la palabra ―del lenguaje― y asociándola inmediatamente a la verdad, esto es, (re)instaurando por tanto la identificación Dios-lenguaje-mundo (Job, 33: 1-5). No obstante, este es solo un primer cierre, una primera mediación, en que Elihú se va a dedicar a una suerte de tarea hermenéutica que va a consistir en analizar las palabras proferidas por Job hasta acabar subrayando que el lenguaje, si bien espejo o representación, no puede en ningún caso albergar la sabiduría. Por eso, y por último, la tan ansiada respuesta de Dios (Yahvé) increíblemente llega y va a resultar en realidad una avalancha espec(tac)ular de preguntas excesivas, que abarcan permanentemente la totalidad, y lo hacen ad infinitum: «¿Dónde estabas cuando cimentaba la tierra? Dilo, si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas, o quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases?…» (Job, 38: 1-6). Desafiante, (de)mediado por el lenguaje ―nunca por un cuerpo inexistente, prescindible entonces― y como devolviéndole la afrenta a escala, Dios pide a Job instrucción acerca de todos los misterios del mundo; la respuesta del último, en cambio, no se traba simbólicamente, se resuelve con su destacable ―por llamativa― satisfacción, como si «los enigmas de Dios [fuesen] más satisfactorios que las soluciones de los hombres», así lo escribe en su afilado comentario al Libro de Job G. K. Chesterton (2000: 298). Tal es la veneración a Dios, tal la defensa de la justicia, de la lealtad, de la honestidad: es el triunfo del enigma o la asunción de lo incognoscible. Con su (re)afirmación, con su (re)establecimiento, es decir, con el límite del lenguaje (Elihú) y con el límite del conocimiento (Yahvé), Dios restituye sus posesiones a Job y, casi como si de una tragedia griega se tratara115, se restaura el orden tras el caos que Satán, con su provocación, había desencadenado. Hay con todo, en este aparente final, tal perplejidad ante la multiplicidad y el exceso que implica la creación para el creador mismo (Chesterton, 2000: 300) que parece un motor capaz de reproducir 114 Nótese que hay aquí una confluencia no solamente de razón y justicia por una parte, y de conocimiento y lenguaje, por ejemplo, por otra, sino ―y sobre todo― de metafísica, epistemología y ética: significa que hablar de uno de estos polos implicará obligatoriamente comprometer los demás… Creo que es interesante tenerlo en cuenta. 115 Una de las diferencias básicas, por ejemplo, consiste en que en El libro de Job el relato no se salda con ninguna muerte que, de alguna manera, expíe la culpa y restaure el orden cósmico ―en la tragedia la «metafísica» se entendería en este sentido―. [189] incesantemente, y hasta de multiplicar para siempre, el irresoluble despliegue de lo inexplicable. A nivel cognoscitivo y también ontológico, El libro de Job deja una multiplicidad irreductible a una unidad que no sea ese dios a su vez interrogante, eternamente misterioso e intrínsecamente enigmático. Este carácter irreductible parece intensificar a su vez la complejidad y la inaccesibilidad al conocimiento de las cosas; dicho de otro modo, nos aleja todavía y cada vez más del mundo, así como de la esperanza de una explicación a la existencia: satisface, en el caso de Job ―quizá, en una modernidad cada vez más secularizada y agnóstica, podríamos pensar que acrecienta― el ansia de conocimiento, la cima de sabiduría, la solución o la respuesta. En el plano ético, la justicia, la honestidad y la lealtad tampoco se reducen a la imposible justificación a un término último y a un cierre porque, de algún modo, a su vez, también apuntan a la necesidad de mantener la multiplicidad, la diferencia, y a la apertura entonces de un espacio ―irreductible― de libertad, aunque este sea contestado por la inmensidad de una totalidad tan misteriosa como ―solo― en un principio incuestionable (ya que este último aspecto se tambalearía con la modernidad y su proceso de racionalización y secularización que exponíamos a lo largo del primer capítulo). Creo que hay, desde el inicio de la poesía de Olga Orozco, un pulso cognoscitivo similar al del Libro de Job, un sujeto que, indignado o dolorido, leal pero definitivamente exhausto, interroga al cielo silencioso que, aunque admite, cuestiona; que al hacerlo desde la poesía intuye, como le indica Elihú a Job, que el lenguaje es insuficiente para alcanzar la esencia o la verdad ―la unidad― del mundo, de las cosas, que el lenguaje ―como ya nos mostraba El sofista platónico― no puede sino dar un salto mortal de lo múltiple a lo uno, que pasa justamente por el no-ser, esto es, por lo inexistente, invisible o incognoscible, en cualquier caso también inefable. Como explica Tina Escaja, es en ese sentido que la propia Orozco afirmaba que la poesía resulta el «único rescate» (Escaja, 1998: 33): Entre cada palabra y el elemento que pretendía rescatar, se deslizan todos los otros, como si huyeran por una herida o un túnel practicado en la arena. El poema queda como un objeto más: el único rescate. Hay un juego peligroso, hay un gran salto que no conseguiré realizar jamás (Orozco, en Escaja, 1998: 33). Un sondeo radical de la poesía misma y de la existencia cifrado en una original y renovada clave romántico-surrealista atraviesa, como veremos a lo largo de este capítulo, la obra orozquiana: lo hace desde una conciencia en apariencia paciente, a [190] menudo pautada por el ritmo envolvente y letánico de largos versos y poemas, con la cadencia propia de ese Libro de tradición judía que implica la relectura infinita en una vuelta permanente sobre sí mismo. Olga Orozco ofrece versos como Job preguntas: invocando insistente, obstinadamente, una retahíla de hallazgos o de enigmas ―ambos parecen fundirse entre la penitencia y el milagro― cuya incansable sucesión determina el responso o la plegaria para intentar congregar, aunque en vano, la irreductible multiplicidad de la vida, del sujeto, del mundo. La síncopa de poesía y conocimiento se convoca en ese ruego, en la pertinaz redundancia de esa súplica de lo inexplicable, de lo imposible por tanto. En esa síncopa, intermitencia o intervalo obligado, se cifra, a su vez, el nudo de la poética de Olga Orozco, que parte de la conciencia jobesiana de la injusticia existencial ―en el caso de Orozco a menudo simbolizada con el mito de la caída116― para recalar en la lucidez ciega o en la ceguera lúcida del silencio y de la imposibilidad de una respuesta, lo cual conlleva una determinada actitud con respecto tanto al lenguaje ―y la poesía― como al conocimiento ―y el mundo―. A la carencia de Job, Dios responde con el exceso; al exceso de Dios, Orozco responde con la carencia. Así se reanuda infinitamente ese nudo orozquiano ―o es más bien una red que deja (entre)ver sus agujeros―; así, reponiendo hasta la extenuación la falta, se desata esta poética de la desaparición, horadada también ―como adelantábamos y veremos― por una romántica visión del fragmento a la vez que por la surrealista imaginería del sueño; y, así, por último, con la (re)escritura ―con la «oración», con su retorno perpetuo― parece ponerse en marcha el pensamiento, su búsqueda o su engranaje, su juego o su lapso, hasta ponerlo en peligro, o hasta extasiarlo en sus bordes: allí donde (re)surgen las variantes, las alteraciones y las alternativas de la «razón», el esoterismo, la magia y, sobre todo, la analogía. La proyección tanto estética como personal de Olga Orozco, poeta argentina que sintoniza con la poética hispanoamericana de los años 40, se reconoce deliberadamente unitaria conforme al principio aglutinador de la analogía. Como los poetas de los 40, la estética de Olga Orozco parece recuperar en sus poemas la confianza en el valor de representación del lenguaje que se había perdido durante las vanguardias. Esta recuperación se pretende mediante la función analógica de la palabra poética en su capacidad emuladora del principio creador, del «Verbo», en la tradición judeocristiana […] Sin embargo, la perspectiva a menudo existencialista y trascendente propia de los escritores que publican en los 40, hereda de la vanguardia el sentimiento del fracaso del valor comunicativo del signo lingüístico (Escaja, 1998: 33-34). 116 En este sentido la poética orozquiana también presenta un sujeto originariamente ―identitariamente― exiliado y errante ―interrogante y perdido― que recuerda el estado vagabundo y extraviado del Job casi moribundo que ocupa centralmente el relato bíblico. [191] Como indica Tina Escaja, la poesía de Olga Orozco se presenta como una bisagra entre numerosos polos ―no obligatoria y exactamente opuestos―: entre la tradición y la ruptura temática y formal, solo en parte fundada entre la confianza y el descrédito lingüísticos, o entre el conocimiento intuitivo y el no saber, igual que se alimenta y deja influir tanto por el primer romanticismo como por los albores del surrealismo, etc. De ahí que la propia Escaja concluya algunas líneas después de lo citado que: «La “especie” a que pertenece Olga Orozco parece escapar a cualquier intento de clasificación» (1998: 35), subrayando por otra parte el ―ya indicado― carácter inclasificable de muchas de las poéticas argentinas que parten de la generación del 40 y evolucionan congregándose en torno a revistas como «Poesía Buenos Aires» en los fructíferos años sesenta. También en ese sentido el crítico Julio Ortega pone de relieve el recurso recurrente a la magia y el rito como compensación a un lenguaje y una existencia sitiados por la ausencia y la ininteligibilidad ―asediados por tanto por la muerte, ya nos ponía sobre esta pista la conciencia machadiana de la paciencia―, para terminar escribiendo que «La rara Orozco es una surrealista melancólica»: Su poesía se cumple desde un recuento de «las magias y los ritos», que salva de la pérdida y el desastre, mientras que todo «lo demás se cumple aun en el olvido». En esa ceremonia, la poesía es el último balance, un oficio de luces y tinieblas, que repasa la vida del sujeto, hecho en la gloria del azar, la vehemencia de las pasiones y la pérdida inexorable. Desde el surrealismo, ella opuso una reafirmación de vida como solitaria contradicción a las miserias del presente. La rara Orozco es una surrealista melancólica (Ortega, 2011). Valdría decir una surrealista romántica, como vamos a comprobar al repasar las influencias y adscripciones de su poética ―como de la de Alejandra Pizarnik― pues en la poesía de Orozco ―como sucede en parte de la propuesta de Pizarnik― la vivencia de la existencia como carencia explica la añoranza, el desconocimiento y la búsqueda de un origen perdido, capaz de dar o de cerrar sentido, de alcanzar el absoluto ―tópicamente romántico―, de entrever una totalidad, sin embargo y todavía, insuficiente. Por eso la escritura se abre a la asunción de una llegada imposible y habrá de llevar ―en el caso de Orozco― el signo de la melancolía. Por eso también, Julio Ortega afirma a continuación que: Asumiendo la voz de una «hechicera», ella habla desde el bosque suntuoso de la poesía, que atraviesa recontando agonías y conjuros. Siempre en diálogo con el mundo, busca descifrarlo como si leyera su propia suerte (Ortega, 2011). En el suelo de la analogía, como de la magia, la poesía orozquiana halla entonces el horizonte o el puente, la esperanza de salvación, el espejismo de recuperación de la [192] unidad perdida117. El establecimiento de un diálogo con el mundo, apuntado por Ortega, tomaría de hecho una dirección similar: aquella cuyo avance, como veremos más adelante ―cuando repasemos el conjunto de su obra―, consiste en confirmar la creencia de una unidad original que explica la multiplicidad del mundo. Así lo confirma de nuevo, también, la interpretación de Tina Escaja: El juego de espejos se repite y confirma su valor de multiplicidad y unidad, de «yo(s)» en interrelación y participación con «otro(s)», multiplicidad que finalmente neutraliza toda diferencia para alzarse en el Uno o en la analogía del Uno (Escaja, 1998: 36). Dios, verdad o sentido quedan, por tanto, tal y como sucedía con El libro de Job, aunque ignotos, garantizados por una intuición que podríamos denominar «hermenéutica» y «textual» del mundo, que se desprende de la firme voluntad de interrogarlo, de la confianza ciega en poder «descifrarlo» después de todo, lo cual equivale por fin a neutralizar la multiplicidad para desgranar una línea, una guía que podría dar cuenta de un todo o de la «analogía de un todo» ―facsímil o copia, válida inferencia, acaso injusta, pero necesaria, cadena efímera y aun eterna…―. Como también sugiere Julio Ortega, la poética orozquiana desencadena entonces una doble ceremonia, tan fundamentada como condenada por cierto a la analogía, de imprecación a la pérdida y de imploración a la salvación, que desprende además idéntico y significativo carácter textual, escriturario, (meta)poético; esto es, otra vez como en El Libro de Job, y aunque tan escasa y deficiente, la palabra se revela efectivamente el único auxilio frente a un yo asediado e indefenso que justamente no entiende, porque no sabe… De modo que, como sostiene Naomi Lindstrom, en la poesía de Olga Orozco: El principio rector es que el poema constituye una forma de habla privilegiada, dotada de una significación especial por su capacidad de establecer contactos extraordinarios, y como tal se otorga el derecho de utilizar el espacio y el tiempo que necesite para cumplir sus propósitos. Darle al poema una mayor comprensión sería como apremiar a un sacerdote para que concluyera más rápido una ceremonia de invocación ritual […] La característica fundamental es la ceremoniosa dignidad retórica del habla. La oratoria se despliega con una lentitud expansiva y meditante a la altura de un pronunciamiento ritual. El carácter de rito determina una serie de rasgos formales del texto de Orozco; como apunta Liscano, «El ritmo del versículo sigue siendo largo y pausado» (Lindstrom, 1985: 767-768). Entonces, la poesía intenta encarnar el antiguo poder ritual ―otra vez asociativo y analógico― de la palabra, que legitimaría la emboscada con la verdad y avalaría la 117 En su artículo, Tina Escaja reitera este aspecto: «La proyección poética y personal de Olga Orozco resulta principalmente analógica. Si el lenguaje es el medio fundamental de expresión por su valor continuador del principio creador en que la palabra se asocia al Verbo […] todos los elementos implicados que participan de un valor cognoscitivo tales como la memoria, la magia, la cartomancia o el cuerpo, son indicadores y en consecuencia, emuladores de ese deseo de alcanzar la Unidad perdida» (1998: 36). [193] atadura con el sentido. Esa es la apuesta formal y también temática en la escritura de Olga Orozco o, mejor dicho, esa es desde luego su batalla vital y poética, su particular lucha, pues ―como Job― desafía, desde la multiplicidad y la insignificancia hasta la deidad y la inmensidad, al cielo silencioso, despiadado o todopoderoso que no va sino a extender la demanda ―la herida― y a celebrar el misterio que, con todas sus connotaciones místico-religiosas, construye esta particular poética del fracaso, de la desaparición y la carencia, de la utopía. Este trazo, en deudas, fondo y forma, recorre, como veremos en los siguientes epígrafes, el conjunto de la obra orozquiana. El combate va a comenzar, de hecho, en su primer libro, Desde lejos (1946), y hasta en su primer poema «Lejos, desde la colina», ya asediado por los interrogantes y los desdoblamientos, tan marcado por la ausencia de respuesta y de pistas claras. La contienda se intensificará en los siguientes poemarios, en los que se acrecienta la acometida con el lenguaje, con la poesía, con el tiempo 118; después con la muerte, es decir, con la vida, y con su inmensa parcela de inexplicable; más tarde con el cuerpo, con la realidad, con la incognoscible y deificada noche, con la oscuridad de la existencia y sus sentidos119… Esa pugna permanente, cuyo principal y obvio motivo es la infinita discrepancia, el desajuste, la discordia, está lógicamente orientada por la búsqueda de armonía, de correspondencia, de concordia ―vale decir entonces de fin, de cierre, de sentido, de respuesta―. El hilo de unión para tal cruzada es, como ya se ha señalado, la analogía que, una y otra vez, pacientemente, se superpone a fin de ―efecto óptico― conseguir no solo disimular el agujero, el intervalo, la carencia, sino de rellenarlo o de recubrirlo hasta intentar eliminarlo, hasta hacerlo desaparecer también. No obstante, en esa pulsión, de tan órfica, la desaparición implica que la carencia reaparezca, como una doble negación sin efecto, que se haga visible cada vez por un 118 Anota Naomi Lindstrom que esa intensificación se visibiliza en una radicalización de la forma: «En la obra posterior a Desde lejos se aumenta la morosidad deliberada con que el texto se desarrolla, patente en la extensión de los versos, muchos de los cuales traspasan el margen y necesitan un espacio adicional. Los poemas llegan a cubrir muchas veces dos páginas o más a un único espacio» (1985: 767). Hay, como veremos en el recorrido por los poemarios y poemas ―en el último epígrafe de este capítulo―, así como en el análisis más detallado de Los juegos peligrosos (1962) ―a lo largo del siguiente capítulo―, una constante extensión del interrogante, que es también una permanente búsqueda de las correspondencias y, por tanto, de las analogías, una insistencia en convertir el símil en sinónimo para lograr así la superposición de la caótica multiplicidad y acceder a la armónica unidad perdida. 119 Se enuncian aquí, deliberadamente, algunos de los principales aspectos que coparán, libro a libro, la inquietud orozquiana (desde Las muertes hasta La noche a la deriva pasando por Museo salvaje en que se trata casi monográficamente el tema del cuerpo, por ejemplo). Dejamos, obviamente y por lo demás, el estudio detallado de tales aspectos, de tales textos, para el epígrafe correspondiente, a finales de este capítulo, en que se repasa y analiza la obra poética de esta autora. [194] instante. Al final ―de la reflexión como también de la obra, como veremos―, va a tratarse de un balance continuo, de un equilibrio imposible, en un darse esencialmente lingüístico, poético, escriturario, en el sentido apuntado por Maurice Blanchot ―ya expuesto en el primer capítulo―, esto es, de una aparición que implica una desaparición y viceversa… que es de nuevo esa imposibilidad de decir cuando se está diciendo: Con esta boca, en este mundo No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un reguero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento. Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio, lo hemos condecorado lo mismo que a un vigía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo, con la lengua cortada. ¡Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo! He dicho ya lo amado y lo perdido, trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder. A lo largo del corredor sueña, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado. Hemos perdido, Porque ¿cómo nombrar con esta boca, cómo nombrar en este mundo con esta sola boca en este mundo con esta sola boca? (Orozco, 1998a: 131-132). Con esta boca, en este mundo es el último libro que publica Olga Orozco: se abre con este poema homónimo que parece, en principio, ya extenuado, abdicar de la esperanza del lógos ―de hallar la puerta de lo real a través del lenguaje, como gozar del alquímico verbo transformado en carne―, por supuesto reforzarlo; y termina, en el falso final ―que es el verdadero comienzo― de la escritura, con idéntica interrogación irresoluble que deja tensada la paradoja de ―y no solo entre― lenguaje y mundo: es (im)posible nombrar y sin embargo…, reunir a un mismo tiempo multiplicidad y unidad, inteligible y sensible, y sin embargo… sucede, termina sucediendo (como en El libro de Job, en el secreto perpetuado, en el misterio definitivo). Tal paradoja o enigma constitutivo, tan reiterados al fin que terminan engarzándose hasta resultar infinitos ―asegurando al menos su eco, es decir, otra copia, nueva-vieja analogía―, bascula en otro contrapeso imposible y otra vez, sin embargo, [195] real: aquel que, apoyado en el verso «Hemos ganado. Hemos perdido», invalida la lógica binaria, paradójica, exclusiva, la única cuyo poder radica en mostrarse aparentemente capaz de cerrar definitivamente la escritura, la reflexión, el sentido, para en cambio poner en circulación un sistema de balanzas mucho más precario, provisional, inestable, que de circunstancial, dinámico e incierto descentra permanentemente tanto el discurso como la existencia, y por supuesto sus significados. Este es otro de los parámetros que, en estas balanzas orozquianas, se pone sistemáticamente en juego: detrás de la problemática lingüístico-poética siempre se encuentra el conflicto metafísico-existencial («Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía»), si bien tras la palabra no pueda hallarse el mundo («… y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras»). Tal enfrentamiento con los límites del lenguaje en el umbral del conocimiento no constituye un mero experimento estético ―en realidad, no hay manifestación artística que pueda serlo120―, es un lance peligroso y real. Orozco afirma literalmente que le ha ido la vida en ello: como en Job, el conocimiento está ligado al dolor y a la vida, y la actitud ante ello conlleva por supuesto implicaciones éticas. La poética orozquiana se erige entonces entre un cúmulo de (im)posibilidades, movimiento indeterminado y hasta indeterminable del que apenas conservamos o entrevemos algunas huellas: de origen y destino forzosamente desconocidos, misteriosas, endebles, fluctuantes. La poesía de Olga Orozco va a realizarse también en esa sombra típicamente lingüística ―«sombra de sombra en que se alejan las palabras»―, tópicamente romántica ―«humaredas errantes exhaladas por la boca del viento» (1998c: 113)―… De infinito a infinito, poco a poco liberará el reclamo, la creencia o la utopía jobesiana que, paciente pero obstinada, interroga el rumbo y se opone a la injusticia como al sinsentido guiada por la distancia, la interrupción, la lejanía, de las correspondencias y de las palabras. 120 Me refiero a que toda manifestación artística tiene siempre lecturas e interpretaciones que van más allá de lo meramente estético; es más, que toda manifestación artística ―al igual que toda metafísica― implicaría no solo la elección de una determinada estética sino también la asunción de una determinada [lectura] política. Se trata de una idea que un filósofo contemporáneo que apuesta explícitamente por la conjunción entre filosofía y poesía, como Philippe Lacoue-Labarthe, expresa de forma certera en su texto Heidegger, la política del poema (2007: 11-12). [196] 1.2. La «locura de la luz» o las pesadillas de un visionario: desesperación e ironía Ironía es clara conciencia de la agilidad eterna, del caos lleno e infinito. Solo es caos el desconcierto del que puede brotar un mundo. F. Schlegel Pero la poesía no debe describir simplemente la ausencia ―solo sería entonces un relato―. Debe ejecutar un acto ―el único valedero―: desprender la presencia de la ausencia, hacer de lo irremediable y del límite nuestra verdadera reencarnación. Y. Bonnefoy Unos veinte años antes de la aparición del libro y el poema Con esta boca en este mundo de Olga Orozco, Alejandra Pizarnik escribe y publica121 un poema titulado «En esta noche, en este mundo» (2001: 398-400) que, aunque no llegará a formar parte de ningún libro, creo que articula como pocos el conjunto de su poética y la relación entre la palabra y la cosa, lo simbólico y lo real. Además, pienso que no solamente antecede el último poema orozquiano comentado, sino que deja lanzado el desafío, «formulada la pregunta»; y tampoco plantea solamente el problema, porque además (re)abre la herida sobre el conocimiento en que están tan implicados sujeto y lenguaje. Así, este texto ―que es una de las últimas creaciones de Alejandra Pizarnik― resulta un auténtico legado, uno de esos poemas-emblema que cristalizan con el tiempo, que obligan a re-pensar infinitamente la relación entre la poesía y el conocimiento, el sujeto o el «yo» y las deficiencias del lenguaje, pero también el clásico y perenne conflicto entre alma y cuerpo ―tan moderno y todavía contemporáneo― o la complejidad de un mundo que nos comprende y parece estar al alcance de la mano pero, sin embargo, que nosotros nunca podemos comprender del todo, de tan excesivo y lejano como es. La analogía, tan apreciada por Orozco, resulta obvia desde el título: en ambos casos, su segunda parte, idéntica, mimética y paralela, apunta al anclaje con lo real, al mundo designado con un deíctico ―el demostrativo más cercano al hablante― que es siempre, y a la vez, confesión de la distancia, del intervalo, del desfase entre el nombre y lo nombrado, diferencia proliferante del lenguaje. También desde el título se revela la diferencia: mientras que, en el poema de Olga Orozco, el primer sintagma apuntaba al sujeto, a su cuerpo y, más concretamente, a la boca, la parte que le permite hablar, 121 Primero en la revista Árbol de fuego (Caracas, diciembre de 1971), más tarde en La gaceta del Fondo de Cultura Económica (México, Nueva Época, n.º19, julio de 1972), versión esta última de la que disponemos en su obra poética completa (Pizarnik, 2001: 398). [197] articular el lenguaje y acercarse así a lo real ―introducida de hecho mediante la preposición «con» que ya evidencia el medio para lograr tal fin―, el primer sintagma del título de Alejandra Pizarnik, en un paralelismo sintáctico exacto con la segunda parte, recoge la herencia romántica a través del símbolo de la noche; esto es, coloca en paralelo un ámbito simbólico ―de connotaciones ambiguas, ya hemos recogido la distinción blanchotiana entre la «noche romántica» clásica y la «otra noche» (1992: 133-134)― y un ámbito real ―pero atravesado, a su vez e inevitablemente, por lo simbólico de su designación―, ambos extraordinariamente cercanos a la vez que distantes con respecto a un hablante que, desde el principio, está prácticamente ausente. En esta noche, en este mundo A Martha Isabel Moia En esta noche en este mundo las palabras del sueño de la infancia de la muerte nunca es eso lo que uno quiere decir la lengua natal castra la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua que es el órgano de la re-creación del re-conocimiento de algo a modo de negación de mi horizonte de maldoror con su perro y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir (todo lo que se puede decir es mentira) el resto es silencio sólo que el silencio no existe no las palabras no hacen el amor hacen la ausencia si digo agua ¿beberé? si digo pan ¿comeré? en esta noche en este mundo extraordinario silencio el de esta noche lo que pasa con el alma es que no se ve lo que pasa con la mente es que no se ve lo que pasa con el espíritu es que no se ve ¿de dónde viene esa conspiración de invisibilidades? ninguna palabra es visible sombras recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura corredores negros los he recorrido todos ¡oh quédate un poco más entre nosotros! mi persona está herida mi primera persona del singular escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad escribo como estoy diciendo [198] la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible ¡oh quédate un poco más entre nosotros! los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje el conocimiento entre las piernas ¿qué hiciste del don del sexo? oh mis muertos me los comí me atraganté no puedo más de no poder más palabras embozadas todo se desliza hacia la negra licuefacción y el perro de maldoror en esta noche en este mundo donde todo es posible salvo el poema hablo sabiendo que no se trata de eso siempre no se trata de eso oh ayúdame a escribir el poema más prescindible el que no sirva ni para ser inservible ayúdame a escribir palabras en esta noche en este mundo (Pizarnik, 2001: 398-400). Aunque la balanza no dejaba de bascular, el poema de Olga Orozco se escribía desde la calma o la paciencia necesarias para la búsqueda de correspondencia, de equilibrio, desde la confesión de un sujeto que, de alguna forma, comenzaba ―como Job― «admitiendo el cielo» y aceptando la imposibilidad de acceder a lo perdido, primigenio, sagrado («No te pronunciaré jamás, verbo sagrado…»). En mi opinión, este poema de Alejandra Pizarnik, creado más de dos décadas antes, se escribe desde otro lugar, en algunos momentos prácticamente opuesto: hay una inmediatez, mezcla de necesidad y desesperación, que lo hacen, de partida, radicalmente distinto. Hay, igualmente, en esa imposibilidad o negativa a esperar lo deseado, en su demanda tan «des-esperada», un poderoso impulso utópico, la rimbaudiana búsqueda del vidente —como explicaremos más adelante—, que no servirá sino para terminar reconociendo el misterioso y ambivalente mundo de las sombras, escenario órfico de la desaparición y la muerte… acaso un mundo abocado, en su desesperación, a sumergirse en la noche. El ritmo, el tono, el pulso, de un poema que retoma la mayor parte de la trayectoria y el núcleo de la poética pizarnikiana ―como veremos más detalladamente―, ya vislumbran de hecho otro espacio de escritura. La pauta, con respecto a Olga Orozco y a otras poéticas del momento, se revela marcadamente [199] distinta: la escritura está puntuada más que por una codiciada economía lingüística, por la necesidad de un lenguaje tan depurado, que recorrería todos los eslabones ―de preciso a exacto, de exacto a certero…―. Quizá esta depuración intente acercar hasta asimilar, siempre y nunca, lo simbólico a lo real, probar con menos palabra y con más silencio, en ese enigmático, doble, tal vez reversible, espacio de la noche, que es también, a la vez, el espacio del poema que se escribe para escribir el poema, como es también, a la vez, el inhabitable mundo que habitamos o el desconocido y hasta incognoscible mundo que, sin lugar a dudas, también conocemos. Leo, entonces, en la elección de esa forma depurada, casi esencial, que caracteriza el conjunto de la poesía de Alejandra Pizarnik ―como señalaremos tanto en la revisión de su obra como durante el desarrollo del análisis de su poética―, el reto de la imposibilidad y de la utopía, que va a ser también ―esto lo destacaremos especialmente en el estudio de su poemario Los trabajos y las noches ― la pulsión de una muerte infinitamente deseada y postergada, que está sin darse o que se da en la ausencia y, por lo tanto, sin estar. Esta experiencia de la desaparición, de lo imposible, se escribe entonces a través de un lenguaje mínimo, imprescindible, rasgado; de este modo (tras)luce ―la (des)aparición, lo (im)posible―: mediante esa suerte de derridiano paréntesis que escenifica el intervalo, el lapso y, con ellos, la ausencia y la falta, y que también delimita un ritmo, un tono, una postura, y que inaugura, además, una forma, un discurso, y que abrirá, por fin, una herida. La escritura pizarnikiana está, de hecho, configurada de interrupciones, de cortes, de un decir duro, frío, repleto de huecos que la página exhibe en un juego con sus blancos silenciosos y latentes, mortuorios o letales. No solo es el verso extremadamente breve, otra vez mínimo, realzado, es sobre todo el ritmo que evita el legato de la coma, de la puntuación ―y el cierre de sentido―, de las conjunciones y de las flexiones ―y la tiranía del marco, de la gramática, de la norma―. La dureza del imperativo, que a veces se compensa con la súplica o el conjuro, señala una realidad partida, troceada, fragmentaria, así como a un yo ―lo vamos a ver― igualmente parcial, virtual y relativizado. En este poema ―y la poesía pizarnikiana tendrá esa autorreflexividad permanente―, lo real es el poema, y hasta podríamos aventurarnos a afirmar que, de alguna manera, también el yo es el poema122: y es tal vez por eso que 122 No en vano los verbos que se le asocian por estar en primera persona son «digo», «escribo», «ayúdame a escribir», es decir, tienen que ver con la escritura o con su adentramiento en el ámbito de la noche, del abismo y, por ende, de la «muerte». [200] tanto su precariedad como su posibilidad, la de lo «real», la del yo, la del poema, resultan vitales: hay un grado cero también, entonces, existencial. En un texto titulado «vacío gris es mi nombre mi pronombre: alejandra pizarnik», título donde también se suprime la puntuación, se neutraliza la tipografía, se contradice a la gramática, Jacobo Sefamí destaca de la poesía pizarnikiana su «carácter fragmentario» y añade: «Toda la obra de Pizarnik está obsesionada con lo breve […] Hay […] un alto grado de alerta, de conciencia que controla esas fulminaciones de la voz» (1994: 117). De alguna manera, en su artículo, Sefamí pasa por encima ―o entre medias― de los huecos, de los cortes, de la forma pizarnikiana para hablar de «fulminaciones»; tiene que ver, semánticamente, con el carácter letal y mortuorio, duro y seco, de su voz poética, aunque en la palabra escogida por Sefamí también resuena el vocablo rimbaudiano, sus «iluminaciones», y la asociación con esa suerte de destellos capaces de «remontar el vuelo por encima de la realidad visible, para explorar la realidad secreta del más allá de este mundo y reflejarla, convirtiéndose así en sombra de la mente eterna», como las describe la biógrafa y crítica de Rimbaud, Énid Starkie (2007: 124). Acaso en ese afán de condensación poética, de depuración lingüística, que parece querer ascender del lenguaje a lo real ―en vez de «descender», como suele, de lo real al lenguaje, perdiendo ser, como pago implícito y hasta previo, ya que, primero, se «dice»―, puede rastrearse también una genealogía, una herencia, una tradición que, como escribe Walter Benjamin, «es, por supuesto, algo absolutamente vivo, mutable de manera extraordinaria» (Benjamin, 2008: 17) y que, por tanto, e inevitablemente con su lectura, Alejandra Pizarnik también transforma. Así, mientras que, según Starkie, «Rimbaud trató de escapar de la vida cotidiana mediante el descubrimiento de un mundo cuya realidad solo percibía vagamente, un mundo en el que ya no sería prisionero de las apariencias» (2007: 124), siguiendo la consigna baudelairiana «n’importe où, pourvu que ce sois hors de ce monde»123, Pizarnik insiste en un único deseo: poder articular un poema en la nocturnidad del mundo, es decir, en la noche y en el mundo; deseo que, con el deíctico, encarna como acota ―que no aproxima, respetando la distancia y adorando la imposibilidad―: «en esta noche, en este mundo». De esta forma, en Rimbaud resplandecía la luz de la utopía (desde un significado todavía pegado al que irradiaba la etimología ―el «no-lugar» al que aludíamos en el 123 «Da igual dónde, con tal de que no sea en este mundo» (la traducción es mía; la cita en Starkie, 2007: 124). [201] primer capítulo―) y esta utopía aspiraba a la posibilidad de abrazar un nuevo tipo de poesía que caminaba de la mano de un nuevo (tipo de) conocimiento124, que ansiaba dar el salto, no tanto hacia lo desconocido, como hacia lo incognoscible, lo inefable, lo étereo; mientras que, en Alejandra Pizarnik, se produce cierto ensombrecimiento de tal deseo, acaso jaleado por la mella que han ido haciendo la secularización y el escepticismo, pero también cierto nuevo fulgor, que no debe menos a una reflexividad igualmente nueva125. El deseo pizarnikiano, también marcadamente utópico, deudor del desafío rimbaudiano y de su ansia de descubrimiento, se abraza, esta vez, desesperadamente, a la noche como al mundo que (des)conoce y que no puede aprehender, escribir, inmortalizar: noche «otra», como insiste Blanchot, mundo «otro» ―me atrevo a afirmar―, contingente y cambiante, perpetuamente otro, por tanto, trágicamente mortal, desde la raíz (im)posible. No imposible, sino (im)posible pues, como ya afirmaba Blanchot con respecto a la «otra noche», es símbolo de precariedad, de intemperie y de latencia. Es otra vez el lapso, que vira definitivamente el lugar de escritura. Ya no es en el terreno de la iluminación ―deseo donde también se acomodaría la poética orozquiana, por cierto―, cuna de un evidente misticismo¸ tradicional y aun actualmente acusado de huidizo y escapista, donde se sitúan el ser, lo real y su búsqueda: es en el ámbito de la locura. En 1973 ―las fechas casi coinciden―, Maurice Blanchot escribe un relato titulado La locura de la luz (La folie du jour) en el que, de tan poderoso, el deslumbramiento o la iluminación produce la ceguera, en el que la luz se mezcla con la oscuridad, hasta su contaminación, hasta su indistinción, es decir, hasta el no-saber126. Y es que… ¿qué clase de quimera es la luz? ¿Qué clase de pesadilla, su pureza? 124 También lo describe Énid Starkie en su célebre biografía sobre Rimbaud: «La poesía dejaría de ser expresión personal, reflejo del sórdido mundo que le rodeaba; no sería un fin en sí misma, sino medio para explorar el más allá y vehículo para llegar hasta él. La literatura estaría íntimamente ligada con el don profético y con el misticismo, el medio más seguro de tomar posesión de lo inefable» (2007: 124). 125 Cristina Piña habla de hecho de una «inversión de los caminos para llegar a este nuevo absoluto, que ya no será la “ascesis espiritual” tradicionalmente propuesta o, en términos románticos, la inmersión en la subjetividad y en los estados fronterizos de conciencia con el fin de, a través de ellos, entrar en contacto con el alma del mundo, según el lúcido y hermoso análisis de Albert Béguin en su famoso estudio El alma romántica y el sueño» y, a continuación, especifica: «Ahora se tratará de la ascesis al revés que Rimbaud plantea en sus Cartas del vidente […] También, pero con otra inflexión —la de la represión, la de la “ablación lingüística”—, la de un Malllarmé que destruye el sentido y el lenguaje» (Piña, 1999b: 2425) 126 Un saber tan intenso que, en este relato de Maurice Blanchot, desemboca en el no saber, un no saber que afecta a la médula de la misma vida, de modo que apenas si se distingue de la muerte; así, el protagonista relata: «Tenía que hacer frente a la luz de siete días […] siete días a la vez, las siete iluminaciones capitales convertidas en la vivacidad de un solo instante me pedían cuentas. ¿Quién hubiera [202] Leo de igual modo cómo la noche se desliza, hasta la asimilación, y desde el principio, en la luz del mundo ―y viceversa, es esa, acaso, «otra noche»― hasta no saber, hasta un no poder saber sabiendo: se superpone hasta la indistinción con el no poder escribir escribiendo ―y lo es más que el no poder escribir ya escrito, puesto que no se puede escribir―. Entonces, la tragedia tiene que ver con un no poder hacerse cargo de lo real, de ese todo, de esa multiplicidad finalmente irreducible en el relato jobesiano: mientras que en la poesía de Olga Orozco, donde se asumía tal multiplicidad en su reducción a la analogía o al eco de la pregunta esencial, se repite como una letanía la imposibilidad ―es la satisfacción jobesiana ante las preguntas sin respuestas de Dios―, la poesía de Alejandra Pizarnik tenderá a multiplicar la espiral de desesperación que desemboca en la locura, probablemente por su negativa de no querer salir del mundo o, mejor, por su insistencia, en pertenecer al mundo. «Yo no quiero decir, yo quiero entrar» escribirá en El infierno musical, publicado el mismo año que este poema, 1972 (2001: 271). En ese umbral de lo imaginario y de lo simbólico, pugna por y de lo real, tejido, texto, se halla aprisionado el yo: apenas se encuentra representado por algunos verbos, esto es, por la equivalencia de una persona meramente lingüística, gramatical, una «primera persona del singular», asociada a un yo mediante el posesivo —«mi»— que, además, «está herida». Un yo maltrecho, nunca nombrado, escribe —un yo que sólo se encuentra «debajo» de este signo, como en el emblemático poema «Solo un nombre» (Pizarnik, 2001: 65) que comentaremos detalladamente—, y lo hace presa del miedo. La imagen —como tal se reclama, evidenciando el nexo—, «como con un cuchillo alzado en la oscuridad», es ambivalente: confunde las potenciales asesina o víctima en un último y amenazador destello que tampoco sirve para saber, para descifrar, para cerrar un sentido, aunque los incluya todos. La escritura es, entonces, un destello que queda sepultado en la densa oscuridad que la constituye: imagen casi literal que desemboca en una representación de representaciones, en su confirmación como huella —y como pura interpretación—. De hecho, el sujeto afirma no recorrer sino oscuros corredores («los he recorrido todos»), esto es, no logra salir del tejido de la escritura, de esa oscuridad lingüística en la que enloquece. En esa oscuridad «se oculta / la piedra de la locura»; en esa «negra imaginado eso? A veces me decía: “Es la muerte; a pesar de todo, vale la pena, es impresionante”. Pero a menudo moría sin decir nada. A la larga, me fui convenciendo de que veía cara a cara a la locura de la luz; esa era la verdad: la luz se volvía loca, la claridad había perdido el sentido» (1999: 46). [203] licuefacción» «se desliza» «el perro de Maldoror», signo de locura, presagio de destrucción y de muerte. Acerca de Pizarnik, Andrés Sánchez Robayna señala: Me parece que aquellos que buscan el silencio de lo sagrado lo hacen con una certeza de que allí estará la paz anhelada, el absoluto protector. La poesía de Pizarnik parece dudar continuamente: no se deja convencer, pero a la vez le atrae la idea de lo enigmático que conlleva la muerte. La vida y la palabra resuenan en una especie de eco que proyecta tan solo sombras en el poema (en Sefamí, 1994: 118). La «locura de la luz» despliega la opacidad de una oscuridad que escapa del mundo, que se superpone a la noche del conocimiento, a la noche del sujeto, a la noche de la poesía, a su luz. Cierra la puerta al mundo. Abre la puerta al lenguaje, palabras que funcionan como ecos de otras sombras en un poema falso, falacia o analogía desenmascarada, que «sirve» al reclamo, a la súplica de un poema: poema en que el poema no es posible, condenado a la sombra; y poema para pedir ayuda, que habría de «servir» para escribir un poema que no «sirva», «el poema más prescindible / el que no sirva ni para / ser inservible». La poesía no ha de «servir» a nada, a nadie, parece sugerir al final Pizarnik, como escribirá Gilles Deleuze de la filosofía, aunque sostenga que no deja de ser una «coquetería» (2009: 14): no ha de tener fin, sino devenir; ha de ser mundo, gratuidad, azar, vida. El poema no se reduce entonces a lo útil: se reivindica, ahora, producción inútil, multiplicación de multiplicidad, y es, por tanto, irreducible, tanto como lo es el mundo, la noche, la existencia. De este modo, el poema no es cuantificable, ni mensurable, ni comprensible, es decir, se torna inarticulable: se trata, por tanto, de un poema imposible. La locura de la luz de Maurice Blanchot acaba con estas palabras: «¿Un relato? No, nada de relatos, nunca más» (1999: 64). La locura de la luz es, entre otras cosas, un relato sobre la imposibilidad del relato; «En esta noche, en este mundo» es, entre otras cosas, un poema sobre la imposibilidad del poema. Ambos ponen de manifiesto que la escritura es distinguir y relacionar, que su existencia es una oscura necesidad, cuya fe puede encontrar satisfacción en los fragmentos que ilumina, pero también locura: la comprensión también anula la imagen, pues hacer transparente la imagen es volver a tornarla invisible, sumirla en la oscuridad de donde procede. Con su relato, Blanchot enciende la mecha de esa condena, de esa imposibilidad: igual que alumbra su exigencia, su necesidad. Por eso, Yves Bonnefoy afirma que «la poesía no debe describir simplemente la ausencia»: «solo sería entonces un relato» (en Muschietti, 1989: 239), añade, es decir, [204] mero reflejo de la falta, queja tenue o nostalgia («del absoluto», parafraseando el título del hermeneuta (Steiner, 2001), solo comprensión —siempre incompleta— y, de nuevo, carencia. Debe superar el discurso, la articulación coherente, y también admitida, que establecería una correcta analogía a través de la cual acceder al mundo. Tras su libro Las palabras y las noches —que se inscribe en la tensión hasta el momento expuesta y que analizaremos detalladamente en el capítulo V— Alejandra Pizarnik escribe Extracción de la piedra de locura. Como explicaremos más detalladamente, este poemario en prosa presenta una primera desarticulación de su propia poética y del lenguaje poético al uso, mediante su exacerbación tal vez, es decir, con la hipóstasis de su esencia metafórica, a través de la multiplicación de personajes y metáforas o la superposición ad infinitum de imágenes. Como si en el ámbito de un lenguaje poético hostigado, se cifrara la locura —y, en principio, no al revés—, y como si solo la locura fuese, a su vez, capaz de cifrar el mundo, que es esa enumeración divina e infinita, esa multiplicidad irreductible, esa «agilidad eterna» de la que habla Schlegel en la cita que encabeza este epígrafe, ese caos (en Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 234). Por eso, creo que, al menos a partir de un determinado momento en el transcurso de su obra, la poesía de Alejandra Pizarnik está puntuada por el principio de la ironía, viraje de la analogía clásica. «Ironía es clara conciencia de la agilidad eterna, del caos lleno e infinito. Solo es caos el desconcierto del que puede brotar un mundo» escribía Schlegel (en Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 234) describiendo a la perfección —y en su (im)perfección— el mundo, la divina creación que, una vez expuesta por el propio creador en el relato jobesiano, promueve justamente la perplejidad, el «desconcierto», fruto del caos existente y explícito, el silencio. De ese silencio puede (re)nacer el poema que, según Bonnefoy, «debe ejecutar un acto —el único valedero—: desprender de la ausencia la presencia, hacer de lo irremediable y del límite nuestra verdadera reencarnación» (en Muschietti, 1989: 239). De ahí el latido de la muerte o el enfrentamiento cada vez más cruento con el lenguaje. En textos posteriores al período poético que vamos a estudiar más detalladamente a continuación —que Florinda Goldberg califica, de hecho, de «pseudos-relatos y pseudos-diálogos» (1987: 61)—, como Hilda la polígrafa o la bucanero de Pernambuco, Pizarnik tensará justamente estos túmulos espoleando la «preterición total» que consiste en un «decir que no se puede decir lo que se está diciendo» (Goldberg, 1987: 62). Florinda Goldberg explica que en este texto: [205] La escritura se autoinmola y se autoexalta a la vez. El poema que… nunca escribirás porque es un jardín inaccesible, que proclama su propia imposibilidad desde su ser poema, se corresponde con la polipalabra precaria que la polígrafa-bucanera instala precisamente en el sólido marco de una sintaxis impecable, de una puntuación correcta, de una narración ridiculizada que sigue respondiendo a los moldes de la narración (Goldberg, 1987: 61-62). No puede sino «seguir respondiendo a los moldes de la narración» pero, como explica la crítica norteamericana, se trata ya de una «narración ridiculizada», estallada desde los flancos por la ironía, esto es, por la exhibición de todo lo contrario de lo que se exhibe: la perfección narrativa, la coherencia lingüística, la (pre)potencia poética. Por eso también señala Goldberg que pone «en erupción al lenguaje» (1987: 61) en unos relatos ruinosos y absurdos, donde solo sigue en pie la estructura, una sobreviviente y perfecta estructura narrativa capaz de albergar todos los sentidos y, otra vez, vaciada de todos ellos. Me refiero a que estos textos, radical secuela de Extracción de la piedra de locura o El infierno musical, también albergan un combate frontal con el lenguaje — parafraseando a Goldberg—, esto es, un «juego violento en que inventa libérrimas combinaciones fonéticas y morfemáticas», unos «acoplamientos bestiales que abusan del código para crear un no-código» y «palabras que se usan de una vez y se tiran», conformando así un «idiolecto sin permanencia posible» (1987: 61), es decir, un ejercicio deconstructivo permeable al metalingüístico juego de la diferencia —como no deja de indicar la crítica norteamericana al hablar de una «deconstrucción lúdica» (1987: 61)—. Esta diferencia lingüística, además, y como ya sugería Goldberg al mencionar este personaje de la «polígrafa-bucanera» de «polipalabra precaria» constituye a un sujeto siempre otro que, como en el caso del Segismundo pizarnikiano, se disfraza de literatura: «pantalones de terciopelo rojo vivo modelo Keats, una camisa lila estilo Schelley, un cinturón anaranjado incandescente modelo Maiakovski y botas de gamuza celestes forradas en piel rosada modelo Rimbaud» (Pizarnik, 2002: 166). Como indica Florinda Goldberg, el personaje marcada, nominativamente, existencial de Pizarnik se viste con «ropa vieja que puede disfrazar pero no vestir», con un precioso y surrealista atuendo, marca de la «invalidación de un lenguaje usado, gastado» (1987: 61-62). La ironía termina atravesando así la tradición, de forma que se desacraliza al tiempo que se homenajea el canon marginal también explícitamente admirado, punto de referencia. Nótese, como en el caso de Olga Orozco, cómo estas influencias, pautadas por la renovación y la ruptura en un sentido amplio, están abrazadas por representantes del romanticismo y la vanguardia. [206] Revestida de literatura, la identidad también se ficcionaliza, se transforma, se desvía, como lo hace el género, literario o gramatical, desplazando los límites que supuestamente separan todos los significantes y todos los significados, convertidos ahora en barras móviles que incumben a todos los conocimientos. Es el caos del caos, el desorden de esa multiplicidad que, por existente, pasa por sensata, coherente o justa. En otras palabras, si comparábamos el pulso de la poética de Olga Orozco —latiendo de analogía— con el personaje de Job, el tino de esta poética pizarnikiana —asestado de ironía— se aproximaría más bien al personaje de Dios, cuya respuesta solo cerraba con el asedio de preguntas el relato. En la historia de Job, es de hecho el momento de la ironía, del golpe encima de la mesa, de la ira de Dios: es cuando se desestabiliza, cuando vence, la balanza. Creo que, al menos en parte de la poética pizarnikiana, la experimentación —la desesperación— produce un viraje, una transformación del lugar de escritura, una fuga —que no una huida— desde donde quizá se pretende encontrar un resquicio por donde contactar con lo real. Es Alicia nombrando una y otra vez lo que hay al otro lado del espejo: «un decir lo prohibido que constituye un hacer lo prohibido» (Goldberg, 1987: 61), que transgrede también —retomando las apreciaciones de Julia Kristeva expuestas al comienzo del trabajo (Kristeva, 1969: 7 y 9)— el orden social imperante. En esa clave puede leerse la afirmación que Jacobo Sefamí recoge a su vez de Francisco Lasarte acerca del «carácter crítico de esta poesía» (en Sefamí, 1994: 112), que no solamente intenta visibilizar irónica y desesperadamente «la relación que existe entre la vida y la palabra poética» (Tamargo, 1994: 36) o su hiato, sino también calibrar en buena medida la creciente distancia que existe entre el sujeto (los sujetos) y el conocimiento o el mundo. Aunque no fueran las únicas, dos amplias e influyentes tradiciones lo intentaron antes: como ya se ha anotado en el desarrollo del capítulo II, romanticismo y surrealismo se revisan y entrecruzan desde la Argentina de los años cuarenta; su esencia contribuye a conformar, de distinta forma, la estética de nuestras autoras. [207] 2. Adscripciones e influencias Creo a fin de conocer. San Agustín La poesía de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco parece inscribirse, al menos parcialmente, en esa tendencia filosófica o metafísica, recalcada como ya hemos visto por parte de la crítica (de Nélida Salvador (1969: 43; 52) a Thorpe Running (1986: 150) o a Cristina Piña (1996: 31)), que comienza en la década del cuarenta, cristaliza en los años sesenta y engloba a poéticas extraordinariamente dispares pero con intereses y acentos comunes: a saber, el cruce explícito entre poesía y filosofía, el cuestionamiento de la capacidad expresiva y referencial del lenguaje, la búsqueda ontológico-existencial y la interrogación incesante, la (no-)representación de un sujeto textual complejo (imágenes o máscaras, otredad o extrañeza), la presentación de una realidad multiforme y marcadamente caótica, etcétera. Esta última «clasificación» surge, no obstante, de una relectura de las poéticas concretas y de un análisis quizá más detallado del amplio panorama de la poesía argentina contemporánea: como veíamos, generalmente las historias literarias y el conjunto de la crítica inscriben a Olga Orozco en la generación del cuarenta, primero en el movimiento neorromántico y después —e incluso al tiempo— en la corriente surrealista. En cuanto a Pizarnik, y desde mediados de los años cincuenta, su nombre resuena en relación a una poética propia, separada del resto, aunque suele destacarse asimismo la influencia romántica y, sobre todo, su filiación al surrealismo. Si bien tales corrientes no bastan a la hora de intentar definir las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, romanticismo127 y surrealismo, dos hilos rojos en el acontecimiento estético que van a releerse, refundirse y reelaborarse hasta la actualidad, significan también el punto de inicio, de referencia clásico, al tiempo que el avance de una gran tradición y una línea poética —con la que pueden identificarse estas autoras— y, por tanto, resultan de una importancia y de una influencia innegable en sus respectivas obras. 127 Me refiero expresamente al primer romanticismo alemán y anglosajón —el llamado Frühromantik—, a los idearios de sus intenciones y visión del mundo, aunque también desearía dejar constancia de que no todos los autores franceses posteriores desvirtúan el origen de esta tradición y que algunos, como Nerval, por ejemplo, eran muy leídos en la Argentina de los años sesenta por la «tendencia» que engloba las poéticas de Orozco y Pizarnik. [208] Por otra parte, como sugeríamos y sucede en relación con la poesía contemporánea en general, el romanticismo y el surrealismo están estrechamente ligados por formar parte de una concepción estética afín ―que nacería con el Frühromantik a principios del siglo XIX―, de destellos, más que idealistas, utópicos, pues comparten la pulsión de desplazar los espacios de representación y los lugares de escritura, parentesco que resalta Albert Béguin desde el comienzo del ya clásico El alma romántica y el sueño ―una de las lecturas de cabecera de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco―: La revelación de la poesía se presentó, en la edad en que esto suele ocurrir, bajo la forma del surrealismo naciente y del descubrimiento de Rimbaud. Los poetas franceses de la inmediata postguerra se aventuraban por caminos extrañamente semejantes a los que habían explorado un Novalis o un Arnim (Béguin, 1993: 14). Un poco más adelante, Béguin afirma que «Las afinidades que dan origen a las grandes familias espirituales importan mucho más que el modo de transmisión de las ideas y de los temas» (1993: 16). Romanticismo y surrealismo convocarían así, según Albert Béguin, aun de distintas formas, una reiterada alianza con la filosofía, también con la ética y con la política, desde unos idearios que recogen una necesidad que es anhelo y consecuencia de la estética contemporánea, desde una pregunta que cifra una inquietud y un ansia vital también compartidas; en palabras de Béguin: «El hombre percibe en él una interrogación a que se siente tentado a responder, porque de la respuesta depende el sentido mismo de toda su existencia» (1993: 75). Lo que está ―entre otras cosas― en juego en ambas tradiciones es una búsqueda, una apertura, a nuevos conocimientos ―que van a ser por definición «otros»―, y la expectativa, la tentación o la utopía, de que completen el imposible e inconcluso mapa de la existencia del ser humano, del mundo y de la vida. En esa encrucijada se convoca el arte, un arte cuya potencia y cuyo sentido también habrá de proyectarse en la fusión con la religión, la filosofía, el psicoanálisis o la acción política, y cuya concepción de la belleza y de otros estatutos estéticos clásicos, a juzgar por las palabras de un romántico como Hofmannsthal, también habrán de revisarse: «Se ha perdido por entero el concepto de la totalidad en el arte […] Se ha rebajado el concepto de la poesía hasta reducirlo a una confesión embellecida», declara el escritor vienés (1998: 29). La corriente que se inicia con el romanticismo primigenio y que atraviesa el presimbolismo baudelairiano, el fin de siglo con Rimbaud, y más tarde con Mallarmé hasta llegar a las vanguardias históricas, cuya frágil estela rescata el medio siglo con [209] poéticas como las latinoamericanas o argentinas ya expuestas ―entre las que hemos de subrayar las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik―, es una impugnación formal y temática, tanto al lirismo como al canon de belleza de la poesía usualmente, o desde entonces, llamada «clásica». Se abre, para siempre ―como de hecho afirma Noé Jitrik (1997: 46)―, una brecha desde la consciencia estética de que la «unidad» de cualquier concepción y de cualquier obra, de cualquier texto, «quedaba siempre abierta y […] tendía a sugerir el estado inconcluso que es inherente a todo acto de conocimiento humano, la posibilidad de un excedente y de un progreso» (Béguin, 1993: 17). No obstante, esta misma fisura, que ya desvela el carácter excesivo e inefable de la empresa, es activo y condición de hermanamiento de poesías, como la orozquiana o la pizarnikiana, que van en busca de nuevos y de otros conocimientos, declarándose también, y obligatoriamente, en contra del estatismo, la conformidad y la pasividad estéticas, pues como añade Albert Béguin: Esta ventana hacia lo desconocido [es] la condición misma del conocimiento, la abertura por la cual se percibe el infinito, una necesidad impuesta a todo escritor que trata de asir algún fragmento del misterio que nos rodea, más bien que elaborar un objeto de contemplación estética (Béguin, 1993: 17). [210] 2.1 «El primero y el último de todos los conocimientos»: el deseo puro del Frühromantik La poesía es el primero y el último de todos los conocimientos. Wordsworth El romanticismo modificó un modo de ver el mundo y ya no se puede volver atrás. Noé Jitrik En «¿Y para qué poetas?», refiriéndose al romanticismo y a Hölderlin, Martin Heidegger ya habla de la existencia de una «poesía pensante» aclarando que, y especialmente en el romanticismo, «El poeta piensa en el lugar que se determina a partir de ese claro del ser que ha alcanzado su sello característico en tanto que ámbito de la metafísica occidental que se autoconsuma» (Heidegger, 1998: 202). En las yescas de la metafísica occidental se vislumbraría entonces una parte del ser y, en ese claro de bosque, se adivinaría a su vez el camino a seguir para una existencia auténtica o el lugar de escritura de un poeta que piensa. Un poeta que piensa será, para Heidegger, un ser que goza de una existencia «auténtica», que sigue ese camino y recorre los claroscuros del bosque, que disfruta de una vida consciente, singular, propia, que no va a disolverse entre la masa, en la impersonalidad del man (el se impersonal en castellano), que no se deja llevar por la opinión pública que, inauténtica, vive en la inconsciencia de la sucesión temporal y de la muerte. El poeta, en cambio ―el poeta, que piensa, si jugamos con una traducción que nunca nos aclara si el adyacente es explicativo o especificativo―, es consciente de la temporalidad que desemboca en la muerte y, por ello, vive auténticamente. «Pensar» siendo poeta significa aquí, por tanto, ser consciente y —siguiendo a Heidegger— equivaldría a tener una existencia auténtica, saberse contingente, mortal, en tránsito, y entrar entonces también en el círculo hermenéutico: porque ya estamos en el camino, luego pensamos en realidad sobre lo ya pensado. Siguiendo las claves del filósofo alemán, pensar sería entonces «recordar» ―es su célebre An-denken que apunta a un «pensamiento rememorante»―, es decir, recuperar una idea que ya se ha tenido, recorrer y recorrer un mismo círculo, un camino una y mil veces andado… porque «esa manifestación del ser dentro de la metafísica consumada es también ya el extremo olvido del ser», como escribe Heidegger (1998: 202), porque la metafísica occidental se ha olvidado del ser, que se da y se sustrae al mismo tiempo, que escapa a cualquier [211] intento de aprehensión, huidizo verbo, (in)consistente gerundio, para centrarse en el ente, espejismo del ser, inerte, engañoso sustantivo128. La filosofía de Martin Heidegger será, como de hecho declara al comienzo de Ser y tiempo, un intento de recuperar para la filosofía la olvidada pregunta sobre el ser (2000b: 11). La poesía de Hölderlin, del Frühromantik, que aquí nos ocupa, será entonces, correlativamente, aunque siempre según Heidegger, la posibilidad de saberse en el camino y de recuperar esa pregunta sobre el ser en tránsito, intermitente e inaprensible. «Poesía pensante» la del primer romanticismo, sobre la cual el filósofo alemán aclarará: «Pero el pensar es un decir poético, y no solo poesía en el sentido del poema y del canto. El pensar del ser es el modo originario del decir poético» (1998: 244). En la base como en la cima de la poesía está, para Heidegger, el ser en su existencia más auténtica ―aunque no por ello menos inaprensible e intermitente, ininteligible y misteriosa―, pues el decir de uno convoca el pensamiento originario del otro. En ese sentido, la poesía romántica abriría la puerta al «primero y al último de todos los conocimientos» como escribe Wordsworth (1999: 71). Aunque la pretensión principal de Heidegger será la de la destruktion implicando a toda la tradición metafísica occidental, en sus reflexiones y en sus relecturas convertirá a la poesía romántica en epítome de la evocación y la escucha del ser. Y, aunque se intentará desligar de la actividad y de la plenitud a ese espacio de evocación y de escucha, el arte y la poesía del primer romanticismo alemán y anglosajón van a fundirse, desde sus primeros programas estéticos, y reiteradamente, con la filosofía y la metafísica, también con la ética y la política, con la religión y los saberes herméticos… En tanto la mitología no sea razonable, deberá el filósofo avergonzarse de ella. Deben, entonces, tenderse por fin la mano ilustrados y no ilustrados, la mitología ha de devenir filosófica para hacer razonable al pueblo, y la filosofía ha de devenir mitológica para hacer sensibles a los filósofos. En este momento reina una unidad eterna entre nosotros. Nunca más la mirada de desprecio, nunca más el ciego estremecerse del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Solo entonces nos espera la formación igual de todas las fuerzas, tanto del individuo particular como de todos los individuos. Ninguna fuerza será ya reprimida, ¡reina por entonces la libertad general y la igualdad de los espíritus! ―Un espíritu más elevado, enviado del cielo, debe fundar una nueva religión; ella será la última, la mayor obra de la humanidad (en Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 230-231). 128 Para nuestra investigación no nos interesa tanto la llamada «diferencia ontológica» heideggeriana ―indudablemente fundamental en su filosofía y en la reflexión sobre lo aprehensible/inaprensible… que encontramos una y otra vez en la modernidad y, por lo que aquí nos ocupa, que pone una y otra vez en juego la poesía contemporánea―, como esa idea del olvido presente y la necesidad de una recuperación a través de un pensamiento rememorativo, anamnésico al fin y al cabo, que vamos a reencontrar con una marcada intensidad en poetas de marcada influencia romántica como Olga Orozco y, en cierta medida, Alejandra Pizarnik. [212] El fragmento pertenece al célebre Proyecto. El programa más antiguo del idealismo alemán que firman unos jovencísimos Schelling, Hölderlin y Hegel. Si bien el programa es mucho más amplio y contiene buena parte de las esperanzas y hasta, cifrados, de los efectos de este primer romanticismo, nos interesa especialmente ese cruce entre poesía y filosofía, expresado entre Platón y la (contra-)Ilustración como mitología y razón, que de alguna manera después pondrá de relieve ―aunque veíamos que con otras implicaciones, las de su particular filosofía― un autor como Heidegger, que constituirá en cierto modo un núcleo, una bisagra, desde los que releer este primer romanticismo ―también lo serán otros autores, como Walter Benjamin― en la segunda mitad del siglo XX129. De un lado, este cruce supone, para la poesía ―y, en especial para la poesía ulterior, de herencia romántica―, la apertura radical de esa «ventana hacia lo desconocido [que es] la condición misma del conocimiento», como escribía Béguin (op. cit.), que parece revitalizar la forma y el fondo poéticos desde entonces: «Y la luz filosófica en torno a mi ventana es ahora mi alegría», escribía Hölderlin (lo va a citar Heidegger en su «¿Y para qué poetas?» (1998: 202)). De otro lado, tal fusión revivifica la discusión sobre los márgenes de la filosofía y de la poesía, sobre la naturaleza y los límites del conocimiento, sobre la naturaleza y los límites también del ser humano. El primer romanticismo alemán y anglosajón supone, de hecho, una reacción crítica frente a la Ilustración, es decir, frente a un discurso filosófico hegemónico que se quiere cada vez más «científico» y «racional». El Frühromantik va a defender, frente a la tradición anterior, una idea de razón más amplia, otra forma —más cercana al arte que a la ciencia— de entender el conocimiento y de enfrentarse a la complejidad y, sobre todo, a la esencia del ser humano (también esto se percibe en el citado Programa (Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 230-231)). 129 La segunda mitad del siglo XX implicará, en buena parte, una relectura de Heidegger, y no solamente en el ámbito estrictamente filosófico. Ya mencionábamos cómo algunos críticos subrayaban la influencia de este filósofo en la poesía latinoamericana y argentina contemporánea ―recordemos que así lo indicaban Américo Ferrari o Nélida Salvador (Ferrari, 1993: 11; Salvador, 1969: 23). Por otra parte, no es menos importante señalar cómo buena parte de la cultura del siglo XX ―desde el fin de siglo anterior y especialmente Nietzsche, pasando por el Frühromantik y Hölderlin, y alcanzando el medio siglo con filósofos como Heidegger y/o poetas con Paul Celan en adelante― recibirá el controvertido título de «la edad de los poetas». La etiqueta y sus implicaciones serán discutidas por algunos filósofos contemporáneos como Alain Badiou (que, en un texto titulado «El estatuto filosófico del poema después de Heidegger», se mostrará partidario de separar la filosofía ―logos, «matema» dirá Badiou― de la poesía ―mito, «mitema»― (Badiou, 2011: 2)) o por Lacoue-Labarthe que contesta a Badiou (en Heidegger, la política del poema, que tal distinción no es válida pues, entre otras cosas, poesía no puede reducirse a mito (Lacoue-Labarthe, 2007: 45 y ss.)). [213] No es extraño que, en esa desconfianza y en esa crítica de la Razón con mayúsculas ―de la razón ilustrada e instrumental― que subjetiviza el mundo mediante la estética, se recurra a una Poesía ―también con mayúsculas― cuya esperanza será aglutinar una razón donde quepan la imaginación, la sensibilidad, la sentimentalidad, y que sea capaz de liberar y recomponer al insatisfecho sujeto moderno que ya se está fraguando. Es esta, quizá también, la Poesía «llave de la filosofía» como escribía Novalis (Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 136), desde donde puede escucharse el rumor del ser, desde donde puede percibirse que una existencia es o no auténtica, desde donde se puede abrir esa ventana hacia lo desconocido, desde el idealismo de una empresa utópica que va a desplazarse también en el tiempo. Y es tal vez por todo ello, y como señala Albert Béguin, que el romanticismo inaugura —según se mire también anticipa— conceptos y concepciones fundamentales que van a reencontrarse en poéticas posteriores: Surgía de nuevo una generación para la cual el acto poético, los estados de inconsciencia, de éxtasis natural o provocado, y los singulares discursos dictados por el ser secreto se convertían en revelaciones sobre la realidad y en fragmentos del único conocimiento auténtico. De nuevo el hombre quería aceptar los productos de su imaginación como expresiones válidas de sí mismo. De nuevo las fronteras entre el yo y el no-yo se trastornaban o se borraban; se invocaban como criterios testimonios que no eran los de la sola razón; y esa desesperación, esa nostalgia de lo irracional orientaban a los espíritus en su búsqueda de nuevas razones para vivir. Pudo pensarse, como en la Alemania de 1800, en el alborear de una gran época. De pronto, mientras leía a Rimbaud y a sus discípulos, mientras seguía a Nerval por los caminos de la región que a nadie pertenece y mientras Alain Fournier me proponía su sueño, escuché de nuevo la canción secreta del bosque encantado por las hadas alemanas (Béguin, 1993: 14). El primer romanticismo alemán y anglosajón explicita una importante crisis del sujeto y de la modernidad, en la que se evidencia el hiato definitivo entre el hombre y la naturaleza. En el intento o en el sueño de poder vislumbrar un conocimiento absoluto del ser y del mundo130, este primer romanticismo promueve una filosofía interpretativa, metafórica, ligada a una poética reflexiva y profunda basada en la contemplación estética y en la creación artística131. Es la entrada básica de la imaginación, la clara intuición del inconsciente, como anota Béguin, desestabilizadores habituales de la conciencia y de la razón moderna y contemporánea, que desdibujan los márgenes identitarios con los que poder identificarse: así el propio sujeto, la racionalidad, la 130 «Los románticos ya no creerán que una suma de hechos debidamente comprobados conduzca al saber supremo; pero conservarán la esperanza de un conocimiento absoluto» (Béguin, 1993: 27). 131 Desearía indicar que una gran parte de las anotaciones realizadas acerca del Frühromantik las debo al magnífico curso de doctorado impartido en el departamento de estética en la facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid por la profesora Anabel Rábade Obradó allá por el año 2003. [214] realidad, el conocimiento… Es, por tanto también, y como indica Carlo Testa, la apertura a una alteridad que va a poner en marcha: Una forma movilizante de deseo puro ―el deseo sin objetivo―. Tal anhelo de Otro estado del sujeto desintegra desde el interior el yo narrativo o lírico y le confiere su calidad típicamente liminal, convirtiéndole en otro Yo ignoto y tal vez hasta indefinible (1992: 141). «Siempre es el mito de la Alteridad que le fascina y le promete liberarle de las restricciones de la conciencia organizada, de la limitación cronológica y topológica implícita en el enunciado que dice “yo”» prosigue Carlo Testa (1992: 144): en su afán de liberación, el arte, el sujeto, el deseo románticos implican una quiebra que va a abrir de par en par «la ventana hacia lo desconocido», inefable y caótico. Se trata de sacar las cosas, los conceptos, los estatutos ―estéticos, metafísicos, epistémicos…―, de sus quicios, por eso ―como veremos― se va arriesgar el lenguaje mismo. De esta concepción estética y política surgen Shelley, Novalis, Hölderlin, Trakl o Keats pero, como escribe Albert Béguin, de alguna manera también Nerval, Rimbaud o Fournier. Décadas más tarde, en el continente americano, Olga Orozco o Alejandra Pizarnik ―con poéticas que convocan el recuerdo de lo perdido desde esa misma nostalgia del todo o estallan el doble hasta una alteridad radical― recogen, asimismo, este testigo: Leer la sombra en Alejandra Pizarnik es crucial, también para armar el rompecabezas de sus genealogías, descubrir su biblioteca secreta. El romanticismo alemán, en especial Novalis y Caroline de Gunderrode pero también el Bizancio anglo-francés del XIX, están allí como están —finísimos— Sade y Lautréamont (en especial en la temperatura tonal de la «mirada perversa» de La condesa sangrienta). Y están también los poetas malditos, Georg Trakl, Lewis Carroll, James Joyce, Tristan Corbière… (Negroni, 2000-2001: 175). Otros importantes críticos como Florinda Goldberg o Cristina Piña señalan insistentemente los mismos vínculos (Goldberg, 1994: 15; Piña, 1999a: 43). A su vez, Olga Orozco traza, ella misma, una genealogía sorprendentemente similar: Los poetas que tuvieron influencia sobre mí —señala— fueron San Juan de la Cruz, Rimbaud, Nerval, Baudelaire, Milosz, Rilke. Siempre creí que nuestra mente no está hecha para traspasar la barrera del misterio, salvo por un salto (Kisielewsky, 2004). La herencia romántica en las poéticas de estudio —y quizá especialmente, en el caso de Olga Orozco que, miembro de la generación del cuarenta, recibe el influjo romántico de forma más directa e intensa— supera el listado de algunos de los poetas más importantes e influyentes. Cuando en la misma entrevista, Sergio Kisiekewsky pregunta a Olga Orozco «qué ha sido para ella la poesía», la respuesta de Orozco es así de tajante: «Mi modo de expresión y una forma de conocimiento no necesariamente racional» (Kisielewski, 2004). Además del reconocimiento explícito de la influencia del [215] romanticismo por la poeta, el peso de la tradición romántica resulta evidente en esta respuesta. Como veremos en el análisis de las obras poéticas y los poemarios escogidos para un estudio más exhaustivo, la concepción filosófica y poética que promulga el primer romanticismo alemán y anglosajón atraviesa profundamente la poesía tanto de Olga Orozco como de Alejandra Pizarnik. Como apunta Cristina Piña al analizar la poética orozquiana, la herencia del romanticismo alemán se vislumbra en la «sacralidad del verbo poético» o en la búsqueda de una «realidad totalizadora» (Piña, 1996: 19). De alguna forma, el romanticismo interviene directamente en la percepción del lenguaje y del mundo. En este sentido escribe Heidegger que: «La Poesía de Hölderlin mantiene constante la determinación poética de poetizar sobre la esencia de la Poesía» (Heidegger, 2000: 20) atendiendo a un doble giro que la postura romántica va a dinamizar especialmente y que va a tener que ver cada vez más con el lenguaje. De un lado ―lo subrayan las palabras del filósofo alemán―, se va iniciar un movimiento autorreflexivo en la poesía contemporánea de intensidad progresiva e intermitente que va a fomentar el cuestionamiento estético al tiempo que va a crear un espacio propio de experiencia y de conocimiento más o menos trascendente, más o menos misterioso, más o menos revelador. De otro lado, y siguiendo con Hölderlin que escribía «Yo entendía el silencio del éter, / Las palabras de los hombres nunca las entendí» (lo cita Carlo Testa (1992: 143)), se va a ir filtrando una concepción lingüística distinta, autocrítica, escéptica, que repara en sus límites y retorna pulsionalmente a un silencio originario donde lo no dicho podría comulgar con lo también invisible y desconocido, algunas veces también donde podría recuperar su valor perdido, poético, sagrado. El lenguaje espacializa, asimismo, los dos lugares ―las dos dimensiones― de tensión que extreman antagónicamente los románticos y que pondrán en juego de múltiples formas algunos poetas contemporáneos: a saber, un lugar esencial y etéreo de inteligibilidad inarticulable, metafísico, y un lugar de escritura, material, de factura tan simbólica como incomprensible. Lo real se situaría en uno u otro ámbito aunque, en algunas poéticas posteriores como las estudiadas, parece escurrirse entre estos dos polos: como si la autorreflexión, la perplejidad, el escepticismo, llegaran a invadirlo «todo», y a la vez ya nada fuese «del todo» etéreo y transparente, «del todo» inteligible [216] y silencioso, como si la escritura (entre)tejiese otros significados…132 En cualquier caso, tanto esta imposibilidad de síntesis como la poesía autorreflexiva y el descrédito del lenguaje van a fundamentar, desde el Frühromantik, muchas poéticas posteriores y, muy especialmente, la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik. En estas parece cumplirse la siguiente consideración que, sobre la estética romántica, anota Carlo Testa: La estética romántica es, en primer lugar, una estética de orfandad: el yo se encuentra abandonado, traicionado por todos los sistemas de significación ―en el terreno histórico, social y geográfico―. El hecho de ser traicionado por el lenguaje es así, apropiadamente, la culminación de este estado de abandono existencial (1992: 143). «He desplegado mi orfandad / sobre la mesa, como un mapa» escribe Alejandra Pizarnik en Los trabajos y las noches, la obra cuyo análisis también desplegaremos en adelante. Y, en efecto, hay una muestra, también en Olga Orozco, de la orfandad (en «Si me puedes mirar», por ejemplo, poema por cierto de Los juegos peligrosos ―libro que también estudiaremos más detenidamente―, Orozco escribe desde una orfandad literal), que apunta al abandono, a la caída y a la desolación, a la precariedad y a la pérdida, desde las que se escriben estas poéticas. 132 En ese sentido, resulta más que interesante remarcar cómo se cumple en el romanticismo todo lo expuesto en los capítulos anteriores: a saber, la importancia del significante y de la materia poética, de la capitalidad y la revolución de la forma (véase, por ejemplo, en un autor como Hofmannsthal, ya no solamente en más célebres relatos, como su Carta de Lord Chandos (2008), sino en afirmaciones como las que siguen ―extraídas de textos téoricos―: «No sé si bajo la fatigosa garrulería de la individualidad, del estilo, del sentimiento, de los estados de ánimo y cosas parecidas no han llegado Uds. a perder la conciencia de que el material de la poesía son las palabras, de que un poema es un ingrávido tejido de palabras que, a través de su disposición, su sonido y su contenido, al unir el recuerdo de lo visible y el recuerdo de lo audible con el elemento del movimiento, produce una situación anímica exactamente descrita como fugitiva y soñadora, a la que llamamos estado afectivo del espíritu. Si consiguen reencontrar el camino hacia esta definición de la más ligera de las artes, se habrán descargado del peso de un confuso cargo de conciencia. Las palabras lo son todo, las palabras con las que se puede llamar a una nueva existencia a las cosas vistas y oídas y es posible imaginarlas, según leyes inspiradas, como algo en movimiento» (Hofmannsthal, 1998: 29). Nótese cómo elimina de raíz algunos de los tópicos reduccionistas que tienden a asociarse con el romanticismo (la individualidad, el sentimiento) que identifica con una «fatigosa garrulería». Un poco más adelante, el vienés insiste en que: «“No es el sentido” —y me sirvo aquí de las palabras de un autor para mí desconocido, pero valioso— “lo que determina el valor de la poesía (pues entonces sería una especie de sabiduría, de erudición), sino la forma, que no tiene en absoluto nada de extrínseco, sino que es aquello profundamente excitante en la cadencia y en el tono en virtud de lo cual los espíritus originales, los maestros, se han distinguido siempre, en todas las épocas, de los imitadores, de los artistas de segunda fila”» (1998: 29)). Vale la pena saltar unas páginas y añadir un texto que recoge un aspecto absolutamente crucial, repetidas veces mencionado a lo largo de nuestra reflexión, tanto para el romanticismo como para unas «poéticas de la desaparición» que lleva su huella a fuego. Este aspecto es justamente el de la intermitencia, el de la presencia-ausencia, el de la aparición-desaparición, intervalo que permite y que promueve la escritura. Así lo sugiere Hofmannsthal: «Este es el misterio, éste es uno de los misterios de los que se compone la forma de nuestro tiempo: que en él todo está presente y a la vez no lo está. Es un tiempo colmado de cosas que parecen vivas y están muertas, y colmado de otras que se consideran muertas y poseen una altísima vitalidad» (1998: 71). [217] Por otra parte, esa orfandad del yo apuntaría a la progresiva desaparición de la identidad de un sujeto que va a reconocerse ―como ya sucede en el primer romanticismo― incesantemente en el doble, que va a multiplicar de hecho sus imágenes en las poéticas tanto de Orozco como de Pizarnik hasta identificarse con una otredad constante, lo que equivale a (des)conocerse discontinuamente, a confesarse solamente alteridad perpetua que solo rememorando la diferencia afirma su escrituraria huella. Otra vez el Frühromantik construye el suelo de una poética que va a evidenciar la importancia de una conciencia «estallada», mediante una percepción cada vez más dislocada ―lo veremos sobre todo en Pizarnik― y a través, sobre todo y de nuevo, de la mirada: «Le Poète», dijo André Gide, «est celui qui regarde». «El que mira»: de todas las innovaciones románticas, ninguna ha acaparado la atención de poetas, novelistas y pintores (y de los críticos de poesía, novelas y pintura) como la preocupación por el ojo y el objeto y la necesidad de una revolución de la vista que nos hará nuevos a los objetos (Abrams, 1992: 421). Esa «revolución de la vista» aparece de forma tan intensa como exacta en el conjunto de la poesía romántica, como advierte en su estudio Abrams, y va a llegar hasta determinados poemas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik violentamente transmutada: llegará, de hecho, cegada o pulverizada133, y esto tendrá que ver con la relectura surrealista de esta mirada destacadamente romántica, como veremos en el siguiente epígrafe. Por lo demás, la mirada romántica ―igual que su relectura― va a acompañarse en la poesía moderna y contemporánea, más que de objetos (que, efectivamente, renovará con una visión y una percepción distintas ―como sugiere Abrams―), de intuiciones y de sensaciones ―prefigurando el simbolismo, acentuando el misticismo― que trasladará a espacios difícilmente representables, oníricos, abstractos. Creo que es en ese sentido que puede leerse también la resurrección, reelaboración y creación de algunos mitos en el romanticismo que, como dice Albert Béguin, también se retomarán en una línea poética ulterior: 133 El campo semántico de la mirada —y sus significaciones simbólicas— atraviesan la obra de Orozco y Pizarnik, y sobre todo estos libros definitorios de la década del sesenta. De hecho, como explicaremos en los siguientes epígrafes, la mirada (des)articula, por ejemplo, especialmente Árbol de Diana (1962): «una mirada desde la alcantarilla / puede ser una visión del mundo // la rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse los ojos» (Pizarnik, 2001: 125) o espectacularizan en Orozco la ausencia, ya que — como también recogemos en epígrafes sucesivos— hablando de los ojos, Orozco escribe: «Cada ojo en el fondo es una cripta donde se exhuma el sol […] Es otra vez el mismo centinela que dice que no estoy, / la misma luz de espada que me empuja hacia fuera hasta el revés de mí, / hasta la ciega condena de estos ojos que me impiden mirar / y que solo atestiguan la división debajo de estos párpados» (1998b: 62-63). [218] El de la Unidad universal, el del Alma del mundo, el del Número soberano, y creará otros [mitos]: la Noche, guardiana de los tesoros, el Inconsciente, santuario de nuestro diálogo sagrado con la realidad suprema, el Sueño, en que se transfigura todo espectáculo y en que toda imagen se convierte en símbolo y en lenguaje místico (Béguin, 1993: 77). En las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, aparecen reiteradamente estos mitos: en la primera, en clave pasada ―aunque atemporal― como la unidad perdida, la caída tras el pecado universal, el olvido de una armonía primigenia, la nostalgia del origen y la esperanza de recuperar una visión completa, verdadera, total; en la segunda, en sesgo contemporáneo ―y disolvente― como el reverso romántico del mundo y del sujeto hecho pedazos, el decir igualmente incompleto y fragmentario, la insatisfacción y la utopía de una salvación que se prevé imposible. En ambas, encontraremos ―es importante destacarlo― el complemento de esas fuerzas no tanto con sus contrarios sino, sobre todo, con interminables contrastes que parecen, más que contraponer, confundir la fe y el descrédito en un único y siempre distinto gesto, como sucede con la inseguridad y el desasosiego vital, como si el pensamiento no pudiese conformarse con un estado de cosas y lo denunciase contingente, como si el pensamiento no pudiese estarse quieto, tampoco las emociones, que atraviesan una poesía también en ese sentido infinita y nunca clausurada; poesía que se inscribe, por cierto, en ese Absoluto del que habla Lacoue-Labarthe en su texto L’Absolu littéraire (1978), típicamente romántico que alcanza a la obra como poiesis interminable, luego interminablemente abierta. Asimismo, y además de los temas universales y atemporales del amor o la muerte —que suelen aparecer como ausencia, desamor y deseo—, se retoman otros núcleos temáticos releídos desde la estética romántica ―que de hecho expondremos a lo largo del análisis textual―; así, el ya nombrado tema del otro y del desdoblamiento, la exaltación de una naturaleza no ajena, subjetiva, trascendente o infinita, la incorporación progresiva o la inserción tan abrupta como explícita del cuerpo, etc. Béguin subraya, no obstante, algunos de los temas fundamentales convertidos en símbolos románticos inconfundibles: la infancia, el inconsciente, el sueño y, quizás por encima de todos ellos, la noche. Todos ellos se evidencian en las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik hasta el punto de configurar la matriz de unos universos simbólicos y poéticos propios. Las dos autoras parten de una infancia asociada a la inocencia, lo incorrupto y hasta lo preedípico que irá, no obstante, mudando de escenario —en cualquier caso, de allí surgen también gran parte de sus desdoblamientos, de sus fantasmas, de sus [219] representaciones134— para sumergirse en estados y realidades oníricas con el fin de intuir o conocer los enigmas del ser. El símbolo de la noche, cantado e inmortalizado por Novalis, merece quizá un espacio aparte: como sugiere Jacobo Sefamí (1996: 96), envuelve la búsqueda y el marco de la revelación, tanto como desnuda la escritura misma y deja a las poetas a la intemperie, como veremos más adelante. Para Olga Orozco, por ejemplo, el símbolo de la noche abarca casi una tradición literaria, emborrona de alguna manera una genealogía: Se suceden Dostoievski, Poe, Leopardi, Nietzsche, Baudelaire, San Juan de la Cruz, a los que se irán sumando no mucho después Rimbaud, Mallarmé, Hölderlin, Rilke, Milosz, Nerval. Estoy seleccionando nombres entre muchos a los que abandoné. Te hablo de aquellos a los que les he guardado fidelidad. Podría agregar varios para decirte que mis preferidos siguen siendo los exploradores de la noche, del sueño, de las sensaciones oscuras, del misterio; los descifradores de los grandes y pequeños enigmas de una realidad que no termina en lo sensorial o en lo visible (Orozco en Luzzani, 1982: III). La noche ―también la «otra noche» expresada por Blanchot (1992: 133-134), a la que hemos aludido reiteradamente, y que relee y complica la originaria noche novalina―, el sueño o el misterio articulan también buena parte de la obra poética pizarnikiana135: «Poco sé de la noche / pero la noche parece saber de mí […] La noche ha de conocer la miseria / que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas» escribe Pizarnik en uno de sus primeros libros ―Las aventuras perdidas (1958)― claramente marcado por el influjo romántico, atravesado de hecho por Trakl (2001: 85), donde la noche todavía es espacio de conocimiento, donde todavía hay añoranza de lo perdido y el latido romántico acuna la imposible esperanza: Pero sucede que oigo la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser (Pizarnik, 2001: 85). 134 Es interesante anotar que hay autorrepresentaciones, imágenes, que las poetas tomarán directamente de la tradición romántica. Por poner un ejemplo que desarrollaremos en epígrafes sucesivos, a partir de Las aventuras perdidas (1958), Alejandra Pizarnik (re)tomará de Georg Trakl la imagen y la figura de «la enamorada del viento» en distintos poemas (Pizarnik, 2001: 71). 135 En el caso de Pizarnik, el símbolo de la noche se encuentra prácticamente desde el principio de su obra pero podemos decir que se refuerza, desarrolla y personaliza desde Las aventuras perdidas (1958), marcada por el influjo y la voz del romántico alemán Georg Trakl, también desde Árbol de Diana (1962), y se acentúa después con Los trabajos y las noches (1965). En la poética de Olga Orozco, este símbolo también aparece insistentemente, desde su primer libro Desde lejos (1946) y podemos decir que culmina en La noche a la deriva (1983) y en ese poema que la poeta dedica a la noche, titulado «En tu inmensa pupila» (Orozco, 1998b: 97-98). En cualquier caso, volveremos sobre estos textos más adelante, a lo largo del análisis de la obra poética de ambas escritoras. [220] Por último, además del trasfondo filosófico y de la reflexión estética, de la revolución temática y de la incidencia de algunos de sus poetas más emblemáticos, la influencia de esta tradición trasluce a través de reconocidos textos teóricos y de su estudio por parte de las poetas argentinas. Así lo expone, como avanzábamos, en relación esta vez a Pizarnik, Cristina Piña: Dos libros que para Alejandra fueron esenciales: De Baudelaire al Surrealismo de Marcel Raymond, y el bellísimo estudio de Albert Béguin, El alma romántica y el sueño, libro que prácticamente todos los que conocieron a Alejandra señalan como uno de sus grandes amores (Piña, 1999a: 68). En efecto, como sugiere Piña, este trayecto bibliográfico, tan escueto como esencial en Alejandra Pizarnik ―que comparte con Olga Orozco―, es un recorrido por la literatura y el deseo. Ya hemos hecho referencia en varias ocasiones al texto de Albert Béguin sobre el romanticismo, que se caracteriza por trazar una línea poética general que encuentra sus raíces en el Frühromantik, el primer romanticismo alemán y anglosajón, y que avanza a través de su recepción y evolución en Francia, hasta el fin de siglo y las vanguardias históricas europeas. El libro de Marcel Raymond, otro clásico, toma el testigo desde el fin de siglo, no sin anclarlo de nuevo al primer romanticismo, y repasa la historia del surrealismo hasta mediados del siglo continuación. [221] XX, como se explica a 2.2 La convulsiva belleza del surrealismo: el deseo sin fin Creo que solo puede haber belleza ―belleza convulsiva― al precio de afirmar la relación recíproca que enlaza el objeto considerado en su movimiento y en su reposo. Lo que me seduce de una manera de ver como esta es que es interminablemente recreadora de deseo. La belleza será convulsiva o no será. André Breton En su libro De Baudelaire al surrealismo Marcel Raymond insiste en que: «En su sentido más estrecho, el surrealismo es un método de escritura; en el sentido más amplio, una actitud filosófica» (Raymond, 1983: 242). El método ―la nueva theoria, la nueva mirada, la nueva forma― de escritura es la célebre «escritura automática»136 de la que el propio Marcel Raymond comenta: Para los surrealistas es algo más que cierto modo de dejar correr la pluma […] Romper las asociaciones verbales recibidas es, a sus ojos, atentar contra las certidumbres metafísicas del vulgo; es sustraerse a una visión convencional, arbitraria, de las cosas. La mediocridad de nuestro universo ¿no depende esencialmente de nuestro poder de enunciación? Un lenguaje estereotipado, en el que toda intervención de la libertad está estrechamente condicionada, nos impone la visión de un mundo estereotipado, endurecido, fosilizado, con tan poca vida como los conceptos que querrían explicarlo (Raymond, 1983: 248). Desde la aparente distinción inicial, y de acuerdo con lo que afirma, Marcel Raymond enlaza el «automatismo» como método escriturario, como tentativa que se cree posible a través de una interpretación de las teorías freudianas ―que, por cierto, circulaban todavía como noticias, no como libros137―, con una actitud filosófica que denuncia el condicionamiento de la libertad, su relegación a la admisión de dogmas metafísicos que descansan, a su vez, en un lenguaje común tipificado, convencional y arbitrario e impulsan un discurso idéntico sobre una realidad y un mundo supuestos de 136 En su Historia del surrealismo, Maurice Nadeau recoge un extracto incluido en los primeros Manifiestos sobre la escritura automática. Dice como sigue: «Secretos del arte mágico surrealista. Composición surrealista escrita en primera y última tentativa. Hágase traer algo con que escribir, luego de haberse situado en un lugar lo más favorable posible a la concentración, del espíritu. Colóquese en el estado más pasivo o receptivo que pueda. Haga abstracción de su genio, de su talento y del de los demás. Convénzase de que la literatura es el más triste camino para llegar a todo. Escriba rápidamente sin tema preconcebido, tan rápido como para no retener lo que escribe y no caer en la tentación de releerlo. La primera frase llegará sola… Es muy difícil prever las frases subsiguientes… Poco importa, por otra parte. Continúe con todo lo que se le antoje. Fíese en el carácter inextinguible del murmullo. Si el silencio amenaza presentarse a la mínima falta… En seguida de la palabra cuyo origen parece sospechoso, coloque una letra cualquiera, por ejemplo la letra “L”, y vuelva a tornar a lo arbitrario imponiendo esta letra por inicial a la palabra que sigue…» (en Nadeau, 2001: 59-60). 137 Los textos de Freud tuvieron traducciones tardías: durante los primeros años del surrealismo ―unos años antes de la década del veinte―, ningún miembro del surrealismo (entonces, únicamente francés) pudo leer algo de la obra de Freud: «Las traducciones de las obras de Freud no comenzaron a aparecer en Francia hasta los años 20. por ejemplo “La interpretación de los sueños” publicada originalmente en 1900, no se publicó en francés hasta 1925…» (Fer, Batchelor, Wood, 1999: 186). [222] antemano ―a priori conceptualizados―, en el que ―se cierra el círculo― parecen no existir alternativas. El final de la cita de Marcel Raymond, de evidentes ecos nietzscheanos, apunta a la pérdida del mundo contingente y concreto de la vida ―del Lebenswelt husserliano― en pos de la momificación de unos conceptos acordados e inmortalizados por la tradición metafísica occidental que pretendería buscar lo inmutable y eterno, hacerlo necesario, al elevado precio de esconder la temporalidad: «El tiempo hace a todo cambiar, provoca movimiento y, a su vez, se mueve, se flexiona, torsiona y distorsiona, se interrumpe, cambia», como observa Fernando Rampérez (2009: 28); lo cual equivale a obviar la singularidad, el instante, el intervalo, la vida entonces y también ―forzosamente― la muerte. La desacralización estética y otra vez filosófica que promueve el surrealismo, proclamando desde la vanguardia una auténtica democratización de la cultura, se materializa ―como advierte Maurice Nadeau― en una actitud y en una acción tan cognitiva como ética: La posibilidad será dada desde ahora en adelante solo a los que posean una inspiración viva y rica y la capacidad de traducirla en imágenes deslumbradoras, en símiles fulminantes, aunque tengan a menudo apariencia absurda. Pero que les permita, en una palabra, realizar de manera continua y permanente actos éticos y explorar lo desconocido con la misma facilidad con que el hombre se maneja en la vida práctica aplicando sus facultades razonadoras (Nadeau, 2001: 60). El gesto poiético, estético, y utópico, ético, permanentemente atravesado por el deseo, aproxima así la intención y la aspiración surrealista al programa romántico, vinculación cuyo cruce va a producir, a su vez, la tradición y el suelo poético y escriturario desde donde crear nuevas propuestas, así como la extraordinaria y compleja riqueza de una corriente poética que abarca la segunda mitad del siglo XX (en la que se reconocen las trayectorias de Olga Orozco y Alejandra Pizarnik) y que, de hecho, también destaca Marcel Raymond: Una vez más hay que abrir ventanas con la esperanza de penetrar al fin en un mundo donde la libertad sería infinita. En su sentido más amplio el surrealismo representa la tentación más reciente del romanticismo por romper con las cosas que son y sustituirlas por otras, en plena actividad, en plena génesis, cuyos móviles contornos se inscriben en filigrana en el fondo del ser (1983: 248)138. 138 El conjunto de la crítica reconoce esta filiación. Noé Jitrik, por ejemplo, va a establecer a la vez el puente con la tradición literaria latinoamericana: «[El romanticismo] perdura en el arte más elevado […] el surrealismo, por ejemplo, recoge y potencia lo que pudo sentirse como la aparición tumultuosa del alma romántica, no digamos el dadaísmo como regreso a lo elemental, como aspiración al grito, no digamos lo que es la aspiración modernista latinoamericana […] y hasta el realismo crítico» (Jitrik, 1997: 37). [223] Raymond retoma el mismo símil utilizado por Albert Béguin para hacer el salto del conocimiento a la libertad y acentuar la voluntad de ruptura característica sobre todo de las vanguardias que, como indica Fernando Rampérez, es la que «abre una nueva definición de arte» (2004: 142). Esa nueva definición no es tal porque no marca límites, sino que se expresa en su propia tarea de romper y abrir. Las vanguardias, por tanto, parecen una cuestión de voluntad y en este sentido (solo en este sentido y evitando psicologismos) afirmamos que se definen por una cuestión ética. La ética concierne a la voluntad y a la decisión, mucho más que a la ley y al deber. No se trata de que la ética del deber o cualquier otra se imponga al arte desde fuera para definirlo: no se trata de eliminar la especificidad del hecho estético para reducirlo a paradigmas éticos, sino que desde dentro de la propia tarea artística o literaria surja una voluntad inexcusable de transgresión. A esa transgresión lleva la valoración de lo estético en sí mismo (Rampérez, 2004: 142). El surrealismo conserva la conexión con el misticismo y con la metafísica ―como señala Marcel Raymond al respecto de su filiación con el romanticismo (Raymond, 1983: 251-251)―, así como la mitología común expuesta por Béguin y comentada a lo largo del epígrafe anterior ―también Raymond alude al «Alma Universal» (Raymond, 1983: 252) y a los temas de la infancia, el sueño, la locura, el Absoluto, compartidos (Raymond, 1983: 249)―. Sin embargo, el movimiento encabezado por André Breton se declarará hipercrítico con respecto al romanticismo, sustituirá fe por confianza ―como también y tan bien sugiere Rampérez (2004: 141)―, querrá estrechar más aún el hiato entre el arte y la vida hasta disolverlo en un acto desafiante y transgresivo. Así lo demuestran también las célebres acepciones de la definición expuesta en el Primer Manifiesto de 1924. Surrealismo, n. m. Automatismo psíquico puro por el cual se propone el hombre expresar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral. Encicl. Philos. El surrealismo reposa sobre la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta él, en la omnipotencia del sueño, en el juego desinteresado del pensamiento. Tiende a arruinar definitivamente todos los demás mecanismos psíquicos y a sustituirlos para la resolución de los principales problemas de la vida (Breton, en Nadeau, 2001: 59). La primera acepción remite directamente al automatismo, ya comentado, que va a devenir el método de escritura surrealista por excelencia tras los ensayos que realiza Phillippe Soupault con los sueños (Nadeau, 2001: 51-55); parece que pretende desarticular así cualquier barrera ―considerada meramente formal o convencional―, flexibilizar los límites. Por su separación de la primera definición y su aspecto formal, la segunda acepción integra, aunque como cambio, como ruptura y como giro, el [224] surrealismo en la historia filosófica. Si bien esta acepción filosófica recoge explícitamente el testigo del romanticismo al retomar los temas del inconsciente y del sueño, va ―como ya anticipábamos― mucho más allá en el establecimiento de una estrecha relación del arte con la vida. El neologismo de Apollinaire139 y la definición bretoniana apuntan a un más allá de la realidad o un por encima, a una supra-realidad. El movimiento surrealista reivindica entonces una estética, una filosofía, arrojadas a lo vital: deseo, pulso que ―como sugería Raymond tendiendo el puente que va del automatismo a la metafísica, de lo psicológico a lo filosófico, cuya huella quizá se borra en la ya clásica definición del primer manifiesto― no puede sino reconfigurarse y redefinirse infinitamente. Es la realidad la que se pone entonces en tela de juicio: la realidad, como un referente único, inamovible o como una inferencia lógico-racional. Creo que también en este sentido Octavio Paz escribe que: «Al mundo de “robots” de la sociedad contemporánea el surrealismo opone los fantasmas del deseo» (Paz, 1974: 29); unas páginas más adelante, el poeta y crítico mexicano de declarada raigambre surrealista aclara que: «El mundo no se presenta ya como un ‘horizonte de utensilios’, sino como un campo magnético140. Todo está vivo» (Paz, 1974: 34). Frente al determinismo y al mecanicismo que dirigía una razón instrumental, el surrealismo va a apostar por construir una realidad extraordinariamente orgánica, mucho más primigenia y esencial no obstante, en movimiento ―aun invisible― perpetuo, guiado por una idea de razón, de conciencia, de sujeto, cada vez más compleja y amplia ―y en este punto la influencia del psicoanálisis, por ejemplo, resulta más que notable, pero también la apertura a un arte que tradicionalmente no se consideraba como tal, como las producciones artísticas de los niños, de los locos, el arte africano u oriental, etc.―. Este grado de acción, de producción, de libertad, lo va a diferenciar de hecho de otros ismos ―incluso del dadaísmo de Tzara al que en un principio estaba adscrito el grupo surrealista― y también lo va a alejar del romanticismo. Los siguientes 139 El adjetivo «surrealista» tiene su origen en el comentario de una obra de teatro (Les mamelles de Tirésias) realizado por Apollinaire en 1917. Realza el tratamiento de un problema estimado socialmente grave a través del mecanismo del humor. Así, la risa supone, según Apollinaire, una ruptura formal con la convención. En 1920, cuando los miembros del movimiento en ciernes todavía están afiliados al dadaísmo (se independizarán del dadaísmo en 1924), Breton sustantiviza el adjetivo, relacionándolo ya con la teoría del automatismo escriturario. 140 El sintagma hace sin duda referencia al libro coescrito por André Breton y Phillippe Soupault (Les champs magnétiques), publicado en 1919. Se trata del primer libro que recoge las investigaciones surrealistas. Ambos autores son asimismo responsables de los primeros experimentos con el automatismo, se consideran así los «primeros» en experimentar y apostar por la escritura automática como método creativo. [225] pensamientos de André Breton sobre el significado de la vida y el alcance de la identidad escenifican esa diferencia: Es posible que mi vida no sea más que una imagen de esa naturaleza y que yo, creyendo explorar algo nuevo, esté condenado en realidad a volver sobre mis pasos, a tratar de conocer lo que debería ser capaz de reconocer perfectamente, a aprender una mínima parte de cuanto he olvidado. Esta percepción sobre mí mismo no me parece desacertada sino en la medida en que me presupone a mí mismo, en cuanto a que coloca arbitrariamente en un plano anterior una representación acabada de mi pensamiento que no tiene por qué respetar la temporalidad, a que implica en ese mismo tiempo una idea de pérdida irreparable, de penitencia o de caída cuya falta de fundamento moral, en mi opinión, es indiscutible (Breton, 2000: 95-96). El comienzo de Nadja presenta un yo que busca dónde hallar respuesta sobre una identidad compleja ―que intenta «revelarse entre todos los demás» (Breton, 2000: 96), ya no puede darse sin los demás por tanto―, que se interroga y que, finalmente, se plantea la posibilidad de la anamnesis platónica o teoría de la reminiscencia. La búsqueda de la singularidad, sin embargo, no puede estar cifrada en esa clave para Breton, que arguye que para admitir tal teoría habría que caer en suposiciones previas, casi en una petición de principio: por una parte, porque implica aceptar una «representación acabada» y detener otra vez el tiempo; por otra parte, porque conlleva asumir una falta, una pérdida y una «penitencia» originarias que podrían remitir, a su vez, a una teodicea en que todo, en última instancia, estaría justificado y determinado de antemano, lo cual también supondría carecer de responsabilidad, de libertad, de moral. Creo que este extracto de André Breton ilustra con certeza las implicaciones estéticas y desde luego éticas del movimiento surrealista y, al mismo tiempo, permite entrever cómo se asume, se sincretiza y se revisa en la segunda mitad del siglo XX, tras la consolidación del grupo originario en Francia, pero también tras sus primeras fisuras y destierros, el advenimiento de la segunda guerra mundial y su participación política activa ―primero junto al bando comunista, del que se desliga después, en 1934―. En ese sentido, en sus diversas etapas, el surrealismo liderado por Aldo Pellegrini en Argentina ―ya recogido en el capítulo anterior― se mostrará fiel a los inicios de la corriente bretoniana, es decir, hará suyas las definiciones del primer manifiesto y las premisas de la primera época, donde el surrealismo aboga por una revolución espiritual detonante de un cambio en la vida de las personas141. El propio Pellegrini que, junto con importantes poetas como Madariaga o Molina, relanzará el 141 La segunda declaración ―en el segundo manifiesto del surrealismo (Breton, 1975: 65 y ss.)― que también analizan autores como Maurice Nadeau plantea quizá la misma problemática dialéctica de mediados de los años veinte pero repensada y, sin duda, radicalizada. El surrealismo se declarará «al servicio de la Revolución» (Breton, 1975: 156): ello evidencia el cambio ya que, como señala Nadeau, antes el lema era «la Revolución surrealista» (Nadeau, 2001: 128). [226] proyecto surrealista en las décadas del cincuenta y del sesenta, destacará ―como destacamos en el capítulo anterior― rasgos de la primera etapa francesa (Pellegrini, en Urondo, 1968: 46-47; Girgado, 1995: 9, etc.): así, la capacidad de creación de nuevas realidades, la posibilidad de experimentación a través del automatismo, la escritura o el sueño, la revaloración del humorismo y del juego mediante el «azar objetivo», por ejemplo, con el que se producen encuentros con extraordinarios objetos en ámbitos que no le son frecuentes sugiriendo nuevos usos…142 Estos rasgos serán, asimismo, aquellos que influyan y en algunos casos atraviesen poéticas afines aunque independientes del grupo surrealista argentino, como las de Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, que van a mostrar una clara afinidad en la actitud creativa, la apertura a una realidad otra que se manifiesta en los sueños o que se alcanza mediante el esoterismo, la magia, la exploración del inconsciente… A este respecto, y en relación por ejemplo a Olga Orozco, Manuel Ruano escribe: La suya no podría dejar de ser «una escritura de la ensoñación» como se desprende de su lenguaje poético —más que surrealista, surrealizante y hasta neofantástico en todas sus manifestaciones—. No se la puede calificar en el surrealismo ortodoxo, a la manera de Aldo Pellegrini, Porchia o Enrique Molina, para poner unos casos. Se cuidaba bien de tal distinción. Con «el surrealismo lo único que tenía en común era una actitud hacia la vida y, a lo mejor, una cercanía de algunas imágenes oníricas» (Ruano, 2003). En realidad, Ruano recoge una de las múltiples afirmaciones de la propia Olga Orozco, que afirma, por ejemplo, lo siguiente: Aunque no sea una surrealista ortodoxa, creo que hay elementos en común: el predominio de lo imaginario, búsquedas subconscientes, el fluir de las imágenes, la inmersión en lo onírico y en el fondo de sí mismo como cantera de sabiduría, la creencia en una realidad sin límites, más allá de toda apariencia y de toda superficie y la avidez de captar esa realidad por entero en todos sus planos […] Estuve cerca de ellos más por amistad que por identidad. Creo que he tenido en común el sentimiento de otros planos de la realidad que no son estos, la valoración de lo onírico, la emoción exaltada de la libertad, la justicia y el amor, pero nunca hice automatismo, ni poemas subconscientes. Todo lo contrario: he escrito poemas de gran coherencia, muy construidos, muy orgánicos, donde cada línea rigurosamente se teje y se entreteje con la otra como una red geométrica (Orozco en Dujovne, 1978: 3). Estas dos largas citas establecen perfectamente las características comunes y las distinciones básicas, así como la postura de la poesía de la autora argentina en relación al movimiento surrealista; van, otra vez, de la tradición francesa de la década del veinte 142 Chénieux-Gendron afirmará en este sentido: «Del lado del azar objetivo, son las cosas las que parecen moverse; del lado del humor, son las palabras. El humorismo traba la representación del mundo; el azar parece atacar la realidad misma» (1989: 161). Explica que con los dos mecanismos se va a tratar de dar movilidad al mundo y a su «representación» ya que, en ambos casos, se trata de jugar con lo real para aprehender las diversas formas en que se da, con lo negado para poder operar un cambio. En estos procedimientos se proclama uno de los mayores desafíos del surrealismo, si no el mayor, en palabras de Maurice Nadeau, «la omnipotencia del deseo» (Nadeau, 2001: 25). [227] a la recuperación argentina treinta años más tarde. Ni Olga Orozco ni Alejandra Pizarnik persiguen un surrealismo ortodoxo, esto es, la escritura automática o inconsciente de la primera aceptación bretoniana y, después, de la poética pregonada por Aldo Pellegrini o Enrique Molina, ni ―aún menos― la evolución en los años treinta del movimiento francés que no llegará a asumirse del todo en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, tanto Orozco como Pizarnik admiten cierta identificación con la actitud vital y perceptiva promovida por la corriente surrealista. De esta actitud vital y perceptiva, como decíamos, Olga Orozco destaca reiteradamente el encuentro con lo imaginario o lo onírico, y la búsqueda o la aspiración de un conocimiento más amplio, que cuenta con el cuestionamiento de una realidad única y unívoca, detenida e inerte, presencial y visible. Las afirmaciones de Alejandra Pizarnik al respecto siguen esa misma línea. La autora reconoce en su poética, como vamos a ver, un «surrealismo innato». En su artículo «Más allá del surrealismo. La poesía de Alejandra Pizarnik», Francisco Lasarte insiste en una filiación con el surrealismo basada principalmente en el carácter onírico de las imágenes propias a la poética pizarnikiana y en «la búsqueda de una experiencia poética trascendental» (Lasarte, 1983: 867). Sin embargo, el mismo crítico recoge unas palabras de la poeta que, en la línea orozquiana, establecen una diferencia de base: Siento que los signos, las palabras, insinúan, hacen alusión. Este modo complejo de sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede expresar la realidad; que solamente podemos hablar de lo obvio. De allí mis deseos de hacer poemas terriblemente exactos a pesar de mi surrealismo innato y de trabajar con elementos de las sombras interiores. Es esto lo que ha caracterizado mis poemas (Pizarnik, en Lasarte, 1983: 868). Lasarte concluye: «A diferencia de los surrealistas, quienes navegan ayudados por la corriente del lenguaje, ella se obstina en remontarse río arriba, en busca de un origen que la poesía no puede rendirle» (Lasarte, 1983: 876). En estas poéticas tildadas de metafísicas en la década argentina del sesenta, la búsqueda del origen, perseguida ―aunque de distinta forma— tanto por Olga Orozco como por Alejandra Pizarnik, se conjuga con el acecho imposible de la palabra exacta y con un cuestionamiento o un acoso constante a un lenguaje insuficiente. En su trabajo sobre La quiebra de la representación, que presenta un análisis de la ruptura que implica la estética vanguardista, Fernando Rampérez considera principal este mismo aspecto: La apertura de lenguajes nuevos y el cuestionamiento del lenguaje tradicional se dejan sintetizar en un simple factor común: la autorreflexión del lenguaje estético, contemporánea a [228] la problematización que la filosofía analítica realiza sobre el lenguaje en general y su función ambigua de ambiguo vehículo epistémico. Precisamente cuando la filosofía comienza a analizar el espesor del lenguaje, tanto desde los estudios de lógica formal de finales del XIX como en lo que concierne al lenguaje científico en estas primeras décadas del siglo XX, arte y literatura acometen una búsqueda de lenguajes distintos o una deconstrucción, en sentido amplio, del lenguaje tradicional de las artes. El vehículo de conocimiento y la expresión, el medio del arte, empiezan a perder su aparente inocencia y su espesor crece hasta hacerse objeto de reflexión o, más cabalmente, de autorreflexión (Rampérez, 2004: 130). Curiosamente tanto Olga Orozco como Alejandra Pizarnik parecen desmarcarse de las nuevas propuestas lingüísticas y escriturarias del surrealismo, o al menos de las más radicales, sobre todo en lo que concierne al automatismo. Ni Orozco ni Pizarnik parecen dispuestas a admitir un grado tan elevado de azar en sus composiciones: reclaman, para su tirada de dados, un movimiento más controlado, una elección deliberada que, más bien, calibra, desde una conciencia formal hipostasiada, cuáles son las llaves lingüísticas que abrirían las puertas cotidianamente cerradas. La autorreflexión lingüística, estética y existencial de mediados del siglo XX se exacerba así, en estas poéticas, mediante la búsqueda y la apertura de nuevos sentidos pero sin la arbitrariedad reclamada por los surrealistas143, presentando un nivel de experimentación y de ruptura notablemente menor. El legado de las estéticas vanguardistas de los veinte dará cuenta, más bien, de lo que Fernando Rampérez denomina «el estallido de la metáfora» (Rampérez, 2004: 132) con la que se entretejen nuevas escrituras extraordinariamente singulares, originales, como lo son las poéticas de Olga Orozco o Alejandra Pizarnik. Resulta interesante recoger lo que escribe Rampérez sobre este tipo de metáforas: Respetan […] lo singular y la diferencia, nombran lo irreducible y prefieren de esta forma el nombre propio intraducible al nombre común. Resuelven contradicciones y muestran el lugar de lo oculto, sin desvelarlo, traduciendo lo intraducible (Rampérez, 2004: 133). Esa complicidad por todo lo que, como presencia y como ausencia, se descubre como «nuevo», «solo» y «otro», junto con una revelación que se cifra en unos signos opacos y escogidos ―que no alcanzan el desvelamiento ―la alétheia presocrática y heideggeriana― pero que apuntan y señalan hacia lo invisible, lo esencial o lo desconocido, es quizá aquello que desata de forma más radical el lazo de la convención y el entendimiento, aquello que desbroza el nudo conceptual de la metafísica tradicional durante la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, una de las herencias más productivas de poetas como Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, que tejen una escritura 143 «Para mí la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad» escribía André Breton (en Rampérez (2004: 133)). [229] horadada por la alteridad y la extrañeza, es la libre asociación de unas metáforas que, literalmente, se liberan del mundo y de la voluntad de representación, guiadas únicamente ―como escribe Octavio Paz― por la imaginación y el deseo: En su esencia, imaginar es ir más allá de sí mismo, proyectarse, continuo trascenderse. Ser que imagina porque desea, el hombre es el ser capaz de transformar el universo en imagen de su deseo. Y por esto es un ser amoroso, sediento de una presencia que es la viva imagen, la encarnación del sueño. Movido por el deseo, aspira a fundirse con esa imagen y, a su vez, convertirse en imagen. Juego de espejos, juego de ecos, cuerpos… (Paz, 1974: 30) Estas palabras de Octavio Paz atinan en describir el pulso del movimiento surrealista, que late en textos como El amor loco o la ya citada Nadja ―ambos de Breton (2001; 2000)―, al tiempo que ponen de relieve un elemento fundamental que va a legarse a las poéticas que releen el romanticismo y la vanguardia en la Argentina de las décadas de las décadas del cincuenta y sesenta. La importancia, la originalidad y, en algunos casos, la heterogeneidad de las imágenes ―procedentes de diversas tradiciones, concepciones, culturas― en poéticas como la orozquiana o la pizarnikiana enseñan la construcción de un sujeto y de un mundo cada vez más alejados de la «realidad» visible, racional y lógica: Para los surrealistas absolutos todo es posible en el terreno de las imágenes […] A los primeros románticos y a sus lectores les convenía que la relación expresada por la imagen tuviera un motivo: poco a poco, la abertura del compás ha aumentado, y ciertos poetas han ido a buscar sus equivalencias al otro extremo del mundo: cada vez menos aplicada al objeto, la imagen ha dejado de iluminar el mundo sensible; cada vez menos razonable y utilizable, más independiente y extraña, acabó por aparecer como una creación intrínseca, como una «revelación» (Raymond, 1983: 244-245). El abandono de la metáfora tradicional y la apuesta por la libre asociación liberan, a su vez, la imaginación y las imágenes, el deseo y las visiones inéditas. Como ya anticipábamos, el surrealismo inaugura una nueva mirada capaz de desplazar la realidad que recibimos sensiblemente, la sombra de una visión tipificada, acabada, detenida. En palabras de Marcel Duchamp: «Desde la llegada del impresionismo, los efectos de la visión se agotaban en la retina […] el gran mérito del surrealismo es haber intentado escapar del placer de la retina, de la “detención de la retina”» (en Casado, 2009: 66). La mirada surrealista está atravesada por la vida, por el movimiento, por la temporalidad: implicará por lo tanto una incisión, un corte, como la escena de Buñuel144, pues es la fisura, la hendidura del acontecimiento, que rompe con el orden de las cosas, distorsiona el fluir temporal y la historia. 144 Me refiero obviamente a la famosa escena de Un perro andaluz (Buñuel, 1929). [230] En El inconsciente óptico, Rosalind Krauss destaca de la mirada modernista, decimonónica, «su aislamiento perfecto, su separación de lo social, su efecto de repliegue sobre sí mismo y, por encima de todo, su apertura a una plenitud visual que es en cierto modo elevada y pura, a una uniformidad ilimitada» (Krauss, 1997: 14). La mirada del fin de siglo XIX, en literatura, en pintura, se encuentra siguiendo también a Krauss ―y como recoge Miguel Casado― «aislada de toda temporalidad, abstraída de cualquier vínculo entre la visión y sus objetos» (Casado, 2009: 67) en una recién inaugurada autonomía estética que parecería defender también la existencia del arte como una realidad independiente y autónoma. Frente a esa estética, frente a esa mirada, la consigna surrealista que consiste en unir arte y vida ―enarbolada asimismo por otras propuestas de las vanguardias históricas y por sus relecturas en el medio siglo― despliega la visión para (des)enfocarla hacia el riesgo, la contaminación, la fragmentariedad, la limitación, por tanto, y la heterogeneidad del afuera, de lo que se reconoce infinitamente otro ―el tout autre rimbaudiano―, que estará en constante tensión con el adentro ―que contará él mismo con un afuera, puesto que «J’est un autre»―. Ese giro radical y desestabilizador, inestable e incierto, es el que, desde diversos discursos, propone la poética y utópica mirada del surrealismo que, como escribe Antonio Méndez-Rubio, «consigue hacerse productivamente creativa y crítica en el momento en que traspasa la realidad, sus lindes y sus valores, para, sin abandonarla, verla ahora no como una totalidad sino como una inconclusión» (Méndez-Rubio, 2004b: 134). Esa mirada que consigue adentrarse en la vida, en el tiempo, en la psique, y a la vez rebasarlas, recorrer la oscuridad de sus enigmas, la obviedad de sus preguntas y el laberinto de sus contestaciones, es también el «otro tipo de inconsciente» que, según Miguel Casado, «Krauss aprende a distinguir» y «que le daría al arte otra historia [distinta de la canónica]» (Casado, 2009: 69); estoy tentada de añadir: que desequilibra la estética y la poesía contemporáneas. Esa es la mirada contestataria de lo que, «en realidad», no puede mirarse, la visión de lo no visible, que huye del lenguaje conceptual, convencional y común, que escapa del mundo detenido, estereotipado y cotidiano, con los que en vano intentamos hacernos cargo de esta existencia inabarcable y misteriosa. Lo no visible es aquello que no puede verse ni convertirse a la gramaticalidad de lo que Foucault llamaba «el orden del discurso», y que está con ello resistiendo al poder persuasivo de la imagen y del concepto. No puede verse porque, como el viento o la arena, no se deja reducir a figura delimitable. Y no puede verse, a la vez, porque el sistema institucional (económico, cultural, político…) no lo permite, o al menos hace lo que está en su mano para desplazarlo o [231] bien a los escaparates deslumbrantes de la cultura oficial más inofensiva, o bien a los sótanos inencontrables de la clandestinidad (Méndez-Rubio, 2004b: 15). Esa mirada de lo que, «en realidad», no puede mirarse, esa visión de lo no visible, también se encuentra en el fondo, en las fronteras, de las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, que pasan por «cegar» o «pulverizar» la mirada decimonónica, totalitaria, dirigida, que ni afronta ni traspasa lo otro, lo desconocido. Por eso, al mismo tiempo, faltan las palabras y las respuestas que tanto se buscan o, mejor, se encuentran como los sueños, repletas de lagunas, incompletas, y es fácil entonces creer que están «huecas». Por último, y por tanto, esa mirada es una mirada dislocada, condenada al fracaso, difícil: si apenas puede detenerse significa que, al volver atrás, nunca encontrará aquello que dejó; si logra ver lo no visible significa que, al girarse, ya no reconocerá ninguno de sus signos. El surrealismo bretoniano quería enfrentar esa pérdida, ese (des)conocimiento, esa ruina, desde una tabula rasa que lo liberaría de cualquier presuposición, de cualquier determinismo. Las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, en cambio, experimentan, prueban, deambulan, de un deseo a otro, de una a otra frontera: entre los mitos que desea recuperar el romanticismo ―su añoranza de la totalidad y la armonía perdidas, que empuja hacia una poética de la falta, de la pérdida, de la carencia, muchas veces, como en el caso de Orozco, con el relato de la caída en el centro― y la libertad que desea conquistar el surrealismo ―su aceptación de la temporalidad y de la muerte trágicas, que obliga a una mirada desafiante y transgresora volcada en lo «real», en la contingencia, en la heterogeneidad, en la alteridad―; entre una forma primitiva en que la palabra recupere su valor simbólico, su efecto mágico, letárgico conjuro que un día recomponga, y una forma contemporánea en que la palabra se arroja definitivamente al vacío, al silencio, a la ausencia, exiguo instante que una noche abisme. Ese es el importante legado del Frühromantik, el primer romanticismo alemán y anglosajón, releído también por los llamados poetas malditos, y de la extensión del surrealismo francés hasta el medio siglo argentino, que confluyen en la elaboración de unas poéticas en cuyo núcleo se van a cuestionar los parámetros de la realidad, de la identidad y del lenguaje a partir de un complejo universo especular y caótico. [232] 2.3 Abertura (a lo otro): «El Uno ya no está aquí». ¿Místicas modernas? Lo que debería estar aquí no está: sin ruido, casi sin dolor, esta constatación está presente. Atañe un lugar que no sabemos localizar como si estuviéramos marcados por la separación desde mucho antes de saberlo […] Estamos enfermos de la ausencia porque estamos enfermos del único. El Uno ya no está aquí. «Se lo han llevado», dicen tantos cantos místicos. Michel De Certeau Las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik se sumergen en un océano metafísico, donde se explicita la también tan romántica búsqueda imposible de un absoluto. Alfredo Roggiano resume el pulso de estas poéticas con esa tendencia obligadamente metafísica como sigue: En general puede definirse como una determinación del ser en sí, y la esencia de la poesía, como entidad absoluta, en el acto creador como «suceso puro» (Valéry, St. John Perse, con mucho de los místicos, de Rilke, de Milosz) (Roggiano, 1963: 28). Este apunte de Roggiano esparce, de forma muy sintética, algunas pistas sobre una parte de la poesía argentina contemporánea donde el crítico inscribe a autoras como Orozco y Pizarnik. Alfredo Roggiano destaca de esta «poesía metafísica» una concepción (re)mitificada de la poesía, con ecos nuevamente románticos, que la revalorarían, absolutizándola y purificándola, donde concentrar la búsqueda ontológica, que determina al ser o en la que el ser estaría determinado; una encrucijada ontológica siempre sujeta a la pesquisa existencial, cuyo resultado sería, por definición, imposible. De su afirmación se releva la supremacía moderna de la conciencia y una reflexión poética regida por la persecución metafísica, que otra vez se presenta como una tendencia intrínseca, natural, del ser humano, como un impulso irrefrenable. Ese impulso «irrefrenable», como nombraba Amparo Amorós a esa búsqueda metafísica (en Breysse, 1991: 161) ―retomando, en realidad, una idea que vertebra la tradición metafísica occidental―, se inscribe, según Roggiano, en un acto que el crítico denomina «puro». Ese «acto puro» tiene, desde su definición, un doble alcance o una doble resonancia: por una parte, remite a una existencia esencial del ser; por otra parte, alude al discurso religioso y a la figura de Dios145. De hecho, el crítico vincula esta «poesía metafísica» con la influencia romántica y con el misticismo; y cita a importantes poetas modernos, como Saint-John Perse, Rilke o Milosz, que formulan una búsqueda espiritual hermanable a la de la Olga 145 El diccionario recoge la definición concreta de este sintagma («acto puro») como: «El ser en el cual nada existe en potencia, o sea, aquel que de ningún otro necesita para existir. U. Sólo referido a Dios» (DRAE). [233] Orozco o Alejandra Pizarnik. La búsqueda ontológica planteada por una extraordinaria genealogía de poetas contemporáneos desemboca, por una parte, en la explicitación de los grandes interrogantes existenciales y metafísicos, que rebasan el límite de lo visible, de lo tangible, probablemente de lo cognoscible, y, por otra parte, en la construcción de unas poéticas que, con el impulso heredado de la metafísica clásica, no pueden sino acariciar el deseo y la búsqueda mística. El abismo de lo desconocido, la experiencia de lo inexpresable y una morada que del lenguaje se acerca al silencio, parecen aproximar las poéticas argentinas de las décadas del sesenta a una poesía de influjo y de rasgos místicos, y la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, a la «Noche oscura» de San Juan o al Libro de las horas de Rilke. En ese sentido, como veremos, el conjunto de la obra poética de las dos escritoras traza un itinerario que podría asimilarse o compararse al de cierta tradición mística. La obra de Olga Orozco está atravesada por un poema-emblema titulado «Desdoblamiento (de Dios) en máscara de todos», como especificaremos en el capítulo siguiente y como recoge en el análisis de esta autora la especialista Elba Torres de Peralta desde el título de su libro (Torres de Peralta: 1987). Por su parte, la poética pizarnikiana enfrenta al sujeto con su destino último, que desemboca trágicamente en el sacrificio de un yo que se pierde, que se entrega, que de hecho se enajenará y ofrecerá su cuerpo. En suma, el carácter introspectivo y reflexivo, la presencia y la recuperación de esa idea de «destellos», de «fulgores», de «iluminaciones», el deseo proyectado hacia lo imposible o la utopía se superponen a la escritura y a la travesía mística. La vinculación mística en la poética de Olga Orozco, tan marcada por una religiosidad laxa pero patente, así como por las llamadas filosofías de la religión, que tratan sobre el origen del ser y la existencia de Dios146, resulta prácticamente evidente. A juzgar por las palabras de Manuel Ruano: La coincidencia, francamente, es notable con la poesía mística […] Esta corriente […] pone especial énfasis al hablar de una poesía ascensional […] Se percibe […] a una personalidad fragmentada, angustiada, escindida hasta lo impredecible… (Ruano, 2000: XXII). De hecho, y atendiendo a las consideraciones de Octavio Paz sobre el misticismo y la poesía moderna, un elemento especialmente importante tanto en la mística como en 146 Nótese que la cuestión de una teodicea, rastreable en el relato jobesiano y en su analogía, se encuentra de nuevo latente. [234] la poesía de Olga Orozco deriva de la utilización insistente de la imagen en estas poéticas (Paz, 1992: 90). La imagen supone, como romanticismo y surrealismo configuraban a través de la mirada, el intento de superación de la barrera del lenguaje y la posibilidad de recuperar escenas cuyo imaginario está justamente próximo de la historia bíblica o sagrada. Así, la imagen del yo desgarrado que sufre el castigo divino y protagoniza el mito de la caída se sitúa en el centro de la poesía de Orozco y configura la parte nuclear de uno de sus poemarios paradigmáticos, Los juegos peligrosos. Acerca de esta imagen especialmente simbólica —que analizaremos en el siguiente capítulo—, Florinda Goldberg señala que «Para los místicos, la caída absoluta es el “umbral” de la trascendencia»147 (Goldberg, 1994: 116). En concreto, sobre la poética orozquiana, Juan Gelman confirma: Como San Juan de la Cruz, Olga Orozco abre hacia el cielo «la boca del deseo vacía de cualquier otra llanura» […] Como la de los grandes místicos, la experiencia de Olga se cumple en la escritura (Gelman, 1998). Además de una temática en ocasiones marcadamente religiosa, la escritura orozquiana también se encuentra atravesada por ese ansia de unión y de unidad mística, así como por «una experiencia más allá de lo captado por el lenguaje» y por «el consecuente enmudecer (que) posee sin duda, una relación significativa con el silencio de los místicos» (Torres de Peralta, 1987: 118). Como indica Juan Gelman, la escritura orozquiana traza y cumple una experiencia mística que permite, en ocasiones, el destello del absoluto. En este sentido creo con Elba Torres de Peralta, que este «trasfondo místico» de «la estructura poética de Olga Orozco […] sustenta y estabiliza la visión de la poeta» (Torres de Peralta, 1987:157). En la poesía de Orozco, el misticismo reviste la utopía de un deseo de unidad, de ascenso hacia el conocimiento y hacia un ser absoluto y total, solo posible a través de la fe y de la poesía. «Como la de los grandes místicos, la experiencia de Olga se cumple en la escritura» (Gelman, 1998; op. cit.): es entonces cuando la desaparición se cifra en la escritura ―cuando la escritura de la desaparición es cifra, es signo, es síntoma―, cuando el eco místico se retoma y altera ―esto es, se libera―; es aquí donde las poéticas, de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, se tocan, donde hollan el no lugar de 147 Reforzando esta idea o esta posibilidad de paralelismo entre misticismo y modernidad, Goldberg añade: «Una actitud similar, en contexto laico, caracteriza a la lírica moderna desde sus fundadores» (Goldberg, 1994:116). Cabe destacar que esta nota aparece en su estudio sobre Pizarnik. [235] la utopía, del deseo, del secreto nunca revelado que es la literatura, según Derrida (2011), de la nada que es según Blanchot (2007: 286-287), para confirmar la vital necesidad de proyectarse a través de la creencia o la esperanza de un sujeto moderno carente, vacío, escéptico, profundamente marcado por el proceso de secularización y de racionalización de su tiempo. En el caso de Alejandra Pizarnik, la comparación y el influjo de la mística suele establecerse, por una parte, mediante la insuficiencia del lenguaje para abarcar lo real; por otra parte, a través de la fractura y del desdoblamiento de un sujeto textual que se escinde, se multiplica, sobre todo —como se detalla en el siguiente epígrafe— en la parte central de su obra poética. En este caso, cabría destacar que se opera una suerte de inversión del ascetismo o del misticismo, en el trayecto de una búsqueda que carece de la esperanza y la expectativa de encuentro con el desconocido-(innombrable)incognoscible que suele relacionarse tradicionalmente con lo absoluto. En ese sentido, la ascesis pizarnikiana va más bien de la luz a la sombra, por lo que también habría que preguntarse si es del todo legítimo hablar de «mística» como tal. En cualquier caso, el paralelismo con la escritura mística resulta indudable, como mostraremos en las páginas siguientes. Por otra parte, como se advertía, al igual que en la mística clásica, la poética pizarnikiana mantiene un intenso pulso con la imposibilidad de decir. El célebre «un no sé qué que quedan balbuciendo» de San Juan de la Cruz, analizado por gran parte de la crítica y destacado especialmente por Octavio Paz (1992), parece anticipar algunas poéticas modernas y presagiar una escritura del no-saber, de la falta, del hueco, que no puede más que recurrir a la reiteración, a la aliteración y al ritmo entrecortado. Comenta Octavio Paz de este verso de San Juan que «es, verdaderamente, lo inefable expresándose inefablemente. El idioma ha llegado, sin esfuerzo, a su extrema tensión. El verso dice lo indecible» (Paz, 1992:90). El final de este verso de San Juan de la Cruz, como el final del poema místico, una vez intuida o atravesada la vía unitiva, aboca en el silencio. El silencio respondería entonces a la unión con Dios, con la totalidad, con el absoluto. En cierto sentido, también la poética pizarnikiana termina sumiéndose en un silencio, solo en parte, fruto de la imposibilidad de decir, que, según algunos críticos como Florinda Goldberg, apunta, a su vez, al deseo de un silencio revelador, de corte místico: [236] En la poesía de Pizarnik hay dos clases de silencio. Uno, resultado de la impotencia expresiva, destruye literalmente al poeta […]. El otro es el del absoluto, el silencio inefable de los místicos, el que puede brindar precario refugio (Goldberg, 1994: 105). Sin embargo, como ya hemos anunciado, el deseo de alcanzar un conocimiento absoluto, la iluminación de lo esencial y la revelación de lo total se traba, cuando menos, de modo complejo en la poética pizarnikiana, al borde de la ceguera. En este sentido, Francisco Lasarte también anota que «para Pizarnik, la experiencia de lo absoluto sería una sensación de goce sensual, éxtasis místico y placer estético» (Lasarte, 1983: 872), enfatizando o sugiriendo un viraje o tal vez una relectura del misticismo con respecto a estas poéticas modernas. La afirmación de Lasarte concuerda también como una buena parte de la historia del pensamiento en que se utiliza la estética como coartada, como puente, como lazo de unión de las instancias que la modernidad ha separado, entre el mundo y el yo, entre lo material y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma: una forma de decir que la experiencia imposible de la totalidad, de la plenitud, del absoluto, constituiría una «sensación» corporal a la vez que espiritual que no puede sino pasar también por lo estético148. Claro que tanto esta reflexión como la afirmación de Lasarte resultaría, finalmente, algo arriesgada: que en ella se esconda una tríada como la mencionada no implica la relación que se ha señalado, igual que Francisco Lasarte se aventura a explicar cómo sería la experiencia del absoluto en Pizarnik cuando en la poética pizarnikiana no hay una experimentación del absoluto. No obstante, Lasarte llama indirectamente la atención sobre aspectos interesantes que rodean esta aspiración imposible: acompaña el éxtasis místico de placer y de goce, de sensualidad; apunta ―el misticismo obliga― al cuerpo. En su trabajo sobre los Diarios pizarnikianos, Núria Calafell también asume la posibilidad de una lectura en clave mística (2008 180 y ss.) y estudia la incidencia de la corporalidad en el lenguaje y el sujeto pizarnikianos, estableciendo sugestivos lazos con autores como Antonin Artaud. Aunque la reflexión de Calafell gira básicamente en torno a la autobiografía, no deja de referirse al conjunto de la obra de Pizarnik, así como a los textos críticos fundamentales que han ido tejiendo sentidos y abriendo la interpretación. Así, aprovecha la alusión de Cristina Piña en «La palabra obscena» (1990) a La condesa 148 Además, este último aspecto constituye, en la crítica a la poesía de Pizarnik, todo un lugar común: destacar la importancia de la estética también ayuda a unir la figura de Alejandra Pizarnik con el tópico de la escritora cuyo único interés, cuya única obsesión, era la poesía misma. [237] sangrienta y a la escritura teatral de la última etapa de su obra149 para insistir, con Bataille, en el erotismo como núcleo y en que: Toda experiencia erótica es igualmente una pérdida objetiva que permite la identificación del ser con el objeto que se pierde (Bataille, 2005: 35), lo que, en términos de Sollers, equivale a decir que el erotismo es, en esencia, la síntesis de una materialidad que pone en el punto de mira la supresión del límite, mientras grita estrepitosamente el fracaso de querer conjugar en un todo poesía y vida, corpus y cuerpo, letra y carne (2008: 163). La imposibilidad de acceder a lo real y, sobre todo, de totalizarlo se canalizaría en estos textos mediante la experiencia erótica así descrita, mediante la escritura de una subjetividad obscena y pornográfica en los últimos textos pizarnikianos, radicales en fondo y forma, de marcado signo ―o, más bien, espíritu― artaudiano, cuya pulsión, cuyo deseo, se mueve, otra vez, en torno a la pérdida y al fracaso. En este último trayecto poético en que se deja el sujeto, se metamorfosea el cuerpo y se balbucea el idioma, sujeto, cuerpo, lenguaje se rebelan, más que nunca, y permanentemente, otros. El sujeto, el cuerpo, el lenguaje se encuentran, quizá también más que nunca, sujetos a esa «supresión del límite», es decir, a la movilidad del límite, de la frontera, de la barra que los definía, en otras palabras, a la différance derridiana que escamotea permanentemente todo significado y todo sentido; porque se van construyendo con la escritura, es decir, porque se alteran permanentemente y se reivindican singularidad liberada. Poseídos definitivamente por la muerte, a ella entregados, el lenguaje, el cuerpo, el sujeto no cesan de minarse, se extenúan. Su conquista, su éxtasis, se duele en la liberación de la libertad, de la locura. Hay aquí un giro con la herencia mística de la carencia, de la falta, que no debe omitirse: el que se balancea del absoluto del creador al absoluto de la creación, y parece no decidirse. Por tanto, retomando la cita de Michel de Certeau, en las poéticas de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik «lo que debería estar no está», por supuesto, «esta constatación está presente» (2006: 11). De hecho, creo que estos son los dos polos que, como tan bien describe De Certeau, posibilitan la entrada del otro, del Otro y de todo otro, y se erigen en fundamento de la formulación y de la utopía místicas. Pero esos mismos dos polos vertebran las poéticas de la desaparición articuladas alrededor de la conciencia, de la explicitud y de la reflexión sobre de la intermitencia ausencia-presencia que configura al lenguaje, al sujeto y al conocimiento. Descubren, asimismo, un espacio de otredad que resquebraja y escinde la sensibilidad y también la 149 Aunque esta parte de la producción pizarnikiana excedía a nuestro análisis, por lo que no hemos propuesto para ella un análisis, en varias ocasiones hemos aludido a estos textos concretos, que son fundamentalmente: Los perturbados entre lilas y La bucanero de Pernambuco o Hilda la polígrafa. [238] intelección del yo, complejo sujeto moderno, cuya mirada —tan utópica pero también tan escéptica— supone un viraje, como hemos visto, contradictorio y ambiguo. No obstante, el solapamiento con el planteamiento y el discurso místico —o del misticismo— parecería casi total salvo por un aspecto: no estoy segura de que pueda afirmarse que en la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik ese amalgama se refleje «sin ruido, casi sin dolor», tal y como anuncia Michel De Certeau (2006: 11). Me temo que sucede, más bien, todo lo contrario. [239] 3. Las poéticas de la desaparición de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik Las obras de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik se presentan como macrotextos coherentes y «cerrados». En ambos casos, la obra poética se halla fuertemente atravesada por un parámetro interno de continuidad: el desarrollo de las dos producciones poéticas significa una reiteración temática casi obsesiva y la marca de un ritmo y de una estructura formal propia. Tanto es así que Olga Orozco afirma acerca de la totalidad de su obra poética que «podría ser un larguísimo poema interrumpido por el cansancio, por la pereza o por el obstáculo insalvable» (en Moscona: 2004); o, en la misma línea, refiriéndose a Alejandra Pizarnik, Laura García-Moreno apunta: «All of Pizarnik’s writting can be seen as a single text characterized by variations on a few themes» (García-Moreno, 1996: 68). La obra de estas dos autoras argentinas es esencialmente poética, aunque ambas escriben textos narrativos o teatrales que, de alguna forma, complementan los misterios y las señales de su producción poética. No obstante, la mayor parte de su creación literaria está compuesta por poemarios sucedidos en el tiempo con cierta regularidad. De hecho, tanto Orozco como Pizarnik se definen básicamente como poetas y, como tal, en el contexto de la poesía, establecen el pulso con el conocimiento de que trata este trabajo. En ambos casos, por tanto, consideraremos las producciones tildadas de poéticas150, es decir, recorreremos su dilatada y compleja trayectoria, estableciendo una lectura del conjunto de la obra poética en paralelo, empezando por Olga Orozco —cuyo trayecto también comienza antes en el tiempo— y siguiendo con Alejandra Pizarnik. Este itinerario también puntúa una postura cada vez más radical con respecto a la desaparición, esto es, a la tensión con el lenguaje, el pulso con el conocimiento y la herida del sujeto. Dicho de otro modo, este orden también activa la arteria del desorden y de la ruptura o desarticulación poética que va in crescendo de una autora a otra. 150 No se recogen ni analizan, por tanto, los textos narrativos o teatrales que son básicamente los siguientes: en el caso de Olga Orozco, las dos novelas autobiográficas La oscuridad es otro sol (1967) y También la luz es un abismo (1995); en el caso de Alejandra Pizarnik, cabe destacar esencialmente los textos de prosa La condesa sangrienta (1966), La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa (1972) o Los perturbados entre lilas (1972), de la que existe una versión teatral —en cualquier caso, los textos recogidos en su Prosa completa (2002)—. Este corpus escapa, en gran medida, al tema tratado en esta Tesis Doctoral. Además, resulta, en ambos casos, extraordinariamente complejo y supone una suerte de viraje en ambas autoras, por lo que merecería un estudio autónomo y minucioso, recorrido probablemente por otra línea crítica, con otras consideraciones previas. [240] 3. 1 La obra poética de Olga Orozco La obra poética de Olga Orozco se extiende durante más de medio siglo y ocupa, como ya hemos comentado, toda la segunda mitad del siglo XX. En el caso de Olga Orozco, el carácter global de coherencia y de unidad del conjunto de la obra subrayado, como indicábamos, tanto por la crítica151 como por la propia autora, se refuerza con el paso del tiempo, de los libros. En este sentido, la evolución de un poemario a otro resulta más bien, y como vamos a mostrar, el despliegue de los distintos aspectos que rodean la observación de un entorno, un cuerpo y una realidad excesivamente engañosa, subjetiva, compleja, y de la lucha por traspasarla. La poética orozquiana acaba tejiendo así una suerte de novela de aprendizaje casi sin moraleja y planteada a la inversa, como la vida, encontrada en su aporético final, una obra de misterio sin resolver, un relato fantástico en que se rompieron todos los espejos y que no cesa de alimentar la obsesión por las correspondencias: hay en toda la obra, atravesada por la interrogación y el desdoblamiento, un ansia de saber y de trascender la propia vida para entenderla. Esta aventura de conocimiento empieza, también como la vida, por el principio, en los primeros años de la consciencia. 3. 1. 1 Una mujer camina por un jardín: las ínfimas huellas de un abismo infinito Desde lejos (1946) recupera la infancia de un sujeto poético desde el comienzo desdoblado, siquiera para establecer un yo lírico capaz de sobrevolar los límites de la edad y del tiempo, a través de la memoria, de la anamnesis platónica (por la que «conocer es recordar») y de la intuición. El título refiere, entonces, doblemente, el lugar y el tiempo de escritura, el desfase al que obliga ya el lenguaje, la escritura y hasta la mirada, con respecto al conocimiento de lo real ―de lo invisible, del cuerpo, del dolor, del amor, de la ausencia y de la muerte…―, y también con respecto al pasado, a la memoria y al olvido. De alguna forma, instala la escritura, el sujeto, el conocimiento, en una distancia física, cognoscitiva y simbólica irreductible; aunque de distintas formas, impone la separación, la ruptura, el hiato. 151 Naomi Lindstrom, por ejemplo, también insiste en este aspecto al escribir: «El texto orozquiano ha podido mantenerse en su forma reconocible a lo largo de casi cuarenta años» (1985: 766). [241] «Lejos, desde mi colina» ―el primer poema del libro, al que ya hemos aludido― confirma el aislamiento y la perplejidad de un sujeto que, desde el principio, se halla ante las huellas que delatan una presencia ausente. A veces solo era un llamado de arena en las ventanas, una hierba que de pronto temblaba en la pradera quieta, un cuerpo transparente que cruzaba los muros con blandura dejándome en los ojos un resplandor helado, o el ruido de una piedra recorriendo la indecible tiniebla de la medianoche; a veces, solo el viento. Reconocía en ellos distantes mensajeros de un país abismado con el mundo bajo las altas sombras de mi frente. Yo los había amado, quizás, bajo otro cielo, pero la soledad, las ruinas y el silencio eran siempre los mismos. Más tarde, en la creciente noche, miraba desde arriba la cabeza inclinada de una mujer vestida de congoja que marchaba a través de todas sus edades como por un jardín antiguamente amado. Al final del sendero, antes de comenzar la durmiente planicie, un brillo memorable, apenas un color pálido y cruel, la despedía; y más allá no conocía nada (Orozco, 2000: 9). El poema comienza desgranando instantes, pequeños acontecimientos, apenas perceptibles o directamente invisibles, translúcidos, que sin embargo capta. Es la fugacidad de la huella, el acontecimiento, la llamada, desde los que partirán muchos poemas orozquianos, la impuesta y dolorosa distancia desde la que se habla; que van, además, in crescendo: la arena en el cristal, el temblor de la brizna de hierba, el resplandor que deja el fantasma cuya plasticidad vence la materia o el sonido de la materia que atraviesa el lenguaje, la luz, el tiempo… hasta que la llamada, el acontecimiento, la huella, se convierten en el instante mismo, inasible y, como intervalo, cierto: «solo el viento». Es casi la pérdida hecha imagen. Por eso, tal vez, inmediatamente se recurre a la analogía. Sin embargo, ni siquiera el reconocimiento ―la transformación de la huella en signo― va a poder borrar la distancia, la lejanía, la imposibilidad: hay de hecho la confirmación de un salto, de un abismo entre un espacio y otro, entre la cifra de la totalidad y la inaccesibilidad del conocimiento. Y, por encima de todo ello, hay un amor antiguo, posible, incierto, que se dio en otro lugar, y que otra vez se reconoce por la ausencia, por los restos, por el peso de la desaparición. La desaparición desencadena así la escritura, el canto, su infinitud, e inaugura entonces el eterno baile de ausentes que, como señala Tina Escaja (1998: 42-43), también va a ser Desde lejos. [242] Después, en la noche que se expande ―que «crece»―, se mira, desde lejos, la vida ―no es la metamorfosis― de una mujer, su aflicción es su ropa; se mira su vida, es decir, un tiempo que transcurre en ella, que transcurre para ella y la viste de pena. Esa mujer, su vida, camina por un jardín: este es el fondo del paisaje orozquiano, no solo en este poema, «en el fondo de todo hay un jardín» escribe de mil formas en sus poemas Olga Orozco; es un jardín ―destella vida, orden, armonía― que también se ha amado en otro tiempo, de nuevo lejano ―«antiguamente»―. Con su caminar, esa mujer, su vida, ha trazado una senda, ha dejado una huella de tiempo que acaba donde comienza un llano soñoliento: en ese tan difuso límite, entre el tiempo y el sueño, el paso ―la mujer, el tiempo, la vida― crea un último fulgor que es un recuerdo; son tan precarios como el resto de trazos, igual de imperceptibles, igual de dolorosos, igual de enigmáticos. «Y más allá, no conocía nada», así que ese confín es también la linde del conocimiento. Poesía y conocimiento quedan, de alguna forma, colgados de ese confín ―de ese enigma, de ese dolor, de esa invisibilidad―: suspendidos en el instante imposible de la despedida, en el giro órfico, lingüístico, vital, que provoca la aparición y la desaparición a un tiempo, en el brumoso sueño de un recuerdo que se olvida al despertar pero cuya huella permanece como un amor antiguo. Por eso, como indica Víctor Gustavo Zonana, en Olga Orozco, «la evocación es convocación y es, fundamentalmente, una especie de anamnesis, en el sentido platónico del término: reminiscencia o reconocimiento de aquellas imágenes originarias del yo, que hacen a su unidad» (2002: 328-329). Por tanto, poesía y conocimiento solo pueden reconocerse en la precariedad de la huella, en la escritura, en el trazado, en la vida; en la vida de esa mujer que camina arropada de congoja y de tiempo, con la única esperanza que abre la imagen del jardín, con la sola incógnita que el camino despeja. Así, la imagen del jardín y el sendero indicando un recorrido, un final, un límite, guían escasa pero finalmente un sentido desde la apertura de esta poética; la lejanía de todo, el establecimiento de un lapso obligado, destierran ―desvían― permanente, infinitamente, el horizonte de expectativas. En esa tensión, encrucijada de escritura que en su juego con el absoluto escamotea incesantemente la verdad y sus aspiraciones, se encuentra la poesía. Esta se asocia desde el inicio a un saber intuitivo que convoca a los desaparecidos, a todo aquello que se ha borrado de la realidad aparente, a lo que ha olvidado la historia [243] metafísica de la presencia ―que no suele contar con la ausencia que también la conforma―, y también condena al sujeto a una insaciable y trágica búsqueda. En esa búsqueda ontológico-metafísica que plantea la escritura orozquiana, lo interior va a mostrarse como inseparable de lo exterior en una concepción de lo real que, por una parte, considera lo invisible como patrimonio cognoscitivo de primer orden y, por otra parte, se sirve constantemente de las huellas ―que finalmente se quieren signos― desprendidas del entorno, de la escucha, del acecho, para rehacer la infancia, la memoria. Escribe Tina Escaja que Desde lejos se construye «contra el paso aniquilador del tiempo […] a modo de monumento a la memoria» (1998: 41), aspecto este último que va a resaltar permanentemente el conjunto de la crítica, entre quienes quizá destaca Víctor Gustavo Zonana, que dedica un estudio concreto al papel que juega la memoria en la poética orozquiana. En ese trabajo, Zonana subraya cómo «la memoria posee, para la escritora, una función primordial: gracias a ella, el hombre reconoce su vocación celeste e inicia el deseado camino de retorno» (2002: 331). La memoria cumple la función de puente, de soldadura, de pegamento, entre lo desconocido e incognoscible y lo vivido y percibido, entre la desaparición y la aparición, entre la muerte y la vida, tanto en lo real como en lo aparente, pues en ambos ámbitos se mezclan las distintas dimensiones de ser en la poesía de Olga Orozco ―y es aquí donde sí se encuentra una quiebra en esta escritura: en la idea de realidad, intervalo, vaivén, muelle, que es también el peligroso material poético―. Dicho de otro modo, en el difuso límite de la despedida de una mujer y su vida, donde la linde del conocimiento advierte de la imposibilidad, del fin y la nada, del olvido definitivo, donde vigila paciente la poesía de Olga Orozco, se convoca la memoria: en el margen de lo (im)posible, tiene el fin de evocar, de deslizarse en un mundo de tinieblas, de eclipses y de sombras. La memoria se sitúa entonces en ese quicio, que desquicia intentando apresar lo intangible: sabe que no puede aprehender el tiempo que es la tragedia, la congoja, la vida de la mujer ―también la promesa de su pérdida, de su final, de su despedida―; no sabe qué hay en la nada, en el silencio y en el sueño de la desaparición de esa mujer ―pero también está aquí la promesa de su recuperación, de su regreso, de su bienvenida―. Es un no-lugar reversible de un adiós-bienvenida, muerte-reencarnación [244] de la vida, limbo existencial, nada hermética que se transformará en un espacio clave en la poesía orozquiana152. El misterio metafísico, el enigma ontológico y vital de la desaparición, que dispara la búsqueda, se halla en ambos lados de este quicio, y especialmente entre ellos, en este lugar de la memoria que es interrogación peligrosa, poesía: de un lado, el tiempo, la vida de la mujer, el lenguaje de su paso, de su gesto, de su vestido; de otro lado, sin tiempo, la nada de la mujer, el desconocimiento y el salto a lo incognoscible del reino del olvido. Y, como indicaba Tina Escaja, la poesía orozquiana en Desde lejos se escribe en contra del tiempo, de su carácter aniquilador, disolvente, que parece llevar al otro lado donde solo espera la nada, el olvido, el desconocimiento; ahí su halo metafísico, su horizonte de expectativas, su vocación de eternidad. Se escribe asimismo, y no obstante, en contra del vacío de ese otro lado hacia donde, desolada, se dirige la mujer con su existencia y su tristeza a cuestas, en contra de su silencio, de la imposibilidad de articular un lenguaje; y allí su apego a la vida, al latido imperceptible y solo, a la experiencia mágica y cotidiana. En ambos lados, vida, verdad, memoria, se dan escorzadas o incompletas. En ambos lados, el sujeto se halla, de su totalidad, de su plenitud y de su sentido, mutilado, imperfecto y perdido en la difícil elección de quedarse con un elemento de esta tríada, cuando tal elección parece implicar obligatoriamente rechazar al menos una parte de los otros dos. Solo situándose en una memoria capaz de arrancar señales o signos de la nada, recuerdos del olvido, puede el sujeto soñar con el absoluto, con la identidad imposible que supera los límites del lenguaje y del conocimiento, con la unidad del sujeto y la captación de la verdad, con la comprensión ―en todos los sentidos― del mundo. Es esta imposibilidad la que, desde el primer poema de la obra orozquiana, deja incansablemente la narración jobesiana abierta, con las preguntas sin respuesta o con una respuesta acaso satisfactoria pero siempre insuficiente, a medio hacer, como la vida, como la escritura, en tránsito, la del relato cortado e infinito de la memoria con que también acaba el primer poema de Desde lejos: «allá, sobre las colinas, / tu hermana, la memoria, con una rama joven aún entre las manos, / relata una vez más la leyenda 152 La antesala de la despedida de la mujer convoca, de nuevo, el ambiguo «adiós» levinasiano, que explica Jacques Derrida: gesto ambiguo que convoca al mismo tiempo la bienvenida y la despedida, y que abre un espacio en que se descubre y palpita la relación con el otro (2000: 52). [245] inconclusa de un brumoso país» (Orozco, 2000: 10). Sobre este fondo del cuadro romántico por excelencia, se asienta un comienzo antiguo, que no va a tener fin. El final de este primer poema enlaza, otra vez como si no hubiese terminado ―y recordando el comentario de la propia autora―, con el universo velado del siguiente poema, un mundo de sombras, de lejanías, de (in)visibilidades que este primer libro abre en clave de recuerdo, de recuperación. El núcleo del libro, el conjunto de los textos, va a apuntar de hecho al rescate de un pasado que se ha diluido y del que quedan apenas las ruinas: la escritura funciona entonces también como llamada, como remembranza de los ausentes (en «La abuela», «Para Emilio en su cielo», «Un rostro en el otoño», «Donde corre la arena dentro del corazón» o «El retrato de la ausente»), como alusión a lugares remotos, deshabitados, en ruinas («Un pueblo en las cornisas», «Las puertas», «1889 (una casa que fue)», «La casa»,), como añoranza de un tiempo pasado o advenimiento elegíaco de un porvenir otra vez análogo a la incompletud y a la carencia que presenta el universo de Desde lejos (así en «Después de los días», «Flores para una estatua», «Entonces, cuando el amor» o «Cabalgata del tiempo»). De alguna forma, este libro ya presenta las coordenadas desde donde estructurar la obra orozquiana: personajes, espacio y tiempo de una cosmovisión mítica que amanece siempre a pedazos, con la misma carga de olvido que de conciencia por lo que es imposible completarla. Tal ansia de eternidad, de totalidad, se extiende y refleja una realidad también doble que contagia, de nuevo, todo aquello que la rodea, simbólico o imaginario, el lenguaje, las creencias, las cosas. Todo en la poética de Olga Orozco tiene un revés invisible, que deja sin embargo huellas en su anverso, que se intuye hasta por el olvido de los signos, tanto o más complejo como su faz aparente, cuyo latido también esconde y proyecta las sombras de la otra cara. Tina Escaja concluye a este respecto que: Entre las metáforas que aparecen en Desde lejos aludiendo a la duplicidad del valor demiúrgico y/o fracasado de la palabra poética, se encuentra la visión del «calco» o «revés» de la realidad que se extiende al campo semántico de la multiplicidad y la ambigüedad de lo aparente. «Espejos trizados», «repeticiones», «desdoblamientos», «máscaras» participan entonces de la distorsión que anula finalmente la percepción lineal de lo inmediato, sea en su superficie contingente de lo real, del tiempo o del espacio (Tina Escaja, 1998: 37). Así despliega el extraordinario tapiz de lo real sus interminables nudos de correspondencias y analogías, en una multiplicación incesante cuyo resultado se ansía reducir al uno originario, fundador, aléphico. En Desde lejos, como en el conjunto de la obra orozquiana, se encuentra una sucesión de rostros, de edades, de ruinas, que parecen sustituirse unos a otros, intercambiarse en un mismo y, sin embargo, distinto gesto que, [246] desde esa precaria memoria de lo olvidado, vuelca todo lo que percibe o adivina, otra vez por ver lo que hay de un lado y otro de la finísima cuerda del destino. 3.1.2 La procesión espectral: dar inscripción a la sepultura o la escritura como don Tal vez por eso seis años después de Desde lejos, Olga Orozco se sitúa en el vértice opuesto y escribe Las muertes (1952): texto que presenta un doble giro, se localiza en el final ―en el otro extremo vital― y también en la ficción, en el otro extremo escriturario. Las muertes reúne así la poetización del paso por la vida de ilustres personajes declarados muertos, fallecidos, sacados de distintos relatos: literarios, (de Faulkner a Crommelynck, Melville o Lautréamont, en poemas como «Gail Hightower», «Carina», «Bartleby» o «Maldoror»), pictóricos (en «Noica»), populares (en «El extranjero»), bíblicos (en «La víspera del pródigo» o «El pródigo») y hasta (auto)biográficos (el libro se cierra con una primera persona que narra la célebre muerte de la ―¿propia?― Olga Orozco). El texto parece insistir esta vez en la tarea de ―si no eliminar― desdibujar todo límite, todo margen, todo entre, obviamente entre la vida y la muerte o entre la ficción y la realidad, pero también entre la literatura y la filosofía, lo interior y lo exterior, el yo y los otros… Asistimos aquí a una procesión de fantasmas literarios o artísticos, ficticios, definitivamente míticos: desaparición que la poesía rescata doblemente, cementerio sobre el que se erige ―se inventa― la memoria del yo y de los otros, tradición olvidada ―revés― de muertes que configuran nuestras vidas. Las muertes He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia, lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto, inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima; arena sin pisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores. No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulmíneo como un tajo; porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por ]la dicha, porque solo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera. Esa y no cualquier otra. Esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida (Orozco, 2000: 55). La poesía de Olga Orozco ejerce en este libro la experiencia de lo imposible a través de la aporía de la ficción y de la muerte, falsos finales de unos relatos tan [247] inacabados como interminables. Cuando es imposible introducirse en ellos, hablar de ellos ―hacerlo, además, en primera persona―, estos poemas pasan por ese lugar de lo simbólico y de lo real, en un tránsito imposible e infinito que obliga a una relectura crítica de la tradición que distorsiona obligatoriamente el curso de la historia. Está aquí el doble juego de la lectura de los personajes ―que escogemos, por cierto, entre la libertad y el azar― como tradición y, entonces, como legado, como herencia, y a su vez de esa herencia como un recuerdo más que de lo pasado, de lo inventado, que nunca dejamos de re-leer. Se trata, por tanto, de otro ejercicio de memoria de una historia que revela su carácter ficticio o, mejor, que vuelca su carácter ficticio para indiferenciarlo de lo real. Por una parte, esta propuesta plantea un cuestionamiento radical de los parámetros que constituyen la «realidad», su imaginario colectivo y personal, lo cual incide ―y aquí, de nuevo, doblemente, sobre todo mediante las alusiones estéticas― en el lugar de un simbólico tan insuficiente como necesario y ―con el relato de las muertes― en la incisión de lo real incognoscible, duelos que han de codearse con lo invisible. Por otra parte, la fluctuación de lo posible a lo imposible como lo único que «realmente» sucede, acaece ―así, de hecho, el acontecimiento, así la literatura y así la muerte―, retrata una realidad que escapa a lo calculable, a lo predecible, y relanza permanentemente desde otro lugar la provocación, el reto de seguir buscando y buscando infinitamente. Los primeros versos del poema homónimo con que se abre el libro parecen escribirse bajo ese signo crítico, cuestionador y hasta reapropiador: y es que se trata de dar inscripción a la inscripción misma que, inexplicablemente, no la tiene; dicho de otro modo, de devolver la escritura ―de evidenciar la materia, la huella― que se ha despojado a la escritura misma, a esos personajes que son escritura. Como Antígona, de alguna manera el poemario restaura la honra arrebatada y da, entonces, sepultura ―espacio, existencia, dignidad― a unos muertos de los que se pone de relieve su materialidad: «cuyos huesos no blanqueará la lluvia»; restablece así las «lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto, / inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima». [248] Se trata, en resumidas cuentas, así lo indica el título, así lo apunta el texto, de «dar la muerte», me atrevería a decir a la manera derridiana153, la muerte como don que Antonio Méndez-Rubio explica como sigue: En Dar la muerte la relación entre muerte y responsabilidad se aborda sobre la base crucial que es la cuestión del tiempo. La muerte no cerraría sino que abriría el tiempo al infinito de su imposibilidad. De esta forma, la muerte como don implica el tiempo como regalo interminable. Para Derrida, aquello que llamamos tiempo no es un objeto o cosa sino más bien una sustancia abierta e indefinible […]. Por eso la posibilidad del tiempo se podría entender en relación con la imposibilidad de la posesión, de la propiedad: el tiempo tiene que ver con el dar y el tomar pero en la medida en que el dar y el tomar no resultan apropiables o cosificables, y de ahí la relación entre el tiempo y la cuestión del don. El don desbordaría así el circuito de los intercambios (2009-2010: 30). En efecto, Olga Orozco ofrece, cómo no con la escritura, «la muerte como don», «el tiempo como regalo interminable»; de la escritura a la escritura: ofrecimiento espectral que destella como un crisol reflejos también infinitos… En ese sentido, y como también indica Méndez-Rubio, la muerte es, desde luego, una puerta abierta a la eternidad y a la imposibilidad, don por definición ya inapropiable, no sujeto a la especulación o al comercio, muy por encima de ellos. De hecho, al análisis expuesto Antonio Méndez-Rubio añade: Desde esta perspectiva, el don es irrepresentable porque, en el gesto de darse sin retorno, se destruye a sí mismo como si estuviera yendo contra su propia posibilidad. El don hace preciso que no haya reciprocidad, ni intercambio, ni deuda. No se deja atrapar por el pensamiento o la conciencia. Como dice Derrida, «la mera identificación del don parece destruirlo»: parece quedar anulado por el hecho de darse. Solo que en esa anulación es capaz de interrumpir el círculo, todo cierre, cualquier sistema (Méndez-Rubio, 2009-2010: 30). Muerte y don comparten la interminable capacidad de lo real que reclama todo acontecimiento, la asunción de lo imposible, de lo incalculable, de lo indecible. Inasibles o evanescentes, el don, como la muerte, reenvía perpetuamente las identificaciones, las definiciones, los dogmas, hacia otro lado; lo hará hasta la locura, hasta que el sujeto se dé cuenta de que no va a poder hacerse cargo de todo, y esto infinitamente. «Esta muerte no tiene descanso ni grandeza. / No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo. / Pero debo seguir muriendo…» se lee en el último poema titulado «Olga Orozco». Los muertos de Olga Orozco, translúcidos fantasmas que parecían no haber dejado aún huella, se reivindican sin embargo como el reverso de una vida en primera persona del plural, que involucra al colectivo, tan inasible, dolorosa y misteriosa como la ausencia y el olvido. La procesión de desaparecidos se cierra, además, si bien con idéntico dolor ―con idéntica culpa: el texto reincorpora en clave el mito de la caída―, 153 Me refiero al texto con ese título firmado por Jacques Derrida (2000). [249] con la (re)conquista de la escritura, de la muerte, de la eternidad, con la conquista de una (archi)huella en el lugar original: Allá, donde escribimos la sentencia: «Ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento» (Orozco, 2000: 77). Esta huella se suma a los signos ya esparcidos en el primer libro, a los indicios de los que vendrán… Es una huella que encierra siempre el misterio de su origen y la promesa de un regreso, de que se cumpla quizá el destino… Es una huella que por tanto siempre remite, reenvía, difiere, desde la ausencia hasta la ausencia, en una trayectoria infinita154. 3.1.3 Una visión especular: ¿un cuerpo hecho pedazos es hacer pedazos el cuerpo? Hay un intervalo de una década entre Las muertes y el siguiente libro, Los juegos peligrosos (1962), poemario que presentamos más extensamente a final de capítulo y cuyo estudio más exhaustivo ocupa el capítulo cuarto. Texto nuclear en la obra orozquiana, desde su título, como sugiere Naomi Lindstrom, «El juego peligroso, poéticamente, consiste en el levantamiento de la restricción léxica que antes había prohibido los términos privativos al ocultismo, a la mística o a lo sobrenatural» (Lindstrom, 1985: 771). Ciertamente la cita de Hölderlin que Orozco adopta como título ―«La poesía es un juego peligroso» (en Cernuda, 1996: 18)― permite asimilar la poesía no tanto a la actividad lúdica o al divertimento, como al riesgo y al abismo de la experimentación y de la existencia: es la manera de poner al (des)conocimiento contra las cuerdas de lo (in)decible. En 1974, también una década más tarde, Olga Orozco escribe Museo salvaje, texto que puntúa de nuevo la extrañeza ―perplejidad que el desconocimiento intensifica― del sujeto frente al lenguaje, frente a la supuesta realidad que conforma el mundo y, sobre todo, frente al propio cuerpo. Este último aspecto supone una 154 Tina Escaja realiza interesantes anotaciones también en este sentido: «Ese valor de desintegración mantiene siempre la conciencia de autoconstrucción por la palabra poética, conciencia que se establece mediante diversos recursos como el de la utilización del tono solemne, enunciatorio, a lo largo del poema» (1998: 46). Concretamente de este último poema de Las muertes, con el clímax al final, escribe: «Se añade la conciencia de la intervención recíproca de la “otredad” (real o ficticia) que conforma identidades, y de la que es figura máxima el “yo” desmultiplicado de Orozco: “Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron”. Y es ese valor de escritura (y quiromancia) sugerido por la imagen de “las manos” el que se impondrá sobre el juego de espejos y de sombras mediante el registro de la “sentencia”» (Escaja, 1998: 46). [250] innovación importante en una poética como esta, tildada de metafísica, así como en el conjunto de la poesía moderna y contemporánea ―que, en general, como la filosofía o la estética en general, parece dejar de lado el cuerpo―, y hasta anticipa alguna de las poéticas latinoamericanas de la década del ochenta con el surgimiento del movimiento neobarroso al que aludíamos al final del capítulo anterior. La extrañeza frente al propio cuerpo también se debe, sin embargo, a una visión rota, despedazada, poderosamente fragmentaria, donde otra vez hay una insuficiencia incomprensible, casi insultante, de lo visible frente a lo escondido e invisible. En Museo salvaje se trata de recomponer los pedazos de un cuerpo especularmente dividido y de su reflexión, de su aprendizaje. Así, el libro se estructura en cabeza, manos, ojos, sexo, pies, boca, piel, órganos, tejidos, respiración, huesos… Abrazan a estos poemas un primer texto titulado «Génesis», seguido de «Lamento de Jonás» ―que traza la imagen casi paranoica, hermética e imposible del cuerpo―, y un último texto especialmente especular, reflexivo, titulado «Corre sobre los muelles», que repasa las esperanzas y las aspiraciones, los fracasos y las derrotas, de un yo que se desdobla ―se aleja― de nuevo en una segunda persona que se confiesa bruja, que se sabe extranjera, que transita entre su cuerpo y el mundo, entre un desconocimiento y otro, en busca de la revelación o la salvación eternas. Esta visión especular conlleva un extrañamiento radical que recorre con mayor intensidad el desprendimiento, la incompletud, la otredad: del propio cuerpo es de donde acechan las partes reveladas ajenas, incomprendidas, independientes. Si el cerebro forma un sistema cerrado, perforado por los sentidos, por ejemplo, para la poeta argentina se trata de un «continente sumergido», repleto de unas huellas tan veladas que no se convierten sino en amenazantes sombras (Orozco: 2000: 138). Lo visible, aunque se cruza con lo invisible allí donde no alcanza la mirada ―en la permanente indistinción interno/externo―, es terreno opaco. Aun así, en el afán de encontrar por analogía la correspondencia, el interior ―por ejemplo― de la cabeza esconde una luz «de vértigos azules que atestiguan que es la tumba del cielo» (Orozco, 2000: 138). Desde el cuerpo se intenta crear una jerarquía de órganos encadenados a través de un mito: el de la caída y la nostalgia de la unidad perdida. Cada fragmento de cuerpo-texto incorpora entonces la tentativa de recuperar otra vez la memoria del olvido, de la unidad, del paraíso. Ese «otro lado» no visible se asemejaría al sol en el exterior de la caverna de Platón intuido por el sujeto, donde se encuentra la revelación, la explicación a la existencia y la (in)completud del ser. Olga Orozco describe así cada [251] parte-partícula desde la percepción de lo oculto, lo cual equivale a percibir ―tarea doblemente receptiva― los deslizamientos internos que ocasionan un sentir los sentidos. En «esfinges suelen ser», el poema dedicado a las manos, la profundización patentiza la pérdida, fruto de la mutilación, su dolor, su conexión con un origen, con un camino, olvidado: «todavía me duelen las manos que me faltan, / esas que se quedaron adheridas a la barca fantasma que me trajo» (Orozco, 2000: 140). A cambio, el yo mira unas manos, afuera, «demasiado próximas, / demasiado distantes, ajenas» (Orozco, 2000: 140), nunca en el intervalo exacto «para entreabrir las sombras, / para quitar los velos y volver a cerrar» (Orozco, 2000: 140). Las manos no pueden tocar lo intangible ni alcanzar fantasmas. En realidad, en ningún momento el yo toca, ni hay piel para acceder ni roce para soñar: lo vuelve a escribir en «Plumas para unas alas» ―el poema sobre la piel―, los sentidos y el cuerpo no abren la puerta a la certeza, al conocimiento verdadero; se quedan, como para los racionalistas e idealistas, en la mera apariencia… «Cautiva en esta piel, / cosida por un hilo sin nudo a esta ignorancia, aferrada centímetro a centímetro a esta lisa envoltura que me protege a medias y por entero me delata…» (Orozco, 2000: 148). Así, se quedará otra vez velado el tacto, opacado y turbio, aunque sea la auténtica entrada a lo otro y a los otros; y seguirá primando la metáfora moderna y metafísica por excelencia de la visión-ceguera que se acompaña de la traición y la condena del cuerpo y de los sentidos. El cuerpo vuelve a ser así cárcel155, prisión de un yo ignorante y, desde luego, culpable, que en su crimen ―el pecado original, la existencia, la caída― ha dejado un cabo suelto, y es que, porosa, la piel es abertura infinita, como la escritura, que nunca se clausura, que nunca se cierra. Ni siquiera la mirada. Los ojos tampoco pueden asir con sus párpados más que la instantánea de luz-oscuridad, no pueden voltearse y ver, menos todavía mirar para descubrir, para conocer. En «En la rueda solar», el poema dedicado a los ojos, la poeta 155 En este sentido Olga Orozco también recoge la tradición platónica del cuerpo [sôma] como cárcel o prisión [sêma, que también es signo] ―del alma― que el griego expone en sus diálogos Fedón y Crátilo, por ejemplo, y que no hace sino retomar, de hecho, la tradición órfico-pitagórica ―que, como veremos, también ejercerá una gran atracción e influencia en Olga Orozco―: «En efecto, hay quienes dicen que es la “tumba” (sêma) del alma, como si esta estuviera enterrada en la actualidad. Y, dado que, a su vez, el alma manifiesta lo que manifiesta a través de este, también se la llama justamente signo (sêma). Sin embargo, creo que fueron Orfeo y los suyos quienes pusieron este nombre, sobre todo en la idea de que el alma expía y de que tiene al cuerpo como recinto en el que “resguardarse” […] bajo la forma de prisión. Así pues, este es el sôma (prisión) del alma, tal como se le nombra, mientras esta expía sus culpas; y no hay que cambiar ni una letra» (Platón, Crátilo, 1992: 400c-400d). [252] escribe: «Es difícil mirar con la sustancia misma de la luz filtrada por la tierra del destierro; / es imposible ver quién se levanta y anda entre malezas / desde estos dos fragmentos arrancados a la cantera de la eternidad» (Orozco, 2000: 144). La mirada queda tapiada en su correspondiente corpóreo, encerrada en los ojos mismos. No es sino, otra vez, dentro («en el fondo», «cada ojo en el fondo es una cripta donde se exhuma el sol») donde apenas se halla un brillo de «espejos y alucinaciones» (Orozco, 2000: 144). Por tanto, el cuerpo no permite encontrar el afuera real, el de la luz metafísica de la revelación, es siempre encierro (también aquí: «Uno al lado de otro en su prisión de nácar» (Orozco, 2000: 144), soledad, oscuridad, intranquilidad, desvelo. Julieta Gómez Paz escribe al respecto, señalando además la pertinencia y la potencia del título propuesto que: Esta obra que desde el título nos mete en un recinto cerrado de objetos muertos, sin espíritu, es la confesión de una rebeldía defraudada. No hay salida y la penitente, sin resignarse, irrita sus llagas, relame sus impotencias […] A pesar de valerse especialmente, dentro de los cánones de su estética de copiosas y libres asociaciones de imágenes para expresar su drama, por todo el poemario transita a solas una inteligencia que arrastra sus cadenas entre los pobres materiales acarreados por los sentidos y la resaca de la sangre y de los sueños (Gómez Paz, 1977: 55- 56). Museo salvaje trabaja entonces con la tortura ―los cercenamientos―, la esclavitud, la eterna pena impuesta por el castigo, en la caída y la pérdida del paraíso, desprendimiento que ocasiona el descenso a este laberinto corporal formado de espejos, de engañosos reflejos. Por una parte, la realidad, otro de los ítems ―como ya venimos avanzando― de la estética orozquiana, aparece entonces como un juego de multiplicaciones y destellos que ofrece, quizá, infinitas combinaciones, centelleos. Por otra parte, y sin embargo, tal realidad aparece limitada por los sentidos ―el cuerpo― que no sirven siquiera para vislumbrar el afuera; no permiten la comunicación deseada, no constituyen los medios necesarios para lograr esa fusión, esa sincronía, esa unidad, ese conocimiento. Tampoco lo permite el lenguaje, misma prisión si se pretende alcanzar una totalidad que en todo caso nunca va a contar con lo simbólico, con lo articulable, pues la necesidad del vínculo ya implica el engarce fragmentario de una cadena ―como la que asfixia el camino del sujeto, según Gómez Paz, y lo convierte en sirviente o en reo― con aire, ausencia, interrupción, y olvido, carencia, pérdida. Cuenta, no obstante, curiosamente, con lo inarticulable, lo real, el cuerpo, como un trozo impenetrable, como un enigma sin resolver (¿sin solución?), de nuevo interminable. [253] De esclavo a rehén, como señala Julieta Gómez Paz, en Museo salvaje «se insiste en el mito de la “caída”» (Gómez Paz, 1977: 57) una y otra vez, mito que daría sentido a la falta, a la incompletud, al fragmentarismo del yo: «Soy mi propio rehén, / el pausado veneno del verdugo, / el pacto con la muerte» escribe Orozco en «Lamento de Jonás» (2000: 133). Museo salvaje encierra así oscuras invisibilidades y el deseo de la visión totalizadora, como un sueño, cuerpo adentro: es el deseo de la unidad primera, perdida, y olvidada que remite al desconocido origen ―que ha de anticipar a su vez un fin que cierre el ansiado círculo, tentación de sentido, imposible absoluto―. Tal vez por eso: Museo salvaje comienza con una versión onírica del Génesis y acaba con una visión del Juicio Final. Esquemas recordados a jirones que no logran enhebrar los días en un sentido que prometa «el eterno retorno», justifique el «infierno» que padece el alma metida «en ese saco de sombras» y dé acceso «al cielo que me habita y no logro alcanzar» (Gómez Paz, 1977: 58). «Génesis» recalca la caída en la contingencia al nacer y sus consecuencias: la inclusión en los márgenes de la materialidad, la espacialidad y, sobre todo, la temporalidad ―con el latido otra vez de la desaparición― (Orozco, 2000: 129). Museo salvaje es en ese sentido, asimismo, la asunción de que esa búsqueda que parte de lo individual no puede sino partir también del cuerpo ―que se ha arrojado y forma parte del mundo material y espaciotemporal―. Sin embargo, el cuerpo percibido, sentido, su violencia, succiona, desgarra, mortifica a un yo que apenas lo sobrevuela textualmente, ya que no termina nunca de identificarse con la materia. Las sensaciones, los sentidos, se suspenden entonces en el distanciamiento que se establece con respecto al sujeto porque viven en su cuerpo, dentro de un cuerpo que es también otro cuerpo, que es en realidad un cuerpo «habitado». En el poema «Mis bestias», por ejemplo, leemos: Me habitan, como organismos de otra especie, atrapadas en este impalpable paraíso de mi leyenda negra. Respiran y palpitan, ¡sofocante asamblea!, con la codicia y la voracidad de las flores carnívoras y esa profunda calma de los monstruos marinos al acecho de algunos continentes tal vez a la deriva, de unas hierbas tenaces que arrastren la creación… (Orozco, 2000: 134). El yo y el otro, el desdoblamiento místico, que se produce en una especie de desconexión correspondiente a la situación espaciotemporal habitualmente negada en este discurso, se transforman casi en organismo y en parásito o huésped, con estas bestias-vísceras sentidas cual devoradoras ajenas que se alimentan a costa del yo («¡Y convive conmigo y come de mi plato!» (Orozco, 2000: 134)). El misticismo es, en buena medida, el sueño del éxtasis, el intento y el esfuerzo de salir hacia un afuera, [254] sueño que es fruto en este caso de la caída en el mundo, que implica una sumersión (tal vez también una sub-versión) en el adentro del cuerpo que aprisiona al yo. En este libro quizá hay un paso más, otro estadio intermedio, que dificulta de nuevo el establecimiento de unos límites claros: el sujeto ha de buscar un afuera desde dentro donde hay afuera, un otro desde lo otro que palpita en el interior del yo. 3.1.4 Berenice o la vigía del límite: la identidad en un cable de acero La década del setenta es especialmente prolífica en la trayectoria poética orozquiana. En 1977, Olga Orozco publica Cantos a Berenice, homenaje post mórtem a la vida de Berenice, gata mítica, que encarna y convoca el saber hermético, esotérico, mágico, su historia y su trascendencia. Es otra vez una manera de acceder al conocimiento de otra forma velado y de conjurar la desaparición (se escribe, de hecho, cuando quedan «solo huesos de desapariciones, tan duros de roer…» (Orozco, 2000: 167)), de luchar contra la corrupción, contra la descomposición, contra la disolución; y es que en estos Cantos el gesto es el de la apertura de un sarcófago, el desvendaje de la momia en el Egipto mítico que sacraliza a los gatos: No estabas en mi umbral ni yo salí a buscarte para colmar los huecos que fragua la nostalgia y que presagian niños o animales hechos con la sustancia de la frustración. Viniste paso a paso por los aires, pequeña equilibrista en el tablón flotante sobre un foso de lobos enmascarado por los andrajos radiantes de febrero. Venías condensándote desde la encandilada transparencia, probándote otros cuerpos como fantasmas al revés, como anticipaciones de tu eléctrica envoltura […] Y ya habías aparecido en este mundo, intacta en tu negrura inmaculada desde la cara hasta la cola, más prodigiosa aún que el gato de Cheshire, con tu porción de vida como una perla roja brillando entre los dientes (Orozco, 2000: 166). (Des)apariciones y funambulismos: es el comienzo y el tono de un poemario especialmente compacto, secuencial, que se estructura con números romanos en los encabezamientos para separar unos poemas de otros, para fragmentar el texto que es, más que nunca, un continuo: a las aporías del final de unos poemas contesta el comienzo de los siguientes… así este libro repasa la relación que tiene el yo con Berenice, desde la llegada de la gata hasta su desaparición, una relación que, por cierto, permite «interrogar con causa a esas escoltas de genealogías / que tendieron un puente [255] desde tu desamparo hasta mi exilio / y cerraron de golpe las bocas del azar» (Orozco, 2000: 165). Cómplice de soledades y destierros, aliada en la búsqueda vital y cognoscitiva, Berenice es la equilibrista ―el dominio del cuerpo en y frente a la intemperie― sobre el hilo de la telaraña, la gata que concentra su expresión en el gesto y en la mirada, que ha venido desde otro lugar ―puro espíritu disfrazado, inmaterial y «encandilada transparencia»― «probando[s]e otros cuerpos como fantasmas al revés» para existir y para ayudar a existir al yo en su soledad, en su perplejidad, en su desconocimiento. Su llegada no es así una transformación, es el proceso para dotarse de un cuerpo. El disfraz corpóreo de Berenice, tras la desolación de Museo salvaje, aunque igual de extraño, de ajeno, que en el poemario anterior, encarna las garras, las uñas y los ojos, los reflejos que van a parecer asirla al pasado que el yo, en un gesto de amor, va a reconstruir, luego a inventar, para ella. La visibilidad de la transparencia la vuelve no obstante confusa, traslúcida y, si no invisible, imperceptible. Por eso, la Berenice abstracta se empapa en una máscara que abriga y da color, en un negro fraguado ―el mismo del trazo de la escritura, dispersión de significantes, disfraz y cuerpo, que esbozan siluetas―. Se trata otra vez de escribir para poder ver, aun despedazada, el alma de un cuerpo; y es que Berenice, con la complicidad del yo, se está escribiendo, se está apareciendo. El sujeto llega aquí casi por adivinación, lanzando una suposición, un descarte tras otro, a la identidad de Berenice, que evita escribir ―pronunciar― el nombre propio salvo en el título ―referencia, homenaje― del libro: transparencia que evita quizá otro velo, el velo de la evanescencia propia del lenguaje, la elección de su bautismo remite sin embargo a la victoria, el sacrificio y la sabiduría de la primera reina de Egipto cuya cabellera llevó la diosa Afrodita al firmamento. Por supuesto, aunque en un principio no se encuentran en el lenguaje, hay huellas, aunque son casi imperceptibles, intermitentes e inciertas, en el pequeño y mudado ser de Berenice, que permiten reconstruir ―luego inventar― de dónde llegó y quién es y fue esta gata misteriosa: IV Que eras la fugitiva de esos tiempos errantes en los que los demonios se visten con el prestigio de los dioses y ocultan en criaturas inocentes la ciencia de sus ascuas, lo denunciaba a veces ese oscuro meteoro, esa amenaza al rojo que corría veloz desde tu zarpa a tu mirada estirando tu piel como una elástica permanencia en la huida o quizás un resorte pronto a saltar bajo la tentación del exterminio. Que eras, por otra parte, la emisaria de una zona remota donde el conocimiento ] pacta con el silencio [256] y atraviesa los siglos arrastrando como boa de plumas la nostalgia, lo atestiguaba ya tu ser secreto, vuelto en contemplación hacia las nubes de la sabiduría, suspendido en tus ojos como una lluvia de oro, más acá del recuerdo, más allá del olvido. Pero ¿qué fuiste entonces, antes de ser ahora? (Orozco, 2000: 168). V Tú reinaste en Bubastis con los pies en la tierra, como el Nilo, y una constelación por cabellera en tu doble del cielo. Eras hija del Sol y combatías al malhechor nocturno […] Esfinge solitaria o sibila doméstica, eras la diosa lar y alojabas un dios, como una pulga insomne, en cada pliegue, en cada matorral de tu inefable anatomía. Aprendiste por las orejas de Isis o de Osiris que tus nombres eran Bastet y Bast y aquel otro que sabes (¿o es que acaso una gata no ha de tener tres nombres?) […] Te arroparon los siglos en tu necrópolis baldía ―la ciudad envuelta en vendas que anda en las pesadillas infantiles―, y porque cada cuerpo es tan solo una parte del inmenso sarcófago de un dios. eras apenas tú y eras legión sentada en el suspenso, simplemente sentada, con tu aspecto de estar siempre sentada vigilando el umbral (Orozco, 2000: 169). Solo después del interrogante, las huellas parecen encontrar su eco en el nombre propio, en la historia, en ambos casos se reconstruye ―luego se (re)inventa― el pasado para (re)situar el presente y conjurar, prometer tal vez también, otro futuro. La escritura especula, crea, realiza, destapa la caja del imaginario, superpone imágenes y vidas. Así, Berenice reúne saberes y poderes, da sentido a nombres y dioses: de fugitiva ante las falsas veneraciones y emisaria de una silenciosa revelación ―notario del (des)conocimiento, cómplice de la verdad intransmisible, inarticulable, inefable―, a la reina egipcia que su silenciado nombre esconde, sabia, adivina y diosa que su cotidianidad oculta. Tal es el trayecto de su regresión y la escritura de su genealogía con los restos del cuerpo esparcido del justo, del honesto, Osiris y el amor, la fuerza, de Isis, que desesperadamente lo busca y lo reconstruye, como cima: ellos son los encargados de que esta gata pueda escuchar las palabras que la nombran, ellos son la apertura al significado, a la vida, a la materialidad y a la tragedia. Además de la alusión indirecta a Berenice ―con el reino, la «constelación por cabellera», etc.―, Orozco va a asignarle otros dos nombres con un mismo referente: Bastet y/o Bast, diosa protectora del hogar, símbolo de la felicidad y la alegría, con cuerpo de gato y un sistro ―un cascabel― con el que hacer bailar a los hombres, que [257] podía ser tranquila o violenta, tierna y feroz, pacífica y vengadora156. Estos nombres convocan al ser que de algún modo regresa: el final del poema apunta al olvido tanto como a la reencarnación que va colocar al nuevo cuerpo, otra vez más, en el umbral. Berenice, que reúne a tantos otros ―nombres, diosas―, es la vigía del límite. Así es como la reinvención del mito establece los ciclos, de la vida y de la muerte; las reencarnaciones ―con Berenice― se sitúan en el límite, entre, allí donde principio y fin se ahogan en una misma espiral. Toda la escritura de Olga Orozco es, en fondo y forma, circular ―encabalgamientos como reencarnaciones―: su ritmo es exageradamente pautado y la voz letánica es un continuo regreso desde la cual «vivir es ver volver», como escribía Luis Rosales (1996: 297). Sus palabras siempre puntúan un laberinto donde el yo camina en círculos sin encontrar la salida, incapaz de recobrar la locura del origen, iniciático delirio. Solo en ese callejón tapiado hay una ruptura en la poesía de Olga Orozco: en el conocimiento estancado, en la dirección prohibida, que siempre obliga a regresar por el camino borrado de misteriosas y tan sutiles huellas. El ansia de desvelamiento, en cambio, no puede contener su deseo. Por eso la escritura siempre remienda el entramado en ruinas, y otra vez (des)teje el espacio de la inquietud, el lugar de la gata ―desafiante y alegre― sobre el cable de acero y el lugar del yo ―la mujer vestida de tristeza que lleva a cuestas su vida― en el umbral. 3.1.5 La apuesta trascendental: «se ha cambiado la ley» pero ¿«se han mudado los credos»? A finales de la década del setenta, en 1979, Olga Orozco publica Mutaciones de la realidad. El poemario parece recoger el testigo de la incertidumbre que dejan los Cantos a Berenice y enfrentar la contingencia, la temporalidad, el duelo, de la realidad inmediata. Mutaciones de la realidad evoca así a desaparecidos cada vez más cercanos en «elegías [cada vez] más inseguras», como apunta Naomi Lindstrom (1985: 774); una de esas elegías es la «Pavana para una infanta difunta» que dedica a Alejandra Pizarnik tras su trágica muerte. 156 Como explica al respecto Naomi Lindstrom: «Las tradiciones del antiguo Medio Oriente merecen un énfasis especial, y no solo por la obvia razón de que en Egipto se rendía culto a un dios-gato (aludido frecuentemente en los textos). La región alrededor de la extensión oriental del Mediterráneo es la que ha despertado mucho interés por su acopio de tradiciones en torno a las diosas y semidiosas semitas, las fabulosas reinas orientales, con sus conocimientos de encantos y maleficios, las pitonisas y las sacerdotisas de cultos diversos» (1985: 773). [258] Escribe Víctor Gustavo Zonana que «A partir de Mutaciones…, la acción del sujeto sobre sus recuerdos se ve amenazada por la acumulación de imágenes y por la combustión interna de ellas. Incluso se observa que la nitidez de esos fantasmas del pasado se vuelve más difusa» (2002: 339). Creo que la propuesta de Mutaciones de la realidad, desde el título y pasando por la estructura, consiste en mostrar de alguna forma que el límite entre muerte y vida, fantasma y ser, pasado y presente, interior y exterior, sujeto y objeto es, en efecto y después de todo, lo suficientemente difuso como para forzar también las lindes de una realidad ―del afuera (in)mediato― aparentemente inmóvil, cercada o inerte. Al centro del libro, el poema «Objetos al acecho» testimonia la rebelión silenciosa y subterránea de los objetos, capaz de cambiar las leyes que, según los discursos dominantes, rigen el universo. ¿Dónde oculta el peligro sus lobos amarillos? No hay ni siquiera un pliegue en la corriente inmóvil que tapiza este día; ni un zarpazo fugaz contra el manso ensimismamiento de las cosas. Ninguna dentellada; nada que abra una brecha en estas superficies que proclaman su lugar en el mundo: mis dominios inmunes, mi pequeña certeza cotidiana frente a las invasiones de la oscuridad. Y sin embargo surge la amenaza como un fulgor perverso, o como una estridencia sofocada; quizás como un latido a punto de romper la frágil envoltura de las apariencias. Ha cundido la impía rebelión en mi tribu doméstica, acostumbrada antes al ritual de mis manos y a la mirada que no ve. Los objetos adquieren una intención secreta en esta hora que presagia el abismo. Exhalan cierto brillo de utensilios hechos para la enajenación y el extravío, contienen el aliento para el ataque indescifrable, transforman sus oficios en esta exasperada, malsana geometría del suspenso. Son gárgolas ahora. Son ídolos alertas en muda interrogación a mi poder incierto. Se ha cambiado la ley: mis posesiones me presencian. Se han mudado los credos: el bello acatamiento se extingue bajo el sol de la sospecha. Y ninguna palabra que devuelva las cosas ilesas a sus humildes sitios. Y ningún catecismo que haga retroceder esta extraña asamblea que me acecha, este cruel tribunal que me expulsa otra vez de un irreconocible paraíso, recuperado a medias cada día (Orozco, 1998: 86). Quizá, antes que nada, resulta interesante remarcar cómo, otra vez, la subversión ―de lo real― se produce de modo apenas perceptible: tras todo lo ya expuesto, creo que se puede afirmar que la poética de Olga Orozco está fundada, más que sobre la memoria, sobre el lenguaje, la intermitencia y el intervalo de esas huellas (im)posibles de lo (in)mediato, que en realidad serían la única memoria de ese olvido tan antiguo del que provenimos. Son huellas, como decíamos, imposibles, pues siempre son imperceptibles y sin embargo el sujeto las percibe con ayuda de alguna señal, algún [259] signo ―otra huella que termina, a la fuerza, conformando la ansiada analogía, que acaba apuntando a una no menos confusa, difusa, correspondencia―. En la frontera de los sentidos, el yo adivina, sospecha, unas huellas que (re)envían, difieren, perpetuamente los destellos o signos ―que no son sino otras huellas― de algo que ha estado y ya no está o parece estar latente. También es imposible saber a qué remite una huella: por eso la huella da lugar a la escritura, es pura especulación, relato, historia; la esencia del giro órfico ―aquello que, al desaparecer, aparece, y viceversa―. Una huella da así testimonio de una ausencia, de una incertidumbre, de una promesa, de una interpretación157. De hecho, como en «Lejos, desde mi colina», «Las muertes», «Génesis» y hasta en los primeros poemas de Cantos a Berenice, «Objetos al acecho» abre otra panorámica desértica, aparentemente calma, hasta inerte, real y cierta. Se escribe desde esta carencia esta poética de la falta. «Y sin embargo» ―leemos―, desde esa imperturbabilidad, desde esa imposibilidad, desde esa ausencia, «surge la amenaza como un fulgor perverso / o como una estridencia sofocada; / quizás como un latido a punto de romper la frágil envoltura de las apariencias». Lo verdaderamente real e invisible, silencioso centelleo, está a punto de estallar, de dejar nuevas huellas, de ceder restos, aun a su pesar. Los objetos se rebelan en el ámbito del sujeto ―otra vez asistimos a la indistinción de los planos, con lo extraordinario que parece despertar de un sueño antiguo entre lo cotidiano―. Entonces, los objetos se transforman en gárgolas, en ídolos: se convierten en desafiantes signos, representaciones, símbolos; se erigen en dioses y devienen imagen sagrada, de culto. Esta metamorfosis es crucial, pues anticipa además la aseveración siguiente, aquella que explicita que «se ha cambiado la ley» y «se han mudado los credos». 157 Recordemos que hacia este lugar apunta, desde luego, la noción derridiana de huella que Julián Santos, en un apartado de sus Círculos viciosos titulado «El “enigma” de la huella», explica como sigue: «En la medida en que las artes son de la huella, lo son de un espacio no-representable, operan con lo no-representable. Sin embargo, esto no impide que a la huella (tomemos si se quiere esta noción también en un sentido habitual, lato, sin precisión semiológica) le es «esencial» la referencialidad, una forma de resistencia como tracción hacia otro diferente de sí. Puede decirse que en su constitución se halla una falta de identidad consigo misma. Eso que da a la huella su ser huella es, justamente la salida de sí, esa indicación hacia lo que ella no es, la referencia a otro diferente de sí. La trace se marcha de sí, se aleja de sí por un fuera de sí constitutivo que le viene de fuera; tocada por otro del que guarda memoria y, en este caso del término derridiano, memoria de un pasado absoluto, irreapropiable olvido para la presencia, impresentable, irrepresentable […] Contaminada, pues, por lo diferente de sí, interrumpida su intimidad por una diferencia, el ser huella se articula como un simulacro, simulacro ya de lo que jamás fue presente, «huella de» como estructura del simulacro: repetición sin repetición. Relación sin relación…» (Santos, 2005: 135-137). [260] Cambiar la ley parece, en efecto, mudar los credos, y viceversa, una vez instaurado el universo de separaciones difusas en que lo físico y lo espiritual se entrelazan subvirtiendo también el hiato moderno y su gesto cartesiano fundacional ―lo hace además desde ese mismo gesto: el de «la sospecha», que es más que la duda, y ya no como método sino como esencia del caos de lo real―. Ante esta metamorfosis, ante esta subversión y ante este deslizamiento de lo sagrado, no habría lenguaje ni ley capaces de restaurar el orden, de evitar el caos. Como efecto, se producirá en el día a día otra caída, otro precipicio de no saber, otra intemperie de extrañeza, que sumirá consecuentemente al sujeto en una nueva expulsión, en una nueva desaparición y contra la que el sujeto nunca podrá redimirse del todo ―con el yo, día tras día, demediado, se cierra el poema―. Las incógnitas de la realidad inmediata van a plantear, sin duda, las preguntas sobre el sujeto ―y también sobre el lenguaje―: ambos están, de hecho, en un mismo plano que se está derrumbando, el de la aparente seguridad moderna ―respaldada por la autoridad de la ciencia―, el de la única certeza cartesiana ―sustentada finalmente en un dios― o el de la sola legitimidad del lenguaje ―enarbolada por buena parte de la filosofía analítica y de la contemporaneidad como lo único de lo que se puede hablar, y que tiende a desautorizar y a desapropiar, por tanto―. Mutaciones de la realidad parece arrinconar así las capacidades del sujeto, también las posibilidades del lenguaje y el conocimiento ―la aprehensión― del mundo; cualquier proyecto de dominación va a estar entonces condenado al fracaso y, sobre todo, cualquier esperanza de juntura, comunión o amor. La balanza parece inclinarse, en este poemario, hacia el cierre del horizonte de expectativas, y ese bascular insomne, incierto, entre la realidad y el deseo no subraya finalmente sino la impotencia del yo; se transforma así en síntoma de la limitación del sujeto y sus herramientas o sus armas158. 158 Así lo hace desde el principio del libro, que se abre con un poema titulado «La realidad y el deseo»: «La realidad, sí, la realidad, / ese relámpago de lo invisible / que revela en nosotros la soledad de Dios. // Es este cielo que huye. / Es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte. / Es esta larga mesa a la deriva / donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar. // A cada cual su copa/ para medir el vino que acaba donde empieza la sed. / A cada cual su plato / para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás. / Y cada dos la división del pan: el milagro al revés, la comunión tan solo en lo imposible. // Y en medio del amor, entre uno y otro cuerpo la caída, / algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, / al pulso del adiós debajo de la tierra. // La realidad, sí, la realidad: / un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo» (Orozco, 1998: 83). La autora retoma el signo del maestro Cernuda para poner de relieve algo más que el hiato entre realidad y deseo del poema original: para subrayar cómo la realidad acaba obstruyendo, hasta su antesala, cualquier atisbo de deseo. Detrás de esta potencia y de esta acción tan agresiva y castradora, queda un mundo de una [261] No obstante, aun suponiendo el cierre del horizonte de expectativas del sujeto y el epílogo de las posibilidades epistemológicas del lenguaje ―que, en este otro poema, la creencia reabre―, la imagen de la realidad ―(in)mediata―, del poema, es entonces la de una esencia que se halla, en cualquier caso, oculta, escondida. Dicho de otro modo, el hecho de que la realidad, el texto, se presenten velados conlleva de alguna manera la suposición o la creencia de que existe una verdad por desvelar ―así es como regresa la idea de una aléthéia como aquella que reivindicaba Heidegger para recuperar el ser olvidado, ya expuesta en la reflexión teórica sobre las poéticas «de la desaparición» a lo largo del primer capítulo―. Por tanto, por muy cerrado que parezca el horizonte de expectativas, por muy fragmentados, minimizados o relativizados la realidad, el sujeto y el lenguaje, hay un yo textual ―probablemente también biográfico― que, para empezar, infiere la presencia de lo invisible y de lo real ―y aquí el salto―, de Dios, para dar cuenta de la realidad e incluso para ―confirmando la hipótesis de George Steiner en Presencias reales159― garantizar la coherencia, el sentido, del lenguaje. Como escribe Steiner, hay en el fondo todavía ―siempre―, «una apuesta en favor de la trascendencia» que «afirma la presencia de una realidad, de una “sustanciación” (es patente la resonancia teológica de esta palabra) en el lenguaje y en la forma» (Steiner, 2007: 14). En efecto, la poética orozquiana toma partido por esta apuesta por lo trascendente que afirma que hay algo en el fondo ―debajo de sus capas, de sus velos, de la apariencia― tanto de la realidad como del lenguaje, capaz, por otra parte y en la figura de Dios, de completar, reunificar, restaurar, al sujeto, al yo. Tal apuesta, según Steiner (2007:14), afirma a su vez la presencia de una «sustanciación» que da un paso más allá hacia lo real, invisible y verdadero, hacia lo esencial, asegurando ―siempre en el fondo, tras la apariencia, los velos, las capas― el vínculo, la unión, la comunión, que la realidad aparente negaba en un principio. soledad radical, que transporta sin rumbo a todos sus seres: estos resisten y se visten con el reputado signo de la desaparición (y es imposible no recordar a la mujer del primero de los poemas cuyo atuendo era la pena); estos soportan el peso de una realidad que no es sino el destello o la sombra de una soledad ―y de una pena― infinita e incomensurablemente mayor, original, hipostasiada, la soledad de Dios, que desde Los juegos peligrosos va a ir transformándose ―como veremos― en la etérea totalidad a nivel terrenal despedazada. 159 Escribe Steiner en el texto citado que: «Cualquier pretensión coherente de lo que es el lenguaje y de cómo actúa, que cualquier explicación coherente de la capacidad del habla humana para comunicar significado y sentimiento está, en última instancia, garantizada por el supuesto de la presencia de Dios. Mi hipótesis es que la experiencia del significado estético ―en particular el de la literatura, las artes y la forma musical― infiere la posibilidad necesaria de esta “presencia real”» (2007: 14). [262] En el fondo, pese a las apariencias, desde el no saber, se acaba apostando por recomponer la realidad disgregada para poder generar mundo, por vincular palabra y cosa para poder controlar el lenguaje, por suturar el sujeto estallado para poder justificar una esencia, una sustancia y una identidad ―el yo―. El círculo hermenéutico recoge así también de alguna forma la coartada orozquiana: aquella que, en busca de una verdad en el tiempo, sostiene su existencia ―la existencia de la esencia―; aquella que siempre termina justificando el fracaso con la caída en la temporalidad y, con ella, la asunción de la incompletud, la condena a muerte160. 3.1.6 A pura pérdida: la coronación de una poética de la desaparición Con el tiempo no hay encuentro posible, comunión, consenso: el sujeto nunca puede hallar su ritmo, la correspondencia, la analogía. Por eso, se establece una lucha «a continuo esplendor, a continuo puñal, a pura pérdida» (Orozco, 1998: 107), como se lee en uno de los textos más emblemáticos del siguiente poemario, La noche a la deriva. De alguna forma, significa coronar definitivamente una poética de la falta, de la carencia ―de la culpa― basada en una ―en realidad, peligrosa― utopía: la asunción de no llegar nunca, y la fe en que existe siempre, todavía, una esencia inaccesible ―una verdad, un sentido, un final― pero anterior y cierta. La noche a la deriva se publica en 1983. Este libro sigue desarrollando la poética expuesta, acentuando dos de sus elementos quizá esenciales ―son los que vamos a destacar―, ya sugeridos desde el título: la deuda romántica y la falta de rumbo, 160 «Tiempo: te has vestido con la piel carcomida del último profeta; / te has gastado la cara hasta la extrema palidez; / te has puesto una corona hecha de espejos rotos y lluviosos jirones, / y salmodias ahora el balbuceo del porvenir con las desenterradas melodías de antaño, / mientras vagas en sombras por tu hambriento escorial, como los reyes locos. / No me importan ya nada todos tus desvaríos de fantasma inconcluso, // Miserable anfitrión. / […] Nunca se acompasaron nuestros pasos en estos entrecruzados laberintos. / […] Demasiado apremiante,/ […] Demasiado moroso… / […] Hemos luchado a veces cuerpo a cuerpo. / Nos hemos disputado como fieras cada porción de amor, / cada pacto firmado con la tinta que fraguas en alguna instantánea eternidad… / […] Hemos llegado lejos en este juego atroz, acorralándonos el alma. / Sé que no habrá descanso, / y no me tientas, no, con dejarme invadir por la plácida sombra de los vegetales centenarios, / aunque de nada me valga estar en guardia, / aunque al final de todo estés de pie, recibiendo tu paga, / el mezquino soborno que acuñan en tu honor las roncas maquinarias de la muerte, / mercenario. // Y no escribas entonces en las fronteras blancas «nunca más»/ con tu mano ignorante, / como si fueras algún dios de Dios, / un guardián anterior, el amo de ti mismo en otro tú que colma las tinieblas. // Tal vez seas apenas la sombra más infiel de alguno de sus perros (Orozco, 1998: 94). Este poema de Mutaciones de la realidad titulado «Variaciones del tiempo» enfrenta, discute, desafía, el poder disgregador, disolvente, del tiempo, presentado como un mercenario de la muerte. Lo hace otra vez desde la asunción anticipada, la certeza por adelantado, de un fracaso igualmente anunciado. [263] de sentido, la pérdida. El poemario se abre con el siguiente texto, titulado «En tu inmensa pupila»: Me reconoces, noche, me palpas, me recuentas, no como avara sino como una falsa ciega, o como alguien que no sabe jamás quién es la náufraga y quién la endechadora. Me has escogido a tientas para estatua de tus alegorías… […] ¿Y acaso no fui siempre tu hijastra preferida, esa que se adelanta sin vacilaciones hacia la trampa urdida por tu mano, la que muerde el veneno en la manzana o copia tu belleza del espejo traidor? Olvidaron atarme al mástil de la casa cuando tú pasabas para que no me fuera cada vez tras tu flauta encantada de ladrona de niños… […] Ahora es tarde para volver atrás y corregir las horas de acuerdo con el sol. Ahora me has marcado con tu alfabeto negro. Pertenezco a la tribu de lo que se hospedan en radiantes tinieblas, de los que ven mejor con los ojos cerrados y se acuestan del lado del abismo… […] Tú fundas tu Tebaida en lo invisible […] Tú aconteces, secreta, innumerable, sin formular, como una contemplación vuelta hacia adentro, donde cada señal es el temblor de un pájaro perdido en un recinto inmenso… […] Pero yo no te pido lámparas exhumadas ni velos entreabiertos. No te reclamo una lección de luz, como no le reclamo al agua por la llama ni a la vigilia por el sueño. ¿O habría de confiar menos en ti que en las duras, recelosas, estrellas? ¡Hemos visto tantos misterios insolubles con sus blancos reflejos, aun a pleno sol! Basta con que me lleves de la mano como a través de un bosque, noche alfombrada, noche sigilosa, que aprenda yo lo que quieres decir, lo que susurra el viento, y pueda al fin leer hasta el fondo de mi pequeña noche en tu pupila inmensa (Orozco, 1998: 98). El poema presenta un sujeto tan expuesto, tan pasivo, que rápidamente se coloca en el lugar del objeto, de la recepción: sufre los efectos de una noche activa que, ciega, lo encuentra y reconoce, lo toca y considera. En este himno postnovalino se produce, en principio, una potente inversión en que el yo pronto se transforma en «estatua» de las «alegorías» de la noche, en representación hierática del simbólico relato de la todopoderosa diosa romántica. Esta inversión se sustenta, en realidad, en otra confusión, otra difusión, otra «diferencia», fundada en el no saber(se), «náufraga o endechadora», o ambas cosas y ninguna, pero nótese que subrepticiamente se está hilando ya poesía y pérdida. En cualquier caso, también de esta (con)fusión parece responsable en última instancia la endiosada noche romántica sujeto de la identificación. No obstante, el yo se declara hija predilecta e ilegítima de una noche que, en cualquier caso, la reconoce como tal. Mediante la pregunta retórica, el sujeto se adscribe ―(se) inscribe, (se) escribe― con fuerza a una genealogía, la conforma por tanto, por lo [264] que parece recobrar finalmente el lugar pre-dominante en los primeros versos cedido. El yo se asimila así ―se identifica― a una comunidad ―literalmente, a una «tribu»― en que se comparte lugar, lenguaje, ley, se escucha la misma «flauta encantada» y, por ende, se comprende o se desea comprender… lo mismo. Es otra vez, de alguna manera, la adscripción e inscripción en el suelo común y, por tanto, en la analogía; es decir, el deseo de comunión, unión y consenso arrebatado. Es otra vez, lo anticipamos, el ansia de regular, de reglar, lo incomprensible, los malentendidos, los mitos, de establecer ―de creer― en una verdad, en un sentido ―y en la necesidad de desvelarlos―. Bien pensado, la actividad y el poder de la noche son también relativos: relativos al sujeto, a su espacio ontológico-vital ―«la trampa urdida por tu mano»―, a su lenguaje ―«tu alfabeto negro»― y a su ley ―«tu flauta encantada de ladrona de niños»―. La noche va a erigirse, en los siguientes versos, en guardián del yo, como es el guardián, de hecho, de la poesía ―del lenguaje, «de la casa del lenguaje» por tanto (Heidegger, 1998: 231)―. En ese sentido, se revela el poeta con mayúsculas, el dios fundador y vigilante, invisible y secreto, omnipotente y todopoderoso, definitivamente inefable. Es esta «la primera noche» blanchotiana, noche-refugio, noche-intimidad (en ese sentido puede leerse además el verso «como una contemplación vuelta hacia adentro»), donde sencillamente «todo desaparece» (Blanchot, 2004: 153): En la noche todo desaparece. Es la primera noche. Allí se aproxima la ausencia, el silencio, el reposo, la noche; la muerte borra el cuadro de Alejandro, el que duerme no lo sabe, el que muere va al encuentro de un morir verdadero, allí se acaba y se realiza la palabra en la profundidad silenciosa que la garantiza como su sentido (Blanchot, 2004: 153). Si bien no constituye la simple antítesis del día, respuesta a la metáfora tradicional de la luminosidad ligada al conocimiento, esta noche (post)romántica sigue el código de una inspiración misteriosa, cifrada, abismal e inalcanzable; noche a la manera de un dios que, entonces también, parece asegurar cierta armonía, garantizar que, aun con la condena de no alcanzarla ―con una conciencia y una razón del todo insuficientes (idea esta básicamente romántica)―, hay una respuesta meta-física a la existencia de nuestra vida y del mundo, existe una explicación, una interpretación, un sentido; parece, por último, apoyar la teodicea y justificar, en última instancia, que todo sucede por algún motivo ―que, a la manera hegeliana, el curso de la historia justifica por sí solo cada uno de los sucesos―. Por eso la noche ―romántica, orozquiana, blanchotiana, que aquí superponemos― vela la inconsciencia ―la inocencia― de nuestros cuerpos, de nuestra [265] ignorancia ―de nuestro tiempo―: permite el descanso del buscador, el silencio de la revelación, la ausencia de rastro, el borrado de la oscuridad y del trazo. Por eso la penúltima estrofa del poema de Orozco insiste en que, esta vez, no se trata tanto de descorrer ningún velo ni de iluminar, doblemente, la luz original y olvidada ―todavía en el juego con la antítesis, manteniendo el misterio en la bisagra, del lado de luz como del lado de la sombra, y la confianza en una noche iluminadora―. El yo sólo exhorta la necesidad de guía ―es otra vez la noche-dios, sentido y jerarca de la tribu― que lo lleve de la mano «como a través de un bosque», desvelando de nuevo la imagen heideggeriana del camino, la confianza en el sentido. En un verso, como pocos, se delata tal creencia: «Basta con […] que aprenda yo lo que quieres decir». La autora lo subraya además con la cursiva: hay un querer decir de un tú (noche-dios) que quiere ser entendido y, más aún, aprendido por un yo, es decir, hay una confianza, una creencia, una fe en la comunicación o, al menos, en la comunicabilidad, basada en la voluntad de enunciar presupuestos, así como en el intento de transparentar el lenguaje ―un iluminar enmascarado―. La experiencia de la lectura (vale decir escritura, poesía) y del conocimiento se cifra, por tanto, en el diálogo: hilazón de la representación y de la voluntad, correspondencia entre ser, pensar y decir, que garantiza la noche o el dios. Se trata de nuevo de la (re)instauración de la confianza entre lenguaje y mundo ―es toda una metafísica [de la comunicación] pero también una epistemología de suelo hermenéutico―; se trata de nuevo de la concesión de crédito a esa apuesta por «la presencia de la sustanciación» que afirma una verdad a la que apunta un lenguaje denotativo, un sentido unívoco al que remite un determinado texto, un camino abierto en el bosque (con-texto) que esconde el ser como la alétheia… para poder «al fin leer hasta el fondo de mi pequeña noche en tu pupila inmensa». De este modo el poema acaba de forma similar a como empezaba: intensificando el intervalo que separa al sujeto del dios, al insignificante y pequeño yo de la todopoderosa e inmensa noche, que ahonda en la perenne falta (pues, a diferencia de la noche o el dios, el sujeto nunca tendrá un tiempo eterno, suficiente, para completar el mensaje, el sentido, la verdad). En última instancia, la poética orozquiana acaba siguiendo el esquema que Gilles Deleuze aplica para «la imagen dogmática del pensamiento»: hay una verdad (universal y abstracta) querida y deseada por el pensador, por el sujeto; el yo ha perdido tal verdad ―escribe Deleuze que hemos «sido desviados de la verdad» ya que «no sólo [266] somos seres pensantes, sino que caemos en el error»―; el sujeto habría de llegar a la verdad hallando el «método» adecuado ―vale decir si lee lo que se quiere decir― (Deleuze, 2000: 146); y, por último, la vida del sujeto ―el tiempo, limitado― impide, arrebata, la posibilidad de tal verdad. Pensamiento y sujeto se encuentran, así, envueltos en una espiral de condena, de castigo y de culpa, que dispara delirantemente la deuda, la carencia, la pérdida. 3.1.7 Para un balance: la última partida, con las cartas marcadas Conforme va avanzando, La noche a la deriva resulta ser un viaje por esa pérdida que va, en realidad y como hemos visto, de la mano de la diosa romántica. La sensación continua, es la del recorrido, la del barrido, que comparte algún poema hasta el momento pero que no presentan otros poemarios anteriores. Sin embargo, a partir de La noche a la deriva, va a imponerse en los dos libros posteriores que se estructuran como poemas-todo en los que hacer balance: Para un balance Puse a prueba mil veces mi cabeza Forzándola hasta el cuello en las junturas donde se acaba el universo O echándola a rodar hasta el vértigo azul por el interminable baldío de los cielos. Impensables los límites; impensable también la ilimitada inmensidad. […] La arranqué de la luz solo para sumirla en el extravío en las trampas del tiempo, solo para probarle las formas de la noche y el pensamiento de la disolución… […] Jugué mi corazón a la tormenta, a un remolino de alas insaciables que llegaban más lejos que todas las fronteras. Contra la dicha de ojos estancados donde se ahoga el sueño, contra desmayos y capitulaciones, lo jugué hasta el final de la intemperie a continuo esplendor, a continuo puñal, a pura pérdida… […] Mi recorrido es una ráfaga gris en los desvanes de la niebla, apenas un reguero de sal bajo la lluvia, un vuelo entre bandadas extranjeras. Pero aún estoy aquí, sosteniendo mi apuesta, siempre a todo o a nada, siempre como si fuera el penúltimo día de los siglos. Tal vez haya ganado por la medida de la luz que te alumbra, por la fuerza voraz con que me absorbe a veces un reino nunca visto y ya vivido, por la señal de gracia incomparable que transforma en milagro cada posible pérdida. (Orozco, 1998: 106-108). Tanto en el caso de En el revés del cielo (1987) como de Con esta boca en este mundo (1994), el análisis de cuyo poema homónimo ha servido de presentación para esta autora al comienzo de este capítulo, Olga Orozco parece realizar un compendio de sus últimos poemas: como en el citado, se hace balance del peligroso juego de la vida y de la poesía, poniendo a prueba la cabeza o la razón, llevando al límite el corazón o la [267] pasión, escrutando los sentidos, la realidad, y apostando el todo a nada, a la pérdida, a la desaparición seguras. Todas las encrucijadas expuestas en los poemarios anteriores se reúnen en estos últimos libros, y es como una última partida con las cartas marcadas. En el revés del cielo retoma la problemática del lenguaje (en poemas como «El resto era silencio o «Al pájaro se lo interroga con su canto»), del conocimiento («En el laberinto», «El obstáculo»), del sujeto —por supuesto de su cuerpo, elemento de nuevo crucial en este poemario («El narrador», «¿Lugar de residencia?», «Nudo de los sentidos»). El «Punto de referencia», como reza uno de los últimos poemas del libro, radica, quizá y de nuevo, en la memoria, en esa memoria en ruinas cuyas huellas sigue desgranando, en clave platónica, un sujeto desdoblado («La abandonada», «Rapsodia en la lluvia», «Testigos hasta el fin») a través del mito de la caída («Fuera de foco»), siempre con la alusión al relato bíblico («Catecismo animal», «Muro de los lamentos», «En el final era el verbo») y mediante saberes alternativos, mitológicos («La Sibila de Cumas», pero también «Amor, ch’a nullo amato amar perdona»). En el caso de Con esta boca en este mundo, esta sensación de bucle retorna, solo que con sabor a despedida. Víctor Gustavo Zonana destaca de este poemario «la fractura de la memoria» (2002: 340) y recurre, para justificar su análisis, a las siguientes palabras de Orozco: Es un libro duro. Fueron cuatro años terribles esos. Está escrito con pérdidas y ausencias, como sobrepasando el momento del grito. No lo escribí con el grito, lo escribí después. El grito lo dieron muy bien los griegos. Pero como hay una cosa de fe última, no es un camino cerrado. En fin, es el ritmo que una ha tenido entre azares y desdichas (en Zonana, 2002: 340). Zonana advierte entonces de que el lugar de escritura «se funda en el sentimiento doloroso de la ausencia» (2002: 342). Por nuestra parte, ya hemos comentado ampliamente el primer poema que da nombre al poemario, un libro plagado de esas pérdidas y esas ausencias, escrito en el duelo de quien ha perdido y va a perder, y se despide doblemente: de los ausentes y de la vida. La diferencia la señala la propia autora: es un giro de la desesperación a una fe primigenia, de base, que abre la escritura a la esperanza, a la propia vida: «el ritmo que una ha tenido entre azares y desdichas» — nótese cómo de nuevo se evita la antítesis, del otro lado de la desdicha está el azar, y viceversa, en el relato de la desaparición—. Cabe, tan solo, añadir, que en el año 2009 se publicó un libro con el título de Últimos poemas, cuya edición estuvo a cargo de Ana Becciú, albacea literaria de Orozco. Según se informa en el prólogo, este libro recoge los poemas que se encontraron en la mesa de trabajo de Olga Orozco tras su muerte, el 15 de agosto de [268] 1999. Estos poemas estaban reunidos en una carpeta titulada «Últimos poemas», hecho por lo que Becciú afirma lo que sigue: El lector de Últimos poemas ha de saber que tiene en sus manos un libro póstumo, que es, sin lugar a dudas, el último libro de Olga Orozco; no una reunión de poemas dispersos, sino el poemario con el que puso punto final a su obra. ¿Habrá de aceptar el orden que yo he dado a los poemas? Seguramente no: su lectura personal le indicará el camino a seguir (2009: 10). Sobre ello, en cualquier caso, no parece que una carpeta encontrada en la mesa de trabajo de la poeta y titulada «Últimos poemas» sea suficiente para afirmar con tanta rotundidad («sin lugar a dudas») que se trata del «último libro» de Olga Orozco; libro sin título —parece un título meramente descriptivo— y sin estructura —puesto que el orden también corre a cargo de Becciú, quien insinúa que lo mejor es que cada cual decida el suyo—. Bien es cierto que este libro «es una espléndida meditación en vísperas de la muerte» (Becciú, en Orozco, 2009: 10), puesto que Olga Orozco, autora de una poesía eminentemente meditativa, escribió estos poemas antes de morir. Sin embargo, en el prólogo no se halla ninguna justificación real, en relación con el contenido del texto, que sostenga que se trata de un poemario vertebrado y cerrado, de un libro161. En mi opinión, se trata en muchos casos de un esbozo («Algunas anotaciones alrededor del miedo»), del recuerdo o la infinita despedida de los ausentes (un ejemplo claro es el poema «Vuelve cuando la lluvia», situado al final del libro), de un interesante ejercicio que desembocaría casi en una relectura —más o menos consciente— de poemas pasados («¿Eres tú quien llama?», «Conversación con el ángel», «Allá lejos, ¿para qué?») y, de nuevo y definitivamente, de un balance —esta vez el último— («Balance de la sombra», «Lo que fue, lo que ha sido»). La obra de Olga Orozco, se completa así con estos últimos poemas que, según creo, no son sino los mismos — aunque otros— cabos que se soltaron de esa unidad añorada y perdida que la poeta admite desde el primero de sus libros162. 161 Llama la atención en este sentido la ausencia de índice en la edición. Recientemente, mientras ultimaba la revisión de esta Tesis Doctoral, ha aparecido un volumen con la Poesía completa de Olga Orozco (2012). Editada en Madrid por Adriana Hidalgo editora, recoge todos los poemarios y textos detallados en este epígrafe, reconociéndolos como la totalidad de su legado poético. 162 [269] 3.2 La obra poética de Alejandra Pizarnik La obra específicamente poética de Alejandra Pizarnik se traza en apenas veinte años: desde el poemario adolescente La tierra más ajena publicado en 1955 hasta El infierno musical que data de 1971, junto con algunos textos de publicación póstuma escritos entre 1971 y 1972163. El conjunto de la obra poética pizarnikiana presenta una cohesión comparable a la orozquiana en cuanto que su recorrido explicita la sucesión de las mismas inquietudes, los mismos temas obsesivos164, las mismas genealogías. Sin embargo, muestra una mayor evolución y también una búsqueda formal permanente que, desde el primer libro, provoca la experimentación con la prosa, con la estructura dialógica y con el ritmo, el lenguaje y la forma poética en general. 3.2.1 El inicio de la vía purgativa: el abandono del deseo ante el todopoderoso mundo La tierra más ajena (1955) se abre con una cita de Rimbaud que apunta a una adolescencia peculiar ―como, de hecho, fueron la adolescencia rimbaudiana (Starkie, 2007: 57-399) y la adolescencia pizarnikiana (Piña, 1999a: 31 y ss.)― replegada en el yo y en los libros, en la literatura entonces, en la sensibilidad hipostasiada de aquello que, sabiéndose vivo, es decir, «muriendo», se transforma. Así, como indica César Aira, en este libro «la juventud como rasgo programático está marcada desde el epígrafe» (2001: 38), a partir de la mencionada cita, que reproducimos a continuación: «¡Ah! El infinito egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso: ¡cuán lleno de flores estaba el mundo ese verano! Los aires165 y las formas muriendo…» (en Pizarnik, 2001: 9). Los versos prestados pertenecen a las Iluminaciones, concretamente a la tercera parte del fragmento titulado «Juventud», cuyo subtítulo es «Veinte años» (Alejandra Pizarnik tiene en el momento de la publicación de su primer poemario diecinueve). Con todo, quizá lo más significativo de esta cita resulta de cómo sigue hasta el final de esa tercera parte titulada «Veinte años»: «¡Un coro, para calmar la impotencia y la ausencia! Un coro de vasos, de melodías nocturnas… De hecho, los nervios van 163 En el año 2001, se reunió su Poesía completa en un amplio volumen —a cargo de Ana Becciú—, que desde entonces sirve de referencia. 164 En esta dirección, Jacobo Sefamí, por ejemplo, afirma que «Desde el principio hasta el fin, los temas y las imágenes se repiten insistentemente» y que «Pocos poetas hispanoamericanos presentan una obra tan concentrada como Pizarnik» (1994: 112). 165 Les airs del texto original remiten más bien a las canciones, a los cantos, no a «los aires»; en este sentido la traducción manejada por Pizarnik es fallida. [270] pronto a zozobrar» (Rimbaud, 2008: 399). Es la antesala de la madurez: en ella, el reclamo de la compañía, la demanda del brindis y de la poesía como sedante con el que sobrellevar la impotencia —la imposibilidad de cambiar algo— y la ausencia —la falta, la carencia—. Aunque esto último se omite en la cita de la argentina. Este primer libro de Alejandra Pizarnik se estructura en dos partes: la primera de estas carece de título, se introduce mediante la referencia de Rimbaud y consta de algo más de una veintena de poemas, la mayoría de ellos breves, hilvanados por la aliteración, las referencias literarias propias, las alusiones a la experiencia de la lectura, de la escritura, al yo; la segunda de ellas está encabezada por el título «Un signo en tu sombra» y entabla una relación amorosa apelando a un tú lejano, y hasta ausente, desde una primera persona explícita, extraordinariamente presente, que intenta neutralizar, por momentos y con la reiteración de sus símbolos, de sus palabras, la distancia existente — la separación— entre amante y amado166. Desde el conocimiento del conjunto de su obra, el primer poema publicado por Alejandra Pizarnik, titulado «Días contra el ensueño», apertura de La tierra más ajena, adquiere una interesante relevancia. No querer blancos rodando en planta movible. No querer voces robando semillosas arqueada aéreas. No querer vivir mil oxígenos nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán al final la alpargata se deshilacha. No querer tocar abstractos llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos (Pizarnik, 2001: 11). El poema es toda una declaración de intenciones o, mejor dicho, una declaración de afecciones, convertidas en infinitivos categóricos mediante la forma verbal negativa que, anafóricamente, funciona como nexo, vínculo en una poesía solo compleja por el 166 Sobre esta parte del libro, Cristina Piña escribe: «Toda una sección del volumen, Un signo en tu sombra, está compuesta por poemas amorosos, signados por la experiencia de la separación y la no correspondencia […] revelan una conciencia dolorida y trágica de la experiencia amorosa, a la cual se la vive no ya como plenitud de encuentro, sino como angustia y pérdida» (1999a: 54). [271] mensaje y las imágenes que hilvana167. Desde la forma —la insistencia del infinitivo y «el uso de la enumeración como principio constructivo del poema —recurso que se repite—» (Piña, 1999a: 53)— como desde el contenido, el poema trabaja con la contención del yo —que va a expandirse en la segunda parte del poemario—. El libro se inicia así con la imposición de un deber, el poético, que —casi a lo kantiano— implica la renuncia de un deseo o la reafirmación de los días en contra del ensueño —como reza el título, contra los sueños metafísicos, podríamos interpretar, también a lo kantiano precrítico168—; ética que, más concretamente y siguiendo el hilo de la enumeración, consiste en abjurar del anhelo de ausencias y silencios contingentes, de respuestas que apuntan metafísicamente al origen, de coartadas con la página en blanco, con los misterios y los desconciertos existenciales, de abstracciones, de nimiedades, de señuelos… y, por último, la exigencia de reafirmación del caos que proviene de toda creación —viene de la mano de los «pórtatiles vocablos»— y que, si jugásemos con la cita de Schlegel (op. cit en Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 234), desembocaría de nuevo en la ironía: círculo azaroso, impuesto o querido, que en un doble pero mismo gesto se cerraría desde el principio, indiferenciando los vértices. Creo que hay en este poema, como de hecho afirma Cristina Piña con respecto al conjunto del libro, una «atención al exterior, al mundo circundante, que progresivamente irá desapareciendo de sus textos» (Piña, 1999a: 55) pero que, de alguna manera, regresa en algunas de sus últimas creaciones, entre las que se encuentra el poema ya citado «En esta noche, en este mundo»: es decir, puede leerse desde el principio una apelación insistente al mundo, al cuerpo, a esa inmediatez sin embargo tan lejana que es todo lo otro —y, en ese aspecto, la misma clave podría cifrar las dos partes del poemario—. Esta demanda se visibiliza con la huida de lo etéreo, teórico, científico o filosófico, y el requerimiento de lo corpóreo, cotidiano, tangible y contemporáneo. Casi se trata de una reivindicación de lo contingente como necesario: es el rechazo a los oxígenos como «nimias cruzadas al cielo», que va de la mano de la exigencia de «encerar la hoja actual», o la desatención de la batalla contra el imán, ya que «al final la alpargata se deshilacha», o la renuncia a «querer tocar abstractos» frente a la prioridad 167 Cristina Piña destaca, a mi parecer muy convenientemente, «la presencia del surrealismo en la libertad de las imágenes, que toman elementos de los ámbitos más diferentes, configurando una estética de lo insólito» (Piña, 1999a: 53). 168 Me refiero aquí al texto precrítico de Kant Los sueños de un visionario, título con el que se juega en el título del epígrafe de presentación de la autora, al comienzo de este capítulo. [272] de «llegar a mi último pelo marrón». Son días contra el ensueño, tan presente sin embargo —en el contenido, en su imaginería surrealista—… despertar que sumerge al yo169. Este despojamiento inicial que, tan castradoramente, Pizarnik compromete a modo de «poética» —navaja cuyo filo también es doble y afecta a vida y poesía— ha resultado un controvertido gesto fundacional para la crítica. Aunque —como cuenta Antonio Beneyto, y según parece— Pizarnik renegaba de este primer libro170, estudiosos como Cristina Piña establecen en él la «marca o huella fundacional en su escritura», que no es sino «la marca de un extrañamiento y de un exilio —sea la tierra, la poesía, la infancia misma—» (Piña, 1999a: 53). También César Aira manifiesta que «La tierra más ajena es un libro sorprendentemente bueno, y no sólo para una joven de diecinueve años […] Este libro tiene de precioso su carácter de anterior» (2001: 35, 38). «Su único defecto es no adaptarse al futuro canon», añade (Aira, 2001: 35); además, según Aira, «estos poemas primerizos son previos a las restricciones léxicas y temáticas que regirían después» (2001: 35). Por su parte, Juan Jacobo Barjalía relata la génesis del libro o la elección del título como sigue: Convinimos en que el título definitivo sería el de La tierra más ajena, esa tierra que ella, en el sueño, no podía alcanzar, mientras se perdía en el laberinto de laderas, para caer luego en el vacío. En realidad, esa era la significación de los poemas: una tierra ajena, solo habitada por un deseo incumplido o por un amor que se agotaba o partía en los extraños barcos del tiempo (Barjalía, 1989: 73). Las palabras de Barjalía insisten en el interés pizarnikiano por lo onírico desde el descubrimiento de la óptica romántica y el estudio apasionado de los textos surrealistas o de textos rupturistas ya clásicos, como el Ulises de James Joyce, al que de hecho está dedicado uno de los poemas. También Cristina Piña desarrolla este poderoso influjo en su comentario a La tierra más ajena: [En] «Vagar en lo opaco» resulta evidente la lectura del Breton de «Ma femme à la chevelure de feu de bois» («Mi mujer de cabellera de llamas de leña»), pues en él —desgraciadamente 169 Quizá sea coincidencia pero comentando esta primera etapa en la vida y los primeros textos de Alejandra Pizarnik (Barjalía, 1998: 35), y atendiendo a lo que denomina la «duplicidad de Alejandra», Juan Jacobo Barjalía menciona una cita de Joseph Conrad que define el ensueño tras empaparse del romanticismo y, después, de las teorías del inconsciente o del surrealismo: «Ya saben lo inconstante que es esa clase de sueño. Se cae repentinamente en un abismo y luego se regresa a un mundo que te parece demasiado profundo para que penetre en él ningún sonido como no sea el de las trompetas del Juicio Final (Barjalía, 1998: 59). 170 En una carta a Antonio Beneyto (fechada en Buenos Aires, a 16 de agosto de 1972), y en razón a antología que iba a publicar el editor en Barcelona: «No figuran textos de mi primer libro (La tierra más ajena, Ediciones Botella al Mar, Buenos Aires, 1955). La causa: reniego de ese libro» (Pizarnik, 1975: 254). [273] sin el dinamismo, la atmósfera celebratoria y la levedad poética del autor francés— Alejandra repite casi exactamente el esquema y la intención compositiva de éste. En otro sentido, a partir del poema que le dedica a James Joyce, se percibe su conocimiento del Ulises, como la adopción del espíritu propio de la vanguardia histórica europea y latinoamericana —Huidobro, por ejemplo, o Vallejo— en la incorporación de elementos de la cotidianidad más inmediata y «antipoética» y en la construcción de una atmósfera típicamente ciudadana, también tributaria de la estética de la vanguardia (Piña, 1999a: 54). Todo el poemario, especialmente las primeros composiciones, se encuentra invadido de la atmósfera onírica a la que Barjalía hacía referencia (el segundo poema se titula «Humo», el tercero, «Reminiscencias»…) en un juego de luces y sombras —con el predominio de la sombra, carencia de la que se apropiará definitivamente la poética pizarnikiana, como ya hemos visto— (en poemas como «Ser incoloro», el mencionado por Piña «Vagar en lo opaco», o «Tratando a la sombra roja», pero también en «Noche», «Mi bosque»…). Sin embargo, como también y tan bien indica Cristina Piña, estos poemas se presentan permanentemente salpicados de esos elementos «antipoéticos» que refieren a la realidad más inmediata, a la cotidianidad más cercana, a la corporeidad más impúdica y sucia; recurso rimbaudiano o sincretismo que lo mismo reconoce los vientos homéricos o retrata al artista adolescente de Joyce, que —como en un célebre fragmento rimbaudiano— exalta la caspa o los piojos que han quitado de su cabeza. Así, desarticula los tópicos, desacraliza la alta cultura, se adscribe a la corriente más renovadora o vanguardista, experimenta por dónde encontrar la quiebra, la fisura, el agujero por donde cae Alicia, la puerta de lo real. Por lo demás, textos como el Ulises de Joyce persiguen otra de las estelas que relucen en este primer poemario pizarnikiano: a saber, la referencia al significante, al cuerpo a su vez de la poesía, a todo lo material que la conforma («Poema a mi papel», «… De mi diario», «Dibujo»…). Hay una hipóstasis de la escritura, de la palabra, de la letra, y una celebración, desde una perspectiva más lúdica, de la poesía171. En ese sentido, también especifica Juan Jacobo Barjalía en relación a Pizarnik y al influjo de autores como Joyce: La vitalidad de Ulises rompía las barreras. Hacía saltar los puentes. Borges la ratificaba. Era la época del vanguardismo, cuando adheríamos al surrealismo y a los experimentos desorbitados del lenguaje. Las palabras valían por sí mismas, como objetos específicos y no por su relación con otras palabras. Al significado de representación oponíamos el de presentación. Esto es lo que pretendía Joyce en el Ulises (1989: 134). No lo expresa Barjalía explícitamente pero hay, desde este primer poemario, en Pizarnik, un afán de ruptura con la representación y un anhelo por acceder a la 171 El texto de Núria Calafell rastrea en buena parte esa reivindicación, esa exaltación del cuerpo también de la escritura en su libro Sujeto, cuerpo y lenguaje en los Diarios de Alejandra Pizarnik (2008), aunque en un estudio centrado en sus Diarios. [274] presentación, a aquello que se da, que es, y que (des)aparece ontológicamente desnudo. Para verlo —para presentarlo—, hay que despojarlo de los significados, imposibles o manidos. Para verlo, hay que despistar los sentidos. César Aira recalca que, en La tierra más ajena, «Hay en efecto un movimiento sinuoso de evitación del sentido, no sólo por la estructura negativa sino por una elección de lo imprevisible, casi como en una escritura automática» (Aira, 2001: 36). De hecho, Aira habla de una «libertad preadánica» (2001: 36), que entronca con cierta pulsión preedípica que supone un cuestionamiento de lo simbólico172 y otra vez del orden (social) imperante, irónico mecanismo mediante el cual se distorsionan los sentidos, se boicotea la ley, se ponen en cuestión los poderes, sus interpretaciones. Así, de la mano de la infancia, que entre la juventud asoma, añorada, como de la tierra reclamada del sueño o la poesía, del amor, por último, La tierra más ajena desgrana aquello que va haciéndose —«que, muriendo, se transforma»—, espejo de unas vivencias y una escritura de las que descolla una inocencia en los términos explicados a continuación y que puede conectarse con la construcción de una poética de la desaparición —en el sentido a su vez expuesto en los capítulos anteriores—. 3.2.2 La desaparición se juega aquí y ahora: los nombres son deícticos y la salvación, una utopía Solo un año después de La tierra más ajena, en 1956, se publica el segundo poemario de Alejandra Pizarnik —el primero que reconocerá—, La última inocencia. Juan Jacobo Barjalía narra del siguiente modo el proceso de escritura y de publicación de este libro, recalcando la elección del título y acotando el sentido de la palabra «inocencia»: Cuando Aguirre173 quiso confirmar el título del libro de Alejandra, Edgar [Bayley] se despabiló y comenzaron los chistes. Decir La última inocencia fue para él un detonante magnífico. Quiso saber cuál podría ser esa última inocencia […] Aguirre y Alejandra impugnaron la ironía de Edgar. Argumentaron que la poesía se nutría de inocencia. De absoluta desnudez […] Acaso La última inocencia podría retitularse La última desnudez, puesto que la autora, al despojarse de la palabra que le venía desde las profundidades, se mostraba a sí misma tan desnuda como ese ser que hablaba por ella (Barjalía, 1989: 111). 172 También en esa clave puede leerse la interesante afirmación de Maribel Tamargo: «La poesía de Alejandra Pizarnik evoca el emblema y no el símbolo. Este exige una imagen del mundo (perdida) mientras que aquel conjura un espacio (textual)» (Tamargo, 1994: 33). 173 Se refiere a Raúl Gustavo Aguirre, que estará después al frente de Poesía Buenos Aires, editor del libro. [275] La inocencia a la que refiere el título del libro, como a la que alude la exhaltación rimbaudiana de la juventud —también la «libertad preadánica» de la que habla Aira—, está relacionada con esa purga, ese afán de desnudez, esa exigencia de despojamiento cifrado en el «no querer» del primer poema de La tierra más ajena. «Ser incoloro» es el título de un poema de su texto anterior: en estos dos primeros libros, hay un mismo cerco a lo superfluo o a lo secundario —transparencia que va a asimilarse, aunque cada vez menos, a lo metafísico— y una misma tendencia a la nitidez, al trasluz donde latirá la sombra, al silencio —que tenderá a asociarse, cada vez más, con lo metafísico—. Continúa el acecho a la presentación o la caza a la representación; y se perfila una idea de inocencia, de infancia, que vaya a poder abrazar la muerte: «La inocencia no era la ingenuidad. Y mucho menos lo opuesto al pecado. La inocencia para ella era […] el despojamiento. O en otros términos: la expulsión de todo aquello que trababa el ser» afirma Barjalía (1989: 111). Liberar al ser de todo aquello que lo encadena, que lo aprisiona, que lo sujeta — del sujeto, por ejemplo—: tales connotaciones destila la inocencia pizarnikiana; en 1956, en su segundo libro —el primero para ella—, se permite el último gesto con respecto a esa liberación, esto es, el gesto —esta vez— definitivo. En mi opinión, no es casual que el último poema del libro sea el ya célebre «Sólo un nombre»; dicho de otro modo, creo que en parte este último texto cristaliza el título del poemario —y es otra vez un movimiento circular, que indistingue principio y fin, en el que se torna imposible encontrar un origen—. Por todo ello, creo que La última inocencia es un texto fundamental en la poética pizarnikiana: fija los contenidos y la base formal —que se convertirá en su seña y que inaugura un estilo, comparable al de Porchia, en el terreno aforístico, o al de Juarroz y al de Cerrato, en lo poético, como veremos más detenidamente en el siguiente capítulo—. El poemario se estructura en dieciséis poemas. Por una parte, estos pocos poemas consolidan el análisis y la inversión de determinados mitos románticos —mitos que, de hecho, Pizarnik homenajeará en su siguiente poemario—. Dicho de otro modo, como señala Tamara Kamenszain, los «mitos como la muerte de la infancia o el paraíso perdido se presentan […] dados vuelta. Lejos de simbolizar un anhelo romántico de la poesía o un territorio que esta debería recuperar, aparecen como ese sobreentendido (lo “ya” visto) a partir del cual la poesía puede empezar a latir con su corazón muerto» (1996: 11). En mi opinión, esa es quizá la línea divisoria que, de alguna manera, separa la poética pizarnikiana de otros poetas como Olga Orozco, por ejemplo: la nostalgia — [276] romántica— se pierde, la inocencia —juvenil— se entierra, y se trata de una operación consciente, que comienza con La última inocencia. De algún modo, esa es también la lectura de Julieta Gómez Paz en el clásico Cuatro actitudes poéticas, donde se compara la poesía de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco, entre otras. Sobre esta primera etapa de la poética pizarnikiana, y este libro en concreto, Gómez Paz escribe: El primer poema de La última inocencia (1956), bien titulado «Salvación» es una profesión de fe; una temprana elección y la asunción de un destino. El tiempo es Ahora. En La última inocencia hay algo tibio aún, estremecido. La vida está ahí, afuera, enfrente: «la vida juega en la plaza». Pero ¿con quién?, «con el ser que nunca fui». El mundo existe, pero trastornado, es el mundo del adiós, y no se cree en la felicidad del regreso; al contrario, se desemboca en una desolada y orgullosa soledad. La experiencia de la otredad es tan manifiesta como «misterio que hace temblar» (Gómez Paz, 1977: 13-15). «Salvación»174, el primer poema del libro, es como bien señala Julieta Gómez Paz «la asunción de un destino»: se trata de la búsqueda de la esencia que recae en el hallazgo del infinito como máscara, por encima de todos los «muros de la poesía», es decir, del obstáculo asumido del lenguaje. Aquí y ahora comienza el eterno relato, la utopía. El libro finaliza con idéntico comienzo, un nombre que no funciona menos como deíctico y que podría resumir los anteriores: «alejandra», nombre o máscara infinita que la poesía articula y desarticula en un mismo y siempre distinto gesto. Creo que «Salvación» y «Sólo un nombre», primer y último poema de La última inocencia, tienen un pulso similar: aquel que sincopa la intermitencia de una búsqueda que se (re)conoce (in)finita, aquel que lucha contra la barrera del signo para acceder a lo real, aquel que persigue las fisuras, los huecos, los ecos. Ese eco —que encontrábamos al final de Con esta boca en este mundo de Olga Orozco— ya se encuentra en «Sólo un nombre» de Alejandra Pizarnik, poema que publica con sólo veinte años. alejandra alejandra debajo estoy yo alejandra (Pizarnik, 2001: 65) Se trata de la ya célebre «parodia de la clásica explicación saussuriana del signo lingüístico, donde la palabra árbol es situada por encima de su dibujo respectivo…», como expone Jacobo Sefamí (1994: 112-13). Dicho de otro modo, el poema escenifica 174 «Se fuga la isla / Y la muchacha vuelve a escalar el viento / y a descubrir la muerte del pájaro profeta / Ahora / es el fuego sometido / Ahora / es la carne / la hoja / la piedra / perdidos en la fuente del tormento / como el navegante en el horror de la civilización / que purifica la caída de la noche / Ahora / la muchacha halla la máscara del infinito / y rompe el muro de la poesía» (Pizarnik, 2001: 49). [277] el desdoblamiento, la eterna fisura, de los planos simbólico y real, lógico y ontológico, aunque se trata, bien entendido, de un desdoblamiento falso, engañoso y también tramposo, ya no puede dejar de estar atravesado por el lenguaje, no puede salir del laberinto lingüístico, de encontrarse con el muro de la representación. Y esto ocasiona quizá que hasta la fisura —el conflicto— termine resultando falaz. Como expresa Sefamí, tomando prestado un análisis de Francisco Lasarte, «las dos primeras palabras son ecos de una persona real: la tercera “alejandra”; sin embargo, dice Lasarte, esta también es un nombre que implica una cuarta, una quinta o un número indeterminado de alejandras, o de palabras que no tienen cuerpo (Sefamí: 1994: 112113). Este análisis refuerza la idea de mascarada infinita del primer poema «Salvación», provocando que la última «alejandra», la que se halla, pese a todo, debajo del «yo», no pueda sino encontrarse, de nuevo, encima, y disparar así un eco casi eterno. Igual de eternos o de infinitos que se presentan los análisis de «Sólo un nombre», otro de los poemas-emblema pizarnikianos. En mi opinión, se trata de un poema relativamente emblemático y efectista —no se lea ninguna connotación negativa asociada al último adjetivo— cuyo comentario, en este caso, no entraría sino en la espiral simbólica que el poema pretende denunciar, traicionando, de algún modo, su esencia. Es algo así como realizar una amplia explicación del Cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich o del Ceci n’est pas une pipe de Magritte —reflexión que valdría para la Carta de Lord Chandos de Hofmannsthal o Bartleby el escribiente de Melville, por poner ejemplos literarios también emblemáticos—; es decir, creo que se trata de textos que hipostasian y cuestionan de lo simbólico de la interpretación — representación de representaciones— exhibiendo su crítica a la representación — representación de representación de representaciones— y que, en última instancia, habría que plantearse que, si realmente hay que analizarlos demasiado, entonces, quizá es que no funcionan. Obviamente —y esto quizá resulta lo más interesante del poema en este contexto—, este poema inaugura en la estética pizarnikiana una metaescritura altamente reflexiva que pone en jaque al conocimiento y al sujeto —cartesianos—, que pone en peligro la subjetivación como crisol —también como certeza— desde donde conocer — acceder— al mundo. Desde estos poemas, Pizarnik cede ese lugar privilegiado al lenguaje, y a mi parecer ello implicará el descubrimiento de la intermitencia blanchotiana —de la que tanto hemos hablado en páginas y capítulos anteriores— o, lo que es lo mismo, entreabrir la batiente al silencio, la locura, la muerte. En efecto, la [278] poeta emprenderá una búsqueda por esos oscuros pasillos que, en libros posteriores, se asimilarán además a un discurso casi sagrado desde poder s(ab)er —analizaremos este punto con detalle en el capítulo siguiente—. La última inocencia constituye también un punto de partida en este sentido ya que, como indica Jacobo Sefamí en la consecución de su análisis, el poemario reúne «la contradicción esencial en la obra de Pizarnik [que] es que a pesar de que hay escritura, mensaje, poema; lo que se lee, lo que se dice, va por caminos inaprensibles, vacuos, silenciosos» (Sefamí, 1994: 115). Forma y contenido acaban de hecho plegándose a esta contradicción que establecerá quizá la tensión básica que vertebrará el núcleo de la poética pizarnikiana. La última inocencia promueve los poemas metarreflexivos y/o metalingüísticos desde una forma depurada, que prescinde de puntuación, de desarrollo, muchas veces de articulación, y juega en cambio con el blanco de la página, la reiteración y la antítesis para instalar un discurso precario, desabrigado, incompleto, capaz de reflejar la situación del sujeto y del conocimiento, que coincide con la suerte convencional y limitada del lenguaje. Curiosamente, Jacobo Sefamí relaciona esa exposición de lo esencial con una poética del despojamiento —ya advertíamos que despunta con la primera producción pizarinikiana—, que desembocaría en una «unión casi mística con el silencio» (Sefamí, 1994: 116) y que emparentaría a Pizarnik con otras poetas contemporáneas como Olga Orozco: Aunque por caminos distintos, ese revés de las cosas, esa búsqueda del silencio podría también encontrarse en Olga Orozco, con quien Pizarnik tuvo una relación que excedió lo personal y se puede rastrear en lo literario. Lo sagrado es un motivo incuestionable, en el que tienen absoluta certeza, a pesar de las posibles prácticas mundanas y procaces […] o de la desconfianza de la palabra como medio de articulación de las experiencias excelsas (en Orozco). Pizarnik acude a los mismos despojamientos del lenguaje, pero como conciencia del vacío de la vida y del nombre (Sefamí 1994: 115). Volveremos —en los capítulos siguientes— a esa relación de lo sagrado, en Olga Orozco, sobre todo, con la certeza, y en el caso de Alejandra Pizarnik, con la conciencia del vacío, acaso como una rota muleta existencial para la discapacidad vital contemporánea. Pero, en cualquier caso, al hilo del despojamiento del lenguaje, sí cabe destacar cómo, a partir de La última inocencia, Pizarnik comienza a favorecer una forma poética concisa, breve, entrecortada —esto es, rítmica, pulsional, semiótica, como ya anticipábamos y también detallaremos más adelante—. Delfina Muschietti indica en este sentido que, a partir de este libro, «La escritura de Alejandra prefiere trabajar el poema como objeto de precisión» (1992: 108): el término, la intención, me parecen [279] exactas, pues se trata de lanzar el significante para dar con el dardo en el significado, reduciendo el desfase simbólico con esa pretendida diana. El despojamiento que presenta La última inocencia es, en definitiva, doble: se trata de un proceso que afecta a la literatura y al lenguaje. A partir de este texto, parece abandonarse la inocencia romántica —la creencia— y la consecuente postura nostálgica que busca el regreso o el eco de lo perdido: sucede con la infancia, el paraíso, la noche de las revelaciones y de los sueños (los ítems que delineaba Kamenszain y sobre los que afirmaba que aquí habían sido «dados vuelta» (1996: 11)). Pero, además, se produce un despojamiento literario-lingüístico que refiere infinitamente a una poética de la desaparición en los términos explicados en el primer capítulo de esta Tesis. De hecho, La última inocencia pone en marcha ese «movimiento mismo de una negación» —el del sujeto, el del conocimiento, el del lenguaje— mencionado por Barthes (1997: 15) para definir su «grado cero de la escritura», pues no va sino al encuentro de «la pureza en la ausencia de todo signo» (Barthes, 1997: 15) y cumple, por tanto —parafraseando al teórico francés—, con el sueño órfico del escritor sin Literatura. Recordemos que este nuevo lugar —esta nueva mirada— dispara una literatura imposible y consciente, donde la escritura se pone a prueba, se enfrenta consigo misma y se revela (im)posible, donde se escenifica, entonces, la (des)aparición, la carencia, la falta. En este espacio tan inestable —solo llenado por el instante del giro órfico—, toda la tradición —la racionalización— bascula, todos los márgenes —los límites— se acercan y se revelan permeables: así, a cada giro, (des)aparecen, intermitentes —no pueden hacerlo de otro modo—, el silencio, la muerte, la locura. En mi opinión, La última inocencia es una suerte de gozne en este proceso. 3. 2. 3 «La noche oscura del alma»: la hija del viento se viste de cenizas Junto con La última inocencia (1956), Las aventuras perdidas (1958) y Árbol de Diana (1962) van a perpetuar la adscripción a esa tradición poética, también la culminación del poema breve, así como el insistente ensayo con la prosa poética, y, por último, la fijación del universo emblemático central en la poesía pizarnikiana. La última inocencia ya pone definitivamente de manifiesto la ruptura entre el lenguaje y la realidad, y enfatiza la incapacidad del nombre para alcanzar la identidad; al enmascarar [280] y sintetizar la problemática del lenguaje, del sujeto y su búsqueda ontológica, «sólo un nombre» lanza la poesía a los límites del conocimiento. Por su parte, apenas dos años después, Las aventuras perdidas está intensamente marcado por la influencia del romanticismo alemán y en concreto, de Georg Trakl (diría que especialmente de su texto Sebastián en sueños); algo que, por otra parte, no oculta. Desde el epígrafe de este autor, la configuración del sujeto poético se realiza a través de la oposición con —al menos— una parte de la realidad a la que sigue sin poder acceder. Por ello, quizá el yo lírico se adueña de ciertas imágenes («la enamorada del viento» es obra del propio Trakl, como se percibe desde la cita), así como de algunas máscaras o simples variantes creadas por la autora («la hija del viento», por ejemplo) para comenzar a abrir la puerta a una otredad que conllevará, al mismo tiempo, una apabullante creación de autorrepresentaciones. Tomándolos del Fhrüromantik, el libro también fija el tema de la muerte y el símbolo de la noche desde unos estandartes, sin embargo, genuinamente pizarnikianos (la jaula, los pájaros, el sol, las cenizas, los barcos, el naufragio, los ángeles, etc.). Este aspecto condensa quizá lo más destacable del texto, que casi representa la cara existencial del libro anterior, por su encarcelamiento en un abismo solitario desde donde se habla, esto es, por su consecuente adentramiento en una pulsión de muerte. Esta vez se habla en primera persona, una primera persona que pertenece a la naturaleza, casi se convierte en su presa, y de este modo se metamorfosea con ella. El yo —debajo de su nombre, retomando literalmente el espacio que le ha adjudicado La última inocencia175— llora entonces sus aventuras perdidas, la pérdida de la libertad, la pérdida de la vida. Aquí encontramos de nuevo signos explícitos de una poética de la desaparición, concebida desde el duelo por una pérdida y desde la ausencia como vertiente configuradora del espacio de escritura. El poema titulado «La jaula»176, que abre el poemario, despliega una variante de la prototípica imagen de la caverna platónica, en que los hombres miran el sol —aquí parece que sin quemarse los ojos, puesto que no se dice nada al respecto—, y después cantan. No sabemos dónde se hallan estos hombres, podrían estar encerrados, pues parecen cantar a un afuera, pero también podrían pertenecer ellos mismos a ese afuera y 175 Desde el poema «La jaula», que abre el libro, y que reproducimos en la nota al pie siguiente. «Afuera hay sol. / No es más que un sol / pero los hombres lo miran / y después cantan. // Yo no sé del sol. / Yo sé la melodía del ángel / y el sermón caliente / del último viento. / Sé gritar hasta el alba / cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. // Yo lloro debajo de mi nombre. / Yo agito pañuelos en la noche / y barcos sedientos de realidad / bailan conmigo. / Yo oculto clavos / para escarnecer a mis sueños enfermos. // Afuera hay sol. / Yo me visto de cenizas.» (Pizarnik, 2001: 73). 176 [281] ser tan insignificantes como el sol al que cantan y que, según el énfasis dado, nada representa —«no es más que un sol», se apunta—. No así el yo, que sí se encuentra completamente separado de los hombres, del sol, del «afuera»: no solo su espacio, también su conocimiento es radicalmente otro. El yo no mira el sol, pues «no sabe del sol», y el yo no canta, pues «sabe la melodía del ángel / y el sermón caliente / del último viento». Este saber teórico, que afecta básica y correspondientemente a lo etéreo, desde lo musical y lo religioso, se completa con un saber práctico: «gritar hasta el alba / cuando la muerte se posa desnuda / en [su] sombra». El sujeto conoce unas formas —una melodía, un sermón— y acaba gritando durante toda la noche al sentir la desnudez de la muerte en su propio reflejo. A esta actividad nocturna del grito, hay que sumar un baile de despedida que acompaña la sed de realidad y el castigo a unas ensoñaciones tildadas de insanas. El yo parece situarse al margen de ese mundo luminoso percibido por los hombres, alejarse de lo dado y de su experiencia; parece mostrar, en cambio, el reverso de las cosas, enfrentar ese afuera ajeno, actuar casi en su contra. Se erige en conciencia ciega y en deseo de realidad, en conocimiento de lo intangible, de la oscuridad y la muerte. Quizá se trata de la afirmación de una libertad escasa en un poema titulado «La jaula», a la que no se pertenece; o quizá revierte en la afirmación de un determinismo cifrado en el destino de quien no sabe del sol y, quizá por eso, tampoco puede mirarlo ni cantarlo. Sin embargo, afirma conocer su existencia y, por ese conocimiento, escoge su vestido: cenizas. La identidad se conforma, entonces, conscientemente: se cubre con los restos de un fuego, de un calor, de una vida, de un afuera: desde un espacio otro que es también un tiempo otro, un después del sol, un detrás del sol, acaso el rastro de su herida. La identidad se guarnece así con restos sin identidad de lo desconocido, puesto que se adorna con lo otro destruido, desecho lastimado hasta su desfiguración, esto es, hasta su nada, que es también su todo, pues implica aquello que carece de figura, de contorno, de límite. También está sin vida. Como creo que sucede en buena parte de los poemarios pizarnikianos, este primer poema dispara la ansiedad que recorre el libro177: la búsqueda del «enlace» con 177 En el curso de su texto, César Aira realiza una observación que comparto a este respecto; sobre los primeros poemas de los libro de Pizarnik escribe: «Habría que recurrir al primer poema para dar el ejemplo ideal (que por ideal deja de ser un ejemplo persuasorio y se vuelve la cosa misma a considerar, es decir, su poesía, que ya no necesita ejemplos). En la obra de Pizarnik hubo algo así como el mito del [282] el sol (en «Fiesta en el vacío» leemos «Sólo un ángel me enlazará al sol / Dónde el ángel, dónde su palabra» (Pizarnik, 2001: 74)) que no revela sino «la necesidad de ser» (Pizarnik, 2001: 74), la infinita reformulación de los ítems (en «Hija del viento» leemos «Tú lloras debajo de tu llanto» (Pizarnik, 2001: 77)) y el regreso de los símbolos (los pájaros y su rastro de plumas, el sol y su luminosidad, la noche y su soledad (Pizarnik, 2001: 77)), y sobre todo el tejido de muerte que traza la escritura de todo el libro (en «La danza inmóvil» leemos «De muerte se ha tejido cada instante» (Pizarnik, 2001: 75)). El lugar desde donde se escribe este texto resulta, entonces, tan incómodo como el lugar desde donde habla el yo: medio vivo, medio muerto, entre que solo puede constatar el hiato simbólico y existencial, «la única herida»: He aquí lo difícil: caminar por las calles y señalar el cielo o la tierra (Pizarnik, 2001: 78). La ruptura definitiva con una posible poética de correspondencias —donde funcione la analogía— exacerba este sin vivir que es también un sin morir: «Esta manía de saberme ángel, / sin edad, / sin muerte en que vivirme, / sin piedad por mi nombre […] Siniestro delirio amar a una sombra. / La sombra no muere» (Pizarnik, 2001: 79)178. Por este motivo, el texto puede llenarse de muerte (de lo real, que no se da del todo, porque no se da del todo): así, en el poema «Artes invisibles», por ejemplo («Con todas mis muertes / yo me entrego a mi muerte» (Pizarnik, 2001: 80), en «Azul» (Pizarnik, 2001: 84), en «El miedo» (Pizarnik, 2001: 87)… No obstante, el texto también se llena de vida: una vida asociada a la noche, la otra noche blanchotiana, reverso de la noche romántica, que deja a la intemperie al sujeto, frente a la nada y al vacío: Poco sé de la noche pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. primer poema, en el que todo se consuma […]. Es un mito accesorio al de la brevedad o al de la perfección» (Aira, 2001: 55). 178 Resulta interesante anotar que Piña también destaca la «vocación, reiterada en numerosos poemas, de saberse y nombrarse “ángel”, pero ángel nocturno, caído o “pájaro” ―otra de las metáforas de la subjetividad que una y otra vez vuelven en este libro― atraído por la noche y la muerte. Sin embargo, se trata de una opción que desgarra al yo, que lo confina al miedo ―presente en diversos poemas―, pues entraña una ambivalencia esencial que parece repetir, en otro nivel, la contradicción del valor salvador de la poesía que se registraba en el libro anterior» (Piña, 1999a: 81). [283] Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser (Pizarnik, 2001: 85). Creo que este poema resume lo anotado hasta el momento: cabe quizá sumarle un acto que ha de repetirse en la obra pizarnikiana casi hasta su final y que tiene su génesis en este poemario: el acto vampírico de beber la sangre del sujeto, como hará la condesa Báthory —sobre cuya figura escribirá Pizarnik su texto en prosa La condesa sangrienta (1966)— con las jóvenes vírgenes que rapta al amanecer. Por lo demás, y como escribe Cristina Piña, la noche «como ámbito propio y propicio para la poesía» se configura —igual que en Olga Orozco— como «un tema capital […] en su poesía» (Piña, 1999a: 80), pues encripta esa «ambigüedad radical» —tomo la expresión de Piña (1999a: 82)— en la que se mueve el sujeto —su conocimiento sobre el mundo— y, por tanto, la poesía misma. En mi opinión, este poema constituye una buena muestra de ello situando a la noche en el seno del sujeto (la noche llora en los huesos del yo) como una profunda melancolía que también lo configura: aún más, lo configura en una añoranza perpetua ya que, a pesar de cristalizar en una esperanza baldía, se acompaña del imposible deseo de volver a ser. Así, la noche coloca al sujeto textual en la utópica poética del no saber, de la carencia, de la desaparición. Asociado a la vida, este espacio se puebla de preguntas metafísicas como lo hacía la poesía orozquiana, aunque de forma mucho más descarnada y desesperada. Quisiera hablar de la vida. Pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, sólo por decir, sólo por ver si se puede decir: «¿es que soy yo?, ¿verdad que sí? ¿no es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia?». Y con las manos embarradas [284] golpeamos a las puertas del amor. Y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos, pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura a la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues eso es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza (Pizarnik, 2001: 95). El poema se titula «Mucho más allá»: enarbola la búsqueda desesperada de lo real desde lo real, cuya comprobación —cognoscitiva, valga la redundancia— no es sino lingüística. La vida desemboca aquí en una violencia física, en una autolesión, que constituye una tentativa de comprobación de la identidad, de la existencia, mediante el lenguaje. El sujeto es su existencia y su existencia es la posibilidad de decirse —de afirmar justamente su existencia—: así habla de la vida la poesía de Alejandra Pizarnik. Lo que queda, de poema, de experiencia, consiste en continuar ensuciándose cuerpo y alma para encontrar o inventar sentidos (el amor, Dios), con los que reforzar una identidad que no escapa de la precariedad o de la deficiencia. Lo que queda, de libro, de poesía, es —como, de otra forma y ya hemos expuesto, sucede en la poesía de Olga Orozco— un bascular en ese desequilibrio imposible entre la vida y la muerte, la ininteligibilidad y el silencio, el amor y la soledad. Esta es, de hecho, la lectura de Cristina Piña sobre el último poema del libro «”Desde esta orilla”, donde los costados antagónicos […] parecen intercambiar sus valencias al punto de que no sabemos si el amor es muerte y su negación la posibilidad de salvarse o si sol y noche, como instancias opuestas, intercambian sus categorías» (Piña, 1999a: 82). 3. 2. 4 La vía iluminativa y su incidencia oblicua: «la poesía es el lugar donde todo sucede» Desde ese mismo balanceo desigual, se escribe Árbol de Diana (1962), texto donde continúa el énfasis en las palabras, es decir, en el silencio y en la música, como también detallaremos en el capítulo dedicado a la poesía pizarnikiana. Libro fundamental, creo que representa la antesala de la madurez poética de Los trabajos y las noches, así como la contención del delirio desatado en su siguiente texto, Extracción de la piedra de locura (1968). Árbol de Diana supone, además, el perfeccionamiento y la elección cohesionadora del poema breve y la escisión definitiva del sujeto. [285] El libro se estructura en 38 poemas extremadamente breves: la huella de Porchia cada vez más legible179, los textos cuentan con ocho versos como máximo; en el caso, de las prosas poéticas, 5 o 6 líneas a lo sumo. Según lo sugerido por Octavio Paz en la presentación del libro publicada en su primera edición (Pizarnik, 2001: 101-102), Árbol de Diana constituye una sucesión de iluminaciones180 atravesada por la figura rimbaudiana del poeta-vidente: «El árbol de Diana no es un cuerpo que se pueda ver: es un objeto (animado) que nos deja ver más allá, un instrumento natural de visión». El crítico y poeta mexicano añade: «Colocado frente al sol, el árbol de Diana refleja sus rayos y los reúne en un foco central llamado poema, que produce un calor luminoso capaz de quemar, fundir y hasta volatilizar a los incrédulos» (Pizarnik, 2001: 102): como si se hubiera colocado a la poesía frente al sol que abría el poemario anterior — frente al mundo, contra lo real—, el lenguaje poético emanaría la energía capaz de devolver la fe, la esperanza, acaso el sentido. En realidad, Octavio Paz escribe una sugerente presentación creo que más destinada a invitar a la lectura que a analizar el texto pizarnikiano, un libro que avanza por el camino del despojamiento iniciado al comienzo de su producción hacia la iluminación brindada por la poesía misma, desde un alba inefable, mística. En otras palabras, en los primeros poemarios, la economía y el cuestionamiento lingüístico, la frialdad existencial ambientada en una noche que evitaba convertirse en cómplice y la desnudez poética del poema cada vez más breve rayando en la anáfora continua, en la reiteración de elementos o en la radicalización de sus opuestos, respondían a una suerte de vía purgativa en la que el sujeto debía despojarse de los falsos sueños como de la falacia lingüística, espejismos que lo encadenaban a la prisión de lo etéreo o de lo simbólico para acceder, desnuda de cualquier exceso o prejuicio, a lo real. Árbol de Diana abre la puerta a una poesía cuya característica esencial es la «luminosidad» (Gómez Paz, 1977: 22) o la «claridad» (Aira, 2001: 55), reflejo del universo de revelaciones que crea. Julieta Gómez Paz cita una célebre frase de Alejandra Pizarnik que consta en la Antología consultada de la joven poesía argentina publicada en 1968: «Cada día son más breves mis poemas, pequeños fuegos para quien anduvo perdida en lo extraño» (Pizarnik en Yanover, 1968: 367). 179 A este respecto señala César Aira que «En Árbol de Diana la lección de Porchia está definitivamente asimilada» (Aira, 2001: 55). 180 En la introducción de Octavio Paz, podemos leer que el árbol de Diana «tiene luz propia, centelleante y breve» (Pizarnik, 2001: 101). [286] Parece que este Árbol de Diana ilumina una senda a seguir, una senda para encontrarse tras e incluso en la pérdida ―que no para no perderse―, una senda que cuenta por tanto con la pérdida y se revela extraordinariamente pequeña, quizá insignificante, de seguro escasa, cuyo extremo conduce entonces a la poética del despojamiento, de la falta, de la desaparición —desde su sentido más literal, lingüístico y poético, esto es, desde la forma, hasta el más expansivo, hasta el contenido—. Al respecto, Julieta Gómez Paz comenta que, tal vez, porque hay «en estos poemas grandes orillas de silencio, su poesía es más límpida y densa. Los versos tienen un ritmo antiguo, de lengua recién nacida para la lírica ―no en vano se había apegado a la poesía medieval―, con sus reiteraciones, persecuciones exaltantes…» (Gómez Paz, 1977: 23). Así, se radicalizan y afinan «las contradicciones, el paralelismo y las aliteraciones» (Gómez Paz, 1977: 23), seña —como ya hemos anotado— de la joven poética pizarnikiana: solo que si antes tales reprises o regresos de lo mismo retorcidos hasta sus polos basculaban en una ambivalencia y también en una ambigüedad manifiesta, ahora «son formas de expresar lo inefable» (Gómez Paz, 1977: 23). Desde el primer poema, se canta a «la tristeza de lo que nace» (Pizarnik, 2001: 103), como Orfeo haría tras perder a Eurídice. Esa poesía que ha de vérselas con lo invisible, intangible y apenas existente — «lo que nace» vuelve a estar en ese límite irrepresentable del presente, en el umbral de la existencia— se logra mediante «versiones», reflejos, visiones, esto es, a través de la presentación de tal irrepresentable: «una pared que tiembla…» (Pizarnik, 2001: 104); se alcanza a través —literalmente— de imágenes que se imponen hasta transformarse en insignias, capaces de dar cuenta, al menos oblicuamente, de la identidad de todo lo escrito, incluido por supuesto el yo, así «la que ama al viento» (Pizarnik, 2001: 109), retomando la imagen trakleana que la perseguirá durante toda su obra, o «el desierto de la viajera con el vaso vacío / y de la sombra de su sombra» (Pizarnik, 2001: 105). Se trata de espacios y de palabras que, a su vez, fluyen, se fugan, se pierden — tal es el sentido del dinámico personaje del viento—: aunque estos espacios, tal vez por ser palabras, solo pueden darse vaciados. El conjunto de este libro implicará por tanto una falta o una merma estructural en el sentido de su imaginería, en su «galería de visiones» hasta terminar por agotar el tiempo y dejar efigies apenas capaces de sujetar los textos. Árbol de Diana colecciona, en parte, estampas intemporales, de instantes detenidos, de paisajes tan inhóspitos como estáticos y, sin embargo, vivos. [287] El temblor de la pared, el dinamismo interno del viento, el ansia caníbal del ser dormido que, invisible y parasitario, bebe la sangre de la sedienta… Algo se mueve en lo aparentemente inerte cuando se precipita ante el vacío del lenguaje y la mirada del sujeto181. En este sentido, resulta importante señalar que ya no se trata aquí de lo etéreo, el ensueño prescindible y engañoso que afecta tanto a la abstracción nimia o vacua — con la que comenzaba La tierra más ajena— como al sol sin más percibido y opaco — imagen que inauguraba Las aventuras perdidas—. Al fin, se trata de la grieta de luz que —recogiendo el tópico— alumbra lo real desde la theoreia ―de ahí, quizá, la «pureza» formal, el hieratismo de las imágenes―, desde la visión, la mirada, la contemplación metafísica o mística. Para entreverla, el sujeto ha tenido que pasar por la oscuridad de la noche, por la opacidad del lenguaje, por la ceguera del no saber: para alcanzar un efímero fulgor, que alumbrase la angosta senda de la perdida, esta tuvo que exigirse la desnudez, el despojamiento, la tabula rasa del nacimiento… y así es tal y como comienza este libro. Cristina Piña escribe acerca de este poemario escrito en París: «En él, la falta de énfasis y la simplicidad casi “inaugural” del lenguaje nos conmueve como si se tratara de la expresión de verdades primitivas» (1999a: 107). No en vano la crítica también recuerda un ya famoso texto de Pizarnik donde la poeta argentina insiste en que: «La poesía es el lugar donde todo sucede. A semejanza del amor, del humor, del suicidio y de todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad» (Pizarnik, 2002: 299). La subversión poética reside, según deja aquí constancia Alejandra Pizarnik, en atender a la libertad o la verdad que presente la poesía misma; subversión que la poesía comparte con otros fenómenos y actitudes vitales como el amor, el humor o el suicidio ―serán, de hecho, tres de los ámbitos textuales que funcionen como núcleo en distintas etapas de su producción poética―. Los fulgores poéticos que resplandecen en este Árbol de Diana atañen a la verdad y a la libertad, a los dos pilares ―uno epistemológico y otro ético― que sostienen la justificación de la existencia del mundo y del sujeto. Su efecto resulta subversivo, ya que el origen del acto mismo de la poesía no puede sino ser revolucionario al encarnar «el lugar donde todo sucede» (el subrayado es mío). Esa 181 Cristina Piña escribe sobre este libro que inaugura «una atmósfera de quietud maravillada» (Piña, 1999a: 107). [288] totalidad en principio abstracta a la que aquí se alude abre al infinito el universo de posibilidades, lo que implica una visión poética extraordinariamente productiva, una mirada también activa de lo real, donde todo cuanto es posible es en la poesía: la poesía representa, entonces, un espacio donde lo posible se convierte en necesario ya que, en ella, no existe margen de posibilidad que no sea ―en ella «todo sucede»―, y por tanto el infinito posible es, y hasta es necesario que sea. Así pues, nos hallamos ante una concepción poética que afirma extraordinariamente la realidad, tanto que enuncia la existencia de cualquier realidad posible… Me refiero ahora, más concretamente, a la posibilidad de que en la realidad existan muchas más cosas de las percibidas por los seres humanos, y a una consecuencia inmediata de esto ―que en mi opinión constituye una característica fundamental de la concepción poética desgranada en estas palabras―: que, entonces, nuestra visión de la realidad resulta demasiado pequeña, muy limitada. Frente a una poética de lo dado, cuya visión se encuentra por tanto profundamente determinada, Pizarnik propone de forma cada vez más intensa una poética de lo posible, latente en el subversivo espacio de la poesía, que conlleva además cierta defensa de la libertad de los seres humanos, ya que configura un ámbito no determinado, desconocido, por des-velar. Este lugar de la poesía es también el lugar de la vida ―las semejanzas establecidas en la cita apuntan hacia un espacio vital―: de hecho, los pilares epistemológico y ético, verdad y libertad, conforman la base de una ontología, esto es, están íntimamente relacionados con el ser, con su conocimiento, con su vida. por un minuto de vida breve única de ojos abiertos por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mudo (Pizarnik, 2001: 107). La inefabilidad efímeramente iluminada y precariamente descubierta en Árbol de Diana se reclama, así, dolorosamente vital y, de algún modo entonces, necesariamente material, inocentemente simbólica, pura, como en el siguiente poema: vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida (Pizarnik, 2001: 137). Ese reclamo acaba indiferenciándose entonces de la pulsión de muerte: este constituye, tal vez, otro sentido de la poesía como «lugar donde todo sucede», donde no se discrimina la individualidad y una pluralidad irreductible compone un mundo que constituye, por tanto, un enorme magma sin orden o jerarquías donde el reconocimiento resulta complicado: dicho de otro modo, donde la vida se precipita hacia [289] su muerte y viceversa, al tiempo que no cesa de reafirmar su multiplicidad incorregible en tal complejidad contingente. Ese es también el subversivo gesto poético, arrojo tan ligado a la libertad como a la imposibilidad de saber o a la ignorancia: «ella desconoce el feroz destino / de sus visiones / ella tiene miedo de no saber nombrar / lo que no existe» (Pizarnik, 2001: 108). Concretamente en este libro, este gesto responde ―de nuevo― a una peculiar mirada, al giro que implica una determinada mirada. Este constituye otro de los núcleos o de los campos conceptuales centrales que recorren este texto: Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos (Pizarnik, 2001: 125). Es otro conocido poema de Pizarnik: en él se hace patente una subversión tejida a la tradición poética ―desde otra vuelta de tuerca a la relectura prerrenacentista del tópico de la rosa― que revoluciona hasta la perturbación: una escena simbólica se transforma en una imagen material que va a alcanzar el órgano de la visión. Y la inversa: la inscripción de lo simbólico en el órgano, que pasa por la visión material, «cuando vea los ojos / que tengo en los míos tatuados» (Pizarnik, 2001: 121) ―es todo el poema, que relee asimismo la tradición que anticipa la modernidad de la lírica renacentista, marcada por el cruce de miradas entre los amantes, lenguaje paralelo que recoge el sobrentendido como el tabú―. Por lo demás, la pulsión de muerte latente, esa subversión se abraza cada vez más a la destrucción: la mirada consistirá en acabar con la visión —«un cerrar los ojos y jurar no abrirlos» (Pizarnik, 2201: 133)— en esta suerte de «memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá» (Pizarnik, 2001: 110). Así, lo que finalmente se subvierte es la lógica que vertebra nuestro pensamiento, nuestro conocimiento… la lógica dual. De hecho, creo que desde Árbol de Diana el pensamiento va a sufrir un proceso de disolución —fruto de la desarticulación del principio de no contradicción y de esa concepción holística que Pizarnik relaciona con el espacio poético, como señalábamos antes—. Como consecuencia de ello, la verdad del mundo y la libertad del sujeto van a colocarse definitivamente en otro espacio: en un lugar ajeno al del conocimiento tangible, al de la percepción sensible, al de la mostración de una realidad aparente que se asimilará a representación lingüística o simbólica de un real velado y hasta [290] incognoscible —que habrá de presentarse mediante una invocación poética desnuda de tales falacias—. Aunque resaltada como parte del juego con los opuestos, la lógica dual o binaria se sostiene entonces —en este como en los siguientes textos pizarnikianos— para destacar el romántico fenómeno del desdoblamiento luego de la transformación del yo. En algunos poemas, queda patente la brecha que abre la mirada de este Árbol de Diana tanto en el sujeto —en su libertad, «yo y la que fui / nos sentamos en el umbral de mi mirada» (Pizarnik, 2001: 113)— como en el mundo —en su verdad, «he nacido tanto / y doblemente sufrido / en la memoria de aquí y de allá» (Pizarnik, 2001: 123)—. El mundo conocido, aparente, simbólico, parece perderse en la obsesión por hallar el mundo incognoscible, verdadero y real: afán de iluminación en que el sujeto arriesga su propio ser182, que también es múltiple o, mejor, que tampoco es uno: «miedo de ser dos / camino del espejo: / alguien en mí dormido / me come y me bebe» (Pizarnik, 2001: 116). El otro parasitario y caníbal, inconsciente y latente, fruto de un desdoblamiento que ya aparecía en el texto anterior, cristaliza en este libro —y persistirá durante buena parte de la obra pizarnikiana— para disolver el cuerpo de un sujeto de pensamiento —de-mente— cada vez más disuelto. No es extraño, por tanto, que Árbol de Diana deje ciertas huellas de la desaparición del sujeto, que responde además a un distanciamiento explícito del yo textual; en palabras de Cristina Piña: «El tono de la voz lírica, aun cuando diga “yo”, carece de todo énfasis y adopta una distancia exacta respecto de lo dicho, la cual le da su extraña cualidad de momentánea revelación» (1999a: 112). Además de regresar sobre el concepto de «grado cero» barthiano, esta afirmación de la prestigiosa crítica argentina permite rememorar de nuevo el paralelismo con la mística: en la mística clásica, la vía purgativa conlleva tal despojamiento que en la vía iluminativa el yo desaparece al trasluz de la verdad revelada. El poema 13 de este libro dice lo siguiente: «explicar con palabras de este mundo / que partió de mí un barco llevándome» (2001: 115). El poemario finaliza, en última instancia, con la inversión de los planos del sujeto y del objeto, que han ido desdibujándose y hasta confundiéndose, con la neutralidad de la escritura y la multiplicidad indomeñable de lo real. Este canto arrepentido, vigía detrás de mis poemas: 182 Recordemos que se trata de un riesgo que, al igual que el lenguaje, según Heidegger, constituye el elemento constitutivo del ser —tal y como explicamos en el primer capítulo (Heidegger, 1998: 203204)—. En los tiempos de penuria, caracterizados por el desconocimiento y la carencia, el poeta resulta esencial para el des-velamiento —la alétheia— de lo real, en el abismo del ser, del mundo. [291] Este canto me desmiente, me amordaza (Pizarnik, 2001: 140). Al final, hay un canto por encima de los poemas ya escritos, es una culpa que no solo vigila los poemas, además, los desmiente, los calla, los anula. La poesía, que está por encima de todos los poemas, «lugar donde todo sucede», podría ser ese canto, el único que puede aglutinar ese todo condenado a ser negado con su afirmación. 3. 2. 5 La vía destructiva o la tortura: despedazar el cuerpo para hacerlo hablar Los trabajos y las noches (1965) se sitúa en el ecuador de la producción poética pizarnikiana, tras estos últimos tres libros de poemas considerados fundamentales en cuanto que escenifican el proceso de consolidación temática, simbólica y formal de la cosmogonía de Pizarnik. Como explicaremos más adelante ―ya que el capítulo V propone una lectura concreta de este texto―, en este libro esta situación responde, además, a la culminación de la forma poética y a un trayecto magistral Eros-Thánatos, que bascula entre sus polos hasta la declinación del sujeto, cuya única morada ya es la morada de todo, que es la poesía ―y el caos que su desmesurada multiplicidad genera―. Los trabajos y las noches constituyen, a mi parecer, la capitulación de una poética de la desaparición, donde el sujeto termina fijando y reclamando su carencia ―el conocimiento, el amor, la vida― desde su sacrificio. Sobre este texto, y señalando la frontera con el poemario anterior, Julieta Gómez Paz afirma: «Si el espacio era vasto y lleno de luz en torno a los poemas de Árbol de Diana, ahora es el lugar de la verdad lacerante» (1977: 26), contradictoria estrechez que la crítica argentina resume en una «aventura metafísica» que «va del temblor de la dicha al dolor de la ausencia» hasta que «el deseo de morir es el de morir en plenitud» (Gómez Paz, 1977: 25). Como enuncia Julieta Gómez Paz, en este libro, «todo es transubstanciación» (1977: 25). Por lo demás, Los trabajos y las noches también precede a un libro extremadamente emblemático en la producción poética pizarnikiana: Extracción de la piedra de locura (1968). Este texto señala una quiebra a varios niveles en la obra de Pizarnik. Con Extracción de la piedra de locura comienza una mezcla genérica muy acentuada, la experimentación y también la apuesta por la prosa poética, con textos mucho más extensos, que combina con algún poema persiguiendo la estética anterior. Pero, además, Extracción de la piedra de locura destapa un mundo descaradamente [292] mortífero, plagado de pesadillas e invadido por más muñecas que sujetos. Como tan bien señala Cristina Piña al respecto de este texto: No es solamente que la forma predominante sea el poema en prosa, breve o extenso, sino el tono y las imágenes, la zona de indagación poética; sobre todo la presencia, en un nivel nunca antes registrado, de la muerte, y una emergencia exasperada de la desestructuración subjetiva, los cuales nos instalan en una zona abiertamente ominosa y alucinada (Piña, 1999a: 163). Por su parte, para comentar la singularidad de un libro que ya se presentó como ruptura en el momento de su publicación, César Aira describe su fisonomía, crítica y estructura como sigue: En la tapa, un grabado proveniente de un viejo libro de educación para señoritas: una niñamaniquí a la que le ha crecido desmesuradamente el pelo y las uñas, y una tijera y un peine flotando a su alrededor. En la contratapa, un texto de Mandiargues, fragmento de una carta, traducido con el mayor cuidado por la destinataria y Enrique Pezzoni, entonces director de la Editorial Sudamericana. […] El libro tuvo las críticas más encomiásticas y se habló de una renovación y el comienzo de una nueva etapa. En su mayor parte está compuesto por pequeñas prosas a las que un título sugerente trata de dar un significado unitario. Las cuatro partes en que está dividido responden a las fechas de composición, en el siguiente orden: I, 1966, II, 1963, III, 1962, IV, 1964 (Aira, 2001: 69). Como indica Aira, Extracción de la piedra de locura se estructura en cuatro partes, todas ellas fechadas. La primera de ellas corresponde a la escrita la última, como se puede comprobar: implica también el regreso al poema breve, ya que es casi la única que cuenta con pequeños poemas, siguiendo su forma ya característica, y una prosa poética dividida en «fragmentos»; en ella, el silencio constituye una nota fundamental que se acompaña, como escribe Piña, por «un reforzamiento de la investidura del lenguaje como instancia única de realización vital que resulta nueva en su escritura» (Piña, 1999a: 163). Este «reforzamiento de la investidura del lenguaje» que la poeta, además, confronta hasta la dominación del silencio o el silencio dominado (uno de los extractos más célebres del texto se titula «Fragmentos para dominar el silencio») resultará sin duda clave en su último poemario, El infierno musical (1971). Por este motivo, en mi opinión, entre todas las innovaciones que Extracción de la piedra de locura impone, esta apuesta por el lenguaje, tras comprobar lo estéril de abogar por el conocimiento y el mundo, constituye uno de los giros más interesantes y cruciales de la última parte de la obra pizarnikiana. Lejos de salvar al sujeto o devolverle esperanza y élan vital, lo precipitará al borde de la destrucción, al abismo de la locura o a las puertas de la muerte183. 183 El cambio de lugar se confirma en alguno de los primeros poemas, como en el poema «En la otra madrugada»: «Veo crecer hasta mis ojos figuras de silencio y desesperadas. Escucho grises, densas voces en el antiguo lugar del corazón» (Pizarnik, 2001: 220) o desde el título del siguiente poema, «Desfundación» (Pizarnik, 2001: 221). [293] «Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo» (Pizarnik, 2001: 223). Este es el lugar desde donde se escribe este texto, desde una primera persona del singular que lleva re-conociéndose —desde hace más de una década— máscara textual, ontológicamente hueca, epistemológicamente vacía, y ahora se reafirma desde un extraordinario y destruido palimpsesto transformado en pastiche; desde una casa, más que desprotegida, que ya no puede ofrecer protección, seguridad, abrigo. Significa que se ha desarticulado por completo la función del lenguaje, es decir, que se ha dislocado su sentido. A este respecto, quizá cabe recordar algunos célebres y metafóricos términos heideggerianos —que ya recogimos a lo largo del primer capítulo y que casi recoge Pizarnik de manera literal en este libro—, como estos que siguen: El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian» (Heidegger, 2000: 259). El lenguaje es la casa del ser y sus guardianes, los seres humanos —pensadores y poetas— que residen en ella, donde son, es decir, donde se realizan como lo que son. Para Martin Heidegger, además, como ya destacamos y hemos venido recordando, los poetas son unos guardianes algo especiales, ya que pueden arriesgar su propio ser custodiando su casa: llevándola a un lenguaje que, muchas veces, retuercen y conducen al límite, ponen en juego su propio ser, aquello que los constituye, su objeto, por tanto (Heidegger, 1998: 203-204). «Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen», el poeta pierde la batalla y, en ese inesperado y repentino giro del destino, desaparece el ser que lo constituía o, lo que viene a ser lo mismo y sugería Barthes —y desarrollábamos en el primer capítulo—, el escritor se queda sin Literatura —y la Literatura pierde su lugar de antaño, tradicional, canónico, y ocupa otro espacio, con un cuestionado y frágil lenguaje a la intemperie que descubre su carácter representacional y arbitrario—. Nos hallamos, por tanto, en la médula de la poética de la desaparición, aunque es quizá también el inicio de la desaparición de la propia poética de la desaparición, dada la dinámica contradictoria o negativa que caracteriza tales estéticas (dinámica que ponía de manifiesto Barthes, 1997: 15). La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema y yo he de decirlo. Aun si el poema (aquí, ahora) no tiene sentido, no tiene destino (Pizarnik, 2001: 223). Este extracto de estos «Fragmentos para dominar el silencio» comienza con una inyección de muerte al silencio, que responde a una traslación de lo ontológico a lo [294] lingüístico, sobre lo cual va a pivotar el sujeto poético, que se halla, a su vez, al centro de la misma tensión que lo convoca en cada texto: una imposibilidad de decir de partida que ha de contar, sin embargo, con la imposibilidad de no decir cuando, de partida, se dice tal imposibilidad. Con todo, el poema se inscribe de nuevo a través de los deícticos en el presente atemporal de un tiempo que no se detiene —ese paréntesis aparentemente inocente—: el tiempo parece disolver de nuevo toda esperanza de sentido, cualquier atisbo de dirección, de proyección, de finalidad. «Aun si el poema no tiene sentido, no tiene destino» (ib.): aun con la muerte que posee al sujeto y que, con su canto, se adentra hasta el silencio hasta conseguir sellarlo184, el signo utópico no declina. Como el silencio, su aparente reverso, el lenguaje, también se personifica durante todo el texto: Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y, lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos (Pizarnik, 2001: 223). Las damas solitarias y desoladas se transforman en madres de rojo que anidan en las casas rojas (Pizarnik, 2001: 234) y se aglutinan en la figura de la «reina loca» que recorre, por ejemplo, unos póstumos «textos de Sombra» (Pizarnik, 2001: 407), textos que recogen numerosos motivos de Extracción de la piedra de locura. Esas damas solitarias siempre cubiertas de un rojo sangriento «se ceban del yo», como escribe Cristina Piña (1999a: 164), al que terminan enloqueciendo en un paralelismo entre lenguaje y sujeto también sin precedentes, que ha dejado de contar con el (des)conocimiento como (des)estabilizador. El pivote cognoscitivo se ha derrumbado: ya no se libra ningún pulso, solo hay un campo de batalla repleto de cadáveres, con un desquiciante diálogo entre moribundos o fantasmas. El sujeto está muerto, las más veces está representado por una tercera persona cuyo único signo vital es hablar o cantar, es decir, sucumbir desde su agonía a la locura de un lenguaje «vampírico» que, como indica Piña, «asesina no sólo a la cosa sino a la subjetividad […] y su carácter de madre terrible ilumina el drama del sujeto entregado a él como única e inoperante defensa contra el silencio» (Piña, 1999a: 165). Así se inmola el yo, como se lee en el fragmento anterior: así se ilumina ahora, «a la luz de su falta de luz». 184 «No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio» (Pizarnik, 2001: 223). [295] De hecho, Extracción de la piedra de locura se abre con ese sujeto muerto que canta, que celebra su sacrificio, su consumada muerte: La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad […] Expuesta a todas las perdiciones, ella canta… (Pizarnik, 2001: 213). En este sentido, cabe destacar la extraordinaria coherencia de la poética pizarnikiana. Me refiero a que existe una progresión, una continuidad y hasta una linealidad entre libro y libro absolutamente excepcional. En este caso concreto, por ejemplo, y aunque ya sucede con los textos anteriores, Los trabajos y las noches se cierra con un sujeto que, tras sumirse en la pérdida, celebra la muerte, erigida como rey, cuyo único traidor resulta quizá el lenguaje; Extracción de la piedra de locura esparce las notas del sujeto muerto que canta, silencio que lo conducirá directamente a El infierno musical. Como resalta César Aira: Esta acumulación de pequeños núcleos poéticos cerrados demuestra una vez más la asombrosa coherencia de la poesía de Pizarnik, no sólo consigo misma sino también con el medio en que se formó (Aira, 2001: 70). En efecto, las resonancias rimbaudianas, por ejemplo, desde la ebriedad hasta el infierno, laten con intensidad en estos últimos textos: pero se podría recorrer la obra pizarnikiana desde Rimbaud y una genealogía de poetas malditos185 desde la cita —ya comentada— que abre La tierra más ajena. Así es como el corazón muerto del sujeto desquiciado de este texto, tras la iluminación de Árbol de Diana y antes del descenso definitivo a los infiernos del último texto, introduce al lector en la espiral mortífera de Extracción de la piedra de locura. Como escribe Cristina Piña, desde el comienzo del poemario: Nos vemos sumidos en un proceso verbal donde muerte y origen intercambian sus signos; donde el sujeto se retrotrae hasta el punto mismo de su nacimiento —que se metamorfosea en el lugar de la muerte y el lugar donde nacen los cuerpos poéticos—, equiparando subjetividad, poema y aniquilación del yo (Piña, 1999a: 169). Según Piña, el título ya «remite a un mundo de imágenes fragmentarias que […] nos sugiere las fantasías del corps morcellé anterior a la constitución del yo de las que habla Lacan», así como « al mundo de formas híbridas, prehumanas y desestructuradas de los cuadros del Bosco, sobre todo El jardín de las delicias, explícitamente nombrado en un poema» (Piña, 1999a: 163). Aunque según las informaciones de Ivonne Bordelois, Pizarnik no toma el nombre del cuadro de El Bosco con el mismo título, sino de un largo «poema-ceremonia» de una colección de textos indígenas (Piña, 1999a: 162-163), la escena a la que se apunta podría ser, no obstante, similar: una lobotomía 185 Tesis que, de alguna forma, sostiene Piña a lo largo de sus dos libros principales sobre Alejandra Pizarnik (1999a, 1999b). [296] ejercida sobre todo en la Edad Media —oscuridad a la que Pizarnik también parece regresar de una u otra manera— mediante la cual se extraería la estupidez, la necedad, la ignorancia humana, concentrada en las protuberancias que, según algunas creencias mistéricas, creaba la locura; era también una estafa, al menos como lo plantea el pintor holandés, que a su vez provenía de ignorantes o de locos. Creo que, desde la abertura del poemario, Pizarnik se regodea en esa indeterminación de la locura como única querencia: y en la doble vuelta de tuerca de la locura de su extracción. Desde el inicio, el yo se juega su existencia —su linealidad, su coherencia— entre la vida y la muerte, entre el silencio y el canto, entre la luz y la sombra… Extremando esos quicios, indiferenciándolos en la marea lingüística o en el caos poético, el sujeto se desquicia definitivamente. Algunos de los versos más impactantes en este sentido son los siguientes: «Murieron las formas despavoridas y no hubo más un afuera y un adentro. Nadie estaba escuchando el lugar porque el lugar no existía» (Pizarnik, 2001: 217). La médula de la poética de la desaparición, ya lo dijimos, coincide con el corazón de la utopía, y esta vez lo hace en un sentido literal. El desierto convertido en el no-lugar desvía definitivamente todos los significados y encubre la pérdida como una intemperie vital que va a condenar al sujeto enloquecido al margen. Cuando lo único que queda es la casa del lenguaje y cuando a esta se le vuela el tejado, comienza la tragedia de la indigencia. El yo vaga por el texto fragmentado, su propio corps morcellé perdido en ese impasse entre la muerte y el no nacimiento —ya no habrá posibilidad de renacer—, atraviesa todas las fases del sueño o la pesadilla, con el fulgor y el terror propios del no-espacio en que se escribe. La segunda parte responde a una parcelación de la realidad en una suerte de escenas rotas, poderosamente oníricas, o de grietas en el yo que anticipan el desdoblamiento; la tercera parte, apenas dos páginas y media de falsos aforismos, reinventa la enorme influencia de Porchia, adaptándola quizá a la forma y a la sensibilidad pizarnikianas. En esta última, el desdoblamiento, heredado de los textos anteriores, se evidencia de nuevo. En cualquier caso, ambas secciones responden a la definición que da César Aira de buena parte de este libro: Pulidas e intensificadas hasta lo sobrehumano, estas prosas resultan una acumulación de breves poemas pizarnikianos […], en una velocidad proliferante que desafía la atención. El efecto es extraordinario, pero no abren posibilidades nuevas porque son un experimento irrepetible (Aira, 2001: 70). El núcleo de Extracción de la piedra de locura implica así la consumación del fragmento o del residuo: formado de jirones en la segunda parte, de piezas minúsculas, [297] casi corpúsculos en la tercera, permite asistir a una rotura formal cuya imagen le devuelve el espejo de un fondo de desintegración o de despedazamiento del yo. «Caminos del espejo» es el título que encabeza esa especie de sobrantes, las pequeñas piezas que forman la tercera sección del libro, compendio de ese desdoblamiento ya conocido —reencontramos por ejemplo ese «yo y la que fui» característico de Árbol de Diana, por ejemplo—. No obstante, «Caminos del espejo» incluye también una especie de síntesis del conjunto de la obra imposible y, sin embargo, escrita: así, leemos «Caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de revelaciones» (Pizarnik, 2001: 242). Además de la inasible coherencia del conjunto de la obra pizarnikiana, asombra la lucidez con que el propio sujeto textual se sitúa del otro lado para valorar su obra como una obra crítica. Como todo lo demás en este libro, el desdoblamiento también es radicalmente textual. Esta tercera parte expone, por último, el prólogo al estallido que presentará la última —el libro está enmarcado por silencio y locura—: «Volver a la memoria del cuerpo, he de volver a mis huesos en duelo, he de comprender lo que dice mi voz» (Pizarnik, 2001: 244). Acaso es posible leer un último intento por volver a la materialidad de lo real, por recuperar la comprensión. Sin embargo, el único regreso real es el de la muerte —«Una mano desata tinieblas, una mano arrastra la cabellera de una ahogada que no cesa de pasar por el espejo» (Pizarnik, 2001: 244)—, una agonía que se desarrolla en el ámbito del espejismo. La cuarta y última parte, encabezada por «Extracción de la piedra de locura», se abre con una cita de una importante figura de la mística europea, Jan Van Ruysbroeck186. Las palabras del beato atienden a la enfermedad y el sufrimiento sin 186 Jan van Ruysbroeck (1293-1380) es un representante fundamental de la mística del siglo XIV, que se opuso al iluminismo de la época y, como otros célebres místicos de la época, como Tauler o Suso — discípulos de Eckhart—, formó una comunidad que desarrolló una intensa vida mística. Llamado «El nuevo Dionisio» —en referencia a Dionisio Areopagita—, cuenta con una obra en prosa muy importante que se tradujo a varios idiomas. Cabe destacar que creó el movimiento Devotio moderna combinando los elementos filosóficos de la escolástica con los elementos neoplatónicos. Como explican María Toscano y Germán Ancochea en su libro Místicos neoplatónicos-neoplatónicos místicos. De plotino a Ruysbroeck, tal vez la peculiaridad de Ruysbroeck es que «habla de un camino espiritual basado en la búsqueda de la “tiniebla divina” […] Se habla continua y paradójicamente de tiniebla y luz, precisamente cuanto más se ahonda en la tiniebla mística, más se está en la luz. Y es precisamente la abundancia de luz, la que crea la propia tiniebla, por lo tanto uno no debe tener miedo a la tiniebla, porque la tiniebla es, en el fondo, tal abundancia de luz, que el hombre no está preparado, por eso el entendimiento tiene que ser simple, desnudo, para alcanzar esa luz, en la cual ve» (Toscano y Ancochea, 1998: 101-103). Aunque esa interrelación hasta la asimilación de Tiniebla y Luz ya se encuentra en la figura de Dionisio Areopagita (Toscano y Ancochea, 1998: 43-67), de quien Ruysbroeck es heredero, en cualquier caso, se palpa en este aspecto el paralelismo de estos místicos con muchos de los textos anteriores de Alejandra Pizarnik, y el influjo que la lectura de este tipo de autores pudo implicar en su obra: concretamente este aspecto crucial en la obra de Ruysbroeck, proveniente de Dionisio, de indistinción entre luz y sombra, ya ha sido tratado [298] remedio de las almas heridas y rotas. Pizarnik comienza esta última sección con el siguiente texto: La luz mala se ha avecinado y nada es cierto. Y si pienso en todo lo que leía acerca del espíritu… Cerré los ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades. No temas, nada te sobrevendrá, ya no hay violadores de tumbas. El silencio, el silencio siempre, las monedas de oro del sueño (Pizarnik, 2001: 247). Aunque parece un cierre, no es sino otro comienzo. Tras unas líneas en blanco, tras «el silencio siempre», el texto continúa diciendo «Hablo»: es la poética de la desaparición pizarnikiana, que recoge la dinámica de la negación, cuyo epítome es el lenguaje, la precaria vida del final pizarnikiano. Aquí y ahora, la iluminación es la falacia o, mejor, la iluminación de la falacia se ha impuesto: la lógica del espejismo para la sedienta del vaso vacío en el desierto que siente que ya está muerta y, sin embargo, no termina nunca de morir. El sujeto se halla atrapado en la espiral de locura de esta utopía literal: «Sin el perdón de las aguas no puedo vivir. Sin el mármol final del cielo no puedo morir» (Pizarnik, 2001: 248). Después, se suceden descripciones imposibles del no lugar del sueño o de la pesadilla, del ensueño —fatalidad que acaso se intentaba esquivar desde La tierra más ajena—, con muñecas descabezadas, con retazos de poéticas que se encadenan: «Escribir es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura» (Pizarnik, 2001: 251). Ese es el único cuerpo — corps morcellé— al que se puede volver: abrasado, troceado e irreconocible, y sondeando la identidad mediante otro pedazo en el caos de la multitud uniformadora, que hace que todo sea todo y nada al tiempo. Esta di-sección final zanja el recorrido de la locura con dos extractos más de prosa poética, que abocan al sujeto-muñeca hacia su muerte definitiva. Los títulos de estos dos fragmentos son: «El sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos» y «Noche compartida en el recuerdo de una huida»; el mismo ámbito, la noche que crea el silencio donde escuchar la muerte, y su llamada, el filtro alquímico del lenguaje que transforma todo en un «algo» que sigue siendo «nada», a medio camino entre lenguaje y mundo, caos inidentificable —«La muerte es una palabra. La palabra es una cosa, la muerte es una cosa, es un cuerpo poético que alienta en el lugar de mi nacimiento» (Pizarnik, 2001: 255). con respecto a la producción pizarnikiana. La falta de fronteras, la contaminación de una y otra, constituye, cuando menos, un importante elemento en común. [299] El discurso prosigue infinito, lo hace, por tanto, sin cierre, sin destino, sin sentido —como ya afirmaba lúcidamente la propia poeta—, acaso como los hablares de los locos que, como nunca se detienen, nadie escucha: «Nunca de este modo lograrás circundarlo. Habla, pero sobre el escenario de cenizas; habla, pero desde el fondo del río donde está la muerte cantando…» (Pizarnik, 2001: 255-256). En efecto, como ya advertía Cristina Piña (Piña, 1999a: 169), se trata de la muerte-nacimiento, el espacio de la subjetividad o de la existencia, de la vida o del amor, un final que va a coincidir con el principio en una atemporalidad transformada en eternidad: «¿Y cuántos centenares de años hace que estoy muerta y te amo?» (Pizarnik, 2001: 257). Así, el último poema del libro llama a la puerta de la muerte, una tumba a la que se pregunta «quién vive»: «Y hasta cuándo esta intromisión de lo externo de lo interno, de lo menos interno de lo interno…» (Pizarnik, 2001: 257). No faltan muchos elementos en la ceremonia: esta noche sin juicio final cuenta con las «trompetas de la muerte» y con un «cortejo de muñecas de corazones de espejo» (Pizarnik, 2001: 257) para una despedida que, por supuesto, sirve para dar la bienvenida a «la muñequita de papel verde, celeste y rojo», configurada de muerte, locura y poesía, en un sueño donde «poder erigir y tal vez andar en su casita dibujada sobre una página en blanco» (Pizarnik, 2001: 258). 3. 2. 6 La desaparición y su instante de éxtasis Esta existencia de papel, acompañada de una obsesión cada vez más intensa, la música —reverso del silencio—, configura la apuesta por lo codificado, abstracto e ininteligible que se materializa en su último poemario publicado en 1971, El infierno musical. Este es su comienzo: Cold in hand blues y qué es lo que vas a decir voy a decir solamente algo y qué es lo que vas a hacer voy a ocultarme en el lenguaje y por qué tengo miedo (Pizarnik, 2001: 263). El retorno al poema breve, más característico de la obra de Alejandra Pizarnik, constituye un punto de partida que resulta —insistimos— de la consecución de todo lo dado con anterioridad: el lenguaje como el deteriorado cobijo de un vagabundo aterrado. El título musical remite a una canción de Bessie Smith de 1925, aunque la versión más conocida es quizá la de Louis Armstrong. Trata sobre una historia de amor [300] entre un hombre y una mujer. El hombre —ese hombre negro de los blues y del primer jazz americano— parece haber perdido la cabeza tras haberlo perdido todo: cold in hand constituye una nueva expresión que este género inaugura para designar al tan pobre que nada tiene en la mano salvo el frío de las calles —todo escapa a su mano, que nada alcanza—; después, circularmente, la mujer que le canta acaba diciendo que va a buscar a otro hombre porque este no tiene en su mano sino la pobreza y el frío que parecen haberle hecho perder definitivamente la cabeza187. Tras la revisión de casi toda la obra poética de Alejandra Pizarnik, el contenido de esta canción y su paralelismo con la temática pizarnikiana parecen ir de suyo. No obstante, la referencia explícita a la música resulta, además, especialmente interesante por varios motivos. Por una parte, la música constituye el lenguaje estético más abstracto, menos traducible, menos comprensible, por tanto, desde otro lenguaje; a la vez, se trata del lenguaje más cercano a la poesía, que remite indirectamente a Orfeo — y a lo expuesto en el primer capítulo— cuando música y poesía iban tan de la mano que no se distinguían —volveremos, de hecho, a esta profunda filiación en el capítulo V—. Por otra parte, a partir de este libro, aunque manteniendo la deuda con el anterior, la poética pizarnikiana va a exhibir los recursos de un lenguaje alternativo —la música, la pintura, el incremento de frases intercaladas en otros idiomas—, de un lenguaje o de una jerga específica —el de la propia literatura, por ejemplo— o de una suerte de contracódigo, las más veces no codificado, que parte, por ejemplo, del balbuceo… decires sin decir, en suma, síntoma de una experimentación que fractura cada vez más la gramática y el sentido. La mayoría de los poemas de este libro aparece, primero, en un pequeño libro publicado en 1969, titulado Nombres y figuras (Aira, 2001: 74; Piña, 1999a: 178); dos años más tarde, Pizarnik añade algunos textos que terminan de configurar El infierno musical. Los poemas están escritos, según la datación de la propia poeta, en los años 1968 y 1969; continúan —como ya hemos señalado e indican otras críticas (Gómez Paz, 1977: 12; Tamargo, 1994: 34…)— la poética de su libro anterior. 187 Transcribo la letra de este blues de 1925 frimado por Jack Gee / Fred Longshaw: «I’ve got a hardworkin’ man, / The way he treats me I can’t understand; / He works hard every day And on Sat’day throws away his pay! / Now I don’t want that man, / Because he’s gone cold in hand. // Now ’tried hard to treat him kind, / I’ve tried hard to treat him kind, / But it seems to me his love has gone blind. // The man I’ve got must have lost his mind, / The man I’ve got must have lost his mind, / The way he treat me I can’t understand. // I’m gonna find myself another man, / I’m gonna find myself another man, / Because the one I’ve got has done gone cold in hand». [301] Aunque el poemario cuenta con algún poema breve como Cold hand blues, la mayor parte de los textos son prosas poéticas, desiguales en extensión, que recogen la obsesión por la muerte, el envite del lenguaje y la asunción del fragmento donde forma y fondo se reclaman fusionados e indistintos: «La cantidad de fragmentos me desgarra / Impuro diálogo / Un proyectarse desesperado de la materia verbal / Liberada a sí misma / Naufragando en sí misma», es una cita del poema «El infierno musical» (Pizarnik, 2001: 268). En opinión de Cristina Piña: «Junto con la explícita asunción del lenguaje como única patria, emerge más agudamente que antes la certeza de que esta elección solo lleva “a lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado”, al “infierno musical” donde no hay posible lugar de reunión» (1999a: 178)188. Creo, con Piña, que este último libro agudiza la propuesta de Extracción de la piedra de locura, que ha marcado un giro arriesgando y perdiendo el ser por el lenguaje, única materialización que busca fundirse eternamente con el cuerpo del sujeto. Como explica la crítica argentina, en El infierno musical: Se articula de manera definitiva en su escritura la fusión entre cuerpo y poema, vida y poesía, acto y lenguaje. Esa frase […] «haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo» y que constituye el centro de su poética, aparece en el final de «El deseo de la palabra» (Piña, 1999a: 179). Es cierto que «El deseo de la palabra» (Pizarnik, 2001: 269) recoge bien —no sé si el centro pero sí— el final de la poética pizarnikiana: en este poema, el sujeto regresa al espacio de la noche, a la búsqueda ontológica, plenamente mistificada —«un instante de éxtasis para mí»—, persigue las sombras en el infierno, sin muerte y sin vida, en que se halla —«No vayas a creer que están vivos. No vayas a creer que no están vivos»— y espera que suceda —«En cualquier momento la fisura en la pared» (Pizarnik, 2001: 269)—. Al final del poema, se lee el célebre verso que también se encontró entre las últimas anotaciones de Pizarnik, «haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo» (Pizarnik, 2001: 269), donde se produce por fin la deseada fusión entre lenguaje y sujeto, poesía y vida. Porque, además, el texto sigue: «rescatando cada frase con mis días y mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra ha sido sacrificada en las ceremonias del vivir» (Pizarnik, 2001: 269-270). Ahora bien, en mi opinión, en el relato de la pérdida, la obra de Alejandra Pizarnik ha ido produciendo una inversión: se sacrifica el cuerpo y la vida para hacer 188 La cita exacta de Pizarnik a la que se refieren las palabras de Piña pertenece a «Piedra fundamental», en la primera parte del libro. Es la siguiente: «No puedo hablar para nada decir. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. / ¿Adónde la conduce esta escritura. A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado» (Pizarnik, 2001: 265). [302] aparecer el lenguaje. Tal es el giro órfico de la mirada pizarnikiana: como el lenguaje no hace aparecer lo real, lo real hace aparecer el lenguaje, único real. Con esa limosna, arrancada de los días, de las semanas, de la vida, se vive. La inversión o, cuando menos, la negación emerge permanentemente de la poética pizarnikiana. De hecho, el poema que sigue a «El deseo de la palabra» es «La palabra del deseo», donde leemos el también célebre «Yo no quiero decir, yo quiero entrar» (Pizarnik, 2001: 271). Este pulso del lenguaje y lo real recorre las cuatro partes en que se estructura este libro: los oscuros corredores de silencio —primera y segunda parte—, ausencia — tercera parte— y muerte —última parte— entre los que lucha el sujeto. El poema que, como escribe Cristina Piña, «cierra la colección» (Piña, 1999a: 180) se titula «A plena pérdida»: donde Orozco introducía la pureza, Pizarnik coloca la totalidad —esa a la que apuntaba la poesía—, la completud, la culminación de la carencia, su eternidad. Los sortilegios emanan del nuevo centro del poema a nadie dirigido. Hablo con la voz que está detrás de la voz y emito los mágicos sonidos de la endechadora. Una mirada azul aureolaba mi poema. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? (Pizarnik, 2001: 290). Ya todo es carencia. No hay nada. Todo es lenguaje: reflejo de otro reflejo. De hecho, el nuevo poema no se dirige a nadie; los sortilegios emanan del centro de un poema al que, de alguna forma, regresan. Ya no es el nombre el que se encuentra detrás del nombre: ahora es la voz que está detrás de la voz, que no emite sino los sonidos de lo que está detrás, es decir, de aquella que hablaba antes —las «endechas» o el poema inmediatamente anterior—. La utopía, la pureza, la luz, iluminaban el poema pasado; la interrogación por la vida apunta a la desaparición presente. El infierno musical presenta una coda: una cuarta parte titulada «Los poseídos entre lilas» inspirada en la obra de teatro homónima. Aunque se recuperan diálogos, el tono continúa el mismo, también la atmósfera o la simbología. Por lo demás, la Obra poética de Pizarnik también cuenta con numerosos poemas publicados póstumamente (Pizarnik, 2001: 300 y ss.): en mi opinión, en todos los casos, siguen algunas de las directrices ya expuestas; en algunos casos, como «En esta noche, en este mundo», las amplían. En general, los poemas no incluidos en poemarios son textos sueltos, que nunca llegaron a publicarse —buena parte de ellos datan de 1972 y fueron recogidos y publicados, por Ana Becciú y Olga Orozco, como Textos de sombra y últimos poemas189—. 189 En este caso, parece que se trataba de un libro sin terminar de acuerdo con las anotaciones de Alejandra Pizarnik en algunas carpetas y manuscritos encontrados en su casa tras su muerte. [303] 3. 3 La elección de Los juegos peligrosos de Olga Orozco y Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik Como hemos venido anunciando, analizar Los juegos peligrosos de Olga Orozco y Los trabajos y los noches de Alejandra Pizarnik implica insertarse en dos escrituras maduras y conscientes, y ello doblemente, ya que estos poemarios también se corresponden, con respecto a su obra poética —como ya hemos delineado— con su período de mayor madurez y consciencia. Enseguida estos textos se revelaron libros paradigmáticos de la poética de ambas autoras, cuya lectura reunía la intensidad y la complejidad de sus propuestas estéticas. Con respecto a la obra de Orozco, por ejemplo, Ana Becciu explicita que «Los juegos peligrosos […] ya figuraban entre los libros “memorables” de la poesía argentina» (Becciu, 2012). Por su parte, María del Carmen Tacconi habla de una «etapa de madurez que se inicia con Los juegos peligrosos» y en la que Orozco va a «caracterizar su estilo: temas obsesivos, expresión metafórico-simbólica, minuciosa elaboración formal» (1981: 115). Por último, Susana López Espinosa considera que Los juegos peligrosos se halla al «centro de su evolución poética» (1987: 37). Acerca del libro de Pizarnik, César Aira destaca que «el libro tuvo una unánime aclamación crítica, y al año siguiente obtuvo el Premio Municipal de Poesía, entonces bastante prestigioso» y que mediante este texto «la posición de Pizarnik […] había alcanzado el estatus legendario que ha conservado hasta hoy» (2001: 64). Cristina Piña va más allá del prestigio o la consagración de la joven poeta para indicar que Los trabajos y las noches inscribe el compromiso existencial y esencial con la poesía: Al margen de la perfección estética, Los trabajos y las noches es un libro capital pues en él la subjetividad poética asume la decisión de convertir a la poesía en su morada. Solo que esta decisión lleva a que se agudicen la división del yo y el enfrentamiento con la muerte, la cual irá asumiendo inquietantes y seductoras máscaras poéticas (1999a: 143). Tanto Los trabajos y las noches como Los juegos peligrosos comparten una posición similar frente al lenguaje y a la realidad. Ambos tensan el enfrentamiento del sujeto con lo (im)posible a fin de alcanzar el conocimiento y la revelación de lo absoluto. Ambos intentan transformar la palabra poética —mediante la invocación o el sacrificio— e intentan superar la realidad inmediata, con la que establecen un pulso — mediante el amor o la magia—; una utopía tan perseguida que, en ambos casos, se traduce en el recurso al conjuro. Acerca de este poemario de Olga Orozco, Manuel Ruano especifica que: [304] Es la metáfora del cielo y del infierno a nivel de lo cotidiano. Con este libro se inicia en la poética de Olga una introducción a la cartomancia, una incursión a la astrología, la magia y el onirismo, como búsqueda para desarmar hechizos y formular ensalmos. Es el momento del talismán y la invocación. La palabra anuncia la eficacia del poder. En este aspecto hay vasos comunicantes con el credo surrealista. Breton decía que nada de lo que nos rodea es objeto, todo es sujeto. Y en este aspecto el libro es un verdadero pronunciamiento entre el mundo real y el mundo invisible. Ella me decía que le gustaba ese título, Los juegos peligrosos, porque los días que vivimos son peligrosos (Ruano, 2003). Por una parte, la fe en la palabra, esto es, la negación de la representación y el desfase con la cosa, puntúa el trazo utópico —no en vano Ruano vislumbra la filiación surrealista— en este texto. Por otra parte, el grado total de subjetivación de la poética orozquiana parece defender un saber de lo invisible en la búsqueda de lo real y apuntar al riesgo del ser en tal empresa. En el caso de Los trabajos y las noches, retomando la ritualidad del texto, Carolina Depretis afirma: Hay un tono litúrgico en este libro […]. La poeta se entrega al amado, y este gesto reúne al menos dos posibilidades semánticas: de una parte, la ofrenda puede señalar un sacrificio de sí misma, una entrega o resignación de lo mismo en lo otro; por otro lado, entregarse en una ofrenda puede indicar la secreta realización de un deseo propio. La primera posibilidad señala una renuncia del sí mismo en el otro, es vaciamiento del yo. Por el contrario, la segunda posibilidad asegura un repliegue hacia lo mismo dado por la dirección del deseo, es colmataje del yo (2001: 42). En ambos casos, el ser se arriesga en un discurso que coloca al lenguaje y a la poesía en el centro; en ambos casos esa apuesta se halla mediada —por el amor o la magia—; en ambos casos, ese envite está condenado a un fracaso ya anunciado por el sello utópico de la empresa. No obstante, con respecto a todo ello, el texto pizarnikiano ofrece un punto de inflexión relacionado con el lugar del sujeto textual y el espacio de escritura. Como sugiere Depretis, la ofrenda de Los trabajos y las noches coloca al sujeto en una encrucijada, en una tesitura que implica, en cualquier caso, una renuncia. Como veremos, este texto radicaliza el conflicto entre poesía y conocimiento, lo (des)cifra explicitando la desaparición como latido en este tipo de poéticas: en otras palabras, las poéticas de la desaparición más radicales terminan re-conociendo que algo —y alguien— va a quedar para siempre fuera del conocimiento. Las citas de Ruano o Depretis señalan el tono ritual o litúrgico de los dos poemarios que se analizan en capítulos sucesivos: en definitiva, esto ya constituye una característica y una intención de partida: el intento de superación y la plasmación de los límites impuestos por el lenguaje, a través de una utilización distinta de la palabra y de la palabra poética, al tiempo que la búsqueda de discursos capaces de dar cuenta de lo invisible hasta el punto de convocarlo. [305] Mediante este breve comentario que pretende introducir la elección de los poemarios que estudiamos de forma más pormenorizada, ya hemos sugerido que las citas también apuntan a algunas distinciones fundamentales. Mediante el análisis de cada poemario, se desarrollarán, extenderán e hilarán similitudes y diferencias. El acontecimiento de su lectura tratará de profundizar en los pilares que ponen de relieve la búsqueda de un sujeto atormentado por la ausencia, el silencio o el no-saber y que esculpen, finalmente, dos tipos sensiblemente diferentes de poéticas de la desaparición. [306] Capítulo cuarto Los juegos peligrosos de Olga Orozco [307] [308] 1. Introducción … Mas ahora, bajo la alta bóveda de encinas donde yo reflexiono e interrogo a la altura, una campana de antiguo conocida suena a la hora con dejo áureo allá en la lejanía en tanto vela el pájaro otra vez. Quizá así sea posible. Friedrich Hölderlin Como hemos venido sugiriendo, los primeros libros de Olga Orozco ya sostienen una concepción poética extremadamente consciente, unos sólidos pilares filosóficos y el presentimiento de una dimensión religiosa innegable. Desde lejos (1946) y Las muertes (1952) se presentan así poemarios marcadamente introspectivos, donde todos los signos conducen a la misma pregunta: ¿Quién eras tú, perdida entre el follaje como las anteriores primaveras, como alguien que retorna desde el tiempo a repetir los llantos, los deseos, los ademanes lentos con que antaño entreabría sus días? Sólo tú, alma mía. Asomada a mi vida lo mismo que a una música remota, para siempre envolvente, escuchabas, suspendida quién sabe de qué muro de tierno desamparo, el rumor apagado de las hojas sobre la juventud adormecida, y elegías lo triste, lo callado, lo que nace debajo del olvido. ¿En qué rincón de ti, en qué desierto corredor resuenan los pasos clamorosos de una alegre estación, el murmullo del agua sobre alguna pradera que prolongaba el cielo, el canto esperanzado con que el amanecer corría de nuevo a nuestro encuentro, y también las palabras, sin duda tan ajenas al sitio señalado, en las que agonizaba lo imposible? (Orozco, 1998: 11-12). Los primeros poemas de Olga Orozco revelan la extrañeza de unos signos siniestros —por familiares— o de una presencia enigmática que resulta el sujeto mismo190. La percepción de estos signos obligan entonces al desdoblamiento del yo y evidencian la búsqueda ontológica del sujeto textual: un no-saber que remite a la sospecha de un conocimiento olvidado. Como ya hemos visto, los primeros poemarios de Olga Orozco instituyen la búsqueda ontológica desde el intento de una búsqueda existencial que erige la re190 Un texto claramente complementario a este primer poema del primer libro de Olga Orozco, «Lejos, desde mi colina» —analizado parcialmente en el capítulo anterior— es el poema inmediatamente contiguo, «Quienes rondan la niebla». Como se sugiere desde el título, el poema vislumbra los seres escondidos en la niebla, en las sombras, apenas en un espacio perceptible. Esos seres corresponden de nuevo al sujeto mismo: «Siempre estarán aquí, junto a la niebla, / amargamente intactos en su paciente polvo que la sombra ha invadido, / recorriendo impasibles esa región de pena que se vuelve al poniente […] Son los seres que fui los que me aguardan, los que llegan a mí como a la débil hiedra doliente y amarilla que sostiene el verano…» (Orozco, 1998: 13 / Orozco, 1946). [309] creación de una historia sin coordenadas, completa y eterna, total, a la que el sujeto retorna continuamente para hacerse las mismas preguntas. Son las preguntas, coordenadas en el mapa existencial, que cristalizan años después en Los juegos peligrosos (1962): «¿Quién soy? ¿Y dónde? ¿Y cuándo?». De alguna manera, el yo textual se encuentra continuamente asediado por la extrañeza de haber llegado al mundo sin la certeza o el saber de un origen. Por eso, a partir de Los juegos peligrosos, el conocimiento del sujeto se encadena con otras preguntas que ya exigen de la interpretación del entorno del sujeto textual. El yo va en busca de una verdad negada pero intuida, indescifrable pero latente. Sin embargo, se halla —cada vez más— encerrado en un contexto dibujado con formas múltiples y volubles, perdido en una realidad extremadamente compleja, convertida en su espacio al mismo tiempo que en su esfinge, en su interrogación a la vez que en su texto. La poesía de Olga Orozco se mueve entre las sombras, las intuiciones y la certeza del enigma irresoluble. Por eso, para vislumbrar la esperanza de una respuesta, solo parece existir la poesía y el conocimiento mágico: Como la poesía, como la plegaria, como el sueño y el acto de amor, se supone que la magia obra el milagro de conferir poderes sobrenaturales, de romper maleficios, de quebrar las leyes habituales de causa y efecto para lograr prodigios. En mi libro Los juegos peligrosos todos esos elementos se reúnen, aunque el milagro no se produzca más que en el poema (Orozco, 2003: 22). [310] 1. 1 «La poesía es un juego peligroso» La cita que da título a este epígrafe pertenece de Hölderlin, de quien Luis Cernuda —sin duda su más célebre traductor al español— destaca «el lirismo metafísico» y la «misma dramática aptitud para participar, aun débilmente, en una divinidad caída y en un culto olvidado» (Cernuda, en Hölderlin, 1996: 18). Tras el repaso del conjunto de la obra poética de Orozco, las reminiscencias de la cita de Friedrich Hölderlin con el título del poemario de Olga Orozco —Los juegos peligrosos— se presentan ya evidentes, así como el paralelismo que puede establecerse desde el comentario de Luis Cernuda hasta el contenido de la poesía de Orozco o, más allá, el reconocimiento de la influencia —ya estudiada— del primer romanticismo alemán en el conjunto de la poética orozquiana. Los textos de Friedrich Hölderlin integran obviamente la tradición literaria y filosófica del Frühromantik desde la añoranza del mundo mítico y trascendente, desde la búsqueda de la voz de la naturaleza, y sobre todo, desde un sujeto textual fuertemente marcado por la insatisfacción frente al mundo moderno, que emprende una búsqueda solitaria —como en el Hiperión— en la que expresa su «apetencia de felicidad y sus sueños utópicos» (Munárriz, en Hölderlin, 2002: 14). En Hölderlin, la elección del paradigma expresivo de la poesía representa entonces una clara apuesta por el afán filosófico de un conocimiento basado en la razón no menos que en la sensación y centrado en restaurar el hiato moderno entre la naturaleza y el hombre. De hecho, los comentarios o los estudios de la obra y de la figura de Hölderlin —ya sean de Cernuda o de Heidegger— apuntan al carácter peculiarmente consciente de la poética hölderliana191, al tiempo que a la concepción de una palabra poética como «mediación entre lo sagrado y los hombres o entre los hombres y sus sueños» (Munárriz en Hölderlin, 2002: 15)192. Decía Hölderlin en una célebre cita del Hiperión que «El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona» (2002: 26). 191 En este sentido, Cernuda afirma que Hölderlin estaba destinado a la poesía (Hölderlin, 1996: 17-20) como apunta Munárriz, concibiendo la poesía desde Cernuda como una «entrega incondicional» y como una actividad plenamente consciente y comprometida (Munárriz en Hólderlin, 2002: 13). Por su parte, Martin Heidegger explicita este carácter absolutamente consciente de la poética hölderliniana a través de la célebre reflexión en la que afirma que la poesía de Hölderlin «está cargada con la determinación poética de poetizar la propia esencia de la poesía» (en Hölderlin, 2002: 14). 192 Para enunciar y desarrollar este aspecto, Munárriz recurre al análisis de Octavio Paz en Los hijos del limo sobre la obra hölderliana, donde se enuncia ese carácter de mediación de la palabra poética entre lo tangible y lo intangible, el ser y el dios, la «realidad» y el sueño. [311] Como se ha explicado a lo largo del capítulo primero, el comienzo de la modernidad da paso a un intenso fenómeno de racionalización que favorece un extenso dualismo, por lo que la reflexión queda asociada al discurso mecanicista y positivista de la ciencia mientras que la poesía abarca cada vez con mayor intensidad la exploración del mundo del sueño, de la noche, del infinito. La elección del paradigma poético implica, en cambio, aceptar la imposibilidad de las palabras de acceder a todos los rincones de ese universo infinito en el que se pierden, o de superponerse a los enigmas del sueño, de la noche y del absoluto romántico, desvelándolo. A este respecto, y como señala Jesús Munárriz en el prólogo al clásico de Hölderlin, la poesía significa «esta desgarradura, esta radical impotencia frente a la impenetrable realidad (que) ha llevado tantas veces a los más lúcidos al reino de las sombras» (Munárriz, 2002:16). Los juegos peligrosos de Olga Orozco retoma esa ilusión del absoluto romántico, que consiste en superar la realidad circundante para alcanzar un conocimiento total, a través —como indicaba la poeta— del sueño, de la plegaria, de la magia y sobre todo, de la poesía. El tercer poemario de Olga Orozco realiza así una clara «apelación al conocimiento mágico» (Piña, 1983-1984: 59), que conjuga con una apuesta poética regida por la búsqueda de una palabra capaz de abrir el conocimiento del ser, de su origen, de su destino, es decir, de mostrar lo que se esconde detrás de lo real sensible, más allá de lo visible, de lo percibido; en palabras de Alba Scaglione: «A través de la palabra, dilucidar el mundo (o los mundos), descubrirlo más allá de las apariencias, recorrer el velo para deslumbrarnos con la verdad» (2000: 35). [312] 1. 2 Estructura Los juegos peligrosos extiende una suerte de escenario para un intenso cuestionamiento de esos conceptos de verdad, de realidad y de representación, mediante la exploración de los límites —del abismo— tanto del lenguaje como del sujeto. Cada uno de los dieciocho extensos poemas que conforman este libro presentan, de hecho, el desarrollo de un motivo «abismal», de un intento de conocimiento a través de un saber cotidiano o esotérico, de la reformulación de la pregunta acerca del origen del ser y del mundo. En resumen, estos dieciocho poemas recogen el énfasis en el enigma existencial y vital del nacimiento —y, por tanto, de la muerte— del ser. Desde su título, Los juegos peligrosos reivindica la reminiscencia romántica, la palabra poética como mediación entre lo ontológico y lo sagrado y como instrumento de conocimiento; por otra parte, apunta al espacio pleno de la exposición —y del riesgo— del yo, al tiempo que aborda insistentemente a un interlocutor desde su primer poema, una tirada de cartas titulada «La cartomancia»: Oye ladrar los perros que indagan el linaje de las sombras, óyelos desgarrar la tela del presagio. Escucha. Alguien avanza y las maderas crujen debajo de tus pies como si huyeras sin cesar y sin cesar llegaras. Tú sellaste las puertas con tu nombre inscripto en las cenizas de ayer y de mañana. Pero alguien ha llegado. Y otros rostros te soplan el rostro en los espejos donde ya no eres más que una bujía desgarrada […] Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir. Siete respuestas tienes para siete preguntas. Lo atestigua tu carta que es el signo del Mundo: a tu derecha el Ángel, a tu izquierda el Demonio. ¿Quién llama?, pero ¿quién llama desde tu nacimiento hasta tu muerte con una llave rota, con un anillo que hace años fue enterrado? ¿Quiénes planean sobre sus propios pasos como una bandada de aves? Las Estrellas alumbran el cielo del enigma. Mas lo que quieres ver no puede ser mirado cara a cara porque su luz es de otro reino (Orozco, 1962: 9-10). La apertura del texto ya revela la complejidad del trabajo y del pulso orozquiano con el lenguaje. La minuciosidad en la elaboración poética o un estilo condensado en largos versos reproducen una suerte de ritmo próximo a la letanía que evidencia, a su vez, un profundo tono litúrgico, ceremonial, invocador; pero, esta vez, el tono surge del desarrollo del lenguaje y de la imagen —más que de su síntesis—, de la fluidez de la palabra —más que de su concentración—, de la pausa y de la respiración del yo. [313] Desde el comienzo del poemario y en parte a través de un tono litúrgico y de una palabra ritual, el sujeto textual muestra su adscripción a distintas formas de conocimiento ligadas al esoterismo o a la magia; en el caso de este poema concreto, a la cartomancia. Los juegos peligrosos despliega un abanico de prácticas esotéricas, pero también de escenas provenientes de los libros sagrados, que dejarán poso en toda la poesía de Olga Orozco. Ese discurso esotérico o religioso articula, como dice Telma Luzzani, una «poesía de arte visionario: es efigie y al mismo tiempo oráculo» que «se configura a partir de la oposición yo / otro, unidad / multiplicidad» (Luzzani, 1982: IVVIII). En efecto, desde este primer poema («La cartomancia») hasta el último —tan emblemático— («Desdoblamiento en máscara de todos»), el obsesivo tema del desdoblamiento se impone de modo que atraviesa el poemario en su conjunto: al centro, el sujeto rasgado. El desdoblamiento establece la dislocación del yo, la reafirmación de la ya citada máxima de Rimbaud («J’est un autre») y, como indica Juan Gelman, la superación de esta máxima por Olga Orozco, a través de una multiplicidad del sujeto que se dispersa en los otros («somos tantos en otros» —Gelman, 1998—), posibilitando de este modo el caos, la multiplicidad, esa suerte de infinitud —obviamente indefinida— capaz de completar un todo universal. Susana López de Espinosa introduce como sigue el importante tema del desdoblamiento en la poética orozquiana: En Los juegos peligrosos la primera persona lírica entra a menudo en diálogo con una segunda, «tú», desdoblamiento de aquella; ambas son manifestación del Yo profundo que se interroga; la división no hace más que marcar la identidad: el Yo situado en el centro del poema, es siempre igual a sí mismo; es el que se asume como conciencia de la propia enajenación; es el que vacilante, interrogante, se interroga: «¿quién soy yo?». Y la respuesta tentativa se va desarrollando en una fascinante experiencia que puede ser así descrita: El yo lírico es un huérfano, un solitario, caído en el mundo: «Me clausuran en mí. Me dividen en dos…» (López de Espinosa, 1987: 39). A través del desdoblamiento del sujeto textual, el libro organiza una procesión de sombras abanderada por lo invisible y anticipada, como hemos reseñado en el capítulo anterior, a través de la percepción de varios signos: en «La cartomancia», será el ladrido de los perros, el desgarro o el crujido de maderas. El yo habla y escucha, interroga y responde, escenifica todos los intentos de vulnerar una realidad tan impuesta como incompleta. A este nivel, Los juegos peligrosos presenta una suerte de rebelión de un yo múltiple, desdoblado, trabado por el tono severo y la interrogación continua, sin [314] excluir el movimiento permanente del objeto, de las cosas. Quiénes y qué cosas se mueven, se esconden o se rebelan bajo la realidad aparente, inmutable o certera. En este sentido, «La cartomancia» pone en escena la abertura típicamente orozquiana, regida por el dinamismo y la extrañeza. El poema comienza con una apelación a la escucha de los signos que, a su vez, dan paso a la «indagación del linaje de las sombras» y al «desgarro de la tela del presagio», es decir, a la exploración del mundo de las sombras —de lo oculto y de lo translúcido o invisible— y de un saber intuitivo, adivinatorio. Además, el comienzo del poema está marcado por el misterioso avance y, finalmente, por la llegada de «alguien» desconocido —otra vez el mismo pronombre indefinido, indeterminado, impersonal—, que parece provocar una multiplicación y una confusión de «rostros» susceptibles de transformar al sujeto en un ser desgarrado, desdoblado, «invadido» (Orozco, 1962: 9). Por otra parte, con «La cartomancia», la abertura de Los juegos peligrosos reafirma —mediante la extrañeza, el desdoblamiento o la desaparición— las interrogaciones que rodean la existencia, dirigiéndose hacia el intento de disolución o desarticulación de los planos espacio-temporales y causales —un aspecto que aparece enfatizado en todo el libro—: «¿Quién llama?, ¿pero quién llama desde tu nacimiento hasta tu muerte / con una llave rota, con un anillo que hace años fue enterrado?»; «Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir» (Orozco, 1962: 10). Al igual que otros poemas dedicados al sueño, la astrología o la magia, «la cartomancia» se revela entonces un intento de burlar la inserción del sujeto en un tiempo concreto o en las coordenadas espaciales, causales, lógicas, que lo aprisionan en una realidad única asimilada a lo visible y/o lo (in)mediato. Cabe destacar que, en general, los primeros poemas del libro se invaden de signos o de símbolos —del «ladrido» a la «llave rota» o al «anillo enterrado»— que aluden permanentemente al carácter incompleto del sujeto textual, y de nuevo a la carencia, a la falta, al olvido del yo. En este sentido, y como ya mostraba López de Espinosa, el intento de respuesta —o la «respuesta tentativa»— a las preguntas existenciales que inauguran esta intensa búsqueda ontológica, evidencia un sujeto textual «huérfano, solitario, caído en el mundo» (López Espinosa,1987: 39). En efecto, la lectura de la primera «mitad» del poemario resulta un trazado por la búsqueda ontológica del sujeto textual —a través de la adivinación o de su propio reflejo, de la soledad o del sueño, del desdoblamiento o de la otredad, de la magia o de la cotidianidad—, y desemboca, en los poemas centrales del [315] libro, en una interrogación directa acerca del origen concreto del yo, un ser desamparado, exiliado y perdido. Los poemas nucleares de Los juegos peligrosos, «Si me puedes mirar» y «La caída», ponen de relieve la «nostalgia de la unidad perdida» y la «caída en la contingencia» recalcadas insistentemente por Cristina Piña como motivos fundamentales de la poética orozquiana (Piña, 1996: 19). En la médula del libro, «Si me puedes mirar» —el poema acerca de la ausencia de la madre— enfatiza la existencia de ese «otro lado», de ese real inaccesible poblado solo por la invisibilidad y la pérdida, y fuertemente atravesado por la desaparición, el silencio y la muerte. Por su parte, «La caída» recoge la historia bíblica de la pérdida del paraíso, del olvido de la unidad primera, así como la conversión en estatua de sal, cuyas reminiscencias van desde la historia bíblica de la mujer de Lot hasta el mito órfico. Como indica Víctor Gustavo Zonana, la obra orozquiana apunta a «la recurrencia al acontecimiento dramático de la caída que determina la evocación anhelante de la condición primigenia de la humanidad» (Zonana, 1992: 271). Esta condición primigenia conduce no solamente al origen del sujeto, sino también a la herida del destierro, a la imagen del yo como un «exiliado», un ser de nuevo extraviado y absolutamente desgarrado: Reconoce la herida: mírala en todas partes. Es la desgarradura con que habitas en todo cuanto miro, el paraíso roto, la señal del exilio que te lleva a partir y a volver a nacer en este mismo oficio de ]tinieblas, la morada de paso para el crimen, el pecado de muerte que te convierte en juez, en mártir y en verdugo hasta que se desprenda en negro polvo la mascarilla última, esa que te recubre con la cara del hombre (Orozco, 1962: 40). Silvia Pellarolo señala que el mito de la caída convierte al yo lírico en una «“exiliada del Reino” al experimentar lo mundano como si fuera la “herida” de un “paraíso roto”» (Pellarolo, 1987: 43). Más allá de la dimensión religiosa y de las afinidades gnósticas recalcadas por la crítica, las alusiones recurrentes a este mito ponen de manifiesto un «ser incompleto y mutilado en busca permanente de su Totalidad», en palabras de Elba Torres de Peralta (1987: 94). Efectivamente, la poética de Olga Orozco representa el intento de «remontar la dinámica descendente de dicha caída para reintegrarse en el absoluto originario» (Piña,1996: 19), es decir, de recuperar un paraíso que significa la imposible respuesta a las preguntas metafísicas del yo —a su búsqueda existencial y ontológica— y, sobre [316] todo, la unidad y la salvación de ese sujeto condenado a la escisión y al olvido; dos temas no menos fundamentales que configuran el núcleo de los poemas titulados «Entre perro y lobo» y «En donde la memoria es una torre en llamas». De alguna forma, también estos dos poemas reescriben el mito de la caída en cuanto que cifran de nuevo el lugar de escritura de la poética de Olga Orozco: la pérdida. Me recortan después con las tijeras de la pesadilla y caigo en este mundo con media sangre vuelta a cada lado: una cara labrada desde el fondo por los colmillos de la furia a solas, y otra que se disuelve entre la niebla de las grandes manadas. No consigo saber quién es el amo aquí. Cambio bajo mi piel de perro a lobo (Orozco, 1962: 47). No, ninguna caída logró trocarse en ruinas porque yo alcé la torre con ascuas arrancadas de cada infierno del corazón. Tampoco ningún tiempo pronunció ningún nombre con su boca de arena porque de grada en grada un lenguaje de fuego los levantó hasta el cielo […] Vuelve a escarbar con un trozo de espejo los terrenos prohibidos, la oscuridad sin nombre todavía […] Ésta es la torre en llamas en medio de las torres fantasmas del invierno que huelen a guarida de una sola estación, a sótano cerrado sobre unas aguas quietas que nadie quiere abrir. […] Mis días en los otros ya no son nada más que una semilla seca, un hilo roto, la irrevocable momia del olvido (Orozco, 1962: 57-59). La palabra de Olga Orozco se alza reiterada y pacientemente sobre un gesto de recuperación incombustible, lo que significa que siempre se habla desde la pérdida; doblemente, pues para intentar vencer los límites del conocimiento, el poema lucha permanentemente con los límites del lenguaje —con el silencio—, emprendiendo la búsqueda de una «palabra sin formular» —otra vez la «primera palabra»— o al menos de una palabra «posible», capaz de crear algún destello (Orozco, 1962: 51). La enunciación se afana en reconquistar el lugar y el estado anteriores al de la conciencia desgarrada de la subjetividad que se traza en el texto. La enunciación pretende entonces recobrar ese hueco gozado como silencio o como olvido; un silencio y un olvido esencial en el que se encuentra la clave del ser, del lenguaje y del universo. En esa dirección, me parece interesante destacar que Los juegos peligrosos se cierra con dos poemas tan emblemáticos como paradigmáticos: «Feria del Hombre» y «Desdoblamiento en máscara de todos». En ambos casos, la elección y la consciencia de la búsqueda ontológica y poética permeable en el conjunto de la obra orozquiana se ponen de relieve desde la pérdida y el desdoblamiento del sujeto textual: [317] Yo elegí los delirios, las magias y el amor. […] Habría que volver a echar los dados de la primera vuelta. Habría que borrar la ráfaga que aspira desde el fondo de cada porvenir. Habría que cambiar la contraseña y olvidar las tijeras. Habría que nacer sin esta herida en el costado. […] Si quieres, puedes interrogar el desvarío de tu sangre convertida en oráculo, puedes buscar la lámpara enterrada en el borde de tu alma. No lograrás hallar en ninguna respuesta la primera palabra; no encontrarás jamás una luz que ilumine lado a lado las dos mitades de tu cara (Orozco, 1962: 63-65). Dejo mi cuerpo a solas igual que una armadura de intemperie hacia adentro y depongo mi nombre como un arma que solamente hiere. […] Desde adentro de todos no hay más que una morada bajo un friso de máscaras; desde adentro de todos hay una sola efigie que fue inscripta en el revés del alma; desde adentro de todos cada historia sucede en todas partes: no hay muerte que no mate, no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado (Orozco, 1962: 67-68). La herida provocada por la llamada constante a la subjetividad desemboca en esta escritura plural que evidencia tanto la complejidad y la multiplicidad del mundo como el desdoblamiento y la escisión del yo, volcándose final y totalmente en los otros, en los demás. Lo hace —significativamente— a través del abandono simbólico del nombre y del desprendimiento también simbólico del cuerpo, de la manifestación mística. «Desdoblamiento en máscara de todos» visibiliza, como veremos, el enigma y la tragedia del ser humano como ente y, como en un epifánico y filantrópico gesto, termina instaurando la pérdida, el dolor y el desgarro existencial en el corazón de cada uno de los hombres. . [318] 2. Poesía y magia: lo indecible en la imagen de la intemperie La magie, le chamanisme, l´ésotérisme, le carnaval ou la poésie «incompréhensible», soulignent les limites du discours socialement utile, et portent témoignage de ce qu´il refoule : le procès excédant le sujet et ses structures communicatives. Julia Kristeva Algo que pueda ser la palabra perdida; buscamos lo indecible. Por eso el poema es una frustración […] la poesía misma, el sueño reiterado; en general, los elementos abismales: todo aquello que rompe con las leyes establecidas de causa y efecto. La magia, como la poesía, se maneja por una conversión simbólica de todo el universo. Olga Orozco Como hemos visto, Los juegos peligrosos presenta la conjunción de tres niveles básicos en la poética orozquiana: el ontológico, el existencial y el mágico. A través de la magia —y de la palabra «mágica»—, del discurso y del saber esotérico y religioso, el libro articula la búsqueda ontológico-existencial emprendida por el yo lírico y resaltada mediante su interrogación insistente a la realidad circundante y al enigma del ser. La magia parece la clave que cifra los otros dos polos que, sintomáticamente, van a aparecer —solo en principio— separados: el ser y el mundo —el yo y lo otro—. La poética orozquiana apuesta por una conversión simbólica del universo entero, pero esta conversión, que se ve reforzada en Los juegos peligrosos por la alternativa mágica, necesita de una discursividad poética —como anota en numerosas ocasiones la propia autora193—. La poesía permite el trabajo con la palabra: en la poética trazada por Olga Orozco, esto implica también un trabajo con el «Verbo», con el origen y, en ese sentido, con la búsqueda de una «palabra primera». En ese intento de rescatar la palabra original —transparente y poderosa—, Los juegos peligrosos pone en escena una palabra ritual ligada a un lenguaje con claras reminiscencias esotéricas y bíblicas, que se inserta en el discurso de lo esencial desconocido, de lo trascendente, de lo sagrado. La conciencia del trabajo formal y de la concepción poética orozquiana se inscribe entonces en un ritmo cercano a la liturgia y desvela una escritura que —en su desglose de símbolos— evidencia un enfrentamiento continuo con la barrera de un lenguaje incapaz de acceder a lo divino o a lo real desconocido y trascendente. De nuevo, y desde el primer poema, la palabra no puede transmitir la experiencia mágica, el «milagro»: «un poema en que todo fuera ese todo y tú / —algo más que ese todo—./ 193 Además de las palabras de Olga Orozco citadas a modo de epígrafe (en Sefamí, 1996: 106), encontramos reiteradas reflexiones similares, que refuerzan no solo la importancia sino también la concepción sagrada de la palabra poética y su carácter de «Verbo», originario y poderoso: «Mientras tanto, aquí y ahora, el poeta elige su expresión. Elige la palabra como un elemento de conversión simbólica de este universo imperfecto. La idea de que el nombre y la esencia se corresponden, de que el nombre no sólo designa, sino que es el ser mismo y que contiene dentro de si la fuerza de ser, es el punto de partida de la creación del mundo y de la creación poética» (en Torres de Peralta, 1987: 90). [319] Pero nada ha llegado…» (Orozco, 1962: 10). Esta imposibilidad de nombrar lo oculto, lo invisible, lo intangible, vuelve patente la presencia de la pérdida, de la falta, del silencio. En ese sentido, por una parte, Los juegos peligrosos implica una escenificación dramática de la tensión entre el silencio y la palabra, ya que al tiempo que surge la incapacidad del lenguaje para rozar siquiera la esencia del ser, del mundo, de la poesía, la palabra posee una resonancia espiritual y vital primera o una capacidad ancestral mágica (Orozco, 1962: 25). Por otra parte, la poética orozquiana enfrenta esta tensión —fruto de la problemática del lenguaje— y el silencio mismo, rescatando justamente antiguos símbolos o trazando signos que van a dibujar continuamente una imaginería tan evocadora como desconcertante. La poética propuesta por Olga Orozco elabora y engarza imágenes que cuestionan y desarman el concepto de verdad, la realidad visible o el sujeto unitario u homogéneo. Los juegos peligrosos propone otra vez una poética construida sobre el deseo de rescate de una palabra mágica, primera, posible —es decir, sobre su carencia. Pero, a la vez, esta poética construye —y se construye sobre— imágenes que proyectan parcelas desconocidas, inasibles, imposible. [320] 2. 1 La palabra poética como palabra sagrada: el conjuro metafísico Nómbrala con el nombre de lo deshabitado. Nómbrala. Nómbrala con el frío y el ardor […] con la palabra de poder. Nómbrala y mátala. Olga Orozco La escritura de Olga Orozco —así como su concepción poética— se mantiene con una constancia extrema a lo largo de su extensa obra y constituye una escritura poética casi única en el panorama argentino en la década del sesenta. Un ritmo versal extremadamente lento —casi «letánico»—, marcado por numerosas cesuras y enumeraciones, se alarga y parece perderse para ser reencontrado a través de repeticiones o anáforas —a veces, a modo de improvisados estribillos—. Por ello, la escritura de Olga Orozco presenta una poesía pausada que se niega a la inmediatez y, aunque solicita un grado de concentración inusitado para la época, resulta apta para ser escuchada antes que leída, debido a la «refinadísima musicalidad» —como dice Piña (1996: 20)— que desprenden sus versos. Como subraya M.ª del Carmen Taconni, los trazos básicos de la forma poética o del «estilo» de Olga Orozco se caracterizan por la insistencia temática, el empleo de la metáfora y la minuciosidad en la forma (1981: 115). En este último punto se atendería, en el caso orozquiano, a la complejidad de un trabajo formal realizado conscientemente sobre el esquema de la escritura bíblica, de la invocación y la liturgia, así como de una concepción de la palabra poética que ansía la recuperación del poder revelador de la palabra sagrada. Telma Luzzani enfatiza este aspecto relacionando la poesía de Olga Orozco con la poética religiosa medieval: Estas estructuras, frecuentes en el discurso bíblico, y el carácter religioso que circunda lo oracular, impone una reflexión sobre un posible modelo sustentador. Poesía de ritmo versicular, saturada de alusiones bíblicas, está entretejida sobre esta intertextualidad. El texto evoca, parafrasea, cita La Biblia constantemente. Se adosa a ella, se mimetiza y el efecto es inevitable: se tiñe de su sabiduría y de su verdad. La utilización de palabras marcadas por el contexto bíblico en función análoga, permite hablar de estilización y asociarlo con el sistema literario medieval, cuyo discurso también gira en torno a la cita bíblica (Luzzani, 1982: IX). Como ya sugeríamos, Los juegos peligrosos —a través del reflejo de prácticas esotéricas o de narraciones a partir de motivos bíblicos o religiosos— explicita un tono litúrgico que implica el recorrido por un lenguaje fuertemente marcado por lo ritual: Una palabra oscura puede quedar zumbando dentro del corazón. Una palabra oscura puede ser el misterio de otros nombres que tuve. [321] Una palabra oscura puede volver a levantar el fuego y la ceniza. «Matrika Doléesa, llora por mí. Matrika Doléesa, vuelve por mí. Ven a buscar el ascua del esplendor sepultada en mi mano». Y unas ramas sobre la cabeza bastan para desenterrar una reina borrada por las plumas de un dominio salvaje. Conservo de ese tiempo el tatuaje que deja una sombra de triste idolatría en ]todo cuanto toco, una respiración de plantas sofocadas que exhalan un veneno semejante al del ]sueño, el puñado de piedras siemprevivas donde hierve la sangre de mis antepasados, un poder en tinieblas encerrado por el vuelo de un pájaro y esta máscara fúnebre que avanza desde el fondo de mi rostro cuando nadie ]me mira. […] «Griska Soledama, no llores por mí, Griska Soledama, no vuelvas por mí. Rompe el cristal de invierno donde guardas mis lágrimas». […] Alguien me llama a voces desde una casa que hunde sus raíces de arena en la ]distancia que llamamos nunca, y otras veces despierto en mi memoria con el olor de los países donde nunca ]estuve […] «Darvantara Sarolam, junta nuestros despojos. Daravantara Sarolam, búscanos la salida. Toma el grano de trigo funerario, tómalo desde el fondo de cada eternidad» (Orozco, 1962: 25-26). Este extracto pertenece al extenso poema titulado «Para ser otra», un texto que reúne buena parte de la intensidad textual así como de la esencia temática y formal de la poética orozquiana. Al tiempo, mediante la explicitud del poder de la palabra y de la invocación, «Para ser otra» ilustra ese énfasis en el tono litúrgico y el carácter ritual del lenguaje de Los juegos peligrosos. El poema subraya, por tanto, «la importancia que tiene el concepto de lenguaje en esta poesía, señalando el lugar privilegiado o “sagrado” que tiene la “palabra” poética dentro de la cosmovisión de la poeta» (Running, 1987: 19). Este carácter sagrado se comprueba en el poder explícito otorgado a la palabra, desde la abertura del poema mediante la anáfora reiterada de los tres primeros versos: «una palabra oscura puede…» (Orozco, 1962: 25). Una palabra «oscura», en el límite de lo inteligible, de la certidumbre, de la peligrosidad, puede «quedar zumbando dentro del corazón», «ser el [322] misterio de otros nombres que tuve», «puede volver a levantar el fuego y la ceniza» (Orozco, 1962: 25)… Esa palabra oscura y poderosa parece concentrar la historia del origen del ser, la memoria de esa historia y hasta la posibilidad de recuperar un lenguaje anterior, primero, quizás transparente. Además, esa palabra oscura, poderosa, da paso a la palabra poética que apunta al conjuro, a la magia, a la recitación iterativa de un nombre «secreto» —en clave— que va cambiando, sobre el que se invoca primero por el llanto y por el regreso del yo; después, por su disolución, su huida y su desaparición (Orozco, 1962: 25-26). No obstante, evidenciando el carácter ritual del poema mediante la repetición, la invocación y el conjuro, y aunque sea empezando por el final, por la nada o por la muerte, el ruego apunta a la unidad del ser, a su esperanza o su «salida» del bucle existencial y al desvelamiento de los enigmas metafísicos. En este sentido, Manuel Ruano relaciona directamente la palabra poética como palabra sagrada, como conjuro, con la búsqueda ontológico-existencial y las incógnitas metafísicas: «Se parte de la idea, claro está, ahora retomada por Olga Orozco, de que toda palabra poética es conjuro […] el texto se remonta a ecuaciones de índole metafísica» (Ruano, 2000: XXXI). Por su parte, M.ª del Carmen Taconni propone para este poema una interpretación estrechamente ligada al carácter religioso y a la referencia bíblica: El creyente puede liberarse de esa rueda inclemente de transmigraciones sólo a condición de que descifre el misterio de su propia identidad […] En la vida temporal, la liberadora revelación del origen está ligada a una palabra misteriosa que posibilitará el reencuentro con el doble trascendente, con la imagen celeste del alma, esto es, el retorno al ser absoluto (Tacconni, 1981: 118-119). El final del poema señala claramente la confianza en posibilitar la mirada y la lucha por la revelación a través de la palabra poética: «Voy a poder mirar. / Voy a desenterrar la palabra perdida entre las ruinas de cada nacimiento» (Orozco, 1962: 28). Lo hace desde la obsesión del origen. Además, y al mismo tiempo, enfatiza las preguntas ontológicas, existenciales —y, tras el desarrollo del poema, podemos añadir que metafísicas—: se trata de la ya citada «¿Quién soy? ¿Y dónde? ¿Y cuándo?» (Orozco, 1962: 28). Como ya anticipábamos, acerca de Los juegos peligrosos y de la poética orozquiana, Manuel Ruano subraya el carácter poderoso y sagrado de la palabra, señalando que el libro trabaja con «la metáfora del cielo y del infierno a nivel de lo [323] cotidiano»194: implícitamente, Ruano pone de manifiesto esa «verticalidad» de la palabra poética, tan defendida por la poeta195. Acerca de esta «verticalidad» de la poesía, Roland Barthes apunta: Aquí las relaciones fascinan, la Palabra alimenta y colma, como el súbito develamiento de una verdad; decir que esta verdad es de orden poético, es sólo decir que la palabra nunca puede ser falsa porque es total; […] la palabra sólo tiene un proyecto vertical […] La palabra poética es aquí un acto sin pasado inmediato, un acto sin entorno, y que sólo propone la sombra espesa de los reflejos de toda clase que están vinculados con ella (Barthes, en Torres de Peralta, 1987: 91-92). De nuevo la palabra poética de Los juegos peligrosos apunta directamente a la alétheia heideggeriana y supone, cuando menos, un intento de desvelar la «verdad», el afán de un conocimiento total de la existencia, el deseo de un saber absoluto sobre el ser; de ahí que se encuentre tan fuertemente puntuada —por igual, desde su forma y su contenido— por el tono litúrgico y oracular. Esta concepción vertical de la poesía enfatiza una poética sostenida sobre la búsqueda ontológico-existencial y el peso de las interrogaciones metafísicas196 pero, asimismo —y como ya hemos indicado en el capítulo anterior—, por la obsesión de la analogía, que parece cubrir la certidumbre de lo desconocido si bien también evidencia su hueco. En este sentido, Elba Torres de Peralta deduce que: «La recurrente visión vertical de su poesía se proyecta hacia planos de un nivel superior y cierra un círculo que señala la vuelta a la necesidad del género humano, en el sentido que lo fue para los románticos, de asir el Centro» (Torres de Peralta, 1987: 22). Más adelante, esta crítica confirma la filiación con la concepción lingüística y poética romántica como sigue: La concepción del lenguaje de Olga Orozco se relaciona estrechamente con la estética romántica en el sentido que la palabra se concibe con la potencialidad de reproducir la esencia de las cosas. Este concepto es el que lleva a la poeta a interpretar las cosas como medio y no como fin para alcanzar la comunicación con los espacios innominados (Torres de Peralta, 1987: 122). El poder de la palabra —mágica o ritual, poética— resulta, en este contexto, la única potencia para acceder a la esencia de las cosas, a un conocimiento total del ser y del mundo. Como sugiere Elba Torres de Peralta, la palabra poética representa un medio 194 Citábamos la reflexión completa a raíz de la breve introducción al estudio de esta obra de Olga Orozco (Ruano, 2003). 195 En distintas entrevistas, Olga Orozco insiste en este aspecto —que retoma la distinción de Bachelard: «Siempre creí con Bachelard, que la poesía era vertical y la prosa horizontal» (Orozco, en Moscona, 2004). Otros críticos, como vamos a ver, retoman y explican este aspecto: «Una búsqueda […] a nivel ontológico que la poeta verticaliza en la palabra para alcanzar otros estratos del conocimiento… (Torres de Peralta, 1987: 126). 196 La instancia metafísica —a menudo indeterminada por la crítica o utilizada como sinónimo de ontológico o existencial— acentúa lo eterno desconocido, situado más allá de la realidad y del cuerpo del sujeto. Señala así la visión cósmica y universal que reside en la poética orozquiana. [324] para acceder a lo desconocido o, al menos, como subraya Emilio Zolezzi: «Todo su arsenal de palabras cumple una minuciosa tarea clarificadora y logra, como una lente fidelísima, la imagen nítida del “qué” y del “quién”, nuestros eternos interrogantes» (Zolezzi, 1986: 53)197. Si no podemos conocer el mundo, al menos que podamos entenderlo, parece inferirse al final. 197 En una célebre entrevista realizada por Jacobo Sefamí, Olga Orozco realiza una afirmación muy similar a las palabras de Zolezzi: «Veo la palabra como una ordenación para ese caos» (en Sefamí, 1996: 142). [325] 2. 2 La barrera del lenguaje frente a un mundo infinito Nómbrala con el nombre de lo deshabitado. Olga Orozco La cita de Los juegos peligrosos ya utilizada como epígrafe en el apartado anterior introduce desde su primer verso la búsqueda poética de lo desconocido, así como la exacerbación de la problemática del lenguaje como capacidad expresiva, significativa, cognoscitiva, y la tensión que se establece entonces entre la palabra y lo invisible, enigmático, desconocido, que remite de nuevo a las dicotomías de lo simbólico y lo real, del lenguaje y el silencio. En ese sentido, el ansia de acceder a un conocimiento total, procedente del romanticismo, en el que el ser se sitúa efectivamente como esencia —en el «Centro»— choca con las limitaciones de una palabra y un nombre incapaz de desvelar la verdad de la existencia y del mundo, la unidad y los enigmas del ser. Como ya indicábamos, este choque se percibe desde el primer poema del libro: porque tú lo has buscado bajo todas las piedras y en todos los abismos y habéis velado juntos el puro advenimiento del milagro: un poema en que todo fuera ese todo y tú —algo más que ese todo—. Pero nada ha llegado. Nada que fuera más que estos mismos estériles vocablos. Y acaso sea tarde (Orozco, 1962: 10). «La cartomancia» pone de manifiesto la búsqueda ontológica y existencial del sujeto textual al mismo tiempo que esa espera de un lenguaje milagroso, capaz de elaborar un poema total, solo superado por el ser mismo y por su unidad absoluta — aquí enfatizada través de cada personaje de la baraja y, por tanto, de una fragmentariedad totalizadora del yo—. De igual forma, este primer poema de Los juegos peligrosos introduce una palabra poética oracular, mágica o ritualizada, convertida en invocación y en conjuro para poder traspasar la realidad inmediata, circundante, finita, y abarcar un conocimiento amplio, total, de la realidad y de las cosas. En este sentido, Cristina Piña especifica que: En relación con el intento de su poesía por transgredir las categorías del pensamiento binario y dar cuenta de una realidad totalizadora, su lenguaje apela a los recursos retóricos propios del discurso mítico y oracular —contradicción, reversión, oxímoron, reiteración ritual, elipsis, anfibología—, adoptando un tono a la vez misterioso y solemne (Piña, 1996: 19-20). La poética de Olga Orozco revela la prisión del lenguaje y la amenaza del silencio desde esa escritura oracular, de tono enigmático, misterioso. Piña destaca el [326] juego basado en gran parte en la antítesis, la oposición y el doble sentido; recursos, por otra parte, típicos del barroco que —mediante su extenuación— tendrían como fin una posibilidad de abertura del lenguaje a la totalidad. Como ya indicábamos, la escritura orozquiana escenifica su pulsión o su deseo de trazar un mundo y, sobre todo, un sujeto completo, desarrollando casi cada uno de sus motivos, de sus señales, de sus signos, a través del inserto de añadidos, correspondencias… la búsqueda de analogías siempre latiendo. De hecho, al contrario que otros poetas de su generación o de su tiempo —con el ejemplo cercano de Pizarnik—, como pone de relieve Thorpe Running, «Olga Orozco nunca cayó en la trampa de la excesiva depuración de lenguaje, aunque esa haya sido una trampa interesante y sin duda necesaria para algunos poetas» (Running, 1987: 19). A este nivel, la problemática del lenguaje —más que patente en la poesía y en la concepción poética de Olga Orozco198— presenta una asimilación también directa — ¿analógica?— con el problema del conocimiento. El lenguaje constituye una traba con respecto al problema del conocimiento, tropieza con los límites del mundo y los evidencia en vez de superarlos. Ahora bien —y como señalábamos a lo largo de los capítulos primero y segundo—, el lenguaje resulta un elemento —o un instrumento— esencial para el ser e, insertada en un rito, la palabra poética podría crear algún destello. La poética de Olga Orozco implica un balanceo constante entre estos dos polos, entre la esperanza y la desesperanza de alcanzar la verdad del relato y del ser, entre la palabra y el silencio al respecto199: 198 Como hemos mostrado, la problemática del lenguaje y la «esterilidad de las palabras» para acceder al poema total (aquí, más bien, en el sentido de completo) y al conocimiento del ser unitario (y entonces, completo) se revela desde el primer poema de Los juegos peligrosos. Otro ejemplo que escenifica el paralelismo entre la búsqueda ontológica y la búsqueda poética se encuentra en «Sol en Piscis»: «¿Dónde están las palabras? / ¿Dónde está la señal que la locura borda en sus tapices a la luz del relámpago? / Escarba, escarba donde más duela en tu corazón. / Es necesario estar como si no estuvieras» (Orozco, 1962: 50). En cuanto a la concepción poética a este respecto, Olga Orozco tiene declaraciones verdaderamente tajantes; así: «mi peste pertinaz es la palabra. Me punza, me retuerce, me inflama, me desangra, me aniquila. Es inútil que intente fijarla como a un insecto aleteante en el papel» (Orozco en Ruano, 2000: X) o «El lenguaje siempre nos traiciona, se nos escabulle, coquetea, desaira, da la espalda y a veces nos enfrenta» (Orozco en Kisielewski, 2004). 199 La insistencia y sobre todo la conciencia de la problemática del lenguaje en Olga Orozco no impide este balanceo que va desde el descrédito del lenguaje a la creencia en el poder de la palabra (primera, original); en este sentido, va de la esperanza a la desesperanza y del lenguaje al silencio. Así lo afirma la autora en la presentación de uno de sus más emblemáticos poemas («Con esta boca, en este mundo») que retoma el tema, el diálogo, el juego intertextual con el poema pizarnikiano «En esta noche en este mundo»: «a pesar de todo recurso, de la insistencia contra todo desaliento y toda fatiga, y aunque la poesía sea una apuesta contra toda desesperanza, lo es también contra toda esperanza.…» (Orozco, 2003: 30). [327] A solas con tu nombre, contra el portal resplandeciente, A solas con la herida del exilio desde tu nacimiento, A solas con tu canción y tu bujía de sonámbula para alumbrar los rostros de los ] desenterrados; porque esa es la ley. […] Sin embargo, esta palabra sin formular, cerrada como un aro alrededor de mi garganta, ese ruido de tempestad guardada entre dos muros, esas huellas grabadas al rojo vivo en las fosforescencias de la arena, conducen a este círculo de cavernas salvajes a las que voy llegando después de consumir cada vida y su muerte. Celdas tornasoladas del adiós para siempre, para nunca, y cada una se abre hacia las otras con la fisura de una gran nostalgia por donde pasa el soplo de los siglos… (Orozco, 1962: 51). Este extracto de «Sol en Piscis» explicita el enfrentamiento del lenguaje, de la palabra, del nombre, con el «portal resplandeciente» de la verdad negada. El poema subraya la soledad del sujeto textual marcado por la herida, por la pérdida y el destierro. El yo solo posee su nombre, su herida, su canción y una pequeña luz con la que —como veremos— mira obsesivamente otros rostros similares al suyo. «Esa es la ley». Fuera de ella y del mundo que circunda al yo y en el que el sujeto acaba, hay una «palabra sin formular» rozando el silencio, la música y el olvido, que abre un mundo infinito, a través únicamente de señales. Acerca de estas señales, de estos signos con que el sujeto textual plaga su búsqueda, Alba Omil comenta que: Aunque exista esa «feroz fisura» entre la poeta y cualquier laberinto del lenguaje, busca señales en las palabras, inventa nombres para aquella que pudo haber sido en otros tiempos […] La magia es uno de los puentes tendidos hacia ese mundo desconocido donde están las respuestas que aclararían los misterios, ella proporciona indicios y anticipos pero es necesario descifrar los signos (Omil, 1997: 81). Escribía Pierce que «el signo es algo que […] está en lugar de algo», de otra cosa (1986: 22); en este caso, de forma doble, pues el signo no puede sino escribir huellas, rastros, «señales», para combatir el vacío y el silencio de lo real, de la verdad, del origen del ser: «Voy a empezar a hablar entre los muertos. / Voy a quedarme muda» escribe Orozco (1962: 18). Estos signos configuran, posibilitan y señalan el mundo multiplicado, desconocido, infinito (Orozco, 1962: 31). Por eso, la lucha con el lenguaje se libra desde la exploración de un código ritual, esto es, desde la acentuación de otro lugar simbólico, tal vez susceptible de albergar la esperanza de una posibilidad comunicativa y cognoscitiva más amplia. La ritualización del lenguaje y la sacralización de la palabra poética se conjuga entonces con esta esperanza de acceso a un mundo inaccesible. Sin embargo, ante la barrera del lenguaje y la asociación de lo indecible con lo real trascendental y metafísico, el sujeto [328] textual no puede sino desprender signos, señales, indicios intuidos que crean continuamente imágenes. De alguna manera, un proceso subterráneo —que mediante un signo reproduce un acto— se colma a través de un elemento primordial, la imagen. [329] 2. 3 La imagen de la intemperie y del abismo Nómbrala y mátala. Olga Orozco La insistencia acerca de prácticas religiosas, mitos o relatos bíblicos y la configuración de una palabra poética ritual y sagrada esconden el ansia de la realización, del acto. Esa es, de hecho, la proyección del ritual, de la magia y hasta de la historia —aquí claramente trasladada al poema—: que la palabra se revele capaz de modificar el rumbo de las cosas o desencadene la realización de un deseo. Como hemos venido anunciando, frente a la imposibilidad del lenguaje de acceder a lo real y a lo desconocido, de dar una respuesta definitiva a la búsqueda ontológico-existencial del yo, la escritura orozquiana conjuga la palabra ritual con una proliferación interminable de signos a modo de avisos, de pistas, de indicios. Así, el temblor, el ruido apenas perceptible o el fulgor casi soñado proporcionan la construcción de imágenes, de visiones que «son también conjuros, remembranzas, invocaciones ensalmáticas, a veces, como en Los juegos peligrosos, que son al Canto, lo que la poesía es al poema, ya sea en su tono elegíaco o de visión que, como ve, dice» (Ruano, 2000: XIV). La imagen configura una parte fundamental —y hasta fundacional— de la poética orozquiana, posiblemente también porque, como advierte Octavio Paz, la imagen «somete a unidad la pluralidad de lo real» (Paz, 1992: 90-91): La imagen resulta escandalosa porque desafía el principio de la contradicción: lo pesado es lo ligero. Al enunciar la identidad de los contrarios, atenta a los fundamentos de nuestro pensar. Por tanto, la realidad poética de la imagen no puede aspirar a la verdad. El poema no dice lo que es, sino lo que podría ser. Su reino no es el del ser, sino el del «imposible verosímil» de Aristóteles (Paz, 1992: 99). Paz resalta la ambivalencia de la palabra poética moderna: «ritmo, color, significado y, asimismo, otra cosa: imagen. La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes» (Paz, 1992: 22)200; ambivalencia con la que parece potenciarse su poder de conversión, de escenificación, de evocación. El poeta y crítico mexicano relaciona el recurso a la visión y a la imagen con la pregunta que atañe a la procedencia o el devenir del sujeto y, por tanto, especialmente con poéticas atravesadas por cuestiones esencialmente metafísicas (Paz, 1992: 90 y ss.). Además, si, como 200 Octavio Paz insiste en la filiación romántica de esta característica y señala: «El poeta romántico proclama el triunfo de la imagen sobre el concepto, y el triunfo de la analogía sobre el pensamiento lógico» (Paz, 1992: 74). [330] anotaba Rilke en sus «cuadernos de Malte», la experiencia dispara, entreteje o sostiene la escritura201, «la imagen es un recurso desesperado contra el silencio que nos invade cada vez que intentamos expresar la terrible experiencia de lo que nos rodea y de nosotros mismos» (Paz, 1992: 194). La imagen escenifica la lucha con la imposibilidad del lenguaje para trasladar la carencia ontológica y el vacío cósmico y existencial del yo, al tiempo que permite la abertura a otros mundos y el estallido de una realidad múltiple —o la insinuación de su existencia—, así como la experiencia de la intemperie y del abismo. Mediante las imágenes sugeridas desde determinados signos, el sujeto textual contempla la enormidad y la inefabilidad del afuera inabarcable —indecible— y se inserta en una realidad voluble, cambiante, movediza. Elba Torres de Peralta lo sintetiza de este modo: La poeta se apercibe para esa larga trayectoria que implicará, en esencia, una íntima modificación de la realidad. Traza vínculos perdidos que la conectan con los otros planos de la realidad que repercuten sobre su conciencia y que en el poema surgen en la imagen subjetiva que éstos crean, concretándose en el llamado de arena en la ventana y el temblor de la hierba como una abstracción metafísica, que no sólo halla su forma en los cuerpos transparentes que atraviesan los muros para eliminar los límites. Este proceso permite así la comunicación con los distantes mensajeros que habitan un mundo abismado (Torres de Peralta, 1987: 97). Como apunta la crítica, esta imagen —construida y concretada en un signo mínimo— se revela una «abstracción metafísica». La imagen orozquiana desemboca entonces en el espacio de la intemperie y del abismo, es decir, en el espacio del olvido, de la falta, del exilio y también de la desaparición, donde se encuentra, perdido —de nuevo, en su crisol de sentidos—, el sujeto textual: donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad, y cada resplandor, la lámpara que enciendes para que no me pierda entre las galerías de este mundo. Y todo se confunde […] Y nadie me responde. Y tengo miedo (Orozco, 1962: 36-37). 201 Me refiero al bellísimo y célebre pasaje de Malte en el que explica que los versos «no son lo que la gente cree, sentimiento (estos se los tiene desde temprano)… son experiencias. Para escribir un solo verso, hay que haber conocido muchas ciudades, hombres y cosas […] Se debe poder pensar hacia atrás, en senderos de lugares desconocidos, en encuentros inesperados y en despedidas largamente presentidas… en días de la infancia aún no esclarecidos; en los padres que tuvimos que herir […] y todavía no es suficiente poder pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, ninguna comparable a la otra […] es necesario también haber estado junto a los moribundos, haberse sentado junto a los muertos, en la habitación, con las ventanas abiertas y esos ruidos intermitentes. Y tampoco es suficiente tener recuerdos, hay que saber olvidarlos […] Sólo después de que se hayan vuelto sangre de nuestra sangre, mirada y gesto, cuando han perdido el nombre y ya no se distinguen de nosotros mismos, sólo entonces puede suceder, que, en una hora muy especial, del centro de esos recuerdos, parta y se eleve la primera palabra de un verso» (Rilke, 1997: 35). Retomo esta larga cita porque creo que la reafirmación de la experiencia como este juego entre el ansia del conocimiento y el desconocimiento —en algunos pasajes—, entre la memoria y el olvido se superpone a veces, casi de forma exacta, con la poética orozquiana. [331] 3. Un ser desgarrado: la pérdida y el olvido La escritura orozquiana basada en la construcción de imágenes más o menos fantasmagóricas y abismales apunta al desarme del sujeto textual, esto es, al intento de precipitación fuera de las coordenadas espacio-temporales, de la ley de causa-efecto, de la realidad tangible. Mediante la evocación de la historia bíblica o a través del rito mágico, de la experiencia onírica o de la astrología, Los juegos peligrosos enfatiza ese intento de superación de los límites ontológicos y de la realidad visible con el fin de acceder al verdadero conocimiento del ser, y al tiempo, como recoge Alba Omil, de (re)unir al hombre con el cosmos: «[Orozco] remarca constantemente la similitud entre el hombre y el cosmos: ambos conforman una cualidad integrada por dos tipos de elementos: a) los visibles; b) los ocultos y a veces indescifrables» (Omil, 1997: 79). Este deseo de unión con el cosmos —en el que, de nuevo, reencontramos una clara filiación romántica— señala, en su origen, una ruptura, un hiato, un desgarro. En Los juegos peligrosos, ese desgarro se traduce en el debate continuo entre dos mundos, entre la tierra y el cielo —en la verticalidad—, entre un lado y otro —reiterados sintagmas en la obra orozquiana—202: por una parte, la realidad circundante recorrida por las sombras, los signos, las interrogaciones constantes del sujeto textual; por otra, la intemperie, el abismo que mantiene tan cifrada la respuesta como cerrada la puerta de la revelación. El sujeto se sabe entonces desgarrado de su origen, de su verdad, de su esencia, condenado al olvido, al no-saber, a la pérdida. Hay, no obstante, algo que lo llama permanentemente: vuelta a los signos, una herida incurable le recuerda el dolor del nacimiento y de la muerte, la condena de no saber por qué está vivo y de dónde proviene. Los juegos peligrosos pone en escena a un sujeto textual especialmente expuesto, activo e intuitivo, y ahonda en el desdoblamiento del yo en un intento continuo de fusión con lo otro y con los otros, con tal de lograr el regreso a la unidad del sujeto y al equilibrio del mundo. 202 M.ª del Carmen Tacconi insiste en este aspecto: «La historia del yo se inscribe en el vaivén entre “este lado” y el otro, dentro de una cadena de transmigraciones sumidas en el misterio» (Tacconi, 1981: 118). En este sentido, la poética orozquiana podría revelarse una «dialéctica metafísica»; de acuerdo con la definición de Clément Rosset: «Es fundamentalmente una dialéctica del aquí y de la otra parte, de un aquí del que se duda y que se rechaza, y de otra parte donde se cuenta con la salvación» (Rosset, 1993: 49). [332] 3.1 La llamada y el nacimiento del doble Uno asiste a sus propios movimientos, a sus pensamientos, a sus acciones. Las cosas ocurren como si uno se desdoblara. Henri Bergson Como indica Alba Omil, «la de Orozco es una poética de apelaciones» (Omil, 1997: 87). Como sugeríamos al comienzo del análisis, Los juegos peligrosos rebasa esta afirmación desde sus primeros versos, en que la apelación se dirige al imperativo de vislumbrar lo invisible, lo imperceptible y lo desconocido. Creo que el texto orozquiano, donde el sujeto textual emprende una búsqueda ontológica y existencial a partir de una llamada, también se configura mediante esa apelación. Ya sea una llamada de memoria, de sangre, de auxilio, esa demanda evidencia los signos del carácter incompleto del sujeto, del vacío en el sentido de su vida, de la ausencia de las claves de su esencia. De alguna manera, la llamada exacerba la falta, la carencia del sujeto a través también de unos signos ocultos o incompletos: como anunciábamos, tras la apelación que abre «La cartomancia» y Los juegos peligrosos, se produce la pregunta directa: «¿Quién llama?, ¿pero quién llama desde tu nacimiento hasta tu muerte / con una llave rota, con un anillo que hace años fue enterrado?» (Orozco, 1962: 10). La pregunta del yo anuncia una llamada explícita que, caracterizada por el extrañamiento —o la extrañeza—, va a repetirse a lo largo de la búsqueda del sujeto textual; así, en «La caída», por ejemplo: ¿Eres tú quien me llama con gran nostalgia, fuerte como el amor? ¿eres tú quien me aspira de pronto hacia la ronca garganta de los siglos? […] ¿Quién llama cuando llamo? ¿Quién? ¿Quién pide socorro desde todas partes? (Orozco, 1962: 39-40). El texto muestra a un sujeto permanentemente abrumado, como en un nivel de consciencia —de alerta— aterrador, primero lo acechan los sonidos, después, las voces duplicadas —multiplicadas— que esconden una presencia ausente, invisible, definitivamente desconocida, que todo lo invade. Sin embargo, en «La caída», la inocente pregunta inicial, igual que la primera sensación de desconcierto, de falta y de carencia del yo, se transforma en una interrogación siniestra, puntuada por la extrañeza para dar paso a la otredad. En este sentido, y acerca de este poema concreto, Silvia [333] Pellarolo indica que el sujeto textual «experimenta un fuerte sentimiento de otredad, un extrañamiento de sí misma» (Pellarolo, 1989: 43). La llamada escuchada por el sujeto textual vuelve patente un vacío o un no-saber doble: el que apunta a la carencia de un conocimiento perdido y olvidado acerca del propio sujeto; el que esconde a un otro «desconocido»: «Alguien me llama a veces desde una casa que hunde sus raíces de arena en la distancia que llamamos nunca, / y otras veces despierto en mi memoria con el olor de los países donde nunca estuve» (Orozco, 1962: 27); «¿no oyes que resuena dentro de ti lo mismo que el llamado en la casa vacía?» (Orozco, 1962: 55). La llamada desde la casa puede leerse entonces como una metáfora de la inquietud del yo. La imagen recurrente de la casa señala así un espacio vacío, subterráneo, de acceso imposible, que ya pone de manifiesto una distancia insalvable entre el origen de la llamada y el lugar del sujeto textual; lo familiar deviene así siniestro porque resulta tan familiar como misterioso e inaccesible. No obstante, «otras veces», el sujeto textual es capaz de reconocer sensaciones de lugares, sin embargo, desconocidos. Estas sensaciones atraviesan la memoria del yo; en estos versos, en contacto con el sueño. A este nivel, los versos citados ponen de relieve a un sujeto intuitivo frente a una llamada realizada por otro desde un lugar desconocido, subterráneo (interno) reconocido —hasta su asimilación— por el yo. El encadenamiento de estos versos explicita entonces, desde esa superposición del yo y del otro, la difuminación de la frontera entre el otro y el doble: Me clausuran en mí. Me dividen en dos. Me engendran cada día en la paciencia y en un negro organismo que ruge como el mar. Me recortan después con las tijeras de la pesadilla y caigo en este mundo con media sangre vuelta a cada lado: una cara labrada desde el fondo por los colmillos de la furia a solas, y otra que se disuelve entre la niebla de las grandes manadas. No consigo saber quién es el amo aquí. […] Pero, ¿quién vence en mí? ¿Quién defiende mi bastión solitario en el desierto, la sábana del sueño? ¿Y quién roe mis labios, despacito y a oscuras, desde mis propios dientes? (Orozco, 1962: 47-48). Como ya anunciábamos, el tema del desdoblamiento recorre intensamente la poética orozquiana, y de forma especial Los juegos peligrosos: a través de la magia o del mito, del sueño o de la historia sagrada, el yo se vierte en «otros» evocados o [334] invocados, que funcionan como referentes, duplicaciones o superposiciones. Este extracto del poema «Entre perro y lobo» pone de manifiesto la fractura del sujeto textual, desde la cual se fragmenta al yo definitivamente, condenándolo a una soledad radical o a la confusión y la pérdida entre los demás seres. El final del poema regresa sobre la pregunta que versa sobre la identidad del ser, es decir, de alguna manera se presenta otra vez como un reclamo de su unidad y entonces como una evidencia de su falta. Acerca de esa búsqueda del yo, Clément Rosset indica el surgimiento del problema del desdoblamiento que relaciona con «una suerte de retorno obstinado (del sujeto)», estableciendo así la analogía con el espejo (Rosset, 1993: 84). Del espejo escribe Rosset que resulta una «falsa evidencia»: «no me muestra a mí sino un inverso, otro; no mi cuerpo, sino una superficie, un reflejo» y añade que aunque resulta la «última oportunidad de captarme, (que) siempre terminará por defraudarme» (1993: 84). La poética orozquiana responde con certeza a esta reflexión de Clément Rosset. En «Espejos a distancia» la poeta argentina no encuentra sino la extrañeza, la ininteligibilidad o la superficialidad del cuerpo. Por ello, quizá, reclama al espejo la devolución de otra imagen o tal vez, de la imagen de la otra: Tú, cómplice de la rampa del abismo, con ese brillo de ángel caído entre dos mundos, ilumina este rostro que pugna por asomar desde mi nacimiento, muéstrame a la que mide con mirada de siglos la distancia que se aparta de mí, a la que marca con un tatuaje fúnebre todo cuanto me habita, lo mismo que una herida. […] Ella pega sus mejillas de reina leprosa contra el cristal del invernáculo. —Carne desconocida, carne vuelta hacia adentro para sentir pasar el arenal del mundo, carne absorta, arrojada a la costa por el desdén del alma—. Yo no entiendo esta piel con que me cubren para deshabitarme. No comprendo esta máscara que anuncia que no estoy (Orozco, 1962: 17-18). Paralelamente a la opinión de Rosset, Telma Luzzani afirma que «El espejo implica en sí mismo la noción de desdoblamiento» (Luzzani, 1982: V) y el desdoblamiento apreciable en «Espejos a distancia» solicita de nuevo la imagen de un sujeto completo, la identidad, si no homogénea, unitaria e inmortal del yo. La idea del espejo —como la del desdoblamiento del sujeto textual— atraviesa la poética orozquiana en el ímpetu de la analogía, en ese afán por encontrar las correspondencias necesarias y capaces de reunir una totalidad. En este sentido, la «invocación» al espejo reclama otra vez la cicatrización de la herida del yo y la visualización de lo invisible. El desdoblamiento —una fractura aquí [335] perfectamente delineada— apunta a un «otro» escondido y latente sobre el que regresa un sujeto textual ansioso por recobrar la unidad perdida. Un trabajo formal exhaustivo y consciente basado en la estructura especular y el juego de contrastes endurece la percepción de esta idea. Como señala Luzzani: La organización del discurso tiende a la estructuración especular, formulada también en juegos de inversiones […] o en formas de encapsulamiento donde el significado parece rebotar y volver sobre sí mismo en una peculiar forma de reflejo […] (así como) la proliferación de elementos que pertenecen al campo semántico del «espejo» y que puede incluirse dentro de los elementos «reflejo»: eco (reflejo de la voz), cristal, espejo (reflejo de la imagen), espejismo (reflejo de la realidad), y los verbos espejear, repetir, resonar, recordar, reconocer, restituir, regresar, volver, recobrar, reflejar (Luzzani, 1982: V). A partir de este trabajo con los campos léxicos y los campos semánticos de la poética orozquiana, así como del énfasis en los espejos y lo especular, la crítica concluye que el sujeto textual se revela: Un sujeto desmultiplicado en otros constituido en objeto-referente (como necesidad del conocimiento analógico de interpretar una realidad múltiple) borra el límite entre el «yo» y «lo otro» (fusión), entre sujeto y objeto posibilitando su permutación (Luzzani, 1982: V-VI). Creo que la evolución de la poética de Olga Orozco trazada en Los juegos peligrosos confirma esta reflexión de Telma Luzzani: el deseo exacerbado de borrar los límites con los otros e integrarse en una unidad —y más allá, en una totalidad— se materializa en el último poema del libro, «Desdoblamiento en máscara de todos». Abro con otras manos la entrada del sendero que no sé adónde va y avanzo con la noche de los desconocidos. […] Miro desde otros ojos esta pared de brumas en donde cada uno ha marcado con sangre el jeroglífico de su soledad, y suelta sus amarras y se va en un adiós de velero fantasma hacia el naufragio. […] Desde adentro de todos no hay más que una morada bajo un friso de máscaras; desde adentro de todos hay una sola efigie que fue inscripta en el revés del alma; desde adentro de todos cada historia sucede en todas partes: no hay muerte que no mate, no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado (Orozco, 1962: 68). El poema final de Los juegos peligrosos no abarca tanto una negación o una salida al carácter fragmentario e incompleto del ser como desprende una suerte de solidaridad cósmica y existencial. Con ella, el sujeto puede escapar, al menos relativamente, de la nostalgia y de la soledad. A través del sueño y —de nuevo— del recurso a la historia bíblica sagrada, al mito de la caída, a la imagen de la herida en el costado, el ser se muestra como un pedazo de Dios que, sólo unido a sus semejantes, [336] puede conformar una imagen divina completa. Al tiempo, el poema subraya la importancia de ese sujeto poético creador puesto en relieve por Orozco203. Una de las últimas referencias al tema del desdoblamiento, de la búsqueda y de la pérdida del sujeto en el otro se encuentra en el poema «Donde la memoria es una torre en llamas». Mis días en los otros ya no son nada más que una semilla seca, un hilo roto, la irrevocable momia del olvido (Orozco, 1962: 59). En este poema —situado en la parte final de Los juegos peligrosos—, el yo explicita su búsqueda existencial y ontológica cifrada en el problema del origen y en la lucha insistente contra el olvido. 203 «El “yo” del poeta es un sujeto plural en el momento de la creación, es un “yo” metafísico, no una personalidad» (Torres de Peralta, 1987: 91). [337] 3.2 «Un hilo roto»: la pérdida del origen Madre: es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído para que no te quedes allí del otro lado, donde tan sólo alcanzas con tus manos de ciega a descifrarme en medio de un muro de ] fantasmas hechos de arcilla ciega. Madre: tampoco yo te veo, porque ahora te cubren las sombras congeladas del menor tiempo y la mayor distancia, y yo no sé buscarte, acaso porque no supe aprender a perderte. […] Aquí estoy, con los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. […] Madre, madre, ¿quién separa tu sangre de la mía?, ¿qué es eso que se rompe como una cuerda tensa golpeando las entrañas? […] ¡Oh, Dios! Tú eras cuanto sabía de ese olvidado país de dónde vine, eras como el amparo de la lejanía, como un latido en las tinieblas. ¿Dónde buscar ahora la llave sepultada de mis días? ¿A quién interrogar por el indescifrable misterio de mis huesos? ¿Quién me oirá si no me oyes? […] Y aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, sin duda en algún lado organizas de nuevo la familia, o me ordenas las sombras, o cortas esos ramos de escarcha que bordan tu regazo para dejarlos a mi lado cualquier ] día o tratas de coser con un hilo infinito la gran lastimadura de mi corazón. (Orozco, 1962: 35-38). «Si me puedes mirar» —el poema dedicado a la madre, que confiesa su muerte, su ausencia, su silencio— está situado en el centro aritmético —y creo que también simbólico— de Los juegos peligrosos. En este texto reside al menos una de las claves de la búsqueda emprendida por el sujeto textual y del complejo problema del origen en la poética de Olga Orozco. El poema se abre con la llamada de un sujeto que se admite «desamparado», que se sabe huérfano y exiliado, solo y, sobre todo, perdido. Frente a las llamadas insistentes de los primeros poemas y las superposiciones de los últimos, esta demanda revela la desesperación del sujeto textual que no puede acceder a un «otro lado»; ese «otro» lado escindido por completo del lado de lo próximo, de lo visible y de lo tangible, donde se encuentra el yo. La desaparición de la madre escenifica entonces la separación definitiva mediante la escisión de dos universos irreconciliables. El duelo y el dolor por su muerte se proyecta doblemente y tal vez de forma complementaria: por una parte, hacia el [338] recuerdo, la ternura del gesto y del amor cercano, cotidiano; por otra parte, hacia el olvido, la pérdida del origen y la eterna perduración del misterio del ser —la pérdida también de la esperanza de poder resolver el enigma y conocer totalmente la esencia y el destino del ser—. Acaso en un ejercicio de (des)estructuración especular simbólico, «Si me puedes mirar» termina con ese gesto invisible de la madre, de una ternura estremecedora, cosiendo «con un hilo infinito» la herida de su hija, cuando la escritura de la desaparición de la madre justamente implica y entreteje ese «hilo roto», que es la caída y la desgarradura definitiva del sujeto en el mundo: Me arrojaron al mundo en mi ataúd de hielo. Una tierra sin nombre todavía corrió sobre este rostro con que habito en la desconocida: era la tierra del castigo. Era la hora en que comienzo a despertar entre los muertos con la evidencia de un anillo ]roto, un vestido de momia desprendido de las vendas del cielo y un espejo de sal donde puede leerse mi destino. El porvenir no es nada más que mirar hacia atrás (Orozco, 1962: 31). Estos versos de «El adiós» vuelven a poner de manifiesto la importancia del problema del origen en Los juegos peligrosos y en el conjunto de la poética orozquiana. En este caso, retomando la cita de Alba Omil, el sujeto poético se remonta «a los más viejos rastros» (Omil, 1997: 77, op. cit.), protagonizando el mito de la caída y la expulsión del paraíso: como si, para recuperar ese hilo roto, todos los seres humanos fuesen también el primero. No en vano los primeros versos del poema también presentan la condena de un sujeto textual desgarrado, extraño, despertando con el signo de la escisión, de la ruptura y de la pérdida. Aunque el poema se abre con la caída y el despertar del sujeto al mundo, «El adiós» resalta la procedencia del yo, la salida del paraíso —la expulsión— que proporciona esa estancia (in)terminable —el castigo— en la tierra. El título ya se decanta por la mirada nostálgica que intensifica la despedida definitiva del sujeto textual del espacio donde va a cifrarse el origen del ser. Como subraya de nuevo Alba Omil, la poética orozquiana «retorna a los viejos mitos del origen en busca de un tiempo fuerte, sagrado, primordial y vuelve a la beatitud de esos orígenes» (Omil, 1997: 83). «El adiós», al igual que «Si me puedes mirar», sugiere ese tiempo «primordial» —señalado por Alba Omil— como un tiempo de coordenadas ausentes. El sujeto textual apunta al lugar del no-tiempo o de la atemporalidad del «otro» lado, del abismo, de la intemperie. [339] Frente a la permanencia del espacio originario, la llegada a la tierra, al no-saber, al desconocimiento —a su máscara— se acompaña de la inserción inmediata en la muerte. El sujeto textual llega en un ataúd, despierta de «entre los muertos» o se viste de momia para enfrentarse a un destino ligado, desde el inicio, al tiempo. El desgarro del yo se acompaña de la trampa de la inserción temporal, a través de la cual será imposible realizar completamente ese deseo de «mirar hacia atrás» —como repite incansablemente el sujeto textual de Los juegos peligrosos204— y seguir el hilo o el rastro del origen: El hombre sólo se descubre ligado a una historicidad ya hecha: nunca es contemporánea de este origen que se esboza a través del tiempo de las cosas substrayéndose a él; cuando trata de definirse como ser vivo, sólo descubre su propio comienzo sobre el fondo de una vida que se inició antes que él. […] El hombre sólo puede pensar lo que para él es válido como origen sólo sobre un fondo ya iniciado… (Foucault en Torres de Peralta, 1987: 110-111). De alguna forma, el problema del origen guía la búsqueda ontológico-existencial del sujeto textual; especialmente en la poética orozquiana, la interrogación acerca del origen parece condensar las claves de la búsqueda del yo y de sus posibilidades (recordemos la formulación de las preguntas «nuclears»: «¿Quién soy? ¿Y dónde? ¿Y cuándo?» (Orozco, 1962: 28)). Como anota Michel Foucault, una clave fundamental pautada por el problema del origen es la inserción en la temporalidad o, en palabras del crítico, la «historicidad». Esta reflexión acerca del origen y de la historicidad pone de manifiesto una suerte de comienzo in media res en la vida de todo ser, esto es, explicita la inefabilidad de la vida. La imposibilidad de un retroceso total hasta un inicio inequívoco y original —esbozada en el comentario de Foucault— implica otra imposibilidad, la de la captación, el descubrimiento o la escritura del origen de la vida, de la existencia y de la esencia del ser; o explicita de nuevo la mella utópica de la poética orozquiana. La adscripción del sujeto a las coordenadas temporales y espaciales revela los límites del individuo y, de nuevo, los límites del conocimiento. La búsqueda del origen, el canto de la desaparición de la madre y de la caída en la tierra desembocan entonces en la evidencia de los límites del mundo contra los que lucha el sujeto textual. Los juegos peligrosos escenifica distintos intentos de derribar esos límites dentro de esa búsqueda imposible o utópica —de esa batalla perdida—:«búscame en algún sitio donde sea más fuerte que el sabor del tiempo» solicita el sujeto en «Espejos a 204 Por ejemplo en el ya citado «Espejos a distancia»: «Ábreme las cavernas donde fui arrebatada con ese brillo de ascua, déjame contemplar en la nostalgia de esas vivas estatuas que miran hacia atrás» (Orozco, 1962: 16). [340] distancia» (Orozco, 1962: 32). Mediante la poesía, la magia o el sueño, el sujeto textual logra convocar un espacio de confluencia temporal, es decir, un lugar donde se mezclan, se confunden o se superponen las coordenadas temporales; así —y como ya sugeríamos— desde el primer poema se lee: «Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que no puede venir» (Orozco, 1962: 10). Tanto la invocación de «Espejos a distancia» como la convocación o el conjuro de «La cartomancia» descubren entonces el obstáculo del tiempo y abordan el deseo de abolirlo desde la búsqueda imposible del origen —de un no-tiempo— que no puede desligarse de la búsqueda también de otro espacio. El sujeto no puede inscribir un origen más allá de la barrera del tiempo, pero —en la poética orozquiana— intuye otro espacio, ese «otro lado» sin tiempo, constantemente aludido y, a partir de aquí, también añorado; en «El adiós», de nuevo: «Y había siempre y nunca / como ahora vueltos de pronto boca abajo» (Orozco, 1962: 32). Mediante la poesía, la magia y, cada vez más, mediante la relectura de la historia sagrada, Los juegos peligrosos pone en juego, más que la escisión, la tensión entre un espacio original sin tiempo y el mundo, espacio abismático donde reside el sujeto desgarrado, perdido y solo; donde, desde la leve señal o la interrogación persistente, se intenta recuperar una memoria antigua y vencer el olvido: «¿Y no sientes acaso tú también un dolor tormentoso sobre la piel del tiempo, / como de cicatriz que vuelve a abrirse allí / donde fue descuajado de raíz el cielo?» (Orozco, 1962: 41). [341] 3.3 «Donde la memoria es una torre en llamas» «La irrevocable momia del olvido» se presenta como el agujero que configura al sujeto e impide el acceso a lo real desconocido, invisible, intangible, es decir, la puerta hacia un conocimiento absoluto o total. El yo desgarrado —marcado por la pérdida y perdido— se halla sujeto al olvido de su origen y, por tanto, al olvido de su identidad y de su esencia. De nuevo, «Espejos a distancia» enfatiza esta búsqueda existencial y ontológica al tiempo que destaca las distintas imágenes del sujeto textual: ¿Quién era yo, desnuda, bajo esos velos de eternidad tejidos por la sed en el palacio de ] los espejismos? […] ¿Quién era yo en un lecho con orillas de río, en una barca en llamas que corría más allá ] del abismo? […] ¿Quién era yo con una piedra de inocencia en cada mano para ahuyentar las invencibles ] sombras? […] ¿Quién era yo? ¿Quién era, puñado de cenizas? (Orozco, 1962: 17). La enumeración entonada por el yo jobesiano en busca de su identidad y de su propio reconocimiento muestra a ese sujeto desprotegido, expuesto, inocente del relato primigenio y pone de manifiesto el desconocimiento, el olvido y la muerte continua a la que parece anclado. En este sentido, Elba Torres de Peralta apunta: La memoria vincula al sujeto a dos operaciones básicas: reconocer y recobrar en su significado de despertar, para ofrecer el testimonio de testigo presencial que le otorga el derecho a emitir su propia versión de ese comienzo (Torres de Peralta, 1987: 113). Partiendo de esta idea que podemos asociar al concepto de la «anamnesis» platónica («conocer es recordar»), la poética de Olga Orozco crea un macrocosmos regido por la memoria o por la lucha contra el olvido. Así, cada movimiento en el ansia de conocimiento —que pasa por la búsqueda del origen y la reconstrucción poética de la historia completa del ser— parte de una especie de saber olvidado. A través de esas reminiscencias, salvadoras sombras en una razón castradora, la intuición del yo se transforma en presencia, en imagen que intenta llenar los huecos, los vacíos, las ausencias. El sujeto textual advierte entonces el valor del objeto, de lo insignificante que es el rastro, la huella «del otro lado» que, interpretada, se transforma en signo de la revelación: He aquí el pequeño guijarro recogido para la gran memoria. De este lado no es más que un pedazo de lápida sin inscripción alguna. Y sin embargo desde allá es como un talismán que abre todas las puertas de mi vida. [342] Por sus meandros azules llego a veces más allá de mis venas: cerraduras que giran contra la misteriosa rotación de los años, vestigios de continuas despedidas que ahora me despiden a través de mis lágrimas de ] entonces, hasta ser nada más que una cinta brillante, un fulgor que ilumina este fondo de abismo donde caigo hacia el fondo del cielo, tan ávido como el tambor que invoca las tormentas (Orozco, 1962: 50). «Conocer es recordar» y, aquí, recordar es remontarse a otro estado, a otro tiempo, a otro espacio —también a otro «ser» del que se ha sido despojado—; lo que supone de nuevo el cambio de parámetros espacio-temporales y la superación de las barreras de lo circundante. Al final de este extracto de «Sol en Piscis», el sujeto textual confiesa llegar «más allá de [sus] venas» y sugiere una abertura cognoscitiva que, sin embargo, solo implica un destello, un fulgor, un brillo o un resplandor momentáneos, esto es, el inconfundible signo de lo inefable y de lo efímero. De la huella o del rastro sólo queda el reflejo anterior a la caída. No obstante, el sujeto intenta recordar del otro lado de esa frontera, esto es, más allá del momento del desgarro, más allá de la fisura. Recuperar la memoria representa entonces recobrar lo perdido: alcanzar su unidad, su sentido, el lugar del ser dentro del orden del mundo, dentro del cosmos. Este empeño totalitario, este afán excesivo de arañar el olvido hasta llegar a la memoria antigua donde residen las claves del sujeto y de la vida, se evidencia en el conjunto de poemas que configuran Los juegos peligrosos; por ejemplo, en el poema titulado «Para ser otra»: Yo escarbo en mi memoria otra memoria como un desván en llamas donde se ocultan cifras entretejidas con molduras, enigmas disfrazados de falsos personajes de la ley, revelaciones encubiertas con ropones de hiedra, entre restos de espejos, poderes enmascarados por la promesa de la muerte. Todo arde aquí, inmóvil en su envoltura inalcanzable (Orozco, 1962: 27-28). Este fragmento de «Para ser otra» rescribe otro poema, casi paralelo, «En donde la memoria es una torre en llamas» y confirma la imposibilidad de superar los límites del mundo: el sujeto textual no puede retroceder más atrás de él mismo, de su propia memoria agujereada. Como ya advertíamos, el yo no puede escapar del laberinto temporal, espacial, causal, que le otorga la oportunidad de ser, al precio de perder el conocimiento de su esencia, de su sentido: Estatua del azul: yo no puedo volver. Me exiliaste de ti para que consumiera tu lado tenebroso. […] Reconoce la herida: mírala en todas partes. Es la desgarradura con que habitas todo cuanto miro, el paraíso roto… (Orozco, 1962: 39-40). [343] Nadie sale de aquí […] Nada más que este asilo de paso hacia el final, donde siempre es ahora en todas partes al sol de la vigilia, donde los corredores guardan bajo sus alas de ladrones de adiós a todo mensajero del ]destino, donde las cámaras de las torturas se abren en una escena de dicha o infortunio que ]ninguna distancia consigue restañar, y por cada escalera se asciende una vez hasta el fondo de la misma condena. Ésta es la torre en llamas en medio de las torres fantasmas del invierno… (Orozco, 1962: 58-59). La imposibilidad del regreso al paraíso, de recobrar la unidad del sujeto textual —y la armonía o el equilibrio del mundo—, se asocia con el lugar del exilio y con la herida, la carencia y la pérdida irrestañable del yo. Así, las mismas imágenes y las mismas palabras se repiten incansablemente para perderse en un «círculo» existencial eterno. De su razón pueden rastrearse pocos signos. La obra de Olga Orozco está repleta de huellas o despojos de un tiempo anterior olvidado; yescas de la caída, de la pérdida del paraíso. Detrás de ese mito o ante esa añoranza, surge la reelaboración histórica, la imagen desdoblada, el sujeto que sostiene el peso del símbolo. Detrás —por tanto— de ese mito de la caída y de la pérdida del paraíso solo están las cenizas del sujeto textual, el desgarro, la pérdida y el olvido, que solo pueden configurar —de nuevo— una escritura de la desaparición —que no gira sino alrededor de la desaparición misma, provocando el canto—. [344] Capítulo quinto Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik [345] [346] 1. Introducción Es bueno coger de lo que está presente, pero malo para el ánimo tener necesidad de lo ausente; te pido que consideres estas cosas. Hesíodo Árbol de Diana (1962), el libro de poemas que precede a Los trabajos y las noches (1965) en la producción pizarnikiana, parte de un «salto» que realiza el sujeto poético: He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz Y he cantado la tristeza de lo que nace (Pizarnik, 2001: 103). En estos versos, la escisión del sujeto se acompaña de la exploración del mundo de la sombra —de lo escondido, de lo invisible, de lo silencioso—, en el que sucede, como ya hemos advertido, el milagro y la «tristeza» del nacimiento, desde el que quizá ya se intuye su destino de desaparición. En esta escisión, el yo se desprende de su cuerpo. Este abandono místico del propio cuerpo supone sin embargo una inversión del esquema del misticismo clásico: quedando solo la mirada, parte de la luz para ir hacia la sombra. En ese trayecto, el sujeto poético escindido y, entonces, desdoblado se proyecta mediante imágenes de sí mismo, máscaras con las que vestirse y, sobre todo, a través de balbuceos, de palabras, también con una parte de silencio. Como ya señalamos, Árbol de Diana escenifica una persecución de lo naciente, de lo cambiante, de lo vivo, es decir, de lo inefable y verdadero con una serie de visiones o de breves iluminaciones rimbaudianas escritas desde ese instante imperceptible del alba y el lugar abismático del desdoblamiento. Los trabajos y las noches continúa con la cristalización de ese poema breve, intenso y revelador de Árbol de Diana, así como con la búsqueda lingüística, poética y ontológica, fruto de esa «relación que se entabla entre el sujeto, el lenguaje y lo real» (Evangelista, 1996: 44). No obstante, Los trabajos y las noches también implica un paso determinante en la evolución de la poética pizarnikiana. Así lo señala Cristina Piña: En un sentido, Los trabajos y las noches continúa desarrollando el espacio poético construido en Árbol de Diana: una zona iluminada donde las palabras adquieren una potencialidad significativa inagotable. Sin embargo, algo ha cambiado o ha madurado hacia la zona de la muerte. En efecto, aquí el sujeto poético habla desde un lugar perturbadoramente contiguo a la carencia, la muerte y la pérdida (Piña, 1999a: 140). [347] 1.1 Los trabajos y los días Yo contaré a Perses cosas verdaderas Hesíodo El título de la obra pizarnikiana parece establecer un claro juego «intertextual» con la célebre obra de Hesíodo —Los trabajos y los días—, a través de la inversión de la segunda parte de su título —Los trabajos y las noches—. Como señalan Adelaida y M.ª Ángeles Martín, Hesíodo se erige en su libro como: Depositario de un conocimiento supremo, como discípulo de las musas con la misión de decir la verdad […] Hesíodo adopta posturas personalísimas ante los problemas trascendentales que preocupan al hombre (en Hesíodo, 2000: 13). De alguna forma, Los trabajos y los días supone la transmisión de ese saber que, según Hesíodo, atañe al comportamiento, a la vida y a la esencia del hombre. En esa pintura de «la vida campesina […] valorando el heroísmo de los trabajadores que luchan, tenaz y silenciosamente, con la dura tierra para conseguir algo con lo que alimentar a su familia» (en Hesíodo, 2000: 13), el autor realiza digresiones y consideraciones que explican el origen y el destino del ser humano a la vez que le sirven como advertencia y como guía de comportamiento. El autor comienza un complejo relato destinado a un interlocutor constantemente aludido —su hermano Perses—, partiendo de la clásica invocación a las Musas: Musas Piérides, que dais gloria con los cantos, ea, convocad a Zeus, entonando himnos a vuestro padre, por quien ya famosos, ya desconocidos son los mortales (Hesíodo, 2000: 73). En esta invocación, Hesíodo enfatiza la idea del desconocimiento de los mortales. Tal vez por ello, antes de dedicarse a la compleja narración que pone de relieve la importancia del trabajo y de la justicia, Hesíodo repasa a modo de genealogía la historia de las razas —de hombres— creadas por los dioses. El autor hila la asociación del trabajo con el castigo, el día, la justicia, insertando los consejos dirigidos a su hermano. No obstante, y al margen del contenido o de los contenidos concretos, estas reflexiones —y sobre todo la introducción de estas a modo de digresiones— evidencian la marca estructural del relato: El poeta elige un tema dentro del campo de la leyenda, decide en qué punto va a tomarlo y cómo va a seguirlo y, una vez que tiene trazada la estructura y las ideas a seguir, puede extenderse, abreviar, divagar, volver al sendero inicial […]. Su estructura es, pues, similar a la de esta poesía (destinada a ser recitada): una serie de secuencias o temas diversos que se van [348] encadenando y desarrollando uno tras otro en torno a aquello que a lo largo del poema puede considerarse tema central o general de la obra: justicia o trabajo (en Hesíodo, 2000: 19). Aunque el juego «intertextual» —que conlleva el título de Alejandra Pizarnik en relación con el de Hesíodo— no recoge un paralelismo evidente fuera del paratexto (es decir, al margen básicamente del título), la insistencia en el tema del conocimiento o esta peculiar estructura señalada por la crítica con respecto al texto de Hesíodo sirve para abrir paso a la búsqueda ontológica del sujeto textual moderno (esta vez, un nosaber), a una nueva asociación de un yo complejo con la noche y sus trabajos, y sobre todo a la estructura de la obra pizarnikiana. [349] 1.2 Estructura Al menos hasta la fecha de su publicación, creo que Los trabajos y las noches es el libro mejor articulado y estructurado de Alejandra Pizarnik. Con un total de 47 poemas y dividido en tres partes numeradas, el texto atraviesa —como veremos— la construcción, cristalización y culminación de la poética pizarnikiana, es decir, la adscripción definitiva a la poesía, a la noche, a la desaparición. La primera parte del poemario consta de 18 poemas titulados, que destacan por su brevedad. Los trabajos y las noches se abre con un poema titulado a su vez «poema», en el que se establece como punto de partida la conciencia y la sublimación poética: Tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura (Pizarnik, 2001: 155). En solo cuatro versos se define la relación dialógica entre el sujeto textual y el poema. Una primera persona del plural («hablamos») encubre al sujeto textual: el yo forma parte o pertenece a ese interlocutor que remitiría al poema y, por extensión, a la poesía misma. Esta fija un espacio de diálogo con el yo pero, sobre todo, decide —sin la intervención del sujeto— el lugar de ese diálogo, el «lugar de la herida». Este espacio dialógico de fisura, de dolor, no pasa por el lenguaje, sino por un silencio compartido y hasta cómplice (la utilización del adjetivo posesivo de primera persona del plural — «nuestro»— evidencia el guiño). Además, la idea de «herida» apunta inexorablemente al cuerpo, a lo real, a lo que se resiste a ser articulado con palabras. Los dos últimos versos de este poema establecen una estrecha relación entre la poesía y el sujeto textual. La poesía se erige de nuevo en sujeto activo, relegando al yo poético en objeto de su influjo: modifica la esencia —la «vida»— del sujeto textual hasta convertirla «en una ceremonia demasiado pura», en un acto con un valor cultual o ritual excesivamente puro, no contaminado. La abertura del libro con este «poema» pone de relieve —más que un ejercicio meta-textual puntual— el carácter consciente y reflexivo que configura la poética pizarnikiana. Toda la primera parte mantiene la alusión a un diálogo con el silencio desde la abertura de una brecha y al fuerte lazo entre vida y poesía. Al mismo tiempo, desde esta primera parte de Los trabajos y las noches comienza a aludirse al tema del amor y, más concretamente —sobre todo desde el [350] poema titulado «amantes» (Pizarnik, 2001: 159)—, a un cuerpo, un rostro, unos ojos y a la escucha, a la súplica de una voz necesaria (Pizarnik, 2001: 162). A este nivel, y como observa Carolina Depretis: En Los Trabajos existe una diferencia con los cuatro poemarios anteriores. En este libro, por primera vez, el amor deja de ser un anhelo para ser realizado, y el amado ya no está allá lejos en relación al yo poético (Depretis, 2001: 42). Esta realización del amor parece completar —por instantes, colmar— al sujeto textual. Poema y cuerpo —poesía y amor— se entrelazan, de tal forma que la cercanía del amado al yo también parece crear la ilusión o alimentar la esperanza de la comprensión, de la comunicación silenciosa o de la posibilidad de revelación. Sin embargo, la primera parte de Los trabajos y las noches se cierra con un poema que lleva por título «sentido de su ausencia», desde el que se adivina ese viaje —anunciado desde «poema» como destino— hacia el lugar de la pérdida, de la falta, de la carencia, ya sugerido por Cristina Piña (1999a: 140; op. cit.). La parte central y el núcleo estructural del libro está compuesto únicamente tres poemas: «verde paraíso», «infancia» y «antes» (Pizarnik, 2001: 175-177). Los títulos remiten al territorio de la infancia y de la niñez. En libros anteriores, el tema de la infancia aparecía asociado al paraíso, a la inocencia y a la palabra ingenua. «Verde paraíso» parece retomar estas asociaciones aunque desde la mirada retrospectiva de la extrañeza («extraña que fui / cuando vecina de lejanas luces / atesoraba palabras muy puras / para crear nuevos silencios» (Pizarnik, 2001: 175)). La posición del sujeto con respecto a esas «lejanas luces» —a un espacio en principio lejano y entonces inaccesible, tal vez susceptible de revelaciones y de conocimiento— al fin cambia para acercarse y logra reunir y guardar un lenguaje «puro», transparente, exacto. Sin embargo, ese lenguaje se halla de nuevo abocado al silencio: «se opta por el silencio al refundar la memoria de la niñez; pero en ella, y esto es lo inquietante, también se inscribe la muerte» (Piña, 1999a: 142). «Y alguien entra en la muerte / como Alicia en el país de lo ya visto» (Pizarnik, 2001: 175): el segundo poema titulado «infancia» termina con esta inclusión impersonal en el territorio de la muerte tras los «discursos ingenuos en honor de las lilas» pronunciados por el viento205 (2001: 175). A través de la palabra —de su articulación—, 205 Del símbolo del «viento» también recurrente en la poesía de Alejandra Pizarnik, Florinda Goldberg señala que posee una doble valencia (1994: 61) y explica: «El viento es uno de los motivos centrales en la poesía de Pizarnik. Algunos críticos ven en él “la representación simbólica del absoluto, emblema de la totalidad en su doble carácter de punto de unión y centro de energía engendradora […] se manifiesta otra [351] de la recuperación de un lenguaje «ingenuo» pero, sobre todo, a través de un lenguaje dedicado —realizado «en honor de»— y, por tanto, a través de nuevo de cierto valor cultual o del ejercicio ritual con el lenguaje, se produce la entrada de una tercera persona en la muerte. Esa muerte está marcada por una inclusión contraria a su signo — como colocar a Alicia en el país de lo ya visto—; una inclusión contraria a su signo, como no puede ser de otra forma porque, como escribía Piña, es una muerte inscrita en la infancia (1999a: 142; op. cit.). Esta segunda parte tan exigua escenifica el trayecto sugerido por Cristina Piña, el pasaje de la realización poética y amorosa al designio de la muerte. Creo que el poema que cierra esta parte pone de relieve ese carácter de transición 206, al tiempo que de vuelco en el conjunto de la obra pizarnikiana y en un destino cifrado en una escritura de la desaparición sostenida por la carencia o por la falta. La tercera parte del texto refuerza esta última idea, hasta con la superioridad apabullante en el número de poemas (26 frente a los 18 poemas de la primera parte). Esta parte final se abre con el poema titulado «anillos de ceniza» que fija definitivamente el tiempo, el ambiente y el núcleo simbólico de escritura en una «noche» eterna, a la vez que precisa la idea de un lenguaje incompleto, cercenado: Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta, para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio (Pizarnik, 2001: 181). Los poemas se llenan presencias fantasmagóricas, de mordazas, de silencio y de muerte. El sujeto textual aparece insistentemente ligado al lugar de la carencia, de la pérdida y bascula básicamente entre dos destinos: la sed o la muerte. La última parte supone o bien la precipitación del rito inicial a la invocación y a la lucha desesperada para evitar la constante falta, o bien la indicación del lugar del vacío y del silencio, forma del viento que surge de la muerte […] símbolo invertido, que viene no de lo alto y el origen de lo vital, sino desde las profundidades y de la muerte” (Piña 1981: 17, 20)» (Goldberg, 1994: 60-61). Parece claro que el viento, en este caso, antecede y origina la entrada en la muerte. 206 Ese último poema de la parte central conlleva además claros guiños a los poemarios inmediatamente anteriores, Las aventuras perdidas y Árbol de Diana: «Antes»: «bosque musical / los pájaros dibujaban en mis ojos / pequeñas jaulas». Desde el título, el poema fija como referente —casi deíctico— el pasado, estableciendo una distinción, un cambio, una ruptura (antes y no ahora). El símbolo del bosque —que Piña asocia al mundo interior del yo— se acompaña del adjetivo «musical», equivalente, como también comenta Piña, al silencio «en el mundo de la infancia» (Piña, 1999a: 143). La referencia a «los pájaros» y a las «jaulas» que dibujan en los ojos del yo, encerrando la mirada del sujeto, remiten justamente a la simbología desplegada en Las aventuras perdidas y retomada en Árbol de Diana. En estos dos libros (sobre todo, en Las Aventuras), la infancia se asocia a los pájaros (Pizarnik, 2001: 76) y a una mirada interior —reflexiva—, encerrada en sí misma —enjaulada— (Pizarnik, 2001: 73) que comienza a insistir obsesivamente en la idea del yo devorado y en la muerte (Pizarnik, 2001: 92-94). [352] enfatizando la incapacidad del lenguaje para acceder a las cosas. El yo está condenado a un lenguaje insuficiente, así como a la ausencia que entraña su insuficiencia, es decir, a una ceguera, a una oscuridad, a un no-saber eternos. Por un lado, esta tercera parte confirma la adscripción del sujeto textual a la poesía y al mundo de la pregunta y de la búsqueda, de las sombras, de la noche. Por otro lado, esta última parte clausura las esperanzas esparcidas al comienzo del libro: donde la poesía se cruzaba con el rito y el amor, ahora se cruza definitivamente con la falta y con la pérdida: En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir. Tan cerca saber que no hay (Pizarnik, 2001: 206). La mirada del yo que contenía los signos de identidad y de conocimiento se ha vaciado completamente. Pero, además, el final del poemario apunta a una mirada órfica que «en su mirada lo ha perdido todo». De hecho, el amado —su cuerpo— ha desaparecido definitivamente. El yo «aún [se atreve] a amar» ahora sensaciones imposibles desprendidas de lo abstracto —cercano al absoluto—, signos imperceptibles de tiempos y espacios vanos, baldíos: «el sonido de la luz en una hora muerta / el color del tiempo en un muro abandonado» (Pizarnik, 2001: 206). «En mi mirada lo he perdido todo»: tras este verso, la posibilidad siquiera de la demanda, de la llamada y de la invocación se aleja; se acerca solo el conocimiento de la carencia. La llegada a este conocimiento, a su no-retorno, a la pérdida definitiva, marca y posibilita —como en Orfeo— el inicio de un nuevo camino: una escritura de la desaparición y de la pérdida. Este último poema del libro confirma el posicionamiento del sujeto textual, el viraje —de aquel instante imperceptible del alba— a la adscripción al ámbito de la noche, de la muerte, del silencio. A partir de una estructura que trabaja esta vez —más que con la digresión— con la progresión o la variación del tema central, Los trabajos y las noches alude, frente al título original de Hesíodo, a un cambio de paradigma en el sentido de la vida del ser humano. En este sentido, la conjunción copulativa de Los trabajos y las noches se transforma para, además de unir un sintagma y otro, señalar una doble equivalencia. Por una parte, reencontramos esa asimilación inicial de la vida del yo lírico a la poesía, es decir, la consagración en el rito hasta el ofrecimiento del sujeto textual: son los trabajos. Por otra parte, esos trabajos se asimilan —hasta la confusión— con las noches al mezclarse —al in-vertirse, ¿al per-vertirse?— con el universo pizarnikiano, salpicado de destellos que sincretizan y agitan tradiciones y deudas. Así, nocturno y sombrío, [353] silencioso y letal, se establece el espacio poético de la multiplicidad y indistinción, donde el yo ha estallado y reina la desaparición. [354] de la 2. Luz, música, silencio Aunque van más allá del lenguaje y dejan atrás la comunicación verbal, tanto la traducción en luz como la metamorfosis en música son actos espirituales decisivos. Cuando calla o cuando sufre una mutación radical, la palabra sirve de testigo a una realidad inexpresable o a una sintaxis más flexible, más penetrante que la suya. Pero hay un tercer modo de trascendencia: en él el lenguaje simplemente se detiene y el movimiento del espíritu no vuelve a dar ninguna manifestación externa de su ser. El poeta entra en el silencio. Aquí la palabra limita, no con el esplendor o con la música, sino con la noche. George Steiner Como hemos indicado, el itinerario de la poesía de Alejandra Pizarnik desde La tierra más ajena (1955) hasta Los trabajos y las noches (1965) muestra una evolución progresiva en una doble dirección. Por una parte, se trata de una poesía cada vez más breve, con una forma cada vez más sucinta y fragmentaria. Por otra parte, este trabajo de condensación y a la vez de depuración —de despojamiento, como señalábamos en el capítulo tercero, de inocencia— anuncia una poética que se dirige hacia el silencio y hacia la muerte. Como también detallamos en el primer capítulo, esta ilación de forma y fondo responde a cierta lógica escrituraria contemporánea en cuanto que, de alguna manera, representa a la conciencia del escritor y la extraordinaria coherencia de su infinito trazado como creador de espacios especialmente inquietantes; un juego con los límites, tanto en la forma como en el fondo, que late especialmente en el texto pizarnikiano, donde la pérdida del sujeto textual solo logrará definitivamente colmarse—expresarse, encontrarse— con el texto en el que se inscribe. [355] 2.1 El trabajo con la forma y la búsqueda de la palabra inocente Los trabajos y las noches representa sin duda la culminación de la forma breve en la poética pizarnikiana; un trabajo formal que, como ya hemos anticipado, tiene su antecedente inmediato en las —tan admiradas por Pizarnik— Voces de Antonio Porchia. La producción poética de Porchia apunta a una exploración del lenguaje y de su significación a través de una suerte de «mise en abîme», esto es, de arrastrar al lenguaje hasta su propio límite sintáctico, semántico y hasta fonológico. Por eso, los aforismos de Porchia persiguen el paralelismo, la antítesis o la aliteración a través de una escritura repetitiva y paradójica, que hace bascular la significación de las palabras hasta vaciarlas. Como afirma Laura Cerrato, la escritura de Antonio Porchia evidencia una «vocación por lo despojado, por la des-subjetivización, por el des-nombrar» (en Porchia, 2001: 11). En este sentido, Cerrato añade: Ni siquiera el yo cuando brota aparentemente en forma irreflexiva, es un yo que responda a un sujeto propiamente dicho. Distanciamiento, separación, búsqueda de la cosa […]. Voces oraculares pero emitidas por un oráculo […] de la inseguridad, de la no-adivinación, del decir y el desdecir, del desnombrar que busca una expresión más allá de las reglas sintácticas convencionales, pues está tratando de captar la extraterritorialidad de la realidad última (Cerrato en Porchia, 2001: 14). De esta cita de Laura Cerrato se desprenden varias características fundamentales. La crítica pone de relieve un mecanismo de distanciamiento discursivo: una objetivización que remite a la exasperación de la búsqueda formal o al grado cero barthiano, en ese intento de aproximación a las cosas, a la esencia de las cosas y a lo real, ya explicados a lo largo del primer capítulo. Sin embargo, Cerrato agrega cierto tono o cierto carácter oracular, lo cual parece remitir, por una parte, a lo sagrado y, por otra, a lo sabio, a lo verdadero. Laura Cerrato especifica este último aspecto: en el discurso de Porchia, la figura del oráculo se invierte y humaniza, se transforma en el oráculo «de la inseguridad, de la no-adivinación, del decir y del desdecir», que rebasa la sintaxis para «captar la extraterritorialidad de la realidad misma» (2001: 14; op. cit.). La crítica enfatiza así, si no un sujeto, una voz del no-saber que se escribe entonces desde la pregunta. Cerrato señala, como decíamos, una inversión de la figura del oráculo —normalmente es quien posee las respuestas— pero, además, apunta a un trabajo formal basado en la sintaxis, cuyo fin es superar la realidad circundante. Finalmente, encontramos en Porchia, y en su forma aforística y lúdica, un profundo anhelo de recuperar una palabra asimilable a la cosa; recuperación que se intenta [356] realizar a través del lenguaje mismo, de un trabajo formal con el lenguaje mismo. Además, y como indica Laura Cerrato, en Porchia se halla ese ansia de un conocimiento más allá de lo tangible, de lo visible (esa «extraterritorialidad de la realidad misma»), que pone de manifiesto un «intento de conciliar en un balbuceo último, que obliga a la lectura múltiple, el pensar y el poetizar, que nunca debieron separarse» (Cerrato en Porchia, 2001: 13). Creo que la escritura, la forma, la voz de Antonio Porchia —así como su concepción de la poesía, de la palabra, del lenguaje— confluyen e inciden de manera determinante en la formación de la poética pizarnikiana207. Aunque no trabaja con el aforismo de forma directa, la poesía de Pizarnik mantiene ese carácter aparentemente lúdico, a través del paralelismo sintáctico —hasta la simetría—, la antítesis y el oxímoron, la aliteración, etcétera. Como en Porchia, en Pizarnik la experimentación y el trabajo lingüístico-formal constituyen claves poéticas —tanto de escritura como de lectura—. En Los trabajos y las noches, estas claves cristalizan dentro del esquema poético moderno, anticipando y seguramente posibilitando la precipitación hacia la prosa poética, hacia la dispersión y la de-construcción genérica radical desplegada, como ya se apuntado, en Extracción de la piedra de locura (1968) y El infierno musical (1971). En este sentido, el lugar de Los trabajos y las noches en la producción pizarnikiana responde efectivamente a la consolidación de una escritura breve, concisa, fragmentaria, cuya diferencia o novedad radica tal vez en una marcada depuración sintáctica y lingüística efectuada a partir del ritmo y de la musicalidad del verso libre. En La revolución del lenguaje poético, Julia Kristeva explica el pasaje de la métrica tradicional al verso libre y a la búsqueda de un ritmo poético más profundo en el que reencontrar la «experiencia única del sujeto en el proceso significante, y su base pulsional»: On comprend (alors) comment, lorsque le capitalisme achève l´unité nationale, l´indice discursif de cet achèvement se situe, entre autres, dans l´abandon de la métrique dominée par le système phonologique de la langue nationale, et dans la recherche d´une rythmicité plus profonde qui, tout en étant inscrite dans le système de la langue, ne prend pas son système pour contrainte absolue. La contrainte majeure de ce nouveau dispositif sémiotique —de cette nouvelle rythmique— devient l´expérience unique du sujet dans le procès signifiant, et sa base 207 En Los trabajos y las noches, Pizarnik dedica su poema «Las grandes palabras» a Antonio Porchia: «ahora no es ahora / ahora es nunca // aún no es ahora / ahora y siempre / es nunca». La estructura léxica, el juego y la exasperación de la lógica remiten directamente al tipo de aforismo creado por Porchia explicado aquí de forma sucinta, con ayuda de las anotaciones de Cerrato. Como veremos a continuación, en Pizarnik cambia la incursión en un esquema poético, donde prima el ritmo (en este caso creado a través de la repetición y la anadiplosis). [357] pulsionnelle. La fonction du texte consiste désormais à faire en sorte que chaque destinataire retrouve sa propre unicité à travers le code de la langue, contrairement à la fonction du barde et du poète traditionnels qui ramenaient cette unicité dans les cadres bien rigides de la communauté linguistique nationale (Kristeva, 1974: 218)208. En realidad, Kristeva trabaja con una idea del lenguaje poético moderno atravesado constantemente por las pulsiones de un «yo», estableciendo un paralelismo entre lenguaje y sujeto; paralelismo desde donde se erige la distinción de las instancias de lo semiótico y lo simbólico. El concepto de «semiótico» retoma la acepción griega de marca distintiva, de signo precursor, de indicio, de huella —remite claramente, en esta autora, a lo pre-edípico—. Lo «simbólico» remite sin embargo a lo post-edípico, al juicio y a la frase (Kristeva, 1974: 22-30). Además, Julia Kristeva pone de manifiesto la existencia de una «fase tética» o intermedia, contaminada por las dos instancias (1974: 41-43). En esa «fase tética» ya hay enunciación pero se trata de una enunciación «holofrástica», esto es, una enunciación situada en la base del lenguaje —y que se puede asimilar al grado cero barthiano—. Este tipo de enunciación básica, en la que ahora se cruzan claramente lo semiótico (el balbuceo, la repetición silábica, la aliteración o el juego con significantes próximos) y lo simbólico (el juicio y la frase), configura buena parte de la poética de Alejandra Pizarnik en Los trabajos y las noches. La poesía pizarnikiana enfatiza con gran intensidad esa búsqueda de una —en palabras de Julia Kristeva— «ritmicidad profunda», es decir, la persecución de un ritmo latente, capaz de mostrar un lenguaje más cercano a su origen y a esa mítica transparencia con respecto a las cosas, y también con respecto al interior del propio sujeto. A este nivel, dentro de esa enunciación «holofrástica», Kristeva destaca que el «chora semiótico»209 está básicamente formado por el concepto de ritmo, de articulación incierta e indeterminada (1974: 41-43). A través del viraje establecido por la poética moderna, esta autora señala que es posible concebir el ritmo de forma distinta a una métrica clásica de versificación, es decir, como una «propiedad inmanente al funcionamiento del lenguaje»: 208 «Comprendemos (entonces) cómo, cuando el capitalismo clausura la unidad nacional, el índice discursivo de este cierre se sitúa, entre otros vértices, en el abandono de la métrica dominada por el sistema fonológico de la lengua nacional, y en la búsqueda de una ritmicidad más profunda que, aun estando inscrita en el sistema de la lengua, no toma su sistema por una ley absoluta. La mayor ley de este nuevo dispositivo semiótico —de esta nueva rítmica— deviene la experiencia única del sujeto en el proceso significante, así como su base pulsional. La función del texto consiste en adelante en hacer de modo que cada destinatario reencuentre su propia unicidad a través del código de la lengua, contrariamente a la función del señor y del poeta tradicional que volvían a traer esta unicidad en los marcos notablemente rígidos de la comunidad lingüística nacional» (la traducción es mía). 209 Es decir, la parte de semiótico dentro de la fase tética. [358] On peut concevoir maintenant le rythme non seulement comme une métrique classique de versification, mais comme une propriété immanente au fonctionnement du langage, et plus profonde que la structure profonde articulant des suites linéaires (Kristeva, 1974: 215)210. Creo que, en Los trabajos y las noches, Alejandra Pizarnik cristaliza esa utilización del ritmo que afecta a la estructura profunda del lenguaje, sobre una escritura cada vez más depurada que roza el grado cero barthiano o, mejor, la enunciación «holofrástica» de Julia Kristeva que, a su vez, pone en contacto el balbuceo con el verbo: que es frío es verde que también se mueve llama jadea grazna es halo es hielo hilos vibran tiemblan hilos es verde estoy muriendo es muro es mero muro es mudo mira muere (Pizarnik, 2001: 194). Desde una clara influencia que va del citado Antonio Porchia al último Girondo, «La verdad de esta vieja pared» se construye a partir de aliteraciones o iteraciones vocálicas y consonánticas que crean un desconcertante efecto eufónico (LópezCasanova, 1994: 126) y un ritmo «semiótico interno al lenguaje» al que ya apuntaba Mallarmé y que Kristeva especifica como sigue: «indiferente al lenguaje, enigmático y femenino, rítmico, desencadenado, irreductible, musical, anterior al juicio» (Kristeva, 1974: 29). En efecto, el texto está básicamente sostenido por la sintaxis, por el encadenamiento verbal que llega a su término, casi con la confusión de sustantivo, adjetivo y verbo211. Este trabajo formal apoyado por la aliteración establece un ritmo y una «idea de que la poesía lleva hacia la música», en palabras de George Steiner: Cuando la poesía trata de disociarse de los imperativos del significado claro y del uso común de la sintaxis, tiende a un ideal de forma musical […] que se convierte en música cuando alcanza la intensidad máxima de su ser […] el poema se esfuerza por escapar de los límites lineales, denotativos, determinados lógicamente, de la sintaxis lingüística para llegar a las simultaneidades, a las inmediateces y la libertad formal que el poeta cree hallar en la forma musical (Steiner, 2003: 61-62). En Los trabajos y las noches, la «música» se evidencia mediante el ritmo poético y el trabajo con el lenguaje de buena parte de las composiciones pero a la vez aparece como un elemento simbólico explícito ya sea como el propio «canto» o como la «música» que, confundida con el silencio, remite —en la simbología pizarnikiana— al 210 «Se puede concebir ahora el ritmo no solo como una métrica clásica de versificación, sino como una propiedad inmanente al funcionamiento del lenguaje y más profunda que la estructura profunda que articula series lineales» (la traducción es mía). 211 En esa secuencia final: «muro / mudo / mira muere». [359] territorio de la infancia y de la inocencia. Con respecto a este punto en concreto, Cristina Piña aclara que: «en esa infancia, música y silencio aparecen como instancias positivas o reversibles» (Piña, 1999a: 142). De alguna manera —ya lo encontrábamos en los comentarios de Kristeva—, la música remite efectivamente a la ingenuidad y a la infancia: retomando la cita de Steiner, tanto la forma musical como el símbolo explícito de la «música» reforzarían el intento de encontrar un lenguaje primero, inocente, liberado de su encierro en la enunciación y, así, capaz de acceder a todas las cosas. No obstante, siguiendo a Piña, en Pizarnik la idea de música linda ya con el silencio y, por tanto, con la ausencia y la desaparición. La ingenuidad total, «el límite extremo» solo «cuando bordea con la luz, el lenguaje de los hombres se vuelve inarticulado, como el del niño antes de aprender a manejar las palabras» (Steiner, 2003: 59): antes fue una luz en mi lenguaje nacido a pocos pasos del amor (Pizarnik, 2001: 167). Los trabajos y las noches superpone así un trabajo formal —que intenta abrir una brecha para el paso de un lenguaje que revele lo esencial, lo invisible, lo desconocido (el dolor, el amor, la muerte, parafraseando a Heidegger)— con un contenido que supera lo metapoético, para adentrarse, a su vez, en la búsqueda de la palabra primigenia, inocente. A través de la repetición y de la aliteración 212 —no solo dentro de un mismo poema sino creando referencias y hasta anáforas en el conjunto del poemario213—, Pizarnik construye una poética trabada con un código poético y lingüístico propio. La repetición obsesiva y la aliteración unidos a un poema extremadamente breve sostenido por el trabajo sintáctico configura entonces un lenguaje aparentemente sencillo, básico, tal vez similar a aquel primero capaz de 212 Julia Kristeva señala que la aliteración es una forma de «escapar a la regularidad numérica del recuento silábico y hacer vibrar las capacidades musicales de la lengua» (la traducción es mía): «Échapper à la régularité numérique du syllabisme pour faire vibrer les ressources musicales de la langue nationale et, au-delà d´elle, celles du procès signifiant de chaque sujet parlant, était une entreprise qui ne pouvait pas s´appuyer sur la variété de l´accent tonique utilisée par d´autres langues dans la même voie. Il restait, par contre, la ressource de l´allitération : dans l´absence d´accent tonique, il restait un certain timbre, c´est à dire la constitution d´un réseau phonique d´éléments répétés, porteurs des particularités propres à leur base articulatoire et, par extension, des pulsions sous-jacentes» (Kristeva, 1974: 211). 213 Por ejemplo, en el caso del analizado «La verdad de esta vieja pared» se trata de una anáfora, pues el mismo sintagma está citado o forma parte del poema anterior, «Cuarto sólo» (Pizarnik, 2001: 193). Otro ejemplo de corte distinto —que enfatiza además la estrecha relación entre forma y contenido— se encuentra en la repetición obsesiva a modo de anáfora —en posición inicial de verso— de la segunda persona del singular a lo largo de toda la primera parte del poemario, apuntando constantemente al interlocutor, al amado o al poema, del que todavía se reitera su «presencia» —a diferencia de una segunda y tercera partes donde recala la ausencia prácticamente total de interlocutor, evidenciando la carencia—. [360] acceder al conocimiento de las cosas. La brevedad y el efecto de sencillez se consiguen, en parte, mediante un mecanismo de economía lingüística. Según Cristina Piña, esta es la «marca de su discurso poético» y la «forma de concebir el poema» de Alejandra Pizarnik —al menos hasta Extracción de la piedra de locura (1968)—: «la capacidad de conseguir una extrema concentración del lenguaje poético» (Piña, 1999a: 77). No obstante, esta concentración del lenguaje poético pasa, al menos en parte, por un mecanismo de condensación conceptual que construye generalmente una escritura plagada de términos y conceptos absolutos, abstractos, inefables (vida, silencio, muerte…). Los trabajos y las noches concentra, por tanto, un lenguaje conciso al límite con lo musical o lo absoluto, esto es, al límite con un lenguaje capaz de abarcar lo enigmático, lo total, lo esencial en la incansable búsqueda de la palabra inocente, «Esa palabra inocente cuya búsqueda la poeta emprendió casi desde el comienzo de su práctica, pero a la que nombró como meta de su quehacer en el conocido poema “Los trabajos y las noches”» (Piña, 1999b: 57). [361] 2.2 Los trabajos y las noches. La «poesía como morada»214 Jamás en este mundo transitorio podremos apagar la sed del alma Novalis: «Nostalgia de la muerte» —en Himnos a la noche—. para reconocer en la sed mi emblema para significar el único sueño para no sustentarme nunca de nuevo en el amor he sido toda ofrenda un puro errar de loba en el bosque en la noche de los cuerpos para decir la palabra inocente (Pizarnik, 2001: 171). Creo que este poema, homónimo al título del libro, sintetiza tanto el pulso y el significado del conjunto del poemario como la esencia de la propuesta poética pizarnikiana. Como escribe Cristina Piña, en este poema el sujeto textual decide convertir la poesía en su morada: Aquí se enuncia de manera explícita la elección de la poesía —la palabra inocente— como único sustento del ser. Estamos ante la formulación de un verdadero «programa»: trasladar la propia sustancia ontológica de lo vital al acto mismo de poetizar (Piña, 1999a: 142). «Los trabajos y las noches» ratifica la unión de la poesía con el sujeto textual: la entrega completa del yo en esa búsqueda de la palabra inocente, esto es, en la búsqueda de un lenguaje primigenio y transparente, capaz de acceder a lo real, a la totalidad y a la esencia de las cosas. Como observábamos desde el primer poema del libro, esta superposición de la poesía con la esencia del yo se producía por una parte, desde el dolor, desde la herida, y, por otra parte, desde un diálogo conformado de silencio. Además, la vida del yo lírico se transformaba, a través de la poesía, en una «ceremonia demasiado pura» (Pizarnik, 2001: 155), en una suerte de rito, donde tal vez posibilitar el paso a un código y un lenguaje otro, solemne y esencial, en el que las palabras —su pronunciación— resultasen capaces de provocar la revelación, el conocimiento (Pizarnik, 2001: 156). De hecho, como señalaba Carolina Depretis (2001: 42), el conjunto del libro se caracteriza por un «tono litúrgico». Este tono ritual se refuerza a través de la estructura 214 La expresión es de Cristina Piña: ya ha sido citada a finales del capítulo anterior: «Los trabajos y las noches es un libro capital pues en él la subjetividad poética asume la decisión de convertir a la poesía en su morada» (Piña, 1999a: 143). [362] reiterativa, del trabajo formal —ya señalado— a partir de las repeticiones o aliteraciones sucesivas, y desemboca en la escritura de conjuros, ofrendas e invocaciones. Así lo subraya también Antonio Beneyto. Al hablar de Los trabajos y las noches, Beneyto enfatiza que se trata de «poemas» como «cantos deshidratados, secos como conjuros, imposibles de descifrar», asimilando la forma del conjuro al maleficio (Beneyto, 1983: 25). No obstante, creo que ese tono ritual y esa escritura de la palabra a modo de conjuro representa un intento para instaurar el rescate de la conversión de un maleficio de silencio y de muerte en «ceremonias adorables»: Tú haces el silencio de las lilas que aletean […] Tú hiciste de mi vida un cuento para niños en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables (Pizarnik, 2001: 161). La estructura formal se sostiene únicamente a través de la anáfora y del paralelismo entre dos enunciados que mantienen cierta correspondencia. De este modo, la «sequedad» destacada por Beneyto puede leerse en relación a la solemnidad del tono conjugada con la austeridad de la forma: para reconocer en la sed mi emblema para significar el único sueño para no sustentarme nunca de nuevo en el amor […] para decir la palabra inocente (Pizarnik, 2001: 171). En «Los trabajos y las noches», el tono litúrgico se apoya en el paralelismo sintáctico —parcial— pero sobre todo en la anáfora. Por una parte, la anáfora señala el intento de conformar el conjuro y por otra parte, apunta a un «destino, [a] una ética, [a] una ontología, lo cual, en otras palabras, entraña proceder a una fusión entre vida y poesía« (Piña, 1999b:91). A este nivel, este poema inaugura una suerte de declaración donde el sujeto textual se precipita a una búsqueda utópica constante e insaciable, única tarea en la que va a reconocerse, dejando atrás o abandonando el apoyo y la esperanza surgida a través del amor. Así, el sujeto textual confirma la búsqueda ontológica y traza un programa ético al tiempo que poético, puesto que está basado en una fusión con el lenguaje y la poesía: He sido toda ofrenda un puro errar de loba en el bosque en la noche de los cuerpos (Pizarnik, 2001: 171). [363] Esta fusión del sujeto textual con la poesía pasa por la ofrenda del yo215, es decir, por la entrega del sujeto mismo «para decir la palabra inocente». Por una parte, esta entrega enfatiza el fenómeno de sacralización de la poesía misma o la transformación «de la poesía en un acto total», como subraya Lidia Evangelista (1996: 46). Sin embargo, y por otra parte, la misma ofrenda evidencia la pérdida del sujeto —la pérdida de ser— en esa búsqueda ontológica realizada a través del lenguaje y de la poesía, puesto que: Entregarse al lenguaje es —por salvadora que parezca la poesía— igualmente entregarse a la muerte, en razón de esa imposibilidad radical que tiene aquél de asumir en plenitud a la subjetividad y por el asesinato que realiza de las cosas concretas (Piña, 1999a: 142). En este sentido, y aun manteniendo el tono ritual o litúrgico sostenido por la anáfora y el paralelismo sintáctico, el poema titulado «invocaciones» escenifica el intento desesperado, insistente y furioso por superponer el sujeto textual al canto pero, al mismo tiempo, se reconoce una fisura: Insiste en tu abrazo, redobla tu furia, crea un espacio de injurias entre yo y el espejo, crea un canto de leprosa entre yo y la que me creo (Pizarnik, 2001: 196). Aquí, las «invocaciones» permiten la aparición de un sujeto textual desdoblado, fruto del desfase entre el sujeto y su reflejo —o entre el sujeto y la interpretación que hace de sí mismo el yo—. Es en ese espacio de fisura entre lo real y lo imaginario donde se invoca para la creación del canto. Aquí, la aparición de lo simbólico ya se aleja claramente de lo real, de lo esencial y de lo verdadero y, por la violencia de las imágenes, podemos afirmar que el canto se asume como un espacio de agravio, injusto o despreciable, o como un espacio contaminado, impuro y marcado216. 215 Esta idea de entrega ritual o de ofrenda aparece reiteradamente en el conjunto del poemario: «Recibe este rostro mío, mudo, mendigo / Recibe este amor que te pido / Recibe lo que hay en mí que eres tú» (Pizarnik, 2001: 157). Este poema titulado «en tu aniversario» parece aludir claramente a un regalo realizado al amado. En él, el sujeto textual entre su rostro, con su mudez y su demanda establece un juego de correspondencias exactas entre amante y amado. Otro ejemplo de ese yo que se ofrece, que se entrega puede verse en «El olvido»: «en la otra orilla de la noche / el amor es posible // —llévame— // llévame entre las dulces sustancias / que mueren cada día en tu memoria» (Pizarnik, 2001: 166). 216 La autorrepresentación como «leprosa» es recurrente en la poética pizarnikiana en relación primero a la incapacidad de decir, aunque se extiende a la figuración de un yo con un cuerpo marcado y degradado, incluido a menudo después en el terreno de la pesadilla. De esta imagen, Borinsky enfatiza la proximidad de la muerte. Habla así de un «canto agónico» (Borinsky, 1988: 42). [364] En ese «abrazo abarcador entre vida y poesía (que) es la utopía de una palabra/cuerpo» (Evangelista, 1996: 47), hay algo que, irrepresentable, se escapa o miente, por lo que: Esta búsqueda (ontológica) se despega cada vez más de una contención primera del ejercicio poético y del ser, hasta caer en la difracción y en la incertidumbre. El punto final de este itinerario poético es la renovación de la poesía y del ser […] en el silencio y la muerte (Depretis, 2001: 35) Como veíamos, esta distancia entre el sujeto y la palabra se evidencia aun desde el ansia y la insistencia —marcada por el imperativo— del abrazo entre el sujeto y la poesía, desde la asunción del rito, es decir, desde la utilización de la palabra como conjuro, como invocación. Como anticipa Depretis, a partir de la evidencia de esta distancia, de esta fisura y de esta herida, la búsqueda poética y ontológica del yo ha de enfrentarse a un espacio de silencio y de muerte. Desde «Los trabajos y las noches», el sujeto textual construye en la poesía su morada, esto es, un lugar donde habitar y donde refugiarse, pero sobre todo un espacio donde no dejar de buscarse. La búsqueda del sujeto cristaliza en «los trabajos y las noches» en el emblema de la «sed» y por tanto, reconoce en esa búsqueda tanto la marca de la carencia, de la falta, como la aspiración de alcanzar un absoluto y, entonces, el reconocimiento de la utopía («para significar el único sueño»). Quizás justamente por el afán absoluto y también utópico de esa necesidad y ese deseo de encontrar un lenguaje capaz de acceder a lo real, a la esencia del sujeto y de la vida, el intento de fusión del yo con la poesía se expresa a través de la ritualización —de alguna manera, de la sacralización— de la palabra poética. Sin embargo, y quizás también por el afán absoluto y también utópico del deseo vital de encontrar un lenguaje inocente, primero, translúcido, ese intento de fusión del yo con la poesía establece finalmente un pulso, un forcejeo, una lucha interminable entre el sujeto y el lenguaje, en la que se acaba reconociendo un espacio de nadie, de silencio y de muerte. Los trabajos y las noches funda, desarrolla y mantiene esa tensión dialéctica entre el sujeto textual y la poesía misma, esbozando así una poética intensamente consciente en el sentido apuntado en los primeros capítulos, es decir, una poética doblemente reflexiva e introspectiva, que apunta al problema del lenguaje, del sujeto y del conocimiento desde el signo de la «sed», de la carencia, del deseo, de la necesidad. Por eso, creo que en Pizarnik —y así lo escenifica este poemario—, el poema se convierte en ese «diálogo desesperado» del que hablaba Paul Celan, esto es, en pregunta y en interpelación invisible, y en configuración o dibujo de la identidad al tiempo que [365] en aparición o advenimiento de la alteridad217. En ese «diálogo desesperado», «el poema muestra, es imposible no reconocerlo, una gran tendencia a enmudecer» (Celan, 2004: 506-507). 217 «El poema se convierte —¡bajo qué condiciones!— en poema de quien —todavía— percibe, que está atento a lo que aparece, que pregunta y habla a eso que aparece. Se hace diálogo; a menudo es un diálogo desesperado. Sólo en el espacio de este diálogo se constituye lo interpelado, se concentra alrededor del yo que interpela y denomina. A esa presencia, lo interpelado, que gracias a la denominación ha devenido un Tú, trae su alteridad» (Celan, 2004: 507). Como veremos más adelante, además, el tema de la extrañeza como del desdoblamiento, del yo y el otro, aparece explícita e insistentemente en la poética pizarnikiana. [366] 2. 3 Quedarse en la poesía y salirse del lenguaje. Hacia una poética del silencio No el poema de tu ausencia solo un dibujo, una grieta en un muro, algo en el viento, un sabor amargo. «Nombrarte». Alejandra Pizarnik Ni el deseo de unión entre sujeto y poesía, ni la ritualización de la palabra y el discurso poéticos, ni la búsqueda insaciable por el territorio de la infancia o del sueño bastan para encontrar un lenguaje transparente capaz de conocer la totalidad de lo real. Nombrar es, como veíamos, aceptar el desfase entre la palabra y el cuerpo, o aceptar la proliferación de las representaciones. Pizarnik no escapa del bucle de las representaciones y, tal vez por eso, no deja de ponerlas de manifiesto. Creo que el poema transcrito como epígrafe («Nombrarte») constituye un ejemplo de esa lucha por escapar de la prisión de un lenguaje incapaz de salir de la enunciación para acceder a lo real, y al tiempo —en consecuencia—, de una poética eminentemente consciente, cuyo eje reflexivo central tratará sobre qué hacer con esa barrera del lenguaje y con respecto al acceso a zonas para siempre vedadas al conocimiento del mundo, del ser, de la vida. «Nombrarte» presenta un «juego» de contrarios habitual en la poética pizarnikiana: un juego con la ausencia y la presencia —concretamente, en este caso, puede interpretarse como la ausencia o la presencia del amado218—. En cierta forma, el poema presenta una doble lectura. De un lado, puede tratarse de un poema donde intentar salir de la espiral del lenguaje para nombrar la presencia —silenciosa, real— del amado. En este intento de salir de la enunciación y alcanzar a vislumbrar lo real, el poema termina nombrando la presencia del amado mediante estos signos: «solo un dibujo, una grieta en un muro, / algo en el viento, / un sabor amargo». Se proponen trazos, fisuras, objetos, sensaciones, marcadas por lo físico al tiempo que por lo indeterminado. Esa indeterminación parece despojar al lenguaje de la referencia y precipitarlo casi a la abstracción. De otro lado, otra lectura apunta a un poema que nombra la ausencia del amado mediante los mismos signos. En ese caso, «un dibujo, una grieta en un muro, / algo en el viento, un sabor amargo» no tendría que ver tanto con el amado como con el vacío que 218 Por las alusiones al tema del amor encontradas en todo el poemario y del amado confundido con el poema, etc. También puede trabajarse con la abstracción, es decir, sin hacer referencia a ningún amado y poniendo de relieve el valor de la ausencia y sus (im)posibilidades de representación. [367] este ha dejado y, entonces, con su ausencia «real» —«no [con] el poema de [su] ausencia»—. Sin embargo, en ambos casos, el poema juega con la intermitencia de la ausencia y la presencia, tal vez porque ello signifique jugar con la sustitución, con el signo como indicio, como señal. Aun así, en ambos casos, esta búsqueda de un lenguaje otro no puede sino configurarse de lenguaje. Estos signos no escapan otra vez de serlo y de conformar palabras, imágenes, representaciones, tal vez suspendidas pero, en cualquier caso, evidenciadas. La reflexión constante acerca de la imposibilidad de acceder a lo real a través del bucle simbólico del lenguaje se traba en la poética pizarnikiana mediante la construcción de una palabra que señala continuamente este juego intermitente, cuando no apunta a algo ausente escondido debajo de lo nombrado219: Un lugar no digo un espacio hablo de qué hablo de lo que no es hablo de lo que conozco no el tiempo sólo todos los instantes no el amor no sí no un lugar de ausencia un hilo de miserable unión (Pizarnik, 2001: 185). Este poema enfatiza desde su título el límite invisible, inútil, casi ridículo situado entre lo simbólico y lo real, lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible. «Fronteras inútiles» escenifica ese juego intermitente —de goce— entre la presencia y la ausencia, a través de un trabajo formal específico. El trabajo con la página en blanco, la disposición de los versos en el poema, la delimitación de espacios, de huecos, crea distancias obvias, añadidas, dejando palabras al margen y evidenciando el vacío, el silencio, la ausencia. Heredera directa del célebre «coup de dés» de Mallarmé, destacando —de nuevo— la influencia inmediata de Huidobro o Girondo y el interés por lo indecible de algunos de sus coetáneos —como Duras o Celan, por ejemplo—, esta escritura permite distintas formas de inscribir y visualizar el silencio en el texto poético. 219 Así en el célebre poema de La última inocencia (1956) «sólo un nombre», como recuerda en un interesante comentario Núria Girona —al que regresaremos— (Girona, 2001: 131). [368] Por una parte, los espacios en blanco confirman el carácter dialógico de la poética pizarnikiana. A este nivel, los espacios distinguen cuanto menos dos voces («hablo de / […] qué / hablo de lo que no es»), poniendo de relieve cierta oralidad, es decir, creando casi el efecto —a través de la escritura— de una transcripción de una secuencia hablada. Por otra parte, estos espacios en blanco se conjugan con el empleo de la negación iterativa, de una estructura sintáctica negativa para abocar básicamente en el concepto «negativo» —definible y definido con respecto a su contrario, mediante su negación— («no digo un espacio […] hablo de lo que no es […] no el tiempo […] no el amor […] no // un lugar de ausencia»). De este recurso característico en la poética pizarnikiana, Alicia Borinsky señala la «celebración de la negatividad de las palabras, de su capacidad para desmantelar las ilusiones de representatividad» y añade que «la poesía de Alejandra Pizarnik tiene, indudablemente, como su mayor logro, la explicitación del fracaso del intento de delinear al yo que habla» (Borinsky, 1988: 41). El sujeto confiesa «hablar de lo que no es», poniendo de manifiesto el conocimiento no tanto de lo inexistente como, al revés, destacando el conocimiento de la existencia de lo ausente, de lo invisible, de lo indecible («hablo de lo que conozco»). Como indica Borinsky, el yo fracasa en el intento de abarcar lo ausente porque no encuentra palabras que lo designen. En este sentido, como afirma Lidia Evangelista, «hablar es reingresar en el universo de la falta» (Evangelista, 1996: 47). Por eso, el sujeto no puede sino evidenciar la falta al hablar. El yo explicita lo ausente, y lo hace básicamente a través del trabajo con la escritura. Mediante la negación y los espacios dejados en blanco, la ausencia se hace físicamente presente220. Por una parte, la ausencia se halla implícita en la negación de lo presente. Por otra parte, la ausencia late en el espacio vacío del verso incompleto y se abraza con el silencio. De esta forma, la escritura pone de manifiesto la distancia entre la palabra y la cosa, es decir, la imposibilidad de la palabra para asignar completamente la cosa, hasta llegar, como anota Assunta Polizzi, a la crítica «absoluta (de la palabra), hasta el límite con el silencio» (Polizzi: 1994: 106). Esa crítica «absoluta» de la palabra se pone especialmente de relieve al analizar el contenido del conjunto del poema. En él, el yo desmantela las palabras que atienden a toda nuestra concepción del mundo: el espacio y el tiempo son negados y sustituidos 220 Acerca de esta característica concreta, Liliana Lourdes Guaragno comenta: «En los poemas anteriores a EPL (Extracción de la piedra de locura —1968—), Alejandra Pizarnik acentuaba el poema como cuadro, como dibujo rodeado del espacio blanco de la hoja, en un contraste que permite que voces como vacío, muerte o desierto resuenen en ese espacio como vacío, muerte o desierto» (Guaragno 1996: 402). [369] por entidades que viran hacia lo concreto y accesible —el lugar y el instante—. Mediante este proceso, se vuelve patente la abstracción y el dualismo de un pensamiento que necesita de esas dos coordenadas para posibilitar el «ser». Sin estas coordenadas, el sujeto roza una suerte de vacío donde solo resulta posible encontrar la ausencia, el silencio y la muerte. La palabra entonces no puede funcionar sino como cómplice o signo de la ausencia y, entonces, del silencio y de la muerte: No es que el lenguaje se niegue a la referencialidad, es que funciona como figura de ausencia, de lo que no está y ni tan siquiera restaura. Ahí hay un saber del agujero, un retorno en lo real no de una positividad de goce sino de la negación que lo simbólico implica […]. Si la subjetividad se dispersa en lo infinito del lenguaje que lo atraviesa, ésta es una forma de suicidio simbólico (para nada me refiero al biográfico), que hace morir al sujeto al reducirlo a su vacío por la desatadura de las identificaciones, al excluirlo del vínculo referencial y social. En consecuencia, […] la pregunta debería ser ¿se puede salir del lenguaje para hablar? (Girona, 2001: 131). La poética de Alejandra Pizarnik se encuentra efectivamente atravesada por una pulsión poética que resulta una pulsión de muerte, porque es imposible salir del lenguaje sin salir de la vida221. Creo que la pregunta retórica planteada por Núria Girona sintetiza la interrogación última de esta poética, de toda la problemática del lenguaje, de gran parte del problema del conocimiento. Al tiempo, esta pregunta pone de manifiesto la tensión y el pulso, la precipitación y el suicidio222 asumido por el sujeto textual que sabe que —de nuevo y— siempre «hablar es reingresar en el universo de la falta223 […] Pero hablar es, también, la posibilidad de constituir un espacio utópico» (Evangelista, 1996: 47). Solo que, entonces, este espacio es —como veíamos al comienzo de este texto— el espacio de la desaparición224. 221 «Lo que está íntegramente fuera del lenguaje está también fuera de la vida» (Steiner, 2003: 46). La misma idea de suicidio del sujeto textual explicada por Núria Girona puede rastrearse desde el comienzo del artículo de Lidia Evangelista, si bien esta última no se muestra tan tajante (Evangelista, 1996: 42). 223 La cita aparece repetida con el fin de completarla. Por otra parte, esta idea recurrente —analizada aquí al respecto de Los trabajos y las noches— cristaliza en el emblemático poema «En esta noche, en este mundo» (Pizarnik, 2001: 398-341), ya comentado en el capítulo tercero; recordemos algún extracto donde se evidencia la distancia entre lo simbólico y lo real con una claridad definitiva: «no / las palabras no hacen el amor / hacen la ausencia […] si digo agua ¿beberé? / si digo pan ¿comeré?» (Pizarnik, 2001: 298). 224 Me gustaría explicitar que buena parte del análisis acerca de Alejandra Pizarnik y, más concretamente de Los trabajos y las noches, está inspirado en estas palabras de Núria Girona. En este aspecto, desearía agradecerle especialmente la ayuda, las conversaciones y los comentarios al respecto. 222 [370] 3. «Un ser de muerte» Un ser de muerte. Este linaje comienza con Alejandra Pizarnik, que guadaña en mano, nos advierte: «cuídate de mí amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto / de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra» Núria Girona A raíz de Árbol de Diana —el poemario inmediatamente anterior a Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik—, Michal Heidi afirma que «el nombrar compromete al sujeto lírico a un enfrentamiento con el objeto nombrado» (Heidi, 1992: 246). En este análisis, además, el crítico ya habla de una actitud invocadora y de un interlocutor «difícil de fijar» («su voz se vuelve hacia las imágenes de otras voces suyas» (Heidi, 1992: 245-246)). Los trabajos y las noches radicaliza el trabajo con los límites señalados por Michal Heidi. En Los trabajos y las noches, la decisión de convertir la poesía en morada del yo refuerza la superposición entre sujeto y objeto, estableciendo un enfrentamiento dialéctico ineludible, en el que se pone de relieve la insuficiencia del lenguaje a través de un sujeto marcado por la falta. Como sostiene Lidia Evangelista (1996: 45), «de lo que se trata es, entonces, de la nostalgia por el poder ontológico de la palabra»: el cuestionamiento y el descrédito del lenguaje desvela entonces el desconocimiento y la carencia del sujeto —y viceversa—. Así, el enfrentamiento de sujeto y objeto, del yo con la poesía misma, desemboca —como veíamos— en un pulso en el que se intenta llevar al límite el lenguaje mediante el trabajo con la palabra poética. Sin embargo —como sugieren de Steiner a Girona—, llevar al límite el lenguaje implica llevar al límite el yo, por lo que la frontera de la ausencia y el silencio equivale al abismo del vacío y de la muerte. El sujeto textual en Los trabajos y las noches se halla, por tanto, tan atravesado por la búsqueda de una palabra inocente como por la pulsión de muerte. [371] 3.1 «El deseo de morir es rey» Este verso pertenece al segundo poema de Los trabajos y las noches, titulado «Revelaciones»: En la noche a tu lado las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones (Pizarnik, 2001: 156). A raíz de la lectura de este poema concreto, Florinda Goldberg señala que: Desde Los trabajos y las noches […] el amor y el erotismo se convierten en la fuerza capaz de instaurar el espacio privilegiado de las distancias abolidas y las «uniones posibles» […] La utilización de llave / clave completa la configuración del tú amoroso como un dador de sentido, como quien devela / ilumina misterios y abre puertas (Goldberg, 1994: 86-88). En efecto, en primer lugar, este poema puntúa una abertura significativa. En este sentido, pone explícitamente de manifiesto el problema del conocimiento, en parte articulado en el símbolo de la «noche» —como detallaremos más adelante—. La palabra poética se transforma en «clave», en «llave», es decir, en signo fundamental, en significación cifrada que apunta a un medio o a una posibilidad de abertura hacia el conocimiento. Por otra parte, la llegada de la noche se acompaña de la presencia de un «tú», que Goldberg asimila inmediatamente con la figura del amado, y que reencontramos en la alusión a un cuerpo; cuerpo en el que se produce la revelación, es decir, la alétheia, el fenómeno de desvelamiento de un saber. Ese lugar de la revelación, el cuerpo — «amado»— del otro, apunta indudablemente al espacio de lo real, y entonces, al conocimiento. En efecto, el sujeto pide —si se quiere, invoca— la permanencia del cuerpo, del amor y de la posibilidad del conocimiento de saberes hasta entonces ocultos. Sin embargo, este análisis obvia un elemento nuclear que, como tal, se erige en el texto: antes de la demanda que pide guarecer el espacio del cuerpo y de la revelación, y, sobre todo, después de la abertura significativa de lo simbólico a través de la presencia de la noche y la cercanía del amado, se instaura la supremacía de un deseo de muerte. Este deseo de muerte puede resultar casi inexplicable —tal vez por eso, la crítica parece colocarlo en el terreno de la irracionalidad o en el tema pizarnikiano recurrente antes que trabajarlo en un poema concreto—. No obstante, creo que ese [372] deseo de muerte resulta fundamental en este poema, en la configuración del sujeto textual en Los trabajos y las noches y en el conjunto de la obra pizarnikiana. En este poema, el deseo de morir se sucede a la abertura significativa al tiempo que a la atmósfera nocturna y amorosa de la revelación. Esta pulsión de muerte indica claramente una precipitación hacia la pérdida. Por una parte, podría enfatizar una pérdida de lo simbólico dirigido a lo real —el cuerpo—: la abertura significativa implicaría esa pérdida mediante la cual es posible la revelación. No obstante, como decíamos, lo simbólico, a su vez, implica siempre una pérdida de ser: este «deseo de morir», superior a cualquier otro, designa la exposición de un sujeto que desea arrojarse, que asume la pérdida que implica la muerte, en este caso, presentada como antesala de la revelación. En este sentido, Enrique Molina señala que «un permanente sentimiento de muerte, como otro deslumbramiento terrible […] la precipita[ba] al asombro y al terror» (Molina, 2002). La cita de Molina traslada una suerte de fusión entre dos sensaciones encontradas que, de hecho, confluyen en esa palabra —«deslumbramiento»— que, a su vez, indica justamente una ofuscación o una pérdida de visión pero por un exceso de luz. Por eso, la muerte se funde con el símbolo pizarnikiano de la noche y anticipa la conjunción con el conocimiento, la conjunción con lo real. En este sentido —y siguiendo el análisis de Goldberg centrado básicamente en el tema del amor—, se puede leer un primer indicio de la clásica conjunción Eros-Thanatos llevada, de hecho, al límite en libros posteriores por Alejandra Pizarnik225. En todo caso, como indica Cristina Piña: «El tema de […] la muerte —“La muerte siempre al lado. / Escucho su decir. / Sólo me oigo”— es mucho más complejo y se vincula con la dimensión metafísica» (Piña, 1999a: 61). La pulsión de muerte aparece desde el segundo poema de Los trabajos y las noches y aunque su nombre no aparece 225 El tema de la unión Eros-Thanatos, del amor y la muerte, recorre violentamente Extracción de la piedra de locura (1968) y El Infierno musical (1971). Ahora bien, el mismo tema también será el sujeto de algunas de sus prosas (La condesa sangrienta —1966—) y sobre todo de sus obras teatrales (como las citadas La bucanero de Pernambuco o Hilda la polígrafa y Los perturbados entre lilas —ambas fechadas en 1969 y publicadas en 1972—. En este sentido, como señala Piña a raíz del análisis de estas últimas que tilda de «obscenas» —en el sentido de «lo siniestro, lo fatal, lo fuera-de-escena»—: «La obscenidad está asociada a lo sexual, para ser más precisos y diferenciarla así del erotismo y la pornografía, al goce en sentido lacaniano, como lo que está más allá del placer, aquello inarticulable, ilegible, irrepresentable, pues se hunde en el tabú, en la falta primera, en la imposible “completud”, que por imposible y por más allá del placer coincide con el instinto de muerte, ese Thanatos indisolublemente unido con el Eros pues va más allá de él» (Piña, 1999b: 25-26). A raíz de La condesa sangrienta, el análisis de Cristina Piña apunta a ese mismo lugar: «En este campo donde conviven y se identifican Eros y Thanatos — fascinación y hostilidad— es donde la condesa está capturada y así, su placer sólo puede surgir de la agresión extrema al otro» (Piña, 1999b: 46-47). [373] reiterativamente en este libro, la muerte está implícita —como sugeríamos en el epígrafe anterior y de alguna forma también sugieren Molina y Piña— en la búsqueda poética y ontológica del sujeto textual, es decir, en una dimensión escrituraria y metafísica. El poema recogido en la cita de Piña —perteneciente a la última parte de Los trabajos y las noches y titulado «Silencios» (Pizarnik, 2001: 188)— pone de nuevo de manifiesto tanto la asimilación de la muerte al silencio como la proximidad constante de la muerte al yo. En tres breves versos y de forma tan concisa como tajante, «Silencios» marca una proximidad progresiva y en cadena —del silencio a la muerte y de la muerte al yo— que llega hasta la indistinción, superponiéndose implícita, calladamente, silencio, muerte y sujeto. Como hemos venido sosteniendo hasta ahora, Los trabajos y las noches representa la adscripción definitiva del yo al paradigma poético —la conversión de la poesía como morada— y la cristalización del emblema de la «sed» que arrastra al sujeto a emprender una búsqueda ontológica forzosamente utópica, pues persigue la quimera de un lenguaje completamente transparente capaz de acceder a lo real del ser, del mundo. Esa búsqueda evidencia de por sí, además de un pulso con lo simbólico que linda con el silencio, un ser básicamente definido por la carencia y por la falta. Esa falta-de-ser, que marca la carencia «metafísica» —como sugería Piña— anuncia ya un ser de muerte. Sin embargo —y como también hemos venido señalando hasta el momento—, Los trabajos y las noches muestra la evolución del sujeto en relación con la inclusión del tema del amor, la adscripción al paradigma poético o la búsqueda poética y ontológica. En este sentido, y como hemos visto, el tema de la muerte irrumpe desde el segundo poema del libro —a través del deseo, de la idea de pulsión y de la idea de deslumbramiento, como decía Enrique Molina—, para ir apoderándose progresivamente del sujeto textual —prácticamente hasta la superposición, como veíamos en «Silencios»—, al tiempo que la ausencia va apoderándose del amor y el silencio, del lenguaje. Por tanto, ese sujeto textual que mora en el poema, en el lenguaje, en la poesía, se va transformando en un yo que, cada vez más, vaga entre ausencias y silencios y lilas; en un yo que acaba vistiéndose de muerte a través de distintas máscaras. Y en el rito poético de Los trabajos y las noches, la entrega del yo se convierte en sacrificio. [374] 3.2 De la ofrenda al sacrificio La unión ritual del sujeto con la poesía y el lenguaje del inicio del libro se asume después como ofrenda en «Los trabajos y las noches». Sin embargo, esta ofrenda del yo se transforma progresivamente en un sacrificio dentro de un rito cada vez más funerario, donde comienza a velarse en silencio e insistentemente una ausencia. Como veíamos en la introducción a este poemario, el pasaje de la entrega del sujeto a su sacrificio comienza a ponerse de manifiesto en la parte central del libro, conformada con poemas que aluden a la infancia. También Enrique Molina enfatiza este aspecto: Pero la fascinación de la infancia perdida se convierte en ella, por una oscura mutación que cambia los signos, en la fascinación de la muerte, igualmente deslumbradora una y otra, igualmente plenas de vértigo. Toda su poesía gira en torno a estos dos polos magnéticos, dos solicitaciones extremas que se funden en su voz y le dan, desde sus primeros libros hasta sus últimos textos, un acento inconfundible, una emoción esencial y una calidad extrañamente perturbadora (Molina, 2002). La cita de Enrique Molina acerca del tema de la infancia insiste en el mismo aspecto indicado con respecto al «sentimiento de muerte», es decir, refuerza la conjunción de fascinación y vértigo, de deslumbramiento y terror, enfatizando un sujeto textual contradictorio y complejo. En este sentido —como ya hemos sugerido—, el poema «verde paraíso» (Pizarnik, 2001: 175) sitúa al yo más cerca que nunca del presagio de la revelación y del tesoro del lenguaje primero, aunque, al mismo tiempo, advierte la proximidad de lo real y del silencio. Este poema instala, desde su primer verso, al sujeto poético en el terreno de la extrañeza. En la misma línea, el poema central —ya analizado— explicita la entrada en la muerte de una presencia infantil anónima, impersonal («alguien», «como Alicia»). Además, esta entrada se acompaña de símbolos que se volverán cada vez más frecuentes; símbolos que, a menudo, aparecen asociados a un presagio de muerte: así, algunas voces del viento pero sobre todo la mención de las lilas que anticipa, en este libro, sistemáticamente, el silencio y la muerte: Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay, en la espera, un rumor a lila rompiéndose. Y hay, cuando viene el día una partición del sol en pequeños soles negros… (Pizarnik, 2001: 181). [375] «Anillos de ceniza», este poema que abre la tercera y última parte del poemario, fija los espacios de la poesía, de la noche y de la muerte en relación a un sujeto ya estallado: «un sujeto de enunciación fragmentado que constantemente se diluye o aparta, negándose a crear la ilusión de una integridad», como advierte Michal Heidi Gai (Heidi, 1992:251). En este poema, el yo intenta defenderse de la amenaza del silencio y de la muerte, a través de una multiplicidad de voces. Todo en vano, desde el título se apunta al bucle mortífero de la enunciación y/o a un ser sacrificado y «muriente». «Madrugada» certifica el paso siguiente, el sacrificio definitivo del sujeto textual, esto es, su desaparición: El viento y la lluvia me borraron como a un fuego, como a un poema escrito en un muro (Pizarnik, 2001: 182). La imagen de la lluvia acabando con el fuego —aludiendo a la dicotomía clásica del fuego y el agua que se extiende y varía a lo largo del poemario 226— remite de nuevo a la imagen de la ceniza y, por ende, de la muerte. Sin embargo, y tal vez a través del énfasis también en el símbolo del viento, el poema va más allá, presentando la extinción total del yo. La última comparación enfatiza de nuevo el paralelismo con el lenguaje y la palabra poética, esta vez desarticulando el mito de la permanencia de la escritura y poniendo en valor una levedad similar a la del ser227. En este poema, la desaparición del ser solo está anticipada por el sueño nocturno y por la imagen de su yacimiento, esto es, por imágenes cuyos ecos simbólicos remiten inconfundiblemente a un cuerpo moribundo o muerto. Más allá de la ofrenda del sujeto textual, Enid Álvarez afirma que «la representación del cuerpo en la poesía de Pizarnik es el hecho de que este se ofrece como don para el sacrificio» (Álvarez, 1997: 12). La tercera parte de Los trabajos y las noches enfatiza la idea puesta de relieve por Álvarez en el artículo titulado justamente «A medida que la noche avanza». 226 La recurrencia al símbolo del agua y sobre todo del fuego aparece destacado en la primera parte del poemario, en relación con el cuerpo del yo o con el tema del amor y de ese interlocutor amado («el furor de mi cuerpo elemental» (Pizarnik, 2001: 158); «mi cuerpo mudo / se abre / a la delicada urgencia del rocío», etc.). Cabe destacar que estas imágenes evolucionan con los cambios básicos ya señalados, es decir, en la tercera y última parte, estos mismos símbolos aparecen acompañando y enfatizando el silencio y la amenaza de muerte («silencio ardiente», «silencio de fiebres», etc.). 227 En la poética pizarnikiana, podría hacerse una suerte de criba léxico-simbólica, en la que casi la totalidad de símbolos se repetirían insistentemente. El símbolo del «muro» enfatiza lo físico de la realidad y va variando como símbolo a lo largo del poema, siguiendo una evolución similar a la del sujeto, esto es, reforzándose como un espacio de silencio y de muerte. [376] Tras el anuncio —en estos primeros poemas de la última parte del libro— del estallido y la desaparición del yo, la idea del sacrificio del sujeto textual se intensifica, pasando por la devoración progresiva de su cuerpo: Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared; y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed, probablemente partirá esta ausencia que te bebe (Pizarnik, 2001: 193). En «cuarto solo», se evidencia ese «peligro constante de ser bebida y comida» (Álvarez, 1997: 13); una devoración intuida desde Árbol de Diana, el libro anterior que, como señalábamos en el capítulo tercero, ya se encuentra marcado por la inefabilidad de lo naciente y su proximidad con lo muriente, por la luminosidad de la pérdida y la potencialidad de todo lo posible, entre lo también comienza a hallarse esa suerte de vampirismo que absorbe y devora el cuerpo del yo228. «Cuarto solo» hace patente el grado de violencia que adquiere el sacrificio, además de su carácter progresivo y dual, o de lo que resulta, al fin y al cabo, el origen de este sacrificio. Con ayuda de la interlocución y la invocación de un «tú», el poema instaura el desdoblamiento del sujeto textual y destaca la importancia de la búsqueda poética y ontológica, mediante un lenguaje cifrado al tiempo que plagado de fisuras, fragmentario, incompleto («y sus fisuras, desgarraduras, / formando rostros, / esfinges, manos, clepsidras»). Solo el hallazgo en la búsqueda emprendida por el yo, a través de una palabra poética capaz de superar las barreras de lo simbólico, construida, desplazada y buscada en «la vieja pared» —tal vez con el fin de encontrar el apoyo de un «cuerpo»—, puede evitar que el sujeto sea devorado por la «ausencia». El poema ratifica el emblema de la sed, el ansia del sujeto por descubrir esa verdad cifrada pero, de nuevo, fortalece el poder de la ausencia hasta su entrada en el cuerpo del sujeto textual, conformando la interminable «dialéctica del devoradordevorado» —como afirma Carolina Depretis: «se genera entre la poeta como yo y la 228 Esta constante comienza a concretarse en Los aventuras perdidas, como señala Carolina Depretis (Depretis, 2001: 39-40), continuándose en Árbol de Diana: «alguien en mí dormido / me come y me bebe» (Pizarnik, 2001: 116). Los versos aquí recogidos pertenecen a Árbol de Diana y como se puede observar, se superponen perfectamente con los citados de Los trabajos y las noches. Como ya hemos advertido, en Árbol de Diana ese terror a la devoración se produce a partir del desdoblamiento del sujeto textual. Ese desdoblamiento también aparece en Los trabajos y las noches —intensificado por el estallido del yo—. De la misma forma, el miedo a la muerte de Árbol de Diana cristaliza en el «ser muriente» de Los trabajos y las noches. [377] muerte como otro la dialéctica del devorador-devorado. Al ser vampirizada por (la ausencia y) la muerte, la poeta es tanto vaciada […] como invadida» (Depretis, 2001: 39)—. La ofrenda del yo desemboca entonces en una suerte de espiral de sacrificio, en la que la ausencia se apodera de tal forma del sujeto que lo vacía para, de nuevo, llenarlo de ausencia misma. Por una parte, el terror de la devoración conforma al sujeto textual (el yo se convierte en un yo devorado). Por otra parte, el sujeto textual, no solo conformado de ausencia, devorado además por ella, se forja ya de muerte, configurando constantes auto-representaciones del ser sacrificado, fracturado, devorado, muriente: «Her poetry collections offer similar self-representations of a divided female speaker who suffers from the sense of an internalized unnamable absence that “eats and drinks her”» (García-Moreno, 1996: 68). El yo sacrificado y devorado se transforma progresivamente en un «ángel harapiento» —porque ese es el nombre con el que le llaman—: «El viento me había comido / parte de la cara y las manos. / Me llamaban ángel harapiento» (Pizarnik, 2001: 200). La ofrenda del sujeto a la poesía construye un ser sacrificado al lenguaje, que acaba devorado por la ausencia y solo puede construir la imagen de un ser «muriente», la antesala, si no el cadáver textual enunciado por María Negroni o Enid Álvarez. Este último enfatiza la metamorfosis: En un primer momento el espacio textual se abre como un escenario donde la muerte es la protagonista principal. El yo poético forma parte del público, es espectadora o interlocutora de aquélla. En un segundo momento, la voz poética se desplaza. De ser espectadora pasa a ser espectáculo, ya no observa a la muerte, ahora la encarna. Se coloca en el escenario como cadáver: «Mañana me vestirán con cenizas al alba, Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, En la respiración de un animal que sueña» (Álvarez, 1997: 16-17). [378] 3.3 Un ser muriente. La antesala eterna de la muerte y la configuración del cadáver textual Así pues, Maldoror, ¡has vencido a la Esperanza! ¡A partir de ahora la desesperación se alimentará de tu sustancia más pura! Isidore Duchase, comte de Lautréamont El poema citado por Enid Álvarez se titula «Sombra de los días a venir» y forma parte de los últimos poemas de Los trabajos y las noches. A raíz de este poema, Álvarez sentencia que en la poética pizarnikiana «el cuerpo como frontera se ha desvanecido» (Álvarez, 1997: 17). «Sombra de los días a venir» muestra la mortaja, el cadáver de un yo capaz de vislumbrar su propia muerte. Sin embargo, antes de esta culminación del «ser de muerte» que cierra prácticamente el libro, creo que Los trabajos y las noches se halla finalmente recorrido por un sujeto textual que traza un «ser muriente», es decir, un ser carente, marcado por la orfandad, por el despojo y por el harapo —o cubierto por sus máscaras— que no acaba de morir, que vaga incompleto, intranquilo, y hasta rabioso. Ese «ser muriente» pervive a través de representaciones, encarnado en mendigo o en «ángel harapiento», pero señalado siempre por la desposesión y una muerte que lo habita —pero que no termina de abandonarlo—. El yo confiesa que está muriendo o: «Me llamaban ángel harapiento. / Yo esperaba» (Pizarnik, 2001: 194-200). La proliferación de autorrepresentaciones enfatiza este aspecto al tiempo que el estallido definitivo del yo; un estallido definitivo porque nunca va a volver a ser ni un sujeto homogéneo, unitario, ni siquiera un ser desdoblado que pueda delimitarse fácilmente (en un yo y otro unitarios, al menos respectivamente), pero también un estallido —simbólico— definitivo porque no cabe ya la esperanza en este sujeto textual: Nunca de nuevo la esperanza en un ir y venir de nombres, de figuras. Alguien soñó muy mal, alguien consumió por error las distancias olvidadas (Pizarnik, 2001: 190). El yo insiste en su relación con un lenguaje insuficiente, adoptando casi sus mismos trayectos, y tal vez asumiendo la devoración y el pasaje a ese «otro lado» del silencio y de la muerte (Pizarnik, 2001: 203). El final del poema puntúa asimismo la «progresiva separación entre el sujeto textual y la realidad» puesta de relieve por Fabiana E. Martínez, con respecto a Los trabajos y las noches (Martínez, 1994: 38). En [379] este sentido, la crítica destaca la «progresiva progresión de planos: hay un extrañamiento que se marca lingüísticamente por la tercera persona del singular en conflicto con la primera» (Martínez, 1994: 37). Esa tercera persona está aquí representada, como en el caso de la entrada en la muerte —en la segunda parte del libro—, por un pronombre indefinido, indeterminado, impersonal. A partir otra vez de la entrada de un «alguien» —extraño al límite de siniestro y, sobre todo, desconocido—, el sueño se desmorona y, sujeto y objeto confundidos, el yo estalla definitivamente, adquiriendo múltiples formas. En esta línea, el poema titulado justamente «Formas» enfrenta toda una serie de imágenes contrastadas del yo: no sé si pájaro o jaula mano asesina o joven muerta entre cirios o amazona jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa pero tal vez oral como una fuente tal vez juglar o princesa en la torre más alta (Pizarnik, 2001: 199). De asesina a víctima, de guerrera a entregada y del sujeto al objeto constantemente, el yo utiliza máscaras distintas e incluso antagónicas pero siempre habla desde el desconocimiento para llegar a la muerte o a la fantasía (o mejor, a la «literatura»). Sin soltar el lazo del sujeto con el lenguaje, este estallido del ser se refleja progresiva y paralelamente en una explosión discursiva y poética dirigida cada vez más hacia la fractura sintáctica, el balbuceo, la irracionalidad y la pérdida, la locura: El auténtico encuentro es imposible […] de ahí que la fractura ontológica y la fractura discursiva se reflejen especularmente entre sí […]. La actitud existencial oscila entre dos polos: la afirmación, dolorida o rabiosa, de la fragmentación, el disvalor y la impotencia (Goldberg, 1994: 37-38). En efecto, el sujeto textual emprende un viaje hacia la transmutación en «ángel», en muerta, en «espíritu» (porque, como dice Enid Álvarez, el sujeto textual termina despojándose totalmente del cuerpo (Pizarnik, 2001: 203)). En ese viaje, el yo sigue el hilo de una representación central, la de la pérdida. Huérfana pero ausente, el yo intenta unificar todas sus formas, todos sus «rostros», todas sus «náufragas»229, en la imagen del «ángel harapiento», del ser sediento y muriente que no encuentra descanso ni reposo (Pizarnik, 2001: 191-192). En «la verdad de esta vieja pared», el yo confiesa estar muriendo en esa suerte de regreso a un lenguaje pre-edípico —semiótico— (Pizarnik, 2001:194). Después, apenas establece los últimos intentos, las últimas luchas, hasta 229 «Volcándome náufragas que son yo» (Pizarnik, 2001: 197). [380] llegar al poema «Sombra de los días a venir» que cristaliza la imagen casi cadavérica del cuerpo del sujeto textual. El texto anterior a este poema, titulado «Memoria», señala el progreso hacia la escenificación de la muerte del yo: Arpa de silencio en donde anida el miedo. Gemido lunar de las cosas significando ausencia. Espacio de color cerrado. Alguien golpea y arma un ataúd para la hora, otro ataúd para la luz (Pizarnik, 2001: 201). En ese juego habitual en la poética pizarnikiana, que podríamos denominar «intratextual» y que consiste en conectar poemas entre sí dentro de un mismo (o hasta de diferentes) poemario(s), «Memoria» se complementa con un poema anterior, también de esta última parte, titulado «Desmemoria» (Pizarnik, 2001: 197); juega y tensa los extremos hasta desarticular su lógica. «Desmemoria» fija en el recuerdo del sujeto textual el olvido mismo —su por qué—, insistiendo en ese mecanismo de vaciamiento que se basa en señalar la ausencia o el vacío para llenarlo de ausencia o de vacío mismo. Con la asunción del olvido y el único recuerdo de su por qué continuo, «Desmemoria» determina entonces, de nuevo, el espacio de la pérdida como destino. «Memoria», en cambio, rescata una suerte de último «recuerdo», apenas perceptible, conformado por la música del silencio, poblada —como no podía ser de otra manera— por la ausencia. El poema señala, paradójicamente, lo inabarcable y lejano, el vacío y la oscuridad. Por último, «Memoria» se cierra con el entierro de la percepción del tiempo y del espacio. El poema reincide en señalar una presencia cada vez más fantasmagórica e inquietante, a través de otro sonido, el de los golpes de —otra vez— «alguien» que construye dos ataúdes: uno encerrando «la hora», otro encerrando «la luz». «Memoria» constituye así el comienzo de la oscuridad eterna. A partir de aquí, los últimos poemas de Los trabajos y las noches precipitan al sujeto textual hacia el abismo de la muerte. En «Sombra de los días a venir», el yo se convierte en cadáver y ofrece la visualización del cuerpo muerto: El yo verdadero en oposición con el cuerpo: Cristina Piña señala cómo la simbolización del doble parte de las imágenes de bestia y cuerpo, se convierte en cadáver y desemboca en la visualización como imagen en el espejo y la sombra (Martínez, 1994: 37) En este poema concreto, tras explicitar la mortaja y vislumbrar el aspecto del cuerpo muerto, el yo parece efectivamente abarcar un aprendizaje de lo real más allá del [381] cuerpo y hasta de la muerte; algo que se comprueba en el poema siguiente —«del otro lado»— en el que, desde el título, el sujeto textual parece haber pasado el umbral de la misma muerte, haber abolido conocimiento y memoria: No conozco. No reconozco. Oscuro. Silencio (Pizarnik, 2001: 203). Sucede algo similar con el lenguaje. Así, los últimos poemas de Los trabajos y las noches construyen un ser muriente que, cargado de pérdida, de ausencia, de vacío, se inserta definitivamente en la muerte y, por tanto, en el silencio. Si el final del trabajo, de la lucha y del rastro del lenguaje desembocaba en la falta de ser y en un ser de muerte, las últimas líneas de este ser de muerte, que cristaliza en Los trabajos y las noches, solo pueden desembocar en el lenguaje y en su falta, en el silencio. Esta mortaja que es — según Enid Álvarez— la encarnación del cadáver por parte del yo poético no hace sino crear y —al fin y al cabo— consolidar el «cadáver textual» del que habla María Negroni y que sustenta la poética pizarnikiana: En el abismo que va de la pregunta: «si digo agua, ¿beberé?» hasta la frase «las palabras hacen la ausencia» / «buscamos lo absoluto y no encontramos sino cosas», hay la configuración de una estética. Parafraseando a Benjamin que definió a la vida (vista desde la muerte) como «la construcción de un cadáver», podría afirmarse que también en la obra de Pizarnik se construye un cadáver «textual». Tras el esfuerzo —agotador—, el espejo de las analogías se rompe, se deshace en un galimatías. No hay unión. Ni amorosa, ni entre el ser humano y el mundo, ni entre el lenguaje y las cosas. No hay más que pérdida y aferramiento a la pérdida como modo (en última instancia impotente) de suprimir la escisión. Al final, no queda más que una fiesta desfigurada. Un derrumbe lingüístico que cancela toda posibilidad entre significado y significante (Negroni, 2000-2001: 175). [382] Conclusiones finales [383] [384] Lo que ha sido Lo que dice el poeta, lo que el poeta dice al que se cree dueño de algo, propietario del reflejo de algo, amo de la discordia de algo. Juan Carlos Mestre La cita de Roland Barthes con la que comenzaba nuestro texto, extraída del clásico El grado cero de la escritura —«la modernidad comienza con la búsqueda de una literatura imposible» (1997: 44)— hace circular distintos enigmas y diversas hipótesis pero sugiere al menos una certeza: una ruptura temporal y estética que inaugura una poética utópica, esto es, la apertura de la vía de lo inviable, la exhibición de lo prohibido o lo prohibido de la exhibición. Como se expone en el primer capítulo, la conmoción demográfica, política y social moderna convulsiona no solo el panorama estético, sino también la actitud intelectual y el estatuto artístico, ya que el intenso proceso de modernización promueve la redistribución de las producciones simbólicas. Esta reorganización desemboca en la especificidad y la autonomía estéticas, que implican a su vez la profesionalización del artista. En el campo de la literatura, el escritor se enfrenta a un nuevo escenario desacralizado, donde la sociedad burguesa y el mercado se encargan de evaluar su trabajo, transformado industrialmente, es decir, convertido en bien simbólico reproducible con un valor de cambio. Al mismo tiempo, la profesionalización del escritor supone un esfuerzo formal, de indagación lingüística, que revertirá en la producción de una escritura cada vez más objetiva, atendiendo al mencionado «grado cero» barthiano. Por una parte, el alcance de la transformación histórico-social comprende, como indica Rafael Gutiérrez Girardot (1983: 23-24), el inicio de la secularización y la desmiraculización weberiana del mundo. Por otra parte, la potente racionalización trasluce la carencia espiritual de un ser humano emocionalmente complejo, cuya mirada también delinea un nuevo tipo de intelectual. Como apunta Sonia Mattalía (1998: 11), la mirada contemporánea del intelectual abarca la conciencia de contradicción del sujeto moderno, su compleja configuración rubricada por la escisión de su deseo, entre la fascinación y el horror ante el recién estrenado horizonte ético y estético. [385] El mito de Orfeo recoge este doble movimiento desde una identidad simbólica y hasta escrituraria, ya que el tracio encarna la figura del músico y del poeta por excelencia. De Blanchot a Steiner (1992: 161 y ss.; 2003: 285 y ss.), la crítica reitera la analogía enfatizando la asunción —hasta la ostentación— de la carencia en la literatura moderna y contemporánea. Por su parte, Eduardo Milán, sin dejar de vislumbrar el crisol mítico, acuña la escritura de poéticas de la desaparición, en que se patentiza constantemente una falta (2004a: 9). Pero esta trama concierne una doble ausencia: aquella que, como Eurídice, horada el sentido y la poesía para siempre, y aquella que traduce el latido del mundo y su conocimiento, y despoja al escritor de la Literatura, esto es, del lugar que, social e intelectualmente, parecía llenar hasta entonces. El nuevo «espacio literario» escapa, de hecho, a la lógica binaria y a la tentación de cerrar el sentido. El propio lenguaje, vinculado a la muerte —como explica Blanchot (2007: 286-287)—, traza perpetuamente esa imposibilidad en forma de ausencia; y es que, confín o término de la racionalización y estetización modernas, la conciencia de la materialidad de la escritura solo confluye en la aporía, órfica pauta de la desaparición. Por ese motivo, resulta especialmente interesante abordar etiquetas como la negatividad o la imposibilidad: términos a menudo cómplices de determinadas poéticas contemporáneas que explicitan la conciencia lingüística y su cuestionamiento cognoscitivo, el carácter marginal y su proyección utópica. Tales inscripciones encubren un cambio discursivo que experimenta la intrusión de la alteridad y asume la presencia de la extrañeza hasta descubrir los límites con lo siniestro; de este viraje, se desprende el afán de totalidad y su irrepresentabilidad, o la toma de conciencia de una distancia obligada y que coincide sospechosamente con aquella que se arquea entre las palabras y las cosas. La problemática del lenguaje atraviesa nuclearmente parte de la poesía contemporánea y, especialmente, de la poesía latinoamericana y argentina de la segunda mitad del siglo XX: desampara las identidades, incapacita los saberes. El análisis y el curso de sus teorizaciones, de Platón a Foucault (2006; 1999), revelan el origen conflictivo de la palabra, que nombra lo concreto por analogía a una esencia ausente en los discursos legitimados, y también desvelan su devenir histórico o su fracaso. Como muestra Michel Foucault (1999: 19 y ss.), el hiato entre las palabras y las cosas no solo se torna insalvable en la modernidad, sino que además evidencia la inefabilidad del mundo y el naufragio de la fe en un conocimiento completo. [386] La búsqueda imposible de estas desarmadas y contemporáneas poéticas establece, finalmente, una pugna cognoscitiva, existencial y ontológica, que pone en jaque los absolutos de la metafísica tradicional: mímesis, realidad, verdad, esencia… Como sostiene Heidegger (1998: 203-204), en los hölderlinianos tiempos de penuria, la evolución y la secularización modernas abrazan el olvido del ser —temporalidad y abismo—, cuyo verdadero conocimiento —inasible, invisible— permanece velado. De hecho, según el filósofo alemán (1998: 231), son los poetas quienes se preguntan por el enigma de lo real arriesgando su propia morada —el lenguaje— y su propio ser —la vida—. No obstante, esas preguntas —metafísicas— que desestabilizan la moderna escritura faltada también preparan una trampa: aquella que consiste en terminar venerando otros ídolos que, en el afán por suturar las heridas, reemplazan y ocultan al ser tras la estela del ansiado sentido. Antes de que un exhaustivo estudio de la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik pudiese dar cuenta de tales emboscadas, parecía necesario contextualizar las poéticas argentinas aludidas en un marco más concreto y, a la vez, más amplio. El capítulo segundo abordaba el reto de trazar las líneas directrices del escenario poético de la Argentina de la segunda mitad del XX partiendo de una reflexión de Antonio Méndez-Rubio, que señala el no-lugar que, en un doble sentido, destituyen estas poéticas de la desaparición: de un lado, aludiendo al intervalo deconstructivo, al ejercicio autocrítico, a la subsistencia abismática; de otro lado, denunciando su frecuente invisibilización por parte del discurso crítico predominante. Esta doble precariedad enfrenta, por tanto, esta poesía a las formas opresivas del poder: convoca su desplazamiento mediante una estética y una ética de resistencia —a la supuesta indocilidad de la realidad aparente y exclusiva, o a la pretendida diafanidad de la verdad incontestable y unívoca, por ejemplo—. El término «conciencia» despliega, también entonces, sus polisémicas alas: reclama su región interior pero también su suelo externo, su demarcación imposible. En poesía, refleja la preocupación por el lenguaje, el cuidado de la forma, la utopía de la visión. Pero, al mismo tiempo, encara su compromiso con lo otro, su contribución en el mundo. Las poéticas argentinas examinadas se originan en un controvertido escenario en el que convergen las señas postvanguardistas y el inmediatismo coloquial; y, junto a ellas, el reduccionismo de lo meramente estético y de lo profusamente humano y hasta político. Un análisis de la significativa década del sesenta confirma la exigencia de matizar ambos extremos evitando identificaciones confusas o injustas. [387] La apuesta por una poesía más o menos críptica y filosófica, más o menos conversacional o cotidiana no garantiza por sí misma una mayor carga crítica, ética o política: tan solo la indisciplina, la honestidad y la profundidad de las convicciones cultivadas y transmitidas parecen poder hacerlo. Por eso, las implicaciones promovidas por el denominado sesentismo tradicional para una poesía de corte coloquial (Fondebrider, 2000-2001: 7) deben revisarse bajo la óptica de una filosofía que, clásicamente, ha hipostasiado la oralidad confiriéndole una transparencia y una eficacia comunicativas intrínsecas que derivarían, además, en la aceptación de un consenso favorecido por el habla. En última instancia, estas poéticas infieren de este pensamiento la presunción de un código unívoco y de un único mensaje: un discurso donde difícilmente caben la discrepancia o la disidencia, la libre asociación o la herencia de la vanguardia. Por último, la hegemonía de un movimiento poético que reivindicaría la capacidad referencial del lenguaje, su reproducción de una realidad (in)mediata, resulta relativa en vista de la pluralidad de poéticas que conviven en Argentina sobre todo a partir de la década del sesenta. Es en esa época en que se consolidan los grupos, las generaciones o los poetas argentinos más conocidos y, quizá, representativos, aunque su producción comienza un par de décadas antes. La del cuarenta bautiza a una generación de nombres propios como Orozco, Molina, Girri o Juarroz. En ese sentido, la revista Canto simboliza una cohesión no exenta de disparidad —en edad, influencias, trayectorias, derivas— pero cuyo primer vestigio registra un inusitado interés por la estética romántica o el Frühromantik. De esta corriente subterránea y esencial, la generación del cuarenta recupera la aspiración a lo total o la nostalgia del absoluto, la crítica a la angosta racionalidad ilustrada, una reclamada fusión con la naturaleza que estrecharía un mundo más primigenio y material, o una visión derivada, la de la infancia próxima al paraíso perdido. Igualmente cierto es que sus últimas trazas apuntan, en general, a una evolución hacia el conceptismo y el surrealismo, que también delatan un marcado acento filosófico o reflexivo. Esta generación preludia unos años cincuenta protagonizados, a su vez, por el surgimiento de una «tercera generación vanguardista». Primero el «invencionismo» y después el grupo «ARTE MADÍ», encabezados por Edgar Bayley y Gyula Kosice, proponen una revisión del creacionismo huidobriano, fusionando vida y poesía y discutiendo el espacio tradicional de lo real desde la experimentación y la radicalidad formal. En ambos casos, se trata de poéticas poderosamente utópicas que responden a la [388] estética objetiva comentada por Barthes en su «grado cero». Por último, el movimiento enteramente surrealista liderado por Aldo Pellegrini, cuyo eco inicial plasma la revista Qué y cuyo emblema se condensa en el célebre texto «El huevo filosófico», incide en el cuño del arte en el mundo, así como en la interrogación de la realidad y del fardo conceptual que, al intentar definirla o aprehenderla, también la vertebra; además, el surrealismo argentino del medio siglo presenta una profunda filiación con el romanticismo, que da cuenta de la alianza extraordinariamente prolífica que cimentará algunas de las poéticas llamadas de la desaparición. La revista «Poesía Buenos Aires» agrupa todas estas expresiones, junto con los numerosos poetas que no se adscriben plenamente a ninguna tendencia, si bien destellan ciertas afinidades críticas y estéticas que tientan al etiquetado —Alejandra Pizarnik podría ilustrar este hecho—. No obstante, también cabe destacar la nómina de textos teóricos y universales sobre arte y, más concretamente, sobre literatura o poesía, cuya pulsación mayoritaria distingue la inquietud por el lenguaje poético, esto es, por su problematización o por su neutralización. Junto a las escuelas citadas, «Poesía Buenos Aires» alberga la nueva poesía de corte coloquial o «conversacional», de estilo más prosaico y cotidiano, que algunos críticos denominan «sesentista» (Anadón, 1996: 247; Fondebrider, 2000-2001: 9). Para finalizar, las décadas del setenta y del ochenta alumbran otras líneas o sendas que no dejan de convivir con las poéticas referidas. La tensión con la problemática del lenguaje, tanto su insistencia en su insuficiencia como sus correlativos ensayos por irradiar nuevas dimensiones, conmina a una poesía «del silencio» que desteje el hilo de sus enunciados hasta el túmulo de la mudez: en lo callado, en lo no dicho o en lo indecible, respira el trascendente misterio de lo ignoto. Pero no todos los silencios conformaron una alternativa estética durante estas dos décadas argentinas: por este motivo, creímos que «la poesía en el período del terror», como la denomina Jorge Santiago Perednik (1989: vi), merecía una mención aparte donde rescatar los nombres de algunos de los muchos intelectuales desaparecidos durante la dictadura que va de 1976 a 1983, así como subrayar las múltiples fugas fraguadas por los poetas que sobrevivieron y, en la clandestinidad, pudieron crear grupos como «El ladillo» o revistas como «Punto de vista» o «El Ornitorrinco», desde los cuales organizar distintas formas de resistencia al discurso cínico y autocrático del gobierno. [389] El cariz crítico se perpetúa con la poesía neobarrosa, que se extiende hasta el fin de siglo estirando el elástico de lo real y sus intervenciones por medio de una (ree)labor(ación) marginal y lúdica, irónica e incluso satírica, del legado literario. El texto neobarroso se revuelve permanentemente, rebelión que sucumbe al caos y lo fomenta en su infinitud, es decir, desestabiliza todo orden imperante e invalida toda comodidad lógica. Subversiva y porosa, la poética neobarrosa supone una alabanza híbrida, desmedida, a la escritura: a la corrosión y a su grieta, a la saturación y a su imposibilidad, al conocimiento total y a su utopía. El tercer capítulo plantea la búsqueda cognoscitiva de las dos escritoras argentinas escogidas, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, abriendo y discerniendo un espacio de lectura, primero, deslindando la afinidad y la sinergia de las influencias identificadas en el capítulo anterior, después, y, por último, recorriendo su obra poética como un infinito y descentrado universo, que no deja de luchar con el caos reordenándose o descomponiéndose —según— capa a capa. Si bien el punto de partida o la inquietud se delatan similares, el pulso o el fallo de estas dos poéticas se proclaman diferentes. La conocida canción machadiana sobre los dos modos de conciencia impele a un contraste inicial desde donde encontrar una fisura a la que aproximarse: la letanía y la complicidad orozquiana, su anhelo —la balanza— de comunión; el laconismo y la causticidad pizarnikiana, su ansiedad —la escala— de ruptura. Por su parte, la analogía con el relato bíblico de Job ilumina la interpelación ontológica y cognoscitiva de la poesía de Olga Orozco: permite situar a un sujeto fiel pero contrariado en el contexto de su perplejidad, de su extrañeza, de su desencanto. Como Job, el yo orozquiano exhorta a la silenciosa providencia rogando una respuesta definitiva; como Job, recibe la contestación del lenguaje y de su incompetencia; y, como Job, se conmueve cuando se redoblan y reproducen las preguntas en la parábola órfica de la creación, en su arcano. Desde ese núcleo identitario —horadado o desdoblado pero nunca negado o destruido—, se escribe una poesía que obra de bisagra entre los polos opuestos en un esfuerzo continuo por mediar en conflictos y resolver compromisos, ya sean lingüísticos o epistemológicos. De ahí también que la poética orozquiana se reubique en el trance sobrenatural y en la forma religiosa, o vague entre invocaciones rituales convirtiendo el hallazgo del enigma en sagrada ceremonia y la pérdida del rastro en un culto a la precariedad del canto. Por ello, igualmente, desenvuelve en letánicos versículos la cifra [390] de una verdad oculta: lo hace afanosa y pacientemente, mediante prolongadas analogías que reflejan, al menos, la correspondencia entre supuestas realidades. Cuántos de sus poemas terminan, no obstante, con una interrogación demoledora. La poesía de Alejandra Pizarnik, en cambio, genera la inconformidad y la desesperación de las cuales proviene, conformando la asoladora espiral que termina engullendo la coherencia, la unidad y la identidad del sujeto. Su emplazamiento coincide con la «otra noche» blanchotiana (1992: 133-134), es ese afuera de la intemperie, de lo desconocido, de lo abismático, donde se realiza la pulsión de muerte. Esta oscuridad casi invierte la teoría rimbaudiana de la videncia o el periplo místico: la intensidad de la luz que convoca termina provocando la opacidad y la ceguera; la proliferación de demandas ocasiona la alienación y la demencia. Despojo simbólico, ruina, el yo pizarnikiano se reviste de escasas palabras, una parquedad que no deja de reabrir persistentemente la herida. En la poesía de Pizarnik, hay un decir co(a)rtado, fragmentario, hueco, que impide el descanso o el recreo, el sosiego. La depuración lingüística y la condensación poética marcan así la agotadora ascensión a lo real y su fracaso: el hostigamiento hasta la incomprensión; el síncope hasta la enajenación. Finalmente, es la (des)articulación de la ironía la que extorsiona la comunicación, boicotea el sentido e impide cualquier reparación y aún más la armonía. Ambas poéticas, desde sus mecanismos —analogía o ironía—, requieren de la asimilación y de la transgresión de la herencia estética y literaria. Tanto Olga Orozco como Alejandra Pizarnik establecen un fértil diálogo con el primer romanticismo y con el surrealismo, como incesantemente recalca el conjunto de la crítica (Kisielewski, 2004, Negroni, 2000-2001: 175, Goldberg, 1994: 15; Piña, 1999a: 43, etc.). Cabía por ello rastrear la incidencia, la relación y la reacción de la poesía de Orozco y de Pizarnik desde los presupuestos de dos de las arterias vertebrales de la poesía contemporánea, cuya médula no es sino filosófica: era volver a batir, desde la tradición estético-literaria, el vínculo de poesía y conocimiento en la contemporaneidad. Desde la reprobación de una racionalidad ilustrada, instrumental y científica, el programa del Frhüromantik aspira a la fusión de filosofía, religión y poesía, cuna utópica que acogería un conocimiento primero y último, fundamental, de todas las cosas (Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin…, 1994: 230-231). El mito de la alteridad y la recurrencia del doble, el símbolo de la noche y la oscuridad del ser, el desencadenante de la nostalgia o la orfandad de lo perdido configuran una mirada de la realidad casi onírica, a veces fantasmagórica y siempre inocente, que se reencuentra en [391] la escritura de estas poetas argentinas a veces de forma literal, otras veces con la distancia de la glosa. Desde el reclamo de amalgama entre arte y vida, los manifiestos surrealistas defienden una transformación conceptual y práctica de la noción de conocimiento. La experiencia surrealista sucede en una realidad esencialmente orgánica e inestable, conquistada por la libertad, que es también vacilación e incertidumbre. La concepción identitaria que se desprende apunta a un yo procesual, inacabado y múltiple. La exploración del inconsciente y del ocultismo como saberes fundamentales, la apología del azar y la construcción de una realidad regida por imágenes inverosímiles, el estallido de la metáfora y la diáspora del deseo ayudan a esbozar una mirada que desplaza las percepciones estereotipadas, la fe en la apariencia, las estampas. La incisión de esta mirada atraviesa las poéticas orozquiana y pizarnikiana: las enfrenta a una exterioridad y a una heterogeneidad radicales, las aboca quizá también al infinito de la desaparición. Finalmente, la hondura existencial y metafísica de tales pilares estéticos y filosóficos conduce a apelar a una raíz poética y espiritual que hallamos en la mística y en su temblor. Resultaba imposible y sin duda excesivo delinear con rigor una tradición mística desde donde leer las poéticas contemporáneas de Orozco y Pizarnik, pero ello no impedía deslindar la hipótesis de su influjo, apoyándola en algunos importantes estudios. El itinerario y su introspección, la entrega y el sacrificio, el deseo y la imposibilidad, la alteridad y el ausentamiento tiñen de misticismo la experiencia trascendental de estas poéticas, y lo hacen más allá de la explicitud o la referencia religiosa concreta. No hay discursividad que haya dado cuenta de la desaparición y de su sensibilidad como lo hace la mística: el afán de totalidad y el surco de incompletud, la visión ininteligible y la pulsión de lo real, el balbuceo del lenguaje y el repentino enmudecimiento están definitivamente vinculados a la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik. A continuación, se presenta el recorrido y el análisis de la obra poética de cada una de las autoras: supone, además, identificar las huellas que la escritura ha ido dejando. En este sentido, el reto consistía en no caer en la enumeración de poemarios y de características generales, enunciadas a su vez por diversos artículos o investigaciones. Se trataba de trazar una línea de lectura consistente y minuciosa, [392] susceptible de abrir sentidos pero también capaz de proponer, para cada caso, un trayecto preciso. La poesía de Olga Orozco parte de un relato de infancia: es la recuperación del momento en que se descubre que la conciencia surge de una pérdida. Desde lejos establece la irrestituible distancia de un sujeto solitario y asombrado que se contempla desdoblado e interpreta impresiones mínimas, casi insignificantes si no fuese porque cuentan con un yo que las significa intuitivamente. Este doble lugar de enunciación permanece en la obra orozquiana: simboliza también el combate con el tiempo, que transcurre en toda vida sin piedad y, a la vez, sin piedad, transciende toda vida. El hallazgo de las huellas prefigura la memoria de una suerte de existencia total, que explica el misterio de vivir soldando el trecho que hay entre la vida y la muerte, lo aparente y lo real, lo inaprehensible y lo incognoscible… Pero también evidencia el olvido originario y presente, la desaparición que impregna el lenguaje, el conocimiento y la poesía. Desde el comienzo, el texto orozquiano repara en esos dos quicios, insistiendo en una dualidad fundacional que se intentará resolver preguntando por la unidad ausente. La obra de Orozco transitará entre esos túmulos continuamente: Las muertes se coloca en el extremo opuesto con respecto a Desde lejos para dar vida y lenguaje a la desaparición, siempre desdibujando la realidad y sus límites, la verdad y sus aseveraciones, el conocimiento y sus inferencias. Se asume la imposibilidad y se desobedece, convocando la infinitud de la escritura y el alcance de sus conjeturas. La poesía visibiliza entonces la ausencia, comprometiendo la congruencia y el contacto con lo tangible. De hecho, hay una intensa angustia por lo material que, por una parte, constituye al sujeto y, por otra parte, despliega la realidad aparente. Tras Los juegos peligrosos, Museo salvaje escenifica el malestar ante el propio cuerpo, analizado desde una visión especular, susceptible de proyectar la utópica totalidad, pero vivido desde un desconocimiento y una extrañeza contundentes. En efecto, lo ostensible se despedaza y se disgrega hasta desaparecer como comprensión o como tregua. Solo lo olvidado conserva la explicación de la existencia, de la vida y del mundo en la poética orozquiana: por eso, se encuentra continuamente cifrado en el relato bíblico de la caída tras la máscara del pecado original. Solo lo imperceptible entraña el mágico saber de la transparencia: por eso también, como en Cantos a Berenice, se pierde obstinadamente tras el velo mítico, tras las reencarnaciones, tras los afectos. [393] Progresivamente es esta realidad la que, cual existencia real y efectiva, suplanta a la apariencia material y visible, para dar cuenta de una serie de movimientos intrínsecos e invisibles que transforman los entes. La subversión de lo real se guarece en las Mutaciones de la realidad, donde el desengaño parece ganar la partida. Sin embargo, la apuesta trascendental y hermenéutica delata la justificación de esta decepción mediante la coartada de la temporalidad que, aunque impide cerrar del todo un sentido, no deja de confiar en su coherencia y de afirmar su existencia. Quizá por ese motivo La noche a la deriva de Olga Orozco se asimila hasta la indistinción con la noche romántica, oposición del día —como explica Blanchot (1992: 133)— que termina acogiendo y facilitando el descanso al yo. La noche orozquiana encubre, además, una adscripción y una inscripción sin fisuras a la tradición y a la historia, ejercicio basado en la analogía, que evidencia un profundo deseo de correspondencia, consenso o comunión. En ese sentido, la necesidad continua de hacer balance trasluce cierta obsesión por el equilibrio —por la ponderación, la cadencia o la armonía— de esos dos espacios, cuya brecha quedó abierta «al principio» —de la historia, del tiempo, de la obra—. Así En el revés del cielo, Con esta boca, en este mundo o Últimos poemas retoman la problemática identitaria y simbólica desde donde recabar y recavar la desaparición: cíclica, la obra no concluye sino con el entramado de duelos, nostalgia desde donde recordar la vida y sus ausencias. La poesía de Alejandra Pizarnik proyecta sus pasiones desde el comienzo: no en vano La tierra más ajena se abre con una cita de Rimbaud referida a la juventud y con un primer poema cuya mira se orienta hacia el exterior —hacia el mundo— desde la complejidad existencial de un sujeto que se sabe material, cuerpo y letra, contingencia y aire. La hipóstasis del significante, del borrón que implica en la prescripción de lo simbólico, debe purificarse entonces, mediante la purga o la eliminación de todo sobrante, con el fin de exhumar la forma de una desnudez y una transparencia genuinas. La última inocencia cerca lo redundante —asegura la neutralización mediante la reiteración insistente, por ejemplo—, acecha lo superfluo y lo añadido, persigue la (re)presentación. Significa que se asoma a la grieta hendida entre la palabra y lo real o entre la infancia y la muerte, esto es, que su intento de sutura, atisbando el abismo, arriesga el propio ser, al querer liberarlo tan radicalmente. Determina, asimismo, una forma extraordinariamente reflexiva y, más que breve, compendiosa, que se quiere sugerente a la vez que precisa. [394] Esta poética del despojamiento, cuyo movimiento instiga la negación que encabeza y anuncia la desaparición y su intervalo, destilaría el conocimiento de lo vedado, esencial y verdadero. Defenderla implica también asumir la incomodidad del margen, su desasosiego, un término medio que daña la integridad de un sujeto que ya no se (re)conoce ni vivo ni muerto, ni loco ni cuerdo. El yo no sabe al margen del escaso lenguaje que oscurece el mundo. Los fulgores que alumbran su andadura en el inmóvil y apacible Árbol de Diana destellan las dinámicas visiones que inauguran una suerte de vía iluminativa. Por ella, se afirma la poesía como morada de ser, es decir, como crisol de acontecimiento, como universo de infinitas posibilidades. La apertura de esa travesía subvierte los lugares comunes, destruye las analogías, disuelve el pensamiento binario clásico: el yo se desdobla, se dispersa, se enajena. Tras Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura representa la capitulación de la poética pizarnikiana de la desaparición, ya que descarna —más que encarna— el canto de la muerte del sujeto. La quiebra se ha materializado poéticamente, es decir, dinamitando todos los niveles: la unidad genérica desata una prosa poética de ritmo imparable, la brevedad estalla en exuberancia hasta hilar, progresivamente, una charla casi inagotable, el relato se traza enloquecido, torturado hasta su desmembración y desquiciado definitivamente. Quedan las notas inertes y descompasadas, reflejo mortecino de un sueño baldío. El infierno musical, junto con los últimos poemas, termina de desarticular el esqueleto de la poética pizarnikiana, desde un elevado grado de abstracción estética. Los últimos textos quebrantan la ilusión de recomposición, de comunicación, de integración: se trata más bien de una descodificación constante que corona la carencia en un silencio eterno. La trama urdida con la exposición y el análisis de la obra poética de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik se completa finalmente con el estudio de un poemario paradigmático en cada uno de los casos y a modo de coda. La consideración de un texto independiente, tras haber expuesto el conjunto de la producción y conjeturado un itinerario, invitaba a un último pero meticuloso examen de los distintos planteamientos poéticos. Así, el capítulo cuarto se dedica a explorar Los juegos peligrosos de Olga Orozco, texto en que la autora escenifica el intento de superar las barreras de lo cognoscible y los límites de un lenguaje insuficiente a partir de una abertura a lo [395] desconocido que hace patente la conjunción de lo poético con lo esotérico y revela la existencia de otro espacio de saber, de unidad, de sentido. El yo de los desdoblamientos y las resurrecciones —síntoma del pensamiento analógico— fuerza las barreras espaciotemporales o causales mediante la recuperación de una palabra sagrada y el conocimiento religioso o mágico. Desde el desgarro del sujeto textual, el desvelo existencial se constata una búsqueda de orígenes perseguida una y otra vez a través del paciente e infatigable ritmo de la letanía, hasta desembocar en el reconocimiento del fragmento como parte del todo y en la asunción de la condición rebelde pero solidaria del ser. La palabra se hipnotiza convocando el conjuro y el tono litúrgico, profético o mítico, aunque no se aproxima tanto a la restauración totalizadora como a su anhelo. La escritura de Olga Orozco subraya, a pesar de todo, la capacidad reconciliadora de la palabra poética al insertarse en un discurso oracular y conformarse a través de la repetición, e incluso de la anfibología o la contradicción. En el emplazamiento de la escritura, la presencia de los contrarios revela la socavación y la neutralización de los significados con que esta poética puntúa la desaparición. La poesía de Olga Orozco enfatiza especialmente el carácter circular desde una escritura que deja de evidenciar progresivamente el agujero significativo, puesto que regresa eternamente a un mismo texto, en busca de un origen que no puede evitar confundirse con el destino. El carácter repetitivo, la idea de ciclo y el eterno retorno del sujeto textual al punto de partida ocupan el centro de la poética orozquiana. Por eso se trata de una escritura del Génesis, de la caída, de la ruptura iniciática. Por eso, también, la clave de un conocimiento absoluto se cifra en una memoria tan perdida como conocida, que se refleja en la llama de una poesía cuya verticalidad ―cuyas jerarquías, cuyos sentidos, cuya tradición― nunca se cuestiona del todo. Un sujeto textual configurado de olvido se esfuerza en recordar lo imposible; lo inviable reducido a un espacio atemporal representado a través de la imagen heredada del paraíso: todo está detenido, nada está dislocado. Sin embargo, y a la vez, Los juegos peligrosos presentan a un yo desgarrado, fracturado, duplicado y perdido que no puede encontrar su unidad ni desde la poesía ni desde la magia: nada se detiene, todo está dislocado. La poesía de Olga Orozco solo puede habitar la intemperie y recoger trozos o despojos de objetos simbólicos desde los que reincidir y reiniciar su búsqueda. Establece una relación metafísica: tiende puentes entre lo natural y lo cultural, entre la [396] tradición y la jerarquía, entre lo debido y lo indebido; es decir, que siempre necesita de un ídolo, de un dios, de una especie de motor inmóvil, que cierre el círculo, que le dé lo que le falta, que ponga una última pieza, que no es sino la primera. Por su parte, Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik decide el quinto y último capítulo. En él se confirma el reino heideggeriano del lenguaje y se perpetra un duelo en todos los sentidos: como el enfrentamiento y como la aflicción cuando se rodean de muerte. Este duelo con las fronteras del conocimiento se enfrenta y se aflige con lo que se revela ―se rebela― inalcanzable. Aquí la escritura pizarnikiana trabaja con el poema breve, casi desde el aforismo a la manera de Porchia: el verso se apoya en una estructura sintáctica mínima para provocar un efecto de extrañeza y, sobre todo, un distanciamiento discursivo que reviste el poema de objetividad. Además, a través de Los trabajos y las noches, la poética pizarnikiana avanza hacia la desestructuración por medio de la fragmentación textual. Mediante la ruptura de la unidad significativa que incluye la consideración espacial de la página en blanco, los poemas enfatizan la idea de vacuidad o de desaparición, de silencio o de ausencia. El ritmo poético del libro circula entonces entre la brevedad y la intermitencia para confluir en el goce de la escritura neutra. En Los trabajos y las noches se ahonda en el descrédito del lenguaje y se presenta un «saber del agujero» al que solo puede precipitarse un «ser de muerte». Por ese motivo, el discurso poético parte de la entrega del sujeto textual y de la invocación para configurarse paulatinamente de ausencia, de vacío, de silencio. La contienda por acceder a lo real desconocido y la ofrenda del yo a la poesía se transforma entonces en el sacrificio del sujeto textual, presagiando el abismo de la muerte y el triunfo del reino de la locura. Es en este poemario donde el sujeto pizarnikiano —su negación— decide sumergirse en la morada de la poesía: en ella se interna explícitamente, en ella desaparece. El espacio poético acoge la indiscriminación de una totalidad que no se traduce sino en ausencia —de significado, de sentido, de unidad—: saber disgregado, vacío, que sentencia la imposibilidad de cualquier identificación, de cualquier referencia, que preludia el final definitivo. La poética pizarnikiana se ciega de real desconocido: se nutre de deseo, de sueño y de muerte; su deseo transformado en sed, su sueño reducido a supervivencia, su muerte sincopada en la escritura y su intermitencia. Los trabajos y las noches adentra al sujeto y a la poesía de Pizarnik definitivamente en la oscuridad de la sombra y del [397] lenguaje. Todo lo pierde porque todo lo busca y, en su búsqueda, todo lo apuesta. En ese trance se constituye la poética de la desaparición pizarnikiana; en ese intervalo, que escapa tal vez a lo decible, que anuncia lo inviable, que reclama lo imposible, se escribe esta poesía destacadamente utópica. En última instancia, la utopía ya no consiste tanto en intentar acceder a lo real a través del lenguaje. El yo se ha desvanecido o, peor, se ha entregado: ha donado su cuerpo a la muerte, ha empeñado su mente a la locura, ahora y para siempre habitará el margen. Por eso, quizá la utopía de la poética pizarnikiana apunta al regreso literal de un significado primero: señalar el lugar que no existe. También por eso resulta imposible dilucidar —al menos del todo— esa utopía, establecerse en ese no-lugar que coincide, sin embargo, con el espacio literario. Puede que esa sea su maravilla: la unidad disuelta, lo otro escamoteando los sentidos, distorsionándolos y abriéndolos hacia otra otredad eternamente diferente, esencialmente distinta. Solo desde esa extrañeza cabe soñar con el eterno retorno de lo mismo. [398] Bibliografía [399] [400] Abrams, M. H. (1992). El romanticismo: tradición y revolución. Madrid: Visor. Adorno, Th. W. (1984a). Teoría Estética. Barcelona: Orbis. Adorno, Th. W. (1984b). Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe. Agamben, G. (2001). Estancias: la palabra y el fantasma en la cultura occidental. Valencia: Pre-Textos. Aguirre, R. G. (1979). Literatura argentina de vanguardia. El movimiento Poesía Buenos Aires (1950-1960). Buenos Aires: Editorial Fraterna. Aira, C. (2001). Alejandra Pizarnik. Barcelona: Ediciones Omega. Aliberti, A. (1985, 4 de julio). «La generación del cuarenta: ¿Fin del europeísmo?» Diario Clarín. Buenos Aires, p. 3. Althusser, L. (1978). «Ideología y aparatos ideológicos de Estado» en Ensayos, Barcelona: Laia. Álvarez, E. (1997). «A medida que la noche avanza». Debate feminista, 15. México, pp. 334. Anadón, P. (1996). «Poesía e historia. Algunas consideraciones sobre la poesía argentina de las últimas décadas». En T. Frugoni de Fritzsche. Primeras jornadas internacionales de literatura argentina. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pp. 245-251. Ara, G. (1970). Suma de poesía argentina (1538-1968). Buenos Aires: Guadalupe. Aristóteles (1969). De Anima. Buenos Aires: Juárez Editor. (1994). Metafísica. Madrid: Gredos. Armani, H. (1981). Antología esencial de la poesía argentina (1900-1980). Buenos Aires: Aguilar. Asensi, M. (1995). Literatura y Filosofía. Madrid: Síntesis. Baciu, S. (1974). Antología de la poesía surrealista latinoamericana. México: Joaquín Mortiz. Badiou, A. (2011). «El estatuto filosófico del poema después de Heidegger». Recuperado el 3 de mayo de 2011, de http://www.elortiba.org/pdf/Badiou_El_estatuto_filosofico_del_poema_despues_de_ Heidegger.pdf Barjalía, J.-J. (1998). Alejandra Pizarnik. Anatomía de un recuerdo. Buenos Aires: Editorial Almagesto. [401] Barnatán, M. R. (1965). «La nueva poesía argentina». Papeles de Son Armadans, 39, 27-37 [Palma de Mallorca]. Barthes, R. (1973). Le plaisir du texte. Paris: Seuil. (1997). El grado cero de la escritura seguido de nuevos ensayos críticos. Madrid: Siglo XXI. (2011). «La muerte del autor». Recuperado el 4 de junio de 2011, de http://www.foz.unioeste.br/mural2009/arquivos/roland_barthes__la_muerte_del_autor.pdf Baudelaire, Ch. (1961). Consideraciones estéticas. México: Aguilar. Bayley, E. (1976). Obra poética. Buenos Aires: Corregidor. Béguin, A. (1993). El alma romántica y el sueño. Madrid: F. C. E. Bellini, G. (1997). Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia. Beneyto, A. (1983, diciembre). «Alejandra Pizarnik ocultándose en el lenguaje». Quimera: Revista de Literatura, 34, 23-27. Benítez Claros, R. (1966). «Sobre la nueva poética argentina». En Homenaje: Estudios de filología e historia literaria lusohispanas e iberoamericanas publicados para celebrar el tercer lustro del Instituto de Estudios Hispánicos Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad Estatal de Utrech, pp. 71-87. La Haya, Van Goor Zonen. Benjamin, W. (1992). Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus. (1998). Iluminaciones II. Poesía y capitalismo. Madrid: Taurus. (2008). Obras. Libro I, vol. 2. Ed. de R. Tiedemann & H. Schweppenhäuser. Trad. de A. Brotons Muñoz. Madrid: Adaba Editores. (2009). Obras. Libro II, vol. 2. Ed. de R. Tiedemann & H. Schweppenhäuser. Trad. de A. Brotons Muñoz. Madrid: Adaba Editores. Berman, M. (1988). Todo lo sólido se desvanece en el aire (La experiencia de la modernidad). Madrid: Siglo XXI. Blanchot, M. (1980). L´écriture du désastre. Paris: Gallimard. (1992). El espacio literario. Barcelona: Paidós. (1999). El instante de mi muerte. La locura de la luz. Madrid: Tecnos. [402] (2007). La parte del fuego. Madrid: Arena Libros. Borges, J. L. (2009). Poesía completa. Barcelona: Destino-emecé. Borinsky, A. (1988). «Muñecas reemplazables». Río de la Plata: Culturas, 7. París, pp. 4148. Breton, A. (1975). Manifestes du surréalisme. Paris: Gallimard. (2000). Nadja. Madrid: Cátedra. (2001). El amor loco. Madrid: Alianza. Breysse, L. (1991, mayo-agosto). Amparo Amorós: Si te asomas al vértigo puedes mirar el mar (Entrevista). Hora de Poesía, 75-76. Barcelona: Lentini, pp. 161-165. Caillois, R. (1989). Acercamientos a lo imaginario. México: F. C. E. Calafell Sala, N. (2008). Sujeto, cuerpo y lenguaje en los Diarios de Alejandra Pizarnik. Córdoba (Argentina): Babel Editorial. Calvo Serraller, F. (2000). Guía de Sala Velázquez. Madrid: Fundación Amigos del Museo del Prado. Casado, M. (2009). La experiencia de lo extranjero. Barcelona: Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores. Castilla, L. (1987). Nueva Poesía Argentina. Madrid: Hiperión. Celan, P. (2004). Obras completas. Madrid: Trotta. Cervantes, M. de (2003). Obras completas. Madrid: Santillana. Chénieux-Gendron, J. (1989). El surrealismo. México: F. C. E. Chesterton, G. K. (2000). «El libro de Job» en El hombre que fue jueves. Madrid: Valdemar. De Lauretis, T (1992). Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine. Madrid: Cátedra. Del Saz, A. (Ed.) (1969). Antología de la poesía argentina. Barcelona: Bruguera. Debord, G. (1999). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos. Deleuze, G. (2000). Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama. Deleuze, G. y Guattari, F. (2009). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama. Depretis, C. (2001). «Reflexiones sobre el hacer poético: conflicto ontológico en Alejandra Pizarnik». Mester, 30, 35-51. [Los Ángeles]. Derrida, J. (1989). La escritura y la diferencia. Trad. de P. Peñalver. Barcelona: Anthropos. (2000). Dar la muerte. Trad. de Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Barcelona: Paidós. (2002). La universidad sin condición. Madrid: Trotta. [403] (2007). La diseminación. Madrid: Fundamentos. (2011). «La ofrenda oblicua», en Pasiones. Trad. de J. Panesi. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Edición digital de Derrida en castellano en http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/pasiones.htm Dujovne Ortis, A. (1978, 22 de enero). «Entrevista a Olga Orozco». La opinión cultural. Buenos Aires, p. 3. Echevarren, R., Kozer, J. & Sefamí, J. (1996). Medusario. Muestra de poesía latinaomericana. México: F. C. E. Éluard, P. (1991, mayo-agosto). «Prefacio a Poésie involontaire et Poésie intentionnelle». Trad. de R. Cano Gaviria. Hora de Poesía, 75-76. Barcelona: Lentini, p. 95. Escaja, T. (1998). «La posible aproximación a lo indecible»: metafísica del deseo en la poesía de Olga Orozco. Hispanic Journal, vol. 19.1, pp. 33-47. Evangelista, L. (1996, enero-junio). «La poética de Alejandra Pizarnik». Atenea: Revista de Ciencia, Arte y Literatura de la Universidad de Concepción, 473. Concepción (Chile), pp. 41-51. Fer, B., Batchelor, D., Wood, P. (1999). Realismo, racionalismo, surrealismo (el arte de entreguerras, 1914-1945). Madrid: Akal. Fernández, T. (1992). La poesía hispanoamericana del siglo XX. Madrid: Taurus. Ferrari, A. (1993). El bosque y sus caminos. Valencia: Pre-Textos. Ferrús Antón, B. (2006). Heredar la palabra: vida, escritura y cuerpo en América Latina. Tesis Doctoral presentada en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filología de la Universitat de València. [http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0308106124438//ferrus.pdf]. Fondebrider, J. (2000-2001, otoño-primavera). «Treinta años de poesía argentina». Inti: Revista de Literatura Hispánica, 52-53. USA, pp. 5-32. Foucault, M. (1999). Las palabras y las cosas. Madrid: Siglo XXI. Freud, S. (1973). Obras completas, III. Madrid: Biblioteca Nueva. Friedrich, H. (1959). Estructura de la Lírica Moderna (de Baudelaire hasta nuestros días). Barcelona: Seix Barral. Furlán, L. R. (1963). Crónica de la poesía argentina joven. Venezuela: Lírica Hispana. [404] García-Moreno, L. (1996, julio-diciembre). «Alejandra Pizarnik and the Inhospitability of Language: the Poet as Hostage». Latin American Literary Review, 48. Pittsburg (USA), pp. 67-93. Gelman, J. (1998). «La indomable y feroz memoria». Recuperado el 31 de agosto de 2002 desde http://www.imonzon.com.ar/orozco.htm Giordano, C. (1985, octubre-diciembre). «Entre el 40 y el 50 en la poesía argentina». Revista Iberoamericana, 49, 783-796. [Pittsburgh, U. S. A.]. Girona, N. (2001). «Mujeres que lloran, mujeres que fingen». En N. Girona & S. Mattalía, Aún y más allá: mujeres y discursos. Caracas: Ex-cultura. Goldberg, F. (1994). Alejandra Pizarnik: «Este espacio que somos». Gaithersburg, MD (U. S. A.): Hispamérica. (1987). «Alejandra Pizarnik. Palabra y sombra», Noah. Revista Literaria, 1(1), 58-62. Gómez Paz, J. (1977). Cuatro actitudes poéticas. Buenos Aires: Editorial Conjunta. Grimal, P. (1994). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós. Guaragno, L. L. (1996). «Cuerpo y lenguaje en dos poetas rioplatenses: Alejandra Pizarnik y Cristina Peri Rossi». En T. Frugoni de Fritzsche, Primeras jornadas internacionales de literatura Argentina (Actas). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gutiérrez Girardot, R. (1983). Modernismo. Barcelona: Montesinos. (1986). Aproximaciones. Colombia: Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura. Heidegger, M. (1998). Caminos del bosque. Madrid: Alianza. (2000). Hölderlin y la esencia de la poesía. Barcelona: Anthropos. (2000b). El ser y el tiempo. Madrid: F. C. E. (2004). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Herder. Heidi Gai, M. (1992, marzo). «Alejandra Pizarnik: Árbol de Diana». Romanic Review, 2, 245-260. [Nueva York]. Herrera, R. H. (1991). La hora epigonal. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericana. (1996). Espera de la poesía. Ensayos sobre poesía argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. [405] Hesíodo (2000). Teogonía. Trabajos y días. Escudo. Certamen. Madrid: Alianza. Hofmannsthal, H. von (1998). Instantes griegos y otros sueños. Valladolid: Cuatro. (2008). Carta de Lord Chandos (seguida de La herrumbre de los signos de Claudio Magris). Madrid: Alianza. Hölderlin, F. (1996). Poemas. Madrid: Visor. (2002). Hiperión o el eremita en Grecia. Madrid: Hiperión. Isaacson, J. (1968). «El neohumanismo de la actual poesía argentina: elementos para una antropología literaria». Comentario, 61, 14-19. [Río de Janeiro]. Jameson, F. (1996). Teoría de la postmodernidad. Madrid: Trotta. Jenny, L. (2003). El fin de la interioridad. Teoría de la expresión e invención estética en las vanguardias francesas (1885-1935). Madrid: Cátedra. Jitrik, N. (1997). «La estética del romanticismo». Hispamérica, 76-77. Maryland (U. S. A.), pp. 35-48. Juarroz, R. (1980). Poesía y creación. Buenos Aires: Carlos Lohlé. (1991). Poesía Vertical (Antología). Madrid: Visor. Kamenszain, T. (1996). «La niña extraviada en Pizarnik». Feminaria Literaria, VI, 10. Buenos Aires, pp. 11-12. Kant, I. (2007). Crítica del juicio Madrid: Tecnos. Kisielewsky, S. (2004). «Olga Orozco (Entrevista)». Recuperado el 26 de marzo de 2004 de http://www.soydetoy.com.ar/toay/antiguas/olga_orozco/repor2.htm Kosice, G. (1984). Obra poética (selección 1940-1982). Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Krauss, R. (1997). El inconsciente óptico. Madrid: Tecnos. Kristeva, J. (1969). Semeiotiké: recherches pour une sémanalyse. París: Seuil. (1974). La révolution du langage poétique. París: Seuil. (2000). El porvenir de una revuelta. Barcelona: Seix Barral. Kundera, M. (2007a). El arte de la novela. Barcelona: Tusquets. [406] (2007b). Los testamentos traicionados. Barcelona: Tusquets. Lacoue-Labarthe, Ph. (1978). L’Absolu littéraire. Paris : Seuil. (2007). Heidegger, la política del poema. Madrid: Trotta. Lasarte, F. (1983, octubre-diciembre). «Más allá del surrealismo. La poesía de Alejandra Pizarnik». Revista Iberoamericana, 125. Pittsburg (U. S. A.), pp. 867-877. Lindstrom, N. (1985). Olga Orozco: la voz poética que llama entre mundos. Revista Iberoamericana, 132-133. Pittsburg (U. S. A.), pp. 765-775. López-Casanova, A. (1994). El texto poético. Teoría y metodología. Salamanca: Ediciones Colegio de España. López de Espinosa, S. B. (1987). «Retórica de la máscara y el rostro en la poesía de Olga Orozco». Estudios de Literatura Argentina, 8, pp. 37-45. Luzzani Bystrowicz, T. (1982). Olga Orozco. Poesía-Antología. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Lyotard, J-F. (1991). Leçons sur l’analytique du sublime. Paris: Galilée. [Traducción provisional de F. Rampérez. Recuperado el 3 de febrero de 2011 de http://es.scribd.com/doc/47528429/Lyotard-sublime]. Maceiras Fafián, M. (2002). Metamorfosis del lenguaje. Madrid: Síntesis. Mallarmé, S. (1992). Poésies. París: Gallimard. Mansour, M. (1993). Ensayos sobre poesía. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Margiolakis, E. (2011). «Las revistas culturales “subte” durante la última dictadura militar argentina». Recuperado el 1 de mayo de 2011 de http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE4/Mesa%20 6/Margiolakis.pdf Martínez, F. E. (1994, enero-diciembre). «Alejandra Pizarnik: instauración de la casa del lenguaje». Letras (Universidad Católica Argentina), 30, pp. 35-40. Mattalía, S. (1996). Modernidad y fin de siglo en Hispanoamérica. Alicante: Instituto de Cultura Juan-Gil Albert-Generalitat Valenciana. (1998). Miradas al fin de siglo: lecturas modernistas. Valencia: Grup de Estudis Iberoamericans (Universitat de València). [407] Méndez-Rubio, A. (2004a). Poesía’68 —Para una historia imposible: escritura y sociedad 1968-1978. Madrid: Biblioteca Nueva. (2004b). Poesía sin mundo: Escritos sobre poética y sociedad (1993-2003). Mérida: Editora Regional de Extremadura. (noviembre 2009-febrero 2010). «Don de Ullán». Túria, revista cultural, 92, pp. 3043. (2012). La desaparición del exterior. Cultura, crisis y fascismo de baja intensidad. Zaragoza: Editorial Eclipsados. Milán, E. (2004a). Justificación material (Ensayos sobre poesía latinoamericana). México: Universidad Ciudad de México. (2004b). Resistir (Insistencias sobre el presente poético). México: F. C. E. (2007). Pulir Huesos. Veintitrés poetas latinoamericanos (1950-1965). Selección y prólogo de Eduardo Milán. Barcelona: Galaxia Gutemberg. Milán, E. y Lumbreras, E. (1999). Prístina y última piedra. Antología de poesía hispanoamericana presente. México: Editorial Aldus. Milán, E., Sánchez Robayna, A., Valente, J. Á., Varela, B. (2002). Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-2000). Barcelona: Galaxia Gutemberg. Moi, T. (1995). Teoría literaria feminista. Madrid: Cátedra. Molina, E. (2002). «La hija del insomnio». Recuperado el 31 de agosto de 2002 de http://www.geocities.com/wellesley/4124/promolina.html Moradiellos, Enrique (2009). La semilla de la barbarie. Península: Barcelona. Moscona, M. (2004). «La puerta que no abriste». Recuperado el 26 de marzo de 2004 de http://www.soydetoay.com.ar/toay/antiguas/olga_orozco/repor3.htm Muschietti, D. (1989). Alejandra Pizarnik: la niña asesinada. Filología (24: 1-2). Buenos Aires, pp. 231-241. (1992). Ana Cristina César / Alejandra Pizarnik: dos formas de utopía. Travessía, 24, pp. 105-112. Nadeau, M. (2001). Historia del surrealismo. Valencia: Ahímsa. Negroni, M. (2000-2001, otoño-primavera). Melancolía y cadáver textual. Inti: Revista de Literatura Hispánica, 52-53. U. S. A., pp. 169-178. [408] Nietzsche, F. (2000). Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo. Madrid: Alianza. (2011). Obras completas. Volumen I. Escritos de juventud. Madrid: Tecnos. Novalis, Schiller, Schlegel, von Kleist, Hölderlin, et. al. (1994). Fragmentos para una teoría romántica del arte. Madrid: Tecnos. Olivio Martínez, J. (1996). Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea (19141987). Madrid: Alianza. Omil, A. (1997). La poesía de Olga Orozco. Poesía argentina. Cinco ensayos. Tucumán: Editorial del Rectorado (Universidad Nacional de Tucumán). Orozco, O. (1946). Desde lejos. Buenos Aires: Losada. (1962). Los juegos peligrosos. Buenos Aires: Losada. (1991). La oscuridad es otro sol. Valencia: Pre-Textos. (1998a). Con esta boca, en este mundo. Buenos Aires: Sudamericana. (1998b). Eclipses y fulgores. Barcelona: Lumen. (1998c). En el revés del cielo. Córdoba (Argentina): Alción. (2000). Obra poética. Buenos Aires: Corregidor. (2003). La voz de Olga Orozco. Poesía en la residencia. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. (2009). Últimos poemas. Barcelona: Bruguera. Ortega, J. (2011). «Olga Orozco: las magias y los ritos». La Jornada Semanal. Recuperado el 26 de julio de 1998, de http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/escritoras_hispano01/plolgaor.htm Paz, O. (1974). La búsqueda del comienzo (escritos sobre el surrealismo). Madrid: Fundamentos. (1987). El romanticismo y la poesía contemporánea. Barcelona: «Stelle dell’Orsa» UAB. (1992). El arco y la lira. Madrid: F. C. E. Pellarolo, S. (1989, primavera). La imagen de la estatua de sal: síntesis y clave en el pensamiento poético de Olga Orozco. Mester, XVIII, 1. Los Ángeles (U. S. A.), pp. 41-49. Perednik, J. S. (1989). Nueva poesía argentina durante la dictadura (1976-1983). Buenos [409] Aires: Calle abajo. Perkowska, M. (2008). Historia híbridas. La nueva novela histórica latinoamericana (19852000) ante las teorías posmodernas de la historia. Madrid: Iberoamericana Vervuert. Perlongher, N. (1991). Caribe transplantino. Sao Paulo: Iluminuras. Piña, C. (1983-1984). «Carina», de Olga Orozco: un análisis estilístico. Explicación de textos literarios, 2. Sacramento (U. S. A.), pp. 59-78. (1990). «La palabra obscena». Cuadernos hispanoamericanos, Suplemento los complementarios, 5. Madrid, pp. 17-38. (1996). Poesía argentina de fin de siglo. Buenos Aires: Vinciguerra. (1999a). Alejandra Pizarnik. Una biografía. Buenos Aires: Corregidor. (1999b). Poesía y experiencia del límite: leer a Alejandra Pizarnik. Buenos Aires: Botella al Mar. Pizarnik, A. (1975). El deseo de la palabra. Barcelona: Barral Editores —Ocnos—. (2001). Poesía completa. Barcelona: Lumen. (2002). Prosa completa. Barcelona: Lumen. Platón (2006). Diálogos V (Parménides, Teeteto, Sofista, Político). Madrid: Gredos. Poe, E. A. (2001). Escritos sobre poesía y poética. Madrid: Hiperión. Polizzi, A. (1994). «La palabra y el silencio: la poesía de Alejandra Pizarnik». Cincinnati Romance Review, 13, pp. 106-112. Pollman, L. (1998). «Posiciones de la poesía argentina del postcuarenta». Río de la Plata: Culturas, 7, pp. 3-22. Porchia, A. (2001). Voces Abandonadas. Pról. de L. Cerrato. Valencia: Pre-Textos. Ramos, J. (1989). Desencuentros de la Modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX. México: F. C. E. Rampérez, F. (2004). La quiebra de la representación. Madrid: Editorial Dykinson. (2009). A destiempo. Madrid: Biblioteca Nueva. Raymond, M. (1983). De Baudelaire al surrealismo. Madrid: F. C. E. Rilke, R. M. (1997). Los cuadernos de Malte Laurids Bridge. Caracas: Alfadil Ediciones. Rimbaud, A. (2008). Obra poética completa. Madrid: DVD ediciones. [410] Roggiano, A. A. (1963). «Situación y tendencias de la nueva poesía argentina». Revista Interamericana de Bibliografía, 13, pp. 3-29. Rosales, L. (1996). Poesía completa. Madrid: Trotta. Rosset, C. (1993). Lo real y su doble (ensayo sobre la ilusión). Barcelona: Tusquets. Ruano, M. (1993). Cantos Australes. Poesía argentina (1940-1980). Obra fundamental, no sólo para el lector común sino también para todo. Caracas: Monte Ávila Editores. (2000). «Prólogo». Orozco, Olga. Obra poética. Venezuela: Biblioteca Ayacucho. (2003). «Palabras preliminares: Orozco fue dueña de un lenguaje milagroso en la lírica argentina». Recuperado el 17 de noviembre de 2003, de http://www.poeticas.com.ar/Directorio/Poetas_miembros/Olga_Orozco.html Running, T. (1986, abril-agosto). «El lenguaje como tema en la poesía argentina actual». Revista Letras (Universidad Católica Argentina), 15-16, 150-166. (1987, primavera-otoño). «Imagen y creación en la poesía de Olga Orozco». Letras Femeninas, 1-2. USA, pp. 12-20. (1996). The critical poem (Borges, Paz, and other Language-Centered poets in Latin America). USA: Associated University Presses. Salvador, N. (1969). La nueva poesía argentina. Buenos Aires: Columba. (1987). «Poesía argentina posterior a 1950: renovación y actitud crítica». Estudios de Literatura Argentina, 8, pp. 7-15. Santos, J. (2005). Círculos viciosos. En torno al pensamiento de Jacques Derrida sobre las artes. Madrid: Biblioteca Nueva. Santiago, J. A. (1973). Antología de la poesía argentina. Madrid: Editora Nacional. Sarlo, B. (2003). Una modernidad periférica. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. Scaglione de Breitenbücher, A. (2000, julio). «Homenaje a Olga Orozco (1920-1999). Siempre es la pérdida la que nos lleva a la escritura». Alba de América: Revista Literaria, 35-36. USA, pp. 33-34. Scheler, M. (1942). El porvenir del hombre. La idea del hombre y la historia. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires: Espasa Calpe. Schiller, F. (1928). La educación estética del hombre. Madrid: Espasa-Calpe. Schwartz, J. (1991). Las vanguardias latinoamericanas (Textos programáticos y críticos). [411] Madrid: Cátedra. Sefamí, J. (1994). «vacío gris es mi nombre mi pronombre: alejandra pizarnik». Inti, 39, pp. 1118. (1996). De la imaginación poética (Conversaciones con Gonzalo Rojas, Olga Orozco, Álvaro Mutis y José Kozer). Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Starkie, E. (2007). Arthur Rimbaud. Una biografía. Madrid: Siruela. Steiner, G. (2001). Nostalgia del absoluto. Madrid: Siruela. (2003). Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Barcelona: Gedisa. (2007). Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos? Madrid: Destino. Sucre, G. (1985). La máscara, la transparencia. México: F. C. E. Tacconi, M. del C. (1981). «Para una lectura simbólica de Olga Orozco». Revista Sur, 348, 115-123. Tamargo, M. (1994). «La poesía de Alejandra Pizarnik». Confluencia: Revista Hispánica de Cultura y Literatura, 9 (2), 33-37. Testa, C. (1992). «La otra tierra, el otro yo: el mito de la alteridad en el romanticismo». Anthropos. Barcelona, pp. 131-146. Torres de Peralta, E. (1987). La poética de Olga Orozco: Desdoblamiento de Dios en máscara de todos. Madrid: Playor. Toscano, M. y Ancochea, G. (1998). Místicos neoplatónicos-neoplatónicos místicos. De Plotino a Ruysbroeck. Madrid: Etnos. Trías, E. (2001). Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Ariel. (2007). El canto de las sirenas. Argumentos musicales. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Unamuno, M. de (1977). Cómo se hace una novela. Madrid: Ediciones Guadarrama. Urondo, F. (1968). Veinte años de poesía argentina. Buenos Aires: Galerna. Valéry, P. (1998). Teoría poética y estética. Madrid: Visor. Varela, F. I. (1995-1996). «Notas sobre las nuevas líneas emergentes dentro de la poesía argentina: la poetización en torno al silencio». Revista de Literaturas Modernas, 28, pp. 157-169. [412] Védrine, H. (2000). Le sujet éclaté. Paris: Poche. Vidarte, P. (2006). ¿Qué es leer? La invención del texto en filosofía. Valencia: Tirant lo Blanch. Voloshinov, V. N. (1992). El marxismo y la filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza. VV.AA. (1976). Escribir... ¿Por qué? ¿Para quién? Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Williams, R. (1989). The politics of modernism. Against the new conformists. London: Verso. XUL. Signo nuevo y Viejo. (2011). Recuperado el 5 de mayo de 2011, de la Revista de poesía http://www.bc.edu/research/xul/ Wordsworth, W. (1999). Prólogo a Baladas Líricas. Madrid: Hiperión. Yanover, H. (1968). Antología consultada de la joven poesía argentina. Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora. Zambrano, M. (2001). Filosofía y Poesía. Madrid: F. C. E. Zolezzi, E. (1986). Poesía, conflicto y asentimiento. Estudios sobre poesía argentina. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. Zonana, V. G. (1992). «Olga Orozco y su exploración poética en la corporalidad: Museo Salvaje (1974)». Revista de Literaturas Modernas, 25, pp. 269-278. (julio-diciembre 2002). «Imágenes de la memoria en la obra de Olga Orozco». BAAL (Boletín de la Academia Argentina de Letras), T. LXVII, n.º 328-345. [413]