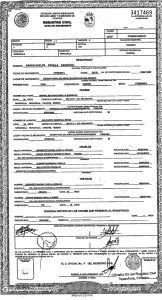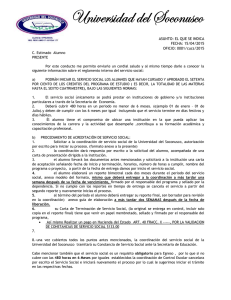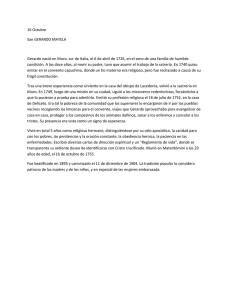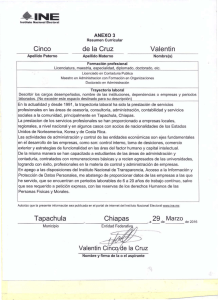Cuentos del sur
Anuncio

Cuentos del sur 46 L etras nuevas Juan Sabines Guerrero gobernador del estado de chiapas Consuelo Sáizar presidenta del conaculta Angélica Altuzar Constantino directora general del coneculta-chiapas Ana María Avendaño Zebadúa directora de publicaciones del coneculta-chiapas CH 863M C965 C263 Cuentos del sur / selección y nota introductoria de Marco Aurelio Carballo. — Tuxtla Gutiérrez, ­Chiapas, México : CONACULTA : CONECULTA, 2012. 97 p. ; 21 cm. (Colec. Hechos en Palabras. Serie Letras nuevas ; 46) Cuentos del sur ISBN 978-607-7855-52-1 1. CUENTOS CHIAPANECOS — COLECCIONES I. Carballo, Marco Aurelio, comp. Selección y nota introductoria Marco Aurelio Carballo © marco aurelio carballo D.R. © 2012 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Paseo de la Reforma 175, Col. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Boulevard Ángel Albino Corzo 2151, Fracc. San Roque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040. ISBN: 978-607-7855-52-1 impreso y hecho en méxico 2012 Nota introductoria En Cuentos del sur llama la atención la variedad de temas. Catorce autores publican veintinueve relatos policiacos o negros y hasta góticos. Varios de ellos con humor, lo cual se agradece y se aplaude. Los jóvenes reflejan la clase de lecturas preferidas en el momento. Las mujeres brillan por su ausencia, el mejor lugar común para ilustrar el fenómeno. Dos autoras y ya. Este es el segundo libro colectivo del Taller de Narrativa de Tapachula en poco más de un sexenio. Buena cosecha. Tres autores de los quince del anterior, Nueva literatura del Soconusco (2006), siguen presentes. Hay, pues, una nueva promoción sólida y vigorosa. Avanzamos. Diario del Sur, el único diario con suplemento cultural suprimió un tiempo esas páginas, y las reanudó con dos páginas. Ahí publican los cuentos del taller. A un escritor nada lo destruye, afirman los clásicos. Sólo la muerte los transforma. Sobre los temas suele suceder que algunos se mantienen en su línea original y otros descubren mejor acomodo, según avanzan en el hallazgo de nuevos autores o gracias al dominio de la técnica. Pocos recomiendan escribir sobre montañas nevadas cuando se vive en el trópico y la mayoría, al contrario, de cuanto le afecta al escritor, esto es, de su entorno. Puede escribirse de todo. La diferencia está en la malicia narrativa obtenida a base de teclear y a fuerza de revisar y de corregir los textos. Al taller han llegado chicas, pocas en comparación con los chicos. Sin duda han seguido escribiendo ahí donde 7 están porque son quienes más se desplazan. También quienes despliegan un carácter indomeñable. Stevenson supo de esa idiosincrasia y en sus ensayos recomienda buscarse un oficio o profesión ad hoc. En el caso de los hombres, recuerdo a uno. Escribía artículos de autoayuda y cuando le dije que utilizara de personaje a un articulista de esos en un cuento o novela no regresó al taller. El segundo caso: una chica escribía un recetario de cocina y afirmó tener imaginación. Un ejemplo peliagudo. Imaginé la mesa larga rebosante de cazuelas, sartenes, el fogón ardiendo a mis espaldas en lugar de cuartillas y de legajos y de engargolados con novelas inéditas y las tazas de café humeantes. Le dije lo mismo. La heroína intenta escribir un libro de cocina y… Aquí está, pues, la nueva cosecha del Taller de Narrativa de Tapachula —y faltan otras, muchas— con el auspicio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. mac 8 pedro aníbal muñoz Temblores Aquella noche podría considerarla de las normales para un joven de vacaciones en la ciudad de mis amores, entonces estudiante de la preparatoria Cinco de Coapa en el DF. Era vecino de la colonia Obrera, en la calle de Manuel Payno, por donde circulaban los trolebuses circuito uno y dos y el de ruta Aeropuerto que, con su transitar, hacían que se cimbrara hasta en sus cimientos el edificio que habitábamos. Cuando se presentaba un movimiento telúrico real, independientemente del lugar en que me encontrara, consultando la hora me decía “acaba de pasar tal o cual trolebús. No hay problema”. Esa noche nos sentamos frente al televisor al lado del Jefe, él en su sillón favorito viendo a Jacobo, quien portaba unos audífonos gigantescos. Siempre pensé que para maldita la cosa los usaba, ya que leía las noticias en unas hojas que tenía sobre su escritorio y cuando llamaba a alguna de sus colaboradoras (“dígame, Reynita…”) lo hacía por la red interna de teléfonos del estudio. Incluso para comunicarse levantaba el audífono izquierdo o el derecho. Un día normal en casa, durante mis vacaciones, trascurría desde la levantada a las cuatro y media, hora en que tomábamos la carretera para supervisar los trabajos del día anterior en el rancho. El regreso era como a las doce horas, una hora más o una hora menos. Dependía de otro tipo de actividades que me encomendaban, como hacer pagos o retiros en los bancos, compra de fertilizantes o insecticidas, etcétera. Llegaba la hora de la comida con toda la familia sentada a la mesa, siempre presidida por el Jefe, quien hacía 9 c­ omentarios amenos. Uno de ellos podía ser sobre el editorial de la revista Siempre! “Qué buen tema escogió el escritor”, nos decía. Es que antes se catalogaba una buena o mala publicación de acuerdo con el contenido. Actuamente ya no observo eso. Considero que los volúmenes de ventas están basados en las noticias de las páginas rojas. Mi padre mencionaba al columnista José Natividad Rosales, su favorito. Asimismo, a Nikito Nipongo. Decía “oye, hay un cabrón que escribe sobre perros, gatos y mascotas”. Creo que se refería a Carlo Coccioli, y por los comentarios vertidos considero que no era de su agrado. Muy importante era la interpretación de la portada de la revista, la caricatura de Carreño. Si estaba de acuerdo, lo celebraba, y si no coincidía con él, decía “te ponché, te ponché”, dando a entender que lo reprobaba. Terminada esa tertulia había quienes dormían la siesta o efectuaban algunas labores caseras. Para la cena no había reunión. Cada uno se servía lo que le apetecía de lo que hubiera de comer. Más adelante yo me encontraba con los amigos y las amigas. A veces íbamos al cine, en fin. Esa noche nos tocó ver el noticiero del canal dos. Durante el desarrollo del programa hacíamos comentarios sobre algunas noticias. Una vez terminado, se revisaban puertas y las cerrábamos con llave. Después de las abluciones, a la cama con el deseo de conciliar el sueño e iniciar con buen humor la jornada del día siguiente. En esto estaba, escuchando el silencio de la noche, interrumpido por el canto de los grillos, las chicharras y uno que otro búho, el ladrido de un perro a lo lejos, cuando abruptamente escuché muy cerca de la ventana de la recámara un portazo violento. Asimismo, el rodar por el suelo de una cubeta o de una bacinica y la voz fuerte, estentórea, ronca, gruesa, de un tipo con alto grado de intoxicación etílica. —Me la pelaron, Rosa. Pendejos, creían que yo no sabía, pero yo lo sé todo, Rosa. Para que vean, para que sepan que sé… —decía. Este monólogo se me hizo interminable. Pasaron minutos, quizá horas. El tipo repetía lo mismo: —Para que vean, para que sepan… Me la pelaron, Rosa… Pero yo lo sé todo… Pendejos… Sin encender la luz me asomé a la ventana para tratar de localizar la fuente de la voz, sin conseguirlo. El monólogo era interrumpido por una que otra patada a una mesa o a una silla de vez en cuando… —Para que vean, para que sepan… Me la pelaron, Rosa. Esta señora o señorita jamás hizo comentario alguno ni intentó acallar las voces del tipo. Y otra vez: —Pendejos, yo lo sabía, Rosa. Así pasaron los minutos, las horas quizá. La voz se fue apagando, manteniéndome en un estado de duermevela hasta conciliar el sueño profundo, el cual se me hizo muy breve, ya que el reloj biológico me indicó que era hora de abandonar la cama. Aún a oscuras, a lo lejos escuché el canto de un gallo ronco y luego, como reacción en cadena, se dejó escuchar el canto de cientos de plumíferos, dando la impresión de que lo hacían junto a la ventana. Una vez vestido y checado la hora, coincidí en el desayunador con el Jefe. Estaba con una sonrisa jovial, sin señales de desvelo, degustando la primera taza de café, al parecer bastante cargado. A la voz de “vámonos”, abordamos el vehículo pasando antes a la gasolinera para la carga de combustible y el obligado chequeo de niveles. Una vez transitando por la oscura carretera con las luces encendidas, le pregunté: —¿Qué te pareció el tipo de anoche? —¿De qué tipo me hablas? Dormí como un niño. Te juro, hijo, que no escuché absolutamente nada —me respondió. Dicho esto, ambos guardamos silencio, cada uno abstraído en sus propios pensamientos. Yo subí el vidrio de la ventanilla de la cuatro por cuatro, ya que el frío me calaba hasta los huesos. Con el avance del tiempo y con el 10 11 r­ ecorrido por la carretera observé que se filtraban los primero rayos del sol provenientes del oriente, o de levante como dicen algunos. Vivía la aurora de un bello amanecer de esta tierra buena y todoparidora de nuestro Soconusco. julio césar lópezventura De aquellos tiempos Pedro Aníbal Muñoz (Ciudad Hidalgo, Suchiate, 1950). Médico cirujano por la UNAM. Especialista en otorrinolaringología, egresado del Centro Médico La Raza. Ha ejercido la especialidad en varias instituciones de salud. No había duda, era mi padre sobre una colcha roja. Los hombres lo depositaron en la puerta de mi casa cuando yo jugaba con un carrito de madera. Ante el griterío de la gente, mi madre salió a la puerta, al instante que me levantaba tapando su cara con mi espalda. Yo tenía apenas cinco años. Mi padre estaba mojado con agua roja y parecía dormido. Sus orejas grandes parecían hojas que navegaban en arroyitos oscuros sobre su cuello. Comenzó a llover fuerte. Así es el tiempo aquí en nuestra tierra. Aunque mojándose, la gente se abría paso en dos grupos. Mientras tanto, los hombres metían a mi padre para acostarlo sobre las dos mesas que teníamos dentro de la casa, una donde estaban los platos y los vasos y otra donde comíamos. En las apuraciones me sentaron sobre la tabla del molino de nixtamal, junto a unos muñecos que estaban en la repisa. Delante de ellos, mi madre, cuando se levantaba en las mañanas, se hacía señas con los dedos en la cara y en el pecho. Esa tarde la cara de mi padre no era la de siempre y menos se parecía a la foto que estaba en el armario, donde se veía con sombrero empujándose la ceja con los dedos que sostenían un cigarro que echaba humo. Palabra que era parecido a los que salían en los cartones de las películas viejas. Sí, a uno de esos señores que salían bien hablados y mujeriegos en las películas que exhibían sobre unas mantas sucias con un aparato que parecía matraca. Gente que se vestía de muchos colores y se amarraba la cabeza con unos trapos. No sólo las mujeres usaban are- 12 13 tes, también los hombres. Viajaban en fila en sus carretas jaladas por bueyes. Por las noches hacían fogatas y bailaban, cantando y tocando con las manos unas cajas de donde salía la música. Mi abuela decía que esa gente se robaba a los niños mentirosos. Lo cierto es que al otro día fuimos a enterrar a mi papá. Él estaba serio y bien peinado, con una camisa blanca y un pantalón negro. Hasta le brillaba el pelo, pero seguía con los ojos bien cerrados. Mi madre me acercó y le di un beso en el cachete. Estaba frío pero sentí bonito hacerlo. La gente se fue luego. Las mujeres me movían la mano y se marchaban. Oí que se casaban unos en el pueblo. Era domingo y el cura estaría en la ermita. Solos nos quedamos con mi mamá. Yo jugaba con las lágrimas de su cara, mientras ella veía el montón de flores que le echaron encima de la tierra, que cubría la caja de madera donde estaba mi papá. El agua arreció. Ligerito nos encaminamos a la casa. No fuimos a la fiesta del casamiento. La marimba resonaba a la distancia. Seguro que iban a dar mole con guajolote, arroz, aguardiente y limonada. Entrada la noche serían los pleitos y tal vez habría un difuntito, decía mi mamá. Muchos son los recuerdos de los años anteriores. Se me confunden desde el momento en que besé a mi padre y ya no lo volví a ver. Ahora, a mis dieciséis años, ya tengo las fuerzas par disparar esta garcera y matar al asesino de mi padre, que ya lo veo llegar atrasito de la loma. 14 La zarabanda El pueblo costero estaba de fiesta. Ya sonaba la música. La gente de esta tierra caliente comulga con la alegría de disfrutar los bailes populares. Esta vez ocurría en los patios de la escuela. Zarabanda, le decían ellos. Los reflectores cambiantes iluminaban el espacio por instantes, identificando las miradas furtivas de alegres bailadores. Los músicos con chalecos como de diamantina de colores destellaban al ritmo de la música. Atrás de la malla de alambre que rodeaba la pista, algunos se movían rítmicamente con los compases tropicales, en espera de la novia o concertando pareja a señas con las mujeres que estaban dentro. En las mesas, señoras y señores disfrutaban del momento bebiendo cervezas; los niños, refrescos. En una de las esquinas del lugar, un borracho con la bragueta abierta bailaba pegándose al pecho la cerveza como si fuera su pareja, provocando la risa de los presentes. Margarita, joven morena de diecisiete años, llegó acompañada del hermano mayor. Su novio, Nicandro, estaba en espera de ella. La zarabanda había comenzado como a las ocho de la noche. Ya para la madrugada, Nicandro le dijo a Margarita que si se retiraban porque se sentía cansado después de haber estado tomando cerveza. Quería acompañar a la joven a su casa. Ella le dijo que se quedaría otro rato y el hermano lo confirmo. Así que no hubo alternativa y tuvo que irse solo. Por la vereda, caminando hacia su rancho, Nicandro encontró a un amigo que había decidido emborracharse solo. Al paso de Nicandro le invito unos tragos de aguardiente. Se sentaron a la orilla del camino a platicar. 15 El amigo preguntó: —Oye, ¿y fue la Margarita? —Fue con su hermano, Arturo… Pero se quedó en el baile —contestó Nicandro. —¿Viste al Daniel? —Sí lo vi, tú. —¿Y no será que va a sacar a bailar a la Margarita? Un gesto de furia asomó en el rostro de Nicandro. Daniel también pretendía a Margarita y aquel comentario le hizo sentir que se le prendía la sangre y de golpe se incorporó diciéndole al amigo: —¡Préstame tu machete! Si lo veo cerca de ella, lo mato. El hombre, con la mirada fija como tratando de descubrir algo en la oscuridad, volvió sobre sus pasos hacia el baile, que distaba unos dos kilómetros. En su mano resaltaban las venas por la presión que ejercía sobre el machete. La gente, que disfrutaba el baile, no vio al hombre cuando se acercaba con la mirada fija en la pareja que entre risas disfrutaba su alegría. Sí, ahí estaba Margarita bailando con Daniel. La línea brillante del filo metálico trazó su dibujo mortal. Un golpe seco se escuchó y al instante, los gritos de pánico. El cuerpo de Daniel cayó sin la mitad de la cabeza, manchando con borbollones de sangre el vestido de la paralizada Margarita, que apenas alcanzó a balbucear: —¡Qué has hecho! Ciego y sordo por la ira el hombre ya no escuchaba y de un tajo cortó la cabeza de la joven, que cayó por entre los pies de la gente. Un primo de Daniel sacó de entre sus ropas un puñal y lo clavó en la espalda del asesino, que se fue de bruces. Agónico intentaba levantarse, pero resbalaba con la sangre de sus víctimas. La gente empezó a correr en todas direcciones, aunque la música continuaba. Al momento, familiares de las tres víctimas se encontraron con afilados machetes que zigzagueantes anunciaban un festín de muerte. Todavía parece que se escucha el sonido metálico de los machetes que al chocar adornaban con lucecitas la masacre. 16 17 El silbido Sobre la yegua nerviosa y por una estrecha vereda, Jorge, empleado de una de las fincas de la región del Soconusco, de unos veintidós años, bajaba por la correspondencia al pueblo de Escuintla, ubicado en la costa, donde llegaba el ferrocarril. Recorría la montaña en medio del bullicio indescifrable de la mañana. Los árboles entrelazaban sus ramas adornadas con nidos de pájaros y frutos silvestres. El olor de la vegetación era a podrido por la humedad refrescante de las plantaciones de café. El muchacho estaba casado con Zoila, una joven de quince años, morena, de baja estatura y con ojos y cabellos del color de la noche. Dos pequeños hijos eran su preocupación, Jorge y Exal. Ser empleado de una finca implicaba llevar dinero para la raya de los trabajadores, lo que lo exponía a un asalto y a ser asesinado. Pero la paga bien valía el riesgo: un almud de maíz, un ranchito para vivir y veinte pesos a la semana. El jornal era entonces de cuarenta centavos. En el camino, al bajar la vista a la manzana de la silla de montar para apoyarse y encender un cigarro, vio por entre las piedras y el suelo sangre que tatuaba la vereda de un rojo oscuro. Adelante, en medio del camino, encontró el cuerpo de un hombre boca abajo en un charco de sangre. El impacto de la bala lo había tirado del caballo, tenía puestas las espuelas y un fuete en la mano. Con la trompa, el animal q uería despertar a su amo. Jorge tuvo que acicatear a la yegua para dirigirla hacia un lado y no manchar las patas del animal, en tanto escrutaba la cara del difunto para saber si era conocido y darle aviso a sus familiares. Unos metros adelante bajó de 18 su yegua y caminó hacia el cuerpo tirado. Arreó a la yegua. Al voltear el cuerpo supo que era el Guacho. Ni a quién avisarle… No se le conocía familia. Vivía solo en las galleras. Nadie lo llamaba por su nombre y su apodo era porque había trabajado en la milicia. Debía varias muertes por pleitos de borrachera o de trabajo: era guardatierra y vigilaba que no robaran el café de las plantaciones de su patrón. Jorge se levantó el sombrero en señal de respeto y continúo su camino. Pasadas las dos de la tarde, con el vapor de la tierra y el sol en todo lo alto, jinete y animal sudaban profusamente. Amodorrados se acercaron al Paso del Diablo, una hendidura en el camino, la cual hacía por momentos desaparecer a quienes cruzaban por ahí para luego reaparecer en la cima de éste y enseguida enfilarse a las rancherías de las fincas cercanas. Al salir de este paso, si el jinete escuchaba un silbido debía detenerse, pararse sobre los estribos, quitarse el sombrero y girar la cabeza en todas direcciones: la ceremonia de identificación. El no hacerlo implicaba la muerte por confusión. Si era la persona señalada le llegaba la bala que le quitaría la vida. Jorge no escuchó el silbido al salir del Paso del Diablo. Llevaba amartillada la escuadra en el vientre y la mirada vivaz. Pero no podía esconder el nerviosismo en la conducción del freno del animal. A unos metros del Paso del Diablo, Jorge clavó las espuelas en los ijares de la yegua, que partió a galope rumbo a la finca. Ahí fueron recibidos con el ladrido de los perros. Luego de haber entregado la correspondencia, se dirigió a encontrarse con su mujer y sus dos hijos. A lo lejos un disparo de arma interrumpió el silencio de la tarde. Julio César Lópezventura (Huixtla, 1951). Promotor cultural, pintor y narrador. 19 —Como le contaba, joven amigo —dijo el señor Ortiz—, veo muchas cosas que pasan en el desierto cercano a mi casa, pero como ésta se pierde casi por completo con el paisaje pareciera que no me entero de los sucesos a mi alrededor. Muchos de estos eventos los hacen seres asombrosos. Al amparo de la noche y de la oscuridad, bajo la luna y las estrellas casi como únicos testigos de sus actos —continuó enfático—, esos entes pueden hacer de las suyas. Es el momento en que el mal está en su elemento y es cuando algunas criaturas pueden satisfacer sus instintos. Tomó un respiro y se volvió a llevar a sus labios los restos de la cerveza. Aproveché para terminar la mía y pedir otra ronda para los dos. Nos encontrábamos en la tranquila penumbra de un bar en Ciudad Juárez, al norte de México, frontera con Estados Unidos, donde el único atractivo del lugar era el aire acondicionado, el cual tenía la virtud de ser un implacable luchador contra las inclemencias del exterior. Dos horas antes, el calor insoportable hizo que saliera de mi cama y volviera a vestirme, para no enloquecer en mi cuarto. Había visto este lugar a media cuadra del hotel y me dispuse a pasar un rato conmigo mismo, en un sitio fresco y tranquilo. Llevaba tres o cuatro cervezas terminadas y con la mente perdida en pensamientos inconexos; tenía la vista sobre un gran televisor que era de hecho, junto con los anuncios de marcas de cervezas en luces de neón y las botellas de licor ante el espejo, casi lo único que podía verse en la penumbra del lugar, cuando un hombre sentado junto a mí comenzó a hablar. Después de unas palabras me di cuenta de que estaba contándome algo, perdí en ese momento el hilo de lo que tenía en la mente y giré un poco para verlo en el espejo de enfrente. Mi primera impresión fue de estar ante una persona mayor. —Perdón, no lo escuché —dije al señor a mi lado. —Decía que tengo la necesidad de contarle a alguien lo sucedido —expresó muy despacio—. Me llamo Carlos Ortiz, soy maestro retirado, vivo solo a las afueras de la ciudad, ya en el desierto. Noté que casi no podía hablar, quizá por lo reseco de su garganta. Llamé al camarero y, pidiéndole unas cervezas, me dispuse a escuchar las aventuras del viejo, sin más interés que pasar un rato con un desconocido, en una ciudad aún más desconocida para mí. Recibió su cerveza, la sirvió en el tarro y lo levantó a manera de brindis. Casi se tomó medio tarro. El señor Ortiz me contó cómo había llegado a residir al desierto después de quedar viudo. Vivía de forma ascética, escondido, por decirlo de alguna forma, tratando de pasar sus últimos años tranquilo y solitario. Volví a tomar el hilo de la conversación y con la amistosa familiaridad que dan el lugar y los gases etílicos, la plática continuó en forma agradable. —Muchos de estos entes —dijo el hombre— han llegado con el tiempo a ser considerados mitológicos o legendarios, pues hay pocos testigos con vida, después de sus ataques. Aun así, están muy arraigados en las historias populares y muchas personas, sin aceptarlo abiertamente por temor a la crítica o la burla, creen en ellas; otras viven convencidas de que son producto de la imaginación. —Algunos están más cerca de nosotros de lo que quisiéramos —siguió el señor Ortiz—. Uno de ellos es un depredador nocturno implacable y poco conocido por la ciencia. Las po- 20 21 max elnecavé korish Al acecho cas referencias que existen de ellos en libros y en documentos los nombran como si fueran seres de la mitología o las leyendas, porque no hay pruebas palpables de su existencia. Un ser de esos vive desde hace años en esta zona del país. —Este ser nocturno, mi joven amigo, es nada menos que un vampiro con apariencia humana, pero con instintos muy sui géneris. Nada que ver con la idea que se tiene de ellos en libros y películas, en los que se presentan como seres encantadores y atractivos que seducen a sus víctimas y las eliminan después de hacer con ellas gala de todas sus artes amatorias, dignas de un galán de Hollywood. ”Es en realidad un ente oscuro, aunque tiene una piel tan clara como los albinos. Su sensibilidad a la luz es muy alta y abandona durante las noches el pequeño nicho que utiliza como guarida bajo la tierra, donde duerme mientras la luz del día ilumina el lugar. La exposición directa de su piel a los rayos solares es mortal en pocos minutos, y es una de las escasas posibilidades de destruirlo. Sólo el hambre lo obliga a salir de su escondrijo algunas noches, para saciar un apetito y sed de matar incontrolables. Otra característica es su gran estatura. El profesor Ortiz hizo una pausa para tomar de nuevo de su tarro y algunos cacahuates de un plato puesto sobre la barra, que se pasó con evidente esfuerzo por la garganta. —Es tan alto y delgado —continuó— que su apariencia es como la de un árbol seco y muerto. Se mimetiza con el desierto hasta hacerse casi invisible. No es malo en el sentido tradicional de la palabra. Son sus instintos y tiene la necesidad de saciarlos. En contra de lo que creen algunos, no precisa alimentarse a diario ni tampoco bebe toda la sangre de sus víctimas. Es muy sigiloso y rápido. Nunca deja huellas. Como le repito, sólo el hambre lo obliga a abandonar su guarida. ”Por alguna razón este vampiro ataca únicamente a mujeres. Las características propias de la zona le han per- mitido permanecer en el lugar durante mucho tiempo. De otra forma ya se hubiera ido a cualquier otro lado. Es un depredador de varios cientos de años de edad y nunca descuida sus movimientos. Las cervezas aparecían sobre la barra como por arte de magia. Yo seguía tomando sin darme cuenta de nada más. Por unos instantes, el viejo describió el paisaje del desierto alrededor de su casa, las plantas, los animales y las aves. Noté que el hombre comenzaba a perder el hilo de la plática. Traté de llevarlo otra vez al tema. —¿Es la causa de la muerte de las mujeres descuartizadas que aparecen en el desierto? —pregunté impresionado por la descripción de las víctimas de Ciudad Juárez. —Las características geográficas de la zona —siguió el hombre—, asociadas a unas autoridades indiferentes y a la ciudadanía, que no ha podido obligar a dichas autoridades a investigar, le han permitido al vampiro tener este coto de caza. El flujo de personas es constante por estos lugares, pues tratan de cruzar la frontera. Ese es el origen de las más de trescientas mujeres muertas, descuartizadas y casi sin sangre en una amplia zona del desierto. Ahora, el vampiro ha decidido cambiar de presas y esto podría romper el equilibrio existente. Pero no le importa. Es incapaz de preocuparse. Para variar, el vampiro dejará de matar a mujeres y comenzará a matar a hombres. Levanté la vista hacia mi interlocutor. Lo noté demacrado y pálido. —¿Cómo sabe usted esto último? —le pregunté. —Querido amigo —contestó viéndome a los ojos—, porque soy su víctima más reciente. Todavía no sé la razón de estar vivo. Pero no voy a tardar mucho en morir. Sólo quería contar esto a alguien que me escuchara. Alzó su tarro y volvió a brindar conmigo. Luego se levantó con lentitud de la barra. Yo seguí sentado con mi bebida y con mis pensamientos. 22 23 Cuando me di cuenta de que el señor Ortiz no regresaba, recorrí el lugar con la vista. Lo busqué en el baño y al final corrí a la puerta. Pero el hombre ya se había perdido en la oscuridad, dejándome parado en la calle solitaria. A pesar del caluroso clima sentí un escalofrió y comencé a temblar. Con paso inseguro regresé al bar, dispuesto a no salir hasta que amaneciera. Entre la bruma Despierta rodeada de negrura. De entre la bruma mental que la envolvía, comenzó a abrirse una zona clara que fue creciendo hasta convertirse en una luz. Una luz muy intensa que a pesar de su fulgor no la hace recordar nada de sí misma. ¿Quién es?, ¿dónde se encuentra?, ¿qué tiene? No hay respuestas. Nada viene a su memoria. La luz rodeada de oscuridad y de sombras sólo le trae un nombre, como es obvio que está enferma quizá sea el nombre de su doctor… “Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer”, se repite insistente una y otra vez desde el fondo del resplandor. Como no llega el doctor Alzheimer, y la penumbra y la falta de memoria continúan siendo acogedoras, decide dormir un rato mientras espera a su médico. De pronto un atisbo de temor, luego ni eso… Nada. Max Elnecavé Korish (Tapachula, 1951). Médico veterinario zootecnista y comerciante. Tiene publicado Del jardín y otros cuentos y prepara el libro Dioses y hombres, también de cuentos.. 24 25 petable y fuerte. A menudo disfruto de ese pasaje, aunque debo hacer algún esfuerzo para recordar los detalles del aeropuerto de Buenos Aires. Fue hace treinta años. Había abandonado por segunda vez la universidad y abrazado la carrera de la vagancia. No diré qué estaba yo haciendo en ese aeropuerto, ni platicaré de aquellas buenas gentes patrocinadoras de mi viaje a Argentina. De cualquier manera sólo puedo referirme a ellos como “esas buenas gentes” porque su modestia los obliga al anonimato. Por alguna razón, debía hacer cambio de vuelo rumbo a Colombia y esperaba en una sala reservada a personajes. Ni siquiera entiendo por qué mis amigos gastaban tanto lujo, si yo, pobretón al fin, habría estado feliz en segunda clase. Y hasta en tercera. Además viajaba solo; ellos tenían algunas complicaciones en su trabajo. Borges aún no perdía la vista por completo ni sus amistades eran atosigadas por la —al paso de los años— desa­ gradable compañía de María Kodama. Abomino de quienes le dicen Gabo a Gabriel García Márquez, con esa intención candorosa o subconsciente de aparentar una gran amistad con él. Uno llega a entender que casi casi corrigieron el borrador de Cien años de soledad. Así que no puedo decir “yo ayudé a Borges”, pero sí quiero sostener, con mi humildad característica, mi aportación, pequeña, cosa de nada. En la sala de espera salió a relucir mi nacionalidad. —¿Dónde puedo comprar una latita de chile, manito? —pregunté a alguien. Él acercó el oído mientras decía: —¡Conque mexicano! —S-sí —dije. —Ah, he estado leyendo algo sobre el régimen tributario de los aztecas. No soy un experto en historia, pero había sido fósil en la Facultad de Economía y pude sostener cuarenta y cinco minutos de plática. —Considerar a los mexicas dentro del modo de producción asiática, como teoriza Engels, es una bobada —osé decir en el tramo denso de la plática. —Conviene tomar en cuenta todas las opiniones y aprovechar de ellas lo sustancioso —dijo él en un tono, yo diría, paternal—. Después de todo cualquier análisis se basa por fuerza en moldes. Una realidad cambiante precisa de ciertas trampillas. Pero…, perdón por exaltarme. ¿Qué le parece si mejor hablamos de la comida de los mexicanos actuales? No pude preguntarle pero adivinó mis inquietudes y, con la sonrisa del maestro, dijo: —Trabajo en algo… Se llamará Las ruinas anulares —dijo mientras acercaba un legajo—. Tenga, lea. Media hora después le di mi opinión. El tema estaba ya insinuado… —…En algún cuento de Chesterton. —Puede ser, pero el escritor comprometido con la originalidad es un imbécil. —Sí, recuerdo esa frase en alguno de sus libros. No sé en cuál. —Je, je, no se preocupe, no está obligado a ser un experto en mis obras. Pero tiene usted una charla agradable, gratificante en este lapso de espera. Iba a darle las gracias, pero él se adelantó. —No quise acusarlo de ser compañía de relleno. Disfruté su charla sobre los antiguos mexicanos. Para resarcir esta 26 27 godofredo rodríguez Coque Luche Con ese sobretodo gris, Borges parecía al mismo tiempo res- barbaridad involuntaria lo invito a emitir su opinión y, si quiere, puede anotar sobre las mismas hojas del borrador. Una emoción de esas… no la volveré a sentir en mi vida. Releí el texto ¡Un cuento inédito de Borges! Desde luego, con aquel permiso supremo, intenté algunas observaciones para mejorar Las ruinas anulares. Nunca vi tales anotaciones en el texto publicado. Aunque ahora puedo suponer a quién debo el “favor” de la supresión. Surgió una amistad de años, con correspondencia abundante. Recuerdo una carta que me envió tiempo después: “El capítulo XXIX del Decline and Fall of the Roman Empire narra un Destino parecido al de Otálora, pero harto más grandioso y más increíble. De los teólogos basta escribir que son un sueño…”. —Soy Borges —respondió a la pregunta de por qué no usaba su nombre de pila—, pero tú, Godo, puedes llamarme Jorge Luis. O Coque Luis. Menudearon las visitas a partir de ahí, las llamadas por teléfono… Las letras nos unieron hasta el malhadado momento en que casó con ya saben quién. Yo seguía viajando al sur gracias a mis amigos colombianos, quienes por cierto no pedían nada a cambio. Sólo en ocasiones les ayudaba a transportar de su tierra a México unos “recuerdos”. Paquetes de algo. “Este polvo es para hacer regalitos de navidad”, explicaban. Pero las visitas a Borges se tornaron difíciles, hasta anularse por completo. Es fácil adivinar la razón: la presencia eterna de María, quien por lo demás se encargó de borrar todo vestigio de mis visitas al maestro. Pero no borró todo, algo permaneció en la memoria titánica de Jorge Luis. Lo sé porque en aquel inaudito encuentro del aeropuerto, después de leer y hacer anotaciones a su manuscrito, además, le sugerí de viva voz el nombre del cuento. Le dije que debería llamarse “Las ruinas circulares”. Hoy todo salió bien. Vengo de la feria de san Agustín, de la rueda de caballitos. Pero no crean que me subí así nomás, no, primero entré a misa. Las hermanas que me preparan como catequista me han inculcado mis obligaciones. Son muy buenas las hermanas misioneras, y quieren que todos los soldados de Cristo seamos buenos. Por eso me alegré de ayudar a un cieguito a cruzar la calle, hace unos cinco minutos. Estaba aquí cerquita, en el cruce de centrales junto a los tacos al pastor. Nadie lo ayudaba a cruzar la central norte. Todos pasaban de largo. Era mi oportunidad. —¡Ey! Al parecer aquel buen hombre se vio sorprendido de encontrar un alma caritativa. No siempre se encuentra uno a quién ayudar. A veces hay que buscar y buscar por todo Tapachula sin hallar a nadie. —No te preocupes, hermano, yo te paso. —¡Suéltame!¡Suéltame! —Sí, sí, te entiendo. Cálmate. Conmigo no tienes que fingir. Te ayudaré a cruzar la calle. —¡Suéltame, baboso, yo no quiero cruzar la calle! Ese hombre no se distinguía por su gratitud precisamente, pensé. Pero, bueno, yo sé que los que tienen este tipo de capacidades especiales son así, irritables, y nunca aceptan ayuda. —No te preocupes, te llevo al otro lado. No es mi intención molestarte. Sé que necesitas ayuda y yo te la doy sin esperar nada a cambio, ni siquiera tu agradecimiento. Ya Dios me dará mi premio. 28 29 Camino al cielo —¡Si no me sueltas te doy…! En efecto, me lanzó un bastonazo, pero eludí el golpe. Hacer este tipo de favores me ha dado una agilidad de gato. Aprovechando el vuelo que llevaba, atrapé el bastón y le doblé el brazo hacia la espalda. Así, con la “llave” que aprendí hace unos días de los boy scouts, lo hice caminar, siempre hablándole con cariño. La gente que pasaba, al ver que se trataba de un gesto noble, comprendía y seguía su camino con una sonrisa. Me costó… El hombre fingía revolverse para pegarme en las partes pecaminosas, y no cesaba de lanzar insultos. —Bueno, hermano, aquí te dejo. —¿Qué no entiendes que estaba esperando el micro para ir a la Cinco de Febrero! ¡Voy para el otro ladooo…! Aquí dijo una palabrota que, aunque ya tengo mis veinticinco, no debo repetir. —No me agradezcas —dije—, y otra vez que quieras cruzar la calle te ayudaré con gusto. Lo dejé paradito en la banqueta. Con estas personas hay que tener mucho tacto porque son enojonas. Pero mientras más protesta un ciego, más agradecido está y es más mérito para la salvación de uno. Todavía a dos cuadras oigo los gritos destemplados. Respiro orgulloso mientras camino con paso veloz hacia la casa. Son las tres de la tarde y mamá me regaña si llego tarde a la comida. 30 Amor a principios de siglo No estoy en condiciones de buscar una mujer: aún no sé limpiar mi moco. Suspiro y recuerdo mis dieciocho, cuando conocí el amor. Ella sonrió y yo estuve a punto de preguntarle si me recibía una. Una carta era el máximo atrevimiento de cualquiera en esa época. A nadie le dije que estaba enamorado de la Consiama, pero se enteraron. —Éste todavía no sabe ni limpiar su moco y ya quiere tener novia —dijo la vecina sin saber que yo estaba ahí tras la puerta. Entonces, el mundo estaba mal y todo lo que había aprendido era mentira. Me cambió tanto el panorama que terminé por hacer la pregunta: ¿de veras sabía limpiar mi moco? Con el temblor en los labios hice lo posible por recordar cada una de mis técnicas. La primera funcionaba cuando sentía algo gelatinoso y tibio bajo la nariz: pasaba el brazo por los dos hoyos hasta quitar la suciedad. Desde los dedos hasta el antebrazo quedaba una línea verde y viscosa. Todos lo hemos hecho alguna vez, no tiene mayor gracia ni fealdad. Otra técnica socorrida para limpiarse el moco era la de apretar ambas fosas con los dedos y resoplar. Esto resultaba bien a veces, cuando el elemento líquido estaba maduro. Si por el contrario aquello estaba muy aguado, salía pero no todo, el flujo y las sonadas constantes dejaban húmeda, manchada y resbalosa la recámara, la sala y el comedor. 31 Un tercer procedimiento permitía el uso del cuello de la camisa, por el lado de adentro. Había un inconveniente porque estas prendas las cosía mamá y el cuello nunca tuvo las medidas suficientes. También podía usar la manga, pero la ropa tiesa y con una plasta amarilla hacía ver lo fallido del método. Fracasé en todo intento de limpiarme el moco; las criticonas tenían razón. Hice lo posible por corregir mis costumbres y controlar el flujo flemático. Mejoré, según yo: ya no moqueaba en público y siempre tenía un pañuelo a la mano. Sin embargo, una voz muy escondida dentro de mí decía que algo en mi comportamiento era incorrecto. Este clima de recriminaciones, espionaje y dudas, dentro del que nadie explica cuál es el verdadero procedimiento para limpiar los mocos, pero donde todos juzgan y condenan, me hizo concluir que hay una forma única de hacerlo; una auténtica fórmula llena de complicaciones y misterio. Imagino este procedimiento como una ceremonia de iniciación. Tal vez el bar mitzvah de los judíos, la entrada de las vestales romanas, la caza del primer oso de los indios pieles rojas… Pero no, ninguno tan difícil como nuestro “limpiarse el moco”. Este ritual parece estar más allá de cualquier preparación y de cualquier responsabilidad. Nadie dice “fulanito de tal no sabe trabajar para mantener una familia”, “fulanito no es capaz de querer a una mujer”, “ese tal por cual no es un buen ciudadano y no merece tener una compañera”. Por encima del amor y la entrega al trabajo, a mi abuela, hermanas y vecinas sólo les interesa que un hombre se sepa limpiar la nariz. Bueno, les hice caso. Fui a la ciudad de México a buscar una escuela de limpiaduría moquil. No encontré. Mejor dicho, sí, pero después de tres años de estudio descubrieron que la universidad no tenía registro ante la Secretaría de Educación Pública. Este golpe me hizo entender que el amor no es para mí. Fui olvidando el asunto. También fui olvidando a la Consiama. Pasó el tiempo, como creo que ya dije. Regresé años después a la tierra de mis padres. Disminuyeron las ansias del amor y ya no importa. Ahora llevo una vida tranquila en compañía de mis gatos, de san Antonio de Padua y de santa Rita de Casia. En las tardes sin lluvia de Tapachula los habitantes viejos aún acostumbran sacar su silla a la banqueta y ven pasar a la gente. Yo también la veo pero no salgo. Arrimo una silla a la ventana y sólo asomo la nariz si distingo alguna pareja abrazada. —Pobres —le digo al Michifuá mientras le acaricio el lomo—. Quieren andar de enamorados y… no saben limpiar su moco. 32 33 una mujer light! Mientras regresaba a casa, pensaba en todos esos productos que hoy ofrecen la televisión, la radio, los anuncios de la calle… Esos productos son la maravilla del mundo porque son sabrosos, quitan la sed, llenan, pero no causan ninguno de los inconvenientes de los normales: no engordan, no perjudican la salud, no causan adicción. Una mujer light cumpliría con todos los requisitos de ser una buena mujer: guapa, lucidora en los grandes acontecimientos y una real hembra a la hora del amor. Pero una mujer así tiene sus contras pues, si es guapa habrá que mantenerla guapa y eso significa mucho dinero. Si es muy abusada, habrá que aguantar sus exigencias y esperar a que tolere la menor falta de su marido. ¿Se imaginan a una gran mujer pero sin esos defectos? ¿A una auténtica mujer light? Déjenme contarles muy rápido: ocurrió durante aquel curso práctico de esoterismo donde nos enseñaban a manejar nuestro propio destino. Según el maestro, el subconsciente es la lámpara de Aladino capaz de darte lo deseado y hacer de ti un mago. Todo está en la mente. El principio es bastante sencillo: la vida es un sueño y, si es así, bastará con concentrarse y desear las cosas de corazón. Aumentaría la efectividad si se hace mientras el sujeto alcanza un estado mental entre sueño y vigilia. Al entrar a la recámara-cocina-comedor, Tremebunda, mi mujer, estaba con el gesto y el humor de siempre. —¿Ya fuiste a ver a esa desgraciada? —Sólo fui a trabajar —contesté sin mucha convicción pues ella iba a seguir con su cantaleta a lo largo de la noche. —¡Claro, ya no quieres ni venir a la casa! Pero eso sí, te vas a gastar el dinero con esa perra. ¿Por qué no te largas de una vez? Como los gritos eran a diario y el cansancio era el resultado de un día de trabajo de esclavo, me fui quedando dormido, mientras escuchaba a Tremebunda cada vez más lejos. Entonces, el arcángel Gabriel se apareció: “¿Y tus conocimientos, hijo mío? A pesar de todo eres un mago. Basta con desear las cosas para que se te cumplan. Recuerda que todo es un sueño y tú puedes convertir tus pesadillas en viajes al nirvana. Eres un mago. Pero tienes qué practicarlo y dar frutos. Si no serás como la higuera sin frutos”. —Una mujer light —dije, acomodando mi cabeza en el sofá, sin despertar—, como los refrescos light, sabrosos y que quiten la sed, pero sin que muelan. —¿Qué dices, idiota? —Sí, que dé placer pero sin enchinchar —dije en un ensueño tranquilo. Allá lejos oía algo: —¡Levántate, inútil y dime qué estás diciendo. No te hagas el dormido! Después de este incidente mis sueños se convirtieron en un paseo por un jardín de rosas. Cualquier voz llegaba como el gorjeo de un pájaro entre la lluvia. —Ven a comer, mi vidita. Se te enfrían tus hot cakes con cajeta. —¿Qué?, ¿cómo…? —dije, adormilado y al mismo tiempo preparado para repeler cualquier ataque. —Que vengas a comer, hombre ¡Apúrate, mi vida, porque vas a salir!… Me lo acabas de informar. —Yo… yo no he dicho nada. Sólo lo pensaba… —De todos modos ve con tus amigos. No los descuides. A los amigos hay que cuidarlos. 34 35 Una mujer a modo —¡Refrescos light! ¡Comida light! ¡No sé cómo no hay también —¿Dónde estoy? —preguntaba mientras veía para todos lados tratando de entender qué sucedía —Anda, ve —dijo ella mientras me acariciaba el cabello—. Necesitas tus ratos libres. No todo tiene que ser trabajo. Hay un rincón en tu alma que te pertenece y yo no tengo que meterme ahí. Ve tranquilo, querubín. Salí pero sin atreverme a ir más que a la oficina. Trabajé duro, regresé por la tarde y la casa seguía igual. Ella con sus cariños y yo sin entender qué estaba pasando. Siempre desconfiado de que pudiera ser una trampa, que Tremebunda las acostumbraba también. —Mi vida, ¿qué quieres de cenar hoy? Te preparé tu asado favorito con una salsa de crema… ¡Mmmm! ¿Qué pasaba? Después de varios días de pasar por la misma situación en un paraíso que no acababa de creer, decidí probar si de veras… Busqué a mis amigos, pasé toda la noche en el reventón y llegué de madrugada. Mi vieja iba a ponerme verde o morado, o ambas cosas. —Perdóname, pero me fui de parranda —dije con la mano en la cara en previsión de una cachetada—. No sé ni qué cara poner contigo. —Pero es que no lo haces todos los días, tesoro —dijo mientras se ponía detrás de la silla y rodeaba mi cuello con sus brazos—. Las orgías son necesarias, bajo las antorchas. ¿Te acuerdas de aquella novela? No veo problema con que bebas hasta caer alguna que otra vez. Eso te desahogará y purificará tu espíritu. Anda, come tus chilaquiles. Al otro día hice alguna alusión a la falta de dinero. Me arrepentí en el acto. Me había gastado toda la quincena y ahora vendrían los reclamos y quizá algunos golpes. —No quiero que te estreses. Al contrario, para que alcance el dinero y puedas tener algunos momentos de descanso, tu mujercita buscará un empleo. Para ir a casa de mi mamá, yo le daba vueltas al asunto y no se me ocurría nada para convencerla. —Hoy es domingo —dijo muy alegre—. Vamos a ver a tu familia. Tu mamá hace un salpicón de venado como para chuparse los dedos. Así llegó a mi vida la verdadera mujer light, todo amor, toda entrega y sin exigir nada a cambio. Como un refresco delicioso pero que no engorda. A pesar de tanta felicidad algo no estaba bien. Entendí que las cosas así, tan regaladas, no tienen sabor. Cuando me di cuenta de esto, pensé en largarme, buscar otro amor, algo que me costara, pues como dicen los montañistas, “te hace apreciar el paisaje saber que subiste la cuesta con sacrificios y mientras más difícil es la cuesta más felicidad hay al llegar a la cima”. Me levanté y le ordené que me hiciera las maletas. —¿Me vas a dejar? —preguntó con un suspiro y lágrimas en los ojos. Tenía puesto un vestido azul claro, de tela delgada, desde los hombros hasta los pies. Parecía una diosa griega. Casi olvidaba decir que, después de todo lo que hacía para mí, se daba tiempo de ir al gimnasio y mantener un cuerpo de modelo. Pero eso no iba conmigo: soy de los que ven el fondo y no la forma. La separación era inminente. —¿Estás decidido? —dijo entre sollozos. —¡Sí! —dije mientras retiraba sus brazos de mi cuello. —Eres libre. Perdóname por no haberlo entendido a tiempo ¿Hay alguna última cosa que yo pueda hacer por ti? No quiero que te despidas lleno de rencor. —¡Sí! —dije sin pensarlo mucho—. Ojalá hubieras sido menos sumisa, con ideas propias… Incluso soportaría de vez en cuando algún maltrato. ¡Más personalidad, por Dios! —¿Eso es lo que quiere mi amor? —dijo en mi oído mientras se secaba las mejillas con la manga del vestido. —¡Sí! —le dije—. Si fueras otra, si tuvieras más carácter y no estuvieras todo el día fastidiándome con tus caricias y zalamerías y tonterías, yo no estaría mandándote al dia… 36 37 —Bueno, idiota, si eso es lo que quieres… ¡Eso te voy a dar! La maleta se cayó de mi mano. —¡Para empezar, te me pones a lavar la ropa. Se acabaron las borracheras con tus amigos, y no quiero volver a probar el salpicón de venado de tu madre! Este pañuelo en la cabeza evita que estorbe mi cabello al cocinar. No parezco muy elegante ni muy viril, pero es práctico. Así puedo con todo el quehacer. Y perdónenme, hermanos, que les cierre la puerta, pero no quiero desaprovechar la hora de su telenovela para terminar de lavar y planchar. 38 Pueblos sin ley —Soy Perico Porrúa, salteador de caminos. El hombre de negro hacía una caravana con su sombrero charro, mientras tapaba el paso por la vereda. —Pero… ¿Es un asalto? No tengo nada que pueda interesarle. —Buscas historias y acabas de encontrar una buena. Una que vale oro, según me han dicho. Yo no entendía, pero apreté mi maleta. —No te sientas mal. En la vida real todos quisiéramos buscar oro, el metal vil, del latín aurum, símbolo Au. ¡Niégalo! —No habría podido negarlo. Sí, he de confesar que siempre quise lanzarme hacia las montañas con mi mula cargada de herramientas y trastes para lavar arena, pero en esta tierra bendita del Soconusco no hay oro. Lo que abundan son las historias de bandidos. Usted perdone. No las pagan con oro, pero me queda el recurso de venderlas y después comprar una pulsera de catorce kilates a don Coco Morales. —Me das envidia, no creas —continuó el bandido—. Un gambusino encuentra una roca. Le quita la tierra y la lleva a su casa. Allá le pone ácido sulfúrico para quitarle el material deleznable. Como narrador eres quien más se parece a un gambusino. Buscas en el mapa dónde puede haber material de ley, después recorres la región con tu caballo, encuentras una veta, y una vez que la has extraído toda, la llevas a casa y trabajas durante días en extenderla, para luego quitar los sobrantes hasta purificar la historia. Entonces eres dueño de una pieza grande. 39 —Lista para el salteador de caminos, mi amigo. —En esta vida uno debe allegarse recursos como sea, y, qué se le va a hacer, tú y yo nacimos en el lugar equivocado y aun así tenemos que perseguir la vocación: tú como gambusino y yo como asaltante de gambusinos. ¡Así que cáete con esa gorda! —Pero, ¿cómo…? ¡No dispare! ¡No es posible, nadie roba…! —Aquí, en este lugar y en este tiempo, cualquier cosa puede convertirse en oro, o si lo prefieres… ¡Ha regresado el tiempo de los piratas! Y se fue tranquilo, con mi manuscrito en el sobaco, mientras yo temblaba con la maleta. Una maleta vacía a la mitad del camino. josé alberto tavernier El monstruo del Tacaná Godofredo Rodríguez (Bella Vista, 1953). Estudió economía en la UNAM y ciencias humanas en el Claustro de Sor Juana. Labora en el Instituto Mexicano de la Radio en Cacahoatán. Godofredo, entusiasmado, compraba sus víveres. En las vacaciones de diciembre, como desde hacía varios años, llevaría a cabo con su grupo de amigos la aventura de subir al volcán Tacaná, la “casa del fuego”, en la línea fronteriza de México con Guatemala. Se le notaba el entusiasmo. Sin embargo, un pensamiento que rondaba por su mente le provocaba escalofríos. Había un fuerte rumor entre la población de las cercanías: ¡un monstruo desconocido o alguna criatura gigantesca habitaba en la zona! Algunos lugareños que se atrevían a salir de sus chozas para asomarse comentaban que habían visto en la lejanía cómo esa criatura lanzaba llamaradas. Quizá fuera uno de esos tremendos dragones de las historias orientales… ¡Por fin llegó para Godofredo el día de la partida! El reloj del antiguo palacio municipal de Tapachula anunciaba las cinco de la mañana y ya el grupo se hallaba reunido. Los aventureros se encaminaron a la antigua terminal, donde ya aguardaba un autobús que efectuaba a diario el recorrido hacia la llamada Suiza chiapaneca: Unión Juárez. En el trayecto todo era bullicio y emoción. Algunos destapaban sus termos y saboreaban un café bien caliente. Hora y media después llegaron al pintoresco poblado desde donde proseguirían a pie. Sin mayor tardanza que el tiempo que les llevó a algunos saborear un arroz con leche que vendían algunas lugareñas, iniciaron el ascenso. Como siempre, recorrer ese camino representó un gran esfuerzo. Sin embargo, fueron recompensados con 40 41 la frescura del clima y el aroma de la flora del lugar: cipreses, manos de león, pinabetos, encinos y frondosos cedros. Aunque fugaz, les tocó en suerte el avistamiento de un venado. Llevaban diez horas de camino, con la idea de descansar cerca de una zona llamada La Cueva del Oso. Mas, poco antes de llegar, un grupo de militares les marcó el alto y les informaron que hasta allí podían llegar. La zona estaba restringida. Repuestos de la sorpresa insistieron, pero la contundencia y seriedad de la respuesta los hizo descender unos metros y acampar donde sí era permitido. Lo importante era descansar. Ya por la mañana del día siguiente decidirían qué hacer. ¡Ahora sí era seguro que por esos rumbos algo extraño sucedía! Al caer la noche, Godofredo observó con satisfacción que no había luna, por lo que iba a ser una noche bastante oscura. Había decidido ¡continuar él solo hasta el cráter! La curiosidad era superior al miedo. Esperó paciente hasta que todo estuvo silencio. Le encargó el campamento a Ricardo Gómez, quien también contaba con mucha experiencia como montañista y fue al único a quien le confió su decisión. Así, evadida la vigilancia y cobijado por sus años de experiencia, avanzó… Después de horas de ascenso, pero con el impulso que le daba la adrenalina de enfrentarse a lo desconocido, se acercó a la cúspide del coloso de la frontera y de su emoción en ascenso cada minuto. A escasos metros de la orilla del cráter, Godofredo vaciló en seguir adelante. Sentía que sus piernas no querían obedecerlo. Tenía que hacer grandes esfuerzos para dar un paso. Una vez más, la curiosidad venció la parálisis que el temor y el cansancio le provocaban. El silencio del momento era interrumpido sólo por el sonido de su agitada respiración y uno que otro canto de los grillos. Por fin, a punto de asomarse a la orilla del cráter, la oscuridad de la noche era plena. Dio unos pasos y ¡le pareció ver el enorme monstruo! Godofredo sintió un intenso calor que le enrojeció el rostro, sus ojos se abrieron en forma desorbitada al ver una enorme llamarada y por unos instantes, detrás de ella, una difusa y enorme figura. Despavorido, dejando mochila y cantimplora tirados, con el rostro desencajado, no importándole las heridas que se hacía con las ramas de zarza, abundantes en el lugar, Godofredo corrió ladera abajo. Mientras, atrás de él, se elevaba, majestuoso, el globo aerostático de vigilancia nocturna que los gobiernos de México y Guatemala recién habían colocado en el lugar. 42 43 —¡Qué emoción conocer la costa del estado! —comentaba el grupo de amigos. Invitados por Rosadhely, Lilia, Jorge Iván, Magdalena, Julio César y Claudia irían a pasar el fin de semana a Tapachula. Estaban acostumbrados a las comodidades y modernidad de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Aun cuando en la mayoría de los casos sus padres eran originarios del interior del estado, habían crecido en Tuxtla y poco recordaban de las condiciones y costumbres de la tierra de sus progenitores. Todos eran compañeros de trabajo en una dependencia federal, sus prestaciones les permitía vivir con bienestar. Ahora les entusiasmaba conocer la costa de la que tantas historias escuchaban: de fantasmas, de campesinos y de pescadores y, sobre todo, ¡conocerían las hermosas playas! El viernes por la tarde, a bordo del vehículo de Jorge Iván, enfilaron hacia la nueva carretera que comunica al centro del estado con la costa. Al término de la misma, al tomar la autopista costera, empezaron a sentir el sabor de la costa al envolverlos el calor tropical. Pronto estarían en la Perla del Soconusco. Con la emoción de la aventura, la vitalidad juvenil y la sabrosa plática, el viaje se les hizo corto. Después de unas cuatro horas llegaron a la ciudad que “dulcemente se durmió a los pies del Tacaná”, como escribió el poeta. Al llegar tomaron hacia el sureste y pronto se estacionaron ante la imponente, misteriosa y llena de recuerdos casona, que majestuosa se yergue junto a las vías del ferrocarril. Ni los mosquitos que les dieron la bienvenida lograron sacarlos del asombro que les produjo la construcción. Tampoco dejaron de sentir cierto estremecimiento al saber que pasarían la noche ahí. Pero el mayor sentimiento fue de respeto por la casona, testigo de tantos acontecimientos familiares. —Me recuerda a aquellos lejanos tiempos de las haciendas —dijo Julio César. —Pues a mí como que me da cosa —dijo Magdalena—. Me parece como uno de esos castillos embrujados. —¡Ja, ja, ja, ja! —rieron todos. Cuando Rosadhely abrió la puerta principal, tres enormes murciélagos salieron volando hacia el frente, como si fueran contra ellos, para luego, como en un suspiro, elevarse y perderse en la noche. Este hecho hizo que los visitantes profirieran un grito semiahogado. Lilia, dando un enorme brinco, abrazó fuerte a Jorge Iván. Todos volvieron a reír a carcajadas. —¡Miedosos! —dijo Rosadhely—, pero también parecía estar con la piel chinita. Encendieron las luces, acomodaron las maletas, limpiaron el polvo de los viejos sillones de la sala y se dispusieron a hacer un reconfortante café con granos del Soconusco. Empezaban a sentir el relajamiento de estar saboreando el café cuando Jorge Iván se puso de pie, fue a su vehíc ulo y regresó orgulloso con su guitarra de Paracho, Michoacán. Se puso a tocar y a cantar, acompañado por todos los presentes. Minutos después, Claudia abrió su maleta y dijo ¡sorpresa!, sacando una botella de tequila. Entre canciones y plática se sintieron unidos por una gran amistad. 44 45 La casona Para Rosadhely Domínguez Serrano, por el gran amor que profesa a su familia Fue una velada inolvidable. Ya de madrugada, con la luna y las estrellas en todo su esplendor, como sólo se pueden observar en el limpio cielo costeño, el cansancio y el sueño los invitaban a dormir. —¿Dónde dormiremos? —le preguntaron a Rosadhely. —Aquí en el corredor está fresco y hay suficientes hamacas —contestó ella—. Yo dormiré en la recamara principal. —Creo que será la primera vez que dormiremos en hamacas —dijo Jorge Iván—. Espero que descansemos. A los pocos minutos todo era silencio. Sin embargo, más tarde: —Oye, Julio César, deja de mover mi hamaca, que no me dejas dormir —dijo Magdalena —Oye, ni siquiera me he movido —dijo Julio César—. Ni que tuviera los brazos de dos metros. Al rato: —Magdalena —dijo Julio César—, ya te he dicho que yo no mecí tu hamaca, no muevas tú la mía. —¡Yo no fui! —dijo Magdalena—. Estoy tratando de dormir. —No muevan la mía —dijo Lilia—, yo no estoy jugando. —La mía tampoco —dijo Claudia—. Yo no le entro al juego. —Nadie los ha movido —dijo Jorge Iván—. Dejen dormir. —Tampoco muevan mi hamaca —insistió Julio César—, que ya caigo de sueño. Quejándose todos, transcurrió la noche hasta que casi al amanecer los venció el sueño. Temprano llegó María, vieja conocida de la familia que por mucho tiempo los había apoyado con las labores del hogar. —Buenos días, muchachos —les dijo—, vengo a ver qué necesitan. Por lo pronto les prepararé un buen café. —¡Hauuummm! Buenos días. —Sí, por favor. Así, poco a poco se fueron levantando, unos con dolor de espalda, otros de cuello, otros de cintura, pero ilusionados, pues irían a Playa Linda. —¡Qué bárbaros, no me dejaron dormir! —dijo Jorge Iván—. ¡Qué manera de mover mi hamaca! —¡También la mía! —¡Y la mía! —¡Y la mía! —¡Y la mía! —Bueno, ¿pues entonces quién fue? —dijo Claudia—. ¿Habrán sido temblores? —Tal vez —dijo Lilia—. ¡Pues miren qué cerca se ve el volcán Tacaná! —¡De veras, qué hermoso! —dijo Magdalena. Ya María les servía café a todos esbozando una misteriosa sonrisa. —A ver, cuéntenos —dijo Julio César—. ¿De qué se ríe María? —Nomás —dijo María. —No, cuéntenos —inisitió Julio César. —Es que fue la señora Rosita la que movía las hamacas —dijo María. —¿Y quién es la señora Rosita? —preguntó Magdalena. —Era la dueña de aquí, ya difuntita —dijo María—. Siempre decía que las hamacas son para los flojos. No le gustaban. Por eso viene a mover a los que se duermen allí. —¡Uyyyy! —dijo Claudia—. ¡Nos la va a pagar la canija de Rosadhely! Con todo, desayunaron entusiasmados, y pronto estuvieron listos para ir a la playa. Llegaron a la terminal de cruceros. Recorrieron las instalaciones, que les parecieron muy bonitas. Más tarde, en Playa Linda, jugaron volibol en la arena, se bañaron, jugaron carreras. Estaban extasiados en ese rincón del océano Pacífico. 46 47 —¡Encontré una estrella de mar! —gritó contenta Lilia—. La conservaré. —¡Qué hermosa! —dijo Julio César—. Sólo las había visto en mis libros de primaria. Siguieron buscando por la playa. Recogieron conchitas y caracoles. Estaban felices. Por la tarde regresaron a la casona, cansados y quemados por el sol. —¡Uf! Ahora sí —dijo Rosadhely—, un buen baño, a cenar y a caer como tablas. —¡Ah!, volvemos enseguida —dijo Jorge Iván. —¿A dónde van, si estamos tan cansados? —preguntó Rosadhely. —No tardamos, volveremos pronto —reiteró Jorge Iván. —Está bien —dijo Rosadhely—, aprovecharé para bañarme y ayudar a María a hacer la cena. Más tarde, cuando los vio regresar, Rosadhely estalló en una carcajada. Y es que habían ido al mercado cercano y cada uno de ellos traía un petate nuevo bajo el brazo. mario garcía hernández Chico Arciniega José Alberto Tavernier (Tapachula, 1957). Es contador público y labora para el gobierno del estado de Chiapas. Ha publicado en los periódicos Diario del Sur y El Orbe, de Tapachula. —¡Ahí vienen! —gritaron los policías, y corrieron hacia el interior del palacio municipal y cerraron tras de sí la puerta de madera. Los goznes rechinaron quedando tapiado el único acceso al recinto. —¡Es un chingo de gente! —clamó el sargento Rufino mientras subía las escaleras que lo llevaban a la segunda planta. —¡Viva el Partido Cívico! —se escuchó el grito entre el gentío. La marcha iba encabezada por Marco Barroso, el contendiente ganador, a quien le habían robado el triunfo, según decía la voz del pueblo. Al llegar a la parte frontal del edificio del ayuntamiento, se detuvieron. Las banderitas de papel subían y bajaban con cada grito de la multitud. El candidato trepó a una improvisada plataforma. Horas antes, en la mañana, Marco Barroso había hablado con su novia, allá por la estación de trenes. Recargado en el ba lcón de barrotes de hierros entrelazados que daba a la calle, platicaban tomados de la mano. Un macetón de barro con ramilletes de flores rojas adornaba el ventanal. Los primeros rayos del sol se colaban por entre los aleros de tejas de las casas vecinas. —Quiero ir a la marcha, Marco —le dijo ella, mientras le acariciaba sus encrespados cabellos y lo miraba embelesada, entrecerrando sus ojos enmarcados en los arcos de sus cejas y la negrura de sus pestañas. Él movió la cabeza en forma negativa. —Puede ponerse feo —le dijo. 48 49 La muchacha hizo un intento de protesta pero sus labios callaron al sentir las caricias de un beso prolongado. Al separarse, ella lo miró con curiosidad. Marco tenía dibujado en las mejillas la forma de los barrotes. Los dos rieron. Enseguida lo vio partir a toda prisa silbando la canción preferida de ambos que él le cantaba al oído cuando se escapaban de tarde para ir al lago. En la estación del ferrocarril una locomotora lanzó silbatazos anunciando la salida del tren. Había más aglomeración que de costumbre. —Son los del Partido Cívico que andan de protesta —dijo el de la ventanilla a pregunta de un pasajero. “A quién se le ocurre protestar cuando faltan unas horas para que acabe el año”, se dijo el anónimo viajero que verificaba su boleto: salida 10:00 horas, TapachulaVeracruz. Servicio de pullman, 31 de diciembre de 1946. Marco Barroso se llevó una sorpresa al ver a María entre los simpatizantes. Al no tener alternativa le ofreció que iría al frente enarbolando la bandera. —Hoy vamos a ir al baile a celebrar tu triunfo —le dijo ella, y luego le dio un beso que los presentes aplaudieron. El estruendo de la máquina de vapor mitigó las voces y poco a poco se fue alejando entre silbatazos y aventando chorros de humo. —Qué bonito sería viajar —dijo María suspirando. Arriba de la tarima, Marco Barroso inició su arenga. María escuchaba con una sonrisa nerviosa, buscando siempre con la mirada a su novio que hablaba con pasión desbordada. La multitud aplaudía. El lábaro patrio ondeaba sostenido por las manos femeninas ante los gritos del gentío. Las ventanas de palacio se abrieron y asomaron fusiles y dedos que apretaron los gatillos. Marco Barroso suspendió su discurso por un instante, creyendo que eran cohetes, e intentó proseguir cuando una bala le perforó la cabeza. María, que no lo perdía de vista, alcanzó a ver cómo se derrumbaba desde lo alto de la plataforma. Quiso correr para auxiliarlo pero se lo impidió un golpe de fuego en el pecho. “Su sangre tiñó de rojo al águila devorando una víbora sobre unas tunas”, diría un hombre del pueblo tiempo después. La multitud corrió en varias direcciones para ponerse a salvo. —¡Aja! Yo les voy a dar su democracia… —dijo Chico Arciniega, comandante de la policía, por los pasillos del palacio—. ¡Pinches revoltosos!… ¡Disparen a matar! ¡Son órdenes de arriba! Las campanas de la iglesia sonaron enloquecidas y la gente que alcanzaba a entrar contaba el espanto de allá afuera: —¡Mataron a la señorita María y a Marco! ¡Diosito lindo! El cura salió a la calle, y con un crucifijo al frente enfiló rumbo a la plaza gritando: —¡Paz, hermanos! Las balas le pasaban rozando la sotana. Chico Arciniega había ordenado que no le tiraran al párroco, pues no quería problemas con el clero. El teléfono sonó en el salón redondo de la presidencia. —Arciniega, ¿qué está pasando? —se escuchó una voz ronca y rabiosa por el auricular—. Habla el capitán Sixto. —Capitán, ya se desató… Les estamos pegando… Marco Barroso ya no es problema, ¡ja, ja, ja! —¡Idiota! La orden era disparar al aire para deshacer la manifestación. ¡Ya nos cargó la chingada! La comunicación se cortó. —¿Bueno? —dijo Chico Arciniega—. ¿Bueeeno? Colgó el auricular y se dejó caer en el sillón con el rostro pálido y pensativo. “Todo tiene que salir conforme a lo planeado, se dijo. A mí me meten a la cárcel. Al gobernador lo corren. El 50 51 nuevo gobernador me saca del bote y en la siguiente me voy para diputado federal”. Apretó los puños y se puso de pie de un impulso al ver que entraba el sargento Rufino. El sargento le apuntó con un máuser. Los ojos de Chico Arciniega se agrandaron, murmurando entre dientes. —Y este pendejo, ¿qué se trae? Afuera la balacera había terminado. Sólo se escuchaba el lamento de los caídos. Un tenue murmullo volvió al espacio del conflicto y poco a poco los hombres fueron retornando de su huída, tristes y llorosos para atender a sus muertos y a sus heridos. El eco de un disparo solitario se escuchó en el interior del palacio rebotando en la plaza y haciendo que los corazones se agitaran otra vez. Chico Arciniega quedó sentado con los ojos muy abiertos y la cabeza echada hacia atrás, el pecho floreado y sus brazos caídos a sus costados. —Todo transcurrió al mediodía —dijo una borrachita a quien le apodaban la Píldora—. Cuando el diablo andaba suelto y el sol calentaba las cabezas. Yo lo miré todo. De allá salieron los balazos, de ese edificio con muchas ventanas. No sé leer ni escribir pero no soy taruga. 52 El Loco Sansón —Le cuento que acá hemos convivido con esa montaña desde la creación de Mineral de San Porfirio —dijo Gilberto Concha, dueño de la única tienda del pueblo, y señaló la colina que tenía una corona de nubes en la cima—. La mina penetró las entrañas del cerro y le arrancó plata y oro mientras estuvo funcionando. Todavía están ahí los socavones… Ahora sirve de tumba a un gringo loco y hasta dicen que su fantasma se aparece en la boca de la cueva. Aquí se acuartelaba la tropa del general Huerta, que había llegado a la presidencia después de asesinar a don Panchito Madero. Los rebeldes, comandados por un hombre llamado Doroteo, merodeaban por el lugar queriendo tomar el pueblo. En una ocasión apareció en la plaza un individuo. Nadie supo de dónde llegó. Se pasaba la vida sentado en el quiosco, contando historias que él inventaba. Los mineraleños adoptaron a ese vagabundo que recorría los callejones de noche en busca de gatos, a los que recogía para darles de comer. Un día abandonó el poblado por el Camino Real. Pasó el retén sin ser molestado por los soldados que ya lo conocían. —Sale el Loco Sansón —dijo el centinela. El loco se metió tierra adentro, que ya eran dominios de las huestes rebeldes. Pronto lo rodeó una patrulla de combatientes que le apuntaron con sus armas. —Llévenme con su jefe —les dijo. —Con mi capitán Doroteo —aclaró el alebrestado rebelde—. ¿Qué traes en el costal? 53 —Gatos —contestó. —Revísalo tú, Juan —ordenó el que parecía ser el jefe. —¡Ay! ¡Son gatos! —exclamó el tal Juan, llevándose un dedo a la boca mientras que con la otra levantaba la carabina. El grupo de avanzada condujo al loco hasta el ­campamento. —¿Conque… tú eres el Loco Sansón —preguntó con voz cavernosa el capitán Doroteo. —Sí, capitán —contestó el chiflado mientras dejaba caer el fardo, seguido de la mirada fiera del jefe insurgente. El loco le explicó el plan al jefe rebelde asegurándole que los gatos siempre regresaban al centro del poblado. —Si se calcula la distancia de donde van a ser soltados… tiene que pasar lo que le digo, capitán —dijo el loco. —¿Cuántos gatos traes? —preguntó el capitán Doroteo. —Traigo doce y no han comido en días —contestó el loco, clavando su mirada azul en aquel guerrillero de gruesa cintura que descansaba su mano derecha sobre la pistola que le colgaba al cinto. —De a cuatro cartuchos de dinamita por gato… —calculó en voz alta el capitán. Un grupo de rebeldes llegó con sigilo a las afueras del pueblo. Encendieron los fósforos y ardieron las mechas de las dinamitas amarradas al lomo de los gatos. Al soltarlos, encarrerados, los gatos huyeron despavoridos por la desierta calle dejando tras de si una estela de humo, preludio del siniestro plan bélico. Las explosiones tomaron por sorpresa a la tropa, acuartelada a pocos metros de allí. Los rebeldes entraron en tropel y tomaron el control de la plaza. El general Serrano, que fungía como comandante, fue ajusticiado, aunque algunos dicen que ya estaba muerto cuando lo llevaron al paredón. Se había petateado del berrinche, al enterarse del plan del Loco Sansón. —Era un espía —fue lo último que dijo. Al capitán Doroteo lo ascendieron a general con el triunfo de la llamada Batalla de los gatos. Sí, señor. Y hasta se cambio de nombre, pues le desagradaba el que tenía. De ahí en adelante se empezó a llamar Francisco Villa. Después se supo que el loco era un administrador de minas venido de California y que al enterarse del golpe de Estado se había hecho pasar como orate, para no darle el oro a los traidores contrarrevolucionarios. —Así cuentan este relato, mi amigo —dijo Gilberto Concha, el tendero—. Y ahora que ya me escuchó, quiero saber quién es usted. ¿A qué ha venido a este lugar olvidado de Dios, donde los únicos que nos acompañan son nuestros muertos? Ellos mantienen viva nuestra memoria. —Yo me llamo Walter Scott, nieto del Loco Sansón, como ustedes decirle, y he venido para llevarme sus huesos a su tierra, para que descansen allá en Sacramento California. Junto a los de mi padre. Ahora yo quiero confesarle un secreto. Usted me cae bien. ¿Cuál es su apellido? —Concha, míster. —Amigo Concha, traigo un mapa que mi abuelo entregó a mi padre antes de morir con el sitio exacto donde escondió bastantes barras de oro. Tú me ayudas a localizar el sitio y yo te doy una parte. El gringo se llevó la mano a la bolsa oculta del abrigo, de donde extrajo un pequeño rollo de cuero que depositó en el mostrador. Luego hurgó en la otra bolsa y sacó una pequeña ánfora. —Güisqui escocés ¡je, je, je! —rió y volvió a guardar el ánfora—. Cuando encontremos las barras de oro, celebraremos. —Mi amigo, aquí tiene mi mano —dijo Gilberto Concha—. Yo también quiero largarme de este lugar donde lo único que se cosecha es polvo y viento. Que nuestros muertos se cuiden solos. 54 55 Al día siguiente, muy de mañana, Gilberto Concha abandonó el pueblo dirigiéndose hacia la mina abandonada al pie de la montaña. Reconoció el terreno y luego se introdujo con todo y caballo hasta donde se perdió la luz de la entrada. Bajó los rollos de esteras y dejó que la más pesada se deslizara sola. —Ni modo, gringo, aquí vas a descansar con tu abuelo —dijo—. Las barras de oro me las llevo yo. A tu salud, glu, glu, glu. ¡Ah!, qué buen güisqui. Tiempo después encontraron los restos de Gilberto Concha, que había tomado güisqui con veneno. Al gringo lo encontraron muerto de una certera puñalada al corazón. Del tesoro nunca se supo nada. 56 Un visitante extraño La tormenta había pasado y vuelto la calma al parque. El sol volvía a brillar. Una parvada de aves comía insectos. Un chiquillo había salido a pasear en su bicicleta en la tarde con olor a yerba mojada. Al detenerse a contemplar a los pájaros, vio que de atrás de un arbusto salía un ser fantasmal envuelto en una luz. Se frotó los ojos, ya que el destello del halo le impidió ver por un instante. El ente extraño fue tomando la forma de un chiquillo como de diez años y en completa desnudez estiró sus brazos hacia el niño de la bicicleta. Sorprendido y a la vez temeroso le preguntó sin bajarse de la bicicleta: —¿Quién eres? —le dijo pisando fuerte el pedal. —Un viajero del espacio —contestó con voz clara al tiempo que se ponía una túnica cuya blancura destellaba. —¿Qué quieres? —Ser tu amigo. —Mi mamá dice que no hable con extraños —le dijo, disponiéndose a la escapada. —Yo no soy ningún extraño, he estado contigo todo los días de tu vida. —¿De dónde vienes? —De la casa de mi padre y del tiempo, donde empezó todo. —Mi mamá dice que el tiempo no existe —le contestó el niño apretando con fuerza el manubrio. —¡No me mates! —exclamó de repente el chiquillo extraño poniendo los brazos en cruz. 57 El niño se dio la vuelta e imprimiendo velocidad a su bicicleta se alejó de allí y estuvo a punto de atropellar a una señora que desesperada buscaba a su hijo. Cuando lo encontró lo reprendió. —Jesús, cuántas veces te he dicho que no andes jugando a las escondidas —le dijo de manera enérgica—. Vamos a la casa. Lo tomó de la mano y con ternura lo subió a una nave estacionada junto a las resbaladillas y columpios con la forma de un barquillo y relleno de algodones del color de las nubes. Luego se alejaron a la velocidad de la luz. josé a. flores ¡Ay, güey! En memoria de Rafael Ramírez Heredia I Mario García Hernández (Pijijiapan, 1955). Estudió la preparatoria y es comerciante. ¡¿Ay, güey?! ¿Cómo se le pudo ocurrir escuchar una sarta de pendejadas durante toda la noche? Éstas emanaban de esa bola de borrachos gorrones y ocasionales que, por desgracia, encontró aquella ocasión en que el señor presidente municipal se honró inaugurar el nuevo centro de cultura y recreación nocturna, cumpliendo así una promesa de campaña: “Cultura para todo, con todo y para todos”. Ese era su pueblo y tenía que soportarlo ¡A güevos! Cada vez lo entendía menos y menos. Maestro normalista de profesión y vocación, tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo a su trabajo y realizar con eficacia sus labores educativas en la comunidad vecina. ¡Qué caray! ¿Quedarse así? Fijo, callado, sin ideas, borroso. De ésta ya no se levantaría más. ¿Para qué? Era demasiado tarde y temprano a la vez para dirigirse a su trabajo. Sus ojos y su piel se miraban grises. Tosió de manera escandalosa y vomitó. Luego se fue quedando quieto sobre la silla, de la que no se había movido desde que llegó. El torso inclinado hacia las piernas, dejaba colgar la cabeza con los ojos muy abiertos. El gesto se quedó de esa manera congelado, entre los límites de la angustia y del placer. Los demás borrachos seguían y seguían platicando de nalgas y de tetas asombrosas, sin importarles mucho los escucharan o no. Más tarde se retiraron de uno en uno, tambaleantes, enfermos de vivir. El dueño del negocio 58 59 quitó la música, apagó las luces y se dispuso a retirarse. Hasta ese momento se dio cuenta de que alguien se había quedado dormido. Indicó a sus ayudantes sacarlo y dejarlo en la banqueta. Sin ninguna consideración, los empleados cumplieron lo ordenado y se fueron tranquilos luego de haber cerrado la puerta. El maestro, al verse tirado en la banqueta, sintió el placer de la libertad: ágil, feliz y seguro de sí mismo. Dueño de la calle, corrió de un lado para otro, dando saltos como un niño en día de fiesta. Se acordó de sus clases y en ese momento sus alumnos aparecieron frente a él, o, mejor dicho, él apareció frente a ellos. Los niños no se percataran de su presencia y, continuaron con sus juegos y sus bromas. “¡Pinche maestro, ya no vino…!”. “¡Vámonos, güey!”. “¡Ay, güey!”. “Qué, güey…”. “No sé, güey… Sentí un pinche escalofrío gacho”. “No mames… vámonos”. ¡Pero no se agüiten y tomen sus cervezas! ¡Que no me los apantalle la vida, camaradas! Como les venía diciendo, ¿para qué sirve saber tantas cosas? ¿A ver, díganme? ¿A dónde chingados se fue Ramírez Heredia? ¡Que venga el cabrón a terminar su relato! ¡Muy su relato! “¡Ay, güey…, un montón de gusanos hambrientos devoran de prisa nuestros cuerpos! ¡Ni modos, esto ya se acabo!”. Y el Rayo se fue como de rayo con la chica de los cabellos alborotados, al hotel. II ¡Ey, ey, ey! ¿Qué vaina con esta historia? La intención no fue hacerles perder el tiempo ni tenerlos aquí toda la noche como a ese imbécil maestro normalista escuchando pláticas de borrachos. Pero la mente juega bromas como ésta y aquí estamos. ¡Ey, ey! ¡Momento! ¿Sus rostros me parecen demasiado familiares? Son los mismos que asisten a cuanto evento cultural se programe en este mi pueblo. ¡Los de siempre! ¡Claro! ¡Que no se olvide el motivo y que se siga el mitote! ¡Ey! III Al final, pero al final de todo, uno termina tonto de tanto conocimiento. Estoy hasta la madre de saberlo todo. Harto de soportar mi vejez, ¡Experto en todo y bueno para nada! ¿De qué sirve acumular experiencias durante años, si cuando las tienes todas ya no las necesitas ni te sirven para nada? ¡¿O no…?! 60 61 trajo la revolución. Fue carranclán. La leva lo arrancó de su pueblo y el tren lo dejó aquí por estas tierras. Su instinto de cazador lo llevó al monte, a los manglares, al mar, adonde estaba la presa. En su andar fundó comunidades por todo el Soconusco, la costa de Chiapas, el sureste mexicano. Hasta que, en definitiva, plantó su rancho de manaca, en lo que hoy se conoce como Buenos Aires, municipio de Mazatán, donde murió a la edad de quién sabe cuántos años. Una vez en estas tierras tomó por mujer a una chaparrita trigueña de ojos encendidos y enormes encantos, quien lo siguió a todas partes en sus andanzas, siempre alerta y silenciosa. Madre de por lo menos veinte hijos, con él sólo logró tener media docena: dos hembras, tres varones y alguien más, bajo sospecha revolucionaria. Ella murió de vejez, de trajinar, de andar andando, años antes que el viejo carranclán, como se les decía a los soldados carrancistas. Recio, alto, correoso como el madrón, árbol maderable con el que se hacían los ejes de las carretas. Cabellos siempre recién cortados. Bigotes alacranados. Abundante barba larga. Nariz aguileña. Ojos claros, ambarinos, como de felino al acecho. Así lo conocí, bien plantado, observador y bromista; con su vozarrón cargado de misterio y sarcasmo. —Él es papá Manuel y ella es mamá Chepa. Son tus bisa­buelos, hijo. ¡Salúdalos! No te quedes ahí parado. ¡­Ándale! —me dijeron mientras dejaba en el suelo todas las cosas que traía cargando para luego abrazarlos emocionada con lágrimas en los ojos. Ellos estaban sorprendidos, felices de verla, musitaron palabras tiernas y amorosas. Los perros acometían furiosos en defensa de su territorio invadido por nosotros, mientras el cacareo de las gallinas alborotadas se generalizaba. —¿Y cómo diste, Chema? —¡Pues ya ve, preguntando! Permanecí en silencio con la cabeza echada hacia delante todo el tiempo, mirándome los pies, junto a mi maleta que había dejado en el suelo. Una vez calmadas las emociones, nos hicieron pasar al interior del rancho cercado de huilotes junto con nuestras cosas. Los huilotes son las partes centrales de las manacas, desprovistas de las hojas subdivididas que conforman el follaje parcial de una especie de palmera llamada manaco, cuya flor es utilizada para adornar los altares de los muertos y que se conoce como la flor del corozo, y corozo es el fruto que produce esta palmera, una especie de coquillo alargado en forma de óvalo. —¿Y éste quién es? —preguntó el bisabuelo, agarrándome de sorpresa con sus recias y callosas manos por el cuero de la nuca y el de la cintura, y así me sostuvo, calándome como a los cachorros o becerros. Aquello me quitó el resuello y se me agolpó la sangre en el rostro. Al ver que no produje ningún pujido o algo que manifestara mi malestar, me bajó diciendo—: Es de pura ley el muchacho, será un buen cazador. Con marcado orgullo, mi abuela, doña Chema, comentó: —Es mi nieto, es hijo de Leoba —y ya no se volvió a hablar más del asunto. Al otro día hubo fiesta. Mi abuela se pintaba sola para eso. Sin más ni más empezó los preparativos: seleccionó especias, tostó recaudos, molió condimentos; correteó ga- 62 63 Don Manuelón En memoria de don Manuel Castellanos Lo —Pues pasemos a las mesas, señores. Fue el bisabuelo el que empezó a mover los bigotes y a mancharse las barbas, los demás lo siguieron con todo respeto. Las mujeres cuchicheaban en la cocina mientras esperaban que sus hombres terminaran de comer, para luego ellas hacer lo mismo. —¿Y los de la marimba? —¡Ai después! llinas, las mató y las destazó; puso a cocer maíz, lo amortajó para luego repasarlo y hacer tortillas, de esas grandotas de rancho hechas a mano, de las que conocemos como matapasiones o espantamaridos. En silencio estuve ayudando en todo, sin replicar, ni hacer preguntas tontas, que era lo que más molestaba a los adultos. Los niños no podíamos estar presentes en las pláticas de los mayores y menos intervenir, eso lo tenía bien claro. Me hice amigo de un cachorro que me seguía a todos lados. Nos caímos bien, jugábamos cada vez que la oportunidad se nos presentaba, cuando la abuela se distraía recibiendo a familiares y vecinos que venían a verla, enterados de nuestra llegada por el ladrar de los perros y el cacareo de las gallinas alborotadas. —Supimos que estaba la Chema por acá, y venimos, pero no quisimos traer las manos vacías. Así se fue colectando una gran cantidad de patos, pollos, iguanas, pescados y toda clase de animales comestibles. Alguien mandó por las cervezas, otro por unos cuantos litros de aguardiente. Y otro más fue por la marimba y sus ejecutantes. Cada uno realizó una tarea específica de manera solidaria en aquel festejo incluyente. En el patio los hombres habían hecho varios tapescos con varas de caulote, a manera de mesas largas con sus patas enterradas en el suelo. Sobre aquellos improvisados muebles las mujeres colocaron hojas de bijagua, como si fuera un mantel. De mientras, los niños correteábamos por todos los sitios, atravesándonos. El caulote es un árbol pequeño y la bijagua una especie de geliconia, dignos representantes de una vegetación secundaria, muy comunes en la región. Los trastos rústicos —toles, jícaras y guacales— surgieron de todos los ranchos de la comunidad para en ellos servir el mole y el arroz. José A. Flores (Tapachula, 1958). Narrador, poeta y profesor de actuación. Autor de los libros Para ti, Semipoemas y Cuentitititos. 64 65 Miriam Noriero Volcán Tacaná Cuando llueve en exceso, como ahora en junio, me gusta ir de compras a Tapachula con mamá, porque veo de cerca el volcán Tacaná, que pareciera erigirse dentro de la ciudad. Lo veo y pareciera vivir tras el palacio municipal. Vuelvo a mirarlo y ahora ésta detrás de la iglesia. Mientras mamá revisa la lista de pendientes en el parque central, yo juego con el volcán taca-taca-Tacaná. Cuando pasan las lluvias y regresa el solecito voy de nuevo de compras y a ver el Tacaná. Parpadeo y lo busco y corro detrás de la iglesia y del palacio municipal y te llamó y te digo volcancito de nieve vol-can-ci-to de humo y de fuego ¡sal ya de ahí!, ven y juguemos a las atrapadas una vez más. Veo que el calor no te sienta, confirmo tu ausencia y la nostalgia me invade y me refugio en la fuente del parque central. Ahí un espejo me manda tu imagen y enseguida me envías una señal… Veo el cráter cargado de nieve y en la punta un quetzal. 66 Sarampico vez mamá me compró un sarampico de papel de china y de color anaranjado. La hilera que le puse para elevarlo estaba podrida. El sarampico cabeceó y se enredó en un árbol gigantesco y hueco, dentro del cual vivían unos duendecillos traviesos. Los duendecillos subieron a la copa del árbol y, al tocar el barrilete con sus manos, astros, cometas y estrellas cundieron en él. El sarampico se transformó en una culebrina plateada y los duendecillos la sumergieron en el fondo del mar y enseguida salió disparada como un cohete espacial, se elevó al cielo y se metió al aro lunar. Una 67 pedro girón El tesorero La carta del terco cuidaba el ganado de su patrón, le dio hambre y se acordó de la casa abandonada junto al potrero. Entró en ella, encendió el fogón y preparó comida. Cenaba ya cuando ¡de pronto! le pareció escuchar que alguien cantaba. Volteó a ver para todas partes y no vio a nadie. Al llevar los platos al lavadero vio una sombra vestida de charro con una diminuta corneta entre sus manos. La sombra se dirigió hacia él para decirle unas palabras al oído. —Hay un tesoro en medio de las dos palmeras de coco —dijo el charro fantasma. Ramiro de inmediato tomó la tarpala y escarbó en el lugar señalado por el charro fantasma. La corneta sonó justo en ese lugar. Ahí, escondido, permanecía el gran tesoro. Ramiro encontró a un par de amigos en el mercado y contó lo sucedido. Ellos escucharon atónitos y llenos de admiración, él sacó el cofrecito y repartió parte del tesoro encontrado. Señor Esteban, alcalde de Tenejapa: Miriam Noriero Escalante (Cárdenas, Tabasco 1960). Es profesora de preescolar y radica en Huehuetán. 1 K’ox, niño legañoso y despreciado de los hermanos, según el Popol vuh y la oralitura maya. 68 69 Ramiro Hasta ahora me atrevo contestar su carta del mes pasado sólo para decirle que no asistiré a su convivio. Gracias por su invitación y por acordarse de este Terco, hijo de K’ox1 y crecido como en tierra prohibida donde juntos crecimos. Es septiembre otra vez y víspera de homenajes patrios, plena cosecha en las manchas de milpa donde un día quince nació el Terco y allí mi “cuney güey”, primera rima, se escuchó en los huertos de durazno, intercalado de habas y papas. Y hace como cinco o seis años corrió la voz de que el Terco escapó del huerto, montado a lomo de una hormiga nocturna, llevando callos, cicatrices y un picudo tiroides como único equipaje, bodega de palabras no articuladas o el archivo de delitos no tipificados, pero que existe como “usos y costumbres”. Tal vez eso infringí o fue simple pretexto para convertirme en vago, como también pude sobornar o aceptar el bote. En fin, me gustó jugar al prófugo. Ya lejos de Tenejapa valí madre, porque vivo casi extranjerizado, sin identidad, aunque en mi corazón fluya sangre indígena pero en mi cabeza y actuar soy mestizo y huyo caprichoso como punta de lápiz sobre una hoja extraña llamada Tabasco. Cuando atisbo en algún evento social de la élite política y literaria, luego resalta mi falta de adaptación social y lingüística. Sin embargo, me atreví a escribirte en español y no en tseltal, otra prueba de mi rebeldía, pero a la vez cumplo mis caprichos y sin reproche. Tú no me habrás culpado de mal político porque nunca lo fui y menos de mal religioso si no soy bautizado. Sin embargo, sé que ellos, quienes desnudan o visten de espina a Tenejapa, fueron crueles cómplices de mi destierro por no creerle a su Dios cashlanizador. Tanto es la trauma que aún sueño al juez buscándome, desde Balum Kánal hasta Cruz Pilar y otras veces desde Matsab hasta Nabil. Sueño que son incursionadas las casas de mis familiares, sueño que son intimidadas, golpeadas, interrogadas por el tal Terco. Yo ya andaba como otro Cortés o Malinche de mis necesidades por Nacajuca, otro pobre, hipotecado en el Plan Chontalapa. Y luego anduve por Cárdenas y Macuspana mientras los “tumba patos” tenían tomado el palacio municipal. Ya conocí Ciudad Pémex como la rica pobre que acusa a sus desempleados en una cantina como palacios donde los soldados hacen servicio de policías. A diferencia de tu pueblo tiene palacio municipal, iglesia, biblioteca y radiodifusora. Muchos domingos deambulé sospechoso del parque La Paz al parque Juárez, caminé por la zona remodelada, entré a la casa museo de Carlos Pellicer, subí al mirador del paso Maculís frente al Zócalo. Y, cierto día, otra hormiga metálica me trasladó a Ciudad del Carmen; llegué cuando los murciélagos ya salían como cabeza de flechas en los ventanales de las casas abandonadas de la colonia Guanal y las brisas del malecón me sacudieron como cola de quetzal. Con mi camisa talla treinta y seis pegada a la espalda por el sudor, crucé hacia el parque central, donde los zanates machos entronaban el himno en los árboles de chechén. Los homosexuales y prostitutas se susurraban al oído el plan o las batallas fallidas. Caminando fui a salir hasta la ­ egra oficina de los petroleros, como haciéndole seña a la n pobre panga semihundida desde hace años. Caminé por el retorno el cañón, el camarón y por el parque Moctezuma con la lanza al aire. Fui desde Isla Aguada hasta Champotón como buscando la tumba de Moctezuma vigilada por Moxko Uok.2 La semana pasada yo saltaba de lancha en lancha por el puerto Paraíso de Yucatán, vendiendo periódico. Con el agua amarillenta lavé las manos y la cara y al contacto de la sal sentí crecer el tiroides y las ganas de asistir a tu convivio para desahogarme con políticos. Todavía era tiempo, pues esa tarde desesperadamente fui a buscar la terminal de ADO. Como a las cuatro y media de la tarde abordé la unidad con destino a Tuxtla Gutiérrez; contento y anémico viendo la segunda película me quedé dormido. No sé qué horas eran o qué tanto faltaba para llegar al destino cuando un agente de migración me despertó. —Me permite su identificación? ¡Por favor! Yo, ensoñado, saqué la billetera donde sólo hallé dos billetes de a cien y un quetzal. —No traigo credencial pero me llamo Terezo, y soy chiapaneco. —Y todavía con un quetzal, ¿verdad? ¡Bajate, vos, patojo! Así de fácil me confundieron por un guatemalteco, así perdí el boleto y tu convivio y por eso te digo que vivo fuera de Tenejapa casi extranjerizado. Ya en la oficina sólo me repitieron: —¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Y ¿de dónde vienes? —Me llamo Terezo y me dicen Terco, vengo de Yucatán. —De Yucatán o de Malacatán. ¿Por qué tú no tienes la cabeza grande? —Porque no soy yucateco sino chiapaneco. —Muy bien, a las ocho de la mañana sale una unidad para Talismán, Chiapas, para deportar a tus compatriotas. 70 71 2 Cacique indígena que ganó una batalla contra los conquistadores. Efectivamente había catorce centroamericanos. Al buen rato cumplen la amenaza, nos suben al carro a los quince indocumentados y hasta la una de la tarde según el chofer que nos liberó por el poblado el Carmen. Al quedarnos solos otros tomaron combi hacia Malacatán, dos o tres regresamos a la caseta a buscar chucho y atol con frijol y después crucé caminando el puente para tomar la combi de Talismán a Tapachula, desde donde firmo la carta. PD. El pozol fácil lo cambié por la Coca-Cola. 72 La abeja negra yo mandé a encerrar a mi “abeja”, no porque yo sea una descocada, mamá, no, y ni siquiera pensé hacer gracias. Sólo busqué protección. Poco me faltó morir de miedo. Yo temblaba en la casa y para el colmo ante mi mero hijo. Si tardo otros segundos en actuar, tal vez me hubiera despanzado a mí o a una de sus dos hermanas menores. Chusita, de sólo cinco años, entraba y salía de la casa sin precaución; pasando cerca de mi “abeja africanizada” llena de alcohol, thinner o mariguana verde, como él decía. La verdad no sé qué más había consumido; era el diablo cabal el jijo de mil putas. Me desconoció. Ya no me entendía y, de ribete, casi arrastra en el suelo un cuchillo tipo espada; ni el diablo sabría dónde sacó el chingao fierro… Hasta parecía torero en una plaza equivocada. En la mañana de ese día primero de enero, en vez de desayunar el recalentado, se dedicó a afilar el fierro para después lanzarlo y lanzarlo a la ventana de madera o a los tallos del plátano. Él sí les hizo gracia a mis vecinos. Pero a mí, nunca. Al contrario, sembró terror: como la tempestad, empezó temprano. Antes de la hora de pozol ya había tirado mis tiliches al callejón del camposanto. La cama y el colchón al patio, desde donde gritó que me juera de la casa. Yo sí le toleré mucho tiempo, pero tal vez estuve apendejada más que mucho tiempo, ignorando lo que gritaba. También hubo momentos en que intenté meter nuevamente mis trapos. Daba vergüenza ver los calzones esparcidos sobre platos y ollas ahumadas. Ahora sé que el miedo y el Sí, 73 coraje me obligaron a hablarle a la polecía, solicitando auxilio y cargaran a “la abeja negra”, esposado pal bote. Jue cosa de ocho o diez minutos, cuando se asomó la mismísima juez con tres polecías de playera gris y pantalón de mezclilla gris, armados con tolete. En la mano zurda del comandante resaltaban las esposas plateadas. Fue quien dijo, sarcásticamente: —Señora, ¿dónde está el amigo malcriado? —Ya se encuevó como zorrillo… Sáquenlo con humo si es necesario. —Muy bien… Él me abrirá la puerta —dijo el comandante como para sí mismo y despacio. Pero la juez lo escuchó y afirmó con un movimiento de cabeza cuando ella hablaba conmigo. —Amigo Iván, abra la puerta para tomar datos del desorden… Aquí está tu mamá, y a ti no te molestaremos. La juez insistió cuatro veces, pero el gritón ya se había vuelto mudo. Aunque, en realidad, el comandante sólo llevaba las esposas en la mano. A su padrastro le pasó lo mismo pero por la otra puerta. Tampoco le contestó pero al menos evitó a que se fugara por ese lado. Después del comandante pasó adonde estaba el marido y entre los dos casi lo enamoran. De repente rechinaron las bisagras de la puerta, y salió el mudo, empuñando el cuchillón y ya no dijo ni una sola palabra. Tal vez porque ya estaba rodeado y en vez de soltar insultos soltó lágrimas y después entre las lágrimas el fierro. En ese momento, lo sometieron y esposaron como iguana. El agresor se volvió víctima, pero no imaginen un desenlace macabro. No hay que ser pesimistas o creer mucho en el destino. Sin embargo algo peor le esperaba a mi “abeja negra” por sus pésimos hábitos en la vida. Ya había intentado suicidarse dos veces en su cuarto, donde tiene grafiteado al cachudo, en negro y con ojos rojos. Llorando, aún pasó pisoteando mi ropa con descaro… Los polecías disimularon… Yo quería ver una pescoceada o mínimo unos empujones, pero nada. Quizá porque íbamos la familia de él. Como vil idiota, caminó hasta la agencia rural que dista dos cuadras de la casa y del panteón media cuadra. Mi marido y yo íbamos atrás como escolta. Sólo para ir a levantar la denuncia o firmar no sé qué papel. Tuve miedo de que lo consignaran ante el ministro público. La juez me lo sugirió en varias formas durante el trayecto. Me hablo del bien común y social. Una parte de la gente que topamos opinaron lo mismo y, una o tres, hablaron de injusticia. Pero nunca explicaron o no entendí de parte de quién. Los uniformados sólo cumplieron con mi petición de auxilio. Sus amiguitos de la calle lo vieron raro, pues ya iba chillando. En otras ocasiones mentaba madres o se tiraba al suelo como niño berrinchudo. La verdá, a los cinco años ya era rebelde y luego se quedó con los abuelos cuando me separé de su papá. Cuando lo volví a ver ya tenía diez años y ya era desertor de la primaria. Desde el día que le presenté a mi nueva pareja se enojó más conmigo. Y después de ese día nos platicó de un amigo imaginario, de “alvergón”, que le regalaba refreco y cigarro bueno. Al poco tiempo un vecino de él nos conto con tristeza que thinner y mariguana le daba ese su amigo de Álvaro Obregón. Durante seis meses intenté meterlo al carril, que es tiempo que vivimos juntos en su casita que heredó de su abuelo, pero ya jue inútil. Tal vez porque ya tenía veintiún años. Durante esos seis meses convivimos poco, hubo más quejas y hasta reproches. Antes de entrar a la preventiva le quitaron las esposas, pero no el cinturón. Cómo es cuando ya le toca a uno… Ese detalle del cinturón pasó desapercibido, ni el secretario se dio cuenta cuando se acercó a preguntarle a la juez que si se consignaba ante el ministerio publico por no sé qué delitos. Yo, interrumpiendo… Perdón…, porque 74 75 a pesar de todo es mi “abeja negra”. Pensé que ya se le pasaban los efectos de las cruzadas y a mí el susto y el coraje, como en otras ocasiones. Entonces sólo exigí, como la quejosa, tres días de cárcel para su escarmiento, pero él no aguantó doce horas. Hasta que vi salir los murciélagos por el tejado de la casa ejidal me retiré de la agencia, olvidada de mis otros dos chiquirines. Bien alcahueta, regresé como a la hora con mi jarrita de atol caliente para el huérfano, pero de vicio seguía descansando con las manos entre las piernas y de cabecera los botines negros que estrenó en navidá. Al otro día volví con mi jarrita y un poco de caldo de pollo pa la cruda, según yo. El comandante me acompañaba hacia la preventiva. Cuando, de repente, arrancó en un tropel de loco para abrir la reja y gritar: —Iván, ¿qué hiciste? Qué iba a contestar si el malcriado ya estaba paleta. Colgado como urraca en la trampa y haciéndole cara fea al diablo pintado en la paré, o parecía estar confesando… El pobre comandante se puso papujo. Primero lo destrabó del cuero y luego abrió la reja de donde estaba colgado. En la papada quedó marcada la hebilla con forma de hoja de mariguana. Al liberarse del gañote hizo un ruido feo, como cuando traga agua el baño. Entonces pensé que vivía… Intenté darle respiración de boca a boca, pero le sentí helada la lengua morada y fría como anguila del río Coatán. mario martín toledo El desempleado Pedro Girón (1965, Tenejapa). Estudió la preparatoria en la escuela José María Morelos y Pavón de San Cristóbal de Las Casas y es agente de ventas. En una banca del parque central de Tapachula, Alfonso López leía el aviso de ocasión del periódico y a intervalos contemplaba cómo un anciano daba de comer a las palomas. —¡Palomas! —se dijo—. ¿De dónde diablos salen? No se lo explicaba. Aparecían de la nada pululando por doquier. Había abandonado la búsqueda y se entretenía en la sección de espectáculos. En ese instante… ¡Plop!… Algo espeso y húmedo fue a incrustarse en la foto del boricua Ricky Martin, cuyo texto del pie de foto decía “soy gay, ¿y qué?”. Tremenda revelación, pero más alarmante fue lo que Alfonso tenía entre manos: caca de paloma. Como pudo arrugó la página y la depositó en el bote de basura. —¡Palomas! —exclamó una vez—. ¡Qué plaga! Ansioso dobló el periódico y se lo colocó bajo su brazo, para enseguida caminar al mercado por los encargos de su esposa. Los vendedores ambulantes abarrotaban las calles del parque. Caminó sumido en sus pensamientos. —¿Cómo le hago para encontrar empleo? —murmuraba—. ¿Caso hay? Sintiendo resbalar, Alfonso se abrazó a un poste. Una señora al pasar hizo un gesto de desagrado. Alfonso se rascó la cabeza: —¿¡Qué pasa!? —dijo Un señor se cubrió la nariz, al tiempo que exclamaba: —¡Ugh!, se batió todo. Observó que en su zapato derecho tenía ¡mierda de perro! 76 77 —¡Ah! ¡Jijos de su madre, perros méndigos! Buscó dónde limpiar el zapato. —Sólo esto me faltaba. No es mi día… Animales, cómo los odio… Abordó una combi, pero se tuvo que bajar. Los pasajeros se quejaron de que no “olía a rosas”. Al llegar a casa su esposa lo recibió. —¿Dónde andabas, flojo? —le espetó —Ya sabes, fui a buscar trabajo. —¿Trabajo? ¡Uf! Hueles a caca de perro. —Si, mierda de perro es lo que obtuve en lugar de empleo. —Pásale, no te quedes ahí paradote. Pero con cuidado, que acabo de asear. —¡Grrr!, ¿qué no ves cómo estoy? —Sí, bien batido, ¡ja, ja! Ella había pasado de la molestia a la hilaridad. —Anda, ríete —dijo Alfonso. Cruzó la sala con el zapato entre los dedos de la mano izquierda, tapándose la nariz con la otra, caminó por un corredor hacia el patio de la vivienda y arrojó el zapato lo más lejos posible. Alfonso volvió a exclamar: —Este no es mi día o es mi cochino día. Ivonne de León Carita de ángel Mario Martín Toledo (Tapachula, 1965). Licenciado en administración de empresas por la UNACH y profesor de telebachillerato. Soy una perra, una hija de la noche que esconde sus perversiones detrás de su carita de ángel. De mustia, diría la abuela. Me deslizo por ahí, caminando las calles de esta ciudad con días agobiantes, sofocantes, bochornosos, pero de noches lluviosas. Entonces me visto decente, como corresponde a una viuda y voy cimbrando mis caderas cuando camino por este lugar, con mi 1.68 de estatura. Me muevo suave, ondulante, y los hombres siempre voltean a verme y caen en mis redes antes de lo que te cuento. Seductora, tierna, casi infantil me vuelvo a ver al incauto que está a punto de saciar mis ganas. Las críticas no me importan, porque soy bastante astuta para esconder la verdad de lo que soy bajo las faldas largas y las blusas de moño y la imagen de María ardiente que debemos portar quienes somos miembros del grupo catequista. A mí sólo me importa saciar mis instintos ni bajos ni altos, sólo instintos cercados por la carne de mi suave, tersa, sedosa piel que más de alguno ansía acariciar. Es una lástima pero el pecado no se hizo para todos, sólo para quienes tienen el valor de someterse y yo me he sometido. He bajado al infierno de la degradación y volví victoriosa. Aún recuerdo a Víctor, amante esposo y enamorado caballero, el hombre por el que todas mis amigas me envidiaban y por el cual guardo luto aún después de tres años. Nadie comprende todavía cómo es que esos desgraciados maras pudieron dejarlo hecho pedazos en una hielera. 78 79 Yo sí, yo lo entiendo perfectamente a diario cuando me visto y veo en mi vientre la cicatriz del cuchillo que me encajó cuando tenía tres meses de embarazo, luego de que le dijera emocionada: “¡Vamos a ser padres!”. Estaba tan contenta. Pensé que al saber que tendríamos un hijo dejaría de golpearme en las piernas y en el vientre. Creí que no me obligaría más a estar con sus amigos ebrios, veinte, treinta veces por noche hasta que se saciaban. Pensé que por fin sería feliz como la gente creía que lo era. Me equivoqué (otra vez). El terror me paralizó cuando me tomó por el pelo y lo escuché decir: —Eres una perra… Saber de quién es ese hijo… A mí no me jodes. Me arrastró a la cocina sin que pudiera evitarlo y clavó en mi vientre el cuchillo. Herida, lo vi tomar con toda calma el teléfono para hablar a la Cruz Roja y con voz trémula decir: —Pronto, una ambulancia, entraron a mi casa a asaltar y acaban de herir a mi esposa. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo, Dios! Como el esposo ejemplar que en apariencia era, no se separó de mí un sólo instante y lloró tanto cuando el ginecólogo le dijo que había perdido al bebé y que nunca más podría ser madre, pues el útero se me había desgarrado. —Fue un mara salvatrucha —le dijo a la policía. Con el útero también se me desgarró el corazón. Dejé de sentir temor, ira, pasión, odio. Sólo vivo el día y disfruto de mi viudez. ¿Que cómo perdí a mi amado esposo? Pues creo que fue el mismo mara que me hirió… Por cierto, la policía nunca pudo dar con él. Daniel, mi esposo, llegó una noche, ebrio y sin amigos. Me violó como solía hacer en los seis meses que duró nuestro matrimonio. Me jaló del pelo y me pegó a la pared. Sólo me levantó el camisón e hizo a un lado el pañal que usaba por mis heridas recientes. Se me abrieron los puntos pero eso no importó. Él terminó, satisfecho, a los dos minutos, y me botó. Ahí, tirada en el suelo, sentí que la furia se adueñaba de mí y luego no supe más. Todo sucedió como en esos sueños en los que uno camina entre penumbras. Fui a la cocina y tomé el mismo cuchillo de la vez anterior. Volví a la habitación donde dormía sin remordimientos ni preo­ cupaciones. Pobrecito, estaba tan borracho que no pudo reaccionar. —Estás loca —me gritó. Ésas fueron sus últimas palabras antes de que yo le cortara la yugular. Pero eso ya pasó. Es una triste historia que he ido superando con el tiempo. Ahora todo es diferente. Voy a las reuniones con mis amigas, ceno en los restaurantes más concurridos y me paseo por las cantinas. Nunca se sabe dónde pueda surgir el amante ideal. El hombre que sacie las ganas infinitas que tengo de un macho como lo era mi esposo. ¡Lo extraño tanto! Extraño ser poseída, golpeada. Pero lo que más disfruto es el momento final, cuando puedo sentir completa la vida de mis amantes resbalar por mi piel. Seguro que ahora mismo estás jadeante, anhelando tener mis labios pegados a tu hombría. Mi boca fina de labios carnosos hace maravillas, según me han dicho los hombres que han tenido la suerte de probarla. Es una pena que no puedan repetir… Pero… no tienes porqué quedarte con las ganas. Cierra los ojos y deja que tu mano baje a tu entrepierna. Piensa en mis grandes ojos azules aniñados, en el blanco nacarado de mi suave piel y en los gemidos apagados de una mujer sin experiencia en estos menesteres. Una mujer que apenas hoy, contigo, descubre el placer 80 81 —Pégame —te pido—. Hazme sangrar. Me gusta la sangre. Ahora es el momento… A horcajadas sobre ti, me siento tu reina. Dices que soy tu diosa, sólo yo. Me pides perdón por los golpes, prometes que nunca más mi amor. Qué lindas suenan las mentiras en tu boca. Las dices con tu voz de matices graves que me hace estallar y… Ya está… No puedo más. Estoy a punto de terminar y la mordida es centellante… Tiene que ser antes del final. Tu cuello palpitante me lo pide y con los dientes te arranco un jirón. Ahora… La sangre escurre por tu cuello. Me baña, me seduce, me moja toda junto con el semen de tu verga, dura aún… Tus ojos incrédulos mirándome son parte del espectáculo. ¡Si casi los cierras como borreguito, como los cerró mi difunto esposo, que Dios lo tenga en su santa gloria! —Tengo que irme, cielo. Me levanto, me visto y termino de meter los pedazos que quedan de ti en la hielera. En una desviación del camino me estaciono y como puedo, lo más rápido que me permiten las fuerzas, dejo por ahí la hielera, en el montarral. Debo hacerlo rápido porque este es un país peligroso. Hay muchos narcos y zetas matando gente. Las hieleras abandonadas en los caminos son tan comunes. Pero hay que tener cuidado. Dicen que el sentido del oído es el último que se pierde. Adiós, mi amor, te digo mientras abordo mi Tahoe y me voy por la carretera, contenta, cantando, estremeciéndome, mientras siento dentro de mí los resabios de tu sabor. sexual, pero que se entrega por completo. Haz de ella lo que desees, porque así soy yo: una hembra de verdad. Gracias, cariño, por demostrarme que aún existe el amor y que tú podías hacerme olvidar a mi difuntito. Pero no, no piensen mal, no soy sólo una adicta sexual. También soy bondadosa. Mis obras de caridad son harto conocidas. Me veo tan bien cuando aparezco con esas faldas largas que se pegan a mis bien torneadas piernas al caminar y las blusas recatadas que hacen lucir mis pechos redondos y enhiestos, sostenidos apenas por el encaje del fino brasier. También soy muy alegre. Me gusta reír a carcajadas en las cantinas. Gozo con las miradas puestas en mí. Las miradas de un fulano, de una fulana, tus miradas incendiarias que me ponen tan ardiente. Me mandas un trago con la mesera y acepto, ni modo de negarme a tan guapo caballero. Tres cervezas más son suficientes para darnos cuenta de que somos el uno para el otro. Tus besos que lastiman cuando muerdes mis labios me convencen, quizá seas el indicado. Vámonos a mi casa, te digo, y ahí pasas una semana. Pero no te convences de mi amor. Dices que no me importas, y no hay nada que pueda hacer para que me creas. Ahora me golpeas. Te sientes tan macho ahí, de pie en la cama, mirándome amenazante. Ya supiste que es cierto lo que siempre dices: me vales verga… Así, con tus palabras de bruto dominante, de masculinidad dolida. Otra bofetada y me excito más. Tú no sabes, pero el brillo en mis ojos no son lágrimas. Es sólo el preludio de lo que va a ocurrir. ¡Esto es tan delicioso! —¡Vamos! —te provoco—. Golpéame más. Deja morados mis ojos, patea mi vientre seco, vacío… Sólo consigues provocar en mí la más ardiente pasión. Estás asombrado. No hay quejas, no hay gritos. Sólo más deseo, más ganas de sentirte, tocarte, que me muerdas en el cuello, en las orejas… Ivonne de León (Tapachula, 1976). Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Salazar Narváez. Ha publicado cuentos en el suplemento Raíces del Diario del Sur. Es locutora, periodista y publicista. Tiene un programa de revista informativa en radio y reciéntemente comenzó el programa Bolso de mano, con entrevistas a personajes del Soconusco, reportajes y opinión. 82 83 Anoche estuve a punto de ejercer mi virilidad en ese cuerpo y, al final, nada. Qué manera de oponerse. Apreté, me dio arrumacos, me calentó. Cierto, me enojé al final pero no se lo demostré. Sólo me resigné a no poder completar el acto. Unas horas antes compartía la cama con mi amiga y ahora me cerraba las puertas con tremendos vituperios para denostar al más detestable de los enemigos. Celeste me había echado de su refugio. Yo nada podía hacer, sólo maldecirla. ¿Qué pretende con tratarme así? En todo caso, el ofendido, el ultrajado, el humillado era yo. Incapaz de reconciliarme con mi orgullo, avancé hacia el centro. Pasaban de las once de la mañana y yo esperaba el desayuno, para después partir… Ella volvió de la calle, jugando con sus llaves. Me pidió perdón por no terminar la noche a mi lado. Había salido a una fiesta cuando me quedé dormido. En el desayuno se limitó a buscar a su gata Princesa para alimentarla. Ahí fue cuando soltó esa sarta de agravios. ¿Cuándo la conocí? Ambos trabajábamos como docentes en uno de tantos institutos prestigiados de Tuxtla. Cierta ocasión en que amonestaba a mis alumnos me interrumpió, diciendo: —Albricias, joven maestro. La juventud se tiene desde los trece hasta los diecisiete o dieciocho. Cuando te vuelves asalariado, tu juven- tud te ­abandona. Entonces yo, con veinticuatro años, no me consideraba ningún jovencito y ella, con sus treinta y ocho, tampoco. Me provocó interés su personalidad nihilista y el lejano parecido a Carmen, mi asesora de tesis, pero no me imaginé sorbiendo sus senos flácidos. Nunca. —Qué te parece si llegas a tomar un café a mi casa, y platicamos —me dijo mientras me apuntaba su número telefónico. El domingo siguiente le marqué pero no contestó. El lunes, cuando firmábamos la entrada en la recepción, le dije: —¿Sabe, Celeste? Le marqué, pero no estaba, creo. Acordamos que nos reuniríamos sin falta el domingo siguiente. El sábado a mediodía me hallé caminando rumbo al oriente de la ciudad. Había asistido a un curso de actualización de enseñanza. Quise caminar para cansarme. Mi domicilio estaba a unos kilómetros de mi centro de trabajo. Los fines de semana eran insoportables, ya que vivía solo, nomás durmiendo lo olvidaba. Entonces ella pitó una vez y emparejó su coche, y abrió espectacularmente la puerta del copiloto. Yo, dubitativo, la miré hasta reconocerla tras sus enormes lentes de sol. En el transcurso al parque central me contó que iba a recoger un encargo a una agencia de envíos y que le acompañara. Anduvimos por todos lados, como si no encontrara la oficina o como si quisiera perder el tiempo para conocernos mejor. El día siguiente acudí puntual a tomar el café y allí supe que rentaba el departamento sola, que tenía parejas ocasionales, que los compromisos no le gustaban y que sus aficiones preferidas eran recoger gatos y perros callejeros de raza pequeña para que le hicieran compañía. Sentados en un sofá mediano, fumamos compartiendo el cigarro, y yo hojeé unos ejemplares atrasados de El País. Conté de mí, queriendo ignorar la bola de pelos que 84 85 esdras e. camacho Mala racha Doblé la esquina y el sol de mediodía me abofeteó. ronroneaba por mis zapatos. En cuarenta minutos le resumí mi existir en la ciudad. Esa vez creí que con esa entrevista había terminado todo. Satisfecha su curiosidad ella descubriría que yo no valía gran cosa para su amistad, y decidiría no continuar. Observé que su conducta era a un mismo tiempo estudiada y anárquica. A la hora de partir, emocionada, ella me dio el disco que habíamos estado escuchando. —Escúchalo dos o tres veces —me dijo—, lo cuidas y luego me lo das. Un domingo de cada quince días nos encontrábamos en su casa para hablar de todo y, con las luces apagadas, veíamos una película en su cama. Al despedirme, en ocasiones, me daba un libro, en otras una película para que hiciera menos sufridos los momentos de soledad en mi cuarto. Los gatos mataban cualquier cercanía. Se restregaban contra sus piernas, provocando mi repugnancia. Yo procuraba identificar cualquier señal que me indicara que existía la posibilidad de un encuentro con ella. Pero ella parecía indiferente a todo. Aumenté mis visitas el día que perdí el empleo. La soledad se hizo menos llevadera. Eran tiempos de lluvia y suspendía mis paseos por esa razón. Anoche llegué empapado. Su calle estaba encharcada. Pero la necedad por verla hizo que me importara poco la lluvia a cántaros. Atenta como siempre, Celeste me hizo un té, puso en el devedé un concierto de The Doors. Me ordenó que me bañara, me prestó una playera, calcetas y short. Talla chica todo, pues era de ella. Me acosté y para sorpresa me comenzó a soplar las orejas con su tibio aliento. El concierto era muy bueno y apropiado para esa noche relampagueante. Pero yo había perdido el interés en poseerla. Me había resignado a no probarla como mujer. Además carecía de los atributos físicos que reclamaba mi estándar de calidad. Había desechado la idea después de notarla indiferente tantas veces. Celeste apagó la tele y se montó en mi espalda diciendo que me caería muy bien un masajito. Luego se quitó la blusa y condujo mis labios a sus senos, sosteniendo mi cabeza en movimientos circulares. Después enganchó sus pies a mis muslos, como tenazas. Aquello fue un festín de lengüetazos, pero mi placer no estaba completo, aún faltaba penetrar, cosa que nunca ocurrió, a lo mejor porque no tenía un preservativo. Intenté vencer su negativa. Pensé que terminaría cediendo si le aumentaba el placer con los lengüetazos. Presentía el éxtais. Ella gritó desaforadamente. Eran gritos ensordecedores. Ruidos guturales, maullidos y alaridos. Ruidos y gritos que sobrepasaron toda mi experiencia conocida en sonidos. Mis intentos por penetrarla no desmayaron. Tampoco su reticencia. Los minutos se hicieron horas… Lo que me hizo desistir fue el dolor que sentí en la espalda al sentir sus ocho uñas clavadas, rasgando, rompiendo la piel. Sus genitales me espinaron la boca. Ahí terminé la inútil empresa y me aparté para caer en un sueño profundo. Hoy, cuando yo esperaba sus disculpas, a su regreso de quién sabe dónde, ella buscó a la gata por todos lados para alimentarla y me maldijo. Tenía los ojos desorbitados, y yo estaba desconcertado: ¿qué tenía que ver con su gata ensangrentada y muerta? —¡Qué hiciste, desgraciado! —me preguntó como loca. Ahí fue que me corrió. 86 87 manos Aldo y Cristina en la plazoleta del parque central, observando el concurso de altares que, con motivo de la celebración del Día de muertos, se realizaba anualmente. Rafael Montoya, presidente del jurado, se distinguía por su prestigio como abogado y notario público. Era reconocido por sus grandes extensiones de terreno ociosos y porque ser un amable conversador de las cosas eternas. Nina le comentó a su hermano que Rafael Montoya hacía dos años invitó a sus padres a una comida emblemática, realizada en sus propiedades. Nina estuvo presente. Su mayor presunción fue un nopal de raíces viejas y de proporciones medianas. Rafael Montoya aseguró que tenía gran valor, pues era el mismo que los aztecas encontraron, luego de buscarlo doscientos años, sobre un islote en el lago de Texcoco, hacia el año 1325, según la profecía de su dios Huitzilopochtli. Ese día, sin que Rafael Montoya hubiera bebido más que agua, se extendió en sus explicaciones diciendo que el cactus era símbolo de energía perenne y que lo había transportado en un contenedor especial, con dos toneladas de arena original en la que había estado plantado hasta la ciudad en la que decidió vivir él desde hacía treinta años. Nina comentó todo con el natural desenfado con que nadie se hubiese atrevido a señalar las contradicciones del relato. Si el relator era originario de Nayarit, ¿cómo es que había llegado a ser poseedor de ese cactus, que según él había heredado de su ancestro directo, Nezahualcóyotl? En el caso de que fuera cierto, ¿qué había venido a hacer a este lugar de la sierra chiapaneca? ¿Qué encontró aquí de benéfico? Si el cactus era trasplantado de un “islote”, ¿qué no así lo dice la leyenda? Además, allí donde está plantado peligra con que un deslave se lo lleve y adiós tesoro chichimeca. Su hermano Aldo la escuchó y le dijo que Rafael Montoya no perjudicaba a terceros. Así que quien quisiera podía soportarlo o no. Además el tipo estaba ya en la cuarta edad, y por lo mismo se justificaban sus delirios extravagantes. Cuentan que Nina no había llorado al nacer y todos en su familia la habían dado por muerta. Después, a manera de broma, le decían que andaba fuera de sintonía. No obstante parecía ser la más inteligente de la familia. A los dieciséis años le habían procurado todo lo posible. En esa tarea participaron Cristina y Aldo, mayores que ella, pero debido a sus respectivas tareas no convivieron de grandes con ella. En la adolescencia, su comportamiento fue inestable y adquirió ese mal que los médicos llaman melancolía. Aldo se identificaba con Nina: aunque los separaban quince años los unía el parecido en el carácter y en el físico. Incluso la madre comentó una vez que ellos eran gemelos a distancia. La noche del Día de muertos Aldo caminó delante de ella, giraron en una esquina y él supuso que lo seguía. Ahí se detuvo a saludar a sus conocidos. Luego se detuvo en la orilla de un parque hundido y vio a lo lejos movimiento en la colina donde se ubicaba la casa de Rafael Montoya. Se demoró porque veía luces de antorcha. ¿Qué serían esas luces?, se preguntó, y ¿por qué? Al llegar a casa se sentó a esperar a Nina. Le envió dos mensajes de texto diciéndole que se diera prisa. En la sala se puso a observar un cuadro enorme del famoso cactus, tejido a mano. El dibujo en sí era una magnifica obra de arte, según él. Padres y hermanos la rastrearían por el celular y en casa de sus amistades. Les invadió el temor de un secuestro. A la mañana siguiente, con los ojos desorbitados y la deshidratación del desvelo, sus miradas indagaban en 88 89 Nina La noche en que Nina desapareció había estado con sus her- cada transeúnte con la esperanza de hallar alguna pista. La dependienta de la farmacia les dijo que había llegado a recargar saldo para su celular a las nueve treinta de la noche. Con el recibo confirmaron su número y la hora exacta. Cristina le marcó al instante, el sonido intermitente del proceso de la llamada les daba una seguridad de hallarle. Se culparon cada uno de sus errores por no tenerla entre ellos. La muñeca, la bebé, la reina, la única, el consuelo, la esperanza, todo lo que significaba Nina. La policía cometió torpeza tras torpeza en la investigación. Pasaron los años. Hubo rumores fantásticos. Nina vivía con dos hijos lejos, muy lejos, adonde la habría llevado quien la robó. El 4 de octubre de 2005 fue el primero de los tres días que llovió con fuerza, provocando que los cauces de los ríos se desbordaron arrastrando cientos de viviendas. La ciudad estaba en alerta roja, el riesgo total. Hubo imágenes dantescas. Aludes, deslaves, inundaciones, rapiña. El segundo día de lluvia la barda que cercaba los terrenos de la hacienda de Rafael Montoya se cayó, todo un episodio, pues la gente comprobó que no había cultivos, que todo era un desierto inaprovechado. El famoso cactus se desprendió de la tierra a consecuencia de la inundación. Aún en la emergencia, un biólogo europeo fue llevado con urgencia por el notario, para que recuperara la salud el marchito cactus. El biólogo explicó a través de un intérprete que ningún cactus debía ser fertilizado con sangre… La rumorología terminó de hacer lo demás. Abrazando los restos del nopal, a rastras sacaron a Rafael Montoya de su casa. Los rescatistas se mostraron asombrados con los huesos de tantas víctimas sembrados en el camino. guillermo lópez espinal El recuerdo Esdras E. Camacho (Motozintla, 1978). Licenciado en ciencias de la comunicación por la UNACH. Ha trabajado como locutor y se dedica a la docencia. Participó en el libro colectivo Diez poemas para engranarse a la muerte. Ahora, catorce años después, al pasar por la calle en la que solía jugar durante mi infancia con mis amigos de la cuadra, la recuerdo con nostalgia. Por cierto, no era mi cuadra, sino en la que vivía mi primo. Lo visitaba cada fin de semana. Platicábamos y jugábamos con los muñecos de esos luchadores famosos que veíamos en la televisión, o en vivo cuando íbamos a verlos a la plaza de toros. O bien salíamos a jugar un improvisado partido de futbol con los demás vecinos. Íbamos de casa en casa reclutando gente para ser varios y así volver más interesante el partido. Cuando entusiasmados llegábamos a la calle, que para nosotros equivalía a un estadio, la encontrábamos… Ella era una señora de edad avanzada, de unos sesenta o setenta años. Se sentaba en la banqueta, bajo el alero del tejado de su casa. ¡Qué bella es la infancia! En aquel entonces no nos cuestionábamos sobre la basura que encontrábamos tirada en la calle ni nos preocupábamos sobre sus efectos en el medio ambiente. Para nosotros las botellas de plástico, bolsas de sabritas o ramas tiradas nos servían para delimitar por dónde debía pasar la pelota, eran los postes de nuestra portería imaginaria. Tampoco reprochábamos que la calle fuera empedrada. Al contrario, gracias a eso era poco probable que pasara un carro, en cuyo caso teníamos que hacer una pausa que nos servía para ir por agua y descansar. Afortunada o desafortunadamente, una de nuestras porterías la situábamos siempre a un costado de donde 90 91 vivía la anciana Así que, aparte de cuidarnos de los carros, debíamos procurar que la pelota no fuera a pasar cerca de ella. En la tiendita de la esquina comprábamos la pelota de colores y rayas blancas o el balón, cuando bien nos iba. Si la pelota pasaba cerca de ella, teníamos que soportar una retahíla de gritos, advertencias y amenazas durante minutos. Bueno, quizá exagere. Pero el temor más grande era que la pelota fuera a caer en manos de ella. Aclaro que, según nosotros, respetábamos a todos los de la calle. No somatábamos ningún portón y la cascarita se desarrollaba a lo largo de la calle. Además, si alguna persona pasaba hacíamos también una pausa. Por lo tanto, no recuerdo que hayamos golpeado accidentalmente a nadie. La inquietud de que la anciana tomara la pelota era porque temíamos que no fuera a devolverla, cosa que jamás sucedió. Ciertamente, la tomaba e incluso la metía a su casa, amagando con que iba a poncharla o que nunca la devolvería. Pero después de tanto ruego de nuestra parte terminaba devolviéndola. De todos modos, nosotros siempre teníamos ese temor. En una ocasión que ella tomó la pelota y al parecer no la devolvería, tomamos la silla en la que solía sentarse y le dijimos que si no la entregaba nosotros no le daríamos su silla. Ahora imagino lo absurdo que hubiera sido que nos lleváramos la silla… Finalmente, como siempre, terminó devolviendo la pelota. Regresamos contentos a seguir jugando. Para nosotros ella era parte del juego. Correr el riesgo de perder la pelota o el balón hacía más entretenida la cascarita. En ese momento representaba la imagen de una mujer mala y gruñona que podía impedirnos jugar. Me pregunto si ella se molestaba en verdad con nosotros. Acaso se entretenía también de manera inconsciente o consciente al jugar a no devolvernos la pelota. Supongo que a esa edad uno se vuelve quejumbroso y todo le molesta. Aunque en ese momento pareciera así, no quisiera pensar que la fastidiábamos. Me ilusiona pensar que de alguna manera ella se divertía y que existía un mutuo entretenimiento. No sé qué habrá sido de ella. Sin embargo, ahora la recuerdo con nostalgia. 92 93 Guillermo López Espinal (Tapachula, 1985). Pianista, egresado de la licenciatura en música de la Escuela de Música de la UNICACH. Se desem­ peña en labores de educación y pedagogía musical. Cursa estudios de maestría en artes en la Universidad de Guanajuato. era desde temprana edad un niño distante, casi carente de sentimientos y pasiones. Sus padres trataban de mil formas de acercarse a él, pero el niño no demostraba gusto ni por los juguetes ni por los caramelos ni por estar con otros niños. Nada de lo que fascina a cualquier niño le causaba efecto alguno. Bueno, casi nada… A él lo apasionaba una sola cosa, una cosa que los demás apenas volteaban a ver. Bueno, en realidad un lugar que los otros ni siquiera veían. Se trataba de una vieja torre de estilo medieval a la entrada del pueblo. Adonde quiera que fuera podía verla, pues era más alta que cualquier otra edificación de por ahí. Pero, cada que le mencionaba a sus padres su deseo de acercarse a la torre lo ignoraban. A decir verdad, se sentía atraído por la torre, pero también experimentaba un miedo tal que no le permitía acercarse. A la edad de veintitrés años sus padres fallecieron en un accidente automovilístico. Todas las amistades de la familia que llegaron al funeral lo observaron tranquilo, serio y ausente. Era como si no comprendiese lo sucedido o lo comprendiera demasiado bien. A pesar de que sus padres no poseían una gran fortuna, dejaron a Gerardo bien provisto, de tal forma que pudiera vivir sin necesidad de trabajar por el resto de sus días. Entonces compró una casa cercana a la torre medieval que lo tenía obsesionado desde siempre. Gerardo leía hasta la noche en el pórtico de su casa. Cuando trataba de dormir, el insomnio no se lo permitía. Efectuaba largas caminatas en dirección a la casa de sus padres, a la cual ingresaba sin mover nada de su lugar. Luego se dirigía a la vieja torre, que miraba durante largo tiempo. La curiosidad lo llevó a acercarse para ver si podía entrar, pero encontró cerrada la puerta metálica. Cierta vez Gerardo, que leía en el pórtico, sintió una corriente de aire que lo hizo volverse. Un anciano de aspecto elegante, vestido de negro, lo miró fijamente al pasar frente a el, sin detenerse. Una noche, luego de ir a la casa de sus padres, Gerardo se dirigió a la torre. La contempló durante un tiempo y de nueva cuenta trató de abrir la puerta. Estaba abierta. Lo pensó breves instantes y por fin decidió a entrar, lo había esperado por años. En el interior había una escalera pegada a la pared, que subía hasta lo más alto de la torre. Unas antorchas encendidas cada tanto iluminaban los escalones. Al llegar hasta arriba, Gerardo encontró una serie de estatuas que parecían de diversas culturas. Destacaba una, o fue la única que reconoció, y era la figura clásica de la muerte con capucha, el cráneo descarnado, sosteniendo una guadaña. En la cúspide, al asomarse, Gerardo pudo ver todo el pueblo. Le sorprendió que pudiera mirar con gran claridad el rostro de cada una de las personas. Algunos tenían un resplandor negro, otros gris y, en menor cantidad, rojo. De pronto, al escuchar el eco del ruido de la puerta metálica de la torre, se ocultó detrás de una de las estatuas. Escuchó los pasos de alguien subiendo. Gerardo vio que era aquel anciano que había llamado su atención días atrás. El viejo se aproximó a la orilla de la torre para ver a lo lejos por un tiempo y se retiró sin más. Hasta arriba se escuchó cuando salía de la torre. Gerardo se asomo para ver a dónde se dirigía. A lo lejos había ocurrido un accidente automovilístico. De los cuatro heridos, dos de ellos despedían un resplandor rojo. Gerardo vio que el anciano se acercó a 94 95 emmanuel muñoz La torre Gerardo muerte por vejez. Pero no tuviste tiempo de ver qué es el resplandor negro. Entonces volvió la mirada hacia la estatua donde Gerardo se ocultaba. Al notar que había sido descubierto, impactado, dijo: —Lamento mucho mi presencia, pero… no, no… El anciano lo interrumpió: —¿No tenías otra opción?… Lo sé. Eso es lo que has sido siempre y eso es lo que serás, así que… comencemos. los heridos y con su mano se apoderó de esos resplandores. Deprisa, Gerardo abandonó atemorizado la torre. A los pocos días Gerardo ya no estuvo seguro de lo que había visto aquella noche y llegó a pensar que la falta de descanso estaba provocándole alucinaciones. Así pues, se dirigió a la torre, abierta, y subió a lo más alto. Ahora observó con detenimiento cada una de las estatuas. En lo alto, al asomarse, vio con claridad la cara de las personas allá abajo, así como los resplandores rojos, negros, grises. De nueva cuenta subió el viejo a su puesto de observación y cuando ya había salido de la torre Gerardo lo siguió con la vista. El solitario habitante de la torre entró a una casa. Gerardo pudo ver que había un anciano que tosía en el interior. Igual que la vez pasada, el intruso le quitó el resplandor gris y se retiró, dejándolo sin vida. Ahora, a su regreso, el elegante viejo vestido de negro subió la mirada para ver al joven en lo alto de la torre. Gerardo huyó aterrorizado. Pasaron varias semanas, hasta que fue a una biblioteca a investigar sobre el significado de las estatuas. En libros antiguos halló que pertenecían a distintas civilizaciones y que todas representaban lo mismo: la muerte. Una noche Gerardo no pudo más y decidió ir de nuevo a la torre. No estaba seguro de nada. No sabía si era real o un sueño. Abrió la puerta y subió. Desde arriba vio al anciano elegante acercarse con un resplandor gris. Gerardo se ocultó como en las ocasiones anteriores. Al poco rato, el anciano estaba asomándose para ver a los habitantes del pueblo. De pronto dijo en voz alta: —El resplandor negro es enfermedad en fase terminal. Gerardo estaba sumamente asombrado, pero no movió ni un dedo y hasta dejó de respirar un instante. Entonces el anciano dijo: —Viste que el resplandor rojo es la muerte por acci­ dente violento —agregó el viejo—. El resplandor gris, Emmanuel Muñoz (Tapachula, 1986) estudió la licenciatura en Derecho. En la actualidad estudia la maestría en derecho constitucional y amparo. 96 97 contenido Nota introductoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pedro Aníbal Muñoz Temblores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Julio César Lópezventura De aquellos tiempos . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zarabanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 El silbido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Max Elnecavé Korish Al acecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Entre la bruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Godofredo Rodríguez Coque Luche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Camino al cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Amor a principios de siglo . . . . . . . . . . . . 31 Una mujer a modo . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pueblos sin ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 José Alberto Tavernier El monstruo del Tacaná . . . . . . . . . . . . . 41 La casona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mario García Hernández Chico Arciniega . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 El Loco Sansón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Un visitante extraño . . . . . . . . . . . . . . . 57 José A. Flores ¡Ay, güey! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Don Manuelón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Miriam Noriero Volcán Tacaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarampico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Girón La carta del terco . . . . . . . . . . . . . . . . . La abeja negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mario Martín Toledo El desempleado . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivonne de León Carita de ángel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esdras E. Camacho Mala racha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guillermo López Espinal El recuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmanuel Muñoz La torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 68 69 73 77 79 84 98 91 94 Cuentos del sur se terminó de imprimir en octubre de 2012 en Talleres Gráficos de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los interiores se tiraron sobre papel cultural de 45 kg y la portada sobre cartulina couché de 169 kg. En su composición tipográfica se utilizó la familia ITC Usherwood. Se imprimieron 500 ejemplares. La edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones del CONECULTA Corrección de estilo / Liliana Velásquez • Mario Alberto Bautista Diseño y formación electrónica / Mónica Trujillo Ley • Mario Alberto Palacios Álvarez