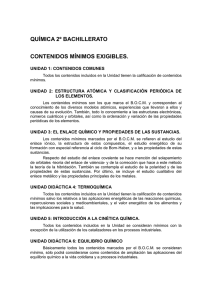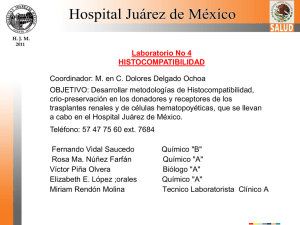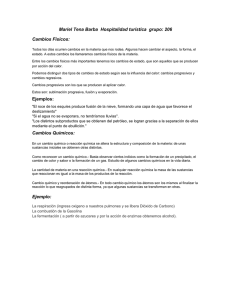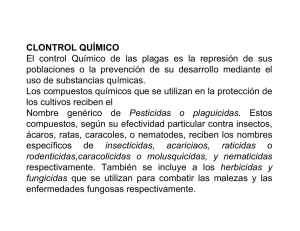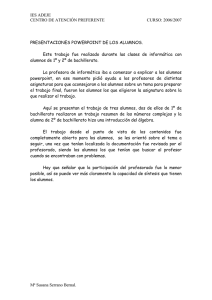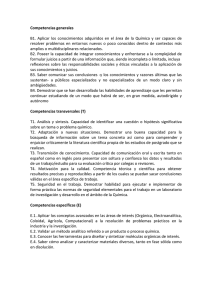utilización didáctica en la enseñanza de la física y química de
Anuncio

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA DE BACHILLERATO DE LA BIOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE INVESTIGADORES EMINENTES Francisco Martínez Navarro, [email protected] Instituto de Educación Secundaria Alonso Quesada. Avenida de Escaleritas, 113, 35012. Las Palmas de Gran Canaria. Emigdia Repetto Jiménez Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Departamento de Didácticas Especiales. C/ Santa Juana de Arco, 1, 35004. Las Palmas de GC INTRODUCCIÓN El currículo básico u oficial, prescrito por las Comunidades Autónomas para su ámbito de gestión, Decreto 101/1995, de 26 de abril, (BOC de 25 de mayo), de acuerdo con el Decreto de Enseñanzas Mínimas para todo el Estado, (BOE de 21 de octubre de 1992), así como los Nuevos Decretos que los sustituyen: el del 2002 para Canarias y el Real Decreto del MEC del 2001 no son una programación, no esta preparado para ser utilizado directamente en los centros y aulas, constituye el primer nivel de concreción, un referente obligatorio, entre otros, de un proceso que debe ser concretado en los centros por el profesorado de la etapa y por el profesorado de materia en las Programaciones de aula, para que pueda así ser adaptado a las características propias de cada contexto educativo y de su alumnado. Este proceso puede realizarse con diferentes enfoques u orientaciones que nos permiten de forma justificada organizar los contenidos de formas diferentes. Las investigaciones llevadas a cabo sobre la utilidad didáctica de la historia de la ciencia ponen de relieve que la utilización de distintos aspectos relacionados con la forma en que se elabora la ciencia, sus avances a lo largo del tiempo, los cambios de paradigma, la filosofía que subyace en las distintas etapas de construcción del conocimiento, los obstáculos epistemológicos que se han tenido que superar, los descubrimientos accidentales y su interpretación,... etc.; contribuyen de forma relevante, no solo a lograr una adecuada comprensión de la propia naturaleza de la ciencia, sino también a mejorar y/o clarificar las concepciones, muchas veces distorsionadas que, tanto profesores como alumnos, tienen de la misma. Desde esta perspectiva, consideramos que la historia de la ciencia, integrada en los currículos de ciencias, favorece el desarrollo de una visión dinámica de la misma, en la que se pueden vincular de forma coherente tanto los procesos de investigación como la propia justificación y evolución del conocimiento científico. Es necesario, por tanto, incorporar las estrategias adecuadas para integrar la utilización didáctica de la historia de la ciencia tanto en las propuestas de aula con el alumnado como en la formación inicial y permanente del profesorado de ciencias (Gagliardi, 1988; Gil, 1993; Izquierdo, 1995; Marco, González y SIMO, 1986; Martínez, F, 1996; Martínez y Repetto, 1997; Martínez, Mato y Repetto, 1997). OBJETIVOS La finalidad fundamental de este trabajo es presentar una propuesta didáctica que permita integrar la historia de la ciencia, en la enseñanza de la misma tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato. En especial la Física y la Química. Esto se concreta en los siguientes objetivos: 1. Comprender y valorar la importancia de las aplicaciones de la historia de la ciencia para su enseñanza y aprendizaje. 2. Analizar las posibilidades que tiene la historia de la ciencia para utilizarla en el desarrollo de los currículos de ciencias de los diferentes niveles educativos. 3. Proporcionar la información y la formación necesaria para la utilización de la historia de la ciencia en la enseñanza. 4. Orientar sobre el análisis, elaboración y utilización de nuevos materiales y estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilicen la historia de la ciencia. 5. Favorecer la formación permanente del profesorado en aspectos didácticos mediante el intercambio de resultados de experiencias educativas y de la investigación didáctica. El actual modelo curricular permite que el desarrollo de los currículos de Ciencias pueda realizarse con un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva histórica. En la Física y química de 1º de Bachillerato, el estudio de la Física se centra en la Física clásica. Se presenta así un cuerpo coherente de conocimientos en torno a la mecánica newtoniana, y se desarrollan contenidos básicos sobre la corriente continua. En Química, se profundiza en el estudio de la constitución de la materia sin llegar a un tratamiento mecánico cuántico del átomo, lo que se deja para el siguiente curso; también se estudian las reacciones químicas, tanto cualitativa como cuantitativamente, y se hace una introducción a la química del carbono por su gran influencia en nuestro mundo actual. Ene el siguiente mapa conceptual se esquematizan los contenidos del a Física y Química de 1º, los de Física de 2º y los de química de 2º. Tanto en los anteriores currículos oficiales de la Física y Química del Bachillerato del 95 como en los nuevos Decretos canarios del 2002 se contempla la importancia de la Historia de la Ciencia contribución a la como una comprensión de qué es y cómo se construye el conocimiento científico. Los conceptos fundamentales que se adoptan como ideas-eje son los cambios materiales y energéticos. Para su desarrollo proponemos un enfoque disciplinar estructurado, teniendo en cuenta la Historia de la Ciencia y las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. Se trata de realizar una organización de contenidos que tenga en cuenta la naturaleza de la ciencia y del trabajo científico, las aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones sociales, que permita la construcción de un cuerpo coherente de conocimientos. De acuerdo con dicha estructura, la secuenciación de contenidos para la física y química de 1º seria: LA CONSTRUCCIÓN DE LA FÍSICA CLÁSICA como ruptura con la física del sentido común: Cinemática: Galileo describe el movimiento. • Dinámica: Newton explica el movimiento. • La Energía y sus formas de transferencia. Joule y la Conservación de la energía. • Electricidad. Ohm y la Corriente eléctrica en el mundo actual. • LA CRISIS DE LA FÍSICA CLÁSICA. • Estructura de la materia. Rutherford y la estructura atómica. • La cantidad de sustancia en química. Avogadro y el mol. • Reacciones químicas. Lavoisier y las combinaciones químicas. • Química del carbono. Wöhler y la introducción de la química orgánica • LOS ORÍGENES DE LA QUÍMICA MODERNA. Esta propuesta de organización de contenidos, nos permite presentar la física clásica como revolución científica, como ruptura con la física del sentido común, con la física aristotélico - escolástica, llevando a cabo un tratamiento más acorde con la naturaleza y la historia de la ciencia. Se establece un mismo hilo conductor para toda la materia, basado en las aplicaciones y en las repercusiones sociales de las ideas científicas de forma transversal, a lo largo de todo el curso (enfoques CTS, con perspectiva histórica). Posibilita la introducción de conceptos de forma más significativa, asociados a los problemas y contextos que en su origen, intento dar respuesta. Facilita un mayor trabajo de los procedimientos (resolución de problemas, trabajos prácticos, elaboración de informes, etc.) y pone el énfasis en las aplicaciones de la física: industriales de interés biológico o medio ambiental, resaltando el interés en dar respuestas a problemas asociados a las necesidades humanas. Nos permite así aplicar los procesos de transformaciones y de transferencias de energía a la producción de electricidad y al estudio de la conservación y degradación de la energía, aplicándolo al estudio elemental de la corriente eléctrica, resaltando sus implicaciones sociales y ambientales. En esta propuesta se potencia a modo de síntesis: la construcción de cuerpos coherentes de conocimientos, la familiarización con la metodología científica y las actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje. Los actuales decretos de los currículos oficiales permiten ser desarrollados en el ámbito de centro y de aula desde una perspectiva histórica, con una orientación CTS, que es de un gran poder formativo y que nos permite desarrollar más fácilmente algunas de las capacidades presentes en los objetivos generales de etapa y de materia. METODOLOGÍA No estamos de acuerdo con las ideas, que sostienen que la historia de las ciencias no aportan nada positivo en los bachilleratos de ciencias, como no sea para ilustrar algún punto de interés o para motivar al alumnado en algún tema, si el tiempo lo permite, como un suplemento separado de su contenido científico. La literatura científica y la investigación más reciente en didáctica de las ciencias (Gil, 1993; Izquierdo, 1995; Solbes y Traver, 1996), junto con nuestra experiencia docente, ponen de manifiesto el papel fundamental que juega la historia de la ciencia en la enseñanza, su gran valor formativo, la importancia didáctica de conocer los problemas “históricos” que originaron la construcción de los conocimientos científicos, como llegaron a articularse en cuerpos coherentes de conocimientos, cómo evolucionaron, cuáles fueron las principales dificultades. Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner al alumnado en situación de abordarlos. La historia de la ciencia podría contribuir así a hacer ver al alumnado cómo se construye la ciencia. Nos muestra como las teorías científicas cambian a lo largo de la historia, sin que debamos decir que ninguna de ellas es falsa, sino que todas y cada una de ellas son buenas respuestas a las preguntas posibles en cada momento histórico. EJEMPLIFICACIÓN En nuestra propuesta se presentan integrados los contenidos científicos con los didácticos, resaltando las aplicaciones didácticas de la historia de la ciencia. Se empleará una metodología constructiva, participativa e interactiva, que suponga una implicación activa del alumnado propiciando las situaciones de enseñanza que favorezcan el aprendizaje por investigación. Se desarrollan las actividades tanto individualmente como en pequeños grupos (4-6 personas) facilitándose las puestas en común y los debates. A título de ejemplo presentamos la utilización didáctica de las biografías de científicos, como actividad de síntesis, para integrar en los contenidos de algunos temas de la física y química de bachillerato. Presentamos como ejemplo el equilibrio químico, para ser abordado en la química de 2º de bachillerato. Para trabajar los documentos biográficos de cada tema se utilizan una guía de lectura, documentos de apoyo y una ficha elaborada para tal fin (Martínez, Mato y Repetto, 1997) DOCUMENTO BIOGRÁFICO: EL EQUILIBRIO QUÍMICO Un estado de equilibrio solamente puede alcanzarse en un sistema cerrado y aislado. Los cambios de este tipo son reversibles. Los estados de equilibrio suponen reacciones incompletas. Tanto si inicialmente se parte de los "reactivos" como de los "productos", una vez se alcanza una situación de equilibrio químico se encuentran presentes todas las sustancias químicas que participan en el mismo. No se agota ninguna de las especies químicas puestas inicialmente a reaccionar. Las concentraciones de equilibrio (o también las presiones parciales en el caso de gases) guardan una relación matemática constante denominada constante de equilibrio, Kc, (o KP ), cuyo valor sólo queda determinado por la temperatura a la cual se ha alcanzado el equilibrio químico. La idea básica que debe ser asumida es el carácter dinámico del equilibrio químico. Henry Le Chátelier (1850-1936), en 1880 estudió la influencia de factores tales como la presión, la temperatura y la concentración en el equilibrio. En sus investigaciones, se mantuvo en estrecho contacto con los problemas planteados por la industria. En 1888 Le Chátelier enunció su principio de la siguiente forma. Si un sistema en equilibrio se perturba o modifican sus condiciones (presión, temperatura, concentraciones) el equilibrio se rompe y el sistema evoluciona en la dirección que tiende a contrarrestar dicha modificación exterior, hasta alcanzar una nueva posición de equilibrio. Le Chatelier formuló su principio de una forma totalmente inductiva, sin ofrecer ningún tipo de prueba teórica. Las aplicaciones industriales del principio de Le Chatelier le otorgaron una gran relevancia. Sin embargo, ya desde 1909 diferentes autores, entre ellos varios premios Nobel: Ehrenfest, Planck, Bijvoet, Prigogine criticaron el carácter vago y ambiguo de las diferentes formulaciones J. H. van't Hoff (1852-1911), en el año 1877 abandonó la idea de fuerza química y explicó el estado de equilibrio químico en términos estrictamente cinéticos publicó su famosa relación de desplazamiento del equilibrio en función de la temperatura. Esta relación la obtuvo a partir de la ecuación establecida por primera vez por Kirchhoff en 1858, consecuencia inmediata del primer principio de la termodinámica. Según este autor (primer premio Nobel de Química en 1901) en cualquier proceso reversible, a una determinada temperatura, el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades directa e inversa son idénticas. Estas velocidades son directamente proporcionales a las concentraciones de las sustancias que participan en cada una de ellas. Arrhénius, de acuerdo con la teoría de los choques procedentes de la cinética de los gases y del reparto energético de Boltzman, elaboro una teoría, la velocidad de reacción es proporcional al número de colisiones entre las moléculas que reaccionan. Introdujo el concepto de «choque eficaz», de forma que sólo los reactivos que hubieran adquirido una cierta energía «de activación», concepto introducido por Ostwald, en 1890 C. M. Guldberg (1836-1902) y P. Waage (1833-1900), profesores de Matemáticas aplicadas y de Química, respectivamente, en la Universidad de Cristianía (actualmente Oslo), en el año 1862, particularizaron su ley de acción de masas al equilibrio de esterificación. Encontraron una relación constante (actualmente denominada Kc) entre las concentraciones de equilibrio de los 'productos' y de los 'reactivos'. GUÍA DE LECTURA: Documento biográfico Lee el documento biográfico “El equilibrio químico” y realiza un esquema que recoja las ideas fundamentales del mismo. Después de leer el documento biográfico elige uno de los científicos que aparecen y busca la información necesaria y completa sus aspectos biográficos utilizando la ficha y los documentos de apoyo entregados por el profesorado TEXTO: HISTORIA DEL EQUILIBRIO QUÍMICO. LEY DE ACCIÓN DE MASAS A mediados del siglo XIX el interés existente por las reacciones orgánicas llevó a A.W. Williamson al estudio de la reacción de esterificación. Para este científico la reversibilidad de este proceso podía explicarse mediante un estado de equilibrio entre los “reactivos” y los “productos” que comportaba la producción simultánea de dos reacciones químicas en sentidos opuestos. Por otro lado, desde el trabajo iniciado por R. Clausius en 1850 diferentes autores trataron de explicar tanto fenómenos físicos como químicos en términos de movimiento molecular. El propio Clausius publicó en el año 1857 un trabajo que explicaba la evaporación de los líquidos. Según la teoría cinética que sustenta la explicación de este hecho físico, en los líquidos las moléculas individuales pueden tener velocidades que se desvíen de la media (dada para una determinada temperatura) dentro de unos límites amplios. Debido a la complejidad del movimiento de las moléculas, que supone que unas choquen contra otras, puede existir una coincidencia favorable que otorgue a una determinada molécula una energía cinética suficiente para abandonar a sus moléculas vecinas. Según este mecanismo, un espacio, inicialmente vacío, situado en la parte superior de la superficie del líquido se irá llenando de moléculas, que se comportarán como un gas, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. Estos choques también se producen contra la superficie del líquido por lo que algunas moléculas que forman la fase gaseosa son de nuevo capturadas y pasan a integrar la fase líquida. Finalmente, se alcanza un sistema en equilibrio que puede detectarse porque la presión de vapor del gas deja de aumentar. Ello no implica que la evaporación deje de producirse sino que existe un estado que supone la evaporación y la condensación en igual magnitud. La ley de acción de masas formulada por Guldberg y Waage en 1864 identificaba la afinidad química con una fuerza, de forma que la condición de equilibrio suponía un balance de dos fuerzas opuestas y de igual magnitud. Sin embargo, J. H. Van't Hoff (1852-1911), en el año 1877 y posteriormente en su libro Études de dynamique chimique (1884) abandonó la idea de fuerza química y explicó el estado de equilibrio químico en términos estrictamente cinéticos. Según este autor, en cualquier proceso reversible, a una determinada temperatura, el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades directa e inversa son idénticas. Estas velocidades son directamente proporcionales a las concentraciones de las sustancias que participan en cada una de ellas. De esta forma, una expresión análoga a la obtenida por Guldberg y Waage explicaba la naturaleza del equilibrio químico en términos de ecuaciones de velocidad. En la actualidad, podemos reformular, de una forma simplificada, el tratamiento matemático realizado por van't Hoff, tomando como ejemplo el proceso reversible que podemos representar por la ecuación: a A(g) + b B(g) D c C(g) + d D(g) En el equilibrio se cumple: Vdirecta = Vinversa, es decir, k1 [A]a · [B]b = k2 [C]c · [D]d Al cociente k1 /k2 lo denominó constante de equilibrio, K, de tal forma que esta constante tiene la siguiente expresión matemática: K = [C ]c ·[D]d [ A]a ·[B ]b (Se debe resaltar que la obtención de la expresión de la constante de equilibrio a partir de las correspondientes ecuaciones de velocidad sólo es válida para reacciones elementales. El comportamiento cinético -ecuaciones de velocidad- de un proceso reversible se debe determinar experimentalmente y, en general, no puede ser predicho a partir de la estequiometría de la reacción). La idea básica que debe ser asumida es el carácter dinámico del equilibrio químico. GUÍA DE LECTURA: Texto Historia del equilibrio químico Actividad 1: Realiza un resumen de esta lectura analizando la evolución de los conceptos tratados e intenta establecer como hipótesis de partida un modelo que explique el estado de equilibrio químico. Actividad 2: Explica las principales aportaciones de Williamson, Clausius, Guldberg y Waage, Van't Hoff REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS GAGLIARDI, R. (1988) "Cómo utilizar la Historia de la Ciencia en la enseñanza de las Ciencias Enseñanza de las Ciencias, 6(3), 291-296 GIL, D. (1993): Contribución de la historia y de la filosofía de las ciencias en el desarrollo de un modelo de Enseñanza - aprendizaje como investigación. Enseñanza de las Ciencias 11(2), 197-212. IZQUIERDO, M (1995): Relación entre la historia y la filosofía de la ciencia y la enseñanza de las ciencias. Alambique, 8, pp. 7-21. MARCO, B; GONZÁLEZ, A y SIMO, A. (1986) La perspectiva histórica en el aprendizaje de las Ciencias. Narcea. Madrid. MARTÍNEZ, F. (1996). “Orientaciones para el desarrollo del currículo de Física y Química de 1º de Bachillerato. Un enfoque que contemple las relaciones CTS. Santa Cruz de Tenerife. IX congreso de la ACEC Viera y Clavijo. MARTÍNEZ, F., MATO, MC Y REPETTO, J. (1997) La historia de la ciencia en los currículos oficiales: implicaciones para la formación del profesorado. Murcia. V Congreso Internacional. Enseñanza de las Ciencias. MARTÍNEZ, F. Y REPPETTO E. (1997): Orientaciones para el desarrollo del currículo de Física de 1º del nuevo bachillerato. Una propuesta didáctica basada en la innovación y en la investigación educativa. 7º encuentros ibéricos para la enseñanza de la física. XXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. SOLBES, J. Y TRAVER, M.J. (1996). La utilización de la historia de las ciencias en la enseñanza de la física y química. Enseñanza de las Ciencias, 14 (1), pp. 103-112.