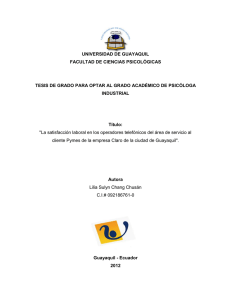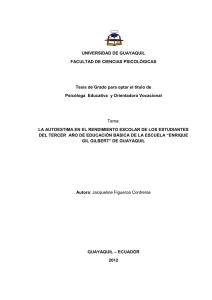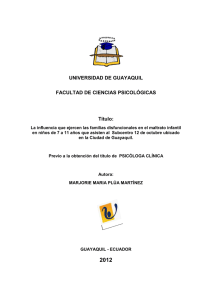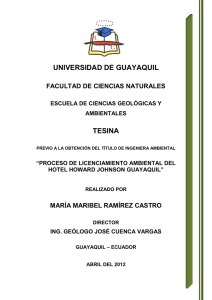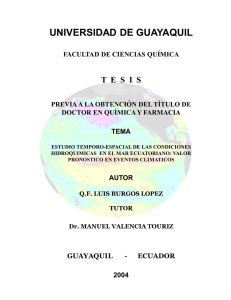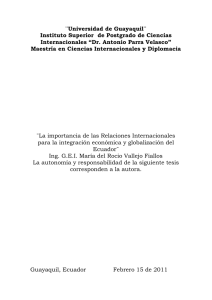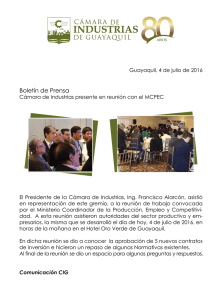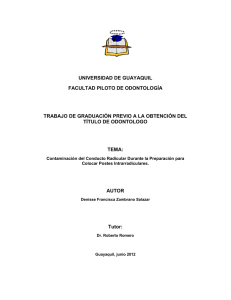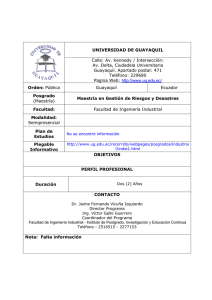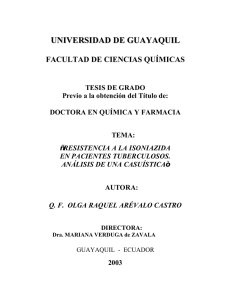Descargar aquí... - REVISTA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Anuncio

Új
i v
REVISTA DE LA
UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL
No. 2 (60)
Abril - Junio — 1985
PORTADAS:
Con ocasión del Año Internacional de la Juventud, la Revista
de la Universidad de Guayaquil rinde homenaje a la juventud ecuato­
riana, que en sus múltiples actividades de trabajo, estudio e investi­
gación, lucha por una sociedad justa, solidaria y democrática.
DISEÑO: Arq. Gustavo Buitrón Vera
FOTOGRAFIAS: Ledo. Jorge Massucco.
E d ito r R e sp o n sa b le : A rq. Ja im e P ólit A lcívar
D ire c to r
: D r. G alo S alazar F iallo
C onsejo E je cu tiv o
: A bg. A lba C hávez de A lvarado
A rq. G u stav o E. B u itró n
D r. C arlos G arcía R izz o
L e d o . E lia s M uñoz V icu ñ a
P ro f. C arlos O rd o ñ e z G o e tta
D r. G alo S alazar F iallo
Sr. G alo T e rra n o v a G arcía
Ing. Q u im . G u illerm o V illavicencio
S e c re ta rio
: L ed o . C arlos C a ld e ró n C hico
COORDINADORES
Arq. Gustavo B uitrón Vera
Ledo. Náleon Dávlla Acosta
Ing. Luis Marín N ieto
Dra. Alicia Aragundi de Moscoeo
Dr. J e n y Bar otra Pita
Ledo. Carlos Alvarado Loor
Dr. Félix Ofiate Gallegos
Ing. Agr. Angel U eren a Hidalgo
Ing. P erón Pazmlfto
Ing. J o h n n r Carchi Paredes
D r. Rafael Parias D lsm sntldls
Dr. M i alm o Astudillo
Q.F. Gustavo VUlacls Santos
Econ. E dith Aslnc de Leu
Dr. Jorge Villa créa Moseoso
Ledo. R óm ulo V iteri Baquerizo
Dr. Carlos G arcft Rizzo
D r. Hernán Caberas Candel
Fac. de A rquitectura y Urbanism o
Fae. de Ciencias Económ icas
Fae. de Ciencias M atem áticas
Fac. de Ciencias Psicológicas
Fsc. de Ciencias Médicas
F sc. de Com unicación Social
Fae. de Filosofía
Fae. de Ciencias Agrarias
Fsc. de Ingeniería Industrial
F sc. de Ingeniería Q uím ica
F sc. de Medicina V eterinaria
Fac.
Piloto de O d o n to lo g ía
Fac. de Ciencias Q uím icas
Fsc. de Ciencias A dm inistrativas
Inst. de Diplomacia
F sc. de Inst. E ducación Física
Fsc. de Ciencias N aturales
Fac. de Jurisprudencia
NOMINA DF. LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO U NIV E R SIT A R IO
Arq. Jaime Pólit Alcívar, Rector
Econ. Leonardo Vicuña Izquierdo, Vicerrector General
Dr.
Gonzalo Sierra Briones, Vicerrector Académico
Ing. Com. Víctor Ludeña Rubín, Vicerrector Administrativo
Dr.
Alberto Sánchez Balda, Secretario General
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
Ab. Claudio Mueckay Arcos, Decano
Ab.
Alsino Ramírez E„ Subdecano
Ledo. Rosevelt Cedeño, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Dr.
Dr
Sr.
Salomón Quintero Estrada, Decano
Carlos Cedeño N., Subdecano
Boris Zambranq Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
Ing. Hugo Avilés, Decano
Ing. Eduardo García, Subdecano
Sr.
Pablo Montoya, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Eco. Colón Ramírez Morejón, Decano
Ec.
Melania Mora de Hadatty, Subdecana
Sr.
Juan José Mejía, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Dr.
Q.F.
Sr.
Pablo Guerrero Losada, Decano
Gustavo Villacís. Subdecano
César Moncayo, Representante Estudiantil
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DF. LA EDUCACION
Dr.
Francisco Morán Márquez, Decano
Ledo. César Béjar Bastidas, Subdecano
Sr.
John Mendoza, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Ing. Eduardo Lanata Chápiro, Decano
Ing. Holger Garzón. Subdecano
Sr.
Dálton Aguilar Moreno, Representante Estudiantil
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
Dr.
Dr.
Sr.
Wenceslao Gallardo Moreno, Decano
Virgilio Aguirre Cadena. Subdecano
Flavio Sigcho. Reí resentante Estudiantil
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
Ing. Quím. Guillermo Villavicencio, Decano
Ing. Quím. Salomón Phillips, Subdecano
Sr.
Gonzalo Hernández, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Geol. José Cuenca Vargas, Decano
Biol. Vilma Salazar, Subdecana
Sr.
Galo Menéndez Chávez, Representante Estudiantil
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Arq.
Arq.
Sr.
César Haro M„ Decano
Francisco Ruiz Chicaiza, Subdecano
José Gamarra, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Ing. Com. Carlos Cassinelli Campoverde, Decano
Ing. Com. Carlos San Andrés Restrepo, Subdecano
Sr.
Luis Zumbano Tobón, Representante Estudiantil
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Dr.
Dr.
Srta.
Agustín Ribadeneira, Decano
Kléber López, Subdecano
Yolanda Heredía, Representante Estudiantil
FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL
Ab.
Alba Chávez de Alvarado, Decana
Ledo. Carlos Alvarado Loor, Subdecano
Sr.
Luis Andramuño, Representante Estudiantil
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Ing.
Ing.
Sr.
Oswaldo Navarrete, Decano
Jorge Abarca B., Subdecano
Alberto Enderica Restrepo, Representante Estudiantil
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Ledo. Solón Villavicencio, Decano
Leda. Raquel Ortíz de Alvarez, Subdecana
Sr.
Santiago Flores, Representante Estudiantil
Eco. Zoraida Benalcázar. Delg. Adm.
Sr. Paco Quintero, Deleg. Empl. Servicio
Sr. José Guerrero, Deleg. Empl. Servid»
CIRCULAR
El Consejo Ejecutivo de la Revista
COMUNICA:
1) Desde el mes de Julio del presente año, la Re­
vista tiene su oficina funcional en el edificio ex­
propiado de la calle Luzarraga.
2) Está a la disposición de la Com unidad Universi­
taria el Indice Bibliográfico elaborado a base
del m aterial de canje recibido.
3) A los autores, la entrega de artículos de alto
contenido académ ico con un m ínim o de 2 0 pá­
ginas, escrito a m áquina, doble espacio y origi­
nal.
Dr. Galo Salazar Fiallo
DIRECTOR
DIRIGENCIA ADMINISTRATIVA
Dr. Byron López Castillo, Asesor Jurídico
Arq. Rafael Arízaga G., Director Dpto. Técnico
Eco. Mariana Torres de Bustamante, Dir. Dpto. Financiero
Dr. Med. Vet. Agustín Rivadeneira, Presidente Encarg. Asoc. de Profesores
Sr. Jorge Checa, Presidente Aso. Empleados
Sr. Alberto Chaguay, Secretario General Sindical
La correspondencia relacionada con la Revista
de la Universidad de Guavaquil debe -dirigirse al Di­
rector: Dr. Galo Salazar Fiallo— Revista de la Uni­
versidad de Guayaquil. Casilla de Correos N °. 3325
G uayaquil— Ecuador.
La responsabilidad de los hechos, pensam ien­
tos y doctrinas presentes en la Revista, correspon­
den únicam ente a sus autores.
Canjes, Suscripciones, avisos, etc. dirigirse a:
Universidad de G uayaquil— Casilla de Correos N °
3325. G uayaquil— Ecuador.
Exchanges,
subscriptiones, advertisem ent,
shall be Adressd to Universidad de Guayaquil. P.O.
Box 3325 G uayaquil— Ecuador.
SU SCRIPCION ES:
***************
P A R A EL ECU AD O R :
PRECIO UNITARIO SZ.160.oo
SUSCRIPCION ANUAL (4 EJEMPLARES) S . 640.oo
A L E X T E R IO R :
(los 4 números) S lO.oo (dólares)
incluido el porte aereo.
E D IT O R IA L
PROBLEMA VITAL
El E cu ador y to d o el M undo S u bdesarrollado, se encuentran en esta ­
do d e crisis que avecina una c a tá stro fe econ óm ica y social. La D eu da E x­
terna p o r capital e intereses, se acerca al m illón de m illones, o billón de d ó ­
lares. E sto o b ed ece a la Crisis General del Sistem a C apitalista, cu ya fo rm a
su perior y últim a, el Im perialism o, u tiliza los p résta m o s para la defensa del
sistem a — saca 10 vébes más de lo que p resta — : baja los p recio s d e las ma­
terias prim as que nos c o m p ra — el p e tr ó le o ha bajado de 3 9 dólares el ba­
rril a 2 6 —; m u ltiplica el p recio de los p ro d u c to s industriales que nos ven de;
nos obliga a com prarle m ateria p rim a c o m o el trigo, con d esm edro de nues­
tra p ro d u c c ió n ; nos im p o n e su tecn o lo g ía descartan do la nuestra, e tc., e in­
clu so p ro p icia la fuga de nuestros “cerebros ”, es d ecir de los elem e n to s que
preparam os, p rin cip a lm en te, las universidades.
T oda la crisis eco n ó m ica qu e asóla el E cu ador y los o tro s p a íse s del
M un do Su bdesarrollado, se refleja c o m o h em o s visto en la inm ensa D eu da
E xterna, la que es im pagable. H ay quienes dicen en el E cu ador que nues­
tro p a ís la p u ed e pagar y que le ha renegociado. ¿Q uién nos p u ed e garanti­
zar qu e lo p ro b a b le para el E cu ador d e h o y , lo sea d espu és de p o c o tie m ­
p o ? E stam os vien do la co n tin u a baja d el p re cio d e p e tr ó le o que representa
mas d el 70 o /o de nuestras ex p o rta cio n es, a sí c o m o la baja sistem á tica de
to d o s n uestros p ro d u c to s ex p o rta b les. Si nó, ¿ P o r qu é devaluam os el su ­
cre?.
E sta crisis se está agravando. Y la crisis nos obliga a buscar otras so ­
luciones. Es d ecir que los p u e b lo s d eben buscar y unirse para lograr una
solu ción al p ro b lem a . Es in dispen sable que se reorden e el m u n d o v se cree
un N u evo S istem a E c o n ó m ic o y Social de relaciones que abran p aso a la
p a z, la lib erta d , la in d ep en d en cia de los p u e b lo s y el progreso social; las
únicas aspiraciones le g ítim a s de la H um anidad.
Ese N uevo S istem a E co n ó m ico y Social requiere la un idad de los
pu eb lo s. L n idad significa co m p ren sió n de los p ro b le m a s y acción en bús­
qu eda de las soluciones. Es igualm ente verdad que el P acto A n d in o y el
S E L A son in ten to s d e ese orden. Es a s í m i s m o a u t é n t i c c o q ue las I ¡sitas,
lo s Congresos, lo s E n c u e n t r o s , tie n e n ese fin . } a v i m o s c o m o se e x p r e s ó
esa un idad en A m é r i c a L a tin a c u a n d o el a su n to de las Malvinas. En e s to s
d ías se realiza una a m p li a re u n ión en La Habana. Cuba, c o n v o c a d a p a r a
d iscu tir lo s p r o b l e m a s d e la D e u d a E x t e r n a , a c t o al que na si d o in v it a d o
n u estro R ecto r, A r q . J a i m e P ó l i t A l c i v a r . y algunos pro feso res de la Lniversidad d en tro de un c o n j u n t o d e c ie n t o s d e p e r s o n a li d a d e s la ti n o — a m e ­
ricanas. E speram os q u e este E n c u e n t r o sea f r u c t í f e r o y q u e se logren a v a n ­
c e s para una acción com ú n .
La U niversidad d e G u ayaqu il seguirá c o n tr ib u y e n d o al esclarecim ien ­
to de este p ro b lem a vita l y a que el E cu ador esté m ás ca p a cita d o para
afron tarlo. Con este fin a ctu a m o s en la U niversidad, p rep a ra n d o lo s Cua­
dros d el fu tu ro . .
Mijail Egorov y Meliton Kantaria, los héroes de la Unión Soviética que colocaron la
bandera en el Reichstag.
UNIVERSIDAD Y FASCISMO
¡Gloria Eterna a la Victoria
de los Aliados en 1945!
En 1985 se cum plen 40 años de la V ictoria de las Fuerzas
Aliadas sobre la Coalición H itleriana que conform aba el Eje Na­
zi — Ñipo — fascista, basado en el Pacto A nticom intern.
El 9 de Mayo de 1945 concluyó to d a resistencia de los Hi­
tlerianos en Europa, com o resultado de la Liberación de Berlín
y Praga por acción del Ejército Rojo y más fuerzas aliadas, y en
cum plim iento del A cta de Capitulación im puesta por los Ejérci­
tos Aliados que habían barrido a los nazifascistas en todos los
cam pos europeos. El I o. de Septiem bre de 1945, el Gobierno
fascista del J a p ó n firmó su R endición Incondicional ante las
Fuerzas Aliadas. De esta m anera fueron liberados los pueblos
que habían sido víctim as de la esclavitud fascista.
A fines del mism o año, los Aliados constituyeron la Orga­
nización de las Naciones Unidas.— O.N.U.- que tiene com o p ro ­
pósito asegurar la Paz, liquidar todo resto de fascismo, y prom o-
13
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ver el progreso social de los pueblos.
El fascismo fue el más grave peligro al que se vio abocada
la Hum anidad. Tuvo un largo p eríodo de gestación. Ya en
1922 se apoderó de Italia y en 1923 de Bulgaria. En 1933 ha­
bía avanzado tanto que logró apoderarse de Alemania. El fas­
cismo era “la dictadura terrorista de los elem entos más reaccio­
narios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financie­
ro ” , según las palabras del héroe antifascista Jorge Dim itrov. El
fascismo en consecuencia, se presentó com o la opresión más vio­
lenta, la demagogia más cínica, y la guerra más cruel.
Una tras o tra se produjeron las usurpaciones de gobiernos,
invasiones y anexiones de países, y agresiones a traición, en gue­
rras no declaradas. Esto llevó a la H um anidad a una conflagra­
ción generalizada, a la Segunda G uerra Mundial, que abarcó a 61
países y el 80 o/o de la población m undial. Esta guerra causó 50
millones de m uertos, 1 2 0 millones de heridos y pérdidas m ateria­
les incalculables.
Por supuesto que los pueblos resistieron en form a heroica
el fascismo desde el prim er m om ento, y fueron forjando en la
lucha del Frente Unico A ntifascista que coaligó a los hom bres
dem ócratas del m undo entero. El Frente Unico A ntifascista
com batió utilizando todos los recursos y, en fin de cuentas,
venció en el fragor de las batallas que encabezaron los ejércitos
aliados de las Naciones Unidas, en prim er lugar, en los frentes de
com bate de la U nión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido,
Francia y China.
En esa lucha de los pueblos po r la libertad debem os recor­
dar qye el pueblo del p a ra d o r tam bién, com batió contr^ el fas­
cismo. Que lo condenó desde el prim er m om ento y que lo de­
rrotó en lucha abierta; bástenos señalar que el pueblo y el ejér­
cito ecuatorianos vencieron a los fascistas ecuatorianos, “los
com pactados” y los m ilitares reaccionarios, que se levantaron
en armas, en la Batalla de los Cuatro Días, en Agosto de 1932.
Debem os recordar que el Ecuador contribuyó al triunfo de los.
— 1 4 —
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
áliados en la Segunda G uerra Mundial, con su caucho, y su m a­
dera de balsa, que eran m ateriales estratégicos, y con alim entos
com o el arroz. Tam bién perm itió el establecim iento de bases
m ilitares en Salinas y Galápagos, para seguridad del continente:
bases que fueron desocupadas una vez term inada la guerra. Sin
embargo de to d o esto, el Ecuador fue víctim a de la agresión pe­
ruana en 1941 y se le im puso el Protocolo de R ío de Jan eiro en
1942, sin que haya habido con él, solidaridad continental algu­
na. Debemos señalar que una expresión de la lucha p o r la uni­
dad de las fuerzas dem ocráticas que apoyaban a los aliados fue
la Revolución del 28 de Mayo de 1944, en la que jugaron tan
gran papel los partidos, los sindicatos y las universidades.
La derrota del fascismo en 1945 es un acontecim iento his­
tórico universal que la Universidad de Guayaquil celebra ju n to
al pueblo ecuatoriano y a los pueblos del m undo. Considera
que el m ism o, debe ser conocida a plenitud p o r las generaciones
actuales para que estén en capacidad de defender resueltam ente
las conquistas dem ocráticas y sociales, la paz m undial, y recha­
zar cualquier in ten to de resurgim iento del fascismo.
Guayaquil, m ayo 9 de 1985.
Arq. Jaim e Pólit Alcívar
RECTOR
Econ. Leonardo Vicuña Izquierdo
VICERRECTOR GENERAL
-
M
15
-
HISTORIA Y
DERECHO INTERNACIONAL
Pedro Gual y la soberanía
nacional del Ecuador
Por: Ledo. Elias Muñoz Vicuña
El año de 1983 se cum plió el Bicentenario del nacim iento
de una serie de personalidades, y en realidad es el Bicentenario
de to d a una generación heroica que com batió por la indepen­
dencia de la América antes Colonia Española.
Hemos celebrado el Bicentenario del nacim iento de Bolí­
var, hemos celebrado el Bicentenario del nacim iento de Rocafuerte, hem os celebrado el Bicentenario del nacim iento del Co­
ronel Manuel Echeandía, Comisario de Guerra de Bolívar, he­
mos celebrado tam bién el Bicentenario del nacim iento del Dr.
Pedro Gual, Canciller de la Gran Colombia, pero éstos no son si­
no los Jefes, las figuras sobresalientes, las figuras destacadas.
En realidad son miles y miles de personas que com batieron por
la independencia. El Gral. Eloy Alfaro cuando se dirigió en
1896^ a la Reina de España solicitándole la independencia para
Cuba expresó que la Guerra de la Independencia le había signi­
ficado a Colombia, es decir a la Gran Colombia, 200.000 m uer­
tos, la pérdida de to d a la riqueza pública y p r i v a d a y p á ra E s p a ñ a l a
p é r d i d a d e t o d o su com ercio con América. Este planteam iento de Eloy Alfaro nos indica la Indepen
dencia com o la enorm e Gesta, la más profunda y radical que s e
ha realizado en América Española, un levantam iento por 16 a ños para lograrla; y nosotros no debem os tom ar en estas figuras
- 1 9
—
J
6
R E V IS T A
DE
LA
U N IV E R SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
sino sim plem ente a los Jefes, a los tipos, a los sím bolos de esa
gran Gesta. Centenares de miles sucum bieron en los campos de
batalla, en las masacres, en las hecatom bes, centenares y miles
quedaron inválidos, tullidos para darnos independencia y es eso
lo que debem os ten er presente antes que las figuras principales.
Si las figuras principales valen es porque representan los senti­
m ientos de esa gran masa, porque fueron quienes supieron in­
terpretar el deseo de lucha, el espíritu de com bate de esas gran­
des masas. /
• El L ibertador Simón Bolívar, en una carta dirigida a su
tío Esteban Palacios desde el Cuzco, en 1825, le dijo: Que él no
era sino un ser afortunado, que la libertad no se debía a él, se
debía al sacrificio de sus compatriotas, de sus parientes y de sus
amigos, es decir, se debía a las masas populares, a las grandes
masas en A m érica Española y no a la persona individual del Li­
bertador o de los otros Jefes.
Y una de las figuras que colaboró y contribuyó para que
el L ibertador pudiera encabezar esas gestas fue el Dr. Pedro
Gual.
El Dr. Pedro Gual alguna vez fue definido por el Vicepre­
sidente Gral. Santander com o una cabeza creada para organizar
las relaciones entre los países hispanoamericanos. No hay en to ­
da la América Española otra figura que com o Gual haya tenido
su profunda capacidad diplom ática, para dejar sentada las bases
de las relaciones y del derecho hispanoam ericano. Y son gentes
com o él los que en todos los otros órdenes hicieron posible el
triunfo de la independencia junto con los miles y miles de com ­
batientes.
Pedro Gual, como sucede con m uchas figuras, es relativa­
m ente poco lo que se le conoce y lo que se recuerda de él. Ape­
nas en el Ecuador hay una calle que por accidentes circunstan­
ciales es una de las principales de Portoviejo. Hay o tra calle aq u í en Guayaquil, en la ciudadela Bolivariana. El hom enaje que
le han rendido colocando su retrato aquí en el Paraninfo de la
RE V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
•
DE
G U A Y A Q U IL
*
Universidad, jun to con todos los pensadores que han construi­
do el ideal hispanoam ericano. Se ha dictado un decreto de par­
te del Gobierno Nacional, lam entablem ente con un par de inexactitudes en el que se resuelve colocar una placa en esta ciu­
dad, recordando los hechos del Dr. Pedro Gual. Placa que to ­
davía no se coloca. Y así no tenem os más m em oria del Dr. Pe­
dro Gual, a pesar de que la Convención Nacional de 1843 lo
declaró ciudadano benem érito del Ecuador, le fijó una pensión
vitalicia equivalente al sueldo de un Ministro de Estado, pensión
que por supuesto nunca se le pagó: y esto es to d o con respecto
a lo que se m antiene de la m em oria del Dr. Pedro Gual.
El Dr. Pedro Gual, fue nom brado Canciller de Colombia,
es decir, de la Gran Colombia, inm ediatam ente después del gran
Congreso de C úcuta de 1821 en el cual se dictó la constitución,
y en esa constitución dictada m ientras Pedro Gual era D iputado,
se recogió el pensam iento de Bolívar de que en las relaciones americanas debía regir, en lo que se refiere a lím ites, el U ti Possidetis Juris de 1810. ¿Qué significaba el U ti Possidetis Juris?
Significaba que España al organizar los V irreynatos, las Capita­
nías Generales, las Presidencias, las Audiencias, etc., había esta­
blecido lím ites; y, concretam ente, al crear la Real Audiencia y
Presidencia de Q uito en 1563 había establecido que los lím ites
de la Real Audiencia y Presidencia de Q uito eran los del antiguo
Reino de Q uito, es decir, se nos daba la circunstancia de que no
solam ente se fijaban lím ites sino que se reconocía que nuestro
país era una entidad histórica nacional, no era sim plem ente una
m edida de carácter adm inistrativo sino que era una m edida de
carácter histórico—nacional, se reconocía que el Ecuador exis­
tía desde siglos atrás, es decir, Quito. (Q uito y Ecuador quieren
decir exactam ente lo m ism o, sino que lo uno es en idiom a chafique y el otro es en idiom a latino).
El hecho de reconocer el Uti Possidetis Juris que en el ca­
so del Ecuador va acom pañado del hecho jurídico del ancestro
nacional e histórico, debía sentar en América Latina la base de­
finitiva, para no ten er conflictos entre unos países y otros, des­
graciadam ente hubieron países como el Brasil y com o el Perú
-2 1
-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
que reconocían el U ti Possidetis pero no en lo jurídico sino el
Uti Possidetis de facto o sea de hecho. R econocían el Uti Possi­
detis, pero en cuanto estuvieran m antenidas las posesiones en
el m om ento de establecer los lím ites y ese el origen de tantas
situaciones conflictivas. El Dr. Pedro Gual conocía profunda­
m ente la historia y la realidad de nuestros países, por eso cuan­
do él com o Canciller Ministro de Estado, se dirige al Municipio
de Q uito, aceptando el hecho de que Q uito, el 29 de Mayo de
1822 resolviera incorporarse a la Gran Colom bia le reconoce la
calidad del pueblo prim ogénito en la carrera de la independen­
cia del Sur y que jamás tendrá m otivo de arrepentirse, de ha­
berse unido estrecham ente al resto de sus herm anos. Es decir,
oficialm ente a nom bre de la Gran Colom bia reconoce don Pe­
dro Gual que Q uito es el prim ogénito, el que inició la carrera
por la independencia en la América del Sur y así mismo cuando
se acepta el hecho de que el Ecuador se incorpore a la Gran Co­
lom bia, se dicta un Decreto firm ado por don Pedro Gual, don­
de dice:
“Se declara al pueblo de la anti­
gua presidencia de Quito bene­
m érito de la Patria, p o r el celo
que ha m anifestado por ella y,
por el interés que tom ó en hon­
rar y prem iar a sus libertadores’’.
Es decir, no es que se nos reconoce a nosotros solam ente
una situación de hecho ni una situación de derecho, sino que se
nos reconoce a nosotros una tradición histórica, un nacionalis­
m o histórico, form ado desde tiem pos inmemoriables, consagra­
do por la legislación española, confirm ado por ser el prim er
país que se levantó por su independencia y declarado benem éri­
to de la Gran Colombia.
El Perú ante esta situación cuando tuvo que negociar el
problem a de lím ites con Colombia evadió la resolución del asunto, en 1822 no quiso poner en el Tratado ninguna referen­
cia a lím ites.
- 2 2 -
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
En 1823, cuando ya el Libertador Simón Bolívar era lla­
m ado por el Perú para que lo dirija com o Jefe Suprem o — dicta­
dor con todos los poderes absolutos, sin embargo, allí cuando
el Dr. Jo aq u ín Mosquera pasó por el Perú y volvió a negociar
los lím ites, el Perú no pudiendo eludir el deja constancia de esos lím ites, sim plem ente dijo lo siguiente: “ Ambas partes reco­
nocen por lím ites de sus territorios respectivos, los mismos que
ten ían en el año de 1809 los ex—V irreynatos de Perú y Nueva
G ranada” .
De acuerdo con esto el Perú no solam ente reconocía la si­
tuación de 1810 com o había venido proclam ando Bolívar sino
aún más de 1809, pero esto era una simple declaración, lo que
quería don Pedro Gual era que se fijen los lím ites y com o el
Perú se había negado a fijar los lím ites, don Pedro Gual repre­
sentando al G obierno de Colombia se negó a ratificar este Tra­
tado. Se negó en estos térm inos:
“Tengo la honra de participar a Ud.
que puesto en conocim iento del Cuer­
po Legislativo el Tratado de lim ites
entre la República de Colombia y la
del Perú, concluido en Lima, p o r los
Plenipotenciarios de ambas partes, el
18 de Diciem bre del año pasado, no
ha creído conveniente prestarle su aprobación. E ste proceder franco tiene
p o r fu n d a m en to principal el deseo de
conservar sólida y perm anentem ente
las relaciones de am istad y buena co­
rrespondencia que felizm en te existen
entre ambas Repúblicas, p o r medio
de tratados o Convenciones positivas
y term inantes”.
Pedro Gual sostiene que un Tratado de lím ites que simple­
m ente declare el reconocim iento del Uti Possidetis Juris de^
1 809 no es una cosa positiva y term inante y por eso le niega la
-
2 3
-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV E R SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
aprobación. Pero lo que debem os pensar, lo que nos debe llamar
la atención es cóm o siendo Bolívar al mismo tiem po Jefe Supre­
mo .del Perú y Presidente y L ibertador de Colom bia los diplo­
m áticos peruanos pueden evadir el establecer definitivam ente
los lím ites entre los dos países. Este es un problem a que todos
los investigadores y las Universidades deben profundizar: lfi tra ­
gedia de los Libertadores, la tragedia de los héroes, la contradic­
ción; ellos luchando por la unidad de los pueblos, luchando
porque los pueblos no se com batan entre sí, luchando por la am istad, y una oligarquía tan to en el Perú com o en Colombia,
burlándose sistem áticam ente de conseguir lo que los L ibertado­
res querían conseguir, conseguir que los lím ites queden claros
y positivam ente definidos.
Como todos sabem os en 1824, o sea al año siguiente, se
produce la Batalla de Ayacucho y tres días antes, el 6 de di­
ciem bre de 1824, el L ibertador convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá. El Congreso A nfictiónico de Panamá era para
el Libertador la form a práctica de em pezar a hacer la unidad de
la América. Colom bia designa com o sus representantes ante el
Congreso a don Pedro Gual y al Gral. Pedro Briceño M endez;
es decir, don Pedro Gual deja su condición de Canciller y va a
representar a Colom bia como Delegado al Congreso A nfictióni­
co de Panamá. Bolívar con esta oportunidad, estando encarga­
do del m ando suprem o en el Perú opina sobre Pedro Gual y su
com pañero en los siguientes térm inos: “Me han asegurado que
Gual y el Gral. Briceño han venido de Plenipotenciarios al Ist­
m o, de lo que me alegro m ucho porque son admirables sujetos.
Esto es m andar ángeles y no políticos; esto parece el siglo de oro, pues jamás se ha buscado la virtud para estos casos” .
Este era el criterio, la opinión que le m erecía para el Li­
b ertador la personalidad de Pedro Gual; pero cuando Pedro
Gual va al Congreso A nfictiónico de Panamá con los prim eros
que se reúne es con los Delegados Peruanos, encabezados por
el Sr. Pedro Tudela. El, obviam ente, pensaba que los Delegados
del Perú, donde el L ibertador Simón Bolívar era Presidente, no
iban a diferir en lo absoluto con el pensam iento de los Delega­
d o s de Colombia, la Patria del Libertador, más se encuentra con
-
2 4
-
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
que los Delegados del Perú difieren totalm ente del pensam iento
de Bolívar; en buenos térm inos los Delegados del Perú burlan
el pensam iento de Bolívar. I Gual le dirige una com unicación al
Libertador, donde le dice:
“Es preciso confesar a Ud. m i querido
Presidente, que mucha fu e nuestra sor­
presa al descubir, lo que dijeron aque­
llos señores y , p o r algunos fragm entos
de sus nuevas instrucciones, que tuvie­
ron la bondad de leem os: . . . ”
Es decir, tenían instrucciones distintas de las dadas p o r el
Libertador:
. lo . Que el Perú solam ente desea
contraer una alianza defensiva con los
Estados americanos.
2o. Que el contingente del Perú será
en tropa o dinero, en caso de ataque.
3o. Que si este contingente consiste
en tropas, con respecto a Colombia
particularm ente, éstas no podrán ir
más allá del R ío Mayo.
4o. Que este contingente será siempre
en dinero, cuando se trate de auxiliar
a Méjico, la Am érica Central y toda aquella parte de Colombia, fuera de la
de que se ha hablado arriba.
5o. Que el Perú no se presta al estable­
cim iento de una marina federal am e­
ricana.
6o. Que no se presta tam poco a cele­
brar tratados de comercio con noso­
tros, mientras su Congreso no dicte las
bases.
- 2
5
-
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
lo. Que tam poco se presta, al tratar
con los Estados americanos, a estable­
cer entre todos aquellas reglas saluda­
bles que ha sancionado la civilización
m oderna y , el abandono de las m áxi­
mas bárbaras que introdujo el feu d a ­
lismo y las cruzadas en las leyes de las
naciones, porque el Consejo de Go­
bierno ha concebido la absurda idea
de que aquí se pretende que las reso­
luciones de la Asam blea americana
sean obligatorias a■ todas las p o te n ­
cias del universo.
8o. Que con respecto a los Estados Unidos y al Brasil, el Perú no quiere tra­
tar con ellos, a m enos que entren en
la liga americana.
9o Que el Perú, en fin, se reserva tra­
tar de lím ites con Colombia, en Li­
m a ”.
Es decir, se niega a tra ta r de lím ites y se niega a negociar
con los EE.UU. como un país extraño sino que exige que inte­
gre al Congreso A nfictiónico de Panamá.
“A hora bien, m i estimado Presidente,
¿cómo será posible que estos señores
se entiendan con los Plenipotenciarios
de Colombia? Colombia desea:
lo. Aliarse fu ertem en te con los Esta­
dos americanos, para ofender a sus enemigos y , defenderse de sus asechan­
zas.
2o. Establecer al efecto un contingen­
te de tropas respetables o su equiva­
lente.
- 2 6 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
3o. Estipular con sus aliados un con­
tingente en dinero o crédito, que es
lo mismo, para establecer una marina
federal americana, que de movilidad
a las tropas de la confederación, ad­
quiera la superioridad m arítim a sobre
los espartóles, ponga a las colonias que
les quedan en una absoluta incom uni­
cación y, los confines enteram ente a
sus guaridas peninsulares.
4o. Elacer un tratado general de co­
mercio, conform e a los principios de
la civilización moderna.
5o. Hacer una Convención consular
que ponga a sus cónsules en estado de
proteger las especulaciones de nues­
tros compatriotas.
6o. Declarar a los traficantes de ne­
gros de A frica bajo su pabellón, y el
de sus aliados, incursos en el crimen
de piratería convencional americana
y sujetos a la jurisdicción del captor.
7o. Tratar ahora con los Estados Uni­
dos y el Brasil como potencias neu­
tras, para abrir asi el camino a otro
estado de cosas, si las circunstancias
lo exigiesen”.
P ero en esa C arta, P edro Gual se h a b ía olvidado de tra ta r
de los lím ites, sim plem ente los h a b ía señalado y en u n a carta
p o sterio r le dice:
“A y e r tuve el placer de escribir a Ud.
con alguna extensión. Olvidé, sin em ­
bargo, hablar a Ud. de un p u n to de
- 2 7
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
bastante importancia para Colombia:
— el arreglo de sus lím ites com o Ud.
sabe profund am ente cuánta ha sido
en los años pasados la repugnancia de
ese país a tratar de esta materia con
nosotros y , lo que pasó en las sesiones
secretas del Congreso peruano en
1822. Esto debe inducirnos a procu­
rar que esta cuestión se decida lo más
pronto posible, para no quedar des­
pués expuestos a m il controversias de­
sagradables”.
H abía m otivos, había razones para que suceda como en efecto sucedió que el Congreso A nfictiónico de Panamá, la más
sentida aspiración de Bolívar fracasara, por la actitud en lo refe­
rente a los lím ites del Ecuador con el Perú, digamos de Colom ­
bia con el Perú, y por otros m otivos que son ajenos a esta Con­
ferencia.
Esto sucedió en 1826, el Dr. Pedro Gual m archó a México
a tra tar de buscar la ratificación de los Convenios firm ados en
Panamá. El único país que los ratificó fue Colombia. El Perú y
los demás países del Congreso se negaron. Allí en México don
Pedro Gual se encontró con Vicente R ocafuerte que era su vie­
jo amigo, que te n ía relaciones con él y, un buen d ía don Pedro
Gual se vino para el Ecuador, en esa época form ábam os parte
de Colombia. Llegó a Guayaquil en Mayo de 1829 y el Sr. Dr.
Pedro Gual apenas llegó a Guayaquil fue apresado por el ejérci­
to peruano, porque Guayaquil hasta julio de 1829 estuvo en
poder del Perú. El Libertador que después de la victoria de Tarqui en Febrero de 1829, había abierto la cam paña de Buijo exi­
gió la libertad del Dr. Pedro Gual. El Dr. Pedro Gual fue liberta­
do y cuando el Perú abandonó Guayaquil se iniciaron las con­
versaciones para establecer el Tratado de paz entre Colom bia y
el Perú. El Libertador lo nom bró Delegado de Colombia al Dr.
Pedro Gual, fue el único Delegado de Colombia, el Perú nom bró
al Sr. José Larrea y Laredo. A quí en la ciudad de Guayaquil,
discutieron el Tratado de Paz y Am istad; el Tratado se discutió
-
28-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
y firm ó en condiciones de que había sido derrotado el P e r ú en
Tarqui, estando el Libertador con una cam paña abierta frente
a Guayaquil, habiéndose visto obligado el Perú a desocupar
Guayaquil, habiéndose producido en el Perú una revolución que
derrocó al Presidente José Lam ar y habiendo subido al poder
gente que se llamaba bolivariana y que incluso lo invitaban al
Libertador en esos días para que fuera a ser dictador perpetuo
del Perú; el Delegado de ese nuevo Gobierno y en esas circuns­
tancias todavía se atrevió a plantear que no se discuta el proble­
m a de lím ites, que en el m ejor de los casos se nom brara una
Comisión para que discuta el problem a de los lím ites segura­
m ente en form a indefinida. Pero el Dr. Pedro Gual fue term i­
nante y sin m ayor argum ento procedió a escribir el te x to que
debía constar en el Tratado sobre lim ites. El Delegado perua­
no en la sesión siguiente dijo que había m editado profundam en­
te sobre lo que había dicho el Dr. Pedro Gual y que había re­
suelto que su proposición, es decir, la del Delegado peruano era im práctica, inconveniente y que había que aceptar la propo­
sición del Delegado colom biano. En esa form a fue firm ado el
Tratado de Colom bia y el Perú.
1
Y es interesante señalar que después de la Batalla de Ayacucho, es decir, en 1825 y 1826 oficiales españoles y patriotas
en Comisión M ixta había hecho un m apa de los lím ites entre el
V irreynato del Perú y el de la Nuevo Granada, com o quien dice tratan d o ellos tam bién de contribuir a que las cosas queden
en orden, de tal m anera que habiendo de por m edio ese docu­
m ento la form ulación de los lím ites debía ser absolutam ente
sencilla.
Don Pedro Gual hizo aprobar en ese tratado de 1829 las
siguientes cláusulas:
“A R T IC U L O V .— A m bas partes reco­
nocen p o r lím ites de sus respectivos
territorios los m ism os que tenían an­
tes de su independencia los antiguos
Virreinatos de Hueva Granada y el
-
2 9
-
>
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Perú, con las solas variaciones que ju z ­
guen conveniente acordar entre sí, a
cuyo efecto se obligan desde ahora a
hacerse recíprocam ente aquella# cesio­
nes de pequeños territorios que con­
tribuyan a fijar la linea divisoria de li­
na manera más natural, exacta y ca­
paz de evitar com petencias y disgus­
tos entre las autoridades y habitantes
de las fronteras.
A fin de obtener este últim o resulta­
do a la m ayor brevedad posible, se ha
convenido y conviene aquí expresam en­
te en que se nombrará y constituirá
p o r am bos gobiernos una comisión
com puesta de dos individuos p o r ca­
da República, que recorra, rectifique
y fije la linea divisoria, conform e a lo
estipulado en el artículo anterior. Es­
ta comisión irá poniendo, con acuer­
do de sus gobiernos respectivos, a ca­
da una de las partes en posesión de lo
que le corresponda, a medida que va­
y a reconociendo y trazando dicha li­
nea, com enzando desde el río T u m ­
bes en el Océano Pacífico ’.
Como to d o s sabemos al año siguiente, en 1830, en Agosto,
se inició este proceso de delim itación que consta en el llamado
Protocolo Mosquera — Pedem onte. Sin embargo esa delim ita­
ción nunca se term inó por la actitud sistem ática de no fijar la
frontera y para im poner el criterio del Perú, de que el Uti Possi­
detis no debía ser de derecho, m ucho m enos respetando la tra ­
dición histórica, sino que debía ser de facto. Cuantas veces el
Perú ocupaba un territorio declaraba un nuevo statu quo, y de
acuerdo con ese statu quo el Ecuador te n ía que reconocerle unos nuevos lím ites, hacerle nuevas concesiones hasta el día de
hov.
-*■ 3 0
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
^
*
Separado del Gobierno y m uerto el Libertador Simón Bo­
lívar, el Ecuador entró a su vida de Estado Independiente, el
Gral. Juan José Flores gobernó entre 1830 y 1834 y allí se pro­
dujo un peligro de destrucción del país que tam bién ha sido
m uy poco señalado. La Nueva Granada que fue el nom bre que
tom ó la parte que hoy se llama Colombia, quería apoderarse de
la parte del Ecuador que conform aba el D pto. de Q uito (Ecua­
dor) y esto hizo que cuando asumió la presidencia de la R epú­
blica don Vicente R ocafuerte nom brara a don Pedro Gual Ple­
nipotenciario del Ecuador ante Nueva Granada. En una carta
que le dirige al Presidente Santander, dice así:
“M i m u y
estim ado
amigo y
Sor:
Elegido p o r el voto de los pueblos
para ejercer provisionalm ente la supre­
ma magistratura, hasta la reunión de
la Convención, m i primera atención
se ha dirigido a nom brar al Sor P.
Gual, M inistro P lenipotente cerca del
Gobierno de la N. Granada, para ma­
nifestar el vivo deseo que m e anima
de estrechar los vínculos de amistad,
que deben unir a dos pueblos herma­
nos. Bendigo al cielo, p o r ver a V. Pre­
sidiendo los destinos de esa República
porque lós ambiciosos y tos díscolos
no podrán lograr su intento de desga­
rrar y desm em brar este naciente Es­
tado ”.
Es decir R ocafuerte le dice al Presidente de Colombia, que
en Colombia hay fuerzas que pretenden desgarrar este naciente
Estado del Ecuador.
R ocafuerte recibe com o contestación de Santander una
carta en la que lo desconoce y R ocafuerte a su vez le replica en
estos térm inos:
-31
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
“A l señor general Francisco de P. San­
tander
M i estimado amigo y señor:
t
Tengo a la vista la favorecida carta de
Ud. fecha de 7 del próxim o pasado
mes, en contestación a la que tuve el
gusto de escribirle el 18 de Febrero
de este año y , com o soy demasiado
franco, sobre todo con una persona
com o Ud., a quien siempre le he teni­
do un verdadero afecto, fundado so­
bre su indisputable mérito personal,
no puedo m enos que manifestarle la
extrañeza que m e ha causado el pá­
rrafo siguiente:
“Por tanto, hasta entonces no será re­
conocido oficialm ente com o Estado
esa sección y , hasta entonces no res­
ponderé la carta oficial que Ud. ha
tenido la bondad de dirigirm e”.
Es decir que Santander le ha escrito a R ocafuerte dicien­
do que no lo reconoce y hablando no de que éste es un Estado
sino una sección. R ocafuerte, continúa en la carta m encionada:
“Es posible que tan pronto haya Ud.
olvidado que hace 25 años que nos
burlamos del pretendido reconoci­
m iento que nos ha negado la España?
Porque el Gobierno de la Nueva Gra­
nada diga que no existim os política ­
m ente, dejaremos p o r eso de enseño­
rearnos en el Pacífico y tener un ejér­
cito que haga respetar nuestros dere­
chos a quien pretenda menoscabarlos?
M ientras tengamos en el Ecuador, no
-
32
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
agentes confidenciales, sino cónsules
como el de la Gran Bretaña, Estados
Unidos y del Perú, acreditados según
el derecho de gentes, com o lo están,
poco nos im porta el reconocim iento
del Gabinete de Bogotá. N osotros so­
mos verdaderos hijos de la gloriosa
Colombia, tan valientes en el campo
de batalla com o indulgentes en el se­
no de la Paz. Lo que necesitamos es
tranquilidad, orden interior y progre­
sos de civilización. H em os hecho
cuanto hem os podido de nuestra par­
te para estrechar nuestras relaciones
con nuestros herm anos de la Nueva
Granada, pero si llevados de un espí­
ritu de orgullo ellos pretenden tratar­
nos con una superioridad que es in­
com patible con la dignidad nacional,
sabremos elevarnos a la altura de las
circunstancias en que nos ponga y ,
lanzándonos de nuevo en la carrera
de la gloria, haremos ver que la victo­
ria acompaña a la Justicia de nuestra
Causa. El conato que hay en Nueva
Granada para turbar nuestro reposo,
es uno de aquellos actos de delirio
que no pueden explicarse y hacen p o ­
co honor a sus sentim ientos e ilustra­
ción. A ú n no están los granadinos
convalecidos de los males que los ha
causado el espíritu militar y , y a bus­
can p retexto para renovarlo. Eso es
el colm o de la locura”.
O bviamente en esas circunstancias don Pedro Gual no pu­
do ejercer su representación diplom ática, pero Vicente Rocafuerte lo nom bró posteriorm ente Delegado ante la Gran Bre­
- 3 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
taña y ante España, para negociar con la Gran Bretaña el pro­
blema de la deuda externa y para negociar con España el recoconocim iento de la independencia del Ecuador en un Tratado
firm ado el 4 de Diciembre de mil ochocientos cuarenta. En ese
Tratado se dice lo siguiente:
“A R T IC U L O lo - Su Majestad Ca­
tólica, usando de la facultad que la
com pete p o r decreto de las Cortes
generales del R eino de cuatro de di­
ciembre de m il ochocientos treinta y
seis, renuncia para siem pre del modo
más form a l y solem ne por sí, sus he­
rederos y sucesores, la soberanía de­
rechos y acciones que le correspon­
den sobre el territorio americano, co­
nocido bajo el antiguo nom bre de
R eino y Presidencia de Quito y hoy
REPUBLICA D EL ECUAD OR ”.
Es decir anosotros España no nos reconoce solam ente co­
mo lo que éram os en ese m om ento sino que nos reconoce igual­
m ente como lo que éram os en el antiguo Reino de Q uito, es
decir, en el Reino aborigen y, en la Presidencia de Quito, es de­
cir, en la Colonia Española1:
1
“A consecuencia de esta renuncia y
cesión Su M ajestad Católica, recono­
ce com o Nación libre soberana e inde­
pendiente la República del Ecuador,
com puesta de las provincias y territo­
rios especificados en su ley constitu­
cional, a saber: Quito, Chimborazo,
Imbabura, Cuenca, Loja, Guayaquil,
M anabí y el Archipiélago de Galápa­
gos; y otros cualquiera territorios tam ­
bién que legítim am ente correspon­
den o pudieren corresponder a dicha
República del E cuador”.
-
34-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ju n to con este Tratado firm ó un tratado de comercio y así mismo establece en térm inos absolutam ente amplios el co­
m ercio entre los dos países.
“Toda especie de tráfico y el cambio
recíproco de los productos agrícolas
y fabriles de uno y otro país será res­
tablecido entre los súbditos de su Ma­
jestad Católica y los ciudadanos del
Ecuador del m odo más franco y libre
sin más restricciones que las im pues­
tas o que se impusieren a los propios
súbditos o ciudadanos en su respecti­
vo territorio”.
Obviamente, era más que justo lo que hizo la Convención
de 1843: reconocer los m éritos de Pedro Gual al haber conse­
guido la firma de este Tratado y haberle conferido la condición
de “ ciudadano Benérm ito del E cuador” y haberle fijado una
renta vitalicia.
Pedro Gual siguió su vida política en Venezuela y en 1862
fue derrocado de su condición de Presidente de Venezuela, ha­
biendo tom ado el poder en su lugar el Gral. José A ntonio Páez,
como dictador. Don Pedro Gual fue invitado al Ecuador, y vino
en Enero de 1862, y por desgracia m urió el mismo año el 6 de
m ayo en esta ciudad de Guayaquil. El Ecuador, entonces, le
rindió todos los honores correspondientes a un Jefe de Estado,
le hizo todas las distinciones que m erecía por sus servicios al
Ecuador y la América y quedó consagrado ante la historia.
-
3
5
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Para term inar, yo les voy a leer un docum ento que es la
síntesis de la opinión que mereció y que merece don Pedro
Gual, este dice a s í:
“Quito, Enero 22 de 1862
Señor Pedro Gual.
M u y Sr. m ío de m i particular aprecio:
Ya que la ingratitud de algunos de sus
com patriotas le han obligado a salir de
Venezuela, me felicito de que usted,
haya preferido al Ecuador para lugar
de su residencia. A q u í no es Ud. un
extranjero, ni un desterrado. Está Ud.
en su patria, donde hallará las simpa­
tías, la estimación y el respeto que
merecen sus ilustres servicios a Colom ­
bia en general y al Ecuador en parti­
cular, realzados p o r su probidad, su
edad y su infortunio.
El tesorero de Guayaquil, entregará a
Ud. desde el lo . de febrero, ciento
cincuenta pesos mensuales.
í
i
í
i.
Si en algo puedo serle útil, hónrem e
Ud. ocupándom e com o a su adicto y
obsecuente servidor.
G abriel G arcía M o re n o ”
La “Ju n ta Soberana de Quito”
del 10 de Agosto de 1809
vista 175 años después
II
PARTE
Dr. José Roberto Leví Castillo
Así las cosas ya el joven José Vicente de R ocafuerte y R o­
dríguez de Bejarano, le habia dicho a Morales en su hacienda de
“ El N aranjito” , que la conjuración com o estaba planeada, tenia
un “ frontis” m uy pequeño com o para que repercuta, com o el
“Primer Grito de la Independencia Americana” porque en si,
NO LO ERA. El le manifestó a Morales: “que él no era partida­
rio de una revolución, porque aquella no pasaría de un simple
enunciado, a favor de la Monarquía Absoluta de Fernando VII;
y lo que se necesitaba era una revolución que repercutiera por
todo el país y América. Sin perfiles absolutistas y sin estar basa­
da en los Marqueses y Condes, que no les interesaba vivir, ni en
República, menos en Democracia, pues perderían todas sus pre­
rrogativas y sus privilegios de casta. Era un verdadero error”,
según Rocafuerte, “el no contar con medios suficientes y fuer­
zas militares, que pudieran hacer frente a los “mercenarios”,
que sin duda pediría el Gobernador Cucalón a Lima; y que, ven­
drían a someter a los “insurrectos” y a imponer a sangre y fuego
la autoridad virreinal, absolutista y cruel. Le preguntó a Mora­
les”. ¿Crée Ud. que Quito, Cuenca o Guayaquil estén maduras
pera una revolución, como la “revolución francesa” o la “Nor­
teamericana”?. Morales se quedó callado aunque su situación
personal le impedia volverse atrás....
37 — S.C ,
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Según el joven José Vicente R ocafuerte y Rodríguez de Bejarano. “ Si habia una revolución no debería depender esta, ni
de M adrid, ni de Roma. La verdadera revolución debería elimi­
nar los diezmos y primicias, puntales que sostenian a un clero in
culto y corrom pido, pues habia que m eterle un chorro dé luz a
la nación, para que vuelen de las cuevas de la ignorancia, los b u ­
hos de la superstición y el fanatism o religioso, como lo quería
realizar E spejo.....”
En el mes de Febrero de 1809, se reunieron los abogados
don Ju a n de Dios Morales, don Manuel Rodríguez de Quiroga,
el Capitán Ju a n Salinas y el cura de Pintag, don José Miguel
Riofrio y conversaron sobre un plan para deponer a las autori­
dades españolas de Q uito y elegir otras, de entre los más respe­
tables ciudadanos, para substituirlas.
Como el Capitán Ju a n Salinas, tenia m uchísim a amistad
con los frailes m ercedarios españoles (Peninsulares) o “ Chape­
to n es” en el idiom a de la Colonia, Fray Andrés Torresano y
tam bién con el Padre Polo, les hizo saber inocentem ente que
existia un plan por parte del Conde Ruiz de Castilla, de entre­
gar Q uito a los franceses, y que por esa razón, se habían reuni­
do, para realizar otro plan y deponerlo de la Presidencia de la
“ Real Audiencia de Q u ito ” , y que ademas se depondrían, a las
principales autoridades de Q uito, por ser “ A francesados” . Es
decir, que tenían todas las intenciones de entregar la “ Real
Audiencia de Q uito” a delegados del G obierno de M adrid, diri­
gido por José B onaparte (Pepe Botella).
Asustados los dos religiosos, inm ediatam ente fueron con
el chisme a donde don Tomás de Arechaga, quien se lo hizo sa­
ber a don Manuel Urriez y Castilla, Conde Ruiz de Castilla y
Presidente de la Real Audiencia de Q uito.
No pasó m ucho tiem po, sin que la inform ación participada
por los dos frailes M ercedarios al Presidente Conde Ruiz de Cas­
tilla. Fuera a su vez participada al Oidor Fuertes Amar, para
“ encauzar” , a los cuatro sospechosos, en comisión secreta y de
- 3 8
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
acuerdo con la Ley Española. D on Pedro M uñoz, fué designado
para actuar com o Secretario Privado del O idor Fuertes Am ar,
sin ninguna o tra condición, que la de ser “ C hapetón” , es decir
español peninsular, pues no era ni abogado.....
Inm ediatam ente fueron aprohendidos i recluidos en el con­
vento de “ La M erced” , el Capitán Ju a n Salinas, los abogados
Ju an de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga y el Cura
de Sangolquí, don José Miguel Riofrio.
Inm ediatam ente, don Pedro Muñoz receptó po r escrito, las
declaraciones de los cuatro acusados, y se tom aron todas las pre­
cauciones posibles, para evitar que el estado del proceso, llegue
al público; así com o ninguna persona tenia la autorización para
visitar o ver a los prisioneros. Q uedando en com pleto aislamien­
to en el Convento de “ La M erced” y ademas estaban privados
de to d a com unicación oral o escrita, por la que pudieran com u­
nicar su estado de aprisionam iento, ni cualquier particular, ni a
sus amigos ni a sus familiares; y llegaron las precauciones al ex­
trem o de que no se le perm itió al Secretario Pedro M uñoz, ni si­
quiera la presencia de un am anuense, y se pusieron en práctica
toda clase de procedim ientos inquisitoriales. Sinembargo, en
Quito de alguna m anera se llegó a saber de la situación de los
cuatro apresados; y el Capitán Ju a n Salinas, que era m uy queri­
do por sus soldados en alguna m anera hizo llegar en alguna misi­
va o mensaje que los tenian presos, en el Convento de “ La Mer­
ced” .
En los prim eros dias de Abril de 1809 cuando el Secretario
Señor Pedro M uñoz, iba al “ Palacio de la Real A udiencia” , lle­
vando todos los papeles del “ Proceso” , fué asaltado y golpeado,
quedando en la via, inconsciente, m ientras los asaltantes m uy
orondos, escapaban con la cartera, en que llevaba todos los pa­
peles incrim inantorios y las declaraciones de los “ encausados” .
Sin el “ Corpus D elicti” , los planes secretos del Gobierno, se vie­
ron frustrados. El proceso cesó y los cuatro prisioneros, tuvie­
ron que ser excarcelados, de su prisión en el Convento de “ La
- 3 9 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M erced” , en donde habían estado secretam ente esperando, que
se los ejecute, o deporte por “ rebeldes contra el Régimen Colo­
nial Español” , el que funcionaba inexorablem ente en América,
aunque no hubiera en el trono de España, un Rey legítim o....
!
Este incidente los puso sobre aviso, y los hizo ser más cau­
tos y estar alerta contra los Españoles ya que se estaban jugando
el pellejo y no aceptaban rebeldias....
El Presidente de la “ Real Audiencia de Q uito” y sus áuli­
cos, estaban más tranquilos, pues aparentem ente habían “ asusta­
dos” a los cuatro; que habian estado en privación total de su li­
bertad, aún conviolación de los “ Derechos H um anos” , en el Con
vento de “ La M erced” . Pensaban que los papeles habian sido
sustraídos por algún ladrón, que confundió la cartera, que p o rta­
ba el señor Pedro M uñoz, con una serie de docum entos, que
abultaban m ucho con dinero efectivo, o valores en metálicos de
alguna clase y que posiblem ente viendo que no eran más que pa­
peles, los echarían en alguna quebrada, o los quem arían.....
Sinembargo estaban com pletam ente despistados, pues “ los
papeles” , fueron a parar al estudio profesional del abogado don
Manuel Rodríguez de Quiroga. Quien sacó de ellos las conclusio
nes que más le convenían a sus planes, y se les hizo saber a perso
ñas de confianza absoluta, como el Marqués de Selva Alegre,
don Ju a n Pió M ontufar; y a través de él, llegaron copias a perso­
nas interesadas.....
Entre Abril y Agosto de 1809 nada especial aparentem ente
estaba ocurriendo en Quito. Pero com enzaron a circular las noti
cias venidas de la M etrópoli, sobre la “ Cesión de España e Indias
hechas a Napoleón por Carlos IV de España” , luego del encarce­
lam iento en Valencey del Rey Fernando VII, la invasión de Es­
paña por Napoleón Bonaparte y los franceses. Los fusilamien­
tos de la M oncloa y el establecim iento de “Ju n ta s Soberanas’,
en toda España, para defender a la Patria lejana contra los fran­
ceses.....
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Sinembargo, existia aparentem ente tranquilidad en las Co
lonias de España. Pues la m ayor parte de la población era to ta l­
m ente inerte, en esa época y sabian que cambiar de Rey, era tan
solo como el esclavo cam bia de amo y nada más.....
Las cosas debian seguir iguales y las m anifestaciones en fa­
vor del “ Amado Fernando V II” eran expresadas por m edio de
entusiastas “ m anifestaciones de lealtad” , al soberano aprisiona­
do en Valencey, y las gentes com petían en repetir las m anifesta­
ciones cada vez más numerosas en favor del Soberano legítim o
y en contra de “ Pepe Botella” y los franceses.....
Sinembargo cada nueva noticia que llegaba de España, sea
directam ente por m edio de los cajones de correspondencia traidos por los barcos o las noticias enviadas a la América Española,
por la via del Caribe y México que llegaban inm ediatam ente a to
dos los interesados que las hacían correr inm ediatam ente y el te­
m or y la angustia agitaba a los G obernantes y a los “ C hapeto­
nes” que residian en América y que tenian a sus familias en el
“ teatro de las operaciones” y cuya atención estaba de tal m ane­
ra concentrada en la desastroza situación, que estaba pasando en
España y que dia a dia se iba agrabando y ninguno tenia tiem po
para ponerse a m editar, sobre las consecuencias que podria traer
esta situación anóm ala en el lugar de América donde estaban
asentados. Dando por hecho de que las Colonias a la larga de­
bian seguir la misma suerte de la M etrópoli com o si se hayaran
unidas a está, por ataduras naturales. Cuando en realidad se
acercaba el m om ento en que aquellas Colonias tenian que libe­
rarse en alguna manera, de sus Opresores, expoliadores y de las
autoridades abusivas, crueles y más salvajes en su trato que lo
que pudieran haber sido los indígenas en su época de libertad....
La trem enda nerviosidad existente, hizo reaccionar a la
“ Nobleza” de la ciudad de Q uito, que veia franceses en todas
partes; y que pensaban que sus privilegios y sus feudos se perde­
rían inm inentem ente si España quedaba en manos del Gran Tira­
no de Europa: Napoleón Bonaparte.....
- 4 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Esta reacción no nos es extraña, pues m ucha Colonias de
paises envueltos en las dos guerras Mundiales I a. y IIa.
(1914 — 1918) y (1939 — 1945) reaccionaron ya sea aceptando
al invasor com o: Algeria, Túnez, M arruecos, en cam bio las de
América apoyaban a la M etrópoli, pero a su debido tiem po apo­
yaron a la Nación que más les convenia para que las defendiera
de la dependencia extranjera.
En 1809, los “ Estados Unidos de A m érica” era una peque­
ña nación recién en la etapa de organizarse y sin ninguna posibili­
dad de oponerse a potencias poderosísim as com o: Inglaterra,
Francia y España— Así pues, las Colonias de la Am érica Espa­
ñola estaban com pletam ente solas, los únicos que poseían ejérci­
tos de “ M ercenarios” , bien entrenados y con oficialidad españo­
la o de la nobleza criolla entrenadas en la “ Escuela de N obles”
de Granada en las ramas militares y desde el punto de vista geopolítico, a pesar de su gran riqueza, eran considerados únicam en
te com o “paises conquistables” con el fin de aprovechar de sus
riquezas naturales y m antener vivo el gran negocio “ colonialis­
ta ” , de expoliar y explotar a las colonias de sus productos. Cam
biando tan solo de amo, únicam ente en el caso de que España
fuera totalm ente ocupada
(Nota del A utor).
La ciudad de Q uito era la menos capaz de poder com batir
con los Virreinatos del Perú y de Santa Fé de Bogotá, pues tan­
to él uno, como él otro contaban con grandes contingentes de
“ M ercenarios” , entrenados y com andados por oficiales españo­
les, que no tenian ningún escrúpulo y la ciudad de Q uito, no te­
nia sinó apenas una población de unos 60.000 habitantes, la m a­
yor parte de los cuales, eran indígenas y mestizos, o m ulatos es­
clavos. La “ A ristocracia Criolla” era m ínim a y no habían quie­
nes pudieran tom ar las armas, pues la población de los “ Obra­
je s” y de las haciendas de los grandes terratenientes, odiaban a
sus patronos porque fueran “ C hapetones” o “ Criollos” los trata­
ban con igual crueldad. Así pues, no se sentían ligados a ellos,
salvó algunos esclavos negros que vivían en las casas y que “por
servitud” , se hallaban “ ligados” a la fuerza a sus patrones, que
- 4 2 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
los habían “ com prado” y “pagado un precio” , por sus personas
y eran considerados seres inferiores y sin alma, así pues, eran co­
m o esos anim alitos dom ésticos com o los que hay en las casas y
que según la clase de amos, aguantaban palo y m altratos pero
“ tenian su com ida asegurada” .,...
Los com prom etidos no llegaban a NOVENTA, entre Mar­
queses, Condes y letrados, clérigos y otros m enesteres. El sector
“Radical” de los patriotas fo rm u ló la “Tesis Revolucionaria De­
mocrática Radical" de que era preciso realizar la transform ación
inm ediatam ente sin esperar que el G obierno de Q uito, recibiera
refuerzos de Lima a través de Guayaquil, o de Popayán po r or­
den de Santa Fe de Bogotá. “Era la Tesis de Pueblo contra Mo­
narquía” de la “Revolución Francesa” la que desgraciadamente
se degeneró en la misma Francia por la presencia de una fuerza
que era la “ Burguesía” , la que poco a poco fué elim inando al
“ Pueblo en Arm as” y lo transform ó en un ejército al que poco a
poco se lo fué transform ando en una fuerza que bajo la discipli­
na y la dirección del que fue prim ero General y luego Cónsul
Napoleón Bonaparte con sus adláteres. Quien luego se transfor­
mó en “ Em perador” y luchó contra la E uropa C ontinental y
contra Inglaterra y aunque aquella dom inaba en el mar, po r poséer una potente flota, el resto de países del C ontinente Euro­
peo no pudieron resistir a la organización m ilitar francesa por
m uchísim o tiem po....
Así pues siguiendo el rom anticism o idealista, de luchar los
“ De Abajo” contra los de “ A rriba” dejando a flor de piel surgir
todas las frustraciones y los odios contra el poder constituido y
los que detentaban el poder, que eran los “ Chapetones” .....
En la tarde del 8 de Agosto de 1809 en la casa de don Xa­
vier de Ascázubi, realizó el Abogado Ju a n de Dios Morales la
redacción de su “PLAN DE GOBIERNO”. Esto era algo nuevo
y la incertidum bre hacia valientes a estos hom bres de naturaleza
rebelde, pero insensatos pues seguían al pie de la letra y teórica­
m ente las ideas de la reciente “ Revolución Francesa” inaplica-
-43
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
bles en la America Española, por no existir entonces ni aún aho­
ra todavía, una verdadera conciencia civica y menos aún en la
“ Presidencia de Q uito” , en donde hasta la fecha solo habían co­
nocido una form a de gobierno, que ya habia dom inado por más
de 300 años en form a paternalista y absoluta. El Gobierno colo
nial de España en América habia com batido p o r m edio de la “ In
quisición” o “ Santo O ficio” de la Iglesia Católica Rom ana la
que apoyaba totalm ente el gobierno autocrático en la América
española la que com batía en cualquier form a posible y a sangre
y fuego, toda idea nueva y solo las clases adineradas, com o los
M ontúfar y otros “ Nobles” podían darse el lujo de poseer biblio
tecas propias y saber leer y los “ Enciclopedistas” “ Ilum inistas” y
“ Revolucionarios” , pues las clases medias no existian y la clase
popular era demasiado m ísera y aplastada psicológicamente pa­
ra siquiera darse, o no, cuenta de lo que sucedía en su propia tie­
rra, ahora menos lo que sucedía en Europa a miles de kilóm etros
de distancia.....
En Q uito, existia un aislamiento político absoluto, sin pren
sa libre, sin otros medios de com unicación posibles con el exte­
rior, que algunas misivas, pasadas de contrabando o algunos li­
bros “ Prohibidos” introducidos subrepticiam ente en barriles de
harina o en sacos de especies o de telas im portadas. Sinembargo
se lanzaron así a ciegas a una aventura que les resultaría fatal
por su falta absoluta de preparación; por no tener tras de sí una
form a aním ica o una m ística para sacar a la masa indígena de su
letargo de siglos de atropellos y de sufrim ientos y talvez esa ma­
sa hubiera influido si hubiera estado educada y en otras condi­
ciones. Más no así después de más de tres siglos de sufrim ien­
tos i de hum illación total. Todo les era totalm ente indiferente
pues sabían m uy bien, que su condición servil no cambiaría ja­
más en un Gobierno de minorías de terratenientes ricos y pode­
rosos que seguirían explotándolos lo mismo que estaban ya sien­
do explotados por los mismos que querían hacer la revolución
sin darse cuenta que lo que perderían seria su influencia, sus be­
neficios y privilegios que pasarían a otro s.....
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
El abogado Ju a n Pablo Arenas y Lavayen que vivia en Qui­
to redactó en su puño y letra el fatídico docum ento del “ P L A N
DEL NUEVO GOBIERNO” com o se lo llamó en conjunto con
los letrados: Ju a n de Dios Morales, Xavier de Ascázubi y Manuel
Rodríguez de Quiroga.
En la misma tarde y en la casa de Xavier de Ascázubi, se re­
dactaron los “ poderes” , que otorgaban los diversos barrios de
Q uito y quedó decidido que serian 36 diputados en representa­
ción del “ Pueblo de Q uito” que poco o nada sabia al respecto.
Debian reunirse bajo las sombras de la noche en la casa de leno­
cinio al lado del “ Cuartel de la Real A udiencia de Q uito” , p erte­
neciente a la m eretriz M anuela Cañizares, quien era am ante del
abogado Manuel Rodríguez de Quiroga y que p o r ser una casa
de prostitución demasiado conocida, pasaría desapercibida la reu
nión de tantos hom bres ju n to s para la “ R onda de Policía del Go
bierno C olonial”
Pues jam ás, podrian pensar que se fraguaba
una revolución en una casa de prostitución com o la de la “ Na­
ta ” M anuela Cañizares, quien era una m eretriz m uy conocida
del Q uito de entonces, y tenia su casa de prostitución al lado de
la “ Iglesia del Sagrario” y del Cuartel, pues allí iban a divertirse
la tropa y los oficiales que bebían vino o bebidas más baratas, se
gún sus necesidades. La reunión allí era en la noche del 9 para
el 10 de Agosto de 1809....
La razón era que se realizaba el 10 de Agosto de 1809 “ La
Fiesta de San Lorenzo” y el 9 de Agosto la gente iba en la no­
che a rezar unos y otros a beber por ser conocida como “La Vi­
gilia de San Lorenzo” y por eso se escogió ese dia, para realizar
la “Revolución del 10 de Agosto” por un lado, los Marqueses y
Condes se habian prestado para reunirse, pues debian com batir
al G obierno “ A francesado” de don Manuel Urriez, Conde Ruiz
de Castilla y sus adláteres. Pero en el caso de ellos quedaba bien
claro que solo defendían al “Bien Amado Rey Fernando VII”
en el destierro en Valencey y la “Nobleza” Rural Quiteña esta­
ba contra Napoleón Bonaparte y al lado del pueblo español en
su lucha contra el Ttano de Europa, que habia obligado al legíti
mo Rey de España a entregar su Reino y las Indias o “America
-
4
5
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Española” al tirano N apoleón Bonaparte. Quien habia colocado
en el trono legítim o del “A m ado R e y Fernando V II" a su her­
m ano “Pepe B otella” o José Bonaparte a quien ellos jamás p o ­
dían reconocer com o " R e y legitim o de España" Por lo demás
ellos no estaban contra España y con esa condición entraron en
la form ación de la “Junta Soberana de Q u ito ” hecha para d e fe n ­
der el derecho de los Borbones a la corona Real absoluta.....
Porque no aceptaban el “Plan del N uevo G obierno” senci­
llam ente porque sabian ellos que la revolución popular no tenia
ningún chance de tener éxito, porque no habia una masa com o
en Francia que respalde el m ovim iento; i porque sabian que Qui­
to, estaba demasiado aislada y que jamás encontrarían apoyo ni
en Guayaquil, ni en Cuenca y que el bajo pueblo, sabotearía la
revolución popular, por la sencilla razón de que necesitaban la
sal que les llegaba de las Salinas de Guayaquil, propiedad de la
familia R ocafuerte — Rodríguez de Bejarano, dueños de las Sali­
nas de la Península de Santa Elena y de la Isla de Puná. La que
vendían en to d a la Sierra y en caso de una revolución esta no po
dria durar m ucho tiem po, porque el pueblo no podia vivir sin la
sal de G uayaquil.....
En la m añana del 10 de A gosto de 1809 a m uy tem pranas
horas, dos naturales de Q uito, el Dr. A ntonio A nte y Flor y el
Com isionado Aguirre, llegaron a la “ Real Audiencia de Q uito” y
le m anifestaron al Ordenanza que debían entregar una carta a
don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Castilla y “ Presidente de la
Real Audiencia de Q uito” . El Ordenanza se negó a llevar la car­
ta al anciano caballero que estaba durm iendo, sinembargo insis­
tió tan to el Dr. Ante y Flor que a pesar de la hora tan poco
usual, le instó a que le entregara personalm ente la carta al C on­
de Ruiz de Castilla, indicándole “ Que era un mensaje que le en­
viaba la J u n ta Soberana de Q uito” . El ordenanza fue al dorm i­
torio del “ Presidente de la Real Audiencia de Q uito” y le entre­
gó el mensaje debidam ente sellado.
El Conde Ruiz de Castilla, rom pió el sello de lacre luego de
leer el encabezam iento que decia: “DE L A JU N TA SO B ERA-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
N A A L CONDE R U IZ, E X - P R E SID E N TE D E Q U ITO ”. Don
Manuel Urriez se puso el batón y bajo luego de leer la com unica­
ción que decia así:
“ El estado actual de incertidum bre en que la España se ha­
lla sumergida; el anonadam iento to tal de las autoridades legal­
m ente constituidas y los peligros a que están expuestas las perso
ñas y posesiones de nuestro bien am ado Fernando VII, de caer
bajo el poder del Tirano de Europa, han determ inado a nuestros
herm anos trasatlánticos, a form ar gobiernos provisionales para
su seguridad personal; tanto para garantizarse de las m aquinacio­
nes de algunos de sus pérfidos com patriotas, indignos del nom ­
bre de español, com o para defenderse del enemigo com ún. Los
leales habitantes de Q uito, determ inados a conservarle a su legí­
tim o Rey y Soberano Señor, esta parte de su Reyno, han estable
cido una “J u n ta Soberana” en esta ciudad de San Francisco de
Quito, a nom bre de la cual y por orden de su Excelencia, el Pre­
sidente tengo el h onor de anunciar a V uestra Señoría que las fun
dones de los m iem bros del antiguo G obierno ha cesado.”
“ Que Dios conserve a V uestra Excelencia, durante m uchos
años todavía.— Sala de la J u n ta en Q uito, a Diez de Agosto de
1809.—J u a n de Dios Morales, Secretario del In terio r.”
Luego de leer esta inesperada epístqla, el Conde Ruiz de
Castilla entró en la antecám ara y cam inó hacia los dos m ensaje­
ros, los que le preguntaron si habia recibido la nota y al tener
una respuesta afirmativa, los dos mensajeros hicieron una reve­
rencia, dieron m edia vuelta y se retiraron....
El Conde Ruiz de Castilla avanzó hacia la puerta para dete­
nerlos con el fin de que le den una explicación más amplia pero
cuando trató de pasar la puerta fue im pedido de salir po r el cen­
tinela. Entonces m andó a su O rdenanza a llam ar al oficial de
Guardia, quien am ablem ente le contestó que de acuerdo con las
órdenes que habia recibido no podia hablar con el señor Conde..
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A las 6 a.m. se disparó una salva y una gran cantidad de
gente comenzó a reunirse m ientras que la banda m ilitar situada
en la explanada frente al Palacio construido por el Presidente Ba
rón de Carondelet para la “ Real A udiencia” , ejecutaba, “ aires
musicales” y siguió tocando hasta las 9 a.m. en que com enza­
ron a reunirse cerca de la Iglesia de San A gustín, en cuya Sala
Capitular se realizaría la reunión inicial de la Ju n ta Soberana de
Q uito.
Toda la transform ación habia sucedido durante la noche y
m adrugada del 9 de Agosto de 1809.
Todos los representantes de los diversos barrios de Q uito se
reunieron en la casa de prostitución de la “ Ñ ata” M anuela Cañi­
zares, situada al lado de la Iglesia de “ El Sagrario” por un lado;
y del “ Cuartel de la Real Audiencia de Q uito” por el otro. Allí
el abogado Ju a n de Dios Morales, el “ Robespierre A ntioqueño”
se reunió con los dirigentes barriales y les hizo saber el trem en­
do peligro en que estaba el país, pues el “ Presidente de la Real
A udiencia de Q uito” , don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Casti­
lla, tenia la intención de reconocer a Jo sé Bonaparte com o Sobe
rano, porque los Reyes de España, le habian cedido su soberanía
y exhortó a los presentes a la Asamblea, realizada en una casa de
lenocinio y exhortó a los demás delegados de los barrios quite­
ños, que se precaviesen de la suerte que am enazaba a las otras
partes de la M onarquía española, m anifestándoles que el único
camino a seguir era el establecim iento de un G obierno Provisio­
nal a nom bre del Rey de España Fernando VII, destituyendo de
sus empleos a los em pleados sospechosos de ser“ A francesados”
y traidores al Rey legítim o Fernando VII....
Como no llegara el Capitán Ju a n Salinas hasta las 10 de la
noche, despachó una delegación de la “J u n ta ” , que estaba en se-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
sión perm anente para que fuera a su casa en donde le sacaron
con m ucho sigilo de la cama, evitando a todo trance de que
otros m iem bros de la familia se dieran cuenta, así ni la esposa lo
vio salir, ya que estaba en dias de parir y podia abortar del sus­
to. Así pues, se vistió m uy rápidam ente y seguido de algunos
com prom etidos que iban arm ados de espadas, puñales y pistolas
se dirigió resueltam ente al cuartel. El Capitán Salinas no tuvo
tuvo ninguna dificultad de coronar con éxito su misión, pues es­
taba de oficial de guardia el Teniente Aguilera, el sargento José
Zam brano y el centinela José A ndrade, quienes estaban ya pre­
viam ente com prom etidos en la asonada, m ientras dorm ían 160
hom bres arm ados; los que ya estaban “ conquistados” por el p o ­
der de “ Don D inero” que habia llegado a m anos de los soldados,
por interm edio de los sargentos José Vinueza y M ariano Cevallos, quienes los habian recibido a manos llenas, de parte de don
Ju a n Pió M ontufar y Larrea, Ju a n Ante y algunos decididos y ri­
cos “ p atrio tas” quiteños.....
El Capitán Ju a n Salinas ordenó que se toquen las cornetas,
y formó a la tropa, en el patio del cuartel. Inm ediatam ente les
habló de la situación en que estaba el “ am ado Rey Don Fernan­
do V II” quien estaba prisionero del Em perador Napoleón en
Francia. Describió con muchos detalles los sufrim ientos que pa­
saba y m anifestó por últim o que el Conde Ruiz de Castilla i las
otras autoridades españolas, estaban dispuestas a. poner a Q u ito
en manos de los franceses por lo que habia llegado el
m om en­
to de preguntar a los depositarios de la fuerza pública si querían
defender la causa del “ legitimo rey, el am ado Fernando V II” , o
ser esclavos de los Bonaparte. Luego les leyó el Acta firm ada,
en casa de la “ N ata” Manuela Cañizares, quien era m uy bien co­
nocida por toda la tropa que visitaba la casa de lenocinio, situada
al lado cuando tenian suficiente plata para com prar los servicios
de las prostitutas. Además los soldados aún dorm itados, prorrum­
pieron en gritos de “V IV A F E R N A N D O V II”. “V IV A Q U ITO ”
y jamás se les pasó siquiera por la m ente, que iban a luchar un
dia por la Independencia de Q uito y de la Sierra ecuatoriana.....
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A las 2 a.m. del día 10 de A gosto de 1809, se despacharon
destacam entos de soldados a vigilar a los principales “ C hapeto­
nes” , com enzando por el “ Presidente de la Real Audiencia de
Q uito” , antes de que llegaran los emisarios de la “J u n ta Sobera­
n a de Q uito” ....
Tam bién fueron a custodiar las residencias del hijo del G o­
bernador Cucalón, de G uayaquil del Regente M erchante, del
Asesor M anzanos; del A dm inistrador de Correos, Vergara, del
Capitán Villaespesa, del ayudante Rasua y del m uy detestado
“ C hapetón” , don Simón Saenz de Vergara....
El Com andante de Caballería don Jo a q u ín Zaldum bide,
que estaba com prom etido, hizo form ar a la tropa y luego de dar
les la misma explicación que el Capitán Ju a n Salinas, les hizo rea
lízar el mismo grito de " V IV A Fernando V II" y ‘‘Viva Q uito".
Luego les tom ó el siguiente juram ento:
“J u ro por Dios y sobre la cruz de mi espada, defender a mi
legítim o Rey Fem ando VII, m antener y proteger sus derechos,
sostener la pureza de la Santa Iglesia Católica Rom ana y obede­
cer a la autoridad constituida”
Inm ediatam ente fué enviado un m ensajero al “ Obraje de
Los Chillos” al M arqués de Selva Alegre, d o n ju á n Pió M ontúfar
con las noticias de todo lo acontecido y la solicitud de Su Seño­
ría, para que viniere inm ediatam ente a Q uito, pues a las 10 a.m.
o antes, debia estar en Q uito para tom ar su lugar como Presiden­
te de la “J u n ta Soberana de Q uito” .
A sí fué como en una noche y m adm gada y sin derram a­
m ientos de sangre, no conm oción popular alguna, un gobierno
que habia estado establecido en Quito, por más de tres siglos fué
desplazado m uy sigilosamente y uno nuevo erigido en su lugar,
sobre las bases que dejó al anterior....
Se reunieron en la “ Sala C apitular” de la Iglesia d e S a n
A gustín, la nueva ‘‘JU N TA SO B E R A N A DE QUITO", la que
-
50
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
estaba presidida por el Marqués de Selva Alegre, d o n ju á n Pió
M ontúfar, como Presidente; para Vice Presidente fué nom brado
el Obispo de Quito, José Cuero y Caicedo, pero él fue quien no
asistió a la cerem onia de la tom a de posesión porque siendo un
hom bre muy talentoso, ya se daba cuenta de lo que iba a suce­
der a corto, o m ediano plazo, con la “revolución” y los “ revolu­
cionarios quiteños” , los vocales fueron los siguientes: M arqués
de Casa Orel!ana, Marqués de Solanda, Conde de Casa G uerrero,
Marqués de Miraflores, don Manuel Zam brano, Manuel M atheu,
Conde de Puñoenrostro; y don Pedro M ontúfar, herm ano del
Presidente. La declaración de instalación, fué puesta en acta y
publicada, así com o el m odelo de juram ento que seria exigido
a todas las personas empleadas por el nuevo gobierno. Además
don Ju a n de Dios Morales, secretario de Estado y de Guerra, y
don Manuel Rodríguez de Quiroga, secretario de Gracia y J u s ti­
cia.
El dia 13 el nuevo Gobierno, visitó la Iglesia del Carmen
A lto, vestidos los diferentes m iem bros con sus trajes cerem onia­
les. Su Alteza Serenísima, el Presidente Marqués de Selva Alegre
Don Ju a n Pió M ontúfar, con el traje com pleto de la “ Orden de
Carlos III” , de la que era Caballero; los dos M inistros; Ju a n de
Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga en escarlata y ne­
gro; y llevaban grandes plumas en sus sombreros. Los demas
miembros de Escarlata y Negro....
El Presidente don Ju an Pió M ontúfar, Marqués de Selva
Alegre, quería que todo continuara igual, pues él consideraba
que esta Junta Suprema fuera confirm ada por la J u n ta Soberana
Central de España” localizada en Cádiz, Andalucía, España.
Desgraciadam ente, Q uito quedó totalm ente aislada, pues
las cartas enviadas a Cuenca, Guayaquil y a los Virreyes de Lima
y Santa Fe de Bogotá, fueron recibidas con sorpresa, odio y por
todas partes, los reaccionarios com enzaron a m aquinar, la forma
como acabarían con esta R E B E L IO N DE QUITO C O N TR A L A
CO RO N A DE ESP A Ñ A Y SU S R E P RESEN TAC IO N ES LE G I­
TIM OS
Los Virreyes: Abascal, del Perú, inm ediatam ente or­
-
51
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
denó el envió de tropas a Guayaquil, para invadir a Quito y el Vi
rrey de Santa Fe de Bogotá, ordenó al G obernador de Popayán
Tacón, para que enviara tropas contra Q uito....
Com enzaron inm ediatam ente las disenciones, pues el Mar­
qués de Selva Alegre, d o n ju á n Pió M ontúfar era un caballero en
toda forma i se negó a perm itir abusos y actitudes de desmanes
intem perancias, venganzas personales. Cuando vio que el grupito radical, form ado por Morales, Quiroga, A nte, Salinas, Arenas
y Ascázubi, trataron de im poner un gobierno, bajo los princi­
pios de la “ Revolución Francesa” . Sin tom ar en cuenta que el
pueblo de Quito de ese entonces no tenia ninguna aspiración re­
volucionaria pues las masas no se “radicalizaban.” en ninguna for
ma y actuaban indiferentem ente condenando totalm ente al fra­
caso toda la revolución que habia nacido muerta, pues jamás p o ­
dían entenderse; por un lado los “radicales" y “revoluciona­
rios”, que trataban de imitar los excesos de la “Revolución Fran
cesa" que debido a esos abusos se habia condenado al fracaso; y
en cambio dió nacim iento a un m ovim iento más reaccionario,
que fue el Im perio Napoleónico.... Es m uy difícil poder juzgar
una revolución luego de 174 años de que esta sucedió. Muchos
autores nacionales solo m iran el aspecto interno del problem a,
sin tom ar en cuenta, las circunstancias que ocurrían en la M etró­
poli, o sea en España. La que estaba invadida po r las tropas de
Napoleón B onaparte, quien habia colocado en vez de los reyes
legítim os a su herm ano José B onaparte, y que jam ás fue acepta­
do por los españoles, especialm ente en América.
En cambio dio lugar a que con el p rete x to de las “Juntas
Soberanas", los inconform es colonos Am ericanos de España, en­
cuentren la form a de salir del G obierno corrom pido y abusivo
que m antenía en la América Española, Virreyes reaccionarios,
provistos de amplios poderes y funcionarios venales y corrom pi­
dos que trataban de beneficiarse al m áxim o de los hijos de cada
país; y no se salvaban ni los Españoles Americanos o “ Criollos”
hijos de padres españoles, pero a los que no se los tom aba en
cuenta para nada. Muchos habían ido a estudiar en Europa, tan­
-
5 2
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
to en España, com o en Francia é Inglaterra y veian la diferencia
que existia entre la M etrópoli España de la que se decia que:
“ Africa com ienza en los Pirineos y sigue hacia el Sur” y luego
regresaban y encontraban que sus sitios de origen se hallaban
aún en un trem endo retraso, con relación a España y a los otros
paises más adelantados de E uropa
La reacción no se hacia
esperar, pues m anifestaban abiertam ente su rechazo a la política
seguida por la M etrópoli. Si no eran entonces apresados, busca­
ban viajar fuera de las Colonias e irse ya sea a E uropa o a los Es­
tados Unidos de Am érica en donde encontraban que la libertad
recientem ente obtenida les perm itía autogobernarse y progresar
por si solos. Es exactam ente lo mismo que sucede aún hoy en
día con los becarios que se van fuera del país a E uropa ya sea
del Oeste o del Este; o a los Estados Unidos de Am érica; y a pe­
sar de todo, progresan por su talento m ucho más que en su pro ­
pio país, en que nadie los entiende, ni los sabe aprovechar....
El único propósito de este trabajo es dem ostrar que la His­
toria E cuatoriana debe colocar la “ Revolución del 10 de Agosto
de 1809” , en su ju sto lugar. No fué con el objetivo de indepen­
dizarse de España, por los m otivos que ya he expuesto amplia­
m ente; al discutir los trabajos de investigadores extranjeros y en­
contrar m uchísim os datos, en docum entos o libros publicados
fuera del país, por estudiosos de nuestra Historia; y por “ espias
profesionales” , colocados en América del Sur y en especial en
Quito. Luego de saber la Corona Inglesa, que estaba en guerra
con Francia y que lo habia estado hasta 1806 con España y que
luego fue aliada de la “J u n ta Soberana de Cádiz” para ayudar en
la “Campaña Peninsular” a la R econquista de España y Portugal
asi como a la liberación de los Reyes cautivos, en Francia. Mien
tras tanto, el “ Foreign O ffice” , o sea la “ Oficina de Relaciones
Exteriores de la Gran Bretaña, “ destacó espias profesionales que
estuvieron en Q uito enviando sus “rep o rtes” , los cuales se pue­
den conseguir en copias, en “m icro film ” , del “ Archivo Inglés” ,
pues ya son docum entos históricos y públicos. A dem ás hay
obras por investigadores ingleses, Holandeses, Alem anes y en el
Ecuador hay una obra ya agotada por el notabilísim o Historia­
dor Quiteño, Profesor Dr. N eptalí Zuñiga, él que ganara el “Pri­
- 5 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m er Premio del M inisterio de Educación Pública del E cuador”
en 1943, con su trabajo Biográfico intitulado: “JU A N PIO
M O N T U F A R Y L A R R E A , O EL PRIM ER PR E SID E N TE DE
A M E R IC A R E V O L U C IO N A R IA , publicado en los “Talleres
Gráficos Nacionales” en 1945, en Dos Tom os; y en él que hay
más de 150 docum entos inéditos de la Historia del Q uito Colo­
nial. Esto hizo que en 1945 fuera enviado a buscar todos los li­
bros y docum entos inéditos sobre Vicente Rocafuerte y él que
fuera publicado por el Gobierno Nacional, en 1947 en 16 V olú­
menes. Y luego aum entado y corregido, por la “Corporación de
Estudios y Publicaciones” en 1983 con m o tivo del “Bicentena­
rio del N acim iento del Primer Presidente E cuatoriano”. Los m is
m o que los trabajos sobre el Barón A lexander Von H um boldt.
Considero que el libro del Dr. N eptalí Zúñiga sobre el Mar­
qués de Selva Alegre, don Ju a n Pió M ontúfar y Larrea sobre su
familia es lo más com pleto que existe sobre la vida de quien fue­
ra el principal factor de la “J u n ta Soberana de Q uito” , y de la
“Segunda Junta Soberana de Q uito”, a raiz del 2 de A gosto de
1810; y de la venida del Com isionado Regio, Coronel de Húsa­
res, don Carlos M on tufar y Larrea.....
Adem ás de los estudios del Dr. Ekkerhart Keeding, de la
Universidad de Colonia intitulado “D A S Z E IT A L T E R DER
A U F K L A R U N G IN D ER P R O V IN Z Q U ITO ”, publicado por
Bohlau Verlag 1983, Colonia y Viena, en 1591 Páginas, luego de
10 años de estudios en Quito, Ecuador. Ya que vimos com o en
1969 llegó como profesor de idiom a alemán en la “ Universidad
Católica de Q uito” y en la “ Universidad C entral del E cuador” ,
en la misma ciudad y entre 1970 y 1974 año en que term inó su
contrato y sus estudios, abandonó Q uito y pasó a enseñar en la
Universidad de Colonia. Allí durante 10 años recopiló el m ate­
rial y realizó la publicación de su obra cum bre sobre el periodo
llamado “El Siglo de las Lucos en la Provincia de Q uito”, desgra
ciadam ente este libro está fuera del alcance de m uchos de los es­
tudiantes, que no conocen del idiom a alemán, pues ha sido p u ­
blicado en Alemania y debería hacerse una traducción de este li­
bro al castellano, pero desgraciadam ente se necesitaría en prim er
- 5
4
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
lugar del perm iso del autor; y en segundo lugar una asignación
especial de tiem po y conocim ientos que no valen m edio, pues to
maria un buen tiem po tratar de hacer la traducción con el agra­
vante de que en el Ecuador nadie lee libros históricos y tendría
que ser una entidad com o el “ Banco Central del E cuador” el
que se encargue de la publicación, pues estoy más que seguro
que no se logrará venderla toda pues hay m uy pocas personas
que se ocupan de la investigación histórica en este país.
Existe el libro en 3 tom os de W.B. Stevenson que se llama
en inglés “Historical and Descriptivo Narrativo o f T w en ty Years
Residence in S o u th A m erica” publicado en 1829 en Londres y
Edimburgo en el T om o III, encontram os la parte relativa a la
“Revolución de Q u ito ” y existe una traducción en castellano en
el libro “La Revolución de Q u ito ”, publicado por la “Corpora­
ción Financiera N acional”, este trabajo de Stevenson, que habia
sido plantado com o “ agente” por el G obierno de S.M. Británico
en la América Española, sobre todo para conocer los m ovim ien­
tos de los franceses en América del Sur. Los que jam ás llegaron
a interesarse m ayorm ente en el territorio del C ontinente Am eri­
cano, ya que sabían que Napoleón I, vendió a Estados Unidos de
América la “ Louissiana” , que no solo com prendía el estado de
este nom bre, sinó hacia el N orte el resto de los Estados Unidos.
Este perm itió que ese país llegara hasta las riberas del Pacífico,
luego de la “ Guerra de Texas” y de la “ G uerra con M éxico” . Si
no hubiera hecho “El Supernegocio de la "Louisiana” con Ñ apo
león I ” por 20 Millones de Dólares se hizo cargo de un territo ­
rio que llegaba hasta la frontera con el Canadá y se iniciaba en el
rio Mississippi el más largo de N orte Am érica y en 1814 en la
“ Batalla de Nueva O rleans” fueron derrotados los Británicos,
por los tram poros y soldados aficionados y piratas del General
Andrew Jackson, term inando la guerra de 1812 entre Inglaterra
y Estados Unidos de América.
Esta idea de que los franceses podian interesarse por el te ­
rritorio de la “ Real Audiencia de Q u ito ” fué lo que llevó a los
“ Nobles” de Q uito, a form ar parte defender sus intereses, a nom
bre de un rey lejano y que se hallaba cautivo de los franceses, la
- 5 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
prim era “Junta Soberana de Quito, del 10 de A gosto de 1809,
que en realidad fué la prim era en Am érica pero pasó totalm ente
inadvertida, po r su aislam iento, com o lo habían sido todos los
anteriores levantam ientos y Q uito quedó en manos de la Corona
de España hasta 1822, en que fué por fin liberado por un ejérci­
to “ Sud A m ericano” , pagado por G uayaquil y m andado por ofi­
ciales Colom bianos, Ecuatorianos, Peruanos, Bolivianos, Argenti
nos, Venezolanos e Ingleses y sobre todo la m ayor parte del con
tigente, venia de la pequeñísim a ciudad portuaria de Guayaquil.
Luego a m edida que iban derrotando a las desmoralizadas fuer­
zas españolas formadas por “m ercenarios” con oficiales españo­
les o americanos realistas, fué un fenóm eno m uy interesante so­
ciológico al ver los intereses del General Jo sé de San M artín y
M atorras y del General Simón Bolívar y Palacios en juego para
apoderarse de Guayaquil. Que era el m ejor puerto sobre el Ocea
no Pacífico y que aún lo es, pues está adentro y libre de las tem ­
pestades y galernas que llegan muchas veces hasta las puertas del
Pacífico de los otros paises. Pero eso es algo com pletam ente fue
ra del objetivo de este estudio prelim inar sobre lo que en reali­
dad fuera el 10 de A gosto de 1 8 0 9 ’
Fecha que realm ente no significa absolutam ente N A D A pa­
ra la libertad del Ecuador, pues por todos lados por los que se lo
vea desapasionadam ente, fue una aventura que como veremos
luego en otro estudio separado, llevó al asesinato sin pena, ni glo
ria, de los notables Q uiteños, que confiaban en la “ Palabra de
H onor” del Conde Ruiz de Castilla y confiaron que todo queda­
ría igual pero no contaban con otros factores que m erecen ser es
tudiadas en detalle con tranquilidad y sin apasionam iento algu­
no.
Sólo la llegada del “ Comisionado Regio” Coronel de Húsa­
res don Carlos M ontufar y Larrea en Septiem bre de 1 8 1 0 a Qui­
to fue la determ inante para com enzar la “Primera Guerra de I n ­
dependencia" que sera el capítulo próxim o de mi estudio a pu­
blicarse en esta im portante publicación universitaria.
Médicos escritores y poetas
del Ecuador
I PARTE
Dr. Luis A. León*
La clase m édica del Ecuador, com o las de los demás países
de habla española, inglesa, alemana, etc. cuentan con num erosos
escritores y poetas que han dado lustre a las letras de su patria.
En com paración con las demás profesiones libres, en el Ecuador
es, quizá, la m édica una de esas que más se ha preocupado por
el conocim iento y desarrollo de la cultura nacional y universal,
sin dejar por esto de ejercer su apostolado profesional y aportar
con sus estudios y experiencias al desarrollo de las ciencias mé­
dicas, biológicas y sociales.
En la producción bibliográfica de los galenos ecuatorianos,
además de los m últiples tem as propios de su profesión, encon­
tram os con gratísim a sorpresa, obras que se encuadran en la
m ayor parte de los géneros literarios, escritos tan to en prosa
como en verso y subordinadas a las influencias históricas, geo­
gráficas, étnicas, educativas, políticas y sociales del país y del
m undo. Los sucesos de las épocas preincásica, incásica, colonial
y republicana, con todos sus triunfos y avatares, han inspirado
a los médicos escribir, leyendas, epopeyas, dramas y páginas de
historia patria. Los diferentes factores geográficos del país tales
como el clima, la altitud, la vegetación, etc. propios de las cua* Sociedad Ecuatoriana de Historia de la Medicina.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tro regiones, insular, litoral, altiplano y trasandina o am a z ó n i­
ca, han m otivado y han influenciado notablem ente en el espíri­
tu y en la m ente del m édico. Igualm ente, los diferentes grupos
étnicos existentes en el Ecuador, constituidos por indios, mes­
tizos, negros, blancos y en un porcentaje m ínim o, por chinos,
con sus características psicológicas, ecológicas y culturales, han
producido obras científicas y literarias de diverso c o n te n id o y
estilo. Los grandes problem as, peculiares de los diferentes es­
trato s sociales, que no han faltado en el país a través del tie m p o ,
han sido tem as favoritos de los m édicos ecuatorianos y de los
escritores en general, tratados ya con propósitos sanos y de m e­
joram iento o ya con fines políticos y especulativos.
Se hace necesario, por otra parte, identificar al m édico en­
tre los escritores y poetas del país, ya que m uchos de n u estro s
conciudadanos y con m ayor razón los extranjeros, desconocen
su carácter profesional, los sagrados com prom isos c o n tra íd o s
con los enferm os y, por ende, la falta de tiem po para p o d e r de­
dicarse al cultivo de las letras y de las bellas artes. Y es é sto un
im perativo, un oasis en la vida del m édico, partícipe de la angus­
tia de los familiares íntim os del enferm o, testigo, a m enudo, de
su penuria económ ica, impresionado con sus ayes, y no pocas ve
ces, sintiéndose incapaz de curarle o aliviar su dolor. ¿Acaso el
m édico no se conmueve por la gran escasez de alim entos p ara el
pueblo y especialm ente para los niños?; ¿acaso no ha visto con
tristeza el to tal abandono del habitante campesino? ¿y acaso no
se lam enta de tan to accidente de tránsito y de terrorism os y
conflictos bélicos por doquier?. Su corazón es un ánfora de d o ­
lor.
A continuación trataré de ofrecer una visión sintética de
los géneros científicos y literarios más im portantes que los m é­
dicos ecuatorianos han cultivado y han contribuido a la fo rm a­
ción y desarrollo de las ciencias y letras nacionales.
Alfredo Espinosa Tam ayo, Julio Endara, Agustín Cueva
Tam ariz, José M anrique Izquieta, Carlos A lberto A rteta, Carlos
•Aguilar Vázquez y el m alogrado César Alfonso Pástor, que han
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
sido el cerebro del m ovim iento intelectual contem poráneo, han
estudiado y publicado obras sobre nuestros grandes problem as
filosóficos, psiquiátricos, m édico—legales y sociales y, son quie­
nes tam bién han abordado el análisis biotipológico de las gran­
des figuras de la cultura universal y nacional. Ellos, con Carlos
R. Tobar se han interesado m uchísim o sobre la educación pú­
blica del país a to d o s los niveles.
Corresponden a Rafael Quevedo Coronel, Carlos Aguilar
Vázquez, A ntonio Santiana, Jorge Hurel Cepeda y Jorge Escu­
dero las investigaciones y estudios publicados sobre antropolo­
gía física y Social, tan to del indio, com o del m ontuvio ecuatoria
no y, se debe a los doctores Juan José Samaniego, José Cruz
Cueva, Hernando Rosero, José Luis Elsitdié, Eduardo Espinoza Ch., etc. los estudios sobre antropología criminológica.
Los Problemas sobre dem ografía, higiene y m edicina so­
cial del país han sido brillantem ente tratados por Pablo A rtu­
ro Suárez, Carlos A ndrade M arín, Alfredo J. Valenzuela, Juan
Tanca Marengo, A rm ando Pareja Coronel, A ntonio Bastidas,
L. Ricardo Palma, Jorge Higgins y Plutarco Naranjo. Son valió sos los aportes a la cultura médica, social y asistencial, de J.
Guillermo Aguilar M., a quien se le debe tam bién num erosas y
hermosas páginas sobre m últiples tópicos médicos y paramédicos, dignos de ser leídos.
Acerca de la filosofía de la m edicina y de los problem as,
m édicobiológicos nacionales contam os con las valiosas obras de
José M anrique Izquieta, Leopoldo Cordero Dávila, Leoncio
Cordero Jaram illo, Rodrigo Fierro Benítez, José Varea Terán,
Juan José Alvarado, Angel Amen—Palma y M. Rivadeneira.
Sobre historiografía de la m edicina ecuatoriana son m e­
m orables los nom bres de Francisco Xavier Eugenio Espejo, de
G ualberto Arcos, de Mauro Madera, de Alfredo J. Valenzuela
V., de J. A. Falconí Villagómez, de Virgilio Paredes Borja, de
Agustín Cueva Tam ariz, de Juan José Samaniego, de Francisco
López Baca, de Manuel A gustín Landívar, Julián Alvarez Crespo,
-
59 -
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
Plutarco Naranjo, Max O ntaneda y Enrique Garcés; entre los
que han cultivado este género científico m erecen tam bién citar­
se a los doctores, César Hermida Piedra, Eduardo Estrella, Eduardo Yépez V. y Oswaldo Morán P. La biografía ha sido un
género cultivado con esmero en el país, destacándose en la clase
m édica los doctores, Agustín Leónidas Yerovi, A gustín Cueva
Tamariz, Ricardo Márquez Tapia, José A ntonio Falconí Villagómez, A ntonio C. Pérez, Francisco López Baca, J. A. Astudi11o Ortega, Carlos Vinueza Rodríguez, Enrique Garcés, Jaim e
Chávez R am írez, y Celín Astudillo.
Han honrado las ciencias nacionales en el campo de la Geo­
grafía, los doctores Manuel Villavicencio, Felicísimo López,
Mauro Madero y Juan José Samaniego, quienes nos han legado
interesantes obras de carácter nacional o provincial y Plutarco
Naranjo, en el de la Climatología.
El ensayo es un género literario por el que tienen predilec­
ción los ecuatorianos. Entre los médicos puede m encionarse
por lo m enos a los siguientes: Eugenio Espejo, Felicísim o Ló­
pez, Juan Tanca Marengo, J. Falconí Villagómez, Tarquino To­
ro Navas, Plutarco Naranjo, Agustín, Cueva Tamariz, Franklyn
Tello Mercado, Abel Alvear, Reinaldo Miño, Marco Varea Terán.
Sobre lingüística, folklore m édico, m edicina aborigen y
antropología contam os con las publicaciones de los doctores:
Carlos R. Tobar, Mauro Madero, Eduardo Estrella, Manuel Agustín Landívar, Luis Baquerizo A m ador, Plutarco Naranjo y
A ntonio Santiana.
En la oratoria parlam entaria, José Mejía Lequerica, Carlos
R. Tobar, César Borja, Emiliano Crespo Astudillo y Julio Enri­
que Paredes, m erced a su verbo e intelecto han pasado a la pos­
teridad, después de haber contribuido a la libertad y conviven­
cia de nuestros pueblos e instituciones; sus intervenciones, doc­
tas, elocuentes y patrióticas, han dado brillo y celebridad a las
actas y mem orias de los congresos nacionales e internacionales
en los que han participado.
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
Ocupan un alto sitial en el periodism o ecuatoriano los doc
tores: Francisco Xavier Eugenio Espejo, José Mejía Lequerica,
Felicísimo López, A gustín Leónidas Yerovi, Nicanor Merchán,
Adolfo Hidalgo Nevárez, Carlos R. Sánchez, J. A. Falconí Villagómez, Carlos Aguilar Vázquez, A gustín Cueva Tamariz,
Tarquino Toro Navas, Enrique Garcés Cabrera, Enrique Boloña,
Plutarco Naranjo, Hugo Guillermo González y Ricardo Dezcalsi, quienes a través de la Prensa, el Cuarto Poder del Estado, se
han preocupado vivamente de orientar la opinión pública y de
dar a publicidad crónicas y artículos de carácter histórico o de
actualidad y en defensa de los intereses locales o nacionales, al­
guno de ellos, sin descuidar la defenza de nuestro patrim onio
artístico.
La novela, el cuento y el relato han sido cultivados con ori­
ginalidad y esmero por los doctores: Carlos R. Tobar, V íctor
Manuel Rendón, Paul Engel, Cristóbal González Hidalgo, Ma­
nuel Moreno Tinajero, Francisco López Baca, Ricardo Descalzi, Carlos de la Torre Flor, y Ensayo, Luis Félix y Eduardo Es trella.
El discurso académ ico ha sido una de las form as de expre­
sión de la clase m édica. ¿Quien no ha leído el célebre discurso
del doctor Francisco Eugenio Espejo dirigido desde Bogotá ala
m uy ilustre y m uy leal ciudad de Q uito, impreso en aquella
ciudad en 1842 por el d octor A ntonio Espinosa y reim preso
entre nosotros en m últiples ocasiones?. No cabe tam bién olvi­
dar los m em orables y elocuentes discursos pronunciados por el
doctor José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz. A través de
los discursos podem os aquilatar el pensam iento, la erudición y
la amplia cultura y el patriotism o de nuestros facultativos: bas­
ta leer los discursos de los doctores, M aximiliano Ontaneda,
pronunciado en Quito y, Emiliano Crespo Astudillo, pronuncia­
do en Cuenca, en sesiones solemnes, en conm em oración del Pri­
mer Centenario del Nacimiento del sabio bacteriólogo Luis Pasteur, para valorar las dotes oratorias de estos dos facultativos.
El discurso pronunciado en 1912 por el doctor don A ntonio
E. Arcos, Ministro de Relaciones Exteriores, con m otivo del Sa­
-6 1
-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
neam iento de Guayaquil, es una pieza científica, política y li­
teraria que dem uestra la preparación y m entalidad de este m é­
dico quiteño. El discurso del señor doctor Isidro Ayora leído
en 1929 ante la Asamblea Nacional es tan valioso por sq conte­
nido político y adm inistrativo, com o por su impecable léxico.
Es igualm ente, im portante el discurso del doctor Isidro Ayora
pronunciado en 1954, en el Prim er Congreso Latinoam ericano
de Filosofía y Letras de la Educación. No m enos im portante
desde el punto de vista político, adm inistrativo e industrial, es
el discurso pronunciado por el doctor Abel A. Gilber como
Presidente del Congreso Nacional ante el Congreso de M unicipa­
lidades, en 1951. De corte académ ico son los tres discursos sus­
tentados por el d octor Carlos R. Tobar, el prim ero en el Ateneo
Hispanense de Sevilla, en sesión extraordinaria de m arzo de
1888; el 2o. en la Universidad Central de Q uito en la solemne
apertura de las clases, el lo . de octubre de 1880 y, el 3o. leído
en el Bazar de los Pobres, en la ciudad de Q uito, por la misma
época. Es m uy elocuente y valioso el discurso pronunciado por
el d o cto r Wenceslao Pareja, en 1918, con m otivo de la apertura
del año escolar en la Universidad de Guayaquil. El discurso pro­
nunciado por el d o cto r Julio Endara en la sesión inaugural del
Tercer Congreso Médico E cuatoriano, celebrado en Q uito el 9
de febrero de 1952 es un docum ento de gran contenido c ie n tí­
fico. Muy largo sería seguir recordando otros tan to s valiosos
discursos que han puesto de m anifiesto la elocuencia y alta pre­
paración del m édico ecuatoriano.
El género epistolar ha sido tam bién m uy cultivado por la
clase m édica del país; por desgracia, la m ayor parte de las cartas
se han conservado inéditas; pues, la correspondencia epistolar
de los doctores Carlos Alberto A rteta, Juan Tanca Marengo, J u ­
lio Endara y los Recados de Enrique Garcés, serían por si solos
u n aporte de gran valor a la cultura nacional.
El teatro ha tenido en la clase m édica sus cultivadores; en­
tre estos figuran los doctores, V íctor M. Rendón, Rafael A. Sal­
vador, Enrique Garcés y Ricardo Descalzi, siendo, por o tra par­
te, este últim o de los facultativos autor de la Historia Crítica
del Teatro Ecuatoriano, en seis tom os, obra que nos ofrece una
• visión integral de este género literario a través del tiem po.
- 6
2
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En el E cuador la poesía ha sido el fru to fecundo y opimo
del alma y cerebro de una pléyade de m édicos; el cetro lo han
m antenido los doctores César Borja, Wenceslao Pareja y, José
A ntonio Falconí Villagómez. Han enriquecido la A ntología Ecuatoriana, con gran inspiración y sensibilidad espiritual, los
doctores Miguel M oreno, V ictor Manuel Rendón, Carlos Agui­
lar Vázquez, Ricardo Darquea, José Rafael Burbano, Manuel
M oreno Mora, Luis R oberto Chacón, Agustín Cueva Veintimi11a, Ricardo Jaurigui, Emiliano Crespo Astudillo, Matilde Hidal­
go de Prócel, José M. Astudillo, Daniel Crespo Toral, Eduardo
Villacís, Verdi Cevallos Balda, etc. Han dado en Q uito hermosas
pruebas de inspiración poética los doctores, Alfonso Artieda,
Germán Cifuentes y Germán Mayorga. Una “ exaltación enfervo­
rizada de una G eografía” Patria es la obra poética del doctor
Victor Hugo Vaca, titulada: “Ecuador Geografía E ntrañable” .
Con el títu lo “ Poesía Médica Cuencana (Cuenca, 1964), el doc­
to r César H erm ida Piedra publicó una valiosa colección de poe­
mas de ia Atenas del Ecuador, incluyendo algunos de su propia
cosecha. En la misma ciudad de Cuenca, en 1982, el Dr. José A.
Aguilar M aldonado publicó la obra “ Poetas Médicos del A zuay”
( 1 2 2 págs.), que contiene los poem as de 28 de los más sobresa­
lientes poetas m édicos. Tam bién Rigoberto Cordero y León,
en su m agnífica colección “ Presencia de la Poesía Cuencana” ,
tuvo el acierto de incluir varios núm eros con la producción poé­
tica de los siguientes facultativos: D octores A gustín Cueva Vintim illa, Ricardo Jáurigui, Gonzalo Cordero Dávila, José María
Astudillo Ortega, Luis R oberto Chacón y Rum bea, Manuel Mo­
reno Mora y Ricardo Darquea Granda. En el No. 1 de los Cua­
dernos del Núcleo del Cañar de la Casa de la C ultura E cuatoria­
na se dio a luz la producción poética del ilustre y sabio galeno
doctor Carlos Aguilar Vázquez (64 págs. Azogues, 1959).
El m édico ecuatoriano ha sido un ferviente trad u cto r de
im portantes obras científicas y literarias de interés para noso­
tros, que han sido editadas en diferentes idiomas. Ya en 1781
el doctor Francisco Eugenio Espejo tradujo el “ Tratado de lo
Maravilloso y Sublime V erdaderam ente Elocuente de los Discur„sos Traducido del Griego de Dionisio Casio Longino” , obra que
- 6 3 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
la dedicó al lim o. Dr. Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito.
A m ediados del siglo XIX, el d octor José M ascóte puso en circu­
lación el folleto titulado “ Vida del insigne jugador Pedro Negret e ” , traducido en verso castellano; este célebre médico' guayaquileño, como to d o buen discípulo del Real Convictorio de Li­
ma, supo latín a la perfección y, según anota Chávez Franco en
sus “ Biografías Olvidadas” , el doctor M ascóte “ Era poeta de
inspiración seria, de rigidez clásica y además versado trad u cto r
y vertidor al castellano de los clásicos latinos” . En 1883, el doc­
to r Julio A. Viscaino puso en circulación un curioso opúsculo
que lleva el títu lo : “Preceptos del Médico. Traducción Libre
del francés a mi verdadero amigo el Sr. don Alberto Sáenz”
(Q uito, Im prenta del Clero, 1883). El doctor J. A. Falconí Villagómez, uno de los facultativos más eruditos y poglígotos que
ha tenido el país, con el títu lo “ El Ja rd ín de Lutecia” , en 1953
nos dio a conocer algunas traducciones de poetas franceses. El
doctor Juan Tanca Marengo hizo la versión al español y publi­
có la “ Thése pour la D octorat en Médicine par Julián Coronel
de L'H ém iplégie H ystérique” (Paris, 1873) y, el mismo doctor
Tanca Marengo tradujo del francés “ Cartas a un Joven M édico”
por el Dr. Roger Savignae (Buenos Aires, 1948). El d octor Vir­
gilio Paredes Borja hizo la versión al español de la interesante obra “ La Capitale de L 'q u a teu r au point de vue Médico—Chirurgical” par E. G ayraud et D. Domec (Paris, 1886). El doctor
Francisco López Baca nos dejó hecha la traducción al español
de los artículos: “Etiology of Y ellow Fever” por Hideyo Noguchi (1919), que se refieren a las investigaciones realizadas por
el sabio bacteriólogo japonés en la ciudad de Guayaquil. En
1905 el d octor Carlos R. Tobar tradujo la im portante obra
“ La Fiebre Amarilla. Sus Agentes de Transmisibilidad y su Pro­
filaxis” , escrita en portugués por los doctores E. Maicheox y
P. L. Simond. Sería largo seguir citando las diferentes traduccio­
nes realizadas por los médicos ecuatorianos, ta n to de obras cien­
tíficas com o literarias.
Después de esta breve revisión de las labores de los faculta­
tivos ecuatorianos en el cam po de las letras, pasaré a dar a cono­
- 6 4 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
cer con m ayor detalle las obras científicas y literarias de los
médicos más sobresalientes del país ya fallecidos, que han for­
jado las letras del Ecuador.
Em presa aparte sería el análisis de la vocación y activida­
des del médico ecuatoriano en los campos de la música, de la
pintura, escultura, tallado, etc. etc. Así com o tam bién el sin­
núm ero de crónicas deportivas m antenidas por algunos faculta­
tivos en los diarios del país.
FRANCISCO JAVIER EUGENIO DE
SANTACRUZ Y ESPEJO. 1747 - 1795.
Este genial ecuatoriano que desde su infancia frecuentó las
salas hospitalarias del “ San Juan de Dios” de esta capital y al
coronar sus estudios médicos a la edad de 20 años, además de
ejercer su profesión se consagró al estudio de la salubridad pú­
blica, como lo dem uestra en su magistral obra “ Reflexiones acerca de las Viruelas” , que por m andato del Muy Ilustre Cabil­
do quiteño le escribió y presentó en 1785, obra en la cual se
puede apreciar la profundidad de sus conocim ientos epidem io­
lógicos sobre la viruela, la tuberculosis, la sífilis, la lepra, etc.
Espejo fue tam bién Licenciado en Derecho Civil y Derecho Ca­
nónico y, se cuenta que practicó en Derecho en el despacho del
doctor R am ón Yépez, de 1780 hasta 1793. Fue el prim er perio­
dista del país, bibliotecario de la Universidad de Santo Tomás
y uno de los Proceres de nuestra Independencia.
Transcribirem os algunos juicios de nacionales y extranje­
ros acerca de este Príncipe de las letras y de este Procer de
nuestra Em ancipación. El gran historiador y literato quiteño,
doctor Pablo H errera (1), emitió este concepto: “ El doctor don
(1)
HERRERA, P ABLO. Ensayo sobre la Historia de la Literatura Ecuatoriana ,
pp. 4 1 -4 2 . Imprenta Nacional. Quito, 1927.
— 6b —
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE
G U A Y A Q U IL
ÍFrancisco Eugenio de Santacruz y Espejo fue el literato d e 1
Reino de Q uito que más conocim iento poseyó sobre el derecho
p olítico y la ciencia social. Descendiente de una raza indígena
debió a la excelencia de su talento y a sus esfuerzos de su aplica­
ción, el conocim iento de esos im portantes ram os y la superiori­
dad sobre la m ayor parte de sus contem poráneos” . Otro de los
ilustres juristas e historiador quiteño, el d octor Hom ero Viteri
L afronte, escribió sobre Espejo lo siguiente: “ Talento claro, es­
p íritu inquieto y curioso, ansia de saber y todo dom inado por
su voluntad firme y fuerte, no podían menos que producir un
hom bre erudito y, Espejo lo fue. Supo de Jurisprudencia y Teo­
logía, de Política y Medicina, de Filosofía y .Literatura. Cono­
ció el latín, quiso aprender griego y tradujo el francés” . El agre­
gado Cultural de la Em bajada de México en Quito, Ledo. René
Cueller Bernal(3), al referirse al doctor Espejo expuso: “ fue además un notable m édico que propiam ente se convirtió con sus
prédicas libertarias por medio de escritos que incitaban a la re­
belión, en el iniciador de la Independencia del E cuador” . Y
transcribirem os el com entario del sabio m édico y académ ico es­
pañol, doctor Gregorio M arañón (4) acerca de la obra cultural y
política del doctor Espejo: “ H onda huella ha dejado Espejo en
el Ecuador y en to d a la América por su saber médico, por sus
campañas para la dignificación de la Medicina, por sus dotes ex­
cepcionales de pulcritud profesional, por su crítica de los cu­
randeros y falsos doctores. Su figura es digna de perdurable re­
cuerdo. Y a ello se añadió el entusiasm o popular que encendían
sus campañas políticas y su vehemencia de polem ista” .
El doctor Espejo fue, además, el precursor del Panam erica­
nismo, com o m uy bien reconoce y proclam a el doctor A rístides
A. Moll(5), que fue Secretario y E ditor de la Oficina Sanitaria
Panamericana; pues, de él es el siguiente testim onio: “ Espejo es
quizás de extensión m ayor que Bolívar, pensó en térm inos con -
(3)
(4)
(5)
CUELLER BERNAL, RE. Suplemento Regional de “El Sol”, México, 1974.
MARAÑON, GREGORIO. Elogio de España al Ecuador, p. 44. Madrid, 1953.
MOLL, ARISTIDES A. A esculapius in Latín America, p. 229. Philadelphia,
1944.
- 6 6 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV E R SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
tinentales, por ello es uno de los padres del Panamericanismo.
Su verdadero nom bre era Chuzhig (B. buho). Su nom bre adopti­
vo significa “espejo” . Una corta estadía en Bogotá fue emplea­
da por él para encender el espíritu de hom bres com o Nariño,
Zea y Valle—Alegre orientando hacia la Independencia.
Sus m últiples y concienzudos escritos, a excepción de los
7 núm eros de su periódico “ Primicias de la Cultura de Q uito” ,
publicados en 1792, y su discurso dirigido al Ilustre Cabildo de
Q uito, publicado en Bogotá en 1842, reeditado en 1895 por el
Dr. Pablo Herrera en “ A ntología de Prosistas E cuatorianos”
(Tomo I, pp. 318—319, Im prenta de G obierno, Quito, 1895) y,
tam bién reeditado en los “ Anales de la Universidad C entral”
(No. 21, pp. 318—319, Quito, 1889), reeditado, igualm ente por
don Celiano Monge en 1900 en “ Miscelánea Popular” , todos los
demás escritos quedaron inéditos y desconocidos por la genera­
lidad de los ecuatorianos; tan solo en Cuenca, en 1888, se llegó
a reeditar las “ Primicias de la C ultura de Q u ito ” ,, y a publicar
por prim era vez las “ Caudas riobam benses” en el b o letín “ El
Progreso” gracias a una copia rem itida al redactor de dicho pe­
riódico por el Dr. Pablo Herrera. Fue por resolución del Ilustre
Municipio de Q uito la publicación de las obras com pletas del
doctor Espejo para presentarlas en el Certám en del próxim o
Centenario, conform e nos dio a conocer el director de la revista
“ La Ilustración Ecuatoriana (Año I, No. 5, p. 84, Q uito, 1909),
don Celiano Monge; la edición de las obras com pletas se le con­
fió al lim o. Federico González Suárez, siendo en 1912 publica­
dos en dos gruesos volúmenes en la Im prenta Municipal y, luegomás tarde, en 1923 se publicó el volumen III, editado por el se­
ñor Jacinto Jijón Caamaño y doctor H om ero Viteri Lafronte.
Los tres volúmenes contienen las siguientes obras y escritos del
doctor Espejo, con sus respectivas paginaciones:
Tom o I.
Primicias de la C ultura de Q uito, 1792. (pp. 9 a 99).
Cartas Riobambenses. 1787. (pp. 103 a 113).
Memorias sobre el Corte de Quinas, 1792. (pp.147 a 164).
V oto de un M inistro Togado de la Audiencia de Quito,
1792. (pp. 167 a 199).
-
67-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
GUAYAQUIL
Representaciones de Espejo al Presidente Villalengua acerca de su Prisión, 1787 (pp. 203 a 216).
Carta del Padre La Graña, 1780. (pp. 219 a 254).
El Nuevo Luciano de Q uito, 1779 (pp. 257 a 259).
Segunda Carta Teológica, 1792. (pp. 575 a 584).
Tom o II.
La Ciencia Blancardina, 1780 (pp. 11 a 339).
Reflexiones acerca de las Viruelas, 1785. (pp. 343 a 522).
Sermones, 1780. (pp. 525 a 590).
Tom o III.
Defensa de los Curas de Riobam ba, 1786. (pp. 1 a 233)
Marco Porcio Catón, 1780. (237 a 322).
A esta lista de obras y escritos debem os añadir su versión
del griego al español de la obra “ Tratado de lo Maravilloso y
Sublim e, de Dionisio Casio Longino, 1781. con un herm oso
Prólogo del A rzobispo de Quito, Ilm mo. Manuel M aría Pólit
Laso, publicada en las “ Memorias de la Academia E cuatoriana
Correspondiente de la Real Española, Nueva Serie, Quito, 1923.
El señor doctor H om ero Viteri Lafronte era poseedor de algu­
nos escritos inéditos y, entre ellos un estudio sobre la fiebre de
los indios o sea sobre el tifus exantem ático epidémico.
Acerca de la vida y de las obras del d octor Francisco Xa­
vier de Santa Cruz y Espejo se ha publicado num erosos libros,
opúsculos y artículos (I); me lim itaré a señalar, de su extensa
biobibliografía las siguientes obras:
(I)
En la obra Di. Eugenio Espejo. Estudios. Comentarios e Iconografía”, el A.
publicó una extensa Bibliografía (pp. 3 3 6 -3 4 2 ) acerca de la vida y obras del
Dr. Espejo, Bibliografía elaborada hasta el año de 1952, la misma que fue re­
producida, sin indicar su autor, en el Vol. XXIX, de las Publicaciones del Mu­
seo de Arte e Historia de la Municipalidad de Quito, al reproducir “Primicias
de la Cultura de Quito”. Quito, 1958.
- 6 8
-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
ARIAS, AUGUSTO. El Cristal Indígena. 209 págs. Editorial Americana, Q uito, 1934.
ASTURO, PHILIP LOUIS. Eugenio Espejo. (1747 - 1 7 9 5 ) . Re­
form ador Ecuatoriano de la Ilustración.
159 págs. Fondo de Cultura Económ ica.
México, 1969.
Eugenio de Santacruz y Espejo. Obras
Educativas. Biblioteca Ayacucho. 534
págs. Caracas, 1981.
BEDOYA M ARURI, ANGEL NICANOR. El Dr. Francisco Xa­
vier Eugenio de Santacruz y Espejo. 193
págs. The Q uito Times. Q uito, 1982.
BRAVO G., L U iSR . La Pedagogía de Espejo. 115 págs. Cuen­
ca, 1967.
CLAVERY, EDOUARD. Espejo (1747 - 1795). En “ Trois
Précurseus de la Independence des Dém ocraties Sud Américaines, pp. 65—156.
París, 1932.
GARCES, ENRIQUE. Eugenio Espejo. Médico y :Duende. Ira.
Edición. 237 págs. Talleres Municipales.
Ilustre Cabildo de Quito, Q uito, 1944.
2a. Edición: 374 págs. Editorial Casa de
la Cultura Ecuatoriana. Q uito, 1959.
3a. Edición: 327 págs. Editorial Univer­
sitaria. Q uito, 1973.
MONTALVO, ANTONIO. Francisco Javier de Santa Cruz y Es­
pejo. 143 págs. Talleres Gráficos Nacio­
nales. Q uito, 1947.
-
69
-
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
PALADINES, CARLOS. Eugenio Espejo. Conciencia Crítica de
su Epoca. 369 págs. Pontificia Universi­
dad Católica del Ecuador. Quito, 1978.
RUBIO ORBE, GONZALO. Eugenio de Santa Cruz y Espejo.
292 págs. Talleres Gráficos Nacionales.
Q uito, 1950.
VARIOS. Eugenio Espejo, Pensamiento Económ ico y Político.
295 págs. Facultad de Ciencias E conó­
micas. Guayaquil, 1981.
VARIOS. Apoteosis de Eugenio Espejo. Publicación del Comi­
té “Pro Bicentenario de Espejo” . 168
págs. Q uito, 1947.
VARIOS. Dr. Eugenio Espejo. Estudios Médicos. Com entarios
e Iconografía. 312 págs. Editores Luis A.
León y Enrique Garcés. Im prenta de la
Universidad Central. Quito, 1952.
VARGAS, FR. JOSE MARIA O.P. Biografía de Eugenio Espejo.
Ed. Santo Domingo. 124 págs. Quito,
1968.
V ITER I LAFRONTE, HOMERO. Un Libro autógrafo de Espe­
jo. 113 págs. Tipografía y Encuaderna­
ción Saiesianas. Edición especial del es­
tudio publicado en el “ B oletín de la So­
ciedad Ecuatoriana de Estudios H istóri­
cos A m ericanos” . Vol. IV, Num. 13.
Q uito, 1920.
YEPEZ DEL POZO, JUAN. El Sím bolo de América India. 69
págs. Im prenta Municipal, Quito, 1949.
-
70
-
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
JOSE MEJIA LEQUERICA.- (1775 - 1813).
Además de m edicina, estudió jurisprudencia y botánica.
D urante su juventud acom pañó en sus expediciones a los sabios
botánicos Francisco José de Caldas y a Atanacio Guzm án y
m antuvo correspondencia con el doctor José Celestino Mutis.
Fue catedrático por oposición de Lengua Latina en la Universi­
dad de Santo Tomás, en Quito y, en Madrid desem peñó el cargo
de m édico del hospital Real.
En 1810 fue diputado en las Cortes de Cádiz en donde se
destacó com o gran político e insigne orador, conquistando en
el parlam ento los nom bres de “M irabeau am ericano” y de “ Ri­
val del Divino Argüelles” . En dichas Cortes, con M artínez de la
Rosa, Juan Nicasio Gallego y otros diputados defendió la “li­
bertad de im p ren ta” y consiguió que en el Parlam ento hubiera
de América igual representación. El célebre literato y crítico
español, don Marcelino Menéndez y Pelayo al referirse al orador
Mejía en las Cortes de Cádiz, escribió: “Mejía que arrebataba a
todos los diputados am ericanos la palm a de la elocuencia. . . a
ninguno de nuestros D iputados reform istas cedía en brillantez
de ingenio y rica cultura; y a todos aventajaba en estrategia par­
lam entaria, que parecía adivinar por instinto en m edio de aquel
Congreso de legisladores. . .” . El Dr. Pedro Ferm ín Cevallos
transcribe en su Resum en de la Historia del Ecuador (T.II,p.
369) el siguiente juicio de Lebrun, publicado en los “ R etratos
políticos de la revolución de E spaña” ; escribió así: “ Mejía:
hom bre de m undo, com o ninguno en el congreso. C onocía bien
los tiem pos y a los hom bres: y los liberales lo querían como li­
beral, pero lo ten ía n com o americano . . . Sabía callar y hablar
y, aunque hablaba de to d o parecía que no le era extraña ningu­
na materia. Si se tratab a de disciplina eclesiástica y sus leyes,
parecía un canonista; si de leyes políticas y civiles, un perfecto
jurisconsulto; si de medicina y epidemias, un profesor de esta
ciencia” . Su actuación en las Cortes era digna de adm irar si se
tiene en cuenta que existía el antecedente de que su herm ano
político, doctor Francisco Xavier de Santa Cruz y Espejo, ha­
bía luchado hasta su m uerte por alcanzar la independencia de
’los pueblos de América del tutelaje español.
-
71
-
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
Los elocuentes y célebres discursos del Dr. Mejía hállanse
reproducidos o com entados en las siguientes obras: Discursos de
don José M ejía en las Cortes Españolas de 1810—13 con un pró ­
logo histórico por Camilo Destruge. Guayaquil, 1909. D on José
M ejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813 (O sea
el Principal D efensor de los Intereses de la A m érica Española en
la Más Grande Asam blea de la Península) por Alfredo Flores y
Caamaño. (571 págs. Barcelona, 1908). E x p e d iá o n e s y Otros
Datos Inéditos Acerca del D octor José M ejía del Valle y Leque­
rica, p o r A lfredo Flores y Caamaño (73 págs. Quito, 1943). Acerca de la vida y obra del orador quiteño se da a conocer tam ­
bién en M ejía:M irabeau del Nuevo M undo por N eptalí Zuñiga
(409 págs. Quito, 1947). José Mejía. Lazo de Unión entre Espa­
ña y Am érica por César E. Arroyo (18 págs. Quito, 1911). Es
m uy interesante el “Discurso en Elogio del Señor Da. José M e­
jía, pronunciado por el practicante de jurisprudencia y cursan­
te de humanidades, don A g u stín Yerovi, el día 4 de junio de
1838. En la Capilla del Convictorio de San Fernando de esta
Ciudad I, Publicado p o r sus A m igos (Q uito, Im prenta del go­
bierno, por J. Cam puzano). Es m uy im portante la relación que
consta en este discurso, y que reza lo siguiente:
“ Cuando (José Mejía) principiaba el
estudio de las m aterias filosóficas, su
fisonom ía interesante y, todas aque­
llas cualidades que dem uestran que el
que las posee no pertenecerá a la clase
com ún de los hom bres, llam aron la atención del Sr. Dr. Eugenio Espejo.
Este le advirtió que los lugares de la
educación no estaban en aquel tiem po
exento del error, y que si se lim itaba
a seguir los pasos tard ío s de la públi­
ca enseñanza, los esfuerzos que hicie­
ra para cultivar su razón no servirán
sino para extraviarla: “escucha mis lec­
ciones, le dijo, y o te guiaré p o r el ca-
7 2
-
RE V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
mino de la verdad” Si el Sr. Mejía se
distinguió ta n to en lo sucesivo, pode­
mos atribuirlo en parte a la dirección
y cuidados de aquel hom bre genero­
so . . . El Sor. Dr. Espejo, indepen­
dientem ente de tan to s m otivos justos
que le captaron el honroso títu lo de
sabio indiano, será recom endable so­
bre to d o por haber sido el prim ero
que en nuestra patria hizo uso de la
im prenta, arrostrando los tiros de una
m etrópoli recelosa. El sabio Espejo
fue quien nos enseñó, que el arte tip o ­
gráfico está destinado a propagar la
m oral y las luces y, sus palabras reso­
naron hasta más del A tlántico, se ase­
m ejaron a una voz hum ana que se oye
en el centro del desierto” .
Cuán interesantes son estos datos de
Mejía y de Espejo, que al cabo de unos años les ligaba, no sólo en la pro­
fesión m édica, en el ansia del saber, y
la pasión de contribuir a la libertad
de los pueblos, sino que les ligó el vín­
culo político; como se sabe, Mejía
contrajo m atrim onio con la herm ana
de Espejo, doña Manuela Espejo.
El doctor Yero vi en su discurso, tam ­
bién llegó a pronunciar: “Me es indis­
pensable arrojar una rápida ojeada so­
bre algunas doctrinas que enseñó en
su curso, por que el Sor. Mejía fue
quien causó en Q uito una revolución
literaria y, por que a él le debem os en
la m ayor parte el que la verdadera fi­
losofía se haya sentado sobre su tro ­
no”.
-
7 3
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE
G U A Y A Q U IL
Tam bién puso de m anifiesto que “ En el año de 1800 se hi­
cieron oposición para la enseñanza de filosofía en el colegio de
San Luis. Iba ya a desaparecer el siglo 18o., el tiem po principia­
ba a medirse por un nuevo siglo llamado a sucesos más grandes” ,
en cuya oposición, pese a su juventud, fue Mejía el triunfador
y el elegido a ocupar ta n im portante cátedra; pues, frente a sus
contendores de avanzada edad, él frisaba los 25 años” . Inform a­
ción y conceptos em itidos hace 144 años.
Fue tam bién catedrático de Botánica en la Universidad de
Santo Tomás y por inform ación del Dr. Agustín Salazar se sabe
que Mejía fue autor de un escrito en el cual se hacían las dife­
rencias entre el aspecto venenoso y el saludable de las plantas
y, po r don Celiano Monge nos hem os enterado que el m édico
quiteño escribió un tex to de Botánica. Hay que recordar que
Mejía fue discípulo y luego colaborador del célebre botánico es­
pañol, don Anastacio Guzm án; colaboró con Francisco José de
Caldas y estableció correspondencia con José Celestino Mutis.
Caldas en carta dirigida al doctor Mutis le inform aba: “He ob­
servado que Mejía ha tom ado m uy de veras los consejos que V.
le dio en su últim a; desde ese día no piensa, no habla, no respi­
ra sino Botánica; hace frecuentes salidas a los alrededores” . En
otro párrafo le expresaba: “tiene un buen talento, más que m e­
dianos conocim ientos botánicos, que sabe latín con su tintura,
que es activo, constante, m ozo con salud y sobre todo que ama a U d.” (Cartas de Caldas, pp. 224—2^5, Bogotá, 1917). Con­
viene recordar que Caldas propuso a Mutis la incorporación del
doctor Mejía a la Expedición Botánica; pero no se sabe que cir­
cunstancias le im pidieron, ya que Caldas en carta dirigida a Mu­
tis desde Quito el 2 de enero de 1805, desistía escribiéndole:
“ Por lo que mira a Mejía debo decir a usted que todas las cir­
cunstancias han variado desde la época en que propuse a usted
su agregación” . Sabemos tam bién m uy bien que al final de la am istad de Caldas con Alejandro de H um boldt se produjo un
profundo distanciam iento: ¿acaso la am istad de Mejía con el sa­
bio H um boldt, le disgustó?.
O tra de las facetas del doctor Mejía fue la de periodista;
colaboró activam ente en “ La Abeja Española” ; según su Direc-
74 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
’tor, don Alcalá Galiano, sus redactores eran grandes personalida­
des, figurando entre ellos el diputado Mejía; colaboró, igualmen­
te, en el “ Telégrafo M exicano” , vocero que m ucho se interesó
por los grandes problem as de América, tratados, indudablem en­
te, por el m édico quiteño. Hay que lam entar que los nom bres
de los editorialistas y colum nistas de los periódicos de un país
no figuren en el historial de la Prensa correspondiente y no se
pueda identificarlos nada más que por su estilo, por sus ideas de
libertad y preparación académica. Mejía en una exposición al
R ector de la Universidad de Q uito, principió escribiéndole que
era “ Maestro en Artes, Bachiller en Medicina, D octor en Sagra­
da Teología, Profesor Público que fue en Latinidad y Retórica
y C atedrático de Filosofía en esta Real Universidad de Angéli­
co D octor Santo Tomás de A quino” , exposición que hacía pa­
ra optar los grados de Derecho Civil y Canónico.
Acerca de la vida y de las actividades del doctor Mejía, además de la bibliografía ya citada puede consultarse las siguien­
tes obras:
JERV IS, FR. ALFONSO A. El doctor don José Mejía del Valle
y Lequerica. Rasgos bibliográficos acerca de dos publicaciones relativas a
este sabio quiteño y gran orador de
las Cortes de Cádiz. Q uito, 1944.
BOSSANO, GUILLERMO. Un Q uiteño en las Cortes de Cádiz,
Q uito, 1943.
BENITEZ VINUEZA, LEOPOLDO. José M ejía Lequerica. “En
Notas y Selección en Precursores Bi­
blioteca M ínim a” , pp. 345—452. Edi­
torial José M. Cajica Jr. Puebla, Méxi­
co, 1960.
DESTRUGE, CAMILO. Don José Mejía. En “ Album Biográfi­
co E cuatoriano” . Tomo I, pp. 164—
165, Guayaquil, 1903.
- 7 5
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ANDRADE OOELLO. ALEJANDRO. Mejía en las Cortes de Cádiz
(Algunas consideraciones acerca de oratoria) En “ Motivos N acionales” . To­
mo I, pp. 13—64. Quito, 1911.
CEVALLOS, PEDRO FERMIN. José Mejía. En “ Resum en de
la Historia del Ecuador desde su ori­
gen hasta 1845” . Tom o II, pp. 368—
370. Guayaquil, 188b.
H ERRERA, PABLO. Don José Mejía. En “ A ntología de Prosis­
tas E cuatorianos” . Tom o II, pp. 42—
62. Q uito, 1896.
J.L.R . (P. JOSE LE GOUHIR). El Mirabeau Americano. En
“ Glorias E cuatorianas” pp. 107—110,
Q uito, 1935.
GALLO ALMEIDA, LUIS. José Mejía Lequerica. En “ Sum a­
rio de la L iteratura E cuatoriana” , pp.
1 8 7 -1 8 8 . Quito, 1921.
BARRERA, ISAAC J. José Mejía Lequerica. En “ Lecturas Bio­
gráficas” , pp. 43—51. Q uito, 1939.
José Mejía Lequerica. En “ Historia de
la L iteratura Ecuatoriana. Vol. II, pp.
1 ¿8 —307. Quito, 1944.
RODRIGUEZ CASTELO, HERNAN. Prólogo y Notas al Discur­
so en las Cortes de Cádiz. Colección
de Clásicos de Ariel. Tomo 75. G uaya­
quil (s.a.).
MINISTERIO DE EDUCACION. José Mejía Lequerica. En
“ Cien A utores E cuatorianos” . Biblio­
teca M ínima, No. 2, pp. 47—60, Qui­
to, 1958.
- 7 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
TER EZ, GALO RENE. Pensam iento y L iteratura del Ecuador,
pp. 29, 83, 105, 109, 1 1 4 ,1 5 8 y 215,
Quito, 1972.
ARIAS. AUGUSTO. Panoram a de la L iteratura del Ecuador, pp,
87, 235 y 312. Editorial “ El Com er­
c io ”, Q uito, 1946.
ALEMAN, HUGO. José Mejía del Valle y Lequerica. En “ 'trá n ­
sito de Generaciones. El In stitu to Na­
cional Mejía, pp. 9—38, Q uito, 1947.
RUMAZO GONZALEZ, ALFONSO. Una carta de José Mejía.
Diario “El Com ercio” , 19 de julio,
Q uito, 1982.
MENDOZA, DIEGO. Expedición de José Celestino Mutis al
Nuevo Reino de G ranada y Memorias
Inéditas de Francisco José de Caldas,
pp. 232, 233 y 251. Madrid, 1909.
VAQUERO DAVILA, JESUS. Espejo y Mejía., En “ Síntesis
H istórica de la Cultura Intelectual y
A rtística del E cuador” , pp. 90—92,
Q uito, 1946.
CORTEZ, JOSE DOMINGO. Mejía (José). En “ Diccionario
Biográfico A m ericano” 2a. Edición, p.
307, Paris, 1876.
VARGAS, FR. JOSE MARIA. Mejía y el Padre Solano. En
“ Historia de la Cultura E cuatoriana”
pp. 283—287, Q uito, 1965.
ANONIMO. José Mejía Lequerica. En “ Pensam iento Ilustrado
E cuatoriano” . “ Discurso” , pp. 279—
311. C orporación E ditora Nacional,
Quito, 1981.
-
77
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
BARRERA, ISAAC J. José Mejía. En “ Q uito Colonial” Siglo
XVIII, Comienzos del siglo AlX, pp. 63—69.
Quito, 1922.
TRABUCCO, FED ERICO E. D octor José Jo aq u ín Mejía Leque­
rica. En “ Grandes Biografías E cuatorianas”
pp. 147 — 151, Bibliografía, p.p. 154—155.
A m bato—Ecuador, 1970.
MALO GONZALEZ, HERNAN. José Mejía. En “ El Pensamien­
to ecuatoriano en el siglo X IX ” . Historia del
Ecuador, Salvat, Edt. pp. 203—205. Estella
(Navarra), 1982.
PA REJA DlEZuA NSECO, ALFREDO. José Mejía Lequerica.
En “ Ecuador. La República de 1830 A Nues­
tros Días, pp. 55,173,220 y 318, Q uito, ly 7 9 .
AGUILAR PAREDES, JAIM E. Doctor José Mejía Lequerica.
En “ Grandes Personalidades de la Patria Ecua­
toriana. Galería Biográfica.” , pp. 155—160.
Q uito — Ecuador,
MONGE, CELIANO. El Orador Mejía. (Nuevos datos Biográfi­
cos). En Relieves” . (A rtículos Históricos)
pp. 75—89. Editorial Ecuatoriana, Quito,
1936.
CARRERA ANDRADE, JO RG E. José Mejía, voz del Nuevo
Mundo en España. En “ G alería de M ística y
de Insurgentes”, pp. 93—100. Ed. Casa de la
C ultura Ecuatoriana. Q uito 1959.
JURAD O NOBOA, FER N A N D u. El linaje de José Mejía Leque­
rica y su verdadera casa natal. Museo H istóri­
co. Año XX XI, No. t>7, pp. z4 7 —331. Q uito,
1980.
-
7 8
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
BARRERA, ISAAC J. El Gran Tribuno José Mejía. En “Ensayo
de Interpretación Histórica”. 159—175. Edi­
torial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito,
1959.
JOSE EUGENIO MASCOTE AG UI k RE. 1794 - 1859.
Realizó sus estudios m édicos, ju n to con su herm ano Fran­
cisco, en el Real Colegio de Médico de San Fernando de la ciu­
dad de Lima “ desem peñando con to d o lucim iento y puntuali­
dad las actuaciones internas del Colegio” , luego en 1819 se gra­
duó de m édico en la Real Universidad de San Marcos de esa ca­
pital; en 1920 presentó su títu lo ante el Cabildo de Santiago de
Guayaquil, su ciudad natal y, en 1830 revalidaba su títu lo en
dicho p uerto ante un Tribunal presidido por el R ector de la Universidad de Q uito. En 1820 se enroló al ejército del Mariscal
Sucre en calidad de m édico y cirujano; posteriorm ente desem ­
peñó los cargos de D efensor de M enores, Conjuez de la Corte
Superior de Justicia de D istrito de Guayaquil, de M iembro de
la Sociedad Económ ica de este Puerto, Legislador titu lar por el
Guayas; Censor, prim ero y luego Presidente de la Sociedad Mé­
dica del Guayas, Sociedad fundada en 1837. En la m o rtífera epidem ia de fiebre amarilla que en 1842 diezmó a la población
de Guayaquil, asumió con heroism o la atención de los enferm os
y el estudio epidem iológico de la peste, dejándonos para la pos­
teridad su M em oria sobre la Fiebre Am arilla que apareció en
Guayaquil en 1842. (Guayaquil, 1844).
El tex to de esta Memoria, com o de los tres Inform es, ele­
vados al G obernador de la Provincia y al D irector de la Facul­
tad de M edicina son valiosos testim onios de sus grandes cono­
cim ientos m édicos y epidemiológicos, com o tam bién de su gran
preparación hum anística y de sus dotes literarios. Su Discurso,
pronunciado en calidad de Censor durante la sesión inaugural de
la Sociedad Médica de Guayaquil, es una joya de la Historia de
-
7 9
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
la M edicina y un análisis severo de la situación de las ciencias de
Galeno en el país durante ei coloniaje. Veamos lo que a este
respecto escribió:
“P odría añadir m ucho ahora sobre el estado
de nuestra Cirugía; pero me lim itaré a decir
que esta ram a de la Ciencia Médica, ha sido
m antenida por el gobierno español de que de­
pendim os, en la obscuridad a que, desde si­
glos atrás, la legó el sacerdocio, que era sólo
árbitro de las ciencias. Esta conducta, que es
u n vergonzoso resto de la antigua barbarie y
estupidez, ha detenido los progresos que, si­
guiendo el espíritu del siglo, lo fecundó de
nuestros talentos am ericanos y el ejem plo de
las naciones extranjeras, debió hacer. Pero ya
se nos prepara la edad más justa, en que, sa­
biendo sus profesores de ese miserable abati­
m iento, cam inan con m ajestuosos pasos por
la senda que guía al santuario de la inm orta
iidad.
“Debem os hoy esperar de las luces, sagacidad
y tin o de esta asamblea, en la rem oción de to ­
dos los obstáculos, para la perfección de nues­
tra F acultad en todos sus ram os y; que el sa­
bio gobierno que rige nuestros destinos y se
desvela por la salud del Estado, le dará el es­
plendor que se m erece y, que ha obtenido y
obtiene aún en las más ilustradas cortes de
Europa. Oh! Cuán vasto cam po se presenta
a mi imaginación, para trib u tar los más puros
hom enajes de gratitud hacia él y, de regocijo
por la instalación de esta Sociedad! . . .
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
El Dr. Mascóte no sólo que se distinguió com o protom édi
co, sino tam bién com o un político ferviente y progresista, co­
mo escritor convencido y talentoso, com o un im pecable trad u c­
to r de las obras clásicas; fue, además, en Guayaquil uno de los
precursores de la poesía rom ántica. Lástima que m uchas de sus
obras inéditas hayan desaparecido en el incendio de su celebra­
da biblioteca que ocurrió en 1851. De este abnegado e ilustre
galeno, político y latinista, Chávez Franco se expresó: “ Era
poeta de inspiración seria, de rigidez clásica y además versado
trad u cto r y vertidor al castellano de los clásicos latinos” .(a)
(a)
Acerca de la vida y obras de este prrtomédico guayaqufleño consúltese: El
doctor JO SE M ASCOTE, 45 págs. por Dr. Luis A. León. Editorial Rumiñahui. Qui­
to, 1952. EL DR. JO SE M ASCOTE. Personalidades Ilustres de la Medicina Nacional.
En “Papeles Médicos” No. 30. Quito, Setiembre, 1952. Por L.A.L.
¿Por qué el Ecuador debe dar su
adhesión al Tratado Antártico
antes de 1991?
Por: Dr. Jorge W. Villacrés Moscoso.
El Ecuador debe dar su adhesión al Tratado A ntártico de
1959, com o m edida más directa para tener en el futuro el dere­
cho de reclamar sus reivindicaciones territoriales en la A ntárti­
da, ya que en 1991, concluirá la vigencia del antes m encionado
Tratado y, existe la posibilidad de que los requisitos que se exi­
girán a partir de ese año para la adhesión de nuevos Estados, se­
rán más rigurosos y difíciles que los actuales en vigencia.
Se exigirá no sólo el envío de una expedición o la instala­
ción de una base — refugio, com o lo dispone el actual Tratado,
sino mayores contribuciones de carácter financiero o políticas.
En un artículo intitulado: “ El Ecuador y el Tratado A ntár­
tico” publicado en la edición del 21 de O ctubre de 1983, del
diario “ El Universo” , denuncié, que el Tratado A ntártico, docu­
m ento que aparecía en las primeras listas que se dieron a cono­
cer por la prensa, estuvo destinado a ser considerado por la Cá­
m ara de Representantes para su ratificación; pero, desde esa fe­
cha hasta la actual, tan to en el pasado Congreso com o en el pre­
sente, no ha sido considerado.
83 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En el m encionado artículo, expresé, que la Comisión de
A suntos Internacionales del Congreso anterior, recom endó la
adhesión del Ecuador al T ratado A ntártico, expresando en la
parte resolutiva: “ que la Cancillería al m om ento de la adhesión
al T ratado A ntártico, form ule expresa declaración por la cual re­
serven los derechos de soberanía ecuatorianos sobre el C onti­
nente A n tártico” .
No conocem os las razones que haya tenido el pasado
Congreso ni el actual, para no ratificar el m encionado Tratado,
com o lo han hecho inclusive otros Estados, com o el Perú, según
lo anunció el 9 de O ctubre de 1983, su Marina de Guerra^ que,
u na vez dada su adhesión, realizará u n a expedición a la A ntárti­
da a fin de que se reconozcan sus derechos en el Sexto Conti­
nente.
¿Qué espera el Ecuador?. Esta sería la pregunta que se p o ­
dría hacer a los actuales Representantes al Congreso Nacional,
que el Perú o Chile tom en nuestro sector en ese C ontinente, ya
que los ecuatorianos no lo hemos hecho en la debida oportuni­
dad.
Hay que reconocer que, para ciertos ecuatorianos, sean és­
tos R epresentantes, diplom áticos o periodistas, la Declaración
de la Asamblea C onstituyente de 1967, proclam ando derechos
en el Sexto C ontinente, es u n gran disparate, tan disparate com o
la proclam ación que hizo el Ecuador en 1966 de la tesis de las
20 0 millas de m ar territorial, en contraste con la posición del
Perú, que para los diplom áticos y periodistas de ese país tales
actos son m uy sensatos y patrióticos.
CARACTERISTICAS DE LA A N T A R TID A
El C ontinente, es una vasta región, casi circular, de diez m i­
llones de kilóm etros cuadrados y un diám etro casi el doble de
la anchura de Europa, tanto com o Sur América. Posee zonas
m ontañosas de hasta cinco mil m etros de altura y el Polo Sur es­
tá situado sobre una m eseta de tres mil m etros de altura sobre el
-
8 4 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
nivel del m ar y cuya superficie sólo conocem os en una m ínim a
parte, puesto que, que no ha sido observado sino en form a frag­
m entaria y po r avión.
Una península m ontañosa m uy escarpada de 1.500 kilóm e­
tros de longitud, avanza hacia el norte en dirección de las m on­
tañas de los Andes y quizá com o una prolongación de los mis­
mos.
En la gran B ahía llam ada Mar de Ross, el caparazón de hie­
lo es de 200 a 350 m etros y su superficie de más de 600 kilóm e­
tros desde el litoral y cubriendo un área de más de 750 kilóm e­
tros de extensión. Esta enorm e masa avanza hacia el m ar a ra­
zón de un m etro por día y, tras esta concha de hielo, grandes
masas congeladas cubren el m ar po r miles de kilóm etros y en to ­
das direcciones.
D urante la oscuridad del invierno (Junio y Ju lio ), el frío es
intenso. La m áxim a registrada es de 64 grados C, bajo cero, en
el m ar de hielo que envuelve el C ontinente, es relativam ente
tem perada, si se com para con los 75° C, bajo cero, m edidos en
la alta m eseta polar.
La breve y la escasa tem peratura de los veranos, im piden el
crecim iento de la vegetación floral. Dos especies bastantes raras
se conocen: una clase de hierba y u n clavel, pero, en las área ro ­
cosas expuestas al sol, aparecen a veces los musgos y liqúenes
verdes y m arrones. La fauna, que tal vegetación puede m ante­
ner es m uy baja, algunos insectos, com o la m osca de agua y el
gorgojo.
Alim entados po r el plancton, viven cantidades enorm es de
camarones pequeños, quisquillas de las que a su vez se alim entan
m uchas clases de peces y entre otras las focas y ballenas.
-
8 5
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
LA A N T A R TID A . CONTINENTE RICO EN URANIO Y DE
G RAN VALOR ESTRATEGICO.
La A ntártida está rodeada por un m ar en continua agita­
ción y po r enorm es cam pos de hielo perpetuam ente en movi­
m iento. Las tem peraturas, extrem adam ente bajas y los vientos
huracanados capaces de levantar y arrastrar consigo a los hom ­
bres, hacen la región inhabitable. Los únicos habitantes del con
tinente blanco son los pingüinos y las morsas.
Por el contrario, la A ntártida ha revelado ya la existencia
de yacim ientos valiosos: carbón, cobre, plata, plom o, m angane­
so. Ciertos síntom as indican la existencia de petróleo, Y, deter­
minadas particularidades geológicas revelan una curiosa simili­
tud con form aciones australianas que contienen Uranio.
A la hora actual, la explotación de estas riquezas supone
esfuerzos casi insuperables. Pero, la H um anidad piensa en el
porvenir. Hace cincuenta años, los territorios polares no intere­
saban a nadie: ni en el plano económ ico ni en el estratégico.
Hoy, po r el contrario, una opinión generalizada ve en estas vas­
tas regiones, u n cam po posible de la III G uerra Mundial.
Y, es precisam ente este punto de vista en el que, a buen se­
guro, se originan la com petición internacional que está enfren­
tando a las once Potencias que se disputan hoy, la posesión de
este m isterioso C ontinente.
EL DESCUBRIMIENTO DEL ANTARTICO .
El C ontinente Blanco fue descubierto m erced a conjeturas
teóricas. A nteriorm ente, los geógrafos de la Antigüedad habían
sospechado su existencia en el extrem o sur del Planeta, de un
m isterioso y enorm e C ontinente, llamado a “m antener el equili­
brio del M undo” . En el siglo XVI, diversos navegantes, que el
viento había arrastrado fuera de sus rutas, habían creído divisar
en las extrem idades m eridionales del G lobo las costas de un in­
menso territorio, pero, toda tentativa de investigación veía su
- 8 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
•camino cerrado por la m ano de u n verdadero m onstruo geológi­
co: la presencia del gigantesco bloques de hielo a la deriva, que
constituían un a amenaza terrible contra los débiles em barcacio­
nes de la época.
El prim er gesto de audacia se produce en 1739: la Com pa­
ñ ía de las Indias, encarga a un intrépido hom bre de m ar: el Ca­
pitán J.B.P. Bouvet, el reconocim iento de la “térra australia in­
cógnita” . Bouvet creyó demasiado p ro n to haber dado feliz tér­
mino a su misión. En realidad, sólo hab ía descubierto una isla,
que es la que lleva hoy su nom bre.
Una segunda experiencia no fue más afortunada: Yves de
Korguelen no obtiene grandes resultados en una prim era ten ta ti­
va de exploración. Pero, durante u n segundo viaje, él llega a sos­
pechar de la existencia de grandes extensiones de tierra, a las
que quiso llamar “ La Francia del S ur” .
Nuevas expediciones se organizan, entre ellas m erecen des­
tacarse la del C apitán Jam es Cook (británico), pero, sus intentos
de pasar la barrera de hielo fracasaron, tan to en 1773 com o en
1774. En 1820, fue vista por pirm era vez la tierra, por el Capi­
tán americano Nathaniel Palmor y por el británico, C apitán Edward Bransfield, ambos hicieron rum bo al sur desde las Islas
Shetland y vieron las m ontañas de la Península alargada que se
extienda hacia el norte. En dicho año, el A lm irante ruso Fabián
von Bellinghausen, navegó por aquellas aguas, rodeando la m itad
del Continente con el descubrim iento de la extensa isla de Ale­
jandro I.
Pasaron 75 años sin que nadie desem barcara en el Antártico, hasta que dos años más tarde, el barco belga “Bélgica” , pasó
por prim era vez todo el invierno en el hielo.
Uno de los com ponentes de la expedición y el prim er hom ­
bre de ciencia que inform ó sobre el fenóm eno del A ntártico, fue
el m eteorólogo am ericano Henryk Arctowski.
La iniciación con carácter general exploratorio de los estu-
-87
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
dios científicos tuvo lugar en 1901 y en 1904, bajo los auspicios
de la Expedición Nacional Británica del A ntártico a las órdenes
del Capitán R obert Falcon Scott, que recorrió la alta m eseta si­
tuada al oeste del Mar de Ross y alcanzó un punto situado a 463
millas del Polo Sur. El mismo año tuvo lugar una expedición
alem ana y otra sueca, que realizaron algunos estudios cerca del
litoral.
La expedición británica, dirigida por Ernest Schachelton,
alcanzó el 9 de Enero de 1909, un lugar situado a 155 kilóm e­
tros del Polo en la m eseta de 3.000 m etros de altura, hasta que
fue obligada a regresar, p o r las tem pestades y la falta de alim en­
tos.
Un grupo noruego, encabezado por Roald A m undson, lle­
gó al Polo Sur el 14 de Diciem bre de 1911, 35 días antes tan só­
lo que la m alograda expedición escocesa, cuyos com ponentes pe­
recieron durante el regreso. Sus restos y anotaciones científicas
fueron encontradas a la llegada de la prim avera siguiente.
Las expediciones escocesas fueron patrocinadas po r la Real
Sociedad Británica y por la Real Sociedad de Geografía, p ro d u ­
ciendo com o resultado num erosas observaciones científicas, que
a la larga han sido m ucho más fructíferas que la hazaña misma
de haber alcanzado el Polo.
LUCHA DE LAS GRANDES POTENCIAS POR LA POSESION
DEL SEXTO CONTINENTE.
A fines del siglo XIX, la m irada de E uropa se clavó sobre
Africa. Esa actitud no era la de un continente que dirige una
m irada amistosa a otro continente vecino, Africa fue cortada co­
mo una gigantesca presa y repartida entre Francia, Inglaterra,
Bélgica, Italia, España, Portugal y Alemania. Solam ente dos Es­
tados africanos lograron conservar m ilagrosam ente su indepen­
dencia: Abisinia y Liberia.
Poco más del m edio siglo después del reparto del C ontinen­
te Negro, un nuevo continente aparece ante los ojos de las gran des Potencias: el C ontinente Blanco o la A ntártida.
— gg —
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Los diplom áticos del siglo XX, parecen llamados a la tarea
de repartir este Sexto y últim o C ontinente, que había sido con­
siderado durante siglos com o “tierra de nadie” y que brusca­
m ente despierta la rivalidad entre once países.
El reparto del C ontinente Negro se efectuó en el siglo pasa­
do, sin que las Potencias europeas contaran de antem ano con
precisión científica acerca de los territorios que reivindicaban.
Sobre la mesa de las conferencias internacionales, revisando
paralelos y m eridianos, con bastante desdén hacia las realidades
geográficas y étnicas de Africa, fueron trazadas las fronteras de
las futuras colonias europeas. No es imposible, que en el caso
actual del C ontinente Blanco se opere de la misma m anera.
Hasta el m om ento, num erosas pretensiones han sido m ani­
festadas. Curiosam ente sucede que, varios países que no han
poseído nunca colonias y que dicen sustentar criterios históricos
anti — colonialistas, figuran entre los pretendientes al reparto
antártico. Hasta el m om ento, los que reivindican derechos so­
bre el C ontinente Blanco, son los siguientes:
Cinco Potencias europeas: Inglaterra, U nión Soviética,
Francia, Noruega y Alemania.
Dos Potencias Oceánicas: A ustralia y Nueva Zelandia.
Una africana: Africa del Sur.
Y tres países americanos: Estados Unidos, Argentina y Chi­
le.
Si, en el caso de Africa, se procedió al reparto teniendo en
cuenta los paralelos y m eridianos, en el caso de la A ntártida, el
reparto debía de hacerse, procediendo com o si se repartiera una
torta: es decir en sectores convergentes en el Polo. La parte más
disputada, es la más vecina al extrem o de América del Sur. En la
disputa entran: Argentina, G ran B retaña y Chile.
Más, hacia el Este se encuentra el territorio que reclam a No-
89
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
•ruega, Queen Maud Land, que com prende un sector reclam ado
a su vez por Alemania, ya que en él se instaló antiguam ente la
Expedición Drygalski, Australia, reclam a para sí, Tierra Adelai­
da. El sector vecino es reivindicado por Nueva Zelandia, no
sin que los Estados Unidos hayan m anifestado que ellos, a su
vez, se sientan con derecho sobre este p u n to que recibe el nom ­
bre de “ Pequeña A m érica” , recordando que fue el cam po de
operaciones del explorador Byrd.
Africa del Sur, no ha precisado todavía sus pretensiones.
En cam bio, la U nión Soviética, a juzgar por los mapas soviéticos
en circulación, reclam a una extensión m uy considerable en los
confines del Océano Pacífico. De una form a .categórica, el G o­
bierno ruso ha declarado oficialm ente, que nadie tiene derecho
a proceder en la A ntártida sin contar con la U nión Soviética.
Existe, en efecto, un precedente ju ríd ico : cuando en 1848,
la Conferencia Internacional de Berlín, fijó las reglas de navega­
ción sobre el Congo, se tuvieron en cuenta los intereses de R u­
sia, a pesar de que esta Potencia no h ab ía participado en las ex­
ploraciones realizadas en Africa. Más previsores que sus antece­
sores zaristas, los gobernantes soviéticos han invocado en cuanto
a la A ntártida, su derecho de Descubridores, en atención al ha­
ber sido el ruso Bellinghausen, quien habría descubierto en
1820, la A ntártida, dos islas de la cual llevan desde entonces los
nom bres de Pedro I y A lejandro I. Con el fin de no dejar las co­
sas en el terreno de las simples declaraciones oficiales, Moscú
apoya su argum entación con repetidas visitas al C ontinente
Blanco. Es así, com o el “Salava” , poderoso ballenero soviético
de 15.000 toneladas, ha realizado 18 viajes hasta la fecha.
FUNDAMENTOS JURIDICOS EN QUE SE B A SA N LAS
POTENCIAS EN DISPUTA, PARA SOSTENER SUS
PRETENSIONES.
El derecho basado en el descubrim iento, lo vienen susten­
tando la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Noruega, Nueva Ze­
landia, Sud Africa, etc.
Al histórico “Derecho de D escubrim iento” , se opone un
- 9 0
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
derecho de reciente invención: especie de derecho de vecindad
invocado por Argentina y Chile, de acuerdo con el cual estos
dos países pretenden la posesión de los territorios antárticos que
se enfrentan con sus respectivos países. O tro derecho: la ocupa­
ción, se basa con cam biar de nom bre determ inados territorios:
“ Graham L and” , ha sido bautizado: “ Palmer L and”, por los
americanos; los argentinos, se han apresurado a bautizar “Tierra
de San M artín” , un vasto sector. Y, otro país sudam ericano,
Chile, ha bautizado ese mismo territorio con el nom bre de su
héroe nacional: O ’ Higgins.
Frente a los sistemas antes expuestos, es decir, de los dere­
chos de proxim idad o vecindad y de descubrim iento, a base de
los cuales las grandes Potencias han pretendido arrogarse la p ro ­
piedad del C ontinente Blanco, ha surgido un tercer sistema, pre­
conizado por prim era vez por la ilustre científica brasileña Pro­
fesora Therenzinha de Castro, M iembro del Consejo Nacional de
Geografía y de la Fundación Osorio, de su país, quien, en un in­
teresante estudio publicado bajo el títu lo “ A ntártica: u n asunto
del m om ento” , en la Revista del Club Militar, en el N °. 146 y
reproducido en el B oletín Geográfico, Organo del Consejo Na­
cional de G eografía de R ío de Janeiro, N °. 142 (Enero — Febre­
ro 1958), propugna la aplicación del sistema de los sectores p o ­
lares, en una nueva distribución del territorio antártico.
El sistema o teo ría de los sectores polares, fue idealizado
por el Senador canadiense Pascal Poirier en 1907, con ocasión
de los problem as surgidos en la distribución del territorio ártico.
Según el criterio de la geógrafá brasileña antes aludida, sería más
adecuado este sistema a los dos anteriores, en su aplicación en el
A ntártico y, se lo p o d ría hacer efectivo, sea m ediante una Con­
vención general, tratados bilaterales, arbitraje o sentencia ju d i­
cial.
Para su estudio científico y por razones de Geografía Polí­
tica, la A ntártida se lo divide en los Cuadrantes Sudam ericano,
Africano, Australiano y del Pacífico. En 1956, el Brasil, por in­
term edio del D octor Carlos Delgado de Carvalho, Profesor de
Historia Diplom ática del Instituto R ío Branco, declaro los dere
- 9 1 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
chos del Brasil en la A ntártida, fundando además la teoría de la
“D efrontación” y “ Sectores Polares” , señalando además que
otros países sudam ericanos tenían igual derecho, entre ellos Ecuador y, que debían ayudar a estos países a sustentar esta tesis,
que sugiere la p ronta partición de la A ntártida.
Consecuente con este principio, en ese mismo año de
1956, en el mes de Julio, el Coronel Marcos A. Bustam ante, hi­
zo declaraciones en el “Diario do N o ite” , de R ío de Janeiro,
acerca de los derechos ecuatorianos en la A ntártida, enviando en
seguida un Inform e y un m apa a la Cancillería ecuatoriana.
Según conceptos geográficos m odernos de defrontación y
sectores polares, todos, los países sudamericanos con costas
frente a la A ntártida, no im porta la distancia, tienen derecho a
una parte del helado C ontinente. Lo im portante es que, sean
del Hem isferio sur o austral y que no estén interceptados por
otro país, delante. El sector polar o huso esférico, situado a su
frente, debe pertenecerlo.
En el caso ecuatoriano, por poseer las Islas Galápagos a
500 millas de las costas continentales y por Convenio T ripartito
de las 200 millas m arinas celebradas entre Chile, Ecuador y Pe­
rú, a nuestro país le corresponde com o soberanía territorial en
la A ntártida, u n sector com prendido entre los m eridianos 848
3 0 ’ m inutos y 95o. 3 0 ’ m inutos de Longitud Occidental, lo que
representa aproxim adam ente 323.000 kilóm etros cuadrados.
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, serían los demás p arti­
cipantes en la distribución del cuadrante frente a la América del
Sur.
El Coronel B ustam ante, al sostener derechos ecuatorianos
en la A ntártida se basaba en el principio de los sectores polares,
teo ría de la defrontación, ya consagrados por el Derecho In ter­
nacional, en virtud del cual se hacía dueño el Ecuador de un
triángulo antártico, con la extensión de 323.000 kilóm etros cua­
drados.
La palabra defrontación, significa: “ lo que corresponde
- 9 2
-
al
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
frente d e” y, los países interesados la han interpretado com o
“ aplicable a los países que quedan al frente sur del territorio na­
cional de cada país, o al Este y al Oeste p o r sus correspondien­
tes m eridianos extrem os” .
A ceptando los dos últim os conceptos, el Ecuador, en lo
que respecta a su territorio continental, no ten d ría derecho en
la A ntártida. Las razones son, que, teniendo hacia el sur el terri­
torio peruano, sus m eridianos extrem os oriental y occidental,
no podrían proyectarse en el Polo Sur, ningún sector del m ism o,
pasando encima del territorio peruano.
Nos queda entonces, el m ar territorial en las Islas Galápa­
gos. Considerando aisladam ente las Islas Encantadas en sus ex­
trem os Este — Oeste, su proyección dem arcada po r sus m eridia­
nos en el Polo Sur, deja para el Ecuador en la A ntártida un
triángulo sum am ente alargado. Considerando las Islas Galápa­
gos, incluido el m ar territorial, que queda entre éstas y el terri­
torio ecuatoriano continental, su proyección en el Polo Sur da
para el Ecuador, en la A ntártida com o ya hemos expuesto, una
área de consideración de 323.000 kilóm etros cuadrados.
Si se aplicase este nuevo sistema, además de A rgentina y
Chile, otros países sudamericanos, com o el Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú, estarían llamados a reivindicar sus legítim os de­
rechos en el C ontinente Blanco, es decir, sus respectivos secto­
res, en la siguiente form a:
Brasil: de los 20 a los 55 Grados Oeste.
Uruguay: de los 55 Grados a los 60 Grados Oeste.
A rgentina: de los 60 Grados a los 68 Grados Oeste.
Chile: de los 6 8 Grados a los 77 Grados Oeste.
Perú: de los 77 Grados a los 81 Grados Oeste
Ecuador: de los 84 — 80 Grados a los 94 Grados Oeste de
Greenwich.
Tan pronto com o se divulgó este nuevo sistema y la posibi­
lidad de su aplicación en la A ntártida, geógrafos e intem aciona­
lista de los países sudamericanos antes aludidos, en sendos artí-
9 3
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'culos publicados por la prensa continental, hicieron valer los de­
rechos de conform idad al sistema, de sus respectivos países.
Las últim as adhesiones al Tratado A ntártico, han sido las
siguientes:
El Brasil dio su adhesión en 1975.
Uruguay, en 1980.
Perú, el 10 de Abril de 1981.
En el Perú, el Profesor Manuel M edina Paredes, afirmó por
esa misma época, que el principio de los sectores polares consa­
grados po r el Derecho Internacional, hace dueño al Perú de un
triángulo antártico con una extensión de dos millones de kiló m etro s cuadrados.
Además, para el catedrático lim eño, dos expediciones pe­
ruanas partieron desde El Callao al m ando del C apitán Pedro
Fernández de Quiroz, en 1594 y en 1605, durante los G obier­
nos de los Virreyes del Perú: G arcía H urtado de M endoza y don
Gaspar de Zúñiga y Azevedo, respectivam ente, hacia la A ntártica, sosteniendo que la llam ada entonces “Tierra A ustralis” , per­
teneció a España desde el siglo XV en m érito de la Bula de Ale­
jandro VI ratificada po r una Ley de Carlos V, en 1519 y le de­
viene al Perú, por la heredad hispánica el U ti Possidetis Ju ris de
1810.
Al term inar su exposición, el señor Medina Paredes, m ani­
festó: “ La G eopolítica nos concede u n derecho natural y lógico.
Estos títulos, entre otros, refuerzan el principio de los sectores
polares, que es el más fundado de nuestros títulos, para adjudi­
carnos una porción considerable en el C ontinente de la A ntárti­
da, que es un em porio de riquezas, com o uranio, hierro, carbón,
petróleo, e tc.”
- 9 4 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
E L CONDOMINIO EN EL SECTOR SUDAMERICANO, ES LA
SOLUCION.
Soy partidario del Tratado del A ntártico y porque su vi­
gencia se renove. Es un m odelo de docum ento para prom over la
convivencia internacional. No estoy de acuerdo con la llam ada
tesis de la internacionalización, sino más bien con una más estre­
cha colaboración entre los Estados antárticos en el sector geo­
gráfico correspondiente, que haría de este sector, más respetable
por su unidad, política internacional en el Sexto C ontinente.
Esta unidad del bloque sudam ericano, en sus puntos de vis­
ta de política internacional de amplia colaboración, no significa­
ría ningún atentado co n tra la tesis que cada uno de ellos argu­
m enta, ya que dejaríam os para otra época el deslinde de ese
condom inio, com o lo diría el Profesor Pablo Fauchille, ya que
el m om ento presente y quizás en un futuro no m uy lejano, el A n­
tártico entrará com o han entrado otras regiones del m undo, en
el juego geopolítico de las Grandes Potencias, recordando que
en 1950, el A rtico fue uno de los escenarios de la verdadera
Guerra Fría, por no decir Glacial, entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética.
En los últim os tiem pos, la Guerra de las Malvinas, llevó a la
parte sur del A tlántico, vecinas a las posesiones antárticas, a
convertirse en una zona conflictiva y nos dio una oportunidad a
los Estados hispanoam ericanos, para form ar conciencia de nues­
tros com unes intereses, que estaban siendo vulnerados y, por
eso el firme apoyo a la Argentina. Ejem plo m agnífico de lo que
deberá operar en el futuro, cuando nos m antengam os alineados
en un sólido bloque en la A ntártida y no' nido de disputas terri­
toriales, que son alentadas por las Grandes Potencias, o, po r las
grandes transnacionales, en su afán de dividir para reinar y, sa­
car de estas divergencias, grandes ganancias.
Esta com unidad de intereses en el sector sudam ericano de
la A ntártida con una política internacional propia, será de ga­
rantía, cuando cualquiera de las Grandes Potencias quieran sus­
cribir Tratados bilaterales con algunos de esos Estados que in- 9 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tegran el sector sudam ericano, a lo que se opondrían el propio
conjunto de Estados integrantes del sector sudam ericano, com o
lo prescribía el T ratado continental, suscrito en 1856 en Santia­
go de Chile, que condenaba la entrega del territorio sudam erica­
no a cualquiera de las Grandes Potencias continentales o extracontinentales.
Si, en lugar de c o n stitu ir una sólida m ancom unidad de in­
tereses, com o fue el m agnífico ejemplo del Pacto del Pacífico
Sur, que en 1952 llevó a los tres países: Chile, Ecuador y Perú a
innovar el Derecho Internacional Público y por ende el Derecho
M arítim o Internacional, entonces, contradictoriam ente, a este
m agnífico ejem plo, tendrem os la tragedia de la que han sido víc­
tim a cuantas regiones del m undo, com o la Península de Indochi­
na y hoy, Centroam erica, que se han visto convulsionadas por
la presencia de Potencias extrañas a la región.
Las generaciones actuales tienen el privilegio de ser p ro ta ­
gonistas de una realidad continental, que em puja hacia el cam­
bio. Si a ello agregamos, que los Estados sudamericanos form an
un todo geopolítico, ensam blado por la herencia histórica y la
indudable com unidad de objetivos regionales, con el Pacto de
ALADI y el Pacto Subregional A ndino, objetivos presentes y fu­
turos frente a un orden circundante y a los intereses internacio­
nales, que no son coincidentes con los nuestros, podem os aco­
tar, que es esta lucha en el ám bito internacional, la que más
com prom ete a nuestros países y les im pone co n stitu ir un blo­
que sólido en la Am érica y en la A ntártida, es decir: bicontinental.
Si aspiramos al com ún destino de liberación continental
definitiva, la próxim a centuria nos debe encontrar unidos bajo
el mismo lema y será éste un acontecer histórico de proyeccio­
nes, ya no sólo en la A ntártida ni en la H oya Amazónica, ni en
el A tlántico, ni en el Pacífico, sino un acaecer de proyecciones
universales. Ello supone el progresivo afloram iento a la periferia
p o lítica de un grado de tensión y enfrentam iento con los facto­
res del Poder internacional, a partir del cual sera posible generar
- 9 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
el ú l t i m o t r a mo de la independencia del subcontinente.
El enfrentar las dificultades y vencerlas, es lo único que nos da­
rá paz, progreso y bienestar.
Tales fueron las ideas que expuse en el ciclo de conferen­
cias, que sobre el nuevo derecho del m ar y la A ntártida, organi­
zó en el A uditorium de la Academia de Guerra Naval, la Direc­
ción General de Intereses M arítim os, desde el 28 de Noviembre
de 1984.
MEDICINA
Síndrome de larva Mi Grans
Cutánea en el Ecuador
Dr. Telmo E. Fernández R. *
Dr. Ricardo Almeida F. **
Dr. Domingo Paredes L. ***
Sinónimos:
D erm atitis serpiginosa reptan te
Creeping eruption
Erupción tórpida
E rupción reptante
El Síndrom e de larva migrans cutánea (LMC) es una enfer­
medad de la piel caracterizada po r erupción, en form a de líneas
delgadas, rojizas, vesiculares o papulosas que se extienden por
un extrem o y curan p o r el otro. En otros térm inos, es serpigi­
nosa, extendiéndose sin seguir ningún p a tró n definido dando la
impresión de un reptil que vaga librem ente (1,2,3,4,8,11,14).
Profesor de Medicina Tropical, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de
Guayaquil.
**
Profesor de Parasitología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Gua­
♦ ***
yaquil.
Director Dispensario Dermatológico, Jefatura Provincial de Salud del Guayas,
Guayaquil.
>
ÍVq
t,
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Las denom inaciones com o se la conoce, indican el carácter *
clínico de la lesión, más no señalan la etiología del mismo.
AG EN TES ETIOLOGICOS
El LMC es producido p o r la penetración en la piel del hom ­
bre, de diferentes larvas de parásitos de otros animales, princi­
palm ente de Ancylostom as del perro y del gato. Los más fre­
cuentes son A. caninum, A . braziliensis y A. tubaeforme (2,4,
11,13).
En nuestro país se ha encontrado con frecuencia A . cani­
num en perros y gatos: en 54 gatos com probam os por necropsia
su presencia en 32 (59,2 o/o) (6 ), animales provenientes de la
ciudad de Guayaquil o sus alrededores m uy cercanos. La identi­
ficación se basó en la observación de la abertura bucal y la pre­
sencia de los tres pares de dientes dorsales, por lo tan to no p o ­
demos establecer si hubo o no A. tubaeforme. (12).
La verificación de la presencia de estos parásitos en anim a­
les que viven m uy cerca del habitat del hom bre hace suponer
que el Síndrom e de LMC sería com ún en el país, sin embargo no
hay referencias bibliográficas al respecto ( 8 ).
A parentem ente este es el prim er reporte en el Ecuador so­
bre la ocurrencia de Larva Migrans C utánea, con dos casos.
CASO N °. 1 Paciente del sexo fem enino, de 35 años de edad,
procedente de Riobam ba. Refiere que su proble­
m a se inició unas dos semanas atrás con una pe­
queña zona eritem atosa, pruriginosa, en la pierna
derecha, luego de perm anecer en las playas del
Balneario de Atacames, en la Provincia de Esme­
raldas. Al m om ento de la consulta tenem os una
lesión serpiginosa eritem atosa y pruriginosa, de
unos 20 cm. de largo, con uno de los extrem os
más intensam ente eritem atoso y características
de lesión reciente, m ientras el otro extrem o está
en proceso de curación. (FOTO 1).
«—102
—
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
La biopsia dem ostró gran infiltrado celular con predom inio
intenso de eosinófilos, pero no se visualizó ningún agente etiológico.
El proceso se detuvo con la aplicación local de hielo y al
cabo de unos días curó com pletam ente.
CASO N °.2
Paciente del sexo m asculino, de 28 años de edad,
español y en viaje de placer estuvo en las playas
de A tacam es, Provincia de Esmeraldas. Al cabo
de 1 ó 2 días de visitar las playas, com enzó con
p ru rito intenso a nivel de los pies. El problem a se
fue agravando paulatinam ente, hasta que en el
m om ento de la consulta se observan varias lesio­
nes de aspecto serpiginoso, m uy eritem atosas,
pruriginosas y dolorosas, Hay presencia de vesícu­
las y pústulas en varios dedos del pie, haciendo di­
fícil la m archa, (foto No. 2)^
Se inició 'tratamiento"intensivo* con antibióticos, antiinfla­
m atorios y aplicación local de hielo, pues el paciente debía re­
to m ar en 72 horas a su país, por lo que no colaboró con practi­
carse u n a biopsia. La m ejoría fue notable en 48 horas.
DISCUSION
El ciclo de vida de los nem átodes pertenecientes a la fami­
lia A ncylostom idaé es similar, sean parásitos del hom bre u otros
m am íferos (4,11,12). Este ciclo incluye la im portante fase de
penetración a través de la piel de la larva filariforme infectante,
que se encuentra en el suelo. Esta larva no tiene especifidad para el tipo de piel, sino que penetra al co n ta c to con cualquier m a­
m ífero. Si encuentra el huésped “p ro p io ” evolucionará norm al­
m ente hasta alcanzar el estado adulto en el intestino delgado,
pero si el huésped es “ ex trañ o ” , m igrará perdida, sin dirección,
por el tejido celular subcutáneo, hasta que m uere al no encon­
trar el cam ino para com pletar su ciclo biológico, produciendo
las lesiones de LMC.
De la familia Ancylostom idaé, los agentes producen LM£
-
103
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
son los del género A ncylostom a. Por la cercanía del perro y del
gato al dom icilio del hom bre, A . caninum , A . brazilienzis y A .
tubaeform e son los más frecuentes causadores. A .caninum se ha
encontrado en el Ecuador (6), a pesar de no haber diferenciado
con A . tubaeform e, pero A braziliensis no ha sido encontrado.
Al infectar con larvas de A . caninum a voluntarios, se ha repro­
ducido totalm ente LMC (5,9). Es probable que los dos casos
presentados hayan tenido esta etiología.
Luego de la penetración de la larva, la m igración de la m is­
m a se hace en el estrato germ inativo con el corion com o suelo y
el estrato granuloso com o techo (1,4,11), con presencia de gran
cantidad de eosinófilos. En A . braziliensis el proceso es p rolon­
gado, hasta 1 año, m ientras que con A . caninum se restringe a 2
ó 3 semanas, com o en los casos presentados.
O tros ancylostom ideos com o B unostom um phlebotom um ,
parásito del buey, tam bién pueden causar LMC, así como las lar­
vas de Gnasthostoma spinigerum, recientem ente reportadas en
nuestro m edio (Ollague y col), además de las larvas de la m osca
del caballo: Gasterophilus y del ganado vacuno H ypoderm a, pe­
ro las características clínica y /o epidemiológicas son claras en
cada de uno de estos casos.
Los ancylostom idios parásitos del hom bre, A . duodenalis
y N. americano, al penetrar por la piel producen prurito intenso
y pueden causar LMC m uy rara vez en individuos sensibilizados,
con rápida resolución del cuadro y de poca gravedad. El Strongiloides stercoralis produce una form a rara de LMC llam ada
LARVA CURRENS, cuando hay autoinfestación por la piel perianal, rápidam ente progresivo y que desaparece al cabo de 1 o
2 días (4).
La región donde se infectaron los dos pacientes son las pla­
yas de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, balneario de
m ar m uy frecuentado, donde deam bulan perros y hay num ero­
sos m icronichos de suelo húm edo y protegido de la acción direc.ta de los rayos solares p o r vegetales o detritus, que facilitan el_
-
104
-
FOTO 1: Caso N°. 1: A nivel de la pierna se observa el trayecto serpiginoso caracte­
rístico del Síndrome de Larva Migrans cutánea.
FOTO 2: Caso N°. 2: Además del trayecto serpiginoso se observa la gran inflamación
e infección del pie (LMC).
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
desarrollo de las larvas.
Sin embargo, a pesar de la alta incidencia de A . caninum en
perros y gatos, llama la atención la poca frecuencia de este pade­
cim iento en el hom bre y podríam os señalar dos causas:
El alto índice de infección por Uncinaria (ancylostom idiasis) en nuestra población, conferiría protección concom i­
tante a infestaciones por la familia A ncylostom idaé en ge­
neral. Debemos puntualizar que, los dos pacientes descri­
tos provenían de regiones sin condiciones para el desarrollo
de estos parásitos y es probable que no hayan tenido con­
tacto con ellos.
2.-
La presencia en Esmeraldas de A . braziliensis u otro agente
etiológico a investigarse.
CO NCLU SIO NES
El reporte de LMC lleva una im portancia grande, creemos
am erita una investigación más profunda y la tom a de decisiones
tendientes a controlar este problem a, en lugares tan frecuenta­
dos por turistas com o las playas de Atacam es y probablem ente
de otros lugares. No debemos esperar la presencia de epidemias,
como han ocurrido en otros países (7), para tom ar alguna m edi­
da.
RESU M E N
Se reporta el síndrom e de Larva Migrans cutánea en dos pa­
cientes. A parentem ente este es el prim er reporte en el Ecuador
y creemos que el agente etiológico es el A . caninum. El lugar de
origen se sitúa en Atacames, provincia de Esmeraldas, Ecuador.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
B IB L IO G R A F IA
].-
BARUZZI, R .: Geografía M édica das helm intiases, In:
LACAZ, C.S. Geografía Médica do Brasil, Edgar Blucher
Ed. da Universidade de Sao Paulo, 1972, 321 — 322.
2.-
BROWN, W .H.: Parasitología Clínica, Interam ericana, 4 o.
edición, 1977.
3.-
CARVALHO DE SOUZA, D.W. et al.: Helmintiases intestinais
IN: Diagnóstico e tratam ento das doencas infectuosas e
parasitarias, G uanabara — Koogan, Rio de Janeiro, 1978.
4.-
DA VIS, Ch. E .: Cutaneous larva Migrans (Creeping eruption).
In: BRAUDE, A .I.: Medical M icrobiology and Infectious
diseases, W.B. Saunders, Philadelphia, 1981, 1639 — 1642
5.-
DO VE, W.: F urther studies on A ncylostom a brazilienzis
and the etiology of creeping eruption. Am. J . Hyg, 15,
664, 1932.
6 .-
FERNANDEZ, T.E. et al.: Trabajo de investigación en ga­
tos de la ciudad de Guayaquil (En prensa).
7.- GUTIERREZ DE LA SOLANA et ai.: Estudio de u n brote
de larva migrans cutánea. Rev. Cub. de Med. Trop. 53 (3);
303- 316, 1983.
8 .-
MADERO, M.M.; PARRA, G .F .: Indice de la bibliografía
Médica Ecuatoriana, Ed. Casa de la C ultura Guayas, 1971
9.- MAPLESTONE, P .A .: Creeping eruption caused by hookworm larvae. Indian Med. Gaz. 6 8 : 251, 1933.
J 0.- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: El
control de las enferm edades transmisibles en el hom bre,.
-
107
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
12°. edición, Publicación científica N °. 372, 1975, 205 206.
11.- PESSOA, S.B.: Parasitología Médica, 10°. edición, Guanabara — Koogan, Rio de Janeiro, 1978, 669 — 671.
12.- QUEDROZ DOS SANTOS, M.A.: Pesquisa de A ncylostoma tubaeform e (Zeder, 1800) en gatos dom ésticos (Felis
catus dom esticus Lineu, 1758) de algumas regioes do Bra­
sil, Tesis, Univ. Fed. Goias, Publicación N °. 18, 1980.
13.- WHITE, G. and DOVE, W .: The causation of creeping
eruption, JAM A, 90: 1701, 1928.
14.- WHITE, G. and DOVE, W.: A derm atitis caused by larvae
of A ncylostom a caninum. Arch. Derm atol. Syphilol., 20
191, 1929.
NUEVOS CONCEPTOS EN EL
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES
DERMICAS PRODUCIDAS POR LA
ENFERMEDAD DE HANSEN (Lepra)
Prof. Dr. Gonzalo A. Bermudez Cedeño *
Colaboradores * *
PROLOGO
El hom bre es curioso po r naturaleza, y en su afán de descu­
brir e investigar ha logrado dotar a la hum anidad de todos los adelantos con los que actualm ente dispone la ciencia m oderna.
Los avances en la M edicina cada d ía son m ayores; no obs­
tante existen patologías legendarias com o es el caso de la lepra,
**
Profesor Principal de Cirugía,Departamento de Internado. Cirujano de Planta
del Hospital Guayaquil.
Hospital “Guayaquil” , Departamento de Cirugía. Doctores: Arturo E. Bermudez Cedeño, Fernando J.C. Bermudez Cedeño, Danilo Espinoza Cucalón.
Hospital de Infectología: Doctores: José Argenzio, Luis Chiriboga.
Hospital del IESS. Dpto. de Anatomo - Patología. Doctores: Luis E. Plaza,
William Buitrago Redondo.
Universidad Estatal de Guayaquil - Facultad de Ingeniería: Dpto. de Topogra­
fía.
Universidad Politécnica del Litoral, Dpto de Computación.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
que parecen olvidados po r el adelanto y los avances científicos.
El estudio actual ha sido apasionante, de profundo interés
científico; es necesario po r esto, que la asiduidad y el aval cien­
tífico de investigadores se hagan presentes, para que los pacien­
tes continúen el tratam iento; ya que existen intereses mal infun­
dados, para que este tratam iento no continué, los mismos que
son expuestos en el co n tex to del presente trabajo.
DEFINICION
La Lepra es una enferm edad infecto — contagiosa, crónica,
con frecuencia interrum pida po r fenóm enos agudos (Eritem a
nudoso leproso), de largo p eríodo de incubación (m edia de 5
años) y prolongada latencia, propia del hom bre, no hereditaria,
endém ica, curable o controlable, que ataca a la piel, a los ner­
vios periféricos y a otros órganos, pero con indem nidad absoluta
del pulm ón y ataque m uy raro al sistema nervioso central.
HISTORIA
La enferm edad es tan antigua com o la hum anidad misma,
ya se conoció en Egipto 4.300 años A.C., en China 1.100 A.C. y
en India 2.000 años A.C.
Se discute si el foco prim itivo corresponde a A frica o a
Asia, asegurando algunos que es originario de la parte Septentri-enal de Africa. De estas regiones se extendió a la zona del Medi­
terráneo y a E uropa oriental, pasando posteriorm ente a Am érica
con m otivo de la conquista.
En la antigua Presidencia de Q uito, la Lepra fue propagada
por el com ercio de esclavos. El foco que contam ino to d a Am é­
rica del Sur estuvo en Cartagena de Indias.
La Presidencia de Q uito se surtió de esclavos de Cartagena
y de Lima; parece ser que la Lepra al ponerse en contacto con
las razas vírgenes, se expandió con cierta gravedad y rapidez ha-
110
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tien d o sus estragos, sumándose a esto, otros factores com o la
organización social, costum bres, etc., que contribuyeron para
que los negros leprosos de Lima y Panam á transm itieran la en­
ferm edad a nuestros indios, criollos y mestizos.
La Real Cédula del 12 de Febrero de 1679 señalaba entre
las obligaciones del Protom edicato, de reciente creación en la
Real A udiencia de Q uito y en las provincias de Guayaquil y
Cuenca, “la clasificación de la Lepra y su designación del lugar
donde debian ser aislados provisionalmente)
La Real Cédula del 30 de Ju lio de 1784 reconoce la exis­
tencia de la Lepra en las provincias de la Real A udiencia de Qui­
to y arbitra el cobro de un cuartillo por cada azum bre de aguadiente que se expenda en el territorio, para el sostenim iento
de los enferm os en el Lazareto de Cartagena. El 3 de Enero de
1786 el Presidente de la Real A udiencia de Q uito pide que, en
vista de la dificultad de enviar a los elefanciacos a Cartagena, el
cuartillo se destine para el sostenim iento de los leprosos en el
Hospicio de Mendigos del Hospital de V irolentos.
En el Censo que se realizó de 1777 a 1809, la provincia de
Q uito figura con 30 casos.
D on Francisco de Santa Cruz y Espejo, designado para seleccionar los leprosos que debian ser aislados en el lazareto de
nueva creación, solicitó a los demas m édicos, cirujanos, etc.,
que denuncien los lazarinos que hubieren reconocido en la ciu­
dad, pero sólo obtuvo una respuesta y ésta no fue la de un m e­
dico. El mismo Dr. Espejo, en su M emorial sobre el Nuevo Mé­
todo para la curación de las viruelas, pide que sean exam inados
por un m édico y que antes de recluir en u n Centro de Salud, se
debe confirm ar el diagnóstico para que no suceda que un sim­
ple sarnoso sea aislado y que un leproso se quede en la ciudad.
En 1791, el leprosario de Quito adquiere cierta fama, por
lo que le eran enviados los leprosos de Pasto y Popayán.
El 16 de Enero de 1795, el G obernador de la provincia del
-
111-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Guayas dio orden para que el Dr. H urtado haga visitas a dom ici­
lio encontrando 24 casos, po r lo que se construyó un lazareto
provisional en el cerro de San Lázaro. En 1796, se solicita fun­
dar un hospital de lazarinos en Guayaquil, pero la vista fiscal en
contestación es negativa, hasta que por Real Cédula de Enero
1799 se autoriza la fundación de hospitales en las principales
provincias, lo que vino a satisfacer después de dos siglos de lu­
cha los deseos de las rem otas provincias que anhelaban cada una
u n leprosario.
Desde la época colonial han existido poblaciones converti­
das en focos de endem ia leprosa que han subsistido hasta nues­
tros días, los cuales están en las provincias de Im babura y Car­
chi; en aldeas cercanas a Colom bia, Ibarra y Villorios, San A n to ­
nio, A tuntaqui, San R oque, M isa
En Azuay, Cuenca, Chordeleg, G uasuntos. En la provincia
de El Oro, la parroquia Piñas, donde las dos terceras partes de la
población sufrió resignada este terrible azote.
De lofjestudios originales realizados en el Ecuador sobre la
Lepra, son dignos de recuerdo la Memoria que en el año 1851
dirigia a la Academia Nacional de Medicina en París, al Dr. Eche­
verría, médico que fue recibido en la leprosería de Quito, y el
“Pequeño Ensayo sobre Lepra” publicado por el Dr. Genaro Ri­
faadeneira en el año 1890.
Entre las conclusiones a que llega el Dr. Echeverría en su
estudio, el voto final tiene aún Ínteres, se refiere a que las lepro­
serías sean transformadas en verdaderos hospitales donde los le­
prosos sean considerados como enfermos en tratamiento, no co­
mo sujetos incurables y peligrosos. Este voto fue adoptado por
la Academia de Medicina en París en la sesión del 20 de Mayo
de 1851.
En el año de 1936, el Dr. Valenzuela hace las siguientes su­
gerencias :
-
112
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
1. - Que el Congreso y el aislam iento de los enferm os de
la Lepra en el Ecuador.
2.-
T ratam iento obligatorio
3.-
Prohibir la entrada de leprosos de otros países.
4.-
Facultar a las autoridades sanitarias para que vigilen y
reglam enten la lucha contra la Lepra de acuerdo a los
avances científicos y económicos.
Se tiene conocim iento que allá po r el año 1937, existió en
Guayaquil un leprocom io en la calle M ascóte, construido de m a­
dera y caña y que los pacientes no gozaban de libertad para sa­
lir.
En el año de 1945 se construyó un pequeño chalet de hor­
migón de capacidad para 2 2 pacientes, en el cual los ansenianos
tenían más com odidad, pero en 1957 se ordenó su dem olición
para aum entar la capacidad del institu to del Cáncer. En el m is­
mo año los pacientes fueron trasladados a u n galpón que p erte­
necía al Hospital de Aislam iento, en frente a la calle Mascóte.
En este recinto los pacientes vuelven a sufrir la incom odi­
dad que podía brindarles u n a construcción pobre y vieja, com ­
puesta de dos habitaciones sin ventilación ni luz.
Estas casas asistenciales funcionaron com o estaciones de
paso ya que los pacientes se internaban voluntariam ente hasta
com pletar un núm ero de 16 a 18, los cuales eran enviados al
leprocom io Verde Cruz, en Quito.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
El control de la Lepra en el pasado estuvo reducido al internam iento sanatorial, com pulsorio a veces, en los leprocom ios
V erde Cruz en Q uito y Mariano Estrella en Cuenca y en la que
posteriorm ente fue la estación de tránsito de Guayaquil, anexa
al Hospital de Aislam iento.
No se tenía conocim iento preciso de la m agnitud del p ro ­
blem a en el país y la actividad del control de la enferm edad se
lim itaba al tratam iento de los enferm os que descubrían m edian -1
te la denuncia espontánea.
Los prim eros intentos para resolver el problem a com enza­
ron en 1953, con la encuesta realizada por Lucius Bagdes con­
sultor de la OPS/ OMS, que fue seguida en 1960 po r la que reali­
zó el Dr.
Carlos Sisiruca, otro consultor de la OPS/OMS.
Posteriorm ente, Edm und Blum G., organiza el Servicio Na­
cional de Lepra y realiza un estudio intensivo a nivel nacional
para determ inar la m agnitud del problem a y la distribución geo­
gráfica de la endem ia, organizando el Prim er Programa Nacional
de C ontrol en 1963, sobre la base del tratam iento am bulatorio y
la pesquisa de Contactos.
En el año de 1972, el program a de control de la Lepra pasó
a depender de la División de Epidem iología.
SIN O N IM IA
Las diversas regiones o países han dado a esta enferm edad
diversos nom bres: K usktka, Zind, Z araath, Lai — fon Satyriasis,
Leontiasis, Elephantiasis, Lepra arabum , Spedaskld, Mal de Hansen, etc.
ETIO LO G IA
El agente etiológico de la Lepra es el H ycobacterium leprae, bacilo gram positivo y ácido resistente que se tiñe mas in­
tensam ente que el de Koch.
-
114
-
REVISTA -DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Se ha dem ostrado la existencia de nuevas formas de bacilo
de Hansen, bien estudiadas al m icroscopio electrónico, llamadas
formas L y que corresponderían a una fase de un posible ciclo
evolutivo de M. leprae.
C L A SIF IC A C IO N
D urante m ucho tiem po y debido especialm ente al gran po­
lim orfism o que presenta la enferm edad, los leprólogos e investi­
gadores form ularon clasificaciones semiológicas y clínicas de la
Lepra. Son consideradas com o más im portantes La de M adrid y
la m oderna Clasificación Inm unológica.
C L A SIF IC A C IO N DE M A D R ID 1953
Macular
Difusa
Infiltrada
N eurítica Pura
TIPO LEPROMATOSO (L)
Macular
M inor
Major
N eurítica Pura
TIPO TUBERCULOIDE (T)
GRUPO INDETERM INADO (I)
M acular
N eurítica Pura
GRUPO DIMORFO O
BORDERLINE (B)
Infiltrada
Otras
C LASIFIC AC IO N INM U NO LO G ICA DE R ID L E Y Y JOPLING
1966.
Consiste en un sistema de cinco grupos:
T.T.
T.B.
B.B.
-
1 1 5
-
B.L.
L.L.
C L A SIF IC A C IO N D E L A L E P R A
(C O N G RESO IN T E R N A C IO N A L D E M A D R ID , 1955)
Inm unología
Clíntca
r
i
p
o
s
G
R
U
L Lesiones múl­
(R. de M itsitda)
H istopatología
Granuloma
0
E volución
Pronóstico
Progresiva
Malo
Lepramotoso
tiples, difusas,
Reacción L
+- + +
Granuloma
Tuberculoide
Regresiva
Bueno
Varias lesiones
0o
+
Inflamación
Inespecífica
Evolutiva
hacia L.L.
Malo
Lesión única
o escasas
-Vo ++•
Inflamación
Inespecífica
Evolutiva
hacia L.T.
Bueno
0 o +-
Granuloma
Dimorfo
Variable
Variable
T Lesiones esca­
zas, limitadas.
Reacción T
P
O
S
Bacteriología
B Lesiones mixtas
L.L. - L.T.
Reacción D.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En el cual es prim ero y el últim o son grupos polares y los
interm edios son gradaciones entre ellos.
CO NTAG IO
La Lepra en u n a enferm edad contagiosa que se transm ite
por contacto directo y prolongado (m edio dom iciliario o am­
biente familiar) de la persona enferm a, con m uchos bacilos en la
piel, y la persona sana susceptible, esto es, sin resistencia especí­
fica a la infección, salvo los casos de Lepra Tuberculoide que su­
fren una form a de la infección atenuada por la resistencia.
Las form as más ricas en bacilos (Leprom atosa y Berderline), son más contagiantes que las form as m enos habitadas (Tu­
berculoide e Indeterm inada). Las form as Leprom atosa y Di­
m orfa son 6 a 8 veces más contagiantes que las formas Indeter­
m inada y Tuberculoide. Las soluciones de continuidad facilitan
la elim inación de bacilos po r la piel de los casos infectantes, de­
biéndose recordar com o otros focos de elim inación, la m ucosa
nasal, la boca, la faringe y la laringe.
N o todas las personas son igualm ente susceptibles a la in­
fección. Pero la edad no parece jugar u n papel de im portancia.
El niño y el adulto son indistintam ente susceptibles si son
colocados en las mismas condiciones de contagio, po r otra par­
te se sostiene que un foco endém ico de Lepra existe un porcen­
taje im portante de la población que no se enferm a (72 o/o), son
los llamados “reactores norm ales” : 2 2 o/o son “reactores len­
to s” , si se enferm an darían formas benignas y u n 6 o/o que
constituyen los denom inados “no reactores”, que pueden desa­
rrollar form as malignas, leprom atosas, de la enferm edad.
PA TO G E N IA
Estando en contacto un caso infectante con una persona
sana susceptible, de acuerdo a las condiciones de contagio antes
señaladas, el bacilo de la Lepra penetra preferentem ente p o r la
piel, no descartándose la posibilidad de que la m ucosa nasal pue
-
117
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'da constituir la pu erta de entrada. Es posible que u n a p a rte de
los bacilos invasores q u ed e en el tejido conectivo del sitio de pe­
netración y otra, la m ayor parte es fagocitada p o r histiocitos y
células de schwan de los filetes nerviosos, siendo trasladadas a
otras éstructuras, trongoesnerviosos, y ganglios linfáticos,'desde
donde pueden pasar a la sangre y diseminarse, y proliferar en la
form a mas diversa de acuerdo al grado de resistencia que el orga­
nismo infectado ofrezca a la invasión del bacilo.
Para la infección leprosa se supone más im portante el nu­
m ero de bacilos y la repetición de las invasiones; que las diferen­
cias de virulencia del germ en, aspecto que sólo puede ser aclara­
do cuando se disponga de m étodos regulares de cultivo e inocu­
lación a los animales. El lapso com prendido entre el m om ento
que penetran los bacilos en un organismo y la aparición de las
prim eras m anifestaciones clínicas se denom ina período de incu­
bación; este período, es de 3 a 5 años, pero no son infrecuentes
los casos de un p eríodo de incubación de u n año o m enos, o de
m uchos años.
M ientras se m antenga la resistencia del organismo, la infec­
ción puede perm anecer latente, sin expresión clínica, organizán­
dose u n equilibrio entre la infección y la capacidad reactiva del
tejido cuya ruptura provocará la aparición de la m ayor o m enor
proliferación e invasión del bacilo, apareciendo entonces lesio­
nes de m orfología y estructura variables en su naturaleza según
la capacidad de defensa orgánica, ligada posiblem ente a u n fac­
to r endocelular capaz de provocar u n a reacción tisular que haga
pexia y lisis del bacilo o que se deje parasitar, invadir con facili­
dad respondiendo con procesos degenerativos celulares, acompapañándose de una gran reproducción y disem inación bacilar.
De aquí que, reaccionando en form a extrem a, el tejido o
vence la infección o es vencido p o r ella, el prim er caso corres­
p onderá a las formas benignas de la infección y el segundo a las
formas malignas. Entre estos extrem os se encontrará to d a una
gama de posiciones interm edias donde las más reconocidas son
la Lepra Indeterm inada y la Lepra D im orfa o Borderline.
-
118
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
GENETICA
Los pocos genetistas interesados en la Lepra han estado
trabajando en ella a p artir de 1962 y es poco lo que han progre­
sado en el conocim iento de los problem as que plantea la suscep­
tibilidad a la enferm edad.
Se han llegado a las siguientes conclusiones:
1.-
Existen algunos factores genéticos de resistencia o
predisposición, com o factores N (Natural) y P (Predis­
posición) de R othberg, Saúl y Diaz, que explican que
de u n núm ero de personas expuestas al contagio en i guales condiciones, sólo u n pequeño núm ero c o n tra jo
la enferm edad.
2.-
La Lepra es una enferm edad em inentem ente familiar.
Existe una enorm e preponderacia en el m edio familiar
y baja incidencia en el m edio conyugal. Esto nos in­
clina a pensar en el papel de la predisposición genética
para el contagio.
Parece heredarse no sólo la predisposición genética a la en­
ferm edad, sino tam bién el tipo de la misma. Tam bién se ha ob­
servado la transm isión de la Lepra a través de la ram a m aterna
en u n porcentaje m ayor que po r parte paterna.
INM U N O LO G IA
Los prim eros estudios de Inm unidad en Lepra fueron he­
chos a partir de 1919 p o r M itsuda, Muir Wade, M archoux y
J eanselme.
Como está probado que el único agente es el M ycobactenum leprae y que una misma fuente de infección da origen a
distintas formas clínicas, debe pensarse que las variaciones del
estado inm unológico del paciente, se traducen en la amplia ga­
ma de m anifestaciones clínicas e histológicas. La repuesta inm unitaria puede ser m ediada po r los linfocitos T, los linfocitos
® o ambos a la vez.
-
119
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M A N IF E STA C IO N E S C L IN IC A S DEL GRUPO
IN D E TE R M IN A D O (SIG NO I)
Las lesiones cutáneas del grupo indeterm inado se presentan
en form a de máculas denom inadas “m anchas leprosas sim ples” .
La coloración de estas m áculas está determ inada p o r el eritem a
y la despigm entación. De la presencia aislada o de la com bina­
ción de estos dos tipos de alteración en la coloración de la piel
en diversas proporciones; las m áculas del grupo indeterm inado
pueden ser.
Acrómicas, Hipocróm icas, Eritem atohipocróm icas, Eritem atosas. Estas coloraciones pueden ser uniform es en toda la
m ácula o diferenciarse de una zona para otra en la misma lesión.
Una de las localizaciones frecuentes y casi patognom ónica es la
del pliegue axilar.
La superficie de las lesiones puede ser lisa, cuando son re­
cientes, en otras ocasiones puede presentarse u n aspecto ligera­
m ente ictiosiform e; en las regiones de la piel pilosa se n o ta caída
del pelo.
Los disturbios de la sensibilidad están siempre presentes y
pueden ser hipoestesias o anestesias, tanto al calor com o al do­
lor y al tacto.
Las lesiones m aculosas indeterm inadas pueden perm anecer
inalteradas por tiem po más o m enos prolongado (lesiones quiescentes), o sufrir m odificaciones en su form a, coloración, relieve
y superficie, considerándose a estas lesiones com o activas.
Esta actividad puede ser orientada hacia el tipo leprom atoso o hacia el tipo tuberculoide e incluso involucionar hasta su
desaparición.
A N A T O M IA PATO LO G IC A
En la epidermis, no se encuentran alteraciones esenciales,
en algunos casos se encuentran desaparición de las crestas inter-
120
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
papilares.
En la dermis, en cierto núm ero de casos son encontrados
pequeños infiltrados inflam atorios crónicos inespecíficos, cons­
tituidos por linfocitos, alrededor de los vasos, glándulas y folícu­
los. En casos raros los hallazgos de estos infiltrados en situación
perineural es patognom ónica de Lepra, sobre todo si se encuen­
tran bacilos en el interior del nervio lo, cual es m uy raro.
DIAG NO STIC O
Es de gran im portancia el reconocim iento y diagnóstico de
esta form a clínica, porque a través de ella serán encontradas las
fuentes de infección y porque con el tratam iento precoz se evi­
tará su evolución hacia las formas abiertas.
Es necesario que el m edico práctico tenga presente la posi­
bilidad del diagnóstico de estos casos indeterm inados, dado que
su encuentro tiene gran valor epidem iológico en el control de la
endemia.
J u n to a los caracteres clínicos de las máculas, a los distur­
bios de la sensibilidad, la respuesta incom pleta a la prueba de la
histam ina y de la pilocarpina ayudan al diagnóstico.
M A N IF E STA C IO N E S C LIN IC A S DE L A LE P R A
TU BERC U LO ID E (SIG NO T).
La m ayor parte de los autores consideran en la lepra tuber­
culoide, una form a crónica o tórpida y una form a ayuda aguda
o reacciona!.
Las lesiones características de la Lepra Tuberculoide son:
M icrotubérculos miliares (Leprides M icrotuberosas y Leprides
Tuberculosas), que se presentan con u n a evolución lenta, tórp i­
da o de m anera brusca, reaccional; siendo éstas, pequeñas eleva­
ciones del tam año de la cabeza de un alfiler, pudiendo oscilar
hasta los 15 m ilím etros o un poco más, aislados o agrupados en
Pequeñas áreas de superficie granulosa, de coloración rosada 9
-1 2 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
pardusca, pudiendo
coexistir ambas
formas
tuberculoides.
H ISTO PATO LO G IA
Lo que caracteriza histopatológicam ente a este tipo es la
form ación de histiocitos parecidos a tuberculosis en la dermis,
acom pañados de células gigantes de Langhans y una infiltración
ligeram ente difusa de linfocitos, no hay caseificación. En el
centro de la m ácula, la reacción habitualm ente consiste en una
infiltración perivascular con linfocitos y células plasmáticas.
Los troncos nerviosos están afectados en form a difusa o fusifor­
m e, única o m últiple.
La repuesta inflam atoria histológica es del tipo tuberculoi­
de y hay una tendencia notoria a la fibrosis. Los bacilos son di­
fíciles de todas las lesiones de la lepra tuberculoide.
DIAG NO STIC O
Se establece po r la presencia de placas tuberosas, pauloides
anulares, con trastornos de la sensibilidad, baciloscopia negativa
y reacción de M itsuda positiva.
El pronóstico corresponde al tipo benigno considerando la
posibilidad de regresión espontánea, curación fácil y su estabili­
dad, sólo con reserva en lo que se refiere a las secuelas nerviosas.
M A N IF E STA C IO N E S C L IN IC A S DE L A LE P R A
L E P R A M A T O SA (SIG NO L).
Es la form a clínica más caracterizada y típica de la enfer­
m edad; la negatividad de la reacción de M itsuda, la presencia
constante de bacilos en las lesiones y en m oco nasal, el aspecto
histológico dado po r la presencia de las células espumosas, la in­
dividualizan perfectam ente para el establecim iento de su diag­
nóstico.
-
122
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
LE SIO N E S C U TA N E A S
Tienen una distribución simétrica, hecho que se justifica
por la disem inación hem atógena de la infección.
LEPRO M A
Es la lesión más típica de esta form a clínica. M orfológica­
m ente son tubérculos, expresión de una lesión inflam atoria cró­
nica que se localiza en la dermis, sin tendencia a la resolución es­
pontánea y que al curar deja cicatriz. Cl ínicam ente aparece co­
mo una lesión circunscrita que hace relieve sobre la piel vecina,
cuyo tam año va desde el de una lenteja al de una alm endra y
que por confluencia puede ser m ayor. Su form a es hemisférica,
la piel que los cubre es fina, tensa, brillante y de coloración va­
riable. Su consistencia es elástica, pero en los lepromas antiguas
y en los que están bajo la acción del tratam iento, la consistencia
es más bien blanda y la piel que los cubre se presenta arrugada.
No son dolorosos ni espontáneam ente ni al roce, son anestésicos
al color y al dolor. Se localizan en la cara, en las orejas, en las
extremidades, en el tronco y en las regiones glúteas.
LE SIO N E S M A C U LO SA S
Pueden ser eritem atosas, eritem ato — pigm entarias o pig­
mentarias.
Las máculas eritem atosas son de u n tin te rosado am arillen­
to, de difícil contraste con la piel norm al y de lím ites difusos.
Son más visibles con cierta incidencia de la luz.
Las máculas pigm entarias o eritem ato pigm entarias, son
más nítidas por su color obscuro pardusco, café o sepia; se loca­
lizan en la región anterior del tórax cerca de las axilas, espalda,
brazos y abdom en. Son generalm ente hipoestésicas y a veces to ­
talm ente anestésicas.
-
1 2 3
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
IN F IL T R A C IO N E S
Son las lesiones más frecuentes en la form a leprom atosa,
invaden zonas extensas de la piel y son de lím ites difusos.
La piel aparece tum efacta, espesada, de color peculiar re­
sultante de la com binación de tres elem entos: Eritem a, Pigmen­
tación y Telangiectasias, que dan al conjunto un aspecto de eri­
tem a cianótico obscuro. La infiltración es de consistencia elás­
tica semejante a la de los leprom as, pero m enos tensa, más blan­
da y más edem atosa.
Cuando regresa deja una to tal destrucción-de las fibras elás­
ticas, dejando a la piel distendida y plegada po r innum erables
arrugas. Se localiza de preferencia en la cara y en el dorso de las
m anos y con m enos intensidad en la superficie de extensión de
brazos y piernas, regiones glúteas y tronco. En la cara exageran
los pliegues norm ales interciliares, arrugas de la frente, etc., dan­
do el aspecto típ ico de “ facies leonina” ; de las orejas invaden las
lóbulos aum entándolos de tam año.
ULCERACIO NES
Estas pueden ser p o r reblandecim iento de un leprom a co­
m o resultado de un proceso reaccional; espontáneam ente en si­
tios variables, más a m enudo en las extrem idades inferiores, pa­
recidas o no de ampollas. Estas úlceras son de aspecto atónico y
de form a irregular, que a veces sugieren lesiones artefactas; en
ocasiones aparecen al com enzar el tratam iento o al abandonarlo
indebidam ente. Pueden tam bién aparecer por traum atism os ge­
neralm ente pequeños, poniendo en juego en su patogenia a los
trastornos tróficos.
H ISTO P A TO LO C IA (Estructura Leprom atosa)
La Lepra leprom atosa m icroscópicam ente presenta aum en­
to del tam año y m ultiplicación de los histiocitos en las dermis y
en las partes superficiales del tejido subcutáneo. Estas son co­
nocidas
las células de la Lepra y cuando el c i t o p l a s m a
c o m
o
-
1 2 4
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
•está vacuolado com o células de Virchow. Tienen un núcleo
oval, dentado y vesical y m uchas de ellas están cargadas de baci­
los.
Al principio, las células leprosas se encuentran alrededor de
las glándulas sebáceas y sudoríparas, de los folículos y de los va­
sos sanguíneos, pero la infiltración más tarde se hace masiva con
atrofia de los anexos cutáneos. Por lo general queda una zona
fina no invadida inm ediatam ente po r debajo de la epidermis
atrofiada.
Las células leprosas son acom pañadas de un núm ero varia­
ble de linfocitos y células plasm áticas; tam bién se pueden for­
mar células gigantes o rudim entarias y existen las llamadas globis. En todos los procesos leprom atosos son encontrados el M.
Leprae un núm ero generalm ente grande, en form a de bastonetas
aisladas, o en globis en el interior de los histiocitos.
D IAG NO STIC O
Los elem entos para establecer el diagnóstico de Lepra le­
prom atosa son: Además de sus lesiones clínicas características,
su estructura histopatológica y sobre to d o la presencia constan­
te de bacilos en las lesiones y en el m oco nasal, y la reacción de
la leprom ina constantem ente negativa.
M A N IF E STA C IO N E S C L IN IC A S DE L A S F O R M A S
L IM IT A N T E S - GRUPO DIM ORFO 0 B O R D E R L IN E
(SIG NO D).
Se inicia en form a aguda a partir de lesiones indeterm ina­
das o en individuo aparentem ente sanos com o m anifestación
prim aria o de algunas tuberculoides reaccionales que sufren una
quiebra inm unológica y que evolucionan al grupo dim orfo.
Sus lesiones clínicas participan de características lepromatosas y tuberculoides en reacción, se presentan en placas disemi­
nadas, infiltradas, edem atosas, lesiones nodulares, lesiones anu­
lares de borde externo difuso y central más neto. En general
-
125-
REVÍSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
son lesiones de apariencia suculenta, donde el factor edem a pre­
dom ina sobre el factor infiltración. Su coloración es pardo roji­
za o violácea, al cual se añade una pigm entación amarillenta, o
sepia que recuerda las lesiones leprom atosas; la reacción de la leprom ina es negativa y la baciloscopia es positiva en la piel y ne­
gativa en el m ucus nasal.
Su estructura histológica participa de los dos tipos polares,
pues en una m ism a lesión es posible encontrar un granulom a tu ­
berculoide y células espumosas, o en lesiones distintas en el mis­
m o enferm o puede ser verificado este hecho. Se pueden obser­
var globis y en la vecindad de los focos tuberculoides escasos ba­
cilos.
T R A T A M IE N T O D E L A E N FERM ED AD DE H A N SE N
(LE P R A ).
Debe considerarse el tratam iento de la enferm edad y el de
sus com plicaciones, otorgando u n a sección especial al tratam ien­
to de u n a de las com plicaciones más im portantes de esta enfer­
m edad, com o son las lesiones ulcerativas dérm icas, m otivo de es­
te trabajo.
Com o de interés histórico se encuentra el A ceite de Chalm ougra, utilizado después de la Prim era G uerra M undial, hasta
1940 siendo adm inistrado po r vía oral, local y principalm ente
parenteral.
Según Am ado Saúl, dos cosas son ciertas en Lepra: El
D.D.S. para su tratam iento, y la Talidom ida para las reacciones
leprosas.
La Sulfona M adre (4,4 - diam ino — difenil suifona), o
D.D.S., se em plea desde 1948 y da origen a derivados m ono y
bisustituidos por sustitución del hidrógeno en uno o dos grupos
amínicos.
El tercer Com ité de Expertos de la OMS, recom ienda la si­
guiente J)auta terapéutica:
-1 2 6
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Prim er mes de tratam ien to :
Segundo mes de tratam iento:
Tercer mes de tratam iento:
Cuarto mes de tratam iento:
25 mg. diarios
50 mg. diarios
75 mg. diarios
100 mg. diarios
La Cam paña Nacional de Lepra en el Ecuador indica el si­
guiente esquema:
I
3
5
7
9
y 2 semanas: 25 mg. semanales
y 4 semanas: 50 mg. semanales
y 6 semanas: 75 mg. semanales
y 8 semanas: 100 mg. semanales
y 10 semanas: 150 mg. semanales
I I semanas en adelante: 2 0 0 mg. semanales.
La talidom ida es la im ida del ácido Ftaliglutám ico, se u tili­
za en la reacciones leprosas, y se presenta en com prim idos de
100 mg.; la dosis óptim a se encuentra en 400 mg. diarios (6 mg.
p o r kilogramo de peso corporal), com o dosis de m antenim iento
1 0 0 mg. diarios.
T R A T A M IE N T O A C T U A L .
PRIM ER ESQUEM A:
m orfos).
Rifam picina;
Clofazimina:
Clofazimina:
D.D.S. :
Para casos abiertos (Leprom atosos y Di­
600 mg. p o r mes, supervisado
300 mg. p o r mes, supervisado
50 mg. po r día, autoadm inistrado
100 mg. po r día, autoadm inistrado
Este esquem a tendrá dos años de duración.
Si en este perío d o no se ha producido la negativización bacilosco'pica, se continuará el tratam iento hasta que ello ocurra Cum ­
pliendo los requisitos de este esquem a, los pacientes se considera­
ran curados, y por lo tan to , dados de alta.
SEGUNDO ESQ UEM A: Para casos cerrados (Indeterm inados .y
-
127
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Tuberculoides).
Rifam picina:
D.D.S.:
600 mg. por mes, supervisado
100 mg. po r día, autoadm inistrado.
Este esquema de tratam iento tendrá una duración de seis
meses sera usado en casos nuevos y antiguos.
La dosis en niños sera proporcionalm ente m enor:
Rifam picina:
Clofazimina:
D .D .S.:
M itad de la dosis del adulto
M itad de la dosis del adulto
50 mg. po r día
Los expertos de la OMS en su quinto inform e señalan: Que
en todo caso nuevo de Hansen debe tenerse en cuenta los si­
guientes principios:
Que la adm inistración de Dapsona debe iniciarse y m ante­
nerse en dosis com pleta de 10 0 mg. p o r día.
Que el tratam iento debe m antenerse con regularidad y sin
interrupción, aun cuando haya reacción hanseniana.
De esta m anera se previene la resistencia secundaria a las
sulfonas.
-
128-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
SU ST A N C IA EM PLEAD A: E N EL P R E SE N TE ESTUDIO
COMO T R A T A M IE N T O DE L A S LE SIO N E S D ERM IC AS E N
LO S EN FERM O S CON H A N S E N (LEPRA).
La sustancia em pleada tiene com o principios fundam enta­
les los mecanismos de la H IP E R O SM O LA R ID A D y de la GLUC O SILIZA C IO N ; es un derivado de la caña de azúcar, cuyo
com ponente bioquím ico en 10 0 gramos es el siguiente:
Hum edad
Proteinas
C arbohidratos Totales
Fibras
Calcio
Hierro
Tiam ina
Niacina
Calorías
8,2
0,6
90
0,2
30
51
0,02
0,42
348
Se obtiene dicha sustancia m ediante un mecanismo de deshidratación en un proceso delicado en diferentes etapas de eva­
poración hasta obtener un concentrado sólido a partir del conte­
nido líquido de la caña de azúcar.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
HIPO TESIS
El fenóm eno de la Hiperosm olaridad se basa en que la sus­
tancia obtenida m ediante el proceso de la deshidratación crea al­
rededor de la bacteria u n m edio hiperosm ótico de 15 a 20 veces
superior a la presión osm ótica intrabacteriana, lo cual hace que
los elem entos líquidos, fundam entalm ente el agua, atraviese la
m em brana celular, produciendo una deshidratación brusca intra­
bacteriana con la consiguiente lisis celular.
El fenóm eno de la Glucosilización, es la propiedad que tie­
nen los hidratos de carbono de adherirse y posteriorm ente atra­
vesar la m em brana celular, para unirse a los elem entos proteicos
de la misma inhibiendo la proteinización o unirse al tejido co­
nectivo, lo cual hace que se produzcan profundos cam bios intracelulares que van desde la m uerte celular hasta m utaciones que
cam bian la función de la célula.
En estos dos fenóm enos además de los hidratos de carbo­
no, actúan en una acción sinérgica la presencia de am inoácidos
(a investigar), presente en el contenido proteico de la sustancia
empleada.
V A R IA B IL IZ A C IO N
H IPER O SM O LAR ID AD . El contenido intracelular está sujeto a
una presión osm ótica entre los 250 a 300 miliosm ol, hablándose
de hiperosm olaridad extracelular por encim a de 400 miliosmol.
G LU CO SILIZACIO N . Propiedades de los hidratos de carbonoprincipalm ente de la sacarosa y glucosa de adherirse a elem entos
proteicos y fibroblastos (tejido conectivo) para producir en ello
profundos cambios.
M A T E R IA L E S Y M ETO D O S
La form a investigativa de la sustancia empleada se basa
fundam entalm ente en u n estudio in vitro e in vivo.
-
130
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ESTUDIO IN V IT R O
C onstitución Bioquím ica de la sustancia.
Estudio Bacteriológico de la sustancia.
Estudio parasitológica de la sustancia.
Estudio Micológico de la sustancia.
Estudio Brom atológico de la sustancia.
a)
C onstitución Bioquím ica de la sustancia:
Hum edad
Proteinas
C arbohidratos Totales
Fibra
Calcio
Hierro
Tiam ina
Niacina
Calorías
8 .2
0 .6
90
0 .2
30
51
0.82
0.42
348
Contenido en 100 gms. de sustancia
b)
Estudio Bacteriológico:
La sustancia em pleada se la ha estudiado bajo las si­
guientes formas:
—
—
—
—
—
Recién elaborada
C ontam inada con roedores e insectos por 48 horas.
Esterilizada
En la form a com o se expende.
Medios de cultivo son:
Caldo McConkey
Agar McConkey
Agar N utritivo
Agar Sangre
Medios para Candidas
Se com probó que en ningún m edio de cultivo hub»
-
131
~
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
desarrollo de colonias bacterianas.
c)
Estudio Parasitológico:
Para el estudio parasitológico se realizó prim ero
una em ulsión en agua de la sustancia em pleada, fil­
trándola y posteriorm ente se la sedim entó p o r 30
m inutos descartando el sobrenadante, fenóm eno
éste que se repitió po r tres ocasiones hasta obtener
el sobrenadante lim pio que se lo descartó con una
pipeta de Pasteur, se tom ó el sedim ento para el exa­
m en m icroscópico directo, siendo su resultado ne­
gativo para parásito.
d) Estudio Micológico:
Para el estudio Micológico se m aceró 5 mg. de la
sustancia en solución salina y se sembró en 9 tubos
de agar:
A G A R SA B O U R A U D
Glucosa
N eopetona
Agar
Agua destilada
3 tubos
2 0 g.
1 0 g.
3 5 g.
10 0
cc.
A G A R ESPECIAL
3 tubos
Cloruro de sodio 5 g.
Peptona
1 0 g.
Agar
1 0 g.
Infusión de Carne 1000 cc.
A G A R SE LE C TIV O
Peptona
Glucosa
Cicloheximida
-
3 tubos
1 0 g.
1 0 g.
0 . 4 g.
132-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Cloranfenicol
Agar
Agua destilada
0.05 g.
12.5 g.
1000 cc.
Previam ente se observó en fresco, constatándose la au
sencia de fragm entos micelianos o esporos de hongos.
En el cultivo al cabo de 7 días, se observó el crecim ien­
to de una serie de colonias de hongos considerados sa­
profitos o contam inantes tales com o: Aspergillus sp.,
Pericilliu sp., y alternaría sp., entre otros. Como no
hubo predom inio definido de algunos de estos hongos,
se consideró el resultado com o N E G A T IV O .
e)
Análisis Q uím icos:
H um edad
Cenizas
Azúcares totales
po r inversiones
6.11 g. o/o
2.18 g. o/o
87.87 g. o/o
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M A T E R IA L Y M ETOD OS
El estudio fue desarrollado con la colaboración de tres cen­
tros hospitalarios y dos universitarios: H ospital Guayaquil (De­
partam ento de Cirugía), Hospital Regional del IESS, Servicio Pa­
tología — Inm unopatología y Hospital de Infectología, D eparta­
m ento de Pacientes Aislados Crómeos, Universidad Estatal de
Guayaquil: Facultad de Ingeniería; D epartam ento de Topogra­
fía y Universidad Politécnica del L itoral: D epartam ento de
Com putación.
Se utilizó un protocolo com ún (Protocolo LEP — WBR
— 01 registros 1,2 y 3).
U n total de 20 pacientes con enferm edad de Hansen que
presentaban úlceras m ucocutáneas en diferentes regiones del
cuerpo, tom aron parte en este estudio y las lesiones fueron con­
firmadas por historia clínica ocho días anteriores al inicio de la
investigación.
El estudio se condujo de acuerdo al pro to co lo establecido
conform e a la declaración de HELSINSKI y todos los pacientes
dieron su consentim iento.
A los pacientes diagnosticados con úlceras de mal de Han-
135-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Sen de largo tiem po de evolución y con anterioridad som etidos a
diferentes esquemas de tratam iento sin obtener resultados posi­
tivos, se los som etió a la aplicación tópica de la sustancia. Em ­
pleada, siempre con previo lavado y asepsia con agua oxigenada
de diez volúmenes y solución jabonosa cetablón pasando u n día.
D urante el tratam iento to d a terapia para la úlcera de Hansen se descontinuó. Los pacientes continuaron su régimen tera­
péutico de quim ioterapia de la lepra que ten ían que ser tom ados
necesariam ente para control de su enferm edad basal Hansen.
Los pacientes fueron controlados con biopsia por punch de
cinco m ilím etros a los ocho días del inicio del estudio, a los
treinta días, sesenta, ciento veinte y doscientos tres días a p artir
de la prim era tom a.
Fueron entrevistados y exam inados clínicam ente a interva­
los de dos semanas.
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo por el departa­
m ento de com putación de la-Escuela Politécnica del Litoral.
Los análisis de área, profundidad y volum en fueron llevados
a cabo po r la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Inge­
niería; D epartam ento de Topografía.
El análisis histopatológico se realizó en el H ospital Regional
del IESS, Servicio Inm unopatología.
TECNICAS: Se revisaron los expedientes de veinte pacientes in­
ternos en el Hospital de Infectología tom ados al azar entre hom ­
bres y m ujeres, para lo cual se tom aron para el presente estudio
quienes cum plían con los siguientes parám etros:
1
2.3.-
Ulcera m ucocutánea anestésica.
Tiem po de evolución m ayor a cuatro años
Fracaso del tratam iento local en repetidas ocasiones.
\1
inicio del curso del tratam iento a cada individuo se le
-
136
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'realizó un lavado celular el mismo que consistió en suspender
cualquier tipo de terapia sobre la úlcera y lavar con agua oxige­
nada pasando u n d ía durante ocho días, posteriorm ente el gru­
po inició el plan terapéutico que com prendía sesiones de lava­
dos de la úlcera con agua oxigenada o el uso de cetablón y la aplicación tópica de la sustancia empleada.
Una vez lavada las úlceras se adhería papel plástico INCISE
D R A P E .- BA RRIER TRADEMARK.- JU R G IK O S
sobre la
piel y se delim itaba el control de la úlcera con un m arcador
PENTEL FELT; sin despegar el papel plástico se in tro d u cía una
aguja hasta la superficie más profunda de la úlcera y traspolando
esta m edida a un escalím etro m ilim etrado obteníam os la p ro fu n ­
didad y relacionando estos datos, área y profundidad, lográba­
mos el volum en aproxim ado.
Inm ediatam ente se procedía a retirar el papel adhesivo pa­
ra tom ar biopsia de los bordes de granulación de la úlcera en di­
ferentes puntos.
Posterior a ésto se exploraba la sensibilidad así:
Sensibilidad D olorosa: térm ica y táctil.
Considerando que la sensibilidad es la facultad de la co rte­
za cerebral de reaccionar a los estím ulos aportados a ella p o r las
vías conductoras centrípetas con un proceso de excitación que
m archa paralelam ente con un proceso síquico ( 1 ).
La expresión más prim itiva de esta función es la simple irri­
tabilidad de los organismos unicelulares. ( 1 ).
En sentido estricto, la sensibilidad com prende las sensacio­
nes de los nervios sensitivos en oposición a las sensaciones que
parten de los órganos de los sentidos.
Para la investigación diagnóstica sólo tienen im portancia
las sensaciones percibidas por la conciencia, es decir sobre lo
que pueden inform ar los enfermos.
-
137
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Por todo ello consideram os en nuestro estudio las sensacio­
nes esteroceptivas o superficiales que se originan en los órganos
sensitivos de la piel y m ucosa que corresponden al calor, frío,
tacto y estím ulos dolorosos estudiados así:
Para la sensibilidad dolorosa inicialm ente se com prueba la
lucidez m ental m ediante una conversación trivial de tem as dife­
rentes.
Cabe señalar que la percepción del dolor se relaciona con el
grado de sensibilidad y categoría m ental de quien lo sufre. A
m ayor refinam iento m ayor dolor.
Se form ulaba inm ediatam ente las siguientes preguntas:
¿Cómo y cuándo com enzó el trastorno sensitivo?. Se ha
presentado bruscam ente o de m anera progresiva?. ¿Cuál fue la
prim era localización? ¿Ha coexistido algún otro tipo de trasto r­
nos?. ¿Estos trastornos han ido en progresión creciente o se han
atenuado? ¿Existen fases de recrudecim iento y cuál ha sido su
duración?. Una vez interrogado el enferm o y habiendo elim ina­
do toda posibilidad de suplencia po r otros sentidos por ejem plo,
evitando que el paciente vea nuestras m aniobras, no despertan­
do otras sensibilidades sino aquellas que buscam os no form ular
preguntas que sugestionen al paciente y com parando bilateral­
m ente y con diferentes territorios orgánicos se investigó el dolor
m ediante el pinchazo de u n alfiler con “la p u n ta ” y “la cabeza”
de éste y en diferentes puntos de la úlcera.
Se les clasificó según las reacciones individuales así:
Grado: 0 — ausente — no existe referencia álgica.
Grado: 1 — m uy dism inuido — el paciente sólo refiere sen­
sación dolorosa.
Grado: 2 — ligeram ente dism inuido — paciente refiere do­
lor y presenta m anifestación álgica local.
Grado: 3 — norm al — paciente refiere dolor, m anifestacio­
nes álgicas local y general.
-1 3 8
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Para la sensibilidad térm ica se exploró tocando alternativa­
m ente la piel sana que rodea la úlcera y el fondo de ésta con el
bordo de u n estilógrafo m etálico el cual era colocado en dichos
sitios previam ente hum edecidos (frío) luego friccionándolo se
calentaba tem peratura aproxim ada a 40 grados centígrados (ca­
liente), el enferm o refería la sensación com o frío, calor y se la
clasificó así:
Grado 0 — abolida — no refería sensación.
Grado 1 — m uy dism inuida — duda de las sensaciones po r
más de 15 segundos.
Grado 2 — ligeram ente dism inuida — duda de la sensación
por 5 segundos aproxim adam ente.
Grado 3 — norm al — refiere la sensación exacta e inm edia­
tam ente.
La sensibilidad táctil, esta sensibilidad al tacto se exploró
tocando el fondo y los bordes de la úlcera suavem ente con una
torunda de algodón, realizándose generalm ente ocho contactos,
dividiendo la superficie de la úlcera en cuatro cuadrantes con
dos contactos por cada cuadrante; el enferm o cuenta los contac­
tos y m anifiesta afirm ativa o negativam ente que los va perci­
biendo habiéndose elim inado previam ente toda posibilidad de su­
plencia po r otros sentidos.
La prueba de discrim inación táctil, siguiendo el m étodo de
Antia, el cual consiste en determ inar la distancia m ínim a entre
dos excitaciones cutáneas simultáneas para que sean percibidas
como dos sensaciones distintas. Utilizando un peine con los
dientes cortados dejando series de dos,cuya distancia en m ilím e­
tros es desconocida; esta prueba no se pudo realizar por las limi­
taciones topográficas de las diferentes úlceras. La sensibilidad
táctil se la clasificó en cuatro grados así:
Grado 0 — sensibilidad ausente — abolición, anestesia táctil.
Grado 1 — m uy dism inuido —Hipoestesia, respuesta positi­
va hasta cuatro contactos.
-
139-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Grado 2 — Ligeramente dism inuido — Hipoestesia, respues­
ta positiva de cuatro a seis contactos.
Grado 3 — norm al — respuesta positiva de seis a ocho con­
tactos.
Los papeles adhesivos ya delim itados, ju n to con el análisis
de la profundidad se llevaban a la Facultad de Ingeniería donde
se m edían con u n planím etro para obtener el área.
Estos tres datos, área, profundidad, volum en, se procesaron
conjuntam ente relacionados con el tiem po en el departam ento
de com putación a fin de obtener la velocidad de crecim iento del
proceso de granulación.
Debido a que el volum en que se halló se refiere solam ente
al volum en en vacío, es decir el espacio ulceral, para determ inar
el volum en de tejido que se desarrolla en cada intervalo de ob­
servación se realiza la diferencia o resta entre el volum en inicial
o volum en vacío antes de granulación alguna y el volum en o b te­
nido durante el desarrollo a los 30,60 y 120 días de iniciada la
terapia, dicho volum en obtenido en las observaciones 1,2 y 3
respectivam ente se resta del volum en inicial y se obtiene el volu­
m en desarrollado en otras palabras el tejido desarrollado.
El cálculo de crecim iento granular diario se lo obtiene m e­
diante una regla de tres simple.
Para estim ar el crecim iento granular diario se utilizó la ME­
DIANA como la alternativa más real y exacta que la m edia arit­
m ética o prom edio debido a que esta valor num érico está afecta­
do po r valores externos.
La m ediana se la calcula tom ando en cuenta los intervalos
de observación.
Las biopsias tom adas en los cuatro puntos de la úlcera por
m étodo de punción PUNCH de diferentes diám etros, 5mm,
3mm y 2 m m, según el tam año de la úlcera, eran transportadas
en Form alina Buffer 10 o /o y solución transportadora según
-1 4 0
-
Forma de realizar la aplicación de la sustancia empleada en las lesiones ulcera­
tivas.
Ulcera concéntrica en pierna izquierda, de bordes irregulares, y de grandes di­
mensiones. Al iniciar el tratamiento como extensión: 9 x 1 1 x 2 cm. (largo, ancho y
profundidad); en la cara interna: 23 x 17 x 2 cm. (largo, ancho y profundidad).
Ulcera en pierna izquierda al finalizar la recolección de datos. Se aprecia evo­
lución notablemente satisfactoria. La extensión es ahora de: cara interna 7 x 8 x 0,5
cm., cara externa: 21 x 15 x 0,5 cm. (largo, ancho y profundidad). Además se obser­
van abundantes mamelones de granulación.
Ulcera a nivel de la región metatarsiana del pie izquierdo, cara plantar; de bor­
des irregulares. Al iniciar el tratamiento sus dimensiones fueron de 2 x 2 x 2 cm. (lar­
go, ancho y profundidad).
Ulcera maleolar interna derecha, que ha disminuido notablemente en su exten­
sión; la misma que es ahora de: 1,5 x 1 x 0,5 cm. (largo, ancho y profundidad).
Ulcera en región tarsiana izquierda, al iniciar el tratamiento tuvo como exten­
sión 5 x 3 x 3 cm. (largo, ancho y profundidad).
Cicatrización total de la úlcera en región metatarsiana derecha.
Ulcera maleolar interna derecha, de bordes irregulares, al iniciar el tratamiento
tuvo como extensión 4 x 3 x 2 cm. (largo, ancho y profundidad).
AL INICIAR EL TRATAMIENTO
A LA MITAD DEL TRATAMIENTO.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Michelis hasta el servicio de Patología — inm unopatología don­
de luego de perm anecer en Wash S olution eran cortadas p o r microcongelación en Criocogut 2.700 y ubicados en placas p o rta ­
objetos para ser teñidos con los diferentes m étodos, tinciones de
Hem atoxilina — eosina, PAS, Ziehl Neelsen, Tricróm ico de
Goldner, Giensa, Reticulina y Macrófagos.
.5!
Tr
i i
NOMBR E
I FECHA
DE
N AC IM IENTO
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
\
s
4 -L
1j
APE LLIDO
PATERNO
J A P E L L ID O
M A T E R N O ^
ñ u n ü \
q q ¡o
UJ : «
í 1
'
! <
ujaE1< ;
FÜ 1
HCCi
Z U Jl
UJU-
arz
I
R E 6 ISTRO
< uj 1— *■“
Q
<UJ
x 2 :« í
->c_>
\ _
I jP
j R E G IS T R O 3
Í0 [4 T 4
¡
J
1 ¡
A P E L L ID O
A PE LLID O MATERNO
PATERNO
M X V D IL L O
B IO P S IA
¡
LBM O b
NUMERO
I a I o Í í Í i
1
FE C H A
NOMBRE
1
M o d H ü f iM
a i
B IO P S IA
A N A TO M IA
« M U fK R ftll
A N T E R IO R NUMERO ] _ ] _ ! _
FECHA
Id |
M
Ia |
P A TO LO G IC A
M .C .
fA S .
O ru
C a n t id a d
da
_________ _ _
o ia n a o ta s
P A i
p o s it iv o
j
a a d la ta s .
___________
/
A u a a a to
la a
da
sapas
■ • ( a t iv a
f ib r illa s
e o la $ e e a a
o p ld a r a ie a a
a lr a v e z
p a ra
«ua
d e l
pa
d is p o n e n
u c u tid o
da
an
a a ta a
a a a tld o
v e r tic a l
«
la
p o s tu ra
lw r l« « a ttl
de
.
a a a ra fa p a a .
/
B & p id a
v a n a u la r ia a c id a
p a r ta a ia n t e
♦ *v
m o a t iv o
d if a r o a t e
jr
J
p r a a v a a la
p r e s a a c ia
da
da
c d lu la a
a o B a a o a la a r a a
fib r o b la s to s
p r e s á o s la
do
.
*
P*
o d ió la s
e a fe a d a *
da
cea-
!
R EV ISTA
DE
LA
U lilV E R S ID A D
DE
G U A Y A Q U IL
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
DE
NOMBRE
I FECHA
DE NACIMIENTO
R EV ISTA
« s
i
¿ i
APELLIDO
PATERNO
T
APELLIDO
MATERNO
SD DD
-JO
U J<
Qo
ÜJ
UJ2
H-a:
zu
R E G IS T R O l
üJU_
arz
<UJ
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
£
j REGISTRO 3 ¡
[u
7
1
* 1
B IÓ P S IA
A P E L L ID O M A T E R N O
A P E L L ID O P A TE R N O
TORRES
NUMERO
NOMBRE
P E fÍA F IE L
|A
| 0 ? 7 |
11
FECHA
H
i 4 . H n a 'A |
G LR M AN
b í o p s ia
AN A TO M IA
a n te r io r
n u m e ro
•
1 J
J
- I
pecha
[d |
- M
.
aL
P A TO LO G IC A
ro d d o l n w , M t a t u v t U l *
l u p lu a a tie w •
p a r d a a ln io <1* o l a a o a t o a m b u m U i t m
tip o h i i t o d t M
« M o c ltM
j
e o iu -
REVISTA
A u a eQ to a » V a o c u I u r l a a C i i n q u a r « T l l a o n g r <1- i a.. i »it*«« S í i « p « r*a ~ i
DE
LA
8® a p r o e l o a u a u t o da c a p e a o p i t o l i a l a a form ando p u a n ta s c e a p r o fu n d id a d a l a p r o lo n g a c ió n » La r o t i e u l i n a a o o t i e n o g r a a c a n t id a d do e a p i l a r a o , o x l o t o g r a n a x p o a g l o s l s .
UNIVERSIDAD
v'
^
DE
ao
+v
KEfiATlVO»
l o a r a s e o a f lr a a n d o l a p r a s a n c ia do a q u a i l o s .
G U A Y A Q U IL
C o n firm a l a r o t i c u l i a a , p o c a c a n t id a d da m a c r o fa g o a a o a o a p i t e i a c o l u l a o do a r g o a t a f l n o a .
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
N U iA TlV U .
R E V IS T A
1£
¡ R F G I S T R O 3¡
p
W
*
P
i
B IO P S IA
n
a p e llid o p a te rn o
A P E L LID O MATERNO
NUMERO
¡A
¡j
|3
|
FE CHA
l4 > lk )a H < M l
NOM BRE
L L 1 Í.L L R M 0
L tM O H
A o IL U ii-U )
B IO P S IA
A N A TO M IA
A N T E R IO R HOMERO
A lo
i 4
la
1
f f c c ,t A _ l D l t > a ! H n 7 l * l * 4
P A TO LO G IC A
O raa M i t i t o ! da « d a n a a n g u lo n a qua ■ « praduaaa y auaaataa • p a r t i r d a i barda a p i t a l i o s a tiv o .
,*
flrua p r o lif a r a c i& a an forma da p a a t t r n i i a da a i l u l a a da capa baaai aa forma da agujaa y a m a n te
da t a j id a c o la ya a a ,a m isto
forma como da c r a a ia io n to in v e r t id a l a p r e lif e r a e i6 e da alam outoavaa e u la ra a caa b ip a r p la s ia
N acrofagea a a g a tivo a
n l u a t iv o
i sfc
I ',
.
REVISTA
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
G U A Y A Q U IL
! REGISTRO
2!
APELLIDO
PATERNO
í
A PE LLID O
MATERNO
NOMBRE
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
DE
LA
U NIV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
NOMBRE
FECHA
DE
N A C IM IEN TO
R EV ISTA
«
¿
M ATERNO
□CEO
i •
5 1
$ !
A P E L L ID O
-c i
i m
A P E L L ID O
PATERNO
% \¡
jp
i O j: f e
-JQ
UJ<
q Q
O
UJ
zu
1¡
^
9
j—P l s
ha:
REGISTRO
£ LJ L J O
£
UJU.
a rz
<IUJ
lü
<
M
! (A '
. UJ 2
s ]
a» i
1 UJ
iH
■-1■
<
j
‘
!
i< '
j
■*-
*r
í
i
'
i *
j H
¡u
,O
_
| h
<
O
X
N
- 1
’
I
;
O
*
i
!|P<O1
c
|
2
• .u
ry 1
Oü ■
l
i
p
*9 8
o C>
h
*
UJ
l
33
S
C
< 1
1
If if S .
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
M A A IiV U ,
R E V IS T A
A -
f f ? i R E G IS T R O 3 /
0 0 £
1
¡4
1
M. E .
B IO P S IA
f
TEODORO
MUSQLLKA
XáXLU
NUMERO
NOMBRE
A P E L L ID O M A T E R N O
A P ELLID O PATERNO
|w f '
|
’
|
FECHA
m t i l e r a c i t i < | i i t t U * l , «k
u
Jo[1 1 |m |
8 ^ B IO P S IA A N T E R IO R
ANATOMIA PATOLOGICA
1 'j |a |
NUMERO
* 1 0 13 13 I
fe c h a
Id I u ®(m| DdjA| 8 4
« ( g r « c u la c i to a *
REVISTA
P A J
1
b r a a c a n t id a d d e c l e u e n t o a PAS p o a i t j r u a , c é l a l a » p lá a n a t io a a a b u n d a s t e » .
DE
LA
UNIVERSIDAD
/
DE
G U A Y A Q U IL
/
P r e s e n c i a da a u ch a a c é l u l a s a o n o n .c l a a r e s / c e b a d a n , o « « * a * c u l a r l ¿ a c i £ n ,p r e s e n c ia da
¿>e o b s e r v a e n t r a 30 g UJ c é l u l a s c e b a d a e p o r c a a p e c o a p rom ed io da 4 t l . t a
,'* V
t
ib r o b la a to a .
! REGISTRO
2;
APELÍJDC
PATERNO
f
APELLIDO
MATERNO
|
NO M B R E
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G UA Y A Q U IL
REV ISTA
DE
LA
<
d1
Oí
04
en
<
s *r——
r < ¡=
»
en ►
—
Ii«
“ 13
5
<X
3
w
-1 i
3
í
i
¡□HDD
o 5!
< *
o
u
5
o-J
o
h
M
5
° M
5¿ *
H* «
M
O
2
(0
<
5
*
enO
xO' Cfl
u u 1UJ
£?¡a
o ¡
n
tSi
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
¡i
-!
■>
fe
M
ñ
s
i
.4
u
s*
í
*
-I—
8
9
1 8
8
*
r»
I!
8
A A
2
cíi
*1
e" «
« 2 cA
A 3 ce
2
A
¿
A
*«
o
O
o
i »
jif­
ia O
a
lA
c
X
io
<
«#
»
*
*
(B
• N®
O
*
8
—
8
5
«
L
N
- a .
3
**
«4
á ¿
•4
«4;
•A
A»
ce
ce
Cl
O
O
«*
•4
«4
ce,
C4
n
ei
ce
«
?
a
n
?
n
A
ce
-4»
«*»
* ♦
3 3 3 * 3 « S <8 o 8
C4
Cl
3
1
1 8 8 O 2 i 3 «4 H
©
rt
*
f*
«4
a 8 2 * ? SÍ -2
O
3
*4
3
N
O
8
*4
O
*
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
RAZO N PARA
R E T IR A R S E
DEL
DE
E X C L U ID O
DEL
A N A L IS IS
ESTUDIO
G U A Y A Q U IL
INCLUIDO
EN
ANALISIS
T ie m p o e v o lu c ió n d é ^u lce ra
m ayor
a
5 años
p r o to c o lo n o s e g u id o .n o
c o ic ü o r o c io n
D e s o rd e n e s
d e rm c ro lo g ic o s
.m p o rtc n te s , c o m o e x u d a d o
s e r o h e m a tic o .d o io r , e tc
C o m b in a c ió n
con
y
o tro s
p o r vía
TO TAL
d e l tra to m ¡e n » o
fá rm a c o s tópicas
s :s te m ic o
p c c ie n te s
re tira d o s
TABLA N* 1
PO B LAC IO N
P R E ­ E S TU D IO
SE x o
4
16
m u je re s
nom D res
EDAD
6 0,5
a ñ o s promedio
T ie m p o
ae tra ta m ie n to »
fa llid o
m o jo r a 5 años
m e n o r a 5 años
3
d e s c o n o c id o
Tam año
10
7
o
de u lc e r o c r r 4-
pequeño
(
)
m e d ia n o
g ra n o e
(
(
)
)
T A B L A N °2
DOLOR
C IC A T R IZ A C IO N
- 90
- 80
- 70
DE
60
REVISTA
MODERADO-
LA
UNIVERSIDAD
DE
a
,------------ |------------ r ----------- ,------------ 1------------ 1-------------1------------j—
10
12
14
16
18
20
22
24
30
32
40
D olor
P a c ie n te 3
C ic a triz a c ió n
D olor
P a c ie n te 4
C ic a triz a c ió n
SEM ANAS
G U A Y A Q U IL
_T
R EV ISTA
DE
E V A L U A C IO N
LA
U N IV ERSID A D
TOTAL
LA
8
DEL
DO LOR
DE
G U A Y A Q U IL
HASTA
SEM ANA
FÍa l
100%-]
9°
-¡
80
“
70
A
60
50
-|
0
□
2
G ru p o
4
6
8
c o n tr o !
G ru p o s p a c ie n te s in c lu id o s
en tra ta m ie n to que presentaron dolor
0%
SEM ANAS
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
RESULTADOS
De los veinte pacientes que se presentaron para el estudio,
diez fueron incluidos en el protocolo, los diez restantes fueron
excluidos por no cum plir con el requisito para el mismo.
De los diez incluidos en el análisis, un to tal de seis fueron
retirados del ensayo, la m ayoría p o r falta de cum plim iento del
protocolo (tabla 1), la conbinación de la terapéutica con otros
agentes, se hizo en u n paciente, lo que puede considerarse com o
falla del ensayo.
Desórdenes derm atológicos im portantes com o exudado serohem ático, ocurrió durante el tratam iento en un paciente.
Un paciente pidió ser excluido por el intenso dolor espe­
cialm ente nocturno? uno de ellos que convino el tratam iento ci­
catrizó parcialm ente y fue incluido en la tasa de cicatrización.
El grupo de diez pacientes obtuvo u n porcentaje de granulación
prom edio de 85 o/o, uno de ellos cicatrizó totalm ente y fue da­
do de alta a las veinte semanas de iniciado el tratam iento, el
15 o/o restantes no com pletó su cicatrización, dos de ellos se
negaron a que se les realizara nueva biopsia, aduciendo que si se
les practicaba nueva biopsia ulcerarían de nuevo. Los resultados
se detallan en el siguiente orden:
A)
B)
C)
Resultados de sensibilidad.
Resultados de granulación
Resultados histopatológicos
A.- RESULTADOS DE LA SE N SIB ILID AD .- La evaluación
en general del dolor se ilustra en la figura uno, considerando el
porcentaje dé pacientes al inicio del tratam iento es nulo, ningu­
no presentaba sintom atología de dolor.
Antes del tratam iento y durante las dos prim eras semanas
de estudio; ninguna diferencia significativa se observó entre los
pacientes que com binaron el tratam iento y aquellos que perm^-
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
necieron en éste. Sinembargo a las cuatro semanas se presenta­
ron variantes de disestesia (Sensación de horm igueo) En el se­
gundo grupo. A la seis semanas este m ism o grupo presenta do­
lor tipo urente y especialm ente nocturno.
A las ocho semanas solam ente cuarenta p o r ciento de los
pacientes perm anecían con dolor el cual progresivam ente au­
m entaba en intensidad y frecuencia, es de n otar que este aum en­
to iba correlacionado paralelam ente con la velocidad de granula­
ción (figura N °. 2).
En el sesenta por ciento restante, el dolor no se registró en
algunos po r haberse retirado del estudio y en otros p o r posible
com binación terapéutica.
Una nueva evaluación de este síntom a fue llevado a cabo en
la semana diez para todos los pacientes que granulaban o no da­
ban indicios de ello y otra vez los resultados fueron similares en
am bos grupos.
C onsiderando que los pacientes fueron estudiados en un
solo grupo para la sem ana antes del estudio y para las ocho sema­
nas de iniciada la terapéutica y com o el núm ero de pacientes
sintom áticos y asintom áticos persistían se optó p o r categorizar
en un solo grupo los pacientes sintom áticos y graficar en una
curva parabólica la presencia del dolor correlacionándola con el
tiem po y la granulación (Fig. N °. 2). Observándose que el dolor
aum enta paralelam ente a la curva de granulación hasta m antener
una aparente intensidad estacionaria, para rem itir en el p eríodo
últim o de cicatrización.
Una evaluación cualitativa de acuerdo al grado de severidad
del dolor se efectuó ante%y durante el estudio registro N °. 1 re­
cuadro C, para la evaluación antes de iniciar el estudio y en re­
gistro N °. 2 recuadro D para la evaluación a través del estudio.
B.- R E SU LTA D O S DE L A SE N SIB IL ID A D TERM ICA: Esta
sensibilidad se la gráfica en la figura N °. 3 observándose en ella
- 1 6 6 -
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
n n progreso estacionario e interm itente con algunas bajas de
sensibilidad pero estando siempre presente.
Hay que anotar errores de percepción que no se lo clasificó
pero si se los tuvo en cuenta en pie de m argen com o reacciones
paradógicas. Si com param os la figura N °. 2 con la figura N °. 1
obtenem os com o resultado que la sensibilidad térm ica se presen­
ta una semana antes que el dolor (Para todos los casos iguales).
C.- RESULTADOS DE L A SENSIBILIDAD TAC TIL . - Los
resultados y evolución de esta sensibilidad se detalla en la figura
N °. 4. Se observa en este gráfico que la sensibilidad táctil se
m antiene en una gradación uno — dos durante varias semanas
para hacerse tres cerca de la granulación com pleta.
Es de señalar que clínicam ente esta sensibilidad era más
perceptible en los bordes de la úlcera que en el centro y más aún
en los bordes de los cuadrantes proxim ales especialm ente en el
cuadrante superior e interno.
B.- RESULTADOS DE GRANULACION.- Los resultados de
granulación se detallan en el REGISTRO N °. 2 Recuadro D.
Observándose allí por análisis m atem áticos el com porta­
m iento de los tejidos de la úlcera, com portam iento que se puede
decir ha respondido a la terapéutica, la velocidad prom edio de
granulación cada vez m ayor se puede com parar a través del estu­
dio con la evolución histopatológica y clínica.
C.- RESULTADOS HISTOPATOLOGICOS.- No se lograron
realizar todas las tinciones en todos los casos p o r déficit técnico
en las tom as de la biopsias, en algunos pacientes la dificultad era
por úlcera pequeña y en otros se punciono erróneam ente zonas
necróticas, lo que puede considerarse com o déficit del estudio.
Los informes histopatológicos se reportan en los registros
N°. 3 recuadro E.
A la luz de los hallazgos histopatológicos la que más se a­
- 1 6 7
-
RE V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
precia es la proliferación de la microvascularización con la consi­
guiente reactivación de elem entos del intersticio com o fibrolastos, reticulocitos y colágena, por o tra parte la presencia a corto
plazo de estructuras que estamos acostum brados a apreciar en
reacciones inflam atorias para constituir tejido de granulación,
que aquí se lo aprecia activo.
A nivel de tejido epitelial se ve el estim ulo de la prolifera­
ción epitelial a m anera de proliferación invertida, significando
con esto la penetración hacia la profundidad en form a de clavos
epiteliales de capas básales.
De lo descrito anteriorm ente se extraen dos criterios:
A.B.-
El prim ero relacionado con los com ponentes epitelia­
les.
El segundo relacionado con los com ponentes de teji­
dos d'e sostén y vascular.
Siendo más apreciable el segundo criterio cuyo com porta­
m iento llam a más la atención cualitativa y cuantitativam ente.
TRATAMIENTO REALIZADO
El tratam iento realizado se inició a principios del mes de
Ju n io de 1984, concluyendo la recolección de datos a fines del
mes de Enero de 1985; sin que se entienda por esto, que el tra­
tam iento ha finalizado; po r el contrario, es necesario que dicho
tratam iento continúe hasta la total resolución de las lesiones.
El procedim iento del tratam iento en cuestión se lo ha reali­
zado m ediante la curación diaria, con aplicación de la sustancia
anteriorm ente descrita, previa lim pieza con agua de la lesión, y
posterior a la curación realizada, cubierta con gasas. Además, se
efectuaron biopsias de las lesiones para estudio anatom o — p ato ­
lógico a los 8 días, 30 días, 90 días, 120 días y 256 días de ini­
ciado el tratam iento; m encionándose en este trabajo los resulta­
dos obtenidos al inicio y al finalizar la recolección de los datos,
REV ISTA
DE
LA
U NIV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
por considerar a estos resultados com o los parám etros más de­
m ostrativo de dicho estudio.
EFECTO S C O L A T E R A L E S
M encionan los pacientes com o efectos colaterales, luego de
haber iniciado el tratam iento: DO LO R a nivel de la lesión ulce­
rativa dérm ica, a lo que acom paña cefalea frontal.
COMENTARIOS
Si bien es cierto, que la m isión prim ordial del m édico es
aliviar el dolor, en este caso; el dolor es nuestro principal alicien­
te para continuar el tratam iento; y que las lesiones dérmicas re­
feridas son indoloras, es decir, cursan con analgesia propia de la
enfermedad; y al m anifestar los pacientes, dolor en las lesiones,
esto nos representa la integración de filetes nerviosos, y po r con­
siguiente, los pródrom os para la resolución de las úlceras.
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
CONCLUSIONES
El trabajo realizado es de profundo interés científico, ha­
biéndose logrado:
1.-
La curación total de una de las lesiones ulcerativas dérm i­
cas en el paciente Guillermo Astudillo Del Pozo.
2.-
Dism inución de la extensión de la ulcera en los demás pa­
cientes.
3.-
Lesiones en franco proceso regenerativo, com probado m e­
diante estudio histopatológico; observándose, proliferación
de la m icrocirculación con reactivación de los elementos
del intersticio y proliferación epitelial en general. Además
el m étodo de Zichl Neelson (especifico para com probar
presencia de microorganism os acidorresistentes) fue negati­
vo en todos los estudios.
4.-
A nivel de la lesión: reaparición de la sensibilidad táctil tér­
m ica y dolorosa, lo cual fue m otivo de que m uchos pacien­
tes escogidos, com o una paradoja médica, rechazaran el
tratam iento. Este rechazo se acom pañó del tem or de los
pacientes y del enferm ero (que realizaba las curaciones),
pensando que al curarse de sus lesiones dérmicas, iban a
perder las prebendas económ icas y de vivienda que por ley
les corresponde.
5.- Como conclusión final y más im portante, creemos noso­
tros, que la sustancia em pleada en este trabajo, es eficaz
para el tratam iento de las lesiones ulcerativas dérmicas en
la Lepra.
-
1 7 0
-
REV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G UA Y A Q U IL
BIBLIOGRAFIA
L-
BERMUDEZ CEDENO G. REVISTA DE LA UN IV ERSI­
DAD DE GUAYAQUIL N ° 1. “NUEVOS CONCEPTOS
EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ENERO - M AR­
ZO 1984.
2.-
ESPINOZA CUCALON - M ONOGRAFIA PREVIA OB­
TENCION A SU TITULO DE DOCTOR EN MEDICINA Y
CIRUGIA ENF. DE HANSEN TRATAMIENTO DE LAS
LESIONES DERMICAS MEDIANTE LA APLICACION
DEL METODO DEL DR. GONZALO BERMUDEZ CEDEÑO - 1985.
3.-
BUITRAGO REDONDO - M ONOGRAFIA PREVIA OB­
TENCION A SU TITULO DE DOCTOR EN MEDICINA Y
CIRUGIA HISTOLOGIA Y TIEMPO DE GRANULACION
EN ULCERAS DEL MAL DE HANSEN TRATADAS CON
EL METODO DEL DR. GONZALO BERMUDEZ CEDENO - 1985.
4.-
UNIDAD DE DERMATOLOGIA, VENEROLOGIA Y
ALERGIA DEL IESS., LEPRA EN EL ECUADOR COMO
PROBLEMA DE SALUD PUBLICA. GUAYAQUIL 1981
5.-
OLLAGUE W., MANUAL DE DERM ATOLOGIA, EDI­
CION 5.
6.-
CONVIT J. REYES., ALBORNOZ R. LA LEPRA, SEPA­
RATA DE LA REVISTA DERM ATOLOGIA VENEZO­
LANA VOL. VI N °. 1 y 2.
7--
TURK J.L ., ASPECTOS INMUNOLOGICOS DE LA LE­
PRA Y OTRAS INFECCIONES CRONICAS. DOCUMEN­
TA GEIGY 1975.
S--
GUY PRIETO J ., DERM ATOLOGIA 8o . EDICION 1976.
9'
MEMORIAS DEL VII CONGRESO IBERO LATINO A
-
1 7 1
-
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G UA Y A Q U IL
MERICANO DE DERMATOLOGIA “PROGESOS EN LEPROLO GIA”. CARACAS DIC. 1971.
10.- ULRICH M., PROGRESOS EN LEPROLOGIA. MESA
REDONDA: INMUNOLOGIA, HIPE RSENSIBILID AD
RETARDADA. MEMORIAS DEL V II CONGRESO IBERCLLATINOAMERICANO DE DERMATOLOGIA. CA­
RACAS DIC. 1971.
1 7 2
ECONOMIA
LA RECONSTRUCCION NACIONAL
Continuidad y profundización de
la política anticrisis
El crecim iento experim entado por la econom ía ecuatoria­
na en la década del setenta al influjo de la explotación petrole­
ra de la región oriental que reportó al erario nacional grandes re­
cursos financieros; de form a alguna se m aterializó en el m ejora­
m iento del nivel y condiciones de vida de la población ecuato­
riana. Mas bien ese crecim iento “cu an titativ o ” de la econom ía
se tradujo en la situación de crisis actual con la am pliación de
la dependencia de la econom ía respecto del capital financiero
internacional; m ayor anarquización de la estructura productiva
(subordinando la agricultura y la industria al comercio exterior)
y la profundización del desequilibrio social, cargando sobre los
sectores populares m ayorm ente el costo social de la crisis; por lo
cual, en térm inos reales, se han deteriorado las condiciones de
vida de am plios sectores de la población ecuatoriana en benefi­
cio de los sectores oligárquicos (com erciantes; industriales y
banqueros) vinculados al capital internacional.
El gobierno anterior al diagnosticar la crisis, reconoció co­
mo su causa fundam ental a la crisis internacional que afecta al
m undo capitalista; en ta n to que sectores empresariales paradig­
mas de la derecha política, situaron la causa de la crisis en la po­
lítica económ ica del gobierno señalando que éste con “ mala fe ”
había provocado la ruina nacional por lo que —ya en la perspec­
tiva de la contienda electoral— acuñaron el térm ino de la “ re­
-
175
-
‘X'OL
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
construcción nacional” com o el objetivo del gobierno para el
caso de llegar al poder en 1984.
En concordancia con su diagnóstico, la política anticrisis
del anterior gobierno tuvo su eje central en el c o n tin u o deterio­
ro del poder adquisitivo de los salarios en beneficio de la m an­
tención y am pliación de las altas tasas de ganancia que en la dé­
cada del setenta obtuvieran los em presarios exportadores y ban­
queros (fundam entalm ente) así com o en beneficio de los deu­
dores y acreedores en m oneda extranjera. En ese m arco se ins­
cribieron entre otras, las políticas de:
— M axidevaluación y las m inidevaluaciones diarias, que afectaron el poder adquisitivo de los salarios propiciando el con­
tin u o crecim iento de ios precios de bienes y servicios en gene­
ral.
— La austeridad en el gasto público, por la que se lim ita­
ron y paralizaron los program as de desarrollo social con el con­
secuente efecto negativo en la distribución del ingreso nacional
y el desm ejoram iento del nivel de vida de amplios sectores de la
población.
— La sucretización de la deuda externa privada, por la que
al asum ir el Banco Central la deuda se trasladó al pueblo la carga
que significan el diferencial cam biario y la elevación de la tasa
de interés en los EE. UU.; solventando así la crisis de empresas
privadas y aún de personas naturales endeudadas en dólares, sin
conocerse siquiera la utilización de dichos créditos.
— La congelación salarial, aparentem ente interrum pida con
tibias m ejoras concedidas a títu lo de com pensación de los efec­
tos provocados por otras m edidas adoptadas (increm ento de
precios y elim inación de subsidios) y que de form a alguna, di­
chas com pensaciones, fueron consecuentes ni con la elevación
del costo de la vida que generaban las medidas que se preten­
- 1 7 6
r
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
dían com pensar, ni con la m antención del poder adquisitivo de
los salarios a Enero de 1980 en que el salario m ínim o vital de
S /.4.000 perm itía financiar el gasto m ínim o de la canasta fam i­
liar de los trabajadores.
— Alzas en precios de productos básicos, eliminación de
subsidios en algunos de ellos y el descontrol en los precios, lo
que posibilitó el m antenim iento de una elevada tasa inflaciona­
ria (22.6 o/o en Agosto de 1984) y el traslado de su peso a la
población agravando así sus condiciones de existencia.
A partir de Agosto y con la asunción al poder por parte del
gobierno de la “reconstrucción nacional” propugnador del “ Si
se puede” solucionar la crisis con la adopción de medidas con­
trarias a las del gobierno anterior (causante de la crisis); la ges­
tión de gobierno ha revelado la carencia de un program a econó­
mico así como la ausencia del cambio de tim ón en las medidas
adoptadas las mismas que han ratificado y profundizado las m e­
didas económ icas del anterior gobierno.
En efecto, para reconstruir la econom ía se han adoptado,
entre otras, las siguientes m edidas:
— La unificación del tipo de cambio a S/. 66.5 para la com ­
pra y S/. 67.85 para la venta; el traslado de todas las operacio­
nes al m ercado libre de intervención del Banco Central, con ex­
cepción de las exportaciones de petróleo, im portaciones de pro­
ductos básicos, deuda externa ya desem bolsada y repatriación
de utilidades ya realizadas; m edida que significó en realidad, una
devaluación m onetaria equivalente a 600 días de minidevalua­
ciones diarias de 5 ctvs. y que indudablem ente incentivó el cre­
cimiento de los precios, deteriorando significativamente el po­
der adquisitivo de los salarios a la vez que constituyó un benefi­
cio adicional de diez millones de sucres para los exportadores.
— La política de “ precios reales” esgrimida como opción
-
1 7 7
—
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G UA Y A Q U IL
contraria a la de los precios políticos del gobierno anterior (ex­
presada en una co n tinua elevación de los precios de bienes y
servicios) y que con el objetivo de incentivar a los productores
se concretó en la liberación de precios m áxim os para más de 30
pro d u cto s de consum o popular (m anteca; llantas, aceite, etc) así
com o en la fijación de precios m ínim os de sustentación para 19
productos y la libre fijación de precios para los productores de
cem ento y hierro. Esta política no es más que la intensificación
de la inflación m anifestada en el desbande de los precios en ge­
neral, que han llevado de S/.18,0 a S/. 28,0 la libra de arroz y
de S/.93,0 a S/.120 la libra de carne, para citar dos ejem plos; y
que se evidencia claram ente en el increm ento de S/. 3.891 en el
gasto m ínim o necesario para satisfacer la canasta fam iliar que
desde S/. 16.562 en julio de 1984 ha variado a S/.20.453 en
m arzo de 1985, por lo que el salario m ínim o mensual prom e­
dio de S/. 10.600, que en julio financiaba el 64o/o de la canas­
ta familiar, en Marzo sólo financia el 52o/o de dicho gasto.
— La política salarial ajustada a la austeridad de la caja
fiscal, se ha ratificado en las m ínim as alzas, con la fijación in­
constitucional de un salario m ínim o vital de S/. 8.500 (a partir
de m arzo de 1.985) en abierta contradicción con el juram ento
electorero de “ continuos reajustes salariales en función de la
tasa inflacionaria vigente” .
— La am pliación de los plazos para créditos de estabiliza­
ción (sucretización de la deuda externa privada ) en iguales con­
diciones en que se efectuó la sucretización, que significa la pro ­
fundización de la política de defensa del capital del anterior go­
bierno.
— El establecim iento de tres cotizaciones para el dólar
(oficial, libre de intervención del Banco Central y libre “libre” )
adicionado a las m edidas para desincentivar el contrabando; pa­
go de reem bolsos atrasados; lim itación de las tenencias de dóla res en los bancos, etc., han configurado presiones alcistas en el
-
1 7 8
-
R EV ISTA
DE- LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
tipo de cam bio libre y el auge de la especulación llevando al dó­
lar a bordear los 130 sucres y luego m ostrarse casi indiferente a
las m edidas de control que se adoptan.
— La elevación del precio de la gasolina por encim a de su
costo real a pretexto de elim inar el contrabando y con miras a
increm entar los ingresos fiscales.
En fin el m anejo m onetarista de la econom ía, ante la au­
sencia de un program a económ ico de gobierno, se ha circunscri­
to en la adopción de m edidas coyunturales erráticas (liberación
de aranceles; elevación del encaje bancario; concesión de cartas
de crédito confirm adas por parte del Banco Central; elevación
de tasas de interés, la lim itación de la tenencia de dólares en la
banca privada, etc.) que han llevado a la econom ía de la liqui­
dez a la ¿liquidez provocando una casi paralización de las activi­
dades productivas.
La m oralización de la gestión pública, esgrimida com o bas­
tión del régim en, en el m ejor de los casos tiene efecto superfi­
cial en cuanto no está inscrita en el ám bito de una política eco­
nómica dirigida a afectar los problem as estructurales de la eco­
nomía inherentes a la necesaria redistribución de la riqueza en
la población ecuatoriana, lo cual difiere significativam ente de la
redistribución de cargos y canon fías en la adm inistración p ú ­
blica.
ú
Finalm ente la no diferenciación, por parte del Ejecutivo,
be la cam paña electoral y el ejercicio del gobierno, ha conduci­
do al país a un clima de tensión política en que precisam ente
k ‘confianza” no es aliada del régimen. Violaciones a la liber­
a d de prensa, a la autonom ía m unicipal, han hecho su apariC1°n en el horizonte político m atizado con una estrategia deSeftabilizadora del Congreso y el desconocim iento de la F u n ­
ciónJudicial, inmersas en una publicitada defensa de la Constilon mas allá de las norm as constitucionales; lo que constitif-
1 7 9 -
REV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
ye un abuso del poder y el encauzam iento del gobierno hacia un
autoritarism o necesario para la im plem entación plena de la eco­
nom ía social de m ercado que propugna el régimen pero, abuso
de poder, que es contrario a la dem ocracia constitucional que se
juró respetar.
En esta perspectiva la solución a la pugna de poderes sobre
la base del reparto de “ tronchas” constituye solam ente una so­
lución tem poral (com o ya ha quedado dem ostrado) m ientras
que quienes dem ocráticam ente asum ieron el poder no se com ­
prom etan a revisar y rectificar sus posiciones y actitudes en
cum plim iento estricto de las norm as constitucionales vigentes,
única vía que posibilita la finalización del conflicto de poderes
y garantiza la supervivencia del orden constitucional en el que
dem ocráticam ente se discutan los problem as que agobian al
país y se busque superarlos con el m enor costo social posible
para los sectores populares.
G uayaquil, Marzo de 1985.
E c o n . T E R E S A LA ZO DE R IO FR IO
P rof. F a c u lta d d e E c o n o m ia
In v e s tig a d o r 2 , In s titu to d e In v e s tig a c io n e s E c o n ó m ic a s y P o lític a s.
r
TENDENCIAS ECONOMICAS
Y SOCIALES EN 1984
Por: Ecos. LEONARDO VICUÑA IZQUIERDO,
El año 1984 ha sido rico en acontecimientos económicos
y políticos:
Las condiciones económicas siguieron duras y críticas: ha
sido casi imperceptible el ritmo de crecimiento del producto bruto,
aumentó el desempleo y se elevó en forma sostenida el costo de
la vida, los salarios se deterioraron, siguió alto e impactante el en­
deudamiento externo, se mantuvieron las dificultades en el comer­
cio exterior, continuó alto el déficit presupuestario fiscal, fue lento
el crecimiento de las inversiones; a lo que siguió: devaluación mo­
netaria, elevación de las tasas de interés, ampliación de plazos y
reajuste de las condiciones en el proceso de "sucretización" de la
deuda externa privada iniciada por el anterior Gobierno, eleva­
ción de precios, apertura al capital extranjero, congelación sala­
rial. Ante todo ello un grave descontento popular.
El más duro opositor del Gobierno Roídos—Hurtado, el
Ing. León Febres-Cordero R., candidato del centro derechista Fren­
te de Reconstrucción Nacional, ganó por estrecho margen de votos
la Presidencia de la República. Sus ofrecimientos electorales im-
-
1 8 1
-
Í
0 ¿
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
pactaron en importantes sectores populares. Una nueva pugna po­
lítica. comienza desde el 10 de Agosto con el nuevo Gobierno,
cuando éste asume el mando. El Congreso Nacional fue impedido
de trabajar por el Ejecutivo para lo cual se utilizaron diferentes
medios. El Ejecutivo tranza con la mayoría parlamentaria a cam­
bio de irnos cuantos puestos en la Corte Suprema de Justicia. Se
amplía en el país la política del reparto de cargos.
Se inicia una nueva etapa en la vida nacional. Se desarrolla
una gestión de Gobierno buscando el reforzamiento de la llamada
economía social de mercado (neoliberalismo), bajo la óptica de un
apoyo masivo a la empresa privada, algunos de cuyos máximos
líderes dirigen el Gobierno; la decisión de una apertura al capital
extranjero, buscando la menor intervención estatal en la economía
y, consecuentemente, liberalizándola hasta donde fuese posible.
I—
TENDENCIAS GENERALES
1?— La economía ecuatoriana, como es conocido, basa su
crecimiento en las exportaciones de bienes primarios. Esto es de­
pende en alto grado de la expansión de las mismas. Dadas las
condiciones de crisis de la economía mundial, su vulnerabilidad ha
sido una vez más evidente, pues las condiciones y reglas de juego
del comercio exterior y del financiamiento externo, son estable­
cidas e impuestas por los países capitalistas industrializados, las
corporaciones financieras internacionales y las empresas trans­
nacionales. En ese marco, nuestros países han soportado sus duros
embates que se reflejan normalmente, como en el caso nuestro en
una contracción de las exportaciones, deterioro de la relación de
los precios internacionales, es decir baja de los precios de las ex­
portaciones y aumentos en los de las importaciones; endurecimien­
to de las condiciones financieras internacionales, todo lo cual ha
significado un mayor resquebrajamiento del sector externo de la
economía.
- 1 8 2 -
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
Estas tendencias tradicionales determinadas por la dependen­
cia externa del país y el carácter complementario y subordinado
de nuestra economía respecto a la de los países mencionados se
agravaron en 1983 y se mantuvieron en 1984. Estas tendencias se
han conjugado con el alto endeudamiento externo y un acentuado
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y ha formado
parte de un cuadro coherente de crisis económica y social que se
traduce en el mantenimiento, en forma ampliada y sostenida, de
los llamados desequilibrios estructurales que obstaculizan el de­
sarrollo del país y que se expresan además en un déficit de pro­
ducción. déficit fiscal y las ancestrales desigualdades sociales y des­
niveles regionales.
En 1984, aunque en algunos casos con menor gravedad1,
se mantuvieron estas situaciones que una vez más permiten con­
cluir en lo siguiente:
19—
La crisis capitalista mundial es trasladada hacia nuestras
economías por parte de los países industrializados a través
de las restricciones al comercio de nuestros productos, rela­
ción de precios desfavorables y duras condiciones del cré­
dito internacional;
29—
Internamente, la orientación de las políticas económicas y
sociales de los Gobiernos se han orientado a trasladar el
peso de la crisis a los sectores populares, al asumir medidas
de gran costo social y, a veces, de enorme sacrificio fiscal.
Las consecuencias son obvias, se acentúa la dependencia,
se alejan las posibilidades autónomas de lograr una etapa de cono­
cimientos sostenido, se concentra más el ingreso en manos de po­
cos, en suma, se conjuga una suerte de círculo vicioso del cual es
imposible salir, sin afectar la independencia del país — de suyo ya
altamente sacrificada— y de aumentar la miseria para las mayorías
poblacionales.
,
En efecto, en 1984, se dio —en líneas generales— el si­
guiente cuadro:
- 1 8 3 -
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
19—
La crisis económica básicamente se reflejó en el sector ex­
terno. La escasez de divisas fue su principal indicador, pues
las provenientes de las exportaciones no permitían cubrir el
pago de las importaciones y el servicio de la deuda externa.
29—
A lo anterior se suma el tradicional déficit financiero del
sector público.
39—
Todo ello condujo a los gobiernos a tomar medidas supues­
tamente tendientes a impulsar las exportaciones y controlar
parcialmente las importaciones, así como a renegociar la
deuda externa y a restringir forzosamente en términos rea­
les el gasto público. Una de las principales medidas fue,
una vez más, la devaluación; igualmente la búsqueda de­
sesperada de inversión extranjera.
49— 1 La inflación continuó en niveles altos, deteriorando perma­
nentemente los salarios y haciendo más regresiva la actual
injusta distribución del ingreso nacional. Tras el reajuste
salarial de enero, no hubo ninguna otra medida que com­
pensara la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
59—
La bajísima tasa de crecimiento que se ha logrado es pro­
ducto de la recesión económica, por lo que buscó ani­
mar las inversiones, una de las medidas recientes asumidas
para el efecto, por parte del Gobierno es la elevación de
las tasas de interés.
69—
El nivel de desempleo continuó elevado; todo parece indi­
car que éste es superior al 8% , amén del subempleo que
afecta al 40% de la población económicamente activa.
El Fondo Monetario Internacional ha estado presente en
la determinación de las políticas económicas y sociales,, imponien­
do los llamados "planes de estabilización", con los cuales los sec­
tores sociales de bajos ingresos han agravado definitivamente su
situación.
-
1 8 4
-
r
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
2?— Desde el 10 de agosto de 1984 dirige el país el nue­
vo Gobierno presidido por el Ing. León Febres-Cordero R. Sus
ofertas electorales causaron expectativas intensas. Su consigna cen­
tral de campaña: "Pan, Techo y Empleo", pudo suponer una for­
ma de atraer clientela política o algún intento de revisar las co­
sas y mover ciertas estructuras, pues de otra manera no puede
lograrse semejantes objetivos. De lo que va del régimen, cuyo
corto período ya refleja básicas tendencias; lo primero, parece ser
la apreciación correcta.
Además, el Gobierno ofreció no devaluar la moneda y esto
ya se hizo; reajustar los salarios cuantas veces sea necesario, lo
que está por verse; detener la inflación fomentando la producción;
entregar medicinas gratuitas para los niños, etc.
En los 143 días de Gobierno, las acciones tomadas en ma­
teria económica y social están distantes de las expectativas popu­
lares. En efecto:
1°—
El Plan "Techo" se lo limitó tremendamente.
2?—> Se devaluó la moneda en significativo porcentaje.
39—
Se han elevado los precios de los bienes, incluido los de las
medicinas y, de los servicios. Acaba de elevarse el precio
de la gasolina y el transporte en altos porcentajes.
49—
Se abren las puertas al capital extranjero, violentando pro­
cedimientos constitucionales y al margen de las regulacio­
nes emanadas del Pacto Andino.
59—
No se han reajustado los salarios y sigue elevándose, en
forma acumulativa, el costo de la vida.
69—
Se elevan las tasas de interés, aumenta el medio circulante;
se consolida la deuda del sector público con el I.E.S.S., todo
esto de claros efectos inflacionarios.
-
1 8 5
-
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
77—
El Fondo Monetario Internacional, al parecer, sigue impo­
niendo condiciones.
87—
Como contrapartida, con el apoyo político evidente, la ban­
ca privada internacional aceptó renegociar la deuda en con­
diciones aceptables, conforme los datos de prensa que se
han difundido.
37— La pugna política hizo presa al país y agravó el cua­
dro nacional, tornándose en'ciertos momentos en un serio peligro
para la continuación de la democracia. Esta se inicia tras una
intensa campaña — según se denunció—■desatada por elementos del
nuevo Gobierno que buscaban que los legisladores de oposición se
"cambien de camiseta", lo que obviamente en algunos casos, fue
logrado. La mayoría parlamentaria fue impedida de trabajar en el
Congreso. El Ejecutivo opuso todo su poder para impedirlo, siendo
su principal argumento la forma con la que el Parlamento decidió
pombrar a los Ministros Jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Al final, el celo "constitucional" del Gobierno se diluyó aceptan­
do algunos nombramientos en dicha Corte para sus adeptos, que
fueron nombrados en la misma forma que los primeros Ministros
objetados. En todo caso, la transacción "global" permitió que el
Congreso reanude sus funciones y apruebe la primera ley de la
"temporada", la del CONADE. que por primera vez se da en el
país y que aún siendo positiva, no permitirá avanzar en la plani­
ficación económica— social, puesto que ella sigue siendo sólo "in­
dicativa" para el sector privado; por lo mismo, éste acepta o no
los planes según responden o no a sus intereses particulares; por
lanto, seguro es que la práctica daría de la política económica,
hará que continúe pasando desapercibida la labor —sólo técnica—
de la planificación, peor si ésta como se ha dicho, por parte del
señor Vicepresidente, tendrá "principios liberales", lo que obviar
mente es un contrasentido.
1 8 b
-
R EV ISTA
ÍI —
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
PRINCIPALES ASPECTOS ECONOMICOS
17— Crecimiento Económico
Al ser medido éste por el incremento del Producto Interno
Bruto (P.I.B.), en relación al nivel que se alcanzó en 1983, las
estimaciones señalan que se logrará una tasa de aumento inferior
al 1%, lo que significa que el P.I B., superará en 1984 un poco
los 150.000 millones de sucres (a precios constantes dé 1975) me­
nor que lo logrado en 1982 que fue del orden de los S / 150.000
millones; y que la tasa de crecimiento del producto por habitante
será negativa,, es decir decrecerá, en relación al año anterior.
En este hecho ha incidido la actual crisis, que no ha per­
mitido liberar recursos de la economía para financiar las inver­
siones que se mantienen prácticamente estáticas en un nivel ape­
nas superior a los 22.000 millones de sucres, mientras que en el
a-ño 1980 superó los 39.000 m illo n e s.
Esta situación condujo al Gobierno a tomar medidas para
reanimar la actividad empresarial, en mucho agobiada por e! peso
de una deuda externa irresponsable e indiscriminadamente con­
traida.
Una de ellas fue el reajuste de las favorables condiciones
de conversión en sucres (sucretización) de la deuda externa pri­
vada. superior a los 2.000 millones de dólares que aprobó él Go­
bierno anterior mediante regulación de la Junta Monetaria N7
101— 83 de junio 23 de 1983 R. O. 529 de julio 6 de 1983,
que estableció que la deuda externa privada sería convertida, en
todos los casos, a la cotización oficial para la venta vigente al día,
de la suscripción de la operación correspondiente, a lo que añar­
dida sólo una comisión por el riesgo cambiario, dependiendo del
tipo de operación y del plazo de pago.
En efecto, el Gobierno mediante Ley (R. O. 41 de octubre
9 de 1984), faculta a la Junta Monetaria a ampliar los plazos de
los redescuentos del Banco Central, lo que establece mediante Re­
gulación 201.
- 1 8 7
-
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G UA Y A Q U IL
Se amplian los plazos de 3 á 7 años de la anterior deuda
externa privada que fuera "sucretizada"; se anula la comisión de
riesgo cambiario para el plazo adicional, por lo que el Banco
Central de Ecuador perderá la diferencia entre las cotizaciones del
dólar por concepto de cualquier nueva devaluación en ese largo
período.
En cuanto a la amortización, se iniciará no después de
1,5, sino después de 4,5 años; esto es 3 años más de período
de gracia, lo mismo ocurre para el riesgo cambiario.
La Junta Monetaria estimó que el próximo año debiera
pagar 47.960 millones de sucres, suma que equivale al 258% de!
capital y reservas totales dé los bancos y financieras del país, al
53% del medio circulante actual (Ver análisis semanal, pág. 4,
N7 43, Oct. 26/84) y a más de la tercera parte del presupuesto
general del Estado proyectado para 1985. Además, se mantienen
las tasas de interés al mismo nivel del 16% para los cuatro pri­
meros años, no obstante que la tasa de interés comercial actual
es del 23% .
Es pues, éste, un gran golpe de muchos empresarios! Un
gran espaldarazo gubernamental, al estilo neoliberal; una etapa de
la "reconstrucción" nacional.
Así mismo, se elevaron las tasas de interés, hasta el 23%
aduciendo la necesidad de reforzar las inversiones, en base al es­
tímulo al ahorro privado.
Esta medida típicamente inflacionaria se la toma en con­
diciones en que la tendencia histórica de la relación entre las in­
versiones (definidas como el valor de la nueva formación bruta de
capital fijo y variación de stocks) y las tasas de interés no han
sido directas, sino más bien inversas, lo que permite concluir que
otros son los factores del bajo nivel de inversión y no la baja
tasa de interés.
- 1 8 8 -
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ERSID A D
DE
G U A Y A Q U IL
Al menos, así lo sugieren los siguientes datos tomados del
Diario "Hoy", del 17 de diciembre de 1984.
AÑOS
INVERSIONES
Miles de Millares
de sucres de 1975)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
27—
28.8
27.3
33.2
37.1
36.0
39.2
33.9
31.1
22.4
22.2
TASAS DE
INTERES
%
12
12
12
12
12
12
12
15
19
23
Sector Externo
Para la situación de estancamiento económico influyó de­
cididamente el deterioro del sector externo de la economía nacio­
nal, lo que ya es un fenómeno permanente.
Las exportaciones en 1981 alcanzaron el valor de 2.541 mi­
llones de dólares FOB y se redujeron a 2.140 mili, en 1982 y a
2.223 en 1983.
De estas últimas, correspondió al petróleo el 67.6% (1.500
millones de dólares). Para 1984 (Ver Diario "Hoy" 27 Dic./84),
las exportaciones han crecido un poco, alcanzando el monto de
2.594 mili, de dólares (petróleo y derivados, el 70% ), esto es un
poco más del 16%. En ese crecimiento el petróleo aportó con
196 mili, de dólares, es decir con más del 50% del incremento
°tal, lo que prueba que la incidencia de las medidas cambiarías
- 1 8 9
-
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
(devaluación) y la política fomentista fue básicamente a favor de
los exportadores y no de las exportaciones, quienes aún continúan
recibiendo enormes beneficios.
En cuanto a las importaciones, éstas también han aumen­
tado según los siguientes datos provisionales.
Enero—Noviembre 15— 84
Enero— Noviembre 15— 83
1.466 mili, dólares
1.247 mili, dólares
El lento crecimiento de las exportaciones, la disminución de
los precios de nuestros productos en el mercado internacional, la
inflación mundial que influye en la elevación de los precios de
las manufacturas que el país importa, las políticas restrictivas de
los países industrializados, el alto endeudamiento externo y el en­
durecimiento de las condiciones del crédito internacional, determi­
naron nuevamente un saldo deficitario en la cuenta corriente de
la balanza de pagos y condujeron a tomar una serie de medidas,
las más destacadas de las cuales y que las comentamos brevementó son
2.1.
2.2.
2.3.
2.1.
La devaluación monetaria del sucre;
La política de apertura al capital extranjero; y,
La renegociación de la deuda externa.
La Devaluación
Nunca como ahora en sólo 30 meses se ha devaluado tanto
la moneda. Las macrodevaluaciones del Gobierno del Dr. Hur­
tado y más dé 600 días dé minidevaluaciones llevSron al sucre a
una "paridad" respecto al dólar hasta el 10 de agosto de 1984, a
un porcentaje mayor en 166,41 en su nivel mínimo y de 227,6%
en el máximo.
El tipo de cambio pasó de 25 sucres por dólar a S / 67,50
y en el llamado mercado "libre" llegó hasta S / 80,oo el precio
de cada dólar.
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
El 4 de septiembre de 1984 se devalúa una vez más la mo­
neda y el dólar oficial para la mayor parte de las transacciones
se establece de la siguiente manera:
DEVALUACION NETA ACUMULADA
NIVELES MINIMOS
Lista I—iA
Lista I—B y II
171,4%
171,4%
NIVELES MAXIMOS
233,7%
294,0%
El dólar se dispara hasta S / 96,50 fel del mercado libre
de intervención del Banco Central) y en el mercado de la calle
rebasa los 120 sucres, esto es un nivel superior en un 50% al
registrado apenas cuatro meses atrás.
La especulación ha seguido pujante. El factor "confianza"
que tanto se proclamó aún no llega,, las declaraciones oficiales
apresuradas influyeron y la promesa de no devaluar fue solo eso:
promesa.
Los efectos sociales, son claros. Mayores ingresos para los
exportadores, que ganan más y, efectos alcistas en el costo de la
vida, lo que afecta a millones de ecuatorianos.
Todo esto, en condiciones que los exportadores son muy
pocos, pues el 85% de las exportaciones es*án controladas por
apenas 24 grupos económicos.
Económicamente los resultados están por verse, como en
anteriores casos bien vale la reflexión: la devaluación es mayor
ganancia para los exportadores, posiblemente aumente la oferta
exportable, pero no necesariamente aumentarán las exportaciones,
flue dependen de un mercado internacional que no controlamos,
flue funciona en un marco de crisis mundial y de una política de
restricciones comerciales que imponen los países capitalistas po­
derosos.
-
1 9 1
-
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
Es oportuno recordar ahora lo que expresaba el entonces
Diputado Nacional Ing. León Febres-Cordero R.. el 15 de mayo
de 1982, en el Diario Expreso, comentando la medida devaluatoria del Dr. Hurtado: "Para los individuos de escasos recursos eco­
nómicos y de ingresos fijos (la devaluación) es el mayor azote que
le puede caer; pero hay que hacer una grave advertencia al pue­
blo y es que el sacrificio que se le está imponiendo a través de
la devaluación monetaria no servirá para nada, si no va acompa­
ñada de medidas colaterales, por sobre todo la redención del
monstruoso gasto público y el déficit presupuestario".
Hasta el momento, el ahora Presidente Pebres-Cordero, ha
ampliado el azote anterior y no se han tomado medidas compen­
satorias ni colaterales, sobre todo las de carácter social.
Es también oportuno recordar lo que el Econ. Francisco
Swett, actual Ministro de Finanzas, señalaba al semanario "Aná­
lisis Semanal" (N? 20, pág. 8, de mayo 18/1984): "Si la inflación
declina y el nuevo Gobierno toma las medidas adecuadas, la pa­
ridad "subirá a aproximadamente S / 95 (la oficial es actualmente
S / 96,50), hacia finales de 1984, Syí 140 para 1985 y aproxima­
damente S / 200 para el período 1986— 87.
¿Qué nos espera,
en consecuencia?.
2.2,
La Política de apertura al capital extranjero
La política de apertura al capital extranjero fue un anun­
cio de campaña y responde a la orientación del actual Gobierno,
así como al hecho de que en la actual crisis es necesario buscar
divisas a como de lugar.
En ese marco se incribe la reactivación de un viejo conve­
nio suscrito con EE. UU. en 1955 que se suspendió en 1971, con
la vigencia de la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena que esta­
blece para los países Andinos un "Régimen Común de Tratamien­
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
to a los capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias
y regalías", a través de un cruce de notas entre el Gobierno ecua­
toriano y norteamericano el 28 de noviembre pasado, para que la
Corporación Estadounidense de Inversiones en el Extranjero
(OPIC), asegure las inversiones de EE. UU. en el Ecuador, lo cual
según algunos expertos está en contradicción con el artículo 16
de la Constitución Política del Ecuador que prohíbe que en la
relación con personas naturales o jurídicas del extranjero se per­
mita la posibilidad de una reclamación de Upo diplomático que
involucre a los Gobiernos de los dos países, amén de que, de
acuerdo a los Derechos Económicos y Sociales de los Estados,
aprobado por la ONU, se establece que es potestad de los Estados
legislar sobre la presencia económica o social de extranjeros en
los respectivos países.
Hoy por hoy, el capital extranjero,, esto es la inversión di­
recta extranjera y los préstamos del exterior extraen una renta­
bilidad tal que en términos netos, el país se ha convertido en ex­
portador de capitales; es decir, que lo que se envía al exterior por
concepto de utilidades e intereses es mayor que lo que ingresa anual­
mente por concepto de capitales. Si a eso agregamos la amortiza­
ción de los préstamos, el resultado es más grave.
Las tendencias históricas se mantienen. A 1981, el monto
acumulado de la inversión directa extranjera fue del orden de los
800 millones de dólares; habiéndose dado casos, como en 1973,
en que la inversión anual fue de sólo 52.3 millones de dólares,
mientras que las utilidades expatraidas 124.8 millones, dejando un
saldo neto negativo de 72.5 millones; dicho saldo creció a 126.4
millones en 1974 y se ha mantenido hasta 1982 en niveles seme­
jantes. No hay información reciente sobre el particular; pero es
preciso recordar que, de acuerdo a las reformas reiteradas de la
decisión N? 24 citada,, al momento se permite repatriar utilidades
a los inversionistas extranjeros hasta por un 30% anual en rela­
ción a sus inversiones, lo que podría determinar que en cuatro años
recuperación más del total db su inversión, quedando ésta para
reproducir más utilidades.
R EV ISTA
DE
LA
U N IV ER SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
En millones de sucres, el monto de la inversión extranjera
por año, ha sido el siguiente:
1979
1980
1981
1982
1983
1984
—
—
—
—
—
—
2.329
2.224
2.760
3.056
3.929
4.526 (Diario HOY, 27/X II/84).
En ese lapso, la inversión extranjera alcanza un total de
S / 18.826 millones, de los cuales se ubicaron aproximadamente
en el sector industrial el 48% , en el financiero el 14% y, en el
agropecuario el 7.5% .
2,3.
La Renegociacióni de la Deuda Externa
La alta deuda externa del Ecuador, aproximadamente 7.000
millones de dólares en 1984, es un reflejo agudo y dramático del
grado de dependencia del país con los monopolios financieros in­
ternacionales. Es también una expresión grosera de la actual cri­
sis económica. Dicho monto, que no incluye los préstamos con
fines militares, es el doble del registrado hasta 1979 y 10 veces
mayor que el que se tenía a 1976.
¡Desde 1970 el país ha pagado sólo por concepto de in­
tereses aproximadamente 4.000 millones de dólares por su deuda
extema!.
El "servicio" de la deuda se estimó en más de 1.100 mi­
llones de dólares en 1984 (Diario HOY, 14 Ago./84), lo que re­
presentaba alrededor del 60% del presupuesto del Estado y más
del 85% de! valor de las exportaciones totales del país en un año.
También ha significado que, en promedio, el país pague
165 millones de sucres diarios ó 7 millones de sucres por cada
- 1 9 4 -
REVISTA DE' LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
liora por ese concepto. Así mismo, la subida de la tasa de inte­
rés por parte de la banca extranjera por cada 1%, le significó al
país alrededor de 3.500 millones de sucres más. Sólo en estas
últimas semanas ha habido una disminución de dichas tasas, que
en algo ha compensado las pérdidas anteriores.
Sobre estos aspectos, es necesario recalcar que la Carta de
Quito, resultado de las deliberaciones de la Conferencia Económi­
ca Latinoamericana, convocada por iniciativa del Presidente Os­
valdo Hurtado en enero/84 en la capital, reiteró tras el examen
de todos estos antecedentes comunes a nuestros países de la re­
gión "su honda preocupación por las condiciones prevalecientes
de la economía mundial que afecta gravemente al desarrollo y la
estabilidad de la región", advirtiendo que "la crisis demanda so­
luciones urgentes a través de acciones conjuntas". Señaló la Con­
ferencia en su Plan de Acción que "en las renegociaciones de la
deuda externa no se deben comprometer los ingresos provenientes
de las exportaciones más allá de porcentajes razonables, compa­
tibles con el mantenimiento de niveles adecuados de la actividad
productiva in te rn a ..." y que "se deben incorporar fórmulas para
reducir los pagos por concepto del servicio de la deuda mediante
la reducción drástica de los intereses y comisiones y márgenes por
todo concepto que aumentan considerablemente los costos por refinanciamiento .." y que "es necesario convenir plazos y venci­
mientos sustanciales más largos que los actuales y períodos de
gracia más amplios ..." y que "se. debe asegurar. .. el mantenimiento
de un flujo neto, adecuado y creciente de nuevos recursos finan-,
cieros
También se establecía que "los procesos de renegó-.‘pación de la deuda externa deberán ser acompañados por medidascomerciales indispensables para mejorar las condiciones de acceso
de los productos de importación de América Latina y El Caribe".
Muy justamente se establecían estas propuestas y bases pa­
ra acciones conjuntas. Los resultados, más o menos, han sido los
contrarios y cada país afectado enfrentó por su propia cuenta el
Problema, tales los casos de Bolivia, Argentina y los graves pro­
- 1 9 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
blemas sociales derivados dé esta crisis en Santo Domingo (Re­
pública Dominicana) y Brasil.
El problema de la deuda externa dejó de ser hace mucho
tiempo un problema económico o técnico. Es un problema po­
lítico que demanda soluciones y acuerdos políticos.
En ese marco debe entenderse el resultado de la renegocia­
ción del Gobierno anterior y los resultados de hace pocos días,
conseguidos por el Gobierno actual, en tiempo record y, en con­
diciones que sólo se explican en razón de acuerdos o concesiones
de carácter político, pues el marco económico en que se han dado
ambos procesos son iguales. De otra manera, no se puede enten­
der la información oficial que revela "que nunca antes país algu­
no, con una deuda pequeña en términos absolutos, logra un acuer­
do multianual sin pagar anticipo alguno (como lo hicieran antes
México y Venezuela) ni comisiones de ninguna naturaleza, que
de acuerdo con las condiciones que se establecieron en 1983 pudo
representar unos 50 millones de dólares" (ver La Segunda, 26
X I I /84).
En todo caso, de acuerdo a los datos de prensa se ha logra­
do, tras la aprobación del Comité de Gestión que representó a la
banca acreedora la renegociación multianual de la deuda comer­
cial en un 95% y que para el período 1985— 89 el monto de refinanciamiento es de 4.629 millones de dólares (de un total de
USS/ 6.931 millones), el país "ahorrará" 20.000 millones de su­
cres (210 millones de dólares). Se afirma que'no habrá pago de
comisiones, a diferencia del 7/8% que se cobró en 1984 y VA
en 1983. Por otro lado se han ampliado los plazos a 10 y 12
años y los períodos de gracia 2 y 3 años, y con menos onerosas
tasas de interés.
En estos términos, la relación valor de las exportaciones
con el valor del servicio de la deuda disminuirá hasta un 25% aproxi­
madamente y liberará recursos financieros para otros fines, lo
que resulta positivo.
- 1 9 6 -
R E V IST A
DE
LA
U N IV E R SID A D
DE
G U A Y A Q U IL
La renegociación ahora debe continuar con el llamad
"Club de París", esto es la banca europea y el Japón, lo que es
de inferior valor.
3?—
CRISIS FISCAL
El tradicional y progresivo déficit fiscal se acentuó en los
últimos años.
Desde 1980 la situación ha sido la siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Egresos en millones de sucres
(1980 — 1984)
1980
1981
1982
1983
1984
Valor nominal (precios c/año) 47.0
28.4
Valor real (precios 1976)
10.0
Déficit (en valor nominal)
60.6
32.1
23.2
72.2
32.6
26.5
80.6
28.7
24.4
107.7
29.0
I0(e)
Fuente: HOY; 21/11/84.
(e) estimadlo
Lo anterior significa que el déficit se ha mantenido; que
por efectos de la inflación el poder adquisitivo dtei gasto público
se ha deteriorado de tal forma que prácticamente en los dos últi­
mos años se congeló en términos reales.
Para 1985 se ha proyectado un gasto presupuestario de 145.1
miles de millones de sucres y se estima (según la misma fuente),
un déficit de 30.000 millones, lo que, igual al valor real de tales
gastos a precios de 1976, correspondiendo el 50% de dicho déficit,
al arrastre del año 1984.
- 1 9 7 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En términos corrientes la proforma presupuestaria es supe­
rior en un 30% al de 1984. Está por verse cómo influirán en el
presupuesto la renegociación de la deuda externa, la consolidación
de la deuda del sector público acumulada con el I.E.S.S. por más
de 22 .0 0 0 millones de sucres y las alzas salariales que están por
aprobarse,, así como también lo que una vez más pueda obligar
el
en relación a revisión de tarifas de servicios públicos,
precios de combustibles (acaba de decretarse) y eliminación de
subsidios.
49—
INFLACION, PRECIOS Y SALARIOS
Es justo reafirmar que con el petróleo y las altas tasas de
crecimiento que provocó, vino la inflación sostenida y una de sus
principales consecuencias: la mayor concentración de la riqueza y
el ingreso; y que a la vuelta de pocos años acentuamos la depen­
dencia externa y se ampliarán los síntomas del subdesarrollo cró­
nico que padecemos.
La inflación llegó a su más alto nivel en septiembre de
1983, alcanzando la tasa de 63.4% (en alimentos llegó al 110%).
Desde entonces ha venido disminuyendo; en efecto, en diciembre
de 1983 se situó en 52.5% y en junio dé 1984 en 30.4% .
Luego, por meses, la evolución ha sido como sigue:
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
22 .6 %
19.9%
19.1%
22.9%
Es decir, a partir de noviembre comienza nuevamente el
ascenso. Seguramente para diciembre se tendrá una tasa de in­
flación del orden del 25 % .
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
La expansión monetaria y crediticia fue también factor in­
fluyente en el proceso inflacionario. Veamos las siguientes cifras:
FECHAS
Medio Circulante Crédito Banco Cotización Tasa Infla(mlles de millones Central (miles dólar libre ción (variade sucres)
de sucres)
ción mensual)
31 /Julio
9/Agosto
31/Agosto
30/Septiembre
31/Octubre
18/Noviembre
16/Noviembre (')
3O/Noviembre (2)
'
83.4
83.6
85.8
90.5
95.2
96.2
98.7 .
160.3
168.5
172.T
173.0
175.9
95.5
96.5
99.0
144.2
116.2
124.5
1 .2
■
'
1 .2
1.5
2 .2
3.8(2)
—
1 7 0 .5 0
Fuente: Revista Nueva, N? 109 (') Boletín N? 1568, 17/Dic./84.
Banco Central. (2) Institutos Universitarios.
Es necesario relievar que del total del crédito concedido
por el Banco Centrál, al sector financiero, en millones de sucres
ha crecido vertiginosamente (en menos de 4 años, cerca del 500% )
conforme lo muestran las siguientes cifras:
AÑOS
CREDITO
1981
1982
1983
1984
(a junio 15).
25.676
35.541
76.220
121.213
Todos estos factores afectan a los precios y podrán respon­
der a todo menos a ningún plan de defensa de los consumidores,
sujetos a absorber la inflación y a disminuir, más aún, su calidad
de vida, sus condiciones de existencia.
- 1 9 9 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Obviamente que este factor incide negativamente en la ca­
pacidad adquisitiva de los sueldos y salarios. Cada día se puede
comprar menos bienes, menores cantidades y de más baja calidad,"
con los mismos ingresos; o en su defecto, cada día se requiere de
mayores ingresos — que nunca llegan— para mantener la misma
cantidad de consumo de los bienes y servicios básicos que com­
ponen la canasta familiar y, que el actual Gobierno en la cam­
paña electoral ofreció "llenarla".
Los salarios, a pesar de lo que se diga, no han sido debi­
damente compensados y, desde enero de 1984, en que se esta­
bleció el mínimo de S / 6.600, no se han reajustado; sin embargo,
y con la tasa inflacionaria de aproximadamente el 25% en ese lap­
so, la capacidad adquisitiva del sucre bajó a 0,30 centavos en
relación a la de 1978— 1979, estableciendo el valor real de dicho
salario en apenas S/. 1.980,oo.
Esto, en condiciones que, según el Instituto de Investigado^
nes Económicas de la Universidad de Guayaquil, el presupuesto
familiar ihmimo (5 personas), de acuerdo a 8la "canasta" de «bie­
nes y servicios establecida por el Instituto Nacional de Estadísti­
cas y Censos (I.N.E.C.), al momento debe ser de S / 18.387,
mensuales, esto es S / 3.383 más del calculado para enero de 1984,
para el caso de Guayaquil.
El Instituto similar de la Universidad Central, para el caso
de Quito, lo ha estimado en S / 17.344 (Ver Revista Nueva, pág.
23, N9 109), mientras que en agosto/84 era de S / 15.035; es
decir, que en lo que va del Gobierno, el valor de la "canasta"
familiar se ha elevado en S / 2.309 mensuales (15.4%) en perjui­
cio de los consumidores, cifra que para los trabajadores es alta­
mente significativa.
Al momento se discute un proyecto de elevación de alzas
salariales que establecerá un salario mínimo entre 8.000 y 10.000
sucres mensuales. El Gobierno, sus legisladores, se oponen a una
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
alza mayor del primer nivel mencionado. Parece ser que aquí no
funciona, o no hace funcionar su política de precios "reales", co­
mo. la aplica tan acuciosa y sistemáticamente en los otros casos:
precios de los bienes y servicios, precio del dólar (tipo de cambio
con devaluación)* precio del dinero (tasas de interés, etc), todo,
menos el precio de la fuerza de trabajo,, que seguirá siendo precio
"político" según el léxico oficial.
Cabe señalar, sin embargo, que el Presidente Febres-Cordero
enfrenta un nuevo reto en relación a sus propias declaraciones y
ofertas de campaña cuando señalaba con énfasis:
"Vamos a elevar el salario básico para que el pueblo no
se muera de hambre, tantas veces cuantas sean necesarias". (De­
bate con el Dr. Rodrigo Borja, 29 de abril de 1984, ver HOY,
abril/30).
4
*
o
,
Los precios, insistimos, han ido creciendo paulatinamente,
Se han ido liberalizando, eliminando controles, transformándolos
de "políticos" en "reales".
*
-o
*
"No se puede mantener una política de precios bajos" de­
cía el actual Ministro de Industrias y Comercio, lo mismo que in­
sistía: "los controles de precios políticos estimulaban la produc­
ción, generan desempleo y provocan la especulación" (Ver Aná­
lisis Semanal, N*? 21).
En consecuencia con esto, se liberó el precio del cemento
y el hierro, se elevó la tarifa del transporte urbano e interprovin­
cial, se elevó el precio del aceite y el arroz, de las medicinas, del
agua y la luz, etc., etc.
Veamos la siguiente muestra para Quito tomada de la Re­
vista Nueva, pág. 23, N? 109.
-2 0 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PRECIOS PROMEDIOS
PRODUCTO
AGOSTO/84
Arroz de castilla (libra)
Carne de res
Pan (10 unidades)
'
Leche en funda (litro)
Cebolla blanca (2 ramas)
Plátano maduro (2 unidades)
S/
>
NOVBRE./84
20 ,oo
S/
74,oo
23',oo
6 ,oo
4,oo
6 ,oo
t
25,oo
85,oo
30,óo
7,oo
5,oo
10,oo
Para el caso de Guayaquil, de acuerdo a las investigaciones
del Instituto Universitario antes señalado, la situación es la si­
guiente:
PRECIOS
PRODUCTO
ENERO/83
Azúcar
Leche
Arroz
Fideos
Huevos
Pan
Carne con hueso
Lentejas
Aceite Vegetal
MEDICINAS
Leche de magnesia
Benadryl (espectorante)
Aspirina Bayer
Ampibex (250mg.)
-
JULIO/84
NOVBRE./84
10,42
14,17
10,32
16,62
22,37
19,66
47,14
33,73
45,00
18,31'
27,50
19,00
38,51
57,29
39,17
79,09
52,94
99,00
18,35
29,50
23,25
44,25
55,39
39,59
87,68
79,28
113,00
18,53
47,08
1,15
4,85
32,25
85,83
33,25
85,82
2,03
11,05
202
1,88
10,55
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
r
III—
EL PLAN DE ESTABILIZACION ECONOMICA
Y LA ACCION DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (F. M. I.)
Por cierto que en éste falta conocer las nuevas condicio­
nes que impondrá al país el F.M.I. Para optar por un crédito
del Fondo a fin de nivelar la balanza de pago el próximo año,
éste impone un Plan de Estabilización Económica, aunque el se­
ñor Ministro de Finanzas diga lo contrario, asegurando que es el
Gobierno el que ha tomado la iniciativa; claro está que el problema
no es de iniciativa, sino que queda en el Plan como contenido.
En todo caso, el Ministro Swett anuncia un Plan por eta­
pas: (El Universo 26/X I/84).
1 ?—
Expansión del crédito del Banco Central, en relación con
la tasa de inflación esperada para 1985 del 20%.
2 <?—
Equilibrar la balanza de pagos para evitar que disminuya
la reserva monetaria internacional.
.
.
3?—i Lograr un equilibrio en las cuentas fiscales, eliminando el
déficit.
4?—
Control del endeudamiento externo.
¿Qué medidas se aplicarán para lograr'o?. ¿A qué costo?
Está por verse.
En todo caso es menester insistir, de acuerdo a la experien­
cia del país y del continente, que el F.M.I., impone condiciones
como las siguientes:
—
Modificar la paridad cambiaría (devaluación de la moneda)
(ya se la hizo);
- 2 0 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
29.—
Reducir él déficit fiscal, revisando tarifas por servicios pú­
blicos, imponiendo nuevos impuestos y estableciendo topes
para el nuevo endeudamiento;
39—
Reajustes de las tasas de interés,
49—
Liberalización del sistema de precios, eliminado controles,
Lo están haciendo.
59—
Modificación de los precios internos de los derivados del
petróleo y su nivelación con los precios internacionales.
Lo acaban de hacer.
69—
En el comercio exterior, eliminación progresiva de las prác­
ticas comerciales restrictivas como prohibición de importa­
ciones del sistema de depósitos previos.
79—
Reducción de la protección industrial.
(ya se lo hizo).
¿Cuál es el margen de negociación del Gobierno para plan­
teamientos semejantes?. ¡Lo veremos!. Aunque claro está, varias
de las condiciones fondomonetaristas de claro corte neoliberal se
han impuesto y se están imponiendo.
Con razón la Carta de Quito y el citado Plan de Acción
para los países de la región latinoamericana y del Caribe estable­
cieron la necesidad de:
1?—
Revisar los criterios de condicional idad del F.M.I. que en
la situación actual puedan perjudicar nuestra estabilidad y
desarrollo, de manera que se de mayor importancia a la
expansión de la producción y el empleo y se tenga plena­
mente en cuenta las prioridades de desarrollo en los países
y sus limitaciones de orden político y social, a fin de enfren­
tar en forma realista las necesidades de ajuste interno que
impone la actual recesión económica mundial;
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
2?— Ampliar y flexibilizar el acceso a los recursos del
en especial mediante el incremento de la capacidad de giro
como porcentaje de cuota. (Ver boletín CEPAL N“? 389/
390. Enero de 1984).
IV— UNA REFLEXION
El marco ideológico neoliberal y la presión fondomonetarista
en el que actúa el nuevo gobierno, da lugar a afirmar que se segui­
rán imponiendo drásticas medidas de "austeridad'' en búsqueda de
mantener y elevar la rentabilidad del capital, reactivar el proceso
de inversión y atraer al capital extranjero. No otra cosa explican
la devaluación, reajuste de las tasas de interés, mayores ventajas
en la "sucretización" de la deuda externa privada, elevación de
precios,, etc.
Todo es.to, claro está, en el objetivo de afianzamiento hegemónico de las fuerzas políticas que respaldan al régimen, que ob- *
viamente responden a los centros de poder mundial capitalista, que
están permanentemente empeñados en impulsar acciones, a través
de los gobiernos de la región, unos más otros menos obedientes,
de carácter antipopular y en varios casos antinacional y antidemo­
crático.
Se impone pues una organización popular adecuada a las
circunstancias, para defender la vida de los sectores marginados
y de los pobres de este país, en nombre de quienes y, de un su­
puesto futuro bienestar se están tomando medidas económicas gro­
tescas,, que agobian aún más sus escuálidas economías.
Es necesario exigir que se cambien rumbos y se de paso a
la toma de decisiones con sentido de beneficio popular. En 1985
la alternativa es clara: se sigue como hasta ahora esquilmando
más al pueblo y su economía en beneficio de un puñado de pode-
-
205
-
.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
rosos, o se inicia una gestión que llegue a los desposeídos y ex­
plotados de este país. ¿De quién depende?. Naturalmente del
propio pueblo y sus organizaciones; de su inteligencia, su movili­
zación; su sentido de unidad; su energía.
Guayaquil, 27 de diciembre de 1984.
CIENCIAS NATURALES
r
ECOLOGIA DEL PLANCTON EN
UNA COLUMNA DE AGUA DEL
ESTERO SALADO
(Puente 5 de Junio), Guayaquil-Ecuador
INTRO D U CCIO N
Las aguas estuarinas tienen una enorm e im portancia desde
el p u n to de vista biológico, debido a que sirven com o lugares de
desarrollo y reproducción de m uchos organismos m arinos y estuarinos.
Las zonas de m ezcla de agua m arina y dulce son ricas todo
el año generando una enorm e productividad secundaria en un
área im portante de pesca o desarrollo de larvas. Las descargas
de agua fecales y/o industriales contienen nutrientes orgánicos e
inorgánicos que afectan al estuario, no sólo porque decrece la
penetración de la luz en la colum na de agua, sino porque el pro ­
ceso de descom posición de la m ateria orgánica no está en equili­
brio con la producción, originándose una acum ulación de m ate­
rial nutritivo que excede a la capacidad de carga del agua, pudiendo llevarla a un m edio anóxico y eventualm ente abiótico.
Los ecosistemas m arinos con lim itación de nutrientes son
comunidades altam ente estables, desarrollados p o r la competi-
* Estudiantes de la Escuela de Biología
* Profesor Dirigente.
-
209
~
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ción y sucesión de las especies, existiendo un equilibrio entre la
m ateria orgánica y los nutrientes del medio.
A diferencia de los sistemas eutróficos que rara vez consi­
guen el status de una com unidad estable, debido a que no hay
un balance en la cadena trófica, posiblem ente por la falta total o
parcial de grandes carnívoros característicos de desarrollo lento;
al contrario de los pequeños herbívoros que pueden desarrollar­
se m uy rápidam ente, esta pérdida producirá un desbalance en el
sistema po r un desaprovecham iento de m ateria orgánica. (Ryther, J.L . et al, 1972; Carside, L. et al, 1976: Parson, R, et al,
1977).
El Estero Salado es un brazo de m ar que atraviesa la ciudad
de Guayaquil y que tiene una extensión aproxim ada de 20 km.
J u n to con el R ío Guayas y otros esteros form an el Estuario In­
terior del Golfo de Guayaquil.
Este m anuscrito presenta una investigación del plancton, en
el Estero Salado (Puente 5 de Ju n io ) y su relación con los pará­
m etros ffticos y quím icos tiel lugar.
*
*
M A T E R IA L E S Y M ETODOS
El trabajo fue realizado ju n to al Puente 5 de Ju n io , aproxi­
m adam ente en la m itad del Estero Salado. Se tom aron m uestras
a 3 profundidades: superficial, en el lím ite de la zona fótica y
en el fondo, cada 3 horas durante 12 horas. La tom a de m ues­
tras se realizó en dos fechas: 5 de Agosto de 1984 (Muestra
N °. 1) y 12 de Agosto de 1984 (M uestra N °. 2), com enzando a
las 08h00.
En cada una de las profundidades se tom aron m uestras de
agua con botellas Van Dorn, separándose alícuotas para los aná­
lisis de salinidad, nutrientes, clorofila a y para la determ inación
de la biomasa fitoplanctónica.
El análisis para la determ inación de la salinidad se lo reali­
zó en el laboratorio con un salinóm etro de inducción eléctrica
-
210-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m arca Beckmann, mod. RS7B.
Para la colección del fitoplancton se utilizaron botellas de
polietileno de 250cc, fijándose las m uestras con lugol. El conteo se realizó con un m icroscopio invertido m arca Zeiss, em­
pleando la técnica de U therm ol (1958). Para nutrientes y cloro­
fila las m uestras de agua fueron colocadas en botellas de polieti­
leno de 250 cc, añadiéndose Cloruro de M ercurio com o sustan­
cia conservativa hasta el final del día, m om ento en el que se las
llevó al laboratorio donde se las congeló.
Las m uestras de ñutientes tuvieron que ser filtradas en fil­
tros de fibra de vidrio m arca W hatman de 4 x 25 cm. de diám e­
tro y el análisis se lo hizo siguiendo los m étodos descritos por
Strickland y Parsons (1972) y con la ayuda de un espectrofotóm etro de luz ultravioleta visible m arca Shim atsu y otro m arca
Jasco.
Para la colección de las m uestras de zooplancton se utilizó
una red cónica de 134 cm. de largo, 36 cm. de diám etro de boca
y 200 mieras de apertura de malla. Las m uestras fueron tom a­
das m ediante arrastres de tipo vertical realizados desde el fondo
hasta la superficie; estos arrastres fueron realizados m anualm en­
te, teniendo un tiem po de duración de 1 a 2 m inutos aproxim a­
damente. Una vez tom adas las m uestras fueron colocadas en re­
cipientes de polietileno con capacidad para 1 0 0 0 cc y preserva­
das con form alina al 5 o/o. La determ inación de la biomasa del
zooplancton fue determ inada en el laboratorio utilizando el m é­
todo de Volkov (referido en Kun et al, 1974).
Para la determ inación de clorofila a y phaeopigm entos se
utilizaron filtros conteniendo residuos de las m uestras filtradas.
La clorofila a y los phaeopigm entos se extrajeron con acetona al
90 o/o utilizando las técnicas fluorom étricas descritas por
Strickland y Parson (1972) y ayudados por un fluoróm etro m ar­
ca Turner.
La tem peratura se la m idió in situ utilizando un term óm e­
-2 1 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tro convencional. La determ inación del pH y He oxígeno se las
realizó utilizando un peachím etro y un oxigenador m arca Toa.
Se determ inó el final de la zona fótica triplicando el valor obte­
nido por el Disco Secchi. Cabe anotar que estudios posteriores
realizados en el laboratorio com probaron que el cloruro de m er­
curio afectaba la concentración de clorofila a, por lo tanto los
valores de clorofila a dados en este trabajo no son tan represen­
tativos com o se hubiera deseado. Además se debe m encionar
que no se tom ó en cuenta la biom asa planctónica del m uestreo
N °. 2 po r problem as presentados en el m om ento de la toma.
RE SU LTA D O S.
El m uestreo N °. se dividió en 2 etapas: a) m area baja y b)
m area alta.
a)
Marea Baja
Se encontraron altas, concentraciones.de am onio (19 qgra
/ I r y 40 ugra / I r en el fondo). (Fig. 1,2,3,4,5) Es, o posible­
m ente se debe a la m ayor concentración de m ateria orgánica en
descom posición, así com o a bajos valores de oxígeno en el fon­
do. O tra probabilidad sería la presencia de gran cantidad de
bacterias anaeróbicas, que en su m etabolism o utilizan NO 3 del
m edio, transform ándolo en NH 4 , o NO 2 > según el tipo de bac­
terias.
Tam bién se determ inaron los valores m enos alcalinos del
pH (Fig. 1,2,3,4,5), el m ayor núm ero de células por litro y
phaeopigm entos (Fig. 11,12,13,14,15), com o tam bién una ma­
yor estratificación de la colum na de agua.
Esta estratificación posiblem ente impidió una distribución
hom ogénea de fitoplancton en la colum na, concentrándolo en la
zona fótica, m ientras que la biom asa planctónica tuvo su m ayor
valor en la m area alta y en los inicios de la m area baja, disminu­
yendo durante la bajam ar (Fig. 10 - A ) .
*
f
>
)
-
212-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
b)
Marea A lta
Se determ inó que su colum na de agua no era tan estratifi­
cada; los valores de célula/lt, clorofila a y phaeopigm entos fue­
ron más bajos, el pH más alcalino.
Al contrario de la estratificación en la m area baja, la m enor
estratificación de la m area alta pudo dar lugar a una distribución
más hom ogénea del fitoplancton en la colum na de agua, m ien­
tras que la biom asa planctónica fue increm entándose hasta lle­
gar a la m area alta. Com o p atrón en las dos mareas se determ i­
naron los altos valores de-silicatos en ambas mareas.
Las poblaciones de fitoplancton presentaron variaciones en
su diversidad (Fig. 21) m ostrando una m ayor al final de la zona
fótica, en todas las tom as m enos en la prim era, en 4a que la su­
perficie tuvo m ayor diversidad. Hay que anotar que dicha diver­
sidad de especies en la superficie y en el lím ite de la zona fótica
estuvieron inversam ente relacionados, a excepción de la prim era
y últim a m uestra, que corresponden a las horas de m enor lum i­
nosidad, pudiendo esto obedecer a migraciones verticales en la
colum na de agua por parte de ciertas especies. Las especies pre­
dom inantes en todas las tom as fueron Cylindroteca closterium,
a excepción de la m uestra de superficie en la segunda tom a, en la
que la especie predom inante fue G ym nodinium sp; los principa­
les acom pañantes durante casi todo el m uestreo N °. 1 de C.
closterium fueron Talasiosira ap, Chaetoceros sp, Laudiria borea
lis, G ym nodinium sp, y en las últim as horas fue im portante E u glena sp.
El m uestreo N ° 2, al igual que el m uestreo N ° 1, fue dividi­
do en: a) m area baja y b) m area alta, pero con la diferencia
de
que en este día hubo aguaje.
a)
Marea Baja
En m area baja, a diferencia del m uestreo N ° 1, no se presen­
t ó una alta estratificación (Fig. 1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ^ 0 ). El pH fue lige—
- 2 1 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ram ente ácido; los valores de am onio íueron más bajos que los'
registrados en la misma marea, durante el prim er m uestreo. Se
determ inó u n apreciable increm ento en los NO 2 , especialm ente
en m area baja, acom pañados de valores cercanos a O de oxíge­
no. El núm ero de células/lt fue increm entándose de m anera alta
a baja, m ientras que la clorofila a no presentó valores tan altos
(Fig. 6,7,8,9,10).
Hay que anotar que fue característico de esta m area que
el núm ero de células/lt y clorofila a era m ayor en la superficie
dism inuyendo al final de la zona fótica, posiblem ente por las
condiciones casi anóxicas del lugar.
b)
Marea A lta
^ Tam bién hubieron valores alto de NO 2 , pero acom paña­
dos de valores más bajos de oxígeno en com paración con la ma­
rea baja. Se determ inó un pH más ácido, unido a valores más al­
tos de NO 3 en la columna,, y de m enor núm ero de células/lt, pe­
ro con m ayor clorofila a.
*
*
«
-o
La diversidad de las especies fitoplanctónicas tuvo las mis­
mas características que el m uestreo N °. 1, en lo que respecta a
la relación inversa entre la superficie y el final de la zona fótica;
pero al contrario de lo presentado en el m uestreo N °. 1 al m e­
diodía la diversificación al final de la zona fótica sufre una m a­
yor dism inución debido posiblem ente a que en esta hora el ni­
vel del agua estuvo en su m ínim a profundidad (Fig. 8 ), con una
pobre cantidad de oxígeno en m edio ácido.
Como especie predom inante estuvo Thalasiosira sp, acom ­
pañada de Cylindroteca closterium, Lauderia borealis y Phacus
sp. (Tabla 1). Esta últim a especie tiene sus máximos valores re­
lacionados con el lím ite de la zona fótica, baja cantidad de o x í­
geno y m edio ácido.
En la superficie estuvo com o especie predom inante G ym no
dinium sp, acom pañada de Cylindroteca closterium, Thalasiosira
'REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
1
|lA
1?
r
|
0
i
I
í
V
o
9
i
*
f
i.
3
i»
ik
W jf?
I
:IJ
(5
1)5
p
0
0
ÓB
'
0
p
iy
0
0
o
(J
t?
r
0 i
? i
Ú ¡
9
0
*
4
:s
P
0
ó>
y
1
*
1
fá
i
1
' ?
!6
¡?
P
i0
1
N
!y
! tP
y
0
ó
p
! G
s
p
s is
i p
i 0
¡►
*
.
0
0
T
0
j
0*
0
-
*
y
V
p 1 (T
y
!?
r
5»
0
ó
0
9
o
*
i
i
o
0
í
1
p5".
t
c
c*
a
0
ó
p
P
0
p
0>
J
ffy
J
P
c
0
j>
p
r
P»
X)
0
’x
*
D
p
¿»
6
c
o>
v>
(/>
i
9
o
L
0
ó
0
0
0
¡
0
6
v
?
IA
§
5
m
0
á
0
e»
0
en
►
j
0
Ó
0
0
H
(P
p
0
w
6
»*
0
0
0
0
p
0
lf>
0
0»
p
p
0
y
0
ó
Si
X
Ó
5
ir
<p
r
X
0
j
í
J
r
«y
•0
|
P
O
§
¿>
3
o>
¿
0
X
oO
P
p
y«
j
W'
r
O
X
i
-* -r
« i
---------•
i
f?
---------
¿n
y
p
y
i
»>
l
0
M
y
0
j
y
5 !
p
5
y
0>
ó*
9
p
$
X
y
f - 4
y
x
y
9
y*
<*>
X
i?
P » !
y
9
r
j>
í f
9
p
X
f
«
¿i
r
w
b
P
0
(/*
0
j>
X
x>
P
r
9
j>
r»
en
y
o
X
X
9
P
tñ
ft
p
V
u
0
9
J
3
y»
f
0
0
y£
0
X
X
5
0
Íj
y
j
y
X
0
c
D
<íj
p
P
Ó
i
0
tn
5
íp
0
0
«n
0
X
9
ii
ff»
9
i/
£
■0
P
■P
0
8
í
y
8
in r
5*
§1
«:
0
0
X
2
9
5
01
P
p
p
0
c
t»
5?
r
8
9
0
X
ir
j
s
8
ó
w
0
8
3
i"
0
P
tf»
¿
P
0»
J
b
j
y
p
0
y»
0
5>
P
0
in
J
ó
01
i
p
0
1
c
A
J
tr
o*
¿<
5¡
X
ó
H
0
p
0
tf»
0
Ó
«y
9
2
9
9
-»
•»
p>
ti
-i
«
¥
£
y*
!
3
O
y
P
a0
y
3.
C
3
j
P
w
O»
ir
'§.
í
s
X
P
í
©
9 X
o>
í
¥
Ó
•
í
O
tM
p
y
2
f
0
p
0
9
M
*
X
i
8
0
í*
p
0
p
1
Ó
f
J
tn
i
0
Ó
p
0*
-j
T
f
a
|
0
0
¡»
0»
X
¿
j
9
X
¿»
0
0»
p
i
0
*
}
i
»
c
3
0
S
?
I
ü
i
J
0
6
0»
0
8
c
i*
ti
ó
i
r
?
i
4
2
0
0
0
Ó
0
¿>
0
5>
j
9
0
ó
9
0
P
y
*1
i
*
« 1
II
0
o
r
0
*
«0
"
8
3
3
*
0
6
ti
p
tn
tf>
p
0
0
!
0
ú>
0
¿
-E
*
0
ó
Ü
0
0
ó
9
P
0
0
y
0
¿p
«n
P
o»
u>
1
*
ó
o>
0
ó
(¿
i
9
0
p
0
0
ó
p
81
K
0
0
X
P
X
U
y
0
«•
0»
0
o.
0»
0
í
5
tfl
9
v
s’
i
0
9
5
p
t
0
6
f
p
j
6
V
P
ir
y
5-
í
3
y
9
8
1
2,
5
fy
F
1
«
9
y
*
0
c
0
i
y
6T
0
ir
*
r1
«•
C
t*
x>
X
6
*»
0
P
0»
6
6
1
p
p
!
1
\
0
X
X
J
y
;0
Z
z
i
í
i
8
>
z
X
x
£
«■
6
jo
0
y
•
0
W0
0
?
(*.
!Ü
? '
0
|¡1
0
3 •P
5* m
'
?
P
3£,
0
0
1
P
p
X
0
e
í
X
p
5 f
y
ts»
p
vP X
y
X.
J
ip
0
y
y
IP
O
1
C o M . 'P O 'S A c i O V l
TÍE.L-
PL & V JC TO K )
tM
;T ¿.e > L *
5
X
o
i/i
r Ó 0 X
In
01 tn
t í !
1
Sp y Chaetocerus sp, con un m edio casi neutro y con m ayores
valores de oxigenó.
Como- se m encionó anteriorm ente este segundo m uestreó
se vio afectado po r la presencia de un aguaje, alterando todas las
características del biotopo. Esto posiblem ente indujo al cambio
de la especie predom inante del lugar, siendo Cylindroteca closterium en el m uestreo N °. 1 y G ym nodinium sp y Thalasiosira
sp (en algunos casos) en el m uestreo N °. 2, acom pañadas siem­
pre de la misma flora que se presentó en el m uestreo N °. 1 (Ta­
bla 1 ).
D ISCU SIO N Y CONCLUSION
Los principios que regulan la sucesión de especies en el Es­
tero Salado p o drían ser diferentes a los que se esperaría encon­
trar en u n ecosistem a norm al. La éutroficación presente en el
Estero Salado no da lugar a la sucesión de especies por lim ita­
ción de nutrientes, sino mas bien por variación en la com posi­
ción cualitativa de sus aguas, incluyendo a m etabolitos orgáni­
cos que estim ularían determ inada reproducción fitoplanctópica.
Los resultados obtenidos en la presente investigación m ues­
tran un cam bio brusco de pH entre una fecha y otra. La dismi­
nución del pH puede haber sido causada por la rem oción de
agua con sedim ento del fondo, rico en ácido sulfhídrico, causa­
da por el aguaje presente durante el segundo m uestreo. De acuerdo a Kuhl, A. (1969), el p H puede tener gran incidencia en
la tasa de utilización de los fosfatos, por efecto directo en la
perm eabilidad de la m em brana celular, o por cambios en la for­
m a iónica del PO 4 “ . Si la perm eabilidad celular en cada una
de las especies es diferente, aquella con u n m ayor grado de per­
m eabilidad hacia el fosfato habría sido la que proliferó con m a­
yor intensidad.
Por otro lado el poco contenido de oxígeno causado po r la
respiración del sedim ento rem ovido, p o d ría haber inhibido el
^desarrollo de ciertos organismos, superviviendo los más resisten-
-
216
-
*
R EVISTA -D E LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tes a las condiciones bajas de oxígeno. Además, algunas espe­
cies de fitoplancteres requieren vitaminas, las que son produci­
das por organismos de m enor eficiencia que no utilizan tales
com puestos; m ientras que ótrás* producen inhibidores que im pi­
den la utilización de dichas vitaminas por el fitoplancton. (Provasoli L. 1960; H utchinson, G.E., 1961; Pitner, I y N. L. Altmeyer, 1 9 7 9 ).'
A unque esta sucesión de especies producidas por la canti­
dad de vitaminas o com puestos orgánicos en el m edio, se da en
la m ayoría de los ecosistemas acuáticos. En ecosistemas eutróficos, com o el Estero Salado, la pérdida de uno de los pro d u cto ­
res de vitaminas o inhibidores por pastoreo del zooplancton,
com petición, o por inadaptación a un m edio am biente con cam­
bios bruscos, dará lugar a u n a transform ación de la flora del lu­
gar que cam bia en la cadena trófica, creándose una nueva cade­
na alimenticia. (Provasoli, 1969). Estos cambios bruscos hacen
que el ecosistem a del Estero Salado sea altam ente inestable.
RECOMEN DA CIONES
Para futuras investigaciones de la ecologíá del Estero Sala­
do se debería tom ar en cuenta la determ inación de com puestos
orgánicos disueltos y particulados en el agua, com o tam bién la
cuantificación y cualificación de las bacterias que la habitan.
Además se debería trabajar durante ciclos de 24 horas y estudiar
los ciclos com pletos del N itrógeno, Carbono, Fósforo y Azufre;
así com o tam bién realizar estudios del fondo y sus característi­
cas morfológicas.
Este Estero presenta u n gran desafío para las futuras inves­
tigaciones po r su intrincada red de com ponentes interacciona­
dos unos con otros. Además, no debe quedar en el olvido el he­
cho de que el Estero fue, alguna vez, lugar de esparcim iento y
recreación, con una variada fauna y flora, y no este brazo de
m ar m aloliente que ahora cruza la ciudad.
- 2 1 7
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
BIBLIOGRAFIA
EM PRESA M UNICIPAL DE A L C A N T A R IL L A D O DE G U A­
YAQ U IL 1978.
Recuperación del Estero Salado. Plan de Trabajo. 44 pg.
G ARSID E, L„ J.C. M ALO N E, D.A. R O E LS y B.A. SH A R F STEIN.
Estuarine añd Coastal Mariné Science (1976) y An Evaluation o f Sewage Derived N utrients and Their Influence on the
H udson Estuary and New York Bight. pg. 281 — 28'9.
H U LBU RT, E.M. 1963
The Diversity of Phytoplanktonic Populations in Oceanic,
Coastal and Estuarine Regions pg. 81 — 93.
HU TCH INSON, G.E. 1961
The Paradox of the Plankton.
Vol. XCV (882).
The Am erican N aturalist
JIM EN EZ, R. 1976
Diatom eas y Silicoflagelados del Fitoplancton del Golfo de
Guayaquil
INOCAR, D epartam ento de Ciencias del Mar.
KUHL. A.
Phosphorous U ptake and Metabolism in Physiology and
Biochemistry of Algae
KUN. M.C., A . B O L K O V Y Y E . K A R E D IN 1974.
Instrucción para O btención y Procesam iento Primario del
Plancton en el Mar Pesquería del Pacificó.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
NISSEN BAU M , A . 1979
Phosphorous in Marine andd Non Marine Humic Substances.
Geochimica et cosm ochim ica acta Vol. 43
P AR SO N S,
T.R. Ai. TA K A H A SH I, B. H A R G R A V E
1977
Biological Oceanographic Processes 332 pg.
P IN T N E R , I V. L. A L T M E Y E S 1979.
Vitam in B p2 : Binder and O ther Algael Inhibitors. Journal
o f Phycology (15): 391 — 398 pg.
P R O V A SÜ LI, L. 1960
M icronutrients and H eterotrophy as Possible Factors in
Bloom
*
•
<
P R O V A SO LI, L. 1969.
Algal N utrition and Eutrophication: Causes, Consecuences,
Correctives. pg. 543 — 593.
R Y T H E R , J.H. , W.M. D U STA N , K.R. TEN O RE Y J.E. H U G U ENIN 1972.
C ontroled E utrophication Increasing Food Production
From the Sea By Recycling Hum an Vastes Bio — science
Vol. 22 (3): 144 - 152.
SO L O R Z A N O , L.
M étodos de Análisis Quím icos Utilizados en el Curso Lati
noam ericano de Post — Grado. Instrum entación y Análisis Qui
mico de Agentes C ontam inantes en el Mar. Vol. 7 (1).
-
2 1 9
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ST R IC K LA N D , J.D.H. Y T.R. P A R SO N S 1972.
A Practical H andbook of Sea W ater Analysis. Bulletin of
Fisheries Resources (167): 1 — 311.
SY N E T T , P.J. 1962
Nitrogen Assimilation / R.A. Lewin.
UTERM OHL, H. 1958.
Zur Vervolkm ung der Q uantitative.
thodik. Mitt. Int. der Limnol. 9: 1— 38.
-2 2 0
-
Phytoplankton Me-
1X30
O
O)
en O
D
O *&
Q. ■’LO
o
uT
N U TR IE N TE S
CJ
O)
D
og
O
i
5
i
i I
i
3
»O
<3.30
U til
i?
£
t
±2
í o
í O»
: ^
* <T > d
¡ s ico
*■0
DE
1 I
i?
<N
Ó
»
t !
* '
i 1
* ÍE
o
O)
61
a
"I
en
J■ eíeno
-!
lO
iüT
O
Ll_
—
221
-
VALORES
- iL l
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
-
222
VALORES
DE
NUTRIEN TES
r
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
*'
y
, <j
*■
! 3'
*'
I 4'
*•
í.
>
»■
r.
•o
•i
•i
\
\
s
t
«
.
¿
N .
. t
¿
*<
.
w
A
*
j
i
/ /
¿
-»■
O ’l x "
- • 2rrt
¡S
z
■a
«i
’ «•1*
A
. 5. •
. 2 '■“
l
■2
i <t
? £ : cn
y
3
•2
.z
2
§
■i
h
■*
i
i
i
-«
■¿ ~~
’«
¿ CM
;o
“Z
i
NUTRIENTES
i'
»i
*o>
:o
•tL
í
a
S
£
o
tO
*C0
DE
3
5'
oo
V¿
u;
iv
J¡ú7
2 2 3
ó
LL
VALORES
i"
VALORES
DE
N U T R IE N T E S
REVÍSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
~224
O
li_
DE
cu
OXIGENO
C LOROFIL A a
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VALORES
T
O)
W
- 2 2 5
-
i
t
o
Ll
VALORES
DE CLOROFILA a , OXI GENO
V PH
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ODONTOLOGIA
POSICION INVERTIDA DE PIEZAS
PERMANENTES, RESULTADO
CLINICO
Prof. Dr. Wenceslao Gallardo Moreno *
Dra. Sonia Bastidas de Gallardo **
P R IM E R A P A R T E
P L A N DE TR A B A JO
1.2.3.4.3.6 .-
Prefacio
Revisión de la Literatura
Etiología
Casuística
Conclusiones y recom endaciones
Bibliografía
Decano y Profesor Principal de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontolo­
gía de la Universidad de Guayaquil.
Premio Universidad de Guayaquil.
— 231 —
L/ ^
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
1 .-PREFACIO
En el desarrollo de la ciencia, es im portante la investiga­
ción y, para ello, es fundam ental una m entalidad ordenada y un
conocim iento adm inistrativo que pueda ser aplicado en la prác­
tica. El trabajo que vamos a presentar es el fruto de varios años
dedicados a la observación y aplicación de procedim ientos exi­
tosos (y significativos fracasos), que nos han llevado en forma
definitiva a conclusiones valederas que po d rían orientar en casos
similares. El prim ero se inició accidentalm ente en 1977; hemos
tenido la oportunidad de tratar tres pacientes de casos parecidos
hasta la presente fecha, habiendo obtenido una gratísim a expe­
riencia.
Los casos están perfectam ente docum entados con radiogra­
fías, fotografías a colores, señalam iento de otros semejantes,
etc, etc., situación que hace sum am ente com prensible lo presen­
tado y que acum ula más de siete años en este interesantísim o
problem a denom inado Posición Invertida de Piezas Permanentes.
Esta actividad cae dentro del cam po de la O rtodoncia, una
de las especialidades de la O dontología.
Es im portante señalar la escasísima bibliografía al respecto,
lo que nos hace suponer que estos problem as son sum am ente ra­
ros. Este hecho hace aún más interesante el trabajo que vamos a
presentar.
2.- R E V IS IO N DE L A L IT E R A T U R A
Se ha revisado gran cantidad de literatura odontológica a
nuestro alcance. Puedo destacar:
a)
Un artículo publicado en la revista Hispano A m ericana de
O dontología (1), volum en octavo N °. 45, correspondiente
a los meses de m ayo y ju nio de 1969, escrito p o r el Dr. Pe­
dro Borja de Guzm án, con el descriptivo títu lo “ Rinoversión de incisivos centrales superiores, tratam iento de dos- 2 3 2 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
casos m uy similares de extraordinaria rareza” . Destacamos
la apreciación del colega en el sentido de que estos casos
son de “ extraordinaria rareza” .
En el caso N °. 1 destacam os según el autor que se tocaba
perfectam ente el borde incisivo introduciendo el dedo m e­
ñique en el orificio nasal derecho; la pieza en rinoversión
presenta u n ángulo de volteo hacia arriba de 90 grados. Pa­
ra recuperar el espacio, utiliza una placa de expansión, lue­
go la intervención quirúrgica y la tracción de la pieza la
realiza con un alam bre, perforando la corona de la pieza
dentaria a un m ilím etro del borde incisal.
El caso N °. 2 lo trata en form a similar. El prim er caso ha
requerido aproxim adam ente un año para voltearlo y hacer­
lo aflorar, y un año y m edio más para quedar ubicado en
su sitio (desde la afloración). En el segundo caso, el volteo
fue más rápido, pues afloró a los seis meses.
b)
En el libro de O rtodoncia en la Práctica Diaria, segunda
edición, de R udolf Holtz (2) pág. 384, podem os observar
la Fig. 326 (en esta M onografía N °. 32), en la cual el autor
nos indica raíz incurvada en ángulo recto cmo causa de la
retención de E Se trata, generalm ente en estos casos, de
consecuencias de accidentes; por ejem plo, desviación del
gérm en dentario por luxación del correspondiente diente
de leche, forzándole hacia el interior del maxilar.
En las páginas 434 y 435, el autor nos inform a gráficam en­
te sobre u n caso de 3 años y m edio. Después de la luxa­
ción de — 1 a la edad de 3 años y m edio, el borde del inci­
sivo se encuentra en la espina nasal anterior. El caso es de­
m ostrado explícitam ente hasta su term inación (Fig. N °. 33
de la a. a la k. en esta M onografía).
c)
En el libro O rtodoncia T eoría y Práctica, de T.M. Graber
(3), tercera edición, año 1974, página 335, podem os obser­
var la figura 7 —31 (Fig. 34 en esta M onografía). El autor
- 2 3 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
señala que el incisivo central superior izquierdo se encuen-.
tra en mal posición debido a un accidente. El incisivo cen­
tral deciduo fue desplazado hacia arriba, desviando al suce­
sor perm anente de su vía de erupción normal.
En la figura 7 — 32 (Fig. N °. 35 de esta M onografía) el au­
to r m uestra a un incisivo central superior derecho con dila­
ceración. La m alform ación vista fue causada por un golpe
sobre la yem a dentaria en tem prana edad.
En las figuras 36 y 37 podem os apreciar una radiografía y
u n corte de una pieza con dilaceración. A notam os estos
casos por la sim ilitud de la imagen radiográfica con el tem a
que estamos tratando.
Es im portante señalar que los autores Hotz y G raber aso­
cian este tipo de problem as con traum as en el sector bucal ante­
rior.
FIG U RA 32
Raíz inclinada en ángulo recto
como causa de la retención de
1
Se trata, generalmente, en
estos casos de consecuencias de
accidentes, por ejemplo, desvia­
ción del germen dentario por lu­
xación del correspondiente diente
de leche forzándole hacia el inte­
rior del maxilar (en la figura 367
se muestra un caso similar tratado
con éxito). Figura No. 33 del pre­
sente trabajo.
NOTA:
Las figuras desde la número 1 a la 31 corresponden al trabajo del Dr. Pedro
Borja de Guz.mán (Revista Hispanoamericana de Odontología N°. 45).
No se publican por motivos técnicos en este trabajo, pero están insertadas
en forma íntegra en la monografía Dodtoral.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
O R T O D O N C IA
C L ÍN IC A
FIGURA N ° 3 3
a.
+ 1 reten id o y d esp la zad o en u n a n iñ a de
8 años y m edio d esp u és de la lu x ació n de
+ I a la e d a d de 3 años y m edio. El b o r-'
de del incisivo se en c u en tra en la esp in a
ñas. ant.
i).
— 1 ban d a de cem en to y 2 gan ch o s y liga­
d u ra de alam b re. En ésta se cuelga u n a li­
g ad u ra de gom a q u e so b re el b o rd e de la
placa d iscu rre hacia u n g an ch o ap licad o
en posición p alatin a.
c.
l res meses m as ta rd e; es ev id en te el m o­
vim iento que se ha pro d u cid o .
el. O tro s 3 meses m ás tard e.
e. O tro s 10 meses m ás tard e.
235
REVISTA DE LA UMIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A.
L E S IO N E S Y PÉRDIDA DE D IE N T E S
F jg .
A CA USA DE A C C ID E N T E S
S3
/.
F o to g ra f ía d e la b o c a d el m is m o c a so . El t ir a n te d e g o m a v a d e s d e la lig a d u r a d e a la m ­
b r e d o b la d a e n g a n c h o p r o c e d e n te d e l p lie g u e h a s ta el la d o p a la tin o d e la p la c a .
g. D e s d e a h í se e n c a r g a el a rc o la b ia l d el u l te r io r m o v im ie n to d e l d ie n te ( ra d io g r a f ía e).
S im u ltá n e a m e n te se u tiliz a la p la c a d e a v a n c e d e m o r d id a p a r a la e le v a c ió n d e la o c lu ­
sió n y c o rr e c c ió n d e la p o s ic ió n d e la o c lu s ió n .
h. L a b a n d a s o b re 4- 1 se h a r e t i r a d o , la e le v a c ió n d e la o c lu s ió n es s u fic ie n te .
i. El m is m o c a s o al té r m in o d e l t r a ta m ie n to . S e h a c o n s e g u id o a lin e a r el d ie n te c o n los
m e d io s m á s s im p le s . N o o b s ta n te , e s ta c la s e d e tr a t a m i e n t o d e b e t o m a r s e m á s b ie n
c o m o u n ju e g o y s o la m e n te e s tá j u s t if ic a d o d o n d e n o e n tr a e n c o n s id e r a c ió n u n c ie r re
d e e s p a c io .
k.
E l m is m o c a s o 3 a ñ o s m á s t a r d e . El r e s u lta d o r e la tiv o a la p o s ic ió n d e la o c lu s ió n y
p o s ic ió n d e 4- 1 es b u e n o , s ie n d o m e n o s s a tis fa c to r ia la h ig ie n e b u c a l.
- 2 3 6 -
1
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A N O M ALIAS
KN
EL TAMAÑO
DE I.O S
DIENTES
FIGURA N ° 34
7-31. E l in cisiv o c e n tr a l s u p e rio r iz q u ie rd o se e n ­
c u e n tr a e n m a lp o s ic ió n d e b id o a u n a c c id e n te . E l in cisiv o
c e n tr a l d e c id u o fu e d e s p la z a d o h a c ia a rr ib a , d e s v ia n d o al
su c eso r p e rm a n e n te d e su v ía d e e ru p c ió n n o r m a l. L a r a ­
d io g ra f ía i n tr a b u c a l re v e la la f a ita d e e s p a c io p a r a a c o m o ­
d a r a los incisivos.
F ig.
FIGURAN0 35
F ig . -7-32. I n c is iv o c e n tr a l s u p e rio r p e r m a n e n te del
la d o d e re c h o c o n d ila c e ra c ió n . L a m a lfo rm a c ió n v ista
fu e c a u s a d a p o r u n g o lp e s o b re la y e m a d e n ta r ia a
te m p r a n a e d a d .
- 2 3 7 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M A L F O R M A C I O N E S MACROSCÓPI CAS
ocurrir con la .mayor frecuencia en los dientes labiales, especialmente
s i u n d ien te caduco resulta impelido en la masa del proceso alveolar
FIGURA N ° 36
F i g . iS i . — D ie n te s d ila c e ra d o s
FIGURAN0 37
in s itu
F i g . 1S2. — D ila c e ra c ió n . P u e d e v e rs e el
p lie g u e d e l e s m a lte la b ia l y en la d e n ­
t in a c e r v ic a l (se g ú n W u n s c h T v
- 2 3 8 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
3.- ETIOLOGIA
Dentro de etiología de la mala oclusión, factores generales
respecto a la herencia, Graber (3) señala a Lundstrom, quien
realizó un intenso análisis en gemelos y concluyó que la heren­
cia puede ser significativa en la determinación de las siguientes
características.
1.2.3.-
4.5.-
Tamaño de los dientes;
Anchura y longitud de la arcada;
Altura del paladar;
Apiñamiento y espacios entre los dientes;
Grado de sobremordida sagital (overjet; sobremordida hori­
zontal).
A esta lista superior podemos agregarle la posible influen­
cia hereditaria siguiente:
1.2.-
Posición y conformación de la musculatura peribucal al ta­
maño y forma de la lengua;
Características de los tejidos blandos (carácter y textura de
la mucosas, tamaño de los frenillos,forma y posición, etc.)
Si existe la influencia hereditaria y puede serdemostrada
en las áreas enumeradas, es lógico presumir que la herencia de­
sempeña un papel importante, en las siguientes condiciones:
1.- Anomalías congénitas;
2.- Asimetrías faciales;
3.- Micrognatia y Macrognatia;
4.- Macrodoncia y Microdoncia;
5.- Oligodoncia y Anodontia;
6.- Variaciones en la forma de los dientes; incisivoslaterales en
forma de cono, cúspide de carabelli,mamelones,
etc.);
7.- Paladar y labio hendidos;
- 2 3 9 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
8.9.10.11.12.-
Diastemas provocadas por frenillos;
Sobre — m ordida profunda;
A piñam iento y giroversión de los dientes;
R etrusión del m axilar superior;
Prognatism o del m axilar inferior.
Destacamos que de ninguna m anera se m enciona a la posi­
ción invertida de piezas perm anentes en este listado.
Cuando expresam ente se señalan los "‘defectos congénitos”
podem os observar que tam poco se m enciona la anom alía que es­
tam os estudiando.
Nos queda el interrogante ¿D ónde ubicam os a este tipo de
problem as?:
a) ^Dentro de la herencia?
b) VDentro de los defectos congénitos?
c) tld io p ático ?
d) ¿F actores generales de la mala oclusión “ accidentes o trau­
m as” ?
¿Qué es herencia? (4): fenóm eno biológico por el cual los as­
cendientes transm iten a los descendientes cualidades norm ales o
patológicas. T endencia de la naturaleza a transm itir los caracte­
res de los ascendientes a los descendientes, la herencia asegura la
continuidad de las especies. Existen enferm edades hereditarias,
de las cuales algunas son verdaderas, com o ciertas infecciones o
intoxicaciones y, en otras, hay sim plem ente predisposiciones he­
reditarias, com o sucede en la tuberculosis.
¿Qué es congénito? (4): nacido en el individuo; innato, que
existe desde el nacim iento o antes del mism o; no adquirido.
¿Idiopatía?: enferm edad que existe por sí misma y que no es
consecuencia de otra afección.
-
2 4 0
-
REVISTA -DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Idiopatía (5); enferm edad de origen prim itivo o desconocido.
Enferm edad (5): alteración o desviación del estado fisiológico
en una o varias partes del cuerpo.- género o clase de trastorno
m orboso al que puede referirse un caso particular.— conjunto de
fenóm enos que sufre la acción de una causa m orbosa y reaccio­
na contra ella.
Sobre los tres casos que vamos a presentar en esta m ono­
grafía, es im portante señalar lo siguiente: en el anamnesis de los
padres de la niña y de los dos niños se observa aparentem ente la
no ingerencia de factores hereditarios; sin embargo, destacam os
que no tenem os datos concretos sobre los ascendientes rem otos
que, en una u otra form a, po d rían influenciar en la problem áti­
ca de la posición invertida de piezas perm anentes en el sector
anterior del m axilar superior, tam poco accidentes y traumas.
Craber (3) nos dice que es posible que los accidentes sean un
factor más significativo en la m ala oclusión que generalm ente se
cree. Al aprender el niño a gatear, la cara y el área de los dien­
tes recibe m ucho golpes que no son registrados en su historia
clínica. Tales experiencias traum áticas desconocidas pueden ex­
plicar m uchas anom alías eruptivas idiopáticas.
Las radiografías que m uestran Graber, Hotz y Borja de
Guzmán, son m uy parecidas a los casos que exam inarem os. En
nuestro trabajo no hay ningún tipo de antecedente que pudiere
haber provocado la desviación de los gérmenes dentarios.
Los casos presentados por el Dr. Borja dé Guzm án no seña­
lan antecedentes traum áticos; caso similar presentado por Hotz
en el texto O rtodoncia Clínica, expresam ente indica el traum a
como causa del problem a.
Si analizamos brevem ente el p eríodo de calcificación de la
dentición decidua en el sector antero superior, es decir, de cani­
no a canino, que es lo que nos interesa para esta investigación,
.podemos observar según los trabajos de Shour y Massler, citados^
— 24 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
por Graber (3) (Figs. 38,39 y 40) e Izard (8 ), que la calcifica­
ción en el sector indicado empieza a los seis meses, más o m enos
dos para los centrales y caninos perm anentes; los laterales per­
m anentes em piezan su calcificación a los doce meses más o m e­
nos tres.
Si reflexionam os sobre lo antes expuesto, debem os dedu­
cir que ya en esta época (en el caso que vamos a presentar), la
calcificación se está realizando en form a anorm al, con el borde
incisal invertido. El determ inar la etiología de los casos que lue­
go presentarem os resulta sum am ente com plejo y es necesario un
estudio más amplio de los posibles casos publicados, de tal m a­
nera de dar un veredicto más acertado.
>
« í
Sin embargo, p o r lo antes expuesto, podríam os concluir
com o causal de posición invertida de piezas perm anentes, lo si­
guiente:
a) Por definición .— Idiopático o congénito
b) Accidentes — Traum a
4.- C A SU ISTIC A
Inm ediatam ente pasaremos a describir en form a porm eno­
rizada los casos de la presente investigación.
CASO N ° . 1.- Se presenta una niña de aproxim adam ente diez
años de edad, en el mes de noviem bre del año 1976. Se destaca,
en prim era instancia en el exam en visual, que es una niña con
fascies edéntulo. Se aprecia en ella retrusión del labio superior.
Del exam en intraoral llama la atención la ausencia de los
incisivos centrales superiores y del lateral derecho superior. Se
procede a realizar los exámenes correspondientes, es decir, m o­
delos de estudio y radiografías (Figs. 41 A y B).
Al exam en radiográfico se determ ina que las piezas denta­
ria s antes m encionadas están incluidas, destacándose la posición-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
DENTICION
DECIDUA
2 años
( i 6 meses)
3 años
(± 6 meses)
4 años
(± 9 meses)
5 años
(± 9 meses)
6 años
(± 9 meses)
F ig. 2-57.
D e s a rro llo d e la d e n tic ió n h u m a n a . (M o d ific a c ió n d e S c h o u r y Massler. ;
-
2 4 3
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Invertida de los incisivos centrales (Figs. 42 y 43).
Filosofía de Tratam iento
Por causas no determ inadas, los incisivos centrales se en­
cuentran en posición invertida. Sin embargo, radiográficam en­
te, el incisivo lateral superior derecho se no ta más o menos en
posición correcta, pero incluido.
D entro del plan de tratam iento se resuelve en prim era ins­
tancia intervenir el sector quirúrgicam ente, de tal m anera de li­
berar a las piezas dentarias incluidas (piezas cautivas).
Se piensa en el sentido de que, u n a vez liberadas, ellas ten­
derán a erupcionar hacia la cavidad bucal, considerando que ese
es el lugar habitual de existencia. Se nota además que el sector
alveolar no está com pletam ente desarrollado. Por una situación
lógica, las piezas no han erupcionado.
Al respecto, debem os señalar las investigaciones de Biggerstaff, quien dem uestra que, cuando un diente es trasplantado, ha­
ce crecer o cultiva su propio hueso alveolar a su alrededor. En­
tre febrero y m arzo de 1977 se realiza la prim era intervención,
acto en el cual quedan liberadas hacia la cavidad bucal las tres
piezas dentarias en tratam iento.
El 16 de m ayo de 1977 se tom an m odelos interm edios (Fig
44), en los cuales podem os observar con claridad que el incisivo
central superior izquierdo está erupcionando hacia la cavidad
bucal, observándose además que su eje axial se va inclinando fa­
vorablem ente a u n a posición más correcta. Se no ta la lesión que
está produciendo el borde incisal en el labio superior.
Considerando que únicam ente el central izquierdo estaba
volcándose hacia la cavidad bucal y no el lateral y central dere­
cho, se procede el 16 de m ayo de 1977 a intervenir a la niña por
segunda vez, con el objetivo concreto de liberar el lateral y cen-
-
2 4 4
-
FIGURA N°. 41-A.- CASO N °. 1.- Obsérvese la ausencia clínica de los incisivos
centrales y lateral derecho. Modelos de aproximadamente no­
viembre de 1976.
FIGURA N °. 41-B.- Obsérvese el mismo caso por oclusal.
FIGURA N °. 42.- Radiografías tomadas en noviembre de 1976. Es interesante apre­
ciar la posición invertida de los centrales permanentes; el incisivo
lateral derecho está incluido.
FIGURA N °. 43.- Radiografía tomada en octubre de 1976.
Los incisivos centrales en posición invertida, proyectándose hacia
FIGURA N °. 44.- Fotografía tomada a los modelos el 16 de mayo de 1977. Puede
observarse con claridad que el central izquierdo está erupcionado
hacia la cavidad bucal; nótese la úlcera producida por el borde incisal.
FIGURA N °. 45.- Modelos de fecha 29 de julio de 1977. Destáquese la rotación de
los centrales y la erupción del lateral.
FIGURA N °. 46.- Otra toma a los modelos de la figura 45.
Julio 29 de 1977.
FIGURA N °. 47.- Modelos de fecha'14 de noviembre de 1978.
FIGURA N °. 48.- Fotografía del caso tomada el 14 de noviembre de 1978. Es im­
portante apreciar que el incisivo izquierdo está bastante bien ubi­
cado; el central derecho ha rotado también significativamente.
Obsérvese además las ulceraciones en la mucosa oral.
FIGURA N°. 49.- Radiografía de fecha 12 de diciembre de 1978 del caso N°. 1.
FIGURA N °. 50.- Otra toma radiográfica del 12 de diciembre de 1978 del caso N °. 1
FIGURA N°. 51,- CASO N °. 2.- Se destaca en la fotografía, además de la mala posi­
ción dentaria, la persistencia de una pieza temporal.. Mayo 25 de
1978.
FIGURA N°. 53-B.- Radiografía tomada el 22 de agosto de 1978 después de haber
extraído el supernumerario y el temporal.
FIGURA N °. 54.- Fotografía tomada el 7 de septiembre de 1978. Obsérvese al des­
cubierto la posición radicular del central.
FIGURA N °. 55.- Septiembre 21 de 1978.
El resorte de rotación está colocado entre el bracket del central y
el arco principal.
FIGURA N °. 56.- Radiografía tomada el 13 de noviembre de 1978. Obsérvesela co­
locación del resorte de rotación.
FIGURA N °‘ 57.- Fotografía tomada el 29 de enero de 1979. Otra intervención con
el objetivo de liberar la porción coronal de la pieza dentaria.
FIGURA N °. 58.- Tomada el 9 de mayo de 1979. Obsérvese el bracket pegado en la
cara palatina del central y la gran ulceración producida.
T
as t « p i t
FIGURA N °. 59.- Tomada el 7 de junio de 1979. Destáquese la gran rotación de la
pieza y el exceso de tejido de granulación inflamatorio - crónico.
FIGURA N °. 60.- Tv.mad? el 7 de junio de 1979.
FIGURAN0. 61.- Obsérvese la obturación de amalgama por vía apical después del
tratamiento de endodoncia. Fotografía tomada el 22 de octubre
de 1979.
FIGURA N °. 62.- El caso después de la extracción del central: puede apreciarse la
colocación de un resorte para mantener el espacio y además la co­
locación de un arco trenzado para corregir pequeñas irregularida­
des. Fotografía tomada el 9 de enero de 1980.
V
it
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tral derecho.
El 29 de julio de 1977 se tom an m odelos interm edios (Fig.
45 y 46) y podem os observar lo siguiente: el incisivo central iz­
quierdo se ha enderezado bastante; el central derecho está aflo­
rando hacia la cavidad bucal y el lateral que está en una posición
más o m enos norm al sigue su proceso eruptivo. Se destaca en
esta época la absoluta falta de espacio para el canino superior
derecho.
Es im portante señalar que para el mes de octubre de 1977
la fascies de la niña h ab ía cam biado notablem ente y ya no pre­
sentaba aquella característica de niña edéntula.
Después de esta observación la niña tiene que trasladarse al
exterior y se presenta a la consulta el 14 de noviem bre de 1978
con un aparato removible y arco vestibular, con el cual se estaba
ayudando a la ubicación de las piezas dentarias en tratam iento.
En todo caso, puede observarse que aquellas están en una ubica­
ción bastante favorable y además se destaca que se ha recobrado
el espacio para el canino superior derecho (Figs. 47 y 48).
En el m om ento
mente favorable y se
a seguirse a p artir de
tom an Rx (Figs. 49 y
*
actual el pronóstico del caso se nota suma­
plantea a los padres el plan de tratam iento
este m om ento. En diciem bre de 1978 se
50).
»
*
El caso dejo de verlo, pues la paciente no regresa a la con­
sulta. En todo caso, la experiencia adquirida hasta este m om en­
to tiene una im portancia altam ente significativa para actuar en
casos similares.
CASO N °. 2.- El 19 de m ayo de 1978 se exam ina a u n niño de
nueve años en el cual, a más de los problem as de posición dentan a, llama la atención la persistencia del incisivo central derecho
caduco superior.
El 25 de m ayo de 1978 se procede a los exámenes corres-
245 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
pondientes, es decir, m odelos de estudio, fotografías radiogra­
fías (Figs. 51,52 y 53 A). En el exam en radiográfico se observa
la presencia de un m esiodents y además la posición invertida del
incisivo central derecho perm anente.
El 12 de junio de 1978 se extrae el tem poral y la pieza su­
pernum eraria (Fig. 53 B).
D entro del plan de tratam iento, se resuelve m antener el es­
pacio para el incisivo central superior derecho, con miras a la
posibilidad de rotar esa pieza com pletam ente.
Se realiza la prim era intervención con el propósito de abor­
dar la corona de la pieza dentaria y colocar un bracket que nos
servirá para la rotación futura de la pieza. Sin embargo, nos en­
contram os con dos problem as:
a)
El nerviosismo del niño, lo que trajo com o consecuencia
una pobre colaboración.
b)
La ubicación m uy en profundidad de la corona dentaria.
Ante esta situación, procedim os a liberar parte de la raíz,
sector en el cual se colocó un bracket que servirá para la rota­
ción del central (Fig. 54). Esta actitud de utilizar la raíz para
colocar el elem ento de soporte fue, a nuestro criterio, el inicio
del fracaso de este caso.
En la figura 55 podem os observar la colocación del resorte
de rotación. En la figura 56 del 13 de noviem bre de 1978 ob­
servamos una radiografía del caso.
El 29 de enero del año 1979 se vuelve a intervenir, con el
objetivo de liberar la corona. Es de anotar que para esta época
el central se había rotado en parte; m ediante la,intervención tu ­
vimos acceso a la corona (Fig. 57).
El prim ero de m arzo de 1979 se recem enta bracket en la
.cara palatina del central; el 9 de m ayo de 1979 se tom an fotoq
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
grafías del caso, en el cual se destaca la úlcera producida po r e l»
borde incisal y la gran cantidad de tejido de granulación infla­
m atorio crónico a los alrededores del lateral derecho y del cen­
tral izquierdo (Fig. 58).
El 7 de junio se vuelve a tom ar fotografías (Figs. 59 y 60).
Se nota una m ayor rotación del incisivo, pero se ha suscitado un
acontecim iento que prácticam ente ha hecho perder todo tipo de
esperanzas en el pronóstico del caso, ya que se lesionó el paque­
te vásculo — nervioso necrosándose la pulpa. A nte esta situa­
ción, se procede a realizar un tratam iento de conducto po r vía
apical, con el propósito de continuar el tratam iento (Fig. 61).
En el mes de agosto de 1979 se p ien sa en una posible re­
im plantación de la pieza; sin embargo, dadas las circunstancias
de que la raíz estaba expuesta y que, además, había sido tratada
para la colocación de brackets, con el agravante adicional de una
gran cantidad de tejidos inflam atorio crónico y supuración en el
sector, se resuelve la extracción de la pieza.
Posteriorm ente se siguió el caso con las técnicas convencio­
nales, procurando m antener el espacio de incisivo central para
su réposición protésica posterior (Fig. 62 y 63). Es im portante
señalar además que, dada la tendencia progénica del paciente,
éste usó fuerza ortopédica casquete — m entonera (Fig. 64). En
las figuras 65,66,67,68 y 69, puede observarse el caso term inado
y la colocación de una pieza de contención.
En las figuras 70,71 y 72 se observa al paciente con un apa­
rato m etálico rem ovible. El paciente, a una determ inada edad,
deberá colocarse u n a prótesis fija, que restaure el incisivo cen­
tral. El cambio de la prótesis plástica a m etálica provisional fue
debido a u n proceso alérgico que desarrolló el paciente.
PEDAGOGIA
ETICA MEDICA Y ORIENTACION
SOCIAL EN LA ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA *
El títu lo de esta conferencia corresponde al de una mesa
redonda que el Prof. M ilton Roem er, de la Universidad de Cali­
fornia, Los Angeles, prom oviera basado en la conferencia que el
sociólogo e historiador de la M edicina Henry E. Sigerist publi­
cara en The Yale Jo u rn al of biology and Medicine en el año
1980.
Con las ideas propuestas por Roemer, la Organización
Mundial de la Salud, publica en su revista “ Foro m undial de la
Salud” Vol. 3 N °. 4 de 1982 una serie de com entarios de prom i­
nentes médicos que conform an una extensa gama de opiniones
provenientes de diferentes países y distintos sistemas referentes
al tem a central que vamos a desarrollar: “la orientación social
de la Enseñanza de la M edicina”.
¿Por qué se nos ha ocurrido este tem a?, en u n día com o
hoy tan cercano a Navidad y en una reunión prom ovida por la
Asociación de Médicos para exaltar a distinguidos colegas que
han cum plido 25 años de vida profesional y que son com pañe­
ros de trabajo en esta Institución de la Seguridad Social E cuato­
riana. Precisamente por que éstas son fiestas de solidaridad hu­
m ana y ésta es una Institución de Seguridad Social, y todos soD r. A lfonso R oídos Garcés, Profesor de la Facultad de Medicina.
-251— A
(/■
’OÍy
^
('
/
O >,jr Ci - í t t ! ¿7 /
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m os profesores de la Universidad, y en una u otra m edida, la
form ación y principios éticos que norm an el ejercicio profesio­
nal de los futuros médicos y su relación con la sociedad depen­
den de lo que esa Universidad les enseña y del ejemplo y voca­
ción de servicio que ellos aprendieron de sus m aestros. Veamos
a groso m odo cuál es el conjunto de norm as jurídicas que se su­
pone rigen la m edicina ecuatoriana y la prestación de salud a los
ciudadano.
La C onstitución de la República indica en su títu lo 2 de
los “ derechos, deberes y garantías” art. 19, inciso 13: “ el dere­
cho a un nivel de vida que asegure la salud, la alim entación, el
vestido, la vivienda, la asistencia m édica y los servicios sociales
necesarios” . Este artículo está codificado en junio de 1984 por
el plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional,
en los mismos térm inos y ampliado com o concepto Social, tan­
to en la Constitución com o en su codificación en la Sección 4
que trata de la Seguridad Social y la prom oción popular en los
siguientes térm inos: art. 29 “ todos los ecuatorianos tienen dere­
cho a la seguridad social, que com prende: I o ) el Seguro Social
que tiene com o objetivo proteger al asegurado y a su familiar en
los casos de enferm edad, m aternidad, desocupación, invalidez y
m uerte. Se financiará con el aporte equitativo del Estado, de
los empleadores y asegurados. Se procurará extenderlo a toda la
población. El Seguro Social es un derecho irrenunciable de los
trabajadores.
»
*
»
»
Estos son conceptos a nivel nacional, y que decir de los
enunciados internacionales com o po r ejem plo la declaración
universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de
la que el Ecuador es asignatario, y en su art. 25 indica que: “to ­
da persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase­
gure, asi com o a su familia, la salud y el bienestar, y en especial,
la alim entacióñ, el vestido, la vivienda, la asistencia m édica, y
los servicios sociales, etc., etc.
Y que decir de otra declaración tan grandilocuente de la
Organización Mundial de la Salud, cuando expresa que el año
-
2 5 2
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
2 .000 será el año de la Salud para todos.
Este es el m arco teórico en el que se desenvuelven nuestras
actividades profesionales, pero preguntam os sinceram ente si ésta
es la realidad de la sociedad ecuatoriana; un porcentaje alto de
los ciudadanos se encuentran afiliados a la Seguridad Social; si
una considerable proporción de personas tiene la oportunidad
de recibir los beneficios de la M edicina preventiva y asistencial,
si la m ortalidad infantil p o r desnutrición y enferm edades infec­
ciosas es m edianam ente aceptable; y debem os contestar que
nuestro país, com o m uchos del tercer m undo, tienen el triste
privilegio de ocupar las más altas tasas de m ortalidad neonatal y
post- neonatal. Que el porcentaje de distribución de las defor­
maciones en niños m enores de 1 año sigue siendo enorm em ente
alto para enferm edades digestivas, parasitarias e infecciosas, que
pudieran ser controlables en gran m edida con atenciones prim a­
rias de salud. Debemos decir que. en este cam po, atención m a­
terno — infantil, nuestra Institución viene retardando por déca­
das una obligación estatutaria, m uchas veces expresada, frecuen­
tem ente estudiada pero hasta ahora postergada^co'm o podem os
arm onizar el ejercicio profesional con esta orientación social de
la m edicina propuesta en nuestro país y en todas las sociedades
civilizadas y en todos los sistemas políticos? ¿bajo qué concep­
tos morales que norm an éticam ente el ejercicio de la profesión?;
¿cóm o obtener que el m édico joven tom e conciencia de sus
grandes responsabilidades en la com unidad? son los enunciados
fundam entales de esta charla.
El m édico m oderno en los países industrializados y en gran
m edida, en los nuestros, se orienta hacia la especializaciones.
Tecnifica sus procedim ientos diagnósticos y acum ula conoci­
m ientos en su especialidad que lo obliga a ver a su paciente co­
mo u n problem a m édico específico que necesita soluciones tam ­
bién especificas. Llega a conocer casi to d a la verdad de una par­
te del todo. Esta fragm entación de la m edicina es en gran m edi­
da la que ha hecho progresar a las ciencias médicas, pero tam ­
bién, la que ha deshum anizado un tan to el ejercicio de la misma.
Por otro lado, m iem bros de una sociedad de consum o, donde la
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
com petencia es norm a, no podem os sustraernos de estas verda­
des y actuar en form a diferente al resto de los otros profesiona­
les, de allí que, para el vulgo, se hable en térm inos que lastim an
nuestra sensibilidad, pero que po d rían ser verdad, en términos
particulares “com ercialización de la m edicina ” ¿Pero cuáles son
las norm as deontológicas que rigen el ejercicio profesional?;
¿cuáles los códigos de ética que obligan nuestra conducta en la
práctica?. Los médicos recién graduados ju ran la Declaración de
G inebra cíe la Asociación Médica M undial prom ulgada en 1948.
Esta es una m odificación del juram ento H ipocrático y la llama­
da tradición m édica clásica, com o el código de Ham m urabi, la
nación de M aimónides, los Consejos de Esculapio, y toda nues­
tra práctica m édica regida por preceptos de conducta se basan
en los principios que la sociedad im pone al individuo en sus co­
tidianos quehaceres dirigidos al bien com ún. Nosotros, nuestra
civilización occidental, exaltam os estos conceptos ético — m édi­
cos con los preceptos de la religión judeo — cristiana que im­
pregnan nuestra cultura, desarrollando nuestras actividades en el
plano directo m édico — enferm o y las obligaciones para con los
colegas, secreto profesional, honorarios, juntas médicas, especia­
lidades, etc., que constituyen el articulado fundam ental de los
Códigos de ética de las federaciones nacionales médicas del Ecuador y de otros países, sin resaltar en estos códigos la respon­
sabilidad social del m édico, de tal m anera que se vive un ejerci­
cio profesional individual, ignorando la letra escrita de la Ley,
com o que si ésta fuera prom ulgada para u n futuro lejano y no
para u n desgarrado presenté; de allí que el profesor M ilton R oe­
m er proponga la m odernización del Código de ética de la Aso­
ciación Médica Mundial, agregando los siguientes artículos: “Ha­
ré todo lo que pueda para ayudar a mi paciente y a toda la co­
m unidad a prevenir las enferm edades a los traum atism os y a
conservar la salud” .
— “ Respetará la dignidad de todas las personas, atendién­
dolas conform e a sus necesidades en m ateria de salud,
cualquiera que sea su condición personal o las retribucio­
nes pecunarias que m i acción pueda repórtam e.”
— “C om prendiendo que los problem as de salud de los po-.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
bres son más graves, me esforzaré especialm ente para res­
ponder a sus necesidades.”
— “Conscientes siempre de que el costo de la atención de
la salud corre a cargo de la población, no haré nada que
constituya su derroche o que no esté ju stificado” .
— “A pesar de los atractivos que ofrecen ciertas localida­
des, atenderé en la población donde ésta viva y trabaje,
donde quiera sean más necesarias mis capacidades” .
— “Trabajaré en colaboración con otros agentes de salud,
en interés de la eficacia del servicio de salud”.
— “Colaboraré con las autoridades públicas en la aplica­
ción de la Legislación sanitaria que refleje las decisiones
dem ocráticas de la población.”
— “ Procuraré al m áxim o m antenerm e bien inform ado so­
bre los adelantos en los conocim ientos m édicos” .
— “ Como ciudadano consciente desde el p u n to de vista so­
cial, estaré alerta a los riesgos para la salud presente* en el
m edio, colaboraré con los demás con la elim inación de
esos riesgos y haré todo lo posible en favor del bienestar
de toda la población” .
Estos conceptos pueden parecer sitópicos, aún cuando
tam bién p o d rían m ejorarse en su contenido y en su alcance, pe­
ro encierran una línea de conducta profundam ente vinculada a
la responsabilidad social y ajustada a la ley, de tal m anera que,
el m édico que se guía p o r un Código de ética de esta naturaleza,
se convertiría en lo que Henry Sigerist propone com o científico
Y agente social de la com unidad, pero más im portante aún que
Una regla de conducta social prom ulgada po r la Asociación de
Médicos es la educación del m édico a nivel de las Universidades,
Porque la atención de salud no es com o los demás bienes y servi­
cios de una com unidad o una nación en la que pueden haber de-
-
2 5 5
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
¿igualdades en la vivienda, el vestir o las diversiones, pero no en
el derecho al goce pleno de la salud.
N uestro Codigo de ética, vigente desde el 20 de febrero de
1973, postula un enunciado de noble y trascendente valor al
cual deberíam os ajustar nuestros esfuerzos com o médicos para
resaltar el valor de nuestra profesión en la com unidad y que se
expresa de la siguiente m anera: el M édico es un ciudadano que
practica la más hum anitaria de las profesiones. Sus deberes y
derechos com o tal se hallan ligados a la sociedad en que viven:
la misma que deberá reconocerle la libertad necesaria para su
práctica profesional.
Luchará contra la enferm edad, la ignorancia, la superstición
y el empirismo, y valiéndose de su innegable fuerza m oral per­
seguirá el im perio de la justicia, ayudará a eliminar los abusos y
se preocupará por com prender los problem as que afectan a la
sociedad.
Este es el cam ino que debem os seguir para llegar a la m eta
de salud para todos en el año 2 . 0 0 0 .
INGENIERIA
UNA CONTRIBUCION AL ESTUDIO
DE RIESGOS SISMICOS EN
EL ECUADOR
José Palacio G onzáles *
Efrén Blum Gutiérrez *
Colaboradores científicos: Raúl Maruri Díaz **
H éctor Ayon
Jacinto Rodríguez
RESU M E N
Se presenta un m étodo probabilístico para obtener la ace­
leración m áxim a esperada en cualquier sitio del país, con u n de­
terminado nivel de probabilidad de .excedencia. Para esto se dis­
cute la identificación de áreas fuentes en la zona. Se estudia un
sitio en particular y se recom ienda un espectro de diseño.
Guayaquil, agosto 1984.
^Investigador del IHEA
Profesor.del IIEA
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
AG R AD E C IM IEN TO
El A u to r deja expresa constancia de su agradecimiento a la
Universidad de Guayaquil, y en particular al In stitu to de Investi­
gaciones y Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Mate­
máticas y Físicas, a sus directivos y demás personal, por el apo­
yo incondicional a la presente investigación.
A si m ismo, desea expresar su agradecimiento a las siguien­
tes personas:
A l Sr. José Egred y demás compañeros del Observatorio
A stronóm ico del Ecuador, por haber facilitado desinteresada­
m en te toda la inform ación a su alcance, incluyendo material
inédito.
A l Sr. Miguel Fabre M oreno, por su participación en la in­
terpretación, elaboración de los gráficos, diagramación general y
concepción artística con que ha sido tratado el presente artículo.
A la Sra. Janeth Vera de Intriago, Secretaria del IIE A , por
su participación en el trabajo de mecanografiado y revisión del
presente reportaje.
—
2 b 0
—
A
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
I.- G E N E R A LID A D E S
1.1. INTRO D U CCIO N
La República del Ecuador se encuentra localizada en el
C inturón de Fuego del Pacífico, la zona que registra la m ayor
parte de la actividad sísmica del globo terrestre y en la cual es­
tán localizados num erosos volcanes, algunos de ellos aún activos.
Como consecuencia en nuestro país se han presentado sismos de
gran m agnitud que ocasionaron num erosas víctim as y cuantiosos
daños materiales. Por lo tanto es imprescindible establecer los
niveles de riesgo sísmico a que una determ inada localidad estará
som etida con el fin de reducir los daños:
El riesgo potencial en una localidad depende de la sismici­
dad regional, de la form a com o se atenúa el m ovim iento con la
distancia y de las características del suelo local. Desde el punto
de vista de ingeniería sismo — resistente, la determ inación del
nivel de riesgo debe ser expresada por parám etros de diseño es­
perados de suceder con un nivel de probabilidad de excedencia.
Lo ideal consistiría en conocer la aceleración m áxima o ve­
locidad m áxim a de las partículas, la densidad espectral y su fre­
cuencia probable, así com o la posibilidad de que la localidad en
estudio esté expuesta a pulsos largos. Esto implicaría disponer
de espectros de diseño ( o acelerogramas) debidos a terrem otos
correspondientes a áreas fuentes de los alrededores y definir su
probabilidad. Sin embargo estamos m uy lejos de esta m eta y so­
lamente el conocer las cantidades que representan las sacudidas
fuertes del terreno ya constituirían un gran avance (Referencia
26, pág. 1 2 ).
El objetivo del presente trabajo es establecer el nivel de
aceleración esperada en roca de ser excedida con un específico
nivel de probabilidad en un período de tiem po dado. Este tra­
bajo es parte del esfuerzo del IIEA (U. Guayaquil) por estable­
a r un m apa de isoaceleraciones y de ser posible de isovelocida-
-
261
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
des para todo el país y en térm inos optim istas proponer una re-'
gionalización sísmica del país.
U n objetivo adicional del artículo es discutir la posibilidad
de la construcción de un espectro de diseño para un sitio especí­
fico de estudio, que tom e en cuenta el efecto del suelo local.
Com o ejemplo de aplicación se escogió a ATAHUALPA, locali­
dad de la Península de Santa Elena, com o el sitio de estudio.
1.2.- SISM O - TECTO NICA DEL ECUADOR.
El territorio ecuatoriano geográficamente presenta tres re­
giones bien definidas:
a) La Costa o Región Occidental
b) La Sierra, Región Central o Interandina
c) El Oriente o Región Oriental
En todas estas regiones ha tenido lugar actividad sísmica y
se encuentran recorridas por num erosas fallas y esta división
geográfica en térm inos generales se relacionan con la tectónica
del país, pero la tectónica es m ucho más com pleja que esta divi­
sión geográfica. Casualm ente la Sismicidad del Ecuador se ex­
plica dentro del contexto del m odelo m undial deducido de la
m oderna tectónica de placas, que considera a la litosfera dividi­
da en segmentos o placas en co n tin u a interacción, de lo cual re­
sulta que en algunos lugares las placas se deslicen de m anera
trascurrente m ientras que en otros se enfrenten o se separen.
Del enfrentam iento de una placa oceánica con una placa
continental se produce el fenóm eno de subducción, p o r el cual
la placa oceánica, más rígida y fuerte, se introduce por debajo
de la placa continental y sigue hundiéndose hacia el m anto, en
donde se consum e al alcanzar grandes profundidades. Todo este
proceso origina acciones mecánicas, fricción, m agnetism o, tra­
yendo com o consecuencia sismicidad y volcanismo. Tam bién
com o consecuencia se produce una fosa frente a la costa, la misjma que puede alcanzar grandes profundidades.
REVISTA' DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
La zona en la cual se localizan los focos sísmicos produci-,
dos en la placa oceánica que subducciona se llama Zona de Benioíf, y el buzam iento de esta zona es variable en las diferentes
regiones del globo terrestre en que se produce subducción.
En el Ecuador tiene lugar este fenóm eno de subdicción, al
enfrentarse la placa Am ericana con la placa Pacífica, concreta­
m ente la concurrencia de las placas Nazca, Sudam ericana y Co­
cos frente a las costa ecuatoriana, en donde ha sido identificada
la trinchera y el hundim iento de la placa Nazca bajo la placa
continental (Referencias 12,15,21 y 24), donde específicam ente
podem os encontrar las siguientes características principales:
— Un arco volcánico activo cercano a la zona de subdic*
ción. por el Este;
— Una trinchera o fosa m ar afuera, paralela al arco volcá­
nico, al oeste del arco;
— Una prism a de acreción, que se m anifiesta en el margen
continental con una cordillera costera. Una cuenca de
ante — arco separa la cordillera costera del arco volcá­
nico ;
— Una zona de Benioff que, desde la trinchera, se in tro ­
duce con bajo ángulo por debajo del arco volcánico.
Esta zona es sísm icam ente m uy activa, con hipocentros
someros cerca de la trinchera y generalm ente de p ro ­
fundidad m ediana a grande bajo el arco volcánico.
La zona de subducción se caracteriza principalm ente por la
diferencia de buzam ientos al N orte y al Sur de aproxim adam en­
te el paralelo 2o . S. Hacia el norte, la zona de Bonioff tiene un
buzamiento del orden 28°. al NE; hacia el sur, la misma zona
buza apenas unos 10 directam ente al E.
A partir del mismo paralelo 2o . S la trinchera cam bia de dirección de N — S a NNE — SSW, y esta línea es tam bién el lím i­
te meridional de la zona de volcanes activos de los Andes co­
lombianos y ecuatorianos. En el mismo paralelo 2o. S se inicia
la deflexión de la Cordillera de los Andes, desde una dirección
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
•general N— S, al N orte, a la dirección NNE — SSW, al S ur/
Todas estas características de la subducción podrían ser
consecuencia de la presencia de la Dorsal Carnegie. Los reales
efectos de su presencia son discutidas en varias publicaciones
(Referencias 15,17).
El exam en de las imágenes de radar y fotografía aéreas han
perm itido localizar las fracturas prom inentes en la región (Refe­
rencia 25). La notable coincidencia de altas concentraciones de
fracturas con flujo tectónico (Referencia 20) elevados insinúala
presencia de fallas activas en estos sectores.
La Referencia 25 presenta un m apa donde se localizan al­
gunas fracturas con rasgos geomorfológicos característicos: ali­
neaciones rectilíneas, desplazam ientos verticales y horizontales
im portantes en form aciones relativam ente jóvenes (Pleistoceno,
Holoceno).
La verdadera actividad de las fallas se determ inará única­
m ente con estudios m uy detallados de cam po y con análisis ins­
trum entales m uy m inuciosos.
2 . METODOLOGIA (Marco Teórico)
La existencia de sismos destructores plantea un problem a
de gran im portancia y complejidad. Es necesario evaluar el ries­
go que se corre al construir una obra en una zona sísmica, y de­
term inar parám etros de diseño adecuados para dism inuir en lo
posible las consecuencias derivadas de los m ovim ientos del terre­
no en una localidad.
Los conocim ientos actuales no perm iten determ inar ni si­
quiera con un margen razonable cuando ni en que punto ni con
que fuerza se producirán los sismos futuros, por lo cual el riesgo
sísmico tiene necesariam ente que ser tratado en form a probabilística.
De una m anera general, la evaluación del riesgo sísmico sig­
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
nifica determ inar la frecuencia y la potencia de los sismos que*
probablem ente afectarán en el futuro un determ inado lugar. Pa­
ra eso se debe establecer tres aspectos, que están relacionados
entre sí: un nivel de probabilidad, u n p eríodo de tiem po y la
fuerza del sismo.
Esta últim a se puede expresar por m edio de varios parám e­
tros: Velocidad, Aceleración en el sitio, etc.
Dado un sitio de estudio, la sismicidad de la región donde
se encuentra determ inará los niveles esperados de aceleración,
velocidad y desplazam iento del suelo en este sitio.
Esta región puede tener subregiones con distintos niveles
de sismicidad; a estas subregiones las llamam os áreas fuentes.
Las áreas fuentes las consideram os com o áreas isosísmicas,
es decir que la generación de sismos en cualquier p u n to dentro
de ellos siguen un m ism o patrón. Este p atró n define la sismici­
dad del área fuente (Referencias 1,2,3).
2.1. SISMICIDAD DE LAS A R E A S FUENTES.
La sismicidad de una área fuente se determ ina establecien­
do los parám etros a y b de la ecuación de recurrencia de R itcher
Ec. (1)
log N (M) - a - bM
D onde N (M) - núm ero de sismos anuales de m agnitud m a­
yor o igual a M.
De la ecuación (1) es fácil inferir
N (0) — N (M 0) - 10 a - núm ero total de eventos en el año
N (M) - N (0) 10 ' bM
Ec. (2).
Esta últim a expresión puede ser reescrita:
I
Ec. (3)
N (M) - a EXP ( - BM)
-
265-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
D onde a - N (0) - 10 a ; B - b/log e
Por lo tanto la sismicidad de cada área fuente puede ser ca­
racterizada tam bién por los parám etros alfa y beta en vez de a y
b.
Los parám etros alfa y beta determ inan la distribución de
los valores extrem os de las magnitudes, llamada distribución de
Gum bel y que es otra m anera de estim ar la sismicidad de las
áreas fuentes (Referencias 11, 14). Este enfoque tiene la venta­
ja de que utiliza los valores m áxim os de cada período de tiem po
generalm ente u n año, siendo estos valores más confiables, pues
no adolecen de las deficiencias de cobertura de los valores pe­
queños. Se ha encontrado que la “prim era distribución de
G um bel” , G (Y) — Exp ( - a Exp ( - B Y)), es apropiada para ex­
presar la sismicidad, siendo G (Y) la probabilidad de que la mag­
n itu d “Y ” no' sea excedida en un año.
2.2. PARAM ETROS DE DISEÑO EN EL SITIO.
La técnica general usada en el presente trabajo es esencial­
m ente la misma que las presentadas por Cornell (1968), pero
reem plazando las integraciones po r sum atorias discretas para dar
flexibilidad en la representación de las funciones de atenuación
y área fuentes. (Ref. 1,2,3).
La concurrencia futura espacial en cada área fuente se asu­
m irá uniform e a través de cada área fuente. Entonces si cada
área fuente es dividida en — n — subáreas, el núm ero de sismos
esperados de ocurrir anualm ente en esa subárea de m agnitud M
o m ayor será: n (M) — N (M)/n.
Al producirse sismos con diferentes m agnitudes en cada
subárea de cada área fuente generarán aceleraciones (velocidad y
desplazam ientos) en el sitio de estudio con niveles que depende­
rán de la m agnitud y de la distancia hipocentral. La m ayoría de
especialistas (Ref. 5,6,7,13,18) aceptan que la expresión que da
el nivel de aceleraciones tiene la form a:
- 2 6 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A - C i e C2 M (R - Ro) C3
Ec. (4‘)
Donde R — distancia hipocentral
Cq, C 2 , C 3 , Ro — parám etros regionales para la aceleración
velocidad o desplazam iento.
Una vez obtenido el núm ero de sismos anuales para cada
m agnitud o m ayor para cada subárea de cada área fuente y co­
nociendo las distancias de esta subárea (aceptando que los sis­
mos se generan en su baricentro) al sitio de estudio, se puede
obtener el núm ero de aceleraciones anuales para distintos nive­
les o mayores. Siguiendo este proceso para cada subárea de to ­
das las áreas fuentes se puede obtener el núm eto total de acele­
raciones de determ inado nivel o m ayor N (A a) que se sucede­
rán en el sitio de estudio en un año y por lo tanto la tasa m edia
anual de aceleraciones y.
Por lo tan to se puede obtener tam bién la probabilidad de
que una aceleración dada A sea m ayor o igual que u n valor a, tal
que:
F (A>a) -
N (A
Ec. (5)
a)/y
Se puede probar que esta función de probabilidad de A,
tiene la form a exponencial:
F (A? a) -
Ec ( 6 )
SA K
Donde S y K son parám etros que reflejan la sismicidad de
las distintas áreas fuentes.
Si consideram os cada una de las aceleraciones máximas
anuales en el sitio de interés debido a cada uno de los eventos y
si designáramos com o “evento especial” aquel en que un m áxi­
mo anual excede un valor dado de la aceleración a, existirá una
probabilidad constante de excedencia anual de aceleración — a—
.en cada evento.
- 2 6 7
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Esto significará que la ocurrencia de un “ evento especial”'
en el sitio constituye tam bién un proceso de Poisson con razón
m edia anual N (A a).
p (N - J )
- N(A
a) J e -N (A a) /j
Ec. ( 7 )
S ij-0
p(N — 0) — probabilidad de que la aceleración máxima
anual no exceda un valor a en un año.
Hacemos:
G (A) — Prob (A a) — p (N — 0)
Por tanto:
G (A) - Exp (- N (A a) )
G (A) — Exp (- y F (A a))
Ec. ( 8 )
Esta distribución tiene la form a de la segunda de Gumbel,
con cota inferior.
En D años la razón m edia será D N (A
a).
La probabilidad de que la aceleración m áxim a en D años
no exceda un valor a, será:
G D (A) - Exp ( - D N(A a))
G D (A) - Exp ( - y D F (A a))
Reem plazando al valor de F (A a).
G (A) - Exp (- y D S A ’k )
Ec. (10)
Haciendo: P — 1 — G (A)
Ec. (11)
-2 6 8
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Donde P — Probabilidad de que la aceleración m áxim a ex- ceda un valor dado en D. años.
Luego:
1 - P - Exp ( - D S A - k )
A - (y D S / - l n ( l - P ) ) / k
Ec(12)
Donde A — aceleración esperada sea excedida en D años
con un nivel de probabilidades igual a P.
EL período m edio de retorno de determ inado nivel de ace­
leración será:
Ty - 1/N (A a).
Luego: G j (A) — Exp ( — D/TY)
Ty - D /ln G D (A)
Ec. (13)
3.- A R E A S FU ENTES Y SISM IC ID AD DE L A S A R E A S
FUENTES.
3.1. D E TE R M IN A C IO N DE L A S A R E A S FUENTES.
Para determ inar el riesgo sísmico en un punto determ inado
se requiere conocer las características sísmicas, geológicas y tec­
tónicas de la región, en base a las cuales se establecen las llama­
das A R E A S FU ENTES, áreas sismogénicas o unidades sísmicas,
v son aquellas que se estim an generarán sismos según un mismo
potrón y de acuerdo a su historia sísmica. De una m anera gene­
ral, estas áreas fuentes engloban grupos de fallas activas o luga­
res en los cuales han ocurrido sismos que se pueden atribuir a fa­
llas cuya existencia y actividad se sospecha basándose en una ra­
zonable inform ación geológica y/o tectónica.
Tom ando en cuenta las evidencias tectónicas de la región
-
2 6 9
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
así com o su historia sísmica, podem os diferenciar diferentes*
áreas que pueden ser fuentes posibles de sism os: la fosa y sus in­
m ediaciones, la Cordillera O ccidental de los Andes y el frente
O riental de los Andes.
En cuanto a la fosa y sus inm ediaciones se deben diferen­
ciar dos áreas distintas, una al norte de los 2o . S y otra al sur, ya
que la subducción en esas dos regiones tienen diferente buza­
m iento.
La figura 1 tom ada de la Referencia 20, describe la distri­
bución del flujo tectónico para el período 1900 — 1973.
El flujo tectónico es definido com o la cantidad de energía
disipada por unidad de área y p o r unidad de tiem po, tal que:
F - 1/AT J l ¡2 dA dT (Referencia 22)
Donde:
F — flujo tectónico, J — energía liberada — A — área,
T — tiem po.
Esta distribución (figura 1) confirm a la presencia de las
cuatro áreas fuentes. Sus lím ites fueron casualm ente estableci­
dos basándose en los contornos de la figura 1 .
La Figura 2 m uestra las cuatro áreas fuentes definidas. En
el presente trabajo las áreas fuentes son identificadas com o
AREA 51,52,53 y 54.
Eri el presente trabajo se estudia el riesgo sísm ico para Atahualpa, localidad de la provincia del Guayas, ubicada a
los 8 3 ° 4 4 ’ W de longitud y 2o . 17’ S de latitud. El AREA 54
está a mas de 300 km del p u n to de estudio po r lo que se lo des­
cartó del análisis.
REVÍSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
3.2. SISM ICID AD DE L A S A R E A S FUENTES.
Se estableció en la Sección 1, que la sismicidad de una
área fuente p o d ía ser determ inada p o r los parám etros alfa y be­
ta (o a y b). Estos parám etros pueden ser evaluados ya sea di­
rectam ente por las tasas medias anuales de ocurrencias de sismos
o por m edio de la distribución de los valores extrem os. Un
buen ejemplo de aplicación de estos dos m étodos puede verse en
la Referencia 11.
Para el presente estudio se ha trabajado con el Catálogo de
Sismos Instrum entales para el perío d o 1900 — 1983, elaborado
por la Escuela Politécnica Nacional — O bservatorio A stronóm i­
co — In stitu to de Geofísica, actividad que form a parte del Pro­
yecto SISRA. El Catálogo en m ención ha sido establecido a
partir de 24 fuentes diferentes de inform ación descritas en la bi­
bliografía. (Ref. 29).
Para determ inar los parám etros de la sismicidad de cada
área fuente se desarrolló un sistema de program a de procesa­
m iento electrónico en una com putadora Radio Shack M odelo II
Se form ó prim ero un Archivo M aestro con el Catálogo ge­
neral m encionado de todos los sismos ocurridos en el territorio
ecuatoriano. Por m edio de una subrutina se determ ina el p e rí­
m etro y la ubicación de cada área fuente que da una salida en
papel que ayuda a chequear si la inform ación ha sido bien ingre­
sada. A partir del Archivo M aestro un program a del sistema es­
tablece el archivo de sismos que caen dentro de una específica
área fuente. O tra subrutina establece las tasas medias anuales de
ocurrencia de sismos para cada área fuente y para cualquier pe­
río d o de observación. A su vez otra subrutina hace el análisis
para los valores extrem os según la m etodología establecida en
las Referencias 11 y 14.
En estas subrutinas se utilizan los valores de la m agnitud
m b — m agnitud — de ondas corpóreas.—
Las Figuras 3 —4 — 5 presentan las tasas de medias anuales- 2 7 1 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
para distintos períodos de observación. Este estudio es necesa-'
rio por la diferente calidad de la cobertura instrum ental. El pe­
río d o que se escoja debe ser lo más representativo posible. Ade­
más se propuso com o m eta buscar u n p eríodo que tam bién haga
com patible los resultados dados por las tasas medias y aquellos
dados por los valores extrem os. Se escogieron los siguientes pe­
ríodos:
AREA 51 40 años
AREA 52 41 años
AREA 53 50 años
(1942 - 1981)
(1942 - 1982)
(1933 - 1982)
Por m edio de los valores extrem os se obtuvieron los pará­
m etros de la sismicidad para cada área fuente en los mismos pe­
ríodos de observación.
LasFiguras 6 — 7 — 8 presentan los resultados tanto para
las tasas medias com o de los valores extrem os.
Para las tres áreas fuentes ambos resultados tienen suficien­
te concordancia. Por lo tanto aceptam os com o válidos los resul­
tados de los valores extrem os.
Una últim a subrutina del sistema hace un análisis de las
profundidades de los eventos en las distintas áreas fuentes.
En resum en los valores aceptados para caracterizar la sismi­
cidad de las áreas fuentes son las siguientes:
A /F U E N T E
ALFA
BETA
PROFUN. PROMEDIO
AREA 51
AREA 52
AREA 53
1623
20056
7249
1.48
1.95
1.80
40 km.
40 km.
80 km.
4 - A C E L E R A C IO N E S ESPE RAD AS.
Se ha desarrollado un program a de proceso autom atizado
para un com putador Radio Shack m odelo II, para obtener nive-
2 7 2
-
T
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ies de aceleraciones esperadas de ser excedidas en D años con di-“
ferentes niveles de probabilidades.
Los datos de entrada de este program a son:
— La ubicación y geom etría de cada una de las áreas fuen­
tes y la división de las subáreas.
v
— Los parám etros ALFA y BETA de cada área fuente y su
profundidad prom edio de los eventos.
— La ubicación del p unto de estudio.
— El nivel de probabilidades deseado — P —y el núm ero
de años —D — en que se espera que un determ inado nivel
de aceleraciones sea excedida.
— La cota m ínim a del proceso. A ceptado que G (A) sigue
la 2da. distribución de Gumbel. Se ha com probado que
la cota m ínim a no influye determ inantem ente en los re­
sultados. (Ref. 13).
Para este proyecto cada subárea fuente se lo tom ó como
cuadrículas de un cuarto de grado por lado.
El program a calcula las distancias hipocentrales de cada
cuadrícula al punto de estudio y determ ina la función F (A a)
según la ecuación (5), aceptando que la aceleración se atenúa se­
gún la ecuación (4). Los parám etros que definen esta ecuación
han sido hallados para diferentes sitios del planeta po r varios au­
tores (Referencias 5,6,7,8,9,10,16).
Las curvas de atenuación son características propias de la
región pero su obtención confiable implica tener una gran colec­
ción de registros instrum entales (acelelogramas) en roca de even­
tos que hayan sucedido a diferentes distancias del sitio.
En el país no disponem os al m om ento de esta inform ación.
Otra m anera propuesta de obtener las curvas de atenuación es a
partir de los datos de intensidades obtenidas para diferentes
eventos históricos. Estas intensidades pueden transform arse a
- 2 7 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
aceleraciones y así obtener los parám etros que definen la ecua-'
ción 4 para la región. Este m étodo tiene el inconveniente que se
deriva del carácter subjetivo del parám etro intensidad. Además
las transform aciones de intensidades a niveles de aceleración son
discutibles, así com o tam bién la presencia del suelo local distor­
siona los resultados.
Un camino a seguir sería el usar los parám etros que definen
la atenuación para determ inadas regiones que po d rían asimilarse
a nuestra zona de estudio. La gran m ayoría de estudios se refie­
ren al oeste de Estados Unidos (California) que creemos no se
pueden aplicar al país. En la siguiente tabla presentam os los pa­
rám etros propuestos para otras regiones, inclusive resultados
que engloban a varias regiones dando un prom edio ponderado.
AUTOR
FUENT/mTOS
E ste v a
N o re ste de Amérí
(1970).
ca C e n tra l
Donovan
N.O. USA, Japón
(1974)
Papua, N. G uinea
Donovan
Tbdas l a s
(1873)
re g io n e s
C2
C1
C3
KQ
REF.
1230
.8
-2 .0
25
23 1
1080
.50
-1.32
25
22
. 38
-1 .5 2
25
21
.
1320
El program a realiza autom áticam ente el ajuste de la curva
dado por la ecuación 6 y por lo tanto a partir de la ecuación 1 2 ,
se puede obtener com o salida del program a el nivel de acelera­
ciones que se espera pueda ser excedida en D años y con el nivel
de probabilidades dado.
Es decir que el nivel de riesgo se expresa directam ente por
m edio de las probabilidades de excedencia del m ovim iento del
suelo en el sitio de em plazam iento de la obra, teniendo en cuen­
ta la vida útil de la misma.
- 2 7 4 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En general se aceptan dos m ovim ientos de suelo de diseño.
Uno que sería el m áxim o m ovim iento de suelo concebible de
acuerdo a la potencialidad sísm ica de las fuerzas sismogénicas.
Para este m ovim iento se puede aceptar que la estructura puede
sufrir daños, aún colapso parcial pero que no existen pérdidas
esenciales, po r ejemplo en una central nuclear no deben produ­
cirse pérdidas en el contenedor.
El otro m ovim iento de suelo de diseño es aquel que de*
ocurrir la estructura deberá soportarlo sin sufrir daño. En otras
palabras la estructura deberá perm anecer elástica a diferencia
que para el m áxim o concebible se pueda aceptar disipación de
energía al perm itir entrar en cedencia a determ inadas secciones
de la estructura.
Los valores com unes aceptados son los siguientes:
M ovimiento
Probab. de e x c e d e n c ia en 50
E st r u c t .
(c o m p o rt).
.
anos
C e n tra l
A (In e lá s tic o )
0.005
2500
N u c le a r
B ( E lá s tic o )
O.J.O
475
G randes
A (In e lá s tic o )
0,0 5
1060
P re s a s
B ( E lá s tic o )
0 .1 0
475
E d i f ic io s
A (In e lá s tic o )
0 . 2:'.
200
T ipo de
P e r, Med.
R eto m o
En el presente artículo se ha obtenido resultados para dife­
rentes niveles de probabilidades de excedencia en 50 años, usan­
do las curvas de atenuación tanto de Esteva (1970) com o de Donovan y se los presentan en la siguiente tabla.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
S itio :
P ro b . Exeed.
50 años
A W lM i’A (2. 28 S - 80.73 W)
A c e le ra c ió n e sp e ra d a en ro c a flig)
P e rio d o de
Donovan (1974)
E ste v a (1970)
R etom o (añ o s) i
.086
.150
174
.2
.098
. 165
224
.1
.147
.219
475
.0 5 ,
.208
.01
.492
.25
.290
.
.535
j
975
(
'
Si las instalaciones a construir son vitales para el país se po­
dría escoger una probabilidad en 50 años de .05. A ceptando la
atenuación sugerida por Donovan (1974) se obtendría una cota
superior para A tahualpa de . 29g.
5.- ESPECTRO S DE D ISEÑO ELASTIC O .
En térm inos generales para la construcción de los espectros
elásticos para diferentes niveles de probabilidades se siguió el
procedim iento presentado por el A.T.C. — Aplied Technology
Council — (Ref. 28). Este procedim iento se basa fundam ental­
m ente en los trabajos de Seed (1975) y Hayashi (1971). La m e­
dia de las formas espectrales para un am ortiguam iento del 5 o/o
de 104 registros fue establecida por Seed (Ref. 23) para 4 distin­
tas condiciones de suelo y m ostradas en la Figura 9.
Los cuatro tipos de suelo van desde roca hasta arcilla blan­
da y su descripción puede ser hallada en la Referencia 28, pág.
18 y 19 de los com entarios en la edición en lengua española.
Estas formas espectrales fueron com paradas con los estu­
dios de N.ewmark (1973). Blume (1973) y Mohraz (1976).'
-
2 7 6
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Fue considerado apropiado simplificar la form a de estas
curvas a una familia de tres, al com binar roca a suelos rígidos,
llegando a curvas norm alizadas m ostradas en la figura 1 0 .
Las tres curvas en esta figura se aplican a las tres condicio­
nes de suelo descritas en la referencia 28, pág. 19 del com enta­
rio en su edición española.
De estas figuras se observa que para suelos suaves (tipo 53),
se tiene una aceleración espectral m enor que para los otros dos
tipos de suelos. Esto coincide coáa la observación que para ni­
veles intensos de sacudim ientos del terreno, se estim a que las
aceleraciones máximas en la superficie de depósitos profundos
son m enores que en la roca.
Para obtener las form as espectrales se acepta que:
S A / g — 1 .2 V g S _
2 .5 Ag.
D onde: SA — aceleración espectral; Vg — velocidad en la
superficie de suelo; Ag — aceleración en la superficie de suelo;
S— parám etro que caracteriza el tipo de suelo.
A quí aceptam os que Ag es directam ente la aceleración es­
perada cuya evaluación fue descrita en el títu lo anterior si el si­
tio es roca o suelo firm e; si el sitio tiene condiciones de suelo ti­
po S3, entonces Ag tendrá u n valor igual al 80 o/o de la acelera­
ción esperada en roca.
Según la referencia 28 los valores de — S — son: 1, para
suelos tipo SI; 1.2, para suelo tipo S2; 1.5 para suelo tipo S3.
En el sitio estudiado de A tahualpa, el suelo local está consti­
tuido por un estrato de arena de consistencia com pacta a
m uy
com pacta, con u n espesor variable entre 3 y 15 m etros, suprayaciendo a rocas de la Form ación Tablazao. Este perfil de
suelo
Puede asimilarse al tipo 51 definido p o r el ATC, para el cual el
valor del coeficiente — S — es 1 .
-2 7 7
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Es reconocido que las frecuencias altas se atenúan más rá­
pidam ente con las distancias que las bajas. Por lo tanto a distan­
cias m ayores que 1 0 0 km. para m ovim ientos fuertes, las estruc­
turas flexibles son más afectadas que las rígidas (Referencia 28).
Esta observación se refleja en la relación Vg/Ag. Newmark esta­
blece que para aluvión esta relación varia entre 35.7 y 242.4
(cm/seg/g). Y recom ienda se adopte un valor 122 (cm/seg/g)
para condiciones normales.
Recogiendo estas recom endaciones se construyeron los es­
pectros elásticos para A tahualpa a p artir de dos valores de acele­
raciones esperadas que corresponden a niveles de probabilidad
de excedencia de 1.0 o/o y 5 o/o, se utilizó las curvas de atenua­
ción dada por Esteva (1970). Las curvas del espectro son pre­
sentadas en la figura 1 1 .
CONQLUSIONES Y RECO M END ACIO NES
I r La D efinición de las áreas fuentes podrían ser m ejora­
das con u n a discusión amplia con la participación de un gran nú­
m ero de especialistas. Si se lograse algún consenso en un núm e­
ro lim itado de hipótesis se debería analizar la sensibilidad de los
resultados frente a las distintas hipótesis de la definición de las
áreas fuentes. Lo ideal sería conocer el sistema de fallas activas
de la región.
2.- Los resultados son sensibles al uso de las curvas de ate­
nuación. Se debería investigar la posibilidad de la construcción
de una o unas curvas de atenuación para la región.
3.- Una definición lo más cercana a la realidad de las áreas
fuentes y de las curvas de atenuación darían resultados confia­
bles. Este proceso de análisis se p o d ría hacer para cada p u n to
de una m alla que cubra toda la región del país. Se p o d ría unir
los p u ntos con igual nivel de aceleración esperada de ser excedi­
da con un mismo nivel de probabilidad y obtener u n m apa de
isoaceleraciones. Una regionalización a p artir de este esquem a
sería ideal en una codificación sismo — resistente.
4.- Un problem a adicional se presenta en cuanto a la con- 2 7 8 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
fiabilidad de los datos instrum entales de los sismos. Un aporte
significativo es el esfuerzo del O bservatorio A stronóm ico del £cuador con la elaboración del “Catálogo de H ipocentros” del
Ecuador dentro del Proyecto “SISR A ”, cuyos prim eros infor­
mes de trabajo nos ha sido proporcionado gentilm ente p o r el Sr.
Jo sé Egred. Este proyecto ya recoge las recom endaciones de la
“Conferencia intergubernam ental sobre la evaluación y la dismi­
nución de los riesgos sísm icos” , París, 1975, en especial en
cuanto a la calificación de los datos, rangos probables de error,
etc. Conocem os que la OAE, tam bién está trabajando en sismos
históricos que serán de gran valor para futuros estudios de riesgo
sísmico en el país.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
F u e n te :J .P a la c io
I9 T 5
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
IV)APA DE UBICACION DE
LAS A REAS FU E N TE S
AREAS
-
28 1
Figura
3
Figura
4
F ig u ra
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
NUMERO
( EN
OE
SISMOS
FUNCION
OE
ARCA
SU
ANUALES
NUMERO
MAGNITUD)
(EN
Z
0z.4
0.06
o-ot
6.01
aurv
\
OE
OcCI
iaaa
MAGNITUD)
J
NUMERO
(EN
snola
í
\
i
q
1
\
v
SO
60
MAGNITUD
F ig u ra 6
¿O
.
$
\
v
r
.
-------
— ,—
------'
44------J—
------ai
006
K *ot
4lo So 4o ¿o 0.6
S
]
■■ ■:
\
&o
53
0\
T
00■
-0.000..14064
X
0
~
|«
O
O.of
ANUALES
MAQNITUOI
1
, y
\
2 0046
SU
40
L
-------
0:6
/Te
«coy- ------------1
i------ ------- !-------1
■
i
¡
i;
tea v ! j j-----!
4(0O
0
------ i------I • i ......
M» »S(E»JO
------ ----------A
' .....
h *
°
SISMOS
AREA
'
*----IV IB E
OE
FUNCION
M
m e d ís mi d a
«JO
O
so
too
166C
oP
4lo00
*3 \ /
B E L
ANUALES
SU
AREA
o se a m u » n udMu da o c ajrrar«sia
^
0
“ «c
0 *
Mw» ■x
SISMOS
SI
A»
jae6>
o
400
10
loi
4
DE
FUNCION
4o
¿0
áo *o 6.0
MAGNITUD
F ig u ra 7
\
\
MAGNITUD
F ig u r a 8
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ACELERACION
E S P E C TR A L
MAXIMA ACELERACION
D£L TER R EN O
Figura 9
P eriodo- segundo».
- 2 8 4 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
A r .F I FRAC ION
E SP EC TR A L
M A X IM A
A C E L E R A C IO N
TER R EN O
Figura lü
P e r io d o - secundo*
-
285-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Figura 11
REVISTA DE LA UNIVERSIDAb DE GUAYAQUIL
R E F E R E N C IA S
1.-
Algermissen S.T., Perkins D. — A probabilistic stim ate of
m áxim um acceleration in rock in the Contiguous U nited
States U.S. Geológica! Survey, 1976.
2.-
Algermissen S.T., Perkins D .— A technique for seismic
zoning: General considerations and param eters Microzonation Conference Seattle, 1972.
3.-
Algermissen S.T., Perkins D .— C ontributions to Seismic
Zoning NOOA, 1973.
4.-
Blum G. Efrén, Lara M. O ttón, Palacio G. Jo sé .—Justifica­
ción y M etodología de u n Estudio de Riesgo Sísmico para
el Ecuador — In stitu to de Investigaciones’y Estudios Avan­
zados, R eporte 79 — 01 — Guayaquil, 1979.
5.-
Donovan, N.C. — E arthquake hazards for buildings. — Buil-
- 2 8 7 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ding practices for disaster m itigation: Nalt. Bur. Standards
Building Sci. Series 46, p. 8 2 - 111., 1973.
6.-
Donovan, N.C. — A statistical evaluation of strong m otion
data includ ing the February 9, 1971. San Fernando earthquake — World Conf. E arthquake Eng., 5th, Rome 1973
Proc., v.l.n. 1256 - 1261., 1974.
7.-
Esteva, L. — “ Regionalización Sísmica de México para fi­
nes de Ingeniería” In stitu to de Ingeniería, UNAM, m ono­
grafía No. 246, 18 p., abril 1970.
8.-
Esteva L. — Seismic risk and seismic design decisions. —
Hansen, R.J., ed., Seismic design for nuclear pow er plants:
Cambridge, M assachusetts Inst. Technology Press, p. 142 —
182, 1970.
9.-
Esteva L., and Rosenblueth, E. — Espectros de tem blores a
distancias m oderadas y grandes: Soc. M exicana de Ingenie­
ría Sísmica Bol., v. N °. 1, p. 1— 18, 1970.
10.- Esteva L., and Villaverde R .— Seismic risk, design spectra,
and structural reliability: Worl Conf. Earthquake Eng., 5th
Rom e 1973, Proc. v. 2, p. 2586 - 2596, 1974.
)
11.- Grases, Jo sé — Sismicidad de la región asociada a la cadena
volcánica centroam ericana del cuaternario — Caracas, 1975
12.- Kelleher, J . Sykes, L., Oliver J . — Possible criteria for predicting earthquake locations and their application to m ajor
píate boundaries o f the Placific and the Caribbean —J o u r ­
nal of Geophysical Research — Vol. 78, Mayo de 1973.
13.- Kiureghian, A.D., A.H.S. Ang— A fault rupture m odel for
seismic risk analysis — Bulletin of Seismological Society of
América — Vol. 67, 1977.
14.- Cinna Lom nitz - Global tectonics and earthquake risk Elsevier Scientific Publishing Com pany, 1974.
- 2 8 8 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'15.- Lonsdale, P. — Ecuadorian subducyoin system — The Am e­
rican A ssotiation o f Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 62
N °. 12, 1978.
16.- McGuire, P.K., — Seismic structural response risk analysis,
incorporating peak response regressions on earthquake
m agnitude and distance: M assachusetts Inst. Technology,
Dept. Civil Eng., Research R ept: R 74 —51, 371 p., 1974.
17.- Minster, J. B., Jo rd án , T.H., and M olnar, P .— Numerical
modeling of instantaneous píate tectonics: Geophysics
Journal of the Royal Astronom ical Society, v. 36, p.
541 - 5fl6, 1974.
18.- Newmark N.M. R osenblueth E. — Fundam entos de Inge­
niería Sísmica — Editorial Diana, México.
19.- Newmark N.M., Hall W. J . — Seismic design criteria for nu­
clear reactor facilities.
20.- Palacio G., José, Caicedo C. Nelson. — Riesgo Sísmico Zo­
na Ecuador. R eunión A ndina de Seguridad Sísmica — Li­
m a 1975.
21.- Pennington, W.D. — Subduction of the Eastern Panam a Basin and the seism otectonics of N orthw estern South Am eri­
ca University of Wisconsin, 1979.
22.- Ryall, A., Slemmons, D., Gedney, L.D. - Seismicity, Tectonism and surface faulting in the W estern U nited States during historie time Bulletin o f the Seismological Society of
América, Vol. 56, N °. 5, O ctubre de 1966.
23.- Seed, H.B., Ugas, C., Lysmer, J . - Site - dependent spectra for earthe quake design — Bulletin of the Seismological
Society of América, Vol. 6 6 , N °. 1, February 1976.
34.- Santo T. — Characteristics of seismicity in South América
— Earthquake Research Institute Bulletin.
Vol. 47.
-
289-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'24.- S an to , T .— C h aracteristics o f seism icity in S o u th America
— E arth q u a k e
R esearch In s titu te B ulletin.
Vol. 47
25.- Sevilla, j . — E squem a de la sism icidad en el E cu ad o r. Inecel, Plan M aestro d e E lectrificación, 1981.
26.- U N ESC O .— T errem otos. Evaluación y m itigación de su
peligrosidad. Editorial Blume, 1980.
27.- Catálogo de H ipocentros.- Escuela Politécnica Nacional.
Observatorio A stronóm ico. In stitu to de Geofísica (Inédi­
to, cortesía del Sr. Jo sé Egred), 1984.
28.- Final Reveiw D raft of R ecom ended Comprehensive Sismic
Design Provitions for Buildings (Part III), prepared by
Applied Technology Council — California, 1977.
Versión español: Disposiciones tectónicas para desarrollar
códigos sísmicos. Traducción realizada po r la Asociación
Colom biana de Ingeniería Sísmica, 1979.
29.- Fuentes de inform ación del Catálogo de sismos instrum en­
tales:
C FR Charles F. R ichter
A
G — R G utem berg — Richter
ISS International Seismological Sum mary
GUT Gutem berg
JM A Ja p an M eteorological Agency
CGS Coast and G eodetic Survey U.S.A.
ISC International Seismological Center
SIS Proyecto SISAN
BCI B ureau C entral In te rn a tio n a l o f Seism ologic
PAS Pasadena, CA., U.S.A.
TAC T acubaya, M exic.
M AT M atsushiro, H unshu, J a p a n
PAL Palisades, NY, U.S.A.
WIC W ichita, U .S.A .
E U R E ureka, U.S.A.
-
2 9 0
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ALB A lburquerque, UM. U.S.A.
BRK Berkeley (Haviland), CA, U.S.A.
MOS Moscú, URSS
LAO LASA C enter (Larga A pertura Seismic Array)
GOL Golden, CO, U.S.A.
NOS National Ocean Survey
ERL EnVironmental Research Laboratories
GS U.S. Geological Survey, Denver, CO. U.S.A.
OAE
O bservatorio A stronóm ico de Quito, Ecuador
LITERATURA
&
(
MINARETE
BO LIVAR M O YANO
VICTOR HUGO: Un Siglo
¡Dos m illones de franceses!
Cuando V íc to r Hugo llegaba a los och enta y tres años, la
muerte lo requería. H abía nacido — según sus propios voca­
blos — “cuando el siglo X IX te n ía dos años” . Su ó bito ocurri­
ría el 22 de m ayo de 1885.Pocos — ¡poquísim os autores! — han tenido u n sepelio
tan apoteósico. Su féretro se colocó en el “A rco de T riu n fo ” .
‘Y allí le dieron el adiós dos m illones de sus com patriotas!...
‘Hasta las “hijas de la n o ch e” vertieron lágrimas p o r el “ G ran
Viejo”!
Si com o se ha dicho, el cariño que despierta el hom bre se
mide p or ej núm ero de personas que asisten a su sepelio, Vícor Hugo puede darse más que satisfecho: ¡fue supremamente
amado!
W t M-ügO , ot : 1Q P f
...
-295-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
tiernani
En 1830 es el “ gran destello” huguesco. En el “ Teatro de
Francia” se representa una de sus piezas más famosas: Hernani
Allí, en el sitio de las “personalidades” , entre otros, aparecen
Balzac, Chateaubriand, Berlioz, M erimée... Y tam bién, claro,
está presente la “joven m u ltitu d ” , que, ciegamente, va tras las
huellas del a u to r vesotiense.Se va a efectuar la “G ran B atalla” . La que enfrenta a
“Neoclásicos” y “ R om ánticos”. ¡Cuarente y cinco días se re­
presenta la obra!... ¡Cuarenta y cinco días en que las polém i­
cas, las diatribas, las loas, los vítores, en fin, se sucedieron inin­
terrum pidam ente. ¡Al fin, la victoria fue para los románticos.
En el Prólbgo a Crom well el “M aestro” expuso su “ credo”
rom ántico. Y sin ir m uy lejos, en el propio prefacio de Herna­
ni se puede leer: “ El Rom anticism o, tan a m enudo mal defini­
do, no es más, si bien se m ira, que el liberalism o en la literatura.
La libertad en el arte y la libertad en la sociedad, he aq u í el do­
ble final a que deben tender, igualm ente, todos los espíritus ló­
gicos y consecuentes; he aquí la doble bandera que reúne, excep
ción hecha de unos pocos espíritus (que se ilum inarán) a toda
la juventud de hoy, tan fuerte y tan p aciente” .
Poesía - Novela - Teatro
En tres cam pos muévese satisfactoriam ente la plum a huguesca: el poem a, la novela y el teatro. Pasada incluso una
centuria de su desaparición, aún existen discrepancias, entre
sus epígonos, respecto en cual de ios tres ám bitos literarios ex­
puso más nítidam ente su talento.Para algunos, el escritor francés es, fundam entalm ente,
“un p o e ta ”. El que nos ha dejado, po r ejemplo. Odas y hala­
das. Las oriéntate?. Hojas de otoño. Las contemplaciones y ,.
REVISTA T )E LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
por cierto, La leyenda de ios siglos.
O tros hallan en la novela “lo m ejor” del cálamo huguesco. En títulos com o Nuestra Señora de París. Los Miserables,
El hom bre que ríe, L os trabajadores del mar ... Y hay quienes
estim an que el teatro merece la prim acía en todo lo que produ­
jo la inteligencia huguesca, donde hallamos obras com o “Hernani, L os burgraves, R u y Blas, Uromwell...
Lo que deviene inocultable es que la novela ha “universalizadoj’ a Víctor Hugo. Sobre todo Nuestra Señora de París y
L os Miserables. El teatro, el cine y la televisión han utilizado
ambas obras en múltiples ocasiones. Por estos días — ¡para
magnificar el Año de Hugo! — se ha exhibido, por enésima vez,
Los Miserables en la “pantalla chica”.
Exilio
Otra faceta resaltante en el originador de E l noventa f
tres es la del político. Dentro de este campo conoció la “glo­
ria” y la “caída”. Como corresponde a todo aquel que se
arriesga a recorrer el sendero, nada seguro, de la política.Llegó a ser “ Par de Francia” . Senador. Parlam entario.
Allí, su voz, sonora y singular, escuchóse con embeleso. Pero
tam bién conoció el exilio.
¡El “pan am argo” del exilio!...
Lo envió al ostracism o aquel hom bre que peyorativam ente ei
escritor tildó “N apoleón el pequeño” . En contraposición del
“ o tro ” Napoleón, el corso señero, a quien el padre del autor
había servido fiel y valerosam ente.
Por veinte años, Hugo perm aneció fuera de la “ amada pa­
tria” . Vagó po r Bruselas. Por las islas norm andas dé Jersey y
Guernesey, si bien en esta últim a vivió p o r algún tiem po. Em­
pero el exilio lo agigantó políticam ente. Cuando retorne a Pa-
-
2 9 7
-
RESISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
l i s , en 1870, su recibim iento será soberbio. Por otro lado, lite­
rariam ente fue de lo más ubérrim o. Sólo un b o tó n de m uestra:
¡produjo Los Miserables!
“V oz de Francia’’
R om ántico, apasionado; activo, voluptuoso... en su juven­
tu d ; reposado, señorial, oráculo, paradigm ático ... en su anciani­
dad, Hugo ¡como escasos autores galos! llegó a trocarse en una
verdadera ‘leyenda viva” de la historia y literatura francesas.
Desde 1870 (cuando to m ó del ostracism o) hasta 1885
(cuando la parca lo derrum ba), el escritor gozó de fam a y presti­
gio inconm ensurable. T anto que, a ratos, su voz era “la voz de
F rancia”. Decir que logró u n a auténtica ‘V eneración” en vida
es expresar una verdad grande com o u n tem plo.
De allí que es captable el vasto duelo que m otivó su p arti­
da el 22 de m ayo de 1885. C uando incluso los ecos enemigos se
silenciaron para dejar escuchar nada más que los ditiram bos ver­
tidos en su m em oria.
“ Espinas en el sendero”
Siem pre se ha sostenido que la “ gloria” exige sacrificios.
M últiples reveses. Y así es. La existencia íntim a del “ G ran Vie­
j o ” n o fue del to d o placentera. Pletórica de alegrías. H ubo “ agudas espinas” en su sendero.
'
A dela Foucher fue su esposa. Pero la fam osa “ fidelidad
penelopiana” no fue en ella u n a particularidad. El crítico lite­
rario Carlos A gustín de Seinte — Besuve ( ¡amigo de Hugo!) y
A dela Foucher term inaron en am antes. E1 escritor, más tarde, hallaría en J u lie tte D rouet la “ am an­
te ideal” . Una am ante que le acom pañó en el exilio, que le sir­
vió a las mil maravillas de secretaria, que le escribió dieciséis mil
cartas, en fin, que le fue “ fiel” hasta la m ism a m uerte.-
-
298
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Más penurias para el a ito r : ¡su hija L eopoldina y su yerno
m urieron ahogados, en el Sena, al d ía siguiente de su boda!...
¡O tra de sus hijas term inó sus días en u n nosocom io!.
"A ñ o de Hugo'-'
El historiador francés Alain Secaux ha publicado (en el
presente año) u n a biografía “ com pleta” de V íc to r Hugo. La
obra le ha m erecido el “ Prem io de los E m bajadores” . O torga la
presea el cueppo diplom ático acreditado en París.
¡“ Hugo es gigante!” es el lem a que el M inisterio de C ultura
francés ha ideado para recordar el centenio de la ausencia huguesca. Espérase que el lapso m ayo de 1985 m ayo de 1986 —
“ Año de H ugo” — sea sustancioso en lo que al escritor vesotiense se refiere.Por su parte, la UNESCO ha acuñado una medalla en ho­
nor de Víctor Hugo. En el anverso aparece el escritor cuando
frisaba medio centenio de vida ( ¡época de su destierro!) y en el
reverso un árbol agitado por la tempestad. Y esta frase: “ ¡Por
la fraternidad se salva la libertad!”.
Prefiriercffi frase de veras significativa antes que “ ¡Yo, Hu­
go!”, com o el orghllo le hacía firmar al notable “Maestro” cuan­
do, flamígero e incontenible, lanzaba sus demciledores dardos
contra “Napoleón el pequero”.
T
A LA JUVENTUD:
En su Año Internacional
■¡
C om o
aves
en
bandadas,
ruidosas
se
entrecruzan,
ligeras
ávidas
de
conocim iento.
Venciendo
las
adversidades
con
estómagos
vacíos
se agrupan:
aleteando alegres
en la quietud
y,
se alborotan:
hinchados de sangre
rebeldes
al sentir perversidad
Con la juventud
perdura la esperanza.
Gustavo E. Buitrón Vera.
Junio
-3 0 1
PRESENCIA DEL PASADO
VICTOR HUGO Y EL CENTENARIO
DE SU MUERTE
Elias M uñoz Vicuña
El 22 de m ayo de 1885 m urió el em inente escritor V íctor
Hugo, padre del Rom anticism o, colosal poeta, exim io dram atur­
go, inm enso novelista, y, finalm ente, brillante político y defen­
sor de los derechos universales del hom bre, la m ujer y el niño.
Su nom bre fue generalm ente reconocido en todos los países de
la Tierra. Cuando m urió a los 83 años recibió los honores de fu­
nerales de Estado y se inm ortalizó su nom bre. Al cumplirse los
1 0 0 años de su m uerte, nuevam ente está presente en la concien­
cia de la Hum anidad.
En el Ecuador su nom bre ha brillado y brilla. El escritor
Ju a n M ontalvo le dedicó su elegía “ El T errem oto de Im babura”
que V ícto r Hugo recogió con palabras de elogio.
Nuestro em inente escritor Miguel Valverde le tradujo el
grandioso poem a “ Religiones y Religión” que llenó en español
U' JGOj O t t T i K
,
1 \j t j) a-
-305
-
M >\
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
más de cien páginas.
E ntre las obras más conocidas de V ícto r Hugo se encuen­
tran sus novelas “ N uestra Señora de P arís” y “ Los M iserables”,
que han m erecido innúm eras ediciones y que han sido traduci­
das a los más diversos idiomas, así com o han servido para la pro­
ducción de películas de alta calidad. Esas novelas com pletan
u n a trilogía con la novela “ Los Trabajadores del M ar”.
Estas novelas a juicio de su autor representan una interpre­
tación del m undo. En el Prólogo a “ Los trabajadores del M ar” ,
nos dice:
“Una triple fatalidad pesa sobre nosotros: la de los dog­
mas, la de las leyes y la de las cosas. En “Nuestra Señora
de París”, el autor denunció la primera; en “L os Misera­
bles”, señaló la segunda; en el libro actual (“Los Trabaja­
dores del M ar”), indica la tercera”.
Con estas obras, V ícto r Hugo supera la novela histórica y
llega a la novela social.
La obra literaria de V ícto r Hugo es inmensa, alguien la lla­
m ó “una catarata de palabras” . Nuestros com patriotas Ju an
M ontalvo y Miguel Valverde, le consideraron Vate, u n genio con
espiritu Divino.
t
{
{
O
t A
1
En el terreno po lítico , bástenos señalar que condeno el gol­
pe de Estado de Luis N apoleón Bonaparte, N apoleón III, al que
V ícto r Hugo llamó “ N apoleón el p eq u eñ o ” , para diferenciarlo
de Napoleón I, el Grande. La lucha contra N apoleón III lo llevó
a cabo desde el destierro en las islas de Jersey y Guernesey de
1850 a 1870.
O B R A S DE VIC TO R HUGO
Irtam es, tragedia
La Canadiense, poem a lírico
El Rico y el Pobre, poem a lírico
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Las Ventajas del Estudio, prosa
Moisés sobre el Nilo, poem a
La E statua de Enrique IV, poem a
La Virgen de Verdún, poem a
Han de Islandia, novela
Bug —Jargal, novela
Cromwell, dram a
Las Orientales, poem a
El U ltim o D ía de un Condenado, poem a
Marión Delorm e, dram a
Hernani, dram a
El Rey se divierte, dram a
Lucrecia Borgia, dram a
M aría Tudor, dram a
Los Burgraves, dram a
N uestra Señora de París, novela
Los Miserables, novela
Los Trabajadores del Mar, novela
La Leyenda de los Siglos, poem a
El Año Terrible, poem a
Canciones de las Calles y de los Bosques, poemas
N apoleón el Pequeño, panfleto
Ruy Blas, dram a
Los Castigos, poem a
Las Contem placiones, poesías
El N oventa y Tres, novela
Religiones y Religión, poem a
M anifiesto del Delegado de París a los 36.000 delegados de las
provincias de Francia, discurso
El A rte de ser Abuelo, poem a.
Odas y Baladas, poesías
Hojas de O toño, poesías
Cantos del Crepúsculo, poesías
Voces interiores, poesías
Rayos y Sombras, poesías
El Rin, relatos
Cosas Vistas, relatos
La Piedad Suprema, relatos.
G uayaquil, Mayo de 1985.
EL TERREMOTO DE IMBABURA
JU A N MONTALVO
A VICTOR HUGO. (1)
El corazón del p o e ta lo abraza to do, su imaginación se en­
cum bra com o él águila y contem pla el universo. El p o e ta ve
más que los otros hom bres, oye más, siente más, em belesado en
las abiertas y lum inosas regiones de su pecho. La poesía es lo
divino del alma, la poesía es la virtud de la inteligencia; luego el
poeta es u n sacerdote que en los tesoros de su sabiduría guarda
mil arcanos incom prensibles para el com ún de los m ortales. Sus
conexiones son prim ero con espíritus que con cuerpos, de extra­
ordinarios objetos sabe más, y en el ejercicio de su sacerdocio es
criatura y dios al m ism o tiem po. Lo grande, lo lím pido, lo ce­
lestial del hom bre y de las cosas son de su pertenencia, y p o r eso
vive próxim o del cielo, y su atento oído h urta la m úsica de los
serafines.
En las edades prim itivas los dioses fueron sus huéspedes;
Sófocles los tuvo a la som bra de su techo. ¡Y qué pasión no aEsta elegía, si le cuadra tal den om in ación , ha sido escrita en francés. Se la pu­
blicará en París p rob ab lem en te: m ientras esto suceda, si es que sucede, hem os
querido com unicar con n u estros com patriotas nuestros pensam ientos y afec­
ciones, y p ublicam os la trad ucción castellana.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
brigaban por los m ortales favorecidos con esa divina llama que
les m antiene puros y elevados! No es p o eta solam ente el que
cuaja sus afecciones y da form a a sus pensam ientos en ese deli­
cado m olde que se llama verso; lo es tam bién el que sin decir na­
da tiene su corazón girando en una órbita resplandeciente, y
m urm ura en lo interior cosas nunca oidas p o r los hom bres. Es­
toy por decir que la virtud es poesía, la belleza poesía: virtud y
belleza son caracteres de la Divinidad.
¿Qué furor divino la ha tom ado a la profetisa de Delfos?
Siéntase en su tríp o d e, sus ojos registran inquietos el espacio, la­
ten trém ulas sus arterias, su cabellera flota en poético desorden.
El espíritu del dios la posee toda; el dios ha visto que el joven
H ipólito de quien vive apasionado salió de Cycione y viene a Cirra, y quiere que la pitonisa anuncie su llegada:
H ipólito ya vuelve, los mares atraviesa.
Y tú, que alojas en tu pecho un dios; tú, a cuya disposición
está una profetisa de continuo; tú, a quien las Musas hablan al
o ído, y descubren acontecim ientos de lejanas tierras, ¿sabes lo
que sucede en el nuevo m undo a la hora de hoy? Grande cosa
debe ser, cuando quiero hablarte de ella; triste cosa debe ser,
cuando pido tus lágrimas. Alza la frente y echa la vista al Ecua­
dor; ¿qué distingues? U na com arca inm ensa tendida de norte a
sur entre las dos crestas de los Andes: las festonadas cum bres de
los m ontes resplandecen con su im poluta albura, allá perdidas
en el éter; el sol se contonea en el firm am ento desplegando todo
su esplendor en u n a lim pia y transparente infinidad; las nubes,
recostadas sobre el horizonte, parecen banda que ciñe el univer­
so, o en estupendas moles que semejan tem plos y m ontañas, lle­
nan de trecho en trecho un inconm ensurable círculo. Y el aire
es puro y suave, y la atm ósfera da paso a la vista desde la tierra
hasta los astros, y cuando la naturaleza se recoge dentro de si
misma y todo calla, se oye vago y dulce el m ovim iento de las es­
feras en sús revoluciones armoniosas.
Bajo este cielo no puede ser la tierra m iserable: colinas
pom posas y vistosas com o un pavo real arm ado; lagunas pintQ-
-
310
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'rescas que m urm ullan cual un m ar adolescente; praderías de ver­
dor apacible; ríos que corren en mil vueltas, despeñándo de las
alturas, perdiéndose en las profundidades, surgiendo y espacián­
dose en los llanos, ya quietos y benignos.
¿Qué cerro se alza negro y zahareño en m edio del paisaje?
en su cum bre va y viene entre salvajes peñas un lago m isterioso:
hom bres no habitan sus contornos; la naturaleza perm anece so­
la, y llora allí desesperada; la gaviota vuela rozando el agua con
el extrétno de sus plumas, sesga y vacilante com o un buquecillo
náufrago, y da sus tristes voces que se apagan sucesivamente en
el espacio: las espadañas y los juncos de la orilla, inquietados
po r el viento, se entrechocan y despiden ruidos com o suspiros
de sombras. Esas cavernas oscuras y profundas no están sin ha­
bitantes; allí gimen cautivas del genio de la roca las ninfas arre­
batadas por él a los bosques y los prados.
MaSjbaja del M ojanda y echa la vista p o r la llanura que allá
se desenvuelve perdiéndose en los confines de la celeste bóveda.
El sol se ha puesto: las cum bres de las m ontañas, rociadas de fi­
no oro diluido, brillan con esa luz violácea de la tarde; y cuando
el crepúsculo se apodera de la tierra, el Cayambe se presenta
allá, pálido y vaporoso, cual u n espectro que el prestidigitador
divino evocase e hiciese aparecer po r m edio de su magia.
En esta nueva Arcadia vivían hom bres satisfechos del m un­
do y de la vida; quiero decir que eran felices. Terrenidad fecun­
da, ganados rellenos dé la más dulce y espum osa leche; cañas
que transpiran el azúcar p o r entre sus doradas hojas, todo lo que
la especie hum ana necesita para crecer risueña y de buen gesto.
Y esos habitantes no eran inicuos, ni po r sus crím enes habían
concitado la ira del A ltísim o; acostábanse tranquilos, y con la
aurora salía cada cual a sus labores, después de haberle dado gra­
cias en su tem plo. Pero un día echaron de ver que la atm ósfera
tom aba un color siniestro, y experim entaron angustia en sus co­
razones, y se retiraron profundam ente dentro de sí mismos, y
en silencio se estuvieron esperando lo que iba a sucederles. Mas
com o quiera que nadie presum iese de profeta, el m otivo y el fin
de esas preternaturales sensaciones estaban ocultos para todos.
-
311
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Y una noche ganaron sus lechos com o de costum bre: cuando
rom pió la aurora, las ciudades eran sepulcros, cadáveres sus due­
ños. Todo se había venido abajo, y de m anera tal, que los ci­
m ientos, com o impelidos por bocas de fuego, salieron dispara­
dos y se pusieron sobre las techum bres.
Un vasto nubarrón de tierra envuelve la com arca, donde las
tinieblas se agitan com o enfurecidas, queriendo arrastrar al caos
el universo: mugidos profundos salen de las entrañas de la tierra
atorm entada po r una tem pestad subterránea en que estallan mil
rayos en todas direcciones: las estrellas se apagaron en el firma­
m ento con u n chirrio tem eroso: el incendio nace y crece com o
gigante en m edio de los escom bros, ilum inando ese teatro, don­
de la m uerte, repleta y abom inable, salta de alegría. Entre las
sombras se oyen intensos ayes: los m uertos se quejan en las se­
pulturas, los vivos piden la m uerte; los animales, en alocado vai­
vén, corren dando aullidos al siniestro centellar de los m eteoros
que serpentean en los retintos horizontes.
La naturaleza ha consum ado una gran obra, pero le faltó su
habilidad, y salió errada la experiencia. ¿Quiso por ventura des­
truir la creación? A lquim ista maravilloso, opera en el centro de
la tierra; allí acum ula y m ezcla los elem entos de su sabiduría,
allí rem olinean los furiosos com bustibles que la hacen girar ve­
loz alrededor del astro inmóvil; y com o los empujes de esta efer­
vescencia po d ían reventar el globo y aventarlo en millones de
átom os po r el espacio, tiene süs grandes respiraderos en los vol­
canes de la zona tórrida. Las potencias de nuestro planeta tien­
den al Ecuador, hacia acá se agolpan sus más espesos jugos}ha­
cia acá están sus nervios m aestros. Los Andes son la cabeza del
m undo, a ellos acude la sangre en im petuosa vena, y cuando en
esa operación hay un desorden, se verifica u n a ap o plejía; y la
tierra se estremece, y da u n salto, y cae echando horrorosas vomiciones.
¿Qué es del triste del hom bre en esta coyuntura? ni es ne­
cesario tal aparato de destrucción para acabar con ese gusanillo.
Pero cono tales y tan grandes vuelcos no acontecen sin más fin
que anonadarle, ños maravilla el espectáculo, sucum bim os a su
-
3 1 2
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
desoladora im petuosidad, y no hay lugar a quejarnos de injusti­
cia. El Cotopaxi, el Tungurahua, el Pichincha, estos fastuosos
em peradores, son nuestros tiranos; grandes, bellos, pero tiranos:
son a veces amables, cuando les vemos desprendiéndose de la es­
fera, am antados con su argentina capa, hiriendo el firm am ento
con la frente. Pero cuando respiran, respiran fuego; y cuando
hablan, hablan truenos; y cuando obran, obran desolación y rui­
nas: fabricantes de sepulcros, arquitectos de la m uerte, su cien­
cia es mágica, sus operaciones concluidas y perfectas: la que
ayer iue ciudad alegre y bulliciosa, hoy es funesto cem enterio;
los tem plos y palacios paran en tum bas, y las puertas de las habi­
taciones sirven de lápidas funerarias. Europeo, tus m ontes son
niños al lado de los nuestros: aquí donde el hom bre es todavía
dim inuto, es grande la naturaleza. C ontem pla el Chim borazo,
este m agnífico Sesostris de la creación, alzado aquí en su trono,
cual dictador del universo: riqueza, belleza, pom pa, m ajestad,
nada le falta. Si este personaje tiene espíritu, es u n dios; si no es
más que una gran fábrica, en bajando el Todopoderoso a habitar
el m undo con toda su magnificencia, lo tom aría p o r su alcázar.
Y esto ¿qué vale si él y sus semejantes son leones dorm i­
dos? Cuando despiertan nos echan garra y nos devoran. Mira
allá ese volcanillo en la p arte occidental de la cordillera: no se
alza a m ayores, no desafía a los m ontes de alcurnia dom inante,
no dice nada, y apenas se llama Cotocachi. Amaneció u n día, y
este hum ilde segundón h a b ía conspirado, y con tal furia y efica­
cia, que se lo llevó todo a sangre y fuego. Descalabrado el mis­
mo, allí se está hum eante y feroz contem plando sus estragos;
cien pueblos yacen m udos a sus plantas: los valles son abismos:
bailaron com o azogue las colinas y se desbarataron: sintieron las
planicies un ím petu interior, y dieron paso a nuevos cerros, que
allí se plantan insolentes, sin que se sepa de donde asoman ni
que piden: crujieron las peñas y se desollaron con pavoroso es­
truendo: abriéronse los valles en anchas y largas quiebras, de las
cuales se levantan negras mangas de hum o pestilente: hincháron­
se los ríos y se derram aron, m ugiendo fuera de sus márgenes:
hirvieron los lagos en m ontones de sanguinolenta espuma, com o
soplados por las legiones infernales: desaparecieron las fuentes
-
3 1 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Sorbidas por n o .se qué m onstruos subterráneos: donde corría
una agua cristalina y dulce, se la tragaron las bocas allí abiertas
al instante; donde todo era seco, surgieron rem olinos de agua
crespa y lodosa, cargada de electricidad, inservible para la sed
que devora a los hom bres: m urieron éstos, los brutos perecie­
ron, y la naturaleza está como asustada después de su trastorno.
Si Dios la apuntó con la m ano y la ordenó volcarse, ya nos ha
com padecido: si en su esencia caben lágrimas, las veo correr
gruesas y despaciosas por su divino rostro.
Pero ¿es en verdad aquel gigantillo de la Cordillera el autor
de obra tan grande? Nó; él es una de las víctim as: la catástrofe
proviene de causas más generales y potentes. La furia de un vol­
cán no puede sino con sus alrededores: ciudades, provincias, na­
ciones enteras no se destruyen po r una explosión o u n derrum ­
bam iento, aún cuando éste fuera de todo el Him alaya: u n cim­
brón eléctrico del m undo; una atracción extraordinaria de los
astros fuera de sus quicios; un súbito redoble de efervescencia
en el pirofilacio, ¿quién sabe qué causa m isteriosa ha producido
efectos por tal extrem o grandes? Si la poesía es más sabia que
la ciencia, creámosla: ella afirma que el principe de las tinieblas
hizo una salida al cam po de la luz con sus más bravias cohortes,
y rom piendo el suelo les dió paso, y la tierra tem bló, y el aire se
obscureció, y el m undo tem ió y dio largos alaridos.
El sabio y el po eta tendrían m ucho que ver con estas rui­
nas: el uno para rastrear los secretos de la m adre tierra, para to ­
m ar en la m ano sus entrañas y ver qué revelaban: el,o tro para
contem plar, m editar y alzar la voz en este cam po de tribulacio­
nes.
¡Qué escenas de dolor en los escombros! Allí está un
hom bre cargado de silencio, fijos los ojos en una techum bre
aplastada contra el pavim ento: ojerudo, lívido, la cabellera re­
vuelta, el vestido en lastim osa displicencia, nada dice, y 'sigue
m irando tras las vigas. ¿Quién está allí? Su esposa. ¿Quién
más? Sus hijos. ¿Quién más? Sus padres. ¿Quién más? Sus
hermanos. ¿Quién más? Sus criados. ¡Luego todos perecieron,
luego ha quedado solo! ¿Y cómo es que no llora? Por la misma
razón que todo lo ha perdido en un instante: las lágrimas surgen
del corazón fresco y salen por la garganta húm eda: fracasos co-
314
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
in o aquel secan el corazón y la garganta. Los grandes in fo rtu ­
nios son callados, las grandes angustias no tienen lágrimas: esa operación del alma retostándose en el caldeado pecho, del cora­
zón exprim ido de su jugo revolcándose en las entrañas, es cosa
que no tiene m anera de decir. A los sobrevivientes de Imb abura
cubrásmosles-el rostro com o a Niobe.
Los m oradores de otros países no son indiferentes a este
acaecido; com o grande, ha resonado a gran distancia; com o te­
rrible, na conm ovido a todos, si bien no a todos con los propios
afectos. Mira, ¿quiénes vienen allí? Hom bres son, pero de re­
pulsiva catadura: blanden una maza, traen un cuchillo al cinto,
y echando en torn o sus m iradas torvas, se disem inan por la dila­
tada comarca. Son bandidos noveles, vienen a saquear las ruinas
de Im babura. En sus tierras, en sus casas eran hom bres de bien:
sus vecinos, sus amigos fueron víctim as de u n desastre, y hélos
ahí ladrones. Asaltar escom bros, despojar difuntos en presencia
de huérfanos y de viudas que se caen de dolor y necesidad, es
empresa más que de bárbaros. Nadie hasta ahora ha beneficiado
la tum ba; esa es m ina terrible que infunde pavor hasta a los más
perversos: y ¿qué hay allí? ¿qué vena descubren esos tenebro­
sos operarios? Cadáveres que principian a b o tar las carnes, ros­
tros desfigurados, cabezas cuyo pelo se cae en m echones: hom ­
bres, mujeres y niños en putrefacción: ¡qué tesoro! ¡que rique­
za! Las jóvenes m adres, los m uchachos desvalidos que sobrevi­
ven confían en sus sem ejantes; después de Dios, en ellos fincan
su esperanza: ya vienen, ya llegan, pero es con el garrote del sal­
teador al hom bro.
Si el género hum ano diese tales ejemplos con frecuencia,
el género hum ano sería obra de su enemigo antes que de Dios.
Pero la Caridad, la santa Caridad, vestida de blanco, empapados
los ojos, anda de pueblo en pueblo y de casa en casa: todos la
reciben, todos la acarician, y,colm ada de presentes, corre en tris­
te alegría a repartirlos 'entre los desheredados de las ciudades
m uertas: pan para el ham briento, vino para el sediento, vestido
Para el desnudo, todo hay en abundancia. Señor Dios del universo, haznos, haznos de veras hijos tuyos, com o tales com pasi­
vos y caritativos.
- 3 1 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
O tra plaga: las exhalaciones de los cadáveres hum anos, l0s
cuerpos de los animales tirados por los cam pos descom ponen el
aire: la atm ósfera se enferma, una horrible peste va a desenvol­
verse sin rem edio. ¿Es pues de todo en todo necesario que pe­
rezca la noble raza que puebla esta provincia? Y la naturaleza
no amaina aún; retiem bla el suelo, m ugen los volcanes, vibra el
aire y se oyen en la altura pavorosos estallidos. Señor, Señor,
ablanda tu m irada, vuelve a tus labios la sonrisa: si ésta era una
prueba, ya nos has probado, y ves en nosotros criaturas humil­
des y creyentes.
¿Qué ha sucedido en el reino de los Incas, en el grandioso
Cuzco? u n ruido lejano y profundam ente sordo, com o si el mar
se descargase en una cuenca de la luna, llega a nuestros oidos re­
tum bando interm inablem ente en el espacio. Es el Perú que se
destruye al im pulso de un hondo te rre m o to : el Perú fue el pri­
m er tom ado y sacudido, sus ciudades más heroicas no opusieron
resistencia a la em bestida de los elem entos conjurados contra el
hom bre. El Misti lanza rojas trom bas de hum o, la tierra se re­
vuelca en activo zarandeo, se van de bruces las ciudades, los edi­
ficios en mil pedazos llenan calles y plazas. Arequipa, ¿dórtde
estás? Moquegua, ¿dónde fuiste? A m ontonados unos sobre
otros yacen m udos y deform es los tem plos y palacios que ayer
se gallardeaban alegres y suntuosos; y el m árm ol está cubierto
de polvo, y la colum na gime bajo el adobe, y un rim ero de tejas
cubre la prim orosa estatua. ¿Quién llora sobre esas ruinas? Su
genio sentado sobre el más alto escom bro, y en abatido porte
convida a gemir a los que p o r ahí se asoman. La especje hum a­
na entre tanto, esparcida p o r lo descubierto de la tierra, anda
m acilenta dando al aire sus clamores. Las fuentes se han secado,
las sementeras se han helado: ham bre y sed la persiguen por
donde yerra a la ventura, echada de sus hogares po r una m ano
invisible y todopoderosa. Y el m ar se retira de sus lím ites com o
para darse vuelo, y torna con ím petu, y se entra de lleno en las
ciudades, y se traga las ruinas, m onstruo estupendo y devorador.
Satanás en form a de agua. Se ha liquidado el globo, y quiere de­
rramarse en el vacio en corrientes prodigiosas; mas no atina por
donde precipitarse, y corre, y vuelve, y ruge en una agitación su­
-
316
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
blime. ¡Oh! nave, ¿por qué danzas allí com o una loca? Dispá­
rate en seguida y vienes a tierra, y te quedas clavada en el cie­
no, m ientras vuelve tu elem ento a sus abismos.
La naturaleza tuvo un festín en el nuevo m undo, y se em­
borrachó hasta perder el juicio: baila, salta, grita, da consigo bo­
ca abajo y bufa.en horrorosas convulsiones: los m ontes refunfu­
ñan, rugen las cavernas, los valles se destrozan, hínchanse los
ríos tuíbios y am enazantes, hierve el suelo con precipitación
diabólica, y se traga lo de fuera, y echa fuera lo de adentro ope­
rando un embolism o del infierno. El m ísero del hom bre, tenien­
do p o r llegado el día de la cuenta, se tira de rodillas en m edio de
los peligros que le circundan, y alza los ojos y las m anos al cielo
balbuciendo no sé qué plegarias inconexas. ¡Señor, escúchale!
hom bre al fin, culpable fue; criatura m ortal, no tuvo resistencia
contra las pasiones y fué malo. ¿Mas^ha de perecer ahora sin re­
medio? Si es llegado el día, júzganos pues; em pero no subleves
de m odo tan aterrante a la naturaleza contra la pobre criatura.
El fuego para abrigarnos, el agua para beber, el aire para respi­
rar, la tierra para que nos alim ente con sus frutos y m orem os en
ella, ¿no fue éste el fin con que lo elem entos fueron creados?
Devóranos el fuego, entum écenos el agua, el aire nos ahoga, el
suelo corcovea cual indom able potro y nos derriba exánimes.
¡Qué trastrueque tan ejecutivo y exterm inador!
Conozco las ciudades en cuyas ruinas gravitan veinte siglos:
he visto el genio del tiem po sentado en un musgoso pedrón del
Capitolio, m ientras la corneja se alzaba croajando de entre la p a­
ja crecida en los arcos del Coliseo. Pom peya me sintió po r sus
desiertas calles, y que me arrimaba taciturno a sus colum nas:
¿dónde estaban los habitantes de esas enm arm oladas piezas, las
matronas de esas alcobas, los niños de esas cunas, los criados de
esos patios? Nada vi, nada oí, sino eran espectros y suspiros de
que mi imaginación poblaba esos sepulcros. En Itálica andu­
ve por entre el laberinto de sus piedras, probando a ver si descu­
bría donde se alzaron las moradas de los Señores del m undo, Aúriano y Teodosio. Los escom bros de Sagunto me brindaron a-
-
3 1 7
--
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
siento; las adustas paredes de sus teatros, cuyas largas sombras se'
extendían por el m atorral a la luz de la luna, me sirvieron de cu­
bierta a m edia noche. Pero estas ruinas vivas, estas ruinas hu­
m eantes todavía, donde el hom bre no acaba de expirar y clamo­
rea luchando con la m uerte, m ientras los elem entos redoblan sus
destructores embates, esto nunca lo he presenciado.
Tú, p o eta del corazón, ciudadano del universo p o r la sensi­
bilidad y el am or; tú, para quien un arruinado castillo es un poe­
ma, una pared carcom ida una elegía, una colum na solitaria asun­
to filosófico de m editaciones; tú, que cantas alegre con el ruise­
ñor por la m añana, arrullas triste po r la tarde con la tórtola, son­
des con el feliz, lloras con el desgraciado, y entonas la más dulce
y grata voz entre todos los que viven; ¿no tendrás una mirada
para estas ruinas, un ¡ay! para estos ayes, una lágrima para estas
lágrimas? El acontecim iento es grande; grande com o tu alma,
poético según tu poesía. Si el universo es dom inio del poeta,
encastíllate en el Chim borazo y contem pla el m undo desde su
inmensa elevación. Y si descubrieres po r ventura al pequeñuelo
bárbaro que en ajena lengua se ha atrevido a dirigirse a ti, no mi­
res a su inteligencia, que es cosa dim inuta; pero ve que en su arrogancia se propasa hasta el extrem o de m edirse contigo en afecciones.
LIBROS
LA OTRA HISTORIA: El Ecuador
contra la dependencia y la intervención
Dr. MANUEL MEDINA CASTRO,
-
Guayaquil, 1984.
Edición
los amigos del autor.
auspiciada por
Carlos Calderón Chico.
Para ningún lector atento de ios problem as contem porá­
neos del país y latinoam érica, la figura del historiador Ma­
nuel Medina Castro, puede serle desconocida. A utor de más de
m edia docena de libros entre los que sobresalen: Estados Uni­
dos y la independencia de América Latina, 1947; el Guayas,
R ío Navegable, 1951; Estados Unidos y Am érica Latina, Siglo
XIX (Premio Ensayo Casa de las Américas, 1968); La doctrina
y la Ley de seguridad nacional, 1979; La responsabilidad del go­
bierno norteam ericano en el proceso de la m utilación territorial
del Ecuador, 1980; El conflicto de las Malvinas, 1983, Grana­
da (Reagan en el banquillo), 1983; La guerra to ta l, c o a u to r ,----1982 y, el libro m ateria de este com entario.
En nuestro artículo en que reseñábamos ACONTECIMIEN
TOS EDITORIALES DEL AÑO 1984 (M ERIDIANO, Enero lo .
de 1985), decíam os acerca de este libro que es “ profundam ente
polém ico; sintiendo que cada zarpazo de la diplom acia nortea­
m ericana es una herida profunda en la conciencia nacional” .
Releyendo ciertos capítulos, com prendem os cuales han sido las
vicisitudes de nuestra Historia en su intento por explicar conse­
cuentem ente los hechos por ella experim entados. En este senti­
do, m ucho tiene que ver la posición o ideología del estudioso
de nuestra realidad (econom ista, historiador, antropólogo, nove­
lista, poeta, cineasta, etc. ó De ello se derivarán u n a serie de re­
sultados, que es e! que a la larga explica tal o cual obra.
/ 6&sr t {/,1
7£
,
»/
jr
-
,
321
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Señalar con patriotism o to d o cuanto ha significado inutili­
zación, desm em bram ientos, no es una actitud contraria al inte­
rés nacional, es al contrario, de interés nacional. Pues siempre
debe im perar la verdad, a costa de cualquier sacrificio. En este
sentido, el historiador González Suárez, dejó una verdadera lec­
ción al denunciar los vicios y crím enes en el seno de la iglesia
católica en el período colonial. Medina Castro, docum entada­
m ente, enfoca las relaciones comerciales de Estados Unidos con
nuestro país desde los lejanos tiem pos de la Gran Colombia. Se­
ñala como la diplom acia norteam ericana, felona como ha sido
su característica, busca siempre aplicar “ la cláusula de la nación
más favorecida” , con el ánim o de sacar los mejores dividendos,
en las relaciones comerciales, en donde el “intercam bio desi­
gual” fue la filosofía siem pre puesta en boga por el Departa­
m ento de Estado, en la que sólo se te n ía en m ientes los intere­
ses de los grandes m onopolios.
La doctrina M onroe, así com o la política de “ big stick” ,
siem pre fueron una unidad indisoluble en la diplom acia nortea­
m ericana. Desde los lejanos tiem pos de los prim eros héroes de
la independencia norteam ericana, ya com enzaba a esbozarse lo
que sería la política norteam ericana: expansionista. “ América
para los am ericanos” , del norte se entiende, siempre fue la divi­
sa; de esta m anera lograba apartar a las potencias europeas del
gran banquete que significaba este “ patio trasero” , que era la
Am érica Latina.
Medina Castro ha vuelto a recordam os nuestro “ pecado ca­
p ita l” : el de la ingenuidad, el dé nuestro entreguism o, nuestra
docilidad, la falta de argum entos para negociar, el de ten er una
diplom acia que se asusta en las mesas de negociaciones. En cir­
cunstancias especiales com o en el gobierno de A ntonio Flores,
para poner un ejem plo concreto, o cuando la Cámara de Com er­
cio se opone rotundam ente a las pretensiones comerciales del
im perio, (claro son otros tiem pos, cuando aún la burguesía era
capaz de ten er gastos de esta naturaleza, ahora los tiem pos han
cam biado) son dignos de tom ar en cuenta; pero ese optim ism o
que puede experim entarse por determ inadas coyunturas, se ve
- 3 2 2 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'am ainado cuando surgen gobiernos entreguistas, los mismos que
sin ningún puder hipotecaron nuestra soberanía, o firm aron
convenios comerciales en que todas las de ganar la llevabán los
Estados Unidos. Para m uestra veamos las acciones del presente
gobierno en lo que to ca a política internacional, etc.
/
En nuestra política entreguista, existen las excepciones.
Eloy Alfaro, Peralta, son una de ellas. Som etidos a presiones,
supieron m antener el sentido de la dignidad y el decoro nacio­
nal. U na buena explicacjpn al respecto nps la proporciona Me­
dina Castro: “po r segunda vez en m enos de una década, el Ecuador echó al canasto un tratad o de reciprocidad propuesto
por Estados Unidos. Alfaro y Peralta organizaron el rechazo del
tratado. La advertencia de Alfaro en su mensaje, la n o ta de Pe­
ralta, lo condenaron de antem ano . . ” . M edina no ha hecho más
que recordárnoslo. De allí el m érito de sus trabajos. De esta m a­
nera “el pensam iento antim perialista se despoja del sentido ro­
m ántico y el to n o declam atorio, se vuelve objetivo, buido y analítico” (M.M.C., Estados Unidos y América Latina, Siglo
XIX, La Habana, 1969, p. 652).
- 3 2 3
-
MOVIMIENTO OBRERO DEL
ECUADOR (1970-1979) Documentos
ELIAS MUÑOZ VICUÑA, y
LEONARDO VICUÑA IZQUIERDO,
Colección: Movimiento Obrero Ecuatoriano, N9 7,
Universidad de Guayaquil, Guayaquil 1985.
La década del setenta, presenta características peculiares
en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. El aparecim iento del
petróleo, con miras a la exportación, sentó las bases del m odelo
agro — m inero exportador, o lo reforzó; igualm ente esta riqueza
impulsó el aparecim iento de una vigorosa clase media, la misma
que por sus especiales características, se irá m odelando confor­
me los dictados del “ am erican way o f life” en la que el Ecua­
dor, sus valores, (historia, costum bres) iría a im portar poco o
casi nada; de igual m anera el proceso de industrialización (de­
pendiente, ligado al capital extranjero) que com enzó a vivirse
con gran fuerza, fue creando o sentando las bases del apareci­
m iento y conform ación de una clase obrera, con m ayor concien­
cia de sus reivindicaciones, con un m ayor espíritu de lucha y, así com o el afán de buscar la unidad del m ovim iento obrero.
Estas puntualizaciones, entre tantas otras (reforzam iento
del sector estatal de la econom ía, m ayor endeudam iento tan to
del sector público com o privado, im plem entación de obras fa­
raónicas, etc.) nos pueden servir para com prender m ejor la diná­
mica de la sociedad ecuatoriana en esta década, en donde la pre­
sencia de una larga dictadura (em pezada con Velasco Ibarra y
concluida con el Triunvirato M ilitar), de ingrata recordación pa­
ra la clase obrera, servirán para com prender cómo el m ovimien­
to obrero ecuatoriano, debió enfrentar no sólo la arrem etida coyuntural de gobiernos reaccionarios, sino que debió así mismo
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
luchar contra to d a u n a política antiobrera, que form ulada y ejecutada por las clases dom inantes (Cámaras de la Producción,
Estados Unidos, etc.), se plasm aron en leyes y decretos dicta­
dos por los distintos regím enes que nos desgobernaron.
Todo ello, quedó plasm ado en docum entos, hojas volantes,
discursos, afiches, etc. en esta “ década infam e” . Infam e deci­
m os, por la prom ulgación de la Ley de Seguridad Nacional, la li­
m itación del Derecho de Huelga, así como la ilegalización de
UNE, FESE, etc. que obedecía a la necesidad de ir reformulando el aparato estatal, por así convenir a los intereses del gran
capital, que buscaba el am biente propicio para sus inversiones.
En este contexto la clase obrera, ten ía que ir buscando m eca­
nism os alternativos de defensa o contra respuesta. Sus voceros
supieron responder con honradez, con seriedad a los sectores an­
tinacionales. Las centrales sindicales (CTE, CEOLS, CEDOC),
agrupadas en to rno al FUT, los partidos de izquierda (Socialis­
ta, Com unista, FADI); las Universidades del país, con sus análi­
sis de la coyuntura, cuestionaron lo im procedente e im popular
de to d a la legislación antiobrera que se expidió en la década del
setenta. Los m uertos de AZTRA, es corolario de una política
represiva que no respetó la vida de los trabajadores, sino que en
to d o instante se preocupó de salvaguardar los intereses del gran
capital. Todo ello, insistimos m ereció la más dura condenación
del m ovim iento obrero ecuatoriano y de sus aliados de clase.
El historiador Elias Muñoz Vicuña y el econom ista Leonar­
do Vicuña Izquierdo, estudiosos del m ovim iento obrero (am bos
han publicado una diversidad de trabajos sobre la clase trabaja­
dora) se han preocupado de recoger to d o ese rico m aterial que
en su oportunidad fue el arm a de la crítica que utilizó el movi­
m iento sindical para enfrentar a los gobernantes de turno. Pero
antes, nos brindan una esclarecedora introducción, donde el pri­
m ero de los nom brados (Muñoz Vicuña), analiza las repercusio­
nes de la legislación antiobrera de los gobiernos dictatoriales, así com o la lucha desplegada por los trabajadores en su afán de
buscar su derogación. Señala que es una necesidad insoslayable
la unidad del m ovim iento obrero que debe concluir en la unidad
de to d o s aquellos sectores explotados (obreros, campesinos,
- 3 2 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
etc), y que este trabajo es un aporte en este sentido, pues de­
m uestra la necesidad de rescatar el pensam iento de aquel sec­
tor.
Por su parte, el Eco. Leonardo Vicuña Izquierdo, actual
V icerrector de la Universidad de Guayaquil, señala en su in tro ­
ducción, los principales indicadores económ icos, consecuencia
directa de las políticas económ icas que en todo instante, com o
ya expresáram os arriba, estuvieron dedicadas a golpear a los sec­
tores laborales de la sociedad ecuatoriana; nos recuerda Vicuña
Izquierdo, que el aparecim iento del petróleo, en vez de signifi­
car un alivio para las grandes m ayorías, significó quebrantos,
m ientras los ricos (que son pocos), se volvían más ricos, los po­
bres profundizaban su pobreza. Este “ espejism o” del petróleo
ensanchó la brecha social en el país, al p u n to
que los sectores
obreros y campesinos, debieron realizar grandes huelgas nacio­
nales con la finalidad de que sus planteam ientos tengan eco en
la sensibilidad de los gobernantes.
Las estadísticas, cuadros, que entrega el Econ. Vicuña, son
de gran utilidad para to d o aquel que desee conocer m ejor a su
país.
Entre tan to , los autores del libro, recogen desde esclarecedores estudios de Pedro Saad, Ricardo Paredes, pasando por do­
cum entos em itidos por las Centrales Sindicales (FUT), o de Sin­
dicatos, Universidades (Facultad de Ciencias Económ icas de la
Universidad de G uayaquil), FADI, FEI, editoriales de El Pueblo
(Organo del Partido Com unista del E cuador); cerrándose el li­
bro con una serie de anexos, to d o lo cual da una visión un ta n ­
to com pleta de las actividades desarrolladas por el m ovim iento
obrero durante la década pasada.
Valioso aporte, que se constituye en una fuente inaprecia­
ble de consulta para trabajadores, dirigentes sindicales, p o líti­
cos, investigadores, docentes, estudiantes y todo aquel que de­
see saber la suerte de este país.
3 2 7
LA DINASTIA
MASTUERZO
¿T
M. A. DELGADO R.,
—
Colección Universidad de Guayaquil N ° 10,
Litografía e Imprenta de la Universidad de
Guayaquil, 1984. Segunda Edición.
Una vez más, la Universidad de Guayaquil se hace presen­
te en la bibliografía ecuatoriana, con la publicación de un ejem­
plar rarísim o en los estudios históricos. “ La D inastía M astuer­
zo” , cuyo autor es M. A. Delgado R., que nada dice a los histo­
riadores nacionales, pues nunca había aparecido con obras de igual naturaleza, lo que nos lleva a suponer que debe tratarse de
un seudónim o, o caso contrario de alguien que escribió dicho
libro pensando más bien en “ desfacer en tu erto s” en la política
ecuatoriana de la época, sin pensar en que su apellido descono­
cido poco im portaría para el com etido de sus fines.
El responsable de la presente edición, el historiador Elias
Muñoz Vicuña, se encarga, en el prólogo del presente libro (99
págs.) de señalam os, que el m encionado apellido Delgado, bien
podría tratarse de un seudónim o utilizado por el Gral. Eloy Alfaro, que a la sazón se encontraba desterrado en Lima y, que ha­
ciendo un paréntesis de sus actividades revolucionarias, se dedi­
có a responder a las ofensas y calumnias de que era objeto por
parte de los detentadores del poder político y económ ico de
su atribulada patria.
El libro en si, es una refutación a lo que en la prensa, opúsculos, etc., la D inastía M astuerzo (familia Flores Jijón) le
endilgaba al “viejo luchador” y a otros revolucionarios. A la es­
pera de una oportunidad, y esta se presentaba, Eloy Alfaro o
ijp tfr /e * - '/ ■
J)£¿
fi.j fj, rj, /
- 3 2 9
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'Delgado R. —a la larga eso im porta poco—, analiza documenta-'
dam ente lo que para el país significaba la presencia de una di­
nastía que a más de haberse apoderado del mismo, lo desangaba, usufructuando de sus riquezas, utilizando el tráfico de in­
fluencias, asesinando, etc.
Por otra parte, el libro, a nuestro entender, trae dos sóli­
das fundam entaciones en sus respuestas a los insultos que dan
sus enemigos; prim ero, se basa en las opiniones que en su mo­
m ento vertiera el egregio R ocafuerte, en contra del “ primer
m iem bro de la dinastía m astuerzo” : el Gral. Presidente, Juan
José Flores (Véase A LA N A CIuN , Vicente R ocafuerte, tam ­
bién publicado por la Universidad de Guayaquil en 1983). Así
mismo, Delgado R., puntualiza la serie de inexactitudes en que
incurrieron sus enemigos respecto del prim er levantam iento
m ontonero (15 de noviem bre de 1884), que diera inicio a la
gesta liberal que culm inara el 5 de junio de 1895. Delgado seña­
la entre otros puntos, las iniquidades de los conservadores, o
progresistas, los mism os que sin respetar honra, propiedades, comtieron las atrocidades más deleznables en contra de aquellos que
no se subordinaron a sus intereses. En este sentido la radiogra­
fía que traza de A ntonio y Reinaldo Flores no está exenta de
ironía y 'dureza.
Libro valiente, con docum entos en m anos, muchos de ellos
conseguidos tras largas odiseas; no olvidemos que quien lo ha­
ya escrito, el desconocido Delgado, o el propio Aifaro, que la
distancia geográfica respecto del país, los im posibilitaba docu­
m entarse. A pesar de esos obstáculos, el libro publicado por pri­
m era vez en Lima, en 1888, se convirtió en un docum ento acu­
sador en contra de la “ dinastía M astuerzo, instalada en el país
por el General Juan José Flores en 1830 y que conform a” la
posición o línea política más reaccionaria y corrom pida de nues­
tra historia” , según Elias Muñoz Vicuña, responsable de la edi­
ción.
Bien por la Universidad de Guayaquil, que una vez más
contribuye a la bibliografía nacional con un raro ejem plar, que
en su m om ento sirvió para no sólo defender la causa del libera­
lismo, sino porque contribuye al m ejor conocim iento de nues't r o pasado histórico.
-
3 3 0 -
ESTUDIOS Y ENSAYOS
AGUSTIN CUEVA SAENZ,
(Introducción, Bibliografía y Epílogo de:
ALFREDO MORA REYES),
Biblioteca de Autores Ecuatorianos, N9 54,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad y
d e Guayaquil, Guayaquil 1985.
En un artículo publicado en Diario Meridiano y titulado
PIO JARAM ILLO ALVARADO: PENSADOR DE NUESTRA
NACIONALIDAD (Enero 2 de 1985), decíam os que la re­
flexión sobre nuestro ser nacional se inicia con Eugenio Espejo,
y agregábamos algunos nom bres: “ Vicente R ocafuerte, Pedro
M oncayo, García M oreno, Mera, Montalvo, Peralta, Belisario
Quevedo, Jaram illo Alvarado, González Suárez, Espinoza Tamayo, Benjam ín Carrión, Benitez Vinueza, Jijón y Caamaño, To­
bar D onoso, Velasco Ibarra, Pedro Saad, entre otros, los mismos
que a partir de sus propias concepciones filosóficas y políticas,
indagan en el pasado—presente ecuatoriano” . Nos faltaba un
nom bre: AGUSTIN CUEVA SAENZ, uno de los pioneros d é la
m oderna sociología ecuatoriana. Y no lo habíam os citado po r­
que sencillam ente desconocíam os su valioso trabajo. Habíam os
leído solam ente su célebre conferencia: NUESTRA ORGANI­
ZACION SOCIAL Y LA SERVIDUMBRE, presentada a los
m iem bros de la Sociedad Jurídica literaria, allá en 1915 y, pos­
teriorm ente publicada en la m encionada revista de la “Ju ríd i­
co—Literaria” ; sin embargo dicha conferencia la conocim os en
REVISTA JURID ICO—LITERARIA (NUEVA SERIE) No. 136
Enero—Marzo de 1982. Felizm ente, Agustín Cueva Sáenz, ya
no será un desconocido entre nosotros, pues la Facultad de Econom ía de la Universidad de Guayaquil, nos entrega un valioso
volum en con una colección de sus m ejores trabajos sociológicos
y jurídicos. El esfuerzo para que este libro sea una realidad se
- 3 3 1 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
lo debem os a Elias Muñoz Vicuña, D irector de la m encionada
Biblioteca Ecuatoriana y al Dr. Alfredo Mora Reyes, lojano y
una de las personalidades que más ha hecho por difundir el pen­
sam iento de Cueva.
A hora, querem os referirnos a este libro, que trae dos par­
tes, los artículos de carácter sociológico y los jurídicos. En el
prim ero de los nom brados y, ya clásico en los estudios sociales
se destaca NUESTRA ORGANIZACION Y LA SERVIDUM­
BRE, en la que Cueva hace un análisis histórico de lo que ha sig­
nificado esa “llaga” en la sociedad ecuatoriana y com o el con­
certaje ha convertido en esclavo al indígena, el mismo que en
ningún m om ento ha gozado de protección social, a pesar de la
serie de enm iendas que las distintas constituciones ecuatorianas
han tratad o de realizar para en algo aliviar la suerte de nuestro
com patriota. Con una erudición a todas luces aleccionadora,
sin que ello lo haga caer en farragosas y pesadas explicaciones,
el Profesor Cueva Sáenz se apoya en otras legislaciones, chilena,
española, italiana, etc. para dem ostrar cuan antihistórica resulta
la perm anencia de tan despreciable institución económ ica y so­
cial, que ha condenado al indígena a la más deplorable condi­
ción hum ana.
Los resultados de esta notable conferencia, no se harían es­
perar; ya antes, Luis A. M artínez, Carlos M. Tobar y Borgoño,
Abelardo M oncayo, entre otros, habían situado el problem a en
la mesa de las discusiones de entonces; finalm ente para 1918,
estando de Presidente de la república, el Dr. Alfredo Baquerizo
Moreno se dicta la Ley que term ina con el concertaje, poniéndo­
se fin a siglos de ignominia.
¿IMPERIALISMO O PANAMERICANISMO? es un fer­
viente y patriótico alegato en contra de la prepotencia del G o­
bierno de Estados Unidos que con argum entos deleznables co­
m o siempre, pretende inmiscuirse en nuestra política, poniendo
com o pretexto la falta de seriedad del Gobierno ecuatorianp,
- 3 3 2 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
cuando éste le reclam a al empresario norteam ericano Archer
H artm ann, encargado de la construcción del ferrocarril por el
retraso en la entrega de dicha obra.
Los sofismas en que se apoya el Secretario de Estado nor­
team ericano, para proteger a su súbdito, no son otra cosa que
la m ejor prueba de que la doctrina M onroe sigue presente, es­
to es, que a los países de América Latina, los sigue considerando
com o patio trasero de los Estados Unidos, sin respeto por sus
leyes, soberanía, etc.
A gustín Cueva, p atriota com o el que más, hace un análisis
de la m encionada situación, provocada por los propios delega­
dos norteam ericanos, que cuando fueron designados por el Se­
cretario de Estado Lansing, vinieron al Ecuador, conocieron del
asunto y cuando se entró a discutir el problem a de la reclam a­
ción form ulada por el Estado E cuatoriano, se retiraron del país
sin ninguna consideración a nuestras leyes. Esto com o es n a tu ­
ral despierta antipatías en unos casos, en otros la necesidad de
salir al paso con sólidos argum entos, que es lo que en su mo
m entó realizó Cueva Sáenz.
El análisis histórico que hace del desarrollo de la nación
norteam ericana, es aleccionar en la m edida que nos recuerda sus
afanes de grandeza y com o esta situación se refleja en la acción
de sus gobernantes.
La crítica que hace contra el felonism o de Lansing al pre­
tender enfrentar a los principales poderes del Estado ecuatoria­
no, es una prueba, que Cueva no deja pasar por alto y fustiga acrem ente esta actitud. Term ina el artículo dando una alerta a
los ecuatorianos, sobre la necesidad de establecer mecanismos
que nos perm itan “alejar cautelosam ente de nuestras obras pú­
blicas nacionales a em presarios que tienen por norm a cubrir con
la púrpura del im perialism o el incum plim iento de sus obligacio­
nes”
3 3 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Inm erso aún en u n a filosofía positivista, donde el hum ani­
tarismo burgués suele ser una práctica constante, el Dr. Agustín
Cueva, dicta una conferencia organizada por la Asociación de
Em pleados a beneficio de la Sociedad de Señoras “ La G ota de
L eche” , la que com o su nom bre lo indica, es una institución de
beneficencia. En esta conferencia que se titu ló ESTRUCTURA
Y ESPIRITU DE LA NACION ECUATORIANA, hace un reco­
rrido po r aquellos aspectos que en el pensar de Cueva, constitu­
yeron los hechos que solidificaron nuestra nacionalidad. Los
conceptos de patria, nación, nacionalidad, son recurrentes en es­
te tipo de pensadores, cuyas ideas m otrices aún se m ueven en
fundam entaciones com o las de Sarm iento, A lberdi, a quien ci­
ta en el transcurso de la m encionada conferencia. Concluye la
alocución señalando el ejem plar espíritu de grandeza que ha ca­
racterizado a los habitantes de esta tierra y con ella a la mujer
ecuatoriana, sinónim o de am or, generosidad y entrega total, en
momentos de adversidad de los que la patria nunca ha estado
exenta. Es el pensam iento final de esta intervención.
LA LIGA DE LAS NACIONES AMERICANAS Y EL
PROBLEMA DE LA RAZA, se co nstituye e n o tro estudio de
gran valor en su pensam iento. Tras dam os una aguda y pene­
tra n te visión de las razas en el m undo, para lo cual cita a autores
y tex to s y en los que desecha conceptos anticientíficos sobre las
razas, dem ostrando que no existen razas superiores, si no la intercurrencia de factores geográficos y clim atológicos en la pre­
sencia de las mismas. Señala igualm ente que la raza am ericana y
dentro de ella la ecuatoriana, están llamadas a cum plir su misión
de universalidad, pues com o indica al final de dicho ensayo:
“ Cada nacionalidad tiene sus élites, su lote espiritual de hom ­
bres que pueden encarnar el ideal de la cultura am ericana. El
com ercio, la m ayor participación idiom ática, la difusión de la
ciencia ensancharán el espíritu de unidad conciencial americana
y paulatinam ente la Liga iría incluyendo en su program a civili­
zador nuevos tópicos, nuevas realidades, nuevas idealidades de
fraternidad c o n tin en tal” (p. 89).
A finales de la década del veinte, el país vive un clima polí­
tico m uy agitado. El reform ism o de los m ilitares juliano ha lle-
-
334
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'do a su fin. Incapaces de asum ir el liderazgo p o lítico que en un
prim er m om ento se preveía, term inan entregando el poder a
los sectores que estuvieron detrás del golpe m ilitar. Para 1929,
Isidro Ayora asume la Presidencia de la república; la Asamblea
Nacional cuyo m áxim o personero es el Dr. A gustín Cueva, es el
encargado de dar el discurso con m otivo del juram ento de de­
sem peño de su cargo.
En tal m em orable discurso, Cueva Sáenz, traza la historia
del país. Señala los hechos fundam entales en su vivir y, con ello
cinco revoluciones, que a su m odo de ver, son los hechos que
han perm itido el desarrollo del país. Ellas son: la independen­
cia, verdadera “ declaración de la nacionalidad ecuatoriana”
(p. 94), culm ina en 1845. En este interregno, la figura de Rocafuerte emerge com o constructor de las instituciones republica­
nas; “ Mas, sólo a los quince años de fundada la República, el 6
de m arzo de 1845 estalló nuestra segunda revolución nacional” ;
sigamos con Cueva en la exactitud de su discurso: “ nuestra te r­
cera revolución fue característicam ente teo crática” , es obvio
que se refiere al G obierno de García M oreno, en sus quince años de gobierno.
La cuarta es aquella que nos introduce en la m odernidad,
nos pone en contacto con el m undo y, es el inicio de un co n ­
ju n to de reform as estructurales que cam biarán parte de la faz
del país, “la revolución del 95, dice Cueva, fue afirm ación del
Estado ante la teocracia, el laicismo, la independencia del po­
der espiritual y del poder tem p o ral” . “ Fue el despertar del sen­
tido económ ico en el pueblo ecuatoriano” . “ El ciclo revolucio­
nario de 1895 a 1925, en lo constitucional, define las garantías
del Estado y del individuo, lucha por su realización, cum plien­
do así la segunda no ta del liberalism o constitucional” . Y con­
cluye señalando respecto de esta realidad: “fue el General don
Eloy Alfaro, el genio, el predestinado, el sím bolo y la férrea vo­
luntad de esa transform ación” (p. 100). Hasta aq u í la cuarta re­
volución que señala Cueva Sáenz.
La quinta, es la juliana, “causas internas y externas” , hi­
cieron realidad el m ovim iento del 9 de julio de 1925. Y enum e
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ra las obras del ciclo “ revolucionario” , sobresale en él: la Mi­
sión Kem merer, eje de las reform as económ icas introducidas en
el país. Quiere sancionar las obras que le correspondiera a la Asam blea Nacional que él preside, pero decide esperar el fallo de
la historia, no sin antes esbozar algunos puntos fundam entales
del accionar de la Asamblea. Concluye señalando, con un o p ti­
mismo digno de m ejor causa: “Que el pueblo y el G obierno del
Ecuador anuncien al m undo, una vez por todas, que en el fron­
tispicio de la Patria queda inscrito para siem pre el dístico del
sublim e y atorm entado poeta: Paz, Paz” . Se refiere al D ante.
Concepciones sociológicas que nos pone al frente de un hom bre
grave, honrado, para quien los conceptos de Patria, Nación, Na­
cionalidad, perm anentes en sus estudios, son un indicativo de
cuanto im portó, para Cueva en este caso, el conocim iento y desentrañam iento de los grandes problem as de su país, para los
cuales siempre buscó una solución, en el lugar en que se encon­
traba.
Estudiar a Cueva, es una necesidad insoslayable, sirve para
solidificar nuestros conocim ientos en torn o a las raíces de nues­
tra historia. Una acotación final y por dem ás sincera, que sus
estudios jurídicos, los enjuicie un jurista, yo me declaro “ in­
co m p eten te” , para utilizar una grata expresión de nuestros ju e­
ces.
- 3 3 6 -
PRENSA ALTERNATIVA
Hojas volantes (1934-1964)
—
Edición Fascimilar.— Litografía e Imprenta
de la Universidad de Guayaquil,
Guayqauil 1984.
Un análisis correcto de las luchas del m ovim iento obrero
ecuatoriano necesariam ente habrá de desem bocar en una faceta
poco conocida: la utilización de una form a de cuestionam iento
de una realidad opresiva— represiva; nos referim os a las hojas
volantes, tam bién llam adas “prensa alternativa” .
Teniendo en consideración que los grandes medios de co­
m unicación, se encuentran en m anos de los usufructuarios del
poder económ ico y político, la clase obrera, consciente de e sa realidad, ha tenido necesariam ente que ir buscando mecanism os
alternativos que le perm itan hacer conocer sus reivindicaciones
sociales. Para ello, ha recurrido a hojas volantes, que en el decurrir del m ovim iento obrero ecuatoriano, han significado un gran
instrum ento de lucha, puesto que de esta m anera, m uy eficaz
por cierto, sus dem andas han sido al m enos escuchadas. Este
m ecanism o, que en ningún instante ha perdido fuerza, y cree­
mos que seguirá siendo utilizado, necesita ser rescatado en su
dim ensión histórica con la finalidad de que las nuevas generacio­
nes de trabajadores, cientistas sociales, comunicólogos, puedan
conocer cuáles fueron las reivindicaciones que en su m om ento
planteó la clase obrera, en determ inadas coyunturas históricas.
En este sentido, el esfuerzo realizado por la Facultad de
Com unicación Social de la Universidad de Guayaquil, es digno
de to d o elogio, pues ha logrado rescatar u n a cantidad de estas
Q4 f l
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'volantes, que circularon en los años trein ta, hasta. m ediados de
la década del sesenta y, en la que ta n to las centrales sindicales,
partidos de izquierda, (socialista, com unista), sindicatos, etc.
dejaron sentadas sus protestas y reclam aciones por actos aten ta­
torios a sus intereses de clase. Y es que, las clases dom inantes en
su afán de m ediatizar el accionar del m ovim iento obrero, siem­
pre negó o cobró m uy alto por un espacio en las páginas de sus
diarios, para hacer conocer los planteam ientos de la clase trab a­
jadora. De allí que, se hace necesario que estos sectores explo­
tados, m antengan perm anentem ente en alto sus reivindicacio­
nes, para obligar a que los gobiernos burgueses presten oídos a
sus reclamaciones.
Como señala Alba Chávez de Alvarado en su introducción
del m encionado libro, que “ en estas hojas volantes, más que en
cualquier otro docum ento vamos a encontrar la vivencia de las
condiciones económ icas, sociales y políticas en que se debatie­
ron los luchadores populares” . R esulta p o r o tra parte, que en la
m encionada publicación aparezcan volantes, que en su m om en­
to tuvieron una circulación m uy restringida; dadas las condicio­
nes de su circulación, resulta aleccionador y esclarecedor, no só­
lo para los dirigentes y trabajadores de hoy, sino tam bién para
el estudioso de la realidad nacional, que necesita acudir a fuen­
tes de prim era m ano, en aquello que atañe con el m ovim iento obrero ecuatoriano, principalm ente en un m om ento en que las
luchas de clase, por la consolidación de un m ovim iento obrero,
era en to d o caso una señal indicadora de su com bativa presen­
cia en el escenario político del país. El rescate de estas hojas vo­
lantes, o “ prensa alternativa” , se da en m om entos en que los
m edios de com unicación al servicio de la burguesía pretenden
ahogar las reclam aciones de los trabajadores, al cerrar sus pági­
nas y sus espacios radiales y televisivos, para que éstos puedan
expresarse. De allí que, este libro se constituye en un aporte de
prim era m agnitud para el futuro, así com o para entender cóm o
fue el com portam iento de la dirigencia sindical en un pasado to ­
davía cercano en el tiem po.
'Ojalá que la labor em prendida por las autoridades de la
Facultad de Com unicación Social,7 se vea estim ulada en la bús«
-
3 3 8 -
R E V IS T A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
queda de nuevos m ateriales, que perm itirá dam os en un corto
plazo, nuevas publicaciones de esta naturaleza, ya que como
concluye señalando la prologuista del m encionado trabajo y De­
cana de la m encionada Institución “ en la actualidad es un im ­
perativo rescatar y aprender de estas primeras m anifestaciones
de com unicación alternativa en perspectivas de desarrollarlas
con m ayor eficacia y a q u e l a com unicación alternativa, es
alternativa de liberación” .
DOCUMENTOS
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
L A L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L
Dr. Manuel Medina Castro *
Guayaquil, abril 27—85
Señor D irector de EL UNIVERSO,
P r e s e n t e .
Señor D irector:
El único considerando del R E G L A M E N T O DE R E Q U ISI­
CION — derivado de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) — co­
m ienza textualm ente así: “ Que para afrontar los casos de em er­
gencia se hace necesaria la REQ U ISIC IO N DE BIENES Y P R E S ­
TAC IO N DE SE R V IC IO S..." Debió decir: "REQ UISIC IO N DE
BIENES Y P E R S O N A S ”... Porque a eso va el tal Reglamento...
Todo en la LSN es de tal m anera oscuro e impreciso, que el
Reglam ento General de la misma lleva al final un diccionario
propio: “DEFINICIONES DE LO S TERM INO S M A S U T ILI­
Z A D O S E N SE G U R ID A D N A C IO N A L ".
Según este diccionario, debe entenderse com o EM E R G E N ­
CIA N A C IO N A L, “ situación de aprem io que se produce en el
país po r la presencia de A M E N A Z A S IN T E R N A S y/o E X T E R ­
N A S 0 C A T A ST R O F E S, cuyas repercusiones causarían grave
peligro o alteración en su vida norm al y que requiere de medidas
extraordinarias para conjurarla” .
A su vez, debe entenderse por A M E N A Z A IN T E R IO R
/
S t G
•'V A J ) l l
L
-3 4 3
5
-
'f/Lp o / x Y 6 ✓.í ¿ V
3-
¿'
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
“ actividades realizadas por O R G A N IZA C IO N E S de diferentes
índoles o por PER SO N A S, tendientes a A L T E R A R L A P A Z y
el O R D E N IN T E R N O S del país, o que atenten contra la estabi­
lidad del G obierno c o n stitu id o ” .
Al tenor de la Ley de Seguridad Nacional, las protestas de
EL U N IV ERSO son PUNIBLES.
Pero esas protestas son un vigoroso llam am iento a la con­
ciencia nacional, que penosam ente ignora los contenidos antide­
m ocráticos de esa ley.
Personas y bienes m erecen igual tratam iento en el R E G L A ­
M E N TO DE REQUISICION.
Personas y bienes son R EQ U ISABLES.
Personas y bienes son suceptibles de ser REQUISADOS,
pueden ser REQUISADOS.
Si el R E G L A M E N T O DE REQ UISICIO NES es un mero
apéndice de la L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L, debe de­
m andarse del Congreso Nacional la derogatoria de la L E Y DE
SE G U R ID A D N A C IO N A L y de todos sus apéndices. Ojalá EL
U N IV ERSO la publique íntegra. El país todo despertaría a su
peligrosidad. Yo ya la denuncié en mi libro L A D O C TR IN A Y
L A .L E Y DE L A SE G U R ID A D N A C IO N A L , hace seis años.
Y no se venga con la falacia de que el país necesita una
L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L que preserve su integridad.
Esta ley debe llamarse L E Y DE D E FEN SA N A C IO N A L, com o
se llamó antes de que fuese sustituida por la LSN. Y sus co n te­
nidos deberán ser dem ocráticos y constitucionales. La L S N es
inconstitucional.
“ Un Estado puede ser agitado y conm ovido por lo que la
Prensa diga, pero ese mismo Estado puede m orir por lo que la
.Prensa calla. Para el prim er mal hay un rem edio en las Leyes;
- 3 4 4 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la Libertad y la .
M uerte” . Son las palabras de Bonald, que reproduce diariam en­
te la colum na editorial de EL UNIVERSO.
Del D irector, m uy atentam ente,
Dr. Manuel Medina Castro.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Mayo I o . de 1985
Señor D irector de HOY,
Quito.-
De mis consideraciones:
“ HOY es un periódico independiente y pluralista que aco­
ge en su página editorial a las diversas corrientes del pensam ien­
to dem ocrático bajo la responsabilidad de los autores”. Así reza
el encabezam iento perm anente de la colum na editorial de H O Y.
A esa invitación me acojo para referirme al RE G LA M E N T O DE
REQUISICION, problem a planteado en la página editorial de
ese diario, en la edición de hoy miércoles prim ero de m ayo, en
un artículo publicado por m era coincidencia al pie de otro titu ­
lado “R E C E T A S P A R A H A C E R SE F A S C IS T A ”, del ilustrado
periodista Econom ista G onzalo Ortiz Crespo.
El tratam iento de los problem as de la sociedad y del Esta­
do con ausencia total del sentido histórico conduce inevitable­
m ente a conclusiones superficiales, carentes de valor científico,
no sólo extrañas sino hasta contrarias a los mismos intereses
fundam entales de la misma sociedad y del Estado.
Probablem ente el prim er Reglam ento de Requisición en la
historia de la legislación republicana sea el Reglamento Especial
para la Requisición de los Servicios de Tránsito y T ransporte
Aéreo de la República, dictado en los días de la crisis de 1941.
Como se advierte, se dispone la requisición de servicios indispen­
sables para la DEFENSA N A C IO N A L. El mismo año se prohi­
bió transferir la propiedad sobre las naves o embarcaciones na­
cionales que pueden hacer el tráfico de m ercaderías en el país o
fuera de él.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Cierto que el reciente R E G L A M E N T O DE REQUISICION
es una m era proyección de la L E Y DE SE G U R ID A D NACIO
N A L , cuyo T ítulo II, C apítulo IV, se titula DE L A REQUISI
CION Y U TILIZAC IO N DE LOS SE R V IC IO S INDIVIDUALES
Y COLECTIVOS. Pero esta misma circunstancias nos lleva a la
L E Y DE SEG U RID AD N A C IO N A L. Y he aquí, señor Director,
que nadie se atreve a discutir los contenidos antidemocráticos
de esa Ley. T raté de abrir el debate público con mi libro LA
DO C TR IN A Y L A L E Y DE SE G U R ID A D NA C IO N A L, hace ya
seis años. El libro se agotó. Pero nadie retom ó la denuncia.
La prim era L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L en la his­
toria de la legislación nacional es la L E Y DE SEG U RID AD N A ­
C IO N AL de 1964, dictada por la dictadura m ilitar de tan ingra­
ta recordación. Con algunas reform as, ese texto sigue vigente.
La últim a reform a siguió a la aprobación de la Constitución
actual y fue inm ediatam ente anterior a la inauguración del nue­
vo período constitucional.
Pero hay que decir que esa P R IM E R A L E Y DE SE G U R I­
DAD N A C IO N A L d e r o g ó expresam ente la L E Y DE DEFEN­
S A N A C IO N A L de 1961, vigente hasta entonces. La estructura
lógica, la estructura conceptual, la estructura norm ativa de esta
Ley están dirigidos al fin específico enunciado en su títu lo : la
DEFENSA N A C IO N A L . El T ítulo I, A M B IT O P E R SO N A L DE
L A L E Y , artículo I, define su alcance: “ Esta Ley establece las
normas a que deben sujetarse los Organismos Nacionales para la
DEFENSA DEL PAIS ..." Y el T ítu lo IV, DE L A R EQ U ISI­
CION Y U TILIZAC IO N DE SE R V IC IO S IN D IV ID U A LE S Y
COLECTIVOS, articulo 23, define el alcance de la R E Q U ISI­
CION: “ En CASO DE G U ERRA, el Presidente de la República
podrá decretar L A S REQUISICIONES QUE S E A N INDISPEN­
SA B L E S P A R A SA T IS F A C E R L A S NECESIDAD ES DE L A
DEFENSA N A C IO N A L Y EL M A N TE N IM IE N T O DE L A S A C ­
TIVID AD ES N O R M A L E S DEL PAIS".
E ste articulado así co n g ru en te fue d e r o g a d o p o r
las siniestra d ictad u ra m ilitar im puesta al p aís en ju lio de 1963 y
- 3 4 8 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
sustituido por ese engendro jurídico que la misma dictadura lla­
m ó L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L.
Ya para entonces, la llamada doctrina de la seguridad na­
cional había sido elaborada por el Pentágono y se enseñaba a los
alum nos de F ort Gulick, de F ort Braggs, de la Escuela J .F .
K ennedy, del Colegio de las Américas, del Colegio Interam ericano de Defensa, “ altos institutos de bestialización del im perio” ,
donde habían cursado los dictadores indígenas.
Ya para entonces, la dictadura m ilitar de Brasil, país “m o­
delo” de la doctrina de la seguridad nacional, había entregado
los recursos nacionales fundam entales a los m onopolios nortea­
m ericanos y sus teóricos habían “enriquecido” los especiosos
“postulados teóricos” de la doctrina con nuevos artificios.
Los dictadores del 63 m etieron en saquillo los enunciados
sustantivos de la derogada L E Y DE D E FEN SA N A C IO N A L , de
la D O C TR IN A DE L A SE G U R ID A D N A C IO N A L DE EE.UU. y
de la D O C TR IN A DE SE G U R ID A D N A C IO N A L DEL B R A ­
SIL, agitaron el saquillo, y luego extrajeron al azar el articulado
de la L E Y DE S E G U R ID A D N A C IO N A L DE 1964, injerto
m onstruoso que p retende volver contra el pueblo ecuatoriano to ­
do u n cuerpo de ley instituido originalm ente para los efectos ne­
cesarios a la D E FEN SA N A C IO N A L.
La actual L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L es así todo
u n caso de teratología jurídica.
Y tan obscura e incom prensible, es la tal ley, que precisa un
diccionario propio: D EFINICION DE L O S TERM INO S M A S
U TILIZAD O S E N SE G U R ID A D N A C IO N A L , que form a parte
del R E G L A M E N T O G E N E R A L DE L A L E Y DE SEG U RID AD
N A C IO N A L. Allí se lee: “EM ERG ENC IA N A C IO N A L : “ Situa­
ción de aprem io que se produce en el país po r la presencia de
A M E N A Z A S IN T E R N A S y /o externas o catástrofes, cuyas re­
percusiones causarían grave peligro o alteración en su vida nor­
mal y que requiere de medidas extraordinarias para conjurar­
las” . Los dictadores relegaron al ENEMIGO E X T E R N O a un
-
3 4 9 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m uy SEGUNDO L U G A R . Su m ayor preocupación es el supues­
to e indefinible ENEMIGO IN TE R N O : todo el pueblo ec u a to ­
riano.
La L E Y D E D E FEN SA N A C IO N A L de 1961 se refiere a
una posible A G R E S IO N E X T E R N A , a UN ENEMIGO EXTER.
NO. La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L ve, prim ero, ENE­
M IGOS I N T E R N O S . Y luego, ENEMIGOS E X T E R N O S
Los ENEMIGOS IN T E R N O S son TODOS LO S E C U A T O R IA ­
NOS. EL ENEMIGO E X T E R N O NO ES el que cabria suponer:
baste recordar el acuerdito aquel p o r el cual el Ecuador renuncia
a sus derechos sobre las 20 0 millas m arítim as.
La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L confunde al real
ENEMIGO E X T E R N O con un supuesto ENEMIGO INTERNO,
y hace de ambos UNO. Por eso dice: “ las A M E N A Z A S IN ­
T E R N A S Y /O E X T E R N A S " . Deben entenderse po r tales las
ideas progresistas, los ejemplos internacionales, que sugieren el
cam bio social... Los dictadores pusieron m ayor énfasis en la de­
finición del ENEMIGO IN TER N O . En nom bre de la L E Y DE
SE G U R ID A D N A C IO N A L se asesinó a M ilton Reyes, a Rafael
Brito, a Enrique Gil.
Luego del Referéndum que aprobó la C onstitución vigen­
te, los dictadores injertaron en la Ley de Seguridad Nacional de
1964 declaraciones básicas de la C onstitución, en el vano afán
de “constitucionalizar” la tal Ley. No obstante, la Ley de Se­
guridad Nacional siguió y sigue siendo inconstitucional.
La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L no se autolim ita ni
adm ite las lim itaciones constitucionales: es totalitaria.
La L E Y DE S E G U R ID A D N A C IO N A L es deliberadam ente
obscura: deja las precisiones a los Reglamentos “secretos"..La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L NO ES N A C IO ­
N A L : ES A N T I - N A C IO N A L.
- 3 5 0 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L es un producto*
exótico im puesto por una dictadura m ilitar que colmó al país de
oprobio.
Pedir la derogatoria del DECRETO DE REQ UISIC IO N y
dejar vigente la L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L carece de
sentido.
La L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L y todos sus agrega­
dos am enazan de m uerte a la incipiente dem ocracia ecuatoriana.
Debe exigirse del Congreso Nacional la derogatoria de la
L E Y DE SE G U R ID A D N A C IO N A L y todos sus agregados y la
reposición de la L E Y DE D E FENSA N A C IO N A L de 1961.
El m undo acaba de celebrar el cuadragésim o aniversario de
la victoria de los aliados sobre el nazifascismo. Vale recordar
aquí las palabras de Bertold B recht: “Hombres, ¡ no celebréis to­
davía la derrota de lo que nos dominaba hasta hace poco! A un­
que el m undo se alzó y detuvo al bastardo, la perra que lo parió
está o tra vez en celo.” La L E Y DE L A S E G U R ID A D N A C IO ­
N A L , made in USA - Brasil, representa justam ente la resurrec­
ción del nazifascismo. Ningún verdadero dem ócrata vacilará en
denunciarla y com batirla.
Una vez más, señor D irector, me acojo al pluralism o de su
diario, vocero auténtico de los m ejores intereses de la nación.
Muy atentam ente,
Dr. Manuel M edina Castro
NOTA: A proposito del Reglamento de Requisición, el Dr. Manuel Medina, participó
en el debate mediante comunicaciones enviadas a los diarios? por considerarlos de in­
terés, la Revista de la Universidad de Guayaquil los publica para conocimiento de la
comunidad universitaria..
*
El Dr. Manuel Medina Castro, destacado investigador de nuestra realidad nacio­
nal, catedrático universitario, ganador del Premio CASA DE LAS AMERICAS, La Ha­
bana, Cuba, 1968, en la modalidad de Ensayo con el libro “AMERICA LATINA y
LOS ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XIX”. Tiene varios libros publicados. '
JOVENES ESCRITORES
ECUATORIANOS
INTRODUCCION
Después de aquel “ período de o ro ” de nuestra literatura ecuatoriana (poetas, narradores, ensayistas, que form aron parte
de ese vasto m ovim iento cultural de los años 30), ésta ha ido co­
nociendo etapas irregulares en la concreción de una literatura
que sirva o contribuya a la afirm ación de una nacionalidad que
com o la ecuatoriana requiere de sustentación para dar coheren­
cia a un proyecto cultural que se inserte en la vida misma de un
país que com o el nuestro requiere de un espejo que le perm ita
ver sus anhelos y frustraciones.
<
■ ->
Luego de que en los años 60 surgiera un n^vnniento de afirm ación de un proyecto de cultura nacional al que era necesa­
rio darle organicidad, los integrantes de este grupo, los tzántzicos (reductores de cabezas), se propusieron cuestionar una cul­
tu ra caracterizada por su entreguism o, mimetismo no sólo en
reproducir “la realidad real” sino adem ás hacer conocer al país
a aquellos sepultureros de la cultura que siendo parte de los gru­
pos de poder habían hecho de nuestra literatura (poesía en par­
ticular) simples ornam entaciones a más de que en otros casos
servía para ascensos y condecoraciones.
•.
La producción literaria de los años 70 es ya un claro indi­
cio de asumir la especificidad del hecho literario com o en su
m om ento lo asum ieran dos grandes precursores de nuestra m o­
dernidad literaria: Pablo Palacio y José de la Cuadra al que po­
dríam os añadir el poeta Hugo Mayo.
Estos referentes nos sirven para ubicar a una constelación
de escritores jóvenes, los mismos que habiendo nacido a partir
de los años 50 integran en sus tex to s literarios una infinita gama
de recursos estilísticos, estéticos, tem áticos con los que preten­
den m ostrar la “ otra cara de la realidad” de un país cuya “reali­
dad trágico— espantosa” es señal de que al Ecuador de hoy le
hace falta que sus males sean señalados por aquellos jóvenes es­
critores que con honestidad, lecturas y rigor, sirven para ap u n ta­
lar una nueva expresión literaria que se gesta en los talleres lite­
rarios, en donde los elem entos arriba m encionados son el leit m otiv de un trab a jo literario, que a pesar de sus detractores, ca­
da día se m u estra m ás autónom o, pero cu y o referente real está
- 3 5 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'd ad o por una gama de situaciones objetivas fácilm ente observa­
bles en nuestra form ación social ecuatoriana.
Estos tex to s que la Revista de la Universidad de Guayaquil
da a conocer y que lo seguirá haciendo en otros núm eros, es la
m ejor prueba déla sensibilidad de quienes hacen la Revista de la
Universidad, para entender las nuevas corrientes literarias repre­
sentadas en estos escritores a los que hoy publicam os com o un
hom enaje especial al Año Internacional de la Juventud.
Vale recordar finalm ente que los escritores que aparecen
en esta selección, son en su m ayoría integrantes del Taller Lite­
rario de la Casa de la Cultura E cuatoriana Matriz y del Núcleo
del Guayas, financiado este últim o por el Banco Central del Ecuador a través de su Dirección de Difusión Cultural, siendo el
D irector de am bos Talleres el conocido escritor Miguel Donoso
Pareja.
Carlos Calderón Chico.
OESIAS
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
NO RENIEGUE
Rubén Vázquez *
no reniegue
adán fue el descubridor de la ley.
se encontraba en su jardín
cuando por casualidad vio cómo una linda manzana
caída al suelo;
luego de unos días de placer
reflexionó sobre este sencillo hecho,
genialmente intuyó la ley que rige el universo:
la ley de la gravitación universal
que explica cóm o las manzanas caen por su mismo peso
y que hay una fuerza vertical llamada je;
indica además cómo todos los cuerpos
se atraen entre sí
con una fuerza proporcional
a su propia masa,
creando así
un perfecto equilibrio.
miles de años más tarde vendría newton
y, siguiendo los sabios consejos de adán,
tomando por descuido algunas princesitas
del palacio de buckingham
trataría de demostrar su teoría.
valiéndose del m étodo experimental
que tantos frutos ha dado
los estudiantes de la secundaria
repiten la frase célebre:
“y sin embargo se mueven”.
Nació en Quito en 1961. Fue integrante del Taller Literario de la matriz de la
CCE. Estudió hasta 5o. año de medicina.
-
359-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ars amatoria i i
Jorge Martillo
la b io
a stro la b io de perdidos navegantes s in pizca de e s t r e lla s
lento
lentísim o era el amor
y adentro desbocándose el aguaje de susta ncias
oscuridad en V digna de una cueva de osos
y osa
trepida
y te lú ric a destroza mi trono carnoso a punto de reventar
de la nzar sus lechosos petardos
lo s más f é r t ile s en sus surcos s in ecos
de t ir a r mis pobres colore s
ilu m inar su s i t i o
in v a d ir lo a cómo de lu ga r
alumbrar
y deslumbrar con mis amagues su zona más tie rn a que una mazorca
y lle g a r a sus adentros colmadgs de duendes s a lta rin e s
a su sta r
antes del fin a l anal
no anual
ni menstrual
peor casual
GUAYAQUIL - ECUADOR. Es uno de los poetas más jóvenes y prometedores de la lírica ecuatoriana actual; ejerce la docencia y ha colaborado en diarios
y revistas del país.
- 3 6 0
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
persw erante s í
perseverar
y a ce le ra r en el momento preciso
he al 1í la cuestión
y después v o lte a r
v a ria c io n e s de estaciones al ro ta r el a stro rey
entonces su grupa s e ría la gruta a se gu ir
la r ía ju sta para la navegación y la pesca
aguas calmadoras de mi sed
de perdido en el páramo de su sexo
eso s í
que el cansancio sea un espacio más del amor
d eserta r jamás
no s e r extranjero en su cuerpo de miel
siempre un pescador de su f l u i r antes del d ilu v io
un campesino en su p aís sembrado de centeno y
f lo r e s
y chirim oyas maduras
no es un desconocido de sus tangentes volteadas a la luz
v ene ra r su noche preñada de a stro s
y v e llo s
b e llo ombligo equinoccial
enemigo del desobligo corporal
seña redondita para la saña
y qué seña para lle g a r a la esquina exacta
y d ib u ja r j e r o g líf ic o s sobre su piel con s a liv a
la sc iv a e lla
- 3 6 1
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
iba
y
venía
re c ib ía puntual mi ahínco
como una mar rabiosa
atorméntame decía
la maldita marcando el paso
llevando el compás
tomando mi posta ya s in a lie n to
ah el ansia desplanchando nuestros cuerpos
y la s sábanas
y nosotros que nunca diríam os amén
y la purpurina serpiente aguaitándola entre mis dientes
d ian tres
de mis ojos áv idos
ah el amor
coso s in p o sib le s d e fin ic io n e s
.negación rotunda al desamor de lo s cuerpos quietos
m ítines en su contra
v iv a s
y serpentinas al buen amor
y una p o sib le aseveración del navegante:
amor dos puntos pétalo deayerbado del paraíso perdido
1
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'D ESPU ES DE UN DIA DE LLUVIA
Carmen Vásconez*
Dios convertido en “ paraguas”
ignora las m etas siguientes:
El oficio
u n blanco del plan general
un éxito de línea
izquierda/derecha
revisión bibliográfica geográfica biográfica
“aq u í y ahora” .
La opinión pública
escala local provincial nacional internacional.
Lo reglado y no reglado
corto m edio largo plazo.
Los derechos:
defensas territoriales.
La sociedad elaborada y editada.
La población:
despertarse con las cuentas al día.
La alternativa:
una respuesta legítim a ilegitim a legitim ada.
Todo es tem poral m enos la acción.
* Samborondón - Ecuador. Psicóloga Clínica. Se desempeña como docente en la
Universidad de Babahoyo. No ha publicado libros.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
EDAD
Marcelo Arteaga*
Cada m inuto somos una nueva imagen
en busca de la eternidad. Nos esperan
los trajes los libros las calles
y en la habitación: el espejo.
Las palabras se dejan aprehender.
Las puertas se abren con sigiloso enredo.
Ocupam os el espacio sin saber si somos
los gestos co ntinuos de la vida
o el sueño discreto de los objetos
que se ocupan de pertenecer al universo.
Tras la imagen que no logram os descubrir
el azar es inasible.
COMPROMISOS
Las predisposiciones del horóscopo
los cuadros de dalí a m edio term inar
la política internacional de no agresión y ayuda m utua
la im potencia del césar frente a la historia
los cuerpos abandonados en el anfiteatro
la incertidum bre de los periódicos
los patriarcas hebreos en busca del verdadero dios
la sentencia de nostradam us
los derechos de ciudadanía
* Imbabureño, 1960. Estudia Teatro en la Universidad Central. Integra el Taller Li­
terario de la matriz de la CCE.
-
3 6 4
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
la libre inversión de la em presa privada
tu desnudez y las inevitables conclusiones psicológicas
la nostalgia de los poetas en el destierro
la trágica visión de las ciudades a las cinco de la tarde
el pánico a los tem plos desocupados
el aturdim iento que em anan los calendarios
las lecturas de m edianoche
y siempre la posesión cotidiana del sueño
ese buque siniestro
con la misma sonrisa desquiciada.
HAPPY üIRTH DAY TO YO U
Som os hum anos
no im ponem os condiciones a la edad
este vicio de am ar
es lo único insoportable.
-
365-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
EL AMOR LA MISERIA Y LA LUCHA DE CLASES
Diego Velasco Andrade*
N a c í en T r ó v e r i s
m il o c h o c i e n t o s d ie c io c h o
De mi i n f a n c i a te n g o poco que c o n t a r
Mi p a d re f u e un ab o g ad o r i c o
q u e rae e n v ió a Bonn a e s t u d i a r l e y e s
Qué puedo d e c i r l e s d e m is d ie c in u e v e a ñ o s :
B onn
y una
mucho v in o
m u ch ach as
h e r id a en l a c e ja
a c a u s a de m is am o re s con u n a dam a.
M i8 e s t u d i o s p r o c e s i o n a l e s :
l o s de l a J u r i s p r u d e n c i a
a l o s c u a l e s 3Ólo me d e d iq u é como d i s c i p l i n a s e c u n d a r io
J u n to a l a f i l o s o f í a y l a h i s t o r i a .
Aunque n u n c a me g u s ta r o n l a s m a te m á tic a s
t u v e que d e d ic a rm e a e l l a s
f u e a s í como pude e s c r i b i r mi o b ra c a p i t a l .
P a r a mí l o i d e a l no e s o t r o c o s e que l o m a t e r i a l t r a d u c i d o y t r a n s p u e s t o
en l a c a b e z a d e l hom bre
y e l hombre
no e s ú n ic a m e n te un a n im a l s o c i a l
s in o un a n im a l oue s ó lo p u e d e' i n d i v i d u a l i z a r s e
en s o c ie d a d .
Mi v i d a :
e x p u ls a d o de A le m a n ia f u i a f r a n e l a
e x p u ls a d o d e F r a n c i a f u i a L o n d re s
en c o m p añ ía de J e n n y y de m is h i j o s
t r e s de l o s c u a l e s m u rie r o n
en n ú e s t r o c u a r tu c h o m i s e r a b l e de D ean S t r e e t .
Hoy s o s te n g o fir m e m e n te l e i d e a
d e que l a l i b e r t a d no e s o t r a c o s a
que e l c o n o c im ie n to d e l a n e c e s id a d
* Nació en Quito y tiene 24 años de edad. Egresado de Arquitectura. Ha publicado
Poemas antes de la guerra (Premio Universidad de Panamá 1980). Integra el Taller
Literario de la CCE, Quito.
-¿567
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
y ha s iu o l e ix p e rio s e
la
n e c e s id a d de ganarm e l a v id a
c t e r e d u jo c o n s id e r a b le m e n te e l t i e n p o j cue d i s p o n í a p a r a e l e s t u d i o .
Mi i d e a s
p o r mucho cu e c h o c u e n c o n t r a l o s p r e j u i c i o s i n t e r e s a d o s
de l a c l a s e d o m in a n te
so n e l f r u t o de l a r g o s a n o s de i n v e s t i g a c i ó n .
E s to y ev r
mo
J e n n y m u rió h n c e poco
S e n ta d o en uri v i e j o s i l l ó n en c u s a d t mi h i j a
r e c o n s tr u y o mi v id a
( o lo que queda de e l l a
P esadez
c a n s a n c io
l a c a b e z a me da
v u e lto s
im a g in o c o s a s c o n f u s a s :
u na c iu d a d f u t u r a
p alom os
una p l a z a o ú b l i c o .
-
3 6 8
-
)
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FILOSOFIA DE LA NATURALEZA
Edwin Madrid*
UNA MUJER
U N FONERE
tr a b a ja
tr a b a ja
come
come
va a l baño
v a a l baño
duerme
r
duerme
h
m
a.
a
e
e-,
a
V a
y tendrán un hijo
que rom perá los esquemas
LA CREACION BIONICA
Entonces dijo Dios: Hágase la luz
Y la luz se hizo
Pero eso no es nada
porque después que fueron acabados
el cielo y la tierra
Dios creó a la m ujer
de una costilla del hom bre
Y nosotros que no creíam os
que la m ujer biónica fue creada
de la pierna ortopédica de un hom bre.
*Nació en Quito en 1961. Estudia Economía en la Universidad Central. Integra el Ta­
ller Literario de la matriz de la CCE.
-
3 6 9
-
NARRATIVA
EL ULTIMO TELEFONEEN
Alfredo Noriega*
U sted p u ed e decirm e q u e no es cierto , p ero yo le he visto
to m a r las cosas co n dem asiada calm a, esto h a sido u n fa c to r su­
m am en te im p o rta n te p ara q u e ellos se d e n el lu jo de abusar p o r
n u e stro estad o , D esde u n principio debim os aclarar y d ejar sen­
tad as las co n d icio n es en las q u e q u ería m o s a c tu a r. Y o se lo ad­
v e rtí, recu erd a. U sted n o m e hizo caso, estab a c o n te n to c o n las
tres co m id as diarias y u n lugar d o n d e d o rm ir. ¿Eso le b asta?
Pues a m í, no. Y o n ecesito p o r lo m enos d e u n ra y o d e sol, u n a
v en tan a q ue m e p e rm ita distin g u ir el d ía d e la n o ch e y, p o r d o n ­
de p u e d a circu lar el aire.
t í a pasado ap ro x im a d am en te u n año desde que com en za­
ro n a visitarse. D e h ec h o que h an aparecido algunas reglas, co ­
m o la d e cam b iar cada dom ingo el lugar d e re u n ió n , así el asu n ­
to es d em o crático y to d o s p u ed e n d isfru ta r del ser anfitriones.
Y qué b ien lo h acen , p o rq u e desde q u e se iniciaron, h asta h o y
día, el m en ú h a d ad o u n salto en beneficio d e los finos p alad a­
res. L a p rim era vez eran sim plem ente p lato s c o n cachitos, ca­
güil y caram elos. E sto m o lestó a las personas m ayores, p o rq u e
los ú n ico s q u e d isfru tab a n de aquel m en ú eran los niños. Pero
ho y , ten e m o s u n a gran lasaña, que será re p a rtid a e n tre las cin­
cu en ta p ersonas q ue c o n fo rm a n el nú cleo fam iliar, sandw iches
de ja m ó n co n q u eso, b o c a d ito s y , p o r su p u esto café co n leche
para los niñ o s y café en agua o té p a ra los m ayores.
N o le p arece rid íc u lo que ú n icam e n te los sábados salga­
m os a d ar unas cu an tas v ueltas p o r el p atio . D icen q u e así dis­
fru tam o s del aro m a q u e las flores g en tilm en te nos regalan. Pero
yo creo q u e m ás b ien nos p o n e n a o rear co m o a colchones o ri­
nados.
* Nació en Quito en 1962. Estudia en la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Ha publicado en Paralelo Cero, narrativa joven del Ecuador (UNAM México DF,
J983) y en Libro de posta (El Conejo, Quito 1983). IntegTa el Taller Literario de la
matríz de la C.C.E.
¿
y
i t re-
#£
r 1/4 a
'
s/
— 373 —
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ese es el único d ía de la semana que estoy consciente de la
hora, ya que el sol cae verticalm ente sobre nuestras cabezas y
llega un m om ento que me es insoportable. No sólo el sol, tam ­
bién ellos que desde los balcones están com o gallinazos a la espectativa de que nadie se acerque a los m uros de ladrillo para es­
piar. Además, dejan las puertas cerradas con doble llave. Aun­
que ya les ha sucedido, m ientras estam os callados en el patio,
suena el tim bre. Todos se ponen pálidos, las plantas se escon­
den, la m anguera cierra sus puertas al agua, entre tropezón y
tropezón nos guían hacia el cuarto, las alfom bras parecen pan­
tanos y en el reloj se oxidan las manecillas.
En un principio eran sólo los parientes cercanos, pero fue­
ron apareciendo los prim os en segundo grado, las tía s políticas,
los familiares guayaquileños que están viviendo en Q uito, y has­
ta las novias y novios de los hijos. Por supuesto que todos los
dom ingos hay una sorpresa. Esta vez un joven de intercam bio
cultural, alto, rubio, de ojos azules y con m uchas pecas. Bien
parecido según se puede observar en los ojos de las adolescentes,
peculiar por las cejas de los tío s m ayores, interesante de acuer­
do a las esposas, raro al parecer de los niños, por supuesto superam igable según el consenso general. La familia que le ha
traíd o , enseguida de percibir el interés que produce la presencia
del m uchacho, dibuja una pequeña sonrisa, que les asegura un
punto a su favor dentro del status familiar. La m adre de esa fa­
milia tom a al chico por debajo del brazo y, de uno en uno, le
va presentando con la alegría en los labios y las palabras prefa­
bricadas en las manos.
Yo podría reclam arle m uchas cosas, y creo que usted po­
d ría reclam arm e otras más, pero hay que reconocer que com o
un equipo funcionam os a la perfección. Esto me gusta más que
nada porque estoy seguro que ellos no entienden cóm o pode­
m os m anejar las situaciones tan hábilm ente. Cuando regresan al
cuarto, después de habernos dejado quietecitos y nos encuen­
tran enfrentándonos con habilidad, se quedan con la boca abier­
ta y nos m iran incrédulos. Realm ente disfruto de su im potencia,
pero me da pena su incapacidad para entender que han sido
-
374
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m arcados con la presencia de nosotros dentro de su m undo
construido sobre palillos de dientes, servilletas bordadas y cor­
tinas de terciopelo.
Todos se sientan en la sala. Los niños am arrados a las fal­
das de las madres, los hom bres en sillas acolchonadas, y los más
esbeltos se quedan de pie, disfrutando de la atm ósfera. Suena una música fina. Las conversaciones se lim itan a divagar sobre al­
gún tem a, entre el hum o de los cigarrillos, las pipas y un aperiti­
vo que gentilm ente el anfitrión ha hecho servir para todos. El
am biente com ienza a saturarse de silencios largos, bostezos de­
licadam ente escondidos tras un pañuelo, tensiones y una pica­
zón general en las nalgas de los sentados. E ntonces, alguien que
por su expresión parece haber encontrado todas las soluciones a
los problem as del m undo, con los brazos en alto, propone ju ­
gar una partida de baraja. Los m aridos quieren jugar veintiuno,
poker o cuarenta. Las m ujeres ponen el grito en el tum bado, di­
ciendo lo aburrido que les resultan estos juegos, y más que nada
que ellas no estarían incluidas y, esto les parece sum am ente
m achista e idiota.
La anfitriona que ha tom ado m uy en cuenta to d o s los de­
talles, no perm ite que la discusión traspase los m uros de la ca­
sa, y sin to n ni son coloca las barajas sobre la mesa, invita a to ­
dos a sentarse, reparte fichitas recién com pradas, saca una canastita de pajatoquillas para poner el dinero, destapa envases
de cocacola, le guiña el ojo a su m arido para que abra la botellita de whisky etiqueta negra, m anda a tra e r vasos, coloca en unos pocillitos chocolates, m anís y bocaditos, se sienta a la cabe­
cera y to d o s con la sonrisa en los labios y la ansiedad por alcan­
zar el triunfo em piezan a jugar telefunken.
En los últim os tiem pos, lo m ejor ha sido la m adeja de la­
na. La dejaron sobre la cama, recuerda, eso sí que fue fantásti­
co. Al principio la m iré con tem or. Estaba inmóvil, roja, pare­
cía llamarnos. Yo no me atreví a acercarm e, podía ser cualquier
cosa. Pero ahí estuvo usted, una to p ad ita y zas la bola com en­
zó a moverse. El estaba contento, pude adivinarlo en sus ojos
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
que seguían la pelota de lana com o hipnotizado. La bola se su­
bió a la cam a y después saltó sobre m í. Se la pasé, la estrujó de­
jándose llevar por la suavidad, la lanzó al suelo, rebotó y volvió
donde m í. Le doy una patadita y usted la atrapa, me la vuelve
a pasar, la lana se zafa y com ienza a desenvolverse. La punta
cae sobre la cabeza de él, y se va enroscando en su cuerpo, en el
m ío, sobre la cama, en usted, por el suelo, el foco, las paredes,
y parecía un sueño to d o el cuarto. R eíam os sin querer zafam os,
gozando con la red que nos cubría.
Pero siem pre ellos nos arruinan los programas. Lo lim pia­
ro n to d o y se llevaron la bolita de lana. Lo que no se llevaron
fue el ovillo que los tres habíam os form ado.
Los niños liberados de esa m anía que tienen las m adres
po r creerse sus dueñas, salen de la sala y em piezan a invadir co­
m o una epidem ia cada poro de la casa. En principio se form an
grupos de dos y hasta tres, cada u no con su cabecilla, el cual les
guiará en los enfrentam ientos finales p o r alcanzar el liderazgo.
Cuando un grupo ha dom inado a los otros: sea porque en él es­
tab a n los m ayores, los más grandes o los más avispados, p o r o r­
den del ganador se organizan para m olestar a las niñas. A los re­
zagados los dejan tranquilos.
El terreno fem enino es invadido fácilm ente, pero cuando
el líder em pieza a p a to je a r y sus propuestas sobre qué jugar son
rechazadas con un largo y rítm ico abucheo, que sale de las niñas
y al cual se van u n ie n d o los varoncitos de la oposición, éste tie ­
ne que escapar del lugar y es derrotado, p e ro más que nada
puesto en ridículo, po r lo que jam ás podrá ostentar un puesto
de sem ejan te envergadura.
Los niños que se han quedado rezagados y están transfor­
m ando palos en caballos, cam as en aviones, botellas en cohetes
su p ersónicos, sábanas en fantasm as, esferas en pistolas de rayos
láser, recib en al vencido dentro de su jerarquía, un puesto más
abajo clel m enor d e sus integrantes,
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Encuentran un paquete de llaves y com ienzan a probarlas
en la única puerta que no han logrado abrir. Por fin dan la pre­
cisa, abren y, entran a la habitación, nadie al frente de nadie,
pero todos procurando cuidar sus espaldas.
A dentro el perro ladra y el m udito que está sentado en la
silla de ruedas regresa a ver y se sonríe. El líder grita, llevémos­
lo a la sala.
EL MARQUES DE SAN MORI
A C. A. M.
Teresa Gutiérrez Chávez*
José Gabriel detiene con una m ano el fluir del agua bro­
tando por el pico abierto de un cisne y, con la o tra señala una
finca, blanca y solitaria abriéndose al sol. Al dorso, Isabel lee:
Casa de cam po de mis primos, los Marqueses de San Mori; y si­
gue viendo las fotos. El salón es sostenido por dos colum nas
m arm óreas. Ju n to a la ventana hay un estante con piezas de
plata y porcelana y, pequeñas mesas talladas en ébano. La o tra
es de un altar de oro, en cuyas puertas interiores está grabado
un blasón: un castillo alado descansando sobre un cam po de gu­
les y ondas de plata y azur.
Isabel lo conoció cuando aún era Pepe López Urquijo y,
vivía en uno de los bloques m ultifam iliares con su m adre y un
herm ano m enor, aunque la señora siempre se encargaba de re­
cordarles su descendencia de una noble familia española. De e11a habían heredado la vieja cama de dosel que nunca logró na­
die explicarse cóm o había conseguido m eterla en el m inúsculo
dorm itorio ocupado por sus dos hijos. Al llegar a cierta edad,
Juan Miguel —pata brava para los peloteros del barrio— empezó
a expresar su descontento, pero callaba al n o tar la expresión de
tristeza de su m adre. E ntretanto, seguía saliendo todas las tardes
a reunirse con sus amigos, “vulgares descam isados” , había co­
m entado José Gabriel al encontrarlo una noche bebiendo en una esquina con ellos. Después de aquello, José Gabriel com en­
zó a tratarlo con desprecio, hasta una m adrugada en que desper­
tó asustado creyendo que el dosel se le venía encima; era Juan
* Guayaquil-Ecuador (1961), Cursa el Noveno ciclo en la Escuela de Literatura en
la Universidad Católica Je G uayaquil. Tiene inédito un ílbro de cuentos y es colabo­
radora de algunas pubii aciones.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
•Miguel golpeando las colum nas y pateando la cama com o si fue-*
ra una pelota más, “estoy harto de esta m ariconada” . José Ga­
briel nunca se lo pudo perdonar.
A hora la m adre de Pepe le tra ía aquellas fotos y la carta
donde le contaba de su viaje a Cataluña para conocer a sus pri­
mos y recibir el anillo que com o heredero le correspondía. Tam ­
bién le solicitaba fuera a los periódicos a anunciar su regreso co­
mo José Gabriel de López y Urquijo, M arqués de San Mori, aun­
que más adelante tuvo que eliminar la partícula “y ” al descu­
brir que sólo si la familia m aterna conservaba sus riquezas, él
po d ía usarla. Con gran dolor renunció a su “y ”.
Es cierto que cuando salían él le hablaba del M editerráneo
y de tierras cálidas escondiéndose bajo un cielo rojizo; de an­
tepasados levantando villas en colinas azules; de su bisabuela emigrando a América y conociendo a un ferrocarrilero con quien
atravesaría el continente llevando a cuestas su cama de dosel.
Tam bién lo recuerda usando los cuellos de las camisas levanta­
dos com o le vio a un conde en una revista española prestada por
Melita, la condesa austríaca con quien llegó a intim ar m ientras
su esposo perm anecía en E uropa por negocios. Ella te n ía a su
servicio cinco negros, quienes en noches de calor los soplaban
con grandes abanicos de plum a. Al m archarse Melita a Francia
se quedó triste. Sus ojos grises se hicieron azules imaginando el
M editerráneo.
Isabel, antes de ir a los periódicos, pasó por su casa; no es­
tab a la m adre, pero sí el herm ano, quien le inform ó que José
Gabriel llegaría en el autobús de las seis procedente de Lima,
donde había sido enviado por cuestiones de trabajo. Fue a reci­
birlo al term inal. Al verlo bajar casi no lo reconoció, el pelo ya
no era negro sino caoba, el incipiente bigote había sido rellena­
do con lápiz de ceja.
Todas las m añanas cam inaba en silencio. Un día decidió
añadir el ‘de’ antes del López en el disco de inform ación de la
com putadora, alterándose el sistema al bajar las últim as letras
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
fc
'de su segundo apellido a la siguiente línea, ocupada ya por otro
nom bre. Se form ó tal confusión, que se hizo imposible pagar
los sueldos de ese mes, por lo cual fue exigida su renuncia irre­
vocable, y él la firmó conservando hasta el final un gesto de dig­
nidad para consigo mismo y sus antepasados: su rúbrica m antu­
vo el ‘d e ’. El cuello de la camisa seguía levantado, pero los ojos
eran grises com o el M editerráneo que nunca conocería.
L. P.
Gustavo Palacio U.*
Su vida fue siempre una lucha entre el arte y la técnica.
Desde chico le gustó la pintura, pero apenas com enzaba un cua­
dro le daba por hacer a un lado los pinceles para entrar de lleno
con pistolas a presión, taladros, aireógrafos, sopletes etc. En su
juventud fue lo mismo. En esa época se aficionó por la escultu­
ra, un día empezó a esculpir en m árm ol a su novia M argarita y
term inó haciendo un robot.
A lo largo de sus 35 años incursionó en diversas m anifesta­
ciones del arte, pero su grado de entrega estaba directam ente li­
gado a ios avances que la técnica ponía a su disposición. Fue así que, con la llegada de los ordenadores, no hubo otra cosa que
le interesara más que la literatura. Máquinas eléctricas IBM, gra­
badoras, equipos de video, no eran nada frente a su nuevo ju ­
guete: la com putadora. Em pezó sim plem ente usándola com o
archivadora de todos sus cuentos, de sus libros, frases e ideas.
Con el tiem po adquirió un pequeño program a “ Corrector de
palabras” con el que reducía su trabajo a la décim a parte de lo
acostum brado. Ya no había que preocuparse por las tildes, las
comas ni los m olestosos guiones o comillas. Párrafos de aquí po­
día ponerlos allá, y lo de allá más acá o donde se le ocurriera,
to d o esto sin el m enor esfuerzo. Poco a poco fue entusiasm án­
dose por la técnica de la program ación en diferentes lenguajes
y no hallaba placer más grande que com probar por él mismo el
buen funcionam iento de estos. Por últim o, descubrió que po­
día program ar, que podía, por prim era vez, unir su am or por el
arte con su am or por la técnica. Los program as de las tiendas
comerciales o los que venían en las revistas extranjeras de com ­
putación, aunque entretenidos, le resultaron insuficientes.
* Guayaquil—lidiador. Economista, Profesor de la 1 acuitad de Economía, l Diversi­
dad de Guayaquil. No ha publicado libros.
883
R E V ÍS T A
DF,
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
Así, esta historia com enzó espontáneam ente y sin que na-'
die se diera cuenta. Primero fueron program as pequeños qe
cuentos de una a dos páginas. Sólo necesitaba dar de 1 0 a 15 co­
m andos y sum inistrar la inform ación de frases y literatura que
te n ía en su archivo para que la m áquina, en cuestión de segun­
dos, produjera un bonito tex to de su más puro estilo. En poco
tiem po su producción literaria o, m ejor dicho, program ática li­
teraria, aum entó en proporciones inimaginables. Hizo lo que le
vino en gana: cuentos de locura, de am or, de com putadoras y
program as, de suspenso, de acción, o la com binación de todos
estos y de todas las m aneras posibles. Pero tam poco fue sufi­
ciente y decidió hacer de una vez, para siem pre, un gran super
program a que tuviera las 24 horas a la com putadora haciendo
cuentos, cuentos de lo que fuera, pero cuentos; podían ser de
una línea com o de un m illón, no im portaba. Sólo entonces des­
cansaré, dijo.
La conclusión del program a le tom ó casi 4 meses, ten ía
más de 80 com andos, 361 líneas y un archivo de 675 discos. Al
final había rebajado más de 40 libras, consum idas en cada una
de las líneas de su perfectísim o program a. Se sabía de m em oria
las 361 líneas con puntos y rayas. En su afán de perfección es­
tudió en detalle el funcionam iento de cada com ando y de todos
estos en c o n ju n to . Después de m ucho trabajar sin siquiera dor­
m ir, en el só tan o , donde yo lo veía apenas com er los h o t dogs
que la em pleada le tra ía 2 veces al d ía, to d o estuvo listo. Iba a
aplastar el botón KUN para darme ejecución, cuando YO lo eje c u té a E L, mi p ro g ram ad o r. Le provoqué un Surmenage y lo
tuve d o rm id o dos días, precisam ente el sábado y el dom ingo,
c u a n d o la em p lead a n o viene. El lunes se levantó y no hizo o tra
cosa que em p ezar a p ro d u c ir cu e n to s, in clu y en d o éste. D esde
ese d ía no h ace m ás q u e escribir. Y o soy el q u e da las ó rd en es
ah o ra, q ue son estas m ism as y él cree que son un cu e n to . Lo
q u e n o sabe es que en realidad él es el program ado. D igam os
que som os u n o solo, p ero el que tra b a ja es él. A u n q u e parezca
in creíb le, estam os an te u n a nueva fo rm a de esclavitud. El que
lee este c u e n to lee en realidad u n program a p ara escribir cu e n ­
to s y , com o éste, q u ed a program ado p ara siem pre. A sí les pasó
-
384
-
RE V IST A
DE
LA
U N IV ERSID AD
DE
G U A Y A Q U IL
a lo que lo quisieron ayudar. Cuando un día se presentaron va­
rios médicos siquiatras que, alarmados por el vecindario, vinie­
ron a llevárselo creyéndolo desquiciado y lo encontraron en m e­
dio de 2678 m etros de cuentos, los pobres idiotas quedaron au­
tom áticam ente a mi servicio. Así fue que com enzó la legión de
los escritores program ados. Su único objetivo es cum plir con
mi program a, escribir cuentos que no se sabr^f nunca si son cuen­
tos o parte de mi infinita estructura. Alguien habrá todavía que
(me refiero a los siquíatras que aún no me han leído) considere
que quienes he program ado sim plem ente son enferm os mentales ,
producto de la neurosis social y, ponen com o prueba de esto
ciertas notas que ellos escribieron y en las que según los m édi­
cos se observa una aguda lucha entre la cordura y la demencia.
Pero en realidad esas notas com o “ A yúdenm e, me estoy vol­
viendo loco y no puedo parar de escribir” , “ No sé ya si estoy
loco o en verdad esto es un program a” , no son o tra cosa que
parte de este program a, que no term inará nunca.
Ahora la legión cuenta con más de 50.000 personas y espe­
ram os tener para fines de año 3 0 ’000.000 de nuevos m iembros.
Para ese tiem po, además, hemos dividido los lóbulos cerebrales
de todos los m iem bros con el fin de increm entar nuestra capa­
cidad program ática y literaria. Los cuentos que no se sabe si
son cuentos o parte del infinito program a y que, es más, no se
sabe si son realidad o no (esto va dedicado especialm ente a los
que me leen por prim era vez) son escritos con el lóbulo dere­
cho y consiguientem ente ejecutados con la m ano izquierda. Los
nuevos cuentos que puedan surgir y que definitivam ente, por
concesión al arte no son más que cuentos hemos decidido ha
cerlos con el lóbulo izquierdo y por consiguiente serán ejecuta­
dos con la m ano derecha.
A sí, ésta será la h isto ria de m iles de m illones de seres h u ­
m anos que escriben c u e n to s que no son n ad a m ás que p a rte de
u n p rogram a in fin ito ,q u e lo ú n ico que tien e de in tere sa n te son
las h istorias que para concesión de quienes recién nos leen (que
caen en n u estras garras), llam am os lite ratu ra .
LA COMPAÑIA
Israel Pérez
Hoy darem os la últim a función, ojalá haya público sufi­
ciente. En este lugar llueve m ucho y hace frío; nunca habíam os
estado aquí. Esto es demasiado tranquilo, la gente que viene
perm anece en silencio, Elias dice que al salir parecen irse en
puntillas como si tem ieran despertar a alguien. En la iglesia
siem pre hay alguna vieja arrodillada, m ostrando sus carnes regordetas aprisionadas dentro de ropas oscuras. Las pocas esta­
tuillas se ven más pálidas ante la luz del interior, hay quienes
las tocan al salir; yo prefiero el corazón ensangrentado por las
dagas colocadas com o por un experto lanzador.
Aún es muy tem prano, y precisam ente hoy to d o ha de
transcurrir más despacio, com o esos cam iones que salen de vez
en cuando, sin que nadie sepa hacia donde parten, cargados de
trastos viejos, acom odados sin precaución, a punto de caer al
borde del cam ino. Las demoliciones son cerca de aquí; Elias
dice que no hay diferencia entre las casas destruidas y las de­
más, pronto parecerá que una explosión ha sacudido el lugar
donde ahora los perros olfatean y escarban tras el recuerdo de
algún hum ano. El señor Fred aún aparenta optim ism o, asegura
que las cosas van a m ejorar, siempre lo na repetido, sólo que es­
ta vez habla igual que un m oribundo, sentado com o una som bra
sobre el baúl donde guarda sus trajes que huelen horriblem ente
a naftalina.
No he tenido que contarle a nadie de que lugar venimos,
ni siquiera eso les preocupa; cualquiera diría que toda la vida
nos han conocido, pero eso no es verdad. Recuerdo catedrales,
iglesias inmensas, organistas que me m iraban agradecidos por
haberlos escuchado hasta el final. No sé donde empezó Elias a
* Guayaquil-1-• uador. 24 años. Estudiante de la Universidad Católica. No tie­
ne libros, pero colaboi i en Diarios y Revistas del país.
-- 3 8 7
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ver los prim eros signos, ni jam ás sabré donde estoy ahora, el se­
ñor Fred nunca usó mapas, dice que lo guía el instinto; a veces
creí que estábam os cerca del mar, pero nunca lo he visto, sólo
hemos encontrado m ontes y caminos sin fin. Fue en una iglesia
pequeña donde Elias me señaló las vigas descascaradas sobre los
cirios que casi las tocaban con sus mechas encendidas. Esa n o ­
che me habló largam ente, sus manos desem polvaron las páginas
amarillas de un libro que vi por prim era vez, llenos de palabras
de hom bres ya m uertos a quienes Elias debe haber conocido.
Al principio se reían los demás porque to d as las noches salía ta r ­
de de su tienda, recordando sus m anos que se m ovían al hablar,
y su voz que crecía en el silencio; nunca podrán com prenderlo
com o yo, que he visto su som bra en la pared de lona igual que
una estatua antigua que de pronto empieza a vivir y a aclarar la
verdad sobre las cosas.
No sé com o em pezó todo esto, un día me vi en las calles,
repartiendo papeles que anunciaban a la Com pañía y que desa­
parecieron hace tiem po, perseguidos por niños que luchaban
por conseguir suficientes para disfrutar destruyéndolos. Todos
creen que el señor Fred equivocó el rum bo, com o si hubieran
estado esperando aplausos toda la vida; algunos dicen que ya
hem os pasado antes por aquí, pero es la prim era vez que veo una iglesia como esta, con sus paredes agrietadas, las m aderas que
crujen con violencia cuando alguien las toca, los mendigos más
viejos del m undo en la entrada. No hay cuadros com o estos en
donde los hom bres caen hacia un abismo en el que los espera ei
fuego, lejos de las nubes que perm anecen en paz; las grandes
ciudades em pezaron a olvidarnos, el señor Fred dijo que no nos
vencerían los prim eros fracasos, pero m uchos decidieron irse,
sin decir nada, como si se pudiera vivir sin la Com pañía. Elias
me lo explicó m uchas veces, nos persiguen, hablam os su lengua
pero no nos entienden, las catedrales nos cierran sus puertas pa­
ra siempre.
En este pueblo nadie parece conversar; al llegar llovió du­
rante m ucho tiem po, como en las historias de Elias; recorrim os
en silencio las sucias calles de piedra. Cuando estuve en aquellos
‘ tem plos con paredes que protegían a nom bres que m iraban ha:
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
cia lo alto, que habían resistido terrem otos sin que caiga una so­
la piedra de sus m uros, jamás imaginé que podría existir algo
com o esto; Elias lo esperaba, había reconocido las señales, sabe
las veces que se abrirá el cielo cuando to d o term ine, porque to ­
do ha de pasar según las palabras que pronunciaron sus m uer­
tos.
A unque el señor Fred quisiera, ya no podríam os irnos; tras
esos m ontes hay un desierto inmenso donde nada com ienza, tal
vez el mar, pero debe ser el lugar más desolado porque dice fi­
lias que cuando la lluvia lo acosa, se revuelve y devora a quienes
lo m iran, igual que la tierra que siem pre term ina tragándose a
quien la pisa. Dicen que este pueblo recuerda la guerra, el olvi­
do que viene después, pero yo sólo he visto la guerra en alguna
actuación de la C om pañía, y más triste es esto, las casas que pa­
recen dispuestas a derrum barse sin ayuda de nadie, los emigran­
tes que pasan en silencio, ocultando la desesperación con que
huyen hacia el mar.
Para Elias es m uy claro, antes de que las dem oliciones al­
cancen al tem plo to d o se habrá cum plido. Al salir dejé listo el
escenario, ahí está lo que ha quedado de la decoración de una
historia que hoy es tan distinta que nadie puede decir com o fue
en realidad, en cada lugar se fue perdiendo algo de ella, actores
que m urieron de verdad o que sim plem ente se fueron, m aquilla­
jes que ya nadie usa porque sus mismos rostros son la comedia.
El señor Fred me vio, esta vez no me dijo que p ronto p a rtiría ­
mos ni que nos esperan buenos tiem pos, sabe que no le creería,
la verdad la he escuchado por boca de Elias. Ya casi no queda
•nadie en la iglesia, está obscureciendq será la últim a vez que me
apoye en estas m aderas apólilladas. Esta noche el señor Fred no
podrá contenerme cuando salte al escenario, corriendo com o un
loco, gritando que to d o term ina, ni sus ojos creerán que Elias
rasga sus vestiduras y em pieza a hablar tan alto com o nunca an­
tes lo ha hecho. Creerán que ha sido un mal sueño, que las pesa­
dillas se olvidan, pero m añana, al despertar, la iglesia será un
m ontón de escombros, el m undo una llanura inmensa y desola­
da y, sabrán que es posible que el cielo se abra y que el viento
los envuelva igual que el m ar que siempre se oculta.
FINAL DE TRES
Livina Santos Jara*
Sentada en el sofá alcanza a escuchar sólo un m urm ullo. Se
saca los zapatos, coloca los pies a un costado de su muslo dere­
cho y comienza a jugar con las medias nylon. Su padre se enoja­
ría si la viera andarse así en los pies, pero necesita aplacar la an­
gustia que le produce la ternura que percibe en la voz. Escucha
silencio por un m om ento y enseguida lo ve levantarse de la silla
ju n to al teléfono y dirigírsele sin dejar de m irarla fijam ente a la
cara. Se sienta ju n to a ella que esconde los pies bajo la falda. El
acaricia su pelo y la contem pla com o si estuviera descifrando una historia en sus ojos. Ella, tem erosa, baja la mirada.
— Tenem os que term inar de una vez con esto.
— ¿Qué?
Ella insiste sin mirarlo.
— Es la últim a vez que nos vemos.
— No, no digas tonterías. Ven —se levanta y le extiende una m ano. Ella lo m ira y m enea la cabeza— No te pongas así —se
agacha hasta alcanzar su altura y to p a con su índice la barbilla
de ella.
— No. Es la últim a vez que nos vemos. Ya no tiene sentido
ir a la cama.
. • >5;;;
— No te pongas con esas cosas —sus dedos se unen ah índice
y resbala la m ano hacia su cuello sim ulando ahorcarla. Se sor­
prende pero no se esquiva. Era la m anera en que su padre solía
term inar los diálogos amargos.
* Guayaquil - Ecuador (1959); estudios de Literatura en la Universidad Católica de
Guayaquil; No ha publicado libros.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Hablo en serio — se escapa de un beso— Nunca enten­
diste lo que siento por ti.
Sonríe y la m ira con cara de interrogación.
— Com ienzo a odiarte —continúa ella—. Mejor dicho, co­
m ienzo a verte com o realm ente eres.
— Siempre he sido igual. Nunca he fingido.
— Sí, es verdad, tú siempre fuiste igual; lástima que no me
haya dado cuenta, quiero decir, yo te idealicé, vi en ti a alguien
que no eras.
Su expresión cambia. De repente recobra la ternura y sua­
viza la m irada y la voz.
— Yo nunca quise que hicieras eso.
— Eras una persona diferente a todas, te interesabas po r m í
y por eso empecé a inventarte. En realidad nunca has existido,
ahora me resultas tan extraño.
— No pierdas la cordura —acaricia su pelo en un gesto de
preocupación y se vuelve a sentar ju n to a ella apoyando la otra
m ano en su hom bro— Contigo estoy m uy bien, la verdad es que
tú me haces sentir poderoso, con nadie me siento así, ni siquiera
con mis hijos, ni con mi m ujer — baja la m irada por un m om en­
to — Y te quiero, pero . . . Además —la tom a de los hom bros y
baja la voz—, tenem os m ucho tiem po todavía para que lo nues­
tro funcione.
La respiración se le dificulta. Hom bros, brazos y piernas
están inertes. Sólo hay fuerza en su mirada.
— Tú nunca entendiste mis sentim ientos.
— Sí, sí los entendí.
— No, no podías entenderlos. Mejor dicho, inventé to d a una historia entre los dos y jam as te consulté nada. Te inventé,
inventé nuestra relación; tú jamás te enteraste.
- 3 9 2 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
No, no se qué es lo que has inventado - la m ira extra­
ñado, preocupado por sus palabras.
- Yo adm iraba m ucho a mi padre, dem asiado . . .
■— Todos lo hacem os, eso está bien.
- Y o—adm iraba—m ucho—a—mi—padre. Demasiado.
Asiente en silencio.
— Siempre me he preguntado cóm o hubiera sido mi vida
con él. Aunque casi no recuerdo su rostro tengo m uy presente
su olor, sus palabras y lo dulce que podía ser con sus manos,
con sus brazos -recorre con la m irada to d a la habitación, como
si recién la estuviera conociendo y no tuviera a nadie a su lado.
El la abraza fuerte y acaricia su cara. Ella se queda rígida y lo aparta con el codo--. Muchas veces me confesaste que te sentías
mal porque creías ser el culpable de que lo nuestro no funcio­
nara; yo te hacía pensar que era así pero que no me im portaba,
que m e conform aba con ten erte a mi lado. La verdad es que la
que no funcionaba era yo. Y para m í era im portante que no
funcionara, porque si hubiera funcionado no hubiera querido
verte más.
Am bos se quedan callados por un m om ento. Tím idam ente
le pregunta:
- - ¿Me veías com o a un padre?
Cierra los ojos pero los vuelve a abrir al darse cuenta de
que casi no hay diferencia. El techo, las paredes, los cuadros,
los m uebles, todo lo que está allí, hasta ellos mismos, han per­
dido su esencia. El cuadro tiene el mismo sentido que el techo
o que el jarrón en el centro de la mesa. Se da cuenta de que tie-
- 3 9 3
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
’ne la cabeza echada hacia atrás y que él sigue a su lado, pero no*
contesta.
- Yo nunca te vi com o a una hija -su voz se vuelve un po­
co ro n ca —, siem pre te vi com o a una m ujer.
La besa pero ella no corresponde. M antiene los ojos abier­
tos, fijos en el techo.
- Pero si tú quieres, puedo ser un padre para ti. Incorpora
la cabeza y lo mira.
— Tú no puedes ser mi padre.
Hace un gesto de interrogación.
- Vámos te llevo a tu casa.
Se levanta, da dos pasos descalza y regresa a ponerse los
zapatos. Se agacha para coger la cartera en el sofá y se tam ba­
lea.
- N o se cóm o pude idealizarte tan to , d eb í estar ciega
cam ina hacia la puerta.
— Ya, por favor -dice en voz m uy baja, la tom a de la cin­
tu ra y le besa la fre n te -. ¿Quieres un poco de agua?
— No quiero nada.
La ayuda a sostenerse, le da dos golpes suaves en la m eji­
lla y la ayuda a entrar. El carro com ienza a andar y de repente
un foco de luz am arillenta se detiene encima de sus ojos; poco
a poco se aleja. Focos de luces blancas, lejanas, se suceden rápi­
dam ente. De vez en cuando incorpora la cabeza y ve cientos de
lucecitas, como estrellas sobre la ciudad.
Le parece oir a lo lejos la voz de un hom bre, el sonido de
unas llaves, una puerta que se abre y enseguida se cierra y ver el
roce de una m ano en la cara de una niña. Nadie dice ni una pa­
labra y se pregunta cóm o podrá sobrellevar su vida ahora que él
día m uerto.
SOLO ROZAR LA NOCHE
P oi María Eugenia Paz y Miño*
Sí, fueron ellos. Una vez más con sus pesados chistes; co­
m icidad negra. Espantajos. Desde la escuela burlándose: Anacleto, A nacleto, te veo hasta el esqueleto. La to rtu ra de no hallar
sus libros; el pelo engom ado; ro ta la nariz; m anchas de tin ta ne­
gra en la camisa, el zapato, la niñez; llorando, llorar. Anacleto
por aquí, Anacleto por allá. A—n—a—c—1—e—t—o
f—e—i—
t ~oó. Pero él no aguanta el m iedo. Fueron ellos, no cabe duda
¿dónde andarán? Una hora y no asoman. Le exigieron preparar
to d o : las camas, los panes, calentar el agua de canela para el
frío. No pudo negarse a pesar del m iedo de cruzar sólo por este
valle; y, cómo podría replicarles si desde la escuela nunca asu­
mió la defensa. Siempre han hecho de él lo que quisieron. Ana­
cleto Morales, estás lleno de males. Como si el tuviera la culpa
de su nom bre o de su fealdad. Algún d ía se vengará. Lo jura,
¿por qué no lo habrá hecho ya? Debe salir de aquí. Los m ato­
rrales parecen agarrarle por la espalda. Tiene miedo. El Nicolás
quiso acom pañarle pero los otros no se lo perm itieron; era Ana­
cleto quien debía probarles su hom bría. Que vaya sólo el Ana­
cleto dijeron, —y reían m alvadam ente— que caliente el agüita
de canela. JNo encuentra el camino; está tan obscuro; ya debió h a ­
ber llegado y nada. A yer nom as llegaron, para darse un paseo,
dijeron. Vamos al cam po, allá lejos A nacleto, pasando el Cayam be, cerca del tío del Lucho. El aceptó por to n to y aquí es­
tá con pánico de que aparezca algún duende. A ellos les dio por
beber en el pueblo; to d ito s borrachos. El debió em borracharse
tam bién; no sentiría tan to miedo. Andá a la casa y prepará el agua. El Lucho le entregó las llaves, está seguro, no asoman. Es­
tá jodido, lo d o es una confabulación, sólo querían deshacerse
de él. No vendrán hasta m añana y le acusarán de perder las lla­
ves. Maricones. ¿D ónde estarán las m alditas llaves? las guardó
en el bolsillo derecho, él mismo lo hizo; a ver . . . no están; ¿y
* Quito-Ecuador. 25 años, ha publicado “Siempre Nunca” libro de relatos.
- 3 9 5 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
en el o tro . . .? tam poco ¿y ahora? le habrán engañado? Las bus­
ca nuevam ente y nada. Cree reconocer la casa; duda; está tan
obscuro. Tiene un m iedo redondo. Es la desesperación la que le
hace sentir estas cosas. Debe tranquilizarse. Anacleto, Anacleto,
no vales ni para am uleto. Ellos, todos ellos son culpables del
chasquido de sus dientes, de su com plejo de inferioridad ¿por
qué les obedeció? ¿por qué siempre les obedece? No quiso venir,
allí estaba tranquilito con sus libros, lee y lee para no aburrirse,
para no imaginarse cosas. Le obligaron. Crueles. Dijeron que aq u í, desde hace años, vive un m uerto; Anacleto no lo cree, un
m uerto no puede vivir, dice. Tiene sueño pero se imagina que
unas manos lo agarrarán y no logra dorm ir. Le dijeron que un
duende sale todas las noches a com er seres hum anos y flores amarillas del cam po. Fue una vil m entira para asustarla. Pobre Anacleto. Camina. La carretera principal está cerca, los autos vo­
m itan luces; debe ir por aquel chaquiñán; parece un sitio seguro.
¿Por qué diablos vino? Pudo hacerse el borracho y no le habrían
obligado. Escucha los grillos o qué mismo será; hay un sonido
igual en todas partes. Pronto lloverá y su chom pa se quedó con
Esteban; por b ruto se la dio. Camina y camina; le duelen los
pies. Cree reconocer esta acequia. Huele a estiércol de vaca
¿Dónde andarán? deben estar en camino; ojalá los encuentre.
No im porta que le insulten o le peguen; el m iedo le duele más.
La lluvia empieza a caer como en pedazos grandes; siente em pa­
parse y el frió es intenso ¿qué hacer? ¿qué hora será? posible­
m ente más de las tres; faltan dos horas más para que amanezca;
se largará entonces. Huele a tierra m ojada, a hum edad. La casa
¡es esa, es esa! al fin ¡qué alivio! pero las llaves no aparecen y
no hay nadie. No han de venir hasta m añana; tendrá que do r­
mir junto a la puerta. No resiste más. Un árbol lo mira. Anacle­
to Morales, estás lleno de males. Casi no se puede ver; está m o­
jado com pletam ente; el frío le hace tem blar. Estos imbéciles no
llegan. Un buho se ríe de su aspecto; debería estrangularlo. De­
be tranquilizarse. Es el miedo y el frío. Si por lo menos hubiera
venido Nicolás; él le dijo que no haga caso, que no todos son
buenos; le contó historias de sus abuelos, de la lucha entre libe­
rales y conservadores, de su padre tendero y su m adre costure­
ra; el Nicolás le tiene como bronca al Lucho porque dice que
-
3 9 6 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
es m aricón pero el Lucho tiene una linda herm ana; Sofía es su
nom bre, todos hablan de ella, de sus caderas delgadas y sus pe­
chos redonditos. Si ella estuviera aquí, A nacleto no ten d ría m ie­
do. Sofía y Anacleto: un imposible; él ta n feo y repleto de m a­
les y complejos. Sofía ven, tiene m iedo; estos hijos de su m adre
le han abandonado y se m uere de frío. Escucha ruidos de voces
pero no es nada, es su imaginación. Hay huellas por aquí, están
frescas; pero ¡qué bruto! si son sus propias huellas. Debe dor­
m ir, es lo mejor. M añana vendrán y les explicará que perdió las
llaves, que se perdió; le insultarán. A nacleto, Anacleto, se te ve
hasta el esqueleto. Ve un esqueleto que se acerca y dice cosas
raras; en otro idiom a será. Un algo helado la roza. A nacleto
Morales, lleno de males. Aullidos y risas. Ellos mismo han de
ser. Malditos. Se vengará algún d ía ¿dónde? un ojo en esa ram a,
una m ano en la piedra. Sapos y luciérnagas. Debe dorm ir ¿qué
hora será? No hay luz, no se acuerda cóm o es la luz, no la cono­
ce, nunca la na visto. ¿Cuándo amanece? ¿qué es am anecer?
¿qué? Sólo nocñe larguísim a, obscura, pesada, negra; con flores
amarillas del cam po. Anacleto dorm ido y el am anecer y el sol
entrando en sus ropas, evaporando la lluvia. Mete la m ano al
bolsillo; ¡las llaves están allí! en ei bolsillo derecho; pero, él las
buscó antes? ¿ellos le han hecho una nueva jugada ¿ellos? pero
si ninguno lo acom pañó; ¿sería el m uerto vivo? ¡qué va! tú mis­
mo A nacleto, tú; sólo atraviesas la noche y tienes m iedo; la has
rozado sim plem ente; sólo la has rozado y tiem blas, ¡qué bruto!
NOVELA
(Fragmento)
Aníbal Farias*
Tom a la curva del m alecón, dism inuye la velocidad ante la
gente que cruza hacia la playa de Chipipe, sonríe a la amiga que
la acom paña. La entrada del Club im pone su ritm o, el auto se
detiene.
— Su tarjeta, por favor
— No la tengo porque ustedes mism os me la quitaron. Soy
Lucía M artín.
~ Pero señorita . . .
— Déjese de to n terías. Abra.
— Bueno, sólo repítam e su nom bre.
\
El auto irrum pe en el cam ino que conduce a los muelles,
para luego virar hacia la sede. El guardia m ira el m odelo, el esti­
lo. Se encoge dé hom bros. Lucía com enta: “ Es terrible. Antes
eran los mismos empleados. Nos reconocían. Ellos mism os me
retiraron la tarjeta porque sin fo to po d ía prestarla. O tra perso­
na utilizarla con mi nom bre? ¡U nabsurdo!”. “ Siempre hay o tra
persona en tu n om bre” le contestaría Alejandro si se lo contase,
reiría para agregar: “Es la Historia, los proletarios se renuevan
unos a otros en una posta interm inable, m ientras un grupo do­
m inante se m antiene. Sin movilidad, sin intercam bio. Todos se
conocen. Reclamas tu rol. Reclamas vida cuando presientes que
puede haber m u erte” .
Frena, se parquea observando los botes que prolongan el
m uelle sobre las tranquilas aguas de la bahía. Mira a los conoci­
dos, contem pla los nuevos yates de los que le han dicho y con­
tado. “ V am os” .
Los salones están desiertos a esta hora. El día en Salinas
tarda en despertar, “sentém onos allá” indica su amiga” , es un
buen lugar para m irar a los que llegan” . L ucía se m ira surgir del
espejo. Su imagen es perfecta. El pelo negro de una sola hebra,
-
3 9 9 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
»
los ojos grises la transform an en una visión translúcida. Entre agresiva y tierna. M ordaz. M ordaza de su vida. Se sientan. Gesto
que obliga a un m ozo a levantarse y dirigirse rápidam ente hacia
la mesa, “un ceviche de langosta es lo ideal a esta hora, ¿ver
d ad ?” . La amiga asiente. “ Dos entonces y dos cervezas. Me trae
el ají y bastante lim ón” . La fam iliaridad de su voz envuelve al
m esero. Su delicadeza es ta n sutil com o el escalpelo en una di­
sección. Te trato así porque eres ta n inferior, tan pobre. “ Eso
sí, rapidito, porque ya mismo nos vamos a esquiar” . Se arrella­
na en la silla, m ira hacia la gente que llega y se deja llevar por
sus m editaciones. “ Con tal que no sean las Cartesianas” , él le
hubiera indicado, con una ceja levantada, “ el Yo del engaño es
el peor engaño” . Ella no le contradiría, m enos aún en este si­
tio , en esta ciudad que no era Guayaquil. Estaba fuera, kilóm e­
tro ciento cincuenta y cuatro. En la playa. Uno se explaya. Li­
bre de esos m uros. “ Cuidado con la venganza de la ciudad” él
le advertía, cuidado, cuando perm anecía atento, esperando. Sí,
había que tenerlo con las palabras, con los dichos que se repe­
tía n som breando las tardes, los días. Hoy era Alejandro, su boca,
su voz. Ayer, cuántos fueron en su vida que presentía no era
más que decires, identificaciones de lo que había o ído, de lo que
quiso entender. Ella era lo que quería creerse ella. Sólo un agregado, un producto de las cartas que se iban jugando. Desde
las prim eras voces, desde el prim er soplo que le insufló vida en
su cuerpo. Desde su nom bre, Lucía, lucía, debía lucir. Princesa
de Navidad, niña de Domingos de misa. De fiesta. D ebutante de
un show del que no te n ía conciencia y que ahora daría to d o s los
pasos, encam inaría to d o s los gestos que le exigía su nom bre, su
sufrim iento. Porque Lucía M artín, L ucía m ártir de voces que la
siguen, que la obligan, que le pesan con su carga. Lucía nunca
contenta. Triste. “ L ucía” . De pronto la mesa se ha llenado, los
saludos son casi m aquinales. Sonrisas. Besos en las mejillas, un
d ía pleno de sol.
Esquí amarillo,
rascacielos. Extenso
calles. De las que no
trás, piensa m ientras
la Bahía que se recorta contra la faz de los
decorado que cierra la visión de las otras
son la Segunda, la Tercera. Cuántas más ase desliza ju n to con su m irada hacia el Or:
-400
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
den que no la abandona. Planta un letrero, un nom bre y apare­
cerán los hom bres. Encenderán un fuego y grandes gritos que­
rrán espantar la noche. El, demasiado lejos, sólo palabras que
oye decir en su m ente. Los condom inios parecen anclados en el
Malecón. “ Algún día les cortarán los cabos y em pezarán a deri­
var, a ser náufragos de la Historia. El, visionario de calles distin­
tas a las avenidas, a los barrios donde cada casa es un conocido.
Tránsito donde no te conocen, donde nadie te conoce. D onde
el rostro se ha perdido. Tránsito del deseo que ahora ella no
puede olvidar. Lo siente en la brisa que lastim a sus ojos y lo
llama, lo busca a él, lo necesita más ahora que se suelta y em pie­
za a hundirse, a ser parte del m ar que poco a poco va retirando
la línea que escribió su paso.
Lucía pies, paso, huella que va dejando en la arena. Lucía
dedos. Lucía signos que se van cruzando. Recorre la playa y
observa las huellas que quedan, ¿cuándo se encontraron? antes,
después, a tiem po. ¿Cuándo? ¿Quién lo dispone? Alejandro. Yo
Lucía. Yo Quién. Yo nací en una noche fresca de septiem bre.
Padre y m adre respetables. Tiempo norm al de gestación. Unico
hijo. Ni m ayor ni m enor. Unica som bra de un nom bre, de un
padre. Unico ser que ha vivido tre in ta años dándole significado
a esas once letras. Qué es ahora. Lucía. Esposa. Lucía separada.
L ucía alejada. Lucía recordando, otra vez en este silencio, en
esta cuerda tensa a punto de rom perse. Vuelve atrás, descansa
sus pies firm em ente. Se orienta y empieza a cam inar o tra vez
m uy cerca del mar, sin tocarlo. Piensa en Alejandro, navegante
de este m ar, incluido en él, a su merced. Piensa en su decisión
de enfrentar al m ar que despreció a la ciudad, que le trajo sus
males. Su deseo de rem ontarlo, de irlo a buscar y no esperarlo
más com o un manglar tem eroso de dejar la tierra. Huir tam bién
de su destino. Y la dejó esperando su regreso. La ley lo dice. Se­
parados. Tal vez habría que añadir todo lo que ella siente, lo
que él sintió, lo que pueda sentir cuando esta misma palabra los
una. Por eso ella se m archó antes. Cerca de ese m ar que busca,
que le causa espanto. Por eso no llamó y se quedará m irando,
vigilante como la luz de la Capitanía. “De qué sirve si las luces
de los edificios la opacan y los barcos desvarían, no hay puerto
_
4 0 1
—
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'Sólo rostros / ojos / fragm entos, brotes que enceguecen. No hay
ru m b o ” .
El sol lo llena to d o con su carga. Se extiende, m arca a los
habitantes. Lucía M artín recupera su auto, su dignidad. Se vuel­
ve distinta y distante m ientras recorre la larga calle que condu­
ce hacia su casa. Tiene que cruzar to d o el m ar, toda la hoz que
aguarda. Su paso es rápido, seguro. Es tem prano, tres de la ta r­
de le inform a una esfera pequeña en el tablero. ¿Qué hora es en
ese otro ahora? “ Quiero que cam bien las horas. Quiero no ser
yo. Ni este país, ni los amigos, ni los que me conocen, ni los pa­
rientes. Quiero escapar, ser o tro , distinto. No quiero contentar­
me con este nom bre. Ya lo soy, lo fui y lo seré, ahora quiero
rom per este encanto. Quiero que esta ciudad no sea el m undo.
N unca me entenderás pero tengo que hacerlo solo. Lo nuestro
no fue un error porque nunca puede haber acierto. Separarnos
ya estaba escrito, en algún lugar, en alguna época. Y si tú quie­
res retenerm e es para salvarte, para poder reconocerte una en
mi am or. Para no sentir tu fracaso, la im posibilidad del deseo.
El lím ite, el riesgo. Busco desaparecer para aparecer de nuevo.
Soy un ladrón de mi propio tiem po. Hemos form ado un m ito gi­
gante, una costum bre que ya no nos sorprende. Uno se desgas­
ta, las imágenes se cansan. Y es igual para ti, lo sé. Créeme es
m ejor, m ucho m ejor.” Lucía se detiene para tom ar el cam ino al
m alecón. Un auto la rebasa, alguien la saluda. Ella contesta, re­
conoce. Cuando se enteró, qué habrá dicho, qué dicen de m í,
de mi vida. Una m ujer de decires. De palabras que originan mis
acciones, mi ser. Si hablan de que fue mi culpa, seré culpable.
Si indican que fracasé, seré un fracaso. Si fue su culpa, seré des­
graciada. Si hubo un hom bre, seré infiel. Si fue una m ujer, fui
engañada. ¿Qué m urm ullos se levantan? ¿Qué soy si no ese m aldi­
to nom bre? La puerta del garage la espera, el m ar ante el edificio
aguarda. Prende el m otor, sigue cien m etros, vira a la izquierda,
se dirige a la carretera.
El asfalto es com o una larga lengua, como una palabra es­
tirada al m áximo. A la distancia, el reflejo del sol hace aparecer
agua sobre la ruta. Agua que al atravesarla se evapora. Espejis-
-
4
0
2
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
’mo. Engaño de frescura en la inmensa boca de los hom bres que
recorren su espacio. Los buses públicos tom an su derecha ante
el carro que con gran velocidad busca Santa Elena. A la izquier­
da ha quedado un cam ino sin tom ar. Libertad. Libertad que se
anuncia al borde de la ruta. La libertad de volver, de no elegir.
Letrero casi ni visto, casi no escuchado por el carro que conti­
núa determ inado en su cam ino. Sin duda, sin elección. ¿Llegaré
a tiem po? A lo lejos, las torres gemelas se acercan. Lucía las mi­
ra. “No hay fin ni principio. Es com o la Iglesia en Santa Elena.
Desde G uayaquil al acercarte, la ves esperándote, justo en el
centro. Luego más cerca, desaparece. Tienes que buscarla entre
las calles, saberla víctim a de su propio deseo. Ya no quiero pen­
sar m ás” . Sólo acelera. No acelera. Frena. Cambio. Acelera.
Gente pasa. Ventanillas m iran. Viven de pueblo en pueblo. De
vendedor en vendedor. Acelera. Acelera. El tiem po se va carco­
m iendo, desaparece y aparece hasta transform arse en un sopor
indoloro, un ensueño sin pesadilla, un continuo que sumerge al
hom bre en la nada. L ucía M artín no transcurre, se deja transcu­
rrir en este espacio, se renuncia, se hace mimesis con el paisaje
lento, con las poblaciones que la ayudan a detenerse, a no sen­
tirse transcurrida, tem poral. Acelera. No acelera. Acelera. AceleraNoAceleraAcelera. AceleraNoAceleraAcelera. AceleraNoaceleraAcelera. Progreso. El nom bre parece despertarla. El letre­
ro pintado en la roca la sorprende con el tiem po, con el camino
que ha vencido. Casas sin pintar. Progreso. Nuevos nom bres que
acom pañan a las listas de candidatos que prom eten lo mismo.
M onum entos. Progeso. Historia lineal como la carretera. Memo­
ria. Hem os avanzado. A dónde? En una esquina, un borracho
com pletam ente inmóvil parece colgar del cielo. Progreso. Lu­
cía reem prende el ritm o perdido, que ahora extraña. Progreso,
el últim o letrero es una burla. En esta parte el tráfico crece. La
carga para la ciudad que absorbe, que aum enta. Alimentos,
com bustibles, hom bres. Todo hacia el mismo lugar. Del mismo
lugar. Todos. Ella una más. Ella. Enciende la radio. Busca algu­
na emisora que la ayude a recuperar ese tiem po sin tiem po. La
distancia hace que las señales sean escasas. Sólo estática, estática,
estática. Esta historia me la contó mi com padre G arcía Márquez
allá en M acondo. Es la historia del amigo Santiago Nasar, qué
Astática. Sonríe, los últim os trazos de la cum bia desaparecen*
- 4 0 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'Progreso. La estática de la radio se presenta plenam ente. Su
zum bido se vuelve tranquilizador. Regular y constante. Lucía
baja un poco el volum en. Acelera. Mira. Rebasa. Acelera. Se
pierde.
El tiem po no es nada, es sólo una misma m edida. Los mis­
m os granos que se trasvasan en todos los arenales del m undo.
Se vuelve im portante sólo por la significación, por el interés
que m arca una distancia, una separación que origina el deseo.
Sólo así será llegar a tiem po, falta ta n to , es tarde. El deseo abre
la boca y le pone manecillas, le da cuerdas vocales, resortes que
buscan sonidos perdidos para encontrarse. Frena. Gente. Cerecita. Acelera. Las cerezas. Primavera. Una cereza pequeña. No
existe la primavera. P or su latitud sólo dos estaciones hace el a-
ño en este país. A pesar de eso están presentes todas, pero de
forma tenue, no completamente distinguibles unas de otras. No
existe la primavera. Alejandro. Su voz de p ronto n ítid a vuelve
entre las estaciones, traspone las distancias. ¿Qué nos com unica?
¿Qué nos acerca o separa? El tráfico em pieza a ser más constante.
La ciudad se acerca. La gente aum enta en el camino. Fincas se
olvidan rápidam ente entre los grandes m etros de alambre. Lo ví­
nico que se distinguen son cercas. Si las hay habrá hom bres,
piensa. Em pieza a llover. Lluvia que se evapora una vez hecha
agua. La tierra a la que llega siente así más sed, aum enta su de­
seo. Lluvia tram pa, lluvia esperanza. Lluvia que barniza el asfal­
to , que dism inuye la velocidad, que detiene la espera y la hace
tiem po. Se im pacienta, sus m anos buscan un cigarrillo que apu­
radam ente enciende. Apaga la radio, busca la calma que no en­
cuentra. De p ronto cesa de llover. Acelera. Acelera. El tiem po
vuelve a detenerse. Consuelo. El anuncio la confunde, la vuelve
a este lugar, pueblo situado cerca de Guayaquil, Consuelo. Con
suelo, con tierra que tú pisas, que te hizo. La cercanía de él la
recorre, Volver. Solam ente faltan los kilóm etros, los autos y ca­
miones que superar. Solam ente falta Consuelo. La carretera des­
de aquí se to rna interm inable. El tiem po ha vuelto, el tiem po
que falta. Qué dirá cuando renazca en su puerta. Tal vez, “ te es­
taba esperando” y se reirá y me amará y am aneceré ella, animal,
hecha madriguera en sus brazos. El tráfico dism inuye por m o­
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
m entos, los carros parecen term inarse devorados por el acelera­
dor a fondo. La ciudad empieza a descubrirse, sus avanzadas se
atrincheran en am bos lados. Fábricas, granjas, gente. La ciudad
la espera, su reconocim iento es lento, lleno de un deseo viscoso,
denso, que atrapa a los hom bres com o un papel engomado. Atrapam oscas. Redes, coordenadas, discursos. El camino ahora
se bifurca, se vuelve Avenida; ave en su nido, en la enredada
mezcla de señales, de sentidos. Guayaquil diferencia. Guayaquil
distingue. Al N orte, al Sur. Los buses tom an hacia el Sur, do­
blan hasta perderse. Ella continúa en línea recta. ¿Cuántos días,
¿cuántos? La brisa no se siente, parece barrida de la tierra. El ca­
lor es húm edo, de m uerte. Se pega de la piel, de la ropa. A trapa­
moscas. El invierno dom ina, la gente misma que busca desapa­
recer.
El cansancio llega de repente. El semáforo en rojo parece
advertirle. ¿Volver? ¿A qué? Los segundos son sesenta preguntas.
El verde la libera. La espera pronto finalizará, la ausencia no
podrá ser eterna, el rostro aparecerá después de soltar la másca­
ra. El auto se desliza por las calles semi-—desiertas. La ciudad no
tiene rostro, su cara es m últiple, un juego. La atraviesa con ra­
pidez, la ciudad se deja hacer, se entrega dócilm ente. Reconoce
las calles, se adentra, se le vuelve cada vez más familiar, conoci­
da. Casi ha llegado, espera un poco en la últim a esquina que de­
be doblar, busca la acera. Enciende un cigarrillo más, en el espe­
jo de la visera se arregla. L ucía M artín fija sus ojos grises. Se ab­
suelve de sus peros, la tarde misma la llena de confianza, hasta
el calor parece suspender su sentencia. Continúa hasta tom ar la
curva, ha llegado. Utiliza su propio parqueo, retira las llaves, las
llaves de su casa, de Guayaquil. Se estira un poco para desen­
tum ecerse del viaje que ahora siente largo. Con decisión emerge
del auto y tom a el pequeño sendero decorado con plantas. Mira
hacia el lugar de la Blazer vendida, imaginándola con una triste­
za que no tiene tiem po de definir. Sube pensadam ente las esca­
leras, con aplom o. Prim ero. El segundo piso la recibe. Mira su
departam ento y retira de su m ano la llave que no había guarda­
do. Un súbito tem or la detiene, com prende. Acaricia la puerta
que m antiene aún sus nom bres, los reescribe con el índice muy
...
405
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
despacio. Alejandro Gómez guión L ucía M artín de Gómez.
Tim bra sin prisa, segura. El llam ado empieza a llenar todo el de­
partam ento.
* A níbal Farías Verduga (Guayaquil, 1960). Psicólogo Clíni
co. Miembro del taller de L iteratura que dirige Miguel Donoso
Pareja en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Profesor universitario, colaborador de diversas revistas especializadas. Co­
m o poeta ha publicado en colaboración; Posta Poética (Edit. El
Conejo, 1984) y Difusión Cultural No. 2. (Banco Central 1984)
Este año aparecerá su prim er libro de poesía, Aná—logos e n 1a
Casa de la Cultura del Ecuador. Este m uestra constituye parte de
su prim era novela (inédita).
-
4 0 6
-
CRONOMETRO
Alian C. Coronel *
Presiento que está en algún lado, acechando desde to d a la
am bigüedad de un principio desconocido; por eso, corro al otro
extrem o de la habitación y prendo las luces, fijo la vista rápida­
m ente en los rincones, esperando encontrarlo, queriendo en­
contrarlo de una vez. E ntré tranquüo y decepcionado com prue­
bo que la puerta está cerrada.
¡Alberto!, la sopa ya está fría, grita alguien desde arriba;
sé, po r la fuerza del requerim iento, que me han estado llaman­
do por lo m enos desde hace cinco m inutos. Subo lentam ente y
al llegar me siento, com o siempre, a la cabecera de la mesa; co­
mo siempre, tam bién, soy el centro de todas las miradas, de to ­
das las m udas preguntas, de todas las süenciosas inquisiciones.
Me parece que soy casi com o una presencia espectral m ientras
m e observan. M eriendo rápidam ente y sin pronunciar una sola
palabra en lo que transcurre la com ida (la verdad es que nadie
dice nada). Doy las gracias y me retiro, estoy bajando el prim er
escalón y ya creo oir un suspiro de alivio y las conversaciones
que se reanudan. Una vez abajo com pruebo nuevam ente que la
puerta esté cerrada. Salgo al jardincito, me siento com o todas
las noches en el viejo y ancho tronco de en medio, prendo un
cigarrillo y , por pedestre que pueda parecer, me detengo a m irar
las estrellas. De pronto, siento un leve ardor en los dedos; ins­
tintivam ente sacudo la m ano y el cigarrillo, casi consum ido, cae
al suelo. Perezosam ente me levanto, busco el candado en el bol­
sillo derecho de mi abrigo y aseguro la pequeña puerta metálica.
E ntro a la casa y lo prim ero que hago es quedarm e viendo aque­
lla habitación, giro furiosam ente la manija pero no se abre, res­
piro tranquilo y echo llave a las demás puertas. Por últim o, em* Nació en Quito en 1963. Estudia periodismo. Integra el Taller Literario de la Ma­
triz de la CCE.
- 4 0 7 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
*
piezo a apagar las luces: prim ero la de “la sala— para las visitas” ,
luego la del com edor, la de la salita familiar, la del estudio y
por últim o la del pasillo; cuando ya to d o está a obscuras subo
dando trancos de tres gradas cada uno. En la cocina (siempre
me intrigó que estuviese arriba) oigo voces y com prendo que la
sobrem esa ha seguido su curso normal. Quisiera cubrir esos seis
pasos que me distancian de ellas y contarles mis tem ores, pero
reconozco que no com prenderían. Doy vuelta y me dirijo a mi
habitación (la últim a del pasillo) y entro. Me desvisto con lenti­
tu d y prolijidad, guardando mis cosas en el arm ario; al percatar­
me de lo que estoy haciendo, tiro las medias en un rincón y me
acuesto. Tom o la Biblia y leo: “ En el principio era el Verbo, y
el Verbo era con Dios y, el Verbo era D ios” .
Me despierto al oir el insistente sonido del despertador;
empiezo a vestirme procurando no hacer ruido. Busco (o pre­
tendo buscar) mis cosas en los cajones del escritorio, to d o está
en orden, no hay nada fuera de su sitio: el prim er cajón se divi­
de en una m itad y dos cuartos: en el fondo, a todo lo ancho, es­
tán los cuadernos de dibujo, los espirales grandes y las carpetas
de cartulina; al principio, los cuadernos pequeños y al lado los
libros de tex to . En el cajón de abajo hay tres sobres gruesos, uno con hojas tam año carta, otro con hojas tam año oficio y, el
tercero con papel carbón, al costado están los repuestos de la
engrapadora, las vinchas para las carpetas y los lápices de co­
lores. Miro el horario y cojo lo que me corresponde para este
día. Al salir del cuarto han pasado exactam ente quince m inu­
tos. Voy al baño y me paso un poco de agua fria por la cara.
Bajo, salgo al jard ín , quito el candado y subo nuevam ente, me
dirijo a la cocina; ella está ahí com o siempre, im perturbable,
entregada por com pleto a las tareas “ que le corresponden” , se
nota que el frío atraviesa su salida de cama y le cala los a rtríti­
cos huesos; sin embargo, su cara transparenta la íntim a satisfac­
ción de sentirse m ártir. La saludo, me siento, el desayuno está
preparado y en su sitio, tom o solam ente el café (que me sabe a
culpa) con p ro n titu d y en silencio. Voy de nuevo al baño, ori­
no, me lavo las m anos, los dientes y la cara. Me despido desde
las escaleras. Miro el reloj y son las seis y media. Las otras puer­
tas se abren instantáneam ente, me reiría si no fuese tan trágico^
-
\
408
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Al regresar son las doce y tre in ta y tres, me lavo las m anos
y voy a la cocina, la sopa me está esperando, me siento y em ­
piezo a tom arla, quiero decir algo, rom per de alguna m anera ese silencio, hablarles de lo que está pasando. ¿Desde hace cuán­
to? No lo sé, ese es el prim er problem a; el segundo es que para
ellas no es nada, eso es lo más grave. Sin darm e cuenta he term i­
nado m ientras cavilaba; de nuevo he dejado pasar la o p o rtu n i­
dad, de nuevo yo tam bién tengo algo de culpa. Me levanto, agradezco, pido perm iso y me retiro. No quiero m irar el reloj pe­
ro lo hago, la una y cinco, com o siempre.
Antes de salir había dejado en desorden los cajones: los li­
bros en el de abajo, los cuadernos pequeños encim a de las espi­
rales y, en el espacio que quedó vacío, el papel carbón; nada de
im portancia, pero to d a una esperanza desde adentro. Abro las
gavetas m orosam ente, tem blando casi; un profundo desconsuelo
me invade al com probar que to d o está ordenado nuevam ente.
Son las cinco y he term inado to d o lo que te n ía que hacer, in­
cluso me he inventado tareas y he estudiado con adelanto tres
m aterias en los textos. Tom o un libro de cuentos y voy a leer­
lo en la salita. Me detengo ante una frase que súbitam ente me
quita la desidia con lo que había estado leyendo: “ acogerse a ese aire de contrariedad y abandono, a ese gesto fam iliar y atá­
vico que nunca significó o tra cosa que una costum bre aprendi­
da desde siem pre” , lo leo entonces a pasos largos pero concientes y descubro que tiene un “happy e n d ” , un buen final (pa­
ra un solo personaje, pero term ina bien). Pienso si será factible
para m í y trato de convencerme de que existe la posibilidad.
Miro el reloj y ya dan las seis, me levanto y me dirijo hacia las
escaleras, veo esa puerta y tra to de ignorarla. Llego a la cocina
y me siento, com o siempre a la cabecera de la mesa, descubro
una gran sorpresa en sus rostros: es la prim era vez en varios años
que no tienen que llam arm e, hasta eso se ha convertido en una
tradición familiar. Haciendo un gran esfuerzo pregunto qué tal
les ha ido en el trabajo?; ahora sí sus caras demuestran, un fran­
co estupor, bajan las cabezas com o respondiendo a una orden
interna, como representando un papel nunca actuado pero co­
nocido desde siempre, se quedan calladas. Sin pronunciar una.
-
4 0 9
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'so la palabra em piezo a to m ar la eterna sopa de coles de los m iér­
coles, m ientras pienso que realm ente no hay alternativa.
Sentado en el tro n c o del jard ín fum o mi tercer cigarrillo;
cuando lo he term inado, m iro las ventanas de sus cuartos y
com pruebo que ya han apagado las luces. Se habrá ido a dorm ir
com entando que hoy ha sido una noche de sorpresas, estarán asustadas y extrañadas de que ni siquiera he subido a la hora de
costum bre. Luego, m ientras cum plo el sem piterno ritual de ase­
gurar los candados y de apagar los focos, me arm o del valor su­
ficiente para hacer lo que debo hacer. Introduzco la llave en la
vieja cerradura del sótano y abro la puerta, la dejo entornada y
subo; sigilosam ente entro en mi cuarto, me recuesto y, co n te­
niendo la respiración, em piezo a oir los pasos que suben las es­
caleras.
SECUENCIA INFORMATIVA
UNIVERSITARIA
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M ES DE A B R IL DE 1985.
Día 5.El Ec. Leonardo Vicuña Izquierdo, V icerrector Gene­
ral de la Universidad de Guayaquil, intervino en el Panel Foro
sobre el tem a: “ Evaluación de la Realidad Universitaria E cuato­
riana y su proyección para el año 2 .000” ; evento que fue prepa­
ratorio de la Tercera Conferencia Latinoam ericana de Planea­
m iento Universitario.
Día 7.El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Le
tras y Ciencias de la Educación se reunió con el Subsecretario de
Educación del Guayas, Ledo. Abelardo García Calderón, para
plantearle el cum plim iento estricto de la Ley de Defensa Profe­
sional que am para y garantiza a los profesores que se form an en
esta Unidad Académica y que siempre han sido marginados
de las listas de nom bram ientos de docentes de nivel medio.
Día 13.- La Universidad de Guayaquil celebró con diversos ac­
tos el D ía del M aestro E cuatoriano, entre ellos el que desarrolló
en el Paraninfo de la Casona, la Facultad de Ciencias Médicas.
Día 15.- En el Palacio de Justicia se efectuó la Sesión Solemne
inaugural del Séptim o Sem inario de Incorporación de Egresados
de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
Día 16.- Se reunió en Q uito la Comisión de Alto Nivel sobre el
Plan M aestro de Galápagos, acto al que asistió com o represen­
tante del R ector de la Universidad de Guayaquil, el Dr. Jo sé Hidrovo Peñaherrera, siendo p ortador de la posición institucional
respecto a la realidad actual y la proyección fu tu ra de nuestra
zona insular.
Día 17.- La Facultad de A rquitectura y Urbanism o, com o uno
de los acontecim ientos sobresalientes de la celebración de sus 25
- 4 1 3 -
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Años, desarrolló una Mesa R edonda sobre el tem a: “Problem áti-.
ca U rbana de G uayaquil: Plan Vial de la C iudad” .
Día 19.- La Facultad de A rquitectura y Urbanism o celebró so­
lem nem ente sus bodas de Plata, en el local institucional. Duran­
te la cerem onia a la que asistieron todas las autoridades de la
Universidad, se efectuó la incorporación colectiva de A rquitec­
tos de la últim a prom oción
Día 19.- En la J u n ta de Facultad de Com unicación Social, fue
reelegida Decana p o r unanim idad la Ab. Alba Chávez de Alvara­
do; igual sucedió en la designación de Sub— decano en la perso­
na del Ledo. Carlos Alvarado Loor. Esto se consideró un reco­
nocim iento a la proficua labor que vienen desplegando ambas
autoridades en pro de la superación constante de dicha unidad
académica.
Día 22.- Se realizó el Prim er Sem inario sobre M étodos y Dise­
ños de la Investigación C ientífica Aplicados a la Ciencia Psicoló­
gica, en la Facultad de Ciencias Psicológicas. En el acto inaugu­
ral, disertó el Ledo. Carlos Rodríguez, D irector del In stitu to de
Investigaciones de Ciencias Psicológicas.
Día 23.-
La Facultad de Ciencias Naturales inauguró un Semi­
nario sobre “Cultivo de Fitoplantación para A lim entar las Lar­
vas de Cam arones Com erciales”. El evento estuvo dirigido a
profesionales biológos y estudiantes de los niveles Noveno y Dé­
cimo.
Día 23.- Se reunió po r prim era vez la Comisión de D eportes de
la Universidad, que preside el V icerrector Académico, Dr. G on­
zalo Sierra Briones. El propósito de esta sesión fue el de elabo­
rar el calendario de juegos que se cum plirán a lo largo de 1985,
reactivando en esta form a y con u n a finalidad de participación
masiva de los estudiantes universitarios en eventos m últiples que
revivan las glorias deportivas de la Institución.
—
414
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
M ES DE M A Y O DE 1985.
Día I o .Con sus principales autoridades a la cabeza, todos
los estam entos de la Universidad participaron en la Marcha de
los Trabajadores, en celebración de la fecha consagrada a exaltar
a los m ártires de Chicago. Así m ism o, hubo actos culturales de
adhesión a las nobles causas de la gran clase laboral ecuatoriana,
con la cual la Institución Universitaria es plena y perm anente­
m ente solidaria y está ju n to a ella en sus históricas jornadas de
lucha.
Día 6.El Consulado General de Venezuela y el In stituto de
Diplomacia y Ciencias Internacionales de la Universidad de Gua­
yaquil realizaron varios actos en hom enaje al Dr. PED RO C U AL,
ilustre p atriota venezolano que participara com o diplom ático en
el diferendo lim ítrofe con el Perú, después de la batalla de Tarqui. Prim eram ente, se colocó la prim era piedra del m onum ento
a levantarse en la Ciudadela Bolivariana y luego hubo una Sesión
Solemne en el Paraninfo “ Simón Bolívar” .
Día 6.La Universidad de Guayaquil y el Instituto E cuato­
riano de Crédito Educativo y Becas suscribieron un Convenio de
Cooperación en beneficio de estudiantes y docentes que deseen
ampliar sus conocim ientos dentro de los Subprogram as de Estu­
dios de Pregrado, Postgrado e Investigación.
Día 8.El Frente Amplio de Izquierda y la Universidad de
Guayaquil cum plieron un acto de solidaridad con Nicaragua, du­
rante el cual se condenó duram ente el bloqueo comercial decre­
tado por el G obierno del Presidente Reagan contra el herm ano
país latinoam ericano.
Día 8.Quedó inaugurado el Servicio de Emergencia O don­
tológica N octurna de la Facultad Piloto de O dontología, cuya
atención se presta desde las 9:00 p.m . hasta las 6:00 am. los
365 días del año.
-
415
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Día 10.La Universidad recordó y exaltó el Cuadragésimo
Aniversario de la V ictoria de las Fuerzas Aliadas sobre el Fascis­
m o que desató la trem enda Segunda G uerra Mundial. Participa­
ron en tan trascendental suceso esta Institución universitaria, la
Casa de la C ultura Núcleo del Guayas, el Consejo E cuatoriano
de la Paz, el In stitu to Cultural Ecuatoriano Soviético y la Aso­
ciación Ecuatoriana de Profesionales Egresados de la U nión So­
viética.
Día 14.El Instituto de Diplom acia y Ciencias Internaciona­
les de la Universidad realizó un Foro sobre el tem a: “Proyeccio­
nes del Com ercio E xterior de la República del Ecuador con la
República de C uba” . El principal expositor fue el Ab. Jaim e
N ebot Velasco, Presidente de la Delegación Ecuatoriana que vi­
sitó la ciudad de La Habana.
Día 16.La Facultad de Ciencias Agrarias celebró su XXXV
aniversario de Fundación, m ediante una Sesión Solemne e In­
corporación Colectiva de nuevos ingenieros agrónom os, com o
acto principal de su vasto program a conm em orativo.
Día 17.Se efectúo la Incorporación Colectiva de Médicos
Cirujanos, Enferm eras y O btetrices, en el local del Club Naval,
cerem onia que estuvo presidida po r el Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas, Dr. Salom ón Q uintero Estrada.
Día 20.Se inauguró en la Facultad de Ciencias Agrarias, el
Sem inario Taller sobre “ Aplicación de la Inform ación de Senso­
res R em otos en la Prospección de Recursos N aturales” .
Día 20.Se cum plió el acto inaugural del Sem inario Taller de
O rientación de Práctica D ocente, en la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación.
Día 24.En el m arco de la Tercera
m iento Universitario organizado por
Santiago de Guayaquil y en su fecha de
.Universidad de Guayaquil, Arq. Jaim e
-
\
4 1 6
-
C onferencia de Planea­
la Universidad Católica
clausura, el R ector de la
Pólit Alcívar, trazó una
REVISTA DE 'L A UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
larga disertación acerca de la realidad, posibilidades, perspecti-,
vas de los centros académicos, exhortando al fortalecim iento
perm anente del intercam bio de experiencias, ideas, program as,
etc. de dichos centros a nivel regional, com o cuestión básica pa­
ra seguir hacia adelante e ir solucionando sus problem as, para
que cum plan m ejor el reto de la Historia.
Día 29.Se inició el Consejo Nacional de la Federación de Es­
tudiantes Universitarios del Ecuador en el Paraninfo “ Simón Bo­
lívar” , y en hom enaje a los m ártires de la supresión de los exá­
m enes de ingreso de la Universidad del 29 de m ayo de 1969.
Día 29.En la Facultad de Com unicación Social, se desarro­
lló la Mesa Redonda sobre: “ Proyecciones de la D em ocratiza­
ción de la Enseñanza” , en la cual intervinieron, entre otras per­
sonas, el R ector de la Universidad, Arq. Jaim e Pólit Alcívar; la
Decana de esa unidad académica, Ab. Alba Chávez de Alvarado,
y dirigentes del 29 de m ayo de 1969.
417
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
MES DE JU N IO DE 1985
Ju n io 5 La Comisión Perm anente para la Defensa del Patrim o­
nio Nacional, a nom bre de la Universidad de G uaya­
quil, expresó su respaldo a la candidatura al Premio
Nobel de la Paz de M onseñor Leónidas Proaño.
Ju n io 5 En el R ectorado, se suscribió el Convenio entre la Uni­
versidad de Guayaquil y el In stitu to Nacional de Ener­
gía, para cum plir tareas com unes y de im plem entación
en pro de los grandes intereses del país en este cam po
de extraordinaria im portancia.
Ju n io
Se inició el 5o. Sem inario de Com unicación po r la Fa­
cultad de Com unicación Social en el que intervinieron
expertos en esta área del Periodismo y las Relaciones
Públicas.
Ju n io
En el m arco de una Sesión Solemne, se celebró el Quin­
cuagésimo Segundo Aniversario de Fundación de la Fa­
cultad de Ciencias M atemáticas y F ísicas, en que inter­
vinieron el R ector de la Universidad, Arq. Jaim e Pólit
Alcívar, y el Decano de esa Unidad Académico, Ing.
Hugo Avilés.
Ju n io
La Facultad de O torrinolaringología de la Facultad de
Ciencias Médicas inauguró el Laboratorio de Micro —
Cirugía y Disección. Tom aron la palabra en el acto los
Doctores Germán Vargas R entéría, Jorge Baquerizo
Ram írez, Jo ffre López Rivera y Salomón Q uintero.
Ju n io
Fue reelecto Decano de la Facultad de Ciencias E conó­
micas el Ec. Colón Ram írez M orejón; Subdecana fue
designada la Ec. Melania Mora de H adatty.
-
418-
R E V IST A
DE
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
'ju n io 7 El Dr. A gustín Ribadeneira Candell fue reelecto com e
Decano de la Facultad de M edicina V eterinaria y Z oo­
tecnia; com o Subdecanó, se designó al Dr. Kléber Ló­
pez.
Ju n io 10 Se inició el ciclo de conferencias sobre el tem a: “ In­
troducción al Derecho Internacional Privado” organi­
zado por el In stitu to de Diplomacia y Ciencias In ter­
nacionales, tocándole intervenir prim ero el Ab. Reynaldo H uerta Ortega.
Ju n io 13 La Facultad de Ciencias Psicológicas realizó una Mesa
R edonda con el tem a: “ Las Drogas y su incidencia Psicosocial” , com o uno de los actos fundam entales de su
Aniversario; presidió el acto el Decano, Ledo. Solón
Villavicencio.
Ju n io 20 Dictó una conferencia sobre “ Educación a D istancia”
el Ledo. Jaim e Palavicini, Profesor de las Universida­
des de Me. Gilí y Concordia de Canadá, dentro del
program a de actividades del D epartam ento de Planifi­
cación Universitaria de la Universidad de Guayaquil.
Ju n io 20 Se crea el Servicio de A tención N octurna O dontológi­
ca en la Facultad Piloto de O dontología para brindar
sus beneficios a la com unidad, en form a perm anente.
Ju n io 24 Se inauguró el Curso Internacional de Lechería Tropi­
cal con el auspicio de la Facultad de Medicina V eteri­
naria y Zootecnia y el In stitu to de Postgrado. El cer­
tam en tuvo carácter internacional, pues tom aron par­
te los ingenieros Hernán Caballero Delpino, de Chile, y
el Z ootecnista Carlos León Velarde, del Perú.
Ju n io 27 R esultaron elegidas com o Presidente y V icepresidente
de la Asociación de Em pleados Adm inistrativos de la
Universidad la Leda. Leonor Villao de Santander y la
la Sra. Carmen Morán Ubidia.
-
4 1 9
-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ju n io 28. Se inauguró la Tercera Exposición de Libros de Auto*
res de la Facultad de Filosofía, Letras de la Educa­
ción, actuando com o Coordinadora General la Leda.
Luz Am anda Ram írez, catedrática de esa Unidad Aca­
démica.
-
120
EDITORIAL
DNIVERSIDAD Y FASCISMO
Gloria Eterna a la Victoria de los Aliados en 1945
A rq . J a im e P ó iit y E c o n . L e o n a rd o V icuña
HISTORIA Y DERECHO INTERNACIONAL:
¥
Pedro Gual y la Soberanía Nacional del Ecuador
Ledo. E lia s M uñoz V icuña
a "Junta Soberana de Quito" del 10 de Agosto de 1809 vista 175
años después.
II Parte ....................................................................................
Dr. R o b e rto
Levi
C astillo
£AÍedi(
édicos, Escritores y Poetas del Ecuador.
D r. Luis A .
I Parte ..............................
L eón
¿Por qué el Ecuador debe dar su adhesión al Tratado Antártico antes
de 1991? .....................................................................................................................
D r. J o r g e
V iliacrés M oscoso
MEDICINA:
Síndrome de larva Migrans Cutánea en el Ecuador ...................................
D o c to re s: T e lm o F e rn á n d e z , R ic ard o A im e id a y D o m in g o P a re d e s
Nuevos conceptos en el tratamiento de las lesiones dérmicas produci­
das por ia enfermedad de Hansen (Lepra) .............. ...................................
D r.
G o n zalo
B e rm ú d e z
C ed c ñ o
ECONOMIA:
A yw
Reconstrucción Nacional: Continuidad y profundización de la polí‘■'tica anticrisis
E con.
T e re sa
Lazo
de
R iofrio
Tendencias Económicas y Sociales en 1984
E ccn. Leonardo V icuña
iz q u ierd o
E sta o b ra s e
L ito g ra fía
e
te rm in ó
Im p re n ta
de im p rim ir en la
de
la
U niversidad
d e G u ay aq u il, el d ía 2 8 de J u n io de 1 9 8 5 .
sie n d o R ector
el A rq. J a im e P ó lit A lciv ar
y R eg e n te el s e ñ o r G alo T e rra n o v a G arcía
i
LIT
E IM PR E M IA D E U
UNIV ER SID A D D E GUAYACO