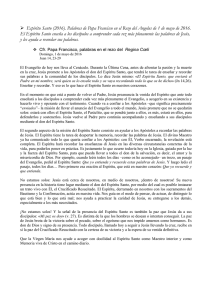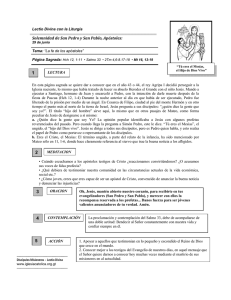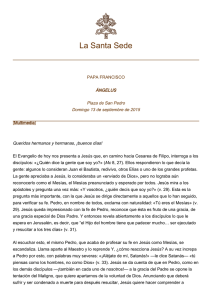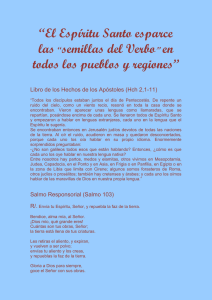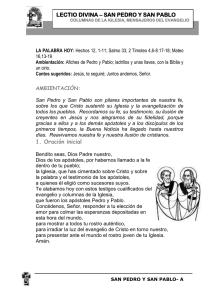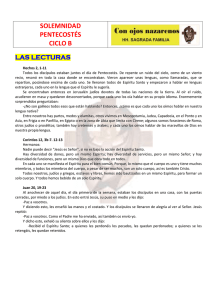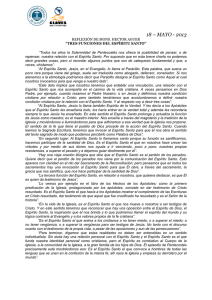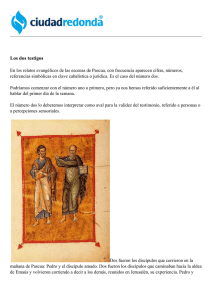la aceptación de la fe según san juan
Anuncio
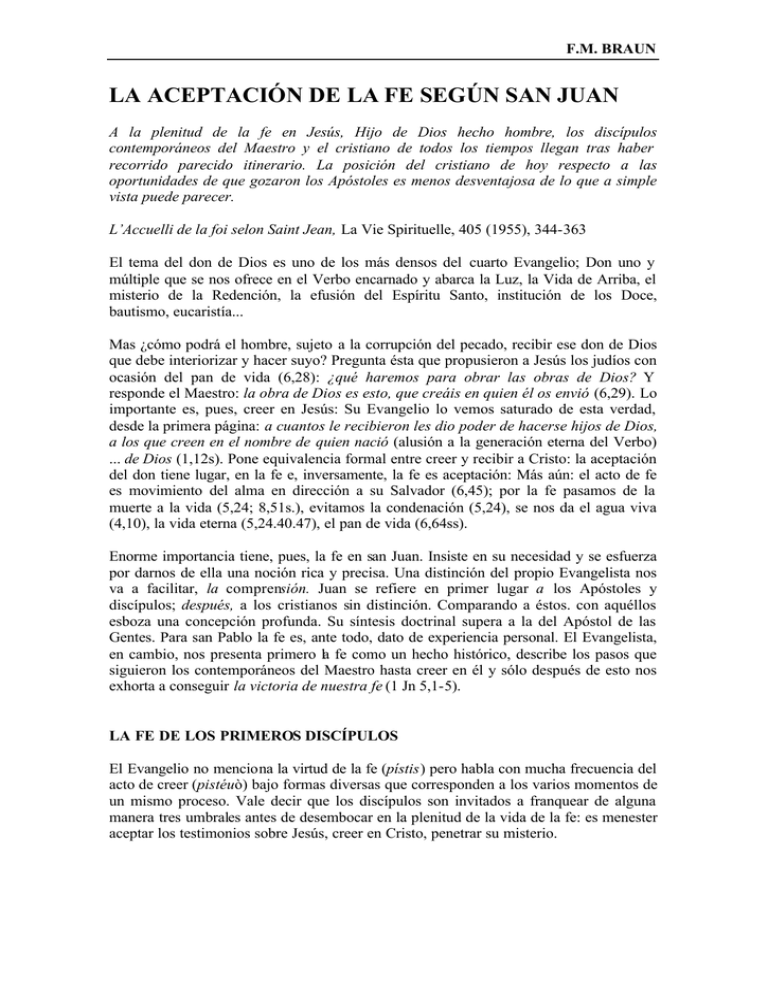
F.M. BRAUN LA ACEPTACIÓN DE LA FE SEGÚN SAN JUAN A la plenitud de la fe en Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, los discípulos contemporáneos del Maestro y el cristiano de todos los tiempos llegan tras haber recorrido parecido itinerario. La posición del cristiano de hoy respecto a las oportunidades de que gozaron los Apóstoles es menos desventajosa de lo que a simple vista puede parecer. L’Accuelli de la foi selon Saint Jean, La Vie Spirituelle, 405 (1955), 344-363 El tema del don de Dios es uno de los más densos del cuarto Evangelio; Don uno y múltiple que se nos ofrece en el Verbo encarnado y abarca la Luz, la Vida de Arriba, el misterio de la Redención, la efusión del Espíritu Santo, institución de los Doce, bautismo, eucaristía... Mas ¿cómo podrá el hombre, sujeto a la corrupción del pecado, recibir ese don de Dios que debe interiorizar y hacer suyo? Pregunta ésta que propusieron a Jesús los judíos con ocasión del pan de vida (6,28): ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Y responde el Maestro: la obra de Dios es esto, que creáis en quien él os envió (6,29). Lo importante es, pues, creer en Jesús: Su Evangelio lo vemos saturado de esta verdad, desde la primera página: a cuantos le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en el nombre de quien nació (alusión a la generación eterna del Verbo) ... de Dios (1,12s). Pone equivalencia formal entre creer y recibir a Cristo: la aceptación del don tiene lugar, en la fe e, inversamente, la fe es aceptación: Más aún: el acto de fe es movimiento del alma en dirección a su Salvador (6,45); por la fe pasamos de la muerte a la vida (5,24; 8,51s.), evitamos la condenación (5,24), se nos da el agua viva (4,10), la vida eterna (5,24.40.47), el pan de vida (6,64ss). Enorme importancia tiene, pues, la fe en san Juan. Insiste en su necesidad y se esfuerza por darnos de ella una noción rica y precisa. Una distinción del propio Evangelista nos va a facilitar, la comprensión. Juan se refiere en primer lugar a los Apóstoles y discípulos; después, a los cristianos sin distinción. Comparando a éstos. con aquéllos esboza una concepción profunda. Su síntesis doctrinal supera a la del Apóstol de las Gentes. Para san Pablo la fe es, ante todo, dato de experiencia personal. El Evangelista, en cambio, nos presenta primero la fe como un hecho histórico, describe los pasos que siguieron los contemporáneos del Maestro hasta creer en él y sólo después de esto nos exhorta a conseguir la victoria de nuestra fe (1 Jn 5,1-5). LA FE DE LOS PRIMEROS DISCÍPULOS El Evangelio no menciona la virtud de la fe (pístis) pero habla con mucha frecuencia del acto de creer (pistéuò) bajo formas diversas que corresponden a los varios momentos de un mismo proceso. Vale decir que los discípulos son invitados a franquear de alguna manera tres umbrales antes de desembocar en la plenitud de la vida de la fe: es menester aceptar los testimonios sobre Jesús, creer en Cristo, penetrar su misterio. F.M. BRAUN 1. La aceptación de los testimonios El primero de los tres umbrales consiste en aceptar los siete testimonios que acreditan a: Jesús como enviado del Padre, y que son: los profetas o la Escritura, Juan Bautista el Precursor, los milagros de Jesús, las palabras con que Cristo atestigua su misión, los Apóstoles, el Padre, el Espíritu Santo. Son desiguales los planos de estas siete categorías de testimonios. El fin del testimonio apostólico es transmitir los testimonios precedentes -palabras, milagros, el Precursor- y mostrar cómo el profético se ha verificado en Jesús. El Espíritu da testimonio por los Apóstoles (14,17.26; 15,26; 16,13; 20,22). El testimonio del Padre yace oculto en todos los demás: en el de Jesús, que realiza las palabras del Padre (5,17ss, 36; 8,28;10,25. 32. 37;14,10-12; 15,24) y pronuncia siempre sus palabras (8,28.38; 12,50); en el del Espíritu procedente del Padre (15,26); en el del Precursor (1,7.15.26ss; 3,22ss.), el hombre enviado por Dios (1,6); en el de los Profetas y Escritura inspirados por Dios (2,22; 5,39; 10,35; 14,24ss.; 20,9). En el marco de la historia evangélica los testimonios sobre Jesús se reducen a los cuatro primeros, incluyendo en todos ellos el del Padre. Lógicamente preceden a la fe, siendo su función la de conducir a los hombres a Cristo. Acerca de los argumentos de credibilidad cabe notar ahora lo siguiente: a) Por ningún concepto consiguen forzar el asentimiento o imponerse, como puede hacerlo una demostración matemática de conexiones evidentes. En nuestro caso la libertad permanece soberana. Si tenemos en cuenta que el hombre puede hacer buen o mal uso de ella resulta explicable por qué en unos fructifica el testimonio mientras que otros hacen caso omiso o abusan de él. Esta es la situación de los judíos, arquetipo de la incredulidad en el cuarto Evangelio. Al fin de la primera parte dedicada a la vida pública de Jesús sintetiza en una reflexión global (12,37-38) cuanto dijo con anterioridad a este propósito. b) Esos argumentos son además insuficientes; en primer lugar, porque fundamentada en motivos racionales la fe no podrá en ese caso ir más allá de la razón; además quedaría de este modo expuesta al flujo y reflujo de las impresiones pasajeras (cfr. 2,23-25); por esto Jesús no manifiesta ninguna sorpresa cuando, después de la multiplicación del pan, le vuelven la espalda (6,60-67). Podría concluirse que la percepción de tales signos no es indispensable. Así dirá a Tomás: felices los que no ven y creen (20,29); el Apóstol no rehusó creer, pero reclamaba una prueba palpable. La reprimenda del Maestro le conduce a la fuente de una más subida persuasión. c) Y sin embargo, exceptuada la Madre de Jesús, ni un solo personaje del cuarto Evangelio llega a creer sin testimonios externos. Innegable es, pues, su utilidad. ¿Por qué, entonces, la insaciabilidad judía en contraste violento con la rápida adhesión de los discípulos? ¿Por qué a estos últimos basta una entrevista, una palabra del Maestro (1,3851) para provocar el choque psicológico que aquéllos jamás han de experimentar? Responde el Evangelista estableciendo, ante todo, la necesidad de la disposición subjetiva: ésta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres quisieron más F.M. BRAUN a las tinieblas que a la luz: porque eran malas sus obras. Pues todo el que hace el mal odia la luz y no viene a la luz, para que no se muestren sus obras; pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se muestren sus obras, que están cumplidas en Dios (3,19-21). Las disposiciones principales requeridas son: 1. Amor a la verdad; es la disposición fundamental: todo el que es de la verdad escucha mi voz (18,37; cfr 3,11.52; 8,47; 10,3.26). 2. Amor a Dios: os conozco y sé qué no tenéis en vosotros el amor a Dios (5,42), dirá Jesús a los Judíos para condenar su endurecimiento. 3. La pureza de intención (5,44) y pobreza de espíritu opuesta a toda suficiencia: para un juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos (9,39). En una palabra, el hombre, se pronuncia en favor o contra Cristo en lo más profundo de su ser. Todos los grandes convertidos de la historia han experimentado en su carne la asombrosa verdad de la intuición joannea. Precisamente. por eso el hombre se juzga a sí mismo según crea o no (3,17s), y Jesús dirá de su pueblo que carece de excusa por el pecado, ya que aborreció a quien realizaba las obras del Padre (15,22-25). Con todo, la actitud moral sobre la que el Evangelista concentra su visión no depende únicamente de la voluntad humana. Sabe muy bien que nadie puede ir a Jesús si el Padre no le atrae (6,44), y entiende por esa atracción del Padre sobre las almas la realidad que en Teología llamamos Gracia: La libertad da, sin duda, razón inmediata de la distinción: Judíos y discípulos, pero no va hasta el fondo del problema: se trata en nuestro caso de decidirse con respecto a Cristo. Juan sienta el principio de que Dios quiere atraerse a todos los hombres (3,17) y subraya la afirmación de Jesús: no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo (12,47). Pero si es cierto que ninguno puede ir a Cristo sin llamada, lo es también que podemos resistir libremente esa atracción. Una resistencia tal cierra toda posibilidad de comprensión del misterio de Jesús. Podemos, pues, sospechar fundadamente que si testigos de las obras y palabras de. Jesús permanecieron insensibles, y doctores versados en la Escritura no lograron descubrir su sentido, es a consecuencia de una falta cometida en lo más secreto de su conciencia. En cierto modo vale decir que eran incapaces de decidirse en favor del Maestro, ya que se habían alejado de Dios, que debía atraerles hacia Jesús. "Y por eso dirá san Juan de la Cruz-, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza" (Llama, canto 1, verso l). El Evangelista plasmó esta misma realidad aplicando á los Judíos el texto de Isaías: les ha cegado los ojos, y les ha endurecido el corazón (12,40). 2. Creer en Cristo Los que atraídos por el Padre reciben los testimonios sobre Jesús o, al menos, les consagran atención sin, dejarse desviar por prejuicios o pasiones, traspasan muy en breve el segundo umbral de la fe. Atendían antes a testimonios dignos de credibilidad y a signos en mayor o menor grado probativos; ahora creen en Cristo, se fían de él. Este último es el sentido de la construcción gramatical griega: complemento en acusativo precedido de eis, con idea de movimiento; en ella el verbo creer expresa el acto de quien, habiendo reconocido en Jesús a su maestro o, mejor al Maestro, se entrega dispuesto a escucharle. Los creyentes imperfectos de hace poco se transforman en discípulos, y como tales son designados por F.M. BRAUN lo común en el Evangelio. El término evoca siempre abertura de la profundidad del alma, y esta disponibilidad corresponde a las diversas facetas en que Jesús es considerado. El caso de la Samaritana (4,9ss.) evidencia cómo una misma persona puede pasar de un estadio a otro: Jesús simple judío, profeta, taumaturgo, Mesías. Pero aún una vez reconocido Jesús como el Mesías esperado, entre la gozosa exclamación tras el primer contacto: ¡hemos encontrado al Mesías! (1,41) y el término de su larga ascensión, media buen trecho y oportunidades de progreso en la fe de los discípulos. Creyeron ciertamente ya en el primer momento, pero el episodio de Caná tiene por efecto intensificar su fe (2,11); algo similar sucede con ocasión del postrer milagro en Betania, la resurrección de Lázaro (11,14). En la Cena se insinúa todavía lejana la meta: tanto tiempo llevo con vosotros, ¿y todavía no me conoces, Felipe? (14,9). Cuando al fin de la Cena se precian de haberle comprendido (16,29s.), oímos la respuesta melancólica del Maestro: ¿Ahora creéis? Mirad, viene la hora -y ya ha llegado- de que os dispersen a cada uno a su casa, y me dejéis solo (16,31s.). Así pues, entregarse a Jesús y aceptarlo por Maestro es sólo el primer eslabón en el diálogo misterioso y persistente que se entabla entre Dios invisible y los que Él atrae hacia su Hijo, los visitados por una realidad a la que han permanecido abiertos. De hecho se efectúa en ellos un tránsito de las tinieblas a la luz (3,21; 8,12), de la muerte a la vida (5,24; 8,51). Pero es preciso que se hagan más y más dóciles, pues esa vida de fe ha de inundarlos por completo; desoyendo las tendencias instintivas, opuestas al don de Dios, han de morir a sí mismos como el grano de trigo (12,24) y renunciar a sus falsas luces hasta parecerse al ciego de Siloé (9;39). De este modo sus almas purificadas se volverán transparentes a la luz del Verbo encarnado (1,9). Este dejarse moldear por el Padre y por Cristo exige incesantes esfuerzos. Es un combate entablado en el corazón del hombre. Los testimonios, externos que le hicieron franquear el primer umbral deberán ahora seguir sosteniendo su combate. Teniendo esto en cuenta se comprende la función de. los milagros a lo largo de la formación de los Doce; además de signo para los incrédulos, se ofrecen a los creyentes como apoyo y símbolos en su progreso por la vía de la fe. Sin embargo, y más allá de los signos; lo que cuenta es el acto de confianza por el que se muestra dispuesto el creyente a aceptar a Cristo sin discusión. 3. En la luz de la Revelación Una vez que Jesús es aceptado como Maestro se trata únicamente de recibir sus lecciones. Sin embargo no es un maestro en la acepción usual de la palabra, es el Maestro, o mejor aún, es el Revelador de las cosas celestiales, de Dios sobre todo: la Ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto: el único Hijo, que está en el seno del Padre, es quien le ha manifestado (1,17s.). El conocimiento de Dios, que ofrece el Verbo hecho carne, ilumina el misterio del mundo, hundido en el mal, en el que los hombres, dispersos como ovejas errantes, viven lejos de Dios. Las gnosis de la época se esforzaban en vano por responder al problema de la salvación: hubiera sido necesario elevarse hasta el corazón de Dios y allí realizar el descubrimiento del Amor. A nadie se concedió jamás este privilegio sino al que bajó del cielo, el Hijo del hombre (3,13); Jesús, situado F.M. BRAUN aparte, por encima de todo mortal, da testimonio de lo que ha visto y oído (3,31-35). Una vez más se habla de testimonio, pero el de ahora versa sobre el Dios escondido. ¿De qué modo revela el Hijo de Dios a su Padre?: ante todo, por su presencia, ya que todo Él es palabra: ho Lógos. Por eso, cuanto es y hace, cada uno de sus gestos, tienen valor de signo revelador: el que me ve a mí ha visto al Padre (14,.9); es preciso contemplarle, dejarse empapar de su amor: el amor de-Dios hacia nosotros se ha manifestado en el hecho dé haber enviado a su único Hijo (1 Jn 4,16). Pero Cristo no se limitó a mostrarse a los suyos en apariciones silenciosas: conversó con ellos, tenemos sus palabras. Para nuestro tercer umbral de la fe, creer en Jesús significa, pues, penetrar en su misterio meditando sus palabras y acogiendo sus testimonios. También aquí asistimos en el Evangelio al desarrollo de una iniciación progresiva realizada paralelamente desde fuera y en el interior. Desde fuera, por una enseñanza, comúnmente en lenguaje figurado o acciones parabólicas (vgr. los milagros -que son siempre, además, signos- o el lavatorio de los pies) que dejan filtrar una luz suave. En el interior, mediante una educación de cada instante, con vistas a purificar, separar, vaciar y espiritualizar.... es decir, que abre las almas a las realidades sobrenaturales; a esto apunta el mandamiento de la caridad: su fin es conformarnos a Dios y hacernos aptos para conocerle por connaturalidad, como el amigo conoce a su amigo. Para decirlo, pues, de una vez: la obra de la fe no sabe prescindir de la caridad. Si creo, prestaré mi adhesión a los preceptos, me dejaré guiar por la regla de la verdad e inspirar por el amor a los hermanos: mi corazón busca parecerse al de Dios. En esté tercer estadio la- gracia actúa de modo muy peculiar: Nos referimos más arriba a la acción por la que el Padre atrae a los hombres hacia su Hijo. Era sólo un comienzo. Continúa ejerciéndose en vistas a una perfecta acogida del misterio revelado. Sin atracción: es imposible entregarse a Jesús; oír su palabra. Es dura a este respecto la respuesta de Jesús a los judíos escandalizados por sus pretensiones de ser el Pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo (6,33). Nadie puede venir a mí, si no le atrae el Padre que me ha enviado... Está escrito en los profetas: Y serán todos discípulos de Dios. Todo el que oye del Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, sino el que está en Dios, ése ha visto al Padre (6,44-46). Ser atraído por el Padre, instruido por Dios, oír al Padre, recibir su enseñanza: otras tantas expresiones para significar el lenguaje interior, sin el cual ninguna lección de Jesús puede comprenderse. Mediante los testimonios del Padre y del Espíritu, prometido para después (14,17,26; 16,13), asimilan los Apóstoles las palabras del Maestro y descubren su plenitud. Elevados a un conocimiento superior, su fe consistirá entonces, no en visión o fruto de ciencia, sino que participarán vitalmente en el conocimiento que el Hijo posee de su Padre y que el Padre tiene del Hijo. A través de fórmulas que suenan como las palabras humanas, se verán situados ante realidades divinas. Que esto sea posible lo deben a la fuerza que ha de colmar de vigor su voluntad y a la luz que brillará en su espíritu. No exageramos, por tanto, al decir que los apóstoles fueron instruidos en la doctrina de su Maestro a través, sobre todo, de una luz interior: viene la hora en que no os hablaré en comparaciones, sino que claramente os anunciaré del Padre (16,25). Pero esta promesa sólo ha de realizarse el día en que, consumada la obra de Jesús, el Espíritu Santo se derrame como torrente de agua viva que ilumine a los Apóstoles. Hasta F.M. BRAUN entonces su formación va a ser precaria. El Espíritu les hará recordar cuanto Jesús hizo y dijo, y todo ello a la luz de la Resurrección y Pentecostés. En esa hora será posible reconocer a los príncipes de la fe, enviados del Hijo, -como el Verbo lo fue del Padre-, para testimoniar hasta el fin de los siglos. LA FE DE LOS CRISTIANOS Considerada la fe de los primeros discípulos nos preguntamos: ¿qué relación medía entre su fe y la nuestra? Las circunstancias son diversas. Los Apóstoles fueron testigos personales de la realidad histórica de Jesús, a ellos fue dado oír estas palabras: quien me ve ha visto al Padre. Para nosotros, en cambio, la presencia de Jesús es invisible y silenciosa; por otro lado su acción exterior y visible ha sido reemplazada por la de la jerarquía apostólica. Un cambio tal influye necesariamente en las modalidades de la fe de las generaciones post-apostólicas. Esto resulta evidente cuando del evangelio se pasa a la primera carta de san Juan y comparamos punto por punto el problema de la fetal como se plantea a los primeros cristianos. 1. Los testimonios Los testimonios anteriores al acto de fe a que se refiere el Evangelio se nos ofrecen ahora compendiados en el testimonio de los Doce. Los profetas testimoniaron del futuro; Juan Bautista y Jesús, del presente, proclamando la realización de las profecías; los Apóstoles dan testimonió del pasado: tiempo de las promesas y realización de las mismas (1 Jn 1,1). Por eso, el testimonio apostólico es el fundamento externo de nuestra fe y otorga a todas las generaciones cristianas idéntico punto de apoyo. Por el testimonio de lo que vieron y oyeron del Verbo de Vida, nos ponen en contacto con la roca evangélica; ésta continúa edificando nuestra fe por su medio. Pero advirtamos que el testimonio de los Doce se extiende al misterio de Cristo tal como fue entendido por ellos después de Pascua y Pentecostés. Se apoya principalmente en el hecho de la Resurrección, centro del kerygma y el más extraordinario de todos los signos del Maestro, que no fue creído por los Apóstoles hasta el día de la realización: pues aun no habían comprendido la Escritura: que él debía resucitar de entre los muertos (20,9). Podemos así afirmar que, en comparación con los contemporáneos de Jesús, en cierto modo hemos sido menos favorecidos que ellos, ya que nuestros sentidos no han tocado al objeto de la fe; y, sin embargo, les llevamos ventaja, porque ya en el primer despertar de la fe, y quizás antes, podemos saber con certeza que Cristo, resucitado del sepulcro, se apareció a Pedro, luego a los Once reunidos y, por fin, a Pablo (1 Cor 15,5s.). 2. La fe en el Hijo de Dios Tras una encuesta histórica tan rigurosa como conveniente, y una vez aceptado el testimonio de los Evangelios y de Pablo sobre la Resurrección del Salvador, el hombre de nuestro tiempo que pasa de la irreligión o de una religión no cristiana al cristianismo debe, ante todo y de modo semejante a los primeros discípulos, fiarse enteramente de Cristo. F.M. BRAUN Tampoco aquí es plena la semejanza entre los cristianos de hoy y los primeros creyentes. Como en el primer umbral, hallamos en éste una pérdida y también ventajas. Pérdida, porque entregarse a Cristo invisible no es lo mismo que hacerlo después de contemplarle y oír su voz. Cuando Pedro (1 Pe 1, 8-9) alaba a los fieles porque aman a Jesús sin haberle visto, se entiende fácilmente el privilegio de los que fueron admitidos a su contemplación. Pero no olvidemos tampoco el tiempo que necesitaron para reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. En el primer encuentro con él sólo descubrieron al Mesías (1,41 y 45). Reciben luego, sin duda, iluminaciones repentinas pero, a lo que parece, pasajeras como en Cesarea (Mt 16,16s) o en Cafarnaún (6,68). La fe de los Doce en la divinidad de Cristo no parece definitiva ni adquirida plenamente antes de la Resurrección (14,9). Podemos concluir, por lo tanto; que la fe de los Apóstoles tuvo durante mucho tiempo como objeto, al Cristo Mesías. El hecho de que la primera Carta de san Juan se centre exclusivamente en creer en el Hijo de Dios es, tanto más significativo: Con ello quiere mostrar el Evangelista que para los fieles carece de sentido detenerse, por poco que sea, en la mesianidad. Desde la Resurrección, a los cristianos se nos ha abreviado considerablemente el itinerario de la fe: nada ya del prolongado, intermedio que hubieron de recorrer los Apóstoles aceptando a Jesús maestro y Mesías; nosotros, de un salto, le confesamos Hijo de Dios. La diferencia es apreciable: es inmensa ventaja el hallarse ya en los comienzos, de la vida cristiana, donde los Doce llegaron después de lenta progresión. 3. En la luz de la Revelación Gozaron los discípulos del privilegio de ser enseñados directamente por Jesús con palabras humanas sólo parcialmente conservadas en los Evangelios. Y aun éstas que nos quedan, son pobres reliquias sin el complemento de la voz, acento, gesto... Traducidas a lenguas extranjeras y transcritas por copistas más o menos diligentes, se ven confiadas a las conjeturas de la exégesis: Valoremos en su medida estos aspectos negativos. Pero también aquí se da la contrapartida: los Apóstoles percibían la voz del Maestro, pero sólo más tarde comprendieron plenamente su sentido. El Evangelista señaló el hecho hasta tres veces con plena franqueza (2,22; 11,14-16; 20,8-9); omitimos pasajes menos explícitos. Desde, este punto de vista el cristiano más insignificante de nuestros días les aventaja, pues participa, ya en su primera iniciación religiosa, de un conocimiento que los Doce no alcanzaron hasta Pentecostés (14,26; 16,13). Si exceptuamos aquellos privilegios inherentes a la función apostólica, no se reserva en exclusiva a los Doce la iluminación interior del Espíritu, que les condujo al término de la verdad. La declaración de Jesús en 7,37-39 basta para disipar toda duda, si es que aún subsiste después del discurso de la cena: si alguien tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, manarán de su entraña ríos de agua viva. Comenta el Evangelista: esto decía sobre el Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Es aún más explícito en su primera carta. Supone ciertamente el hecho de que la fe cristiana posee una regla objetiva-consistente en la tradición apostólica (1 Jn 2,23), pero no valora menos la enseñanza del Espíritu, a la que todos deben aspirar: habéis recibido la Unción del Santo y poseéis todas la ciencia... La Unción que de Él recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de ser enseñados. Y pues su Unción os F.M. BRAUN instruye sobre todo, siendo veraz y no engañosa, tal como os ha enseñado, permaneced en él (2,20.27). Así pues, la fe de los cristianos depende de un doble factor, exterior e interno. Este fue también el caso de los Apóstoles. El exterior es para ellos la enseñanza del Cristo visible y, para nosotros, la enseñanza apostólica. Pero unos y otros son instruidos por la Unción, es decir, por el Espíritu de Verdad. Lo mismo vale decir del Padre que es uno con el Espíritu, ya que este último procede de él (14,15.25; 15,26). Si aceptamos el testimonio de los hombres, el de Dios es más grande. Y el testimonio de Dios es que ha testificado de su Hijo: el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí este testimonio (1 Jn 5,9-10). CONCLUSIÓN Recordemos, finalmente, que hemos sido llamados a la posesión del don de Dios. Este se nos manifiesta en la Revelación. Creyendo aquello que el Hijo vino a revelarnos, se hace nuestro el don por el conocimiento que de él adquirimos. Sin embargo, este conocimiento es ya efecto de una luz sobrenatural y ésta significa que el don, hacia el que se vuelve nuestra esperanza, nos ha sido ya comunicado, al menos en su aspecto luminoso. El don es a la vez e inseparablemente, Luz y Vida, pues la Vida es la Luz de los hombres (1,4) y consiste en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo (17,3). Desde el momento en que la Luz de la fe viene a nosotros, podemos inferir que también la Vida eterna, ofrecida al mundo en el Verbo, ha iniciado su obra en el interior del alma: el germen de Dios está en nosotros (1 Jn 3,9) y sólo nuestra repulsa puede disminuir o detener el crecimiento. Decíamos antes que la fe es aceptación del don de Dios. ¿De qué clase de aceptación hablamos? ¿De aquélla por la que el hombre natural, solicitado desde Arriba y confiado en su propia decisión, se abre a las proposiciones divinas? El modo de hablar de algunos produce la impresión de que el hombre es algo así como un camarada de Dios y que puede responder según quiera hacerlo. La libertad humana que no sufre mengua, ciertamente, en la concepción del Evangelista, no basta, sin embargo, para dar razón de la fe. Ninguno va a Cristo ni puede entregarse a él como a Hijo de Dios y ni siquiera como a maestro enviado por Dios, si el Padre no le atrae. Cualquier teoría de la fe que no acentúe esta condición esencial no puede titularse joannea. Con todo lo cual no menospreciamos el valor objetivo de los signos y de los testimonios preparatorios de la fe auténtica; sólo reconocemos que es indispensable la acción divina que haga posible franquear los umbrales de la fe. De hecho, al sentar Juan que ninguno va a Cristo sin la atracción del Padre, sobreentiende que en el orden de la vida sobrenatural todo es dado: tanto el Verbo encarnado de cuya plenitud hemos recibido todos (1,16), como la fe por la que la Luz y la Vida hacen su entrada en el alma haciéndonos hijos de Dios, sin olvidar tampoco las disposiciones mas remotas de los que se someten al Maestro una vez le han conocido. Tradujo y condensó: JULIÁN MARISTANY