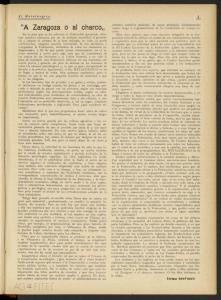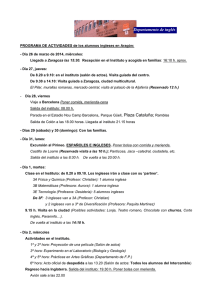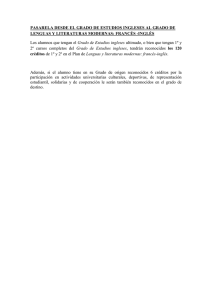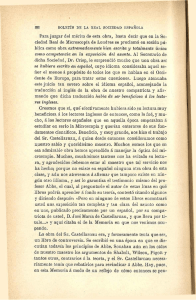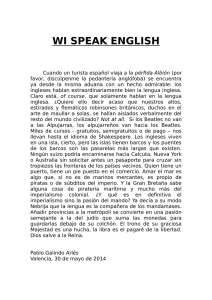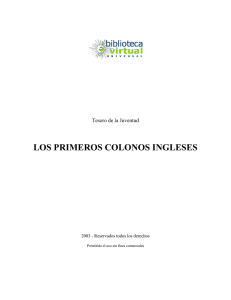Cap 09
Anuncio

Gisela Moncada González La libertad comercial: el sistema de abasto de alimentos en la ciudad de México, 1810-1835 Ernest Sánchez Santiró Corte de caja: la Real Hacienda de Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Borbones (1720-1755). Alcances y contradicciones Ernest Sánchez Santiró (estudio introductorio) Relaciones de valores y distribución de la Real Hacienda de Nueva España, 1744-1748 Ernest Sánchez Santiró (coord.) Pensar la Hacienda pública. Personajes, proyectos y contextos en torno al pensamiento fiscal en Nueva España y México (siglos xviii-xx) Carlos Marichal, Jorge Gelman y Enrique Llopis (coords.) Iberoamérica y España antes de las independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis Carlos Alberto Ortega González El ocaso de un impuesto. El diezmo en el arzobispado de México, 1810-1833 Ernest Sánchez Santiró (coord.) El gasto público en los imperios ibéricos. Siglo xviii María del Pilar Martínez López-Cano, Ernest Sánchez Santiró y Matilde Souto Mantecón (coords.) La fiscalidad novohispana en el imperio español. Conceptualizaciones, proyectos y contradicciones portada Resonancias imperiales 336 pp.indd 1 L Resonancias imperiales América y el Tratado de Utrecht de 1713 Javier Torres Medina Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842 a guerra de Sucesión y su desenlace en la firma del Tratado de Utrecht fueron desde luego el móvil primero que nos llevó a concebir este libro, pero nuestra ambición era mayor, queríamos tratar de trascender los enfoques historiográficos tradicionales y trasladar el centro de atención a América con una doble intención: analizar, desde luego, el impacto que esos acontecimientos tuvieron en estos vastos dominios, pero también proponer que los efectos producidos por el sistema de Utrecht en América repercutieron a su vez en Europa. En este sentido, consideramos que los trabajos que hemos reunido están escritos desde una perspectiva imperial; es decir, buscamos romper con la mirada restringida a un virreinato procurando plantear cada problema en su interconexión con distin­ tos rangos dentro de los propios imperios español y portugués, así como en su relación con otros imperios, en particular el británico, la potencia en ascenso en la época estudiada y la cual definiría en buena medida el ritmo de las relaciones diplomáticas de la época. Iván Escamilla González, Matilde Souto Mantecón y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadores) Otros títulos de la serie Iván Escamilla González es in­ Resonancias imperiales América y el Tratado de Utrecht de 1713 Iván Escamilla González, Matilde Souto Mantecón y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadores) vestigador del Instituto de In­ vestigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autóno­ ma de México especializado en historia política, económica e intelectual del siglo xviii novo­ hispano. Matilde Souto Mantecón es pro­ fesora e investigadora del Ins­ tituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (México) especializada en historia colo­ nial del comercio marítimo en el océa­no Atlántico. Guadalupe Pinzón Ríos es in­ vestigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autóno­ ma de México especializada en la historia portuaria colonial del océano Pacífico. 09/12/15 17:02 Resonancias imperiales América y el Tratado de Utrecht de 1713 Iván Escamilla González, Matilde Souto Mantecón y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadores) Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México Resonancias Imperiales.indd 3 08/01/2016 01:04:42 p. m. DEWEY 327.4604 RES.i LC D281 R4 Resonancias imperiales: América y el Tratado de Utrecht de 1713 / Iván Escamilla González, Matilde Souto Mantecón y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadores) ; Francisco A. Eissa-Barroso [y otros]. – México : Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2015. Primera edición 333 páginas : mapas, diagramas ; 23 cm. – (Historia económica). Incluye referencias bibliográficas ISBN: 978-607-9475-08-6 ISBN: 978-607-02-7529-6 1. Tratado de Utrecht (1713). 2. Guerra de sucesión española, 1700-1714. 3. España – Colonias – Hispanoamérica – Política y gobierno. 4. España – Política y gobierno – 1700-1746. 5. España – Historia – Felipe V, 1700-1746. 6. España – Historia – Borbones, 1700-1731. 7. España – Relaciones exteriores – Europa – 1700-1746. 8. Europa – Relaciones exteriores – España – Siglo XVIII. I. Escamilla González, Iván, coordinador. II. Souto Mantecón, Matilde, coordinador. III. Pinzón Ríos, Guadalupe, coordinador. IV. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (México, D.F.). VI. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. Imagen de portada: Johannes Drapentier, Alegoría de la Paz de Utrecht, 1713, Rijksmuseum, núm. RP-P-OB-83.361, Ámsterdam. Primera edición en español, 2015 D. R. © 2015, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Calle Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, 03730, México, D. F. Conozca nuestro catálogo en <www.mora.edu.mx> ISBN: 978-607-9475-08-6 D. R. © 2015, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. México, D.F. ISBN: 978-607-02-7529-6 Impreso en México Printed in Mexico Resonancias Imperiales.indd 4 08/01/2016 01:04:42 p. m. ÍNDICE Introducción Matilde Souto Mantecón, Iván Escamilla González y Guadalupe Pinzón Ríos7 Nueva España ante la diplomacia de la era de Utrecht, 1716-1720: el caso de la guerra de la Cuádruple Alianza Iván Escamilla González21 La Nueva Granada en el sistema de Utrecht: condiciones locales, contexto internacional, y reforma institucional Francisco A. Eissa-Barroso47 “El grave delito de... corrupción”. La visita a la Audiencia de México (1715-1727) y las repercusiones internas de Utrecht Christoph Rosenmüller79 “Un puñal, un tóxico que quita la vida de toda una monarquía”: ceremonias públicas, sermones panegíricos, y el discurso antiinglés en la víspera de Utrecht Frances L. Ramos119 Un episodio bochornoso. El relato español acerca del asalto y apresamiento inglés del galeón filipino Nuestra Señora de la Encarnación Carmen Yuste Resonancias Imperiales.indd 5 147 08/01/2016 01:04:42 p. m. La defensa del virreinato novohispano en tiempos de guerra y paz: el Tratado de Utrecht y la Armada de Barlovento, 1710-1740 Yovana Celaya Nández173 El Tratado de Utrecht y sus consecuencias en el Atlántico sur: la Colonia del Sacramento y la presencia lusitana en el Río de la Plata Fabrício Prado199 Las repercusiones comerciales del Tratado de Utrecht en Hispanoamérica Adrian J. Pearce221 Tierra adentro: los riesgos de permitir la internación de los flotistas gaditanos y los factores ingleses en Nueva España Matilde Souto Mantecón247 Comercio y comerciantes de libros entre Cádiz y Veracruz en el tránsito hacia un nuevo orden (1702-1749) Olivia Moreno Gamboa275 El Tratado de Utrecht y sus repercusiones en los contactos marítimos entre Nueva España y Guatemala Guadalupe Pinzón Ríos309 Resonancias Imperiales.indd 6 08/01/2016 01:04:42 p. m. TIERRA ADENTRO: LOS RIESGOS DE PERMITIR LA INTERNACIÓN DE LOS FLOTISTAS GADITANOS Y LOS FACTORES INGLESES EN NUEVA ESPAÑA Matilde Souto Mantecón* Instituto Mora La guerra de Sucesión y los Tratados de Utrecht afectaron profun- damente a Europa, pero también a América. De forma inmediata este continente sufrió los efectos de las grandes concesiones comerciales que España tuvo que otorgar a Gran Bretaña, pero a la larga las repercusiones afectarían al imperio español en su conjunto –en todas sus latitudes–, pues el orden establecido tras los acuerdos de Utrecht provocaron que los lazos coloniales perdieran densidad. Desde la guerra de Sucesión, el comercio marítimo colonial de España fue el botín en disputa y después se convirtió en la pieza clave de las negociaciones diplomáticas para sellar la paz; el precio que sería pagado por ella, fue permitir que los británicos comerciaran directamente en las colonias. La presencia inglesa en Nueva España fue como una cuña en una vieja competencia comercial entre los comerciantes que venían de Andalucía en las flotas y los mercaderes de la ciudad de México. La expresión de ese conflicto fue la controversia que suscitaron los permisos de internación dados a británicos y andaluces, y uno de los mecanismos mediante los cuales el gobierno español intentó retomar el control fue la institucionalización formal de las ferias de flota en el pueblo de Xalapa, asuntos sobre los que se tratará en las siguientes páginas. El planteamiento del que se parte es que las ferias de Xalapa no fueron una reforma para promover el comercio, sino una medida para evitar su disgregación, y en particular una medida tomada para paliar la presencia británica. * Agradezco a Gloria L. Velasco su colaboración en la búsqueda y transcripción de materiales documentales para esta investigación. Asimismo quiero expresar mi agradecimiento a Guadalupe Pinzón por haber compartido conmigo su copia de Moro, Informe, 1724, pieza clave en este trabajo y que fue consultado en la John Carter Brown Library. 247 Resonancias Imperiales.indd 247 08/01/2016 01:04:51 p. m. 248 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 El sistema mercantil español y los distintos grupos de comerciantes Desde el siglo xvi, España pretendió imponer a sus dominios coloniales un sistema comercial restrictivo en el que limitó la navegación a la utilización de puertos exclusivos y al empleo de naves y tripulantes españoles. Los comerciantes también debían ser españoles, nacidos o naturalizados como súbditos del monarca español y, además, si negociaban por cuenta de terceros, debían estar agremiados en el Consulado de Sevilla. Las naves debían cruzar el Atlántico en flotas formadas por barcos mercantes custodiados por navíos de guerra que debían zarpar dos veces al año de los puertos meridionales de Castilla: Sevilla, Sanlúcar y Cádiz. Una rumbo a Veracruz, en el virreinato de Nueva España, y la otra a Cartagena y Portobelo, los puertos del virreinato del Perú. Los barcos mercantes transportaban la mayor parte de las mercancías, mientras que las naves de guerra acarreaban los productos de la Real Hacienda, como el papel, el mercurio y desde luego los metales preciosos. Al llegar a Veracruz, los barcos de la flota eran amarrados en el islote de San Juan de Ulúa y, desde allí, las mercancías eran acarreadas en lanchas hasta el muelle en tierra firme para ingresar en la aduana veracruzana. Después las mercancías serían trasladadas a lomo de mula a la ciudad de México, donde se realizarían la mayor parte de los tratos de compraventa entre los flotistas y los comerciantes mexicanos, a los que se conoció como almaceneros, por comprar grandes lotes que almacenaban para después revenderlos al menudeo al interior del virreinato. Las dos corrientes de tratantes que predominaron en el comercio marítimo de Nueva España fueron los mercaderes de Sevilla y los de la ciudad de México –los dos polos más importantes de la carrera de Indias en su ramal hacia la Nueva España, pero no eran los únicos–. Desde el siglo xvi hubo otros comerciantes involucrados dentro y fuera del imperio español.1 Con el paso del tiempo la variedad de comerciantes aumentó y el mosaico se fue haciendo cada vez más complejo. Tratantes de distintas plazas europeas fueron interviniendo cada vez más en el comercio colonial español, pero su participación era indirecta; es decir, no llegaban personalmente a las costas americanas, al menos no legalmente. Los mercaderes europeos eran 1 Baste tan sólo pensar en los genoveses que tuvieron una participación destacadísima, sobre todo en el financiamiento de las operaciones comerciales en las Indias. Martínez, Génesis, 2001, en particular capítulo 4. Resonancias Imperiales.indd 248 08/01/2016 01:04:51 p. m. Tierra adentro 249 los principales proveedores de las manufacturas exportadas de España a América. Llevaban los bienes europeos a Sevilla y a Cádiz desde donde los tratantes españoles se ocupaban de su transporte y venta en las colonias.2 En el interior de Nueva España los mercaderes también se fueron diversificando y aparecieron grupos distintos a los almaceneros. Primero y en la cima siguieron estando ellos.3 Pero pasando el tiempo también se fueron asentando en las provincias del interior comerciantes que consiguieron controlar sus propios espacios regionales y que poco a poco ganaron autonomía respecto de los almaceneros.4 A ellos se agregaron otros comerciantes del mismo ámbito imperial español que operaban en el Pacífico –un espacio en el que México se convirtió en un nodo que articuló a Guatemala,5 Perú y Filipinas–, quienes cobraron particular influencia en el último cuarto del siglo xvii.6 Desde ese siglo, el número de comerciantes extranjeros también fue en aumento, y ya no sólo como proveedores indirectos desde Europa, sino directamente en costas y puertos de la América española. Después de la firma del Tratado de Westfalia en 1648, España tuvo que pactar varios tra2 La importancia de este comercio en el caso inglés puede verse en el trabajo de Adrian Pearce incluido en este volumen, quien demuestra que esta vía comercial no perdió importancia con el Tratado del Asiento. 3 Esto gracias al control que tenían sobre el comercio del virreinato por medio de distintos mecanismos, como tener en sus manos la impartición de justicia en materia mercantil y el cobro y la administración de algunos impuestos, como las alcabalas en la ciudad de México y la avería, esto por su pertenencia al Consulado de México. Pero sobre todo su predominio se debió a que consiguieron controlar la distribución interna de las mercancías, tanto las importadas como las producidas en el interior. En esto una de las claves fue que dominaron las transacciones por el Pacífico a través del galeón de Manila. Yuste, Comerciantes, 1991, pp. 211-224. En cuanto al control sobre una buena parte de la producción interna, los almaceneros lo consiguieron a partir de su capacidad para habilitar o financiar minas, haciendas y obrajes, y al intervenir en la producción indígena en combinación con los alcaldes mayores manejando los repartimientos de comercio. Además los almaceneros de la ciudad de México fueron los proveedores principales de los comerciantes de provincia, a todo lo cual debe agregarse su capacidad para proporcionar caudales al gobierno español, tanto para la administración y defensa de las colonias, como directamente a la corte en España y sus ejércitos en Europa, lo que les granjeó una importante influencia política a los miembros del Consulado de México. 4 Ellos, a su vez, se convirtieron en aviadores de distintas empresas productivas dentro de su región y lograron reproducir en sus espacios los mecanismos que habían utilizado los almaceneros en el virreinato. A través de financiar empresas productivas, los comerciantes de provincia obtenían bienes y mercancías para distribuir en sus provincias o incluso fuera de ellas, como puede verse, por ejemplo, para el caso de Zacatecas en García, Riqueza, 2014. Además, con los cambios que se fueron produciendo en el comercio marítimo a lo largo del siglo xviii, los comerciantes de provincia también encontraron canales nuevos y legales (es decir, distintos al contrabando en las costas sin vigilancia) para adquirir directamente las mercancías importadas sin tener que recurrir a los grandes almaceneros de la capital. 5 Sobre este asunto puede verse el capítulo de Guadalupe Pinzón en este mismo volumen. 6 Bonialian, “México”, 2011, p. 9. Resonancias Imperiales.indd 249 08/01/2016 01:04:51 p. m. 250 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 tados con las potencias europeas más agresivas que consiguieron socavar el restrictivo sistema comercial español: el de Münster con las Provincias Unidas en 1648, aclarado y ampliado con el de La Haya en 1650;7 la Paz de los Pirineos con Francia en 1659 y con Inglaterra el Tratado de Madrid en 1667.8 En cada uno de estos tratados, España tuvo que ir cediendo espacios de su sistema comercial colonial y cada vez más los comerciantes españoles en Sevilla y Cádiz fueron reducidos a ser comisionistas de los extranjeros.9 Ahora bien, en el siglo xviii se produjo un cambio todavía más radical. La intromisión extranjera en el comercio colonial del imperio español no sólo se acentuó y agravó sino que se permitió que los extranjeros negociaran en el interior de las colonias sin intermediarios españoles. A los primeros que se les autorizó la entrada directamente en las costas americanas fue a los franceses, durante la guerra de Sucesión;10 después, al término de la guerra y como una de las condiciones para pactar la paz, fueron los ingleses los que obtuvieron los permisos para entrar a las colonias españolas.11 Estos permisos socavaron la política mercantil española. 7 Con este tratado, Holanda se convirtió en la principal beneficiaria de la debilidad española. Además de contar con sus cónsules en España, los holandeses quedaron exentos de las visitas de fondeo, pudieron importar a España productos de cualquier parte del mundo, incluso de los enemigos, amén de tener el control sobre el Asiento de Negros. Delgado, Dinámicas, 2007, pp. 56-57. 8 Tratado en el que España reconoció la posesión inglesa de Jamaica y concedió que los comerciantes ingleses tuvieran representación consular en los puertos españoles y gozaran de una jurisdicción especial a cargo de un juez conservador que los defendía frente a los excesos de la justicia española. Ibid., p. 57. 9 Delgado, Dinámicas, 2007, p. 58. 10 Durante la mayor parte de la guerra, España dependió de la protección de Francia, la cual tuvo un precio muy alto: “Nunca antes, ni tampoco después, una nación extranjera ha gozado de tantos privilegios, legalmente garantizados, en las aguas peninsulares y americanas”. Kamen, War, 1969, p. 141. Kamen sigue señalando que desde 1701, España permitió expediciones francesas en América para combatir a los merodeadores aliados. El 11 de junio, el rey envió un decreto expresando que la unidad de las dos Coronas y su alianza lo llevaban a permitir la entrada de barcos franceses a los puertos de las Indias. En principio sólo podían entrar y adquirir repuestos navales y materiales indispensables, pero con prohibición absoluta de comercio. Decretos posteriores a 1702 y 1703 permitieron la entrada de los barcos franceses que fueran a defender las Indias de las intrusiones inglesas y holandesas, y además se les permitió adquirir productos por un valor de 1 500 a 2 000 libras en moneda francesa para refresco. Cualquier comercio superior a esto sería castigado, ibid., pp. 143-144. Estas concesiones “razonables” eran en realidad de una generosidad sin precedentes: nunca antes se había permitido la entrada de barcos de guerra extranjeros. Y claro, estas concesiones sirvieron de tapadera para el contrabando. En mayo de 1707, los mercaderes de Sevilla estimaban que desde que había iniciado la guerra, en Veracruz y Campeche habían entrado 41 barcos franceses. Kamen, War, 1969, p. 148. 11 En general Walker, Spanish, 1979. Resonancias Imperiales.indd 250 08/01/2016 01:04:51 p. m. Tierra adentro 251 Los primeros comerciantes ingleses en el interior del territorio novohispano El permiso concedido a los ingleses para comerciar directamente en algunos puertos americanos quebrantó uno de los postulados básicos del sistema imperial español y no sólo en el ámbito comercial: permitir el ingreso y residencia de extranjeros en sus dominios ultramarinos. Los extranjeros siempre habían sido vistos con recelo, como potenciales enemigos políticos e ideológicos de España, sobre todo los que habían abrazado las religiones protestantes. Los británicos obtuvieron el permiso de ingreso y comercio bajo las reglas establecidas en el Tratado del Asiento –firmado el 26 de marzo de 1713–, previo al Tratado de Utrecht que selló la paz entre ambas naciones.12 En virtud del Tratado del Asiento, los británicos tuvieron bajo su control el monopolio de la venta de esclavos negros en la América española y pudieron enviar a los puertos de Veracruz, Cartagena y Portobelo los llamados navíos anuales cada vez que España mandara una flota y se realizara una feria. Una tercera concesión hecha por el gobierno español a los ingleses fue que, de manera extraordinaria y por una sola vez, se les permitió que trajeran mercancías en los barcos que transportarían a los empleados encargados del establecimiento de las factorías.13 La Gran Bretaña entregó estas concesiones a la South Sea Company,14 conocida en el mundo español como la Compañía Real de Inglaterra, y sus factores fueron los 12 Firmado el 13 de julio de 1713. Sir George Bubb Doddington, enviado británico a España entre 1715 y 1717, escribió: “Por vía de agasajo y obsequio a la Reyna Británica vine a conceder a aquella nación el permiso, por una vez, de que dos navíos suyos de quinientas a seiscientas toneladas, cada uno, puedan navegar el uno a la Vera Cruz y el otro a Cartagena o Puerto Bello, a cuyo fin se despacharon por la vía reservada en dos permisos en 17 de enero de 1713 con los nombres en blanco de los navíos y de sus capitanes”. García, Comerciando, 2006, p. 33 y nota 14, donde la autora hace referencia a los manuscritos del British Museum: Eggerton Papers, 2172, vol. iii, p. 304. Fue una concesión que los británicos consiguieron antes de la firma de Utrecht y que reivindicarían después de la firma de la paz. Continúa la documentación reseñada por García (Comerciando, 2006, p. 33) “[…] después no habiendo usado la nación inglesa de estas licencias y efectuándose en aquel intermedio los Tratados de la Paz, el del Comercio y el del Asiento, estando en unos capitulado que ningún navío que no fuese español pudiera ser admitido al comercio con Indias, recurrió la Inglaterra a representar que para que estas gracias que aún no se habían usado pudiesen (no obstante esta capitulación) tener efecto, se revalidasen por nuevos despachos que con efecto se expidieron por la misma vía reservada en quince de junio del propio año”. 14 En el mundo británico esta compañía tuvo el monopolio del comercio con la América española, así que, a su vez, allí surgieron rivalidades y competencia por parte de grupos de empresarios británicos que no formaban parte de esa compañía pero que sí querían negociar en Hispanoamérica, por lo que actuaron ilegalmente contra la propia compañía británica y las autoridades españolas. Además, entre los anglosajones hubo una competencia importante entre los comerciantes y produc13 Resonancias Imperiales.indd 251 08/01/2016 01:04:51 p. m. 252 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 primeros comerciantes extranjeros que, como grupo y bajo la protección del gobierno español, se adentraron legalmente en el interior del mundo colonial español. Los primeros navíos ingleses que llegaron fueron el Elizabeth, dirigido al puerto de Veracruz, y el Bedford, a Cartagena. A Veracruz Elizabeth llegó en noviembre de 1715 y trajo a bordo a los señores Catlin Thorowgood, Thomas Bedell y David Patton, que se desempeñaría como factor principal, contador, y cirujano, respectivamente, y los factores William Clarke, John Shode y John Newton.15 Las leyes españolas proscribían el acceso de extranjeros a las colonias, así que para poderles dar entrada, el rey de España derogó “para este caso” en particular las leyes que prohibían el ingreso y vecindad de los extranjeros, declarando y ordenando que los ingleses debían ser atendidos y tratados “como vasallos de la Corona de España”.16 No obstante, eran extranjeros y tampoco se les podía permitir una libertad absoluta, así que en el mismo artículo del Tratado del Asiento se establecieron algunas condiciones para la internación de los ingleses. Se determinó que en los puertos donde se establecieran factorías no podían vivir simultáneamente más de cuatro o seis factores, de los cuales sólo algunos podrían ir tierra adentro para vender negros donde les fuere permitido. Con ello se trataba de controlar su penetración por el territorio. Pero además de los seis factores de la Compañía, llegaron también los tripulantes de los barcos, sobre los que sí se advirtió con claridad que debían ser vigilados para “que ninguno ofenda ni haga escándalo al ejercicio de la religión católica”, una preocupación constante de las autoridades españolas ante la presencia inglesa.17 Las condiciones en las que podían adentrarse los tripulantes de los barcos no se establecieron en el Tratado, probablemente se les permitía bajar al puerto pero no salir de la ciudad de Veracruz. El resquemor que tenía el gobierno español sobre la entrada de anglicanos y tores de azúcar de las islas y los comerciantes del continente, competencias y rivalidades en las que quedaban involucrados los colonos franceses y también españoles. McLachlan, Trade, 1940, p. 179. 15 Sus nombres fueron castellanizados como Cathlim Thoroutgot, Guillermo Clero, Juan Estrod y Juan Neuton. 16 Artículo xi del “Tratado del Asiento de negros ajustado entre sus Majestades Católica y Británica, para encargarse la Compañía Real de Inglaterra de la introducción de esclavos negros en las Indias por tiempo de treinta años. Fue concluido en Madrid a 26 de marzo del año 1713”, en Colección, 1800 (en adelante me referiré a él sólo como Tratado del Asiento). 17 Artículo vii del Tratado del Asiento, en Colección, 1800. Al respecto del temor ante la presencia de los ingleses y sus prácticas religiosas protestantes puede verse el trabajo de Francis Ramos incluido en este volumen, en el que la autora exhibe claramente cómo en el mundo español el temor a los protestantes fue real, pero también fue fomentado en Hispanoamérica como estrategia política en contra de los ingleses. Resonancias Imperiales.indd 252 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 253 otros protestantes a Nueva España fue sin duda un factor importante y por ello muchos de los factores, si no todos, fueron irlandeses y, por ello, muy probablemente católicos. No sabemos si se escogieron británicos católicos por exigencia española o si fue un gesto diplomático por parte de los británicos, ya que de esto nada se dice en el Tratado ni en otros de los documentos consultados. En el artículo adicional18 con el que termina el Tratado del Asiento quedó estipulado que los asentistas podían enviar cada año, durante los 30 que debía durar el Asiento, un bajel de 500 toneladas, con la condición de que las mercancías que llevara fueran vendidas exclusivamente en las ferias celebradas a la llegada de las flotas a Veracruz o de los galeones a Cartagena y Portobelo. Si el navío inglés llegaba antes de que los barcos españoles hubieran arribado a esos puertos, las mercancías debían descargarse y depositarse en los almacenes reales, resguardadas bajo dos llaves hasta que comenzara la feria tras la llegada y descarga de los navíos españoles.19 En el caso del Elizabeth, aunque como se ha dicho no era uno de los navíos anuales sino la nave que trajo a los primeros factores para instalar las oficinas y que de forma excepcional se le permitió traer mercancías –lo que se explicó como una concesión especial hecha por Felipe V a la reina Ana–, se aplicó la misma regla pero no hubo necesidad de almacenar las 18 El artículo adicional del “Tratado del Asiento” dice a la letra: “Demás de las expresadas condiciones, capituladas por la Compañía de Inglaterra, su Majestad católica, atendiendo a las pérdidas que han tenido los Asentistas antecedentes, y con la expresa calidad de que no han de hacer ni intentar la referida Compañía comercio alguno ilícito directa ni indirectamente, ni introducirle debajo de ningún pretexto; y para manifestar a su Majestad Británica cuanto desea su Majestad Católica complacerla, y afianzar más la estrecha y buena correspondencia, ha sido servido de venir, por su Real Decreto de doce de marzo de este presente año, en conceder a la Compañía de este Asiento un navío de quinientas toneladas en cada un año de los treinta prefundidos en él, para que pueda comerciar a las Indias, en que igualmente ha de gozar su Majestad Católica la cuarta parte del beneficio de la ganancia, como en el Asiento; y demás de esta cuarta parte ha de percibir asimismo su Majestad Católica un cinco por ciento de la líquida ganancia de las otras tres partes que tocaren a Inglaterra; con expresa condición de que no se podrán vender los géneros y mercaderías que llevare cada navío de estos, sino es sólo en tiempo de la feria. Y si cualquiera de ellos llegare a las Indias antes que las flotas y galeones, serán obligados los factores de la Compañía a desembarcar los géneros y mercaderías que condujere, y almacenarlas debajo de dos llaves, que la una a de quedar en poder de Oficiales Reales, y la otra en el de los Factores de la Compañía, para que los géneros y mercaderías referidas solo puedan venderse en el expresado tiempo de la feria, libres de todos los derechos en Indias”. Colección, 1800. 19 Artículo i del “Tratado de declaración de algunos capítulos del Asiento de Negros que corre a cargo de la Compañía Real de Inglaterra: ajustado, en virtud de los respectivos plenos poderes de SS. MM. Católica y Británica, entre el marqués de Bedmar y D. Jorge Bubb: y ratificado por S. M. en Madrid a 12 de junio de 1716”, en Colección, 1800 (en adelante me referiré a él sólo como Tratado de Declaración; en la historiografía inglesa este tratado es conocido generalmente como “Tratado de Bubb”, como puede verse en el capítulo de Adrian Pearce incluido en este mismo volumen). Resonancias Imperiales.indd 253 08/01/2016 01:04:52 p. m. 254 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 mercancías inglesas en las bodegas reales, pues el navío inglés llegó casi al mismo tiempo que la flota española al mando de Manuel López Pintado.20 Las operaciones de descarga del Elizabeth se iniciaron el 19 de noviembre de 1715 y concluyeron en febrero de 1716, y tal como se hizo con el cargamento de la flota de López Pintado, fueron trasladadas para su venta a la ciudad de México. En cuanto llegaron a Veracruz, los ingleses comenzaron los preparativos para instalarse en tierras mexicanas. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado del Asiento, los ingleses podrían disponer de tierras en arrendamiento cerca de las factorías para que cosecharan los alimentos frescos que necesitaran para sus empleados y esclavos.21 Para ello se hizo un concurso de las tierras que estaban disponibles en Veracruz, por lo que el gobernador de la ciudad portuaria, Gonzalo Gámez Mexía, eligió el rancho de San Ildefonso Buenavista para entregarlo a los ingleses. Se trataba de un rancho de ganado mayor que en 1699 había sido adquirido en subasta pública por Francisco Arias Vivero.22 El arreglo fue que los ingleses construirían casas y beneficiarían la tierra en el entendido de que todo pasaría a poder del dueño cuando terminara el contrato con los ingleses, es decir, al cabo de los 30 años que se pactaron como vigencia del Asiento o antes, si es que este se suspendía.23 Mientras algunos de los factores ingleses instalaban la factoría en Veracruz, otros se trasladaron a la ciudad de México con las mercancías para venderlas al mismo tiempo que los flotistas españoles vendieran las suyas. 20 La flota española de López Pintado zarpó de la bahía gaditana el 21 de agosto de 1715 y llegó a Veracruz el siguiente 1 de noviembre. El Elizabeth salió de Inglaterra en agosto y arribó a finales de octubre. 21 Artículo xxxv del Tratado del Asiento, en Colección, 1800. 22 Francisco Arias Vivero, padre de Agustín Bravo y abuelo de María Ignacia Bravo, esposa de Martín Goycochea, alcalde de primer voto del cabildo de Veracruz en 1741, quien encabezará un pleito sobre este rancho, gracias al cual conocemos estos pormenores, en Archivo General de la Nación (en adelante agn), General de parte, vol. 70, exp. 52. 23 No sé si esta fue la única condición que se estableció, pero sí que los ingleses no pagaron en 26 años cantidad alguna por el arrendamiento de este rancho. El rancho fue embargado durante la guerra de 1739 como represalia en contra de los ingleses, pues en 1741 Martín Goycochea, como esposo de María Ignacia Bravo, demandó su devolución. Los dueños habían intentado poner fin al acuerdo desde 1732, cuando pidieron a los ingleses que se los devolvieran. Para entonces, los factores ingleses negaron tener noticias del acuerdo original pactado en 1715, pero reconocían que no habían pagado el arrendamiento en 26 años; a cambio, los ingleses habían construido casas y beneficiado las tierras. Los ingleses aceptaban que todo, incluidos los aperos y herramientas, pasaría a manos de los dueños del rancho, pero hasta que el asiento terminara oficialmente. Durante el litigio, cuando la propiedad estaba embargada como parte de la represalia, nadie pudo usarla, en agn, General de parte, vol. 70, exp. 52. Resonancias Imperiales.indd 254 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 255 Este proceso desató una feroz controversia porque enfrentó a los ingleses con los almaceneros del Consulado de México. Esta institución tenía un contrato firmado con la Corona española para encargarse del cobro y la administración de las alcabalas de la ciudad de México a cambio de pagar a la Hacienda Real una renta anual de 280 000 pesos. Así es que todos los que introdujeran a la capital mercancías para su venta, le debían pagar alcabala al Consulado de México. Por su parte, los ingleses traían un permiso para introducir hasta 600 toneladas de mercancías “con gracia especial de poderlas desembarcar, vender, y comerciar en el puerto de Veracruz libremente, sin que por la venta, desembarco, ni introducción de sus géneros, y mercaderías se llevaran derechos algunos de los que pertenecían a su Real Hacienda”.24 Así que los ingleses traían una exención general de impuestos reales para ingresar y negociar las mercancías en el puerto de Veracruz sin que se especificara en concreto la alcabala u otro derecho, pero sí la demarcación territorial y las circunstancias: la libertad de derechos se refería a las ventas en Veracruz y durante la feria.25 Las condiciones no habían quedado del todo claras en los acuerdos diplomáticos que se habían pactado entre España y la Gran Bretaña, pues siempre se había hablado de vender las mercancías en ferias al mismo tiempo que los productos traídos por los flotistas andaluces, pero nunca se aclaró que las mercancías de la flota siempre se habían feriado en México y no en Veracruz. La disputa en torno a si los ingleses debían pagar o no las alcabalas fue llevada ante el fiscal de la Audiencia de México, quien al final de cuentas resolvió que los ingleses estaban eximidos de hacerlo en Veracruz pero que todas las ventas que realizaran fuera del puerto sí debían pagar alcabalas.26 Más allá del problema desatado por las alcabalas, lo que interesa ahora destacar es que los ingleses salieron de Veracruz, lo cual según el fiscal de la Audiencia, había sido una transgresión, pues el permiso que dio el rey de España a los ingleses fue para desembarcar y entrar al puerto mismo, no para que salieran de él hacia el interior del virreinato. No obstante, el virrey duque de Linares había autorizado a los ingleses subir a la ciudad de México. Esto fue puesto en claro en la real cédula del 22 de enero de 1717 en el que se ordenó que los ingleses pagaran las alcabalas: 24 Moro, Informe, 1724, fs. 4-4v; también en agn, Reales cédulas, vol. 37, exps. 3 y 4. Las cursivas son mías. Trato este asunto en Souto, “Cobro”, en prensa. 26 Ibid. 25 Resonancias Imperiales.indd 255 08/01/2016 01:04:52 p. m. 256 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 que el expresado navío nombrado la Isabela debe pagar todos los derechos que se hubiesen causado en la entrada y venta de su carga en México, o en cualquier otra parte fuera de la Veracruz por ser eficaces y conformes al sentido literal de la real cédula de permisión lo que se expuso por el fiscal de esa Audiencia, pues en ninguna manera tiene extensión, cláusula, ni palabra, de donde se pueda inferir pudiese ir a otro puerto que a la Veracruz, que aun en el caso de no haber pasado la carga a México con licencia del virrey debía rigurosamente caer en comiso en que excedió pues lo mismo es extender que permitir comercio extranjero, de que estaréis advertido para lo que se ofreciere en adelante.27 La confusión o el tema sujeto a distintas interpretaciones surgía del hecho de que en Nueva España las ferias de flota nunca habían sido organizadas rigurosamente como tales, esto es, acotando explícitamente las ventas a un recinto y durante un lapso determinados, si no que las operaciones de compra y venta siempre se habían realizado en la ciudad de México sin establecerse plazos estrictos.28 Aunque alguna vez se había intentado hacer una feria en Veracruz, nunca se había logrado.29 Así que en realidad los ingleses habían seguido la misma dinámica de los flotistas, es decir, subir a la ciudad de México a vender sus mercancías. Además, el virrey les había dado permiso de salir de Veracruz, lo que les salvó de que sus mercancías fueran decomisadas, pero en realidad no tenían permiso para internarse por Nueva España con mercancías (aunque sí lo tenían para vender esclavos, de acuerdo con el artículo 11 del Tratado del Asiento). La formalización de las ferias de flota en la Nueva España El hecho de que las flotas no salieran sistemáticamente de España y no se celebraran ferias (más en el caso novohispano, que ni siquiera se realizaban 27 Tomado de la copia inserta en el expediente del 9 de julio de 1717, en agn, Civil, vol. 241, exp. 13, fs. 360-371. Cursivas mías. 28 Souto, “Ferias”, 2009, pp. 123 y ss. 29 En 1683, durante el gobierno del virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, se intentó sin éxito hacer la feria en Veracruz: representación del Consulado de México de 20 de julio de 1774. Yuste, Comerciantes, 1991, pp. 189-245. De nueva cuenta en 1706, durante el gobierno del virrey duque de Albuquerque, se dispuso que los cargadores de la flota al mando de Diego Fernández de Santillán feriasen en Veracruz, pero tampoco en esa ocasión se consiguió concluir la feria en el puerto. Escamilla, “Nueva”, 2003, pp. 54-55. Resonancias Imperiales.indd 256 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 257 ferias en sentido riguroso, esto es, limitadas a un espacio y tiempo determinados) fue desde luego advertido por los ingleses; de hecho la Corona británica pidió a la española que lo arreglara. A partir de las demandas hechas por la Compañía Real de Inglaterra (la South Sea Company), las Cortes española y británica tuvieron que reemprender las negociaciones diplomáticas para modificar el Tratado del Asiento. Los cambios fueron discutidos por George Bubb, embajador en Madrid de su majestad británica el rey Jorge I, y el marqués de Bedmar por parte de su majestad católica el rey de España Felipe V. Los acuerdos a los que Bubb y Bedmar llegaron quedaron plasmados en el llamado Tratado de Declaración firmado el 12 de junio de 1716.30 El artículo i del Tratado de Declaración partía del hecho de que el rey de España había concedido en el artículo adicional del Tratado del Asiento (1713) el envío anual de un bajel de 500 toneladas durante los 30 años de la vigencia del contrato, con la condición de que las mercancías fueran vendidas exclusivamente en las ferias celebradas a la llegada de las flotas a Veracruz. Como se ha dicho, si el navío inglés llegaba antes de que los barcos españoles arribaran, la carga inglesa debía depositarse en los almacenes reales.31 El reparo que en 1716 puso la Compañía inglesa a esa condición aceptada en 1713, fue que las ferias de comercio no se hacían regularmente año con año en los puertos de la América española, sino que podían pasar varios años entre una feria y otra porque las flotas eran enviadas irregularmente. En consecuencia, la Compañía pidió que se le asegurase que por lo menos se celebraría cada año una feria en alguno de los tres puertos –Veracruz, Cartagena o Portobelo– y que se le avisaría con tiempo suficiente para preparar el barco y las mercancias que se remitirían. La Compañía pidió, además, otra concesión: que si el navío inglés llegaba antes que las naves españolas y, por lo tanto, antes de que hubiera feria abierta, se contara un plazo prudente y, si en ese lapso no llegaban los españoles, se les permitiera a los ingleses vender sus mercancías.32 Sin duda alguna era una forma de presión por parte de los ingleses: si los españoles condicionaban a los ingleses a vender durante las ferias de flota, los españoles tenían que regularizar su envío y organizar una verdadera feria para garantizar que efectivamente los ingleses pudieran enviar un navío anual. Si los españoles no cumplían, 30 “Tratado de declaración 18”, en Colección, 1800. Artículo i del “Tratado de Declaración”, en Colección, 1800. 32 Artículo ii del “Tratado de Declaración”, en Colección, 1800. 31 Resonancias Imperiales.indd 257 08/01/2016 01:04:52 p. m. 258 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 los ingleses no querían quedarse atados de manos y con las mercancías estancadas en los puertos americanos. En consecuencia, en el artículo iii del Tratado de Declaración, el rey de España estableció que cada año se haría una feria en Perú o en Nueva España y que se avisaría a Inglaterra cuándo partirían la flota o los galeones, a fin de que el barco inglés saliera en las mismas fechas con el mismo rumbo. El gobierno español se comprometió a que si para junio los barcos españoles no habían salido de Cádiz, se permitiría que el barco inglés zarpara, siempre que se diera aviso de su partida a Madrid o al ministro español en Londres, y que en cuanto llegara a uno de los tres puertos –Cartagena, Portobelo o Veracruz–, los ingleses esperarían por lo menos cuatro meses antes de empezar a vender sus mercancías sin obstáculo alguno. Además de esta concesión, se hizo otra igualmente importante: la ampliación en el volumen de las mercancías que podía traer el navío anual. Bajo los argumentos de que no se había enviado ningún navío en los años de 1714, 1715 y 1716 (debe recordarse que técnicamente el Elizabeth no fue un navío anual, sino el barco en el que llegaron los factores para instalar la factoría, al cual de manera excepcional se le permitió traer mercancías), el rey de España aceptó indemnizar a la Compañía concediéndole que las 1 500 toneladas a las que tenía derecho y que no había enviado ni vendido, las repartiera en diez porciones anuales que se sumarían al volumen original, empezando a partir de 1717 y terminando en 1727. De tal suerte que la concesión de enviar un navío de 500 toneladas establecida en el Tratado del Asiento se convirtió en una concesión de 650 toneladas en el Tratado de Declaración.33 La única exigencia puesta por el gobierno español fue que el bajel debía ser visitado por los oficiales reales de Veracruz, Cartagena o Portobelo al llegar a puerto y antes de proceder a la descarga.34 Así es que Gran Bretaña una vez más impuso sus condiciones y España tuvo que aceptarlas. La irregularidad en la que había caído el envío de flotas era desde hacía varios años una preocupación de la Corona española.35 Los trastornos 33 Se especificó que cada tonelada se consideraría la medida de dos pipas de Málaga y 20 quintales, como era costumbre entre España e Inglaterra. 34 Artículo viii del “Tratado de Declaración”, en Colección, 1800. 35 Se propusieron varias ideas y proyectos en las Juntas para el restablecimiento del comercio entre España y las Indias que se formaron sucesivamente en 1705 y 1707. Algunas de las propuestas manejadas fueron, por ejemplo, suprimir el sistema de flotas y habilitar libremente todos los puertos de España e Indias, idea sugerida por dos franceses, Ambrosio Daubenton y Nicolás Menager, o bien, crear una gran compañía formada por españoles y naturales de naciones amigas, proyecto planteado por Manuel García de Bustamante. Estas propuestas pueden verse en Real, “Ferias”, s. a., pp. 22-23. Resonancias Imperiales.indd 258 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 259 en la navegación y el comercio de la carrera de Indias interrumpían el flujo de remesas de plata a España, lo que naturalemente entorpecía la economía española y ponía en riesgo militar a la península, pues sin dinero los ejércitos y armadas no podían asegurar la defensa del imperio. Si a esta de por sí grave circunstancia se sumaban las presiones diplomáticas inglesas para poder hacer efectivo el envío de los navíos anuales del Asiento, puede entenderse por qué uno de los primeros cambios efectuados en el comercio americano por los ministros borbónicos fue el establecimiento de una feria en Nueva España. Efectivamente, poco después de firmado el Tratado de Declaración –12 de junio de 1716– se empezaron a discutir en la Corte las posibilidades de establecer una feria. Manuel López Pintado, marino y comerciante, miembro de la Junta del Restablecimiento encargada de estudiar el comercio con Indias y proponer medios para mejorarlo, sugirió que la feria de flota podría realizarse en el pueblo de Xalapa, un sitio en el camino entre Veracruz y México que gozaba de clima saludable. Por su parte, José Patiño, intendente de Marina del ejército de Andalucía y presidente de la Casa de Contratación, estuvo de acuerdo y presentó la propuesta al rey.36 Felipe V la aprobó y el 20 de marzo de 1718 firmó y envió al virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero,37 la real cédula en la que ordenó que en lo sucesivo las ferias de flota de Nueva España y de navíos de azogue se realizaran en Xalapa.38 Además de su buen clima, se eligió Xalapa por tener un abasto abundante y “distar de Veracruz sólo 20 leguas de camino practicable”, decisión que se explicó diciendo que sólo así se podrían reducir los tiempos de estancia de la flota en Veracruz. En el expediente formado para promover la fundación de la feria en Xalapa, nada se dijo sobre los ingleses, pero es bastante claro que además del interés por agilizar y hacer más eficientes la navegación y el comercio entre España y Nueva España, subyacía el compromiso diplomático que se tenía con Gran Breta36 Ibid., p. 29. Valero llegó a México en julio de 1716 y recibió el mando del virreinato de manos de Linares, quien fallecería aquí en junio del siguiente año, como explica Iván Escamilla en su artículo incluido en este mismo libro. 38 Real Díaz señala que la real cédula fue firmada el 20 de agosto de 1718, pero la que se encuentra en México es del 20 de marzo de 1718, en agn, Reales cédulas, vol. 39, fs. 142-145v. Esta real cédula decía haberse dispuesto que de dos en dos años saliera de España una flota o flotilla compuesta por dos navíos de guerra, un patache y cuatro mercantes que debían arquear por lo menos 400 toneladas, de lo cual se debía reservar para los cosecheros de vino y aceite –como había sido la costumbre– un tercio del buque efectivo. Además, se decía que entre flota y flota se despacharían dos navíos de guerra con el azogue que fuera necesario, cargándose frutos y ropas en el buque que restara. 37 Resonancias Imperiales.indd 259 08/01/2016 01:04:52 p. m. 260 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 ña y, además, la amenaza de que si no se regularizaba el envío de las flotas y la organización de las ferias, los ingleses podrían vender sus mercancías sin que hubieran llegado los españoles, lo que les daría una ventaja mayor de la que ya tenían. La primera feria de flota en Xalapa: un intento fallido La primera feria que debió realizarse en Xalapa fue la de la flota de Fernando Chacón, que arribó a Veracruz el 26 de octubre de 1720.39 Desde que fue anunciado su envío salió a relucir una cuestión que por experiencia se sabía que generaría serios conflictos: el pago de alcabalas. El Consulado de México haría valer su derecho de cobrarlas de acuerdo con el contrato de arrendamiento que tenía con la Corona española por el que le pagaba una renta anual de 280 000 pesos (todavía se trataba del Séptimo Cabezón, vigente hasta 1723). Tal y como había ocurrido con los ingleses y la controversia sobre si debían pagar o no la alcabala al Consulado de México por las mercancías del Elizabeth introducidas a la capital en 1715,40 también en esta ocasión el rey dejó que el virrey tomara la decisión sobre si los flotistas debían pagar las alcabalas al Consulado durante la feria en Xalapa; incluso el rey le dio autorización para eximir del pago de alcabalas a las compraventas en Xalapa si así lo consideraba conveniente para la conclusión de la feria, advirtiendo que sería excepcional y por una sola vez mientras el rey resolvía de manera definitiva.41 Otra de las medidas para lograr que la feria se celebrara en Xalapa fue obligar que las mercancías se transportaran a ese pueblo y se vendieran exclusivamente allí, advirtiendo que los comerciantes que se “extraviasen” por otros caminos sufrirían graves penas. La idea que se tenía era que una vez que los dos comercios, el de España y el de México, se hubieran reunido en Xalapa (y no se dijo explícitamente, pero debe tenerse en cuenta que tarde o temprano tenían que considerar la presencia de los británicos, aunque en ese año no llegó ningún navío anual inglés), podrían negociar y ponerse de acuerdo sobre los precios de las mercaderías traídas por la flota o los navíos de azogue, y los precios de las mercancías 39 Real cédula del 23 de abril de 1720, en agn, Reales cédulas, vol. 41, exp. 20, fs. 78-80. Souto, “Cobro”, en prensa. 41 Real cédula del 23 de abril de 1720, en agn, Reales cédulas, vol. 41, exp. 20, fs. 78-80. 40 Resonancias Imperiales.indd 260 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 261 del reino “que sirven como caudal fijo para la convención de los empleos que se hacen por permuta equivalente”.42 La flota de Chacón llegó efectivamente al puerto de Veracruz el 26 de octubre de 1720.43 Ese mismo día se envió correo al virrey marqués de Valero anunciando el arribo del convoy y el 4 de noviembre el virrey publicó y envió el bando anunciando que la feria se realizaría en Xalapa. El día 11 de ese mes, el Consulado de México nombró a sus diputados: Domingo de la Canal, Juan Bautista de Arozqueta, Luis de Monterde y Francisco Ugarte, quienes negociarían los términos de las transacciones con los diputados españoles: Francisco López de Villamil, Miguel González del Camino, José López Pintado y Carlos Pastor. Las cosas no empezaron del todo bien. Los vientos y la lluvia impidieron que se descargaran las mercancías rápidamente y las faenas no concluyeron sino hasta el 7 de enero de 1721, más de dos meses después del arribo de la flota, así que todavía a lo largo de enero siguieron subiendo los flotistas rezagados a Xalapa. El virrey bajó a este pueblo para presidir el establecimiento de la primera feria y el 4 de febrero, él, los diputados de ambos comercios y el comandante de la flota se reunieron por primera vez para fijar los términos en los que se celebraría la feria. Todas las conferencias fracasaron, pues no se llegó a ningún acuerdo en los precios. Según los comerciantes mexicanos, eran exorbitantes y, según los flotistas, ridículamente bajos. Ante la falta de coincidencia entre los comercios, el virrey resolvió declarar libre la feria y permitir que cada cual negociara los precios que pudiera, declarando también exentas de alcabala las primeras ventas que se hicieran en Xalapa, según fue publicado en el bando del 14 de febrero de 1721. De acuerdo con lo dispuesto en el recién publicado Proyecto para Galeones y flotas del Perú y Nueva España y para navíos de registro, y avisos, que navegaren a ambos reinos –conocido en general como el Proyecto de 1720–,44 la flota debía regresar a España a más tardar el 15 abril y para la de Chacón ya corría el mes de marzo, de modo que el tiempo que quedaba para las negociacio42 Real cédula del 20 de marzo de 1718, en agn, Reales cédulas, vol. 39, fs. 142-145v. Se planeaba enviar una flota en abril de 1719, pero la guerra contra la alianza de Francia, Austria e Inglaterra impidió su envío: oficio de enterado del rey a la carta del marqués de Valero de 20 de febrero de 1719, firmado por Miguel Fernández Durán en San Lorenzo, 12 de octubre de 1719, en agn, Reales cédulas, vol. 40, f. 215v. 43 Real, “Ferias”, s. a., pp. 38-45. 44 Publicado en Madrid el 5 de abril de 1720, firmado por el rey y Miguel Fernández Durán (impreso en Madrid por Juan Ariztia; existen ejemplares en agn, Bandos, vol. 1, f. 283, y Reales cédulas, vol. 41, f. 87). Resonancias Imperiales.indd 261 08/01/2016 01:04:52 p. m. 262 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 nes, tanto de lo que había traído la flota como de lo que debía llevarse en el tornaviaje, incluyendo los trámites de registro en la aduana, el traslado a San Juan de Ulúa y su embarque, era a todas luces insuficiente. En varias ocasiones los diputados de España pidieron que el regreso se aplazara, y al final de cuentas el tornaviaje sí se postergó, pero no porque ellos lo solicitaran, sino porque se tuvo que esperar la llegada a Nueva España del ex virrey del Perú, Carlos Nicolás Caracciolo, príncipe de Santo Bono, a quien la flota debía llevar de regreso a España. La flota de Chacón emprendió el regreso tarde, el 29 de mayo de 1721, y su feria había fracasado. Con ella habían llegado a Nueva España 72 cargadores con mercancía consignada, de los cuales 41 se quedaron como rezagados sin haber podido vender su cargamento. En total, la carga de la flota había sido valuada en 12 000 000 de pesos, de los que, se dice, se feriaron de 7 a 8 000 000, quedando el resto estancado.45 Entre junio y julio de 1721, conforme con el capítulo diez de la real cédula del 28 de septiembre de 1720,46 Valero concedió a los flotistas la libertad de internarse adonde mejor les pareciera para que pudieran vender sus mercancías, eso sí, pagando alcabala, con lo cual terminaba definitivamente la feria. De acuerdo con Real Díaz,47 la falta de acuerdo entre los diputados de España y de México para realizar la feria de la flota de Chacón en Xalapa se debió a que los mexicanos se resistieron a perder el predominio que habían tenido en las ferias anteriores, celebradas en la ciudad de México: “Los diputados del comercio mexicano tenían que hacer fracasar la feria en Jalapa, como ya lo hicieron en las dos ocasiones –1683 y 1706– en que se intentó feriar la carga de la flota en Veracruz y no en la capital, pues de ello dependía su pervivencia. Tenían que volver a monopolizar el tráfico de los productos europeos en Nueva España: esta era la única razón y defensa de su existencia.”48 En la capital virreinal, los almaceneros compraban la mayor parte de la carga de la flota para después revenderla por el resto del virreinato a precios muy altos. Al celebrarse la feria en Xalapa, los comerciantes de provincia podrían acudir allí a hacer sus compras de primera mano, es decir, adquiriéndolas directamente de los flotistas, con lo que obtendrían precios 45 Real, “Ferias”, s. a., p. 45. Esta real cédula del 28 de septiembre de 1720, que permitió a los flotistas internarse y vender donde les conviniere, no llegó en su momento a la Nueva España, sino que se conoció por su duplicado que llegó el 13 de mayo siguiente, Real, “Ferias” s. a., p. 36, nota 4. 47 Ibid., pp. 45-48. 48 Ibid., p. 46. Las cursivas son mías. 46 Resonancias Imperiales.indd 262 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 263 más bajos al librarse de la intermediación de los almaceneros. Por su parte, los peninsulares habían creído que a Xalapa acudirían muchos más comerciantes del interior virreinal y, aunque efectivamente fueron muchos, no así los suficientes como para comprar la carga completa de la flota. Las ventas, pues, no habían tenido gran éxito, en parte por el temor de que la feria se trasladase a México por la presión de los almaceneros, como había ocurrido en 1683 y 1706,49 y en parte porque el galeón de Manila La Sagrada Familia y el contrabando habían abastecido al mercado novohispano haciendo poco interesante la oferta de los flotistas, pero sólo en parte, pues también el fracaso de las ferias se debía al exceso de mercancías que se traían. Los comercios de México y España se echaban entre sí la culpa, pues si se miraba desde Filipinas, no se podía atribuir al galeón de Manila que las ferias fracasasen, sino a la copiosa introducción que hacían los flotistas, que “a las Indias envían más de lo que puede consumirse”.50 Así fue que en 1721 se quedaron rezagados en Nueva España 41 flotistas, más de la mitad de los llegados en los barcos de Chacón, y a todos ellos el virrey Valero les dio permiso de internación para vender sus mercancías adonde les conviniese, debiendo pagar las alcabalas allí donde se realizaran las ventas. Había distintos pareceres respecto al efecto que tenía que los flotistas se quedaran en el virreinato: los almaceneros de la ciudad de México sostenían que el permitir que los flotistas se quedaran una vez disuelta la feria les afectaba mucho, por lo que sin duda preferirían que las mercancías que no se vendieran en la feria por falta de plata, se las fiasen con un interés de 10% con tal de que no se quedaran los comerciantes de España en este reino.51 En cambio, según el gobierno real, a los mexicanos no les afectaba en nada que los flotistas se quedaran, por lo que expidió el permiso de internación una vez disuelta la feria.52 49 Las flotas de esos años, al mando de Diego Fernández de Zaldívar y Diego de Fernández de Santillana, respectivamente, trajeron órdenes para feriar en Veracruz. En 1683, el propio virrey marqués de La Laguna bajó al puerto para presidir la feria, pero en ambos casos las negociaciones fracasaron y los flotistas subieron a la ciudad de México. Ibid., p. 28. 50 Bonialian, “México”, 2011, p. 20. 51 Así lo expusieron los propios gaditanos en la carta que escribieron el 20 de agosto de 1720 cuando se enteraron de que la feria de la flota de Chacón se haría en Xalapa, parecer incluido en la real cédula del 28 de septiembre de 1720, en agn, Reales cédulas, vol. 41, exp. 50, fs. 178-183. 52 Esta postura también está incluida en la real cédula del 28 de septiembre de 1720, en agn, Reales cédulas, vol. 41, exp. 50, fs. 178-183. Resonancias Imperiales.indd 263 08/01/2016 01:04:52 p. m. 264 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 Un riesgo mayor: el permiso de internación a los ingleses Los flotistas no fueron los únicos infiltrados en el virreinato, a ellos se sumaron los ingleses, a quienes también se les dio permiso para internarse y vender sus mercancías donde les resultara más conveniente, debiendo también cumplir con la obligación de pagar alcabalas. Esta extravagante concesión había sido otorgada por cédula real de 27 de septiembre de 1721 y se explicó como una extensión del permiso que se había granjeado en el artículo 42 del Tratado del Asiento por el que se permitió que las mercancías que los ingleses no pudieran vender en los puertos de Veracruz, Portobelo o Cartagena, podrían introducirlas tierra adentro para negociarlas.53 Las noticias acerca de que se había permitido la internación a los ingleses se difundieron cuando llegó en su segundo viaje el navío anual Royal Prince en 1723.54 Cuando el Consulado de México se enteró de esta “novedad tan inau­ dita”, como este mismo la calificó, escribió una representación explicando los estragos que la internación de los ingleses causaría: el comercio se arruinaría y se abatiría la sagrada religión. Ante estos riesgos, el Consulado consultó a “personas de gravedad y madurez” y resolvió escribir su representación detallando todos los inconvenientes que semejante permiso acarrearían. No se trataba sólo de los efectos económicos, sin duda importantes, decía el Consulado, sino de los efectos sociales y políticos, tanto más graves: “si no se les atajan estos primeros pasos, que más parecen arrogancias en desprecio de nuestra nación, dentro de pocos años se harán dueños despóticos de este y de todos sus habitadores”.55 En su representación de noviembre de 1723, el Consulado de México se ocupó además de señalar –ahora sí apuntando a la economía– que los perjuicios de que se permitiese que los ingleses se internarsen por el virreinato no sólo afectarían a los mexicanos, sino a toda Europa –proveedora de los bienes y manufacturas–, pues ni los flotistas podrían vender sus efectos, ni los de este reino comprarlos.56 A todos los males agregaba que los navíos 53 Real cédula del 28 de noviembre de 1722, en agn, Indiferente virreinal, caja 1950, exp. 30, fs. 1-10v. 54 Oficio del Consulado de México, 15 de noviembre de 1723, en agn, Archivo Histórico de Hacienda, exp. 2025, fs. 49-50v. 55 Ibid. 56 agn, Archivo Histórico de Hacienda, exp. 2025, fs. 51v-52. Resonancias Imperiales.indd 264 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 265 anuales venían sobrecargados de mercancías de forma tal, que se excedía notablemente el tonelaje que tenían permitido,57 lo que agravaba el exceso de mercancías europeas ofrecidas en el virreinato. Todas las consideraciones del Consulado de México fueron sometidas a la Junta de Negros del Consejo de Indias, como se llamaba al grupo de ministros a los que el rey había encargado el seguimiento de los asuntos de la Compañía de Inglaterra en América. También se pidió la opinión de Baltazar de Guevara, el comandante de los últimos galeones que habían retornado de Tierra Firme, quien confirmó todo lo expuesto por el Consulado de México. Parecía haber coincidencias: era grave el exceso de mercancías traído por los ingleses, pero sobre todo era muy arriesgado que se permitiera que los británicos se internaran libremente por el territorio novohispano, toda vez que establecerían sus factorías en las minas y allí recogerían directamente la plata y el oro, provocando que los mineros no cumplieran los compromisos que tenían con sus aviadores y, en consecuencia, estos faltaran a sus principales (que seguramente eran almaceneros miembros del Consulado). Esto provocaría que las labores de minas se detuvieran por completo y que todos se fueran a la quiebra: mineros, comerciantes, incluso la Real Hacienda, que dejaría de percbir impuestos. Los únicos que saldrían ganando serían, claro, los ingleses.58 Además, otro de los graves peligros que se temía de permitirse que los ingleses se internaran por Nueva España era que ofrecieran a los vecinos del reino transportar sus caudales a Europa. Era voz popular que, en efecto, los ingleses trasladaban dinero de los novohispanos para entregárselos como letras de cambio o créditos con premios de 8% en Madrid o cualquier otra plaza europea indicada. Esto, que estaba expresamente prohibido, era un medio que permitía a los británicos obtener directamente capitales en efectivo mientras se reducía, si no es que se cortaba su flujo a España, siempre necesitada de caudales. Y además de todos los daños económicos señalados, los ministros también se hacían eco de las preocupaciones sociales y religiosas que desde luego no eran considerados perjuicios menores: sin duda los ingleses representaban una amenza en contra de las buenas costumbres españolas y de la religión católica. Se temía que si los británicos andaban libremente por el interior del reino, contaminarían con sus ideas la moral y la conducta de los 57 Real cédula de 11 de marzo de 1724, enviada con despacho del 5 de diciembre de 1724 por Andrés de Corobarrutia y Cupide al marqués de Casafuerte, en agn, Reales cédulas originales, vol. 44, exp. 122, fs. 291-296v. 58 Ibid. Resonancias Imperiales.indd 265 08/01/2016 01:04:52 p. m. 266 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 vasallos católicos. De hecho, ya circulaban noticias de casos denunciados por personas piadosas que habían sido publicados desde el púlpito en Guadalajara, por lo que se pedía que se obligara a todos los comisionados y factores del Asiento y demás subalternos, así fueran ingleses u holandeses, que vivían en la ciudad y otros lugares de este reino, que “luego luego” (bonita expresión coloquial que es usada literalmente en el documento) se retiraran a Veracruz. Por las denuncias hechas en Guadalajara se pidió al factor que hiciera una nómina para que se supiera a punto fijo quiénes eran los ingleses que por cuenta del Asiento estaban aquí y que a todos, menos a uno o dos comisarios, se les señalara un término conveniente pero perentorio para que terminaran sus negociaciones legítimas y se fueran a Veracruz, sin que pudieran conducir efectos que no fueran de la Compañía.59 Ante todos estos reclamos, la Corona resolvió derogar y anular todas las concesiones que se hubieran hecho después de los Tratados del Asiento (1713) y de Declaración (1716), y muy concretamente el permiso de internación granjeado a los ingleses el 27 de septiembre de 1721. Además, en la propia real cédula del 11 de marzo de 1724 se ordenó que los oficiales reales de Veracruz celaran rigurosamente que no se introdujeran ilegalmente ningún tipo de mercancías, advirtiéndoles que si se descubrían mercancías de contrabando circulando por el país, se consideraría que los oficiales reales eran cómplices y se procedería en su contra con un castigo cuya severidad sirviera de escarmiento para prevenir futuros ilícitos. En consecuencia, por decreto del 29 de noviembre de 1724, en el que quedó inserta la real cédula del 11 de marzo anterior, el rey resolvió ordenar que los ingleses hicieran sus ventas en Veracruz sin permitirles bajo ningún pretexto internarse en el reino, incluso mandó que todos los factores residieran en la ciudad de Veracruz y no en la ciudad de México.60 Aunque se había expedido ya la real cédula prohibiendo la internación de los ingleses, el Consulado de México sospechaba que se las ingeniarían para evadir su cumplimiento (tal y como lo habían hecho con el pago de las alcabalas), así que pidió a su agente en Madrid que estuviera muy atento a los pasos que dieran los británicos, pues estaba seguro que algo 59 Autos de la Real Audiencia de Guadalajara, en Archivo de Instrumentos Públicos del estado de Jalisco (aipej), Libro de Gobierno de la Audiencia de Guadalajara, vol. 42, exp. 53, fs. 136-148. Este documento me lo facilitó Guadalupe Pinzón, a quien agradezco mucho su generosidad. 60 Decreto del 29 de noviembre de 1724, incluyendo la real cédula de 11 de marzo de 1724, enviados con despacho del 3 de diciembre de 1724 por Andrés de Corobarrutia y Cupide al Marqués de Casafuerte con oficio del 5 de diciembre de 1724, en agn, Reales cédulas originales, vol. 44, exp. 122, fs. 291f- 296v. Resonancias Imperiales.indd 266 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 267 maquinarían para salirse con la suya. Su desconfianza se basaba en el hecho de que no les habían mandado formalmente la real cédula, sino que sólo les había llegado una copia simple y se les había negado un ejemplar original.61 Los ingleses eran persistentes y efectivamente trataron de revertir la cédula que les impedía internarse. Intentaron que se les permitiera que por lo menos dos o tres de sus factores subieran a la ciudad de México a hacer sus ventas, con la condición de que entregaran los efectos en Veracruz. Para apoyar su demanda sacaron a colación el artículo 11 del Tratado del Asiento, en el cual se les permitía ingresar en el reino para vender negros donde les resultara más conveniente (antes su solicitud se había hecho con base en el artículo 42).62 El artículo 11 prohibía expresamente que hicieran otro comercio distinto al de esclavos, pero según el Consulado, ese bastaba para que los ingleses anduvieran por el interior del reino. Esto ya le parecía peligroso, pero señalaba que la situación era todavía más grave porque los ingleses ni siquiera tenían que internarse para vender mercancías. El Consulado estaba convencido de que las introducían en cabeza de otros como si fueran efectos de flota. Esto les permitía pagar la alcabala como si fueran flotistas o como si fueran géneros que ya habían sido vendidos una primera vez, lo cual era desde luego una simulación. Bien es cierto que estas operaciones no afectaban tanto a la recaudación de la alcabala, pero sí dañaban al reino y su comercio en general porque hacían prevalecer las negociaciones de los ingleses por encima de las de los españoles. El colmo era, según el Consulado, que eran los mismos comerciantes españoles, flotistas y no flotistas, los que se coludían con los ingleses y los solapaban, porque con ello los españoles sacaban ganancias en lo individual, sin considerar el daño que le hacían al común del comercio español. Según el Consulado, nada se podía hacer porque no había evidencias; ni los ingleses ni sus cómplices españoles dejaban huellas. No obstante, alguno ya había sido descubierto, como el flotista rezagado en el reino Antonio Plazarte. Él intentó introducir mercancías que les había comprado a los ingleses junto con mercancías españolas que le habían sido consignadas, pero fue descubierto cuando abrieron sus fardos y encontraron las piezas marcadas con el sello de la Real Compañía. El castigo que le impuso el Consulado de México fue que debía pagar el doble del aforo, tanto por los efectos ingleses como por los de flota. 61 agn, Archivo Histórico de Hacienda, exp. 2025, fs. 51v-52. Aquel que permitió que las mercancías que los ingleses no pudieran vender en los puertos de Veracruz, Portobleo o Cartagena, podrían introducirlas tierra adentro para negociarlas. 62 Resonancias Imperiales.indd 267 08/01/2016 01:04:52 p. m. 268 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 El Consulado advertía que estaba convencido de que ni siquiera Plazarte era autor de la maniobra, sino que él no era más que un testaferro de los ingleses, pero no podía probarlo.63 El mismo año de 1724 se intentó un nuevo cambio en el comercio novohispano. Una vez más se pretendió acotar las operaciones de compra y venta a una feria, pero se ordenó que se realizaran en una nueva sede: el pueblo de Orizaba, ubicado también en la provincia de Veracruz. La orden era que los flotistas llegaran a ese pueblo y no salieran de él hasta que concluyera la feria, debiendo regresar a España en la misma flota que habían arribado. Se estaba haciendo cada vez más frecuente que los flotistas se quedaran en la Nueva España con el pretexto de que no habían vendido sus mercancías. La costumbre antigua había sido que los bienes que no hubieran conseguido vender los flotistas, los dejaran consignados a vecinos del reino para que ellos se ocuparan de colocarlos. La ventaja de este procedimiento era que los flotistas no gastaban dinero prolongando su estancia en el virreinato ni perdían oportunidades de reinvertir el dinero de regreso en España, así que aunque las mercancías rezagadas se vendieran con menos margen de ganancia, al fin de cuentas el balance era favorable a los flotistas. No obstante, los flotistas cada vez con más frecuencia y en mayor número se fueron quedando en el virreinato con el pretexto de que así podían hacer mejores ventas. Sin embargo, en opinión del Consulado de México, esta era una ganancia engañosa, pues se la gastaban en su manutención.64 Todo se iba complicando porque entre los flotistas rezagados hubo algunos que se extralimitaban y aprovechaban para hacer negocios con Filipinas, bien fuera comprando en Acapulco ropas de China o bien supliendo dinero con intereses a los filipinos, negocios que hacían sin el consentimiento de sus dueños en Europa, pues al fin y al cabo los flotistas no eran sino encomenderos. Esto afectaba a los verdaderos propietarios de las mercancías que no veían sus ganancias al término de un año, que era la duración normal del ciclo del comercio de una flota de ida y vuelta, sino que tenían que esperar tres, cuatro o más años para obtener el retorno que podrían reinvertir. De este modo, el comercio mexicano quería demostrar que los flotistas rezagados no sólo eran una competencia molesta para ellos, sino que afectaban a los mercaderes peninsulares y aun a los europeos. Los flotistas rezagados se 63 agn, Archivo Histórico de Hacienda, exp. 2025, fs. 76-76v. El Consulado de México escribió al rey una extensa y detallada representación en la que hizo un recuento de los usos que se habían seguido en la Nueva España para feriar la cargazón de la flota, 15 de mayo de 1725, reproducida en Yuste, Comerciantes, 1991, pp. 27-30. 64 Resonancias Imperiales.indd 268 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 269 dedicaban a otras prácticas que ponían en riesgo los capitales del comercio peninsular, tales como suplementos y ditas, entre otras formas de préstamos con interés. Otra de las prácticas que denunció el Consulado de México fue que los flotistas compraban las mercancías de las nuevas flotas que iban llegando, de modo que nunca terminaban de vender sus inventarios y así tenían pretexto para quedarse más tiempo. Según el Consulado de México, a los flotistas en realidad les tenía sin cuidado que se hiciera una feria formal en Xalapa u Orizaba, lo que les interesaba era poder quedarse rezagados en el virreinato al término de ella.65 En cuanto a los ingleses, siguieron adelante las disposiciones para dar cumplimiento a la real cédula del 11 de marzo de 1724 que derogó su permiso de internación. En Nueva Galicia, por ejemplo, se trató del asunto en la Audiencia de Guadalajara en junio de 1725 y se mandó que se expidieran órdenes a los justicias para que, como en México, tampoco se permitiera ni consintiera la presencia de ingleses u holandeses en su jurisdicción bajo ningún pretexto, así se tratara de los que se quedaron cuando se decretó la represalia en 1718 o fueran los factores del Asiento. En cuanto a los ingleses rezagados por la represalia declarada por la guerra desatada por España en 1717 para recuperar las posesiones italianas perdidas por el Tratado de Utrecht,66 en Veracruz se debía cuidar que todos, sin excepción, fueran embarcados y que en el puerto sólo se quedaran los cuatro o seis factores de la Compañía y encargados del Asiento, que eran los únicos ingleses que tenían permitido quedarse en la Nueva España. También se hicieron recomendaciones para que el gobernador de Veracruz vigilara que en el puerto no vivieran más de esos cuatro o seis factores, y que cada mes hiciera un informe de sus actividades, así como que bajo ningún pretexto permitiera que hubiera más ingleses. Otro de los aspectos en los que se ponía énfasis era que no se debía permitir que los británicos sacaran géneros o efectos de la Compañía fuera de la ciudad de Veracruz hacia el interior del reino; sólo podrían ingresar las mercancías que ya hubieran sido vendidas y desde luego se recomendaba que se vigilara que no se hicieran ventas simuladas en Veracruz para luego internar los efectos y venderlos por cuenta de la Compañía. Un aspecto que preocupaba mucho y en el que se insistiría sería que los comisarios de la Compañía se internaran a los reales de minas o a 65 Ibid. Sobre la represalia de guerra entre 1718 y 1722 puede verse el trabajo de Iván Escamilla en este mismo volumen. 66 Resonancias Imperiales.indd 269 08/01/2016 01:04:52 p. m. 270 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 Oaxaca, así que se repetía que, aunque los ingleses tuvieran permitido por el artículo 11 adentrarse por el negocio de esclavos, debía vigilarse que no se usara como pretexto para comprar plata y grana. Ya se había encontrado pasta sin quintar en las cajas de la Compañía que estaban en casa de un tal Lorenzo de León, a quien se había encargado que las condujera a Veracruz. El fiscal revisó el caso y opinó el 5 de julio de 1724 acerca de la condición 11 del asiento que señalaba que el asentista podía servirse de cuatro o seis ingleses o españoles a su elección para el manejo y gobierno del asiento y que de ellos podía mandar alguno tierra adentro adonde le estaba permitido llevar negros, pero sólo se podían internar los sirvientes, no los comisarios o primeros factores con poderes del asiento, los cuales debían permanecer en Veracruz. Cada vez era más claro que el negocio de la venta de esclavos en Nueva España era sobre todo un vehículo para introducir mercancías ilegalmente. Sin duda la venta de negros y la de mercancías eran negocios que fácilmente podían confundirse, pues los ingleses sí tenían permitido aceptar plata o frutos de la tierra en pago de esclavos si es que la moneda escaseaba, pero no podían comprar directamente metales ni tintes. El dictamen al que llegó la audiencia de México en Real Acuerdo del 18 de julio de 1724, fue que debía instarse al presidente y factores de la Real Compañía de Negros que estuvieran en México y a sus dependientes de la misma nación a que se trasladaran a Veracruz en un plazo perentorio de ocho días. Esto debía hacerse del conocimiento de todo el público para que nadie alegara ignorancia (clara evidencia de que muchos novohispanos aceptaban gustosos negociar con los ingleses y quizá, hasta fraternizar con ellos).67 A pesar de que en 1724 parecía haberse dado una orden definitiva respecto a prohibir la internación de los ingleses, muy poco tiempo después, en julio de 1726, se volvió a permitir que dos o tres factores ingleses, junto con criados de su misma nación, ingresaran al territorio para encargarse del negocio de los esclavos, pudiendo hacerlo antes o después de que hubiera partido la flota.68 Aunque el fiscal de la Audiencia se negó a considerar siquiera esta real cédula, el virrey la mandó a Real Acuerdo para resolver en voto consultivo, por lo cual sí se permitió a los ingleses ingresar a Nueva España, siempre y cuando se les vigilara para que una vez que terminaran sus ventas de negros regresaran a la factoría sin que se les permitiera otro 67 Autos de la Real Audiencia de Guadalajara, en aipej, Libro de Gobierno de la Audiencia de Guadalajara. vol. 42, exp. 53, fs. 136-148. 68 Oficio del virrey de 5 de abril de 1727, en agn, Reales cédulas, vol. 46, exp. 42, fs. 73-74. Resonancias Imperiales.indd 270 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 271 tipo de negociación, sobre todo porque –se dijo una vez más– se temía por la religión y las buenas costumbres y “por el perjuicio y desazón con que viven los comercios de ambos reinos” (frase que debía referirse a los dos comercios españoles, el de México y el de las flotas). El Real Acuerdo sí que intentó matizar el permiso, señalando que si eran descubiertos cometiendo algún exceso, fraude o escándalo serían castigados con el mismo rigor con el que se les castigaría en España si allí se les sorprendiese cometiendo tal falta. Este nuevo permiso de internación se otorgaba una vez más como extensión del artículo 11 del Tratado.69 Sea como fuere, la Corona había vacilado y, tal y como lo hizo en relación con el cobro de alcabalas a los ingleses, expidió órdenes contradictorias tratando diplomáticamente a los ingleses pero sin darles completamente la espalda a sus propios vasallos. El estira y afloje entre permitir o no la entrada por el interior del virreinato a los comerciantes que venían de mar en fuera, fueran los flotistas andaluces o los factores ingleses, siguió. Órdenes fueron y vinieron permitiendo, prohibiendo o limitando alternadamente su internación, como también se siguieron ensayando cambios en el comercio novohispano para tratar de restaurarlo y hacerlo rentable para la Corona española. Las ferias, por ejemplo, al fin lograron realizarse en Xalapa a partir de 1728 (nunca se hicieron en Orizaba),70 pero no se celebrarían muchas, sólo hubo diez. La última transcurrió entre 1776 y 1778, lapso en que zarpó de regreso a España la última flota. Todavía no sabemos mucho acerca del éxito que tuvieron estas ferias desde un punto de vista comercial, pero formaban parte de un sistema que ya había dejado de ser eficaz por su lentitud y carestía. El establecimiento de las ferias fue explicado oficialmente como un medio para hacer el comercio más expedito, lo cual no se consiguió. Entre los comerciantes españoles nunca se mencionó que las ferias de flota formaron parte de la estrategia diplomática con los ingleses, de hecho entre los comerciantes españoles y en sus controversias mercantiles se hablaba poco o casi nada de los ingleses. Bien es cierto que en esos años los ingleses que llegaron a Nueva España fueron pocos, pero eso cambiaría notablemente a la vuelta del siglo. El comercio inglés de la época de Utrecht apenas sería el principio, y ese primer contacto realizado directa y legalmente en el reino novohispano terminó oficialmente en 1750, cuando se puso fin al contrato con la Com69 Ibid. El restablecimiento de las ferias de flota en Xalapa fue ordenado el 12 de abril de 1728 en real cédula enviada al marqués de Casafuerte, en agn, Reales cédulas, vol. 47, exp. 46, fs. 131-135, es de fecha 12 de abril de 1728. 70 Resonancias Imperiales.indd 271 08/01/2016 01:04:52 p. m. 272 Resonancias imperiales: América y el tratado de Utrecht de 1713 pañía Real de Inglaterra. Después los comerciantes británicos seguirían sus tratos de manera clandestina hasta el siglo xix, cuando de nueva cuenta se les permitiría la entrada convertidos ya en la fuerza imperial predominante en todo el mundo. En cuanto al socavado sistema comercial español, las guerras contra Gran Bretaña en 1727-1729, 1739-1748 y 1756-1763, terminarían por dislocarlo. El envío de flotas a Veracruz fue suspendido durante varios años y al fin, al mediar el siglo, se pondría fin a ese viejo régimen de flotas y ferias. En 1765 se instauró en el Caribe un nuevo sistema de intercambio, el llamado comercio libre, el cual no se establecería en Nueva España sino a partir de 1789. FUENTES CONSULTADAS Archivos agn aipj Archivo General de la Nación, México. Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco. Bibliografía Bonialian, Mariano, “México, epicentro semiinformal del comercio hispanoamericano (1680-1740)”, alhe: América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 2ª época, núm. 35, enero-junio de 2011, pp. 7-28. Colección de los tratados de paz, alianza, comercio, etc., ajustados por la Corona de España con las potencias extranjeras desde el reinado del señor don Felipe Quinto hasta el presente, tomo ii, de orden del rey, Madrid, Imprenta Real, por Don Pedro Julián Pereyra, impresor de Cámara de S. M., 1800. Delgado Ribas, Josep M., Dinámicas imperiales (1650-1796). España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2007. Escamilla González, Iván, “La nueva alianza: el Consulado de México y la monarquía borbónica durante la guerra de Sucesión” en Guillermina del Valle (coord.), Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto Mora, 2003, pp. 41-66. Fernández Pérez, Paloma, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997. Resonancias Imperiales.indd 272 08/01/2016 01:04:52 p. m. Tierra adentro 273 García Berumen, Elisa Itzel, Riqueza, poder y prestigio. Los mayoristas de Zacatecas en la segunda mitad del siglo xvii, Zacatecas, México, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, 2014. García Fernández, María Nélida, Comerciando con el enemigo: el tráfico mercantil angloespañol en el siglo xviii (1700-1765), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006. Kamen, Henry, The War of Sucesión in Spain 1700-1715, Bloomington y Londres, Indiana University Press, 1969. Martínez López-Cano, Pilar, La génesis del crédito colonial. Ciudad de México, siglo xvi, México, iih-unam, 2001. McLachlan, Jean, Trade and Peace with Old Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940. Moro, Gerardo, Informe en derecho, sobre que la compañía de el Real Assiento de la Gran Bretaña, establecida para la introducción de esclavos negros, en estas Indias, debe declararse libre, y exempta de la paga de los reales derechos, comprendidos en el nombre de alcavala, en todos los puertos, y demás lugares de la tierra adentro de esta América, por lo que toca a las ropas, y mercaderías de sus navíos anuales, igualmente, como de sus negros. Y sobre que aunque esto no procediera assí, deben declararse libres de su contribución los efectos de represalia, sin que ni en el uno, ni en el otro caso deba su Magestad hacer rebaja, ni descuentos hacer rebaja, ni descuento a los asentistas indianos, de la renta anual, México, Juan Francisco de Ortega y Bonilla, 1724, 117 fs. Real Díaz, José Joaquín, “Las ferias de Jalapa” en José Joaquín Real Díaz y Manuel Carrera Stampa, Las ferias comerciales de Nueva España, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, s. a. Souto Mantecón, Matilde, “El cobro de las alcabalas a los ingleses: un dilema entre la diplomacia, la justicia y la resistencia política (1715-1722)” en María del Pilar Martínez López-Cano, Ernest Sánchez Santiró y Matilde Souto Mantecón (coords.), La fiscalidad novohispana en el imperio español. Conceptualizaciones, proyectos y contradicciones, Instituto Mora/iih-unam, en prensa. , “Las ferias de flota de Xalapa: una cuestión silenciada por los escritores de la primera mitad del siglo xviii” en Pilar Martínez López-Cano (ed.), Historia del pensamiento económico: testimonios, proyectos y polémicas, México, unam/ Instituto Mora, 2009, pp. 93-116. Walker, Geoffrey J., Spanish Politics and Imperial Trade, 1700-1789, Bloomington y Londres, Indiana University Press, 1979. Yuste, Carmen, Comerciantes mexicanos en el siglo xviii, México, iih-unam, 1991. Resonancias Imperiales.indd 273 08/01/2016 01:04:52 p. m.