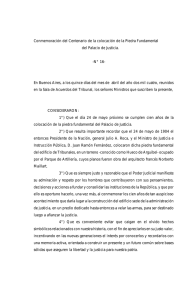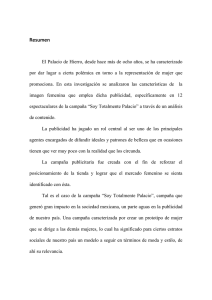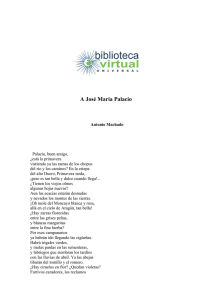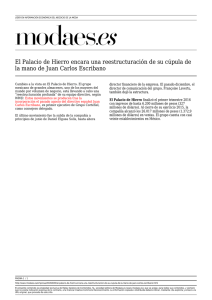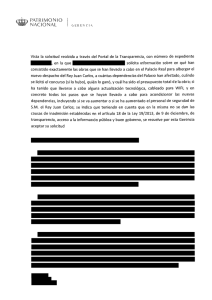Trece trozos y tres trizas Jonuel Brigue
Anuncio
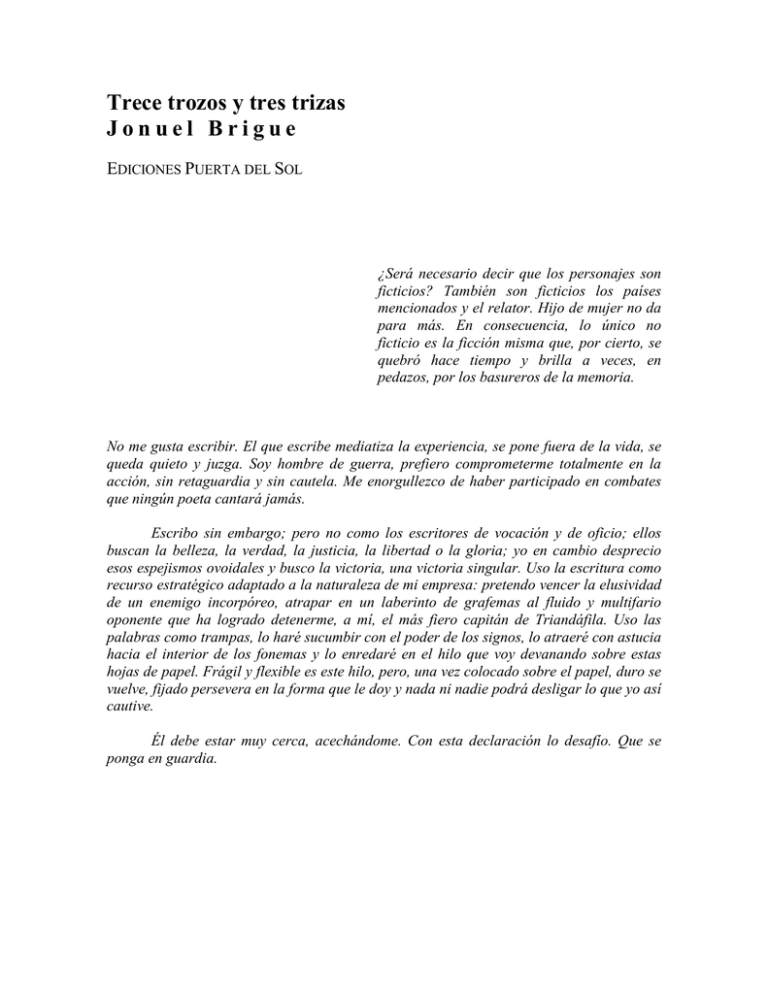
Trece trozos y tres trizas Jonuel Brigue EDICIONES PUERTA DEL SOL ¿Será necesario decir que los personajes son ficticios? También son ficticios los países mencionados y el relator. Hijo de mujer no da para más. En consecuencia, lo único no ficticio es la ficción misma que, por cierto, se quebró hace tiempo y brilla a veces, en pedazos, por los basureros de la memoria. No me gusta escribir. El que escribe mediatiza la experiencia, se pone fuera de la vida, se queda quieto y juzga. Soy hombre de guerra, prefiero comprometerme totalmente en la acción, sin retaguardia y sin cautela. Me enorgullezco de haber participado en combates que ningún poeta cantará jamás. Escribo sin embargo; pero no como los escritores de vocación y de oficio; ellos buscan la belleza, la verdad, la justicia, la libertad o la gloria; yo en cambio desprecio esos espejismos ovoidales y busco la victoria, una victoria singular. Uso la escritura como recurso estratégico adaptado a la naturaleza de mi empresa: pretendo vencer la elusividad de un enemigo incorpóreo, atrapar en un laberinto de grafemas al fluido y multifario oponente que ha logrado detenerme, a mí, el más fiero capitán de Triandáfila. Uso las palabras como trampas, lo haré sucumbir con el poder de los signos, lo atraeré con astucia hacia el interior de los fonemas y lo enredaré en el hilo que voy devanando sobre estas hojas de papel. Frágil y flexible es este hilo, pero, una vez colocado sobre el papel, duro se vuelve, fijado persevera en la forma que le doy y nada ni nadie podrá desligar lo que yo así cautive. Él debe estar muy cerca, acechándome. Con esta declaración lo desafío. Que se ponga en guardia. Sobre mi ciudad y algunas otras FOURMILLANTE CITE, cité pleine de rêves. A Mery da mérito meridiano Mercurio emeritense. Cuando Enkidu la vio por primera vez, las casas eran de una sola planta; cuando más, alguna casa de alto, excepto por el centro donde había un zigurat para ver las estrellas si alguna vez se mostraban. En los linderos de Uruk se agachó sobre el río para beber, pero se contuvo cuando vio, reflejados en el agua, los senos de la hierodula y su infirme sonrisa. Sus animales también se contuvieron. Yo te daré de un agua que multiplica la sed. Aceptó, bebió. Todas las fieras salvajes lo abandonaron y él entró en la ciudad de Gilgamesh. Conoció la amistad y la muerte. A pesar de que Ur tenía una muralla como Jericó y cuatro puertas como el cielo y cien torres como ella sola, la abandonó para nunca volver. Otra le había sido prometida. No la buscó mucho tiempo, ni la esperó. Le gustó Sodoma. Aristóteles demostró en tan sólo una noche que dejarse prensar no es ningún reproche. Todas la casas tenían aleros abrigados; mientras llovía se podía caminar de un extremo a otro sin mojarse. Pero los ángeles son incorruptibles, inseducibles, inviolables ¿cómo? y no sirvieron de nada los aleros en el día de la ira, cuando los fuegos del cielo la abatieron centelleantes de azufre y ergástulas de níquel. Adonay, te suplico, permíteme ir a Zohar, la pequeña; no quiero ir a las montañas, me hace mucha falta el muchachito. Fue construida sobre las ruinas de una ciudad de indios, en una meseta aluvional. Desde el subsuelo, los indios vencidos la sacuden cada siglo mientras el río padre la espera propicio allá en lo hondo. Sus habitantes, con expertos albañiles criollos, volvían a poner los techos sobre las tapias impasibles. Pero llegó la modernidad: fue creada la Facultad de Arquitectura. Mientras los arquitectos se afanaban con teorías, maquetas, historias del arte, rencillas académicas, revolución social, ejercicios eróticos, unos constructores inmigrantes, lento sismo, la deshicieron y la rehicieron con improvisados albañiles criollos y expertos albañiles importados; la rehicieron a su imagen y semejanza, como los Elohim al hombre. Quedaron islas, bastiones restaurados, y señales de otra creación insomne, y la esperanza. Tal vez Nimrod fue calumniado: todos querían la torre que llegara hasta el cielo. Una máquina de vivir conectada por ascensor con las moradas muchas de Adonay reservadas a los justos. Su poder arquitectónico estaba en la lengua; bastó dividirles la lengua. Ciudad de Dios ¿bajarás a la tierra ya que está prohibido subir? La Ciudad Prohibida, la inaccesible, la infranqueable a la plebe, estaba ceñida estrechamente por una ciudad de prostitutas, las chicas del Kahn. Brasilia quedó rodeada por una ciudad de ranchos donde habitaban los obreros durante la construcción. En el Palacio de la Paz Perpetua, en el centro de la Ciudad Prohibida, Kublai Kahn tomaba té con Marco Polo. ¿Qué me dices de Dite? Preguntó el emperador al mercader. Que la única esperanza del indio sepultado en la meseta aluvional es no tener esperanza ninguna. Si lo logra estará feliz. Y tal vez vea, ya indiferente, el arco iris con su arca llena de flechas disparando lamentos y luto sobre Gomorra. Te di treinta cañones, diecisiete vacas preñadas, cuarenta sacos de cacao, once vírgenes (con lo difíciles que son de conseguir), ochenta garrafones de chicha y el título supremo y la primera estatua que por cierto se ha reproducido como acure y la bola en mano. ¿Tú crees que todo esto es gratis? Bájate de la mula Simoncito. Vi mucha gente caminando en círculo, multitudes, nunca pensé que la muerte había deshecho a tantos. Te voy a dar un dato, Dido, -dijo Eneas-, cuando Venus, mi madre, me quitó de los ojos el velo mortal, yo vi que ni las astucias de Ulises estaban demoliendo a Troya, ni las antorchas de los Dánaos la estaban incendiando, ni Pirro asesinaba al rey sobre el altar sacrílego, ni mano aquea reventaba la cabeza del príncipe Astianax contra el muro de piedra. Era Poseidón en persona, y Palas Atenea, y la hermana incestuosa de Zeus, y Zeus mismo. De nada hubiera valido la diestra fulgurante del domador de potros, Héctor, tremolante penacho, inútil furia. Los que habían olvidado el llanto lo recordaron cuando vieron lo que quedó de Dresden. ¿Y qué me dices de Hiroshima, mon amour? Si Guernica no te duele. Zamora, con la espada redentora del General Falcón, ¡oligarcas temblad!, incendió tres veces a Barinas. El general oligarca subió a Los Andes y allí se estableció y tuvo descendientes gloriosos. No puedes irte de Alejandría porque donde quiera que vayas la llevarás contigo. Lo que es el hombre puede leerse en cada hombre; pero la escritura es pequeña; en cambio en la ciudad está escrito en letra grande lo que es el hombre. Asty es la ciudad visible y tangible, olible y audible, besable. Polis es la ciudad invisible: la débil red de leyes escritas, la tupida y fuerte red de tradiciones consuetudinarias, la carga emocional de los actos y los pensamientos, el alma esquiva de las palabras. No debe una ciudad ser tan grande que apague el grito de un hombre, ni tan populosa que se trague el nombre de los niños. Si a ello se llega, divídela y enjambra con la mitad, no sin antes consultar al Dios de Delfos sobre la nueva sede y los caminos. Schliemann creía que Homero no era poeta sino historiador – separaba mucho los dos oficios – y en consecuencia se metió a arqueólogo para excavar a Troya. Tuvo la suerte del aficionado y desenterró siete Troyas superpuestas incluyendo la de Homero. Luego hizo excavaciones en Micenas y sus alrededores buscando la tumba de Agamenón. Cuando creyó encontrarla, tocó, con manos temblorosas de emoción, el cadáver del ampliamente poderoso pastor de pueblos. El cadáver se pulverizó de inmediato pero quedó intacta la máscara de oro que le cubría la cara. Schliemann la mojó con sus lágrimas. Con magno amor amaba los héroes de la Ilíada. Pero arqueólogos profesionales demostraron que aquél no era el cadáver, ni aquélla la máscara de Agamenón. En mi ciudad un arqueólogo aficionado excavó los restos de un obispo fundador y lloró de emoción sobre sus chocozuelas. Las autoridades académicas, religiosas y civiles celebraron el hallazgo, y se aprestaban ya a investirlos de manto, estola, crucifijo y tiara cuando un experto en osteología comparada demostró que aquéllos eran huesos bovinos, caprinos y porcinos de algún antiguo matadero o basurero. Con magno amor buscamos las reliquias de nuestro fundador. Se sentaron los príncipes y hablaban contra mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué cuadrícula francesa ni qué ocho cuartos, dijo Platón, una ciudad debe ser circular. En el centro las oficinas de gobierno, templos sin historias de dioses, y jardines. Unas calles circulares concéntricas y unas calles radiales desde el centro hasta la periferia, muy adecuadas para la defensa con cañones, como la arquitectura Napoleónica y Washington city. En el exterior los campos de labranza y pastoreo. Los habitantes deben tener dos residencias, una cercana a los centros de gobierno y otra a los lugares de trabajo agropecuario. La Atlántida fue una ciudad así, sólo que tenía canales en vez de calles y se hizo tan fuerte que quiso conquistar el mundo. Estaríamos hoy bajo la férula de los atlantes si los atenienses no los hubieran obligado a morder el polvo. Pero los atenienses no le pararon a Plantón, ni los siracusanos, ni nadie que yo sepa. Más bien le mataron al maestro y un emperador cristiano le cerró la academia diez siglos más tarde. La fama engendra estatuas, formas atroces del olvido. Yo me gradué de bachiller en el Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto sin saber quien había sido o quién era Lisandro Alvarado. Sólo recuerdo la estatua de un calvito con lentes redondos de montura metálica. No obstante, pienso que el bronce inmortaliza. Logré que a mi bisabuelo le hicieran una estatua porque publicaba un periodiquito de lo más lleno de gracia mientras nadie más cultivaba las letras. A tres tíos abuelos por línea materna les hicieron sendas estatuas por influencia mía. A diecisiete primos políticos de mi abuelo, muy meritorios ellos también, les hicieron efigies de barro las cuales sacaron moldes y las vaciaron en bronce para complacerme a mí. A tres musiúes muy distinguidos que se casaron con mis tías les mandé a hacer estatuas. A cuarenta y dos primos lejanos de mi mamá les hice realzar el rostro en material plástico muy parecido al bronce – la cabeza nada más, porque el busto completo le salía demasiado caro al Concejo Municipal; los pusieron sobre sendos pedestales de cemento en una plaza larga; se parecían al sol cuello cortado, reproduciéndose; pero había un barrio cerca y los muchachos mal educados las arrancaron para jugar bochas criollas, pusieron de mingo una más chiquita de Humboldt sacada de otra plaza. Tenía razón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades, pero esos infelices no creen más que en la cesta básica. Para mujeres no he aceptado estatua sino a regañadientes. Mujer famosa, mujer de mala fama. De mujer con estatua sólo la Virgen María. Para mí mismo no he aceptado estatua en vida; soy modesto; apenas he permitido que den mi nombre a edificios y a salas de cultura. La estatua de Poseidón en el cabo Sunion tiene dos milenios y medio asustando de día y de noche al mar de Homero. Qué gran vergatario debió ser ese hombre. Babilonia, la grande, ha caído con jardines colgantes y todo. Has sido pesado y has sido llamado fallo. Eso es para que veas lo que pesan los vasos sagrados. Troya fue destruida porque troi trui. En cambio Roma (me dejó la paloma) es eterna porque significa fuerza y es amor al revés. Cada ciudad tiene su genio, oculto por lo general; excepto las ciudades que no tienen alma. Como Los Angeles, Toynbee dijo. El genio de Roma no le quiso hablar a Goethe mientras el enamoradizo alemán no desgastó, con idas y venidas, una calle, para ver una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que se llamaba Isabel. El genio de mi ciudad es esquivo, cruel y sutil; en la Plaza Bolívar se resbalan los chivos. Sólo habla a quienes han pasado las pruebas terribles que les pone. Sé paciente y sufridor, como Ulises, oh extranjero. Y sé católico, de lo contrario serás satánico. En la Ciudad Prohibida, lejos de sus chicas, Kublai Kahn, sentado en el trono de la Tranquilidad Triunfante, tomando té, le dijo a Marco Polo, su bufón: Me has hablado de Jerusalem, de Bagdad, de siete Alejandrías, de Nínive y Persépolis; me has hablado de Calcuta y Benares, de Isfaján y Pompeya, de Dite y Ornitópolis; me has engatusado con ciudades imaginarias como Nueva York, San Francisco, Miami; me has enamorado con Toledo y Granada, y de tus ojos no se aparta el brillo visionario; pero nunca me has contado nada de tu ciudad tuya. ¿Me quieres esconder y negar lo más precioso, acaso para vendérmelo más caro? El millonario Marco Polo le respondió: Gran Dogo, doguisímo Dogo, Venecia está construida sobre mi corazón de múltiples canales; es ella la que circula por mi cuerpo y me alumbra los ojos. Toda otra ciudad es pedazo, escorzo, perspectiva, laberinto, rincón, palacio, alucinación, sospecha o terror de Venecia. Ven del Líbano, acuéstate conmigo. Quiero dormir sin sueños y despertar en París, en aquella esquina donde la calle Ramponeau, ciega de amor, desemboca en el Boulevard de Belleville y canta la historia circular de los hombres. Después quiero ir en taxi al aeropuerto y coger un avión para regresar a mi ciudad y resbalarme en mi plaza Bolívar y quedarme desnudo boca arriba,contemplando las carantoñas del sol y la neblina. El que ama debe ser vulnerable. Los caballeros de la mesa redonda se quitaban la armadura cuando era tiempo de carezza. El grial está lleno de sangre. El cazador del este enlazará las torres de la plaza con un lazo de luz. Mercurio emeritense mérito meridiano da a Mery. Sa HOY NO HE PODIDO VERTE. Esa facultad mía que me permite observar tu quehacer cotidiano desde cualquier distancia y a través de cualquier obstáculo, con sólo cerrar la mano izquierda y apretar el pulgar con fuerza contra el índice, se encuentra inhibida por la acción de un planeta oculto. Tú lo conocías bien, oh Helena Ukusa, su influjo hace girar hacia la izquierda los pétalos del girasol oscuro que arde en el abismo y la sombra entonces asciende hasta el entrecejo y la corona. Hoy es un día libre. No puedo distraerme en el trabajo y todas las diversiones me revierten hacia el círculo negro donde tu imagen no aparece. Por eso he dirigido el cono hacia los asuntos terrestres, manteniendo los circuitos de tal manera que al cesar los efluvios del planeta oculto, tu onda ocupe automáticamente todo el horizonte de visualización. Y al rescoldo del girasol oscuro veo las ideas. (Lo que debes recordar, oh Helena Ukusa, nada me duele más que tu amnesia porque nadie está más cerca que tú de mi corazón, lo que debes recordar no pertenece al pasado, está fuera del tiempo). Las ideas son aves de rapiña muy voraces divididas en multitud de especies. Cada especie tiene un alma colectiva que dirige por medio de instintos poderosos la conducta de sus miembros —alimentación, reproducción, combate, migraciones—. Las llamo aves porque vuelan, pero muchas son más parecidas a los murciélagos. Las ideas dominan los actos de los hombres con el objeto de alimentarse: los obligan a producir ciertas emociones, ciertos movimientos, ciertas palabras que devoran ávidamente. Alguna especie de ideas necesita la ira, la violencia y la maldición. Otra prefiere la angustia, el temblor y el sollozo. Otra la indignación, la altivez y el discurso arrogante. Son legión. Raras veces aparecen en la consciencia del hombre con su verdadera forma de pájaros rapaces, de hambrientos vampiros aferrados a la vida. Por lo general se manifiestan como cristales hipnóticos en que la víctima se representa falsamente la realidad, o mira a sus congéneres o a sí misma con distorsiones, o imagina perfecciones y utopías ferozmente ilusorias. Vi cómo una especie de ideas dominaba poco a poco a casi todos los habitantes de un país y los conducía a la guerra. Me asquea todavía el recuerdo de los festines sobre las concentraciones militares y los campos de batalla. Clavaban las curvas uñas en los ojos de los jóvenes y les picoteaban el corazón entre chillidos, absorbían impúdicamente los efluvios del páncreas y se tragaban con glotones tragos sucesivos los largos gritos, interminables como intestinos, y los deliciosos movimientos geométricos. Abandonaron ese país cuando sus habitantes no podían segregar ya más el alimento que las nutría, sino sólo fluídos amados por otra especie, más abominable aún, que las reemplazó con deleite. Otras ideas, más densas y visibles, pero menos peligrosas, se hartaron luego del bagazo hasta no poder levantar vuelo. Hay una especie que domina a los adolescentes para vivir de su embriaguez y su lujuria. Otra se los disputa para hacerlos producir un néctar purulento llamado lucha por un ideal político. Otra, muy peluda, les exprime y les chupa un jugo nauseabundo conocido como fanatismo religioso por los hombres que están despertando. Vi ratones alados y calvos mamando los senos de las solteronas y succionando los testículos de los monjes. Las ideas se reproducen por medio de huevos; la parte del cuerpo donde los ponen y el tiempo de incubación varían según las especies. Algunas prefieren el hígado y el bazo, éstas el corazón, aquéllas el hueso sacro o el occipital, esotras el cristalino del ojo o el astrágalo, aquestas el clítoris o la base de la lengua... Casi todas producen en las personas escogidas como nido una especie de letargia parcial que se contrae a impedir la secreción de las emociones nutritivas hasta el rompimiento del huevo, con el objeto de acumularlas y asegurar así la alimentación del recién nacido. Los hombres jóvenes son más aptos para producir cierto tipo de efluvios; lo mismo puede decirse de los viejos, de las doncellas, de las madres, de los empleados de banco, de los piaches, de los cardenales, de los archimandritas, de los discóbolos... De ahí la preferencia con que las diferentes especies de ideas parasitan a los grupos humanos según la edad, el sexo, la educación, el oficio. Pocas veces hay combates auténticos entre las ideas. Por lo general una especie de ideas vampiriza a un hombre —mientras éste puede emitir las vibraciones que ella necesita—; luego lo entrega a otra y así sucesivamente hasta el bagazo que devoran las ideas negras del mundo visible. Cuando los hombres o dos grupos humanos se pelean por razones ideológicas y aun cuando un hombre disputa consigo mismo, no debes creer, oh Helena, en un combate de ideas. Lo que ocurre es que una especie de ideas está comiendo y los hace actuar así para que produzcan las emociones, los movimientos y las palabras que ella necesita para subsistir, crecer y reproducirse. Este estado de cosas no es lamentable por el simple fenómeno del vampirismo o parasitismo; está previsto que unas especies vivan a expensa de otras formando grandes cadenas ecológicas. Es lamentable por dos razones: Primero, porque el producir alimento para las ideas impide a los hombres pagar la cuota de vibraciones con que deben contribuir al sostenimiento del universo; en efecto, está calculado que los habitantes de este planeta tierra, mientras pasan por el tratamiento antiamnésico produzcan ciertas vibraciones que, junto con las de billones de otros planetas, son acumuladas en un gran centro de distribución universal; los atrasos en el pago son causa de las grandes hecatombes telúricas. Segundo, porque no es natural que las ideas dominen a los hombres, ni siquiera cuando éstos pasan por las formas más agudas del olvido. (Lo que debes recordar, oh Helena, no pertenece al pasado, está fuera del tiempo). Las ideas son especies serviles como los animales domésticos o las máquinas, son instrumentos o vehículos del hombre, pero debido a un error similar a tu caída, oh Helena Ukusa, único amor de mi corazón, se invierten los papeles trayendo gran desgracia a los hombres y no menor infortunio a las ideas, quienes en el fondo son animales tristes, hundidos en su propia voracidad, sin el esplendor que da a los entes la plena actualización de su naturaleza. He observado, sin embargo, que unos pocos hombres, poquísimos, siguiendo las pistas antiguas, casi han logrado despertar y comprender. Se entrenan con perseverancia en un deporte que debería ser común a todos: la caza y domesticación de las ideas. Una docena de hombres, aproximadamente, en toda la historia de esta humanidad, han sido libres en este sentido y han tenido ideas a las cuales han dominado y amaestrado para emplearlas en la caza mayor: aprehender el ser y el sentido del ser. Sé de un hombre que tuvo a su servicio setecientas ideas plumíferas y novecientas hirsutas. Fue un gran rey cazador. La humanidad no ha desaparecido porque se alimenta todavía de algunas piezas inagotables que hombres como el rey cazador atraparon en días y noches de plenitud cuando los aureoló la gloria de ser ellos mismos o, para decirlo más simplemente, de ser. Ahora apareces, oh Helena, resplandeciente Helena —aún sobre este planeta infame fulguran tus ojos con el mismo brillo que tenían en Calíope la tarde aquella en que extendiste los brazos como antenas hacia las Pléyades. Amplifico la imagen para observar los colores cambiantes de tu iris. Pero ¿qué sucede? Ahí, detrás de tu frente, por el lado izquierdo. Veo una zona oscura con una torre oscura, y una bandada de entidades oscuras que vuelan torpemente; difícil de precisar si golondrinas o murciélagos; dan la sensación de tener piel peluda como los roedores, de vez en cuando centellea un colmillo; oigo chillidos agudos que enfrían la sangre a mi vehículo más denso. Sabía, oh Helena Ukusa, que en tu estado amnésico podrías ser víctima de las ideas, pero nunca pensé que bajo tu hermosa cabellera hubiese un nido tan abyecto. Veo que copulan bestialmente. Me duele la garganta al pensar que en ti procrean y embarcan su prole en tus palabras para invadir a otros. Tus palabras, que otrora difundían la luz purísima de tu corazón, transportan ahora esta carga abominable, estos pichones de inmundos pajarracos. Pero veo también, en el lado derecho de tu cabeza, un huevo que se está quebrando. ¿Durante cuántas lunas lo has empollado? ¿Qué ave lo puso en la región más cálida de tu encéfalo? Del cascarón roto comienza a salir un pájaro: cuello largo bifurcado, dos cabezas, alas de gran envergadura; mojado y débil, con los ojos cerrados aún. Espera... Lo reconozco: es una águila bicéfala. Estoy alegre, sé que crecerá en ti y cuando sea adulta ahuyentará las bestias infamantes y habitará la torre. Más tarde la domarás y adiestrarás. Algo te queda de la cazadora que fuiste mientras yo dormía en el Centauro. Entonces serás más libre para ver y actuar. Cuando los volátiles negros y peludos hayan sido espantados, mucho de lo que hasta ahora consideras tuyo y tu yo se revelará como aglomeraciones de entes extraños que se pondrán de manifiesto moviéndose independientemente, dispersándose. Grupos de gruesas lombrices se abrirán como una mano monstruosa en lo que antes parecía piel lisa y compacta. Un a vez más, el paso del planeta oculto me ha revelado la esperanza cierta en el centro del terror. Te acercas al recuerdo. Lo que debes recordar no pertenece al pasado. Está fuera del tiempo. Quince y Dieciséis POR SOBRE TODA GUERRA BELLA, bella es la guerra contra los dioses. Desatada en mi la hostilidad, pude ver con mirada implacable lo que la reverencia no vería jamás: el candor de los dioses. Mienten a veces, pero sus mentiras son infantiles; no saben engañar. Con mirada implacable vi la docilidad de los dioses a sus inclinaciones y rechazos. Las cosas luminosas les son indiferentes por lo general, pero cada uno de ellos siente atracción o repulsión ante ciertos objetos y no sabe resistir. El dios Lamda, por ejemplo, gusta del eucalipto y del enebro, la diosa Ro rehúye el semen de caballo, los gemelos Myny buscan la espuma de alta mar cuando alguien la lleva a las montañas, Delta no puede acercarse al hierro fundido, ni Epsilon al vino cuando rojea y esparce su color por las habitaciones, Omicron corre despavorido ante el almizcle y Pi se solaza en los ojos del tigre, Sigma embiste, derriba y desbarata toda construcción donde haya elixir paregórico y alcanfor sobre una tabla de planchar. Uso nombres ficticios; si dijera los nombres verdaderos, vendrían de inmediato. Con mirada implacable vi el poder de figuras geométricas, números, letras y sonidos sobre los dioses. Con reverenda ya había logrado ver una relación de afinidad y correspondencia. Sobre esa relación mis sacerdotes habían diseñado los ritos de adoración; pero ahora veía la relación de poder y comprendía por qué algunos ritos eran efectivos y otros no. Mucho en las ceremonias era innecesario: el principio activo era geométrico, aritmético, gramático o musical y podía usarse solo. Los demás ingredientes de las ceremonias no impresionaban a los dioses, me impresionaban a mi mismo y me reforzaban el estado de ánimo reverente que generaba el sentimiento de humillación. Con mirada implacable vi también que los dioses tienen entre sí relaciones de atracción y rechazo. Podía librarme de uno invocando al contrario: se ponían a pelear y me dejaban a mí de testigo. O invocando al afín; se entretenían el uno con el otro y me olvidaban. Fue una guerra científica. La victoria se produjo a través del conocimiento. La victoria consistía en poder vivir sobre la convicción adamantina, lo más firme que había encontrado, y en sus esplendores: No soy de momento más fuerte que ellos, pero mi linaje es más noble; tengo derecho a una sede autónoma de reflexión, a un trono de reino, sórdido tal vez, pero no servil ni súbdito de nadie; tengo derecho al ejercicio de mi libertad. Envalentonado, disolví el sacerdocio y transformé a los sacerdotes en científicos y técnicos de la siguiente manera. Al primero, al detector y calibrador de dioses, lo convertí en investigador. Debía continuar su trabajo heurístico, estar atento a nuevas manifestaciones divinas, diseñar nuevos métodos de observación que incluyeran la experimentación y hacer todo eso sin que la reverencia ni el horror de lo numinoso le nublara la mirada. Al segundo, al teólogo, lo pasé a un trabajo sistemático de clasificación y etología de los dioses, tal como el que hacen los zoólogos. Al tercero, el liturgo, lo convertí en técnico diseñador de artilugios y dispositivos manipulatorios desnudados de todo el aparato ceremonial prestado a las religiones tradicionales y limitados económicamente a lo eficiente. Le puse de ayudante al cuarto, como encargado de trabajos especializados. Al quinto y al sexto les encargué el diseño de las conductas más sensatas y prudentes para mantener mi libertad al abrigo de la intervención divina y mi universo —el nuevo que iba a construir— limpio de toda contaminación numinosa. Ningún dios flagrante invadiría desde afuera mi vivir. Al séptimo le ordené echar a la basura toda su iconografía y toda su heráldica y dedicarse a la elaboración de un lenguaje artificial, completamente formalizado, que permitiera el manejo inequívoco de los conocimientos salvadores, esos conocimientos aureolados por el prestigio de la victoria. Las figurillas y sus constelaciones habían perdido toda su fuerza; ya no hubo más fobias ni grimas ni supersticiones ni cargas inesperadas de emoción que privilegiaran un rasgo percibido ni temores inexplicables ni aprehensiones absurdas ni hechizos misteriosos. Ningún dios abscóndito invadía desde adentro mi vivir. Me detengo para aclarar y subrayar algunos hechos. Obtuve la mayoría de los conocimientos liberadores durante la planificación, ejecución y uso del universo teocéntrico, pero fue mi actitud de irreverencia, presidida por la convicción adamantina, lo que les dio el sesgo victorioso. Sin embargo, no hice ningún daño a los dioses. Lo que hice fue marcar territorio; como los perros y los pájaros. En nada disminuyó la majestad, la gloria, el poder de los dioses. Yo los seguía admirando, más que antes, porque ya no les temía. Creo, además, que son autónomos y autosuficientes. No me necesitan. La existencia de mi pequeño territorio independiente en nada puede perjudicarlos. La manipulación se limitaba a tenerlos a distancia o a tenerme yo a distancia. Una isla no perjudica al mar. Por otra parte ¿no era posible establecer más tarde con ellos, relaciones de otro tipo? Después de todo éramos parientes por línea de tiniebla. Ocupé, pues, el trono de mi sórdido reino, sórdido sí, pero no servil ni súbdito de nadie. Me sentí a mis anchas dentro de mi legitima autonomía. Me dispuse a ejercer sin trabas mi libertad. Mientras tanto, mis hábitos preparaban café en la mañana para entonar el cuerpo, recibían encargos, fotocopiaban, encuadernaban, emparejaban en la guillotina, ponían títulos con letras de oro, entregaban pulcros volúmenes, recibían el pago, compraban materiales y alimentos, me bañaban, iban a la lavandería, daban paseos, satisfacían con Manuela la necesidad fisiológica y afectiva sin intervención de la diosa cuyo nombre ni aún entonces osaba pronunciar, regateaban, se permitían ciertos lujos. Procedí al reconocimiento de mi territorio. Por todos lados, la concavidad esférica de tiniebla donde moran los dioses; en el centro, yo tiniebla entre los dioses y yo, la parte luminosa de mí mismo, los seres mestizos de luz y de tiniebla como yo, y los seres puramente luminosos. En torno a mí (en torno a yo-tiniebla), el pálido universo de reflexión donde se alzaban ahora las recientes instalaciones tecnológicas operadas por pontífices y flámines convertidos en científicos que, por cierto, efectuaban a la perfección su trabajo teoapotropeico. Mi tarea: rediseñar, redimensionar, reconstruir el pálido universo. Para su trabajo cosmopoyético, la reflexión cuenta con el conocimiento luminoso, mediado por los sentidos, el entendimiento, la imaginación y la razón; cuenta con el conocimiento tenebroso inmediato; cuenta con la pasión de unidad coherencia plenitud totalidad; cuenta conmigo que estoy agazapado en el fondo de mi cueva negra, atrapado en una diferencia que me encarcela y me libera y me angustia. Comienzo de nuevo el juego pero no todo es igual. Soy dueño de mí mismo y de mis circunstancias. Como estaba cansando y tranquilo en vez de ponerme a trabajar me dormí. En sueños me vi de nuevo como dios mostrenco y enfermo, expulsado de la sagrada noche de los dioses. Tenía un ojo de zafiro resplandeciente y un ojo negro como pozo profundo. Los nervios ópticos se cruzaban en la cabeza transparente y descendían hasta los dedos por el cuerpo transparente. Las manos amasaban en el vientre barro de vísceras trituradas, mientras las piernas se fundían en cola puntiaguda, mitad arena mitad fuego, para trazar círculos violáceos, pentágonos de nácar, áureos triángulos sobre un plano evanescente. DIECISÉIS Desperté y me levanté a trabajar. Mi reflexión se había vuelto pura y cristalina, limpia de dioses. Mi universo sería un palacio de cristal. Lo fui elevando en todas direcciones desde el centro, consciente de cada movimiento, dándome cuenta y razón de cada estructura, gobernando la disposición de las partes desde la unidad cohesionante de la idea, y, cuando lo terminé, vi que era bueno. Así pasé la mañana y la tarde del primer día de libertad. Observé que todos los seres luminosos, tenebrosos y mestizos tenían en él un reflejo adecuado no sólo en lo individual, sino también en cuanto a las relaciones de los unos con los otros y su jerarquización. Disponía de una representación completa de todo cuanto estaba fuera de mí y se me hacía accesible por las dos formas de conocimiento. No necesitaba viajar, porque en mi perfecto universo de reflexión, tan simétrico tan racional tan cristalino, todo estaba representado con justeza. Pero observé también, con asombro, que no podía distinguir entre el original y su reflejo. Era como si el reflejo hubiera sustituido al original o como si nunca hubiera habido diferencia entre un original y un reflejo; tal diferencia fuera una ilusión creada por la contaminación numinosa, por mi primera actitud de hacer como si no existieran dioses y por mi segunda actitud de reconocerlos y adorarlos; la postguerra —se dijera- ponía las cosas en su puesto. En tal caso —pensé— yo no había construido el universo pálido de reflexión, sino que solamente lo había descubierto y limpiado, o, mejor dicho, lo había descubierto al limpiarlo. Recordé las pirámides de Egipto. Algunos egiptólogos afirman que ningún faraón las construyó, que son herencia de una civilización anterior en mucho a ellos, que el verbo construir de las inscripciones es una mala traducción, pues el verbo original significa restaurar y adornar. En tal caso —seguí pensando— sólo existen realidad y consciencia. Yo me había equivocado; sin darme cuenta había distinguido entre yo consciente por una parte y realidad por otra, poniendo entre las dos el conocimiento; éste se construía en el intento consciente de pasar a lo real, como territorio intermedio más o menos adecuado a su objeto, lo cual daba lugar a construcciones sucesivas en una aproximación que no llegaría nunca a la identidad. Ahora resultaba que la consciencia podía limpiarse a sí misma y acariciar lo real directamente. Lo que yo había llamado conocimiento, en la medida en que era verdadero, formaba parte de lo real aunque se presentara en mucho como estructura de la consciencia. La consciencia no tiene estructura. Todo lo que se presenta como estructura o como lo que sea ya no es consciencia- sino objeto, está de lado de lo real. Pasé la mañana y la tarde de mi segundo día de libertad en esa confusión y vi que era mala. Al amanecer me encuentro con la siguiente novedad: el palacio de cristal, forma presente del pálido universo, abarca todo, también a los otros hombres, también a Manuela y a los dioses, abarca todo y no depende de mí en nada; la diferencia entre el otro y lo otro pierde importancia, se trata en todo caso de otro. Abarca todo, excepto a mí. Quedamos solos el y yo. Como el viento golpea los aleros de piedra sin hacerles daño y penetra en las habitaciones de piedra sin alterarlas, sin hallar respuesta, así yo consciencia yo insubstancial acaricio las aristas impasibles. El palacio ni siquiera es mío. No tengo pareja. Viudo tenebroso, inconsolado, me pregunto, viudo de quién, exiliado de dónde, príncipe de qué Aquitania perdida. Qué reina olvidada me enrojeció la frente con un beso. Así pasó la mañana y la tarde del tercer día de libertad y vi que era atroz. Al despertar recorrí el palacio en todas las direcciones. Tenía la unidad de la esfera, pero sus compartimientos interiores exhibían todas las formas poliédricas regulares. Cada cristal individual dentro del gran cristal repetía especularmente las simetrías de todos los demás, creando la ilusión de infinitud. Creando además toda clase de ilusiones ópticas. La variedad de formas se complicaba porque algunos eran transparentes incoloros, translúcidos incoloros, u opacos incoloros mientras que otros tenían colores tenues. Pasé la mañana y la tarde del cuarto día de libertad estudiando la ingeniosa construcción del palacio y vi que era aburrida. (Hypocrite lecteur). Desde la madrugada me sobrecogió la triste comprensión: yo no tenía a dónde ir ni podía replegarme al fondo de mis ojos. Estaba condenado cual fantasma a frecuentar, rondar, merodear ese pálido universo ajeno, guarida forzosa, querencia no querida, a espantarme a mí mismo en los reflejos especulares, a repetir interminablemente un juego agotado en sus posibilidades, desde siempre perdido. Yo sabía hacer la plancha eso me salvaba de la inútil agitación; pero de nada me valía en lo fundamental pues no era ya cuestión de miedo, ni de engañarse con ocupaciones, ni de multiplicar afanes innecesarios para ocultar verdades horribles. Aun distendido en plancha no podía apartar de mis ojos las heladas simetrías de ese palacio, pues mi naturaleza consistía en que yo no podía ser otra cosa que un rayo de atención dirigido hacia allá. Además, mi diligencia de buscador y arquitecto había desnudado irreversiblemente ese hecho, de tal manera que no podría ya más esconderme en enredos psíquicos ni en enmarañamientos numinosos. Así pasó la interminable mañana del quinto día. Así pasó la interminable tarde del quinto día y yo mirando, mirando, mirando. Me levanté tarde. Por primera vez en mucho tiempo no hice café ni me ocupé de los encargos pendientes, ni abrí el taller. Mis nobles y fieles hábitos me estaban abandonando. Sentía de nuevo la indiferencia y el desapego que habían presidido mis años de infancia y adolescencia. Me pareció que ya entonces yo sabía obscuramente de esta libertad, de este mirar absurdo y por eso las cosas de la vida no tenían para mí encanto ni atractivo. Creí observar que el palacio de cristal se había vuelto más duro y más frío. Me invadió una forma suprema y exquisita de abatimiento. No disminuyó mi estar ahí, pero una especie de inanición me impedía tomar cualquier iniciativa, una debilidad hizo que me sentara en el suelo. El cuerpo siguió respirando por cuenta de él, pero yo me encontraba en total inanición y no hubiera movido un dedo para evitar nada. Tal vez alguien tocó a la puerta o era Manuela que abría con su llave. Dejé de oír. En la sima del desánimo me pregunté si había algo que tuviera para mí un interés de cualquier tipo. Había pasado la mañana, había pasado la tarde del sexto día de libertad. Vi que no podría dormir ni descansar ya más. Me quedaría así, mirada yerta sobre universo gélido, en agonía sin muerte, para siempre. Recordé aquel nombre que no osaba pronunciar, aquél de la diosa erótica que me había hecho caer en cuenta de lo numinoso y había desencadenado la investigación terminada con guerra y victoria. Algo de travesura infantil vibró en mí. Lo pronuncié. Un rayo rojo y amarillo partió el palacio de cristal en dos mitades con horrísono estruendo. La Colonia Penal RESULTA DIFÍCIL DARSE CUENTA de que esto es una Colonia Penal, aunque todo el mundo aquí lo intuye oscuramente. Más difícil, casi imposible, es escapar. Lo muros y guardianes de la Colonia son invisibles, podría decirse que no existen o que nunca son sentidos como tales. Efectivamente, no hay paredes o cercas ni vigilantes. ¿Por qué nadie se va? Porque todos están presos en ingeniosas trampas. Para cada quien hay un cebo irresistible de acuerdo con su manera de ser ¿o de acuerdo con algún condicionamiento punitivo? La administración de la Colonia ha sido confiada a los reclusos; se ejerce desde una casa grande situada en el centro de las instalaciones llamada Casa de los Sentados. Los que allí gobiernan se visten con sillas. Cada silla tiene en la parte superior una levita con camisa y corbata o una blusa; en la parte inferior pantalones o faldas sin fundillo sobre el asiento que se abre, a la presión de un botón, para permitir la expulsión de materias fecales y urinarias y la acción de mecanismos de enjuague y secado de las partes, así como la intervención de aparatos masturbatorios que se ponen en juego también con la presión de un botón tipo reóstato en el brazo de la silla. Están siempre sentados. Mediante dispositivos electromecánicos puestos no sabemos cuándo ni por quién, cada silla se desplaza a las diferentes oficinas, salas de audiencia, salones de reunión y comedores donde se conecta a terminales higiénicos. Pasan todo el tiempo revisando papeles, recibiendo visitantes, escribiendo informes y discursos. Sesionan durante horas y días, interrumpidos por opíparos banquetes ceremoniales Duermen sentados, con el respaldo de la silla un poco inclinado hacia atrás; duermen poco y sueñan con papeles, discursos, insidiosos diálogos, acaloradas discusiones, declaraciones, banquetes. Como no pueden abandonar nunca la silla, so pena de perderla, no se bañan, huelen a una mezcla muy reverenciada de sudor y perfume y sufren de salpullido; tienen el aire meditativo y picarón a quien está aguantando una piquiña o se rasca disimuladamente. Los hombres se dejan crecer imponentes barbas, mientras que las mujeres repiten y repasan el mismo maquillaje formando una máscara tan espesa y dura que no pueden ser alteradas por las emociones administrativas o los esfuerzos excretorios, ni siquiera por la mueca forzada del orgasmo mecanizado. Llevan sobre el pecho emblemas resplandecientes que representan, según la jerarquía, al sol, a la luna, a estrellas de diferente magnitud, a ciertos animales sagrados. El emblema es muy importante; indica los honores y pleitesías a rendir, el puesto en las mesas, la calidad de los aparatos que están debajo del asiento, el grado de respeto y humillación que debe simular el interlocutor, el grado de libertad para producir ruidos y olores higiénicos, el calibre de la arrogancia en las declaraciones. Es tan grande el atractivo de las sillas que incontables reclusos – condenados a ello, sin duda, por algún condicionamiento previo – pasan la vida procurando conseguir una, o conservarla, o cambiarla por una superior, o recuperarla, o lamentando no tenerla o haberla perdido injustamente, o criticando la gestión de los que la tienen. Advertí el carácter de trampa exquisita de esas sillas cuando me di cuenta de que la Colonia podría marchar mucho mejor sin la Casa de los Sentados; pero entonces dejaría de ser en gran medida una Colonia Penal. La colonia es vasta. Incluye diecisiete aldeas agropecuarias y artesanales que producen todo lo necesario para la vida de los reclusos y todavía sobra una gran cantidad de excedentes. Los prisioneros de estas aldeas se llaman Sufridos. Están convencidos de que son verdaderamente importante y útiles. Se dedican a sus tareas con entusiasmo, casi con lujuria; pero deben abandonarlas a menudo, cuando los Sentados o los aspirantes a Sentados los obligan a decidir, mediante el voto, sobre cambios simbólicos. Otra circunstancia lamentable perturba de continuo su goce en el trabajo y su satisfacción del deber cumplido: entre la producción de bienes y su uso se ha establecido una red variable de mediaciones que dificultan la distribución y facilitan la proliferación de intermediarios privados u oficiales, cuya vocación es acumular unas estampitas ornamentales. Estas se ganan mediante la complicación de las relaciones distributivas y su simplificación inesperada. Grupos rivales de reclusos acaparan los productos para destruirlos y producir carencias artificiales, que entusiasman a todo el mundo en la Colonia porque movilizan los ánimos y dan ocasión a brillantes intervenciones desbordantes de emoción. Luego viene el reparto de estampitas y todo vuelve a comenzar. Los que manipulan toda esta actividad se llaman los Movidos; son dueños de depósitos, no tienen residencia fija y se meten en todas partes. Grupo aparte forman los Bebidos. Estos cautivos, obsesionados por la muerte y la gloria, se dedican a la creación de objetos encantadores y ficciones buscando el aplauso, sucedáneo insípido de la inmortalidad. Como pocas veces lo logran, beben rabiosamente toda clase de licores y se aplauden los unos a los otros llorando y vomitando mientras llega la que los ha de borrar. Los prisioneros más altivos y auto suficientes son los Sabidos. Investigan la Colonia y sus alrededores desde todos los puntos de vista, por especialidades, utilizando el método científico. Pero su investigación no persigue los grandes fines que conducirían a la libertad, se limita a alcanzar metas fijadas por algún Sentado. Se ha burocratizado tanto, que cuenta más el cumplimiento de formulismos que los resultados. Cuando sirve de algo, sirve a los intereses lúdidos de los Movidos o a los intereses verbales de los Sentados. Tranquilos y soñolientos, los Sabidos se contentan con el hecho de pertenecer a esa categoría, tan alta según ellos, y sólo se agitan en el reclamo de subsidios, reconocimiento, prestigio, mejoras materiales. El grupo de los presos Creídos está formado por curas, psicólogos y psiquiatras. Comercia en ritos y supersticiones. Ciegos conduciendo a otros ciegos, tienen por supremo logro el ajuste de desequilibrios emocionales y la provocación de cambios de conducta para mantener la Colonia al abrigo de movimientos peligrosos. Peligroso es todo movimiento que pueda conducir al descubrimiento del hecho fundamental: estamos en una Colonia Penal. Todo el mundo lo sabe aquí oscuramente, es cierto, pero todo el mundo lo olvida de continuo fascinado por el cebo de las trampas encantadoras. ¿Cómo lo descubrí yo? ¿Cómo logré recordar? ¿Cómo desaté los ingeniosos lazos atados y apretados por los propios prisioneros? Involuntariamente. Por el hastío. Una imbecilidad del deseo, innata en mí, un aristocrático cansancio del cuerpo y la falta de ambición hicieron que las recompensas ofrecidas a los reclusos no me resultaran apetecibles. Vi nuestra condición, me horrorizó y quise olvidarla yo también. Participé con interés fingido en diversos juegos, pero al fin reuní suficiente valor para intentar la fuga. Una vez descubierta la condición horrible de prisionero autovigilado por autoengaño, más horrible me pareció el desconocimiento de nuestra condición anterior. De no estar presos aquí ¿Dónde estaríamos? ¿Quién nos trajo y nos encerró? ¿Por qué? ¿Cometimos algún crimen terrible en otro mundo? Si somos castigados, el castigo es este desconocimiento. Nos hirieron de olvido. Ante semejante violencia, todo lo que pasa en la Colonia es un ingenioso alivio humanitario, un brebaje anestesiante. Soy yo, entonces, quien siente en toda su fuerza el castigo. Ciertas preguntas me acosan implacables. ¿La autoridad responsable de todo esto se propone regenerarnos? ¿Habrá condenas a plazo fijo? ¿Los que mueren regresan por haber terminado su lapso? Y otra más siniestra, espeluznante: ¿Será que esto no es una Colonia Penal sino un Aprisco? ¿Nos habrán apriscado a fin de hacernos producir una sustancia preciosa para algún pastor inconcebible? ¿Son los placeres, los combates, los odios, la bondad, el amor, el arte, la búsqueda de la verdad una forma de ordeño? ¿Colonia Penal y Aprisco a la vez? En ambos casos el olvido, el no saber de dónde vinimos, quiénes fuimos. Los parajes que rodean la Colonia son desolados, silenciosos y fríos. Sólo hay el falso calor de la Colonia. ¿Me arriesgaré solo en el desierto? ¿Inventaré una salsa para las desabridas carnadas que me tienden? ¿Fue mi crimen mayor y estoy condenado también a no beneficiarme con la anestesia dramática de los juegos penales? ¿Osaré el desierto? ¿Osaré? En Didelfia QUERIDO PROFESOR: Si llega a leer esta carta será porque ha llegado a la casa donde yo vivía. ¡Salud! Recibí el aviso de que Ud. vendría de visita a Australia y pasaría a verme, cuando ya tenía hechas las maletas para irme. Me fui. De todas maneras no hubiera sido un buen guía turístico; no nací para ver ni para mostrar, sino para hacer. En cambio, me hubiera gustado mucho hablar con Ud. Cuando supe que Ud. vendría, me asaltaron los terribles recuerdos de esos años sesenta en esa ciudad suya. Recordé mi martirio en esa escuela de arte. Otra vez me hirió la cantinela del Director: “Camarada, Ud. salió del pueblo, se debe al pueblo, a la clase trabajadora: inspírese en su vida diaria, en sus hechos, en sus leyendas, en sus luchas; haga esculturas comprensibles con un mensaje claro”. Aquella casita sobre el cañón del Chama. Ud. no hablaba, me oía calladito, con esa cara medio tristona que Ud. tiene y asentía con la cabeza de vez en cuando, de modo que yo me imaginaba que Ud. me comprendía. Tal vez sí; pero yo no lo dejaba hablar; me gustaba tanto esa receptividad cariñosa. Gracias. “Esta escuela, aunque pagada por el gobierno, es territorio libre de América, baluarte de liberación. Tu obra debe ser denuncia, acusación, ataque contra la burguesía”. Nunca he entendido nada con claridad, pero voy sabiendo con el cuerpo, con los movimientos, voy sabiendo poco a poco un saber muy importante para mí, más importante que ser buen ciudadano o triunfar en la vida, voy sabiendo en diálogo con la arcilla -ella me dice y yo le digo- a veces con interlocutores más recios, de palabra más firme contra la mía, como la madera y la piedra. Voy sabiendo en la medida en que voy haciendo; cada obra mía es concreción de un saber, la minuta de un diálogo, no, el diálogo mismo. Yo sigo persiguiendo ese saber. En las academias me enseñaron mucho sobre la madera, la piedra, la arcilla y los metales y me dieron instrumentos de trabajo, grandes inventos. Estoy agradecido, dispuesto a dar lo recibido. Aprendí mucho, pero menos de lo que todavía debo aprender para llegar a ese saber que voy sabiendo. “Camarada, el consejo de profesores, en su reunión de ayer, a la cual Ud. no asistió, acordó amonestarlo severamente. Deja Ud. a los estudiantes a hacer lo que quieran. No les trasmite conocimientos ni instrucciones precisas. Y el ejemplo que les da es la creación de figuras sin sentido donde no es posible discernir ningún mensaje, mucho menos un mensaje revolucionario. Ud. parece rehuir su responsabilidad histórica: traiciona la tarea de nuestra generación, la tarea sagrada de liberar a Latinoamérica de las garras del imperialismo”. A Ud. le consta que hice lo posible por complacerlos; a veces debe uno reprimir la repugnancia. Trabajé varias semanas en una loca Luz Caraballo; pero un día me levanté asqueado con ese baboso cuento de “los deditos de los pies” y la quebré con todo y armazón; fue aquel día cuando Ud. vino a visitarme y encontró todo revuelto y alambres doblados enredados por todas partes. “Camarada, estamos empezando a sospechar que no es lentitud de comprensión ni enajenación ideológica lo que Ud. tiene, sino mala fe. Algunos creen que Ud. es del campo enemigo”. También hice un grupo de estudiantes tirando piedras a la policía, unas viejas maternales sentadas en mecedoras, un campesino famélico barra en ristre, obreros con fusiles; pero no tenían sentido para mí como objetos plásticos, no salían de mi búsqueda y de mi diálogo, salían de la presión externa; no sé cómo podían gustarles, eran a todas luces falsos como cambures de anime. Los deshice. “Camarada, sólo le entregaremos parte de su sueldo, lo demás es para las guerrillas. Además, le asignaremos ciertas tareas precisas, no artísticas sino muy serias. La lucha está planteada entre nosotros, la vanguardia revolucionaria representante de los intereses del proletariado, y el gran traidor ahora en Miraflores, vendido a Wall Street”. Yo sentía que no representaban nada. El famoso gran traidor se me aparecía en las pesadillas como sapo y ellos como ratones. Eran violentos, crueles, fanáticos, vanos y sin contacto con el pueblo al que decían representar. Pero eso mismo los hacia dignos de lástima y compasión. Espantajos irrisorios. ¿Y yo? También, de otra manera. Profesor. ¿qué pasa con el hombre? ¿Por qué tan caído? ¿O somos nosotros solos los venezolanos? ¿O seré yo solo? Mi mujer no comprendía nada de todo aquello. Es australiana. No sé si decir porque es australiana, o, a pesar de que es australiana. Cuando Ud. la conoció ya ella había comenzado a convencerme de que debíamos venir a Australia: la educación de los niños, un ambiente propicio para mi trabajo, esa guerra inútil contra ilusos fanatizados... Cuando yo la conocí, fue en Venecia, ella se estaba cayendo, se inclinaba peligrosamente, como un barco. Yo también me estaba cayendo. Caíamos. Cuando nos conocimos caímos el uno contra el otro. Cada uno sostuvo con su caída la del otro, quedamos inclinados y apoyados el uno contra el otro formando un techo de dos aguas. Construimos entre los dos un ámbito protegido donde podía haber fuego de cocina, leche tibia y pan, un niño. Me convenció, me convencí. Australia. Me vine. Hasta ahí sabe Ud. Recordará que a última hora no podíamos embarcar si previamente no formalizábamos el matrimonio; las autoridades australianas exigen que todo sea como Dios manda, entendiendo por Dios una imagen victoriana de Inglaterra usada para sobrecompensar que su gran país fue fundado por criminales y prostitutas reclutados policialmente en cárceles y barrios balos de Londres. Y el barco que se iba. Ud. me ayudó con los trámites, un abogado, habilitar tribunal, la señora juez... Gracias otra vez. Me vine. Australia. Todo limpio, ordenado. En todas partes el poder tranquilo del trabajo disciplinado. Mi pasaporte decía Profesión: Escultor. “Sea Ud. bienvenido. Este país necesita artistas. Lo hemos hecho grande y próspero mediante la agricultura, la cría, la industria y el comercio. Ha llegado la hora de civilizarnos realmente, y eso sólo puede lograrse mediante el arte. Sea Ud. bienvenido. Mi pasaporte decía Tipo de Visa: Residente con opción a ciudadanía. Casado con australiana descendiente directa de los fundadores. Mis suegros me trataron con fina cortesía, me sentí cómodo y distendido. A los pocos días vino un funcionario: el alcalde se interesaba por mí y quería saber si yo aceptaría un puesto de profesor en la escuela de arte o si prefería montar un atelier para recibir encargos oficiales y privados; él mismo pensaba mandar a hacer algunas estatuas para recuerdo histórico y ornato de la ciudad. Como me sentía a mis anchas, respondí que yo trabajaba por amor al arte, que la escultura superaba en importancia a todo para mí, pues me permitía acercarme a algo que sentía como sagrado, algo que se me revelaba paulatinamente sólo en el trabajo mismo. Que no figuraba entre mis planes hacer estatuas ni recibir encargos. Que no me disgustaba comunicar conocimientos y habilidades técnicas a los estudiantes; pero que durante el viaje había decidido no hacer ningún trabajo adventicio al artístico; que para ganarme la vida prefería hacer cualquier otra cosa, obrero a medio tiempo por ejemplo, a condición de poder dedicar todo mi tiempo libre a mi propia búsqueda, sin apremios y sin compromisos externos. Tal vez haría una exposición más tarde, no podía decir cuándo, o tal vez no haría ninguna. Callé. Me pareció que había dicho demasiado, cuando para mi gran asombro se arma una discusión cordial pero firme entre mi suegro y el funcionario: Mi yerno tendrá lo necesario en mi casa para el libre despliegue de su vocación, nada le faltará. La ciudad tiene el privilegio y la responsabilidad de albergar a un artista, a ella le toca sufragar los gastos insignificantes en relación al beneficio, pero honrosos. Y así. Interrumpí. No me conocían. El valor que atribuían a mi persona y a mi trabajo podía no coincidir con sus expectativas. El funcionario esgrimió una revista de Sidney donde aparecía un largo artículo sobre mi obra con muchas fotografías. Explicación: mi mujer enviaba siempre fotos de mi trabajo a su familia y por ese medio había llegado a despertar el interés de ciertos círculos artísticos de Australia. Salto muchos detalles. Total me di el lujo de no recibir a nadie y me encerré a trabajar. Era el fin del verano en el hemisferio sur, en el otro lado del mundo. ¡Esos paseos nocturnos, bajo constelaciones extrañas! ¡Esos paseos diurnos en seguridad por bosques ni soñados! Por ninguna parte el espectáculo de la miseria, de la decrepitud, de la muerte o de la negación del mundo. Yo repetía al revés la historia del joven Gautama, del que más tarde fue Buda. Trabajé como nunca, rodeado de cariño, respeto y comprensión. Lo que antes no podía hacer por el asedió de las circunstancias adversas, brotaba ahora poderoso como una semilla caída en tierra fértil y regada. Cuando la gloria del otoño embriagó de colores el paisaje y todas las cosas se aureolaron de belleza feliz, comencé a ponerme nervioso. ¿Qué limbo era ése? Mi suegro, hombre gentil, espiritual, sensitivo, prudente, lleno de tacto, sano, fuerte, equilibrado, humilde, comenzó a resultarme insoportable. Siempre la palabra justa, el comportamiento correcto, la ayuda oportuna, el buen gusto. Insoportable. Una noche estallé durante la cena. Mi suegra se había esmerado en prepararme un plato australiano que gozaba de mi preferencia, mis dos hijos bien bañados, vestidos de limpio como es costumbre aquí, bien peinaditos y bien educaditos, excelente vino, mi esposa bella y discreta pasarme la salsa y yo que grito en español: ¡Carajo! Yo no aguanto más esta vaina. Me voy de esta casa. ¡No joda!. Como hice un movimiento brusco con las manos, tropecé la fuente de la salta, ésta cayó sobre la sopera, la quebró, salpicó a todo el mundo en la ropa, en la cara, manchó el mantel bordado. Apenas comenzaba a recuperarme de ese estallido súbito de cólera, cuando veo a mi suegro limpiándome el saco con la servilleta y disculpándose. Según él, ellos no habían sabido entenderme, no eran dignos de mi compañía, él era torpe y su familia inculta, regañó a su mujer y a su hija, no sabía cómo hacer para desagraviarme. Una segunda ola de cólera me invadió. La poca lucidez y el menor dominio de mí mismo que me quedaban apenas alcanzaron para que me levantara tumbando la silla y saliera del comedor con un portazo. Me retiré a mis habitaciones indignado y confundido. No lograba ni dominarme ni comprenderme. Pero mi esposa sí. Me siguió, me apaciguó con palabras mansas, sacó algo de una gaveta, era una llave, me la mostró con una dulce sonrisa diciendo: Sabía que esto iba a pasar y durante todas estas semanas he estado preparando una casa a tu gusto fuera de la ciudad. Podemos mudarnos mañana, o ahora mismo si quieres. ¡Ahora mismo! ¡Traiga los muchachos!. Nos montamos en la station wagon nuevecita que mi suegro había puesto a mi disposición. Mi mujer manejó. Llegamos sin equipaje a la nueva casa, pero no hacía falta llevar nada. Todo estaba a punto. Cuando vi el atelier me pasó todo el mal genio; yo mismo no hubiera podido hacerlo mejor. Me sentí feliz. Abracé a mi mujer y a mis hijos, me entretuve prendiendo la chimenea, ese sutil detalle me gusta más que la calefacción central. Dormí bien aliviado de un gran peso. Al día siguiente me levanté temprano, le pedí café a mi mujer, puse a trabajar a los muchachos conmigo en el patio. De vez en cuando pegaba un grito o cantaba. En lo sucesivo todo anduvo bien, mis suegros, con delicadísima discreción, nunca se presentaron por aquí. Mi mujer cocinaba. Yo trabajaba en el atelier. Los muchachos iban a la escuela y cuando estaban en la casa jugaban, hacían oficio o preparaban las tareas; es un lugar campestre pero urbanizado, como verá, las casas quedan por lo menos a cincuenta metros una de otra. Trabajé todo ese invierno como un monje. Continué trabajando con la primavera. Para el verano sentí que debía hacer una exposición. Mi mujer hizo las diligencias pertinentes. En el otoño, a un año de mi llegada, presenté dieciocho piezas grandes en la mejor galería de la ciudad. Tuve crítica. Vendí todo. Cada comprador insistió en hablar conmigo. Todos me explicaron por qué adquirían la pieza y cómo la comprendían o la sentían. Me sentí transparente. No eran snobs, recibían auténticamente lo que yo daba. Me sentí bueno y útil. Admiraban y amaban mi trabajo. Me sentí grande. Pagaron bien. Me sentí rico. Compré un bote y un carro, guardé plata en el banco. Cuatro años más trabajé equilibradamente, rueda libre. Hice dos exposiciones más con creciente fortuna.Todo indicaba que me establecería profesio-nalmente. Recibí invitaciones de Londres, de Hawaii y de Tokio. Apareció un libro sobre mi obra, escrito por el mejor crítico de arte del país, con excelentes fotografías a todo color. Pero entonces comencé a sentir un malestar inexplicable. Traté de comprender, pero no pude. Una insatisfacción, un desasosiego. Pensé. Tal vez era por mi obra. La analicé: yo no había progresado en mi diálogo; repetía lo logrado; vivía de mis rentas; aquella búsqueda sagrada no había continuado, bailaba la misma danza; me había detenido en un nivel de profundización y explotaba una veta; pero lo que me interesaba en el fondo era el fondo, llegar a la plenitud de ese saber fundamental que a mi sólo se me daba a través del trabajo creador. Me habían adormecido con el cuento de que “Konstantin Brancusi era un ancestro pobre de este genial venezolano”. Había que continuar el diálogo. Aquí comencé a sentir disgusto por los australianos, después odio y resentimiento: me habían vampirizado, se bebían mi sangre, cambiaban mi primogenitura por un plato de lentejas. Me daban paz y plata, yo les daba la parte vieja de mi diálogo y no seguía dialogando, me estaba muriendo, me estaban matando. Con qué facilidad me engaño a mí mismo. Sabía lo que esperaban de mí y los complacía; era esclavo de una imagen de mí mismo lograda por mis manos como parte de una búsqueda sagrada, porque detenía la búsqueda. Simonía autocastigada. Soy hombre de grandes decisiones. Corté por lo sano. Mandé a mi mujer con los muchachos a casa de mí suegro. Compré una gran cantidad de provisiones y me encerré. No pasó nada. Los días transcurrían sin dejar huella. Yo estaba vacío. Dormía mucho. Prolongaba las tareas domésticas. Inventaba urgentes arreglos del patio. Pasaron varias semanas. Una tarde manoseaba distraído un búmerang, juguete de los muchachos, un búmerang auténtico que mi suegro les había regalado, cuando sentí que mis dedos me transmitían un mensaje importante. Lo seguí manoseando sin mirarlo, palpando sus desiguales superficies, la extraña curva de sus bordes. Fue como si hubiera caído en una trampa táctil. Atrapado; no podía retirar las manos del búmerang. Estaba tratando de comunicarme algo valiosísimo, ya me lo iba a decir. Pero yo estaba resistiendo, quería comprender, agarrar, sacar, mientras que aquello no se daba por ese camino. Me abandoné, solté, me entregué, que él dirigiera. El búmerang tomó posesión, los dedos, la palma de la mano, la muñeca, los brazos, los labios eran de él, los músculos que lo pesaban eran de él, los músculos que se movían para sostenerlo en diferentes posiciones eran de él, ejecuté, me hizo ejecutar, ejecutó él una danza de lanzamientos, muy lenta, lentísima, cada vez más lenta, hasta cero movimiento y menos cero, perdone profesor si le parezco absurdo, movimiento negativo, me lancé, yo mismo búmerang hacia el vacío, tan lento, el comienzo de un instante podía contener muchas vidas sucesivas con todos sus pormenores, más lento, más lento, la historia de la tierra cabía ya toda, sobraba espacio en esa creciente lentitud. Más lento. Cuando regresé no había partido, había apenas casi alcanzado la quietud poderosa del búmerang donde todo movimiento se ha congelado sin perder libertad. Regresé a esa penumbra cotidiana que llaman normalidad. Hace años no leo, compro libros pero no leo, me prometo leerlos y los voy dejando por ahí. Busqué los que cuentan la historia de Australia; nada. Mi pregunta era ¿Quién hizo el búmerang? Había uno sobre los primitivos habitantes de Australia, los telépatas; lo abrí: una fotografía de un primitivo australiano. ¡Choque! ¡Maravilla! ¡Espanto! ¿Cómo puede un maracucho como yo ser tan parecido a un primitivo australiano? Hasta entonces yo sabía de ellos sólo que eran ineducables, porque así lo había oído decir con frecuencia entre australianos. Decidí recopilar información sobre ellos, viajar hacia los sitios donde todavía viven, visitar los museos donde sin duda se conservan sus obras, hablar con los expertos en su cultura. Planificaba todo eso cuando me iluminó, con golpe súbito, una comprensión: yo le estaba sacando el cuerpo al búmerang. Porque todo lo que yo había hecho hasta entonces como escultor era un balbuceo inicial de la elocuencia perfecta concretada en el búmerang. Tanto así, que yo era capaz de aprehender ese hecho, pero no de comprenderlo; estaba a mil leguas de eso. El escultor del bumerang había llegado en plenitud a lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando llegar al búmerang. El hecho de tenerlo en la mano y sentirlo no me ilustraba, pues yo tenía que recorrer el camino yo mismo. Como un niño de pecho ante un adulto, así era mi obra frente al búmerang. ¿Qué sentido tenía estudiar a los primitivos de Australia, creadores del búmerang, si todo lo que yo quería saber estaba ya dicho en el búmerang? Reanudé mi diálogo con la piedra, con la madera, con la arcilla. Mi meta era clara: tenía que acercarme al búmerang. Trabajé febrilmente, quemando etapas. Hice regresar a mi mujer y a mis hijos, no me molestaba ya su presencia, me ayudaba más bien. ¿Qué vio en mí mi mujer cuando cayó hacia mí? ¿Vio a los primitivos de Australia, a los ineducables? ¿Vio en mí la semilla del búmerang? ¿Vio a estos hijos mestizos donde duerme el búmerang? Le pregunté. Se inquietó; no supo qué responder. Trabajé. Mi diálogo se acercaba a su meta, pero no la alcanzaba. Se perdía en rodeos. Huía. Atacaba. Tocaba parcialmente. ¿Qué veían en mí los australianos?, ¿Por qué les había gustado yo? ¿Se reconciliaban en mí con la otra Australia, la anterior, la conquistada, la ineducable? ¿Trabajaba para Australia creyendo trabajar para mí? Trabajé de verdad. Hice. Pasaron dos años. No llegué al búmerang, pero los intentos por llegar formaban un ejército de piezas tan distintas de las anteriores que nadie, excepto yo, podría ver su continuidad secreta. Tiré una exposición: “Aproximación al búmerang” y me preparé interiormente para perder la estimación de los australianos; ya no los complacía, ya no correspondía a su imagen de mí. A menos que... ¿Construía yo un puente entre las dos Australias mientras construía un puente entre mis dos mundos con el diálogo plástico, entre el vivido como búsqueda y el presentido como encuentro?. Tiré la “Aproximación al búmerang”. Todos los críticos la elogiaron. Vendí todo. Uno de los críticos escribió: “El escultor dice tener, y parece tener, no sé qué extraño diálogo consigo mismo; pero eso le concierne sólo a él; es completamente irrelevante para nosotros que nos encontramos frente a su obra sin conocer sus intimidades. Lo que nos concierne y nos toca es esta victoria plástica del hombre, la revelación de la belleza en formas inesperadas, la renovada demostración de que es posible también para nosotros humanos el goce divino de la creación. Quienes ven la exposición se re-crean sintiendo los triunfos de la forma, arrastrados por el deletite de vivir, de ser cuerpo sensitivo capaz de movimiento, vuelo, elevación gracias a la elegancia sin reproche de estos nuevos seres para los cuales sólo un poeta podría inventar nombres adecuados. Fundamental en estas obras es el efecto cinético sobre el espectador. Se ve uno obligado a reaccionar ante ellas muscularmente, visceralmente con una participación somática ineludible y placentera. El nombre de la exposición nos parece una boutade del escultor”. Otro crítico, el más culto y respetado de todos, escribió entre otras cosas: “Las cuarenta y dos piezas de esta exposición parecen corresponder a estructuras arcaicas del alma, reprimidas por las formas normales del mundo y en pugna irreconciliable con ellas. Al ponerlas de manifiesto, el escultor pone en crisis el rostro cósmico que nos es familiar, lo hace lucir desmesurado y disparatado. La desmesura y el disparate de nuestro mundo, así revelados, posibilitan la mensura de lo inconmensurable. Lo que sería en otras circunstancias una catástrofe: la pérdida de la racionalidad ordinaria y habitual de nuestro mundo, es compensado por la aparición de lo irracional cotidiano bajo una luz benévola, con un encanto fascinante que vence el miedo a la locura y a la muerte. Al salir de su latencia esta dimensión prohibida desde siempre, nos preguntamos si el artista no nos está empujando a la toma de consciencia de nuestro ser total, a la comunicación e integración de nuestros múltiples y descoyuntados niveles de existencia. Nos queda la sensación de haber presenciado en esta exposición un acontecimiento que marcará hito en la historia de las artes plásticas. Respetamos el enigmático título de la exposición, pero preferimos no lucubrar sobre él ni comentarlo”. Me alegré mucho. Sentí que había llegado. Mi gozo hubiera sido perdurable si no hubiera aceptado ir a la fiesta de clausura de la exposición. Estaban presentes los organizadores, los críticos, los compradores, mis familiares políticos entre ellos mi suegro, idéntico a sí mismo, invariable, respetado por los años ¿será inmortal?, los muchachos, periodistas, altos funcionarios del gobierno y otras personas muy distinguidas y escogidas para completar la flor y nata. Yo era el héroe de la noche y nadie me robó el show. Abusé de los excelentes cocktails, estaba medio borracho, me comía los pasapalos masticando con la boca abierta, le puse hielo y cocacola a la champaña, me sacudí la nariz con una fina servilleta bordada, me monté en una mesa y dije un discurso en español. Me celebraban todo lo que yo hacía. Todo les parecía original y bello, un happening, He is so charmingly excentric dijo una linda señora despeinándose. Cuando regresé a casa estaba triste y no pude dormir. Todo había sido mentira: ni los australianos habían comprendido mi obra ni yo había triunfado. La falsedad me persigue en este país. Los australianos tienen un aura amarilla de goma transparente; lo que se les lanza, sea lo que sea, se imprime en ella y uno tiene la impresión de que lo han recibido, asimilado, incorporado a su vida, pero al poco tiempo el aura se sacude y vuelve a quedar como antes. Son impermeables, shock-proof, art-proof. Son ineducables como, según ellos, los primitivos de Australia. Tal vez yo también soy ineducable. Una manera orgullosa de decir que no sabemos comunicarnos o que no lo deseamos. El título de la exposición era una confesión de fracaso, más todavía, de error. Yo me había equivocado con el búmerang; mi meta no es, no puede ser el búmerang, sino algo que sea para mí lo que el búmerang para los primitivos de Australia. Yo había confundido una plenitud con mi plenitud; cada hombre, cada pueblo tiene que lograr la suya. Cuando me aproximo a otra me alejo de la mía. Querido profesor, debería darme vergüenza hacerle la siguiente confesión, pero no me da; estoy sinvergüenziado como los muchachos demasiado castigados; perdone la sinvergüenzura: toda mi vida he sido un güelefrito, como dicen en mi pueblo, un regüeleñema. Así como los perros se ponen a velar en la cocina mientras se fríen los huevos esperando que les tiren algo, así también yo he estado velando otras plenitudes engañándome con la creencia en un diálogo sagrado con los materiales de la escultura para llegar a mi meta. Puedo engañar a estos australianos, quienes a su vez se engañan y me engañan, pero no puedo ya engañarme más a mí mismo. Tampoco puedo consolarme con saber, como sé bien ahora, que los demás escultores también están haciendo lo mismo, algunos con menos suerte que yo. Lo que sí me da un fresquito es que he velado bien en lo del búmerang, porque la mayoría vela falsos fritadores. Revisando lo vivido, lo sabido y lo hecho, creo comprender que son los primitivos de todo el mundo los que han llegado; por eso no se han civilizado. Civilizarse es una forma de no querer llegar. Yo no soy ni primitivo ni civilizado, y en eso me parezco a mi gente. Por un lado los que llegaron, por el otro los que no quieren llegar; en el medio yo que quiero y no quiero, tramposo, le pongo cara de primitivo a los civilizados y cara de civilizado a los primitivos. Dígame, profesor, ¿puede salir algo sólido de todo eso? Lo imagino como Ud. era cuando me visitaba en esa casita sobre el cañón del Chama, con esa cara suya medio tristona, y sé que no me responderá nada; inclinará la cabeza hacia un lado, en silencio, sin dejar de mirarme, y me dará esa sensación de fraternidad impotente, de inútil cariño que nadie más me ha dado nunca y que tal vez sea lo único realmente valioso que he encontrado en mis relaciones con los demás. Gracias, profesor. Así pasé varios días, y estaba en ese predicamento cuando llegó mi suegro, siempre tan circunspecto y amable, con los recortes de los periódicos que reseñaban la fiesta de clausura de la exposición. Sentí en las tripas, en los riñones, en el hígado, en los cojones una repulsión tan grande por él que me sacudía todo el cuerpo. Lo injurié, lo maldije, lo insulté, le menté la madre, aquella madre reclutada hacía tantos años ya en los prostíbulos de Londres. Se la menté al revés, se la menté como superior a él, él que había descendido a esa repulsiva encamación del cristianismo, a esa mediocridad saludable y bonachona hedionda a colonia Yardley. El representaba, le dije, una manera de ser hombre que amputaba las más nobles raíces de lo humano en favor de la comodidad. Si ese modelo se imponía y se estaba imponiendo el mundo sería gobernado por cochinos bien maiziados, limpios, corteses, fabricantes de bombas, organizadores de ejércitos, cultivadores del arte de la guerra a distancia. Había sido generoso conmigo, pero me agredía con su manera de ser hombre que negaba y excluía la mía y tendía a devorarla cual gran amiba, a incorporarla, a asimilarla; su asquerosa bondad era jugo gástrico. Yo no hacía más que defenderme, arrinconado, oprimido, asfixiado. Me dijo que mis palabras lo conmovían profundamente, lo obligaban a poner en tela de juicio su modo de ser, lo compelían a un examen de conciencia. Juzgó probable que yo tuviera razón y agradeció mis admoniciones. Esto fue la gota que rebosó la medida. Me abalancé sobre él para sacarlo de mi casa a puñetazos, a patadas. Tuvo que interponerse mi mujer entre los dos. El se retiró con una inclinación de cabeza conservando su dignidad y el dominio de sí mismo. Ud. me comprende, profesor, estoy seguro. Al día siguiente, temprano por la mañana, tiré la operación porche para herir el sentido de honestidad de los australianos. Como Ud. sabrá, los australianos dejan en el porche antes de acostarse el dinero para pagar la leche, el periódico y cualquier otra cosa que hayan pedido a los abastos con reparto a domicilio. Me adelanté a los repartidores y fui de porche en porche recogiendo sin disimulo todo el dinero que habían puesto. Por la tarde, vino una señora a darme las gracias en nombre de la comunidad por haberlos hecho partícipes de una de mis graciosas excentricidades, lamentaban no haber estado preparados para tomar fotografías. Cubriendo la posibilidad de que yo realmente necesitara dinero y hubiera recurrido a ese método heterodoxo, me ofreció el apoyo de la comunidad y me explicó la manera de hacérselos saber en el futuro. La dejé con la palabra en la boca y me fui a una agencia de viajes. Compré pasajes, hice reservaciones, entregué los documentos de identidad para la solicitud de visas, pedí que me arreglaran todo lo relativo a los impuestos. Cuando regresé a la casa, mi mujer ya estaba desmontándola y preparando a los muchachos para un largo viaje. En el medio de la sala estaban ya abiertos los grandes baúles. No cruzamos palabra. Me puse yo también a hacer maletas. Profesor, esta mujer tan comprensiva, tan alter ego, tan otra mitad práctica ¿será también una gran amiba australiana pero con exquisitas enzimas digestivas? No sé qué haré como escultor, pero no haré aproximaciones al pilón, ni a la mano de pilón, ni a la macana, ni a la piedra de moler. Tal vez logré reunir el valor suficiente para hacer una verdadera aproximación a mí mismo. Me voy. Espero que la plata de todo lo que he vendido y rematado aquí me dure varios años. Primero a Venecia. Después a la Guajira o a la Guayana. Después otra vez a Venecia y después de nuevo a la Guajira o a la Guayana y después... Esos son mis planes entre el querer y el no querer. Tal vez oscilaré entre esos dos polos porque no puedo encontrar mi centro o porque no tengo centro. ¿Puede crearse un centro?. Ud. llegará a Australia unas dos semanas después de mi partida. Le escribo sobre un baúl ya cerrado, matando el tiempo de la espera. Le escribo con gusto. Me voy. Me fui. Ojalá podamos encontrarnos algún día, o tal vez sea mejor que no volvamos a vernos. Tierra de Nod CIERRO LOS OJOS y veo la ciudad de torres parecidas a montones de monedas. Pero debo abrirlos: “Velarás sobre el cuerpo de tu hermano agonizante. Nosotros volveremos con ayuda”. Los abro: mi hermano está allí, tendido sobre el suelo en medio de la selva, no ha cambiado de posición, no ha hablado. Muchas horas han pasado, la tarde, la noche, la mañana. Ahora es la tarde otra vez. Yo aquí, sentado sobre esta piedra, a varios metros de distancia, velo sobre su cuerpo y espero. No se ha quitado la gorra ni las botas de guerrillero. El uniforme verde oliva, sucio, raído, se abulta ligeramente en el vértice de las piernas y se pega a la piel, agujereado, en la mancha de sangre seca sobre el pecho, casi a la altura del hombro izquierdo. Se me cierran los ojos y veo la ciudad, las torres como altos montones de monedas. En algunas torres cada piso esta superpuesto exactamente sobre el inferior y el último de abajo parece descansar sobre la tierra, sin cimientos. Pero en la mayoría de las torres cada piso está un poco desplazado con respecto al siguiente por arriba y por debajo, de tal manera que sobresale por un lado y deja una lúnula sin cubrir por el otro. No todos los pisos están desplazados en la misma dirección; mientras dos torres se aproximan hasta casi tocarse, otras dos se distancian mucho más en la parte superior que en la base; una se alza en espiral, la siguiente describe un obtuso zig-zag; tres se inclinan peligrosamente hacía mí en el borde de la ciudad; cuatro parecen reverenciar a una vertical. ¿Por qué no se caen? Son desiguales en altura y diámetro. Se destacan sobre un cielo monótono de horizonte muy bajo y rectilíneo. Brillan como níquel. Abro los ojos. Es de noche. Hago una hoguera, entre mi hermano y la piedra donde me siento, para ahuyentar animales salvajes. Mi hermano no responde, no se mueve ni siquiera cuando le acerco la cantimplora a los labios, guarda silencio con los ojos cerrados, ¿duerme?, ¿medita?, no me atrevo a tocarlo. Después de una larga marcha apoyado en mi hombro, él había dicho que lo dejaran descansar ahí. Los otros se fueron a buscar ayuda, yo me quedé a cuidarlo. “Hijo, acompaña siempre a tu hermano y ayúdalo en todo según él te lo pida. Tú eres tranquilo, de la tierra y del agua. Es él quien se expone voluntariamente a grandes peligros por un fuego que lleva en la sangre y por la agitación de su aliento”. Me siento en la piedra a velar. El follaje de los árboles hace techo y no deja ver las estrellas. Me levanto de vez en cuando para alimentar y atizar la hoguera y para mantenerme despierto. Estoy tranquilo y vacío, no tengo sueño, pero una especie de arenilla me agrava los párpados. Los ruidos de la noche y del fuego configuran un paisaje que me es familiar, entretejido con los reflejos cambiantes en los troncos gigantescos, en las lianas. El bailoteo impredecible de las llamas construye efímeras e ilusorias cavernas en la selva nocturna. Me froto los párpados para dispersar la arenilla. En vano. Cierro los ojos apretándolos y veo la ciudad de monedas enormes, sus torres caprichosas. Es mediodía en la ciudad. Observo que los pisos de las torres en realidad no hacen contacto unos con otros aunque están muy próximos: una especie de varilla central, en apariencia flexible, los atraviesa excéntricamente y los sostiene. Esa varilla central-conjenturo- debe contener un ascensor y los habitantes de los pisos sin duda pueden cambiarlos de posición según la orientación que vayan prefiriendo con respecto a la luz y al paisaje. Tubos retráctiles color ceniza que no había notado antes conectan las torres brillantes unas con otras a diferente altura, formando una telaraña gris mate cuyos hilos se distribuyen siempre oblicuamente con respecto a la horizontal del suelo plano sin formar ningún esquema simétrico. Además, se interconectan y se bifurcan. Se mantienen rectos esncogiéndose o alargándose según el movimiento de las torres. Tienen el mismo grosor de las varillas verticales pero sin brillo. Ninguno llega hasta la tierra. Abro los ojos sobre las llamas, a través de ellas veo a mi hermano. El baile de la luz lo descompone en hojas secas, troncos podridos, pequeños barriales, huidizos caminos, fugaces alas de murciélago; lo dispersa en piedras semienterradas, en semillas prestas a reventar, en insectos agonizantes; lo convierte en chillidos de lechuza, en croar de ranas, en canto de chicharra y grillo; lo transporta en la cansada brisa como olor a perro mojado y a magnolia, a fértil humus putrescente; lo diluye en sabor de vulva amanecida y semen viejo, en escalofríos de madrugada. Cuando parpadeo, la quietud y el silencio de la ciudad lo suplantan por instantes, poniendo torres de plata sobre su corazón y el vértice de sus piernas, cambiando por tubo de amianto inmaculado los cordones de sus botas, transmutando a lisa superficie metálica la gruesa mancha de sangre en su uniforme, sepultando bajo el suelo inoxidable los relámpagos de su frente protegida por la arrugada gorra de guerrillero. El día se alza de prisa. El sol naciente encandila juguetonamente calándose entre los troncos; la hoguera se ha apagado y queda reducida a brasas cenicientas donde vegeta un fuego vergonzante, y al aroma de leña quemada en la cansada brisa. “Por un fuego que lleva en la sangre y por la agitación de su aliento”. Me siento sobre la piedra a velar y esperar. Algunos pedazos de papelón y queso, unos tragos de agua. Nunca comprendí por qué, si habíamos salido del monte para instruirnos, teníamos que volver al monte para huir de un ejército desconocido, con un fusil extranjero y un morral extranjero y un par de botas extranjero. El decía que yo no tenía mucho en la cabeza. Lo recuerdo cuando una mañana como ésta discurría en las gradas de un edificio de la Universidad. Yo no entendía nada de lo que él decía, pero un incómodo estremecimiento me recorría la piel de la espalda y de la nuca, y se me formaba un nudo en la garganta. Alguien sostenía una bandera roja o negra cuya sombra caía sobre su ojo izquierdo y entraba y salía según la brisa y según sus agitados movimientos convirtiéndolo en un tuerto intermitente. En su discurso era cuestión de sangre derramada y de un fuego que se alzaba por los aires desde la sangre. Lo veo allá y lo veo aquí simultáneamente; la sombra de la bandera picotea su ojo izquierdo… ¡Impúdico animal! Lo espanto de una pedrada, pero él se aleja sólo un poco con su pesado vuelo negro y permanece al acecho en una rama. Preparo mi fusil cuando resuena desde la infancia, a través de las sementeras y la escuela rural, la voz de mi padre. “No hay que matarlos, trae mala suerte; además son buenos, limpian la tierra de mortecina”. Bueno, son persistentes pero tímidos; si se acercan mucho, una pedrada de vez en cuando basta. Ahora es de noche en la ciudad de las torres parecidas a montones de monedas. Estoy más cerca. Toda ella está montada sobre una enorme plataforma lisa y plana que se extiende hasta el horizonte. No hay calles; sólo el espacio vacío entre las torres. No se ve a nadie. La ciudad toda esplende con una luz que no parece provenir de ninguna parte, como si cada torre y el suelo tuvieran su propia aureola para iluminarse a sí mismos; la luz no trasciende al paisaje circundante ni llega hasta mí: no veo mis manos hundidas en la tiniebla. Se oye un zumbido continuo y monótono, debe haber poderosas máquinas bajo la plataforma. Comienzan a llegar enjambres de mariposas nocturnas que revolotean en torno a las torres, chisporrotean como si chocaran contra un escudo electrizado invisible y caen, luego un viento artificial centrifugo las barre hacia los alrededores. Me lleno de alas, antenas y patas chamuscadas, de pequeños abdómenes reventados derramando su pegajoso líquido. Ahora no es uno, sino todo un grupo, se disputan la herida y rompen los pantalones. Unos tiros al aire y se dispersan. Ya no tiene sentido que vuelvan los compañeros no lo tuvo desde un principio. “Hijo, acompaña siempre a tu hermano”, dijo la madre irrevocable. Vinimos de donde sale el sol, desde la casa paterna; regresaré a casa, con el cuerpo de mi hermano, caminando hacia el este. El uniforme y la piel tienen rasgaduras de picos. Lo amarro por los pies y me lo cargo sobre la espalda como el hombre de la emulsión de Scott carga su bacalao, la emulsión que nos daban en la infancia para evitar el raquitismo. Antes pasé el agua de su cantimplora a la mía, lo que había de útil en su morral al mío, sus peines de balas a mis bolsillos y eché su cantimplora, su morral y su fusil a un matorral. Me pongo a caminar hacia el este y no he andado largo rato cuando siento que el peso de su cuerpo disminuye bruscamente, pero sin violencia, hasta casi nada. Me lo quito de la espalda y lo alzo frente a mí por los pies. De las botas cuelga un saco vacío formado por su ropa y su piel. El cuerpo se ha deslizado por una rasgadura que, comenzando en la coronilla, se extiende por ambos lados del cuero cabelludo, de la cara frente a las orejas, del cuello hasta el extremo de los hombros. La rasgadura incluye las partes correspondientes de la gorra que no se le ha caído, y de la blusa. Me vuelvo aterrado y los veo en el suelo, pero tal como era hace ocho años, a los catorce, cuando amanecimos una vez de excursión en el monte durante las vacaciones de liceo para olvidar la casa del tío citadino donde vivimos mientras hacíamos el bachillerato Yo me había despertado antes que él, y él tenía el mismo aire plácido y la misma ropa que tiene ahora. Cierro los ojos para reponerme, para reflexionar y decidir, para tratar de comprender, y veo la ciudad brillante de torres caprichosas que ahora despide la fragancia artificial de animales en celo y resuena con llamados sexuales proyectados por aparatos de sonido de alta fidelidad. La invaden váquiros, morrocoyes, lapas, tigres, cunaguaros, chigüires, venados, monos, cachicamos, iguanas, dantas, garzas, alcarabanes, perdices, guacharacas, codornices, palomas, loros, turpiales, tucanes. La inmensa plataforma es un bullir enloquecido de saltos, zarpazos, ronquidos, chillidos, baba, sangre, semen. El aire en torno a las torres, hasta donde alcanza la vista, es un pulular caótico y un ulular complejo e intrincado de heteróclitos volátiles, de mezclados enjambres desorientados y agresivos. Pero súbitos agujeros en el suelo y extrañas redes saliendo de las torres comienzan a atraparlos. Se resisten, chillan, patalean, muerden, rugen, pican, rasgan, orinan, vomitan, eyaculan, aúllan, berrean, trinan, se esponjan, se erizan, se grifan. En vano. Los dispositivos de cacería de la ciudad terminan por atraparlos a todos. La calma acostumbrada vuelve. Un líquido jabonoso lava las torres innumerables y la plataforma. Después un líquido transparente desplaza al anterior y el viento artificial centrífugo seca todo. La ciudad retorna a su estado habitual. Yo retorno a mi hermano de catorce años. Se ve mejor así que a los veintidós. El saco de ropa y piel ha desaparecido Me pongo el cuerpo plácido en la nuca sosteniéndole las piernas con un brazo y la cabeza con el otro. Camino y camino hacia el este sin detenerme. Cae la noche. Hago una pausa para amarrarme la linterna de cazador en la frente y sigo caminando, decidido a no parar hasta llegar a la casa paterna. Mi determinación vence el cansancio, no soy sino el anhelo de regresar; sé que no estoy perdido porque me dirige un instinto direccional que nunca me ha fallado. Camino reconcentrado, todos mis pasos son un solo paso, no pienso en los que he dado ni en los que me faltan, algunos parajes me resultan familiares, a pesar de la oscuridad y en el débil resplandor de mi lámpara. Sólo veo la ciudad cuando parpadeo, su instantánea aparicióndesaparición no logra suplantar peligrosamente el suelo ante mis pies ni me impide percibir los barrancos, los bejucos, las piedras, el falso suelo sobre un hueco cubierto de vegetación, algún tronco caído, los barriales dejados por las lluvias donde a veces se quedan pegadas la botas, los arbustos espinosos, la hirientes ramas bajas quebradas que pueden vaciar los ojos. Pero ya en la madrugada tropiezo; trastabilleo para recobrar el equilibrio sin soltar el cuerpo de mi hermano. Se cae sin embargo y arrastra en su caída la ya muy debilitada linterna frontal de cazador que se quiebra. No me queda más remedio que esperar el amanecer, afortunadamente cercano, según creo. Es de tarde en la ciudad con sus montones irregulares de monedas enormes. Visión terrible: animales de otras latitudes y de otros tiempos asedian: elefantes, gorilas, tigres de Bengala, cocodrilos, hipopótamos, mastodontes, alosaurios, triceratopos, estritiomimos, estegosaurios; el aire está lleno de pterodáctilos; las largas sombras inmóviles de las torres reparten por el este el territorio externo a la plataforma en franjas paralelas donde se mueven irregularmente las bestias que avanzan, mientras por el oeste las sombras móviles de los monstruos se proyectan en fantásticas manchas amenazantes sobre las torres y la plataforma. Pero un hemisferio invisible parece proteger ahora a la ciudad; al llegar a sus límites los animales parecen chocar o recibir descargas y caen despedazados o huyen heridos y aterrorizados. Cuando cae la noche y la ciudad resplandece con su intransmisible lucidez, abro los ojos. Ya amanece. El cuerpo de mi hermano yace boca abajo, la cabeza y las piernas destrozadas: mi marcha debió ser mucho menos cuidadosa de lo que pensé y la caída tremenda. Tiene una larga herida en la espalda atacada por millones de hormigas, pero no sangra. Espanto las hormigas con una rama y me doy cuenta de que dentro de su cuerpo hay otro cuerpo más pequeño. Lo saco con mucho cuidado. Es él mismo, pero cuando tenía siete años, vestido como el aquel dia memorable en que juramos ingenuamente no aprender nunca a leer ni a escribir, con su gorra de tela que tanto le gustaba entonces y sus alpargatas nuevas de capellada azul que oprimían el dedo gordo y el segundo al dejarlos asomar por la abertura delantera. Mirando en torno reconozco el paisaje, estoy bien orientado. No quiero llevar dos cuerpos a mis padres sobre todo uno tan maltratado y roto. Me decido por el pequeño. Lo reconocerán sin duda. Abandono el de catorce años tan exangüe y hueco y me enhorqueto en el cuadril izquierdo al pequeño, bien aseadito y vestidito. Camino sin problemas, estoy en terreno bien conocido. A media mañana llego a la casa paterna. Triste sorpresa, la casa está sola y descuidada, las puertas quebradas, telarañas enormes, nidos de evechuchos. ¿Qué ha pasado? El ejército pasó por aquí seguramente. Hay signos viejos de violencia. Dos cruces en el patio. Pongo el cuerpo de mi hermanito sobre la mesa de comer y comienzo a desvestirlo para prepararlo pensando en hacer una tercera cruz. Estoy vacío y seco, pero de repente un ramalazo de dolor me sacude las entrañas y los ojos se me llenan de lágrimas. Sollozo. ¿Dónde había escondido tanto desamparo y tanta queja? Me ablando todo y me lleno de lamento; gemidos largos me relajan los miembros. Las lágrimas me ciegan y veo la ciudad de torres altas como montones altos de monedas; la luz del cielo es de un anaranjado vaporoso, en ella flota ingrávido un rinoceronte azul, se desplaza como si disfrutara sus movimientos de globo: tiene una guirnalda de margaritas en torno al cuello y una magnolia en la oreja izquierda. Se acerca a la ciudad, nada lo detiene, entra a la ciudad sin esfuerzo y sin violencia, choca con las torres que caen como si desapareciera la varilla vertical que las sostiene, los tubos de comunicación se enredan en las patas y en el cuerno del complacido rinoceronte. De los tubos y de los pisos quebrados caen hombres como gusanos de la gusanera de las vacas cuando las secretea el secreteador. Hay chispazos, explosiones, incendios. La plataforma revienta en muchos sitios, se cuartea, se abre, se fragmenta dejando al descubierto cables, tuberías, motores, serpentiles, series de compartimientos estancos, bobinas, generadores, acumuladores, resortes, tableros y centenares de extraños aparatos. En el vientre reventado de la plataforma caen los pisos estrepitosamente y se quiebran. El rinoceronte continúa sus lentos giros y piruetas, sin darse por enterado de lo que ocurre. Su azul se diluye poco a poco en la luz anaranjada toda delicuescencias. Es ya traslúcido, casi transparente, pronto se confundirá con el cielo sobre los incendios fenecientes de la ciudad destruida. Con los ojos todavía húmedos continúo preparando a mi hermanito y le descubro algo extraño en la olla, en esa concavidad que se encuentra entre la cabeza del esternón, los extremos internos de las clavículas y la tráquea, allí donde nos ponían el vicvaporú cuando teníamos gripe. Me limpio los ojos con la sucia manga verde oliva del uniforme: es un cierre muy disimulado que le llega hasta el pubis. Lo abro. Por dentro todo es acolchado y suave como para amortiguar golpes y proteger un objeto precioso. Busco delicadamente y saco el contenido: un pan de hallaquita aliñado. ¡Qué hambre tengo! Me siento a comérmelo. Nada más delicioso, nada más nutritivo. Me siento robustecido y vigorizado. Llevo afuera al que era estuche de mi hermano y lo hecho en un montón de basura, luego paso a revisar qué instrumentos de trabajo han quedado en la casa. Salgo otra vez para inspeccionar los alrededores. Es tiempo de talar y quemar para la sementera nueva. Hay bastante trabajo por delante. La casa se puede componer. La cerca se puede remendar. Un hombre completo no teme comprar su vida con sudor. Cierro los ojos y no veo nada. Abro los ojos y veo el conuco nuevo que voy a hacer. Záin CUANDO AÚN ERA DE DÍA, se dio cuenta de que sus enemigos habían llegado para capturarlo. Sabían que él estaba allí pero no lo habían reconocido todavía. Miró a su alrededor buscando salvación en la fuga mientras la fiesta continuaba. Las parejas bailaban en ropa de trabajo o en traje de baño en torno a la piscina en forma de guitarra que se encontraba en el centro de la terraza. Hacia un lado estaba el bar de donde venía la música y donde estaban sus perseguidores. No había otra salida. Hacia los otros lados, azoteas más bajas y, allende una de éstas, un enorme solar rodeado de altos muros; en el solar un bosque. Intentaría llegar al solar. Aunque no sabia bailar invitó a una señora y casi la obligó a seguirlo en sus vueltas ridículas hacia el borde de la pista. Cuando quiso saltar al otro lado, resbaló y se golpeó la cara contra el bajo pretil y quedó a caballo sobre él, paralizado por el dolor y el terror. La mujer quiso ayudarlo y se manchó las manos de sangre; se las secó en la falda y él vio entonces la liga vertical de las medias sobre la carne rosada y pasiva, y por entre las piernas vio a sus perseguidores que lo señalaban. Descubierto. Impulsado por el pánico saltó al otro lado y corrió buscando una entrada al bosque. Los muros del solar eran más altos que la terraza donde ahora se encontraba; no podía escalarlos, pero halló un hueco irregular en la tapia, especie de agujal ampliado, sólo que demasiado pequeño quizá para dejar pasar a un hombre de su tamaño, además ¿cómo bajar hasta el suelo? Sus perseguidores ya habían saltado el pretil y se acercaban. No podía vacilar; se introdujo por el agujero, demasiado pequeño, y se desgarró las ropas y la carne. Su caída apenas fue amortiguada por las trepadoras espinosas que cubrían el otro lado de la pared, cayó de cabeza sobre piedras, pero no perdió el sentido y corrió sangrante, acezante, febril por entre cactos, cujíes, viejos samanes, sobre tierra resquebrajada, dispersando bosta seca, cagajones, sirle. Llegó a una cerca de alambre de púas que dividía el bosque y la pasó arrastrándose por debajo, sin poder evitar, por la prisa, que las púas le rasgaran la espalda. La segunda parte del bosque era complicada. Pequeños senderos semiocultos por matorrales se entrecruzaban en todas direcciones. Oía los pasos y voces de sus perseguidores y a veces los veía, pero se calmó al descubrir que se extraviaban en la tortuosidad inextricable de los caminos; éstos habían sido trillados sólo por las bestias de acuerdo con la mayor o menor resistencia de la vegetación. Mientras los árboles cardaban, urdían y tramaban apresuradamente los vellones crecientes de la noche, dejó de correr y basó su salvación en un juego de azar: tomaba cualquier sendero silenciosamente; la probabilidad de escape era la misma en cualquier dirección. Cuando sus ojos se hicieron casi inútiles —la acelerada esquila había abrumado los árboles— comprobó con alivio que sus perseguidores no tenían antorchas ni linternas y estaban probablemente desorientados. Las sombras le concedían una prórroga. El bosque amurallado era mucho más grande de lo que había creído en un principio y se habían internado hasta más allá del alcance de las luces de la ciudad. Blanda y ubicua la noche lo guardaba. Sabía que no podría caminar en línea recta, única forma de llegar hasta el muro y salir: ningún instinto direccional impediría que la trayectoria de su marcha formara un enredo de curvas irregulares interrumpidas por tropiezos y caídas para dejarlo al fin en la misma situación; además, se haría notar caso de que sus perseguidores permanecieran al acecho. Se tendió entre los arbustos y trató de reflexionar. Algunas circunstancias de la persecución le llamaron la atención: los hombres que intentaron atraparlo en las azoteas eran adultos fuertes, pero mientras corría por los senderos varias veces se volvió para verlos y no vio sino niños; con frecuencia, en las encrucijadas escuchó quejidos de parturientas; había por todas partes rastros recientes de animales domésticos y hasta de rebaños, pero él no se topó con ninguno; el tamaño del bosque amurallado era inexplicable ¿no se encontraba acaso en el centro de una gran ciudad? Junto con el dolor de las heridas y la fiebre sintió el inmenso cansancio de siete días de sobresalto huyendo de escondite a escondite y le hizo daño de repente la rutina quebrada. El no había hecho más que cumplir con sus deberes, ¿cuáles eran sus deberes? No recordó. Le pareció oír música de guitarra y se durmió; vio a una mujer fosforescente y desgreñada que corría por el bosque gritando “Yo soy Nimrod, el cazador”; creyó despertar y siguió viendo a la mujer fosforescente, era hermosa y gritaba “Yo soy Nimrod, el rey de las espadas”; creyó dormir y huyó, corriendo hacia atrás, por túneles y escaleras de piedra; cada paso inverso podía ser el último, pero correr de frente significaba perecer sin remedio. Calor y olor de establo lo abrigaban cuando despertó Un anciano lo estaba maniatando con las ligas que una mujer le entregaba. La mujer tenía la falda manchada de sangre y miraba hacia un muro detrás del cual alguien tocaba una guitarra. Mientras lo amordazaba, el anciano le habló quedamente al oído y le declaró quién los había mandado a capturarlo y por qué. Supo que sería entregado no a un tribunal de justicia sino al odio y la venganza de un enemigo implacable. Por equivocación de identidades había surgido la enemistad; pero no tendría derecho a explicar ni a defenderse, no le sería permitido decir palabra. Un relámpago de comprensión le acuchilló la conciencia cuando se supo víctima inocente. Por la herida penetraron navajas, punzones, tijeras, agujas, alfileres, escalpelos, garfios —todos ardientes— que, en bochinche frenético, se dispersaban, se unían, se disparaban, se entrecruzaban, giraban, zigzagueaban, circulaban para cortar, rajar, zajar, tundir, acribillar, desgarrar, quemar esa materia inconsútil, viva, delicada, sensible, algedónica, tímida y traslúcida que en él reflejaba el universo. Oh rebeldía impotente ante la injusticia. Oh futilidad de tan grande dolor ante lo absurdo. Oh debilidad. Oh pequeñez. Y tembló convulsivamente, toda su carne convertida en ahogado sollozo. Lo conducirían, con los ojos vendados, a un lugar que el anciano llamó “piedra de la retribución”. El anciano caminaba delante y lo guiaba con una soga que le había atado a la cintura. Nadie habló durante el trayecto. El camino era liso, la marcha lenta, no sentía deseos de fugarse, pudo reflexionar y se dio cuenta, con sorpresa, de que su gran dolor era hueco y un tanto teatral. No que no lo sintiera, le dolía realmente todo lo que estaba ocurriendo y le dolía como nada le había dolido antes; pero él dramatizaba su situación como si quisiera convencerse íntimamente de que era una víctima del mundo irracional de los hombres donde la justicia no es sino el anhelo trágicamente inútil de los muy jóvenes. En un repliegue de esa “materia inconsútil, viva, delicada, etc., que en él reflejaba el universo” estaba alegre porque se sabía culpable de una culpa más difícil de llevar que el dolor, y daba la bienvenida al castigo redentor. Admitía, pues, que era culpable; pero no de la acusación formulada por el anciano: él no había ultrajado nunca a ninguna vestal e ignoraba hasta la existencia del templo de su presunta fechoría. Lo alegraba la convicción subliminar de que el castigo puede purgar culpas a las cuales no va dirigido, de que a un quantum de culpa corresponde un quantum de castigo sin acoplar específicamente el tipo del uno al de la otra. Lo alegraba porque no la había examinado; al examinarla vio que era endeble y no podía sostener su consuelo: cabía la posibilidad que le sirvió para dramatizar su dolor, agravada ahora por la falta de un regocijo secreto. Era castigado por una culpa que no era la suya, por lo tanto seguía siendo culpable. Sin embargo, en un universo donde era castigado por una falta no cometida, bien podía suceder que no fuera castigado nunca por la falta cometida. Sólo que la falta, cuando va acompañada de culpa, clama por el castigo, por su castigo. O sería todo esto que él sufría, incluyendo la confusión de identidad, precisamente el castigo adecuado para su verdadero crimen. Su verdadero crimen; extraño que hasta ahora no lo hubiera considerado en detalle. Decidió compararlo con el castigo y se dio cuenta con horror de que no lo recordaba. Mientras caminaba, siguiendo dócilmente a su guardián, trató de recordar y exploró a prisa, precipitadamente, todos los vericuetos de su memoria; pero no halló sino túneles y escaleras entre edificios de imposible arquitectura y se vio correr hacia atrás como si deshiciera el laberinto de sus pasos para volver al paraíso uterino, al óvulo, a las gónadas huyendo de algo que se convertiría en recuerdo pavoroso si él no regresaba. Comprendió que habían llegado porque su guía se detuvo, se situó detrás de él y lo sostuvo por los hombros como ofreciéndolo, y porque oyó una voz cansada que leía con indiferencia: “...sobre esta piedra. Sobre esta piedra mis riñones y mi piel te pesaron y fuiste hallado fallo. Desde esta piedra te llamé para que a ella vinieras y se cumpliera la sentencia según mi voluntad. Siete días y siete noches te fueron concedidos para que recorrieras cómodamente las catorce estaciones de angustia entre tu vida ordinaria y tu muerte. Nadie te persiguió. Durante siete días y siete noches tres personas te esperaron en una de las entradas de este santuario: el anciano, su hija y su nieto el guitarrista. No te conocían, pero te reconocieron por tres signos: entraste caminando hacia atrás, tenias la bragueta manchada de rojo y dijiste Nimrod, la palabra de pase de los condenados. Nadie te guió hasta la entrada, pero la luz ambarina de tu culpa no podía equivocarse. Ya estás echado de espaldas sobre la piedra. Que se ejecute el décimo cuarto punto de la sentencia sobre esta piedra. Sobre esta piedra mis riñones y mi piel te pesaron y fuiste hallado fallo. Desde esta piedra te llamé. . Sintió que manos delicadas le empujaban tiernamente el mentón hacia atrás. El joven a quien nunca vio comenzó a afinar la guitarra. Un perfume que no olía desde su infancia le dio la seguridad de que a su lado había una presencia femenina, hondamente maternal. Entonces toda su sangre se arremolinó en un clamor incontenible: “Soy yo, Nimrod, el cazador. Nimrod, el rey de las espadas”. Firme y amorosa la ancha hoja de piedra le destrozó la garganta. La tierra sagrada se bebió lentamente el grito humeante de su sangre y no supo que moría en sueños, ni que era Adam Lilit quien lo hería desde otra dimensión y destruía, con un reflejo amarillo de obsidiana, su recuerdo de la espada flamígera. Combate en la Mesa de Naumrá “Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales en los aires”. (HAS LLEGADO. Esta es la mesa de Naumrá. Abarcas todo el espacio señalado para la prueba. El centro del gran círculo es este hotel. Las primeras estrellas de Escorpio, a la zaga del sol, están en el zenit. Se principia. Ya!) Detrás del mostrador de recepción la mujer espera a su desconocido esposo, jugando, como de costumbre, con palillos construyendo pequeños laberintos parecidos a escaleras. Un gran deseo impulsa todos los actos de su vida. Espera al que ha de completarla. Juega con palillos para trasladarse al mundo de las raíces y alimentarlas con su ternura. Desea el triunfo de su misión clandestina. Si los enemigos descubren el propósito verdadero de la organización, destruirán la planta sagrada. Eslabón clave del plan. De repente el violinista ciego, el que funge de músico mendigo a la puerta principal, toca la melodía. No cabe duda, es la melodía. Para los profanos es una canción anticuada; para ella significa peligro inminente, amenaza suprema. La mujer intensifica al máximo sus tensiones de alerta; cada articulación, cada músculo, cada destreza, cada conocimiento bélico, todos los poderes adquiridos en el largo entrenamiento están listos para actuar. “Tendrán que ser más de once mil para vencerme” –dice, recordando las palabras finales del hierofante, al comprobar que se encuentra en forma. Luego procede sistemáticamente: los sensibles mecanismos de alarma colocados en sitios estratégicos de la Mesa y del hotel no han registrado nada anormal. No habrá ataque físico. Las sierpes de la frente, de la coronilla y de las sienes están despiertas y tranquilas. No hay de momento agresiones mentales. ¿Algo de los huéspedes burló el examen telepático y se dispone a efectuar un espionaje psíquico? Los observa uno a uno guiándose por la lista del libro de recepción. Son veintidós. Cinco parejas en luna de miel dedicadas a inocentes ejercicios eróticos; tres viajantes de comercio durmiendo la siesta; un general retirado acompañado de su esposa y dos amigos en la sala de estar, conversando y tomando café; un profesor y cuatro estudiantes del departamento de arqueología ahora haciendo excavaciones en el borde sur de la Mesa. A todos estas personas hizo ella ya un detenido examen durante el sueño; todas han obedecido u obedecerán a partir de ahora órdenes post-hipnóticas de la organización; cada una cumplirá, sin saberlo, al salir del hotel, una misión prevista en el desarrollo del Plan. Ninguna es peligrosa. El personal administrativo y de servicio es digno de confianza Desde el gerente hasta el mandadero de la cocina, a todos los seleccionó ella misma, y ella misma los vigila infatigablemente mientras finge de recepcionista y jefe de camareras. Súbitamente el violinista mendigo repite la melodía con inusitada vehemencia, sin saber que lo utilizan para transmitir un aviso urgente. La mujer abandona entonces el mostrador y se dirige a la azotea del edificio con paso seguro. Su aire de indiferencia esconde la más felina atención acechante, la ampliación máxima de sus umbrales perceptivos sensoriales y extrasensoriales, la disposición al ataque inmediato. Usa el sistema de escaleras de incendio, ya llega, ahora sube la escalerilla del tanque de agua. El tanque de agua disimula una torre de observación perfectamente equipada. Solo ella puede reconocer la escalerilla y la puerta secreta hábilmente escondidas por temporadas ornamentales. Otea los fonfines de la Mesa bajo el cielo claro. Nada extraño. Las espigas de la planta sagrada dan a los campos un matiz violeta y a ella el goce de la labor cumplida y el celo de mantenerla. Todo normal. A lo lejos, contra la vertiente oscura de la montaña, aparece un automóvil. Se acerca un visitante o un cliente o un enemigo… el enemigo acaso. Desciende a la planta baja y ocupa su puesto detrás del mostrador. (La prueba continúa. Habrá alcanzado su punto culminante cuando Antares llegue al zenit. Mantén la ocupación total del círculo asignado. Manténte fluido y etéreo en tu vehículo de luz astral. Eres la tierra y la vegetación y el aire. Has invadido los cimientos, el piso, las paredes, el techo, los muebles del hotel. Estás en la piel de los amantes, en el tabaco del general, en los instrumentos de los arqueólogos. No intervengas; esto no es un examen de telebulia. No te concentres. Invade ahora sutilmente el automóvil que se aproxima: los neumáticos, el chasis, el motor, la carrocería, el tapizado, las ropas del ocupante único. Dispérsate. No olvides el humo de l chimenea ni las magnolias del jardín). El recién llegado y la mujer están frente a frente; los separa el mostrador de cristal y sobre el mostrador los palillos del juego configuran todavía un extraño laberinto en forma de escaleras. “Sí hay habitaciones libres”. “La número ocho es la más cómoda”. “Sótero Rasetti”. “Cuarenta años”. “Soltero”. “De Filadelfia”. Durante el diálogo rutinario – especie de moderno rito – la mujer, mientras escribe, concentra sus corrientes magnéticas en la convexidad de las pantorrillas, de los glúteos, de los senos, las hace circular por la curvatura de las caderas, por los bordes de los labios y párpados, por el pabellón de la oreja por las ondulaciones del pelo, y las emite en relámpagos voluptuosos por los pezones, el ombligo, las rodillas, a manera de rodear y envolver al hombre neutralizando sus defensas. Luego para la pregunta final. “¿Cuánto tiempo piensa quedarse?”, levanta los grandes ojos fulgurantes a fin de culminar la posesión vampírica. Ha impuesto su decisión a los átomos del aire, las moléculas de las paredes se orientan según su voluntad, los jugos calientes de las vísceras conspiran a su favor. Pero en los ojos del hombre no hay lujuria, sino cautelosa atención, calculadora prudencia tras la estructura inquebrantablemente espiral de su resplandor áurico “Para siempre” – responde con naturaleza y su voz apacigua y normaliza los elementos arremolinados que se tejen ahora en contrapunto obedeciendo a algo musical que estaba en esas dos palabras sin confundirse con ellas. Toma la llave él mismo y se dirige a la habitación número ocho. (Dispérsate! Recorre la circunferencia de tu campo de prueba: tenaces hierbas, laboriosos insectos, vetas de rocas metafórmicas, hilillos de agua, un ronroneo de abejas, al borde del precipicio con su río al fondo. Pero quédate simultáneamente en el centro: subes la escalera con los pies del hombre, eres la alfombra de los escalones y sientes su peso sucesivo, respira con su amplio tórax, entregas oxígeno y recibes anhídrido carbónico, te recuestas sobre los palillos con los codos de la mujer sorprendida). Esta primera escaramuza ha servido a la mujer para identificar al nuevo huésped: sólo un iniciado de Set puede resistir el asalto magnético de una vestal de Isis. Y sin embargo, ¿Cómo es posible que siendo tan poderoso para penetrar conscientemente en terreno enemigo, que siendo tan experto en el cierre de sus plexos, como es posible que no conozca, que no intuya, que no presienta por lo menos la trampa mortal sobre la habitación número ocho? Todo está montado allí para invocar la tiniebla exterior con su lloro y su crujir de dientes. Allí se puede producir un hoyo de nada en el Ser mediante la confusión explosiva de las dimensiones. La muerte tercera acecha allí con su caos topológico. El hombre abre la puerta, entre, cierre tras sí. Es una habitación como cualquier otra; hay, empero, sobre la mesa, un bloque de obsidiana con escaleras leberínticas en alto relieve. La mujer, enardecida por el combate, se apoya en las veintidós mil raíces de la planta sagrada – ese es su polo de amor y de ternura -, y lanza con certera pericia los impulsos mentales que activan el desastre en la habitación fatídica donde ha entrado por su propia voluntad el enemigo – éste es su polo de odio y de violencia. (Sál de esa habitación. Haz un vacío cúbico en ti mismo para contenerla. Huye hacia las mariposas y las hojas de hierba. Presencia la comunicación telepática de las hormigas. Conviértete en la danza semántica de las abejas, Desplázate con el acento de las brisas). Ella sube con la serena voluntad de las mieses, abre con su llave maestra, entra, ningún objeto ha cambiado: la tormenta ódica afecta pocas veces el plano físico. El hombre yace de espaldas en el suelo, dormido, dasmayado o muerto. Ella mira por la ventana el matiz violeta que la planta sagrada ha dado a la Mesa y a las montañas vecinas. Sabe que las sabias del vegetal amado, al contaminar las aguas y alimentar el ganado, penetrarán en el metabolismo de los campesinos y aldeanos creando las condiciones psíquicas para la gran obra. Presiente las oleadas de viento vesperal cargado de polen y una embriaguez momentánea la debilita entre el monte de venus y el ombligo. (¡Cuidado! Antares, el rojo corazón de Escorpio, está ya en el zenit). Sólo le falta una cosa por hacer: buscar la clave exacta del enemigo y trasmitirla a los superiores. Se sienta sobre el hombre con las rodillas dobladas y los muslos apoyados contra los viriles flancos, no se da cuenta de la posición pubis sobre pubis y comienza a desabotonar la camisa; el signo debe estar tatuado bajo la tetilla izquierda. Pero se detiene aterrada: sobre el esternón ha visto el símbolo inequívoco de los hierofantes del Isis al par que siente una quemadura brusca y brutal detrás de la frente seguida por un dulce fuego en la garganta y una llamarada en lo más secreto del corazón. Sin tiempo para comprender, se deja invadir por una languidez que trepa desde el pubis hacia las rodillas y el diafragma por escaleras laberínticas de calor orgánico. Un entorpecimiento de la conciencia la sume en éxtasis vegetal. Cuando vuelve en sí encuentra los ojos tranquilos y poderosos del hombre, y escucha su voz: “Columbita del Templo de la Diosa. No te enseñaron a reconocerme. Yo soy el arquitecto de las tempestades ódicas. Yo soy aquel a quien esperas: una vestal de Isis sólo sucumbe ante el asalto magnético del esposo que le ha sido asignado. Yo soy tu señor”. Sin poder salir todavía de la gran confusión, pero ya más lúcida, la mujer, antes de proceder a la liturgia quizá ya innecesaria del encuentro, aventura tímidamente la pregunta en que su mente matemática exige la información clave: “Señor, solo Señor, si eras tú quien venía ¿por qué resonó la melodía de peligro inminente, de amenaza suprema?”. El hombre se pone de pié de un salto, resplandeciente de poder, como una fiera que se despierta ante un cerco de cazadores silenciosos, implacables. (¡Abandona el gran círculo ya! Deja para siempre la Mesa de Naumrá. Las últimas estrellas el Escorpio atraviesan el meridiano cenital La prueba ha terminado. Que no puede ni un girón tuyo en el campo de batalla, ni siquiera en los ojos de algún insecto o en un estambre de magnolia. Regresa en tu vehículo relampagueante de luz astral. Olvida, oh aspirante a miliciano de Set, este triunfo que es nuestro y ocupa de nuevo tu cuerpo despreciable Anima otra vez ese rostro babeante. Acaso algún día tatuemos el signo de la Serpiente Antigua sobre tu corazón). Anfisbena TIEMPO, GRAN ANIMAL ELÁSTICO, te alargas y te estiras más y más; pero tú también tienes amo; el sol adolescente sube más y más; cuando la sombra de la catedral se baje de la casa cural no podrás impedir que comience la misa de diez. Había un reloj pegado al púlpito. Faltaba mucho todavía para las diez. Me paré detrás de una columna. Los rayos del sol ahora eran oblicuos y uno pegaba en el cuadro del viacrucis que me quedaba cerca; el rayo era de color indefinido, más bien morado. El cuadro representaba a Cristo con la cruz a cuestas. Lo habían escarnecido y azotado. Adivina quién es el que te pega; extraño carnaval: a que no me conoces. ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué tan solito? Ahora caminaba con esa enorme cruz a cuestas. Debió ser largo el camino desde el palacio de Pilatos hasta la colina de la calavera. Con un manto y una corona de rey bufo. El cetro era la cruz. Descalzo. Una vez se echó a perder la bomba; yo me propuse como voluntario para ir al río a traer agua. Ud. todavía está muy pequeño para eso. No, yo puedo. Vaya pues. Cogí dos baldes como hacía Felipito, los llené. De regreso caminaba con un balde en cada mano, orgulloso por hacer cosas de muchacho grande, pero el camino comenzó a alargarse y el tiempo a estirarse. Yo contaba los pasos, uno, dos tres... hasta cincuenta y me paraba a descansar. Soy nieto del general Guerrero. Uno dos tres... hasta cincuenta. Uno dos tres... hasta veinticinco. Larga pausa. Uno, dos, tres... hasta diez. Entre montes y remontes de todas las tradiciones. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y, volando casi loco, con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo .Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pausa. Pero Cristo no se paraba, no lo dejaban. Un, dos, un, dos, un, dos... A la salida del pueblo vas a ver la cuesta de la calavera. Un, dos. ¿Dónde estaba la gente que lo amaba? Estaba allí, mirando. No podemos defenderlo, necesitamos quien nos defienda a nosotros; él era nuestra esperanza y ahora resulta que no puede ni siquiera defenderse a sí mismo. Mi reino no es de este mundo; si lo fuera, pediría a mi padre legiones más numerosas y más fuertes que todas las legiones de Roma y de mil Romas, y él me las enviaría. Pero en mi reino las diferencias no se dirimen por las armas. Entonces ¿a qué viniste? No he venido a traer la paz sino la espada. No he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. No entiendo, Señor. No se trata de entender: mi reino es comparable a un pastor que abandona noventa y nueve ovejas para buscar una sola oveja perdida. Un, dos, un, dos... El rayo de la luz indefinida, más bien morado, que venía del vitral, abandonó la imagen del portador de la cruz y bajó en dirección al piso; la luz de otro vitral más alto se acercaba al cuadro, un, dos, un, dos... Faltaba mucho para las diez. Me arrodillé en un banco cercano al púlpito, frente al reloj, cerca de una columna, con los ojos bajos como para rezar, podía alzarlos en cualquier momento para ver la hora. La gente respeta al que reza, no lo molesta, casi ni lo mira, como si el mirar fuera irrespetuoso, sobre todo si está arrodillado cerca de una columna, como si se fundiera con ella de alguna manera y contribuyera a sostener la iglesia. El papa tenía la intención de excomulgar a Francisco de Asís, hermano Francisco no te acerques mucho, pero durante la noche vio en sueños una iglesia, a punto de derrumbarse, y a un mancebo que la sostenía, un, dos, un, dos... entonces no lo excomulgó. Era un buen sitio y una buena posición para soñar. Vi un extenso territorio, plano, casi desierto casi tundra, tunas cardones y cujíes hasta donde alcanzaba la vista y lechos secos de ríos otrora caudalosos. En el centro de ese inmenso territorio había un huerto con corrientes de agua cristalina y toda clase de árboles frutales: mangos, mamones, naranjos, chirimoyos, guanábanos, nísperos, tamarindos, semerucos; con taparos y samanes de ramas aptas para soñadero; con trinitarias, cayenas, magnolias, triandáfilas y orquídeas. A ese huerto lo rodeaba un seto vivo, impenetrable, de arbustos espinosos, y en su centro un ser humano, perfecto y solo, se adormecía en la delicia de su felicidad. No le faltaba nada. No le sobraba nada. Descansaba sobre una colina cubierta de hierba menuda. De debajo de la colina brotaban dos fuentes de agua cristalina, y fluían la una hacia el oeste, la otra hacia el sur. Dos corrientes fluían hacia la colina, la una del este, la otra del norte. Eran corrientes vivas, no movidas por la gravedad sino por su propio impulso voluntario. No vi hasta dónde llegaban las dos primeras ni de dónde manaban las otras dos. Abrí los ojos para ver la hora. Faltaba mucho todavía para las diez, pero los feligreses, fidelium grex, ya habían comenzado a llegar y a instalarse en los bancos. Algunos se persignaban con agua bendita, otros prendían velas ante las imágenes veneradas mientras seguramente formulaban algún voto. Los que se sentaron cerca de mí cuchicheaban sus oraciones como si hablaran con la boca pegada a la oreja de Dios. Cerré los ojos y vi de nuevo el inmenso territorio, lejos del mar, lejos de la montaña, y el gran huerto. El ser humano se había dormido sobre la hierba menuda, disfrutando la delicia de ser puro y perfecto; pero algo sorprendente estaba ocurriendo: las cuatro corrientes de agua resultaron ser una sola, anfisbena; salía de su fuente, de su cueva, debajo de la colina, hacia el oeste y hacia el sur y luego regresaba por el este y por el norte hacía su fuente, hacia su cueva debajo de la colina y las dos cabezas se besaban. Me di cuenta de ese prodigio porque ella se salió completa, se elevó y formó el número ocho sobre el ser humano perfecto, sobre todo el huerto, sobre todo el inmenso territorio casi desierto casi tundra, mientras sus dos fauces de dragón se encontraban en el centro de la corriente cristalina, sobre ella, ahora autónoma, independiente de la tierra, fluida y coherente a la vez, y se besaban estrechamente. En el punto donde las dos cabezas se besaban, la corriente que venía del este salía de una boca y entraba en la otra boca; una boca daba, la otra recibía; la corriente continuaba hacia el Oeste y luego se doblaba en arco de círculo hacia el norte; desde el norte bajaba hacia el centro, pasaba al lado de las cabezas en ósculo y seguía hacia el sur, luego se doblaba en arco de círculo hacia el este, desde donde se dirigía hacia el Centro y volvía a salir de una boca para entrar en la otra y repetir el mismo circuito. Como en mi primera visión yo no había visto ni el centro, porque estaba debajo de la colina, ni la periferia, porque estaba oculta entre los árboles, me había parecido que dos corrientes distintas salían del centro, una hacia el sur y otra hacia el Oeste, y otras dos, distintas también, afluían hacia el centro, la una desde el este y la otra desde el norte; pero se trataba en realidad, como ahora era evidente, de una sola corriente que en uno de sus puntos pasaba de una boca dante a una boca recipiente y no tenía fuente, era su propia fuente infinita. Si tal anfisbena hubiera formado círculo, se hubiera visto más claramente cómo se tragaba a sí misma incesantemente de boca a boca. Tal como estaba dispuesta, empero, formaba un lazo con la forma del número ocho y flotaba sobre el inmenso territorio escasamente poblado de tunas cardones cujíes, sobre el gran huerto frondoso, sobre la colina mullida de hierba menuda en el centro del huerto, sobre el ser humano perfecto que dormía de felicidad en la colina. ¿ Qué pasaría si las dos bocas dejaran de besarse? Una boca pegada a mi oreja izquierda cuchicheó: San Felipe, San Felipe, abájate del taparo, que las ramas del samán te dan un mejor amparo. Era Andrés; se había acuclillado entre la columna y yo. Ven esta tarde como a las seis, vamos a practicar boxeo Víctor y yo; decídete a aprender, puede ser muy útil. Pero yo no quería hacer ningún plan ni adquirir ningún compromiso; era el día de la verdad, el día más importante de mi vida hasta entonces, el día de las declaraciones, el día del gran encuentro; quería dejar todo abierto, estar disponible para todo. Hoy no puedo, yo te aviso, gracias, le dije pegando mi boca a su oreja derecha, cuchicheando y apretándole el brazo amistosamente. Faltaba mucho todavía para las diez. Me senté y cerré los ojos. El cuerpo de la anfisbena no tenía esqueleto, ni estructura interna de ningún tipo, sólo la forma de corriente. Como las cabezas en ósculo no estaban ligadas a columna vertebral alguna, podían desplazarse a lo largo de la corriente que era de agua y hubiera podido ser de luz, ¡quién hubiera podido ser de luz!, y tal vez era de luz líquida, una luz nutricia que aseguraba la lozanía del huerto. ¿Qué veo? Se cuenta de Quevedo que una vez, urgido por una necesidad fisiológica perentoria, lejos de su casa, en una ciudad sin retretes públicos, la satisfizo en un zaguán, y que, al terminar, sostuvo con la señora de la casa, atónita al salir y ver el espectáculo, el siguiente diálogo: ¿Qué veo? Hasta por la mierda me conocen. Pero eso es mucho. Quítele un poco. Le voy a dar parte a mi marido. Si quiere lléveselo todo. ¿ Qué veo? Las cabezas en ósculo se desplazaban lentamente en el sentido de la corriente. Palo, palo, ¿no vites a Tolo-Tolo? La dante da menos, obviamente, y la recipiente recibe menos. Consecuencia: el gran número ocho comienza a disminuir de tamaño. Parece lógico: a menos dar y menos recibir corresponde merma: pero no, la cantidad de agua es la misma. Dejo esto para pensarlo más tarde. Lo cierto es que el gran ocho comenzó a empequeñecerse manteniendo su forma de ocho, el sentido de su corriente y el lento desplazamiento de sus dos cabezas, en ósculo de anfisbena autoerótica. Se empequeñeció tanto que se convirtió en un lazo como de corbata de lacito, pero mucho más grande, y se le posó sobre la boca del estómago al ser humano perfecto. Este dormía de felicidad boca arriba con la cabeza hacia el noreste, de modo que los ojos del ocho le sobresalían a ambos lados de la cintura, pues el ocho había mantenido la relación inicial con los puntos cardinales, mientras el punto de cruce le quedaba exactamente sobre la boca del estómago. Sentí un súbito retortijón en la barriga. Abrí los ojos. Debí suponerlo: café con leche y arepitas fritas no ligan bien con níspero. El morocho Rojas me mostró una vez un hombre a quien llamaban del pedo indeciso; el aspecto de la cara confundía al ingenuo gas digestivo que no sabía por donde salir debido a la similitud de los dos extremos y se quedaba irresoluto en la mitad del laberinto intestinal, dando a su dueño ese aire ambiguo de quien va tal vez a eructar, tal vez a peerse. Pero el mío estaba decidido a salir por debajo, tal vez con estrépito, en abierta desarmonía con el lugar y las circunstancias. peer. v. i. (lat. pedere). Despedir pedos, ventosear. U.t.c.r. Irreg. Se conjuga como creer. Este último subrayado es nuestro. En Venezuela hay indios que celebran oficialmente certámenes festivos donde gana el que puede emitir pedos más sonoros y más largos. Este certamen no ha sido incluido todavía entre los juegos olímpicos porque la tolerancia cultural no llega a tanto, ni el deseo de aceptar valores estéticos no occidentales. El antropólogo francés que estudió este patrón cultural, practicaba la observación participante y confiesa que ni su más esforzado empeño lo sacó del último lugar. Pero no estoy entre esos indios. Si escuchan una bullita y sienten un olorcito, soy yo. pedo m. (lat. peditum). Ventosidad que se expele del vientre por el ano. El ano funciona como pito o flauta al expeler la ventosidad intestinal cuando ésta es brusca y abundante como ahora, temo, la mía. Para evitar el ruido indecente recurrí al método tradicional. Pude haber salido, pero no quería perder mi puesto. El que va pa Villa pierde su silla. Me apoyé, pues, en una de las nalgas y, discretamente halé la otra para aumentar el calibre del pito o por lo menos disminuir la presión circular del enfínter. Salió con un soplido sordo. Tuve la esperanza de que se quedara enfotado entre los pantaloncillos y los pantalones; pero era sutil y su inconfundible fragancia me hirió el olfato de inmediato. Al que primero le güelió, por debajo le salió. Tin marín de dos pirigüelas, cúcara mácara títire jué. Según Darío, este pueblo sufre de coprofilia y proctolalia compulsivas, señal de homosexualidad reprimida que así se sublima; señal también de mal gusto y de mezquinos intereses, porque se complace en lo orgánico animal y no procura elevarse hasta los logros específicos del hombre por encima de su naturaleza biológica. He dicho, que en la barriga tengo un bicho. El hombre sentado a mi derecha se tapó la nariz con un pañuelo y miró con no cristiano odio a la señora que le quedaba enfrente. Debió poner la otra nariz. Un, dos, un, dos, un, dos... Volví a cerrar los ojos. La anfisbena se había ampliado. Los ojos del ocho podían contener un hombre, ¿qué digo? cada uno contenía una persona. El ser humano perfecto se había dividido. Ahora eran dos: un hombre y una mujer. Dormían. Las dos cabezas en ósculo de la anfisbena comenzaron a desplazarse lentamente contra el sentido de la corriente. La Alighieri da más, obviamente, y la perola recibe más. Consecuencia: el número ocho comienza a aumentar de tamaño. Parece lógico: a más dar y a más recibir corresponde rendir más; pero no, la cantidad de agua es la misma. Dejo esto para pensarlo más tarde. Lo cierto es que el pequeño ocho comenzó a agrandarse manteniendo su forma de ocho> el sentido de su corriente y el lento desplazamiento contrario de sus dos cabezas, en ósculo de anfisbena autoerótica. Un, dos, un, dos... Se volvió a poner donde estaba en un principio y yo volví a ver dos corrientes que salían de debajo de la colina, una hacia el Oeste, otra hacia el sur, y dos que afluían hacia la colina, una desde el este, otra desde el norte. Sobre la hierba menuda dormía ahora una pareja. Un, dos... Ruido de muchos pasos a la entrada. Miro el reloj del púlpito: cinco para las diez. Volteo la cabeza junto con los demás; son las muchachas del colegio que entran a discreción con la monja guía y se dirigen a los bancos delanteros, reservados para ellas, donde suelen sentarse. Un, un, dos, un, dos, dos, una dona, tena, catona... Llegaban hasta el portón de la iglesia en fila, rompían fila para entrar, salían a discreción, volvían a formar fila para subir al autobús, tal vez las contaba la monja, o para irse a pie: el internado no quedaba tan lejos; en todo caso estaban uniformadas; pero en esta ocasión, una no tenía uniforme, ella. Me vio, dio la vuelta por unos bancos que estaban un poco más separados que los demás, pidiendo permiso en voz muy baja y vino hasta mí. De lo más tranquila se acercó a mi oído y me habló. Olía a magnolia y almizcle. Hipómanes. Hola, te he pensado mucho; nos vemos un ratico a la salida y esta tarde te voy a contar algo muy importante. Era fácil de movimientos y de palabras, como María Inés, y caminaba en belleza como las yeguas no domadas; la gente recogía los pies y acomodaba las piernas para dejarla pasar como a una reina; delgada y grácil en su vestido estampado cuello de tortuga manga larga falda hasta la mitad de las canillas y en el pecho una flor, ella susurraba gracias y pasaba dándoles el frente como quien bordea un barrial para no ensuciarse los zapatos. Se sentó en su puesto y volteó la cabeza para mirarme; sonrió y se multiplicaron los lúmenes del templo, su cabello en catarata conmovió los altares. Me había dejado en la parte izquierda de la cabeza una especie de fuego casi líquido que me quemaba dulcemente; me lo quité con la mano y me lo puse en los bigotes. Andrógeno. La misa comenzó; vi que no podría prestarle atención; entonces decidí repetir mecánicamente los movimientos del señor sentado a mi derecha para pararme, arrodillarme, persignarme o sentarme según correspondiera en la liturgia. Veía la catarata de oro alimentando los lúmenes del templo y estremeciendo levemente los altares; pero alguien se sentó entre ella y mis ojos y no la vi más. Cerré los ojos y vi en cambio, con toda claridad, al ser humano perfecto ahora dividido en pareja. Es evidente que en un principio había sido andrógino, pero mi púdica mirada no exploró los detalles. Era evidente ahora que se trataba ahora de un varón y una hembra, una pareja, un casar. Se despertó, se despertaron. Vio desde el varón que estaba incompleto, imperfecto, fallo y que su mitad faltante formaba otro cuerpo. Vio desde la hembra que estaba incompleta, imperfecta, falla y que su mitad faltante formaba otro cuerpo. Sintió vértigo él. Sintió vértigo ella. Como si estuvieran a punto de caer en un abismo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Cayeron el uno hacia el otro mirándose a los ojos con los brazos extendidos, y las manos se entrelazaron. Entonces el ser humano volvió a ser uno y perfecto, pero sólo mientras las manos y las miradas permanecían cruzadas. Cada uno se echó hacia atrás gozoso sostenido de las manos del Otro y juntaron los pies formando una A invertida. Una triple corriente salía de él por el ojo derecho, por el brazo derecho, por el pie derecho y se metía en ella por el ojo izquierdo, por el brazo izquierdo, por el pie izquierdo y la inundaba toda. Una triple corriente salía de ella por el ojo derecho, por el brazo derecho, por el pie derecho y se metía en él por el ojo izquierdo, por el brazo izquierdo, por el pie izquierdo y lo inundaba todo. La triple corriente era una sola y la misma para los dos y giraba de derecha a izquierda y los convertía en un solo ser que se exploraba minuciosamente las dos mitades y se hacía consciente de sus perfecciones. Al goce de ser perfecto, se agregaba el goce de saberse perfecto. La unidad recuperada era más rica que la unidad inicial porque era autoconsciente a través de la conciencia de las dos mitades en dos sujetos separadas que se volvían a unir por el conocimiento mutuo. Orate fratres. Así reconstituido, el ser humano perfecto no se sentía inclinado a dormir de felicidad, sino a bailar como un trompo. En efecto, la corriente comenzó a girar más rápidamente y ellos con ella, pequeño huracán cónico sobre la hierba menuda de la colina, en el centro del gran huerto, en el inmenso paisaje casi desierto casi tundra, lejos del mar, lejos de la montaña; infantil huracán de ventura. Se detenían para pasear por el huerto tomados de la mano, disfrutar frutos y flores, jugar al escondite, o dormir. El sueño es necesario para descansar de la individuación, aun de la mejor. Mientras estaban separados, la angustia y el vértigo los asediaban, pero no podían apoderarse de ellos porque conocían el camino de la unión. El amor era placer de perfección, recuerdo del placer, anticipación del placer, ronda en torno al placer voluntariamente retardado. Pero la anfisbena, su nodriza, obedecía órdenes muy altas y una vez, mientras el trompo, pueril tromba, bailaba sobre la mullida hierba, le inoculó su veneno por los pies, desde debajo de la colina. El hombre sentado a mi derecha se apoyó en mí con todo su peso, lo sostuve y me di cuenta de que se había dormido. Ciertas personas van a la iglesia a descansar de los afanes de la semana, o bien el ceremonial ejerce un efecto soporífero sobre ellas. Con la mano izquierda le digité las costillas rencorosamente; con toda seguridad se había distraído y adormilado desde hacía rato y no me había servido de guía en lo de arrodillarse, pararse, persignarse, sentarse. Despertó sobresaltado y miró a su alrededor, chasqueando los labios y la lengua. Con las manos entrelazadas en estudiado aire de motolito, yo lo observaba con el rabillo del ojo. Si se dormía otra vez le iba a dar un codazo. Mientras soñaba despierto, yo podía guiarme por el murmullo que produce la congregación al cambiar de posición colectivamente, pero podía interpretar mal y pararme cuando todo el mundo se sentaba o sentarme cuando todo el mundo se arrodillaba, con lo cual llamaría mucho la atención; necesitaba un buen asistente a mi lado, no un dormilón sinvergüenza. Mi alma llora por tu pelo que no miro desde aquí, llora por bancos y velos que me separan de ti. El morocho Rojas se hubiera mudado hace añales para el banco que estaba detrás de ella. Estaba de moda entre las muchachas no usar ni velo ni mantilla para ir a misa; el pelo es el velo, decían. O tempora o mores, a dónde vamos a llegar. El veneno es la palabra. La conciencia mutua inmediata, la circulación del reencontrarse y compartir debió convertirse en palabra. Sutil velo los separó, la palabra mediaba. Nombres para todas las cosas, discurso articulado. No bastaba ser y tener conciencia de ser; era necesario decir. Restablecer con la palabra la comunicación interrumpida por la palabra. Los pies y las manos se juntaban, las miradas se encontraban, pero la corriente maravillosa no circulaba si no la ponía en acción el discurso. La palabra era la cuerda que hacía bailar el trompo. Largo y difícil aprendizaje; pero el anhelo de unión, de perfección recuperada, agilizaba la lengua. Lograron encontrar la palabra justa para cada pormenor, para cada movimiento, para cada emoción, para cada pensamiento, y crearon así el primer lenguaje. Lenguaje perfecto. Eran perfectos, se conocían a sí mismos perfectamente y podían decir sus perfecciones hasta girar de nuevo en unidad perfecta. El trompo bailaba mejor que antes. El hombre sentado a mi derecha me dio un codazo por las costillas y me murmuró al oído, usted como que se está quedando dormido, la iglesia no es para dormir. Kyrie. No estoy dormido, le dije, estoy rezando. Es que se me había olvidado cuchichear Ruibarbo, Ruibarbo. Si uno cuchichea esa palabra todo el mundo cree que uno está rezando. Pero en realidad es que el muy pillo quería vengarse. Ya me las pagará. El cura se estaba trasladando al púlpito. Había llegado la hora del sermón. La catarata rubia que intensificaba los lúmenes del templo y estremecía los altares no se veía ni por momentos ni por fragmentos, pero yo no soy el morocho Rojas. No es frecuente, pero es lícito escuchar un sermón con los ojos cerrados; el oyente parece estar intensamente concentrado en el discurso y cierra los ojos para evitar la perturbación de estímulos visuales. Pero yo estaba muy cerca del púlpito y temí que el cura no lo entendiera así, sino más bien creyera indispensable la percepción de sus gestos y ademanes para captar su mensaje en plenitud; además, podía estar muy orgulloso de su gestualidad sagrada y no comprender que alguien se negara a disfrutarla. Podía incluso interpelarme y regañarme. Menos mal que yo sabía soñar con los ojos abiertos, aunque me costaba más. Primero le miré atentamente la calva grasosa y reluciente, luego desenfoqué la mirada, y de inmediato apareció ante mí el inmenso territorio, casi desierto casi tundra, lejos del mar, lejos de la montaña, y en su centro el huerto, y en el medio del huerto la colina mullida y la pareja feliz recostada conversando sobre la hierba menuda. Para gran asombro de ellos, que nunca la habían visto como tal, la anfisbena, su nodriza, se elevó en el aire con su forma de número ocho gigantesco, se desenroscó adoptando la forma circular, las cabezas en ósculo se desplazaron en el sentido de la corriente y el círculo se empequeñeció hasta quedar frente a la atónita pareja, como argolla de tamaño humano, con las cabezas besándose en la parte superior. Aro Ulises. Ausente, maestro. ¿Qué pasaría si las bocas dejaran de besarse? ¿Se derramaría la corriente? Dejaron de besarse, pero la corriente no se derramó; quedó como una herradura con los extremos hacia arriba; la corriente casi se movía y casi no se movía, un leve temblor la estremecía y las bocas hablaron a la pareja, hablaron a dúo, una voz era grave y solemne, la otra era atiplada y jocosa. El altísimo te creó para conocerse a sí mismo. Primero cayó voluntariamente en forma de verbo tácito del mundo, mientras se mantenía simultáneamente en su infinitud no verbal. El verbo es el hijo. Tú eres una miniatura del verbo y el Altísimo te habita, te rodea y te constituye dentro de su infinitud silenciosa. A ti te toca convertir en palabra sonora el verbo tácito del mundo, para esto fuiste creado. El verbo inconsciente del mundo ha de volverse en ti palabra consciente y a través de ti el Altísimo alcanzará la gloria de la conciencia verbalizada. Tú quieres encerrarte en tu perfección y con gusto te hubieras quedado eternamente en el disfrute de tu unidad. Yo, tu nodriza, diosa de la palabra, te dividí en dos polaridades para enseñarte a hablar. Tus dos partes han aprendido ya, se conocen la una a la otra y saben restablecer la unidad mediante la comunicación verbal. Esa fase del entrenamiento ha terminado y tú quisieras permanecer eternamente en ella gozando la acabada armonía de tus dos mitades opuestas. Pero no es ésa tu misión. Debes ahora renunciar a la unión contigo mismo y voltearte hacia el mundo con las dos mitades separadas para convertir en conciencia y sonora palabra el verbo del mundo. Ya eres una miniatura del mundo, eres el microcosmos, y al conocerte a ti mismo conoces en alguna medida al mundo, pero la estructura del macrocosmos no sólo es más grande que la tuya sino también más compleja y diferenciada, incluso cualitativamente diferente. Tu misión es convertir minuciosamente al inmenso macrocosmos en palabra consciente hasta que entre macrocosmos y microcosmos se produzca la unión que ya has logrado entre tus dos mitades. Este huerto es un kindergarten. Abandónalo. Renuncia al goce de la unión tuya individual perfecta para alcanzar el goce mayor de la unión total junto con el Altísimo, pues eres su órgano de autoconocimiento. Este jardín de las delicias está rodeado de un inmenso territorio, casi desierto casi tundra. Explóralo exhaustivamente y camina después hacia la montaña, hacia el mar, hacia los desiertos verdaderos, hacia las llanuras de hielo; penetra en los abismos de la tierra, que es un astro, y vuela hacia todos los demás cuerpos celestes. Tu tarea es multimilenaria, pero eres eterno como tu padre. Dispones de percepción infalible, dispones de inteligencia clara y suficiente, dispones de sabiduría, tres variaciones operativas de la palabra. La palabra será además tu vehículo y tu arma, pues eres palabra hecha carne. Yo, tu nodriza, te autorizo para comenzar tu tarea. Levántate y anda, caballero de la palabra. Las dos cabezas de la anfisbena cesaron de hablar. El ser humano perfecto, ante tan singular e inesperado discurso, respondió con dos bocas, a dúo. El discurso del cura no me molestaba mucho porque yo lo había desenfocado: yo sabía mirar sin ver y oír sin escuchar, como quien oye llover; las ondas electromagnéticas llegaba a mis ojos y las ondas sonoras llegaban a mis oídos, pero de ahí no pasaban; yo las excluía, y atendía a lo que me interesaba; tuve tiempo de practicar este arte desde pequeño, asistiendo diariamente a la escuela. El discurso del cura era un ruido de fondo; en primer plano se oía la respuesta del ser humano perfecto, a dúo, la voz masculina de tenor lírico, la femenina de soprano coloratura. ¿Por qué he de creer en ti, culebra de agua, culebra ciega? Tal vez fuiste mi nodriza, pero yo puedo decidir ya por mí mismo. Vuelve a tu tarea de regar el huerto, junta de nuevo tus cabezas, plántate en ocho. Si el Altísimo quiere conocerse que se conozca, para eso es Altísimo; no lo sería si necesitara de mí. La anfisbena bufó con un bufido grave y otro agudo simultáneos y dijo a dúo: Insensato, ¿no ves que eres el ojo verbal del Altísimo? Luego adoptó la forma de una gamma minúscula y le tiró una doble tarascada en la doble frente, la cabeza derecha picó al hombre, la izquierda a la mujer, y por un instante formó con ellos un ocho incandescente: les había inoculado la curiosidad por el mundo. Se retiró, se estiró, volvió a su puesto habitual y circuló de nuevo en ocho. Yo volví a ver dos corrientes que salían de debajo de la colina, una hacia el Oeste, la otra hacia el sur, y dos corrientes que afluían hacia la colina y se hundían debajo de ella, la una desde el norte, la otra desde el este. El cura se bajó del púlpito y se dirigió de nuevo al altar con elegancia sagrada. Yo miré a mi vecino para decirle en voz baja Qué buen sermón, pero vi que tenía los ojos cerrados. ¿Dormía? Tal vez se estaba haciendo el dormido para sorprenderme si yo le digitaba las costillas. Por si las moscas, no le hice nada, por entre dos cabezas enmantilladas vi un pedacito de sol rubio, como cuando en la Avenida de las Ciencias, que va de norte a sur, temprano en la mañana, el sol se cuela entre dos casas, a mitad de cuadra, rayo de oro puro, y obliga al peatón a detenerse para recibir ávidamente ese mensaje de majestad suprema. Agnus dei qui tollit peccata mundi. La angustia y el vértigo del ser humano perfecto se duplicaron: las dos partes al separarse y mientras estaban separadas sentían angustia y vértigo que se calmaban cuando ellas caían la una hacia la otra y hacían el trompo. Ahora sentían, además, angustia y vértigo ante el mundo: ante la naturaleza circundante y el cielo. Pero, si caían hacia el mundo, ¿qué manos los iban a recibir para hacer qué trompo? Afortunadamente, también la angustia y el vértigo ante el mundo se calman cuando ellos hacen el trompo, pero un no sé qué que quedan balbuciendo quita la perfección al goce. El trompo tataratea. Tienen que acelerar mucho para suprimir la falla. El cura comienza la liturgia de la consagración. La pareja en el huerto combate su duplicada angustia, su duplicado vértigo, duplicando la frecuencia del baile, duplicando la velocidad de rotación, y se las arregla así para no cumplir la intimación de la anfisbena a pesar del segundo veneno: la curiosidad. El primero es la palabra. Mas la anfisbena era astuta. Una vez, cuando la pareja dormía, despertó a la mujer y le habló con la cabeza de voz grave y solemne, mientras dejaba la cabeza de voz aguda dormir sobre la hierba al lado del hombre dormido. Eva, ¿dónde está Adán? ¿Somos hijos suyos o de Satán? A la mujer le gustó esa voz cálida, apasionada, susurrante. Tu goce no es perfecto; queda siempre un pequeño algo que rompe la perfección; el veneno de la curiosidad por el mundo sólo pone en evidencia que tu unión con tu otra mitad no es todo lo íntima que pudiera ser; si lo fuera, no habría veneno capaz de romperla; esa posición sobre los talones, sosteniéndose de las manos, cada uno echado hacia atrás y rotando me parece incómoda además de ridícula, incluso fatigosa ahora con la velocidad duplicada. ¿Qué debo hacer? dijiste, mujer insensata. Cuando él, turbado por la doble angustia y el doble vértigo, caiga hacia ti buscando el equilibrio en la unión contigo, no extiendas las manos, apártalas más bien y acuéstate sobre tu espalda, sobre la hierba menuda, con las piernas abiertas; él caerá sobre ti, frente sobre frente, boca sobre boca, pecho sobre pecho, vientre sobre vientre; pon entonces tus brazos alrededor de él, levanta tus piernas y cuida de que el miembro que él tiene en el vértice de los muslos te penetre por una hendidura que tú tienes entre las piernas; así la unión será perfectamente íntima. Cuida también, sin embargo, de que la perfección no estalle. El orgasmo es funesto. Descubre el punto óptimo del goce y no permitas que reviente y derrame. Tú sabías, anfisbena falaz, que ella no sabría reconocer, ni mucho menos gobernar, el momento supremo del coito cuando toca su aguda campanilla el confíteor del sexo. Con delicadeza y prudencia te retiraste, culebra de agua, más interesada en cumplir tu misión que en reparar sobre los medios. La mujer, doblemente urgida por la angustia y el vértigo, acuciada además por la nueva esperanza, despertó a su compañero. Según su costumbre, se pararon él frente a ella, ella frente a él, como quien se asoma a un abismo insondable, pero cuando él cayó hacia ella con los brazos extendidos buscando sus manos, ella cayó voluntariamente hacia atrás y se tendió sobre la yerba mullida de la colina con los brazos y los muslos abiertos. El sintió por instantes el supremo terror de la caída infinita, pero luego se encontró tendido sobre el cuerpo mullido de la mujer, frente sobre frente, boca sobre boca, pecho sobre pecho, vientre sobre vientre y ella cuidó de que el miembro situado en el vértice de los muslos de él la penetrara por la hendidura que ella tenía entre las piernas. Unión perfectamente íntima, íntimamente perfecta. Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus; comedite omnes, bibite omnes. Se regocijaron en la tensa unión y no sabían que su caída apenas estaba comenzando. Jaculatoria. Breve pulso eyaculatorio. Reproducción. No querías ver el mundo. Debes ver ahora de ese tercero que salió de ti. De ese cuarto. De ese quinto. De ese sexto. De ese séptimo. Y seguirás partiéndote ad indefinitum y partido partiéndote no cabrás en el huerto y te verás forzado a emigrar, a conocer el vasto territorio, casi desierto casi tundra, donde la luna llora sus congojas, para ganar tu sustento, y no será suficiente y te verás forzado a escalar las montañas y a navegar el mar, y dividido dividiéndote, cayendo y recayendo en la ilusión del coito, en el breve pulso del semen, explorarás desiertos verdaderos y vastas llanuras de hielo y los abismos de la tierra que es un astro, y volarás a remotos sistemas solares fustigado por la necesidad y el dolor y el deseo y la curiosidad, muriendo y renaciendo en ráfagas, condenado a la errancia insaciable. Te buscarás sin tregua a ti mismo, tu único amor, para regocijarte en tu propia contemplación, ridículo narciso, pero no encontrarás la paz, sino la espada, tu propia espada y ella te partirá interminablemente. No quisiste cumplir tu misión voluntariamente porque te amabas sólo a ti mismo; ahora la cumplirás involuntariamente, porque en la búsqueda vana de tu propia felicidad tendrás que conocer exhaustivamente el mundo, ese mundo que despreciaste, insensato, ese mundo que es el Altísimo hecho verbo, tú lo conocerás y lo convertirás en palabra sonora, rebelde ojo verbal acribillado de visiones incoherentes, hasta que construyas el auténtico amor y la pena te amanse y te endulce y te madure y llegues a ser la reconciliación del Altísimo consigo mismo. ¡No serviré, no serviré! decía el ser humano que fuera perfecto por miles de millones de bocas obcecadas de lujuria y sufrimiento, escupiendo palabras sacrílegas. Mi vecino estornudó estrepitosamente, uno de esos estornudos compulsivos irreprimibles. Todo el mundo se volvió para verlo, yo también, inclinándome un poco hacia atrás, no fueran a creer que era yo. Un moquito verde y blanco esmaltado le quedó en la barbilla. Era una gallina ética, pelética, pelempempética, pelada, peluda, pelempempuda. Esa gallina ha de casarse con un gallo ético, pelético, pelempempético, pelado, peludo, pelempempudo. Ellos han de tener unos pollitos éticos, peléticos, pelempempéticos, pelados, peludos, pelempempudos. Según el morocho Rojas, el Señor impuso al hombre un tributo diario de sudor, pero a la mujer, cuyo pecado era mayor, le iba a sacar la sangre; ella regateó y el dios semita le fijó gómodas guotas mensuales. Ahora sí la vi, estaba en fila con las demás muchachas, pero sobresalía por el pelo rubio, por no tener uniforme y por ser ella; todas llevaban una boinita: la rebeldía contra el velo era limitada. Escúchame: yo tampoco serviré, no le creo a la anfisbena que el hombre sea ojo verbal del Altísimo, ese puesto le queda grande y tratar de ocuparlo es meterse en camisa de once varas. Además, me parece blasfemia decir que el Altísimo se inmunda y se enverba para conocerse, fonetizándose y haciéndose consciente a través de las míseras palabras del hombre; si así fuera, no sería Dios. Pero tampoco voy a caer en esa caída infinita de la reproducción. El estado ideal es el anterior a la división, a la inoculación de los dos venenos y a la cópula, el estado anterior a las intervenciones de la culebra de agua, madre de la angustia y el vértigo. Lo que nos toca a nosotros, amada, a ti y a mí, es recuperar el estado inicial andrógino; nos separan de él las multimillonarias y multimilenarias cadenas de las generaciones, pero a él nos acerca el supremo anhelo sagrado. Nos casaremos, amada, pero no practicaremos en ningún momento esos sucios y repugnantes contactos carnales, beso de lengua, beso negro, chupadas, penetraciones, esos fatigantes ejercicios de frotación, esos asquerosos espasmos y derrames. Ni siquiera esa danza del trompo que, además de ser ridícula, exige para su ejecución imposibles destrezas acrobáticas. Haremos juntos los trabajos impuestos por nuestra condición mundanal en el seno de una humanidad caída y cumpliremos piadosamente nuestros deberes; pero nuestro acto nupcial, mitad mía adorada, nuestra luna de miel interminable consistirá en tomarnos de la mano, sin reparar si es la izquierda o la derecha, cada vez que sea posible dentro de las circunstancias, y mirarnos a los ojos para ir más allá de la historia, más allá de la curiosidad por el mundo, más allá del lenguaje, más allá de la división, más allá de la angustia y del vértigo; para unimismarnos en la prístina gloria de nuestra perfección andrógina. Ite, missa est. Mi vecino y yo nos dimos hipócrita y apresuradamente la paz. Todavía tenía el moquito verde y blanco esmaltado en la quijada. Me dirigí con fingida despreocupación hacia la puerta grande y me aposté a un lado para esperar la salida de las muchachas del colegio. Cuando ella salió vino directamente hacia mí. Se había quitado la boina, tenía el pelo suelto y se lo quitó de los ojos con un movimiento de cabeza que estremeció los lúmenes del cielo. La monja se acercó a nosotros y preguntó ¿Es él?; ella respondió con una sonrisa ambigua y se acercó más a mí. Estás ojeroso, no has dormido bien, debes cuidarte más; toda esta semana he pensado mucho en ti, no sé por qué. Me di cuenta de que su mirada amable, social, cortés dejaba entrever otra mirada escondida, más profunda, atenta y comprensiva. Detrás de la segunda mirada se emboscaba otra, pletórica de cambiantes esplendores, enigmática y sabia. Debí mirarla con demasiada intensidad y fijeza, se turbó, sus ojos parpadearon con aleteo de mariposa herida y el mundo entero parpadeó con ellos como luz que agoniza. Esta tarde te voy a contar algo muy importante y entenderás por qué no llevo uniforme. Yo también, pensé. El oro etéreo del sol me encandiló desde su pelo suelto y en mis pestañas se enredaron fugaces filigranas de fibrilado fuego. Om mani padme hum EN SIKANDRA no pude ver la tumba de Akbar porque tu cabellera suelta me cubrió los ojos. Ni tu nuca vi, ni tu brazo. Hundido en la tiniebla perfumada, olvidé la sangre del puñal y el puñal. La pasión por la palabra confundió a la India. Sus iluminados no pudieron guardar silencio. Divulgaron la sabiduría, manjar peligroso. Sus discípulos no iluminados sólo entendieron que nada importa que todo es intercambiable con todo porque todo es ilusorio. El vulgo aprendió a ser irresponsable. Todos olvidaron que el mundo es ilusión, que destruir la ilusión es destruir el mundo. Destruyeron el mundo sin renunciar a él. En la frontera de la iluminación y la mundización viven, la mitad del pecho en el nirvana, la otra mitad subida a los ojos, decuplicada en las manos con un solo mensaje, un solo grito, un pedido solo: “¡Ayuda!”. Lo que le hace falta a la India es un Mao hindú que los ponga a trabajar por parejo y a comer por parejo. Trabajar para comer, comer para morir. Otro gulag, otro estado policial, otro hormiguero. No. Lo que le hace falta a la India es un nuevo ideal nacional o, sencillamente, un ideal nacional, porque antes no había un estado estructurando naciones, sino muchas naciones separadas. Pero el estado no es un ideal, es una forma de organización, produce burocracia, burocracia, burocracia a cambio de un orden vacío. No. Una nueva élite creadora, es decir con capacidad para la ilusión, hábil para engañarse con las mentiras de la belleza, el poder y la gloria. Son nobles venidos a menos los hindúes; viven de una enorme herencia quebrada, despedazada y derruida cuyo sentido inicial ellos ya no comprenden. India, el país de los iluminados parlanchines. Nadie es perfecto. Toda cabeza está enferma y todo corazón herido. Les dio por hablar y castigaron con sus discursos a los que viven en el mundo de maya, sin sacarlos de maya y sin darles la clave de comunicación entre maya y absoluto. Ahora los maestros no son maestros, sino actores que repiten mecánicamente, por rutina y no sin cierto cansancio, los antiguos gestos, las antiguas palabras otrora henchidas de viva significación. Cómo sería de grande la ilusión creadora de los hindúes de antes, que sus creaciones, aun en pedazos dispersos y humillados, conservan un esplendor capaz de eclipsar civilizaciones enteras en pleno vigor. El áspero hocico de occidente se humedece de amor cuando muerde imperialmente a la India. Perdone la franqueza, profesor, pero Ud. parece marico, puro hablar con esas hindusas y no les echa pichón. Si yo pudiera hablar, aumentaría la población de la India. ¿Crees que haga falta ese aumento?. Dragón: yo estaba hincado de rodillas entre tus patas traseras mirando hacia arriba, pero tú me levantaste, me pusiste sobre tu nuca y volteaste la cabeza hacia atrás para darme a beber el veneno y el fuego de tu lengua. La manera de ser gente de los hindúes nos resulta nueva y sin embargo familiar, archiconocida, como lo perdido y olvidado en la infancia, como lo que esperamos segar en el otoño de la vida. La manera de ser gente los hindúes nos parece no una manera más entre las muchas otras, sino la manera original, la verdadera, la justa, degradada en las otras, torcida, doblada, aberrada, ocultada. Descubrir a la India es volver ¡por fin! a nosotros mismos. Sólo puedo darte fragmentos disímiles porque no hay unidad, ni nunca hubo sino dioses heterogéneos mutuamente hostiles. Unidad, sólo la del vacío que admite sin saberlo todas las diferencias y dispersiones. Profesor, esto es un escándalo. Las paredes de los templos están cubiertas de esculturas pornográficas. El sesentinueve, el beso negro, la vela, la mamá, el caballito del diablo, los ataques por la retaguardia, las vagamunderías entre varios, los alivios con animales; la única posición que no está es la normal. Yo no niego que a mí me gusta hacer y ver todas esas vainas aunque no tan relajado, pero nunca en la iglesia, la iglesia es algo sagrado. Para completar ponen una pinga de piedra en el centro del templo, la adornan con flores, la refrescan con un chorrito de agua y la adoran. No me jurungue la cueva que se me van los bichitos! Es que para ellos el sexo es sagrado y divino. Divino no discuto, pero sagrado ni aquí ni en China. ¡Tirar sagrado! También dirán que miar y cagar es sagrado. Unos salvajes es lo que son. Si todo es sagrado, nada es sagrado. Sederunt príncipes et adversus me loquebantur, adiuva me domine propter misericordiam tuam. Hundido en la tiniebla perfumada de tu cabellera, yo no vi tu nuca ni tu brazo y olvidé el puñal ensangrentado del sacerdote. Llegaremos a todo por obra y gracia de la noche cuando ella vuelva a reunir todas las cosas que dispersó la aurora. Gracias, Cayurajo, por ese dragón encabritado y esa diosa danzante que enjuga una lágrima de su ojo derecho con su grácil mano de piedra. Las vacas son sagradas, pero con los vacos mano de piedra durán; deben pasarse todo el tiempo borrachos con los palos que les dan. Varanasi: antes de que acabe contigo el socialismo o algún milagro japonés, quiero que sepas que te oí porque tú misma me diste los oídos. Oí la reunión de todas las voces en un solo sonido, ese que está representado por un treinta con una media luna arriba y un punto sobre la media luna. Era la urgencia de ti lo que me impelía al acto erótico, y tu ausencia lo que refluía en la tristitia que sólo el gallo no siente. Pero ya te encontré. Adiós. Mira, chico, esto es un gran cadáver. El cadáver de un príncipe, de un rey, de un soberano, esplendoroso cadáver con vestiduras que ni Salomón ni las aves del cielo soñaron; pero, cadáver al fin, se está descomponiendo, la carne se desprende de los huesos, ya la barriga ha estallado. Los templos se desmoronan, ídolos mugrientos hacen guiños ambiguos a fieles agonizantes. Los saris están manchados, hombres desnudos vagan entre ruinas antiguas, niños juegan con excrementos, marajás derrapados hablan de sus ancestros, viejas espadas corroídas cuelgan en las paredes de los museos donde el polvo y la telaraña vencen a soñolientas guardianes, los jefes políticos imitan cual monos los gestos burocráticos de Europa. La India ha muerto, que algún Mao la incinere. Shiva, dios del deseo, nos consume por el deseo, nos fuma como a cigarrillos. Shiva, matador del deseo, número trece, alquimista, muerte iniciática y resurrección. Shiva, transmutación, lento fumador de la India. Mira, chico, no les des más plata a esos hijueputa. Si todavía sirviera de algo; pero si les damos todo lo que tenemos para ayudarlos, sería como querer matarle el hambre a un elefante con un grano de alpiste. Para esa gracia, más bien les das a los pobres de Venezuela que son del mismo cebo de nosotros. Me dijiste monsieur y vous, esas palabras distanciantes. Monsieur, si je vous comprends bien, vous me faites de façon subtile une proposition grossière. Vos photos artistiques de Kajuraho ne m’interessent guere et je n’irai pas les voir dans votre chambre. S’il y avait de I’amour aucune invitation ne serait necessaire ni aucune proposition, mais il n’y en pas. Pero si yo no te hice ninguna proposición, te estaba diciendo que te fueras pal Kayurajo, vieja puta. Hay lagartijas por todas panes en Varanasi. El animal heráldico de la India debería ser la lagartija, habitante de casas ruinosas: en vez de eso, escogieron como símbolo los cuatro leones de Ashoka quien sí era un vergatario cuatrileonado. Ambiciones anacrónicas. Quiero desembocar en ti, estoy cansado de cadáveres, de cenizas, de enfermos ablucionantes, de bracmanes gritones, de últimos baños, de lavanderas, de turistas, de administradores, de mendigos. No quiero ya más ser sagrado. Quiero desembocar en ti, bahía de Bengala, perderme en ti, hasta que el viento impuro me lleve de nuevo a las montañas. Señor guía, éstas son las esculturas de marfil que hemos comprado, ¿cómo le parecen?. Uds. sobrestiman a los elefantes de la India. Se cuentan sólo por centenares, ¿cómo cree Ud. que puedan producir toneladas de marfil al año? Y siendo el marfil tan precioso y tan raro, ¿cómo cree Ud. que puedan ser de marfil esas estatuas que se venden por veinte dólares sujetos a regateo?. Y estos saris y brocados de seda, esas camisas, pañoletas y bufandas de seda que abultan y agravan nuestras maletas, ¿cómo le parecen?. Sobrestima Ud. los gusanos de seda de la India, son pequeños y perezosos, ¿cómo cree Ud. que puedan dar abasto para la fabricación de los miles de kilómetros cuadrados de seda que vendemos cada año? Y siendo la seda un excremento animal como la telaraña y la miel, frágil como ellas, ¿cómo cree Ud. que pueda ser seda el material de esas fuertes telas que Ud., regateando, consigue a treinta rupias el metro? Atención, por favor, atención. Acérquense. Párense a mi lado y no compren nada. Si Uds. no cuidan el bolsillo, el bolsillo no los cuidará a Uds. Oiga, profe, vamonós de esta vaina. En Nueva Deli hay más civilización. Aquí ya me están dando ganas de vomitar con esos hombres sentados en mostradores, una pata encogida la otra estirada, y esos cuartos de piedra oscuros y chiquiticos, y esas callejuelas llenas de barro y bosta, y esos rick-shaws, y esos muchachitos pidiendo limosna, y esos hombres santos lampariados de hambre. Vámonos mi profe, volvamos cuando esta vaina se modernice. Y qué es modernidad?. Modernidad es que tengan acueducto y cloacas y buenas casas y ropa y qué comer y aire acondicionado. Claro está que con cierto sabor de la India antigua, artesanías típicas, templos bien mantenidos, hasta el alfabeto ese del carajo, pudieran conservar, pero con higiene y traducción al inglés. Porque es que ahora lo que hay no es un sabor, sino una hedentina de la India antigua podrida. Una vaina como el Japón sí valdría la pena, aunque fuera caro. Cuando te guste de lejos una ciudad, cuando tengas razones y motivos para amarla, cultiva en ti el deseo de verla y alimenta la esperanza de vivir en ella algún día, pero no vayas ni de visita. La ciudad que te gusta de lejos esconde otra ciudad, es una puerta a tu ciudad interior; si vas a verla cierras la puerta. Que por lo menos tengas el umbral en esa proyección insatisfecha. Tal vez algún día entres a tu ciudad interior ayudado por los espejismos de ella en las que te gustan de lejos. Cuando te guste de lejos una persona, cuando te cause encanto y atractivo por su imagen, por alguna referencia de terceros o por alguna palabra cautivante oída al pasar, cultiva en ti el deseo de conocerla, alimenta la esperanza de ser su amigo, pero no la busques, rehúyela más bien. Ella tiene un reflejo de otra persona, la que sí debes conocer algún día, la que está dentro de ti. En el anhelo hacia la que amas a distancia está la que algún día podrás conocer y amar, la secreta, la cálida, la comprensiva, la que también te ama desde tu pecho y te busca y te envía mensajes en el encanto y atractivo de las que te gustan a distancia. El turismo y la “vida social” te desconectarían tanto de ti mismo, que ya no serias nadie, sombra pasajera de nube sobre el agua de un río oscuro. Aprende a conocer las delicias de la soledad: te llevarán a tu ciudad y a tu amor. Profe, turco, vengan acá, miren esta vaina, en pleno templo, esta estatua de piedra, un santo sentado en loto con una jembra enjorquetada. Eso es lo que llaman misticismo aquí. ¡Qué bolas! Compararé tu brazo al sándalo pulido. Siento en los dedos su roce con sólo mirarlo. Lampiño es y liso como el puñal de sándalo en las fláccidas manos del hierofante. Dragón encabritado hacia atrás, caballo encabritado mirando hacia atrás, dragón-caballo gigante. macho cabrío: yo estaba arrodillado frente a tus patas traseras, casi entre ellas y miraba hacia arriba, pero tú me montaste sobre tu lomo y me diste del veneno y del fuego de tu lengua. Hormigueante ciudad, ciudad del despertar donde no caben ya sueños ni fantasmas. Esta ciudad es la capital religiosa de la India; es para nosotros lo que para los cristianos es Roma (me dejó la paloma). Pero no hay aquí un patriarca, un vicario, una cabeza (¡aaaay!) visible de la divinidad como en Roma el Papa. Las vacas que ven por todas partes en completa libertad son sagradas; si bien no suministran alimento sólido, garantizan en cambio el abastecimiento de leche (me jaló) y la bosta sirve de combustible para los fogones. Por lo demás, la población tiende mayoritariamente al vegetarianismo (se perdió esa cosecha). Se consumen sobre todo legumbres, cereales y granos como garbanzos y lentejas (le saco) lo cual no quiere decir que no haya platos no vegetarianos; el cordero al curry por ejemplo es muy popular (por el currycurry al water que produce). Señor, no he comprendido bien sus comentarios ¿qué quiere decir? (No, nada, que muy interesante). Yo había salido de la habitación sin ser notado: mis compañeros dormían el cansancio de las excursiones y el calor, preparándose para una noche española con las turistas barcelonesas de la sociedad Gandi. Había atravesado el apretado esfínter de rickshaws, taxis, guías, encantadores de serpientes, mendigos que rodeaban estrechamente las puertas del hotel. Había eludido con éxito la repugnante compañía de los hinduistas y budistas occidentales que infestaban el lobby. Me había adentrado en la ciudad por la gran vía, hervidero de rick-shaws, bicicletas, peatones en multitud caótica, flanqueado por multicolores tenderetes. Había seguido los meandros de la gran vía como quien recorre un intestino grueso hasta que comencé a ver, a la derecha, las callejuelas que descienden hacia el Ganga. Había seguido una de las callejuelas hacia mi objetivo, guiado por el olor a carne asada: era ya noche cerrada; las callejuelas formaban un dédalo irracionalizable, me subían por gradas resbalosas, me bajaban por rampas irregulares, me acercaban a mi meta y luego me alejaban de ella bruscamente, descendían a veces por el interior de los edificios, pasaban al lado de dormitorios abiertos, de templos, de comercios, de pequeñas salas alfombradas con colchones donde gente acuclillada discutía no se qué, era imposible no hundir los zapatos en bosta de vaca, en limo acumulado por la reciente inundación, en charcos de orines; me cruzaba estrechamente con hombres semidesnudos, vacas y cabrás, niños y mujeres; en un callejón iluminado por la luz verdosa de los comercios, un enano albino con taparrabos tanteaba su camino como los ciegos mientras los niños lo señalaban con el dedo gritando ¡tourist! ¡tourist! y riendo gozosamente; cegado por una luz inesperada al subir unos escalones, me encontré en una salita frente a una anciana que me rogó por señas quitarme los zapatos y sentarme, obedecí, me dio té con leche y me explicó algo en forma amable y urgente, no entendí nada y salí imitando su manera de saludar, las palmas de las manos juntas y una reverencia ladeando la cabeza; seguí mi camino orientado por el olor a carne asada y el resplandor ocasionalmente visible de las hogueras. Yo había por fin llegado al crematorio y me había montado en un templete de piedra para observar los fúnebres trabajos. Había visto la fila de dolientes con sus muertos en escaleras horizontales de bambú verde, lienzos blancos cubrían a los hombres muertos, de cualquier otro color a los cadáveres de mujeres. Sadú, mi padre ha muerto, soy ahora el jefe de familia y vengo a solicitar los ritos funerales. Lo llevé ante los hombres de la canoa para que le dieran el último baño en el centro del Ganga, lo amarraron con cabullas y mecates para que no se soltara ni perdiera el lienzo blanco; la última zambullida; volvieron y me lo entregaron mojado, goteando agua sagrada; lo llevé por ante los funcionarios del estado para el registro de ley; compré leña, me hice rasurar la cabeza, me volví a purificar, esperé mi turno para entregarlo a los hombres de la pira y prender el fuego, vi arder la fogata dos, tres horas, más, no sé, de vez en cuando subía con un cántaro y echaba un poco de agua sobre el cadáver, de espaldas, sin mirarlo, por encima del hombro; me entregaron los restos carbonizados, tenía el tamaño de un muchacho chiquito, todo chamuscado y oloroso a carne asada, lo cargué bajo el brazo izquierdo, caminé hasta el borde del Ganga y lo dejé caer con la mano derecha. ¡Cómo disminuye el tamaño de un hombre cuando se quema! Yo había pues por fin llegado al crematorio, doce hogueras simultáneas sobre alta plataforma cuadrada; hombres semidesnudos, con atizadores, empujaban un brazo hacia el centro, o agregaban leña, o cubrían un pie con brasas, o limpiaban celosamente la separación entre hoguera y hoguera para salvaguardar la identidad de los cadáveres; con esos curadores del fuego me topaba yo cuando subía a refrescar el alma de mi padre. Me había montado en un templete de piedra para observar los fúnebres trabajos. Junto al cadáver de mi padre la señorita Juana; después de darme el pésame, me reprendió: Siempre fumando pipa, los que fuman no entrarán al reino de los cielos. Desde el templete de piedra yo miraba y me daba cuenta de que miraba, atontado y entorpecido por el espectáculo, con los ojos llorosos por el humo (a veces el viento soplaba hacia mí), yo lograba mirar que miraba, con el olor apetitoso a carne asada tan grato a los dioses de los griegos metido hasta la garganta, la boca hecha agua a pesar de mí mismo como en las parrillas retardadas cuando al fin comienzan a asar las chinchurrias y morcillas, de un lado el lento Ganga con su OM sagrado interrumpido, roto y acribillado por el chisporroteo y traqueteo de las piras, del otro lado la entraña laberíntica de la ciudad inextricable con su olor a diarrea y a vómito, a incienso de sándalo, a bosta fresca. a orines, con sus quejidos, sus mantrams, sus cítaras, su murmullo interminable como de moscardones y chicharras, y yo allí mírate que mirando con ceniza en el pelo y en los ojos, con la barba llena de sudor y de polvo, mirando en la urna el cadáver de mi padre, maquillado, con los hombros alzados, arriscadito, los ojos levemente abiertos y una casi sonrisa como si disfrutara la anticipación de algo maravilloso, mi madre y mis hermanas lloraban y decían gracias mecánicamente, sin ver quién les daba el pésame, el humo espeso tapaba la luna, las llamas herían de lepra intermitente las aguas del gran río, contagiaban fugaces eczemas y sarpullidos, llagas y culebrillas a las paredes y a los monumentos de piedra, llenaban de efímeras estrellas, de relámpagos azules las lágrimas de los ancianos, y yo allí, yo que había sido alguna vez un niño, un niño fascinado por el fogón entre las topias donde se doraban las arepas, un niño que reclamaba el privilegio de abanicar las brasas con mi abanico amarillo de hojas de palmera, yo allí encandilado y sofocado sentí que me sacudía el cuerpo un asco visceral por todo aquello, todo me pareció absurdo y sucio, y me cosquilleó poderosamente el deseo ingobernable de correr hacia el río Santo Domingo en Barinas y bañarme desnudo en algún pozo cristalino de los que había cerca de la alcabala cuando yo era pequeño. Fue entonces cuando se me abrieron los ojos. Así como cuando cesa el ruido de un taladro y se escuchan las voces de niños jugando, así vi de repente la ciudad tal como es. Los agentes de tránsito en la veintiúnica calle grande de esta ciudad usan escarpándola. ¿No te fijaste si usan también sirupe?. No. No usan, pero le ponen mujo a la escarpandola y la refuerzan con maniplas. ¡Qué atraso! Muy bien pudieran instalar trifocos. Así como cuando en el bochorno de una habitación cerrada, al abrir las ventanas, entra por las celosías una brisa fresca, así vi de repente la ciudad sagrada. Lloré tal vez y se me lavó de los ojos alguna capa de mugre viejo, o se me abrió un tercer ojo abdominal o pectoral o coronario o frontal o anal, no sé, vi la ciudad tal como es. Se parece a chupar chinas en Nutrias, a comer arepitas fritas en el mercado de Barquisimeto a las cinco de la mañana en época de exámenes, se parece a que lo despierte a uno la mandolina del maestro Carrillo tocando El Saltarín; es como la salida de la misa de diez los domingos en la catedral de Mérida en 1961, es como ese “Sí, ven, vamos” de la primera vez, es como jubilarse del Liceo Lisandro Alvarado para ir al río Turbio, es como “palito en boca” y “perdiste”, es como ganar una troya de a seis mampoles sin derecho a carnaza. Te he encontrado, Varanasi, no envíes ya más mensajero. Un ruido de taladros ha cesado en mí y escucho las voces infantiles, la mía entre ellas, del patio de recreo de la Escuela Federal Graduada Carlos Soublette bajo el enorme níspero. Una ventana se ha abierto, la brisa fresca disipa el bochorno del encierro. Amanecía ya. Comprendí el laberinto: era el nombre de la suprema Trinidad escrito en sánscrito. Yo también era el nombre de la suprema Trinidad escrito en otro laberinto. Bon jour. Au revoir. Adiós Varanasi. Amanecía. Amanecía. Bajé del templete de piedra y emprendí el regreso con paso firme por un dédalo sin secretos. Un príncipe disfrazado de mendigo me pidió limosna, pero sonrió cuando vio que yo veía y se le iluminaron de picardía los grandes ojos de águila, de guarracuco, de ave de rapiña; un muchacho me regaló rosarios o collares y dispersó por el suelo las rupias que le di, gritando complacido. ¡Tourist, tourist! Regresé a mi habitación sin ser notado, mis compañeros roncaban la delicia de ser puros y alegres. Los desperté. Varanasi, adiós. No vamos a quedarnos en este aeropuerto dormitorio hasta mañana, ligando que el avión tenga cupo, ni vamos a buscar hotel por unas horas, ¿qué hacemos? Ahí afuera hay docenas de taxistas, ¿harán una carrera de cinco o seis horas? El catire volvió con un hombre muy pequeño y muy flaco, de grandes dientes salidos, casi negro de color. Sí, puedo llevarlos a Agra en cinco o siete horas. El hombrecito parecía enfermo, temía uno que de un momento a otro se iba a caer muerto o a morir parado; las moscas le rondaban la cabeza. El poquísimo inglés que hablaba no permitía precisar detalles además del precio, sin embargo decidimos contratarlo. Nos pidió un adelanto para comprar gasolina y un neumático nuevo, estaría listo para partir en diez minutos. Cuando salimos con las maletas, una multitud rodeaba al chofer gritando acaloradamente, algunos le pegaban. Intervinimos. Uno de los atacantes me explicó en buen inglés que aquel hombre era un pirata: Los taxistas de este aeropuerto estamos organizados en sindicato para ayudarnos mutuamente; este hombre es un extraño, no pertenece al sindicato, no tiene derecho a cargar pasajeros, su taxi y su persona no presentan garantías de seguridad para el turista, no está registrado legalmente, no habla inglés. A todas éstas el chofer contratado parecía haber disminuido aún más de tamaño, amenazaba con desaparecer y no hablaba. Traduje. El catire dijo que nosotros tampoco pertenecíamos al sindicato. El turco dijo que ya lo habíamos contratado, y debíamos cumplir. Yo le pregunté al sindicalista si teníamos derecho a escoger el taxi. Sí. Nos fuimos con Ioshi Mediopalo entre puños levantados y voces airadas (el apellido se lo puso el catire por el tamaño y porque daba la impresión de andar medio jumo). Cuando el taxi arrancó se oyeron explosiones, chirridos, estallidos, rupturas, conmociones, detonaciones. Por un momento nos sentimos atacados por los sindicalistas; pero era sólo la forma normal de arrancar que tenía el taxi de Ioshi. Comenzamos a atravesar la noche por una llanura plana. Redonda como una taza, la luna nos seguía desde las inmensas cavidades del cielo. Ioshi manejaba con la espalda apoyada de lleno en la portezuela del carro, de tal manera que miraba hacia la carretera por encima del hombro. ¿No les enseñaron la clave de la comunicación entre absoluto y maya? Tal vez sí. De repente dobló perpendicularmente por una carretera secundaria. ¡Epa! ¿Qué es eso? ¿Para dónde va? No respondió; como un Buda del sur, en un asana heterodoxo, mantuvo esa dirección durante una media hora, luego se desvié hacia una gran casa solitaria en medio del campo. Se bajó sin dar explicaciones y fue hacia la puerta. El catire sacó un bolígrafo lanzagases y se puso en guardia. Ioshi tocó insistentemente la puerta principal. Al fin se encendieron luces en varias ventanas, la gran casa parecía estar colgada de la luna, tocando apenas la llanura. Al fin se abrió la puerta y se vio un gigante en taparrabos y cinturón canana con revólver. Ioshi se arrodilló ante él, entre las manos juntas unos billetes y le habló con la cabeza baja. El hombre oía con seriedad después de poner los billetes en una mesa. Detrás de él veíamos desde el carro hombres desnudos durmiendo en camastros o en el suelo. El gigante hizo un gesto impaciente y magnánimo. Ioshi regresó corriendo al carro abrió la maletera y sacó un precioso rollo de seda, regresó a la casa corriendo y lo puso con cuidado a un metro de la puerta sobre el suelo, luego lo fue rodando desenrollando hacia los pies del gigante quien se apartó para permitir el desarrollo total. Unos tres metros medía la pieza de seda, al final había una bolsa. Ioshi sacó de ella un gran sobre abultado, y del sobre un fajo de papeles sostenidos con una gomita. Se los fue entregando uno por uno al gigante mientras hablaba quedamente, siempre de rodillas y entregando ocasionalmente otros billetes. El gigante se metió a una habitación interior y regresó casi de inmediato con una gruesa libreta, una hoja de papel y una pluma de escribir. Nosotros nos habíamos bajado del carro y esperábamos desconcertados. Yo me acerqué a una ventana iluminada que tenía barrotes pero no batientes y me asomé: los altos muros estaban totalmente cubiertos, hasta el techo, de estantes; otros, estantes de suelo a techo ocupaban toda la espaciosa sala dejando sólo estrechos pasillos de circulación; los estantes estaban todos apretadamente atestados de protocolos cuyos ángulos se veían gastados o recortados, tenían manchas como de goteras y muchos sobresalían, a veces hasta la mitad; al fondo de los pasillos de circulación se distinguían montones de protocolos directamente sobre el suelo, del tamaño de un hombre y en precario equilibrio. Volví a observar al gigante escribano y noté que la mesa era una tabla puesta sobre columnas de protocolos; lo que en un principio habíamos tomado por camastros no era otra cosa que terraplenes de protocolos. Ioshi recibió por fin una hoja repleta de escrituras y sellos, la dobló cuidadosamente, la puso con los demás papeles en su gomita, abultó el sobre con el fajo así reconstituido, lo puso en el extremo de la pieza de seda y la fue enrollando cuidadosamente, dio otros billetes al gigante y se retiró inclinado caminando de espaldas hasta la maletera del carro donde volvió a guardar su rollo. Regresamos a la carretera principal y seguimos viaje por esa llanura fantasmal, no podía reprimir la sensación de irrealidad, de sueño, era como si la luna arrastrara al carro por los faros; traté de verme las manos y no pude en la oscuridad del auto; atravesamos aldeas barrialosas, dormidas, sin faroles; redonda como una taza y va conmigo a la plaza; a lo lejos creí ver una alfombra larga y delgada que flotaba sobre la llanura sosteniendo los pasos de un pequeño rey coronado; el rey y la alfombra se acercaron a mí; ¿quién eres? El rey me miró con. indiferencia, tenía los dientes grandes y salidos, ¿quién eres? Se sacó un diente y me lo metió en la boca, era ácido, ‘Tengo un diente contra ti’ me dijo ‘el diente de mi vida, ese que te di, contra ti’. Era Ioshi que volteaba la cabeza hacia nosotros y nos invitaba a tomar té. Pronto amanecería, los aldeanos ya estaban levantados; en una especie de caney iluminado un hombre hacía té sentado sobre una plataforma alta donde había un fogón alimentado con bosta. Recibimos con asco el té servido en vasos sucios y lo bebimos con placer, el buen té con leche de la India, el delicioso té con leche de la India: pedimos más. El catire me dijo al oído: Mire, profesor, ese hombre desnudo que se está lavando el güebo en un charco delante de las mujeres. Seguimos viaje. Amanecía. Entramos en una ciudad antigua fortificada con muros rojos, pasamos por estrechas calles vacías flanqueadas por antiguas casas de tierra roja. Habíamos llegado; así lo dijo Ioshi; pero no se detuvo, salió de la ciudad, atravesamos un río por un estrecho puente rojo, y cuando por fin se detuvo estábamos en un inmenso patio rojo. Nos hizo bajar y nos empujó hacia uno de los extremos del patio, había una puerta en el gran muro rojo, la atravesamos y nos encontramos de súbito, por sorpresa, sin preparación, frente a una visión increíble: un palacio blanco esplendiendo bajo el altísimo cielo descubierto; de un lado el sol naciente sin obstáculos, del otro la luna llena en toda su entereza; el sol y la luna frente a frente, y en el medio ese palacio extraterrestre perteneciente a un mundo arquetípico que soñamos a veces por instantes, pero que en ningún caso consideramos realizable con materiales y manos de hombre. El turco y el catire se frotan los ojos deslumbrados por la joya: ese carácter de joya labrada en piedra preciosa por un artista matemático experimentado en simetrías pitagóricas, por un artista concebible pero no imaginable, lo hace parecer primoroso y pequeño; siendo enorme cabe sin embargo en un lugar central y secreto del corazón, el corazón que parece haberlo esperado siempre como un relicario vacío construido sólo para contenerlo. Nos corta la nota Ioshi, que de repente ha adquirido los encantos de un rey mágico para niños, y nos hace regresar al carro. al puente rojo, a las calles antiguas, a las fortificaciones y nos deja en las puertas de un hotel estilo americano. Sonríe por primera vez, poniendo de manifiesto toda la extensión poderosa de sus grandes dientes; el catire, conmovido, le da una propina de cien rupias. Baño, desayuno inglés, silencio. Por favor, señor, ¿cómo se llama ese palacio blanco que está muy cerca de la ciudad al lado de un río y que se ve, desde las ventanas de nuestra habitación? No es un palacio, es un mausoleo. ¿Un qué? Bueno, una tumba; para una reina que tuvo muchos hijos y murió de parto; se lo mandó a hacer su amante quien por casualidad era también su marido. Terraza cuadrada de mármol, una cuadra por lado, con un alto minarete de mármol en cada esquina. En el medio, la liviana maravilla de mármol. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas y en el medio tiene rosa y clavellina. Entre la cúpula de media esfera que cubre el salón central y la cúpula en bulbo que se ve desde afuera, hay un espacio ciego más grande que el salón. Paredes de mármol tejido y bordado. Vámonos, me intimida ese espacio ciego, ese aire prisionero durante siglos. Vámonos, me voy, los espero en el hotel, me da frío esta belleza fúnebre, para mí casas habitadas por hombres vivos y por madres con niños malcriados. . . . et ni la douce mère allaitant son enfant. Un ojo cuadrado de aguas tranquilas en medio del patio refleja el mausoleo, pero mi corazón escucha el canto de los marineros en este sitio tan alejado del mar y de la brisa del mar. La gente mejor vestida del mundo son los hindúes. Ni el rey Salomón en toda su gloria, ni los lirios del campo, ni las aves del cielo logran igualarlos. Hilan tejen y tiñen telas de variedad innumerable. Sus mujeres todas parecen estar siempre listas para fiestas siderales, de acuerdo con patrones propios, originales, en perfecta armonía con los códigos infatigables de su cultura incesante. Los hombres de las diferentes regiones usan trajes inmejorables, no hay nada olvidado, nada descuidado dentro de su género. Los que usan taparrabos pueden dar lecciones de elegancia a Pierre Cardin, y aun los que andan desnudos se encuentran investidos y revestidos de una dignidad imponente. El estúpido turista que se toma a sí mismo como modelo de corrección y se siente “in” en el mundo sólo ve trapos sucios y gente zarrapastrosa. No se da cuenta de que es él quien está harapiento y hediondo, con el alma tan desaliñada que da lástima y lo haría llorar a él mismo si se le abrieran los ojos. Y yo esperando llegar a París para vestirme; se rascó el profe; una vaina más. Si yo me aparezco en la plaza Bolívar de Barquisimeto vestido de Gandi me agarran el culo. ¿Quién eres? Te responderá el diente que tengo contra ti, el diente que te di. Acido. Abu-ul-Fath-Yalar-ud-Din Mojamed Akbar oía todos los días al Muezín gritar Alah u Akbar, Alá es grande que podía entenderse Alá es Akbar. Era descendiente de turcos, mongoles e iranios; entre sus ancestros se cuentan Timur Lenk, llamado Tamerlán en Occidente, y Gengis Khan. Subió al trono cuando tenía trece años. Ya adulto era pequeño y gallardo, pero rodeado por personas de mayor tamaño se veía él más alto debido a su serena majestad. Fuerte, benévolo y tolerante, todas las mañanas se asomaba a una ventana de su palacio para ser venerado por su pueblo. Aceptaba entonces pequeños regalos y oía quejas. Nunca se dignó aprender a leer y escribir, pero estimó y protegió a los letrados. Dominó el arte de las intrigas palaciegas y triunfó sobre todas las conspiraciones de sus cortesanos y de sus aliados. Dominó el arte de la guerra y conquistó todos los reinos que estaban a su alcance. Lo fascinaba la religión. Oyó con genuino interés a sacerdotes sunitas y shiitas, vishnuistas y shivaístas, a santones budistas, a magos zoroastrianos, a sufíes, a señores del tantra y a yoguines. En su corte eran bien recibidos gurúes, iluminadás, maestros de sabiduría y misioneros cristianos. Fue amigo del jesuita Claudio Aquaviva, sobrino del Generalísimo de la orden. No comprendía por qué había tantas religiones ni por qué rivalizaban y luchaban unas contra otras si todas eran idénticas en su más íntimo núcleo que él llamaba Din Ilají, fe divina. Le encantaba el matrimonio. Se casó con princesas de todos los reinos conquistados y no sólo por razones de estado. Respetó las costumbres y creencias de cada una. En la intimidad se adaptó a la tradicional manera de amar de cada una y las amó a todas con refinada lascivia. Les fue fiel a todas: nunca tuvo relaciones extramatrimoniales. Lo maravillaba la arquitectura. El mismo espacio para las mismas acciones y pasiones organizado de manera tan diversa por diferentes pueblos y ornamentado con inventiva tan variada – era algo que no cesaba de asombrarlo. Privilegió arquitectos de todos sus reinos; en los vastos jardines de Fatehpur Sikri, su palacio, los hizo construir otros palacios para sus esposas, uno para cada una según su origen; luego les encomendé la tarea de concebir y edificar un solo palacio que contuviera a todos los demás, los sintetizara, los uniera armoniosamente. Una vez, mientras caminaba entre árboles de magnolia florecidos, para ir a cumplir gozoso sus deberes conyugales con la esposa parsi, se le nubló la vista y le pareció que se dirigía en carroza hacia el palacio de la joven bengalí, la no desflorada aún por su lenta voluptuosidad. En otra ocasión, cuando bajaba del caballo para entrar en las cámaras nupciales de sus esposas árabes, le pareció sentir el olor de los indóciles cabellos de su primera esposa, la de Varanasi; más tarde, esa noche, algo en el sabor de un beso lo transporté al palacio de la decania y en la angustia venérea gritó el nombre equivocado. Una madrugada, tierno, puso la mano entre las rodillas de Anú y sintió suavemente que acariciaba el hombro desnudo de Lirai. Pero no se confundía ni desvariaba. Eran síntomas recientes de una obsesión ya larga en él. Cuando niño trató insistentemente de ver una cimitarra y no pudo: la veía de filo como recta centelleante, o desde la empuñadura como luna creciente, o de lado, ese curvo camino de la muerte, y en toda suerte de escorzos y movimientos de combate; pero nunca pudo verla desde todos los ángulos simultáneamente, mucho menos desde adentro de ella misma. ¿No se podía? La cimitarra que podía matarlo, con la cual mataría, escapaba a su vista y sólo le concedía epifanías parciales aunque innumerables. ¿Se daba entera cuando daba la muerte? Al comenzar la adolescencia quería desear la pomarrosa, encontrarla, tocarla, olerla, acariciarla, morderla, saborearla, comerla, haberla comido, sentirla en el estómago, recordarla, todo de una vez, pero sin mengua en la plenitud de cada instante. ¡Y no podía! Ya joven rey, al mando de su ejército, durante su primera batalla, en medio del combate cuerpo a cuerpo, se inmovilizó un momento tratando de sentir toda la batalla desde su preparación hasta su fin. Ese inútil intento casi le costó la vida; habría muerto si uno de sus guardias no hubiera saltado para recibir el golpe mortal invitado por su quietud. Sus guerreros celebraron después la victoria; pero él se quedó pensativo junto al cadáver de su salvador. Quiso haber vivido ya toda su vida y morir para vivirla toda de golpe. ¿Le había robado su salvador el golpe de gracia? Sintió que lo real y el vivir se le escapaban, que sólo tenía acceso a visiones, perfiles, perspectivas. Sobre sí mismo no lograba más que esporádicos atisbos. Todo era esquivo, huidizo, fugaz y tembloroso. Todo, ese todo inmenso y luminoso apenas presentible en aspectos e instantes sucesivos. Entristeció. El arte de gobernar y la alambicada lujuria lo consolaban a medias. Pero las experiencias recientes con sus esposas comenzaron a animarlo. Estudió la cuestión lo más lúcidamente posible: la atención consciente que permite darse cuenta es como un rayo de luz muy delgado; ilumina por pedazos, siempre uno después de otro. El cuerpo propio, lugar de la sensibilidad, es uno y es limitado. ¿Cómo podría estar con todas sus esposas al mismo tiempo y cobrar consciencia simultánea de todos los roces, caricias, toques, palpamientos, sabores, sopeteos, olores, tufos, fragancias, succiones, penetraciones, humedecimientos, calores, flujos, temblores, serpenteos, erizamientos, espasmos, murmullos, gritos, chillidos, aullidos, frotamientos, apretones, rasguños, súplicas, desfallecimientos, audacias, retardos, sollozos, entregas, alaridos, protestas, desafíos, constricciones, agonías, violencias y ternuras verbales, abandonos hasta el relajamiento final y la tristitia non gallica? Tendrían que reunirse todas sus esposas sin conflicto, convocadas a un cuerpo único pero multifacético y proteico más allá de toda coherencia. O él tendría que volverse muchos con un solo centro de consciencia tan ampliado que convirtiera el delgado rayo de la atención en sol omnipresente. Ambas vías eran humanamente imposibles. Era hombre religioso y de fe firme. Din Ilahí. Decidió recurrir a su Dios, a ese Dios que había adivinado en el núcleo vivo de todas las religiones, a ese Dios que sus maestros en la infancia le habían descrito como indescriptible, le habían hecho concebir como inconcebible, le habían hecho sentir, sin embargo, como accesible por el sentimiento. A ese Dios abscóndito que latía en la tiniebla más espesa de su yo. El ramadam coincidía ese año con la semana santa, con la fiesta de los parsis, con los retiros budistas, con la gran peregrinación anual de los hiduistas. Los aprovechó para meditar y orar; encargó el gobierno a sus visires y se encerró. Pasaba horas enteras con la frente en el suelo. En el centro de sí mismo debía estar la puerta hacia Dios. Tocó, llamó, pidió. No hubo respuesta. Oscuridad cerrada. Insistió. Insistía. Aun en sueños suplicaba unidad y plenitud. Perdió noción de los días y de las noches, pero sabía que se alternaban y que su propio anhelo era sucesivo, se continuaba a sí mismo, tenía antes y después, no podía salir del tiempo. Rogó, imploró, impetró, clamó. No hubo respuesta; pero él no cejó. Cuando los gritos del muezín y la algarabía general anunciaron el fin del ramadam, salió de su encierro. Después de las abluciones rituales y el cambio de vestimenta pidió su caballo alazán ¿o fue el negro? ¿o el blanco? ¿o la yegua árabe o cuál? ¿O fue su carroza grande lo que pidió, o la descubierta, o la doble? ¿O más bien fue un palanquín? ¿O no pidió nada? Cuando puso el pie en el estribo para montar, vio los estribos de sus otras sillas favoritas y los peldaños de las carrozas y de los palanquines, y vio sus pies pisando pétalos enormes de magnolia. Se desplazaba en dirección al sol, pero tenía el sol a la espalda; aunque el encandilamiento provenía del lado izquierdo, se orientaba por el amanecer a la derecha. Increíble. Había deseado tanto aquello y ahora que estaba ocurriendo le parecía imposible; era que nunca había creído en la realización de su deseo pese a buscarla con tanta intensidad y perseverancia. Sin embargo era firme realidad: desde su retiro caminaba, cabalgaba, iba en carroza, lo llevaban en palanquín hacia los palacios nupciales. Desde el centro de Fatehpur Sikri salían muchos que eran el mismo, en todas direcciones. La consciencia no necesitaba saltar de uno a otro; estaba en todos sin confundirse ni enredarse. Después de la sorpresa inicial y la incredulidad, se afianzó vigorosamente en la nueva verdad y recogió del suelo un estambre de magnolia mientras halaba las riendas de su caballo negro y miraba el paisaje por la ventana de su carroza persa. Frenaba con dificultad sus ímpetus hacia la bengalí, se regodeaba anticipando las sabias manipulaciones de la decania, estaba entero en el deseo por Sirai y eso no le impedía concentrarse en la música de Anú y en sus historias de sabiduría. Fue entrando por vestíbulos, corredores, antesalas, jardines interiores, escaleras de mármol, de sándalo, de marfil, hasta las cámaras nupciales, sin violencia, con todos los preámbulos, preparaciones, esperas, en tres bocas decía tres mensajes diferentes según la amada, en tres se callaba para oír, en tres cantaba la canción de Salomón, alguna del Rubayat, aquella del cinturón-quisiera-ser. El avance era desigual. Mientras en un palacio quitaba ya los sostenes del peinado, en otro apenas terminaba de dar órdenes a las damas de compañía de la princesa, y en un tercero tomaba ritualmente los obligados e innecesarios licores afrodisíacos. En medio de su acompasada multiplicación pudo reflexionar. Pensó que recibía menos de lo que había pedido: había pedido simultaneidad de experiencias eróticas hechas en palacios distintos con distintas esposas, y estaba viviendo esa gloria; pero había pedido también instantaneidad, que la experiencia estuviera presente desde antes de haber comenzado hasta después de haber terminado, desde el deseo hasta el recuerdo, en un solo instante con todos sus pormenores, y eso no se producía; el rayo ahora ancho de la consciencia abarcaba simultáneamente lugares, cuerpos, personas, ambientes diferentes, pero se desplazaba como un anillo sobre un dedo, como la presión sucesiva de un esfínter sobre una penetración, tenía antes y después. Sin embargo, comprendió que recibía más, mucho más de lo que había esperado realmente, de lo que había osado esperar aun en el paroxismo de su anhelo. Si estaba ya pleno, el siguiente paso en la experiencia lo rebozó: mientras yacía en lechos, en alfombras, en estanques tibios, en terrazas dedicado a los dulces tormentos del variado amor, hubo un relámpago en su sangre, el rayo de consciencia se amplió hasta más allá del mundo humano. Habitó la sangre caliente y oscura de los animales machos del palacio. Fue caballo, toro y pájaro en las persecuciones, saltos, empujes, rasgamientos, espasmos, disneas, piares, sudores, salivaciones, hemorragias de la cópula inexorable. En todo eso estaba y en las cámaras nupciales y allende las murallas de Fatehpur Sikri en regiones innumerables, conocidas unas, desconocidas las más, como tigre, cocodrilo, libélula, cóndor, tortuga, delfín, macho cabrío, cuando una centella atronadora rompió fronteras inconsútiles y lo hizo viajar también en el viento como leve polen hacia pistilos imperiosos para hundirse en sus blandos y babosos estigmas, embarcarse clandestinamente en las patas de insectos susurrantes para invadir remotas corolas indefensas hasta el fecundo ovario. El anillo de consciencia se deslizaba minuciosamente sobre la multiplicidad, sobre esa multiplicidad tan íntimamente emparentada por lazos de afinidad, tan lo mismo y tan diferente como la misma melodía tocada en instrumentos diferentes. Todo era cuestión de timbres y de octavas, arcos, plectros, uñas, dedos, labios sopladores, metales, maderas, cerdas, intestinos, pieles, gargantas, pero la misma melodía, prolongada, interrumpida, creciendo, disminuyendo, con vibrato, con sordina, con doble resonancia, nasalizada, y de repente, como el bramido de la tierra durante un sismo, el primer golpe del orgasmo desde lo profundo, omniabarcante, rompió el tiempo; en él estaban los golpes eyaculatorios posteriores hasta el último, pero también todo el proceso desde que saliera de su encierro, y algo más: la toma de consciencia desde el otro lado, desde el lado femenino con su inversa luz; ya todo había pasado y no había comenzado y estaba sucediendo; era deseo, realización, recuerdo; todos los ciclos genésicos dé la tierra eran eso, ciclos, círculos, configuraban un huracán inmóvil, inmovilizado para esa consciencia que podía tenerlo presente simultáneamente en todos sus aspectos, perspectivas, momentos. Y desde el centro del huracán inmóvil, desde la campanada silenciosa del orgasmo omnisciente, uno con ella, Dios, su Dios se le mostró: era ese pleroma e incluía al pequeño rey lúbrico, uno con él. Anidó en el seno intemporal del Dios hasta que una ráfaga de tiempo lo individualizó de nuevo. Estaba en un prado, cerca de su encierro, tendido sobre corolas destrozadas de magnolia, y el Dios, antes inmóvil huracán luminoso, le hablaba ahora desde el torbellino oscuro del recuerdo: “Gobierno el devenir y el tiempo, pero no soy ni devenir ni tiempo. Soy todos los amores y el amor, los he creado y los mantengo para nutrirme, los soy, pero no soy ellos. Mi alimento viene del tiempo, de un néctar que el devenir secreta; la vida es mi artilugio autotrófico. Soy Dios, pero no soy el único Dios. Otros Dioses me limitan y no conozco mi origen ni intento conocerlo. Tal vez todos los Dioses seamos el artilugio autotrófico de un Dios omnipotente. Temo buscarlo por la misma razón que debió impedirte buscarme, reyezuelo imprudente. Nadie puede verme y no morir. Creí que te salvarías porque tocabas, buscabas y pedías en el centro de tu ser; la puerta hacia mí está un poco más abajo. Pero tu anhelo me encontró; conociste la cimitarra, la pomarrosa, la batalla, el palacio perfecto, la boda única, todo en el derrame genésico. “Yo me alimento de la vida terrestre y la soy. No me place que los vivientes quieran volver a mí; esa distancia, y la ilusión engendrada por ella, es justamente lo que me engrandece y glorifica. Como la gota de agua refleja el universo mientras es gota de agua, pero no lo refleja más cuando se confunde con el mar, así tú, al volver a mí, dejas de ser para siempre. Tu ser depende de ser limitado y separado, de adorarme sin comprenderme. Tu ser es el encarcelado anhelo de mí; liberarlo es morir. Adiós, reyezuelo imprudente”. Ido ya el torbellino oscuro del recuerdo, Akbar se levantó. Miró las destrozadas corolas de magnolia como si fueran jirones de trapo; la algarabía jubilosa del fin del ramadam le pareció hueco ruido, el paisaje vieja pintura descolorida. Caminó mecánicamente hacia su palacio, esa casa desvencijada, vio los otros palacios como ruinas abandonadas. Sus arquitectos lo esperaban con dibujos y maquetas; dijo “Sí”, pero hubiera podido decir “No”. Asumió los deberes imperiales con gestos de autómata bien fabricado, sus hábitos lo llevaban, lo traían, lo sentaban, le abrían los ojos, daban órdenes. Sus ardientes esposas se mustiaron acompañadas sólo por damas de servicio y eunucos. No salió más del palacio ni se asomó más a la ventana. Repetía maquinalmente las rutinas indispensables. Fue entregando poco a poco el poder a sus hijos a sabiendas de que lo dividirían y se destruirían los unos a los otros. En el centro de su ser había un vacío tibio: no tocó, ni llamó, ni pidió; del otro lado había un vacío infinito, se deslizó lentamente hacia él sin religión, sin arquitecto, sin mujer. sin prisa. Todavía hoy en día puede verse el vasto cadáver de Fatehpur Sikri, infestado de mendigos y turistas. ¿Quién eres? Tengo un diente contra ti, el diente que te di. Acido. Profe. entre el hotel Ashok y el aeropuerto conté veinticuatro mordelones: el que fue a recibir las maletas, las vio, esperó propina y se las dio a tres que las bajaron hasta el lobby y esperaron propina; tres más las llevaron al bell desk y hubo que darles propina lo mismo que al bell captain. Uno más llamó al taxi y esperó propina; el que abre la puerta vestido de general extendió la mano; tres las llevaron al taxi y otros tres las montaron por propina; dos abrieron las puertas del taxi y esperaron propina, otro le prendió la pipa y recibió una rupia; al chofer hubo que darle propina lo mismo que a los tres que bajaron las maletas y las llevaron hasta la puerta: de la puerta al mostrador de Air India otros tres. Mister! Mister! I put your luggage safely on the customs table. -Veinticinco, no joda; le ganan corrido a los mejicanos y eso es mucho decir. Lo desangran a uno poco a poco como los zancudos. ¿Por qué no sembrarán papas o pescarán esos hijueputa? En Sabaneta de Barinas no había mendigos. Hijo mío: no debes dar consejos a nadie, porque los consejos son como las limosnas, que ofenden cuando no son pedidas y aún más cuando son pedidas. Además, nadie escarmienta en cabeza ajena. Así dicen. Pero el padre puede tomarse esa libertad con el hijo., con nadie más, porque quiere ayudarlo, darle lo que tiene, porque se siente responsable por él. Sabe oscuramente que el hijo nunca le hará caso para salvaguardar el derecho a vivir su propia vida él mismo: pero sabe también, más oscuramente, que la vida de su hijo no será distinta de la suya, que lo individual es ilusorio. Hijo:Vendrás a la India. Llegarás por avión de noche al aeropuerto de Delhi. Pasarás los trámites de aduana. Dejarás tu equipaje en la consigna y saldrás. Rechazarás con energía los ofrecimientos de taxi, de hotel, de pensión, de giras turísticas. Verás hombres, mujeres y niños dormidos en el suelo: pasarás despierto entre ellos y buscarás a pie, por instinto, el campo abierto. Atravesando aldeas, caseríos, carreteras, vallados, tropezando en un principio, resbalando y cayendo a veces, temeroso quizá, avanzarás hasta que tus pies encuentren la marcha adecuada para esta tierra; entonces seguirás avanzando en busca de alguna llanura desolada. Así te librarás del falso mundo hindú ofrecido a los visitantes por la industria turística, por las embajadas, por las colonias de compatriotas, por las instalaciones culturales del gobierno hindú, por los monumentos y edificaciones antiguas. Cuando sientas que has llegado al centro, de una llanura desolada, te arrodillarás y pondrás la frente en el suelo para vomitar por la cabeza todo lo que sabes de la India -te he enseñado la náusea voluntaria de la mente, esa náusea irreprimible que se logra por aproximación al centro- así borrarás en ti la falsa imagen de la India formada por la geografía, la historia, la sociología, la economía política, el majatma Gandi, Rabindranat Tagore, el Kabir, el Bagavad Guita, los Vedas todos y toda escritura sagrada, la yoga, el tantra, Buda y los incontables maestros de sabiduría, el millonario despliegue teogónico y, sobre todo, las palabras que hayas aprendido del hindi, del urdu o del sánscrito. Que la aurora te encuentre limpio: vacío de pensamiento y sin recuerdos. Las llanuras de la India, desoladas de noche, hormiguean de día; buscarás un declive, una zanja, un hoyo y te esconderás. Nadie te vea ni veas a nadie. Así evitarás la falsa comprensión de la India producida por el contacto vivencial directo con los hindúes, con su antigua y auténtica nobleza, con su afectividad ingenua y sabia que ningún otro pueblo ha igualado ni en sensualidad ni en profundidad, con su elegancia que de historia y cultura pasó a ser naturaleza; así evitarás confundir a la India con la belleza y la creatividad de los hindúes. Eres mi hijo, quiero para ti lo Real, no engañosas apariciones. Solo y vacío te acostarás sobre la tierra, boca abajo, como sobre la madre el niño, los labios en el polvo, y esperarás, poniendo en la espera todo lo que hay en ti de sed, de hambre, de carencia, de radical nostalgia, de anhelo último. En esa espera tensa, como en supremo coitus sublimatus, olvidarás la vida, el tiempo, los peligros, la muerte hasta que Ella te bendiga. Entonces te levantarás, encontrarás el camino de regreso al aeropuerto de Delhi y tomarás el próximo avión. Mientras aguardas no darás limosna a esos falsos mendigos ni tendrás ideas acerca de los problemas de la India. Sabrás que todo lo que existe y se conoce bajo ese nombre no es sino una máscara tierna y trágica de La que te bendijo. I shin den shin NINGÚN RÍO LLEGA AL MAR en este país; se lo beben antes de que llegue, a medio camino. Esa risita antigua de las muchachas, contenida apenas detrás del abanico o el dorso de la mano, ladeando y volteando la cabeza; esa risita antigua y silvestre, victoria modesta y momentánea sobre el recato, el respeto y los tabúes. Deben bastarles esos senos pequeños: se han reproducido exitosamente durante milenios. El higo es una flor, no un fruto. Vestidos sicofantes delatan el enorme papo. Escasez de agua dulce; papo para Priapo. ¿Cómo harán para no golpearse el coco cuando se saludan con tantas reverencias rápidas? Fíjese, profe, en los hoteles le dan a uno todos los días cepillo, pasta de dientes, peine y máquina de afeitar desechables, me los voy a llevar de recuerdo. El baño con agua reciclada hace soñar con porquerías. Ohio se volvió New York en este jardín del este del Palacio Imperial. Debajo de la troja con enredadera gotea, goat-ea, cabrea, arrecha. Los cuatro brazos de la swástica significan salud, dinero, amor y paz. Para rezar se echa una moneda en la alcancía del templo (alcancía porque se quiere que alcance para mantener a los monjes), luego se dan dos palmadas para despertar al Buda, se unen las palmas de las manos frente al mentón y se reza con los ojos cerrados. Estoy acostumbrado a estar solo en niveles importantes de mí mismo. Cuando me comunico con mis semejantes me conecto en ciertos puntos, el resto queda solo. No puede ser que yo tenga un alma diferente, más grande, más compleja; la ideología dominante —igualitaria y dominante— así como una modestia natural fuertemente reforzada por el fracaso me impiden aceptar esa hipótesis. ¿Tendré un alma enferma, enredada en musarañas? Pero la enfermedad es un grado de lo normal promedio. Aun así, la comunicación debería ser posible. Lo humano es lugar común de todos los hombres. ¿Algo inhumano en mí, monstruoso, extraterrestre? ¿O simplemente que dentro de lo humano, hay familias heterogéneas? En ese caso, ¿dónde están mis parientes? Escribo para mandar mensajes. Tal vez alguien responda, alguien venga y me diga: “Hermano. Al fin. Gocémonos en el encuentro, derrámese la alegría de estar juntos. Soledad no es estar solo, sino estar separado. Llenémonos el uno con el otro.” ¿Será alguna de estas sicofantas pariente mía? El turco pasa el brazo por sobre los hombros de un japonés para que el catire les tome una fotografía. Sostienen el antiguo diálogo ritual que servía para provocar peleas en la escuela federal graduada Carlos Soublette de Barinas: Mirá a mi hermano. ¿Por qué lo conocés? Por la planta de la mano. ¿Qué le das? Majarete. ¿Qué le ponés? El machete. Tu madre. La de mi hermano. Diez mil yenes por llenarse de agua en New York. Tienen la dinastía más larga en la historia de la tierra; una sola familia ha gobernado siempre. ¿Más larga que las egipcias? No sé, en todo caso la más larga desde los griegos. Los años empiezan a contarse desde el momento en que un nuevo emperador sube al trono. ¿Y los chogunes? Bueno, los chogunes mandaban sin abolir el imperio, el emperador tenía que legitimarlos aunque ellos tomaran el poder por cuenta propia. Es un pueblo integrado y coherente, jerarquizado y disciplinado. Asimilaron en menos de un siglo la cultura occidental sin perder la propia. Tienen todos los adelantos modernos, son potencia mundial, pero son japoneses. Por ejemplo, son religiosos practicantes lo cual supuestamente no se compagina con la gran industria. Asisten a sus lugares de trabajo como a iglesias. Pertenecen a su empresa como a una familia. El trabajo industrial no ha desacralizado ni su sociedad ni su vida, siguen siendo un pueblo tradicional. El emperador actual se llama Toi- Ajito, el ministro de educación Sinostu-Dio-Nocomo, el de comercio Mando-Almundo-Toyota... Cállate, ignorante, y escucha cómo yo hablo japonés, voy a parar ese hombre: Nipón, caroteca seiko sansui yamaja mi jojoto, kamikase susuki yudo katar simelo mama toshiba locaro teco. El japonés lo miró primero con asombro, después sacó un billete, se lo dio con una reverencia y se alejó con prisa creciente hasta perderse en la multitud sin chocar con nadie. Como siempre han sido tantos, se las arreglan para transitar por las aceras de la vida sin chocar unos con otros. Hay muchos manjares en el mundo. De los que me gustan, solamente he obtenido pequeños mendrugos o nada. De los que me repugnan, me harta la vida todos los días. Los que me gustan no me corresponden, no me tocan, no son para mí; debo pagar sobras con grandes esfuerzos y dolor. Los que me corresponden, como en un reparto, no se corresponden con mi deseo. ¿Será que alguien me cambió mi parte? ¿Será que alguien me quita lo mío? ¿O será que el repartidor me castiga por algo o se queda él con la mejor parte? De esas japonesitas que enjabonan a sus amantes con los senos mientras los bañan, yo no he tenido sino vagas noticias por los cuentos de los afortunados. No se queje, catire, porque no hay quien escuche, como tampoco hay quien reparta, ni quien castigue. Sea tonto y consuélese pensando que a los muchos les pasa lo mismo, tal vez a todos. Otro consuelo más práctico: “Agarrando aunque sea fallo”: yo tanto que he deseado tener un yate con capitán y tripulación para hacer balés rosados con actrices y grandes damas, y apenas he llegado a bote con motor fuera de borda en Morrocoy; pero me conformo, nunca falta alguna mujercita, conforme también, para refocilarse conmigo bajo la lona. Si sigues así, vas a llegar a la triste sabiduría de los sabios con aquello de que la riqueza consiste en no tener deseos. Nunca dicen que se castraron o que eran muy viejos ya para desear. ¿No te equivocarás con respecto a los castrados y a los viejos?. Si no hay deseos no hay vida. ¿Para qué vive uno si no es para satisfacer deseos o para intentarlo por lo menos? Quiero ver a un maestro Zen, tengo el nombre y la dirección. Déjeme ver... Este sitio está fuera del circuito turístico de Kio-to. Un templo grande en una aldea pequeña. Los extranjeros no van allá nunca. ¿Tiene Ud. una cita con él? ¿Lo conoce? No. No. Quiero conocerlo. Perdóneme. Un maestro Zen no es una atracción turística. Un maestro Zen es como un sacerdote. Quiero conocerlo como maestro y sacerdote. Entonces tendrá que pagar un guía especial para que lo lleve hasta allá y le arregle la entrevista. Quiero ir solo. ¿Habla japonés? Bueno, tengo un smattering. ¿Por qué no va al International Zen Center en Yokojama? Quiero ver a este maestro en particular. Puedo darle el horario de trenes y una tarjeta con el nombre de la aldea en escritura japonesa. Sí, por favor. Quiero ir allí mañana. Tiene que estar allá al amanecer, el servicio comienza muy temprano y dura todo el día. El maestro estará ocupado todo el tiempo después de las siete. A las cuatro sale un tren, otro a las cinco. El viaje dura media hora. Escoja Ud. mismo. Gracias. Puerta catorce a la una. El todo es nada y universo. ¿Quién soy yo? Yo soy el que está de pie detrás de ti por el lado izquierdo y mira tu brazo desnudo, tu brazo lampiño y liso, tu brazo de obsidiana. Yo soy el descubrimiento maravillado de tu brazo, tu brazo desescondiéndose. No soy ese puñal de ceremonia que está en las manos del hierofante más allá de ti. Mamá: bracito. Déjame dormirme agarrado a tu bracito. Pero si no puedes venir, ponte en un lugar donde yo pueda ver tu brazo desde mi cama. Nos sacaron del expendio de saki y lo cerraron, ahora es un exvendio. El turco compró perfume de loto y le dieron del otro. Yo compré una espada de samurai de esas que cortan una pluma en el aire, y amuletos. Los amuletos son pergaminos con textos sagrados; la palabra aleja a los demonios porque confirma el mundo de los hombres. Algo en el hombre, sin embargo, no pertenece al universo. Compré un rosario budista en madera de sándalo, réplica exacta del que tenía Gautama cuando se iluminó. Y yo compré tres kimonos para mi mujer y trajes de kárate para mis hijos. ¡Qué muchachos tan caratosos! Ahora no los castigo para que no me vayan a patear la cara; tengo que apaciguarlos con regalos. ¿Cómo van a hacer para llevar tantos peroles? Los mandamos como carga aérea y en la aduana de Maiquetía el turco tiene un amigo teniente coronel que le hace pasar lo que lleve sin registro. A propósito, le compré al teniente coronel un reloj de pulsera con tensiómetro y un anillo de sándalo para el pene; a ése si es verdad que no lo puedo arreglar con pañuelitos de seda. Todos se volvieron marxistas menos yo. Yo había leído la Ilíada y la Odisea. Había caído en cuenta de la indómita, indomable arrechera en mí mismo. Groll, ménis, rabia, yo el pélida Aquiles. Había conocido la enemistad infatigable de Poseidón, yo Poseidón, yo Ulises, y la ceguera afrodital yo París. No debe confundirse nunca una gueisha con una prostituta. Los visitantes de este país me han irritado varias veces con la pregunta insolente ¿Cuánto cuesta una gueisha por noche? Gueisha es una palabra compuesta: guei significa arte, sha significa persona. Una gueisha es noble y distinguida profesional del arte de acompañar y entretener en los más sutiles y delicados niveles de lo humano. Vocación, entrenamiento, sensibilidad artística, destreza técnica y musicalidad en el manejo de los instrumentos tradicionales, sabiduría y discernimiento en la relación humana son virtudes indispensables de una gueisha, además de belleza, gracia, elegancia. Una gueisha es capaz de oír y entender los problemas de un hombre, hacerlo sentirse querido, comprendido y acompañado, guardar sus secretos. Para un hombre culto la compañía de una gueisha significa disponer durante unas horas de la mujer perfecta. Para turistas organizamos gueisha parties, donde tienen la oportunidad de hacerse una idea de las virtudes artísticas de la gueisha por un precio módico. Se ha comprendido en el mundo occidental la necesidad de recurrir a un médico, a un abogado, a un sacerdote, a una meretriz, a un barbero; pero no la de acudir a una gueisha. Para la gueisha no hay puesto en el sistema conceptual de occidente. Tal vez porque en la vida occidental no hay nada parecido a este refinamiento del alma oriental. -Bueno, está, bien el arte y la güebonada, pero y ¿de aquello nada? ¿Pa’ la pija paja? Lo que me interesa es aquello. Lo demás son güebonadas, la palabra lo dice: de güebo nada-. Para esos fines tenemos otras instalaciones menos costosas y más adecuadas. Se equivocaron de dirección. Como tú eres una muchacha japonesa debes conocer el Zen. Los japoneses son budistas Zen en su gran mayoría. -Somos Zen y Shinto. Dos religiones que se entendieron bien dividiendo los campos. Shinto para la vida y la alegría. Zen para la sabiduría y la muerte. -¿Cómo así?- Muy sencillo. Para las fiestas, celebraciones, cumpleaños, matrimonios, nacimientos vamos al templo Shinto. Para los funerales, para comprender el dolor, para enfrentar el fin de la vida y cualquier posible más allá vamos al templo Zen. ¿Tú vas al templo? -No. Desde hace años. No me hace falta ni tengo tiempo. Una vez yo estaba..., bueno, abusaba de ciertas cosas. Libertinaje, como dicen; entonces mi mamá me llevó a donde el maestro Zen. Él hizo que me sentara sobre los talones y me dio una pela con el kiu-saku.-¿Una pela? Con ese palo es más bien una paliza. -Es que no son golpes indiscriminados. No es un castigo. El maestro pega sabiamente en ciertos puntos de acupunctura. Lo cierto es que se me quitó el ardor tan grande que tenía, dejé de abusar y ahora soy moderada. Moderada ¡Qué horror! ¡Cómo serías antes! -¿Te parezco de verdad así? Creo más bien que quieres halagarme. Gracias. ¿Y a ti te gusta la meditación Zen? -Sí. -¿Con todo y la flor de loto y el mudra de los dedos izquierdos sobre los derechos y los pulgares enfrentados de punta, y los ojos semicerrados y la inmobilidad?- Si. -Lo siento por ti. -¿Por qué? -Los que practican la meditación Zen terminan por perder los deseos, y un hombre sin deseos no es interesante. -¿Tú entonces no practicas nada? -Sí. Cuando tengo problemas voy a alguno de los santuarios que hay en todas las calles ¿no te has fijado? y le pido al Buda que me ayude. Entonces, durante algunos momentos me refugio, me absorbo en el Buda, en el Darma y en el Sanga. El Buda es todo lo que está despierto, el Darma son todas las leyes de todas las cosas y el Sanga es la comunicación a distancia de los que siguen el camino del Buda. -¿Tú sigues el camino del Buda? -Lo sigo sin impaciencia, sin prisa, especialmente cuando tengo problemas, pero no voy a los servicios ni medito en casa. -A propósito ¿por qué los que van a pedirle algo al Buda tocan una campana dos veces? — Para despertarlo, para que ponga atención, pues tiende a dormirse. Después prendemos un palito de incienso, echamos una moneda en la alcancía del templete y nos quedamos unos momentos orando con las manos juntas como tú sabes. -Sutil cortesía la tuya. Ocultas tu ciencia y tus virtudes para que yo me sienta profundo y superior. Gracias. Pero me subestimas: te he visto. También en mi país hay mujeres inteligentes que hacen lo mismo, pero no por cortesía, sino porque suponen acertadamente que así le gustan más al macho. Háblame de tu país mientras preparo té, ¿o prefieres saki? -Prefiero tomar té otra vez. La casa del shogún tiene piso de ruiseñor: canta de noche si alguien entra, y los guardias despiertan porque duermen con la oreja sobre el suelo. La sala de recepción del shogún era larga; los señores visitantes debían arrodillarse y estaban vestidos con pantalones de dos metros de largo. A dos metros del shogún, un niño le sostenía la espada; detrás de la pared plegable, nerviosa guardia vigilaba a los señores visitantes. En el dormitorio del shogún variadas sillas jerarquizaban a las esposas; la favorita se sentaba en la más grande y más cercana. Ni la defensa escalonada, Shogun, de tus esposas, ni el niño ni la espada, ni los ágiles guardias, ni el ruiseñor insomne de tu piso te libraron de mí, Shogún, porque yo reclamé tus ojos desde tu propia coronilla. A las cuatro de la mañana, levantado y vestido para salir, dudé. Mis compañeros dormían a pierna suelta. Los leves ruidos que yo hice preparándome y la luz del baño no los despertaron porque yo les había avisado que haría un pequeño viaje ese día, el último de nuestra permanencia en Kio-to. Dudé. ¿Para qué ir a ver un maestro? Cada hombre está solo, irremediablemente solo en un nivel de sí mismo, y yo pretendía ver al maestro en ese nivel de incomunicación precisamente. ¿Qué le iba yo a preguntar? ¿Podría él responder? ¿Puede alguien responder ciertas preguntas? Esas preguntas fundamentales, definitivas, aguijoneantes, tanto así que preferimos la compañía de los imbéciles y los pasatiempos más banales antes que enfrentarlas. Matamos el tiempo para no oírlas ¿hablan desde el tiempo? Les tememos más que a la muerte ¿podrá la muerte responder? Hacemos todo como esperando y eso que esperamos no puede ser otra cosa que la muerte ¿sabemos en secreto que ella tiene la respuesta? Además, ridículo eso de presentarse ahí, turista venezolano quiere ver al maestro, como los niños al payaso, como los militantes de base al dirigente nacional, como los adolescentes pajizos a la bomba sexual de moda, como en otros tiempos los guerrilleros a Fidel. No. Un hombre debe tener el valor de estar solo en los asuntos donde no puede haber compañía. Pero hay que tener también el valor de hacer el ridículo, tener la humildad de intentar lo imposible. Seria bueno también hacer por lo menos una experiencia con maestros para contrastar una vez con la vivencia personal tantos cuentos maravillosos sobre hombres que se han elevado por encima de la condición humana ordinaria. Dudé. ¿Miedo? ¿Timidez? Acabáramos. Bruscamente decidí ir sin justificación o con una quizá: para los efectos de la vida vale más una decisión irracional que el mucho razonar en circulo. Caminé hasta la estación por las pulcras calles de Kio-to entre japoneses decentes y corteses que madurgaban sin duda para ir al trabajo. Problema: todos los letreros en japonés, los boletos despachados por máquinas con las instrucciones en japonés, los nombres de los andenes, los horarios, todo en japonés. Me sacó del apuro la tarjetica que me había dado la guía turística con el nombre de la aldea en escritura japonesa y la amabilidad a toda prueba de ese pueblo, pues mi smattering era a todas luces inútil para otra cosa que no fuera sostener tartamudeantes diálogos ambiguos de lasciva intención con mesoneras y secretarias. Llegué cuando apenas comenzaba a amanecer. Muy temprano considerando que era en agosto. La pequeña estación estaba completamente desierta, en las calles no había ni un alma. Las casas eran todas pequeñitas y blancas con techo de tejas planas color pizarra; el suelo limpio como si lo acabaran de barrer. A lo lejos, un enorme templo monasterio gobernaba la aldea con sus imponentes techos de madera gualda y roja. No hacía falta preguntar la dirección, pero no había calle directa hacia él; seguí la vía equivocada y me encontré más lejos que antes; los constructores de esa aldea no conocían la cuadrícula francesa ni tuvieron como modelo el tablero de ajedrez, pero el templo siempre estaba a la vista como un rostro de Ariadna, como una estrella polar de madera roja y gualda. A la vuelta de una esquina me encontré con las grandes edificaciones a ambos lados de la calle. Altos portales de madera se abrían hacia jardines. De izquierda a derecha atravesaba la calle una multitud de niños. Hacia la derecha estaba el templo entre jardines. Bulliciosos pájaros del amanecer en aquella aldea dormida, los niños corrían y saltaban ruidosamente. ¿Sería un internado religioso y ellos iban al servicio de la mañana? Con mi cara y mi atuendo de extranjero temí ser víctima de burlas. Nada de eso, cuando entré al jardín del templo algunos se me acercaron en actitud respetuosa y servicial y me hablaron en japonés. Pronuncié el nombre del maestro y todos dijeron París, París. Dos niñitas corrieron hacia el templo y regresaron con un adulto. Pequeño y sonriente el hombre me explicó en muy mal inglés que ese maestro se había ido a París hacía cierto tiempo y se desempeñaba en esa ciudad, como maestro Zen, pero que yo podía ver al maestro titular actual, si quería, y que en todo caso era, bienvenido. Asentí. La entrada era un enorme espacio cubierto y vacío que subía en siete gradas hacia un vestíbulo. Antes de subir, observé a mi derecha una gran cantidad de zapatos y sandalias, casi todos de tamaño infantil. Me quité las botas de turista y me di cuenta de que se me había roto la media en el dedo gordo del pie derecho; la estiré para que no se notara y subí precedido por el japonés. Ya en el vestíbulo se podía ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda vi la entrada de un salón descomunalmente amplio y alto, totalmente vacío donde unos monjes con la cabeza rapada limpiaban el piso de madera acompañados por una bandada de niños ruidosos e inquietos que a veces acariciaban juguetonamente el cráneo rapado de los monjes y se iban corriendo. Hacia la derecha vi la entrada a un espacio reducido atestado de escritorios, estantes, archivadoras, lámparas donde otros monjes se afanaban con carpetas, infolios, papeles, libros, paquetes. El japonés me condujo hacia la derecha y antes de que pudiera entender la actividad en apariencia caótica de aquel lugar, me encontré frente a un hombre muy grande de estatura, delgado, severo, adusto, inquisitivo. ¿Es el maestro? le pregunté al japonés. No, me dijo, es el hombre del kiu-saku. Entre los dos me llevaron a un rincón, nos sentamos en viejísimos muebles de cuero apretujados en torno a una mesa baja. Sirvieron té. Bebimos en silencio. Sirvieron más té. Bebimos en silencio. A mí se me olvidó para qué había venido, tal vez nunca lo supe, pero me sentía bien. Siempre me ha molestado la obligación de hablar cuando estoy con otros; jamás he comprendido por qué nadie acepta el silencio pomo medio de comunicación. Aquí, por fin, encontraba gente con la cual se podía tomar té sin hablar. Con la tercera taza hablamos, pero sin tensiones, sin agitación. No hablábamos en realidad, se hablaba. Profesor venezolano de vacaciones interesado en el Zen. Bonito país muy limpio, muy ordenado, moderno a la occidental sin haber perdido su carácter tradicional propio. Contabilista de New Miyako (Kio-to) que había aprendido inglés durante una permanencia en la India, pero no lo hablaba desde hacía veinte años. Venezuela está en América, pero América no es sólo los Estados Unidos. En América del sur se habla español o portugués. Venezuela, excolonia española. Petróleo. Japón vende muchos productos industriales a Venezuela. Hombre del kiu-saku, monje desde pequeño, ya no rapado sino calvo. Muy buenos los servicios turísticos del Japón: yo tenía casualmente sobre el pecho el emblema de la agencia de viajes Fúyita. Las voces de los niños parecían muy remotas: los ruidos de los oficinistas y sus palabras quedas no eran más fuertes que una acequia andina oída de lejos. Naufragaba plácidamente la conversación en el silencio cuando dos incidentes ridículos casi rompen definitivamente la comunicación. Todo por el mal inglés del japonés, más el inútil y ahora perjudicial smattering mío, por eso es mejor el silencio total: en un momento dado creyeron entender que yo había venido exclusivamente a visitar turísticamente las instalaciones del monasterio templo; explicaron con frialdad que las actividades allí eran de orden religioso, el hombre del kiu-saku se levantó severamente como para despedirme. Yo expliqué como pude que buscaba un templo no hecho por manos de hombre; esta metáfora templaria, aunque a todas luces no familiar para ellos, pareció tranquilizarlos. Pero después yo quise mostrar que la meditación Zen no me era extraña; conté que había sido iniciado en esa práctica por un norteamericano de origen francés en mi ciudad y que había meditado durante tres meses. Olvidé decir que se trataba de unos veinte minutos una o dos veces por semana. Ellos entendieron que yo había meditado ininterrumpidamente durante tres meses en un retiro largo de esos llamados seshín. El traductor casi perdió el habla por el asombro y el hombre de kiu-saku, cuando oyó aquella enormidad, abrió de par en par los pequeños ojos y luego los cerró. El traductor me explicó que ellos hacían por lo menos un seshín de tres o cinco días todos los años y que los monjes los prolongaban durante diez días, a veces más, pero nunca tanto como yo. Habían oído hablar de monjes míticos que hacían seshines de treinta días, pero no habían conocido a ninguno; tal vez yo era uno de esos monjes legendarios; tal vez en Sur América se practicaba la imitación del Buda con mayor autenticidad y más decidido ahínco. (Es sabido que el Buda se sentó en loto a meditar con la resolución de no levantarse, aunque muriera, hasta no haber logrado la iluminación: es sabido también que se iluminó mirando el lucero del alba, llamado Quetzacoatl entre los indios mejicanos, Lucifer en la tradición gnóstica y Venus en astronomía). Me felicitó y me expresó su profundo respeto. Abrumado por la vergüenza tuve que deshacer el malentendido. Costaba superar la incómoda situación así creada, aunque ellos extremaban la cortesía. Afortunadamente llegó otro visitante, un japonés de To-kio, viajante de comercio que habló conmigo brevemente en inglés; venía a participar en el servicio. Dio un paquete grande, envuelto como regalo, al hombre del kiusaku y unos billetes, luego se inscribió en un libro y se sentó a esperar en silencio lejos de mí. Me pregunté si yo también debía dar regalo y dinero e inscribirme en el libro, tal vez un libro de registro para visitantes. Pero en eso llegó el maestro. Llegado a este punto, quiero contar la impresión que me produjeron los monjes japoneses, tanto los que estaban allí como los que había visto antes en Kio-to y más tarde en To-kio, Nagoya y en el International Center de Yokojama. Son tranquilos y quietos, distendidos, con tendencia a perseverar en una posición de descanso; pero basta acercárseles un poco y observarlos para darse cuenta de que mantienen un permanente estado de alerta sin crispación, una presencia en el cuerpo, una atención a los alrededores sólo comparable a la de ciertos animales, los felinos por ejemplo, las serpientes y los pájaros. En cualquier momento pueden hacer movimientos veloces sin precipitación ni brusquedad. Tiene uno la sensación de que están totalmente ahí donde están, de que no sueñan despiertos ni se distraen ni piensan. Siente uno que piensan sólo al hablar, que su pensamiento está ligado a su palabra, que no hay división, ni siquiera separación, entre sus actos y su mundo interior. Al no actuar están vacíos en una disponibilidad inmediata para el acto. Su posición de descanso es una guardia, pero al actuar siguen en guardia. Vi a un monje sentado inmóvil, como una estatua, en un templo de Kio-to y me di cuenta de que no estaba ni ensimismado ni en éxtasis: había notado mi presencia desde que entré y entré con máximo sigilo; cuando hablamos recorrió una distancia respetable en segundos para traerme un folleto informativo sin dar la impresión de que se apresuraba. Todas sus posiciones y todos sus movimientos parecen responder a un código de asanas y catares exhaustivamente conocido y soberanamente dominado. Me pregunto si las artes marciales no son parte esencial de su preparación religiosa. Cuando yo estiraba discretamente la media para ocultar el dedo gordo, se acercó un monje con calmada agilidad, dueño de su cuerpo, y dijo algo al intérprete. Este, que se había puesto de pie con las manos juntas en gashó, me tradujo: El maestro pregunta quién es Ud. y qué quiere. Era el maestro. Lo miré a los ojos mientras oía la pregunta y supe de repente, como en un relámpago, para qué había yo venido. Estoy aquí, dije, para tratar de responder esa pregunta, para saber quién soy y qué quiero. El maestro sostuvo mi mirada con sosiego y mansedumbre mientras oía la respuesta. No preguntó más nada y se retiró sin ceremonia. A los pocos minutos llegó otro monje acompañado de una adolescente y me dijo en buen inglés que yo estaba invitado a participar en las ceremonias de la mañana y que esa jovencita me instruiría en cuanto a la manera de comportarme. A todas éstas yo había permanecido sentado, no por falta de cortesía sino por falta de todo lo que no fuera esa súbita claridad de mi búsqueda; pero ahora la noticia agradable e inquietante, la nueva situación y sobre todo la belleza de la muchacha, me turbaron. Era bella la muchacha, una versión juvenil esplendorosa de la actriz que protagoniza la película de Rasho-Mon, tan bella que me cortaba el aliento y me sofocaba, tan bella que me pareció por momentos haber encontrado la respuesta a la pregunta del maestro y mía: soy un sátiro y quiero esta doncella; a como dé lugar. Pero yo sabía que esa atracción circunstancial y poderosa no definía mi ser total ni me comprometía en plenitud. Ojalá fuera así, todo sería muy sencillo en cierto modo. No era así, por desgracia. En esa llamada violenta de la sangre había algo sagrado y venerable, pero vicario. Su esporádica y devastadora aparición remitía a orígenes desconocidos. Mi búsqueda, ahora esclarecida, era radical. Con los ojos deslumbrados y el corazón agitado, procuré calmarme tratando de escuchar no su voz, sino sus palabras, esforzándome por ver no sus facciones y su cuerpo sino las informaciones que me transmitía. Logré así reducir su presencia a un fuego soportable pero con tendencia a aumentar y derretirme al menor descuido. Primero se presentó: se llamaba Ikuyo (pensé en los cocuyos y el cocuy del Tocuyo), estudiaba interna en un colegio de Inglaterra pero había aprendido el inglés desde pequeña, estaba de vacaciones y las aprovechaba para hacer este retiro, era budista Zen por tradición familiar y nacional y por vocación personal. Luego me dijo que la primera parte del servicio religioso era el desayuno; no había tiempo para practicar, me instruiría sobre la marcha hablándome en voz baja. Volvimos al vestíbulo, me puse las botas, atravesamos la calle y un jardín muy bien cuidado, llegamos a una edificación grande de madera, me volví a quitar las botas, estiré la media, recorrimos varios pasillos estrechos y desembocamos en un salón gigantesco ocupado por larguísimas mesas paralelas unidas en un extremo por otra mesa donde estaban el maestro y unos cuantos monjes, casi todos los puestos estaban ya ocupados por niños y algunos adultos, el hombre del kiu-saku se paseaba sosteniendo su instrumento verticalmente frente a los ojos. Nos sentamos en el extremo de una mesa, yo frente a Ikuyo, detrás de ella veía la pared cubierta de estantes vacíos, el silencio era total, su voz queda pero audible no parecía romperlo. Había que mantener la columna vertebral recta, la cabeza erguida siempre, no se podía mirar ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia arriba, para mirar hacia abajo se bajaban los ojos pero no la cabeza; nadie debía hablar, sólo ella porque estaba autorizada. No sé quién puso teteras, escudillas con arroz y legumbres. Tres boles uno dentro de otro; llegado el momento había que separarlos, uno para el arroz, otro para el té, otro para dos ciruelas y dos tajadas de limón. De repente, fuertes golpes como de madera sobre madera cada vez menos espaciados hasta morir en una cascada de pequeños golpes acelerando en diminuendo. Luego voces entre recitando y cantando. Después, servirse con lentitud, subir el bol del arroz hasta los labios y empujar con dos palitos (chop-sticks), manteniendo el cuerpo y la cabeza erguidos; levantar el bol del té hasta la boca, beber sin ruido. El hombre del kiu-saku dijo algo a Ikuyo en voz muy queda; traducción: le complacía ver que yo me había comido toda mi porción de arroz, los extranjeros casi nunca logran vencer la repugnancia que les produce (¿la sopa negra de los espartanos?). Pero yo no había vencido ninguna repugnancia, no supe qué sabor tenía, estaba concentrado en hacer todo aquello lo menos torpemente posible. Ahora las ciruelas. Fin. ¿Pero y las dos tajadas de limón? Sirve un poco de té en el bol del arroz para lavarlo, pon las dos tajadas de limón y restrégalas por todo el bol con los chop-sticks hasta que no quede nada pegado. Ahora tienes que beberte eso y comerte las dos tajaditas. Después quietud y otra vez esa especie de recitación rítmica o canto grave. No sé quién lo hacía, no me era permitido voltear la cabeza. Llevar los boles y los palitos a su sitio en los estantes. Como eres invitado te prestamos boles y palitos no usados pero todos los demás tenemos los nuestros y somos responsables por ellos. El Zen nos enseña a ser ordenados, responsables y a no desperdiciar. La comida es sagrada; cuando salgamos del comedor vendrá un monje y recogerá los granitos de arroz que hayan caído y se los llevará a la cocina para utilizarlos. Otros pasillos largos entre bulliciosos niños. A veces nos tropezábamos con algún monje. Ikuyo capullo me tomaba del brazo en las encrucijadas, leve roce, presión ligera, suave toque capaz de suscitar las más tiernas violencias, las más violentas ternuras. ¿Soy una fiera restringida, un animal inhibido, una fuerza mineral aprisionada? ¡Oh file pan! Todos estamos incendiados, dijo el Buda, ardemos en la llama del deseo, nos quemamos. ¡Auxilio! ¡Bomberos! Llegamos a un salón tan grande como el comedor, pero sin muebles; en un extremo una tarima baja; el piso subía hacia la izquierda y hacia la derecha en gradas bajísimas y anchísimas; sobre las gradas delgadas colchonetas; en el valle central nada. De repente apareció el primer intérprete, pequeño y sonriente me arrancó de Ikuyo y me llevó hacia la izquierda, hacia arriba, hacia el fondo hasta una habitación tan limpia, tan aireada, tan amplia que tardé varios segundos en comprender que era un retrete colectivo, un excusado, un men’s room. No había ninguna de esas sillas llamadas toilet, inventadas por los ingleses, que constituyen el único lugar de retiro y meditación para millones de hombres civilizados de occidente. Fue una delicada y oportuna cortesía del amable contabilista. Cuando regresamos al salón Ikuyo no me dirigió la palabra ni me miró: es descortés en extremo hablar a una persona del sexo opuesto cuando está saliendo del retrete. Descortés también, supe más tarde, hablar a cualquier persona cuando está saliendo de la meditación. El severo monje del kiu-saku me comunicó por medio del intérprete: Ahora viene la plática del maestro; como Ud. no entiende japonés, puede, si quiere, pasear por los jardines. Cuando habla un maestro, respondí, tengo entendido que una parte de lo que dice está en las palabras, otra en la música del habla, y otra, más allá de lo verbal. El intérprete tradujo, ayudado por Ikuyo, luego me llevó a una de las colchonetas y se sentó en la de al lado. Los muchachos se sentaban y se paraban, los más pequeños se subían a la tarima, doblaban las piernas en loto y caminaban sobre las rodillas empujándose los unos a los otros, o se paraban de cabeza, uno se sentó en la colchoneta central y explicó algo solemnemente provocando la risa de los demás. Mientras así jugaban libremente, el intérprete me instruía sobre la posición correcta para escuchar: flor de loto, espalda y cabeza erguidas, inmovilidad, la mirada hacia adelante y hacia abajo desenfocada. Con dificultad logré hacer el medio loto, mientras todos los allí presentes doblaban las piernas en loto completo con la misma facilidad con que yo puedo cruzar los brazos. De súbito, un grito pavoroso, pero articulado y musical: el hombre del kiu-saku ordenaba comenzar. En segundos encontró cada uno su sitio y se inmovilizó en la posición del Buda. Poco después entró el maestro con varios monjes. Yo imité torpemente una prosternación llamada sampai que todos hicieron tres veces poniéndose de pie y luego cayendo sucesivamente sobre las rodillas, la frente y las manos con las palmas hacia arriba: se oía el ruido amortiguado unánime de todos al caer, y un poco después el mío. Luego volví con todos a la posición inicial, las filas de la derecha y las de la izquierda frente a frente, no frente al maestro. Yo en la primera fila del lado izquierdo, alejado de la tarima. A mi izquierda oí campanas, gongs, recitación musical y después la voz del maestro. En la última fila frente a mí distinguí a Ikuyo; entonces me pareció que la posición del Buda era obscena en una mujer, tal vez porque cuando pequeño oía decir a mi mamá que las mujeres no deben desplegarse en público; recordé las expresiones groseras y excitantes de mi lengua: retratar, abrirse de piernas, abrir una pierna, rajarse, soltarse el moño, siempre en relación a mujeres desplegadas o desplegándose: hasta el grand écart de las baletistas me ha parecido obsceno. Pero advertí de inmediato que no estaba siguiendo las instrucciones y bajé la mirada hacia el valle central desenfocándola. En aquel cementerio de estatuas, estatua yo mismo, no se percibía ni el más leve mido, ni el más discreto movimiento. La voz del maestro comenzó como si continuara después de una breve pausa. No era persuasiva ni insinuante, tampoco reprochaba o aconsejaba, ni estaba cargada de cariño o consuelo, no llamaba a la reflexión, no advertía peligros, no prometía ayuda. Pero tampoco era declamatoria ni estaba gobernada por sonsonetes. Nada de pausas dramáticas, crescendos, diminuendos, ningún ralentando, ningún pianíssimo o fortissimo. Estaba más bien emparentada con la lluvia en Ciudad de Nutrias, con alguna lejana máquina de coser en Sabaneta de Barinas, con el río Santo Domingo, con ciertas tardes de chicharra en los jardines de la UCV cerca del viejo cafetín de Economía. Sin embargo era humana, venía de un hombre que estaba sentado en el mismo salón que yo, respirando el mismo aire y haciéndolo vibrar; surgía de una conciencia despierta y alerta, la misma que había brillado en sus ojos mientras el intérprete traducía su pregunta ¿Quién es Ud. y qué quiere? No me fastidiaba ni me adormecía. Me hacía sentir en paz con todas las cosas. y conmigo mismo, pero potenciaba la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué soy? desvirtuándola paradójicamente, como si yo no preguntara, como si nadie preguntara, como si la pregunta se preguntara sola y se meciera, hoja de bambú en el viento, cola de papagayo en hilo telefónico, pétalo semidesprendido de magnolia. Perdía importancia porque perdía urgencia, porque dejaba de estar conectada con angustias y anhelos, pero cobraba importancia como parte esencial de un mundo vivido como espectáculo sin espectador, como autoconciencia solidificada aquí y allá en contenidos flotantes, como ilimitado ámbito de luz pacífica poblada por sus propios reflejos en sí misma. Reaccioné. Yo lo que estaba era alelado. Recordé que en la escuela federal graduada Carlos Soublette de Barinas, cuando alguien se quedaba alelado mirando para San Felipe, no faltaba quien lo llamara con un ¡Epa! o una palmada en el hombro y cuando volteaba ¿Ah?, le hacían la señal del pulpero o esa otra, groserísima, en que los brazos se mueven como halando una gaveta invisible con las dos manos y se absorbe aire por la boca ruidosamente con los dientes apretados. Además, me había alejado de la voz del maestro; en ella no había hojas de bambú, ni colas de papagayo, ni pétalos de magnolia. Seca, escueta voz que repelía las imágenes, cortaba los recuerdos, suspendía las emociones, abolía los pensamientos. ¿Quién soy yo? Nadie, nada. Hay una voz humana pero impersonal, un verbo que no necesita ser comprendido, un estar ahí sin razón, sin ton ni son. En ese momento hubo un corte, un cese. Vacío. No oí más la voz. Vacío. No tiempo. No dormido. Vacío. Nada. Nadie. Me sacó de ese estado un golpe de campana. Todo mi cuerpo vibró largamente como si fuera la campana. Me dolió largamente. Después otra campanada y esa recitación rítmica de varias voces graves acompañada por otros golpes de campana esporádicos o con una periodicidad que me escapaba. Cuando fue necesario hacer las tres grandes prosternaciones no pude: tenía las piernas dormidas. El intérprete se dio cuenta y me auxilió enseñándome una manera de despertarlas rápidamente, pero esa manera incluía una manipulación del dedo gordo y éste se asomaba impúdicamente por el agujero de la media. El japonés me pidió que me quitara las medias; mirando a mi alrededor con timidez mientras me desnudaba los pies, vi que yo era el único con medias y aun así me avergonzaba quitármelas. Entre nosotros y la tierra hemos interpuesto el calzado muchas veces sin justificación; lo retiramos sólo para bañarnos y dormir, aunque algunos se bañan con zapatillas y duermen con calcetines. ¿Será un símbolo de otra separación interpuesta entre nosotros y la tierra? Enterramos a nuestros muertos con zapatos y en ataúdes que los separan de la tierra. Me tocó hacer las prosternaciones solo; podía retardarlas pero no suprimirlas. Unos minutos de descanso antes de la meditación sentado, Za-Zen. Ikuyo bajó para instruirme junto con el intérprete y lo llamó por su nombre: Moto-Jiro, Moto, como el campeón Yosimonto-Moto. La campana sonaría tres veces, después de la tercera vez no debía hacer ni el más mínimo movimiento. Como no podía sentarme en loto, me aceptaron el medio loto, pero a condición de que apoyara las dos rodillas en el suelo; para ayudarme me trajeron un safú, especie de cojín duro redondo que alza el trasero y permite bajar las rodillas. El loto completo se hace poniendo el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo izquierdo, o viceversa, de tal manera que los talones apuntan hacia el hara, región debajo del ombligo donde se cortan con un puñal cuando se hacen el harakiri. El medio loto se hace poniendo el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho debajo del muslo izquierdo o viceversa. La columna vertebral debe ponerse lo más vertical posible, lo mismo que la cabeza; el mentón debe meterse sin bajar la frente, el trasero debe sacarse hacia atrás lo más posible. La instrucción decía literalmente: Empujar la tierra con las rodillas, empujar el cielo con la cabeza, apuntar las estrellas con el culo. Las manos deben descansar sobre los talones, izquierda sobre derecha, palmas hacia arriba, pulgares tocándose apenas como si sostuvieran una hoja de pape de arroz sin dañarla. Moto-Jiró, ya en confianza conmigo, me enseñó la forma correcta de respirar; para cerciorarse de que yo la había aprendido, me puso una mano en el hara y otra debajo de la nariz. Aprobó complacido y me dijo que poco a poco llegaría a una gran lentitud; el maestro por ejemplo podía prolongar la expiración durante varios minutos. Ikuyo murmullo me habló al oído desde atrás antes de retirarse, sentí un roce delicadísimo en el hombro y el calor de su aliento me llegó hasta el hara, para decirme: Sobre el safú nadie, debajo del safú nada. Cuando sonó la primera campanada ya yo estaba estatuizado. Recordé los juegos infantiles con penitencia posicional. ¡Si me hubieran visto los muchachos de la escuela unitaria de Nutrias y el maestro Castejón! Cuando sonó la segunda hice como si empujara el cielo con la cabeza y me gustó la posición. Antes de que sonara la tercera, empezó a dolerme una rodilla. Sonó la última campanada iniciando el período de inmovilidad total y justamente entonces comenzó a dolerme también el muslo de la otra pierna cerca de los testículos. Antes, mientras escuché al maestro, no me había dado cuenta de ningún dolor, tal vez la novedad de la experiencia me distraía del cuerpo, o tal vez se manifestaba ahora el cansancio muscular acumulado. ¿Se me iba a romper el menisco y me iba a quedar cojo? ¿Y si me lujaba la cabeza del fémur? Pensé en deshacer ese nudo de las piernas para el cual no me preparaba mi formación cultural. Cuando había practicado antes la meditación en ese asana no me había dolido tanto, pero es que no era tan estricta, ni entre expertos, sino con otros aprendices que podían reacomodarse disimuladamente a cada rato. No soportaría más. A todas estas respiraba como Moto-Jira me había enseñado, pero estaba tenso, inquieto. Además ¿por qué había comenzado a dolerme desde un principio? ¿Sería que no me había acomodado bien, distraído por la presencia de Ikuyo-barullo? No podría resistir más. Ya iba a desanudarme, a liberarme, a soltarme, cuando de repente un grito pavoroso, largo, desigual pero articulado, mezcla adúltera de orden militar y plegaria, de imprecación y súplica, de alarido y canción, un grito me asustó, me heló la sangre. Era el hombre del kiusaku. Formaba parte del servicio, sin duda, porque después nada rompió el silencio ni percibí movimiento alguno de nadie. La quietud parecía haber aumentado. Con sorpresa caí en cuenta de que nada me dolía ahora y estaba distendido. Me concentré en mi tarea, que de momento consistía en mantener la posición correcta y respirar según las instrucciones. Poco a poco el ritmo respiratorio se fue haciendo lento, como el de los que duermen. Después, cuando la expiración terminaba no sentía de inmediato necesidad de inspirar, pasaba un cierto tiempo antes de que comenzara a inspirar lentamente otra vez, y cuando los pulmones estaban llenos me quedaba así un rato sin esfuerzo hasta comenzar la lenta expiración. Debo decir que la expiración tendía a ser más lenta que la inspiración; como sobre este punto Moto-Jiro no me había dado instrucciones precisas yo me limitaba a observar. Me fascinó el ritmo de la respiración. Me fui sintiendo cada vez más tranquilo como si muchas tensiones desconocidas fueran cediendo poco a poco. Sentía la expansión y la contracción del hara, suave lentísimo. La entrada y la salida del aire se volvieron algo enorme y tierno; comencé a percibir las calmadas palpitaciones del corazón, los movimientos de la caja torácica, el masaje de las vísceras. El mar en una ensenada sin viento, las olas sucesivas, el rumor del agua, los ciclos de la lluvia, la repetición del nacimiento y de la muerte, una hoja otra hoja, una guayaba madura le dijo a la que era verde, amanecer, las efemérides de Júpiter, la nueva luna llena. Yo era ese vaivén de mi respiración, yo era respiración y ese quedísimo silbido alternado entre el bigote y las ventanas de la nariz. Yo era esa columna de aire que subía y bajaba para volver a subir y a bajar, aunque lo de aire es un concepto, era en realidad un entrar y salir mansamente. Noté que en el suelo frente a mí se formaba una mancha verde claro y tierno que avanzaba hacia mí como brotando en oleadas, luego se volvió violeta, después verde otra vez y coincidía en sus movimientos con la respiración. Nunca he visto colores más bellos. Oí golpes como de palmeta y breves quejidos casi simultáneos. Desestimé los colores y los palmetazos, pero me penetró con ellos una invasión de vívidos recuerdos unidos por asociaciones mecánicas; eran pedazos de niño, pedazos de adolescente, pedazos de hombre, amarguras viejas, victorias, fracasos, la violencia del deseo, una sensación de estar perdido, esporádicos esfuerzos por ser digno de alguna imagen de hombre aprendida en la infancia o de otras imágenes aprendidas en libros o en conversaciones. Todo en pedazos, imposible reunirlos para formar un cuadro coherente. ¿Quién era? Cualquier respuesta dejaba por fuera más de la mitad. ¿Qué quería yo? Se agolpaba una legión de grandes y pequeños deseos, pero sentía también un desganado no querer nada, una desilusión anticipada válida para toda victoria posible. Una rebeldía radical, un orgullo de ser libre, minados por el hambre de parecer y la sumisión a docenas de pequeños amos en forma de hábitos, brazos que no pueden dar a torcer, palabras que no se pueden perdonar, obsesiones eróticas, ideas huecas. Todo en pedazos. No diversos yoes, sino pedazos de yoes. Pedazos antiguos algunos, de muy reciente aparición otros, de origen familiar no pocos, por el estudio muchos: fragmentos de los choques con enemigos, de los sisibuteos con amigos y sin saber de quién eran esos fragmentos antes de los golpes o de los arrumacos; artejos asimétricos y heterogéneos incapaces de constituir ni siquiera un monstruo. Todo eso acompañado, sin embargo, por un gran sentimiento de autoestima y una elevadísima noción de la propia importancia, hasta el punto de montar en cólera y clamar justicia o venganza ante la más mínima ofensa. ¿Quién era yo, convertido allí durante un viaje turístico en estatua respirante, para contar después cuentos exóticos y maravillar a los viejos compañeros de escuela? ¿Habrá alguien entero y coherente capaz de decir quién es y qué quiere sin dejar por fuera más de la mitad de lo que llama yo? Noté que me complacía en estos autorreproches y declaraciones de insuficiencia, de origen cristiano, probablemente, y decidí plantear la pregunta con mayor severidad, orientándola hacia la pertenencia a un pueblo en un momento dado de su historia, a Venezuela concretamente, más ampliamente al mundo hispánico y en última instancia a la humanidad, pero esto sólo me daría lo genérico en mí, no la diferencia, no lo individual, no la existencia. Además, me di cuenta de que había olvidado lo único que se me había pedido hacer durante la meditación: estar atento a la posición correcta y a la respiración. Las había mantenido, pero inconscientemente. Para detener el aflujo de pensamientos gobernados por la mecánica asociativa, recurrí a un viejo truco: mientras cumplía con atender a la posición y a la respiración, me puse a contar mentalmente de uno a diez, luego de noventa y nueve a noventa, después de once a veinte, luego de ochenta y nueve a ochenta, después de veintiuno a treinta y así sucesivamente hasta completar el ciclo y recomenzarlo nueve veces más. En eso estaba cuando sonó muy cerca de mí, lo oí dentro de mi cabeza, aquel grito desgarrador, horrible y musical en que prorrumpió de nuevo, sin aviso y sin protesto, el monje del kiu-saku. El grito me sacó de quicio, me hizo cambiar de postura interior, me desplazó el punto de vista. Me vi allí, vigilando posición y respiración, contando los números del uno al cien y del noventa y nueve al cero en alternados grupos de diez; me vi descontento conmigo mismo y con mi vida, incapaz de formar un cuadro coherente, con movimientos de infusorio. Me vi, y no me vi más. ¿Qué importancia tenía ser coherente? ¿Qué importancia tenía ser bueno o lograr una integración de todo lo que fluía a través de mí? Ninguna. Daba lo mismo ser de una manera o de otra. Más interesante me pareció el hecho de que veía en mí mismo, sin tomar en cuenta lo que veía. No cómo era interesaba, sino que era. ¿Y quién era ése, el que veía y era? ¿Quién soy yo que veo que soy y lucubro? Después del grito quedé separado, como observador, separado de todo lo que soy o creo ser. ¿Qué soy así separado? No pude responder a esa pregunta, pero ya no valían mucho las preguntas. Quedé suspendido, por decirlo de alguna manera. Debajo de mí, todo ese maremágnum que ya no me importaba. Más allá del maremágnum, nada; pues todo lo visible y cognoscible formaba parte del maremágnum. Alrededor de mí, nada silencio y vacío. Por encima de mí, un abismo inverso. ¿Y yo, el así circunscrito? Un punto de consciencia vacío en un espacio infinito. Clamé con un grito que era como el del kiu-saku man, pero sin sonido. Amigos, familia, padre, madre, ideales, maestros, eran parte del maremágnum; dioses y demonios estaban hundidos también en el maremágnum y se volvían transparentes hasta desaparecer. ¿Y yo, el separado, el así circunscrito, el suspendido? Un punto inhumano, inmundano, un punto de lucidez vacía en el vacío obscuro. Pero todavía me aferraba a lo espacial, a lo geométrico. Solté esa última amarra. ¿Podía esperar algún amanecer inespacial? Pero ya no tuvo sentido la esperanza y acepté la sombra. La lucidez vacía contenía el maremágnum, pero podría también no contenerlo. ¿Podría también dejar de ser? ¿Podría ser sin el maremágnum? Asco, repulsión, rechazo, repelencia, repugnancia hacia esas preguntas. Flotante soledad ingrávida. El maremágnum vigilaba su posición, cuidaba la lentísima respiración. contaba de uno a cien y de noventa y nueve a cero en alternados grupos de diez, adivinaba los pasos silenciosos del monje del kiu-saku, y Nadie lo veía. Un safú el maremágnum, un safú de Nadie sobre Nada. Con esas observaciones estaba regresando a las piernas cruzadas, a la cabeza erguida, al hara que se expandía y contraía lenta y suavemente, a la presencia inquietante de Ikuyo capullo, a estos ojos que ha de tragarse la tierra pero no antes de haberla visto bien de nuevo. Me dolía la región lumbar de tanto apuntar a las estrellas. Esperé allí empujando la tierra con las rodillas y el cielo con la cabeza, mientras revivía una escena infantil ocurrida en la Ciudad de Nutrias: me arrodillaron con la cara hacia la pared, sobre granos de maíz, porque me había montado sobre el techo de la casa no sé cómo y después no hallaban cómo bajarme. Esperé sin impaciencia el fin colectivo de la meditación. Yo ya había terminado. El monje del kiu-saku volvió a gritar; pero esta vez lo sentí lejano, no me concernía, no me tocaba. Al fin sonaron las campanadas, muy bonitas y todo, con timbre de plata, pero yo ya estaba ido. Me faltaba sólo despedirme, dar las gracias, intercambiar direcciones, prometer tarjetas postales. El recitativo rítmico que siguió lo oí como quien oye llover. Con piernas de algodón hice las prosternaciones bastante bien. Después me senté a discreción para descansar y desentumecer el cuerpo. Nadie habló a nadie. Lentamente nos fuimos incorporando. Me puse las medias sin reparar en el hoyo y me dirigí hacia la puerta. Un niño me dio un papelito; Ikuyo y Moto-Jiro se acercaron para explicarme: el niño, un aspirante a maestro, me pedía que le escribiera y me daba sus señas. En el jardín un grupo de niñas me miraba y se reía. pícaramente disimulando a medias y cantando Jingle bells; no necesité explicación, les gustaba mi barba. Atravesamos la calle y fuimos de nuevo al edificio del templo, porque yo había dejado allí mi chaqueta de cuero y la cartera de mano que en Venezuela llaman maricómetro. Cuando iba a bajar las gradas del vestíbulo, vi al maestro que salía del gran templo vacío donde nunca entré, y se dirigía hacia mí con esa sosegada y felina presencia corporal humilde y poderosa. Nos miramos a los ojos mientras Ikuyo traducía sus palabras. Dice el maestro que Ud. nos ha honrado altamente con su visita, Ud. un maestro de otra escuela. Y le da las gracias. Ante esa infinita cortesía del maestro, me incliné imitando el gashó. Los tres se inclinaron profundamente en gashó. Yo me volví a inclinar. Ellos se volvieron a inclinar. Nos inclinamos simultáneamente. Bajé las gradas del vestíbulo y me puse las botas que había dejado allí por segunda vez. Alcé la vista: allí estaban los tres mirándome respetuosamente. El maestro, Ikuyo y Moto-Jiro. Sayonara. Y se inclinaron. Sayonara. Y volví la espalda. Cuando llegué al portal de madera volví la cabeza. Allá estaban todavía en la misma posición. Se inclinaron otra vez. Me pareció que decían Sayonara. Encontré fácilmente la estación; no sé cómo pude perderme en la mañana. El tren no tardó. Todos los asientos estaban ocupados por pulcros japoneses; algunos se pusieron de pie y me ofrecieron sus puestos. No, gracias. Preferí ir de pie. A través de la ventanilla veía las casas de campo tan limpias con jardines y huertos bien cuidados. Y de repente, sin aviso, se me formó un nudo en la garganta, se me sacudió el pecho en un suspiro escalonado y me di cuenta de que estaba llorando, me deshacía en llanto; un enorme desconsuelo retenido, contenido, sostenido, mantenido, detenido al parecer durante muchos años comenzó a brotarme por los ojos y por la nariz. Las lágrimas me mojaban la barba, me entraban en la boca y se me caían en la camisa y en el suelo; moqueaba. Ni siquiera intenté dominarme. Vi que los japoneses me miraban consternados y perplejos, pero no me importó. No me hizo efecto recordar que el hombre macho puja pero no llora. Comencé a sollozar. ¿Qué me pasaba? ¿Lamentaba tal vez que mi visita al monasterio hubiera sido tan corta?- Pero no era para tanto ni para mucho menos. ¿Los asnos de oro en mí, y los chivos alborotados por Ikuyo agonizaban la separación definitiva? De flamas similares me había separado sin llorar. No. La cosa era grande, enorme. Comprendí que mi vida había sido un continuo peregrinaje, del campo a la ciudad, de una ciudad a otra, de una situación a otra, de unos amigos a otros, de una mujer a otra, de unas ideas a otras, que no tenía casa cueva nido, que nunca había descansado, ni descansaría. Sin embargo, no era solamente eso, era más. Comprendí que peregrinaba de una impresión a otra, de una experiencia a otra, de una palabra a otra, de un silencio a otro, que no terminaba de llegar a una experiencia cuando ya me estaba despidiendo, de segundo a segundo erraba y erraría interminablemente. Bon jour. Au revoir. Ojaio. Sayonara. Comprendí que dejaría de llorar y entraría en otro estado de ánimo, para pasar luego a otro y a otro. No pertenecía al universo. ¿De qué remoto hogar había sido expulsado y por qué? ¿A qué Cristo había matado imperdonablemente? Me bajé del tren llorando en la estación de Kio-to. Atravesé los andenes y corredores llorando. Caminé hacia el hotel llorando. No quise entrar. Me deshacía en llanto. Se me había perdido el pañuelo, me sequé con las mangas de la camisa. Vagué largamente por los alrededores hasta que no me quedó sino una leve tristeza desconsolada. En mi casa dicen que yo era llorón cuando pequeño. ¿Lloraba por lo mismo? ¿Por cuál mismo? Ultimadamente, yo no sabía por qué lloraba. ¿Alguna droga en el té? Entré en el hotel tratando de ponerme la cara acostumbrada. Encontré a mis amigos en el bar, sentados ante humeantes tazas de café americano. El catire le estaba diciendo al turco con gran énfasis: Definitivamente, chico, lo que más me gusta es el momento en que la mujer acostada al lado de uno levanta las caderas para dejarse quitar las pantaletas. Una cosa sí te digo de las japonesitas, son muy pequeñas para uno. Durante el acto gritan de dolor, echan sangre y se les brotan los ojos. Bueno ya cogimos todas las giras y paseamos sin guía, ya hicimos compras, ya vimos todo y tenemos fotos de sobra. Lo único que me falta es conseguir un tornillo de limpiarme los oídos. ¿Qué? Sí. Es un tornillo grueso de plástico o de metal, uno se lo va atornillando con cuidadito en el oído y después lo saca de un halón. Yo sé dónde hay, era que anoche estaba cerrado; vamos a pie para un último paseo y regresamos en taxi. Una memoria secreta me hace inventar de nuevo cosas ya vistas, ya leídas, ya oídas. Cuando creo crear, repito, impulsado por recuerdos latentes y tácitos, lo ya creado. ¿No soy entonces nada? ¿No tengo fundamentos? ¿Un nudo sólo, encrucijada de imágenes y voces? Sostenme señor para no caer en el vacío, pues no soy ni siquiera vacío, sino sólo miedo de caer. O más bien, señor, ayúdame a soltarme, a detenerme, nudo que soy, y a caer deshaciéndome. Tu cara hecha de constelaciones y ciudades, puentes, pedazos de canciones, tu cara soleada bajo la leve lluvia, tu cara de mil refugios y estallidos de fiestas. Entre las luces de bengala yo te vi junto a tu hijo, tan nocturna, decapitando antenas con tu hoz milenaria. Yo, gota de agua resbalando sobre un pétalo de magnolia, te atrapo toda en un instante eterno. Cuando te haga falta un hombre no me esperes a mí. No quiero ser un hombre para ti -muchos podrían reemplazarme y algunos con ventaja, no voy a rivalizar. Ni siquiera tu hombre me gustaría ser, tu preferido, tu único. Quiero más bien ser tu hermano incestuoso o una hermana perversa. Que lo nuestro no tenga antecedentes ni sucesión. Tampoco quiero verte siempre, ni repetir. Que nuestro encuentro se produzca después de las catástrofes entre escombros de mundos. Te prometo no buscarte antes de que mi alma haya abatido todas sus banderas. No me recibas antes de morirte. Turco, ahora sí que la pusimos de oro. Al profesor se le perdió el maricómetro con los pasajes, el pasaporte y la plata. Bien me decía mi papá, con los tontos ni a misa porque se arrodillan antes de tiempo. Y no lo podemos dejar aquí. Nos amenaza la peor desgracia que puede ocurrirle a un venezolano en el extranjero: tener que ir a una embajada o a un consulado de Venezuela, se cagan en el alma de uno. Si no vas recomendado ni eres amigo de algún funcionario te miran como gallina que mira sal y barren el suelo contigo. -Tú sabes que así son todas las oficinas públicas en Venezuela. -Sí. Pero allá uno se las arregla buscando alguna palanca, mientras que aquí no hay para dónde coger! ¿Cómo hacemos para conseguir un pasaporte nuevo sin ir a la embajada? Ya veremos, no todos los embajadores son malos, el profe siempre habla bien de uno que es amigo de él.- Sí, pero no está aquí; y mientras tanto el profesor de lo más tranquilo, dice que el encontrarse sin pasaje, sin pasaporte y sin plata en un país extranjero lo hace sentirse más cerca de sí mismo; loco es lo que está, no estuviéramos nosotros aquí para que viera cómo se bate el cobre. -El ha visto más que nosotros cómo se bate el cobre; si no estuviera él aquí ya nos hubiéramos perdido mil veces, por lo menos hubiéramos perdido mucho tiempo viajando sin hablar idiomas extranjeros o hubiéramos tenido que metemos en un grupo organizado en Caracas y tú eres el primero en detestar esa manera de turistear. -Bueno, embajada son, pero eso no quita que el profesor es medio pendejo, no ha hecho plata y echa mucha vaina. Se desaparece sin decir para dónde va, hace comentarios que nadie entiende y da explicaciones inútiles sobre cosas pasadas. Debe tener unos rollos del carajo. Todos le dicen el profe porque trabaja en las aulas, mucho menos jodería si lo tuvieran en jaula. Será por el paludismo o por el ánima sola, lo cierto es que el señorito siempre está pelando bola. Compra siempre lo barato y se monta en autobús, pero cuando es invitado come más que una escorfina. Habla mucho de los persas, de los griegos, de los chinos, pero cuando ve una jembra se le olvidan los latines. Desprecia a Carlos Andrés porque no sabe francés y él trabaja por horario para ganarse un salario. Si sigue con sus libritos, sus violines y su barba, por más que hable pendejadas nunca va a salir de abajo. Su atención por favor, su atención por favor, se ruega a los huéspedes venezolanos del hotel pasar por la recepción. ¿Qué pasa? La policía al teléfono; quieren saber si alguno de Uds. perdió un bolso de mano. Aló, sí. Sí. Sí. Describa el contenido. Describa el bolso. Bien. Que un empleado del hotel o de la agencia Fúyita lo traiga a la estación de policía No. 15. Cójame ese trompo en la uña, catire jeta e botella, que a llanero en el apuro nunca le falta una estrella. Un pasajero lo encontró en el asiento de atrás de un taxi y se lo entregó al taxista, el taxista naturalmente lo trajo inmediatamente aquí. Revise si está todo el contenido y firme aquí. Nosotros tuvimos que abrirlo para conseguir información sobre el propietario. Está todo, quisiera dar una recompensa al taxista. ¿Una qué? Una recompensa. De ninguna manera, eso es contrario a nuestra manera de ser; si hubiera que dar recompensas especiales a todo el que cumple con su deber se agotaría en un día toda la reserva económica del país. ¿Cómo te parece turco? Si a uno, en Venezuela le quitaran un bolívar cada vez que deja de cumplir con su deber, entrarían millones diariamente en las arcas por ese concepto. -Y volverían a salir inmediatamente hacia bolsillos más habilidosos. No, yo no envidio a los japoneses, nuestra manera de vivir también es buena y gozamos un puyero. Este turco es una fiera, todo le parece bien, qué tal si le jurungaran el ojo e la cremallera. Que va, mi llave, eso no es conmigo. Muy apretado, muy culito apretado. El hombre debe aflojar el culo, patalear, montar lloronas. Andar con una armadura y una lanza es para Don Cojones de la Mancha. En mi lanza masa amasada, en mi lanza vino de Ismarós, bebo reclinado en mi lanza. Ue PARA QUE PUEDAS COMPRENDER la forma externa de mi trabajo, oh Helena, debo informarte aunque no sea sino de manera fragmentaria y parcial cómo está constituido sobre este planeta el Sistema de Indicios que utiliza la Jerarquía para el desarrollo de las humanidades de tipo terrestre. Cuando una humanidad terrestre termina su ciclo y pasa a otro planeta, se destruyen sistemáticamente todas las instalaciones que ella había construido en las diversas etapas de su progreso técnico. Tal destrucción se efectúa generalmente mediante un cataclismo telúrico y no es difícil porque la culminación de la técnica científica conlleva una asombrosa simplificación de las máquinas, hasta el punto de que una sola estación de energía abastece toda la tierra y no hay un sólo aparato propulsor que no quepa en la palma de la mano. Después del cataclismo, otra humanidad, procedente de los reinos inferiores, comienza su gran ciclo a partir de una condición casi bestial. No todos los hombres de la anterior se han ido; algunos han de quedarse durante cierto tiempo para ayudar a los recién llegados en su fragilidad inicial y establecer el Sistema de Indicios que ha de llevarlos a la comprensión y cumplimiento de su tarea durante el ciclo. La tarea de toda humanidad, oh Helena, consiste en ampliar la consciencia hasta conocerse a sí misma plenamente a fin de ser ella misma y hacer todo lo que está implícito en la configuración de sus potencialidades dentro de la estructura de su universo. Los generosos rezagados del ciclo anterior (todos son voluntarios) han permanecido en la leyenda de todos los pueblos como antiguos sabios y en el inconsciente colectivo como el arquetipo del padre. Cuando han establecido el Sistema de Indicios, los antiguos sabios se retiran dejando un colegio iniciático que posee ciertos conocimientos fundamentales y ciertos poderes y que ayuda secretamente a la formación de estructuras sociales adecuadas al grado de evolución alcanzado. Ese colegio es visitado e instruido periódicamente por los enviados, quienes imparten la sabiduría adicional necesaria de acuerdo con el adelanto y ordenan los cambios pertinentes. A los cosmonautas de otros mundos les está permitido observar los acontecimientos terrestres, pero les está rigurosamente prohibido intervenir en forma alguna. Los que han cometido el error de intervenir han sido castigados tan severamente que las violaciones de esa prohibición son estadísticamente despreciables. Sin embargo, a algunos cosmonautas visitantes el colegio encomienda ciertas misiones; especialmente a los que vienen de las Pléyades. Los indicios para este ciclo fueron distribuidos en cuatro grandes campos: la arquitectura, el mito, la música y el juego. Los sabios antiguos hicieron construir monumentos iniciáticos: templos, palacios, estatuas, pirámides, dólmenes, menhires, de tal manera que a cualquier hombre, al contemplarlos o al andar por ellos sin finalidad práctica alguna, se le intensificaran ciertos procesos nerviosos que la neurofisiología de este tiempo no conoce aún y empezaran a despertar lentamente a lo Real, como el durmiente a quien llaman suavemente con el nombre que usara la madre para llamarlo cuando niño. En momentos más intensos de vigilia, que el vulgo llama trance, descubriría y aprendería la lección encerrada en las líneas arquitectónicas, en la distribución de las masas, en el orden de las partes, en la proporción de las medidas. No escapó a la sagacidad de los antiguos sabios que esos monumentos, aunque calculados para durar milenios, podían ser destruidos por la pugnacidad y la violencia desenfrenada que caracterizan a las humanidades infantiles, dominadas aún por las corrientes subhumanas del planeta, ni que en su insensatez generaciones envanecidas por el creciente progreso técnico los despreciarían. Sabían, es cierto, que algunos arquitectos del futuro serían inspirados para diseñar inconscientemente monumentos inciáticos que producirían en el observador desinteresado esa eutaraxia contemplativa conocida como emoción estética y a los cuales protegerían, hasta cierto punto, diversas formas en mascaradas de respeto mágico. Pero decidieron no confiar su mensaje a ese sólo recurso y, considerando que después de los combates, embriagados por la gloria, los vencedores de todos los tiempos y sus descendientes aman las palabras que narran sus hazañas y hechos portentosos y elogian sus virtudes guerreras, inventaron mitos fundamentales sobre héroes y antihéroes, mitos que podían adaptarse a todas las épocas sin cambiar el esquema básico de su estructura, mitos cantados por aedos que se metamorfosearían según los tiempos y lugares en poetas, novelistas, periodistas, autores de guiones cinematográficos, dramaturgos, cuentistas, cuenteros, humoristas, mitos con contradicciones, detalles oscuros, palabras insidiosamente repetidas, a objeto de estimular en los oyentes maduros para ello, a diversos niveles, ciertas glándulas que la endocrinología de este tiempo no conoce bien aún y hacerlos recordar vagamente lo Real, sumiéndolos en el estado de ánimo del que intenta reconocer un amigo de infancia en un rostro ultrajado por los años. Sin embargo, los mensajes míticos no son sino la sombra de un recurso más admirable y poderoso, oh Helena, ningún ente del universo puede amar más intensamente que yo cuando veo que tus ojos amnésicos no han perdido el asombro primigenio que espantó a los más fieros guardianes del umbral cuando tú me reconociste en Calíope, por la campanada esencial de tu Castalia, y me entregaste la hoguera centrífuga de tu primer contacto metacósmico. ¿Cómo no interrumpirme para pensar en nosotros —en ti y en mí— si te voy a hablar de la música, campo de tu maestría ensombrencida por el acorde ígneo que hube de recibir en la garganta? Los antiguos sabios enseñaron a los hombres las notas musicales en cinco, siete o doce y les dieron los primeros instrumentos. Les sembraron así la semilla no sólo de toda la música y de todos los instrumentos musicales posibles, sino también de todo conocimiento posible sobre todas las cosas y sobre el todo. El repertorio de que dispone hoy la humanidad contiene, para el que sabe oírlo, todas las ciencias en su estado perfecto y acabado, tanto las nomotéticas como las idiográgicas. Oyendo música se puede llegar a un dominio completo de la astronomía, de las matemáticas, de la cibernética, de la analítica, de la biología, de la mineralogía, de la historia, de la psicología, de la sociología, de la química, la oceanografía y la lingüística. No hay rama del saber posible que no esté comprendida en el repertorio musical ya existente. Todas las técnicas además, todos los medios de transformar la naturaleza y la sociedad están dados en él. Interpretando piezas musicales conscientemente se pueden efectuar todos los cambios que tanto anhelan los hombres. Desgraciadamente los músicos son profetas velados que no entienden lo que ellos mismos hacen, y desconocen la clave básica y única para servirse adecuadamente de lo que producen. Pero el amor que sienten por la música, ese extraño arrobamiento que no es sino preludio, anticipación, inminencia de comprensión, los hace cultivar la composición, la interpretación, la apreciación, y en esa forma conservan y transmiten un patrimonio sagrado del cual tomarán posesión los hombres cuando sean dignos. Un aspecto visible de la música es la danza. Toda danza es una técnica inductora del éxtasis. Los que bailan se identifican con el planteamiento, desarrollo y solución de los más complicados problemas matemáticos inherentes al carácter numérico del universo, o con la esencia gobernante de cualquier campo óntico restringido, o se trasladan a planetas remotos y exploran minuciosamente sus pormenores, o practican los métodos y procedimientos de la astronáutica intergaláctica, pero desgraciadamente, oh Helena, no se dan cuenta de lo que hacen: en su limitada consciencia todo eso no se manifiesta sino como goce indefinido e inefable y como vital encantamiento erótico, cuando no como preámbulo y símbolo de la corte y del acto sexual. Dije que toda danza es una técnica inductora del éxtasis porque no quería referirme de una vez a las danzas sagradas. Estas producen el énstasis, una especie de ensimismamiento en que la consciencia se tiende poderosamente hasta lograr estados de lucidez y vigilia que hacen aparecer la vida despierta ordinaria como el más profundo y oscuro de los sueños. Felices los hombres que se ejercitan en danzas sagradas, porque ellos serán los primeros en conquistar la luz metacósmica. Me falta hablarte de los juegos, oh Helena Okusa, y me complazco en explicártelos porque la sonrisa pícara que te esfuerzas por reprimir traiciona la inclinación lúdica que otrora te indujera a perseguir tu imagen verdadera por el laberinto de espejos oculto en lo más intrincado de la Cabellera de Berenice. Todos los juegos, incluyendo la coquetería, la intriga diplomática y la guerra, son de origen sagrado y reflejo del Gran Juego. Si un hombre cualquiera, en un momento de desprendimiento y olvido de sus intereses egoístas y temporales, observa o practica cualquiera de ellos, manteniendo por casualidad la unión múdrica uno-cinco en los dedos de la mano izquierda, sentirá el llamado poderoso y comenzará a despertar; tendrá primero visiones geométricas y adivinará detrás de ellas algo parecido a una rosa o un lirio; después percibirá la Fragancia y, al mirar en torno suyo, advertirá que camina entre sonámbulos. Los juegos infantiles tienen una importancia especial porque en ellos se conserva puro el mensaje fundamental de los antiguos sabios. Los niños los han ido transmitiendo con asombrosa fidelidad durante milenios, y la sabiduría contenida en ellos ha sobrevivido a las catástrofes que han destruido castas sacerdotales completas, templos, bibliotecas... de la misma manera que las flores silvestres ríen aún sobre los prados, mientras yacen bajo tierra los imperios que tuvieron jardines colgantes y sumieron en el terror, la esclavitud y la miseria a pueblos pacíficos y laboriosos... Juegos como el escondite, el venado, la semana, el avión, saltar la cuerda, Doña Ana, el santo tapado, la vieja Inés, el gato y el ratón, la perinola, el aro, la rayuela, el hoyito, la guerra de los chucos, conservan hasta hoy toda la fuerza iniciática que necesita el hombre para despertar y recordar. Cuando los niños juegan se encarna en ellos el fiat del universo, los niños que juegan son la esencia del universo; si durante un segundo no jugara ningún niño sobre la tierra, se desintegrarían las galaxias. En un patio vecino a mi humilde vivienda los veo ahora jugar la ronda y pienso en los hombres que destruyeron sus ojos y su salud escudriñando en vano durante largos años libros antiguos, códices, buscando la revelación de los misterios mientras a pocos pasos los niños les cantaban, les corrían, les saltaban, les reían, les bailaban, les gritaban todas las claves de todos los arcanos. En verdad, oh Helena, nada me ha parecido más ingenioso que esa idea de esconder las llaves de la luz y del poder en los juegos infantiles. Sólo los verdaderamente dignos las encuentran. A los soberbios y violentos jamás se les ocurriría buscar allí. Alabados sean los sabios antiguos... Que la estrella Algol sea su morada... Los juegos de mesa, ya sea que en ellos predomine el azar o la habilidad combinatoria, son hermosos umbrales. Observa a los jugadores, oh Helena, tú que los desdeñas porque has conocido el Gran Juego y que no te acercas a una mesa lúdica sino con la encantadora condescendencia de las Princesas del Rocío, observa a los que juegan y tal vez notarás que mientras creen divertirse o descansar o luchar por el triunfo, giran afanosamente en torno a un pequeño remolino que los atrae y a cuyo fondo no pueden llegar. Debajo de ese remolino están la rosa y la Fragancia. No es por accidente, oh Helena, que todas las barajas tienen cuatro palos, que el dominó es siete por cuatro, que el ajedrez es ocho por cuatro, que el ludo tiene cuatro puntas, que las mesas y los tableros son cuadrados. Recuerda los cuatro ríos del Edén, recuerda los cuatro animales de Ezequiel atrapados en la esfinge, recuerda los cuatro evangelistas, recuerda los cuatro puntos cardinales, recuerda los cuatro lirios sagrados de Calíope, recuerda... No es por casualidad, oh Helena, que cada una de las reglas del juego, que cada uno de los pormenores, que cada una de las figuras, que cada uno de los colores, que cada uno de los números son como son y están en la relación en que están. Allí vibra el mensaje de los antiguos sabios, allí arden los indicios sagrados, allí también puede estallar el relámpago. Para mí tienen un valor muy personal. Cuando quiero saber lo que pasa en Calíope voy a ver las partidas de dominó en el botiquín de la esquina, y observo los juegos de canasta casa de una vecina cuando deseo espiar a mis colegas y camaradas dispersos hoy en el servicio por los mundos innumerables de la nebulosa de Andrómeda. No hay ni un solo deporte que no tenga carácter de indicio; se seguirán formando atletas, ídolos de las multitudes, fanáticos de equipos, mientras los hombres no hayan aprendido a escuchar la brisa suave que murmura el Nombre desde cada coyuntura del juego; pero, entretanto, el mensaje permanecerá y será conservado celosamente, cualesquiera que sean las características de los regímenes que en cada etapa evolutiva crean tener en sus ideologías y partidos la solución de los problemas sociales. Todos los jugadores del mundo son portadores inconscientes de un mensaje. Esa es su misión. Ahora bien, oh Helena, la forma exterior de mi trabajo consiste en averiguar si en la tierra el Sistema de Indicios funciona correctamente. Yo, Dóulos Oukóon, disfrazado de policía, de mendigo, de estatua, de cabilla, de fusil, de Lord inglés, de corset de cortesana, de violín, de cubilete, de as de espadas; ubicado en un hilo de cuerda de saltar, en una raqueta, en el do medio de un piano, en un pilón de patio aldeano, en una tiza robada por un niño travieso, en el doble cuatro, en el vértice de una pirámide antigua, en el tacón derecho de una bailarina, en el lápiz de un comediógrafo, en la angustia secreta de un poeta inédito, en el dedo índice de una comadre; apareciendo como partitura, como araña de luz en sala de fiesta, como lámpara de kerosén, como solapa de libro, como proyector cinematográfico, como cámara de retratar, como pluma en cabeza de piache, como tambor: yo, Dóulos Oukóon, espía cósmico, yo he explorado minuciosamente todas las instalaciones del Sistema de Indicios y puedo informar que ninguno de los mecanismos cibernéticos ha fallado, pero que los encargados de la liturgia la han prostituido al perder contacto con el colegio iniciático y se han convertido en rémora para la evolución y cáncer en el cuerpo sagrado de los pueblos. Te quiero decir, oh Helena, un secreto que tú sabías antes que yo lo sospechara y que has olvidado a consecuencia de tu esplendorosa caída. Te lo quiero decir porque nada me hace sufrir más que tu amnesia, pues nadie está más cerca que tú de mi corazón. El Sistema de Indicios conduce a la clarivideoaudiencia total cuyo problema técnico es la sintonía y a la clariquinesia arqueométrica cuyo problema técnico es la cronopraxia topológica multidimensional. Cuando se llega a este punto el Sistema de Indicios se hace superfluo y superfluos todos los inventos de la civilización. Considera algunos ejemplos: las efemérides de Júpiter están escritas matemática y exhaustivamente en el hígado de las ovejas. Las piedras preciosas son máquinas altamente fieles de telecomunicación; el crisólito comunica instantáneamente con cualquier lugar de Perseo, funcionando como receptor-transmisor mediante ligeros toques del dedo selector de onda. Cinco gramos de plata mejicana tratados con mirada elíptica bastan para propulsar cualquier vehículo hasta la luna. Las cuarenta y nueve regiones erógenas del cuerpo de la mujer corresponden directamente a las cuarenta y nueve estaciones de empalme intergaláctico entre Magallanes y Andrómeda. La muerte violenta de un escorpión terrestre en los días dominados por Casiopeia produce tempestades solares y perturbaciones electromagnéticas en el sistema de Proción. El Sistema de Indicios no es pues sino introducción al liber mundi. Algunos hombres han aprendido a leerlo sin el auxilio telecrónico de los antiguos sabios. Se sabe de hechiceros que contemplando la imagen dibujada de un animal descubrían sus costumbres, su ciclo vital y la mejor época y lugar para cazarlo. Pueblos que no tenían sino astrolabios conocieron los satélites de Júpiter antes de la invención del telescopio. Un hombre declaró que podía ver el universo en un grano de arena y a Dios en una flor silvestre. Tóngzhi! Xianzal ni dao nar qu? CHINA: Fruta con forma de planeta. Amarilla, lisa y lustrosa la concha produce verdín. La jugosa pulpa está dividida en gajos. Comestible de tres maneras: 1. Se pela con las uñas y se va comiendo gajo a gajo; suele haber un gajo mucho más pequeño que los demás, es el gajito de la virgen, debe dejarse de último. 2. Se pela con navaja o cuchillo, se parte en dos por el ecuador y se exprimen los hemisferios en un vaso para beber el jugo. 3. Se pela con navaja o cuchillo, se le saca un cono del polo norte y se chupa por el boquete mientras se exprime. Al pelarla con navaja o cuchillo se puede dirigir el filo hacia afuera para ir cortando pedazos más o menos circulares de concha que en el suelo forman un cuadro susceptible de interpretación; o bien se dirige hacia adentro, teniendo cuidado de cortar primero un polo y luego seguir por los paralelos en trayectoria espiral sin romper la continuidad del corte hasta llegar al otro polo, la concha se convierte así en una larga serpiente retorcida que se lanza hacia arriba, si cae mostrando el lado amarillo el deseo que en ese momento tengamos se realiza, si cae por el lado blanco se realiza el temor que en ese momento nos asedie. Estas son las formas ortodoxas de comerla, todas las demás son inelegantes, hacen daño o están prohibidas, excepto una forma mixta antigua y aceptada que consiste en cortar la concha por dos meridianos que hagan cruz en un polo y respeten al otro, para luego abrirla en cuatro pétalos, sacar la china desnuda y conservar la flor como trofeo y ornamento. Las chinas no cuestan nada; si en la casa de uno no hay o se han acabado, va a una casa vecina donde haya y le dice a la señora: Permiso señora para bajar unas chinas. La palabra bajar es muy importante, pues las chinas se pueden bajar o tumbar; se bajan con la mano o con una vara de horqueta, se tumban a pedradas y a macetazos. La señora siempre dice: Bueno cómo no, pero no me maltrate la mata. No, señora, dice uno, aquí tengo una caña brava con la punta preparada y un saco. No es cortés llevarse más de un saco. Al que se traga las semillas puede nacerle una mata en la barriga. Las chinas verdes sirven para jugar pelota y para jugar bolos, pero la gente grande desaprueba ese uso. En otras partes hay una fruta muy parecida a la china, la llaman naranja; no es conveniente llamar naranja a la china porque se le cambia el sabor. En los mismos sitios donde hay naranjas, los muchachos matan pájaros con fonda como nosotros, pero la llaman erróneamente china; no importa, sigue siendo fonda. Chino: 1. Un hombre pequeño y solo, completamente extranjero, que montó una lavandería a dos cuadras de mi casa, construyó en el patio sietetanques para pasar la ropa sucia del uno al otro, tenía una plancha muy grande con carbones encendidos por dentro, aunque casi no hablaba introdujo en nuestra lengua la palabra chin-chin aplicable a la leve lluvia pertinaz y al pago de contado, y la expresión si-no-hay-lial-no-hay-lopa aplicable a los pactos con el diablo, reunía en su casa los sábados a los bebedores de aguardiente y divulgó entre ellos la existencia remota de un palacio de espejos llamado también palacio cantón. 2. Nombre de un pintor que logró liberar el contenido de las metras y extenderlo sobre telas; yo había intentado también, desde muy pequeño, soltar esa nefelia maravillosa con golpes de martillo, pero sin éxito, de ahí mi admiración. 3. Nombre de un poeta que cantó a Beni Moret cuando éste hubo terminado de meterle candela a Juan Sebastián Bach. Llanura soberana de China; nada la contradice, nada la limita. Tierra plana cultivada en toda su extensión, labrada, parcelada, atravesada por ríos enormes y mansos. Las casas de los campesinos se multiplican sin obstáculo, se acercan unas a otras, se aglomeran, se densifican, crecen en aldeas, las aldeas se juntan en ciudades, las ciudades se juntan en metrópolis, las metrópolis se juntan en megalópolis, se extienden, se derraman sin diques, se desparraman, nadie les pone coto, se fatigan por saciedad, se parten en ciudades, en aldeas, se fragmentan en caseríos y luego se dispersan otra vez por los campos regados entre las parcelas, marcando los cultivos. Esto es una raza muerta. No se ve a nadie por ninguna parte bebiendo aguardiente, ni abrazando, ni andando de la mano con una mujer. Príapo: tu culto robusto y erguido que ha salido victorioso de todas las persecuciones, que en el peor de los casos burlaba a los déspotas eunucos desde la obscuridad de las cámaras, tu culto, Príapo, tan abrupto y urgente, tan tormentoso y súbito, tu culto siempre agreste ¿se habrá burocratizado en este país? Esta gente debe tirar los quinces y los últimos sin aguinaldos y sin bono vacacional, marcando tarjeta y con parquímetro. Príapo, te he servido lealmente, explícame este enigma: ¿puede cuantificarse tu culto y distribuirse racionalmente en el cronograma de los planes quinquenales? Decipimur votis et tempore fallimur et mors deridet curas, anxia vita nihil. Embajador, encontrarlo a Ud.es llegar a una patria fugaz. No soy lo que tengo, tengo lo que soy, soy lo que sé. Donde Ud. llega hay reunión de los suyos; el que viaja sólo encuentra lo que lleva consigo. «Mas cuando a tu ciudad y cárcel llego en el monte, en los árboles y el rio te convocan los númenes del fuego». No des explicaciones; tus amigos entenderán sin que expliques; ninguna explicación será válida para tus enemigos. No te quejes, tus padres están lejos y ya no eres un niño; devuelve los golpes si puedes, en silencio, de lo contrario, esconde tus heridas en silencio “... arcángel ciego, discóbolo de tu alma en el vacío». Fue desgraciado en el amor. Fue amado intensamente, pero por quienes no le interesaban; ella, la buscada, la soñada, la que él rehuyó tímidamente nunca lo vio con ojos de gacela, por lo menos no cuando él la deseaba. Decipimur votis. Yo quiero saber una sola cosa y nadie me la explica. Eres un incomprendido porque quieres saber cuánto es siete y seis. No, quiero saber por qué los chinos se sientan de noche en las carreteras. Volvamos a leer el libro de Marco Polo, esa parte donde dice que en torno a la Ciudad Prohibida había una ciudad de prostitutas y la describe. Mientras tomaba coca-cola con la señora Sandra en el parque del pueblo de Pekín, le pregunté: Señora Sandra ¿no cree Ud. que el mundo se está empobreciendo aceleradamente? Pronto será igual en todas partes, tecnología, organización racional, democracia; quedará sólo la historia si no queman todos los libros y reliquias del pasado, y quedarán también la imaginación, la fantasía y el sueño si no queman a todos los poetas y a lo que hay de poeta en todo hombre. ¿Será posible esa quemazón? No sé hasta qué punto el hombre es educable. Embajador, Ud. es para mí una Atenas fugaz, en Beocia están mi ciudad y mi cárcel. Atenas es el encuentro efímero de los peregrinos; Beocia, la inmersión en la errancia solitaria. Quisiera imitar al Neckar, pero no puedo. ¿Y qué es lo que yo hago para que me piensen como modelo desde tan lejos? “Eludiendo el castillo y sus almenas, sus torres, sus arcadas y sus ruinas, elfos de luz y almendros y glicinas, y muchachas y pájaros estrenas”. Una ciudad de ocho millones y medio de habitantes sin cloacas; los excrementos se aprovechan exhaustivamente para producir metano y abono; aunque como abono compiten en desventaja cualitativa con el excremento de cerdo. Una ciudad de ocho millones y medio de habitantes sin ladrones ni mendigos ni prostitutas ¿dónde otra entre todas las que conocemos? Una ciudad de ocho millones y medio de habitantes sin una sola sonrisa forzada, o de rigor, o profesional. La sonrisa es aquí tan auténtica y fuerte como el yuan. Quien tiene un yuan tiene plata, quien recibe una sonrisa recibe algo más que una mueca de la cara. Una ciudad antigua cortada simétricamente por grandes avenidas bordeadas de edificios modernos. Primero fue la ciudad, después la cuadrícula. La Europa segunda corta verticalmente. Modernización. Por un callejón entre dos grandes edificios entramos, abandonando la gran avenida. Sorpresa: una calle de tierra, retorcida y estrecha, con barriales, flanqueada de pequeñas casas viejas y deterioradas, de techo negro y paredes de tabla. Niños como en Ciudad de Nutrias jugando a saltar charcos sin mojarse, ancianos sentados en los quicios. Belleza universal de las aldeas. En el horizonte, el perfil de los grandes edificios. Una viejita seguida de niños, como la gallina y sus polluelos, comenzó a mostrarnos el camino, tan amable y maternal, tan inofensiva y tierna en su sonrisa, como si supiera lo que buscábamos, nos indicaba la calle que debíamos tomar en cada encrucijada, otros niños y ancianos se unían a la escolta, no podíamos explicar que no buscábamos nada concreto, nos dejábamos guiar hasta que nos llevaron a otra gran avenida, allí se despidieron con grandes sonrisas y desaparecieron por el fangoso callejón. Caminamos por la amplia y elegante avenida de cemento. Pasamos al lado de gigantescos retratos de Engels, Marx y Lenín. Marx con los ojos y los pómulos un tanto achinados. Sobre la gran muralla un grupo de escolares no cesaba de mirarme y de hacer comentarios. Lo toman por Marx, me explico el guía sonriendo. Hay una sucesión de aconteceres. Los estados de ánimo se suceden unos a otros. Pero no hay sentido. Cuando tenemos un proyecto los aconteceres se ensartan en él como cuentas en un hilo. A eso le llaman sentido. Los aconteceres tienen sentido, o sea dirección, cuando los orientamos hacia una meta. Desde el sabor de esta taza de té veo la gran muralla; mientras la miro la memoria me arrastra hacia las otras murallas que he conocido, hacia esa muralla de encaje sobre tu cabeza, vuelvo al té y a la visión de la gran muralla; me llaman para que vea una vieja estatuilla del Buda, más tarde regresaremos al hotel, iremos a la India, retornaremos a Venezuela (un poquito y no me veréis), nos separaremos para trabajar cada uno por su lado, alguna vez comentaremos este viaje mirando las fotografías del catire y celebrando sus insolentes comentarios, cuando yo era pequeño jugaba trompo apasionadamente hasta que me llamaban porque era hora de comer, después hacía las tareas, dormía, me despertaba, iba a la escuela, volvía a jugar trompo, pasaba la época del trompo, venía la del papagayo, pasó la infancia, búsquedas de la adolescencia le daban sentido a los días y a las noches; proyectos personales, proyectos nacionales daban sentido a las luchas del adulto. Pequeños sentidos fabricados, grandes sentidos fabricados; pero la vida misma en cuya corriente transcurrimos ¿qué sentido tiene? Construyeron la gran muralla, fueron grandes, poderosos, el hilo se rompió, la gran muralla quedó como una hermosa cuenta suelta y le da sentido al día de hoy para nosotros, contempladores de abalorios; nos queda esa menguada fuerza de amar lo extraño, lo maravilloso; un resto de la infancia que no alcanza para hilvanar los días y las noches; al regresar encontraré de nuevo deberes, deseos y luchas que no concatenarán mi vida ni me enseñarán el sentido de la vida ¿lo tiene? y después la última salutación de los chinos a la salida de un callejón hermoso: Adiós. ¿Por qué esa hambre de sentido? Un producto de la vagancia, seguramente. La vagancia, decía mi tío, es la madre de todos los vicios. La filosofía, un vicio. Escuela quiere decir vagancia. Los que tienen todo el tiempo ocupado tratando de sobrevivir no piensan, tal vez, en estas cosas. No actúan por proyecto sino por necesidad, ¿o es la supervivencia un proyecto, un fin y no una necesidad proveniente de más allá de nosotros mismos? He comprendido y sentido la vanidad, la vacuidad de todos los proyectos, la engañosa transitoriedad de su sentido, y sin embargo sigo viviendo. To be or not to be, that is the question. ¿Por qué habré escogido ser? ¿O es que en realidad no he escogido, sino que vivo por la misma fuerza de la vida? ¿La vida me vive? Sin embargo, en tu presencia enhiesta, en tu afirmación, la afirmación de estar parada ahí, con tu vestido de ceremonia, hay una fuerza incomprensible, impenetrable, indestructible. Yo detrás de tu hombro izquierdo, agarrándome con los ojos a tu brazo desnudo, ese brazo que no me deja resbalar hacia la sombra, no me deja confundirme con la sombra de atrás, ni deja que llegue hasta mí el puñal sagrado del hierofante. Pero tu brazo no es algo en mí, está fuera de mí, es otro que yo. Mi ser pende de tu brazo lampiño y liso y pálido como el coral rosado. Profe, mire, el chinito que le vendió la estatuilla al catire, lo agarró la policía. No lo agarró, lo interrogan en público, él baja los ojos sin responder, lo interrogan, baja la cabeza sin responder, lo interrogan, se saca de los bolsillos antiguas monedas carcomidas, anillos de jade, collares corroídos, unos cuantos dólares, lo interrogan, se arrodilla sin responder, pone la frente en el suelo, se echa boca abajo en el suelo de la gran muralla. Se lo llevan. Un australiano le pregunta al guía: ¿Qué le pasará a ese hombre? Nada malo, será reeducado, hace lo que hace por falta de comprensión. ¿Y si es ineducable? Todo hombre es educable, por eso es hombre. Parque Pei-Hai. Aquí vivió la mujer de Mao. Mire ese Buda adolescente detrás de los cristales, ingrávido entre nubes estilizadas. Afuera un lago estrecho dividido en dos por un puente; un lado para los lotos y el otro para los botes. “Le pregunté al almendro por Dios y se cubrió de flores”, le pregunté a un chino por Dios y me señaló los niños de una escuela. En los países cristianos no puede haber despotismo porque la fe suprime el miedo, y un hombre sin miedo es destructivo para las tiranías aunque no haga nada contra ellas. Aquí el miedo convierte al alma en trapos, y el alma de los tiranos es como fardo raído. Aquí Dios está cubierto de harapos, y ha olvidado su nombre. Aquí Dios no sabe quién es. Entre las pagodas y yo está tu nuca con los cabellos peinados hacia arriba, algunas hebras sueltas: yo detrás de ti muy cerca, pero un poco a tu izquierda. Cerca de mis ojos tu nuca trasparente y tus cabellos trasparentes. A través del fino vello de tu piel, veo las pagodas. Desde tu ventana, detrás de ti, yo vi el atardecer sobre el cañón del Chama; esos colores y estremecimientos alteran el sabor de las pagodas en el límite de la nuca y los cabellos. Los viejos sacan a pasear jaulas de pájaros en la mañana y en la tarde, en las fronteras del día. Fue cerca del aeropuerto de Moscú. Los pintores habían expuesto sus telas y recibían a los invitados (invitados por correo), cuando de repente y de todos lados aparecieron carros de bomberos y bulldozers. Con agua y fuego derribaron, dispersaron, destruyeron. Los artistas y sus invitados corrían en todas direcciones. En ese momento llegué yo; había sido invitado a tiempo, pero no había podido llegar más temprano. Mientras trataba de entender la situación, oí el grito en soprano de la joven poetisa amiga: Gospodín posol, karaúl! Embajador, en tomo a Ud. crece un ámbito donde Ovidio y Pushkin, Pesoa y Hölderlin pueden darse la mano. Cuando Ud. camina por estas calles, Litai-po. y Shi-pa-shi se saben convocados. Por las fronteras de la noche los viejos sacan a pasear pájaros en jaulas amarillas. Mientras seguíamos la caravana del Emperador, en nuestra sala de espera ambulante ocurrió un incidente digno de ser relatado. Es notorio que el Emperador recibe enviados extranjeros aun durante sus partidas de caza, si el asunto a tratar es de suma importancia. El nuestro lo era según las instancias legales competentes; así constaba, según los intérpretes, en el estandarte que nos habían dado para identificarnos. Durante la espera de audiencia, mis jóvenes secretarios, por curiosidad e impaciencia, abusando además del ascendiente que su belleza les presta sobre mí, corrieron riesgos innecesarios tratando de conocer la corte. Un ejemplo es el incidente que voy a relatar. No sólo hubiera podido morir el audaz, sino que hubiera hecho fracasar mi misión definitivamente. Seguíamos la caravana imperial a un día de marcha de su retaguardia: el protocolo nos obligaba a mantener esa distancia. En la quinta semana de espera, marchábamos contra corriente por la ribera de un río amarillo, cuando el capitán de guardias me informó que mi calígrafo predilecto había recorrido a sus anchas todas las dependencias del campamento imperial y había regresado sano y salvo. Requerido por mí, el muchacho contó lo siguiente: Todos queríamos conocer la corte imperial, pero el riesgo mortal nos contenía. Yo conseguí ropa de campesino y me fui adentrando hacia las tiendas por entre los árboles y arbustos que se transportaban en enormes materos para construir un jardín ambulante al Emperador en esta región desértica. Fingía ser jardinero. No había avanzado mucho cuando me sorprendió un joven de mi tamaño, extrañamente vestido con una bata de seda amarilla, un gorro dorado y un antifaz. Por señas me propuso intercambiar ropa. Acepté ante sus gestos imperiosos y en pocos minutos cambié totalmente de apariencia. Él se fue corriendo y desapareció, después pasaron cerca dos jardineros y me hicieron profundas reverencias. Se me ocurrió hacer el papel de loco, porque coincidía con mi atuendo, con la actitud del joven y con mi intento. Haciendo ademanes grotescos y lanzan dos griticos cada vez que topaba con alguien, recorrí todo el campamento, entré en todas las tiendas, comí en las cocinas, desordené el lecho y la carroza del Emperador, monté sus caballos, pellizqué a sus mujeres, me senté en su trono ante el respeto inexplicable de todos. Nunca me topé, que yo sepa, con el Emperador. He pensado todo ahora, creo que enloquecí de veras por lo insólito de mi situación y por miedo. Busqué mi salvación en la demencia como otros la buscan en la fuga. Sigo sin explicarme la reverencia de los otros. Volví a los linderos del campamento y encontré de nuevo al joven que llevaba mis ropas. Lloraba sentado en el suelo. Lo despojé de mis ropas, lo vestí con las suyas, me vestí yo con las mías y regresé de prisa al campamento nuestro, con la sensación de haber tenido un sueño absurdo. Mi entrenamiento de observador y mi envidiada memoria me permitieron dibujar un plano del campamento imperial. Eso es todo. Por mis informes secretos, yo conocía la locura del príncipe. De inmediato ordené la decapitación del joven calígrafo, mi consentido, mi amado. La crueldad es preferible al desorden. No cené. Me desperté varias veces durante la noche agobiado por pesadillas y sudores. Como consta en mi informe general, seis semanas más tarde estuve frente al trono portátil del Emperador, oculto por cortinas e incienso, y cumplí mi misión. Los dioses ayuden mi carne a olvidar. Puerta catorce a la una. El turismo es triste. Agencias de viaje. Maletas. Fotografías. Hoteles. Visas. Revisión de aduana. Haber estado en sitios famosos. Voracidad visual. Cansancio. Apresurados tours. Comparación de comidas. Aunque en té, lozas y laca pueda ser experta fina, con esas piernas tan flacas no la llevo ni a la esquina. Señora Sandra, Ud. figura entre los diez mejores sinólogos del mundo y ha vivido aquí veinte años ¿qué puede decirle a un turista ignorante para ilustrarlo sobre este país y esta cultura? Nada, lamentablemente; los comentarios de un turista ignorante tienen el mismo valor que los del mejor sinólogo, todo aquí es tan simple y tan complejo; por ejemplo, la ciencia sirve para predecir y nosotros nos equivocamos todos los días en nuestras predicciones. No puedo creerle, señora Sandra, Ud. sabe tanto que nos podría decir si los chinos son marxistas. Para eso no hace falta ser sinólogo ¿cómo cree Ud. que un pueblo formado en el Tao y en el budismo majayana puede alimentarse con esa bazofia? Sería como creer que Klausewitz tenga algo que enseñar a los discípulos de Sung-Tzu. Han utilizado el marxismo al igual que los fusiles y las bombas para sacar de su tierra a los invasores extranjeros con sus propias armas. Hay mayor sutileza y refinamiento, mayor cercanía a lo real en una flauta de bambú que en el materialismo histórico. Esta conversación se está poniendo muy política, profesor, de ahí no sale nada bueno; vamos más bien al bonchecito que organizó el turco con las turistas suecas. Se les va el tiempo en hablar sobre este mundo y el otro, porqué no saben bailar, ni corcoviar como un potro. Cuando los chinos comenzaron a construir la gran muralla, Buda se iluminó a lo mero macho: Me levantaré de aquí después de haber llegado o moriré sentado en flor de loto. Cuando los chinos comenzaron a construir la gran muralla y Gautama se despertó, Pitágoras inventó la palabra filósofo: el que está en armonía con todo-uno, el que resuena con el Universo. La construyeron por pedazos. Cuando los chinos decidieron unir los pedazos de la gran muralla, Alejandro Magno tomó a Jerusalem, a Nínive, a Babilonia, y fundó diez Alejandrías. De ellas una, Al-Iskandariya, la del Mediterráneo frente a Egipto: una manera de ser: encuentro intelectual y cruce intelectual de tradiciones intelectuales. Esquilo fue una flor del suelo griego; Plotino, punto de llegada, punto de mezcla y punto de partida de todas las tradiciones. Sin raíces en Alejandría. Mundo intelectual de Occidente: una gran Alejandría. Cuando los Ming construyeron la Ciudad Prohibida, España conquistó a América. Mira turco, ¿cómo hago yo para probarle a mi compadre Emeterio que yo vi esta vaina? Las fotos. Se me acabaron los rollos y aquí no se consiguen para esta cámara. Un documento. ¡Eso! Señor guía, guíenos por favor a una oficina competente para certificar que yo estuve aquí y vi la Ciudad Prohibida. Dentro de la gran ciudad, hay una ciudadela de doce kilómetros de largó. Dentro de la ciudadela hay otra ciudadela, fortificada con muralla de once metros de altura y cuatro kilómetros de circuito. Esta última es la Ciudad Prohibida, así llamada porque no dejaban entrar a la plebe. Gracias a la revolución, nosotros entramos como plebe turística para contaminarla con nuestros cigarrillos, envoltorios de caramelos, botas sucias, comentarios insulsos y soeces, sentimientos de admiración y envidia, para vengar a oscuros ancestros dominados, para disfrutar el relumbrón anónimo de oscuros petrodólares. Lo primero que encontramos es un enorme patio en cuyo centro se eleva sobre mármol el Tal Ho Tien, Salón de la Suprema Armonía, que albergaba un trono donde el Ming daba audiencia, rodeado de barandas y accesible por los cuatro puntos cardinales. Después de este patio, un segundo patio en cuyo centro se eleva el Chung Ho Tien, Salón de la Perfecta Armonía, donde el Ming hacía esperar. En línea recta con los dos primeros, un tercer patio rodea al Pao Ho Tien, Salón de la Armonía Protectora, donde el Ming recibía. Más allá y a ambos lados de los tres patios pero separadas de ellos por altos muros, numerosas edificaciones donde habitaban la familia real y la corte, dedicada, dice el guía, a egoístas placeres en total olvido del pueblo, ese pueblo que con su trabajo generaba la riqueza del Imperio, pero no la disfrutaba. ¿Por qué ese pueblo no se alzaba para destruir a sus opresores? Porque el Ming tenía un ejército poderoso; cruel y eficaz, altamente experto en las artes de la guerra, del terror y de la tortura. Los pies no pueden sustituir la cabeza sin acabar con el cuerpo todo; ni siquiera pueden ponerse al lado de la cabeza, excepto en ciertos asanas de la yoga hindú. Los salones de la armonía tienen la misma estructura y el mismo simbolismo cósmico de las pagodas y de las estupas, sólo que en el centro no hay reliquias del Buda ni escrituras sagradas sino el trono del Ming. “El comisario del pueblo a cargo del distrito Nº 72 certifica que el camarada apodado Catire, cuyas señas, fotografía y huellas digitales aparecen al comienzo de este documento, según declaración jurada de tres testigos presenciales, estuvo de cuerpo y alma en la Ciudad Sagrada y recorrió con la boca abierta todas sus dependencias. Se expide y registra esta certificación bilingüe a petición del Departamento de Turismo por ruego insistente del interesado; va dirigida a quien pueda interesar, pero muy especialmente al camarada Emeterio Ramírez de la Ciudad de Palmarito, Estado Apure, Venezuela. En fe de lo expuesto firman el comisario, los tres testigos oculares y un guía turístico”. Ahora falta toda la cadena de legalización de firmas, ¡qué gentiles! en otra parte nos hubieran sacado a patadas, ¿por qué les parecería tan extraño el texto? Tan arriada esta gente, tan flaca, tan famélica, tan dulce, tan laboriosa, tan auténtica. Las potencias occidentales y el Japón penetraron en China, explotaron, humillaron, corrompieron, burlaron. China se dejó corniar, como buen torero. Observaba, estudiaba, cobraba conciencia de la confrontación con modos de ser humano distintos del suyo, otra ciencia, otra ética, otras armas. Los dejó entrar, los dejó hacer y deshacer. Observaba. Con sus ojos formados en el Tao vio la inclinación de la balanza. Entonces, lentamente, con ideas occidentales, con armas occidentales, con formas de organización occidentales, manejadas por su milenaria sabiduría, expulsó a los occidentales de su seno, a todos. Ahora se moderniza de manera pseudooccidental, se vuelve gran potencia mundial con signos de poder que Occidente reconoce. Una confrontación de pocos siglos esta confrontación con el mundo occidental, pocos siglos en la historia milenaria de China tan fecunda en otras confrontaciones más profundas, como la que dio lugar a Lao Tsé, como la que engendró a Tu Fu. Entre los tronos de la Ciudad Prohibida y mis ojos, flotaban tus cabellos transparentes, y el dejo escéptico de tu risa involuntaria resbalaba entre los cuartos de tono y los timbres múltiples de la orquesta. Si no me quieres, pensaré que nadie me ha querido nunca. Porque te quiero sé que te han querido siempre. Ese interminable ir y venir de bicicletas, ese interminable canto de chicharras. Cientos de miles, millones de bicicletas; como siempre que he montado en bicicleta ha sido de tarde para pasear, me parece que aquí todo el mundo está paseando y que siempre es de tarde. Lo que me disgusta de esa Sandra no es que tenga las piernas flacas; después de todo, eso es lo primero que se aparta cuando llega la hora de la verdad. Ni el acné senil, para eso existe el método del repollo. Ni la sabiondez, eso se les lava fácilmente a las mujeres con agua de escarpandola. Además, pájaro veraneado no respeta escusado y para cazador con frío mosquito es cacería. Lo que me disgusta de esa Sandra es la otra Sandra que lleva por dentro, siempre mirando con aquellos ojotes, siempre despierta, siempre sin comprometerse con nada ni con nadie, siempre sin participar y sin irse. Las mujeres así me cortan la nota. En resumen, las dinastías más importantes de los últimos trece siglos fueron T’ang, Sung, Yuan, Ming, y la Ch‘ing que gobernó hasta 1912. Después de setenta años de oscilaciones, confrontaciones, flujo y reflujo hacia Occidente, experimentación, no sabemos si asistimos al nacimiento traumático de una nueva dinastía o a la formación de una República Ch‘inga su madre. Ya he dicho que no me interesa el pasado; sino el presente y no el presente en general sino el presente mío. Me voy a buscar comida. Adiós, Señora Sandra, mil gracias por sus maravillosas explicaciones, disculpas a nuestro compañero, es tosco y primario, pero tiene un gran corazón. No hay nada que disculpar, yo adivino lo que él piensa de mí y le doy la razón: para mí la educación consistió en aprender a no participar, a no perder nunca la lucidez; las fiestas de mi pueblo y aun los juegos infantiles eran espectáculo para mí, criada en una biblioteca por padres eruditos; todo era objeto de estudio e interpretación, como si estuviéramos en la tierra haciendo trabajo de campo por cuenta de una potencia académica extraterrestre. Soy fina, delicada y frágil, pero superprotegida siempre por la riqueza, por la comunidad científica internacional, por las embajadas. Eso ha traído como consecuencia que sólo puedo ser amiga de hombres corteses, educados, atentos, cumplidos, gentiles, obsequiosos, deferentes, complacientes, amables, serviciales, urbanos, galantes, correctos, comedidos, considerados e instruidos, capaces de responder sutiles alusiones literarias y disfrutar la comprensión del arte universal; pero sólo puedo amar a hombres groseros, ordinarios, incultos, ineducados, cerriles, agrestes, fuertes, brutales, violentos, irreflexivos y espontáneos. Busco en éstos lo real, la vida plena, el placer y el dolor de la carne, los apetitos originarios del animal hombre. Para mi desgracia, no puedo perderme en la experiencia bruta; dentro de mí observo, analizo, pienso, las sensaciones y sentimientos se me convierten en ideas. El aire del intelecto es mi elemento, mas, el vacío de estar presente; el fuego, la tierra y el agua de la experiencia bruta me son negados; profundos condicionamientos me cierran desde la infancia el acceso a lo humano ordinario. Los hombres que amo me rechazan con asco o me toleran por interés. Estatuas de animales, hombres y demonios formando avenida en medio de la vegetación. Más allá, un lóbrego laberinto subterráneo albergando tumbas de emperadores y de esposas de emperadores. Si casi no entiendo cómo haces para habitar estos extraños parajes, mucho menos logro comprender cómo has hecho para invadir e inundar mis recuerdos, aun los más lejanos. Te conocí hace apenas un año y sin embargo todo lo que me entrega la memoria está teñido con tus matices y se rehace de acuerdo con los códigos musicales de tu palabra. Como estás en lo que creía anterior a ti, como estás en todas las percepciones del presente, como constituyes la materia de mis sueños y proyectos, como no puedo concebir tu ausencia porque estás en el acto mismo de concebir, comienzo a ver que mi encuentro contigo me ha sacado de las dimensiones del tiempo y me ha trasladado a otra dimensión también temporal, pero unitaria donde todo es simultáneo si pronuncio tu nombre. Desde el día en que me dijiste “Ven, vamos” se cayeron las cercas, voy desde mi centro hacia mis rondas y vuelvo sin haber salido porque todo ocurre en el interior de tu ternura ilimitada e inconsútil. Me salí del húmedo laberinto y aquí, sobre la hierba, junto a estatuas multicolores de animales, hombres y demonios todo está bien por los siglos de los siglos haciendo sus rondas familiares. Mil millones de chinos trabajando para comer y ser libres. Mil millones de soles pletóricos de explosiones nucleares. Mil millones de helmintos reproduciéndose. Mil millones de pensamientos como ejércitos de mariposas nocturnas volando hacia la luz. Mil millones de chispas hundiéndose suavemente en la sombra. Y yo aquí, sentado sobre la hierba, saboreando tu ternura en un tenue tallo de espiga, deshojando tu presencia infinita en una florecilla silvestre. Todo está bien. Este pinche profesor estudia cualquier materia, en el Japón los chogunes y en China la sandrería; si le dan una paliza estudia los garrotazos y si le sale una llaga estudia la gusanera, cuando venga la pelona estudiará calavera. Profesor, si Ud. lo permite, quisiera invitarlo a visitar mi casa cuando regresemos a Venezuela, quisiera tenerlo como invitado permanente a comer el día de la semana que Ud. escoja, deseo que mis hijos lo conozcan y lo observen: Ud. es el modelo perfecto de lo que no debe ser un hombre. Catire, se te está pasando la mano con el profesor ¿por qué esa agresividad si él nunca se mete contigo? ¿Qué tienes contra él? Es por cariño; me da dolor que pueda ser tan bruto como para no darse cuenta de que está perdiendo la vida en pistoladas. Salimos de la Ciudad Exhibida, atravesamos la enorme plaza donde cabe un millón de personas, dejamos atrás los grandes edificios y buscamos los callejones para sentir el bullir de la vida cotidiana. Llegamos a un taller de carpintería bajo un tinglado adosado a un gran muro. Algo familiar en el muro. Levantamos la vista. Damos la vuelta. ¡Una iglesia católica! Con campanario y todo. Muy parecida a las de Venezuela. ¿La construyeron misioneros españoles? Las puertas y ventanas están condenadas. La enorme puerta principal con tablas claveteadas en equis y una cadena con candado uniendo las grandes argollas. Está dañada como si alguna vez la hubieran abierto con violencia. Nos asomamos por una rendija. Algunos bancos en desorden. Arena, pedazos de ladrillo y fragmentos de vidrio de colores dispersos por el suelo. Un rayo de luz lleno de polvo. En un nicho se inclina peligrosamente una virgen quebrada. En la penumbra del altar mayor se distingue una mesa caída sobre trapos oscuros. ¿Qué tanto miras por esa rendija? Te vas a poner bizco. Estoy tratando de ver al Cristo. ¿No lo viste cuando llegamos? Se cansó de estar crucificado y regresó, al oficio que le enseñó su papá: está trabajando aquí al lado. Sin embargo hay una cruz sobre Pekín, sus puntas son el Altar del Sol, el Altar de la Luna, el Altar de la Tierra y el Altar del Cielo; en el centro, la Ciudad Inhibida; pero la cruz esa no es cristiana sino taoísta. Seguimos paseando. Una multitud en la calle junto a una fábrica. En el centro un espacio libre. Largas intervenciones cantaditas de varios oradores, muchos hombres toman la palabra ordenadamente. Parecen haber llegado a una conclusión. Ponen en el centro a un chino pequeño, dos chinos grandes le caen a puñetazo limpio. Cae todo maltrecho el chinito, lo recogen, le limpian la nariz sangrante, le sacuden el pelo y la ropa, después entran todos en la fábrica y se ponen a trabajar. ¿Un tribunal popular sin burocracia y sin archivos? Sí. La comunidad juzga la falta y ejecuta la pena. ¿Podría decidir y ejecutar la pena de muerte? No hemos visto ni un cementerio ni un entierro. ¿Son inmortales? Tampoco hemos visto perros, ni gatos, ni cucarachas, ni moscas, ni ratones. ¿Nos quieres enturquiar el almuerzo desgraciado? Un viejo truco turco para tragar más, pero se lo retruco. Me gusta comer perro y sesos de mono vivo. Nos habíamos alejado mucho. Repenetramos en taxi los pequines concéntricos, de la ciudad china pasamos a la tártara, luego a la imperial hasta las puertas de la prohibida. Entramos para ver de nuevo los palacios de la armonía. Perdimos la cuenta de cuántas veces hemos venido a verla. Ya es amiga nuestra. Ya nos revela sus sentimientos: es la Ciudad Cohibida. Se parece a la querida griega de Ciro el joven, después de la batalla de Cunaxa, desnuda entre la soldadesca persa. Libidinosos turistas la apuntan por todas partes con sus insaciables aparatos fotográficos que, como falos inyaculantes, le arrancan hollejos de la piel interminablemente. Quisiera ocultarse, desaparecer, reunirse con los Ming ahora fantasmales que la construyeron, pero no puede: su complejísimo cuerpo de piedra madera y teja es mucho más perdurable que el cuerpo de carne y sangre de los emperadores. Visitamos el Templo del Buda Dormido. Considerando que la palabra buda quiere decir despierto, visitamos el Templo del Despierto Dormido o del, Buda No-Buda. ¿Qué querrá decir eso? ¿Inventarían los chinos el cohán japonés? Tal vez finge dormir el Buda para escapar al precepto implacable de los maestros Zen: “Si encuentras al Buda, mátalo”. Después fuimos al Palacio de Verano; se llama así, dice el catire, porque los sanitarios no tienen puerta ni poseta; nadie se veía molesto por usarlos excepto nosotros, como nadie se molesta porque lo vean comer; el ocultarse para efectuar ciertos actos naturales es resultado de un condicionamiento cultural, lo mismo que el rechazo de ciertos ruidos, y olores. Auxiliado por estas consideraciones del relativismo cultural, cerré los ojos para pujar mientras oía detrás y delante el paso de las familias chinas que visitaban el Palacio de Verano y que seguramente habían venido a ver otras cosas. Y en efecto, había mucho que ver. Liberados de nuestros pesos interiores, habiendo contribuido así con nuestra cuota de fertilizantes, y semiaseados con folletos turísticos de papel resbaloso aun después de amuñuñado, nos elevamos con mayor facilidad a la contemplación de los jardines y edificaciones; tanta belleza y tal atmósfera de paz; nos sentimos indignos de esa experiencia, inmerecidamente privilegiados por el destino y en deuda tal vez. Luego convinimos en separarnos para la visita y encontrarnos a las cinco al pie de una gran escalera. El turco había comenzado a comunicarse mediante miradas y sonrisas con una china muy saludable que pasó sin mirar cuando estábamos en el sanitario; por fin se le acercó abiertamente y se fue con ella conversando por señas a inspeccionar los jardines. El catire decidió turistear el palacio. Yo alquilé un bote de remos para bogar por el lago. Todo estaba diseñado, pensé, para ser visto desde el lago. Llovió con sol como cuando tú lloras, princesa, brevemente. Bogué sin rumbo, dejando que el palacio y los jardines me contaran su collar y me adormecieran en el goce de sólo ver visión bella. Jóvenes chinos nadaban y retozaban junto a sus botes. A lo lejos vi una pequeña isla casi enteramente ocupada por una pagoda con muchos techos superpuestos que el sol transmutaba en mármol y oro. Un puente blanco brillaba entre la isla y tierra firme, irreal; con ribetes de gualda. Bogué hacia la isla; quise conocer la pagoda por dentro, pero tal vez debido a un parpadeo del remo me quedé en la pradera flotante de los lotos junto a la playa. Me pareció que el interior de todas las cosas está por fuera, que lo visible desde afuera es todo, que todo es superficie, brillo del sol, y olvidé los misterios de la noche. Cuando regresé a la escalera encontré al catire solo y pensativo Más vale un harto que cien hambrientos, dijo, para que haya belleza tiene que haber reyes y aristocracia; con socialismo y democracia lo que hay son grandes hoteles, grandes teatros, grandes parques, grandes de tamaño nada más, pero nunca un Palacio de Verano ni una Ciudad Prohibida. La plata le sirve a uno para comprar comodidades y para ver cosas hechas por gentes de otros tiempos. En nuestro tiempo no se hace nada grande así de verdad. Se debilitaba el catire al decir eso y se me ponía en la mira, pero lo consideré y me quedé callado un rato antes de preguntar ¿y el turco? Vamos a esperarlo, todavía está con la china entre unas matas y unas grutas. Al fin apareció, la china se alisaba la ropa y el cabello, Vimos la despedida, cuando ella volteó la cabeza por última vez el sol poniente se le engarzó en una lágrima. El propio turco tenía los ojos aguados. Pasaste de las secas señas a un lenguaje corporal más húmedo y jugoso. Estudia portugués, es una monja socialista, hizo voto de virginidad hasta los treinta años, le faltan ocho, una especie de control demográfico voluntarista, no entendí bien, ofreció felación, parecía temer no sé qué si la veían, nunca nadie tan dulce, sutil comprensión, no aceptó cita, imposible. Hasta el catire respetó la seriedad del turco. Che-luis, un niño venezolano criado en China, nueve años, en la casa habla español, en la escuela chino. Vamos con el papá a buscarlo a la escuela. Aulas grises y pequeñas, muchos pasillos estrechos, en el fondo un enorme patio arbolado. Un adusto anciano vestido de negro trae al niño y se lo entrega al padre con ceremonia. Vivo y juguetón el muchachito. ¿Cómo te llamas? Responde dando todos los nombres y apellidos, explica en qué grado está comparando con Venezuela, dice que le gusta la comida china, pero que también le gustan las arepas, las hallacas y las empanadas, que cuando sea grande será geólogo, que está contento pero que le gustaría conocer el país de sus padres. Luego se queda callado unos momentos como para ver si no le faltó nada, como en los exámenes orales los estudiantes caletreros. Me quedo con la boca abierta ante el discursito, prometiéndome no volver a preguntarle nunca nada a ningún niño, entonces él me pregunta ¿No quieres jugar? Acepto confundido mientras los demás sonríen. El juego que más le gusta es chinos-y-rusos. ¿Cómo se juega eso? Cada uno trata de matar al otro por sorpresa. Insiste en ser chino. Torpe ruso me escondo detrás de un carro estacionado, él detrás de otro. Antes de que yo haya entendido bien el juego, se desliza sin que yo me dé cuenta y me mata con dos disparos de su fusil imaginario y se vuelve a esconder. Ya entendí, procuro hacerle lo mismo sin éxito. Me mata diecisiete veces y se fastidia. Invita al catire. Mientras caminamos hacia el restaurant del hotel, el muchachito, en gran conversación con el turco, le dice que el mundo sería muy bonito si no fuera por los imperialistas rusos y sus lacayos los cubanos. El padre, notando que estoy escandalizado ante esas enormidades en la boca de un niño, me explica: Los chinos preparan a los niños para la guerra porque la consideran inevitable; también consideran inevitable una conflagración atómica y se preparan para sobrevivir. Debajo de Pekín hay una ciudad refugio con inmensos subterráneos a prueba de radiaciones atómicas. Lo mismo en muchas otras partes del país. Después de la catástrofe saldrían de esos refugios los sobrevivientes para repoblar la tierra con una humanidad nueva. Tal vez tienen razón en lo de la guerra atómica, pero creo que se equivocan en cuanto a la posibilidad de sobrevivir.-Entonces, interviene el turco, con un futuro tan negro es casi un crimen tener hijos. -Eso puede planteárselo quien no es padre; pero el que tiene un hijo no puede no tener esperanzas, tiene que creer en un futuro mejor, está condenado a la esperanza. Señora Sandra, quiero hacer un comentario sobre los hombres favorecidos por su preferencia erótica, pero no me atrevo. Hágalo, por favor, se lo ruego. Ud. es tan dulce que no podía herir a nadie aun cuando se lo propusiera. Gracias por la gentileza, aunque resiento el rechazo erótico. Pues bien, esos hombres no son más espontáneos que Ud., ni más naturales, ni más auténticos. Están tan condicionados como Ud. dice estar, sólo que con un sistema distinto de condicionamientos. La manera de actuar de ellos es tan mecánica, previsible y manipulable como la nuestra. Al acercarse, a ellos no se acerca Ud. más a lo real originario humano sino a los productos de otro aparato, distinto del que la formó a Ud. La envidia tal vez me dicta este comentario; pero la envidia, si bien es mala consejera para la acción, es buen anteojo para la visión. El hombre es como un cacharro de alfarería; a partir de una arcilla originaria homogénea y muy dúctil es moldeado, modelado por la educación y demás circunstancias, pero llega a un punto de rigidez y dureza cuando lo queman de tal manera que ya no puede ser moldeado más; puede ser usado, abandonado o quebrado como un cacharro de alfarería después del horno, pero no es, moldeable ya más. Dice Ud. menos, y menos bien, que Kayam. Kayam dialoga con el alfarero. Mi ciencia también, a su manera, cuando se pregunta por el origen de la cultura y de su pluralidad. Las preguntas sobre el origen de las especies forman parte del mismo diálogo. Además, la cerámica como metáfora lo induce a creer que el material humano originario es homogéneo. No es. El mismo condicionamiento aplicado a todos los niños de una cultura no logra resultados iguales en cada uno. Hay siempre quienes gozan de un fluir vital más intenso, los habita una presencia animal más poderosa. Los habitantes autóctonos de este país están condicionados hasta el punto de ser todos reconocibles como chinos, pero las diferencias individuales son tan grandes a veces como las que hay entre una cultura y otra o entre una época y otra. Dentro de toda esa variedad, prefiero como amantes, en cualquier cultura, a aquéllos cuya fuerza natural los ha librado de un condicionamiento demasiado minucioso. El vino bueno en odres es preferible al vino sintético en botellas, aunque ambos son fabricados. Mi educación inhibe en mí lo orgánico y lo psíquico en favor de una presencia intelectual, de una lucidez científica que canaliza todas mis fuerzas hacia la observación, el estudio y la escritura. Sólo me desinhibo en el asalto sexual de los hombres brutales, en el dolor y el placer que me causan los cuerpos bestiales de machos en celo. Cuando era adolescente me paseaba de noche por los puertos para que me violaran estibadores o marineros ebrios. Señora Sandra, Ud. me excita y me acompleja al mismo tiempo. Ud. es parecido a mí. Pero tiene la desventaja de ser hombre para los efectos de la desinhibición. Le aconsejo la homosexualidad pasiva experimental. Ahora venga acá, profesor, siéntese aquí conmigo, para tomar vino de botella, muy bueno por cierto: tengo una colección de pinturas de Mi Fei. Póngase bien cómodo, aquí tiene otro cojín. Mi Fei vivió durante la primera época de la dinastía Sung, es el triunfo de la pintura sin contornos, en su estilo de tinta quebrada las manchas y borrones hábilmente equilibrados remplazan las pinceladas, emotivos paisajes, las cumbres ingrávidas de las montañas flotan sobre nubes casi invisibles. Estos maravillosos estudios de bambúes se atribuyen a Su Shi, poeta y calígrafo amigo de Mi Fei y tal vez su discípulo... Veo que le gustan. Ahora dígame ¿qué condicionamientos explican la conducta artística y la obra de Mi Fei? El no fue el producto de un aparato condicionador, fue un hacedor, creó una manera de mirar y de pintar. No habrá tomado Ud. en serio esa conversación nuestra sobre condicionamientos, esa mezcla de Pavlov y Krishnamurti válida sólo para mediocres. Habrá comprendido que era una apertura del diálogo, como las aperturas del juego de ajedrez. No se deje dar el mate pastor. Pasemos al juego medio. Hablemos desde el nivel de los que crean. Yo huelo las afinidades, sé que Ud. está aprendiendo a ver, sé que Ud. y yo podemos subir al nivel de los que crean aunque no podamos crear. De cada millón de hombres uno es creador; de cada cien mil hombres uno es como nosotros. Constituimos una aristocracia de segunda, pero estamos muy por encima de la plebe, compartimos con los dioses la conciencia de la conciencia y podemos comprenderlos y amarlos aunque no podamos crear. Busque a los suyos, profesor. Evite la canaille espiritual o úsela como instrumento o como fuerza natural, pero comprenda que no lo pueden comprender y no intente ayudarlos: la aristocracia es de nacimiento. Las aristocracias históricas simbolizan a las verdaderas, cuyo origen es un misterio. Señora Sandra, me veo obligado a declinar el rey. Gracias por el vino. Nos habíamos perdido buscando a pie el puente de Marco Polo. La idea no era mala: prescindir de guías turísticos y caminar, vagamente orientados por un plano esquemático de la ciudad, hacia el oeste suroeste donde estaba indicado el puente, en las afueras. Salimos al amanecer. Veríamos otros aspectos de la ciudad y sobre todo su borde, esa línea de batalla en que las ciudades avanzan o retroceden frente al campo circundante, los perfiles de esa batalla. Todo fue muy interesante en un comienzo, pasamos por barrios arruinados de casas precariamente apuntaladas, por áreas de construcción, por fábricas, por lugares pantanosos, por sembradíos; pero cuando creíamos estar saliendo se alzaba otra vez la ciudad. Resultaba imposible decidir si estábamos dentro o fuera. Era como docenas de aldeas en campo cultivado atravesado por calles, carreteras de ambigua identidad o enormes patios laborados en plena ciudad. Intenso tránsito de camiones de ocho ruedas, de seis, de cuatro, de tres. Motores desnudos sobre plataformas de madera moviendo la plataforma y arrastrando otra plataforma cargada. Carros de mula, carros de bueyes, carros de caballos siempre con otro caballo atado al lado, bicicletas, gente de a pie, canales de regadío, caminos, senderos, casas de habitación, depósitos, enormes galpones llenos de máquinas. Cuando predominaban las construcciones nos sentíamos en la ciudad, cuando predominaban los sembradíos nos sentíamos en las afueras. No había perfil del combate ciudad-campo, los combatientes se interpenetraban profundamente. ¿Y el puente de Marco Polo? Una gran vía recta estaba marcada en el plano desde la plaza del millón hasta el puente; pero había muchas vías rectas que se cruzaban en todas direcciones. Ya habíamos caminado unas seis horas cuando nos dimos por perdidos. Había que pedir ayuda, pero todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo trabajando. ¿Un país sin vagos? Hablamos a un hombre que acababa de reparar la rueda de su carreta y se disponía a seguir. No nos entendió nada y el plano le resultó español; ante unos gestos del turco para indicar puente sonrió complacido, nos regaló una patilla y se fue. El sol estaba muy alto para orientarse. Propuse que nos quedáramos a disfrutar el hecho de estar perdidos en Pekín; además, debíamos estar al oeste del centro, si esperábamos que el sol bajara podríamos caminar hacia el este y llegar a la plaza del millón. Se negaron en redondo mal aconsejados por la sed, el hambre y un conato de pánico. Renunciamos a encontrar el puente de Marco Polo y decidimos regresar o intentar regresar a la gran plaza donde cabe un millón de gente, a Tien An Men. Logré construir la siguiente frase: Tongzhi, women dao Tien An Men qu, nar Tien An Men? pero no estaba seguro de los tonos y eso es grave; los tonos en chino cambian el significado de las palabras, el tono es alto o bajo o sube o baja o baja y sube. Puede uno insultar a alguien sin proponérselo, por el cambio de tono. Ensayé varios en vano con diversas personas hasta que el catire dijo Tien An Men! con una mezcla de impaciencia, indignación y burla para hacerme mofa, entonces un chino que nos oía entendió y nos mostró la dirección a seguir. Pedimos cola haciendo que el catire repitiera Tien An Men! lo cual hacía con arrechera, pero la arrechera contribuía a la comprensión. En cosa de una hora nos dejó un camión en una especie la estación de trenes abandonada y nos señaló hacia dónde debíamos caminar. Xiexie ni! le dije yo al bondadoso chofer quien entendió cuando el catire me hizo mofa como los niños. Nos despidió con una de esas sonrisas auténticas tan bien conservadas en China. No tardamos en llegar a Tien An Men. En una calle transversal conseguimos una especie de pulpería y, totalmente depaysés, comimos y bebimos no sé qué por un precio irrisorio. Después fuimos a descansar en los patios de la Ciudad Prohibida como quien regresa a su hogar. Cuán familiar nos resultaba la Ciudad Prohibida y la habíamos conocido hacía apenas unos días. Lo familiar es lo extraño anterior. Se distiende uno al regresar a lo anterior. Quizás buscamos lo nuevo para regresar a lo conocido anteriormente con la sensación de familiaridad. ¡Qué enorme alivio sentiríamos si pudiéramos regresar a los lugares y experiencias de la primera infancia! Ay papá, está comenzando a chochear el profe, se le va a salir la babita. No la llevo ni a la esquina, dijo el catire enojado por las piernas, la mirada, el chopsuey y los latines; pero anoche se quedó con ella en su apartamento, después que nos prometió regresar en un momento. Catire con cara de asco, yendo al baño tan urgente, ¿para qué son esos frascos, colonias y detergentes? Yo conozco de mujeres cuatro grupos diferentes, según foco y tratamiento del aroma que me hiere: Las que les hiede la jeta, que se cura con dentista, o se olvida con las tetas, o se tapa con la vista. Las que les hiede el sobaco, cuando no puede el jabón, ni lo borra el arrumaco, se les quita con limón. Las que les hieden las patas, que cuando no vale alcohol ni sirve el bicarbonato, las ayuda el doctor Schol. Para las del cuarto grupo no hay velo ni disimulo, porque nunca nadie supo el remedio que lo anula. En el momento no puedo, pues, se me quitan las ganas, después paso, una semana con bacalao en los dedos. Las que buscan con donaire modernos desodorantes dan urticarias y caries sin eliminar lo de antes. Así, turco, ves brotar el secreto de la Sandra, que no se le puede entrar sino con pastillas Mándrax.-Ah catire pretencioso, ya es mucho si agarra fallo, y se pone tan modoso con lo poquito que jalla. Tan delicado de olfato, tan limpio, tan exigente, porque tiene un poco e plata patiquincito se siente. Falta el respeto a las damas y se la pasa con untos, ¿no será porque en su cama le hieden los cuatro puntos? Serás un turco muy fino y de mujeres muy harto, mas la nariz de cochino se te formó con el parto. Tenemos pasajes válidos Pekín-Nueva Deli ¿por qué no nos quieren hacer reservaciones? -Porque no podemos. -¿Y por qué no pueden? -Porque no hay ningún vuelo Pekín-Nueva Deli, la línea aérea china, la única que circula sobre nuestro territorio, no cubre esa ruta. Tienen que ir primero a Cantón, de allí bajar el río Perla en barco hasta Hong Kong y luego tomar un avión para Deli. Entonces, por favor, ábranos el pasaje. -No podemos. -¿Por qué? -Porque no es nuestro y no tenemos convenios que autoricen esa operación. -Pero es que la agencia de viajes en Caracas... -Caracas está fuera de nuestra jurisdicción; los errores de ellos no nos comprometen. -Entonces véndanos, por favor, tres pasajes para Cantón. -Con gusto. Señor Embajador, nuestro avión sale a las tres; venimos a agradecer sus atenciones y a despedirnos. -Todavía les queda un tiempito; mi carro y su chofer están libres, si hay algo que todavía quieran ver, está a la orden. -Nos vamos con la espinita de no haber visto el puente de Marco Polo. El chofer dijo por medio de un intérprete que podía llevarnos al puente, traernos a buscar las maletas y llegar a tiempo al aeropuerto. Nos acompañó Cheluis, el muchachito bilingüe, vivo y juguetón que nos matara, tantas veces. Abandonamos el centro, donde él tránsito es sobre todo de bicicletas, autobuses y taxis, y llegamos a la zona ambigua campo-ciudad con su enorme cantidad de camiones y carretas de todo tipo. Monstruosas gandolas se abalanzaban sobre nosotros sin disminuir la velocidad por carreteras estrechas donde a todas luces no había espacio para dos carros y nuestro chofer aceleraba; cuando el choque parecía inevitable y el pánico nos hacía huir interiormente a los lugares del nacimiento, por un milagro de la pericia china la carretera se ampliaba y los dos vehículos se afeitaban la capa más externa de su epidermis, imperceptiblemente. Mientras nosotros temíamos un ataque cardíaco, Che-luis y el chofer permanecían impertérritos y bostezaban fastidiados. El auto se detuvo en un lugar despoblado. No había puente alguno. Nos perdimos, explicó Che-luis. Nos devolvimos, tomamos otra carretera, un tanto desolada, nos detuvimos al lado de un puente de hierro. Seguimos perdidos, explicó Che-luis. El chofer habló largamente con unos campesinos, no movían sino la boca para hablar. El catire, impaciente, contaba los minutos. Tomamos otra vía. Ya había transcurrido la mitad del tiempo disponible. Decidimos renunciar por segunda vez al puente de Marco Polo. De parte nuestra Che-luis le dijo al chofer que queríamos regresar inmediatamente. No respondió. Che-luis insistió con las bellas sílabas tonales. Siguió igual. El catire con palabrotas en español y con grandes ademanes lo urgió agarrándolo por el hombro, y mostrándole el reloj ponía los brazos como alas e imitaba el ruido de los aviones al despegar. El chofer continuó, imperturbable. Dos tercios del tiempo disponible habían pasado cuando llegamos; el chofer se bajó y nos mostró el puente, descendimos por unas rocas para verlo de lado y quedamos petrificados, sin aliento, ante el esplendor de ese antiguo puente de piedra. Vestigio de otro mundo, asa visible de un universo escondido donde nada de lo nuestro actual tiene valor alguno. No pudimos oír las informaciones de Che-luis sobre el puente, fascinados por la fuerza de aquella presencia intemporal. Ahora fue el chofer quien tuvo que llamarnos con musicales sílabas agitando los brazos como alas y sonriendo. Regresamos muy pronto, el Embajador tuvo tiempo de leernos un poema de cuando estaba en una cárcel de la dictadura, solo, sin amigos, sin aliados. Cuando llegamos al aeropuerto y ya nos estábamos despidiendo, pensé que ese chofer era capaz de llevar un mensaje a García, pero él me dijo por intermedio de Che-luis: Es más fácil entrar a Pekín que salir de Pekín. Resumió así nuestro estado de ánimo con las palabras justas. Kuang-Tzu=Cantón. La hedentina a diarrea en Cantón se debe al empleó directo y extenso del abono humano en la agricultura. Y pensar que a Rodrigo en Turén no le querían comprar las lechugas porque clausuró el retrete y puso sus ocho hijos a abonar el huerto. Al principio es insoportable, da náuseas, pero poco a poco no se siente más. Es un olor de fondo sobre el cual pueden percibirse otros olores, excepto cuando sopla el viento. Señorita guía, muchas gracias por mostrarnos los monumentos, los parques, los museos, los lugares sagrados de la revolución; pero yo lo único que quiero ver en Cantón es el Palacio de los Espejos. No conozco ningún palacio con ese nombre, pero voy a preguntar a mis mayores. Esto se parece más a la idea que nosotros tenemos de China y de los chinos. Las fotografías de los almanaques y las pinturas de las lavanderías y restaurantes chinos de Venezuela son sin duda de aquí. Hasta puede uno reconocer ciertos paisajes y edificios. Señores venezolanos, ya sé dónde puede estar el Palacio de los Espejos: una sección del viejo parque de atracciones está formada por salones con las paredes cubiertas de espejos. Taxi. El parque ofrece juguetes incomprensibles para nosotros que imponen conductas inexplicables. Gran galería con una exposición de pintura moderna. Un niño domador de serpientes; las tiene en jaulas y las saca una por una para obligarlas a hacer suertes; pone una enorme boa sobre una mesa, la boa se alza oscilando la cabeza y de repente lanza una dentellada veloz al muchacho, el muchacho la esquiva y le da una cachetada; después la hace pasar por aros y anudarse; durante todo el acto la serpiente lanza dentelladas impredecibles al muchacho quien las esquiva y la cachetea. La guarda y saca una de dos metros de largo con colmillos como bigotes. Aquí está el Palacio de los Espejos. Al entrar veo un hombre descomunalmente flaco y desgarbado: soy yo mismo. Volteo y mi cabeza como gigantesco globo flota sostenida, por un hilo, el hilo en que se ha convertido el resto de mi cuerpo. Un hombre anchísimo acerca su monstruosa mano a la cabeza de una enana de un metro de alto: es el turco que le está echando los perros a la guía con el pretexto de quitarle una basurita del pelo. El catire convertido en sinuosa culebra de agua está a punto de tirarse una tarascada a sí mismo. Un recuerdo infantil de estos salones iluminó noches de borrachos en una aldea del llano donde era conocido sólo el Palacio del Marqués, ése de la copla: Barinas será Pedraza, Pedraza será Barinas y el Palacio del Marqués, cagadero del que pasa; cumplida en su segunda parte según los críticos de los gobiernos de turno. En el hotel sirvieron para la cena una especie de salchicha sin piel, crema de hongos, un puré amarillo oscuro en plasta, panecillos negros alargados y té; soplaba el viento. El catire decidió acostarse sin comer. Compren seda en Fo-shan, ahí están las fábricas, sale más barato y pueden observar todo el proceso de elaboración. Vamos, voy a comprar unos cuantos metros para arreglar a las amigas. ¡Y a nosotras que nos arregla el cura con estampitas de la Virgen María! Barco moderno, día cubierto y lluvioso, a lo lejos juncos multicolores ¿con velas de mimbre? Calor, pesadez, bochorno. Hong-Kong, en mil cuarentiséis kilómetros cuadrados, una extensión menor que la del Estado Nueva Esparta, sostiene más de cuatro millones de habitantes, cien mil de los cuales viven en unas diez mil embarcaciones pequeñas. Un vasto mercado internacional, un puerto libre, una salida comercial de China comunista. Mis amigos se han ido de compras, pasan horas enteras en las grandes tiendas, les gusta ese ambiente. Aprovecho para escribirte y cumplir la promesa de hablarte sobre Venezuela, otras urgencias me impidieron hacerlo cuando nos conocimos en Kio-to. Mi país fue hecho por los españoles. Conquistaron a los indios autóctonos e introdujeron esclavos africanos. Eso comenzó con el siglo dieciséis. Durante unos trescientos años mantuvieron la colonia. Se formó una población racialmente mezclada y culturalmente más o menos españolizada que recibió el nombre de pardos. Desde un principio y aun más al pasar las generaciones, los españoles de Venezuela que gobernaban a pardos, indios y negros, se fueron diferenciando de los españoles de España; cambiaron de nombre; se llamaron indianos, americanos, criollos o mantuanos. Tenían todos los poderes públicos excepto el poder político, pues dependían del rey de España. Comenzando el siglo diecinueve, aprovecharon una gran derrota de España en Europa y se declararon independientes, libres y soberanos. Así y todo tuvieron que guerrear durante unos quince años para confirmar la independencia. Desde entonces, fascinados por el poder político que les había faltado durante tres siglos, se dedicaron al juego político como niños con juguete nuevo. No han hecho otra cosa desde entonces, reforzados por los pardos que logran competir el poder con ellos y se vuelven como ellos en general, pero haciendo gala de una mayor vehemencia, de un ardor casi sexual en sus maniobras, intrigas y manipulaciones. Estadista y bien público, previsión y planes a largo plazo, autoconocimiento y autorreconocimiento son nociones académicas que nunca han tenido existencia en la realidad venezolana, aunque sí en los discursos a los cuales son, por cierto, muy aficionados. Eso en cuanto a los dirigentes quienes, claro está, a pesar de ser muy numerosos no constituyen la totalidad del país. Se formó durante esos siglos una nación profunda, compleja, intensamente creadora, que nunca ha sido expresada ni representada por sus dirigentes. Esa nación profunda no se interesa en absoluto por el poder político, lo considera como algo externo con lo cual hay que entenderse como se entiende con los fenómenos naturales. ¿Por qué? ¿Cómo así? te oigo preguntar con un asombro que brota desde el trasfondo de tu abuelo samuray y de esa ética colectiva tan notable en tu país. Pues bien, esa nación profunda ha sido educada por el clima. Tenemos una estación de lluvias generosas que producen inundaciones y otra de sequía caracterizada por pavorosos incendios forestales. Cuando hay lluvia nos mojamos, con la sequía nos asamos. En nuestros días un acontecimiento pluvioso da la tónica a las dos Venezuelas: la riqueza petrolera no producida por nuestro trabajo sino extraída del subsuelo hace que sea innecesario esforzarse. La dirigencia enajenada en su juego hace de las suyas aumentada en número y en ambiciones de figuración internacional siempre ante los ojos del extranjero; el país profundo se cruza de brazos. Fingimos trabajar, descansamos, viajamos, hablamos tanto que caemos enfermos si callamos, somos felices, crecemos y nos multiplicamos cuando llegue la sequía, veremos; no será la primera vez. Decreceremos, volveremos a los campos, trabajaremos un poco, hablaremos mucho, seremos felices. Cuando te conocí llovió, me inundaste, arrastraste en tu corriente la aldea precaria donde vive mi corazón, no pensé ni por un momento en canalizaciones, ni en diques, ni en regadíos, fui feliz. En este verano de Hong Kong reconstruyo mi precaria aldea interior y pienso en ti. Tu recuerdo me humedece los ojos y los labios. Quieran los dioses de la lluvia y del fuego que me inundes de nuevo alguna vez. Aunque no he montado tienda, ni me recreo en el ocio, todos me llaman el turco porque hago buenos negocios. Todo se vende y se compra, todos somos comerciantes, pero es sin duda más hombre el que saca más ganancia. La ciencia, la religión, el amor y el matrimonio, las artes, la estimación, y la amistad del demonio son transacciones mercantes donde saca más provecho el que pone por delante del dinero los derechos. Yo compro lo que yo quiero porque conozco los precios, los gustos y comederos del hombre sabio y del necio. A veces un regalito puede más que un gran talento y la niña más bonita por un collar te consiente. Las hojas de este jardín comercian con luz solar, lo mismo las de Pekín, las de Francia y Malabar. Los glóbulos de la sangre tienen mercado en el pecho, el insecto en los estambres, las palabras en los hechos. Dios mismo nos dio el ejemplo cuando construyó esta noria con sus cárceles y templos para mayorar su gloria. En otras partes se oculta esta condición del mundo y los dormidos insultan al que mira en lo profundo: Me gusta esta ciudad de juego descubierto, en su sinceridad duermen bien los despiertos. -Dime turco en cuánto tasas los matices de la aurora, sus reflejos en las casas del Hong Kong que te enamora. ¿A cómo son los sudores, las arrugas en maceta de tu padre? ¿Cuánto diste por los lloros y las angustias secretas de tu madre? ¿Pagaste la luz del día? ¿Te cobraron los sabores de la noche? ¿Regateaste la alegría que te dieron los cantores con derroche? Ya que estamos en mercado, ¿por cuánto cambias al profe y al catire? Como están ya muy pelados, por dos cabezas y un bofe de chigüire. La que por plata te nombra tiene un pobre que la halaga, sin testigo. ¿Con qué moneda tú compras la moneda con que pagas a tu amigo? Como todavía quedaban dos horas, me fui a pasear a pie sin alejarme mucho del hotel. Encontré una calle pintoresca, una corta calle en escalera que unía dos niveles de la ciudad: abajo, la gran avenida frente al mar; arriba, un barrio populoso de estrechas callejuelas. Sobre los escalones, ocupando media escalinata, había una frutería muy bien surtida y un tanto desordenada; el vendedor pesaba en una romana ¡una romana vieja! Me pareció todo aquello tan extrañamente familiar que no seguí paseando; compré una china y me senté a pelarla en uña grada, la pelé con las uñas y me la fui comiendo gajo a gajo escupiendo las semillas. Cuando llegué al gajito de la virgen, vi dos gradas más abajo, un enorme gargajo -blanco con estrías amarillentas y un hilo de sangre, descansaba espeso y aplastado, seco, se diría, con una aureola irregular de saliva, como una metra blanda que se extendiera supurando. Terminé de masticar el gajito de la virgen y me lo tragué, como cuando uno tose y expectora en una reunión social, pero no puede escupir.