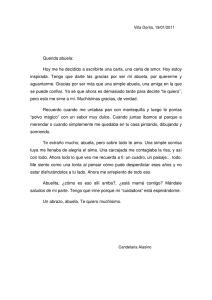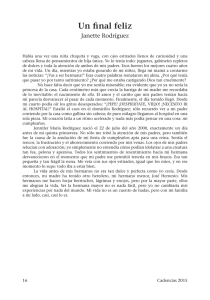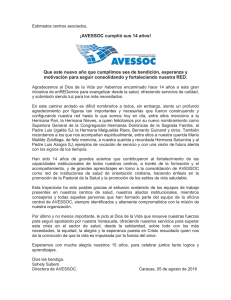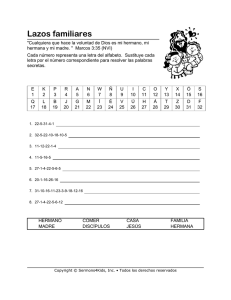¡Que tu corazón me perciba!
Anuncio
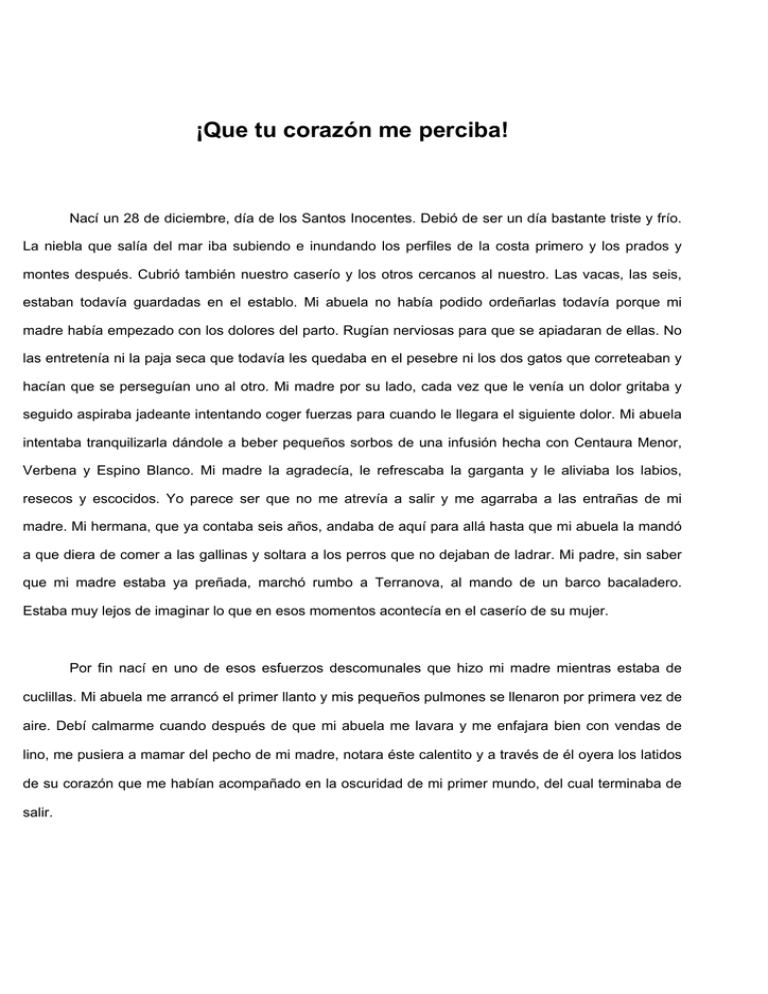
¡Que tu corazón me perciba! Nací un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Debió de ser un día bastante triste y frío. La niebla que salía del mar iba subiendo e inundando los perfiles de la costa primero y los prados y montes después. Cubrió también nuestro caserío y los otros cercanos al nuestro. Las vacas, las seis, estaban todavía guardadas en el establo. Mi abuela no había podido ordeñarlas todavía porque mi madre había empezado con los dolores del parto. Rugían nerviosas para que se apiadaran de ellas. No las entretenía ni la paja seca que todavía les quedaba en el pesebre ni los dos gatos que correteaban y hacían que se perseguían uno al otro. Mi madre por su lado, cada vez que le venía un dolor gritaba y seguido aspiraba jadeante intentando coger fuerzas para cuando le llegara el siguiente dolor. Mi abuela intentaba tranquilizarla dándole a beber pequeños sorbos de una infusión hecha con Centaura Menor, Verbena y Espino Blanco. Mi madre la agradecía, le refrescaba la garganta y le aliviaba los labios, resecos y escocidos. Yo parece ser que no me atrevía a salir y me agarraba a las entrañas de mi madre. Mi hermana, que ya contaba seis años, andaba de aquí para allá hasta que mi abuela la mandó a que diera de comer a las gallinas y soltara a los perros que no dejaban de ladrar. Mi padre, sin saber que mi madre estaba ya preñada, marchó rumbo a Terranova, al mando de un barco bacaladero. Estaba muy lejos de imaginar lo que en esos momentos acontecía en el caserío de su mujer. Por fin nací en uno de esos esfuerzos descomunales que hizo mi madre mientras estaba de cuclillas. Mi abuela me arrancó el primer llanto y mis pequeños pulmones se llenaron por primera vez de aire. Debí calmarme cuando después de que mi abuela me lavara y me enfajara bien con vendas de lino, me pusiera a mamar del pecho de mi madre, notara éste calentito y a través de él oyera los latidos de su corazón que me habían acompañado en la oscuridad de mi primer mundo, del cual terminaba de salir. Fue unos días más tarde, tal vez diez o quince, cuando empecé a abrir los ojos, y primero mi madre y luego mi abuela, se dieron cuenta de que mis ojos eran achinaditos y que no me parecía ni a mi padre ni a mi madre ni a ninguno de mis antepasados que ellas supiesen, sino a Joxepe, el niño inocente que había nacido hacía trece años en un caserío del barrio de Arene. Mi madre lloraba, mi abuela no lo hacía, sin embargo, la pena le oprimía el corazón. Me cogía en brazos y al calor de la lumbre me susurraba sortilegios para que el mal que sospechaban estaba dentro de mí saliera y las llamas le quemaran. Tal vez el haber nacido el día de los Santos Inocentes era la señal, y yo estaba destinada a vivir este mundo sin defensas para pelearme la vida. Mi hermana siempre que podía se ponía junto a mi para mirarme y acariciarme y cuando yo lloraba, me contaba historias que a ella le habían contado ya o bien mi abuela, o bien mi madre. Historias de lamias, eternamente jóvenes, bellas, de cabellos dorados como el sol y vestidas con túnicas que les cubrían hasta los tobillos y que en lugar de pies, tenían patas de ánsares, que habitaban en nuestras cuevas y de vez en cuando se dejaban ver o bien para deleitar a los pastores o bien para darles algún castigo. Yo parecía que le entendía y poco a poco me iba calmando, iba cerrando los ojos y me quedaba dormida soñando mis propios sueños. Mi padre, cuando llegó por fin de navegar por los mares del mundo y entró en casa, entre abrazos y sollozos mi madre le anunció que tenía una segunda hija, se llamaba Andone, pero que pertenecía al mundo de los inocentes. Mi padre me aceptó pero al de poco volvió a partir. Sus vueltas a casa de sus correrías por el mundo cada vez se distanciaban más. Mi madre lo tomaba con cariño cuando venía y el corazón le dolía cuando de nuevo partía. Fueron pasando los meses primero y los años después. Yo crecía pero sé que sin gracia. Seguía a todas partes a mi hermana. Hacía lo que ella hacía y aprendía de ella. Me enseñaba a vestirme mis vestidos de chinchón y a atarme las abarcas, a darles de comer a las gallinas, a recogerlas para encerrarlas en el pequeño corral cuando llegaba la noche, el frío o la lluvia. A veces cuando íbamos a recoger los huevos y alguno estaba todavía calentito, cogíamos algo punzante, les hacíamos un agujerito en cada uno de los extremos y absorbíamos. Pasaba todo entero, clara y huevo, por nuestra garganta y era este un hermoso premio que nos regalaba la Naturaleza. Riéndonos entrábamos en casa y dejábamos el cestito con todos los huevos, incluidos los agujereados, aliado de la fresquera. Cuando la madre o la abuela se percataban de nuestra travesura hacían como que se enfadaban. Sabíamos que ellas también lo habían hecho en su infancia, sin embargo, mostrábamos fingido arrepentimiento. Las cuatro, cuando caía la noche, a la luz de la lumbre tomábamos nuestro tazón de leche y nuestras tortitas hechas con harina de maíz y a veces de mijo. A fuera, la oscuridad lo invadía todo. Me gustaba antes de ir a la cama abrir la puerta y aunque no se veía nada, yo imaginaba que las sombras de los árboles eran gigantes que quedaban toda la noche hasta el amanecer vigilando nuestra morada. Me gustaba aspirar varias veces profundamente para que el olor a hierba, a viento, a hoja de manzano, a madera de castaño, a savia de nogal, entraran en mi mente y me transformaran en un ser como los demás. Yo era feliz allí. Mi corazón no se contraía ni por el miedo ni por la inseguridad. Yo formaba parte de la hierba, de la niebla cuando nos cubría, del rocío cuando al amanecer lo bañaba todo, de los centenarios robles, que cuando yo quería abrazarlos mis brazos no conseguían envolverlos en su totalidad. ¡Qué hermoso era todo!. A veces miraba hacía el cielo y cuando lograba divisar alguna gaviota que entraba tierra a dentro, cerraba los ojos, tragaba saliva y viajaba con y dentro de ella, me sentía viva, temblaba de gozo y cogía velocidad. Velocidad que se convertía en poder, se convertía en gozo, se convertía en pura belleza. Llegaba a ver el agua del mar plana y azul con algunos balandros que se mecían en su mar tranquila con olor a sal, con olor a algas. Una de nuestras lamias se peinaba con su peine de oro sentada en las faldas de Betrokolo. Las lomas de los montes de un verde alegre, manso y gratificante, me llenaban de una paz inexplicable rota por los gritos de mi abuela o mi madre que asustadas, decían que me había dado un ataque. Yo abría los ojos y volvía poco a poco de mi viaje. Rompía en llanto porque mis labios no podían explicar lo que mi mente deseaba hacer. Me llevaban a casa, me pasaban por la cara una y otra vez un paño humedecido con agua fresca y con todo cariño, me daban besos de ternura angustiada. Yo seguía moviendo mis labios queriendo contarles, sin lograrlo, que no se angustiaran, que no era un ataque cruel y mezquino sino un viaje liberador que me conducía a la libertad, a la belleza... Sollozaba por mi derrota y tumbada ya en la cama, me tomaba a sorbos cortos, la infusión de Pasiflora que mi abuela me traía. Después, terminaba por dormirme y podía soñar así mis propios sueños. Sentía más tarde que a la luz del candil mi hermana se acercaba, dejaba la luz encima del arca, se desnudaba, se ponía su largo blusón de cáñamo y sigilosamente se metía a la cama, apagaba de un soplo la borrosa lucecilla y con movimiento rápido e infantil se llegaba a mí, me daba un beso en la frente, me abrazaba fuertemente y me susurraba al oído: - i Duerme hermana y ten bonitos sueños! Cuando amanecía y los primeros rayos de luz se filtraban por mis párpados y los mugidos de las vacas llegaban a mi cerebro y antes de despertar a mi hermana pasándole mi dedo suavemente por su frente pensaba que si no podía volar y viajar dentro de mi gaviota y sentir el mar, los montes y la libertad, quisiera ser como mi hermana, quisiera ser como todos los demás seres humanos. Recuerdo una vez, que subió hasta nuestro caserío, como lo venía haciendo desde hacía muchos años y siempre en primavera, un buhonero. Vestía de una manera muy peculiar: Llevaba un sombrero cilíndrico acharolado y de color rojo, camisa ancha de lino, color tostado. Sus botones eran pequeñas bolitas huecas y caladas como de encaje plateado. Llevaba un chaleco de lana rojo como el sombrero, calzón negro de cáñamo hasta las rodillas y calzas blancas de hilo. Sus zapatos eran de piel de corderillo, teñidas de negro y con grandes hebillas. Arrastraba una pequeña carreta llena toda ella de quincallas, especias, miel, cera virgen, tejidos, escubillas de barro esmaltado, cucharas de madera de boj, agua de rosas, aceite de violetas y de piñones, pastillas olorosas, guardadas todos en salserillas. Llevaba también puntillas de encaje. Me fascinaba todo lo que mis ojos veían. Hubiera querido tocarlo todo, pero por el contrario, me aparté un poco y dejé que mi hermana, mi abuela y mi madre fueran las afortunadas. Anduvieron pleiteando las ofertas y los regateos. Por fin, mi abuela le entregó varias pieles de oveja, algunos pellejos de cabra, unos quesos, un saco de nueces recogidas seis meses antes y dos maravedís. El a su vez les entregó cera virgen, cuatro escubillas, una tira larga de puntilla para ponérselas en unas sayas a mi hermana para que estrenara el día que se casara. Lo más hermoso fue cuando mi abuela le tomó al buhonero y me colocó en el cuello una pequeña cadenita y de la cual colgaba un pequeño corazón abombado y hueco en su interior y que llevaba grabadas en sus dos partes un ramillete de dos florecillas con sus respectivas ramitas. Era mezcla de cobre y estaño. Brillaba como la plata. ¿Quería significar que yo era el corazoncito de mi abuela? Yo quería correr y saltar de lo contenta que me puse pero delante de aquel buhonero de mirada cansada y algo maliciosa, no me atreví. Por aquellos días a mi hermana le cortejaba un muchacho de un caserío cercano al nuestro. A veces cuando le veíamos subir la última cuesta antes de llegar a nuestra casa, mi hermana corría a la cocina a lavarse la cara y arreglarse el pelo entre saltitos y risitas. Al principio solía venir siempre con algún pretexto. Que si podíamos darle agua, que sí tenían un buen burro para vender y nos lo ofertaban primero a nosotros antes que a otros... Poco a poco las visitas fueron haciéndose más frecuentes hasta que por fin un día debió hablar con mi abuela y mi madre y más tarde con mi hermana. A partir de entonces sus visitas eran diarias y siempre al atardecer cuando ya todos nos recogíamos del trabajo. En invierno nos sentábamos entonces al calorcillo de la lumbre y en verano a la fresca, en la entrada a la casa. Ellos dos siempre se sentaban uno al lado del otro, susurrándose cosas al oído de vez en cuando. Yo en lugar de alegrarme empecé a ponerme recelosa y mi corazón empezó a oprimirse. Sentía miedo a la soledad, me producía angustia hasta llegar a vomitar. Mi hermana tantos años con migo, me dejaría un día y se iría a vivir a otra casa y con un hombre que terminaba de llegar. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Qué podría hacer si ella no estaba? Me dolía el corazón, me dolían las tripas. Notaba que en los últimos meses mis pechos iban abultándose, me seguían doliendo las tripas. No podía decirles lo que por dentro me ocurría, porque yo nací el día de los Santos Inocentes y no sabía cómo contarlo. Un atardecer, noté que entre mis muslos sentía una humedad tibia y resbaladiza. Me fui a la cuadra, llegué hasta el pajar y allí entre miedo y dolor, me bajé las calzas y las vi manchadas de un jugo negruzco que se asemejaba a la sangre. Entonces me di cuenta que mi hermana muchas veces se ponía unos paños y luego los sacaba manchados de sangre. ¿Sería verdad que iba a ser por fin como ella? Me dio tanta alegría que corriendo salí de allí y con gritos de alegría fui a reunirme con mi hermana y entusiasmada le mostré mi mancha. Ella, al verlo, noté que se entristecía. - ¿Voy a ser por fin como tú?- le pregunté ya algo titubeante. . - No Andone, no es que yo no lo quiera, pero tú nunca vas a poder ser como yo. Tú mundo te lo limitamos sin quererlo los que somos adultos por fuera y niños por dentro. Tú sin embargo eres por fuera una niña pero yo sé que por dentro eres adulta. Sin embargo tienes por fuerza que renunciar a ser madre, a sentir a tu hijo dentro de ti, a querer y gozar con un hombre, a llevar tu propio destino... Tienes que dejarte llevar por nosotras y así debe ser hasta el fin de tus días. ¿Me entiendes Andone? Lo último que recuerdo es como un martillo aporreándome la cabeza causándome mucho dolor. Las palabras de mi hermana se instalaron en mi men1 y me golpeaban sin descanso. Salí corriendo, me abracé a mi querido árbol lloraba. Alcé los ojos hacía el cielo y allá en lo alto una gaviota, mi gaviota entraba en tierra por los aires. Cerré los ojos, tragué saliva y volé con y dentro de ella. Temblé de gozo,. Me sentía viva. Cogí velocidad. La velocidad era poder, era perfección. FUE LIBERTAD. -