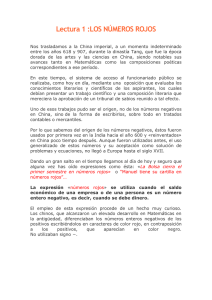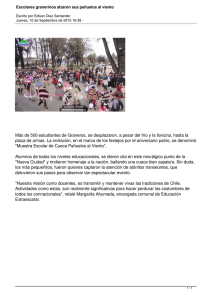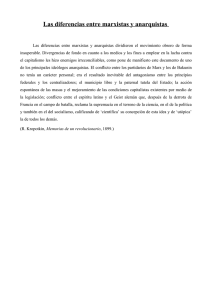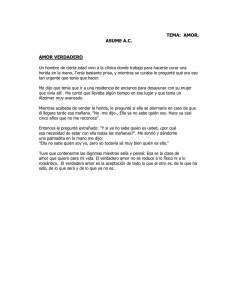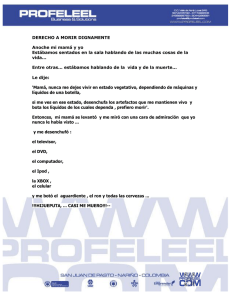CAPÍTULO I Habían transcurrido unos meses desde que se
Anuncio

CAPÍTULO I Habían transcurrido unos meses desde que se desencadenara el conflicto bélico en España. Aunque el frente se encontraba a muchos kilómetros de distancia del pueblo, no por eso dejaban de llegar noticias desgarradoras de horror y destrucción. Pero lo que más nos encogía el corazón a los vecinos era el reguero de muerte que dejaba tras de sí. Los ecos de la guerra se reflejaban día a día en los rostros de la mayoría de las familias, ya que algún que otro ser querido se encontraba luchando en el campo de batalla. Pero por muchos desastres, ríos de sangre y enfrentamientos a muerte entre los españoles de la España dividida, la primavera había llegado con todo su apogeo de luz y color. Y esto hacía que el paisaje se cubriera de bellos matices: desde los verdes olivares, a los pinos que poblaban la sierra y el monte bajo de romeros, tomillos, y también los verdes trigales salpicados de rojas amapolas y margaritas, que le daban un contraste perfecto. Y sin olvidar el revoloteo de las mariposas de múltiples colores. Los pájaros con sus trinos también querían participar de la estación de la vida, dándole un toque melodioso mientras volaban de árbol en árbol para alimentar a sus crías. —Paquito, ya vale de pisotear el trigal y correr tras los grillos! ¡Haz el favor de salir ahora mismo del campo! Te diré, por si no lo sabes, que si la mies está por el suelo va a costar más tiempo segarla, bien sea con la hoz o la guadaña —me llamó la atención mi madre mientras extendía sobre el suelo el pequeño hule a la sombra del olivo, y acto seguido llamó a mi padre levantando el tono de voz. [11] FRANCISCO QUEROL INSA —¡Julián!... ¡Cuando quieras puedes venir a comer! —¡Un momento, que termine la hilera! —le respondió él desde el otro lado del campo. Mi padre estaba construyendo una pared de mampostería de piedra en seco para proteger el campo de los corrimientos de tierras que se producían a consecuencia de los temporales de lluvia. —Papá, ¿por qué estás tan sudado? —le pregunté. —Porque hace mucho calor, hijo, y además, porque estoy trabajando —contestó al tiempo que se quito el sombrero de paja, y lo agitó para dar aire a su sudorosa cara. —¡Ah! —exclamé al tiempo que le cogí la mano mientras nos dirigíamos hacía donde se encontraba mi madre. Una vez sentados en el suelo en torno al huele, le preguntó mi padre a mi madre: —Pilar, ¿cómo has amanecido hoy? —Bueno... de aquellas maneras. Ya sabes que los primeros meses del embarazo son los peores. No hubo más diálogo mientras comíamos, hasta que rompió el silencio mi madre. —Julián, ¿se puede saber qué te pasa? ¡Porque tienes un serio que para qué! Mi padre no respondió de momento. Tomó el postre de higos secos y a continuación sacó del bolsillo la petaca con tabaco picado y el librillo, extrajo una hoja de éste, echó el tabaco sobre el papel abierto y acto seguido lo lió. Yo no perdía ojo porque tenía que aprender para cuando fuera mayor. Después de prender el cigarrillo mi padre, dije a los dos: —Me voy otra vez a ver el nido que he descubierto antes. —Vete, hijo, vete —dijo él, como dándome a entender que hacía bien en irme. Al separarme unos metros de ellos, mi padre comenzó a hablarle a mi madre con mucho misterio. —Pilar, la cosa está ¡pero que muy mal! El señor Arús —éste era el propietario de la finca donde nos encontrábamos, cliente de mi padre y uno de los más ricos del pueblo— me ha dicho que la situación se ha agravado —sacó del bolsillo con sumo cuidado un recorte de periódico—, y me ha leído la siguiente noticia del periódico. Escucha, escucha. «Se incrementa la tensión sobre el Gobierno al controlar los anarquistas la Telefónica de [12] Los pañuelos rojos Barcelona, y defienden su posición a tiro limpio. Las fuerzas gubernamentales intentan desalojar a las fuerzas anarquistas. Al final se restablece, por fin, la paz después de varios días de tiroteos, que se saldan con dos centenas de muertos» —añadió mi padre—: Liamos un cigarrillo y siguió comentando el señor Arús: «o más gordo, más bien diría yo desastroso, ha ocurrido en la región de Vascongadas…». —De modo que ya ves cómo esta España de destrucción y de muerte —sacó el mechero y encendió el cigarrillo apagado. —¡Ay por Dios, ay por Dios! Estoy viendo que en poco tiempo nos vamos a encontrar nosotros en la misma situación —comentó mi madre afligida. —También me ha comentado —prosiguió mi padre— que en Alcañiz los falangistas y los anarquistas se han enfrentado y han habido varios muertos y heridos. Al final el señor Arús se ha sincerado conmigo al decirme: «Julián, la situación está mal, más bien diría yo, ¡muy grave! Yo, mañana mismo me traslado con la familia a la casa de campo y allí esperaremos acontecimientos». Pilar, ahora comprenderás porqué me encuentro tan preocupado, después de lo que me he enterado. —Llevas razón, marido, llevas razón. Y tú, ¿qué crees que podemos hacer? —De momento irnos a casa, y luego, según se desarrollen las cosas, veremos lo que hacemos. La tarde del sábado declinaba. Me sentía feliz porque estaba disfrutado del campo. Y sobre todo, del ir y venir de la pareja de jilgueros al árbol donde tenían el nido con sus crías, y éstas, al ver a sus padres, se desgañitaban piando para que les diesen de comer. Dejé de contemplarlos porque en ese preciso momento me llamó mi madre. —¡Paquito, deja de mirar a los pájaros que nos vamos a casa! —dijo un tanto nerviosa. Mientras abandonábamos la finca le pregunté a mi padre: —Papá... Mi madre me interrumpió. —Deja a tu padre tranquilo, que está muy cansado. Pero mi padre hizo caso omiso y me preguntó: —Hijo, ¿qué querías preguntarme? —al tiempo que me cogió de la mano. [13] FRANCISCO QUEROL INSA —Es que... me gustaría criar en casa un «pajarico» de esos que cantan tan bien y que tienen las plumas de muchos colores, y que se llama... ahora no me acuerdo. —Querrás decir jilguero —me aclaró. —Sí, ¡ése, ése es el que me gusta! —Eso está hecho —dijo a la vez que me hizo un guiño—. Y además, procuraré que la cría sea del nido que tanto tiempo has estado mirando. Le miré y le hice una sonrisa de agradecimiento. Llegamos al pueblo y cuando nos encontrábamos a mitad de la calle de la Carrereta, mis padres se detuvieron y comenzaron a hablar con un matrimonio amigo sobre el tema de la guerra. —¿Os habéis enterado de lo que ha pasando en Alcañiz? —dijo el hombre, un tanto nervioso y con aspecto preocupado, mientras se quitaba el sombrero de paja para rascarse la cabeza. —De algo, de algo me he enterado —respondió mi padre un tanto nervioso por la preocupación que le invadía, pero al mismo tiempo deseoso de saber más noticias. Por lo que adujo el otro: —Pues me han llegado noticias de que la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz se ha convertido en el almacén de la colectividad. Entre los pilares se encuentran los diferentes puestos donde se adquieren los productos: jabón, alpargatas, albarcas, hoces, conservas, embutidos, telas, escobas, horcas, etcétera. El altar mayor hace la función de almacén de patatas. En otro ángulo de la iglesia se almacenan sacos de azúcar y harina. Y en la sacristía se ha instalado una máquina para fabricar no me han aclarado qué cosas. Los anarquistas han eliminado todos los días festivos a excepción de los domingos. La esposa de éste exclamó. —¡Ay, Señor, Señor! Adónde hemos llegado. Y a continuación mi padre empezó a darles las noticias que le había contado el señor Arús. —Mal, mal está la cosa. Hoy en día no se respeta nada, bien sean de un bando o de otro —opinó el hombre, después de escuchar a mi padre, al tiempo que se despedían. Amaneció un nuevo día y, como todos, después de desayunar tomé mi pequeña cartera de cartón y ya estaba dispuesto a irme al colegio. Una vez en la calle, y después de recorrer unos metros, [14] Los pañuelos rojos me encontraba ante la plaza. De repente me detuve al ver la cantidad de gente que la ocupaba, haciendo corrillos y hablando entre ellos con los rostro muy serios. Los hombres también se habían detenido con las caballerías y sus correspondientes aperos y, las mujeres con cántaros, botijos y capazos con la comida de los animales, y algunas con haces de leña en la cabeza. Dirigí la mirada a los porches del ayuntamiento y me llamó la atención, más bien me dio miedo, el descubrir a unos hombres que portaban fusiles en el hombro (para mi mente infantil me parecieron unas escopetas muy raras) y con sendos pañuelos rojos en el cuello. Sin detenerme, crucé apresuradamente la plaza. Una vez en el colegio y dentro del aula, tomé asiento en uno de los pupitres junto a la ventana. Mientras esperábamos a que hiciera acto de presencia la maestra, fijé la mirada, más bien me llamó la atención el «pío, pío, pío» de las crías de un nido de golondrinas en el alero de la casa de enfrente. Mientras las observaba hicieron acto de presencia los padres, y sólo posarse en el nido, las crías desesperadas empezaron abrir los picos para que las alimentaran. Los que tampoco dejaban de piar (más bien me parecía a mí que chillaban) eran los vencejos, mientras daban vueltas y vueltas a toda velocidad por la manzana del colegio. De repente, mi atención se centró en la puerta de la clase, al oír que se abría. Y cuál sería mi sorpresa al ver aparecer a dos hombres con pañuelo rojo en lugar de la maestra. Yo al verlos me quedé con la boca abierta, al pensar que eran los mismos hombres que había visto en la lonja. Pero me tranquilizó un poco el hecho de que estos no llevaran fusil. Uno de ellos se plantó delante de la mesa de la maestra y nos anunció: —Niños, ya os podéis marchar a vuestras casas. La clase ha terminado. No tuvo que decirlo dos veces ¡Qué más queríamos nosotros! Abandonamos la clase y comenzamos a bajar las escaleras, corriendo y chillando al tiempo que comentábamos por qué salíamos antes de la hora habitual, y por qué no había asistido la maestra. Cada uno dábamos nuestra opinión. Joaquín, que había llegado más tarde, dijo: [15] FRANCISCO QUEROL INSA —Yo creo que es fiesta, porque hay mucha gente en la plaza. Salimos a la calle de la Cruz, al final de la cual se encuentra la iglesia. Al pie de ésta se veía salir humo, pero apenas se distinguía lo que se quemaba por la aglomeración de personas que se arremolinaban en torno a ella. Todos los chicos nos dirigimos hacía allí para enterarnos de lo que pasaba, y cuál sería nuestro asombro al ver que lo que ardía eran algunas cosas de la iglesia y documentos del ayuntamiento. Después de observarlo, y tras escuchar las opiniones de algunas personas mayores (poco halagüeñas), di media vuelta y me dirigí al principio de la calle, donde se encontraba la plaza y el Ayuntamiento, con la fachada clásica de la Casa del Pueblo. El edificio se componía de dos plantas. En la planta de la calle destacaban los porches con tres arcos de piedra de sillería, el del centro carpanel y los otros dos de medio punto. En el primer piso y en el centro de la fachada principal, el balcón, con antepecho balaustrado de cemento y una ventana a cada lado del mismo. Entre el balcón y una de las ventanas, el reloj de sol. En el último piso, y a lo largo de las tres fachadas, se apreciaban una serie de pequeñas ventanas con arcos de medio punto. En el porche de la planta calle, los domingos por la mañana se disputaban los mejores partidos de pelota. Me llamaba mucho la atención cómo se les hinchaban las manos a los jugadores después de cada partido. Yo seguía intrigado, porque todavía permanecía mucha gente en la plaza. En sus rostros se les notaba preocupación y nerviosismo; excepto los que llevaban los fusiles, que tenían una expresión de mando. Esto me hizo preguntarme: «¿Qué pasa aquí?». A ambos lados de la plaza había dos coches con banderas rojas. Parecía una fiesta, solo porque había mucha gente, pero no por el ambiente que se respiraba. Mi primo Joaquín me dio dos golpes con el codo para llamarme la atención, al tiempo que me señaló: —Mira... en esas dos esquinas. Miré, y vi a los hombres de pañuelo rojo con el fusil al hombro y apostados en cada una de ellas. Entonces, al verlos con las armas, me entró tal miedo dentro de mi cuerpo que le dije al primo: —Joaquín, yo me voy a mi casa, que esos hombres me dan mucho miedo con eso que llevan al hombro que parecen escopetas. ¿Y si nos matan? [16] Los pañuelos rojos Y acto seguido salí corriendo a toda velocidad hacia mi casa. Cuando me encontraba a pocos metros de ella, vi que salía mi madre por la puerta de la calle. Mi madre era de estatura normal, delgada, de piel blanca, pelo negro y el vientre algo abultado porque estaba embarazada. Cuando llegué a su altura, me abracé con todas mis fuerzas a sus piernas. Ella, al verme tan asustado, me preguntó, más bien me reprendió: —¡Pero hijo! ¿Se puede saber lo que te pasa? ¿Y por qué no estás en el colegio? No habrás hecho novillos, ¿verdad? —No, mamá, no. Es que... han llegado dos hombres con pañuelos rojos en el cuello y, sin conocerlos, nos han dicho que nos fuéramos a nuestras casas. Y también en la plaza hay hombres forasteros con fusiles. Mamá, ¿por qué llevan esos hombres fusiles? ¡Ah! Y también hay mucha gente en corrillos. —No lo sé, Paquito, no lo sé —respondió un tanto dubitativa—. Cuando venga tu padre del trabajo se lo preguntas. De todas maneras, tampoco tienes porqué preocuparte por todo eso —quiso quitarle importancia, aunque el cambio de expresión de su rostro delataba su preocupación. Al oír la contestación me quedé un poco más tranquilo, aunque todavía me quedaba la curiosidad de saber por qué estaba el pueblo tan revuelto y con tanto movimiento de gente forastera, y por qué se habían concentrado tantos vecinos en la plaza. Estaba confuso, pero al mismo tiempo impaciente por que llegara mi padre a casa, para contarle todas las cosas que estaban ocurriendo. Nada más subir al piso, lo primero que hice fue coger mi pequeño botijo de cinc y saciarme la sed. —Mamá, ¿tardará mucho en venir papá a comer? —No lo sé, hijo. Pero por la hora que es no creo que tarde mucho. —Mamá... —me cortó ella la pregunta. —¡Qué quieres! ¡Déjame que termine de hacer la comida! Y súbete el tirante del pantalón, porque siempre llevas uno de ellos colgando. Estaba muy nerviosa, claro, como yo también lo estaba, pero yo seguía preguntándole: —Mamá, ¿por qué los hombres forasteros llevan pañuelo rojo en el cuello y fusiles, como ha dicho un hombre? —no esperé [17] FRANCISCO QUEROL INSA a que me respondiera porque en ese preciso momento se oyó el rechinar de la puerta de la calle, y comencé a llamar a mi padre, más bien gritaba—. ¡Papá, papá…! Y sin pensarlo dos veces, y sin saber quién era, bajé corriendo las escaleras; y efectivamente, era él. Dos escalones antes de llegar a su altura salté, él me cogió entre sus brazos y comencé a darle besos con mucho cariño. Mientras subíamos me preguntaba: —Hijo, ¿cómo ha ido hoy el colegio? No le respondí en ese momento, porque estaba muy entretenido frotándole con la mano la barba, que me pinchaba y despedía olor a tabaco. Y eso para mí era como si mi padre fuera más hombre. Por lo que pensé: «Cuando sea mayor me gustaría que despidiera el mismo olor que él». Mi padre era bastante moreno, pelo negro con algunas canas y entradas, estatura normal, algo serio; pero me quería mucho, lo mismo que yo a él. —Oye, papá. Me ha dicho mamá que tú me explicarás lo que pasa en el pueblo —pregunté cuando llegábamos a los últimos escalones. No le dio tiempo a responderme porque llegó mi madre a nuestro encuentro. Bajé de sus brazos, y nada más poner los pies en el suelo ella se abrazó él, al mismo tiempo que le preguntaba: —Julián, ¿qué ocurre... qué nos va a pasar? —mi padre le respondió bastante preocupado. —Qué quieres que te diga, Pilar. Lo que sí te puedo decir es que he oído que la mayoría de los ricos han abandonado el pueblo. Y cuando venía hacia aquí me he encontrado con Juan y me ha dicho que hasta hace poco la plaza estaba llena de gente. Esto se está poniendo muy feo. ¿Te acuerdas cuando me comentó hace unos días el amo de la finca que se iba a marchar del pueblo? Pues hace unos días que no aparece por el campo. Eso quiere decir que él también lo ha abandonado. De modo que esta tarde ya no voy al trabajo. Después de comer, haremos la siesta y cuando nos levantemos daremos una vuelta por el pueblo para enterarnos de lo que pasa. No le pregunté a mi padre sobre los hombres forasteros, porque estaban hablando muy nerviosos de cosas que yo no comprendía. [18] Los pañuelos rojos Al terminar de comer, mi madre me cogió de la mano y me acompañó hasta la cama, me dio un beso y me dijo: —Ahora, a dormir, hijo. Cuando nos levantemos de la siesta nos iremos al corral a coger los huevos de los ponedores de las gallinas que tanto te gustan a ti. Repasando mentalmente todos los acontecimientos del pueblo, en poco tiempo me quedé dormido. Al levantarnos de la siesta le preguntó mi madre a mi padre: —Julián, ¿qué te parece si nos vamos hasta el corral a echarle de comer a las gallinas? —Bueno, así oiremos los comentarios de la gente por la calle. Y así lo hicimos después de merendar. Llegamos a la calle de la Carrereta, al final de ésta se encuentra la carretera. A la derecha la sierra, de 611 metros de altitud, cubierta de pinos, de la que a última hora de la tarde llega una brisa que se agradece en las calurosas noches de verano. Es curioso que no llegue más allá de dos kilómetros del pueblo, y al que llamamos «l´aire de la siarra», el aire de la sierra. Cuentan las personas mayores que, cuando llegó la epidemia del cólera, hubo muchas bajas en los pueblos de los alrededores, sin embargo en Torrevelilla no las hubo. Dicen que fue por el aire de la «siarra». Íbamos subiendo la pequeña cuesta, y después de andar unos doscientos metros de carretera, giramos a la izquierda y a pocos metros se encontraba el corral. Enfrente de éste, la balsa, el depósito para recoger el agua que baja de la sierra, para reservar para el verano. En esta tierra llueve poco y también escasean los manantiales. Yo me adelanté a entrar en el corral, por lo que me dijo mi madre: —Paquito, no seas tan impulsivo. Pero yo no le hice caso, y sin pensarlo dos veces, me dirigí a los ponedores a coger los huevos. Era una de las cosas que más ilusión me hacía. Mientras los cogía, alertó mi padre a mi madre: —¡Pilar! ¿No oyes? —dijo mientras fruncía el entrecejo, como queriendo expresar preocupación, mientras inclinaba a un lado la cabeza para captar mejor los sonidos. Mi madre le preguntó un tanto nerviosa: —¿El qué? [19] FRANCISCO QUEROL INSA —¡Unas sirenas...! —exclamó mi padre. Mi curiosidad fue más fuerte que terminar de coger los huevos, ya que los sonidos se oían más cercanos. Sin pensarlo dos veces salí a toda prisa a la calle. Y en ese momento vimos pasar por la carretera, a gran velocidad, a dos coches con las sirenas sonando: i-a... i-a... i-a… y con las ventanillas bajadas, y en cada una de ellas enarbolaban una bandera roja; al mismo tiempo iban tirando octavillas de propaganda. Agarré la mano de mi madre con todas mis fuerzas y le dije: —Mamá, ¡es que las bocinas de esos coches me dan mucho miedo! —a la vez que me aferraba con todas mis fuerzas a su cuerpo. —No te preocupes, hijo, es que las tienen estropeadas —me quiso tranquilizar. Y ya no tuve ganas de terminar de coger los huevos. Mientras tanto, dentro del corral, comentaba mi padre con mi madre: —¡Qué poco me gusta todo esto! Estos sindicalistas, anarquistas, rojos o lo que sean, no sé lo que están tramando. Ahora, eso sí, cada partido se monta su historia a su manera y procura aprovecharse demostrando que sus ideales son los mejores. Hasta hace unos días, en el pueblo, los efectos de la guerra sólo eran comentarios, pero me parece a mí que esto ya se esta engorrinando. Aunque yo no comprendía la conversación que llevaban mis padres, no por eso dejaba de escuchar lo que decían. Decidimos marcharnos a casa. Salimos a la calle. Mi padre llevaba un haz de leña a la espalda, y mi madre el capazo y la perola vieja de hacer la comida a los animales. Nos encontramos a un hombre que cogía agua en la balsa. Se acercaron a él mis padres y le preguntaron: —¿Qué te parece todo lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? Él contestó sin mirarlos a la cara: —Para mí no va nada. Por la expresión de las caras de mis padres, observé que les había preocupado la respuesta que les había dado el hombre. —Es malo lo que ha contestado ese hombre, ¿verdad? —pregunté mientras lanzaba piedras a la balsa. —Hijo, ni es bueno, ni es malo —contestó mi madre—. ¡Y deja ya de tirar piedras! Sabes muy bien que no debes [20]