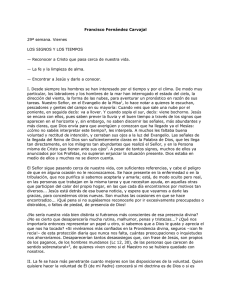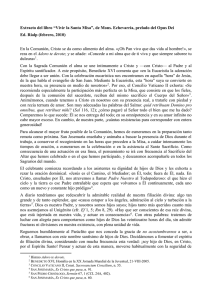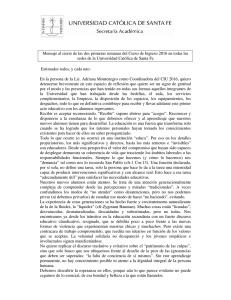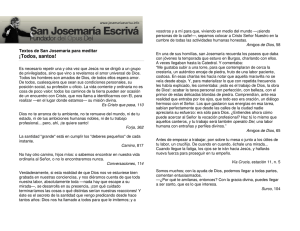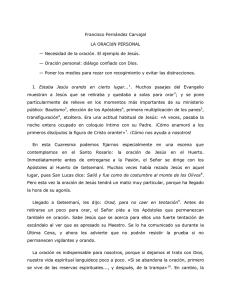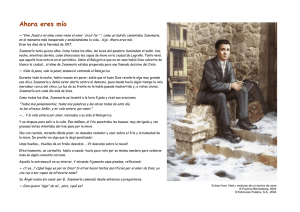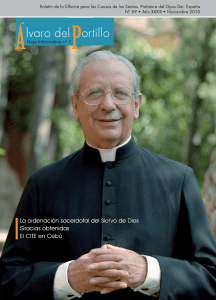Diccionario de San Josemaría voces Esperanza y
Anuncio
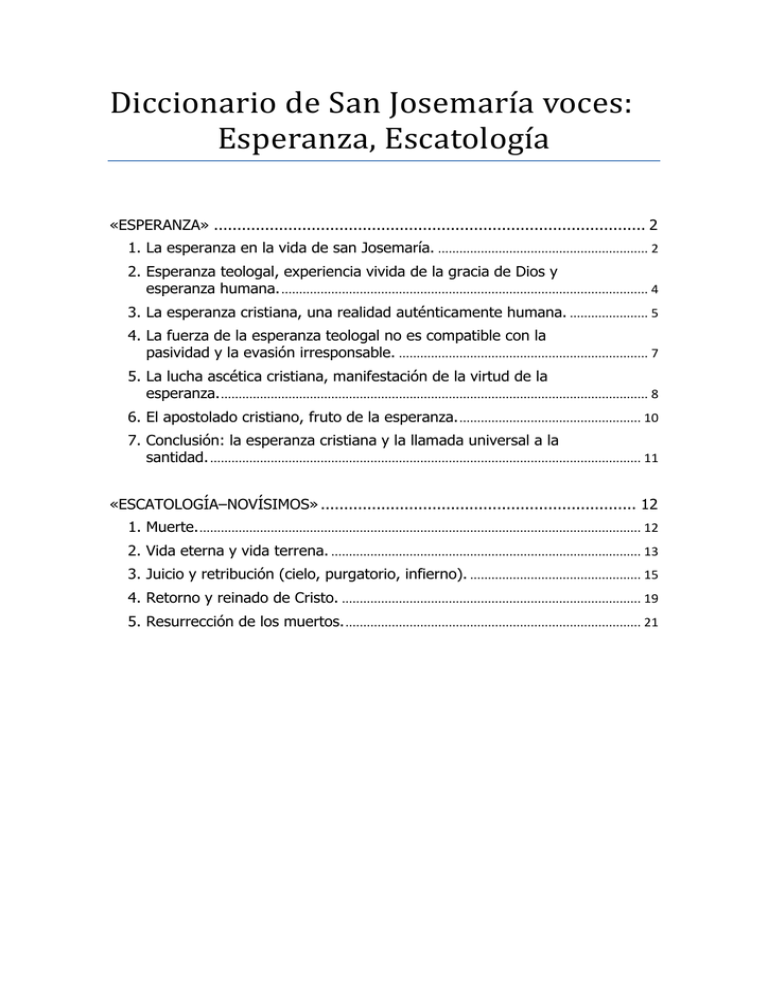
Diccionario de San Josemaría voces: Esperanza, Escatología «ESPERANZA» ............................................................................................. 2 1. La esperanza en la vida de san Josemaría. ........................................................... 2 2. Esperanza teologal, experiencia vivida de la gracia de Dios y esperanza humana. ....................................................................................................... 4 3. La esperanza cristiana, una realidad auténticamente humana. ...................... 5 4. La fuerza de la esperanza teologal no es compatible con la pasividad y la evasión irresponsable. ...................................................................... 7 5. La lucha ascética cristiana, manifestación de la virtud de la esperanza. ........................................................................................................................ 8 6. El apostolado cristiano, fruto de la esperanza. ................................................... 10 7. Conclusión: la esperanza cristiana y la llamada universal a la santidad. ......................................................................................................................... 11 «ESCATOLOGÍA–NOVÍSIMOS» .................................................................... 12 1. Muerte. ............................................................................................................................ 12 2. Vida eterna y vida terrena. ....................................................................................... 13 3. Juicio y retribución (cielo, purgatorio, infierno). ................................................ 15 4. Retorno y reinado de Cristo. .................................................................................... 19 5. Resurrección de los muertos. ................................................................................... 21 «ESPERANZA» Paul O'CALLAGHAN La virtud teologal de la esperanza, básica en todo cristiano, lo fue también en la vida y en la enseñanza de san Josemaría. En 1934, escribió en Consideraciones espirituales: "Espéralo todo de Jesús: tú no tienes nada, no vales nada, no puedes nada. –Él obrará, si en Él te abandonas" (p. 67; C, 731). Esa convicción fundamental permaneció, e incluso se robusteció, a lo largo de los años. Al comienzo de su homilía La esperanza del cristiano, publicada en Amigos de Dios, san Josemaría vuelve a las palabras de 1934 y las completa con dos consideraciones significativas. La primera es autobiográfica: aquellas palabras habían sido escritas "con un convencimiento que se acrecentaba de día en día (...). Ha pasado el tiempo, y aquella convicción mía se ha hecho aún más robusta, más honda" (AD, 205). La segunda es apostólica y eclesial: "He visto, en muchas vidas, que la esperanza en Dios enciende maravillosas hogueras de amor, con un fuego que mantiene palpitante el corazón, sin desánimos, sin decaimientos, aunque a lo largo del camino se sufra, y a veces se sufra de veras" (ibidem). 1. La esperanza en la vida de san Josemaría. La afirmación "espéralo todo de Jesús" no era para el fundador del Opus Dei un punto de partida teorético, sino un punto de llegada: una convicción consolidada tanto en referencia a la propia vida como a la del Opus Dei y a la de la Iglesia entera: una convicción vivida, más que deducida, con origen en la gracia de Dios. El fundador del Opus Dei no habla de la esperanza cristiana como de una virtud considerada en abstracto; habla de la esperanza del cristiano, la que se vive día a día: "Cuando hables de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza, del amor, piensa que antes que para teorizar, son virtudes para vivir" (F, 479). La esperanza es cualificada como «teologal» porque la unión plena y eterna con Dios es su «objeto formal quod», es decir, aquello que se espera, y Dios omnipotente y misericordioso, su «objeto formal quo», o sea, la razón por la que se espera. Y lo es porque Dios mismo actúa directamente en el hombre que espera, incitándole a dar pasos, motivándole interiormente, haciéndole superar los obstáculos, el pecado, la angustia, el vacío. Esta convicción de san Josemaría, personal y eclesial a la vez, puede considerarse, por lo tanto, como lugar teológico, ámbito válido para la reflexión cristiana. Porque los santos no sólo transmiten una doctrina, sino que es su vida la que hace que tome cuerpo la doctrina, y en ese sentido la reproduce. La riqueza y la profunda resonancia humana de las expresiones de san Josemaría sobre la acción de Dios por medio de la virtud de la esperanza son notables. Habla de ella calificándola de "convicción", de "seguridad", de "suave don de Dios", de "deseo por el que nos sostenemos" (ECP, 3); de una realidad hecha de fuego, de calor, de amor, del apretar "esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar" (AD, 213); de una seguridad y una confianza que Dios pone en nosotros (cfr. AD, 214); de una protección divina que "se toca con las manos" (AD, 216), y trae consigo la "seguridad de sentirme –de saberme– hijo de Dios" (AD, 208), y la de saber que "Dios nos gobierna con su providente omnipotencia, que nos da los medios necesarios" (AD, 218); de un don divino que engendra la alegría sobrenatural, siendo como un auténtico "anticipo del amor interminable en nuestra definitiva Patria" (AD, 278), que espera nuestra llegada y en el que resuena la llamada definitiva: «ven a la casa de tu Padre». La reflexión de san Josemaría es fruto de la experiencia vivida de la gracia de Dios en medio de las circunstancias cotidianas: a partir de esa experiencia, con una lectura meditada y personalmente interiorizada de la Palabra de Dios, el significado y la inagotable riqueza de esa palabra viva y vivificante que lleva a la total confianza en Dios, es descubierto y redescubierto, profundizado y continuamente confirmado. 2. Esperanza teologal, experiencia vivida de la gracia de Dios y esperanza humana. La esperanza es, en primer lugar, fruto de la experiencia de la gracia de Dios, pues el cristiano debe, sobre todo, dirigir la mirada hacia el cielo, porque sólo allí "nos aguarda el Amor infinito" (AD, 206). Por eso "un cristiano sincero, coherente con su fe, no actúa más que cara a Dios, con visión sobrenatural; trabaja en este mundo, al que ama apasionadamente, metido en los afanes de la tierra, con la mirada en el Cielo" (AD, 206). En repetidas ocasiones, el fundador del Opus Dei explica que el objeto y el motivo de nuestra esperanza sólo puede ser Dios mismo (cfr. AD, 211, 219, 220). También subraya san Josemaría que la alternativa a la vida cristiana empapada de esperanza no sería una existencia meramente humana o neutra; sería más bien una «vida animal», a ras de tierra, aun en el caso de que el hombre consiguiera llevar una existencia "más o menos humanamente ilustrada" (AD, 206). San Josemaría reconoce la legitimidad de esperanzas concretas, referidas a objetivos limitados (completar un trabajo, alcanzar una determinada meta, etc.), pero describe con dolor y sensibilidad la situación patética y desesperada de las personas que intentan, quizás con grandes esfuerzos, vivir una vida de esperanza sin Dios. "Me siento siempre movido a respetar, e incluso a admirar la tenacidad de quien trabaja decididamente por un ideal limpio. Sin embargo, considero una obligación mía recordar que todo lo que iniciamos aquí, si es empresa exclusivamente nuestra, nace con el sello de la caducidad" (AD, 208; cfr. AD, 209). Por eso, concluye, "quizá no exista nada más trágico en la vida de los hombres que los engaños padecidos por la corrupción o por la falsificación de la esperanza, presentada con una perspectiva que no tiene como objeto el Amor que sacia sin saciar" (AD, 208). La lectura de estos textos podría hacer pensar que el autor está describiendo una experiencia de la gracia divina de carácter vertical o desencarnado, como si el único protagonista de la vida cristiana fuera Dios mismo, que se ocupa de ahorrarnos el esfuerzo, la energía, el empeño inteligente y perseverante, la solidaridad constante, de modo que el hombre debe dejarse llevar pasivamente por la gracia. Podría parecer, en breve, que el dinamismo propio de la virtud de la esperanza, descrito por san Josemaría, reviste tanto un carácter de excepcionalidad como una fundamental falta de articulación con la realidad humana, es decir, con lo cotidiano, con la tarea humana de construir un mundo mejor, con las "esperanzas terrenas" (AD, 207), o "pequeñas" de las que habla Benedicto XVI en la Cart. Enc. Spe salvi (nn. 30, 31, 35, 39). Pero no es así. Para mostrar con detalle la humanidad de la esperanza, y captar a la vez la naturaleza teológica de la reflexión sobre esta virtud, conviene analizar la doctrina de san Josemaría desde una doble perspectiva: eclesial y antropológica. Ambas se encuentran profundamente radicadas en la reflexión teológica de san Josemaría sobre la virtud de la esperanza. Este hecho se comprueba a través de los cuatro pasos que veremos a continuación. En primer lugar, la vida cristiana, con el impulso de la virtud teologal de la esperanza, se configura como una realidad plenamente humana que puede aflorar en todas las situaciones, por limitadas y coyunturales que éstas sean. En segundo, la fuerza de la esperanza teologal no elimina el empeño humano; se opone, por lo tanto, a la pasividad y a la evasión irresponsable. En tercer lugar, la expresión más justa de la concreta vitalidad de la virtud de la esperanza es la lucha ascética cristiana vivida a fondo. En fin, la esperanza cristiana se concreta en el apostolado cristiano. 3. La esperanza cristiana, una realidad auténticamente humana. Hablando de la relación entre las esperanzas terrenas y la esperanza cristiana, el fundador del Opus Dei se dirige personalmente al lector en un párrafo rico y denso: "A mí, y deseo que a vosotros os ocurra lo mismo, la seguridad de sentirme –de saberme– hijo de Dios me llena de verdadera esperanza que, por ser virtud sobrenatural, al infundirse en las criaturas se acomoda a nuestra naturaleza, y es también virtud muy humana (...). Esta convicción me incita a comprender que sólo lo que está marcado con la huella de Dios revela la señal indeleble de la eternidad, y su valor es imperecedero. Por esto, la esperanza no me separa de las cosas de esta tierra, sino que me acerca a esas realidades de un modo nuevo, cristiano, que trata de descubrir en todo la relación de la naturaleza, caída, con Dios Creador y con Dios Redentor" (AD, 208). Es decir, el cristiano, por ser hijo de Dios, ve y considera la entera realidad que le rodea a la luz de la acción creadora del Padre, de la acción redentora del Hijo, de la acción santificadora del Espíritu Santo. El cristiano, precisamente porque lo espera todo de Dios y sólo de Él, no deja de «esperar» en las cosas y de las cosas que Él ha creado; no deja de esperar en el hombre ni siquiera cuando éste aparece ante sus ojos como poco fiable –como pecador–, porque se da cuenta de que Cristo ha vencido al mundo. San Josemaría insiste en este ímpetu intensamente humano de la esperanza cristiana en muchos textos. "«Es tiempo de esperanza, y vivo de este tesoro. No es una frase, Padre –me dices–, es una realidad». Entonces, el mundo entero, todos los valores humanos que te atraen con una fuerza enorme –amistad, arte, ciencia, filosofía, teología, deporte, naturaleza, cultura, almas–, todo eso deposítalo en la esperanza: en la esperanza de Cristo" (S, 293; cfr. AD, 221). Por esta razón el fundador del Opus Dei comprende teológicamente el optimismo como manifestación genuina de una esperanza cristiana proyectada sobre las cosas humanas con el objeto de remover los obstáculos que se oponen al progreso terreno (cfr. AD, 219). Lo mismo dice san Josemaría en la homilía sobre la Ascensión del Señor: "No tengo vocación de profeta de desgracias. No deseo con mis palabras presentaros un panorama desolador, sin esperanza. No pretendo quejarme de estos tiempos, en los que vivimos por providencia del Señor. Amamos esta época nuestra, porque es el ámbito en el que hemos de lograr nuestra personal santificación. No admitimos nostalgias ingenuas y estériles: el mundo no ha estado nunca mejor. Desde siempre, desde la cuna de la Iglesia, cuando aún se escuchaba la predicación de los primeros doce, surgieron ya violentas las persecuciones, comenzaron las herejías, se propaló la mentira y se desencadenó el odio" (ECP, 123). 4. La fuerza de la esperanza teologal no es compatible con la pasividad y la evasión irresponsable. San Josemaría critica la falsificación de la esperanza que consiste en asumir un horizonte meramente humano o mundano de la vida, pero hay otro modo de considerar la esperanza también incompatible con la doctrina cristiana: una visión falsa y despreocupada o irresponsable de la «confianza» en Dios. La esperanza, según esta visión, sería una coartada para justificar el egoísmo sutil, la fantasía que desea escapar del momento presente, la indolencia, la comodidad, la superficialidad, la evasión de la concreta realidad humana y cristiana. "Con monótona cadencia sale de la boca de muchos el ritornello, ya tan manido, de que la esperanza es lo último que se pierde; como si la esperanza fuera un asidero para seguir deambulando sin complicaciones, sin inquietudes de conciencia; o como si fuera un expediente que permite aplazar sine die la oportuna rectificación de la conducta, la lucha para alcanzar metas nobles y, sobre todo, el fin supremo de unirnos con Dios. Yo diría que ése es el camino para confundir la esperanza con la comodidad. En el fondo, no hay ansias de conseguir un verdadero bien, ni espiritual, ni material legítimo; la pretensión más alta de algunos se reduce a esquivar lo que podría alterar la tranquilidad –aparente– de una existencia mediocre. Con un alma tímida, encogida, perezosa, la criatura se llena de sutiles egoísmos y se conforma con que los días, los años, transcurran sine spe nec metu, sin aspiraciones que exijan esfuerzos, sin las zozobras de la pelea: lo que importa es evitar el riesgo del desaire y de las lágrimas. ¡Qué lejos se está de obtener algo, si se ha malogrado el deseo de poseerlo, por temor a las exigencias que su conquista comporta!" (AD, 207; cfr. AD, 211, 217; C, 412; F, 57). Es evidente que la invitación cristiana, reiterada con fuerza por san Josemaría, a un espíritu de gratitud y confianza en Dios como fruto de la virtud de la esperanza, no excluye el esfuerzo inteligente, solidario, realista, adecuado a una concreta situación histórica del cristiano. La paradoja y la riqueza principal de la reflexión de san Josemaría sobre la esperanza están precisamente en la correspondencia exacta entre la acción divina propia de esta virtud y la lucha esforzada del cristiano. Cuando no hay lucha, se puede decir que no hay santidad, no porque la santidad sea un producto de la lucha ascética, sino porque la lucha ascética cristiana es expresión tangible de la concreta y generosa acogida de la gracia de Dios. 5. La lucha ascética cristiana, manifestación de la virtud de la esperanza. A veces se piensa que la gracia de Dios sirve para simplificar la vida humana, para ahorrar al hombre el uso inteligente y perseverante de sus fuerzas, para rellenar las lagunas y deficiencias de su debilidad o incompetencia. Sólo un planteamiento de este tipo, se dice, permitiría la afirmación de la plena gratituidad de la gracia divina y podría conducir a la confianza en Dios. Sin embargo es evidente para san Josemaría que la gracia de Dios no ahorra el empleo de las energías humanas, sino más bien al revés, induce a la auténtica lucha ascética, "complicando la vida" del cristiano, como muchas veces recordó (cfr. AD, 21, 207, 223; ECP, 19; C, 6; F, 900, 901). En otras palabras, la confianza humana en Dios y en su gracia se refleja precisamente en una perseverante y práctica lucha ascética. El riquísimo entrelazarse entre la gracia divina y la respuesta humana generosa, humilde, comprometida e inteligente, se encuentra en la misma médula de los escritos del fundador del Opus Dei. Se puede decir que sus enseñanzas al respecto presuponen dos realidades complementarias. La primera, la acción de Dios por medio de la gracia que induce al hombre a la lucha perseverante por superar los obstáculos que se oponen a una vida cristiana. Y la segunda, la libre y personal respuesta del hombre a esta gracia, que se manifiesta como lucha ascética concreta y habitual. En todo caso, tres son las manifestaciones prácticas principales de esta reciprocidad entre la virtud de la esperanza y la lucha cristiana. a) Sin una correspondencia a la gracia, la acción de Dios en el hombre es ineficaz. Muchos textos de la homilía La esperanza del cristiano exponen la convicción de que, con nuestra respuesta personal, el Señor "obra en nosotros y por medio de nosotros", infundiendo seguridad en nuestra alma, de modo que las dificultades objetivas que nos obligan a luchar no son obstáculo, sino condición para el desarrollo de la vida cristiana, porque nos ofrecen la posibilidad de seguir de cerca a Cristo; por el contrario, cuando no hay una lucha concreta se pierden el sentido y el frescor de la esperanza (cfr. AD, 210, 211, 212, 214, 216). b) En el ejercicio concreto de la lucha ascética se pone confiadamente la mirada en Dios. El cristiano se esfuerza en una lucha práctica y perseverante, en una lucha gozosa, positiva, enamorada, que se manifiesta en el concreto ejercicio de las virtudes humanas, en el cumplimiento del deber, en la caridad con quienes le rodean. Sin embargo, lo hace siempre "por Dios, con el pensamiento en su gloria, con la mirada alta, anhelando la Patria definitiva". Se comprueba esta idea en los varios pasajes de la homilía La esperanza del cristiano: "Por eso, me convenceré de que tus intenciones para alcanzar la meta son sinceras, si te veo marchar con determinación. Obra el bien, revisando tus actitudes ordinarias ante la ocupación de cada instante; practica la justicia, precisamente en los ámbitos que frecuentas, aunque te dobles por la fatiga; fomenta la felicidad de los que te rodean, sirviendo a los otros con alegría en el lugar de tu trabajo, con esfuerzo para acabarlo con la mayor perfección posible, con tu comprensión, con tu sonrisa, con tu actitud cristiana. Y todo, por Dios, con el pensamiento en su gloria, con la mirada alta, anhelando la Patria definitiva, que sólo ese fin merece la pena" (AD, 211; cfr. AD, 217, 219). Hay en la lucha ascética, por tanto, una confianza filial basada en las promesas del mismo Dios, una confianza no abstracta u ocasional, sino ejercitada "con la mirada alta", también en los momentos de mayor cansancio. Y es esta confianza lo que da fuerza, lo que da la auténtica fortaleza divina (cfr. AD, 213, 214, 218; C, 473). c) La lucha ascética, con su característico «comenzar y recomenzar», tan propio de la virtud de la esperanza, se traduce en humildad, en conversión y en penitencia. Son muchos los textos del fundador del Opus Dei que exponen este principio. Por ejemplo: "En las batallas del alma, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo, de aplicar el remedio conveniente, con paciencia, con tozudez. Aumentad los actos de esperanza. Os recuerdo que sufriréis derrotas, o que pasaréis por altibajos –Dios permita que sean imperceptibles– en vuestra vida interior, porque nadie anda libre de esos percances. Pero el Señor, que es omnipotente y misericordioso, nos ha concedido los medios idóneos para vencer. Basta que los empleemos, como os comentaba antes, con la resolución de comenzar y recomenzar en cada momento, si fuera preciso" (AD, 219; cfr. AD, 215, 217; F, 222 ss.). Por último, un aspecto central de la lucha cristiana descrita en estas enseñanzas es la conversión, la penitencia, y consecuentemente la recepción asidua del sacramento de la Reconciliación, fuente de alegría y fruto del don de la esperanza, don que el Señor nos concede cada vez con mayor abundancia. Hablando del sacramento de la Penitencia dice san Josemaría: "Utilizando estos recursos, con buena voluntad, y rogando al Señor que nos otorgue una esperanza cada día más grande, poseeremos la alegría contagiosa de los que se saben hijos de Dios (...). Optimismo, por lo tanto. Movidos por la fuerza de la esperanza, lucharemos para borrar la mancha viscosa que extienden los sembradores del odio, y redescubriremos el mundo con una perspectiva gozosa, porque ha salido hermoso y limpio de las manos de Dios, y así de bello lo restituiremos a Él, si aprendemos a arrepentimos" (AD, 219). 6. El apostolado cristiano, fruto de la esperanza. La esperanza se expresa en un modo particular en el empeño apostólico del cristiano. En un pasaje de su homilía sobre la esperanza titulado "En qué esperar", san Josemaría comienza haciéndose una pregunta: "Quizá más de uno se pregunte: los cristianos, ¿en qué debemos esperar?, porque el mundo nos ofrece muchos bienes, apetecibles para este corazón nuestro, que reclama felicidad y persigue con ansias el amor (...). Por desgracia, algunos, con una visión digna pero chata, con ideales exclusivamente caducos y fugaces, olvidan que los anhelos del cristiano se han de orientar hacia cumbres más elevadas: infinitas. Nos interesa el Amor mismo de Dios, gozarlo plenamente, con un gozo sin fin (...). No nos ha creado el Señor para construir aquí una Ciudad definitiva, porque este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Sin embargo, los hijos de Dios no debemos desentendernos de las actividades terrenas, en las que nos coloca Dios para santificarlas, para impregnarlas de nuestra fe bendita, la única que trae verdadera paz, alegría auténtica a las almas y a los distintos ambientes. Ésta ha sido mi predicación constante desde 1928: urge cristianizar la sociedad; llevar a todos los estratos de esta humanidad nuestra el sentido sobrenatural, de modo que unos y otros nos empeñemos en elevar al orden de la gracia el quehacer diario, la profesión u oficio. De esta forma, todas las ocupaciones humanas se iluminan con una esperanza nueva, que trasciende el tiempo y la caducidad de lo mundano" (AD, 209-210). "Y las almas –afirma en otra de sus homilías– nos miran con la esperanza de saciar su hambre, que es hambre de Dios. No es posible olvidar que contamos con todos los medios: con la doctrina suficiente y con la gracia del Señor, a pesar de nuestra miserias" (AD, 51). Y en una tercera homilía, destinada a hablar de la participación de todo cristiano en la misión confiada por Cristo a la Iglesia, concluye con estas palabras: "Pídele a María, Regina apostolorum, que te decidas a ser partícipe de esos deseos de siembra y de pesca, que laten en el Corazón de su Hijo. Te aseguro que, si empiezas, verás, como los pescadores de Galilea, repleta la barca. Y a Cristo en la orilla, que te espera. Porque la pesca es suya" (AD, 273). 7. Conclusión: la esperanza cristiana y la llamada universal a la santidad. El ejercicio de la virtud teologal de la esperanza ha de considerarse esencial en el conjunto de la reflexión teológica y espiritual de san Josemaría. Basta pensar en su infatigable predicación, a lo largo de toda su vida, sobre la llamada universal a la santidad. Cuando se afirma, como ha hecho el Concilio Vaticano II, que la llamada a la santidad es efectivamente universal, se está proclamando: 1) que la realidad humana o creada inclina el hombre hacia Dios y prepara el camino hacia la esperanza teologal, y 2) al mismo tiempo, que ninguna realidad creada puede obstaculizar o condicionar seriamente el despliegue de la bondad omnipotente de Dios, empeñada en llevar a sus hijos a la plenitud de la santidad en Cristo. En consecuencia, el cristiano puede y debe esperar de Dios la gracia, la abundancia de sus dones, no –por así decirlo– a pesar de sus propias limitaciones interiores y de los obstáculos exteriores, sino en y por medio de todas las vicisitudes y circunstancias de su concreta existencia. «ESCATOLOGÍA–NOVÍSIMOS» J.J. Alviar "Para los hijos de Dios, la muerte es vida" (AD, 79). Esta frase de san Josemaría resume bien su concepción del destino final del hombre en cuanto individuo y en cuanto miembro de la familia de Dios. Si bien su enseñanza escatológica se halla plenamente inserta en la Tradición de la Iglesia, contiene acentos de especial interés: su modo positivo, amoroso y filial de comprender la muerte y el juicio divino; su percepción de la conexión sustancial entre la comunión transfiguradora con la Trinidad que experimenta el hombre en gracia, y la vida eterna; así como la ligazón entre el reinar de Cristo en la historia y su reinado al fin de los tiempos. A continuación trataremos estos puntos con mayor detenimiento. 1. Muerte. "¿Has visto, en una tarde triste de otoño, caer las hojas muertas? Así caen cada día las almas en la eternidad: un día, la hoja caída serás tú" (C, 736). San Josemaría meditaba frecuentemente sobre la muerte, en cuanto realidad humana tan inexorable como el pasar del tiempo. La perspectiva de la muerte –tanto la suya como la de otras personas– le movía a la oración y a la acción. "Me hizo meditar aquella noticia: cincuenta y un millones de personas fallecen al año; noventa y siete al minuto (...): díselo también a otros" (S, 897). En parte, la consideración del tema fue provocada por su experiencia –tres de sus hermanas fallecieron siendo él muy pequeño– y por su intensa labor pastoral: entre sus escritos hay muchos relatos de sucesos ocurridos en torno al lecho de muerte: del gitano moribundo en un hospital en Madrid, que hace un bello acto de contrición (cfr. VC, III Estación); de una mujer que veía en su larga y penosa enfermedad la bendición de Dios (cfr. F, 1034); o de un doctor en Derecho y Filosofía, cuya brillante carrera quedaba truncada con la muerte en una sencilla pensión (cfr. S, 877). San Josemaría pudo constatar de primera mano actitudes muy divergentes ante la muerte, desde la alegría (incluso la serena impaciencia, cfr. S, 893) hasta el sobrecogimiento (cfr. C, 738) y la tristeza (cfr. S, 879). Él tenía una visión eminentemente positiva de la muerte, como expresa un punto de Surco, en el que da la vuelta a un dicho popular: "Todo se arregla, menos la muerte... Y la muerte lo arregla todo" (S, 878). Pensaba así, porque para él la muerte no significaba el punto final. En el mensaje de san Josemaría aparece una formulación paradójica, del estrecho vínculo entre la muerte y la Vida (con mayúscula). "¿No has oído con qué tono de tristeza se lamentan los mundanos de que «cada día que pasa es morir un poco»? Pues, yo te digo: alégrate, alma de apóstol, porque cada día que pasa te aproxima a la Vida" (C, 737). "Si me comunicaran: «ha llegado la hora de morir», con qué gusto contestaría: «ha llegado la hora de Vivir»" (F, 1036). Tales afirmaciones se mueven en dos niveles: por un lado, el físico, biológico o terrenal, en el cual la vida queda visiblemente truncada por la muerte; por otro, el trascendente y sobrenatural, en el cual la vida se trueca en Vida (con mayúscula), un Vivir más pleno, allende la muerte. Este Vivir tiene contenido específico: el encuentro definitivo y amoroso con Dios, la reunión del hijo con su Padre (cfr. S, 885; F, 1034; S, 881; C 735), y con Jesucristo, María, José, los ángeles y los santos (cfr. AD, 220). Desde este punto de vista, el morir no puede entenderse como una tragedia, sino como un alegre llegar a casa: "Cara a la muerte, ¡sereno! –Así te quiero. –No con el estoicismo frío del pagano; sino con el fervor del hijo de Dios, que sabe que la vida se muda, no se quita. – ¿Morir? – ¡Vivir!" (S, 876; cfr. C, 744). 2. Vida eterna y vida terrena. Puede afirmarse que el pensamiento de san Josemaría sobre la muerte se encuadra dentro de una visión más amplia: la biografía de un hijo de Dios, con la nota predominante de amorosa aceptación de la voluntad del Padre en cada instante. "La santidad consiste precisamente en esto: en luchar, por ser fieles, durante la vida; y en aceptar gozosamente la Voluntad de Dios, a la hora de la muerte" (F, 990; cfr. S, 883). En este horizonte, la muerte forma parte del gran itinerario espiritual de identificación progresiva con Cristo. Al igual que el Hijo hecho hombre obedeció al Padre en todo hasta la muerte en la Cruz y fue luego resucitado y glorificado (cfr. F, 1022,1020), el cristiano ha de cumplir y amar la voluntad del Padre, viviendo y muriendo con los mismos sentimientos que Cristo. Con la actitud de absoluta entrega al Padre, el cristiano puede vivir sus días "sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte" (AD, 141; cfr. F, 987). Su propia muerte, aceptada con amor, sería el coronamiento de una vida de entrega filial (cfr. C, 739). Toda la existencia terrena del hombre, en cuanto período de maduración de una entrega filial, está transida de una tensión que puede denominarse escatológica: "El tiempo es nuestro tesoro, el «dinero» para comprar la eternidad" (S, 882; cfr. C, 355). Nos hallamos ante otra formulación paradójica mediante la que san Josemaría, siguiendo la fe católica, vincula el tiempo terreno con la eternidad. No se trata de dos conceptos meramente yuxtapuestos, sino de dos realidades existenciales que él percibe como verdaderamente compenetradas, en la vida del cristiano y en los planes divinos. Gastarse uno en la tierra sirviendo a Dios y a los demás equivale realmente a adentrarse en un misterio de comunión divina (cfr. AD, 208). Esta dimensión escatológica de la vida ordinaria provoca en el cristiano un sentido de urgencia y responsabilidad. "Entiendo muy bien aquella exclamación que San Pablo escribe a los de Corinto: «tempus breve est!» (1Co 7, 29), ¡qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra! Estas palabras, para un cristiano coherente, suenan en lo más íntimo de su corazón como un reproche ante la falta de generosidad, y como una invitación constante para ser leal. Verdaderamente es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar" (AD, 39). El tiempo no debe ser desperdiciado: es vida (cfr. S, 963), es gloria (cfr. C, 355); un hijo de Dios, durante su corta existencia terrenal, ha de emplearse a fondo en el cumplimiento de la voluntad del Padre, normalmente en los quehaceres ordinarios: "Porque fuiste «in pauca fidelis», fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras de Cristo. «In pauca fidelis»... ¿Desdeñarás ahora las cosas pequeñas si se promete la gloria a quienes las guardan?" (C, 819; cfr. F, 1008). La dimensión escatológica de la vida terrena mueve, además, a desprenderse de lo que parece felicidad pero, en realidad, es falsedad: "¿Por qué abocarte a beber en las charcas de los consuelos mundanos si puedes saciar tu sed en aguas que saltan hasta la vida eterna?" (C, 148). Aquí san Josemaría retoma las categorías de tiempo y eternidad para subrayar el contraste entre el vivir superficial y el Vivir auténtico. La referencia a Dios dota a todo el existir de un valor auténtico. En Dios y desde Dios, el amor humano, el trabajo, la virtud, el servicio a los demás, la alegría de la convivencia, se presentan como anticipo de la plenitud de vida a la que Dios finalmente destina. Por el contrario, los placeres, los amoríos, las vanidades y las grandezas mundanas se poseen por un corto espacio de tiempo, para luego desvanecerse (cfr. C, 753, 741, 601, 742). Son en sentido estricto "temporales", en contraste con Vivir "para siempre": "Mienten los hombres cuando dicen «para siempre» en cosas temporales. Sólo es verdad, con una verdad total, el «para siempre» de la eternidad" (F, 999; cfr. C, 752; F, 1021). Por esta razón, el creyente no debe permitir que la atracción de las cosas que no son de Dios le detenga en el camino (cfr. F, 1042; C, 29). Encontramos en este punto otra tensión en el alma de san Josemaría, muchas veces expresada, y que evoca la inquietud de san Pablo (cfr. Flp 1, 21 –26): entre el deseo ardiente de contemplar la faz de Dios, y la voluntad de seguir trabajando por Dios en la tierra. La actitud de san Josemaría representa un interesante equilibrio, que él mismo formula de este modo: "Para nosotros la muerte es Vida. Pero hay que morirse viejos. Morirse joven es antieconómico. Cuando lo hayamos dado todo, entonces moriremos. Mientras, a trabajar mucho y muchos años. Estamos dispuestos a ir al encuentro del Señor cuando Él quiera, pero le pedimos que sea tarde. Hemos de desear vivir, para trabajar por nuestro Señor y para querer bien a todas las almas... En tiempos de santa Teresa, los enamorados –tanto los místicos como los que cantaban el amor humano– solían exclamar, para demostrar la intensidad de su amor: «que muero, porque no muero...». Yo disiento de esta manera de pensar, y digo lo contrario: que vivo porque no vivo, que es Cristo quien vive en mí (cfr. Ga 2, 20). Tengo ya muchos años y no deseo morir; aunque, cuando el Señor quiera, iré a su encuentro encantado: «in domum Domini ibimus!» (Sal 121 [Vg 120], 1), con su misericordia, iremos a la casa del Señor" (Notas de una meditación predicada en Roma en 1962: CECH, p. 695; cfr. F, 1037; 1039; 1040). En definitiva, lo importante para un hijo de Dios no es ver pronto colmados sus propios anhelos, sino hacer lo que el Padre disponga. 3. Juicio y retribución (cielo, purgatorio, infierno). La misma actitud sobrenatural de confianza se encuentra en el pensamiento de san Josemaría acerca del juicio divino, respecto al cual, sin desconocer el carácter dramático del momento (cfr., por ejemplo, C, 754 y 747), recalca que el tempus breve en la tierra desemboca en un encuentro con la Trinidad (cfr. S, 881). San Josemaría describe este encuentro poniendo a veces a Dios Padre en primer término y otras veces a Jesús. "¿No brilla en tu alma el deseo de que tu Padre–Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar?" (C, 746). "«Me hizo gracia que hable usted de la «cuenta» que le pedirá Nuestro Señor. No, para ustedes no será Juez en el sentido austero de la palabra sino simplemente Jesús». Esta frase, escrita por un Obispo santo, que ha consolado más de un corazón atribulado, bien puede consolar el tuyo" (C, 168). Quien muere habiendo vivido de fe llega a un escenario "familiar", un ambiente rebosante de Amor y Misericordia. Este motivo –teológico– constituye la razón principal por la que un creyente puede mirar hacia el juicio con ojos esperanzados. Además, el saber que uno ha vivido en gracia y correspondido al Amor de Dios es otro fundamento –digamos "antropológico"– de confianza ante la perspectiva del juicio (cfr. S, 890, 875). Para quien ha vivido santamente el acontecer presente, el "más allá" no es sino el perfeccionamiento de su relación de amor con Dios y las criaturas. Nos encontramos aquí con dos principios que, en coherencia con la Tradición católica, rigen la concepción de san Josemaría sobre la Vida eterna: a) Un principio de unidad, según el cual hay una esencial continuidad en la vivencia de la criatura humana antes y después de la muerte. "Después de la muerte, os recibirá el amor. Y en el amor de Dios encontraréis, además, todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. El Señor ha dispuesto que pasemos esta breve jornada de nuestra existencia trabajando y, como su Unigénito, haciendo el bien. Entretanto, hemos de estar alerta, a la escucha de aquellas llamadas que San Ignacio de Antioquía notaba en su alma, al acercarse la hora del martirio: «ven al Padre» (SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ep. ad Romanos, 7), ven hacia tu Padre, que te espera ansioso" (AD, 221). b) Un principio de superación o superabundancia, según el cual toda experiencia terrena de amor y felicidad se queda corta en comparación con la vida eterna. "El cielo: «ni ojo alguno vio, ni oreja oyó, ni pasaron a hombre por pensamiento las cosas que tiene Dios preparadas para aquellos que le aman» (1Co 2, 9). ¿No te empujan a luchar esas revelaciones del apóstol?" (C, 751). "¿Qué será ese Cielo que nos espera, cuando toda la hermosura y la grandeza, toda la felicidad y el Amor infinitos de Dios se viertan en el pobre vaso de barro que es la criatura humana, y la sacien eternamente, siempre con la novedad de una dicha nueva?" (S, 891). Es de notar, en cualquier caso, que tanto en la vida terrena como en la vida bienaventurada son los mismos protagonistas los que están en relación –Dios por una parte y la criatura humana por otra–, y en la misma relación esencial: el Amor. "Un gran Amor te espera en el Cielo: sin traiciones, sin engaños: ¡todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia...! Y sin empalago: te saciará sin saciar" (F, 995; cfr. F, 1030; AD, 209). "Tú y yo tenemos que obrar y vivir como enamorados, y «viviremos así eternamente»" (F, 988). De modo que el cristiano, de hecho, vive anticipadamente el cielo en la tierra: "En esta tierra, la contemplación de las realidades sobrenaturales, la acción de la gracia en nuestras almas, el amor al prójimo como fruto sabroso del amor a Dios, suponen ya un anticipo del Cielo, una incoación destinada a crecer día a día. No soportamos los cristianos una doble vida: mantenemos una unidad de vida, sencilla y fuerte en la que se funden y compenetran todas nuestras acciones" (ECP, 126). La intimidad con Dios en la tierra, aunque parcial e imperfecta, es una primicia de la bienaventuranza: "Cada vez estoy más persuadido: la felicidad del Cielo es para los que saben ser felices en la tierra" (F, 1005, 1006; C, 255). La comunión feliz con Dios, que se incoa en la tierra y se consuma en el Cielo, posee entraña trinitaria: "No estamos destinados a una felicidad cualquiera, porque hemos sido llamados a penetrar en la intimidad divina, a conocer y amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y, en la Trinidad y en la Unidad de Dios, a todos los ángeles y a todos los hombres" (ECP, 133). A lo largo de la vida terrenal la inhabitación y acción del Espíritu Santo ya va formando "la imagen de Cristo cada vez más en nosotros", "acercándonos cada día más a Dios Padre" (cfr. ECP, 135 y 136). Este trabajo del Espíritu se encamina hacia la configuración definitiva de las criaturas como hijos de Dios: "Si tenemos relación asidua con el Espíritu Santo, nos haremos también nosotros espirituales, nos sentiremos hermanos de Cristo e hijos de Dios, a quien no dudaremos en invocar como Padre que es nuestro" (ECP, 136). La bienaventuranza celestial consiste, entonces, en hallarse sumergido en "el eterno abrazo de Amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de Santa María" (F, 1012). Dentro de la visión de Dios–Amor, se encuadra la concepción de san Josemaría de los otros dos estados escatológicos en que el difunto podría hallarse tras la muerte: el purgatorio y el infierno. "El purgatorio es una misericordia de Dios, para limpiar los defectos de los que desean identificarse con Él" (S, 889). Seguimos dentro de la lógica del amor, que implica identificación y compenetración, y que exige, en el caso de una criatura con disposiciones imperfectas, un proceso de enderezamiento o purificación. Tal criatura es ya amiga de Dios, no está lejos de la faz de Dios –"¡pueden tanto delante de Dios!", dice san Josemaría, (C, 571) –; y por la misericordia de Dios –removido por los sufragios de los vivos (cfr. C, 571) – tal alma posee la certeza de llegar a la plena comunión con la Trinidad. En realidad, san Josemaría, al referirse a las ánimas del purgatorio –"mis buenas amigas las almas del purgatorio" (C, 571)–, las sitúa dentro de un vasto cuadro de solidaridad: ellas son parte de una familia sobrenatural compuesta por la Trinidad, los ángeles, los santos y los viadores, que tiene un pie en la historia y otro en la eternidad: "En la Santa Iglesia los católicos encontramos... el sentido de la fraternidad, la comunión con todos los hermanos que ya desaparecieron y que se purifican en el Purgatorio –Iglesia purgante–, o con los que gozan ya –Iglesia triunfante– de la visión beatífica, amando eternamente al Dios tres veces Santo. Es la Iglesia que permanece aquí y, al mismo tiempo, transciende la historia" (AIG, pp. 42-43). De este gran misterio de comunión sólo quedarán fuera aquellas criaturas libres –los demonios y los hombres que mueran sin arrepentimiento de sus pecados graves– que se empeñen en rechazar el Amor. "Si amo, para mí no habrá infierno" (F, 1047), asevera san Josemaría. No se refiere él aquí a un amor sólo profesado con los labios o mantenido como deseo vago; se refiere, al igual que Jesús, al amor operante: "Alma de apóstol: primero, tú. Ha dicho el Señor, por San Mateo: «Muchos me dirán en el día del juicio: ¡Señor, Señor!, ¿pues no hemos profetizado en tu nombre y lanzado en tu nombre los demonios y hecho muchos milagros? Entonces yo les protestaré: jamás os he conocido por míos; apartaos de mí, operarios de la maldad». No suceda, dice San Pablo, que habiendo predicado a los otros, yo vaya a ser reprobado" (C, 930; cfr. S, 888 y C, 754). Así, pues, como contrapunto a la gran melodía del Amor de Dios que preside la historia de la salvación, san Josemaría percibe la posibilidad real de la libertad disonante de criaturas libres. Es indudable que Dios es misericordioso y siempre dispuesto a perdonar; pero también es cierto que ha otorgado irrevocablemente el don de la libertad a los hombres (cfr. AD, 36), y que este don puede ser utilizado por "almas mundanas" para "seguir adelante en sus desvaríos" (C, 747; cfr. C, 749), colocándose fuera del alcance de la misericordia divina. Esta terrible posibilidad mueve a san Josemaría a insistir en el apostolado, entendido en sentido profundo como ayuda a la salvación de otros: "De ti depende también que muchos no permanezcan en las tinieblas, y caminen por senderos que llevan hasta la vida eterna" (F, 1011). 4. Retorno y reinado de Cristo. Volviendo a las relaciones entre tiempo / historia y eternidad en las enseñanzas de san Josemaría, podemos afirmar que, a la par que invita al creyente a tener los pies firmemente plantados en el suelo –participando de lleno en la ordenación de las realidades terrenas según la voluntad divina–, insta a no perder de vista la meta de la historia: el Reino de Dios, cuya plenitud será instaurada por Cristo el día de su retorno. Hay en esta visión una tensión en la que convive el realismo del presente con la esperanza escatológica. Por un lado, afirma san Josemaría, "la perfección del reino –el juicio definitivo de salvación o de condenación– no se dará en la tierra. Ahora el reino es como una siembra, como el crecimiento del grano de mostaza; su fin será como la pesca con la red barredera, de la que –traída a la arena– serán extraídos, para suertes distintas, los que obraron la justicia y los que ejecutaron la iniquidad. Pero, mientras vivimos aquí, el reino se asemeja a la levadura que cogió una mujer y la mezcló con tres celemines de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada" (ECP, 180). Por otro lado, este Reino que crece discretamente en la historia está destinado a alcanzar, en el día de la parusía, una forma acabada, que perdurará eternamente (cfr. ibidem). Si hemos hablado de una tensión escatológica en las enseñanzas de san Josemaría referidas a la vida del creyente en sentido individual, cabe hablar también de una dimensión escatológica en su visión de la marcha de la historia general de la humanidad. Este aspecto es expresado frecuentemente en términos del reinado o reino de Cristo. Este reinado, asevera san Josemaría, es ya una realidad: "no es un modo de decir, ni una imagen retórica (...). Verdad y justicia; paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Cristo: la acción divina que salva a los hombres y que culminará cuando la historia acabe, y el Señor, que se sienta en lo más alto del paraíso, venga a juzgar definitivamente a los hombres" (ibidem). El Reino incoado en la historia es en primer lugar el poder de Dios que se ejerce efectivamente para operar la conversión y salvación de los hombres; incluye también la colaboración de los hombres en orden a difundir el régimen divino de salvación. "En la historia, en el tiempo, se edifica el Reino de Dios. El Señor os ha confiado a todos esa tarea" (ECP, 158). "Mientras esperamos el retorno del Señor, que volverá a tomar posesión plena de su reino, no podemos estar cruzados de brazos" (ECP, 121). ¿En qué consiste específicamente la colaboración humana en la extensión del Reino? Las ideas de san Josemaría se encuentran condensadas en dos frases de raíces evangélicas, que él utilizó como lemas: "Et ego, si exaitatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum" (Jn 12, 32); y "Regnare Christum volumus" (cfr. Le 19,14 y 1Co 15, 25). En primer lugar, los seguidores de Cristo deben empeñarse en realizar la voluntad de Dios en su vida personal: "Jesucristo recuerda a todos: (...) si vosotros me colocáis en la cumbre de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeño, omnia traham ad meipsum, todo lo atraeré hacia mí. ¡Mi reino entre vosotros será una realidad!" (ECP, 183; cfr. F, 678). Pero no se trata tan sólo de que cada uno cumpla su deber cara a Dios –como si fuera una pieza aislada–, sino de involucrar al resto de la humanidad en un gran movimiento de sometimiento gustoso y filial –junto con Cristo (cfr. S, 608)– al Padre, anticipando de esta manera el misterio de una humanidad renovada al final de los tiempos: "Urge (...) llevar a todos los estratos de esta humanidad nuestra el sentido sobrenatural, de modo que unos y otros nos empeñemos en elevar al orden de la gracia el quehacer diario, la profesión u oficio. De esta forma, todas las ocupaciones humanas se iluminan con una esperanza nueva, que trasciende el tiempo y la caducidad de lo mundano" (AD, 210). Hay aquí dos pasos: desde dentro (de uno mismo), hacia fuera; y desde unos pocos, a muchos. Cada uno ha de permitir, primero, que Cristo reine efectivamente en su mente y voluntad, en sus actos y su conducta exterior; después, los que son así divinamente regidos –al igual que piedras caídas en un lago, que provocan ondas concéntricas de creciente amplitud (cfr. C, 831)– deben actuar como instrumentos para extender el reinado divino a más y más corazones (cfr. S, 608) y ámbitos (cfr. AD, 210), hasta abarcar todo –"El mundo.... –«¡Esto es lo nuestro!»... – ¡queremos que Él reine sobre esta tierra suya!" (S, 292; cfr. S, 608) –. El cristiano es, según esto, depositario de una misión, la de facilitar la llegada de la acción divina, purificadora y transformadora, a todo lo creado, para convertirlo en trasunto del Reino escatológico. "Esta es tu tarea de ciudadano cristiano: contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna: la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social" (S, 302). En la medida en que el espíritu cristiano impregne los diversos ámbitos de la existencia humana, se harán perceptibles ya en la historia los frutos del Reinado de Cristo: la paz (cfr. C, 301), el amor (cfr. ECP, 183) y la justicia (cfr. S, 303). De nuevo, es notable aquí el "principio de unidad", tan presente en el mensaje de san Josemaría. De modo análogo a como la vida de amor de cada hijo de Dios se prolonga y se perpetúa más allá de la muerte, los trabajos que los hombres realizan según la voluntad de Dios son auténticas semillas del campo cuajado que se espera al final de los tiempos: el Reino escatológico. Por esta razón, "los hijos de Dios no debemos desentendernos de las actividades terrenas" (AD, 210). 5. Resurrección de los muertos. El "principio de unidad", finalmente, halla su aplicación a la condición humana al fin de la historia. Según la fe cristiana, el hombre salvado –carne y espíritu elevados por la gracia– está destinado a ser transfigurado –como lo fue Cristo– por la resurrección gloriosa. San Josemaría reitera con fuerza: "La fe nos dice que el hombre, en estado de gracia, está endiosado. Somos hombres y mujeres, no ángeles. Seres de carne y hueso, con corazón y con pasiones, con tristezas y con alegrías. Pero la divinización redunda en todo el hombre como un anticipo de la resurrección gloriosa. Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser como las primicias de los difuntos" (ECP, 103). Hay una ligazón misteriosa entre la vida mortal del creyente y la vida gloriosa tras la resurrección. La participación en la vida del Resucitado comienza ya en esta vida, en esta tierra, con el Bautismo, y de modo especial con la Eucaristía: "se nos ha dado un principio nuevo de energía, una raíz poderosa, injertada en el Señor" (ECP, 155). San Josemaría asegura que "si obedecemos a la voluntad de Dios (...) se cumplirá en nosotros, paso por paso, la vida de Cristo (...). Y cuando venga la muerte, que vendrá inexorable, la esperaremos con júbilo como he visto que han sabido esperarla tantas personas santas, en medio de su existencia ordinaria. Con alegría: porque, si hemos imitado a Cristo en hacer el bien –en obedecer y en llevar la Cruz, a pesar de nuestras miserias–, resucitaremos como Cristo: «surrexit Dominus vere!» (Lc 24, 34), que resucitó de verdad" (ECP, 21). Esta vida, vivida santamente –tanto en sus aspectos más materiales como en sus aspectos más espirituales (cfr. CONV, 114) – constituye la semilla de la vida resucitada. Con un sano "materialismo cristiano" (cfr. CONV, 115), el creyente sabe valorar y aprovechar las ocasiones para realizar con espíritu de santidad las actividades más normales –comer, beber, etc. (cfr. 1Co 10, 31)–, sabiendo que todo forma parte "de un movimiento ascendente que el Espíritu Santo, difundido en nuestros corazones, quiere provocar en el mundo: desde la tierra, hasta la gloria del Señor" (CONV, 115): un movimiento doxológico que culminará en el último día, cuando todo lo creado estará sometido a Cristo, y él lo presentará entero al Padre (cfr. 1Co 15, 28).