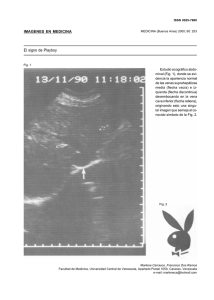Gota: lo que el radiólogo debe conocer
Anuncio

Gota: lo que el radiólogo debe conocer Poster no.: S-0060 Congreso: SERAM 2014 Tipo del póster: Presentación Electrónica Educativa Autores: R. Morcillo Carratalá, Y. Herrero Gómez, M. T. Fernández Taranilla, V. Artiles Valle, S. Fernández Zapardiel, M. M. Cespedes Mas; Toledo/ES Palabras clave: Músculoesquelético tejidos blandos, Músculoesquelético hueso, Músculoesquelético cartílago, Radiografía convencional, TC, RM, Procedimiento diagnóstico, Complicaciones, Localización, Patología, Artritis, Inflamación DOI: 10.1594/seram2014/S-0060 Cualquier información contenida en este archivo PDF se genera automáticamente a partir del material digital presentado a EPOS por parte de terceros en forma de presentaciones científicas. Referencias a nombres, marcas, productos o servicios de terceros o enlaces de hipertexto a sitios de terceros o información se proveen solo como una conveniencia a usted y no constituye o implica respaldo por parte de SERAM, patrocinio o recomendación del tercero, la información, el producto o servicio. SERAM no se hace responsable por el contenido de estas páginas y no hace ninguna representación con respecto al contenido o exactitud del material en este archivo. De acuerdo con las regulaciones de derechos de autor, cualquier uso no autorizado del material o partes del mismo, así como la reproducción o la distribución múltiple con cualquier método de reproducción/publicación tradicional o electrónico es estrictamente prohibido. Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne SERAM de y contra cualquier y todo reclamo, daños, costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que surja de o es relacionada con su uso de estas páginas. Tenga en cuenta: Los enlaces a películas, presentaciones ppt y cualquier otros archivos multimedia no están disponibles en la versión en PDF de las presentaciones. Página 1 de 34 Objetivo docente 1- Ilustrar a través de diferentes técnicas de imagen (radiología convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética) el amplio espectro de manifestaciones radiológicas que presenta la gota en fases avanzadas a partir de una revisión retrospectiva de nuestra base de datos de la patología musculoesquelética desde el año 2004. 2- Identificar los hallazgos radiológicos clave que sugieren el diagnóstico de gota y que permiten el diagnóstico diferencial con otras patologías. Revisión del tema INTRODUCCIÓN La gota es un trastorno del metabolismo de las purinas que se caracteriza por depósitos de cristales de urato monosódico (tofos) en las articulaciones, huesos, tendones, bursas y tejidos periarticulares causado por hiperuricemia de larga duración. La gota es la artritis inflamatoria más común en los países desarrollados (1-2% de los adultos), con una prevalencia mucho mayor en los hombres y que aumenta con la edad, especialmente en los pacientes mayores de 30 años. En las mujeres se desarrolla principalmente después de la menopausia debido a la caída de los estrógenos, que son uricosúricos, aumentando así las concentraciones de urato sérico. La hiperuricemia es un factor de riesgo para la gota: casi todos los pacientes con gota están hiperuricémicos, pero sólo un pequeño porcentaje de personas con hiperuricemia padecen gota. Por tanto, la mayoría de las personas hiperuricémicas permanecen asintomáticas durante toda su vida. La mayoría de los pacientes con gota tienen un nivel de urato en suero por encima de 6 mg/dl (en mujeres) o de 7 mg/dl (en hombres). La gota y la hiperuricemia están asociados con la hipertensión, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico y las enfermedades renales y cardiovasculares. El ácido úrico es el producto final del metabolismo tanto endógeno como dietético de las purinas. El urato se produce en los tejidos que tienen la enzima xantina oxidasa, principalmente en el hígado y en menor medida en el intestino delgado. La mayoría del ácido úrico producido a diario se elimina por el riñón (60-70%) y el resto se excreta a través del tracto gastrointestinal. Los mecanismos renales, concretamente Página 2 de 34 defectos de la excreción de renal ácido úrico, son responsables de la hiperuricemia en aproximadamente el 90% de los casos. Las causas de hiperuricemia son variadas e incluyen: • Idiopática: la más frecuente. • Defectos enzimáticos: hiperactividad de la fosforribosil-pirofosfato-sintetasa (producción excesiva de ácido úrico), deficiencia de glucosa-6-fosfatasa (enfermedad por depósito de glucógeno tipo 1), deficiencia de hipoxantinaguanina-fosforribosiltransferasa (síndrome de Lesch-Nyhan). • Aumento del catabolismo de las purinas: síndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos, psoriasis, anemia hemolítica. • Disminución de la excreción renal de ácido úrico: diuréticos tiazídicos, alcohol, salicilatos en dosis bajas, ciclosporina, enfermedades renales. • Dieta: la prevalencia de la gota aumenta con el consumo de alcohol y fructosa (debido a la aceleración de la degradación del ATP en AMP, un precursor del ácido úrico), carnes y mariscos. HALLAZGOS CLÍNICOS La enfermedad puede describirse mejor en cuatro fases clínicas: • Hiperuricemia asintomática: niveles elevados de ácido úrico sin síntomas de artritis, tofos o cálculos de ácido úrico. La gota aparece después de 20 o 30 años de hiperuricemia de larga duración, pero sólo el 5-10% de las personas con hiperuricemia desarrollan gota en algún momento de su vida. • Artritis gotosa aguda: el riesgo de ataque agudo de gota aumenta con la concentración de urato sérico. La artritis suele ser monoarticular y el ataque agudo inicial tiene un comienzo brusco dándose con mayor frecuencia en las extremidades inferiores (85-90 % de los casos), por lo general en la primera articulación metatarsofalángica. Los factores que pueden aumentar el riesgo de un ataque agudo de gota son el alcohol, la carne, el consumo de pescados y mariscos, traumatismos o cirugías. La articulación afectada está inflamada, eritematosa, caliente y dolorosa, siendo el diagnóstico diferencial más importante con la artritis séptica. Los ataques gotosos posteriores con frecuencia se producen en intervalos de tiempo más cortos afectando a varias articulaciones, especialmente a las extremidades superiores. Página 3 de 34 • Gota intercrítica: período de tiempo asintomático entre los ataques agudos de gota, que puede durar meses o años. • Gota tofácea crónica: la gota tofácea representa la forma crónica de la enfermedad (Fig. 1 on page 7). La artritis es poliarticular destructiva con aparición de tofos (depósitos de cristales de urato monosódico rodeados por una reacción inflamatoria granulomatosa) en cualquier parte del cuerpo: a nivel periarticular (tendones, ligamentos, cartílagos, huesos, bursas, espacios sinoviales), paraarticular, intraarticular o a nivel de tejidos extraarticulares (tejido subcutáneo de la piel, hélix del pabellón auricular, ojos, mama, cuerdas vocales, corazón, colon). Los tofos son indoloros y raramente se infectan. El método diagnóstico clave para la gota es la identificación de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Tales cristales aparecen como estructuras finas en forma de aguja y con birrefringencia fuertemente negativa bajo luz polarizada directa. HALLAZGOS EN IMAGEN EN RADIOLOGÍA CONVENCIONAL En la artritis gotosa aguda las radiografías de las articulaciones afectadas tienen poca utilidad debido a que muchos pacientes no manifiestan alteraciones radiológicas hasta muchos años después del inicio de la enfermedad. Después de varios años de ataques de artritis gotosa aguda de una forma intermitente, los pacientes que padecen gota tofácea crónica mostrarán en la radiografía hallazgos en imagen característicos, a veces patognomónicos, sin importar cuál sea la articulación afectada. Estos hallazgos aparecerán por la capacidad erosiva del tofo en el hueso adyacente. La presencia de erosiones óseas periarticulares con bordes sobreelevados y de tofos adyacentes con calcificaciones amorfas en su interior son hallazgos en imagen patognomónicos de gota tofácea. • • Alteraciones de los tejidos blandos: los tofos son masas de tejido blando de localización generalmente periarticular excéntrica que suelen verse después de varios años de enfermedad crónica (véase Fig. 1 on page 7). Como ya se ha indicado, los tofos también pueden ser de localización paraarticular, intraósea (pueden imitar infartos óseos o encondromas), intraarticular o extraarticular. Además, pueden mostrar un aumento de densidad en función del grado de precipitación de calcio (Fig. 2 on page 8, Fig. 3 on page 9). Sin embargo, la calcificación de un tofo es un hallazgo poco frecuente. Erosiones óseas excéntricas: son hallazgos claves. Las erosiones son de morfología redondeada u ovalada y de márgenes esclerosos, típicamente descritas en "sacabocados" o en "mordedura de ratón". Ocurren en una dirección hacia fuera de la articulación formándose bordes sobreelevados Página 4 de 34 o colgantes que recubren el tofo parcialmente (Fig. 4 on page 10). En ocasiones, y ya en fases muy avanzadas de la enfermedad, las erosiones pueden ser mutilantes como las observadas en la artritis psoriásica o artritis reumatoide. • Cambios óseos proliferativos: son hallazgos de cronicidad. Se pueden manifiestar como engrosamientos diafisarios, expansión de extremos óseos, bordes esclerosos o sobreelevados en las erosiones, espículas óseas irregulares en los sitios de inserción tendinosa o como cambios articulares que pueden desembocar en una artrosis secundaria (Fig. 5 on page 11, Fig. 6 on page 12, Fig. 7 on page 13). • Espacio articular conservado: se preserva hasta estadíos avanzados de la enfermedad (véase Fig. 1 on page 7, Fig. 3 on page 9, Fig. 4 on page 10). • Mineralización normal: preservación de la densidad mineral ósea hasta etapas muy tardías de la enfermedad (véase Fig. 1 on page 7, Fig. 3 on page 9, Fig. 4 on page 10, Fig. 7 on page 13). Es raro ver una osteopenia yuxtaarticular, solamente en la enfermedad de muy larga evolución y debido a la falta de uso o a una inmovilización prolongada. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN TC La TC ha empezado a ser utilizada en la evaluación de la gota hasta hace relativamente poco tiempo. Las lesiones nodulares con unidades Hounsfield de 160 o superiores en la TC pueden sugerir la presencia de depósitos de urato monosódico y, por tanto, el diagnóstico de gota. La TC es muy útil para identificar calcificaciones periarticulares cuando están presentes (Fig. 8 on page 14) y para una buena visualización de las erosiones óseas. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN RM La RM es muy útil para evaluar la extensión de la enfermedad y la afectación de los tejidos blandos y de la membrana sinovial. Esta técnica hoy en día también es de gran interés para la investigación de la implicación de la médula espinal en la gota. En las imágenes de RM, los tofos tienen una apariencia variable dependiendo de su grado de hidratación y de calcificación. La hiperintensidad se ha atribuido a la presencia de alto contenido en agua, mientras que la hipointensidad a la presencia de calcio, cristales y tejido fibroso. Los tofos generalmente muestran baja intensidad de señal tanto Página 5 de 34 en T1 como en T2 con un patrón de realce variable tras la administración de contraste (Fig. 9 on page 15), siendo el realce homogéneo el patrón más frecuente observado (Fig. 10 on page 16) por hipervascularización del tofo. También se puede ver aunque con menor frecuencia un realce periférico, siendo lo que realza el tejido de granulación que rodea al tofo (Fig. 11 on page 17). Las manifestaciones típicas de inflamación aguda articular son el edema periarticular, la sinovitis, el derrame articular y el realce de los tejidos blandos periarticulares. Sin embargo, estos hallazgos en imagen se pueden ver en otras artropatías inflamatorias. ARTICULACIONES MÁS FRECUENTEMENTE AFECTADAS Los sitios más comunes de presentación de la gota tofácea crónica son (en orden decreciente de frecuencia) pies, tobillos, rodillas, manos y codos. • Pie: la primera articulación metatarsofalángica es la más afectada en la gota (véase Fig. 1 on page 7, Fig. 3 on page 9, Fig. 9 on page 15). Los hallazgos en imagen más frecuentes son la presencia de tofos que causan erosiones en la cara medial y dorsal de la cabeza del primer metatarsiano y en la falange proximal adyacente (véase Fig. 4 on page 10; Fig. 12 on page 18, Fig. 13 on page 19) con una distribución asimétrica. Los tofos y erosiones pueden ser confirmados en una proyección lateral de la primera articulación metatarsofalángica (véase Fig. 7 on page 13). Además, en muchas ocasiones pueden asociarse con la deformidad en hallux valgus (véase Fig. 12 on page 18). Es importante saber que cualquiera de las articulaciones metatarsofalángicas puede verse afectada (véase Fig. 6 on page 12), principalmente la quinta de estas articulaciones (Fig. 14 on page 20). Ocasionalmente, las articulaciones interfalángicas también pueden verse afectadas (Fig. 15 on page 21), con frecuencia la primera interfalángica (véase Fig. 4 on page 10). Los cambios erosivos también se pueden ver en las articulaciones tarsometatarsianas (Fig. 16 on page 22) o en las intertarsianas con una bursitis retrocalcánea asociada. • Tobillo: la afectación de esta articulación por la gota generalmente va asociada a la implicación de otras articulaciones. Las manifestaciones radiológicas típicas son la presencia de tofos y erosiones periarticulares de márgenes esclerosos (Fig. 17 on page 23). • Rodilla: las manifestaciones radiológicas que se pueden observar son erosiones en la meseta tibial medial o lateral, en los cóndilos femorales o incluso en el tubérculo tibial anterior, en cualquier caso con espacios articulares conservados (véase Fig. 11 on page 17; Fig. 18 on page Página 6 de 34 24). Los depósitos tofáceos presentan una predilección por la bursa prerrotuliana, pero un tofo puede ser visualizado en cualquier lugar de la rodilla (veáse Fig. 2 on page 8). La presencia de un tofo intraóseo puede aparecer como un quiste focal simulando una neoplasia. • Mano: los sitios más frecuentes de presentación son (en orden decreciente de frecuencia) las articulaciones interfalángicas distales, las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones metacarpofalángicas. Con frecuencia, estas áreas de afectación presentan una distribución asimétrica con cambios erosivos de márgenes esclerosos, tofos o cambios óseos proliferativos (véase Fig. 5 on page 11, Fig. 10 on page 16; Fig. 19 on page 25, Fig. 20 on page 26, Fig. 21 on page 27). En las muñecas, cualquiera de los hallazgos radiológicos descritos anteriormente pueden ser observados, principalmente en las articulaciones carpometacarpianas y en la apófisis estiloides cubital (Fig. 22 on page 28, Fig. 23 on page 29). • Codo: la inflamación de los tejidos blandos puede ser visualizada alrededor de la articulación del codo, principalmente sobre la superficie extensora con una bursitis del olécranon asociada (Fig. 24 on page 30). La presencia de una bursitis bilateral del olécranon casi siempre sugiere el diagnóstico de gota. La visualización de cambios óseos erosivos o proliferativos en el olécranon ha sido descrita en muchos pacientes (Fig. 25 on page 31). ARTICULACIONES RARAMENTE AFECTADAS • Articulación sacroiliaca: se manifiesta radiológicamente por la presencia de quistes subcondrales, erosiones y cambios óseos esclerosos. Estos hallazgos en imagen presentan una distribución asimétrica y se visualizan con mayor frecuencia en los estadíos más tempranos de la enfermedad. • Articulaciones de la cadera, glenohumeral, esternoclavicular, acromioclavicular y temporomandibular: son localizaciones muy raras, pero a menudo se ven afectadas en pacientes con gota. Las manifestaciones radiológicas son similares a las observadas en otras articulaciones afectadas por esta enfermedad (Fig. 26 on page 32). • Columna: es una localización muy poco frecuente, pero han sido descritas erosiones en la apófisis odontoides, cuerpos vertebrales y en los platillos óseos vertebrales. Los depósitos tofáceos pueden causar paraplejía por compresión de la médula espinal. Images for this section: Página 7 de 34 Fig. 1: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. (A, B) Las radiografías AP muestran inflamación de los tejidos blandos alrededor de la primera articulación metatarsofalángica representando un tofo (flechas amarillas). La gota tofácea representa la forma crónica de la enfermedad. Página 8 de 34 Fig. 2: Rodilla con gota. Las radiografías AP (A) y lateral (B) de la rodilla muestran una inflamación difusa de los tejidos blandos alrededor de la rodilla con múltiples calcificaciones que dan densidad a los tofos (flechas naranjas). Página 9 de 34 Fig. 3: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. La radiografía AP muestra una masa de tejidos blandos en relación con un tofo que rodea la primera articulación metatarsofalángica y que presenta un aumento de densidad por la precipitación de calcio (flechas naranjas). Página 10 de 34 Fig. 4: Primera articulación metatarsofalángica y articulaciones interfalángicas en la gota. (A) La radiografía AP muestra una erosión ósea (*) de márgenes esclerosos (flecha negra) y bordes sobreelevados (flecha naranja) en la cara medial de la primera falange proximal. Nótese el espacio articular conservado. (B) La radiografía AP muestra tofos (flechas azules) y una erosión ósea (*) de márgenes esclerosos (flecha negra) en la cara medial de la primera falange proximal. La mineralización y espacio articular están mantenidos. (C) La radiografía AP muestra tofos (flechas azules) y erosiones (*) de márgenes esclerosos (flecha negra) y bordes colgantes (flecha naranja) en la cara medial de la primera falange proximal y de la cabeza del primer metatarsiano. Los espacios articulares se muestran conservados. Página 11 de 34 Fig. 5: Mano con gota tofácea crónica. La radiografía PA de la mano muestra expansión de los extremos óseos con espículas óseas irregulares y cambios artrósicos secundarios en las articulaciones interfalángicas visualizadas (flechas blancas). Página 12 de 34 Fig. 6: La radiografía AP del pie en un paciente con gota muestra importantes cambios óseos proliferativos que afectan a la segunda articulación metatarsofalángica (flecha amarilla). Página 13 de 34 Fig. 7: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. (A) La radiografía AP muestra una masa de tejidos blandos en relación con un tofo (flechas blancas), expansión de los extremos óseos, osteofitos y espículas óseas artrósicas. (B) La radiografía lateral revela el tofo dorsal a la articulación metatarsofalángica (flecha blanca) con cambios artrósicos secundarios. Página 14 de 34 Fig. 8: Paciente con gota tofácea grave. Las imágenes de TC en coronal (A) y axial (B, C) muestran tofos calcificados en los tejidos periarticulares de la articulación de la cadera (flechas naranjas), en los músculos glúteos mayores (flechas amarillas), en las bursas trocantéricas (flechas blancas), alrededor de la tuberosidad isquiática (flechas azules) y en la grasa glútea subcutánea (flechas negras). Página 15 de 34 Fig. 9: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. (A) La imagen de RM potenciada en T1 en coronal muestra un tofo con baja señal de intensidad alrededor de la primera articulación metatarsofalángica (flecha blanca). (B) La imagen de RM potenciada en T1 en coronal con supresión grasa y tras la administración de contraste muestra un realce heterogéneo del tofo (flecha negra). Nótense la presencia de cambios erosivos (flechas amarillas). Página 16 de 34 Fig. 10: Quinto dedo de la mano afectado por la gota. (A) La imagen de RM potenciada en T1 en sagital muestra un tofo con baja señal de intensidad alrededor de la primera articulación interfalángica proximal y de los tendones flexores (flecha negra). (B) La imagen de RM potenciada en T1 en sagital con supresión grasa y tras la administración de contraste muestra un realce homogéneo del tofo (*), edema periarticular, presencia de sinovitis y afectación de los tendones flexores. Página 17 de 34 Fig. 11: Gota en la rodilla. (A) La proyección AP de la rodilla muestra una inflamación de los tejidos blandos representando un tofo (flecha azul) y una erosión ósea en la cara lateral del cóndilo femoral lateral con márgenes esclerosos (flecha negra). (B) La imagen de RM potenciada en T1 en coronal muestra el tofo hipointenso en la cara lateral del cóndilo femoral lateral (flecha blanca). Nótese otra erosión en la cara medial de la meseta tibia lateral (flecha negra). (C) La imagen de RM potenciada en T1 en coronal con supresión grasa y tras la administración de contraste muestra un realce del tejido de granulación que rodea al tofo (flecha amarilla), dando lugar a un patrón de realce periférico o en anillo. Página 18 de 34 Fig. 12: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. La radiografía AP muestra un tofo alrededor de la primera articulación metatarsofalángica (flecha amarilla) y erosiones óseas de márgenes esclerosos con bordes colgantes en la cara medial de la cabeza del primer metatarsiano y en la falange proximal adyacente (flechas negras). La falange proximal está subluxada lateralmente en relación con la cabeza del metatarsiano causando una deformidad en hallux valgus. Página 19 de 34 Fig. 13: Primera articulación metatarsofalángica en la gota. La radiografía AP muestra un tofo alrededor de la primera articulación metatarsofalángica (flecha amarilla) y una extensa afectación ósea con erosiones en la cabeza del primer metatarsiano y en la falange proximal adyacente (flecha negra). Página 20 de 34 Fig. 14: Quinta articulación metatarsofalángica en la gota. La radiografía AP muestra una erosión del hueso de márgenes esclerosos con bordes colgantes (flecha blanca) en la cabeza del quinto metatarsiano. El espacio articular se mantiene conservado. Página 21 de 34 Fig. 15: Antepie en la gota. La radiografía AP muestra extensos cambios erosivos afectando a los espacios articulares interfalángicos distales (flechas blancas). Página 22 de 34 Fig. 16: Mediopie en la gota. (A) La radiografía AP muestra cambios erosivos que afectan a las articulaciones tarsometatarsianas (flechas negras). (B) La radiografía AP muestra cambios erosivos que afectan a la primera articulación tarsometatarsiana (flecha blanca). Página 23 de 34 Fig. 17: El tobillo en la gota. Hay cambios erosivos en la parte inferior del maléolo medial (flecha blanca). Página 24 de 34 Fig. 18: Rodilla en la gota. La radiografía AP de la rodilla muestra una erosión ósea en la cara medial del cóndilo femoral medial de márgenes esclerosos (flecha negra). Página 25 de 34 Fig. 19: Mano en la gota tofácea crónica. La radiografía PA de la mano muestra importante masa de tejidos blandos en relación con un tofo que está rodeando la segunda articulación metacarpofalángica (flechas blancas) y erosiones óseas de márgenes esclerosos en la cabeza del segundo metacarpiano. Nótese la espícula ósea irregular en la diáfisis proximal del segundo metacarpiano (flecha negra). Página 26 de 34 Fig. 20: Mano en la gota. (A, B) Las radiografías PA de la mano muestran tofos rodeando las articulaciones primera interfalángica (flecha amarilla), cuarta interfalángica proximal (flecha azul) y segunda metacarpofalángica (flecha blanca). La mineralización ósea y los espacios articulares se muestran preservados. Página 27 de 34 Fig. 21: (A) Quinto dedo de la mano afectado por la gota. Se observa un tofo que rodea la quinta articulación interfalángica proximal (flecha amarilla). Además, se visualizan cambios artrósicos secundarios en esta articulación. (B) Primer dedo de la mano afectado por la gota. Se muestran erosiones óseas de márgenes esclerosos en la cabeza del metacarpiano (flecha blanca) que aparece ampliada y con cambios artrósicos secundarios asociados. La mineralización ósea está conservada. Página 28 de 34 Fig. 22: Muñeca en la gota. Las radiografías PA (A) y lateral (B) de la muñeca muestran extensas masas de tejidos blandos que rodean la muñeca en relación con tofos (flechas amarillas). Hay erosiones óseas que afectan a los huesos carpianos semilunar, piramidal, pisiforme y ganchoso. También se observan erosiones óseas en la apófisis estiloides cubital. Página 29 de 34 Fig. 23: Muñeca en la gota. La radiografía PA de la muñeca muestra un tofo rodeando la apófisis estiloides cubital adyacente (flecha amarilla). Hay erosiones milimétricas que afectan al radio distal y a los huesos carpianos semilunar, escafoides y grande. Página 30 de 34 Fig. 24: Codo en la gota tofácea crónica. Las radiografías PA (A) y lateral (B) del codo muestran masas de tejidos blandos (tofos), algunas calcificadas, alrededor de la articulación del codo (flechas amarillas), principalmente sobre la superficie extensora. También se observan erosiones óseas de márgenes esclerosos en la cara medial del cóndilo humeral medial (flecha blanca). Página 31 de 34 Fig. 25: Codo en la gota. La radiografía lateral del codo muestra inflamación de la bursa del olécranon (flecha amarilla). También se observa una proliferación ósea en el olécranon (flecha blanca). Página 32 de 34 Fig. 26: Gota en la articulación acromioclavicular. La radiografía AP del hombro muestra cambios erosivos en el extremo distal de la clavícula (flecha blanca). Se observa el espacio subacromial conservado. Página 33 de 34 Conclusiones Los hallazgos radiológicos de la gota tofácea crónica son característicos, y en ocasiones patognomónicos, sin importar qué articulación está afectada. Por esta razón, el radiólogo debe reconocer perfectamente los hallazgos en imagen en radiología convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética en la evaluación de la gota para hacer un diagnóstico más preciso y rápido. Bibliografía 1- Brower AC. Arthritis in black and white. Philadelphia: W.B. Saunders; 1988. 2- Manaster BJ. Handbook of skeletal radiology. 2nd ed. St. Louis: Mosby; 1997. 3- Resnick D. Bone and Joint Imaging. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1996. 4- Richette P, Bardin T. Gout. Lancet. 2010;375:318-28. 5- Monu JU, Pope TL Jr. Gout: a clinical and radiologic review. Radiol Clin North Am. 2004;42:169-184. 6- Khoo JN, Tan SC. MR imaging of tophaceous gout revisited. Singapore Med J. 2011 Nov;52(11):840-6. 7- Dalbeth N, McQueen F. Use of imaging to evaluate gout and other crystal deposition disorders. Curr Opin Rheumatol. 2009;21:124-31. 8- JC Gerster, M Landry, L Dufresne, JY Meuwly. Imaging of tophaceous gout: computed tomography provides specific images compared with magnetic resonance imaging and ultrasonography. Ann Rheum Dis 2002;61:52-54. Página 34 de 34