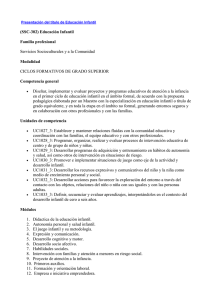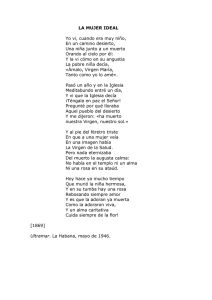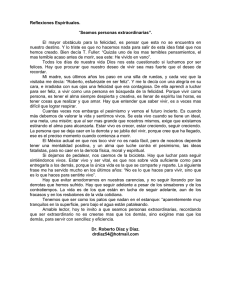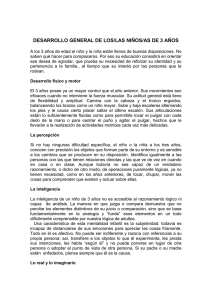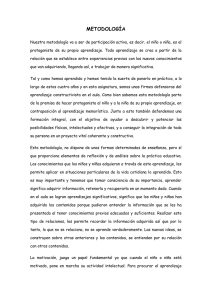Don de gentes
Anuncio

Desde Los Soprano hasta Mujercitas, de los teatros de Madrid a Paul Auster, de los nuevos tertulianos a João Gilberto, los peligros de ser articulista o ese diner de Manhattan cuyo dueño la saluda ya como se saluda a los habituales… Esta selección de artículos aborda mucho más que literatura, cine, sociedad o política, habla de un mundo unido con mil nexos y un hilo común: la infatigable curiosidad de su autora. Elvira Lindo Don de gentes ePub r1.0 turolero 09.10.15 Título original: Don de gentes Elvira Lindo, 2011 Editor digital: turolero ePub base r1.2 Para mi amigo Xavi Menós, tan lleno de bondad y talento. Descubrimiento de Elvira La primera vez que vi a Elvira Lindo ella no me vio a mí. Ella estaba a punto de tomar un taxi e iba acompañada; me fijé en que llevaba una melena roja y sonreía con la timidez que luego resultó ser la sustancia de su sonrisa, pero su taxi se fue enseguida. Era muy temprano en la mañana, y fue ese mismo mediodía cuando me la presentaron. Y ahora, ese mediodía, ya sabía que quien llevaba esa melena roja era Elvira Lindo. Aquella melena roja era la melena que yo había visto por la mañana entrar en un taxi, y durante un rato del trayecto ésa fue mi visión, mientras viajábamos los dos, en taxis diferentes, del viejo aeropuerto de Barajas a la ciudad en un día de otoño. Ha pasado mucho tiempo, quizá veinte años, pero siempre que la veo, que la leo, siempre que aparece su nombre, Elvira Lindo, esa imagen es la que me viene a la memoria, como si la vida posterior fuera la prolongación de la visión de aquel instante. Elvira Lindo siempre fue muy privada; esa timidez que forma parte sustancial de su sonrisa es también la timidez con la que va guardando sus confidencias, e incluso las noticias sobre lo que hace. Algunos años después de aquel encuentro casual en el aeropuerto, quizá en 1994, escuché en casa, por la noche, la voz de un muchacho, aniñado aún, que explicaba sus tribulaciones familiares, las relaciones con sus padres y con los amigos del barrio; era en torno a la una de la madrugada de un sábado; la voz y esa crónica de las tribulaciones se repitieron algunos sábados más, pues se trataba de una serie radiofónica que me llamó la atención al mismo tiempo que le estaba sorprendiendo a un número creciente de oyentes de Radio Nacional de España. Me hice oyente de las crónicas del niño, que era Manolito, a quien llamaban Gafotas. Extrañaba que un niño estuviera a esas horas despierto, fuera del control familiar, pero entonces uno no se hacía esas preguntas, sobre todo porque la radio no te lleva a hacer preguntas sino a escuchar intensamente si te has creído la historia. Y yo me creí la historia. Creí que aquel niño era un niño de verdad y no una criatura de ficción. Había tal autenticidad en las historias, transmitía el muchacho tal cantidad de información, y eran tan vívidas sus crónicas que le puse un rostro, unos ademanes; ya Manolito formaba parte de mis propios escenarios, los de mi propia infancia en el barrio donde pasé mis primeros años; de modo que el niño tuvo mi cara, y los padres del niño, que no hacían exactamente lo que hicieron mis padres, aunque mi padre fue también camionero, pasaron a tener las caras de mis propios progenitores. Manolito era de mi familia, y de la familia de centenares de miles de españoles… Un día estábamos mi amiga Dulce Chacón y yo en casa de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina (a Antonio fue a quien Elvira había ido a buscar al aeropuerto de Barajas el primer día que la vi); hablábamos en el saloncito del apartamento de la pareja en la calle Pelayo, Elvira se fue un rato, y nos quedamos allí, charlando los tres. Hasta que desde detrás del biombo que nos separaba de otra zona de la casa empezamos a escuchar la misma voz a la que yo me había aficionado los sábados, la voz de Manolito Gafotas. La historia posterior de Elvira Lindo, primero como autora de Manolito Gafotas, una creación genial de la voz de su memoria, que es también la voz de su capacidad narrativa, oral y escrita, es ya muy conocida; ahora Elvira Lindo es muchísimo más que la joven escritora que inventó aquel personaje; ha hecho teatro, comedia, novela, memoria, ha hecho radio, televisión, y es una escritora de artículos de registros muy diferentes que han condensado y condensan una mirada múltiple sobre la realidad. Pero hay algo fundamental en lo que aquella Elvira que fui descubriendo a golpe de casualidades no ha cambiado nunca, y es en la intensidad de la mirada que lanza sobre la realidad, sobre lo que ésta da y sobre lo que ésta oculta. Esa Elvira Lindo es la que está en las novelas (singularmente en Lo que me queda por vivir, acaso su creación literaria más depurada y emocionante hasta el momento, más honda) y esa Elvira es la articulista que ustedes redescubrirán en este libro, Don de gentes. ¿Qué hay en esa mirada? En esa mirada está la ansiedad poética de verlo todo al mismo tiempo; como si viera en cinemascope y además en color, como si fuera una niña sentada en una butaca pero que tuviera el poder de enviar a una niña que tiene también sus ojos a descubrir el mundo exterior, o el mundo interior, cuyas noticias le trae deglutidas también en forma de visiones que nadie más ve. Elvira Lindo es una mirada intensa sobre la realidad, una mujer descubriendo, a veces de forma intuitiva o instantánea, lo que esconden las miradas de los otros. Cuando le planteamos la posibilidad de recoger en un libro los resultados de esa mirada múltiple, recreada en Don de Gentes, su serie dominical en El País, le planteé también la posibilidad de que habláramos los dos acerca de esa mirada, cómo se fue haciendo. En aquel momento ella había terminado la promoción (extenuante) de su novela Lo que me queda por vivir, y estaba a punto de viajar a Nueva York, a pasar allí el invierno con su marido. La gélida mañana de enero en que fui a su casa, con mi magnetófono, a escucharla hablar en la cocina, una cocina que me hizo recordar la que tuvieron en una de sus casas de Madrid, Antonio estaba dando clase, nos esperaría a almorzar en un peculiar y sabroso restaurante italiano. Así que ahí nos sentamos, y ahí quise saber cómo había evolucionado esa mirada, cómo había ido descubriendo el mundo. Ella nació a la vida adulta, a aquella España en la que nacieron la democracia, la transición, El País, el periódico en el que escribe sus columnas… ¿Cómo se fue haciendo esa mirada? Es tímida, lo sigue siendo; Elvira responde velozmente, con la intensidad con la que está contada su última novela, como si ese ritmo formara parte aún de su ritmo interior. Así que lo que me dice de ese tiempo tiene que ver, cómo no, con su autobiografía. Ella dice que todo lo hizo muy pronto, como si dentro de ella hubiera una especie de explosión, «un estado muy especial de ver el mundo», como si sintiera «la necesidad de participar en él». Su barrio era importante en la Transición, allí se produjo la primera manifestación contra la subida del pan, había unas asociaciones vecinales muy potentes y el Partido Comunista era el gozne a cuyo alrededor se movía todo. En medio estaba Elvira, mirando. Todo eso la ayudó a ser adulta, en mitad «de aquel bulle bulle tan fuerte». Era Moratalaz, «aquel barrio tan progre, por así decirlo», el primer paso en la construcción de su manera de mirar. «Y el siguiente paso fue la conquista del centro de la ciudad». Ahí halló el mundo que bullía ya en su conocimiento, las caras en las que se había fijado, los nombres propios que aparecían en los titulares y en los subtítulos, el universo que luego iba a poblar su poder de metáfora: desde la realidad a la escritura, desde la realidad a la parodia, que fue en algún momento (en sus manolitos, en sus Tinto de Verano, en sus comedias teatrales, en sus guiones cinematográficos) la esencia de su modo de percibir lo que ocurría: como si tuviera un envés todo aquello y ella se empeñara en ver con más intensidad el envés que lo obvio. Fue una mirada sobre el barrio, y luego fue una mirada sobre la ciudad. Y primero que nada esa mirada la agrandó en la radio. Hasta que ella tuvo dieciséis años, me dice, «la radio la relacionaba con los seriales… Era un medio para personas mayores, no lo tenía presente en mi vida». Pero justamente en esa frontera, cuando ella empezó a salir de la adolescencia, la radio descubrió la vida joven, y se convirtió en un medio para jóvenes, «Para vosotros jóvenes», como se titulaba aquel programa que fundara Eduardo Sotillos en Radio Nacional… Aquella joven Elvira empezó a descubrir «una radio distinta», en la que surgieron personajes como aquel Loco de la Colina de Jesús Quintero… «Creo que una persona que ve hoy a Jesús Quintero no puede imaginarse lo importante que fue para una generación». Dice Elvira, y es cierto, que entonces no había tantas cosas como ahora, y que acaso por eso ahora las cosas se pierden, y entonces las cosas se fijaban. Se fijaban para ella y para los que somos más viejos, y así están fijados en ambas miradas, la suya y la mía, personajes como Quintero, como Aberasturi, como Silvia Arlette; ella incluso escuchó, en aquellas mañanas en que se estaba reinventando la radio, al mismo tiempo que amanecía la democracia, la mítica rueda de corresponsales que dirigía el veteranísimo Victoriano Fernández Asís… En ese momento, me dice Elvira, «puede decirse que se funda el mejor momento del periodismo en España, y fíjate que yo no soy una persona nostálgica». Pero, sí, aquel ambiente, aquellos personajes la atraen al periodismo, «ésos eran modelos a los que querías seguir, porque lo que tú escuchabas en la radio sonaba importante, profesional, interesante». El gusanillo estaba por ahí, y a ella la agarró el gusanillo del periodismo. Era la época de La Clave, «que yo veía como el coñazo que veían mi padre y mi hermano, con la misma pasión con que se ve un partido de fútbol…». Dejen que lo cuente Elvira, con esa voz atropellada con la que cuenta las memorias, y que tanto se parece, por otra parte, a algunos retazos de sus propios libros: «Me acuerdo de coloquios con José Luis Balbín en La Clave, después del 23-F; mi padre fumando sin parar, estaba sentado en el sofá, y de pronto se sentaba en la mesa donde estaba la tele cuando iba a hablar Miguel Ángel Aguilar, de repente Miguel Ángel hablaba de la posible relación de tal general con el golpe, y se producía como una especie de acercamiento físico a la tele, para ver lo que iba a decir esa persona, porque se tenía mucha confianza en los periodistas, mucha confianza… Escuchabas a Miguel Ángel Aguilar o a Martín Prieto y te los creías…». Nació el periodismo, así fue naciendo. «Realmente —dice Elvira—, no creo que el periodismo saliera de mí, sino del interés que había en mi casa por el periodismo… También hay que tener en cuenta que mi cuñado, entonces el novio de mi hermana, era Antonio San José, que trabajaba en Radio Juventud, escuchábamos en casa su programa todos los días. En casa había interés por las cosas que pasaban, se leían periódicos. Era el ambiente del país: entonces escuchábamos con mucho interés los debates del Estado de la Nación. ¿Por qué se enteró todo el mundo de lo que pasó el 23-F? No porque se lo contara un vecino, era porque la gente estaba escuchando la radio… Ahora te enterarías por Internet, pero entonces la gente se enteró de primera mano del intento de golpe de Estado porque estaba escuchando la radio…». Ella se enteró del golpe en el autobús número 20, que en este momento, las seis y veinte de la tarde, estaba a la altura de Cibeles. «El autobús se paró y alguien entró, entraron unos pasajeros. Dijeron: “Ha entrado el Ejército en el Congreso de los Diputados”. Y la gente empezó a hablar dentro del autobús…». El cambio comenzaba entonces, en realidad; Elvira Lindo vio aquel instante que representó el antes y el después de un país que vivía con la mirada militarizada como el momento «del reconocimiento del régimen democrático, un reconocimiento general… Aquellos individuos que habían irrumpido en el Congreso no parecían ya del país en el que nosotros vivíamos, sino que parecían parte de una opereta anterior… De alguna manera, dentro de la situación política que estaba viviendo España, el que la gente saliera masivamente a la calle, el que los periódicos aparecieran con esos titulares, El País con la Constitución, con la credibilidad que tenían entonces los medios, era una manera nueva de respirar porque el país había entrado en la democracia…». El país cambió, ella lo vio cambiar; al mismo tiempo que se hacía su mirada se iba haciendo este país, y eso se nota en lo que escribe, en lo que dice, en lo que refleja la imaginación que ha ido fermentando con esa memoria que luego puede rastrearse en los Tinto de Verano y en los Don de Gentes que aparecen en este libro después de haber sido páginas de periódico… La vida, le digo en esta casa de Nueva York, rodeados de nieve, el último día de enero de 2011, te ha ido haciendo testigo, todo lo que dices es lo que dice una persona con vocación de testigo… «Y tanto, y además desde muy joven», me dice Elvira. Manolito, en cierto sentido, es un trasunto de ella; mirando, mirando siempre. Mirando el barrio antes que nada. Manolito, le digo, es en cierta manera la primera columna que tú escribes… «Era una manera muy bonita de llevar el barrio a la radio… Manolito tiene acento de barrio, había escuchado ese acento, lo había sentido en mi barrio desde que llegué a Madrid. Nunca lo tuve tan marcado porque mis padres no eran madrileños, pero me encantaba, me encantaba poner esa voz, y hablar de cosas que yo había vivido en el barrio, en la panadería, en el colegio…». Elvira se ha pasado la vida escuchando; alguna vez le escuché decir que no necesitaba tomar notas de las entrevistas que ha hecho, y algunas han sido especialmente complejas, difíciles de retener; imagino que la técnica de memoria que aplica es la misma que la ha llevado a reproducir acentos, conductas, maneras de ser que luego son parte de sus perfiles, de los retratos que proliferan en estos artículos. Y esas cosas que dieron de sí el personaje de Manolito le siguen valiendo, dice; no son abundantes los escritores de periódicos que se refieran a la infancia; recopilando estos artículos que ahora forman Don de gentes «me di cuenta —me dice ella— de cómo siguen siendo importantes para mí esas miradas de la infancia, las cosas perdidas, el cambio social… Un lector me escribió el año pasado y me dijo que yo era de las pocas personas que sacan niños en los artículos. Y leyendo esta selección me di cuenta de que tiene razón, la serie está llena de niños, hay un abanico de todas las edades… A veces en los artículos notas que en las columnas los que aparecemos casi siempre somos los que formamos parte de la generación que manda o tiene una tribuna pública. Pero el mundo está lleno de viejos, de niños, de señoras…, y a mí me gusta poner la mirada en esos personajes y he tenido la suerte de que tanto en la radio como cuando he escrito en el periódico he tenido la suerte de tener una audiencia. Es decir, que ese universo es un mundo que interesa». Y tanto. ¿Tú crees, le digo a Elvira, que ese personaje, Manolito, está aún detrás de tu manera de ver la realidad? Ella dice que tiene que ver «con la manera más primaria de ser». Ella no ha escrito Manolito para copiar cómo es un niño, ni tan siquiera para reproducir su forma de hablar, «sino para tratar de inventar una forma de ser; me he dejado llevar por lo que yo era en un sentido más primario… Me colocaba en la situación de la niña que fui, y dejaba hablar esa vida anterior…». La diferencia era que Manolito era un niño de clase trabajadora, y ella provenía de clase media «en el sentido convencional de la palabra…». La realidad de Elvira y de Manolito eran diferentes, «pero yo le cambié la realidad al personaje; Manolito hablaba y sentía como yo; era ese tipo de niño al que le gusta coger palabras de aquí y de allí, y cuya mayor virtud es que tiene una capacidad muy grande para jugar con el lenguaje. Así que el reconocimiento de los niños hacia este personaje es porque Manolito siente muchas cosas que ellos sienten, celos, manías, de repente mucha soledad, de repente ganas de sentirse querido, cosas así…». Y como Elvira se guiaba por sí sola, el personaje resultó tan creíble que muchos oyentes, como yo mismo, creímos que ese personaje que entraba en nuestras casas la noche de los sábados (y luego las mañanas de los domingos, en la Cadena Ser, con Fernando Delgado) era, en efecto, un muchacho que se llamaba Manolito y estaba desprendido de cualquier soporte de ficción… Fue el primer ensayo de Elvira Lindo de enfrentarse a la realidad, a lo que veían sus ojos grandes que siempre se fijan… Luego vinieron los Tinto de Verano, durante cinco años; fueron columnas veraniegas en El País, y también fueron libros. Fue una irrupción revolucionaria en los veranos acomodados de la prensa; de pronto, Elvira Lindo no sólo contaba lo que sucedía en las afueras de su vida, sino que se adentraba en lo que parecía una autobiografía de sus relaciones familiares. «Los Tinto de Verano —dice ella ahora— me dieron muchos lectores pero también muchas preocupaciones, porque para mí estaba claro que estaba haciendo comedia, pero había tantos elementos de la realidad que se parecían a los de mi propia vida que mucha gente creyó que en efecto yo estaba desnudando aspectos de mi propia existencia…». Ha ocurrido, me recuerda, con series norteamericanas de televisión, como Seinfeld o Curb Your Enthusiasm, de Larry David, personajes que aparecen en primera persona interpretando episodios que parecen reales y que sin embargo son invenciones, historietas cómicas como aquellas de los Tinto de Verano… Antonio, que salía muchas veces en esos relatos como «mi santo», disfrutaba con esas tiras cómicas que inventaba Elvira, pero «quien realmente tenía problemas era yo», de modo que poco a poco se fue despegando de ese personaje, y ahora quien habla en sus artículos es ella misma, de lo que ve realmente, de lo que siente realmente, de lo que aparece ante esa mirada que sigue siendo directa, intensa y algunas veces tímida o melancólica. Pero no ha abandonado el lado irónico de esa manera de ver. «Los artículos siguen teniendo ironía, pero ya no están sometidos a las reglas del humor; yo ahora me siento mejor escribiendo, me siento que puedo responder mejor de lo que yo escribo que antes… Lo que sí he notado con el paso del tiempo es que antes era más inconsciente escribiendo». Ahora es más consciente de lo que escribe. «A lo mejor esa inconsciencia tenía una frescura muy divertida… Ahora soy más consciente de lo que escribo; me arrepiento si soy consciente de que hago daño; entiendo la crítica, la ejerzo, pero no acepto el daño, lo rechazo». Elvira Lindo salta cuando escucha comentarios machistas o misóginos, por ejemplo; salta de su sitio, levanta la voz, y muchas veces (en sus columnas de los miércoles, en la última página del periódico, en este Don de gentes que ahora se publica en forma de libro…) expresa su indignación con un propósito que subraya mientras toma una infusión en medio del silencio casi de estudio de radio de su casa de Nueva York: «Me indigno porque siento como una obligación luchar por que haya otro clima en España». Que huya del daño a las personas no quiere decir, continúa Elvira Lindo, «que no sea dura con quien creo que haya que serlo, o que no sea crítica; lo que quiero decir es que no acepto ese tipo de comentarios que hay ahora; prefiero ahorrarme un chiste, por muy brillante que sea, que haga sangre con nadie… Ni es un consejo para estudiantes ni es una admonición hacia mis colegas, es simplemente que me siento mejor conmigo misma si, cuando hago una crítica, la hago alejada de toda inquina personal… Es algo que he aprendido con el tiempo: se puede ser irónico, sarcástico, sin necesidad de hacer sangre». En los artículos que se recogen aquí, una décima parte de lo que ha publicado, hay lo que también le dice Antonio Muñoz Molina que se encuentra en estos textos: una mirada poco frecuente en este país. Una mirada inocente, es decir, cuenta Elvira sus propósitos, «una mirada que ve a los seres humanos como son y que trata de contar su historia. Él dice que son artículos llenos de comprensión o de bondad hacia los seres humanos. Ojalá que fuera verdad. Yo pretendo que en mis artículos se comprenda el comportamiento de los seres humanos aunque haya algunos que sean muy críticos, es decir, que he tenido problemas y polémicas con artículos que sí parecía que pudieran producir reacciones contrarias, pero eso se ha producido también con otros que no esperabas que fueran polémicos… Cuando escribes siempre hay gente que está ferozmente en desacuerdo con lo que tú escribes, pero creo que hay un intento de comprender ese mecanismo imperfecto que es el ser humano…». Un intento de comprender ese mecanismo imperfecto que es el ser humano… Le conté a Elvira Lindo que días atrás había leído estos versos de un poeta alemán, Michael Krüger: «A veces la infancia me envía postales». Han pasado muchos años de Manolito, y han pasado muchos años de casi todo, incluso de la mirada de aquella niña que vive en el autobús 20 el momento en que España pasa de ser una dictadura militar a ser un país moderno o civilizado. ¿Qué postales le enviaría a la Elvira de hoy aquella niña que entonces se estaba haciendo? «Si las postales son de la niña, pues mi adolescencia fue mucho más problemática, las postales estarían llenas de colores, colores muy fuertes, sobre todo de los juegos, de la calle, de haber vivido en muchos sitios diferentes, de haber tenido una infancia muy nómada… Una infancia que es un tesoro para mí, porque no muchos niños han tenido la suerte de vivir cuatro años en medio de un monte…, de colegio en colegio, de pueblo en pueblo, las postales de mi infancia tendrían los colores de los años setenta». ¿Y qué dirían? A ella le gustaban las postales que le escribían a la tía Concha. «Siempre nos mandaba dinero, fue una segunda madre para nosotros. Ahora cuando lees esas postales que le mandábamos a ella resultan muy cómicas porque tanto mis hermanos, que pasaban temporadas con ella, como yo, siempre le pedíamos algo, dinero, el jersey que nos había prometido, la caja con las galletas y el chorizo… Una correspondencia con una persona mayor que te ha querido tanto… Hay algunas cartas que conservo, escritas por mí misma pero dictadas por mi madre. A mí me gustaba servirle de secretaria. Eran cartas muy tiernas para sus hermanas en las que también les hablaba de nosotros… A veces cambiaba de color, empezaba con un rotulador rojo y seguía con un rotulador verde». Ahí están esas cartas. Ahora, de adulta, escribe estas cartas. Son artículos en los que también hay, por así decirlo, rotuladores verdes y rotuladores rojos, y acaso hay, también, las distintas miradas que se hicieron desde la infancia. Ahora, para el libro, ha tenido que releer la consecuencia de tantos rotuladores. ¿Cómo se ha sentido? «Me cuesta muchísimo releerme. En este caso no me ha quedado más remedio que releerme porque lo que yo quería era que no aparecieran algunos artículos que hubieran traspasado la barrera del tiempo… Es bonito comprobar, como dice Antonio, que nuestra vida aparece como entre líneas, lugares en los que hemos estado, cosas que hemos visto juntos; eso es bonito. Cosas que yo he escrito de manera cómica sobre los momentos en que estaba de Nueva York hasta las narices; pero lo he escrito de esa manera cómica porque he sido siempre muy pudorosa para mostrar mis estados de melancolía, que los tengo como los tiene todo el mundo». Y, sin embargo, en estos artículos hay como un estado de ánimo permanente y fijo, el estado de ánimo de una mujer que se enfrenta a la vida sin abandonar ninguna de sus edades, que aún mira como la niña del autobús número 20, la niña que mira. Su Don de gentes es, en cierto modo, el espejo en el que está el carnaval del mundo tal como lo ve; en alguna esquina, como en el más famoso cuadro de Velázquez, está también ella reflejada. Leerla es verla mirar. Yo la sigo viendo mirar como aquella mañana en que entraba, tímida y alegre, con una melena roja en el mismo taxi en que viajaba a Madrid con Antonio Muñoz Molina. Entonces la vi por primera vez, y luego nunca he dejado de imaginarla así, tímida, alegre, feliz con su melena roja. La mujer que escribe este Don de gentes. Juan Cruz Ruiz Marzo de 2011 I. Berlanguiano y woodyallenesco Vuelve el hombre «Que sííííí, que sí, que vi el último capítulo de Los Soprano». Esto se lo respondo a dos lectores que, conociendo mi afición por la serie, me escribieron sorprendidos por que no haya dicho esta boca es mía al respecto. Me explico: ganas no me faltaron, pero una columnista, si es limpia y honrá, ha de estar pendiente de no repetir las columnas que escribieron otros columnistas, y el tema «último capítulo de Los Soprano» estaba megasobado. Por tanto, me contuve. Lo mismo me pasó con el «asunto Woody», para el cual, lo digo sin ánimo de lucro, tenía una crónica tremenda, chispeante, de las que hacen época, titulada «Bienvenido, Mr. Allen» (con todo lo que ese título implica), pero me la pisaron y muy bien pisada Diego Galán y Ramón de España. Dejando a un lado el que servidora tenga vergüenza torera e intente no escribir sobre un material sobeteado, me daba pavor escribir sobre el final de la serie porque tuve una amarga experiencia que me marcó hará tres años, cuando se estrenó Match Point. No sé cómo se me fue la olla y conté, cuando la película aún estaba en cartelera, que Scarlett Johansson muere. Como resultado, una fiel lectora de este periódico y fiel exlectora mía me escribió una carta bomba: «¿Está contenta? Me paso la vida luchando contra esa gente que se empeña en contarte las películas de pe a pa, y ahora va usted, con sus manos limpias, y me jode una tarde de mi vida. Es usted una hija de puta. Yo la leía siempre. Hasta hoy». Con este precedente, ¿quién se atreve a hablar de finales? Porque todo parece indicar que el paso siguiente de esta lectora temperamental sería mandarme a casa unos sicarios para que me volvieran la boca del revés. Así que yo calladita, como una perra. Eso sí, voy a introducir algunos conceptos que no tienen nada que ver con el argumento en sí. Tengo la teoría de que Los Soprano ha generado, en el inconsciente erótico colectivo, un nuevo ideal como objeto de deseo: el hombre grande, bisóntico, que vuelve a casa lleno de secretos y que tiene el miembro dispuesto a satisfacer a las mujeres del mundo, a la santa y a las churris; el hombre que lleva una pistola en el bolsillo; el hombre que se cree italiano, aunque nunca haya estado en Italia, pero ha conservado milagrosamente los gestos de sus abuelos y una nostalgia por no se sabe qué; el engullidor de pasta, de canolis (que son como los piononos granadinos, pero cinco veces más grandes); el hombre de modales rudos en la mesa; el que se pone la servilleta para que el tomate no le manche la camisa impecable; el que va a misa, le da un beso a su señora a la salida y se larga a echar un quiqui con una periquita; el que hace donaciones a organizaciones solidarias; el que, como decía el poeta argentino Raúl González Tuñón, cuando la madre se le muere, le pone luto a la guitarra. Esa clase de individuo, con semejante sex-appeal, se ha impuesto. Es un gusto que comparten el mundo gay y el femenino. El mundo gay ya había dado un paso adelante, instituyendo la categoría de oso como canon de belleza. Oso, mucho pelo, mucha carne, promesa de gruñido y de mordisco. Nada de mariconadas. Gandolfini era, pues, la materialización de ese ideal. La cosa es que las mujeres se han apuntado, y los Gandolfini que encuentras por la calle lo saben y actúan en consecuencia. El otro día andaba yo con una amiga en una cafetería del Village tomando una limonada, una cosa muy de señoritas. A nuestro lado, dos terneros gandolfinianos engullían paninis como si fueran cacahuetes. Un Gandolfini me dijo: «¿Lo que hablan ustedes es italiano?». «No, no —le dije yo—, español». «Ah —me dice el tipo—, es que yo soy italiano y creía que ustedes hablaban italiano». Parece una conversación absurda, si no fuera porque una está ya acostumbrada: los descendientes de italianos están convencidos de que también lo son. Después de las presentaciones me cuentan que son policías, vamos, detectives, de narcóticos, y que en ese momento están de servicio. Y yo digo: ¡venga ya! Y uno de ellos, para demostrarme que no mentía, va, se levanta la camiseta y me enseña la pistola, la pistola metida entre el pantalón vaquero y la espalda. Luego nos da la tarjeta, por si tenemos algún problema o por si otro día queremos tomar otra limonada. Campana, se apellida el tío. Tony Campana. ¿No es extraordinario? Tony me dice que podemos quedar un día y que él me cuenta historias. Tony dice que una novela con su poco de amor (eso lo pongo yo) y su dosis detectivesca (él) siempre funciona. El otro Gandolfini interviene: «Yo también soy artista, a mi manera. Tony, enséñale lo que te hice». Y Tony, el detective Campana, sin hacerse de rogar, se levanta y se vuelve a subir la camiseta, dejando no sólo la pistola al aire (lo cual impresiona), sino un prodigioso tatuaje de un tigre que le ocupa casi toda la espalda. Otras tías en la mesa de al lado dicen: «¡Woooow!». Y ese «woooow» va por el tatuaje, por la pipa y por el mismo Campana, que tiene su punto, tan enorme, gandolfiniano, y que por ende está atravesando el mejor momento de su vida. Está de moda. Nos levantamos, y Campana nos pide el teléfono. Algo a lo que sólo se atreven en esta ciudad estos italianos falsos que defienden su derecho al morro como un factor genético. Recuerdo ese momento de Uno de los nuestros, cuando ella dice: «Cuando me enseñó la pistola me puse cachonda». Yo no comparto el gusto. A mí, cuando me enseñan una pistola no me entran más que ganas de correr (y no en el sentido reflexivo del verbo). Secreto a voces Voy hacia el teatro Español y llevo en el corazón un secreto. Hay pocas personas a las que se lo he contado porque quiero disfrutar de mi secreto sin que se vea enturbiado por el juicio ajeno. Lo he contado en casa, claro, donde se han sorprendido, pero no mucho porque saben que soy partidaria de meterme en líos. Se lo he contado también a Luis Landero porque ama el teatro y es partidario de que yo me meta en líos. Se lo he contado a Javier Cámara, que me dijo: estás loquita y te vas a cagar, ya verás, de gusto y de miedo. Se lo conté a Paco Valladares porque es el que me llevó a ver la función de Black el Payaso. Se lo conté a Félix de Azúa, que me dijo: suerte tú que aún puedes cambiar de profesión, aunque habrás visto que ya se te ha adelantado Vargas Llosa. Se lo dije a Empar Moliner y me contestó: tía, qué de puta madre. Se lo conté, por resumir, a los partidarios de ciertas travesuras. No quería que nadie me quitara la idea de la cabeza. Voy al teatro Español con mi secreto. Nerviosa, con una culebrilla que me cruza el estómago. Entro por la puerta de artistas, los porteros me saludan como si lo fuera y yo me siento como si lo fuera. Como si lo fuera subo a maquillarme, me siento en una de las butacas y las maquilladoras, como si fuera una más de la troupe que representa en el Español la zarzuela Black el Payaso, me empiezan a poner pasta blanca sobre la cara, a borrarme mis cejas y pintarme unas altas y negrísimas y una boca sonriente y roja. Dibujan sobre mi rostro dos lágrimas negras. Yo tarareo la canción de Black: «Yo soy un payaso sin patria ni hogar / que ríe la vida queriendo llorar». A mi lado se maquillan el jefe de pista diminuto, la mujer barbuda, la princesa, los funambulistas, la equilibrista. Voy preguntándoles sobre sus vidas, como cuando era joven y pateaba Madrid como reportera y pensaba que el mundo estaba hecho para que yo lo viera. En el pasillo suenan las voces tremendas de los cantantes que calientan la voz, la sastra supervisa los trajes, las peluqueras nos ponen las pelucas. Es como si me hubiera colado en la rutina diaria de una familia en la que cada uno se amolda disciplinadamente al papel que le asignó el director. A veces cuentan cosas de su vida privada, pero parece que siempre hay una distancia entre lo que sucede fuera del teatro y lo que ocurre dentro. Este verano escribí un artículo en el que expresaba un raro deseo: formar parte de esta troupe de payasos que cantan el precioso musical de Sorozábal. Aquí estoy. Como ellos están locos, me han invitado; como yo estoy loca perdida, ando por los pasillos vestida de payasa y con el corazón latiéndome porque ya me toca salir a escena. El director, Nacho García, se ha disfrazado también para guiarme por el escenario y yo voy, como si fuera su delfín, haciendo lo que me va diciendo: «Ahora mira a la princesa con emoción, ahora cantaremos el himno de Orsonia». Me veo a mí misma, como si fuera otra persona, llevándome la mano al corazón y cantando con los coristas el himno patriótico de un país regido por un payaso. Un argumento que algunos entienden especialmente simbólico en un Sorozábal republicano que sufrió el castigo de la dictadura. Para mí, el argumento tiene la emoción del presente. En el mismo Madrid que vive estos días el espectacular aterrizaje de la película de más presupuesto del cine español, representada por unos actores que pertenecen a esa otra categoría brillante de los peliculeros, estos otros, los cantantes, la gente del circo y los figurantes de teatro, se afanan en el espectáculo de la emoción diaria del público, sin grandes atenciones mediáticas, pero esclavos de una profesión que atrapa al que la prueba. «No la puedo retener junto a mí —decía Antón Chéjov sobre su novia—, ha probado el veneno del teatro». Hoy es la última representación, y la última siempre es rara: los músicos improvisan pequeñas gamberradas para hacer reír a los cantantes, el director de orquesta se disfraza de payaso, el director de la obra también. Yo siento, tal y como me avisaron, la presencia espectral del público, la respiración colectiva que sale del agujero negro de la cuarta pared. Sé que en la primera fila está la madre de los hermanos Gas, que no se pierde ni una sola de las representaciones de esta función en la que trabajan sus dos hijos. En algunos palcos están las familias de los cantantes y los músicos, esos músicos que tocan el violín disfrazados de payasos. Cuando entré en el teatro llevaba en mi corazón este secreto. En parte lo llevaba en secreto para disfrutar de la experiencia a mis anchas, pero también porque no sabía si estaba bien o mal lo que estaba haciendo, si era adecuado o lógico, si en el papel que me ha tocado desempeñar en la vida esto estaría bien visto. Pero después de pasarme unas tardes aquí, en el caserón de la plaza de Santa Ana, viendo la entrega al oficio que tiene toda esta gente que pertenece a la categoría antigua y rara de los cómicos, me da vergüenza haber sentido vergüenza. Por eso quiero contarlo. Eso es lo que pienso cuando las chicas del coro me cogen de las manos y me empujan para hacer la reverencia y saludar. Nada hay comparable a este aplauso. Nada. Cuando baja el telón, llega el momento del adiós. La familia se rompe. Todos se prometen una amistad que no siempre serán capaces de cumplir. Algunos empiezan a llorar. Y yo, como los niños que lloran cuando ven llorar a otro niño, también. La felicidad del perdedor Eran las tantas de la noche y aquel niño inquieto no se dormía. Yo le dije: «Te cuento Caperucita y me voy, que lo sepas». Comencé a contarlo automáticamente. Ya se sabe, Caperucita con su capa roja, esa madre insensata dejándola sola con la célebre cestita, el lobo acechante y esa abuela abandonada de la mano de Dios o de la ley de dependencia. Debía de estar tan derrotada que el sueño me venció. Lo extraordinario es que en vez de dejar de contar el cuento seguí, introduciendo unos detalles sobre el presupuesto de los muebles de cocina de la abuela de Caperucita, que en realidad era el de mi cocina, ya que a la mañana siguiente venían unos operarios a montarla. Me despertó el niño: «¡No era así, no era así!». Me río cuando recuerdo aquella escena. El agotamiento físico y el agotamiento mental de tener que contar siempre la misma historia. Hace no mucho cité un libro, Los siete argumentos básicos, de Christopher Booker. Su teoría es que la ficción se repite de tal manera que uno puede clasificar cada novela en siete argumentos fundamentales. Todas las historias están escritas y, sin embargo, tenemos la necesidad de que se vuelvan a reinventar. Cuando una amiga te cuenta que está enamorada, no le dices: «Eso le pasa a todo el mundo alguna vez en la vida». La experiencia es común, pero nuestro punto de vista la hace única. Recuerdo que me escribió una lectora para decirme que uno de esos siete argumentos, La Cenicienta, estaba desfasado. No estoy de acuerdo. No se trata de tomar el cuento de manera literal sino de extraer su significado profundo. En el caso de La Cenicienta nos encontramos con un ser humano que se libra de su vida miserable gracias a un inesperado encuentro amoroso. A menudo, los críticos infravaloran una historia por encontrarla demasiado imitativa. Mi opinión es la contraria: no hay mayor desafío que hacer una versión brillante de un clásico. La otra noche, antes de irme a dormir, vi una película que me proporcionó esa reconfortante sensación de las viejas historias. Ah, la felicidad casera: algo sabroso para picar, un buen vino, y una película que desde los títulos de crédito intuyes que te va a gustar. Se trataba de Crazy Heart, la historia de un cantante country que vivió un glorioso pasado, pero que a los sesenta años se encuentra derrotado por el alcohol. Malvive en una soledad merecida, la del que no supo estar a la altura de los que le necesitaban, su hijo, por ejemplo. Ese personaje, el perdedor que cruza el enorme país de un lugar a otro sin tener un anclaje, es un prototipo de la literatura y el cine americanos, no ha habido historia tantas veces contada, pero como los cruces de camino de estas tierras están llenos de seres solitarios percibo que hay una necesidad en el ambiente de que se narre una y otra vez. Es un clásico que narra, por un lado, la dureza de esta tierra tan propensa a condenar a sus habitantes al desarraigo, y por otro, ofrece al personaje una oportunidad de redención, algo que también está estrechamente ligado con el «ser» americano. Aunque Scott Fitzgerald dijera aquello de que «no hay segundos actos en las vidas norteamericanas», creo que no hay otro país en el que la gente se reinvente con tanto coraje tras un fracaso. Jeff Bridges ganó un Oscar con este papel. Yo le daría un Oscar a su cara, a su voz, a las películas malas que ha hecho, a las buenas, a esa manera tan empática de estar en el mundo, a esa especie de bonhomía que transmite desde que lo vimos de jovencillo de La última película hasta este Crazy Heart en donde canta con voz arenosa eso de «I used to be somebody / but now I am somebody else». Jeff Bridges ha sido uno de esos actores no premiados a los que el público ha ido adorando por su cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, no encontrarle la gracia en un primer momento a El gran Lebowski hasta que el mismo niño que lloró porque era indignante que la abuela de Caperucita reformara sus muebles de cocina, me dijo: «¡Es imposible que no te rías con El Nota!». El Nota, en español; The Dude, en inglés. Los hijos te ponen al día. Sí, lo reconozco, ahora me hace mucha gracia. Pero sobre todo por ese tío tonto, perraco, cervecero que encarnaba Jeff Bridges. Y me hace más gracia aún que esa película hacia la que los críticos mostraron desdén se haya convertido por deseos de un público gamberro en un fenómeno cultural que recorre Estados Unidos: la fiesta Lebowski comenzó a celebrarse en una bolera de Kentucky y se ha ido extendiendo a más Estados. La carrera de Bridges tiene un cariz distinto al que hoy en nuestros días defiende la información cultural. Las páginas culturales están engolfadas con las ventas, las listas, la taquilla, los premios, los Oscar. El éxito, en definitiva. Se convierte la cultura en una historia de vencedores y fracasados. Un estudioso extravagante que ha ido siguiendo a los nominados de los Oscar durante años afirma que los ganadores de un Oscar sobreviven cuatro años a los que fueron nominados pero no se lo llevaron. Jeff Bridges se ha llevado un premio a los sesenta años, pero no hay huella en él de resentimiento. Produce alegría ver que la sonrisa de una estrella no refleja tensión sino simpatía y disfrute de la vida. Es algo tan raro. Gordos y sanos De la miseria nace la comedia. Al menos la nuestra. Los americanos hicieron reír a la pobre gente con rostros que el tiempo ha convertido en iconos de belleza; los ingleses perpetraron una hazaña memorable, la de hacer graciosa a la tribu más antipática del mundo, su clase alta; en España, como en Italia, hemos optado casi siempre por el retrato del pobre diablo o de aquellos que pasan más hambre que las ratas. Hace unos días me escribió una amiga americana para decirme que en el Instituto Cervantes de Nueva York programaban una película de la que yo le había hablado alguna vez, Bienvenido, Mr. Marshall. Cierto, en mis cábalas sobre por qué lo bueno que produce nuestro país viaja tan torpemente al extranjero le puse el ejemplo de esas películas realistas de los cincuenta o los sesenta que están sin duda a la altura de la época dorada del cine italiano y que no han encontrado el lugar que merecían en la historia del cine. Esta semana se exhibían varias de aquellas películas, seleccionadas por Antonio Banderas, en el Cervantes. La selección era la clásica, quiero decir, los diez títulos que uno acostumbra a citar a la primera, pero hay películas consideradas menores, como Atraco a las tres, que para mí es una joya de la comedia, y también hay otras, como La tía Tula, Marcelino, pan y vino o El cebo, que jamás dejaría fuera y suelen caerse de la lista. Pero lo importante es que estábamos en la sala de la 3.ª Avenida con la 49.ª, a esa hora loca en que las ejecutivas llevan los tacones en el bolso y corren hacia sus casas, no en zapatillorras de deporte como antaño, sino sobre unas bailarinas fabricadas en España. Banderas salió al estrado, maduro y enjuto, y presentó brevemente la película berlanguiana. Siempre se tiene miedo o demasiado respeto a presentar un clásico, quizá porque se piensa que la misma obra lo cuenta todo, pero es precisamente esa obra ya indiscutible la que se debe enmarcar dentro de una época: en el caso de Bienvenido Mr. Marshall hay toda una historia detrás de cómo se realizó esta película que ayuda a entender la carga de crítica social que hay en ella. Es pura comedia, pero cuando el pueblo de Villar del Río (Guadalix de la Sierra) se pone en cola frente al ayuntamiento para que el alcalde tome nota del regalo que desean pedirle a los americanos del Plan Marshall, hay que ser muy duro para que no se te parta el corazón. En esas caras cuarteadas está la España pobre de entonces. Yo nací casi una década después, pero llegué a tiempo para conocer a esos tipos humanos, los hombres de camisa blanca sin cuello y boina calada; las viejas vestidas con sayas y un moño de ese amarillo peculiar que adquiere el pelo blanco cuando no se lava. He visto a los hombres dormitando al sol sobre las garrotas, a las mujeres charlando y cosiendo en las puertas de las casas, al pregonero anunciándose con el cornetín y cantando las novedades del mercadillo. Hace no mucho, los niños de Guadalix que intervinieron en aquella película hablaron de cómo los jodíos peliculeros desembarcaron en el pueblo, de cómo todos a una respondían a las órdenes de Berlanga, de la fiesta que supuso el rodaje. En la película eran los niños rurales de la España atrasada y hambrienta, en el documental, aquellos niños eran personas maduras de un país que, sin duda, no es el mismo. Aquellos habitantes de Villar del Río soñaban con un traje para las fiestas, con chocolate, una bici con faro, una máquina de coser o un tractor. He conocido a personas mayores que habiendo padecido de niños la España del hambre seguían soñando con plátanos o con chocolate. Un deseo infantil perpetuado en el tiempo. No me extraña, esos dos alimentos contienen, por un lado, el sabor mágico de la golosina y, estoy segura, alguna propiedad dietética que hace que la mente los coloque en un lugar preferencial cuando se sueña con alimentos que no se tienen. Mi padre soñaba con chocolate y, al igual que el gánster duerme con el revólver en la mesilla, ya siendo un ejecutivo se proveía de una tableta de Dolca por si el insomnio le atacaba. Al margen de la emoción que producen esos cómicos que tan bien representaban con su propio físico, su habla y sus maneras, a los españoles de entonces, nada hay más conmovedor que los paisanos que actuaron de figurantes. Especialmente los viejos. Veía a los viejos haciendo cola, meditabundos, como si de verdad estuvieran calibrando ese deseo que habían de pedirles a los americanos; pensaba que ellos no conocerían la España que vino luego, la que transformó los pueblos, también la que los destrozó sin respeto y por capricho, enfebrecida en la abundancia. De pronto, sonó la canción tremenda, el pasodoble convertido con justicia en himno de una época: «Los yanquis han venido, olé salero, con mil regalos / y a las niñas bonitas van a obsequiarles con aeroplanos, / con aeroplanos de chorro libre, que corta el aire / y también rascacielos bien conservados en frigidaire». ¡Increíble, no había subtítulos! Y me vi diciéndole a mi amiga al oído, en un inglés desaborío, aquello de que los americanos, gordos y sanos. Cómo han cambiado las tornas también para ellos. Ahora su gordura es, en muchos casos, síntoma de su miseria. Sin tetas no hay matrimonio Recuerdo, como si fuera ahora, la primera vez que vi una teta. Llegó una mujer joven con su criatura recién nacida a casa de mi abuelo. El bebé no paraba de llorar con su llanto de gato, y la madre, sin poder hacer otra cosa para calmarlo, se desabrochó la blusa y se sacó un globo blanco hinchado por la leche. Yo debía de tener ocho años y me quedé paralizada por la impresión, haciendo que admiraba al bebé cuando lo que me tenía boquiabierta era ese pezón enorme que ya estaba en la boca de la niña. Al rato, la criaturita se quedó dormida y soltó la teta. El milagro, o al menos a mí entonces me pareció un milagro, fue que del pezón brotó una gota de leche que fue a caer en el párpado del bebé, ¡pim!, haciéndole salir del sueño y volver a mamar. Nos reímos mucho, alguna mujer dijo que la naturaleza era muy sabia, y aunque ninguna de las presentes lo sabíamos, todas segregamos oxitocina (esa madre, ese bebé, esas tías, las niñas), que es la hormona de la ternura, por así decirlo. Hormonas aparte, a mí la escena me inspiró muchos juegos; ya no sólo me alzaba sobre los zapatos de tacón de mi madre, sino que robaba uno de aquellos fabulosos cruzados mágicos de Playtex de mi tía, me lo anudaba a la espalda, lo rellenaba con calcetines y me paseaba delante del espejo de luna viéndome como una mujer, sin advertir la verdadera imagen que me devolvía el espejo, la de una extraña enana de tetas enormes, tan grandes que cuando me tumbaba en la cama para disfrutar de la altura de esas dos montañas turgentes no alcanzaba a verme los pies. Treinta y dos años después de aquel pezón revelador soy de la opinión de que a todas las personas sensibles les gustan las tetas. A los lactantes, por descontado; también a esos otros niños que todos hemos visto alguna vez a los que no acaban de retirarles la teta y van corriendo hacia su madre, la sacan y se sirven, con la destreza del camarero que tira una caña de cerveza. Son esos niños de los que la madre dice «me muerde como un hombre». A las adolescentes les asusta, y les gusta ver cómo crece el pecho, curiosean hasta con el dolor del crecimiento. A los adolescentes, las tetas les vuelven locos; incluso para aquellos a los que no les gustan las chicas hay algo en las tetas de recuerdo de la felicidad. A los nietos les gustan las tetas de sus abuelas; una niña me dijo: «Cuando mi abuela está en la cama tiene las tetas acostadas». El mundo de la moda ha tratado de borrar la maravillosa gravidez de las tetas en el cuerpo femenino, pero en las investigaciones que se realizan sobre el deseo erótico parece claro que las curvas atraen, las del pecho y la curva de la cintura, porque son una promesa de fecundidad, y en esto tenemos que ser humildes y admitir que parte de nuestro cerebro funciona como el de un gorila, como el de Gorka, la mamá gorila del zoo madrileño que amamanta estos días a su recién llegada criatura, sobre la que caerán gotas de leche en los párpados, como aquella gota de leche que me descubrió un mundo. Las tetas son pasionales, pero también protectoras; son una tremenda fábrica de oxitocina. Hay hombres que sólo las quieren turgentes, hay otros hombres que aman las tetas de la mujer que aman; recuerdo a un personaje de Saul Bellow que decía que no hay mayor felicidad que la de dormirse por las noches con la mano en el pecho de la mujer que se quiere. Con las tetas postizas pasa como con el pelo injertado: igual que las amantes de la autenticidad prefieren la calvicie a una melena de muñeca de Famosa, hay quien elige la armonía de un pecho caído a la turgencia artificial. Hay que reconocer, de todas formas, que las prótesis deben de ser utilísimas en ciertas ocasiones, como en el caso de naufragio en alta mar o así. Esas tetas enormes de mentira suelen provocar el deseo de los más horteras. Precisamente, ésa fue la idea de la que surgió en Colombia la serie Sin tetas no hay paraíso, de un mundo de narcotraficantes que necesitan exhibir a chicas tetonas y de unas chicas que necesitan unas tetas enormes para alcanzar un lugar en el mundo. La historia responde a una realidad muy concreta, por eso tal vez en su versión española produzca cierta extrañeza. A mí, el título siempre me pareció triste y tierno, incluso de novela social, porque responde al deseo real de unas muchachas pobres. En el caso de una serie sobre fanáticos islámicos, el título debería invertirse de esta manera: Sin paraíso no hay tetas, por esa promesa de un más allá plagado de vírgenes. Y en el caso de la religión verdadera, o sea, la católica, la Conferencia Episcopal lo ha dejado claro de cara a las próximas elecciones: hermanos, hermanas, «sin tetas no hay matrimonio». Traduciendo, hay que votar al partido que crea que el matrimonio sólo es cosa entre un hombre y una mujer; al partido que no crea en la negociación con ETA (¡vaya!, ¿qué hacemos con algunos curas vascos?), que no crea en asignaturas aleccionadoras (sólo la de religión católica, claro), que defienda la vida frente a «la trituradora de fetos que todos hemos visto» (Ana Botella dixit) y que apueste por la muerte a palo seco. Pero como estos padres de la fe pecan de prudentes y dicen que no quieren meterse en política, no han dejado dicho qué partido es ése. Y yo me digo: a ver si con tanto misterio voy y voto al que no es. El niño lama Las estrellas ya no brillan como antes. Por eso es tan difícil distinguirlas. Conozco gente que vive en esta ciudad desde hace años que se asombra de que yo vea tantas por la calle. Soy como el niño de El sexto sentido, pero en vez de ver muertos «veo famosos». Y no es fácil. En la segunda ciudad del mundo, después de Los Ángeles, que alberga más famosos por metro cuadrado es complicado distinguirlos del resto de los humanos. Cuando el glamour existía se distinguían antes. En dos noches consecutivas veo en dos restaurantes distintos a una celebridad deayerdehoyydesiempre y a otra de las de ahora. La primera, Shirley MacLaine, la ascensorista de Billy Wilder. Está en un rincón del restaurante Vico, un italiano de pasta buenísima en el que el dueño tiene el inconfundible aire de los italianos neoyorquinos, cuya italianidad se resume en un exceso de gestos, un atractivo físico basado en los defectos (nariz grande, cabeza enorme, estatura tirando a corta) que no consiguen los americanos de origen anglosajón, y el convencimiento de que son italianos aunque jamás hayan estado en Italia ni falta que les hace. Los italianos son como los de Bilbao, nacen donde les sale de los huevos. Un dueño de restaurante italiano es un individuo que se mueve por el restaurante sin hacer nada, como diciendo: éstos son mis dominios; que te reconoce al segundo día que vas y te dice: bella, signorina, y que le piace infinito verte. Son las únicas palabras que sabe en el idioma de sus bisabuelos, pero esas cuatro palabras le dan muchísimo dinero y está encantado con que la gente piense que hay un trasfondo mafiosillo en el negocio. Quién no desea ser como Tony Soprano. Por mucho que el presidente de la comunidad italiana proteste de vez en cuando por la idea que los Soprano, esa familia hortera de Nueva Jersey que se dedica a extorsionar, asesinar y creer en Dios y en los lazos familiares, da de los italianos. Ahí ha radicado el éxito de la serie Aquí no hay quien viva, en hacer patente que casi todos los presidentes de comunidad son patéticos. El dueño del restaurante Vico se permite el lujo de charlar de vez en cuando desde su pequeño trono con nuestra Shirley, que preside lo que parece ser una cena de amigos. No es como aparecía retratada en El apartamento, Shirley MacLaine es una mujer de importante envergadura, grande, cabeza grande, y, como las damas neoyorquinas que sobrepasan los sesenta, tiene la gracia de ir muy maquillada, pero con arte, con rabillos largos de eye-liner que acentúan sus célebres ojos achinados. Su elegancia nace de ser un poco excesiva, su cuerpo serrano lo va diciendo: «Yo no soy cualquiera», que es para lo que estaban educadas las estrellas de antes, para no ser cualquiera, entre otras cosas porque el público depositaba en esa presencia todos sus sueños frustrados. En el Union Square Café, uno de esos escasos restaurantes que se pueden denominar «de los de toda la vida», en esta ciudad veleidosa en donde es casi imposible que los restaurantes duren más de cinco años, los camareros responden más al tipo de aspirante a actor. Es ese camarero que te sonríe y te pregunta cinco veces si la comida está bien porque se está trabajando la propina. A veces, cuando recitan los platos especiales del día, están los pobres tan sobreactuados que te da un poco de vergüenza ajena. En una mesa alejada de la nuestra llama la atención un grupo de seis personas que le ríen las gracias a un comensal. Lo chocante es la atención tan grande que le prestan a un muchacho muy joven con un gorro de lana hasta las cejas. Es como si fuera un niño comiendo con sus cuatro abuelos que no paran de reírle las gracias, como un niño lama. Eso es lo que me hace pensar intuitivamente que el niño del gorro es un actor. También el gorro es una buena pista porque el restaurante en el que estamos invita a ir un poquito arreglado, arreglado pero informal, es un sitio de editores y periodistas, y sólo un actor se saltaría hoy esas reglas naturales de «donde fueres, haz lo que vieres» y se presentaría con unos vaqueros llenos de rotos que, por otra parte, pueden haber costado setecientos dólares. El niño del gorro es Matt Damon. Lo sé cuando de pronto se ríe y distingo los dientes perfectos, la sonrisa de belleza saludable tan inconfundible de los chicos sanotes americanos, el pecho para delante, algo bisóntico del deporte que hicieron en la universidad, los hombros anchos de los niños grandes más proteínicos del mundo, alimentados de yogures, cereales, leche y carne roja. Aun con el gorro, aun con ese desaliño indumentario tan en boga que a mí (concretamente) me gusta tan poco y que me parece en el fondo la gran tomadura de pelo, Matt Damon resume físicamente el atractivo americano, el chico que puede hacer de Ripley y el que podría hacer de Gatsby si se lo propusieran. Grande y sano por fuera, vulnerable por dentro, como un niño que no acabara de madurar nunca. El pobre Matt Damon era uno de los actores que salieron peor parados en la película que los cachondos creadores de Team America hicieron sobre el compromiso político de las celebridades. La película era cruel, pero la crítica que se les hacía no procedía de un punto de vista conservador, al contrario. Lo que venía a decir era lo que a veces piensa todo el mundo en este país tan duro: ganáis más dinero que nadie, estáis más mimados que nadie, las mujeres y los hombres más bellos del mundo están deseando acostarse con vosotros, viajáis en aviones privados, dais el coñazo con la dificultad de meteros en tal y cual papel y os escuchamos, un poquito de por favor: no nos deis encima la matraca ideológica. Y arreglaros un poquito, hombre, que el compromiso político no se lleva en el gorro. Intimidad y vida Una pena. Es algo que he comentado con periodistas de cultura y que he experimentado en primera persona: entrevistar a celebridades se ha convertido (salvo excepciones) en algo muy aburrido. Una pena, porque entre los sueños de todo joven periodista está el de penetrar en otras vidas, tener acceso a una parte del corazón y a un cuarto de trabajo, salirse de lo puramente profesional para dejar que el entrevistado divague y muestre algo de su alma. Pero no hay manera. Las grandes estrellas, bien parapetadas por representantes, agentes o jefes de prensa, imponen el cuestionario. Se someten durante tres días a una promoción agotadora, pero con la condición de que cualquier asunto personal sea eliminado. Los periodistas se colocan delante de ellos con la entrevista pactada y vuelven a las redacciones con ese triste material de trabajo. El resultado está a la vista de los lectores: pocas veces en la entrevista a una estrella se encuentra un tesoro. ¿Por qué los periodistas aceptan ese trato tácito, por cobardía? No necesariamente: las estrellas tienen poder. En realidad, hace tiempo que se asumió lo que conviene a las productoras y mánagers, que las entrevistas sean una publicidad gratuita de las películas sin que el periodista roce en lo más mínimo la finísima piel de la estrella. No es algo exclusivamente español; la célebre entrevistadora británica Lynn Barber, autora de An Education, las memorias que inspiraron la película, contaba cómo se sintió halagada cuando en los setenta la revista Vanity Fair le ofreció marcharse a Estados Unidos para hacer entrevistas a celebridades y cómo tiró la toalla porque no se le concedía la posibilidad de preguntar lo que quisiera. La reina de las entrevistas de sociedad de la prensa inglesa se preguntaba por qué había preguntas que no podían hacerse: ¿es que no debiera una estrella tener la sabiduría de esquivar con educación una pregunta que le resulte molesta? Lynn Barber no pertenecía en absoluto a la prensa amarilla, no tenía interés en saber detalles sobre la intimidad de sus entrevistados, pero sí sobre su vida. Cuando percibió que, de manera creciente, las estrellas no sabían distinguir entre intimidad o vida, renunció a su contrato en la revista de sociedad más famosa del mundo y se volvió a su país. La gota que colmó el vaso fue un encuentro con el estrafalario Nick Nolte. Le entrevistó en su rancho, sintió que todo había sido correcto, incluso amable, pero cuando volvió al hotel recibió una llamada. La entrevista no se publicaría: las preguntas de la periodista no habían sido del agrado del entrevistado. La revista se sometió a los gustos del actor por conveniencia: no podían cortar el vínculo con esa agente que representaba a otros artistas a los que querrían tener acceso en un futuro. Por otro lado, la intromisión injustificable de la prensa canalla en la vida de los famosos ha sido la coartada final para que éstos se replieguen hasta convertirse en los nuevos puritanos. No beben, no fuman, no quieren mostrar ninguna arista, y transmiten a la prensa sus cambios de estado civil mediante un comunicado oficial. El hábitat ideal de las estrellas son esos programas tipo David Letterman en los que se pactan cuatro gracietas que dejan al presentador como un tío ocurrente y a la estrella como una persona campechana. Es algo muy comparable a aquello en lo que se ha convertido la relación de los políticos con la prensa: no se admiten preguntas molestas, se margina al periodista incisivo y cuando el político siente la necesidad de mostrar su lado humano acude a contar una anécdota simpática a un programa simpático. Eso de tener que hacer pensar al entrevistado es algo obsoleto. Aun así, creo que el lector va percibiendo y rechazando lo de comerse una promoción a palo seco sin que exista algo de generosidad por parte de quien habla. Por su parte, el periodista se encuentra con grandes consuelos: en los últimos tiempos, las entrevistas a filósofos, economistas, pensadores, médicos, activistas están despertando gran interés entre los lectores. Estamos deseando que nos hablen de las cosas que nos importan, queremos escuchar a un ser humano, aprender los secretos de un oficio, pero no sólo eso, queremos que nos cuenten una peripecia vital. Todo ser humano con el que entablamos una conversación espontánea en un viaje o en la calle nos cuenta un retazo de su vida, algo que va más allá de sus meros logros profesionales. Sin duda es más difícil para una gran estrella mantener a los entrometidos a raya, pero conozco a estrellas que han asumido que la mejor manera de mantener la curiosidad de los demás en un límite razonable es ser educado. La clave está en distinguir, como distingue cualquier individuo a diario, entre lo que es intimidad y lo que es pura vida. Qué insoportable debe de ser sentirse tenso ante cualquier desconocido. Hay una cita de W. H. Auden que resume lo dicho: «Las caras de seres anónimos en los lugares públicos son más sabias y más amables que los rostros de los famosos en los lugares privados». Cierto: qué poco interés despierta, para un lector cultivado, una persona dedicada en exclusiva a vender su producto. Qué aburrimiento leer siempre las mismas bobadas. Y cuánto espacio se les dedica. Un héroe de barrio Los fanáticos son más felices que los moderados, sea cual sea la ideología en la que está instalado su fanatismo. Esta afirmación forma parte de un estudio sobre la felicidad publicado en The Economist. Lo comparto absolutamente. Moderado es la palabra basura del diccionario político. El militante de izquierdas tenía (y tiene) por costumbre despreciar a los moderados; el de derechas pensaba (o piensa) que los moderados de izquierdas querían robarle su espacio natural. El moderado fue, y sigue siendo, el payaso que se lleva las bofetadas. Ya no digamos en el mundo de la cultura, donde cualquiera se define a sí mismo como un radical. Transgresor es la palabra clave. La pregunta eterna es: ¿cómo puede uno definirse a sí mismo como transgresor y que no se le caiga la cara de vergüenza? La respuesta está cada mañana al abrir el periódico, donde el lector se topa, sobre todo en las secciones de cultura, con varios autodefinidos transgresores. Al autodefinido transgresor nadie le pregunta cómo se compagina semejante transgresión con el estar enrocado, como un mejillón, a la cultura oficial y a la rebeldía subvencionada. Nadie le dice: «¿A usted no le parece sospechoso que su transgresión entusiasme a todo el mundo?». Ah, pero es que ese «todo el mundo» que asiste embobado a los espectáculos del transgresor también quiere sentirse parte de la parroquia transgresora. Todo esto, en fin, es muy antiguo. Hay más cosas en ese estudio que dan que pensar. Por ejemplo, la teoría de que los padres son más felices cuando cuentan las hazañas de sus hijos que cuando hablan con sus hijos. Es decir, que cuando disfrutamos verdaderamente de la vida es en ese momento en que, dejando en casa a unos niños gordos y felices, nos vemos libres de ellos al menos durante unas horas. La verdad duele: si los padres hablan sin parar de sus hijos durante una cena con amigos, no están probando su nostalgia, sino su felicidad. O tal vez sea que la infancia de los hijos se disfruta menos en el presente que en el recuerdo. A costa de engordar el mito de la cercanía y la comunicación entre padres e hijos, los padres de mi generación hemos vivido agobiados, llenos de culpabilidades, y hemos creado un pequeño ejército de reprochadores, que a la mínima sacan a relucir aquel día en que no fuiste a verle hacer de árbol en el belén viviente. La generación de mis padres fue infinitamente más feliz en ese sentido. Los niños aún nos pasábamos el día en la (puta) calle y las madres vivían en constante felicidad hablando sobre sus hijos con otras madres. Confieso que yo también me intenté apuntar a la generación del reproche hasta que comprobé que a mi padre el reproche no le hace mella: él lo hizo, no bien, superlativamente bien. Yo soy el resultado. Juzguen. A lo que iba, dado que los pensamientos establecen lazos caprichosos, el estudio sobre la felicidad de los padres me condujo a mis propios recuerdos, que son fundamentalmente callejeros. Los pasos del recuerdo me llevaron a esos viernes en los que mi mamá y las mamás de mi barrio disfrutaban de la vida gracias a que un cine de proporciones granviescas, llamado, sin tonterías, cine Moratalaz, albergaba a cientos de niños que nos tragábamos la sesión doble, con un entusiasmo que muchas veces no estaba relacionado con la película en sí, sino con el nivel de escandalera que una chorrada que apareciera en la pantalla despertara en ese público gritón y gregario. De todas formas, a veces se hacía el silencio. El silencio de los niños es el más tremendo de todos los silencios porque, amando como aman el ruido, sólo renuncian al bullicio cuando algo les trastorna, les emociona o les atemoriza. A veces, digo, se hacía el silencio. Uno de esos silencios memorables lo provocó El planeta de los simios, que vi varios viernes, porque ésa era otra, las películas se repetían. ¿Y qué? La pesadilla del coronel George Taylor en aquel mundo dominado por unos simios rencorosos nos encogía el corazón y volvíamos a casa dominados aún por la poesía de ese final en el que Charlton Heston encuentra la Estatua de la Libertad semihundida en la arena de la playa. Es ese tipo de argumentos que vuelven a los niños filósofos, y habría que estar ahí para testificar lo que sale de esas cabezas conmovidas. Ése es mi gran recuerdo, compartido con tantos, del actor de mandíbula poderosa y envergadura de héroe de otro tiempo. Era el hombre que provocaba desazón a los niños, pero también una íntima esperanza de que en sus manos la humanidad se salvaría de su desastre. Si ese hombre hubiera muerto en los primeros setenta, se le habría recordado por eso y por ser un activista de los derechos civiles de los negros; si hubiera muerto en los noventa, por eso y por liderar la defensa de las armas de fuego (que aquí tienen una connotación cultural sobre la que habría que escribir alguna vez en serio), pero ha muerto después de que el megalómano de Michael Moore le faltara al respeto en su triste vejez desmemoriada. Todo para alegría de miles de pacifistas del mundo que, en su versión más fanática, entendían que la falta de piedad está justificada si se trata de defender la causa. Definitivamente, la felicidad es cosa de fanáticos y puede ser el sentimiento más cruel. Joven hasta la muerte Me gusta el frío. Me gusta el frío en la calle y me horroriza en el interior de las casas. El amor por el frío callejero se lo debo a Nueva York. El primer invierno que viví la mordedura de los 20 grados bajo cero (algo así como meter la cabeza dentro del congelador) llegué a casa con ganas de llorar y con sabañones. ¡Sabañones! Pero la experiencia me enseñó el secreto de ir bien abrigado: camiseta interior, botas de borrego australiano, un plumas, guantes y, sobre todo, un gorro. Hay que tener la cabeza caliente. Y a pesar de caminar como dentro de un traje de astronauta, es posible mantener la coquetería, pues si bien el cuerpo se oculta, la calle se convierte en un desfile alegre de gorros y boquitas pintadas que asoman sobre la bufanda. El frío ilumina la cara y los ojos se llenan de un brillo juvenil. Hay una alegría del frío. Yo la sentí la otra tarde, caminando por el West Village, pero acabé metiéndome en una de las pocas pequeñas librerías que aguantan el tirón de la crisis, Biography, porque el frío estaba empezando a quemarme las mejillas. Me puse a curiosear entre el montón de libros viejos que se vendían a precio de crisis. Por siete dólares me compré uno de fotografía llamado El mundo privado de Katharine Hepburn. Me llevé una deliciosa sorpresa. El libro era peculiar por varias razones. La primera, no eran fotos posadas, sino escenas de vida cotidiana, tanto en los rodajes como en sus casas, la de campo en Connecticut y la de Nueva York; segunda, el fotógrafo que las hizo, John Bryson, la conoció cuando ya era mayor, hizo amistad con ella y la siguió durante toda su vejez; es decir, que el libro documenta la personalidad de una bellísima anciana que fue intrépida hasta la muerte: jugaba al tenis, hacía gimnasia y, lo más extraordinario, se bañaba en ese Atlántico que tenía a las puertas de casa todos los días, todos. Hay una foto impresionante de esa mujer de setenta y tantos saliendo del agua y rodeada de un paisaje blanqueado por la nieve: «No todo el mundo es lo bastante afortunado como para entender lo delicioso que es sufrir». Las fotos muestran a una mujer fuerte, atlética a pesar de la edad, amante de la naturaleza, tan natural como original, un espíritu heredero de la mentalidad de esa gente progresista de Nueva Inglaterra. Dejando a un lado las películas que la convirtieron en estrella, La fiera de mi niña, por ejemplo, en la que, según mi amigo el hispanista neoyorquino Bill Sherzer, hacía gala del inglés mejor articulado y más bello jamás interpretado, para mí, el rostro huesudo de Hepburn estará siempre ligado a ese personaje que tan fundamental ha sido para cierto tipo de niñas desde que fuera escrito, a mediados del XIX. Me refiero a Jo, Josephine, la hermana intrépida de Mujercitas, la que no se ajustaba a la feminidad de la época, quería ser escritora y anteponía su libertad a la cursilería en la que se suponía que tenía que educarse una señorita. La novela de Louise May Alcott, a pesar de su envoltura cursi y moralizante, a pesar de que los ojos masculinos la despreciaran porque era cosa de chicas, fue tremendamente inspiradora para quienes éramos niñas pero no nos comportábamos al uso; las que, a pesar de ser consideradas chicazos, no por ello éramos menos femeninas. Tuvo un gran ojo George Cukor cuando eligió a esa muchacha desgarbada, en desacuerdo absoluto con la Metro Goldwyn Mayer, para que interpretara a Jo, porque Louise May Alcott y ella tenían muchísimo que ver, ambas procedían de esa zona americana en la que brilló un progresismo luminoso y saludable: Louise, hija de un padre abolicionista; Kate, hija de madre sufragista, de la que heredó su coraje. Cuando Kate llegó a ser la vieja de estas imágenes, su excentricidad se había convertido en elegancia. El magazine del NYTimes le dedicó un reportaje a su estilo, lo definía como «un clásico». Ella lo explicaba más llanamente: «Tengo espaldas anchas, brazos gorilescos, así que opto por la ropa cómoda y amplia». Sin embargo, a pesar de que nunca fue amiga de destacar las curvas con la ropa, qué femenina era y qué rara esa feminidad en los años treinta, cuando protagonizó a la pequeña gran Jo. «A George Cukor —decía ella — le debo el que convirtiera mi excentricidad en virtud». Me gusta mirar las fotos y detenerme en cada detalle de sus casas, tan singulares como ella, llenas de pájaros de madera del arte folclórico americano, y de paisajes muy expresivos pintados por ella misma, de sombreros (uno por cada rodaje) y de zapatillas de deporte. Son casas llenas de experiencia y de tiempo, cocinas usadas para compartir veladas con amigos, cuartos cómodos y desordenados con un gran ventanal desde donde la actriz se sentaba a ver amanecer después de darse su gélido baño. Otro gran actor, John Wayne, con el que hizo uno de sus últimos trabajos, aparece con ella durante el rodaje. No se habían conocido hasta la vejez y todo el equipo disfrutaba de la química que había surgido entre la brava Kate y ese duque del conservadurismo que era Wayne. Por la noche, cuando ella se había retirado a dormir, el viejo vaquero le dijo al fotógrafo: «Es tan femenina. Cómo debe de haber sido a los treinta años y qué afortunado el hombre que la hubiera encontrado». El reparto de mi vida La muerte de un actor es una muerte doble o triple o infinita, porque con él se mueren todos aquellos personajes que podría haber encarnado y no le ofrecieron. López Vázquez había muerto ya un poco antes de morir porque los directores no le llamaban para ofrecerle papeles a su altura y un actor sin personajes es un hombre disminuido. Él, que era un señor al que no le importaba manifestar educadamente su fastidio, se quejaba con franqueza en una entrevista que le hizo Juan Cruz hace unos cinco años en la que el cómico brilla: no por su simpatía ni por un especial apasionamiento, brilla por su autenticidad. Es el señor mayor que no le encuentra la gracia a ser mayor, el ciudadano que no le encuentra el chiste a estos tiempos, el cómico que se siente extraño entre los suyos, el actor que no habla de su método ni de los sufrimientos psicológicos de su oficio. ¡Milagro: un ser humano que se representa a sí mismo tal cual es! Todo esto expresado con claridad de madrileño antiguo, silabeando mucho las palabras. Permítanme conmoverme por la muerte de este cómico viejo de una manera especial. Poco o nada tiene que ver esta emoción con la pomposidad que se inyecta en las necrológicas culturales y que las hace flotar como globos sobre nuestras cabezas. Pero a los globos se los lleva el viento; en cambio, el recuerdo que deja un viejo cómico está amarrado al de nuestra propia vida. Muere López Vázquez y se me dispara la imaginación haciendo un reparto con esa troupe de secundarios que protagonizaron teatro y cine en los años cincuenta y sesenta. Mi abuelo, claro, sería Pepe Isbert; mi padre, por supuesto, ese pedazo de hombre que era José Bódalo; mi madre, la dulce Elvira Quintillá; mi portero de finca, Cassen; mi tía soltera y sentenciosa, la gran María Luisa Ponte; las amigas de mi tía soltera, Lali Soldevilla, Mary Carrillo y Luisa Sala; la chacha, Florinda Chico; otra chacha, Gracita Morales; esa vecina jaquetona que llevaba un sostén de los que hacían los pechos picudos sería Emma Penella; Tony Leblanc, el amigo liante de mi padre; la secretaria de mi padre para alarma de mi madre, Conchita Velasco; mi tío soltero al que le gustaban las chicas de revista, Manuel Aleixandre; Paquito Valladares, el solterón que recita en las bodas; el director del colegio, Agustín González; el cura, Sazatornil; José Luis Ozores, la cara franca y alegre de cualquier trabajador manual; las vecinas elegantes, las Gutiérrez Caba y Rafaela Aparicio, que podría ser una abuela o una chacha, gritando a la hora de comer: «¡Que se enfrían las cocletas!». Podría seguir fantaseando con un reparto de actores que habrían de representar a todas las personas que habitaban mi universo infantil; dejando a un lado la presencia poderosa de mis padres, todos ellos serían lo que son en mi recuerdo: maravillosos secundarios que dan color y gracia a tu biografía. Lo extraordinario es que si pienso en López Vázquez, su cara se me confunde con la de la mayoría de los hombres que yo observaba desde mi estatura infantil. López Vázquez puede ser el director de banco, el empleado pelota, el portero de finca, el tío, el adulto rijoso y sobón; resumiendo: puedo asegurar que en mi escalera vivían varios López Vázquez, en mi calle, en mi familia; incluso, si pienso en las amigas solteras de mi tía soltera, a esa edad en que la cara se amojama y unos pelillos inoportunos pueblan las barbillas femeninas, si las recuerdo velando al Señor en la tarde de Jueves Santo, con sus gestos de dolor religioso alumbrados por la luz de las velas, siento que todas me miran de pronto desde el recuerdo con la cara de López Vázquez en Mi querida señorita. Cómo no extrañarle si su cara, sus gestos y su manera precisa de hablar se confunden con los de las personas entre las que me crié. Los tiempos son otros. No creo que a ninguno de los que conforman mi irrealizable reparto les hicieran muchas entrevistas a lo largo de su vida laboral. Es imposible imaginar, por ejemplo, a Rafaela Aparicio ofreciendo entrevista tras entrevista para explicar cómo había interiorizado el papel de asistenta en La vida por delante, o señalando el injusto desdén con el que la figura de la asistenta suele ser tratada en el cine, o alabando a ese genio (el director). No. Entonces se les prestaba mucha menos atención, su vida (aunque tenían la condición extraordinaria de cómicos) se parecía de manera más precisa a la de la gente común a la que debían representar. Así que cuando llegaban a aquel programa, Cómicos, de Diego Galán estaban tan ávidos de que se les hiciera caso como vírgenes a la hora de contar sus aventuras. Habían vivido mucho y podían contar mucho. Hay ahora en España grandes actores, más preparados físicamente, más intelectualizados, por así decirlo, pero debieran aprender de sus mayores, verlos una vez y otra en las buenas y en las malas películas de las que siempre salían airosos; olvidar algo de lo que aprendieron en la escuela, o desaprenderlo, buscar el misterio de representar a la gente con la que se cruzan a diario. Considerarse a sí mismos como personas corrientes con un oficio. Un oficio como el de López Vázquez que, sin ser un actor internacional, consiguió convertirse en el mejor actor del mundo, según Chaplin. Reírse de uno mismo «Quedamos y hacemos unas risas». ¡Hacemos unas risas! Creo que ésta es una de las expresiones que más he detestado en la vida. Recuerdo cuando la empecé a escuchar, hace unos años, y cómo sentí que la sociedad, al menos la madrileña, se contagiaba de ella. Ahora parece que la infección está remitiendo y no hará falta, gracias a Dios, que don Manuel Seco la incluya en su diccionario de usos. ¡Hacemos unas risas! Como si la risa fuera algo que se pudiera prever. La risa. Con lo misteriosa que es. Hubo un tiempo en que yo escribía artículos cómicos, astracanadas. Había gente que me invitaba a una cena con la esperanza de que yo fuera, en parte, la principal hacedora de esas risas. A mí, la posibilidad de decepcionar me sumía en un mutismo melancólico. Recuerdo que para ganarme la simpatía del lector echaba mano de un humor flagelante; de los dos payasos, por así decirlo, yo siempre era la tonta, la que recibe las bofetadas, la que no había leído, la que no tenía ni puta idea y metía la pata; me inventaba cartas de lectores que me insultaban o que me hacían absurdas recomendaciones para mejorar mi rendimiento columnístico. ¡Disfrutaba tanto metiéndome conmigo! ¡Era tan liberador ser Garbancito, Calimero, el Tonetti, el Lazarillo, Gordito Relleno! Había un placer especial en poner todos los posibles defectos encima de la mesa de disección y hurgar en esas diminutas cicatrices de la infancia que la memoria esconde, pero no destruye. Me lo pasaba de vicio —nunca mejor dicho, de vicio — porque siempre hay algo mórbido (aunque ferozmente divertido) en hacer de uno mismo motivo de risa. Lo inaudito es la reacción que provoca este tipo de humor selfdeprecating, de burla de uno mismo. Hubo quien se creyó al pie de la letra ese personaje; hubo otra gente, bienintencionada, que me aconsejaba seguir una terapia para subir una autoestima maltrecha, y, sí, también hubo quien entendió que se trataba de una gran broma. Pero a lo que yo iba, el humor siempre es un oficio que llena de melancolía a quien lo practica porque, de alguna manera, sale dañado. El humor se construye con los defectos, no con las virtudes; por eso en el teatro clásico hay una astuta repartición de papeles: el galán es listo, guapo, pero no es el gracioso; el gracioso es el que se lleva alguna hostia por malicioso, el que sale escaldado, pero, a fin de cuentas, el que se lleva las risas del público. Eso es algo que los actores suelen asumir cuando interpretan una obra clásica, pero que no aceptan tan fácilmente cuando se enfrentan a un papel contemporáneo: ellos quieren ser los guapos, pero también los más ocurrentes. Sin embargo, hay una regla difícil de romper: el guapo trabaja con sus virtudes; el gracioso, con sus defectos. Así ha sido siempre. En la vida y en el arte. Ésa es la razón por la que el humor provoca empatía; a todos nos gusta cómo a otro le salen las cosas mal, se cae, es un pobre hombre, un desgraciado, y ésa es la razón por la que el humor provoca melancolía a quien lo practica: ¿no es un drama buscar el cariño y la atención de los demás haciendo el payaso? Esta semana fui a ver una exposición que me hizo reír, pero que me dejó también un regusto tristón, la de Chaplin-Charlot que hay en el Caixa Forum. La muestra relata con fotos y escenas de películas la historia del cómico: de los primeros esbozos de Charlot, que al principio era un borde malintencionado, a ese personaje hilarante, pero capaz de sentir amor y compasión, que Chaplin construye con el paso del tiempo. Cuando llegué a casa me puse a leer su libro de memorias, titulado egocéntricamente Mi autobiografía. Se abra por la página que se abra, siempre ofrece una escena interesante. Leo, por ejemplo, que el novelista Somerset Maugham le había descrito, a Chaplin, como ese artista que, habiendo alcanzado la riqueza y la fama, echaba de menos la libertad de sus años de niño pobre en las calles más sórdidas de Londres. Chaplin, que, efectivamente, sabía de verdad lo que era la miseria, deshace este malentendido que le molesta: «Todavía no he conocido un pobre que añore la pobreza o que halle la libertad en ella». Qué razón tiene, ¡cómo va a dar libertad el hambre! Pero eso no quita para que las cómicas historias de su vagabundo se nutrieran de aquellos años de penuria. En la semipenumbra de la exposición reímos con una escena de boxeo de Luces de la ciudad. Prodigiosa coreografía. El humor sin palabras. Pienso de pronto que el humor de los Hermanos Marx, tan apoyado en el sarcasmo verbal, sigue provocando hoy el mismo tipo de risa que cuando se creó, pero que el humor chaplinesco, basado en la pantomima, despierta una risa que se transforma en melancolía en cuanto la historia acaba. Si van por el paseo del Prado y les sobra un rato, suban, vean a ese Charlot boxeando. Si no se ríen, les devuelvo el dinero que se han gastado en el periódico. También encontrarán el rostro de Chaplin en Candilejas, ese viejo cómico de vodevil que ya no arranca una carcajada del público. Entre una escena y otra está el paso del tiempo, la transición de lo cómico a lo dramático. Ayuda a entender el placer y el daño que provoca el humor a quien tiene la osadía de hacer de él su medio de vida. Contertulios sin fronteras Ya nadie se acuerda, pero hubo un tiempo en que no existían los contertulios. Nadie se acuerda de que entonces, en ese tiempo, que a partir de ahora llamaremos a. c. (antes del contertulio), los programas se trufaban con expertos en la materia que se trataba y ya está, a tomar por culo la bicicleta. Si el programa trataba de viajes se invitaba a Luis Carandell, contertulio de la época precontertuliar; si la cosa iba de niños aparecidos se requería a Jiménez del Oso (antecedente del inefable Iker Jiménez); si iba del Papa, a Papaloma; si del corazón, a Tico; si de humor, a Chumy Chúmez; si de flamenco, a Lauren Postigo, y así seguía la lista. A muchos de ellos, el tiempo se los tragó y permanecen sólo en la mente de algunos de nosotros, esos seres absurdos que andamos a caballo entre el mundo pop y el mundo camp. Su época pasó, ahora reina el contertulio. El contertulio se diferencia del experto en que no se le requiere para que opine sobre un campo específico, para nada; al contertulio sólo se le exige que sea vehemente, no respete el turno de palabra y anime el cotarro. Por ley, no puede haber un contertulio soso. El contertulio soso es contertulio muerto. Antes, o sea, hace cinco años o así, cada programa o cada canal de televisión tenía una serie de contertulios fijos que no se repetían en ninguna otra emisora. Cada grupo de comunicación optaba por unos o por otros por razones ideológicas o de simpatías estéticas. Ahora no, ahora la cosa es muchísimo más estrambótica: los contertulios son los mismos en todos los programas de todos los canales, lo único que cambia es el presentador. Tiremos de datos. Pongamos que ahora mismo hay en activo en la España plural unos cincuenta contertulios; bien, pues estas pobres cincuenta criaturas tienen que ir de una contertulia a otra, sin quejarse, dejándose la salud en esos cinturones suburbanos que los llevan de una tele a otra, marchitando su piel en salas de maquillaje, para hablarnos o chillarnos sobre el rey, la Educación para la Ciudadanía, el aborto, Carla Bruni y Rouco Varela. Escojamos un contertulio al buen tuntún, Miguel Ángel Rodríguez, ese hombre. Ese hombre salta de la tertulia de Curry (esa diosa de Telemadrid supercolgada en YouTube por una juventud que no sale de su asombro) a esa otra del micrófono del coitus interruptus (¿59 segundos?) y a una charleta de madrugada en Telecinco. Preguntarse de dónde saca tiempo nuestro hombre para informarse, dado el torrente de opinión que sale por esa boca, sería una chorrada propia del siglo XX; en el siglo XXI cabe plantear el asunto en términos más humanos: ¿cuándo duerme, come, hace vida familiar, o incluso otras cosas, ese hombre? El señor Rodríguez es sólo un nombre al azar porque a mi cabeza me vienen otros: el inagotable Sopena, la agotadora María Antonia, el republicano Rafael Torres, todos aquellos que ya, olvidados de que fueron algo así como contertulios políticos, se han adherido también a las tertulias de Ostos, Mila Jiménez o Bárbara Rey, siguiendo la estela de Sarkozy, que convierte la política en prensa rosa y el cotilleo en política. Todos en el mismo puchero. ¡Y lejos de mí la intención de criticarlo! Al contrario, lo que siento es seria preocupación por estos seres que con generosa intención de entretenernos se están dejando la vida. El otro día, de la forma más natural del mundo, nuestra María Antonia decía en una tertulia nocturna: «Como ya afirmé esta mañana en una tertulia de Radio Euskadi…». Hace años, estar tan expuesto mediáticamente hubiera provocado algún pudor, ahora yo diría que el verdadero contertulio es el que tiene tres tertulias de media al día. Con menos de eso eres un desgraciao. Eso sí, con más de seis tertulias se han dado casos de contertulios colapsados, porque las personas necesitan un respiro (no me refiero a los espectadores, que también), que han tenido que ser reanimados en el mismo plató. Tanto es el trajín de los contertulios que se ha creado una Brigada Central del Contertulio. La sede está en Sanchinarro, y de allí salen en minibuses que pasan el día de una tele a otra intercambiando contertulios. Desde que existe la Sede, todo se ha simplificado muchísimo. Cuando se da el caso, por ejemplo, de que un contertulio se colapsa tras seis tertulias seguidas —porque un contertulio, contra lo que pudiera parecer, no es un replicante, sino un ser humano—, la cosa se resuelve inmediatamente: el canal llama a la Sede y pide un contertulio de las mismas características del colapsado: «¡Urgentemente, un fanático defensor de ZP!». O bien: «¡Necesitamos un excomunista que piense que el PSOE nos va a obligar a casarnos con gays, tener hijos adoptados y abortar a los biológicos!». Ah, en la Sede Central del Contertulio encuentras el abanico completo de la variedad española. No es un abanico grande, pero qué le vamos a hacer, no damos más de sí. Como dice el psiquiatra Trujillo, mientras a un anglosajón tardas años en conocerle, el español se te da enterito en cinco minutos; basta con que largue tres opiniones para que sepas si es de los tuyos o es un perfecto gilipollas. Así juzgamos nosotros a un contertulio: o de los nuestros, o gilipollas. Para que luego digan que no están cumpliendo una labor educadora con la ciudadanía, qué diantres. La tía María Todavía hay mucho que rascar en materia de biología evolutiva. Yo lanzo gratis una teoría. Espero que si algún científico me está leyendo no la deje caer en saco roto. Ahí va: dentro del consabido grupo de los Homo sapiens podemos distinguir dos importantes subgrupos: el primero sería el de los seres humanos, y el segundo, el de los directivos de televisión. El grupo de los directivos de televisión es infinitamente menos numeroso que el de los seres humanos, pero su influencia es mucho mayor. Me atrevería a asegurar que el pequeño grupo de directivos de televisión puede joderle la vida a los habitantes humanos del resto del planeta. Tengo sabido que hay hijos de directivos de televisión que aseguran que sus padres también son seres humanos. Pobrecillos, bastante cruz tienen con haber sido concebidos por un directivo. Dicen los hijos de los directivos de televisión que sus padres, en casa, se comportan casi como cualquier ser humano. Correcto: el directivo de televisión, cuando está fuera de las instalaciones, puede pasar por ser como nosotros; pero en cuanto entra en las instalaciones, ay, ahí se ve su verdadera naturaleza. No hablo desde el desprecio —al contrario, a mí también me gustaría ser directivo de televisión—, pero con eso se nace o no se nace, y yo nací, o bien para trabajar para ellos, o bien para telespectadora. Los directivos de televisión se reproducen de la manera más rara que jamás se haya visto en una especie. Me explico: un directivo de televisión no tiene por qué tener hijos que también salgan directivos. El directivo nace por generación espontánea, o sea, el directivo de televisión vendría a ser como los de Bilbao, que nacen donde les sale de los huevos. Usted que está embarazada, por ejemplo, puede estar albergando en su vientre a un directivo y no saberlo. Es un poco como en la película La semilla del diablo. El directivo de televisión no le dice a sus padres: «Quiero ser directivo de televisión». Para nada. Lo lleva oculto el muy truhán durante todos los años de su formación hasta que logra introducirse en una cadena, y entonces se transforma, como Superman, porque al entrar en las instalaciones de una tele al directivo se le pone una cara de directivo inconfundible. Yo he tenido delante de mis narices a muchos directivos y he sentido en mis carnes que no eran seres humanos. Serían más bien titanes: mitad hombres, mitad dioses. Si al directivo le presentas un proyecto, el directivo siempre sabe, no me preguntes por qué, si el proyecto va a funcionar o no. El directivo dice cosas tales como: «A mi tía María esto no le gusta, mi tía María esto no lo entiende». Todos los directivos, aunque sean italianos, tienen una tía María que es la que corta el bacalao y para la que escriben todos los guionistas de la tele. Los guionistas de la tele rezan para que a la tía María le guste el resultado. Como a la tía María no le guste el primer capítulo de una serie, la serie se va a la mierda (hablando en plata). En realidad, todas las televisiones, públicas o privadas, trabajan para esa tía María. Hay veces que los directivos de televisión se equivocan y desdeñan un programa que luego se convierte en éxito en otra cadena; entonces lo que hacen es copiar por el morro el programa, y cuando consiguen ganar en audiencia al que despreciaron sueltan frases como: «Estaba claro; la fórmula era buena, pero fallaba el formato». Y se quedan tan desanchaos. Son frases que no entiende nadie, pero que producen un efecto paralizador en los pobres empleados. Yo fui pobre empleada y escuché muchas frases paralizadoras y enigmáticas. Pasé años escribiendo para la tía María de mis directivos. No pocas veces me volví con el rabo entre las piernas a mi máquina de escribir, mientras por los pasillos se oían los gritos del directivo: «Eso está muy bien para tus amiguitos progres, pero aquí estamos para divertir a la tía María». Los seres humanos que trabajábamos para los directivos poníamos a parir a los directivos. Eso es así desde que el hombre es hombre y la tele es tele. Para nosotros, un directivo era un individuo que se sacaba la sabiduría de la manga, que parecía que sabía mucho. Pero su misterio radicaba en que mandaba mucho. Ayer leí un reportaje que me hizo muy feliz y quisiera compartirlo con ustedes: una serie de televisión barata y alternativa fue rechazada por la cadena norteamericana NBC. Los directivos aseguraban que a su tía María esa mamarrachada le parecería una caca. Los actores, guionistas y director de la serie se quedaron desolados. Alguien, no se sabe quién, colgó la serie en la página YouTube, en Internet, y en dos semanas más de trescientas mil personas entraron a ver el vídeo. De pronto, todas las leyes indiscutibles de los directivos de televisión se han venido abajo. Los internautas aprobaron democráticamente lo que los directivos habían augurado como un fracaso seguro. La pregunta del millón es: ¿y si con Internet los directivos de televisión se convirtieran en una especie en extinción? Peor aún, ¿y si con Internet los directivos de televisión se vieran forzados a ser seres humanos? No sé qué pensará mi amigo Javier Sampedro del asunto, pero todo esto puede dar un vuelco a la teoría evolutiva. Si esa especie llamada «directivos» empieza a tener que reconocer que no son más listos que los seres humanos, o que son igual de tontos, puede que hasta confiesen que muchas de las series mejores de televisión se hicieron con la desconfianza de quien mandaba. El ejemplo más clamoroso es Seinfeld. Los directivos decían: ¿a quién puede interesarle una serie sobre tres neoyorquinos sin oficio ni beneficio con un humor tan local, tan judío? Hoy, Seinfeld es el clásico del que copiamos todos. Y a la tía María, gracias a Dios, le dieron mucho por saco. ¿Te acuerdas, Marilyn? Hay todo un género literario que practicaban los amantes sarnosos del cine y que podríamos denominar ¿Te acuerdas, Marilyn? El género ¿Te acuerdas, Marilyn? consistía en rememorar lo buena que estaba Marilyn, lo salido que estaba el experto, lo gris que era la realidad, el paréntesis de ilusión de la sala oscura y lo deprimente que resultaba salir del cine un domingo franquista para sentir, ¿te acuerdas, Marilyn?, que las mujeres no eran como ella. Todos hemos sucumbido en algún momento de nuestra andadura al género TeacuerdasMarilyn; yo (sin ir más lejos) soñaba en mi adolescente lonely room con escribir un artículo en semejante estilo. Me encontraba, eso sí, en la tesitura de tener que cambiar a Marilyn por un actor, ¿Te acuerdas, Humphrey?, lo cual quedaba raro porque tradicionalmente los críticos de cine eran hombres y rijosos por antonomasia o por falta de actividad sexual, y en los festivales, TeacuerdasMarilyn, el crítico, rodeado de extraordinarias mujeres, no se comía un rosco. De esto último, Marilyn se acuerda perfectamente. Acostarse con el crítico fue siempre tan de quinta como acostarse con el guionista. El otro día escuché un chiste americano al respecto: «Esto es una actriz polaca que se acuesta con el guionista». Ése es el chiste. Hay que explicar que en los chistes americanos a los polacos les toca el papel de tontos. Generalizando, me atrevo a afirmar que no ha sido el sector intelectual el más afortunado en conquistas sonadas. De hecho, Arthur Miller pasó su existencia postMarilyn entre asombrado y harto de su propia hazaña, sobre la que le preguntaban más que sobre su obra. Esta semana yo tuve un imperdonable momento TeacuerdasMarilyn. Fue en la Estación Central de Nueva York, en una exposición que rememora la relación que esta ciudad ha tenido con el cine. Había fotos, películas y un dato interesante: en los sesenta, el alcalde John Lindsay se propuso promover Nueva York como escenario cinematográfico y competir con Los Ángeles. Desde ese momento, TeacuerdasMarilyn, Nueva York aparece de tal manera en el cine que la memoria de los europeos, incluso la nostalgia, está compuesta de iconografía neoyorquina. En la exposición, una gran pantalla ofrecía imágenes de películas. No había casi nadie frente a ella. La multitud pasaba entre los stands presurosa, de camino al tren que los llevaría a casa. Pero ahí estábamos esos dos españoles cinéfilos, jugando como los niños cuando compiten por quién adivina antes cuál es el producto que se anuncia en la tele. Decíamos los nombres de las películas en voz alta. Algunas de ellas fueron rodadas en el mismo escenario en el que estábamos nosotros: Cary Grant desesperado por tomar el tren a Chicago en Con la muerte en los talones, la ciudad sumergida de Lex Luthor en los sótanos de la estación, o esos dos desconocidos, Meryl Streep y Robert De Niro, que se enamoran en un tren de cercanías. Ahí estaba el Nueva York de las piernas de Marilyn, el tremendo de Scorsese con esa imagen del taxista perturbado caminando por aceras llenas de putas, chulos y drogadictos que certifican cómo fue de verdad la ciudad en los setenta, el Nueva York del Dakota endemoniado, la visión negra de Spike Lee, la ciudad de los emigrantes en Érase una vez en América, el Manhattan estudiantil de Cuando Harry encontró a Sally, el de la esquina de Brooklyn en Smoke, la ciudad subterránea de John Travolta en Fiebre del sábado noche, el pavoroso Nueva York de La mujer pantera o ese Manhattan tan particular de Woody Allen, que se ha impuesto sobre todos los demás nuevayores, convirtiéndose en la postal que los europeos buscan cuando vienen. ¿Qué hombres feos no jugaron a ser tan ingeniosos como Woody y llevarse a la chica guapa, original, estilosa, a la cama? ¿Qué mujeres no quisieron ser Diane, vestida de clown sexy, libre, joven y contradictoria en una ciudad en la que parecía posible tener cien aventuras amorosas, vivir del cuento y probar la esencia del mundo? La estampa woodyallenesca es tan maravillosa y tan irreal como una película musical. Sus personajes, como decía The New Yorker, ponen cachondos a los espectadores, no desde un punto de vista sexual, sino por el nivel de vida que disfrutan. Son guionistas y ricos, son profesores y ricos, son documentalistas y ricos. Esto sólo ocurre en las películas. El mundo que los rodea parece no hacerles daño ni rozarlos, ellos viven absortos en desengaños, amores y problemas morales. Pero es tan hermoso que se ha convertido en un emblema, en el símbolo de la felicidad. El turista vuelve a casa con la confirmación de que ese mundo existe. El que se queda a vivir, sin embargo, va abandonando el sueño Woody y al año se empieza a hacer duro como el pedernal. No te quedes mucho tiempo en Nueva York, que te harás duro, dicen. Va para un siglo que la imaginación dejó de estar alimentada en exclusiva por la literatura. Llegó el cine, y la nostalgia se intoxicó de sentimientos TeacuerdasMarilyn, que son fatales para la inteligencia. De alguna forma, el personaje de Woody en Sueños de un seductor es un loco como don Quijote, alguien que sólo sabe ver la vida a través de héroes cinematográficos. Por fortuna, hoy los jóvenes ya no se recordarán a sí mismos como esos soñadores calenturientos de cine de domingo. Tienen el sexo al alcance de la mano (me refiero al sexo opuesto). En cuanto a mí, nunca escribí mi artículo TeacuerdasMarilyn. El género de hablar de tú a los dioses estaba ya suficientemente manoseado. Hasta yo, que era tan tonta, me di cuenta. Razones para quererlo Se me saltaron las lágrimas. Yo, que no lloré cuando murió, porque estaba en Nueva York y allí su muerte se diluyó en la irrealidad de otra vida, me sorprendí a mí misma emocionada, dos años más tarde, al ver una imagen suya, de niño, en un libro de Alfonso. «El periodista don Eduardo Haro —dice el pie de foto — y su hijo». Su hijo, el que sería luego Haro Tecglen. Una criatura de unos siete años, aún inocente de sí mismo, aún libre de su propia peripecia. Creo que en ese momento olvidé algunas de nuestras diferencias, me libré de su sarcasmo hiriente y se quedó reinando en mi corazón lo más valioso de la que fue, estoy segura, una amistad: las mañanas en la radio, su devoción por aquel Manolito que escuchaba con su hija Yamila, algunas cenas en Casa Perico. Verlo en aquella foto de los años treinta, tan vulnerable como cualquier niño, me hizo presentir esa otra parte de la vida que arrastran todos los que fueron criaturas de posguerra. El temible Haro era un hombre al que ibas a matar, pero al que finalmente no matabas porque de pronto él mismo anulaba la tensión que había provocado con una manifestación de afecto. De aquellas cenas nació otra amistad. Haro, o el tío Eduardo, como yo le llamaba, nos trajo a la mesa a sus dos mejores amigos, Emma y Fernando. El mejor regalo que nos hizo el columnista. Yo a Fernando lo había adorado desde niña. Respiraba su gracia en las viejas comedias, y en mis shows caseros de niña cómica imitaba su voz repitiendo los diálogos de una película que me fascinaba: Adiós, Mimí Pompón. Tanto debí de estirar la gracia que en mi casa me acabaron llamando Mimí. Luego lo he adorado por muchas razones, algunas están a la vista de todo el mundo. En eso pienso ahora, cuando, como tantos otros, espero mi turno para leer un poema suyo en el teatro Español. El tango «Caminito» de fondo, el cuerpo del hombre que fue Fernando en el centro del escenario y los suspiros de los cómicos a modo de oración laica. Pienso en mis razones para quererlo, que compartiré, seguro, con muchos lectores: La voz, esa voz con la que leyó el prólogo del Quijote una noche en la Residencia de Estudiantes; la voz que leía en un audiolibro El viaje a ninguna parte y con la que mi hijo se dormía cuando era chico; la voz atemorizante y la voz tiernísima de alguna madrugada en su casa; los ojos azules, grandes, los ojos que daban susto y los ojos que daban abrigo, ojos de hombre joven y sexual, a pesar de los años; su pelo, pelirrojo en un país sin pelirrojos; su rareza física, que le hizo muy atractivo para las mujeres, aunque él coqueteara con la idea de haber sido un hombre feo; su conversación, esas extravagantes afirmaciones que desgrana en la película de Trueba y Alegre, y que te hacen desear que ese hombre siga contando; su falta de impostura, algo que deberíamos aprender todos los que hablamos públicamente, pero más los nuevos cómicos, los de ahora, esos de fama excesiva que sin haber aprendido a actuar en el cine actúan desmedidamente en la vida real; su amor por la pronunciación, por decir los diálogos para que el público los entendiera, al contrario de ese balbuceo naturalista tan en boga; su amor a la libertad individual, la que le fue concedida gracias a vivir en un mundo de cómicos; su voluntad de ser un hombre formado; la entrega a su oficio, como si fuera un carpintero bien disciplinado que se levanta por las mañanas y hace una mesa, una silla, lo que toque; su escasa propensión a hacerse el gracioso, a pesar de ser el centro de las reuniones; la irritación que le producía la estupidez; su pelo, que parecía fosforescente; la fidelidad a sus amigos; la necesidad de que le tomaran en serio siendo un cómico entre los intelectuales y un intelectual entre los cómicos; la compasión con la que retrató a los cómicos de la legua; la admiración con la que se le oía hablar de sus compañeros (no es algo tan habitual); el rechazo a ese desprecio que practican los ignorantes; su amor por un lujo de porche con columnas; sus preocupaciones económicas de niño pobre; su amor por las mujeres; su talento para escribir diálogos, su talento para decirlos; su falta de pudor para hablar del fracaso; la reivindicación furiosa de que se le tuviera respeto en esta época en la que cualquier imbécil se te sube a la chepa; su forma de escribir, clara, precisa y sentimental; su falta de pretenciosidad; la inseguridad con la que entró en una Academia en la que otros ingresan tan sobrados. La inteligencia. La sonrisa avergonzada que le provocaban comentarios como el de Emma Penella, que en la cena en su honor que le brindó la Academia de Cine le dijo algo así como: «Fernando, Dios te ha dado muchos dones, todo lo haces bien; pero, hijo mío, qué carácter tienes». El hechizo que provocaba su presencia, el que provocó en mi hijo. El niño se quedó mirándolo toda una noche porque aquel hombre no era real, parecía sacado de un cuento. Y a esa magia contribuía la mujer que añadió encanto a su encanto, Emma Cohen. En eso pienso mientras la veo, a Emma, con la sonrisa de los tristes, colocarme en el atril las hojas del poema que voy a leer de Fernando, como si con esa pequeña tarea pudiera borrar el hecho tremendo, la muerte. Amparo y desamparo La suerte, la salud, las buenas compañías, las malas, el dinero de la familia, la educación, el cariño, el país de origen, la suerte, la voluntad, los genes, la cobardía, la suerte, el carácter, el físico, la inteligencia práctica, la creativa, la emocional, la Historia, la historia íntima, la valentía o la temeridad, la combinación de todos estos factores y de mil factores más. Ah, ¿qué determina una vida? Existen ideologías absolutas que proclaman que la vida sólo estaba supeditada al factor económico; hay religiones que nos ven como peones en manos de la voluntad divina; hay culturas, como la americana, en las que se carga sobre los hombros del individuo toda la responsabilidad del éxito o el fracaso, y otras que tienden a aliviar el peso y a poner el destino en manos de la suerte; hay fanáticos de la genética que piensan que el destino del individuo está escrito en su ADN. Y qué estrecha es cualquiera de estas visiones, por mucho que algunas estén disfrazadas de racionalidad. La visión más sofisticada que los científicos nos transmiten hoy sobre la realidad es que una vida o un hecho están sometidos a tal multiplicidad de factores que las predicciones resultan imposibles. Lo pienso mientras leo las necrológicas, las crónicas bienintencionadas o los comentarios morbosos sobre la vida, pasión y muerte de Amparo Muñoz. Únicamente la vi una vez, a principios de los ochenta, creo que entrando en los estudios de la radio. Entonces pensé: es la mujer más guapa que he visto nunca. Ahora pienso: es la mujer más guapa que recuerdo. Sólo me pareció comparable a otra belleza que contemplé al natural, la de Whitney Houston, en una hamburguesería de Los Ángeles, vestida con vaqueros y gabardina y coronada con una especie de tocado africano. Esta imagen de diosa era previa, por cierto, a su deterioro físico por el consumo de crack. Siempre me ha perturbado el destino fatal de las personas bellas. Tal vez porque entre todos los factores que intervienen en nuestro destino el atractivo físico es una carta de presentación al mundo como hay pocas. ¿Qué hay en la desventura vital de Amparo Muñoz (o lo que sé de ella) que tanto me conmueve? Imagino que algo hay en esta historia que me recuerda a la de algunas mujeres que he conocido. Decía un personaje de Érase una vez en América que se reconoce a los ganadores desde el puesto de salida. No estoy de acuerdo. En esa generación cuya juventud atravesó los años ochenta había posibles ganadores que se quedaron tirados a mitad del camino, o que tuvieron una vejez prematura, de dientes perdidos e innumerables enfermedades asociadas a la mala vida. ¿Eran mejores que los que no cayeron en la droga? En absoluto, puede que fueran los más temerarios, que les faltara el necesario instinto de autoprotección o que su adicción estuviera estrechamente relacionada con una pasión amorosa o con una malentendida camaradería. Pero buscar culpables es no haber conocido la época. La droga estaba por todas partes y el discurso que frivolizaba sobre su uso era el signo de los tiempos. Conocí algunas jóvenes como Amparo Muñoz, no de belleza tan apabullante, pero sí con un atractivo como para que los hombres volvieran la cabeza. O la perdieran. Cuántas veces recordando a aquellas chicas he tenido la sensación de que había algo en la mezcla de belleza y carácter audaz que las predestinaba desde la niñez a una ruina prematura. Pero es absurdo, esos espíritus valientes podrían haber empleado su exceso de audacia en algo para lo que también hace falta un gran valor: construirse una existencia sólida y verdadera. En los últimos días de su vida una Amparo ya fantasmal recorría las desoladas calles del barrio de la Palmilla en Málaga. Algunos cámaras televisivos acudieron al olor de la desgracia y especularon sobre un desenlace fatal. Cuando hablaban en los corrillos rosas sobre la misteriosa enfermedad que padecía se hacía un silencio que pretendía revelar aquello que no podía nombrarse. Ya en los años ochenta hubo quien tuvo prisa por matarla. Le diagnosticaron una fase terminal de sida. Así, en titulares. Qué asco. Como si fuera una acusación de la que la víctima debiera defenderse. Los mismos que la mataron hace más de veinte años ahora rumiarán su muerte. Es el personaje perfecto para los rumiantes. No se acaba nunca de masticar: la Miss Universo que lanza la corona por la ventana, la vividora, la drogadicta, la actriz, la mujer de amores frustrados, la que vuelve a un barrio humilde después de una larga y desdichada aventura a esperar la muerte. Y yo añadiría, y puede que hasta no me equivoque, la del espíritu cándido, inocente, que no tiene la astucia o la picardía como para dosificar su belleza y entregarla a quien la merezca, y que en esa falta de criterio o de mecanismos naturales de defensa se deja llevar de la mano del más cretino hacia el peor de los mundos. Todo lo que las demás chicas envidiaron de ella, la belleza y el arrojo, se vuelve en su contra. Esto es lo que yo añado o invento de esta historia, por creerla parecida a la de otras Amparos que conocí de cerca. El escritor, a fuerza de hacer conjeturas, a veces acierta. Ya lo dijo Machado: «Se miente más de la cuenta / por falta de fantasía: / también la verdad se inventa». Pasar miedo Hablaba desnuda frente al espejo mientras se secaba el pelo. Llamaba la atención el desparpajo con el que durante tanto rato se exhibía sin ropa. Lo habitual es que la desnudez dure lo que dura el camino del casillero a la ducha o ese minuto que se emplea en untarse una hidratante y ponerse la ropa interior. Así la vi muchos días, enfrascada en una conversación con alguien que, pensé, debía de surgir de un pequeño auricular encajado en su oído. No me pareció extraño, de la misma manera que ya no provocan asombro las personas que hablan solas por la calle. Al paseante que habla y gesticula mientras camina se le excusa la extravagancia imaginando que se trata de una conversación telefónica, real. Tal vez algún día pruebe a colocarme un auricular con un cable visible que termine en el bolsillo. Sin teléfono, claro. Quiero experimentar lo que sienten los habladores solitarios, los verdaderos, los que rumian su vida por la calle. Ya supe cómo era aquello de cantar a la intemperie. Puse un día mi pie en Central Park, busqué en el iPod el rastro de mis canciones favoritas y eché a andar cantando como si estuviera inmersa en un musical, ese mundo en el que a veces nos gustaría vivir. Andaba yo tan satisfecha con mi proeza cuando se me cruzaron varios corredores tarareando alguna de esas canciones que estimulan la marcha. Cantar moviéndose no tiene mérito, pensé, para lo que hay que tener agallas es para detenerse y componer una escena. Y cuál no sería mi sorpresa cuando encima de una roca o bajo la copa de un árbol encontré a hombres jóvenes y solitarios declamando un monólogo. Actores. ¿Cómo no va a ser esta tierra la cuna de la interpretación? En Nueva York el listón de la extravagancia está tan alto que una española como yo, nacida en el país que inventó eso que se llama «la vergüenza ajena», tiene poco que hacer. En esta nación de pioneros, los verdaderos trastornados, los que padecen un hondo sufrimiento interior, pasan a menudo desapercibidos. Tanto, que me costó descubrir que aquella belleza que veía en el gimnasio conversando ante el espejo no hablaba con nadie. Con nadie real, quiero decir. Una mañana, después de mis ejercicios, me senté en una colchoneta para mirar un rato la clase de danza contemporánea. Tras la cristalera, con el sonido de la música amortiguado, veía bailar a esas treinta personas, que de manera rápida, admirable, atendían a cualquier gesto del profesor. Entre ellas, estaba la habladora solitaria, concentrada en el baile, sonriendo para sí misma, sin ninguna interacción con sus compañeros. Un día, mientras me duchaba, escuché un llanto. El llanto surgía de otra ducha. Al llanto le siguieron gritos llenos de reproches, de desesperación. Arropada con la toalla salí al pasillo y allí me encontré con otras mujeres que habían hecho lo mismo. Nos miramos y miramos la última ducha, de la que procedía aquella especie de guerra de una sola combatiente. Alguien preguntó en voz baja: «¿Qué hacemos?». De pronto, el sonido del agua cesó. La bailarina salió y sin mirarnos, sin reparar siquiera en nuestra presencia, se marchó desnuda hacia el espejo donde habría de conversar como todos los días. El trastorno, cuando es verdadero, da miedo. En realidad, es un miedo a uno mismo, a que la persona cuerda que creemos ser nos abandone dejándonos en manos de la locura. Pienso en la desdichada bailarina de mi gimnasio cuando en los cines Lincoln, los que están frente al Lincoln Center, veo la película Cisne negro. Todo en el paisaje de la historia es familiar para mí, y seguramente para el resto de espectadores, porque estamos en el barrio, el Upper West, que enmarca las idas y venidas de la bailarina torturada. Mi barrio. La misma parada de metro que tantas veces he tomado para subir a casa después de un concierto y de la pizza obligada en Fiorello; el mismo entorno que se vuelve de pronto amenazante tras haberlo visto a través de los ojos trastornados de Nina, la bailarina que encarna Natalie Portman. Nunca, repito, nunca, he visto una entrega semejante de una actriz a un papel. Nunca una interpretación tan comprometida. Nunca he asistido a una representación del terror interior como en esta historia. No sé si con otra actriz hubiera sido convincente. Pero ver trabajar a Natalie Portman aquí es percibir cómo el conseguir la excelencia en ese oficio, el de actriz, está reservado sólo a unas cuantas personas que al don con el que nacieron unen un espíritu concienzudo en extremo. Estoy convencida de que algunos padres habrán visto en Nina, la bailarina que busca obsesivamente la perfección, a sus propios hijos, adolescentes brillantes que convirtieron su afán de superación en una patología; cómo creyeron perderlos, cómo los sintieron perdidos en un tenebroso viaje interior. De camino al metro intento contrarrestar el escalofrío que me provoca el recuerdo de Nina con esa otra Natalie Portman que apareció en los Oscar, gloriosa, embarazada, sonriente. Nada que ver con la muchacha frágil que vomita todo lo que come. Pero al darme cuenta de que tendré que bajarme en la 103, la misma parada cutre y sombría de la que Nina se apea a diario, levanto la mano y tomo un taxi. Qué poco saben del miedo los que nunca lo pasan. II. Negro sobre blanco El Planeta y su fauna Nosotros, en casa, le tenemos ley a santa Teresa, porque hace dieciocho años, Teresa, la santa esposa del viejo Lara, puso en manos de mi novio un premio, el Planeta, que nos permitió comenzar una vida que se nos presentaba económicamente imposible. Fue un 15 de octubre, día de santa Teresa de 1991, en un comedor abarrotado de gente que parecía haber compartido tantas cenas gratis como chismes literarios. Cuando sonó el nombre del ganador se me lo llevaron medio en volandas y lo colocaron en un estrado, junto a un Pujol, un Lara y un Néstor Luján. Todos ellos con más mundo y una sonrisa más encajada. La sonrisa de un ganador del Planeta (a no ser que sea un vicioso de la celebridad) suele ser de susto. Susto por lo que se le viene encima y por el público asistente, que chismorrea de tal manera ante el ganador que se puede distinguir la nube de sarcasmo que flota por encima de las cabezas. Yo, desde mi rincón, recuerdo haber sentido aquella noche un pánico escénico delegado. Pero dejando a un lado el miedo a una exposición tan despiadada, el premio cumplió su función: más lectores y más tranquilidad económica, que en ciertos momentos es un sentimiento que se parece mucho a la felicidad. Bien, la vida siguió, el trofeo fue a parar a la estantería de una madre, el dinero nos lo comimos y los libros continuaron escribiéndose a pesar de la pereza. Aquel recuerdo planetario parecía encapsulado en el tiempo, hasta que hace unos seis años me entero por la radio, de boca de un cronista cultural tremendamente informado, que el Planeta ese año me toca a mí y acto seguido añade que la dotación del premio ha aumentado un 40% y que la ganadora, yo, se va a embolsar una suma astronómica. Durante unos segundos fugaces sentí una alegría infantil, lo juro, porque eso de «tocar» me sonaba como a la lotería y en mi familia siempre hemos tenido gran suerte en los juegos de azar. Aquella misma tarde me empezaron a llamar mis hermanos: para felicitarme por anticipado y para contarme sus muchos problemas económicos. Les decepcioné una vez más: no podía ganar un premio al cual no me había presentado. El caso es que aquel rumorcillo se ha mantenido latente y, cada octubre, los echadores de cartas culturales vislumbran mi nombre entre los de los posibles ganadores. Este año uno de esos aramis fuster del periodismo cultural lo vio no claro, lo siguiente; con tanta seguridad extendió el rumor, que de rumor pasó a ser hecho consumado, de tal forma que en prensa, radio y televisión se hablaba de mí como candidata favorita, dando a entender al lector o al espectador que un candidato al Planeta es aquel que se ha presentado. ¿Qué hacía yo en esos días previos? Estaba fuera de juego, o sea, fuera de España. Sólo el mismo día de santa Teresa, que Dios la tenga en su gloria, al levantarme y conectar el ordenador para enfrentarme con la novela que estoy escribiendo empecé a leer mensajes de lectores aquí o allá deseándome toda la suerte del mundo en una competición que habían vendido como «reñida». El perfil de la mayoría de los que me escribieron era el de personas ajenas al meollo del cogollo cultural. Unos me hacían en Barcelona ya, había otros que, atribuyéndome un poco de extravagancia, pensaban que recibiría el premio por videoconferencia. Lo espeluznante es que a ninguno de esos periodistas que con tanto aplomo daban mi nombre se les ocurriera llamar a este teléfono para comprobar que la favorita estaba medio griposa, a seis mil kilómetros de distancia y aturdida por esta gran majadería. El señor Lara, no sé si por darle más vidilla a su célebre concurso, contribuyó poderosamente a fortalecer el rumor: «Cuando el río suena…», vino a decir. Llegó la noche y santa Teresa, ahora desde el cielo, nombró a la ganadora, Ángeles Caso. Entonces comenzaron a llegarme por una vía u otra mensajes de pésame: «No te desanimes, ¡otra vez será!». Al día siguiente les preguntaba a algunos amigos del entorno editorial: «¿Es lógico que tu nombre se vea manoseado en relación con un concurso al cual no te has presentado?». Querían tranquilizarme: «Todo el mundo sabe — me decían— que si no resultas ganadora es porque no te has presentado». Todo el mundo. ¡Ja! Discrepo. Ese «todo el mundo» no va más allá del mínimo entorno chismoso en el que se cuece la cultura, pero hay otro mundo, otro mundo en el que muchos de sus habitantes mantienen una cierta inocencia con respecto a la vida cultural, hasta piensan que las noticias de un telediario no son el sitio adecuado para difundir rumores. En ese otro mundo viven la mayoría de nuestros lectores, médicos, maestras, profesores de universidad, barrenderos o dentistas, qué sé yo, a los que nuestros sobrentendidos les importan, por fortuna, una mierda. La noche del 15 de octubre, incapaz de escribir ya por la fiebre, puse la tele. Siendo justos, tengo algo nuevo que agradecerle a la inefable santa Teresa, el regalo de una felicidad inesperada: la de no estar allí. Vi una película de mi infancia, Mujercitas. Arropada con mi manta, bebiendo un Cola Cao, disfruté de esa cursilería que emanan sus personajes, llenos de grandes y juveniles propósitos: las ilusiones de Jo March, la joven que soñaba con ser escritora. Se me contagió su entusiasmo, como cuando tenía nueve años. Tápese la nariz Hay muchos libros que son una mierda. Hay pocos que traten directamente de ella. Una periodista, Rose George, ha tenido el valor de entregar todos sus desvelos como ensayista a un tema del que sólo hablan abiertamente los niños y los matrimonios en los que ya no hay sexo. Los matrimonios que ya sólo son como un par de zapatos viejos, sin lustre pero cómodos, dedican su confianza no a hablar de las cosas que producen placer compartido, como el amor carnal, sino a explayarse sobre esa actividad solitaria a la que según la investigadora George dedicamos tres años de una vida de longitud estándar. El libro se llama The Unmentionable World of Human Waste and Why it Matters («El innombrable mundo de los residuos humanos y por qué importa»). La autora tiene la idea de que el tabú empieza por el nombre en sí, que nunca es neutro, como en el sexo, donde se puede hablar de «practicar» y suena muy higiénico; yo lamento discrepar: se llame como se llame esta actividad, evacuar, defecar, hacer de vientre u obrar, la imagen que aparece en la mente de inmediato es la de una persona en la posición innoble del caganer. Nuestra osada George trata todos los aspectos que devienen de esta apestosa actividad: desde la relación que tiene la falta de alcantarillado en la propagación de enfermedades como el cólera o el tifus (sólo cuatro de cada diez seres humanos tiene váter) hasta curiosos detalles históricos, como que el éxito fulgurante de los tacones en el siglo XVII se debió a que alejaba el pie de las señoritas de la mierda callejera. Admiro el tesón de Rose George, que ha dado la vuelta al mundo inspeccionando váteres y corrales, advirtiendo que las principales víctimas de la falta de higiene son los niños, que mueren, fundamentalmente, por diarreas. Las diferencias sociales están ahí más que en ningún otro aspecto de la vida. Seguro que algunos de los lectores de este artículo que superen cierta edad tendrán recuerdos del corral en invierno; los de mediana edad podemos tenerlos de las tazas heladas, del gancho con papeles de periódico colgados en los servicios de los bares, de aquel papel, El Elefante, tan entrañable como ineficaz. El paso que se ha dado desde ahí hasta el eufemístico anuncio del perrito es, en lo que se refiere a nuestra vida cotidiana, mayor que el que dio Armstrong cuando pisó la Luna. A pesar de los avances, no estamos en la vanguardia en materia evacuatoria: los más refinados inodoros se encuentran en Japón, donde se ha ideado un váter-bidé en el que no es necesario usar papel higiénico porque el trono dispone de un chorro de agua que deja la zona como un melocotón. No sé cuán extendido estará tan precioso sillón pero del país del sol naciente surgen voces que nos dicen que limpiarse la parte trasera con un papel es una gran guarrería. Los alemanes, al parecer, están poniendo su granito de arena en higienizar el acto de la micción. Ya se sabe que mear de pie es cosa de machotes, pero dado que el vapor que produce el masculino chorrito ensucia el ambiente, mear sentado es tendencia. No está mal. Los manuales budistas aconsejan disfrutar de cada hecho físico y no considerar ningún acto como un tiempo desaprovechado. No está mal. Incluso existe algún manual de arquitectura japonesa en el que se considera del todo recomendable que el baño sea el lugar más recoleto de la casa. Ese consejo me viene siempre a la cabeza cuando en Nueva York, la reina de la suciedad de las ciudades occidentales, visito toilets cuya puerta se encuentra absurdamente situada en la propia cocina; así que el cliente se ve en la obligación de saludar a unos cocineros mexicanos que están al tajo, buenos días, buenos días, y, como es natural, les hace partícipes de los inevitables sonidos que surgen del cuartillo diminuto. Se ve que el arquitecto Sáenz de Oiza era del todo partidario de la dignificación japonesa de los retretes porque, según pude comprobar esta misma semana, dotó a los servicios de la universidad pública de Pamplona de unos ventanales que inundan de luz las letrinas. Lástima que no considerara necesario que esa misma luz, escasa y sagrada en el norte, entrara con la misma intensidad en las aulas (quitando ese significativo detalle, la universidad es bella). Repito, admiro a esa mujer que pudiendo haber escrito un ensayo sobre la sofisticación de la nueva cocina, ha dedicado su esfuerzo intelectual a describir lo más sucio. Lo innombrable. Una vez hablé de la toxicidad de los pedos de las vacas y algún lector me escribió para afearme la conducta. Y eso que vivimos en el país de Sancho Panza, el humorista más escatológico de la historia. El tiempo me ha dado la razón y ahora mismo, en una exposición sobre el calentamiento global que ofrece el Museo de Ciencias de Nueva York, se da cuenta de los gases vacunos. Y, por terminar con algo positivo, un consejo utilísimo de acupuntura que nos brinda la señora George: si a usted le da un apretón en un momento inoportuno (Dios no lo quiera), coja un palito y dibuje unos círculos en el sentido de las agujas del reloj sobre la palma de su mano izquierda. Dicen que el apretón se esfuma. Lo que no sé es si en sentido inverso será útil contra el estreñimiento. Por probar. Por nosotros no pasa el tiempo «Donde hay un tebeo habrá un libro». Menuda tralla nos dieron las autoridades educativas con semejante eslogan, que se debió de inventar (creo) a finales de los setenta. Yo ya era una muchacha en flor y había dejado atrás las horas tintinescas de las tardes de verano y la costumbre sagrada de ir a la papelería del barrio y decirle al tendero, dándome la misma importancia que si estuviera pidiendo Claves de Razón Práctica: «Por favor, ¿le ha llegado ya Lily. Revista Juvenil Femenina?». Pero fueron muy pocos los años en que el tebeo desapareció de mi vida, porque tendría diecinueve cuando, gracias a un dibujante llamado Carlos Giménez, que revolucionó los argumentos de la historieta española al contar su propia infancia en los colegios del Auxilio Social (donde iban a parar, como él decía irónicamente, los hijos de rojo, los hijos de puta y los hijos sin padre), descubrí que aquel eslogan de animación a la lectura era, en el fondo, una falta de respeto a todos aquellos que dedicaban su vida a construir ficciones mediante el dibujo. Más que falta de respeto, paletez, paletez que hace que aún hoy la novela gráfica no tenga el puesto que le corresponde en las librerías, en las reseñas de los suplementos literarios y en las casas de la gente. Pero el dibujo puede contar, a veces, aquello adonde las palabras no llegan. Del hambre de la posguerra, de la ferocidad de la educación religiosa y del estigma que soportaban los hijos de los vencidos, yo había oído hablar, había leído y me había creado una cierta épica que no acababa de tocar el mundo real. O sea, literatura. Pero los álbumes de Carlos Giménez tuvieron la virtud de ofrecerme un abanico de personajes que, cuando actuaban, no parecían vivir en el pasado de la historia de España, que es lo que le ocurre con frecuencia al cine o a la misma literatura, sino que en sus páginas los sentías viviendo el angustioso presente, como si sus peripecias estuvieran sucediendo en el ahora mismo y no en el ayer. Mi trabajo en la radio me sirvió de excusa para satisfacer mi curiosidad y conocer al hombre que escribía esas historias. Nos citamos en el Oliver, en el viejo Oliver, y allí estaba el dibujante de sonrisa franca y peinado lolailo, en el que se podía ver, más allá de sus rasgos de persona adulta, la cara del niño que tan a menudo aparece en los dibujos: el niño de ojos agrandados por el hambre, el cabezón raquítico, el que se queda con la boca abierta ante la guerra o la pena por no estar con su madre. Aunque Carlos vivía entonces en Barcelona, su acento permanecía inalterable, tan castizo como si no hubiera salido nunca de Lavapiés. Nos seguimos la pista a partir de aquella noche, y años más tarde lo vi ya instalado en el barrio de Atocha, como si la vida hubiera sido un enorme rodeo para regresar al punto de partida. Cada vez que paso delante de su casa, lo imagino vagando por su piso galdosiano o sentado a su enorme mesa de dibujo, dándole forma a esos niños que siguen pasando hambre, miedo a las bombas, pero que no dejan de jugar y de empecinarse en ser niños, que es lo que les toca. Y me alegra imaginar que una persona que aprecio sigue ahí, fiel a su oficio, resistente en un arte al que se le concede tan poca atención y que requiere tanto esfuerzo. Acabo de leer dos de sus volúmenes sobre la guerra, 36-39. Malos tiempos, y estoy segura de que pocos como él han sabido contar la letra pequeña de lo que algunos llamaron la última guerra romántica, pero que él se empeña en llamar La Guerra, a secas, como si quisiera poner por delante el sufrimiento humano y dejar en un segundo plano las consideraciones ideológicas. En estos días en que, fieles a nuestro estilo, seguimos empeñados en no encontrar la manera de recordar sin ira nuestra desgracia común, las historias de Giménez son un ejemplo de cómo la memoria, la personal, no la histórica, puede mirar aquellos años de guerra y hambre. Siendo como es Carlos un hombre de izquierdas, que responsabiliza políticamente a los que comenzaron la matanza, estos álbumes recuerdan a los unos y los otros, la bondad de unos y otros, la crueldad de todos. Hay una intención conmovedora de entender a esas criaturas que fueron derrotadas, sobre todo, por el hambre. Hay una mirada especial para los niños: hambrientos, libres y salvajes en una ciudad sin escuela; y para las madres, que hacían pucheros hasta con la hierba amarga que crecía en ese límite en el que Madrid se hacía campo. Donde hay tebeo debería haber luego una novela gráfica, porque el dibujo despierta un tipo de sensibilidad, tan inmediata y arrebatadora como la música. Si fuera profesora, recomendaría estos álbumes a mis alumnos. Si fuera productora de cine, haría una película con sus dibujos. Si fuera una buena amiga, no divagaría cada vez que paso por delante de ese número de la calle Atocha, un número que para mí tiene la cara apasionada de Giménez; llamaría al telefonillo y nos daríamos una vuelta por los bares de Huertas. Yo le preguntaría, por ejemplo, todos esos lugares que aparecen, la tienda de fajas Casa Diezdedos, el ultramarinos Diosdado…, ¿son reales? ¿Son historias de familia? Parecería que el tiempo no ha pasado por nosotros, ni por la vocación del dibujante ni por la curiosidad incurable de la entrevistadora. El Pájaro Loco El dominguerismo fue un movimiento que abandonamos (tal vez esté generalizando) al desvincularnos emocionalmente del legado paterno y explorar otros campos, tales como el comunismo o el socialismo revisionista. Puede que fuera un inmenso error abandonarlo de esa manera tan abrupta cuando el dominguerismo, en sí, nos había proporcionado momentos tan vívidos y felices; pero se daba la circunstancia de que las criaturas cumplíamos una edad (los quince años, aproximadamente) y acabábamos del dominguerismo hasta la bola. Nosotros practicábamos dominguerismo todos los domingos del año, porque mi padre era un fanático de esta corriente cultural; pero era por estas fechas cuando el pueblo soberano se lanzaba como loco al campo. Pienso esto mientras viajo en un tren que me lleva al norte del Estado de Nueva York, con una sensación en el estómago que me recuerda a aquella de los domingos antiguos. Todo el viaje transcurre siguiendo la línea del río Hudson, tremendo y plateado, con una neblina provocada por la humedad sofocante. La contemplación pone en marcha la máquina del recuerdo. Es algo que se contradice con la filosofía budista, en la cual estoy intentando adiestrarme (con escaso éxito), que defiende la mera conciencia del presente para evitar la melancolía del pasado o la ansiedad del futuro. Pero el recuerdo es invasivo cuando el ser humano se queda parado, como yo ahora, mirando un río. Mirando un río de dimensiones americanas vuelvo a mis años de dominguerismo. Los americanos buscan la naturaleza intocada y la soledad. Buena parte de los pasajeros de este tren viajan hacia eso. Yo sonrío pensando en el espíritu gregario de aquellos días en los que un padre, en vez de buscar el espacio virgen, trataba de buscar «un hueco» con el coche, dando tumbos, por el camino de tierra que llevaba al chiringuito. A veces el grupo era muy numeroso, tíos, sobrinos, niños de pecho. Los hombres hacían paella o asaban carne. Las mujeres preparaban el alioli y la ensalada. Los niños hacíamos como que nadábamos en un río diminuto, marrón chocolate. Las sobremesas duraban hasta la cena. Recuerdo sentirme intimidada por esos adultos que, haciendo corro con sus sillas plegables, fumaban como cosacos y bebían como carreteros (o al revés) y nos hacían una seña para que nos fuéramos porque iban a contar un chiste verde o la escena de la mantequilla del último tango. En el camino de regreso, los niños estábamos febriles y malhumorados, oliendo a aftersun y echando ya de menos a los otros niños. Luego se cumplía una edad y el niño se convertía en un adolescente que se sentaba apartado, mohíno, alejado de los adultos por propia voluntad, porque le producían vergüenza. El prestigio de la soledad vino más tarde, aunque hoy lo confieso: el campo, a solas, me provoca un miedo tipo Patricia Highsmith. Más aún el campo americano, que tan habitualmente se vuelve bosque. El bosque de los cuentos de los niños, de árboles inmensos que hacen diminuta tu estatura mientras avanzas por un sendero, sintiendo el abrazo de la vegetación; percibiendo el palpitar de la tierra, que parece un ser humano; oyendo ruidos aquí y allá, pisadas de seres que huyen a tu paso y a los que casi nunca ves. Vuelve el antiguo miedo a perderse. Pero aquí o allá hay, escondidas, alguna casa, alguna cabaña, de gente que disfruta de este aislamiento, pero que a su vez se comunica por Internet: pide la compra, las películas para el fin de semana o los libros de Amazon, o habla, higiénicamente, con personas con las que no tiene que compartir el espacio; a veces incluso practica el sexo (sin condón) con otro solitario cibernético que está a miles de millas de distancia. En este campo también hay un campus, Bard College. Es lógico sospechar que entre la espesura de estos bosques se esconden poetas que siguen haciendo versos a la naturaleza, siguiendo la tradición americana; se puede imaginar que hay pintores, profesores, novelistas que se refugian en antiguas granjas, intelectuales exiliados que encontraron en estas universidades algo que a América no se le puede negar: la capacidad para acoger el talento ajeno. En una de estas casas pasa la vida Norman Manea, escritor judío rumano de historia procelosa que se puede leer en sus libros, algunos traducidos al español: campo de concentración en la niñez y, más tarde, claro, la dictadura comunista. Desde el ventanal de su casa ve caer esta tarde y muchas otras tardes junto a su mujer, Cella. Yo no sabría cómo medir el tiempo cuando se está tan solo, pero supongo que, para quien huye del pasado, esto es el paraíso. «Este país es un gran hotel —dice—. Tienes los servicios que quieres, nadie indaga sobre cómo vives, y la vida privada es algo que ocurre en tu casa». Lo entiendo, claro. Lo dice una víctima de la gran experiencia traumática del siglo XX, pero ¿estaría yo, viniendo de donde vengo, preparada para esta misantropía? De pronto aparece un pájaro prodigioso, multicolor, un pájaro carpintero. Lo miramos tras el cristal, en silencio, para que no desconfíe y alce el vuelo. Ese silencio y la contemplación del pájaro provocan un estado de recogimiento espiritual. Lo rompo con un recuerdo: «¡Eh —digo—, pero si es el Pájaro Loco!». Siento como que al fin he descubierto América. Bienaventurados los mansos Yo tuve una vez un niño negro. Destaco el color porque eran muchas las veces en que me quedaba hipnotizada mirándole su piel chocolate, tersísima y brillante después de que le pusiera crema protectora: «Aunque la leyenda dice que los negros no nos quemamos — decía el niño sabiondo—, tenemos la piel muy sensible». Este niño inesperado era mucho más cariñoso que nuestros niños blancos de toda la vida. Nuestros niños blancos observaban con resentimiento a ese nuevo niño que se dejaba besar y que mostraba un abierto entusiasmo por todo, por las gambas, por el jamón, por la tortilla de patatas. Nuestro niño negro no fue un niño deseado; se podría decir, más bien, que se trató de una de esas situaciones absurdas que uno no busca, pero tampoco rechaza. No le daré más misterio a la historia, la cuento: durante un año trabajó en mi casa como limpiadora una guineana enigmática que nos trataba con afecto, distancia y mano de hierro. Se inventó un pasado: había venido a España para que trataran a su hijito de una enfermedad que en Guinea se presentaba incurable. El tiempo nos reveló otro: no había habido tal enfermedad, ella había huido de su país después de haber sido policía durante muchos años. Cuando supe de su antiguo oficio comprendí todo, la perezosa contundencia física con la que limpiaba, como si estuviera por encima del trabajo que le había tocado en suerte. Ahora, en mi recuerdo, aparece siempre vestida de uniforme; mi inconsciente percibió que no era la bata de limpieza lo que le correspondía a su envergadura, sino un uniforme y una pistola en la cadera. Lo curioso es que su niño había asumido con obediencia la mentira materna y se recreaba en ella, reviviendo un pasado de niño enfermito de un país pobre. Y nosotros, felices de ver tan sana a una criatura que casi regresó de la muerte. Entonces llegó el verano. A pesar de que nosotros queríamos con pasión a nuestros niños blancos, también disfrutábamos de los escasos beneficios de las separaciones: ese momento en que los niños se marchaban con los ex y nos repantingábamos en el sofá a recrearnos en una perezosa melancolía. Un día se me ocurrió preguntarle a mi imponente limpiadora dónde dejaba al niño cuando venía a trabajar. Ella me respondió parcamente: se queda solo. Me pareció tan inconcebible que le dije que se lo trajera. Vino. Le llevamos de paseo, le puse crema en la cara y nos cogía de la mano con una intensidad que emocionaba. La cosa se lio. Se quedó a dormir una noche, dos, el mes entero. Nos colonizó nuestro mes de libertad. Éramos unos colonizados felices, pero a la vez sorprendidos. No sabíamos cómo habíamos llegado a ese punto. Quisimos tener (siquiera) una semana de libertad, pero nuestro niño negro lloró hasta rompernos el corazón. Lloró sin gimoteos, en silencio, como se llora cuando los sentimientos son hondos, y unas lágrimas gordas como uvas le resbalaron por la cara. El resultado fue que su madre se tomó unas vacaciones y nosotros nos convertimos en los canguros de nuestra señora de la limpieza. Semejante historia dio mucho juego a nuestros amigos, que aún se están riendo. Cuando venían a casa, compartían mesa con el nuevo niño, que a poco que te descuidaras había hecho desaparecer el plato de jamón. Aunque él nos confesó que no le gustaban las visitas: «Estamos mejor los tres solos». De aquello, ¿qué quedó? Nada. Madre e hijo desaparecieron de nuestras vidas. Ahora será un adolescente que habrá perdido, como todos, parte de su brillo y su genialidad verbal —«Lo que más me gusta de la vida es el olor de los lápices en septiembre; lo que menos, cómo me miran algunas personas»—, y habrá olvidado que un verano quiso ser nuestro hijo (único). Hay que admitir que algunas personas somos propensas a vernos superadas por situaciones absurdas. Carne de cañón. Estos días me he acordado de aquella fugaz adopción leyendo un libro de mi admirado Alan Bennett, La dama de la furgoneta. El escritor inglés acogió en 1971 a Miss Shepherd, una vagabunda, y su furgoneta en el patio trasero de su casa para protegerla del hostigamiento de unos macarras, y lo que iba a ser un ocasional refugio se convirtió en el hogar de la dama durante quince años, hasta que salió de allí para descansar en paz. El libro es el diario de esa convivencia, bien conocida por los lectores ingleses, porque Miss Shepherd se convirtió en un personaje popular que aparecía en muchos de sus escritos. Cuenta Bennett que al principio daba explicaciones a los amigos de la presencia de aquella excéntrica en su jardín, pero con el tiempo se cansó de hacerlo y simplemente asumió que aquella locaria egoísta y sentenciosa nunca se marcharía. Es cómico observar cómo Bennett pasa de la irritación a la resignación, como si la bondad nunca hubiera intervenido en los cuidados que le brindó a la dama. La cita reveladora de William Hazlitt que encabeza el libro lo explica todo: «El buen carácter, o lo que a menudo se considera tal, es la más egoísta de las virtudes; nueve de cada diez veces es un mero temperamento indolente». Cuántas veces hemos intuido eso de alguien que pasa por buena persona. No es bueno, pensamos, es manso. Pero como es un pensamiento mezquino, nos lo reservamos. Mucho vicio Mi adorado Georges Simenon, ese escritor que me ha dado tantas horas de felicidad perezosa, aseguraba que se había acostado con unas treinta mil mujeres. La primera esposa del novelista, con la que consiguió mantener a lo largo de los años una milagrosa buena relación, comentó sobre el asunto: «¡Ja, ya serían menos!». Es lógico pensar también que exageraba porque, aunque se sabe que el gran Simenon fue un hombre compulsivo tanto para escribir como para el sexo, no parece que quepan en una sola vida tantas novelas y tantas mujeres. A no ser, claro, que un día simenoniano obedeciera a una agenda como la que paso a relatar: se levantaba a las cinco de la mañana, echaba un polvo con su mujer; tras ducha y desayuno frugal se sentaba a su mesa de estudio dos horas; salía a la calle, buscaba una prostituta (hubo muchas en su vida) y echaba otro polvo; con las piernas aún laxas por el esfuerzo volvía a casa; comía sano y ligero; echaba una siesta de unos diez minutos, lo suficiente para que el cerebro se le enfriara, luego, se daba un paseíllo y sintiéndose energético tras el descanso buscaba otra prostituta; regresaba a su mesa de trabajo, escribía tres horas, rápido, sin dudar, yendo directo al argumento y pasando de adjetivos superfluos; tras el tiempo de escritura, le echaba otro polvo a su mujer para evitar la culpa de sus infidelidades; salía después, con la conciencia tranquila, a estirar las piernas, no sin antes tirarse a la portera del edificio; se sentaba en un café y aprovechaba para tomar algunos apuntes para la novela que empezaría según hubiera terminado la que le esperaba en la máquina del escritorio; con el estómago calentito se iría al teatro a ver a Joséphine Baker, que le tenía loquito, lógico es imaginar que, en aquellos años veinte, de felicitar a una cabaretera a perpetrar un coito en el camerino había un trecho cortísimo; volvía a casa un poco apiplado por las calles del París acordeónico, imaginando una aventura de su viejo comisario Maigret y en éstas, lo que es la vida, le saldría al paso una vieja prostituta a la que se sentiría obligado a echar otro polvo más por caballerosidad que por verdadero deseo; llegaría a casa a las tantas, y en vez de darle explicaciones a Tigy, la bella esposa que años más tarde diría aquello de «¡Ja, ya serían menos!», el torrencial escritor pensaría que no hay mejor excusa para el marido que vuelve a casa como en el chiste (borracho, a las tantas y oliendo a puta) que darle a su legítima un poco de amor conyugal. Sólo de imaginar semejante jornada he acabado exhausta, pero ¿por qué dudar de un individuo que le entregó a la historia de la literatura más de veinticinco mil páginas? No hay novela de Simenon que no me guste, por una causa o por otra todas me resultan perspicaces, sórdidas y humanas a la vez. De lo cual, deduzco que aunque el hombre se entregara a la tarea de cumplir una media de ocho coitos al día no lo haría mal del todo. Yo a Simenon le imagino unos coitos rápidos pero vocacionales, como su literatura. Su vida sexual tiene también un lado triste, tenebroso, ya que su hija, a la que tanto quería, padecía de una enfermedad mental que la llevó al suicidio, no sin antes intentar (sin éxito, claro) acostarse con el gran donjuán que había sido su padre. Tal vez porque estemos hablando de otros tiempos en los que los comportamientos de los seres humanos estaban menos categorizados, a nadie se le hubiera ocurrido pensar entonces que Simenon sufría algún tipo de patología y nadie hubiera excusado sus aficiones puteras por ser el síntoma de una incontenible dependencia enfermiza. Quién de nosotros no ha conocido a alguien a quien le gustara acostarse con cualquiera, en cualquier sitio y que tuviera un cuerpo capaz de responderle a cualquier estímulo. Hay mujeres a las que no nos impresionan los donjuanes, pero eso no me lleva a ninguna conclusión ni moral ni fisiológica. Que lo disfruten. Puedo imaginar que en algunos casos promiscuidad y patología andan de la mano, pero la tendencia creciente con que algunas estrellas americanas se quitan de encima la culpa de la infidelidad aduciendo algún tipo de trastorno es ya sainetesca. El primero en buscar la redención espiritual fue Clinton, que anduvo visitando a un párroco para que lo recondujera y ser perdonado por el pueblo americano. Pero la búsqueda del perdón divino se ha quedado obsoleta, lo que ahora se lleva es internarse en un hospital. Lo hizo Michael Douglas, lo acaba de hacer el golfista Tiger Woods y en ésas está el marido de Sandra Bullock. Tiger Woods tenía diez amantes y confiesa estar luchando contra la adicción al sexo. Francamente, en el mundo de las actuales celebridades se ha leído muy poca literatura: Simenon puso el listón muy alto como para pensar que Woods necesita medicación. El marido de la Bullock también lucha por curarse. El hombre ponía anuncios en la red reclamando «tías buenas, tatuadas, moteras y con buenas tetas». Hace tan sólo una década a eso se le hubiera llamado tener mucho vicio. Un diagnóstico simplón pero certero. Yo misma me siento capaz de hacérselo a algunos sin necesidad de internamiento en un hospital y sin cobrarles un duro. Y en la receta médica les escribiría: «A lo hecho, pecho». Mi vida en dos patadas Yo era esa niña que jugaba con muñecas. Esa niña que, en la época remota en que los niños podíamos salir solos a los parques, se bajaba a la plaza paseando a su bebé de plástico en su cochecito de plástico. Yo era esa niña que preparaba comiditas con tierra, la niña que hablaba a su muñeco, le bañaba, le cortaba el pelo y le pedía a sus tías que le hicieran jerséis para el invierno. Yo era la niña que cuando veía a su madre arreglarse le pedía que le pintara los labios, que le pusiera un poquito de perfume detrás de las orejas y que le robaba los zapatos de tacón para disfrutar del sonido maravilloso de los tacones. Esa delicadeza estética y maternal no era cortapisa, queridos amigos, para que fuera la más burra entre las niñas que en el mundo ha habido jugando al churromediamanga-mangaentera, un juego tan bestia como el fútbol americano pero sin casco. Yo era esa niña que, con dos costras permanentes en las rodillas, llegaba a casa derrotada de los juegos callejeros, pero como si tuviera una conciencia temprana de que la época del juego se esfuma, no perdía el tiempo: sentaba a mis cinco muñecos en filas como si estuvieran en la escuela y les daba clase. A una de las muñecas le ponía el nombre de una chula de mi colegio y la tenía castigada todo el tiempo contra la pared. Qué placer sentía yo, tan dulce en la vida real, al vengarme de quien tanto me hacía sufrir a mí con sus burlas. Yo era esa niña que leía mucho. Aunque antes de saber leer ya sabía lo que era la literatura gracias a mis tías, que me contaron muchos cuentos. Los clásicos, Garbancito, El enano saltarín, Caperucita o Cenicienta. Aprender a leer fue para mí descubrir el mecanismo por el cual uno escucha un cuento cuantas veces quiera. A los doce años ya tenía pretensiones de adulta y empecé a leer las novelas de mayores. Me interesaban, sobre todo, los argumentos en los que se entrelazaran azarosamente las vidas humanas y, por supuesto, aquellos en los que al final venciera el amor. Cuidado, esto que algunos pudieran considerar cursi no estaba reñido con que empezara a encontrar abusivo eso de que fuéramos siempre las chicas las que limpiáramos la cocina. Como niña inteligente que era, sabía muy bien distinguir entre el mundo de la ficción y el mundo real, y el hecho de que en muchas novelas las heroínas buscaran la felicidad a través del casamiento no había convertido eso en el objetivo de mi vida. En mi adolescencia me hice joven revolucionaria y me propuse leer algunos ensayos de pedagogía, sexualidad, psicología. Como resultado de estas lecturas llegué a la conclusión de que había sido una niña antigua y masacrada por la cultura reaccionaria. Una niña de vergüenza ajena. Según el retrato robot de estos estremecedores ensayos, la niña inteligente era la que optaba por los juegos de acción, prefería jugar con automóviles en vez de con muñecas, no quería ser princesa y se masturbaba desde que tenía uso de razón porque de lo inteligente que era antes de saber dónde estaba Leningrado esa niña ya se tenía localizado el clítoris. Yo hubiera seguido jugando con muñecas hasta tener un niño real entre mis brazos, pero ni por asomo deseaba ser una joven carca. Por fortuna, fui madre jovencísima y, aunque era la época en que se decía que el instinto maternal era una construcción cultural impuesta, yo vivía en secreto mi instinto, mi brutal instinto, era como la loba con su cachorro. Cuando llegó el momento de leerle a la criatura cuentos yo ya me estaba librando, por fortuna, de esa idea de que todo juego y todo cuento han de ser pedagógicos y cumplir estrictas reglas morales. Al niño le gustaban monstruos espantosos, pero la mejor manera de tenerlo encandilado era contarle un cuento clásico. Dada mi experiencia como madre primero y como escritora de cuentos después, me gustaría, en algún momento, ser escuchada por quienes creen que para cambiar la realidad tienen que emplear las tijeras de podar en la literatura infantil. ¿Por qué hay que tener menos respeto a la Cenicienta que a las novelas de Jane Austen, que al fin y al cabo tratan de lo mismo, de mujeres que luchan por salir de una vida miserable gracias al amor y al matrimonio? Los que hayan leído la Cenicienta a un niño se darán cuenta de que el crío no se pone de lado del príncipe por el hecho de ser un varón; el niño, como cualquier lector, se identifica con la protagonista, con Cenicienta. Igual que las niñas se identifican con el superhéroe. Los niños van siempre con el protagonista, sea del género que sea. Por Dios. Es de cajón. Los cuentos clásicos están hechos de acero, han soportado el paso del tiempo, adiestran al niño en las emociones puras: el amor, el abandono, la pena, el ansia de superación y el triunfo del inteligente contra el bruto. ¿Qué tendrá que ver eso con la violencia de género o la perpetuación de los roles? Siendo autora de cuentos he sufrido muchas veces la falta de respeto que se le tiene a la literatura infantil, pero ya esto de querer meter cuchara en los cuentos clásicos me parece, sobre todo, trasnochado. Añadiría algo más: tengan un poco de respeto por los juegos de niñas. Que jugar a casitas, a mamás o leer historias de amor no nos hace ni tontas, ni putas, ni sumisas. ¡Sumisa yo! Os juro que la vi «Esto no me lo merezco». Ay, cuántas veces he pensado esto. No cuando me invade una pena negra, no, sino cuando soy consciente de estar viviendo un momento de felicidad. La diferencia entre alegría y felicidad, según un personaje de Salinger, es que «la alegría es un líquido y la felicidad es un sólido». Así es exactamente como aprecio la felicidad, como algo que se puede tocar. Es entonces cuando me viene a la cabeza ese pensamiento, «esto no me lo merezco». No suelo expresarlo porque siempre hay alguien por ahí que te dice que eso es consecuencia de nuestra educación judeocristiana y blablabá. El célebre lugarcillo común. Yo me niego a que nadie me estropee con un lugarcillo común esa sensación tan grata de no merecimiento. Está en mi forma de ver las cosas desde muy chica, y no creo que intervenga la culpa sino la celebración de un regalo que no esperabas. El otro día viví uno de esos momentos. Viajé a Boston a dar una charla y el profesor Christopher Maurer, gran especialista en Lorca y aledaños, se ofreció a darme un paseo mañanero por los alrededores. El campo del Estado de Massachusetts es de una belleza abrumadora y se encontraba en ese momento en que todos los capullos están como locos por abrirse y llenar el campo de hojas y de colores florales. Eso en sí ya emocionaría al corazón más opaco, pero es que además manteníamos una conversación animadísima en la que se mezclaban la erudición del profesor sobre el exilio español, mi incontenible curiosidad, su espíritu nada reservón con lo mucho que sabe y algo para mí más desconocido y apasionante: la historia de la comunidad intelectual que se asentó en el pueblo de Concord en el siglo XIX, Emerson, Thoreau, Alcott. Filósofos, defensores de una nueva pedagogía, abolicionistas, proclamadores de la desobediencia civil ante los abusos del Estado, grandes naturalistas. Era una conversación de ida y vuelta, que viajaba de un lado a otro del océano y de un siglo a otro. El profesor Maurer me quería enseñar algunas de las casas de esos escritores. Como siempre que ando yo por medio la cosa intelectual tuvo su componente absurdo. Era muy cómico ver al profesor algo perdido, luchando con el plano encima del volante a la manera en que las personas desgarbadas hacen que parezca que tienen extremidades de más. Por otra parte, la conversación era tan cautivadora que el profesor Maurer dejaba de mirar al frente para mirarme a mí, como si en vez de en un coche estuviéramos en una cafetería, y yo, tan divertida como inquieta, no apartaba mis ojos de la carretera, tratando de sustituir absurdamente con mi mirada la suya. Y en esto llegamos adonde teníamos que llegar, a una casita de madera pintada en gris, con aire de cuento, sencilla como si en ella hubieran habitado personas que practicaran la humildad como norma. Así era. Era la casa de Bronson Alcott, eminente pedagogo y algo más importante para mí, padre de Louisa May Alcott, la autora de la novela inspiradora de libertad y rebeldía de niñas de muchas generaciones, Mujercitas. A fuerza de traducciones deficientes e ilustraciones acarameladas esta historia de cuatro hermanas nos llegaba con una pátina de cursilería que la novela no tenía; aun así, no habrá habido otra lectura que haya empujado a tantas niñas fantasiosas a la escritura. El personaje de Jo March fue un modelo para las criaturas que no nos adecuábamos a la idea convencional de lo femenino. A nuestra Jo le gustaba usar una jerga no propia de chicas, subirse a los árboles, saltar vallas, correr, montar teatrillos y escribir cuentos. Jo, valiente e impetuosa, despreciadora de lo ñoño, se cortó la coleta para ayudar económicamente a la familia. Cómo no quererla a los nueve años. Cómo no querer tener un diario como ella para retratarte a ti misma como la más audaz de tu familia. La pequeña casa de la escritora crujía bajo nuestros pasos, mi altura era la adecuada para techos tan bajos, pero era fácil imaginar a Louisa, casi tan alta como el profesor Maurer, agacharse al pasar por debajo del marco de las puertas. Con la voz de la infatigable guía de fondo, me acerqué al tablerillo semicircular de madera en el que nuestra novelista había inventado en 1868 el mundo de sus mujercitas inspirándose en sus propias hermanas. Dos meses le llevó el libro. La réplica de un manuscrito reposaba sobre la humilde mesa y yo me concentraba en imaginar a esa mujer, una primavera de hace ciento cuarenta y dos años, levantando la vista de la página para que la mirada le descansara en esa naturaleza a punto de estallar. Al mismo tiempo, siguiendo con ese viaje de ida y vuelta que provocan las emociones, me veía a mí misma refugiada en un cuarto de atrás del piso donde vivimos en Palma de Mallorca. Me veía con mi libro de Bruguera, uno de aquellos que se podían leer siguiendo las ilustraciones o el texto, tratando de convertirme en materia literaria. De pronto fui consciente de todo el trasiego vital que siguió al descubrimiento de aquel libro, de todo lo bueno y lo malo de esos cuarenta años. Entonces pensé, «esto no me lo merezco». Y sentí la felicidad, tan sólida como la presencia de esa mujer del XIX, que estaba ahí, en su mesa, escribiendo ese libro para mí. Os juro que la vi. La tecla, el humo, el whisky Novelas de ordenador. Es una expresión que acuñó Paco Umbral a finales de los ochenta para definir a esos jóvenes novelistas que le estaban pisando los talones con unas novelas que, al parecer, se escribían solas. El ordenador del novelista al que las novelas se le escribían solas era enorme, de un futuro ya pasado de moda como de Star Trek o Perdidos en el espacio. El novelista vivía sin despegarse de una chuleta en la que alguien le había escrito qué teclas había que pulsar para no perder el documento. El novelista le tenía pánico a aquel chisme entre futurista y cromañónico: en alguna ocasión el ordenador se le había tragado un artículo. El escritor se había quedado mirando un rato la pantalla, conteniendo las ganas de tirar aquel chisme por la ventana. Una vez, el escritor le pidió a uno de sus niños que le pusiera un whisky. El crío vino atolondrado, como todos los críos, y al ir a posar el vaso sobre la mesa se tropezó y el líquido se derramó por debajo del ordenador. El ordenador murió. El novelista se sujetó a la mesa, no sabiendo si tirar por la ventana al ordenador o al crío. Durante tres días la máquina de escribir novelas estuvo en manos de un mago (experto) que consiguió recuperar las cien páginas de la nueva novela que el novelista estaba escribiendo. O por decirlo a la manera umbraliana, que le estaba escribiendo el ordenador. La idea de Umbral no era tan peregrina, respondía a la vieja creencia de que todo lo que entrañaba una dificultad física acababa siendo más auténtico: la letra con sangre entraba; el suelo quedaba más limpio si una mujer lo fregaba de rodillas; el cocido en olla colorada, nada de olla a presión; las cartas, a mano y por correo regular, y las novelas, a máquina pero con múltiples correcciones a mano para que los estudiosos pudieran teorizar en un futuro sobre el misterio de la creación. Cuidado, máquina de escribir, pero nunca eléctrica, sino con el tracatrá fundamentalista del teclado; flotando en el aire y adherido a los muebles, el humo y el olor del tabaco, y en un rincón, la papelera, a fin de encestar los folios frustrados. Para completar el cuadro, el whisky, ese liquidillo mágico que, a su manera, también consiguió que algunas páginas se escribieran solas. Así salieron. Ah, la mítica de la escritura. Cierto es que a algunos escritores les pareció que el proceso enojoso de aprender a manejar un ordenador, el silencio del teclado, el dejar de fumar o el mantener el whisky a una distancia prudencial acabaría con la magia de la literatura. No ocurrió así. Para desgracia de los que afirmaban que si se prohibía fumar en los clubes de jazz se perdería el encanto de la música en directo, el swing no abandonó a los músicos, incluso, a menudo, aun siendo fumadores, gozaron de un aire más limpio para realizar un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico; tampoco la falta de ruido de las máquinas de escribir restó talento al que lo tenía, ni la comodidad de borrar sobre la pantalla consiguió que los libros o las columnas se escribieran solas. A los novelistas por ordenador, decía Umbral, les resultaba tan fácil escribir novelas que tendían al novelón. Qué ironía en quien escribió tanto y de manera tan compulsiva. Pero entiéndaseme, no recuerdo aquellas afirmaciones con antipatía, son tan de época que resultan útiles para hacer recuento de cómo ha cambiado nuestra vida en veinte años. Uno de los ritos obligados cuando viajabas al extranjero era buscar un quiosco céntrico en el que vendieran algún periódico de tu país. Tu país está ahora metido en un aparato diminuto. De la misma forma que se ha revitalizado la relación epistolar cuando se creía que daba sus últimos suspiros. El resultado es que uno no se siente tan solo si, estando lejos, puede encender la mágica pantalla y leer algunos correos, maldecir algunas noticias, departir con algunos amigos con la misma gloriosa superficialidad con la que se toma un café a media mañana en un bar y conocer textos de gente interesante que nunca accede a los grandes medios. En realidad, esa voz de Umbral atacando a los primeros escritores que se pusieron tecnológicamente al día es algo muy antiguo, no ya en la negación de la modernidad, sino en la defensa de uno mismo frente a un mundo que no se acaba de comprender. A mí me costó dejar el tracatrá, me costó amoldarme al silencio, a la pantalla y a la navegación. Lo que ahora es natural fue en su momento tan abstracto, tan difícil de comprender como un logaritmo. Hoy, mi pequeño ordenador contiene miles de voces, las de amigos, las de conocidos, las de gente que muerde también. Con el tiempo he aprendido a bucear por sitios seguros, evitando las aguas emponzoñadas. Por eso me extraña cuando mi colega Carlos Boyero, que dice negarse a navegar por estos mares virtuales, añora esos folletos en los que se informaba a los críticos de las películas. Y es que una vez que te acostumbras a este medio tan limpio eres más consciente del papel derrochado y de lo que el aparatito ha facilitado nuestro trabajo. Eso sí, no te escribe novelas ni artículos. Ay. Pero como bien debía de saber Umbral por un buen amigo suyo, eso era más antiguo que la tecnología virtual, eso te lo hacían los negros de toda la vida. Buscar marido Hay lectores con la escopeta cargada. Recuerdo haber escrito un artículo en el que me atrevía a afirmar que prefería el presente al pasado. ¿A qué pasado? Pues al de hace cuarenta años, sin ir más lejos. De inmediato, alguno de esos lectores que creen que vivimos la peor de las épocas posible juzgó mi afirmación de un optimismo desconsiderado: «Claro, desde su posición privilegiada…». Uf, qué cansancio. En realidad, cuando hacía esa valoración no estaba pensando en mí. Pensaba en cualquier mujer española que vivió su juventud hace apenas medio siglo. Pensaba en mi madre y al pensar en mi madre pensaba en casi todas las mujeres. Y al pensar en ellas he de reconocer que sí, que de alguna manera pensaba en mí. Prefiero vivir ahora. Prefiero no tener que andar pidiendo dinero, ser libre en mis movimientos, salir al extranjero sin el humillante permiso del marido y no ser considerada como una menor de edad. El machismo sigue ahí, latente, dispuesto a morder desde una columna, el comentario faltón de un político o esa infravaloración de las mujeres que se manifiesta como un tic que se nos escapara, reflejo de lo que hemos sido y aún somos en gran medida. Prefiero esta vida. Hace cuarenta años yo era la niña que espiaba las conversaciones de las mujeres. Era escuchar aquello de «ssshhh, hay ropa tendida», y ponerme a interpretar a la niña que andaba a lo suyo para que se olvidaran de mí y enterarme del secreto. Hace cuarenta años escuché hablar en susurros una tarde de verano de la desgracia de una joven amiga de la familia. La había dejado su novio. La había dejado como dejaban antes los novios a las chicas, sin explicaciones. Huyendo. Al cabo de unos meses, había aparecido en unas fiestas del brazo de otra. La chica abandonada debía de tener unos veintiséis años, pero hablaban de ella como si se pudiera dar su vida por zanjada. Recuerdo haber sentido una gran angustia, por ella, por la chica, a la que conocía y quería y que parecía tan feliz con su futura boda, pero también por todas las mujeres sin marido. A partir de ese momento creí observar que todo el mundo la trataba con una enojosa compasión, con ese cariño excesivo que avisa al enfermo de que se está muriendo. Mi crecimiento y el del propio país me permitieron, nos permitieron, al menos a las chicas de ciudad, que la soltería no fuera una amenaza; otras preocupaciones, la vocación, el trabajo o los amoríos ocuparon el lugar de aquella vieja obsesión por encontrar novio. Sólo cuando vi en el cine por primera vez Calle Mayor o La tía Tula, a mi juicio dos películas que demuestran que alguna vez supimos hacer realismo, sentí en la boca el regusto amargo de aquel recuerdo infantil. La mirada anhelante y vulnerable de la solterona interpretada por Betsy Blair o esa sensualidad reprimida a la que Aurora Bautista dio vida arrebatada en su tía Tula encarnan la presencia de muchas mujeres reales a las que yo vi defenderse de un mundo que las trataba con guasa y condescendencia. La novelista Jane Austen dedicó su vida a narrar la angustia de la soltería. Por mucho que grandes escritores la despreciaran y consideraran el tema menor, las novelas de Austen son casi un tratado de cómo mujeres inteligentes habían de dedicar gran parte de sus energías a la caza de marido. Algunas incluso acababan siendo felices. Todo esto me venía a la cabeza porque la librera Lola Larumbe puso en mis manos hace unos días un tesoro que nunca sabré cómo agradecerle. Es una novela corta, Un matrimonio de provincias, escrito por una italiana que adoptó el seudónimo de Marquesa Colombi a mediados del XIX. El libro había quedado en el olvido hasta que Italo Calvino y Natalia Ginzburg lo rescataron en 1973. La historia es corriente: una muchacha guapa e inocente fantasea con ser la elegida de un joven gordo y adinerado. Lo extraordinario es cómo está contada. La familia es vulgar; la ciudad, Novara, plúmbea; la única distracción para una chica consiste en sentirse mirada por un hombre. El estilo es tan seco, tan irónico, que convierte esta anécdota mil veces repetida en una historia modernísima, nada retórica y muy audaz. No es para menos. Buscando la biografía de la autora, Anna María Mozzoni, nos encontramos con que fue la primera mujer en escribir en Il Corriere della Sera, se casó vieja para la época (en la treintena) y se acabó separando. Murió en los años veinte, tras haber disfrutado una intensa vida en su madurez y haber padecido en su juventud el tedio de las costumbres provincianas, de esa ciudad desesperante, Novara, en la que los enamorados de clase media (aunque venida a menos) se comunican sólo con miradas y los de clase humilde, más desvergonzados, hablan. No hay dulzura, como en las novelas de Austen, no hay dureza como en La tía Tula, ni humor cruel como en La señorita de Trevélez en la que se basó Bardem para hacer su Calle Mayor; aquí sólo encontramos vidas aburridas, sin brillo. Y una conclusión seca y aún más asfixiante: buscar marido llena de zozobra el corazón de las muchachas en flor, pero encontrarlo las sumerge en un tedio de espanto hasta la muerte. No hay escapatoria. El único final feliz lo encontró esta lectora cuando al acabar el libro sintió la emoción de haber descubierto una joya inesperada. Justicia póstuma Hay algo obsceno en estos tiempos. Algo obsceno que sobrevuela tertulias, comentarios, columnas. No sabría definirlo. Se trata de la alegría con la que algunos reciben el caos, la penosa situación económica, los aires de fin de fiesta. Hay algo obsceno en la manera en la que algunos dibujan un país catastrófico, en cómo parecen recibir el desastre con alegría. Hay algo obsceno en la manera en que toman los malos resultados educativos, el número de parados o la amenaza económica y lo amasan todo, modelan una bola putrefacta y se la van lanzando unos a otros. No saben que su juego infecta el aire, que inocula miedo, nos hace vivir en una inquietante provisionalidad. No es que reclame un optimismo bobalicón, pero no soporto el pesimismo de aquellos que se divierten presagiando la caída por el abismo de un pueblo entero. A no ser que ganen los suyos, entonces ese mismo pueblo comenzaría su ascenso hasta llegar a la cumbre. Nos han acostumbrado a juzgarlo todo tan en clave partidista que no nos dejan ver más allá de la derrota de unos o de la victoria de otros. ¿Qué hacer ante esta situación que sobrepasa nuestra capacidad de juicio? Nuestra mente no da para comprender el mundo. Tal vez lo entiendan los filósofos, los politólogos, los expertos en lo abstracto, pero esta realidad no está hecha para mentes como la mía. Huyendo de la confusión reinante procuro centrarme en lo concreto: en mi oficio, en unos diálogos que escribo en mi mente con la ilusión de que en 2011 lleguen a la boca de unos cuantos actores, en la cena que se cuece lentamente mientras escribo este artículo. Dicen los neurólogos que la atención al presente concede más paz de espíritu que el andarse por las ramas del futuro. Me centro en mi trabajo y en la observación del trabajo de otros. Las personas que aman su oficio tienen sobre mí un efecto balsámico. Hace cosa de un año la traductora Marta Rebón y yo hablábamos del único futuro que tiene sentido: el que llegará cuando finalice un proyecto al que le estamos dedicando el alma. Yo llegué primero al café Odeón, un restaurante neoyorquino que sigue manteniéndose milagrosamente desde los tiempos de Warhol. La vi entrar, con la cara de frío y de apuro del que llega un poco tarde. Pude comprobar el revuelo de miradas que la siguieron hasta mi mesa. En mi recuerdo, Marta siempre aparece como una de esas heroínas rusas a las que ella da vida en sus traducciones: alta, fuerte, rubia, resuelta, como si sus pasos no fueran nunca banales sino que siempre estuvieran marcados por un objetivo que sólo ella ve. Me recordó a alguien que no supe encontrar en mi memoria. Cuando la tercera margarita nos golpeó con fuerza y provocó una conversación apasionada, Marta comenzó a hablarme arrebatadamente de ese doctor Zhivago que en esos momentos traducía. Las dificultades que presentaba una prosa tan elevada, tan poética, sonaban en su boca como un desafío y un regalo que le hubiera concedido la vida. La suya era la primera traducción del ruso. Es una novela pero es más, decía, es poesía, historia, filosofía. El futuro llegó cuando el libro saltó de su mesa de trabajo a los estantes de las librerías. Es probable que ustedes no lo encuentren en la mesa de novedades pero el lector es libre de saltarse la lista de best sellers y guiarse por su soberano criterio. Yo no pude esperarme a que llegara el ejemplar que la traductora me había prometido y corrí a la librería. Esa misma tarde entré en Doctor Zhivago. Primero fue la curiosidad por contemplar un trabajo que imaginaba resuelto con pasión y rigor, luego fue el abandono, la entrega total durante diez días a estas ochocientas páginas que llevaron a Boris Pasternak a la gloria literaria y a la ruina vital. Tenía razón Marta, el libro lo contiene todo. Es una Biblia. Está la revolución: «¡Piense qué tiempos son éstos! ¡Y nosotros los estamos viviendo! Cosas tan increíbles tal vez sólo ocurran una vez en la eternidad. Piénselo, han arrancado el techo a toda Rusia y, nosotros, junto con todo el pueblo, nos encontramos a cielo abierto. Y sin que nadie nos controle. ¡La libertad!». La manera en que las grandes ideas no se adaptan a la experiencia humana: «Para hacer el bien, a su rectitud moral le faltaba la tolerancia del corazón, que no conoce casos generales, sino sólo particulares, y cuya grandeza está en las pequeñas acciones». Y, por encima de la tremenda sacudida histórica, la pasión amorosa: «Del paso fatídico tú eres la alegría / cuando vivir duele más que la enfermedad. / La raíz de la belleza es la valentía / y es lo que nos atrae como un imán». De la misma manera que la historia zarandea a ese hombre noble que es el doctor Zhivago, la patria rusa golpeó a Pasternak hasta la humillación y la muerte. Desde la cúspide del Estado soviético se le felicitó de esta manera por el Nobel de Literatura: «Peor que un cerdo. Ni un cerdo caga donde come». Cierro el libro deslumbrada. En el acto de haberlo leído quiero ver una justicia póstuma, una compensación. En el recuerdo, el doctor Zhivago se me aparece con el rostro grave de Pasternak, y ella, Lara, tiene la cara y el espíritu de esa mujer que entró en el Odeón, bella y ajena a su belleza, irresistible por el amor propio que pone en todo lo que toca. ¡No disparen al columnista! Los columnistas también tienen padre. A veces incluso madre. A los padres de los columnistas les gustaría que sus hijos escribieran sobre las castañeras en noviembre, los temporales en febrero y las catástrofes naturales. Es decir, que lo que les gustaría a muchos de nuestros padres (que crecieron escuchando aquello de «hijo mío, no te signifiques») sería que tuviéramos la pericia de escribir cada semana sin tocarle las pelotas a nadie. Los padres quisieran que fueras uno de esos columnistas a los que todo el mundo admira. No comprenden que esos columnistas, si alguna vez los hubo, ya están muertos. Los columnistas vivos están para ser amados por unos y detestados por otros. Y a veces, dependiendo de la semana, los que te amaban pasan a detestarte y los que te detestaban piensan, mira, tampoco era tan tonta. El columnista es como el director de cine, vale lo que vale su última película; o como el amante, vale lo que vale su último polvo. El columnista, el de verdad, no el que sigue prendido a las faldas de su madre, presiente, como el alacrán, cuándo una columna le va a meter en un lío, pero no puede evitarlo, no puede, es su carácter. Cuando escribo columnas prefiero pensar que nací de un repollo. Si pienso en mi padre, no escribo. Me bloquea. Sé que si escribo sobre los niños de la infancia, él se sentirá feliz, pero que si escribo sobre Cuba, terrorismo, nacionalismo, comunismo, o cualquier otro ismo, torcerá el gesto. No es que te vaya a hacer culpable de los posibles ataques que recibas, pero en el fondo pensará que de alguna manera te los has buscado. A los padres les encanta que seas columnista, por cuanto tiene de oficio a la vista de todo el mundo, pero detestan los efectos secundarios de dicha colocación. A veces los lectores se comportan como los padres, con la misma actitud vigilante y severa. Pero hay una diferencia, a los lectores sí que les gusta que te metas en líos, los saborean, ¡con una condición!, que tus opiniones coincidan siempre con las suyas. ¿Debe el columnista ser fiel a una parroquia? Es una tentación muy golosa porque quien decide ser fiel a los suyos consigue armarse de un ejército de camaradas que le servirá de escudo cuando lleguen los golpes. A mí, particularmente, el columnista que contenta por sistema a su parroquia me aburre muchísimo. Leo su firma y pienso, uf, perezón. Como lectora prefiero al extravagante, incluso aunque no comparta sus opiniones. El extravagante suele ser independiente. No sé quién decía que un independiente es alguien de derechas camuflado. La frase es ingeniosa, pero seguro que la pronunció alguien que pertenecía a un partido político. Hay muchos lectores que dicen anhelar la independencia y muchos columnistas que afirman serlo. Menos lobos. Para mí es simplemente una noble aspiración. En las dos últimas semanas me escribieron varios lectores que eran como mi padre. Y que conste que, como a mi padre, les profeso un cariño imponente. Una lectora me dijo que una mujer sensible como yo debía estar muy seca de ideas para dedicarle el típico artículo denigratorio al expresidente Aznar; otro me escribía para comentarme que no entendía cómo yo, hasta el momento respetuosa con la fe católica, no comprendía que hubiera creyentes que se sintieran heridos por la exposición Cristo Gay; una tercera se mostraba curiosa: «¿Le están pagando estos del cine para que últimamente los defienda usted con esa vehemencia?», que coincidía de alguna manera con un cuarto: «Tanto defender a los titiriteros y mira las bobadas que sueltan por esa boca». También recibí algunas sin encabezamiento ni despedida, pero muy expresivas: «¡Arriba Aznar!». Qué carácter. Las cartas afectuosas, que son la mayoría y responden, por lo general, a personas sensatas y educadas, las omito, claro. Por pudor. A mí me gusta pensar en cada carta, en la decepción que a veces provocas en un lector o incluso en las razones que pueden llevar a un ser humano a comunicarse con otro sólo por la necesidad de insultarle. Es psicológicamente raro, ¿verdad? El caso es que, rumiando las pequeñas (espero) decepciones que pudiera provocar alguna de mis opiniones, he llegado a la conclusión de que hay lectores que no admiten que para ti pueda ser compatible afear la mala educación de un expresidente del Gobierno pagado por todos los españoles, defender el oficio de titiritero y la supervivencia del cine español, criticar la falta de manga ancha de algunos creyentes y afear (sin linchamientos) las declaraciones poco humanas de un actor que presidía un acto humanitario. En mi cabeza y en mi corazón es coherente. Me gustaría que en vez de llenarnos la boca con esa palabra, independencia, la paladeáramos. Yo, a veces, harta de líos, escribo pensando en mi padre. O sea, con afán de no molestar. El otro día, por ejemplo, perpetré un artículo sobre esa moda de llevar a los bebés colgados de mochilas con el cuello torcido. Pensé que era un artículo de esos que hacen sonreír sin ofender. Bien, me escribió una lectora presa de la indignación. Firmaba como «Madre porteadora». Creo que tienen una asociación. Dios mío, no hay manera, me dije. Por tanto, sean piadosos, no disparen al columnista, que también tiene padre. A veces incluso madre. La zona VIP del paraíso Tengo por norma ir a eventos literarios sobre unos tacones de diez centímetros. La fama de alta me precede. Los lectores han llegado a la conclusión de que tengo cara de giganta y yo vivo en el intento vano de no decepcionar. Ahora la cirugía te añade centímetros en lo alto de la cabeza, cuando lo que desea un bajo es que le alarguen las piernas. De todos es sabido que la pesadilla de un bajo es que encima le llamen cabezón. Los tabloides ingleses han advertido de que Sarkozy padece este tic tan propio de los hombres bajos y sanguíneos, que consiste en agarrarse el cuello de la camisa e intentar infructuosamente que el cuello se alargue, y aseguran que, en poco tiempo, al presidente galo le va a operar un eminente médico judío y le va a colocar un relleno (la famosa empanada mental) que permitirá a la primera dama desembarazarse de esas manoletinas que calza desde que se casó con el hombre bajito. El otro día, en un cóctel sevillano, se me acercó un señor encantador y, seguramente por no saber qué decirme, me comentó: «Yo creía, por la foto, que usted era alta». Perpleja, le mostré los inhumanos tacones a los que estaba subida. Al rato volvió el hombre con su esposa; azorada, me pedía perdón en nombre de su marido, que, según ella, parecía tonto. La culpa no la tenía él, sino las expectativas que un lector, absurdamente, se hace. Algo de eso se cuenta en ese tesoro de novela que es Una lectora nada común, de Alan Bennett. El escritor construye un personaje inspirándose en la reina de Inglaterra. En la historia, esa reina, en su vejez, comienza a sentir una repentina pasión por la lectura. Ella, que fue educada para mantener con los seres humanos una distancia abismal, descubre peripecias de otras vidas y advierte que la literatura es el territorio más democrático que hay, aunque Bennett matiza, con impagable ironía, que a su majestad no le gusta demasiado ese término tan manido de la República de las Letras. La gracia es que esta reina lectora se arrepiente de no haber prestado más atención a los escritores que ha conocido a lo largo de su vida y decide montar un cóctel con algunos de ellos. El resultado es frustrante. La reina, que no es tonta, observa que cuando un escritor está solo ante ella se arruga y se calla, pero que, en compañía de sus iguales, se entrega a conversaciones maliciosas y al cotilleo vulgar. La reina va de un grupo a otro sintiendo que no le hacen mucho caso. Una extraña en su propia fiesta, ella, que tanta ilusión había puesto en ese encuentro en que pensaba indagar sobre argumentos y personajes. La falta de química con esos autores tan poco considerados la obliga a refugiarse, como siempre, en lo protocolario, «¿Cuánto le llevó escribir el libro? ¿A mano o a máquina?». En realidad, el hallazgo del libro es que Bennett se vale de la naturaleza de alguien tan aislado socialmente como es esa reina para componer un tratado sobre la relación entre el lector inocente con la literatura: la ficción rescata al pobre de sus miserables cuatro paredes, pero también a la rica de los muros del palacio. Esta historia nos recuerda esa vieja máxima de que es mejor no conocer de cerca a ese escritor que, con una sensibilidad superior a la nuestra, nos explica el mundo. A veces, incluso, las decepciones vienen por declaraciones que los escritores dejan caer en las entrevistas. Ay, qué poco simpatizamos a veces con lo que dice esa persona a la que tanto admiramos. A mí, por ejemplo, no deja de sorprenderme que los admiradores de Philip Roth (entre los que me encuentro) se rindan ante sus declaraciones calificándolas de lúcidas. Gran escritor, sí, pero… ¿hombre lúcido? Hace años que le llevo escuchando decir lo mismo, que la vida es una estafa. Lo decía también en la última entrevista que le hizo Jesús Ruiz Mantilla. La vida es una estafa, según Roth, porque uno envejece y luego se muere. Caramba, qué notición. Uno de cada diez escritores del mundo está apuntado al latiguillo nihilista, y de vez en cuando parece que se ven abocados a informar al resto de la humanidad, que aún no se había dado cuenta, de que es horrible envejecer. A lo mejor preferirían morir en Etiopía, donde las criaturas se mueren sin pasar por esa fase. Philip Roth envejece en su estupenda casa de Connecticut. Allí, a pesar de que la vida es una estafa, espera el Nobel con indisimulada ansiedad. Como casi todos esos nihilistas que no tienen fe y no entienden a los que necesitan tenerla, cree firmemente en esa zona VIP del paraíso que es la posteridad. Es típico de los nihilistas desear el Nobel, rabiar por estar en la lista de los más vendidos y tener un stock de mujeres jóvenes dispuestas a servirles de consuelo. El intelectual nihilista nos informa de la muerte. Lástima que sea algo que sabe cualquiera, aunque la mayoría de los cualquieras rebajen su nivel de nihilismo preocupándose por los seres humanos que viven fuera de los libros. Seguro que ese campesino que cuida la vaca que él ve desde su ventana sabe que nuestro destino es el de la vaca, aunque a nosotros no nos conviertan en estofado. El estofado de nihilista sería sin duda sabroso, porque es costumbre del nihilista vivir entregado al mimo de sí mismo. Estofado de Roth. Mmmm. Familia del artista En los actos culturales debería estar prohibida la entrada a la familia del artista. También la de los amigos de la infancia. Por resumir, de todo aquel que conozca cierto anecdotario vergonzoso de la niñez y adolescencia y esté dispuesto a soltarlo a cualquiera que se le acerque en el cóctel. La familia es dinamita pura. El artista la utiliza como material creativo, moldea los recuerdos como le viene en gana, y la familia, sin entender que la literatura consiste, en gran parte, en una traición a los hechos reales, se cabrea, se queja o se envanece, según. El otro día le hicieron un homenaje a Philip Roth en la Universidad de Columbia, y una de las cosas más divertidas que contó, en el repaso a su trayectoria literaria, fue que días antes de que apareciera el libro que le hizo popular, El lamento de Portnoy, invitó a sus padres a cenar con la intención de avisarles de que la novela que iba a publicar era bastante escandalosa y que tenían que estar preparados para las reacciones que pudieran leer. Roth supo por su padre que, de camino a casa, la madre dijo: «Este chico tiene aires de grandeza». Ay, las madres, cómo conocen a los hijos aunque los hijos sean ilustres. De cualquier forma, el muchacho no se equivocaba: aquel libro se convirtió en el colofón cachondo e irreverente con el que la literatura rubricó los años de revolución sexual de los sesenta. Las escenas caseras, con ese padre que padece un estreñimiento contumaz del que toda la familia está al tanto, y ese hijo que pilla un hígado de la cocina, en el desesperado intento de encontrar algo que se parezca a una vagina, y corre al cuarto de baño para hacerse pajas, levantaron reacciones de ira, sobre todo en la comunidad judía. Pajas reales, de jadeo silencioso interrumpido por la madre que llama a la puerta alarmada por si el hijo ha heredado el proverbial estreñimiento paterno; pajas mentales, las del chaval que brega con el deseo y la culpa. La familia tuvo que soportar las reacciones felices o airadas como si el libro fuera autobiográfico, y el autor, como es costumbre, se defendió diciendo: a mí que me registren, esto es sólo ficción. La familia, ay. Debería haber un detector de familiares a la entrada de los eventos para dejarlos fuera. Eso debió de pensar el otro día Erica Jong, también experta en novelar todo aquello que toca, dicho esto en el sentido más literal de la expresión. Se trataba de otro homenaje universitario, en este caso a Miedo a volar, esa novela que en 1973 la dio a conocer en todo el mundo. Su protagonista, más que ser una heroína de la combustión interna, como el héroe de Roth, es una mujer de acción que cuenta sin reparos sus intercambios de fluidos. Todo parecía marchar de maravilla en el homenaje a este emblemático libro, hablaban las filólogas feministas, cantaban las excelencias de ese paso adelante que fue Miedo a volar en el relato de la sexualidad femenina, cuando llegó el turno de preguntas y se levantó una señora que parecía la doble de Erica Jong. Sus razones tenía, era la hermana. Soy la hermana de la autora, dijo, y después pasó a encadenar una serie de reproches a los que el público reaccionaba con ese gesto de asombro contenido tan propio de los americanos. A Erica le habrá ido muy bien con ese libro, dijo la hermana de la artista, muy bien, enhorabuena, pero a mí me hundió la vida, y quiero decir que por mucho que Erica se justifique diciendo que esto no es más que ficción, está claro que uno de los hombres que aparecen en la novela es mi marido, y me gustaría aclarar de una vez por todas que es completamente incierto que mi marido se metiera en la cama de Erica y le pidiera que le practicara una felación; esto fue una pesadilla para mi marido y para mí, así que sepan ustedes que si a ella el libro la hizo famosa, a nosotros sus mentiras nos han jodido la vida. Ufff. Dicho esto, el acto se dio por concluido. La hermana-bomba desapareció, y cuentan las crónicas que, en el cóctel, la autora se limitó a comentar, fríamente, que en su familia había gente más inteligente que la muestra que acababan de presenciar. ¡Ficción, ficción, esto sólo es ficción!, dicen los autores desde que la literatura existe. Pero los padres no se tragan ese cuento. Fue sonado cómo el papá del autor teatral Sam Shepard (marido de Jessica Lange) se presentó, bastante borracho, por cierto, en el estreno de su última obra y en mitad de la representación comenzó a explicarle al público, que al principio no entendía si aquello era parte del espectáculo, que todo lo que se estaba contando en el escenario era una mentira podrida. Mientras se lo llevaban a rastras, el hombre iba balbuceando cómo pasaron verdaderamente las cosas. Ya les gustaría a los de La Fura dels Baus, que con gran aparataje de gritos y metralletas andan simulando, en su último montaje, el secuestro de un teatro a la manera chechena, conseguir que el público viviera un momento tan perturbador como ese de presenciar a un familiar borracho irrumpiendo en la sala para cantarle las cuarenta al autor. A ese autor que si escribe como se tiene que escribir, como si la familia no existiera, sentirá alguna vez en su vida el peso del viejo reproche bíblico: «Hijo mío, ¿por qué me has avergonzado?». Los niños de entonces Hay un día trágico en la vida del niño, cuando descubre que los padres pueden morir. Ese pensamiento le ronda durante meses a la hora de dormirse y hay momentos en que, por no poder soportar la idea, llora. Entonces los padres, por borrarle esa idea tan negra, le prometen algo que no depende de su voluntad: morirán de viejos y le acompañarán, casi, durante toda su vida. En la mente del niño la idea madura como maduran los dientes cuando abren la encía y comienza a convivir con la verdad más temible: todo tiene un final. Hay un día melancólico en la vida de un adulto, cuando descubre que los padres también fueron niños. Lo supo siempre, claro, pero la imagen se hace más poderosa cuando el padre comienza a envejecer y trae a la mesa recuerdos de hace setenta años. Su memoria viaja ahora con más facilidad hacia la infancia que al pasado reciente. Yo veo de niño a este padre que nació en 1930 (el mío). Lo veo en Madrid a sus nueve años, recién acabada la guerra, perdido en la ciudad destruida. Una tía enfermera (con la mano muy larga) lo tiene a su cuidado y lo manda de una cola a otra del Auxilio Social. El crío, uno más entre tantos niños solitarios de la ciudad devastada, espera colas y ronda el hospital de Maudes en el que trabaja su tía y donde abundan los tullidos de guerra. No hay consuelo para su soledad. Nadie repara en ella. Al fin y al cabo, en ese año, toda Europa comienza a llenarse de niños vagabundos que huyen, empujados por sus padres, de un destino fatal. Ese niño que recorre una ciudad que no es la suya toma una decisión tan madura como insensata: va a un bar de Lavapiés y le dice al tabernero que le ha dicho su tía si le puede fiar 1,50 pesetas, que esa misma tarde se las devuelve. El niño se compra una manzana y un billete para Aranjuez en la estación de Atocha. Ha oído que allí tiene unos familiares. El niño inteligente, resuelto, siente que el tren le aleja del hambre y, sobre todo, de ese paisaje de derrumbe y piernas amputadas. He escuchado esta historia muchas veces pero es ahora, cuando él la cuenta con cercanía machadiana, «estos días azules y este sol de la infancia», cuando yo siento que la niñez siempre ocurre en el presente, y al escucharla experimento inquietud retrospectiva imaginando a esa criatura tan vulnerable y al tiempo tan decidida a encontrar un futuro mejor. Mientras yo recuerde ese pequeño viaje que cambió una vida y se lo recuerde a otros, esa historia seguirá existiendo, con su cualidad de peripecia individual pero enmarcada en un momento histórico que condicionó la existencia de toda una generación. Siento una especie de urgencia por que los detalles no se pierdan y el deseo imposible de viajar en el tiempo para vivir, aunque sólo sean unas horas, en aquel país derrotado. Por fortuna, esa generación de niños de la guerra no ha muerto. Los tenemos aquí. Son nuestros padres. A ellos han dedicado un libro, La memoria amenazada, los antropólogos Arturo Álvarez Roldán, Noelia Martínez Casanova y Sandra Martínez Rossi. Treinta y ocho abuelos nacidos en la Puebla de Don Fadrique (Granada) antes de la guerra cuentan su vida. Esos treinta y ocho relatos contienen la experiencia de la guerra, el abandono prematuro de la escuela, la cárcel, la orfandad, el empuje por salir adelante y darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Hay pastores, agricultores, comerciantes, tatas, sirvientas, mujeres que trabajaban como mulas en los cortijos, un músico y hasta algún fantasma. Las páginas están llenas de sus voces, de su manera parca y por tanto poética de explicar cómo aceptaron los golpes de la vida. Pero también hay bailes y una juventud que quiere serlo a pesar de la penuria. Fiestas sencillas de los pueblos, titiriteros que hacían populares cancioncillas tontas de humor inocente: «Estando en Valladolid / me acordé de tu retrato, / solamente porque vi / una morcilla en el plato, / que se parecía a ti». En los diminutivos, en los giros que todos ellos utilizan se adivina un acento común; en los hechos que cuentan se percibe la dureza casi inimaginable de un país pobre. Es como un diamante sin pulir para un Juan Rulfo. La poesía americana tiene una de sus más hermosas expresiones en Spoon River (1915). Su autor, Edgar Lee Masters, convirtió en poemas las historias de los muertos de su pueblo que su madre le iba contando. Cada poema es un epitafio en el que el muerto cuenta en pocas palabras la historia de su vida. Unos muertos se relacionan con otros. Víctimas y verdugos, amantes, traidores y gente bondadosa componen un universo dramático. Suenan como monólogos teatrales. Estos personajes de La memoria amenazada también merecerían su lugar en la ficción. El cine y el teatro españoles se han ocupado poco de estos héroes silenciosos. Y eso que nosotros vivimos en un país construido fundamentalmente por ellos. En los ochenta aún se estaba a tiempo para haber recogido muchos más testimonios de supervivientes de la guerra, pero entonces nadie (casi nadie), salvo los historiadores, estaba por la labor de poner el oído al pasado. A ver si ahora, en el empeño de recuperar las voces de aquellos muertos, se nos olvida que hay vivos, los niños de entonces, que también merecen ser escuchados. ¡Manolo, la radio! ¡Hace diez años ya! Como se decía antes, el tiempo pasa sin sentir. Diez años desde que tomamos estas fotos que guardo en una caja, a la espera de que llegue el día en que esa otra yo en que me he de convertir en 2009, más ordenada, clasifique este caos de papeles y fotos. Diez años desde que saliéramos de Washington Square los cuatro excursionistas: Isabel García Lorca, sobrina del poeta, que aún vivía en University Place; John Healy, entonces su marido; Antonio, el mío, y quien esto escribe. La gran sorpresa que ofrece la ciudad a los primerizos es que no hace falta recorrer muchos kilómetros para encontrarse con el campo, al contrario, la naturaleza es una fuerza tan poderosa en América que estoy segura de que si los habitantes de Manhattan abandonaran la ciudad tan sólo por un mes, animales y vegetación se apoderarían de la isla, convirtiendo el asfalto en hierba salvaje y los edificios en madrigueras para mapaches, osos, marmotas y hurones. Dos «manhatteños», Isabel y John, nos iban a enseñar uno de los orgullos de todo neoyorquino: el espectacular cambio de color de la hoja en otoño. A un lado y a otro de la carretera, del amarillo al rojo sangre, estaban presentes todas las tonalidades ocres. El viaje, aunque espectacular en sí, tenía un destino: visitar la tumba del patriarca de los Lorca, don Federico. El cementerio se llamaba, se llama, Gate of Heaven (la puerta del cielo); el lugar hacía justicia a un nombre tan lleno de esperanza. En un gran prado verde se sucedían las lápidas de forma armoniosa, como favoreciendo el reposo sosegado de los muertos, sin un asomo del dramatismo que ensombrece en ocasiones los cementerios españoles. Con la ayuda de un guía encontramos a nuestro hombre. En la piedra estaban grabados su nombre, tan inequívocamente español, y las fechas que enmarcaban su vida, 1859-1945. Isabel se afanó en colocarle el ramo de flores y guardamos silencio, la una, entregada a reflexiones íntimas, los demás, a considerar cómo la violencia política puede cambiar la vida de un anciano que esperaría acabar sus días en la vega granadina y los terminó dando paseos por el parque de Riverside, a orillas del Hudson. He buscado las fotos de aquel día porque esta semana me refugié de la locura navideña leyendo un libro que llenó mi mente de recuerdos. Recuerdos de lo leído y de lo vivido. Hablo de Lo que en nosotros vive, las memorias de Manuel Fernández-Montesinos, sobrino de Lorca, hijo de Concha, esa mujer valiente que sacó adelante a sus hijos llevando sobre sus hombros dos desgracias implacables: el asesinato de su hermano y el asesinato de su marido, alcalde de Granada, en los primeros meses de la guerra. Digo que el libro me trae recuerdos de lo leído porque dialoga y se relaciona con otras memorias de la familia: Federico y su mundo, de Francisco, hermano del poeta, y Recuerdos míos, de Isabel, la hermana. Todos ellos dan cuenta de un universo familiar único, del familión que resiste las pérdidas gracias a un amor sólido de abuelos, tíos, amigos, un amor que se respira por todas las páginas, a veces asfixiante, siempre protector y con una cualidad que los diferenciaba del resto de la humanidad, fuera americana o española. Las páginas en las que Fernández-Montesinos narra su infancia y adolescencia en Nueva York son impagables. El niño, que ignora casi todo sobre las razones de su orfandad porque sus mayores creen que a las criaturas hay que mantenerlas al margen de los detalles escabrosos, comienza a desvelar el misterio gracias a un profesor americano, que le muestra el nombre del padre muerto en un volumen de las obras teatrales del poeta. Ese niño, que de puertas para afuera se hace neoyorquino, de puertas para adentro disfruta del mundo acotado del inmigrante: toros, salmonetes, higos chumbos, coplas y un batallón de amigos del exilio español. Ese chaval que se convierte en traductor de los adultos, más torpes o ignorantes de la nueva lengua. El detalle más conmovedor del libro lo protagoniza el abuelo, don Federico, que llama a gritos al nieto, «¡Manolo, la radio!», para que le traduzca las noticias que en Every Hour on the hour dan del avance de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. El nieto toma nota para que no se le escape un detalle y el abuelo se enfada a veces con él porque le impacienta la lentitud de los buenos. El abuelo, que subido al barco que los llevaría a tierras americanas pronunció una frase ya célebre, «No quiero volver a pisar este jodío país», cumplió, aunque no fuera del todo sincero, el deseo expresado. Su tumba es todo un símbolo allí, en aquel otro mundo. El libro, decía, me trae también recuerdos de lo vivido, de ese barrio lorquiano, cercano a Columbia, que es el mío parte del año y, por último, de un librillo que planeé escribir y que fue el motivo de la visita a la tumba del padre. En aquel libro que nunca escribí quería contagiar a los lectores jóvenes el entusiasmo juvenil que yo sentí por ese poeta al que la tragedia convirtió en joven eterno. Pero percibí que más que expertos Lorca tiene propietarios, así que no me atreví a entrar en huerto ajeno. No importa, siguiendo su rastro, cuánto disfruté. Y, como ven, aún disfruto. Diamantes en la boca Hay personas que mejoran el mundo. Estoy convencida de que Frank McCourt fue una de ellas, no sólo por su conmovedora aportación literaria con Las cenizas de Ángela, sino por esas tres décadas de profesor de instituto en Nueva York en las que inoculó a sus alumnos el dulce veneno de la literatura. Frank McCourt fue siempre un escritor viejo porque decidió escribir una vez que se retiró de la enseñanza. Aquello que le impedía escribir (la docencia), solía decir él, fue lo que le hizo escritor. El recuerdo más emocionante que se le ha dedicado estos días ha sido la avalancha de testimonios de antiguos alumnos de la Stuyvesant High School. Ellos han contado en la prensa, en la radio, cómo cuando leyeron Las cenizas de Ángela en 1996 reconocieron muchas de las historias que el profesor McCourt les había contado en clase. Él les hablaba de su infancia miserable en Limerick, de su padre alcohólico, de una madre condenada a criar hijos que no podía alimentar; les hablaba de su hermano Malachy, al que quiso y protegió como sólo saben hacerlo algunos niños pobres con sus hermanos chicos; les confesaba que cuando el estómago le crujía de hambre deseaba estar preso, vivir encerrado en la cárcel donde había oído que se servían tres comidas al día. Para él la enseñanza de la literatura consistía en acercar al alumno su utilidad antigua: la narración de historias. «Contando mi infancia — les decía—, distinguí lo significativo de mi insignificante vida». Sus compañeros de claustro le aconsejaban no ser tan confesional con los alumnos. Y él contestaba: «Es que mi vida me salvó la vida». Yo puedo comprender la fascinación de esos estudiantes; leí y conocí al profesor McCourt cuando vino a España a presentar Las cenizas de Ángela. Le acompañamos a la Facultad de Filosofía y Letras, donde presentaba el libro. El anfiteatro estaba casi vacío. Sentí un poco de vergüenza al comprobar que los profesores no habían sabido transmitir a los alumnos de literatura que merecía la pena escuchar a aquel hombre o los alumnos habían despreciado la convocatoria. Después de la charla, la editorial nos invitó a un rudo mesonazo en el que la voz de McCourt, suave y discreta como él, se perdía entre el griterío, las viandas que sobrevolaban nuestras cabezas y el humazo ambiental. Habiéndose criado en la miseria, McCourt era un hombre de una gran elegancia personal. Practicaba la ironía, era un virtuoso convirtiendo la tragedia en humor del absurdo. Su último libro recogía su experiencia como profesor sin ahorrarse algún capítulo penoso, como ese en que contaba su primer día, cuando vio cómo un alumno tiraba un sándwich al suelo y él, tan cerca aún de los años del hambre, se agachó, no para tirarlo a la papelera sino para comérselo. La última visión que tengo de él es fugaz. Un día después del 11 de septiembre, paseando por aquel Nueva York poblado de fantasmas, lo vimos salir de Central Park, absorto en la tragedia que acababa de suceder. La muerte ha agrandado su figura, no como escritor sino como ser humano, se han desempolvado sus años de docencia gracias a un buen número de estudiantes agradecidos que quieren rendir tributo a aquel hombre que les cantaba viejas canciones irlandesas para que le perdieran el miedo a la poesía. Sabemos de la importancia que tuvo su trabajo como maestro gracias a que, un día, ya retirado, se decidió a escribir lo que tantas veces había narrado a jóvenes proclives a distraerse. Él descubrió a Shakespeare de adolescente, en la biblioteca de un hospital en el que estaba curándose una tremenda infección provocada por la falta de higiene. Dice que leyó unos versos en voz alta y que sintió que la boca se le llenaba de diamantes. No abandonó jamás la idea de que la educación, el respeto y el humor pueden rescatarnos de una desgracia que parece inevitable. Y esa idea que marcó definitivamente todos sus pasos se me ha venido a la cabeza muchas veces estos últimos días: he pensado en lo que puede significar encontrarse con un McCourt para niños que crecen sin saber lo que es ni la educación ni el respeto ni el humor que nada tiene que ver con la mofa cruel. Un McCourt puede aparecer en tu vida en la figura de un maestro, de un padre, una madre o un hermano mayor; un McCourt es alguien que te enseña a protegerte de la crueldad ajena y a no ejercerla, a arrepentirte cuando haces daño, a no escudarte en la barbarie del grupo. ¡Cuántos McCourts necesita nuestro sistema educativo! En el colegio y dentro de casa. Si miramos el pasado sin teñirlo de sepia todos podemos recordar ese momento en que ejercimos la crueldad, en que fuimos mezquinos. La adolescencia ofrece un catálogo de recuerdos vergonzosos. Pero siempre hubo, al menos en mi caso, alguien que me enseñó a sentir dolor por el dolor ajeno o alegría por la alegría ajena. Cuántos McCourts nos hacen falta para guiar a tantas pandillas de salvajes a los que han abandonado a su suerte los padres o ese sistema educativo autocomplaciente que destina a los pobres a ser, además, brutos o brutales. Habrá que ponerle una vela a ese santo laico, San McCourt, pedirle que cambie la grosería que hoy ensucia tantas bocas por esas palabras que en la suya se convirtieron en diamantes. Y la cena estaba caliente Hubo un tiempo en que a los editores de libros infantiles se les empezó a poner cara de pedagogos y dejaron de pensar en lo que podía agrandar la imaginación de los niños para exigir que se escribieran cuentos saludables para esos seres delicaditos que no sabían nada de la vida. Hablamos de corrección política como si fuera una cosa de ahora pero los autores infantiles llevan sufriendo censuras desde hace décadas. Por fortuna, los espíritus rebeldes siempre esquivan las odiosas reglas. Maurice Sendak fue uno de esos seres que dibujó y escribió aquello que le pedía el corazón. Una de estas tardes lluviosas me metí en el cine para ver la versión que se ha hecho de ese clásico de la literatura que es Where the Wild Things Are (Donde viven los monstruos). Siendo en versión subtitulada, todo el público era adulto. Mucha educación bilingüe pero somos incapaces de llevar a un niño de doce años a ver una película con subtítulos. Sigo con el cuento. La historia es muy sencilla; en la película, por supuesto, se extiende, pero conserva toda su fidelidad al libro: un niño rabioso y melancólico, sin que sepamos cuál es el origen de su melancolía, desafía a su madre hasta que ésta le castiga sin cenar; sale corriendo de casa, llega al mar, se monta en una pequeña embarcación y alcanza esa isla donde habitan los monstruos, sus iguales. Pasa un tiempo siendo el rey de los monstruos, desahogando su agresividad, en una especie de fiesta bárbara, divertida y brutal, hasta que la violencia se desata de tal manera que él mismo trata de poner paz, poniéndose en el papel de su madre, echándola de menos y deseando volver a casa. Cuando regresa, la cena le está esperando. Maurice Sendak remata el cuento con una de las frases más hermosas de la literatura infantil: «Y todavía estaba caliente». Este pequeño libro que muestra una fantasía infantil desatada fue muy controvertido cuando se publicó, en 1963. Unos se rindieron a él sin condiciones y otros, los fanáticos de la sobreprotección, alertaron de las pesadillas que los monstruos podían provocar. Sendak contaba con ironía que mientras los pedagogos tachaban el libro de perturbador, los niños le enviaban dibujos con monstruos mucho más aterradores que los suyos. «Queremos protegerlos de los cuentos y, sin embargo, nadie los protege de la tele». Cierto, la liga de sobreprotectores ha funcionado con gran eficacia censurando libros en un mundo en el que a diario le llegan al niño mensajes groseros en programas que están de fondo en la vida familiar. Mientras me entregaba sin reservas a la poesía de la película de Spike Jonze, que recomiendo a todos los amantes de monstruos, niños solitarios y madres superadas por la energía de un hijo incontrolable, pensé en ese hombre, Maurice Sendak, que nació en Brooklyn en 1928. En la mente infantil de Sendak rondaban las historias que su padre, un sastre judío polaco, le contaba de la aldea de la que provenían, pero también latía en su corazón la pasión por Fantasía, la arrebatadora película de Disney que él disfrutó a los doce años y que la progresía europea tildó durante décadas de reaccionaria. De fondo, ese Manhattan que al otro lado del East River se le presentaba como un sueño de prosperidad. Todos esos universos están en él, con su crueldad y su dulzura. El sarcasmo de los cuentos judíos de la vieja Europa, el retrato severo del abuelo que presidía el comedor y al que el niño Maurice consideraba Dios y Mickey Mouse. La imaginación compleja de un hijo de inmigrantes en los años de la depresión americana, los recuerdos de cualquier niño de esa época, que él, con enorme talento, tradujo en ilustraciones. De esa mezcla poderosa del viejo y el nuevo mundo se nutrió su fantasía. «Un artista —dice Sendak—, ha de ser salvaje y desordenado, ha de tener una vena de su infancia abierta y viva que le confiera un don especial». Absurdamente, el adulto suele relegar el mundo de la fantasía a los niños, así que de no trabajarla, la capacidad de imaginar se pierde. En la generación de mi padre, por ejemplo, muchos hombres despreciaban la ficción, la consideraban un entretenimiento de mujeres. Cuando esos hombres se han hecho ancianos y han relajado su defensiva masculinidad vuelven a entregarse a la ficción como cuando eran niños, y son capaces de disfrutar de series de la tele o de novelas. Es un fenómeno tan frecuente que debería estudiarse. También me sorprende que a estas alturas haya intelectuales que practiquen una tendencia machacona a denostar la ficción contraponiéndola al ensayo. Me parece una negación inaudita del disfrute y de la evocación. Prefiero una mente desprejuiciada como la de Sendak, el anciano salvaje y desordenado que consiguió vivir sin renunciar a sus fantasías. Y me gusta ser una más de estos adultos que se han refugiado una tarde lluviosa en el cine para aprender algo de esta pequeña historia. Yo soy ese niño que a veces quiere viajar a donde viven los monstruos, y quiere protestar, morder, sacar su lado salvaje, hasta que, de pronto, se da cuenta de que en el desfogue de la barbarie siempre hay alguien que termina herido. Yo soy también la niña que saciada de aventuras quiere volver a casa donde alguien que te quiere te mantiene la cena caliente. Un mudo que habla A toro pasado parece que el que tuvo éxito se lo mereció y el que fracasó se lo estaba buscando. Puede pasar también que el que fracasó en vida triunfara póstumamente tras una muerte miserable y que, al contrario, el que triunfó sin tener muchas luces cayera en el olvido una vez que la tierra se comiera su presencia. Tendemos a creer que existe una justicia superior que antes o después pone las cosas en su sitio. Es la eterna necesidad infantil de que siempre ganen los buenos. Pero no. Qué azaroso es todo. Pienso mucho en esto cuando entro a una librería aquí o allá, en Nueva York o en Madrid, y me fijo en aquellos autores que han sido seleccionados para ser traducidos. ¿Quién decide lo que se traduce? Hay veces que los editores compran lo que ha tenido éxito en otros países, pero hay otras en las que es el bendito azar quien decide: alguien que recomienda una pequeña joyita a un editor caprichoso, por ejemplo. Siempre he soñado con dirigir esa pequeña colección de tesoros que deberían estar disponibles para los lectores españoles. No grandes firmas de la literatura, porque ésas, evidentemente, están en circulación, sino memorias de gente que suplieron su falta de experiencia en la escritura con una abrumadora experiencia vital. Hoy tengo en las manos un librito que creía perdido y que ha vuelto a aparecer en un sitio inesperado, como si jugara a ser un tesoro que una vez y otra quisiera ser descubierto. En la portada hay un chaval de unos trece años. La foto se debió de tomar en 1901. Nos mira muy serio, como si se sintiera incómodo dentro de unas ropas elegantes que no ha vestido nunca. Debe de ser el día de su Bar Mitzvah, ese momento en que los chavales judíos dejan de ser considerados niños. Vive con sus padres, sus abuelos, una prima y familiares que van y vienen en un piso miserable de la calle 93 Este de Manhattan. Su padre, Frenchie, es sastre y probablemente le haya confeccionado el abrigo que lleva. Frenchie trabaja en casa y cuando acaba con sus labores de costura se aplica a las labores del hogar. Cocina con tres ingredientes baratos, una col, unas costillas, unos fideos, pero consigue que la casa emane siempre el vapor culinario de la felicidad; aunque este niño está destinado a comer en grandes restaurantes y codearse con los personajes más notables del siglo XX, siempre recordará los guisos prodigiosos de su adorado Frenchie. Mamá o Minnie es, para la época, también una mujer singular. Nunca está en casa, sale a la calle a buscar la manera de que esa familia prospere y está decidida a que sus hijos se conviertan en los cómicos más relevantes del siglo. No cuenta con el entusiasmo de sus hijos: uno quiere ser escritor; otro, jugador profesional; otro, boxeador; el cuarto, inventor, y nuestro muchacho, pianista de barco. Pero qué le importa eso a Minnie; ella tiene su idea, una idea tan poderosa que conseguirá pasar a la historia con todos los honores como la verdadera inventora de los Hermanos Marx. Lo dicho, aquí está esta pequeña joya: las memorias de Harpo, el mudo, de las cuales hace unos años se extrajeron sus recuerdos infantiles de la ciudad para una colección dedicada a Nueva York. El libro se llama con mucha sorna Harpo habla, y desprende una ironía muy dulce, que le diferencia del sarcasmo de su hermano Groucho. En el prólogo, el escritor Doctorow recuerda el impacto que tuvieron las aventuras de los Marx en su infancia y señala, con mucho acierto, que la admiración por Groucho siempre estaba velada por esa especie de temor que provoca el sarcasmo cruel; sin embargo, en Harpo, los niños tenían un colega, el ser absurdo y travieso que toca una bocina, persigue a las chicas y guarda en los bolsillos una cantidad inagotable de objetos sorprendentes. Me gusta compartir de manera tan precisa los sentimientos de Doctorow. Harpo, aun sin abrir la boca, siempre fue para mí el personaje más comprensible de los Marx. Por eso disfruté con tanta emoción sus memorias, que me ayudaron a sobrellevar la angustia del 11-S: «No sé si mi vida ha sido un éxito o un fracaso, pero el no tener ninguna ansiedad de llegar a ser una cosa u otra me ha proporcionado un tiempo extra para la diversión». Este hombre candoroso, que disfrutaba del hecho de no ser una celebridad porque nadie le reconocía una vez que se desprendía del disfraz, vivió la infancia más pobre que pueda imaginarse, pero sus padres le dotaron de armas muy poderosas, el optimismo y la tranquilidad de espíritu. Jugó al pimpón con Gershwin, se sentó a charlar en el suelo con Greta Garbo, Bernard Shaw le pidió consejo…, pero para él no hubo nada como el cariño que recibió en su infancia. Lo que menos conoce la gente de mí, solía decir, es mi voz, que es sin duda mi rasgo más característico, porque, a pesar de los años, sigo teniendo el acento de un chico de barrio. En sus memorias escribe: «Cuando en las películas el personaje persigue a las chicas es Harpo, cuando toca el arpa soy yo, en ese momento dejo de ser un actor». Era el arpa que heredó de su abuela, igual que heredó de ella un solo patín, que le convirtió en el patinador sobre un solo pie más virtuoso de Central Park. Ironía y candor. No me digan que no querrían leer este libro. Madrid, 1975 La cara de Umbral en la primera página de este periódico es ya, sin titulares que la justifiquen, el mismo anuncio de su muerte. Umbral en primera página del periódico desde el que nos descubrió a tantos adolescentes indocumentados que las columnas podían ser otra cosa. Abro las páginas de éste y de otros diarios para encontrar en las necrológicas un rastro de mi propia juventud y encuentro una especie de vacío más moral que físico, como la premonición de que el tiempo no tendrá que esforzarse mucho por borrar su rastro. Pienso, con la egolatría cruel del lector, en lo que se va de mí en esta muerte, y veo pasar en procesión, llevando al muerto, mis quince, mis dieciséis años, aquel tiempo en el que la joven de barrio iba al centro haciendo el mismo viaje que el muchacho de pueblo cuando venía a la ciudad. Ahora ya no hay pardillos ni paletos, el concepto mismo está oculto tras el manto de la corrección política, y los jóvenes airados tienen la universidad al lado de la casa de su madre. Se ganó en comodidad, pero se perdió en literatura. De eso precisamente estaba construida la literatura de Umbral —el hombre que cambiaba vergonzantemente los datos primeros de su biografía—, de la peripecia del chico de provincias que conquista la gran ciudad valiéndose de rabia, trabajo y una especie de resentimiento social que se le quedó enquistado toda su vida. Leo los recuerdos que sobre él se escriben y encuentro una especie de frialdad indisimulada, como si la muerte guardara siempre cierta simetría con la vida y el muerto recibiera los gestos de afecto en el mismo tono que él los prodigó, distantes, cicateros. Lo paradójico es que al charlar con varios amigos de este oficio veo que no compartimos en absoluto el punto de vista; para algunos intelectuales, la prensa ha exagerado los elogios hacia este escritor que practicaba lo que Marsé denominó algo así como la prosa gaseosa. En una última entrevista televisiva, Umbral, sombra ya de sí mismo pero fiel al personaje umbraliano, ese tipo que nunca concedía una sonrisa, decía: «La posteridad no me importa en absoluto». En ese momento, él, que siempre estuvo preocupado por no ser confundido con ningún otro pájaro de su oficio, se unió más que nunca a la corriente de lugares comunes que inundan las declaraciones de los literatos y dijo lo que nadie puede creer, que lo que viene después no importa. No sé si le llorarán muchos seres queridos, pero él, el escritor permanente, habría deseado ardientemente ser llorado por sus lectores. Tal vez sea ése el punto de debilidad o ternura con el que los allegados quieren adornar la personalidad del que fue desabrido y a veces cruel. Por desgracia, la imagen del escritor, del cómico, del artista no está esculpida por los amigos, sino por lo que el público tiene a la vista, y el público vio, en ese Umbral de los últimos años, a un hombre condenado a la soledad del que no ha sabido o no ha querido tener discípulos. La generosidad es una inversión a largo plazo, y no hay nada más terrible que no haber sabido tenerla. Como el padre que racanea a los hijos, a Umbral le costó aceptar el cambio de su propio país, le costó compartir espacio con aquel batallón de escritores que le nació a la democracia y que él llamaba, jocosamente, los 150 novelistas de Carmen Romero. El chiste se quedó viejo y sin sentido. Como se quedaron sin fuste aquellas teorías peregrinas sobre la novela escrita por ordenador y la vulgaridad de la novela con argumento. Nada de eso vale ya. Sin embargo, aunque sólo por traicionar una costumbre bien española, no pertenezco a aquellos que pagan cicatería con cicatería. Lo que es es. Para un país tan estrecho y tan cateto como era el nuestro, Umbral fue luminoso. En sus columnas le estabas viendo cruzar esa ciudad que su mirada embellecía, hablaba de Baudelaire y de Nadiuska, de Proust y de Tierno, de Warhol y de Pitita; llevaba la literatura a la tinta del periódico sin olvidarse de la maravillosa vulgaridad diaria, del sonido cimarrón de la calle. Ahí está nuestra deuda, la tiene hasta ese escritor o columnista que no le quiere deber nada a nadie. Crecimos bajo su influjo y nos provocó vocaciones con una simple frase, «iba yo a comprar el pan». Lo demás, ya se sabe, la arbitrariedad, la grosería, la venganza fácil en la columna del día después, la deslealtad, el chismorreo de intimidades y los libros lanzados a la piscina. Todo innecesario por mucho que hubiera quien le riera la gracia. Cada columnista tiene su propio club de damnificados, pero eso no quiere decir que la crueldad sea la esencia del columnismo ni que sea lícito engolfarse con aquellos que te animan a dar caña. Ahora que su presencia ya no es intimidatoria porque ni tan siquiera está y que algunos de sus amigos, algunos compartidos con Cela, pueden entender que a la larga se consigue más con la admiración que con el miedo, es cuando tal vez haya que leer de nuevo (no digamos releer, por Dios) aquellas memorias del niño de derechas y el retrato del joven malvado. No por el bien de la literatura, cuidado: el lector, que padece un egocentrismo sólo comparable con el del escritor, lee para recuperar o para no perder. Como el ave carroñera, me llevaré a un rincón una de esas antiguas novelas en las que una mano certificó, con caligrafía juvenil, el momento en que el libro entró en mi vida, Madrid 1975, Madrid 1979 y así. Cada vez que las palabras del escritor me ofrezcan intacto el bocado del recuerdo, estaré haciéndole un homenaje a aquel escritor que leí apasionadamente. A pesar de él mismo, que trabajó sin descanso por aquello que más temía, la fugacidad. III. Sube el volumen Paletos psicodélicos Perder una discusión no es tan grave y tiene el aliciente de que se acaba antes. Lástima haberse dado cuenta tan tarde de esto, porque una se ha visto atrapada muchas veces en peleas que, de no haber sido por el prestigio de la victoria dialéctica, hubiera abandonado a la primera de cambio. Mi generación tiene en su haber un pasado lleno de broncas. No las ganaba el más listo, sino el más resistente y el más cruel. Cenas con broncas políticas; fiestas con broncas ideológicas, o culturales, o musicales. Gran coñazo. Una de las broncas de las que me arrepiento fue la que mantuve con un tipo con el que, después de varias copas, parecía compartir lo esencial en esta vida: nuestra afición por algunos cantantes de rock de los setenta, de los ochenta. Al principio de la conversación se hubiera dicho que éramos casi hermanos, hermanos de música, que era una categoría mayor que la de hermanos de sangre, pero la fraternidad acabó cuando se me ocurrió afirmar que mi pasión por esos músicos terminaba cuando bajaban del escenario y comenzaban a hablar. Mi exhermano era tendente a convertir a cualquier estrella de la música en una especie de gurú al que había que escuchar con reverencia. Es algo bastante común porque, por alguna extraña razón, necesitamos que nuestro ídolo tenga nuestra misma tendencia política y posea las virtudes de un sabio. Yo me recuerdo gritando: ¡la mayoría no son más que una pandilla de paletos del Medio Oeste con dotes naturales para la música! No nos pegamos porque no estaba de Dios, pero seguro que si discutimos sobre nuestras madres no nos acaloramos tanto. Ayer me acordaba de esta estúpida discusión mientras veía una exposición sobre la psicodelia en el museo Whitney. Allí estaban todos aquellos paletos a los que yo admiraba tanto. En realidad, lo que yo quería decirle a mi amigo es que no es necesario que un músico o un actor sean intelectuales, ni tan siquiera un escritor ha de serlo. Y ahí estaba yo, tantos años después, en la mareante exposición psicodélica. De las paredes colgaban esos dibujos como extraídos de un sueño de LSD, que se hicieron tan populares que acabaron por decorar mis cuadernos escolares gracias a sendos bolígrafos Bic («Bic Naranja escribe fino, Bic Cristal escribe normal»). Todos esos paletos aparecían fotografiados en su presente más brillante, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, en imágenes de conciertos históricos. Tetas al aire, cintas y flores en el pelo, y algunas hazañas sonadas, como romper la guitarra después del concierto o mear en el escenario. Toda esta parte, tan divertida como trágica — acabó como acabó—, era sustentada por una desternillante base teórica que venía a concretarse, por hacerlo corto, en que la ingestión de drogas formaba parte de la consabida rebelión antiburguesa. O sea, todos muertos. A mi lado, una abuela hippy de melena blanca estaba paralizada ante una de las fotos del público del concierto de Woodstock. ¿Se habría reconocido? ¿Sería una de las chicas que aparecen con los brazos abiertos mostrando esos pechos preciosos? Ay, por dónde andarán esas tetas gloriosas, qué bajo habrán caído si no es que están ya a tres metros bajo tierra. Pero lo más hilarante era cómo algunas revistas de la época, con ese afán de juvenilismo que siempre han tenido los medios de comunicación, querían reflejar todo ese jaleo: «La nueva familia americana», decía la revista Life, y en portada aparecía una familia hippy, un tío con dos mujeres y un montón de niños, todos descalzos, con ropajes entre de granjeros y colgaos. Todos muertos. Hubo supervivientes, sí, y algunos de ellos continuaron haciendo música maravillosa. Haber vivido aquella época los convierte inmediatamente en supervivientes. Anoche vi a uno, Paul Simon, al que le hacían una entrevista porque la Biblioteca del Congreso americano ha creado el Premio Gershwin para compositores de música popular. Paul Simon, ya casi un anciano ilustre, educadísimo, iba vestido con elegancia. En su edad. Explicaba con melancolía cómo antes del disco de Graceland el público respondía a sus trabajos y compraba sus discos, y cómo después ese público le ha abandonado. De eso hace veinte años. Mis compañeros de la radio y yo, completamente abducidos por la belleza de esa música con toques surafricanos, poníamos el disco a todo meter en la redacción, en aquellos años en los que hasta en las redacciones se permitía estar un poco más loco, y bailábamos con el vermú del mediodía aquello de «diamantes en la suela de sus zapatos, aua, aua». Paul Simon se ha convertido ahora en gloria nacional. Lo es. Sus canciones están llenas de poesía y delicadeza, parecen cuentos cortos, pequeños sketches de la vida americana. Puede que no se compren más discos, pero gracias a Internet las canciones caen en el iPod, y una, que no es joven pero también es público, va escuchando por la calle la voz del hombre pequeño. Quisiera llamar urgentemente a mi amigo, decirle que me gustaría perder la discusión veinte años después, que me urge perderla, porque si bien un músico no ha de ser un intelectual ni un filósofo, hay cosas que sólo pueden contarnos las pequeñas canciones de cuatro minutos. Las únicas capaces de llamar nuestro pasado por su nombre. De la exposición salí agotada, es una estética insoportable si no te has fumado un porro, por lo menos. Había jovencitos imitando los atuendos campestres de la época, pero con cara de no haber roto un plato en su vida. Pero lo mejor, como siempre, estaba fuera del museo. Una de esas ancianas extravagantes que rondan por el Whitney llevaba un bolso adornado con una cara de hombre en relieve, como de látex. Era tan realista que daba grima. Con esa rara espontaneidad americana, alguien le dijo: «Qué mono su bolso». Y ella contestó: «Es mi marido. Es que soy viuda». A ver qué movimiento artístico compite con eso. Dios ha muerto De un tiempo a esta parte un número considerable de pensadores dedican sus desvelos intelectuales a demostrar que Dios no existe. Vano esfuerzo. Dios existe y está en todas partes. Se hace visible en una mezquita, en una iglesia o en una sinagoga, pero también en un mitin político o en un concierto de rock. No puedo comprender cómo investigadores tan brillantes no son capaces de calibrar que el ser humano está loco por creer en algo. No descubro nada, también está muy estudiado que las ideologías absolutas ordenan la vida de sus militantes de la misma forma que lo hacen las religiones. Esta semana pasada vivimos la definitiva ascensión a los cielos de Michael Jackson. Los medios de comunicación se rindieron al culto del Dios del Pop (lo de Rey se queda corto). Nada de esa atención es inocente. Saben que, de vez en cuando, los periódicos han de convertirse en hojas parroquiales e informar del martirio, de la sábana santa y de todo el merchandising religioso que nos deja. Hay en este nuevo Dios muchas razones para ser admirado. Si Cristo nos legó su palabra, Jackson nos deja una colección de canciones memorables; si Cristo se hace presente en el vino y en la hostia consagrada, Michael tiene un medio infinitamente más atractivo e ilimitado: el ciberespacio. El mundo está lleno de creyentes, sí. Más que observar a los dioses, los estudiosos del comportamiento humano deberían centrar su atención en los creyentes. Al creyente no le basta con admirar: tiene que convertir en simbólico cualquier acto de su ídolo. He llegado a leer en estos días que si el cantante se sometió a operaciones de cirugía estética que le desfiguraron la cara fue para imponer su voluntad contra lo que le había marcado la genética: o sea, un acto soberano de libertad. La vieja historia, lo que los americanos llaman «construirse a uno mismo»; un principio que contiene el aspecto positivo del amor propio y el esfuerzo, y ese otro lado negativo, que ha intoxicado la palabra libertad y que consiste en pensar que uno puede ir más allá de sus limitaciones. El capricho entendido como derecho. He llegado a leer esta semana que el Dios del Pop fue un niño desgraciado y pobre. En fin, esa infancia es compartida por millones de niños en el mundo que por mucho que se destrocen los pies bailando y la garganta cantando nunca saldrán de su anónima pobreza. En España, sin ir más lejos, casi todos los abuelos que hoy vemos en los bancos o las abuelas que muestran su empecinada afición por la cultura, los que cuidan a sus nietos, los que sostienen en gran parte nuestra economía, sufrieron el hambre y la guerra civil. O bien han superado aquel dolor o bien les ha servido para ser más felices. He leído que el Dios del Pop padecía una incurable melancolía, que era un ser sensible y que guardaba en su interior el niño que no pudo ser. Aquí, lo confieso, tengo que reconocer mi incapacidad para empatizar con la desgracia de los que lo tienen todo. ¿Es eso crueldad? Estoy segura de que algún día neurólogos, biólogos, psiquiatras estudiarán el efecto que ejerce sobre las celebridades la adoración ilimitada de sus fanáticos. No creo que las personas estemos preparadas psicológicamente para actuar con cordura cuando todos nuestros caprichos son atendidos. Casoplones como palacios, hijos que se compran sin que nadie tenga que concederles un permiso. He leído que Dios tenía muchas deudas. No lo dudo. Tampoco dudo de que a pesar de ellas sería multimillonario. He leído que no pensaba en el dinero. Es un lujo que pueden permitirse los que lo tienen. He leído que murió siendo un niño. Tal vez éste sea el mayor de los caprichos: la juventud eterna. Cada vez que me doy un paseo por Madison Avenue me cruzo con millonarias de setenta años que se han desfigurado la cara. No conciben que no puedan retrasar con dinero el paso implacable del tiempo. «Michael Jackson —me dice un amigo americano — era un señor de cincuenta años al que todos tratamos, incluso después de muerto, como si fuera un niño». Y al que todos compadecemos como si fuera pobre, como si fuéramos de alguna forma culpables de su soledad peterpanesca. No sé si es un acto de libertad que un joven guapo negro se transformara en un hombre extraño y descolorido. Para mí la libertad hubiera consistido en disfrutar de una naturaleza que le concedió muchos dones. La felicidad también reside en la contención de los deseos. Eso sí, el otro día utilicé la palabra loco para definirlo. La defensora del lector escribió que debemos ir desterrándola de nuestro vocabulario (escrito). En mi deseo de no ofender, la retiro; aunque, en mi caso, cuando decía loco no hablaba de enfermedad mental sino de una patología social, la que viene de hacer continuamente lo que a uno le venga en gana, sin límites, sin ejercer la autocrítica. Todos los que tienen poder acaban padeciendo esa locura. Estos días la banda sonora de los taxis de Nueva York era Michael Jackson. Siempre me dispara el ánimo. La mente se me llena de recuerdos y el corazón de alegría. Pero lo que no puedo sentir es lástima o pena. Sólo soy una admiradora. La fe me la reservo para otras cosas. Quiero creer en la bondad humana, que es la fe de los tontos. Caer en la tentación Tarde de domingo. A las puertas del Carnegie Hall. Temperatura casi veraniega y una brisa húmeda y marítima que ha llenado de escotes la noche y de tacones las aceras. Hay que contar con que algunos americanos han entrado en la estación de las bermudas, y algunas americanas, en la de las chanclas, y no se desprenderán de ellas ni aun asistiendo a un concierto nocturno, pero con el tiempo he descubierto que aquí, al contrario que en esa Europa del «donde fueres haz lo que vieres», hay que marcar continuamente el propio estilo. A mí me educaron para maquearme cuando piso un teatro y así lo hago. Por respeto. Vamos a la sala pequeña del Carnegie a escuchar a un trío de jazz muy prometedor, pero a mí se me van los ojos detrás del gentío que se amontona en la puerta principal. Sí, yo quería ir al otro concierto, pero cuando llamé para reservar las entradas se me habían adelantado tres mil quinientas personas. Yo quería ver a João Gilberto. Al viejo de setenta y siete años que en vez de fans tiene fieles. Yo soy de su parroquia. Quiero ir a verlo desde siempre, desde aquellos años ochenta en que su voz y su guitarra irrumpieron en mi vida, y tuvieron un efecto curativo, simplificaron mis gustos musicales y los sofisticaron a un tiempo. Es una enseñanza de la madurez: lo sublime siempre es sencillo. Pues bien, mientras nos abríamos paso para llegar a nuestra sala, un negro con diente de oro y sombrero de charlatán me susurra al oído que tiene una entrada. «Cien dólares», dice. Me encojo de hombros y tiro para adelante, bah, no, ya lo escucharé en los discos, al fin y al cabo, como tantos ciudadanos del mundo, me estoy quedando sorda gracias al iPod y ya casi no distingo el vivo del grabado. Me digo esto para conformarme, porque la reventa siempre me sugiere algo de trampa, de inmoralidad. Pero él, mi marido, dice: «Espera un momento». Lo veo cruzar la calle en dirección a un cajero. El negro me ronda, como el diablo: «No te lo pierdas, es mi última entrada». Un viejo se me acerca: «¿Así que va a comprar usted la entrada? ¿Y sabe cuál es su valor real?». «No, no lo sé», le digo como si me estuviera interrogando la voz de mi conciencia. «Ah —me dice—, pues ésa es la pregunta que usted debería hacerse, señorita, antes que darle dinero a un estafador». El negro interrumpe: «Eh, cállate, tío, déjanos en paz». Otra abuela interviene: «Mira, chica, eres cómplice de un timador». El negro, faltón, chorizo, me toma del brazo, con una familiaridad inquietante, y me dice al oído: «No hagas caso, estos putos judíos no se gastan un duro en nada y no quieren que nadie se lo gaste». La escena está entre Ley y orden y Saul Bellow. Mi agobio ante semejante dilema moral se diluye cuando él regresa del cajero y le pone los cien dólares en la mano. Luego me da un beso y me dice: «Te puedes permitir esta tentación. Al fin y al cabo, ¿qué son cien dólares ante los tres mil euros que costaba la reventa de José Tomás?». ¡Ja! Entro en el teatro arrastrada por la multitud. Subo un piso, otro, tres más. Mi asiento está ladeado. Es humillante, estoy por arrepentirme. Los viejos tenían razón, ¡cien dólares por esto! Qué timo. João Gilberto es ese ser microscópico que camina hacia la silla. El público americano, siempre ruidoso, se levanta, como se levantan los fieles en misa. Sin mediar palabra, el hombrecillo comienza a tocar «Dolarice» y el público calla. Nunca he presenciado un silencio tan poderoso. Esa canción, diminuta como él, ligera, les ha dado tanta alegría a mis horas solitarias que la distancia entre el músico y yo se acorta. Siento, exactamente, la emoción del tiempo. El público casi ni respira. Bien saben sus seguidores que si el músico oye demasiado ruido cogerá su guitarra y se largará. De Gilberto hay que escuchar hasta la respiración. Cuando los técnicos de sonido han querido borrarla de sus discos, él protesta: «No comprenden que detrás de la música hay un ser humano». Lo he leído en el libro Bossa Nova, que, casualidad mágica, me llega hoy, con una nota cariñosa del traductor, José Antonio Montano. El libro cuenta, en gran parte, la vida del muchacho raro de Bahía, que empezó cantando en grupos corales, para inventar luego esa forma susurrante de cantar, que consistía en convertir el canto en voz que cuenta. Decía Frank Sinatra que él sólo era capaz de cantar como Gilberto cuando estaba afónico. Huraño, desastroso, apalancado en casa de amigos que acababan echándole desesperados. Ahora vive en Río, pero me gusta imaginármelo en sus años del Upper West, mi barrio, diciendo: «Me no speak english» cada vez que se le acercaba un desconocido. Un cronista brasileño dijo que João era el único brasileño que había aprendido inglés con Tarzán. Caprichoso y genial, misántropo, anómalo. Su voz mantiene el timbre juvenil, pero ahora está cargada de nostalgia. Es la voz juvenil de un anciano. Las canciones son las mismas que cantó cuando era un don nadie, o aún más lejos en el tiempo, en su barrio, del que a lo mejor no ha salido jamás. Como «Dolarice», que yo les receto a ustedes para curar la melancolía. A mí me sirvió tanto que, cuando salgo del teatro como se sale del sueño, le digo a quien me espera: «Tenías razón, si no te dejas caer en la tentación, ¿para qué vivir?». Con voz de ángel Pasamos la infancia de nuestros hijos haciéndoles fotos para atrapar un presente que sabemos fugaz y pocas veces se nos ocurre grabarles la voz, esa voz que nuestra memoria perderá por completo con sus cómicos fallos de lenguaje y los frecuentes tonos nasales del constipado o del llanto. La voz contiene, más que la imagen, el espíritu de la persona. Qué pena cuando alguien se nos va y no ha quedado su voz grabada en ninguna parte. La voz de los niños se nos escapa a un pasado remoto, irrecuperable. ¿Cómo cantaba tu hijo?, ¿cómo te pedía agua por la noche? Cantar como los ángeles es hacerlo con la pureza del niño. Sólo detesto la voz de los niños cantando esos villancicos con los que te torturan en las tiendas. Son voces de niños muertos. Entre niños vivos como lagartijas tuve hace años un momento único. Era cuando me dedicaba a visitar los colegios con mis libros infantiles bajo el brazo, como una viajante resignada de la literatura. Ocurrió en Jerez. Llegué al que sería el último colegio del día y estaba tan cansada, con la voz tan rota, que fue entrar en la clase y derrumbarme en el sillón del maestro. Comencé a hablar pero me detuve, empachada de mí misma como estaba, y les pregunté si alguno de ellos sabía cantar. ¡Estaba en el corazón del flamenco! Los chavales comenzaron a gritar el nombre de un tal Martínez y dicho Martínez, como si estuviera acostumbrado a que las masas lo reclamaran, se colocó delante del encerado. «¿Por qué palo prefiere?». Por bulerías, le dije. Qué dominio el de Martínez. Lo asombroso es que la chiquillería se puso a tocar palmas para acompañar a su estrella, un morenillo esmirriado que cantó sin nervios, seguro de ese arte que le enseñaron la abuela, la tata y la madre, tomando su mano desde bebé para hacerle llevar el compás mientras comía la papilla. Cualquier niño puede aprender a cantar bien, me dijo una vez una profesora de música, incluso los que no están dotados. Una difícil tarea en un país tan poco musical, en el que se hace cantar poco a los niños y ya no digamos expresarse en voz alta. Es algo natural que de Jerez salga un buen cantaor, de la misma manera que tantos cantantes de jazz se formaron en los coros de las iglesias. Precisamente por eso llama tanto la atención lo inesperado, la vocación que surge de la nada. Cuando tenía seis años una niña llamada Mayte Martín sentía que no había nada que la emocionara más que el flamenco. Mayte, nacida y criada en Barcelona, en el Poble Sec, a un paso de donde creció Serrat. Mayte me contaba esto y más una mañana de agosto, en una cafetería cercana a Atocha, con la maleta y el estuche de la guitarra apoyados en la pared, listos para volver a casa. Hacía tiempo que tenía ganas de conocer a esta mujer. Siempre me ha llamado la atención su austeridad en el escenario, la manera en que borra cualquier huella de lo folclórico y se presenta ante el público con traje de chaqueta y pelo corto. Mayte conserva una grabación de cuando era niña cantando por peteneras. Algo milagroso tiene que suceder para que una criatura, fuera de un ambiente propicio, elija un género tan poco infantil. Los padres de Mayte la apuntaron a un concurso para niños cantantes que convocaba un hipermercado del extrarradio. Cada niño interpretaba lo que quería y Mayte, durante un mes, fue presentando cantes flamencos hasta resultar ganadora. Viendo sus padres que la cría se quedaba triste sin el aliciente de ir a cantar cada semana al concurso le buscaron una peña flamenca; ahí empezó a formarse la Mayte que en 1987 ganaría la Lámpara del Cante las Minas. Yo la descubrí cantando boleros. Lo mismo le pasó al pianista Tete Montoliu, que la escuchó cantar una noche en un club barcelonés y le pidió a la dueña si podía subir al escenario para acompañar a esa muchacha al piano. Actuaron aquella noche y a los pocos días Montoliu averiguó el teléfono de la chica con voz de ángel y le propuso grabar un disco. Lo grabaron, pero Mayte le dijo que prefería que aquel trabajo no viera la luz hasta que ella fuera conocida en el mundo del flamenco: no quería quedar como la bolerista sin ser reconocida antes por lo que había luchado tantos años, el cante. El gran Tete Montoliu tuvo la generosidad de complacerla y esperó hasta que la joven vio cumplido su sueño. Grabaron otro disco con el tiempo, que fue el que llegó a mis manos y que me ha acompañado en tantos paseos. Estas cosas me contaba Mayte, delante de un café, hablando sin reparos de su vida en uno de esos bares de Madrid con insoportable música de fondo, tan poco acogedores para las confesiones. Ahí tenía yo a la cantaora que nunca ha tolerado vestirse de flamenca, aunque eso le costara el puesto de trabajo. ¿Quién ha dicho que el flamenco sólo puede cantarse con moño y mantón? Unas mesas más allá una mujer alta, dulce, simpática esperaba a que acabara nuestra charla. Mayte me la había presentado abiertamente como su pareja. ¿Ha sido fácil ser como eres en el mundo del flamenco?, le pregunté. «Mira —me dice—, en la vida no hay que permitir que la gente intuya que estás insegura. Si te ven actuar con firmeza, te respetan». Ese consejo rondó por mi cabeza mucho después de que la viera irse. Ese consejo, ay, quién pudiera seguirlo. Otra historia de la radio A la mujer que tengo delante de mí en la mesa de esta chocolatería, Cacao Sampaka, que se ha convertido en mi salita de recibir; a esta mujer que, ajena a las dietas del Té y el Roiboos, moja a trocitos chicos un cruasán y se lo lleva a la boca rebosante de chocolate; a esta señora, digo, que me mira con esos ojos enormes, achinados, tendría tantas cosas que agradecerle que no sé por dónde empezar, y me aturullo y me expreso mal. Carmen, de apellido Linares porque así la bautizó Juanito Valderrama, me acompaña siempre de un lado a otro del mundo, en CD o iPod, paseando por mi barrio de la Prospe o por el otro, el parque lorquiano de Riverside, cuando tengo un ánimo tan bajo que sólo miro el gris de la acera o cuando estoy feliz como una niña un viernes al salir de la escuela. Si Carmen canta por bulerías, soy capaz de taconear encima de los charcos. ¿Cómo se expresa esa gratitud? Nada, con ella no hay manera. Es una mujer tan corriente, como llaman en su tierra a las almas sencillas, que la conversación siempre se vuelve cercana. Ella, que es una diosa, no tiene remilgos ni reservas, te habla de su vida con la misma naturalidad con la que las señoras hablan con una vecina. Qué rareza la suya en ese mundo de los populares en el que tantos pierden la cabeza. A su lado, siempre a su lado, está Miguel, su marido. El caso es que estamos aquí porque yo quería decirle lo que me ha gustado ese nuevo pequeño tesoro, Raíces y alas, en el que la cantaora rinde homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez y donde el guitarrista Juan Carlos Romero ha compuesto una música primorosa para poemas que no tienen la métrica que exigen los cantes flamencos. Son canciones y es flamenco, es Carmen y es el talento que le pone a todo lo que canta. «¿Te ha gustado?», me pregunta Miguel. Cómo no iba a gustarme y cómo no disfrutar con estas dos personas que tengo enfrente, dispuestas a responder a cualquier curiosidad que se le ocurre a mi carácter insaciable. ¿Cómo os conocisteis?, les pregunto. Y ellos van turnándose al contar una historia que sería una película si fuéramos americanos: Miguel, a los dieciséis años, frecuentaba la barbería Lumbreras, en Ávila, y allí entabló amistad con el padre de la niña Carmen, un enamorado del flamenco. Empezaron a intercambiarse discos que a la niña le servían para imitar los cantes que surgían, entre otras, de la voz de don Antonio Mairena. Miguel la conocía por ser la cría de su colega de afición, pero también por escucharla en la radio, porque Carmen, ya entonces, cantaba en los concursos de Cotito Coti, la marca de chocolate que subvencionaba el programa. A los pequeños concursantes se les regalaba un lote de chocolate, y si llegaban a la final, la Mariquita Pérez o unos patines. En realidad, faltaba muy poco para que Carmen llegara a Madrid, a esa plaza de Santa Ana, que era entonces la plaza del flamenco, y para que cantara en La Carcelera, una cueva donde una noche vio descender con su bastón al gran Pepe el de la Matrona, al que le habían dicho que había una chavala que merecía la pena escuchar. Al tener ahí delante a esa leyenda que empezó a pisar la tierra en el siglo XIX, a Carmen le temblaron las piernas. «Luego fue muy generoso —cuenta Carmen—, me dijo cosas bonitas y algunos consejos; me dijo: “Carmen, no dejes a un lado los cantes libres —los más melódicos—, que a las mujeres os vienen muy bien”. Y el hombre tenía razón». A la niña del concurso del Cotito Coti apenas le faltaban ocho años para llegar al Carnegie Hall, porque fue en los primeros setenta cuando hizo una gira en autobús de cuatro meses por universidades americanas con un cuadro de baile. «¡Para mí era increíble el respeto que nos tenían!». Eso nos lleva a comentar lo insólito que es el hecho de que nuestra televisión pública haya prescindido del flamenco, la música española más exportable. Miguel, que dedicó su vida a producir programas flamencos, se afana ahora, como jubilado del famoso ERE televisivo, en ordenar todo el valiosísimo material acumulado durante años. Qué lejos parece quedar en este siglo XXI la España de la barbería Lumbreras, la de la niña que quería ser como Marifé de Triana cantando «A la feria de Graná» y que se arrimaba al tocadiscos (que la madre había ganado en un concurso radiofónico) para aprender de los grandes. «Mi padre trajo a casa a Miguel y yo andaba por ahí, jugando. Era una niña, porque entonces las niñas de doce años éramos más niñas. Me llama y dice: “Carmen, cántale a este amigo mío una soleá”». A pesar de la insistencia paterna, la cría se negó; le daba vergüenza cantar delante de la visita. Quién le iba a decir que aquel joven sería el compañero de su vida. La peripecia de Carmen reúne los ingredientes de las mejores historias: azar y talento. El don natural de su voz, unido a una familia que adoraba el cante. Todo a su favor. Y de fondo, las estrecheces de la época. Nos despedimos en la calle, con besos y promesas de vernos pronto. Ah, su presencia siempre te deja el mismo estado de ánimo, esa especie de encantamiento que provocan la cercanía de la bondad y el talento. Qué cosa más rara. Admirándola tanto como la admiro, en vez de sentirme lejos, me pasa que quisiera que fuera mi hermana, mi tía o mi madre. Cosas del querer No hay columna sin confesión. Confieso: estoy empezando a detestar la nostalgia de los ochenta. Yo aspiro a morirme un buen día, de vieja y sin nostalgia: con rabia por perderme el futuro. Veo que hay gente de mi edad (me sonroja decir «generación») que empaña columnas con nostalgia ochentera. Ah, sí, aquel Madrid transgresor en el que, si no estabas, eras poco menos que un gilipollas. Los lugares están fechados, el bar tal en la calle tal el día tal. Qué aburrimiento retrospectivo. Por fortuna, tuve un hijo cuando casi nadie de mi edad (generación) los tenía, y los recuerdos de la empalagosa movida se mezclan con las prisas por llegar a la guardería, las salchichas Purlom, los Legos, y con todos los planes que me perdí por ser madre antes de tiempo, cuando no se llevaba y era una rémora. Ahora, aquella rémora es un hombre y yo me alegro de que su presencia frenara mi afición al disparate. A veces, cuando lo veo rastrear en Internet esos ochenta en los que él cayó como una bomba, siento nostalgia. Sólo de dos cosas. De su cara de cuatro años cuando me distinguía entre las otras madres al salir de la guardería y de la juventud. No de la de aquella época, que a base de tanta idealización he acabado detestando, sino de la de ahora. A ellos, a los jóvenes que nos rodean, les hemos vendido una épica falsificada, y lo que yo veo, lo que veo cuando salgo (y salgo bastante) es una juventud mucho más ecléctica en el vestir, en los gustos, en los bares que frecuenta, en la construcción de su propia personalidad. De acuerdo, no hay Oliver, ni Penta, ni RockOla, ni Elígeme, ni Sala Universal. Y qué. Nosotros, que hemos llegado a algo (a escribir columnitas), vamos por ahí diciendo que no hubo otra juventud como la nuestra, que la nuestra era la única posible. Y ahora yo percibo muchos más tipos de juventud. Lavapiés se llena los viernes por la noche de una muchachada tomando kebabs, cenando en los indios, tomando cañas en bares rancios que ellos han puesto de moda porque lo rancio ha vuelto. Me siento más del presente que de entonces. Tengo nostalgia de ser joven de ahora, ¿eso puede existir? Lo deseo muchas veces. Esta semana, por ejemplo, lo deseaba mientras escuchaba a Miguel Poveda en el Calderón, entre un público extrañamente heterogéneo, que iba de viejos a jóvenes, cruzando todas las edades de la vida. Esos jovencitos que aplaudían a Poveda han llegado al flamenco sin tener que dar explicaciones, hacen compatible el flamenco con el flamenqueo, la copla y el pop. Decimos que son más banales. Puede. Pero en lo que a mí concierne, la supuesta profundidad de otros tiempos no hizo más que acomplejarme y robarme libertad. Sí, sentí muy fuerte esa libertad viendo a Miguel Poveda. Fue como un disparo de clarividencia: estábamos viendo a un cantaor popular, alguien que traspasa la barrera que hay entre el escenario y la butaca, entre generaciones, que llega al corazón incluso de aquellos que no aman especialmente el flamenco. Se puede aplaudir a Poveda siendo listo o tonto, progre o carca, catalán o de Jerez. Él mismo es la prueba de que otra juventud es posible. Él, que ha impuesto, a fuerza de talento, su derecho a poseer una nacionalidad difusa: catalán con acento andaluz, catalán que vive en Sevilla y tiene a la familia en Badalona. Su trabajo le ha costado: casi de niño eligió un género musical no juvenil, fracasó en la escuela debido en parte a la repentina normalización lingüística en un entorno charnego y aprendió a cantar con un esfuerzo pudoroso y solitario. Es alguien que se ha trabajado su libertad, que ha sobrevivido a todas las etiquetas a las que se somete a cualquiera que se salga de la plantilla: cantaor no gitano, catalán en Sevilla, charnego en Barcelona, payo en el flamenco. Sin renunciar a nada. Olé. Tiene la fuerza de los perros de mil leches. Viéndole actuar pienso en el tiempo que llevo disfrutándolo, en Madrid, en Nueva York. Percibo la sabiduría que ha adquirido con el tiempo. La pose masculina de cantaor viejo la tuvo siempre, pero esa soltura que le permite salir a bailar con la guasa de los flamencos la ha ganado a fuerza de pisar escenarios. Veo a esa juventud que le aplaude y yo quisiera quitarme veinte años de encima. Quedarme en veintisiete y ahorrarme todo el largo viaje que tuve que hacer para tantas cosas, para volver al flamenco y a la copla, porque la niña que fui, la que cantaba «El toro y la luna» en el coche por gusto de mi padre, esa niña perdió en su juventud el rastro de todas aquellas canciones que tanto le gustaban; pensaba la joven que el rock era incompatible con el desgarro flamenco y a la pobre no se le quitó el pavo de encima hasta que acabó la década. ¿Nostalgia de los ochenta? ¿Por qué? Yo quiero estar ahora aquí, bajándome de iTunes (mientras escribo) Las cosas del querer, lo nuevo de Poveda, del Migué, de Miguelón, de Povedilla, del maestro, del monstruo, de ese hombre de sonrisa infantil que responde a los mil motes con que le adornan sus amigos. Quiero este presente, sí. A ser posible, con veinte años menos. Cuando leo que alguien afirma: «No cambiaría nada de mi pasado», pienso: «Suerte que tiene». Si yo pudiera, lo cambiaría todo. Para volver a vivirlo. Es kafkiano Elena, recostada en el sofá, con un cuerpo que delata en la sensualidad involuntaria de su postura sus gloriosos quince años, lee a Shakespeare. Ella no piensa en ningún momento «estoy leyendo a Shakespeare», como no piensa que parece una niña retratada por Balthus, como no piensa en su condición de lolita perezosa a la hora de la siesta. Lo-li-ta. Elena no le da ningún crédito a Shakespeare, ni a él ni a ningún otro autor; ella lee inocente Romeo y Julieta, o puede que no haya tanta inocencia en ese acto, puede que haya empezado a leerlo porque sabe que la elección de este libro hará que su padre se sienta orgulloso, puede incluso que mientras lee las diez primeras páginas, un deseo subterráneo esté siendo más fuerte que la propia lectura: «Ojalá mi padre pase por aquí y me vea leyendo a Shakespeare». Elena está en la edad en que uno puede identificarse (más que en ninguna otra) con el enamoramiento inmediato, ese que no precisa de palabras, ese amor brutal que se produce a primera vista y que conduce a la desesperación. Elena lee a Shakespeare sin leer a Shakespeare, sin saber que hay un canon, saltándose las convenciones culturales, el escalafón, el juicio pomposo de todos los Harold Bloom del mundo universitario, de los Harold Bloom honrados y de los que no lo son tanto, o de ese Harold Bloom que hace compatible su sabiduría con la vanidad y el deseo de ser el number one en el canon de los críticos anhelantes de reconocimiento. Elena lee a Shakespeare después de haber leído Harry Potter, ignorando que Bloom dijo que Potter era una mierda. Ella ignora que el anterior libro era una mierda, según Bloom, y que éste es una obra de arte fundamental en la historia de la literatura. Ella, sencillamente, no piensa en esos términos. Ella, con el simple acto de leer este libro, está dando sentido a la definición de un clásico. A la media hora está tan absorta en la lectura que olvida a su padre, olvida que está leyendo. Ella ya es Julieta. Ahora la veo andar deprisa por el pasillo con el libro en la mano. Va agitada, es la imagen misma de una jovencita sentimental de Jane Austen, anda buscando a su padre. Cuando lo encuentra, oigo que le pide explicaciones con la voz entrecortada: «Pero tú no me habías dicho que se morían al final». El joven Israel Galván tendría veintipocos años cuando cayó en sus manos una novela con la que se sintió profundamente sacudido. Fue una de esas veces en las que uno lee un libro y dice: «Aquí estoy yo, yo soy el individuo del que habla esta novela». Israel, hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, llevaba mucho tiempo sintiéndose un bicho raro. Un bicho raro entre ese ambiente de camerinos, trajes de flamenco y ferias al que parecía predestinado. Bailaba desde muy chico, pero sin convencimiento, sin querer estar ahí; bailaba bien porque se había criado viendo bailar, pero su sueño era ser jugador del Betis. A los dieciocho años, para consolarse de una timidez que le impedía relacionarse normalmente con las niñas, empezó a encerrarse en su cuarto y hacer cosas raras, a bailar pero poniendo los pies para dentro, sacando la barriga, retorciendo los brazos como si fueran patas de insecto. Cuando sus padres, bailaores puros, por derecho, vieron aquello, se taparon los ojos con las manos y desearon que el muchacho no saliera de la habitación para que no lo viera nadie. Así que es natural que un día el joven Israel llamara a su representante y le dijera conmocionado: «Acabo de leer un libro que es la historia de mi vida y quiero hacer con él un espectáculo». Cuando la representante preguntó qué libro, Israel contestó: «La metamorfosis». Fue tal la influencia que la historia del tal Gregor Samsa tuvo en su vida de bailaor raro, que desde entonces dice cosas sorprendentes, como que le gusta bailar haciendo pellizquito para ese público que grita olé, pero también le gusta que el público lo vea en el escenario como una porquería. El olé y la porquería. El bailaor que saca al chulo que lleva dentro y al hombrecillo ridículo. Israel Galván te deja tan desconcertado como cuando leíste por vez primera La metamorfosis, consigue hacerte entender la ironía de Kafka. Después de poner al público neoyorquino en pie, Israel salió del camerino con los hombros encogidos, pequeño y tímido, con cara de no saber qué cara poner. Y tú ahí esperando, preguntándote cómo se felicita a alguien que ha conseguido impresionarte tanto moviéndose en un espacio diminuto de dos por tres, como se movería el escarabajo Samsa en su cuarto. Le dije que era un humorista, que tenía mucha retranca en lo que hacía, y me dijo que cada vez se sentía más cerca de ser un cómico. Y fue luego, caminando con Israel por la Segunda Avenida, cuando me acordé del verano en que Elena, en ese momento en que las niñas son mitad creaciones de Nabokov, mitad de Jane Austen, descubrió el destino fatal de Romeo y Julieta. Eso me llevó a pensar en quién hace clásicos a los clásicos, si la autoridad del crítico o la inocencia del lector no avisado o las dos cosas a la vez. Y eso me llevó a pensar en esa frase de los Evangelios: «Ser astutos como serpientes e inocentes como corderos», y eso me llevó a pensar que sin inocencia no se puede disfrutar de los libros ni de la vida, y eso me llevó a pensar que en España, ese país de listos que están de vuelta sin haber ido, a veces surgen artistas como este hombre ligero y tímido, que se encerró en su habitación a los dieciocho años y ahora es más kafkiano que el mismo Kafka. IV. Entre Manhattan y Colorado Servicio de señoras En el aeropuerto J.F.K., recién llegada de Los Ángeles, a la espera de que la maleta salga por el gusano mecánico, voy al servicio a entretenerme un poco. Hago pipí. Luego empiezo a pintarme para no tener esa cara de enferma que se pone en los viajes. Entra una señora inmensa y en bermudas. Lleva una maleta inmensa. La señora inmensa entra en uno de los váteres e intenta meter la maleta con ella. Yo la miro al tresbolillo por el espejo. A pesar de que empuja el maletón con todas sus fuerzas, no hay manera. Las dos no caben. La señora inmensa repara en mí. «¿Puede cuidarme la maleta?». Más que preguntármelo lo exige, con ese aire mandón de algunas neoyorquinas. En realidad está diciendo: cuide la maleta. Yo le digo, vale, y me sigo pintando porque considero que pintarse y cuidar una maleta en un servicio de señoras casi vacío son actividades compatibles. Entonces la individua se desespera, hace el gesto de impaciencia que se les dedica a los tontos y me dice que no, que tengo que dejar el estuche de la Señorita Pepis y dedicarme por completo a la custodia de su equipaje. Me ordena que me ponga al otro lado del cuartillo en el que ella se va a meter, y me pone la mano en el asa de su equipaje. Las personas autoritarias siempre encuentran a un imbécil que se ponga a su servicio. El autoritarismo, en este caso, se une a otra característica muy extendida en esta ciudad: la habilidad para ignorar al otro. La gente olvida, literalmente, que hay seres humanos en la mesa de al lado en un restaurante o en el metro, lo cual representa una situación golosa para los cazadores furtivos de historias. Sin ir más lejos, el pasado domingo, pegadas a mi mesa, una madre y su hija adolescente intentaban, infructuosamente, disfrutar de una comida familiar. La madre, con aire distante; la hija, con indisimulado nerviosismo. «Qué quieres», dice la madre. La hija se encoge de hombros y mueve el pie de tal manera que mi mesa vibra también. «¿A que te vas a pedir vino otra vez, mamá?», dice la niña con rabia. La madre hace un gesto de hartazgo. Llega el camarero. «Tomaré una copa de vino blanco», dice la madre. La hija rumia: «Lo sabía, lo sabía». No creo que a ninguna de las dos les afectara lo más mínimo que la señora de la mesa contigua, yo, se acabara de enterar de la afición alcohólica de la madre. No te ven. Ser invisible es maravilloso cuando uno quiere ser el diablo cojuelo y escuchar frases como la que escuché a un joven en Canter’s, una cafetería de Los Ángeles: «Yo sólo quería —le decía a su novia— llegar a casa, acostarme contigo, follarte y que durmiéramos juntos; pero tú no estabas por la labor, tú estabas a otra cosa». ¡Vaya! Me dejó tan impresionada que me levanté al servicio sólo para ver la cara de ella, que tenía una belleza colombiana y miraba al plato dejando caer lagrimones sobre el sándwich. Pero el don de la invisibilidad puede llegar a ser irritante cuando estás cuidando una maleta a una desconocida que te ha tomado de criada, y que, de la misma forma que los ricos saben ignorar a los criados que permanecen a su lado de pie mientras ellos cenan y hablan de intimidades, nuestra señora inmensa se ha puesto a la tarea de empujar el fruto de sus esfínteres hacia la tierra y lo hace sin el menor pudor, sin reprimir uno solo de esos sonidos que, según aseguran los científicos, casi siempre hacen su presencia en el aire tocando la nota re, que es la nota que con más frecuencia produce la madre naturaleza. Pues se ve que la señora está llena de aero-res porque lo que estoy escuchando es toda una sonata para una sola nota e interpretada por un solo instrumento de viento. Me da la risa, ahí, a lo tonto, y de pronto me veo en el espejo tapándome la boca para reprimirme porque reírse en soledad, le he leído a un psiquiatra, no es cosa propia de los cerebros en buen estado. Los que se ríen solos están locos. La risa siempre es gregaria, por eso la gente del cine sabe que una comedia nunca va a funcionar igual con el cine lleno que con el cine vacío. La risa contagiosa. A mi cabeza viene, cómo no, el viejo chiste tonto de la infancia: «Entre dos piedras feroces hay un hombre echando voces, ¿qué es?». El pedo. El tema favorito de los niños. La divina escatología que algunas mentes censoras han intentado suprimir de la literatura juvenil, pero que sigue ahí, cruzando generaciones y provocando la risa de las criaturas. El pedo también sigue vivo para los que conservamos algo de inocencia. El pedo cervantino, el pedo de Sancho Panza, o ese cinematográfico de Fellini, cuando saca a ese abuelo tan gracioso de Amarcord apoyándose en la mesa después de la comida para aliviarse. Ahí estoy yo, volviendo a los ocho años de mi vida, en la ajenidad de un aeropuerto, riéndome como loca de los pedos de la inmensa señora que ahora, una vez que soltó toda la artillería ligera, amenaza con la pesada y se anima a sí misma con un «venga, venga, así…», como si su culo no fuera suyo y ella estuviera alentándolo en semejante proeza. La proximidad me facilita escuchar el desenlace: la caída al vacío, el suspiro tremendo de alivio. Misión cumplida. Ahora vamos con la limpieza de la zona después de la batalla. Se oye el ruidazo de la cadena y sale la buena señora. Yo pongo cara como de «fíjese, no he oído nada». La señora inmensa me arrebata su maleta y desaparece la tía sin darme las gracias. Será guarra. No se lo digas a nadie «Cuba es el único país del Tercer Mundo que tiene una colonia en el primero: Miami». El chiste es bueno, pero no es mío. En esta colonia cubana estoy, en el corazón de Miami Beach. «Trabajando, sí, trabajando duramente», como decía el negrito de la canción. Hay que advertirlo para que los que piensan que te pegas una vida insultante (no de negrita, sino de dueña de plantación) no te tengan más manía de la que ya te tienen. Me encanta Miami Beach, pero no se lo digas a nadie. Y aquí estoy, paseando duramente, con las manos en los bolsillos. Sería conveniente añadir, para no aumentar la inquina del lector rencoroso, que estoy un poquito enferma, como hacía Mihura después de un éxito; que tengo un herpes que me cruza la cara o una de esas enfermedades de las encías que mi dentista tiene en fotos enmarcadas, a lo Hannibal Lecter, que te advierten de cómo acabará tu boca si no le pagas al dentista el impuesto revolucionario; pero no mentiré, con la salud no se juega. Siempre me ha dado miedo que me pase como a una amiga, que para conseguir unos días de vacaciones en el trabajo mintió diciendo que su padre había muerto (bien es cierto que su padre había sido uno de aquellos históricos que se fueron a comprar tabaco). Mi amiga se fue, bailó, bebió y eso otro que hacían las chicas progres bien constituidas, y volvió al trabajo ojerosa, como de un entierro. «¡Qué mala sombra! —me dijo ella cuando al cabo del año le dijeron que su padre acababa de morir—, ¡ahora ya me quedo sin días de permiso!». Estoy en Miami, paseando duramente, y al ver a tanto americano retirado me acuerdo de mi «papá», como dicen los latinos. Yo, en Miami, y mientras mi papá, en Madrid, en su mesa del bar Mijares, donde va todos los días a las ocho a resolver el sudoku. Mi papá es hombre de sudoku diario. Cuando lo ha resuelto, mi papá piensa, envuelto en humo, en la amplitud del mundo, en mí, que estoy en Miami, y yo pienso en mi papá, en el bar Sudoku. Lo que es la sangre. Mi papá, siempre rodeado de esas torres de barrio tan tristonas de los años sesenta, pero donde vive infinitamente mejor que estos jubilados que pasan su vida haciendo cuentas para pagar un seguro médico que les permita morir en paz. Mi papá Sudoku se queja de vicio, pero a mí me gustaría traerlo aquí y que viera con sus ojos el poco caso que aquí se les hace a los papás. Pero mi papá, hombre de firmes convicciones, no vendrá, dice, hasta que Iberia no flete un avión para fumadores. Mi papá es uno de esos inquebrantables idealistas que aún confían en que se puede cambiar el mundo. Que me perdonen mis enemigos, pero soy casi feliz paseando por Miami Beach, el único barrio miaminesco en el que no te toman por loco si vas andando. Durante el desayuno, una jubilada de Massachusetts pregunta: «¿Es cierto que en Nueva York hay gente que va con bolsas de la compra por la calle?». Sí, sí, señora, es cierto, aquello es Sodoma y Gomorra. La gente no lleva la compra en el coche hasta el mismo interior de su casa, la gente carga a veces con bolsas de tomates hasta su domicilio. Eso me hace acordarme de mi suegro, que siempre se me aparece en sueños con dos bolsas de plástico cargadas de hortalizas, como si en el otro mundo le hubieran concedido lo que podía ser su paraíso: un viaje interminable de ida y vuelta al mercado. Estos jubilados de la Florida están más gordos de lo que nunca estuvo mi suegro o de lo que está mi papá, no saben que el secreto de la salud está precisamente en esos viajes diarios con bolsas de plástico. Pero no se acomplejan, muestran sus carnes en pantalones cortos. La mítica Barbara Walters le preguntaba a Helen Mirren si era verdad que ella nunca llevaba pantalones. Mirren contestó: «Pantalones, jamás; tengo el culo gordo y las piernas cortas. Lo que no entiendo es cómo aquí va todo el mundo con esos pantalones cortos tan espantosos». Barbara Walters, sin mover una ceja (sus múltiples operaciones le tienen la cara inmovilizada), cambió de tema. Pues eso, me cruzo con turistas en shorts en este Miami Beach, prodigio del art déco que, sorprendentemente, aún no ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Me dijo un amigo que será porque se considera un lugar frívolo lleno de antros petardos para maricas de playa. Yo más bien sospecho que la razón verdadera es que, para el americano cultivado, esto no llega a tener la categoría de histórico. Lo histórico está en Europa y es anterior al XVII. Pero no es cierto, estas pequeñas casas son la muestra de una concepción urbanística humana y bellísima que se frustró, aunque quedó retratada en el cine de los cuarenta de tal manera que uno siempre cree que de uno de estos night clubs va a salir Burt Lancaster, por poner el ejemplo de un señor ambiguo. A mí me gustan los señores ambiguos, esos que sea cual sea su condición sexual son caballeros con las señoras. Aquí en Miami conozco a uno, al más, al paradigma de la ambigüedad. Jaime Bayly, el escritor. Siendo ambiguo, cultivado e irónico ha conseguido ser respetadísimo y que un programa cultural tenga audiencia. Recuerdo cuando quedó finalista en el Premio Planeta y luego el jurado le afeó su literatura. Él contuvo la respiración ante el trance y contestó irónicamente que le habían creado un problema familiar, que su papá le instaba a devolver el dinero del premio. Yo entonces pensé que, aunque sólo fuera por una respuesta tan de Oscar Wilde, lo que se merecía el tipo era el premio gordo. Irse de putas El individuo tiene una de esas cabezas de bisonte que se unen al torso con un cuello que yo no podría abarcar con las manos; eso en el caso hipotético de que quisiera ahogarle. Lamentablemente se plantearía como meta imposible, porque es uno de esos tíos que, antes de olerte las intenciones, ya te han dado un cabezazo que te deja la cara como una moneda. Le están haciendo una entrevista en La Primera sobre la prostitución. Él es dueño de una casa de putas, y en el momento de la grabación está en un jardín con piscina y estatuas de esas de la antigüedad que se compran en las autopistas. No sé si está en la casa de su señora o en la casa de putas, pero lo mismo da. A mí los jardines con estatuas (y he tenido que ver muchos, desgraciadamente, en mi turbio pasado en la sierra de Madrid) siempre me han olido a putiferio. Pero volvamos al meublé. El hombre, ese típico dueño de puticlub que esconde en su interior el corazón de un filósofo, afirma que las putas siempre han existido y siempre existirán. El reportero le dice entonces que si lo ve como algo tan natural, no le importaría que su hija se dedicara a la prostitución. Por cierto, no sé si recuerdan algo que los niños oíamos decir a los mayores: «La hija le salió puta», o «el hijo le salió un golfo», o «le salió drogadicto», como si fueran defectos de fábrica que marcaran a la gente con destinos inexorables. Entonces nadie se planteaba cómo encajaban los niños los comentarios de los mayores, era un tiempo anterior a la sobreprotección infantil. El caso es que en mi mente de niña fantasiosa y tremendamente aprensiva se encendía una alarma: «Mira que si he salido puta», me decía, y andaba durante unos días cabizbaja, atormentada, pensando que a lo mejor me vería abocada a vivir en una de esas casas misteriosas que veíamos al pasar en las llanuras de La Mancha. Con lo poco que me gustaba a mí el campo ya por entonces. Pero no nos perdamos en entrañables recuerdos. La cosa es que, ante la malévola pregunta del periodista, el hombre prostibular no se arredra, y dice: «Esta posibilidad ya me la han planteado en otros programas». De sus palabras deduzco que hay una tertulia televisiva a la que van también dueños de puticlubs. Lo cual, visto lo visto, me parece megalógico. «Y le voy a hablar con total sinceridad —dice nuestro héroe—. No, no me gustaría que fuera puta; ahora, como le digo una cosa, le digo la otra: tampoco me gustaría que fuera una feminista que trabajara en una ONG». No hay que ser muy perspicaz para entender que si ese padre tuviera que inclinarse por una de esas dos profesiones, puta o feminista (de ONG), el hombre se decidiría por puta. Ahí entendemos que habla su alma de empresario. Si la niña fuera puta podría ascender a madame, siguiendo los pasos de su padre, lo cual es enternecedor; pero si fuera feminista (de ONG), la muy desagradecida le despreciaría. Eso si no intentaba cerrarle el negocio. Las hijas… En estas últimas dos semanas se ha hablado mucho de hijas que, ay, salieron putas. Ashley Alexandra Dupre, de nombre de guerra Kristen, achacaba a su pasado de hija de familia disfuncional la deriva que tomó su vida. Un poco siguiendo la teoría jeanettiana de «soy rebelde porque el mundo me ha hecho así». Ella quería ser cantante, pero acabó en el hotel Mayfair con el cliente número nueve, el que no quería condón. La maldita curiosidad me ha llevado a buscar su página en Internet a fin de comprobar si la chica tenía futuro como cantante y la sociedad la arrojó al arroyo sin darle siquiera una oportunidad. Bueno, seamos tan sinceros como el dueño del prostíbulo: la muchacha canta que es un horror. Pero bueno, también son cantantes Victoria Adams y Chikilicuatre. Eso no significa, como ella da a entender en el sentido texto con el que se presenta (y que yo he tenido las narices de leerme), que la única salida que le queda a una cuando no cuaja en el mundo de la canción sea meterse a Kristen. Pero lejos de mí la intención de juzgarla. Que el cielo la juzgue. También hemos tenido nuestro episodio nacional de sexo, política y tarjetas bancarias. Pero lo sucedido en Palma es aún más cutre porque la tarjeta era del Ayuntamiento, y porque más aún incluso que la estafa económica ha estado la estafa ideológica y la estafa a la familia, que piensa que eres una cosa y eres la contraria. Pero no hay duda de que los americanos siempre se llevan la palma en las situaciones retorcidas. Ya lo han visto y leído: el nuevo gobernador de Nueva York, antes de que se le saquen los colores, confiesa que ha vivido, que tuvo un rollo, que su señora se enteró, que además su señora tuvo otro, que él se enteró, que lo han superado; que, por tanto, están bendecidos por esa retórica bíblica que reconoce más mérito al que ha caído en el pecado, pero ha sabido sobreponerse y retomar el camino de la virtud. Pero lo que yo he encontrado más inaudito de la confesión de este David Paterson es ese dejar claro que sus escarceos sexuales fueron en un hotel modestito, y que los gastos que le ocasionaba la amante en cuestión corrieron de su bolsillo y no del contribuyente. O sea, que a las señoras hay que pagarlas; o sea, que es una forma de llamar puta a la señora finamente. A ésa, o a todas, no se sabe. Lo juro por mi padre Hay intelectuales, artistas, escritores, funambulistas y toreros que dicen no dormir con la que está cayendo en el mundo. No lo crean. Uno duerme a pierna suelta mientras las bombas no le caigan encima. No porque seamos inhumanos, sino precisamente porque somos humanos y tenemos la capacidad de olvidar para vivir. Hay intelectuales, poetas, charlatanes y contertulios que afirman sufrir como en carne propia el dolor de otros. No lo crean. Como el médico que trasplanta un hígado por la mañana y a mediodía se pide en el restaurante higadillos-plancha, nosotros debemos, por nuestra humanísima condición, dibujar una raya entre la intensidad del dolor ajeno y el propio. Hay intelectuales, columnistas, voceros, visionarios y sectarios de todo pelaje que gritan como si las bombas estuvieran a punto de lloverles sobre la cabeza. Y no. Su ira está provocada por asuntos internos más que por esa palabra de uso fácil que es la solidaridad. ¿Soy solidaria yo esta calurosa mañana en la espectacular y refrigerada biblioteca de Middlebury College, Vermont? ¿Soy solidaria aunque sienta el cosquilleo de felicidad que proporciona el saberse protegido en un lugar donde la gente se concentra en sus estudios o sus tesis? ¿Soy solidaria si digo que siento el cobijo de la tranquilidad y que no puedo imaginar cómo sería vivir amenazado? Para mí es precisamente ser consciente de la distancia entre estar placenteramente leyendo el periódico y el horror diario al que se ven sometidos muchos inocentes, ser consciente de esta lejanía, lo que da la medida exacta del respeto hacia el dolor. Por favor, tengamos cuidado con los golpes de pecho. Aquí estoy, en este Middlebury College que tanta paz, ¡y felicidad, sí!, proporcionó a la cultura del exilio, y donde se encuentra una de las escuelas de español prestigiosísimas. Imposible hablar inglés. Uno avanza por los grandes espacios de hierba del campus, benditos prados que nunca hay que regar porque los riega el cielo, y aparte de la tarea de esquivar unos insectos de tamaño kingkongnesco que vuelan directamente hacia tu cara para tumbarte en el suelo y derrotarte con un picotazo criminal, uno pasa el tiempo saludando jóvenes, con evidente pinta americana (chancla y bermudas es el uniforme nacional del verano), que se afanan en que su español suene natural, imitando el acento, poniéndose a prueba. Todo estudiante que te cruzas está preso de un Juramento de Honor. Lo juro (y lo flipo). De la misma forma que en algunas universidades los estudiantes juran que no van a copiar en los exámenes (¡y no lo hacen!), en la escuela de Middlebury juran que no pronunciarán palabra en inglés. Lo que puede ser un acicate para los alumnos aventajados se convierte en pesadilla para los que están en el nivel uno, que pasan casi un mes señalando las cosas con el dedo. Se dan casos de estudiantes que cuando llaman a sus casas hablan con la señora de la limpieza, que es latinoamericana, en vez de con sus padres. La fidelidad a un juramento es algo que a los españoles no nos cabe en la cabeza. Ni a los argentinos. Ni a los italianos. Decía Claudio Magris que igual que dentro de las obligaciones del prisionero está la de fugarse, en los deberes del estudiante está el de copiar. Pero en América se cree en el juramento. Probablemente una de las cosas que se veían peor de las aventurillas de Clinton era que hubiera mentido sobre su veracidad más que el hecho de haberlas perpetrado. Siempre que en España alguien te dice que jura por sus hijos, tú piensas: ay, ay, ay. Pero nadie se llama a engaño, hay en nosotros un cinismo latente: mentir siempre y cuando no se haga daño a nadie pertenece a nuestra lista de derechos fundamentales. Ahora pienso en mí como la niña que copiaba, la niña que copiaba esquemas en su pierna, que cosía temas enteros en la falda; que copiaba a la de al lado, al de delante; que soplaba, que se presentaba a los exámenes como a una partida de póquer. A día de hoy puedo afirmar y afirmo que copiar era muy bueno. Yo aprendí mucho copiando. Copia un temazo de historia en una chuleta diminuta y te aseguro que algo queda. Por eso quisiera agradecer a todos aquellos profesores que, adelantados a su época, hicieron conmigo la vista gorda. Digo adelantados, visionarios, porque seguro que muchos de los profesores de hoy firmarían porque toda la falta que cometiera un estudiante, de disciplina y de estudio, fuera la de copiar. En la escuela de copistas había un interés, un gusto por el oficio y un amor por el riesgo. No quisiera que este artículo quedara como una defensa del escepticismo español por los juramentos. Para nada. Pienso que igual que los genetistas han mejorado el producto hortícola y hay tomates sin acidez, ajos que no dan mal aliento y judías que no provocan gases, bien podrían emprender la tarea de mezclar a un americano/a con un español/a. Al ingenuo nunca le viene mal un poco de retranca y al listillo no le sobra la inocencia. Eso se piensa muchas veces cuando se entra y se sale de España. Uno, como dice Javier Marías (¡felicidades!), echa de menos lo bueno y es consciente de lo malo (que lo hay). Es cierto que seríamos incapaces de someternos a un juramento como estos chicos que me rodean, pero la realidad es que ellos se tiran a la piscina y, sin sentido del ridículo, imitan nuestro acento, algo que a los españoles nos da una vergüenza patológica. No somos torpes para los idiomas, somos demasiado listillos. Pienso estas cosas en este templo libresco de Middlebury, saltando por encima de tantas inquietudes que provoca el mundo hoy y sobre las que tal vez debiera escribir. Pero procuro ser fiel a un juramento: escribir sobre aquello que no escriben los otros. Me sale la vena española y no siempre lo cumplo. La vida es un trayecto Hay un principio por el cual un periodista nunca debe construir su crónica sobre lo que le ha dicho el taxista que le ha llevado del aeropuerto al hotel. También es verdad que, por cumplir a rajatabla esa ley no escrita, una deja de escribir, injustamente, cosas que te contaron durante un trayecto en el que se creó una repentina intimidad. Es cierto que los taxistas a veces nos hacen sufrir por cosas que ya están muy escritas, pero también lo es que sobre ellos abunda el lugar común. Yo misma, en un artículo de hace unos siete años, reduje al gremio al manido estereotipo, ya saben, reaccionarios, agresivos, en fin. El gremio, como es natural, me dio una colleja. No una colleja muy grande, porque mis consideraciones iban bien envueltitas en esa ironía que nos permite tener mala hostia sin sufrir daños colaterales. Hay columnistas que tras una carta al director se encastillan aún más en sus posiciones. Yo me encastillo sólo cinco minutos. Al minuto diez ya estoy pensando que en la queja había algo de razón. Quiero creer que es porque tengo un cerebro flexible, aunque algunos lo tomarían como debilidad mental. Una cosa no quita la otra. Tras la colleja, la realidad me dio, además, en las narices, porque durante un tiempo sólo me paraban taxistas educados, con ambientador y escuchando Radio Clásica. Si a eso se le suma que paso parte del año en Nueva York, donde los taxistas (no quisiera generalizar de nuevo) comen chop suey aprovechando los semáforos, ambientan el vehículo con unos eructos prodigiosos, conducen como si buscaran la muerte y dejan al usuario en su destino, apoyado en una farola, a punto de vomitar, qué quieren que les diga. Me retracto. Es lo que tiene ver mundo. Hoy, además, por motivos sentimentales, he decidido saltarme el viejo principio de «no echarás mano de lo que te cuente el taxista para escribir tu crónica» y contar una conversación que no giró en torno a la machacona vulgaridad política, sino que, de pronto, ahí, mientras cruzábamos de punta a punta la ciudad lluviosa, ventosa, desagradable como sólo puede ser Nueva York cuando el cielo se pone bruto, me hizo prestar atención verdadera al ser humano que manejaba el coche. El hombre, un mexicano de treinta y tantos, me contó su vida, animado por esa voz que surgía del asiento trasero, la mía, que le preguntaba con esa falta de prudencia que desplegamos con la gente a la que no volveremos a ver. Él respondía como si yo no existiera, como si en el coche viajara la voz de su conciencia: —Llegué a Nueva York un mes de febrero. Tenía quince años, vine solo, no conocía a nadie y sólo llevaba una cazadora. Imagínese el frío que hace en esta ciudad en febrero. Me eché a trabajar en lo que fuera, en las vías del metro empecé. Trabajé veinte horas al día, pero no me importaba, porque el mundo que yo había dejado atrás era mucho peor. Yo fui infeliz desde que nací. A los seis años me puse a trabajar porque no teníamos padre y mi madre nos abandonó a mi hermanito y a mí para irse con otro hombre. Mi hermanito era dos años menor que yo. Por las noches dormíamos abrazados y yo le acariciaba la cabeza y le decía: «No llores, hermano, que todo irá bien». Yo no lloraba delante de él, ¿sabe?, porque me sentía como su padre, pero a veces, cuando me tiraba a la calle temprano buscando trabajos de carga para que nos dieran algo de comer, pensaba en Dios. En aquellos años estuve verdaderamente enojado con Él. No se puede tratar así a dos pobres criaturas. «¿Por qué a mí?», le decía. A veces me consolaba pensando que tal vez era una prueba que Él nos mandaba y debíamos superar. Cuando me vine, mi hermano se quedó en México con una tía que le maltrataba de mala manera. Un día le rompió la cabeza con un palo. Pero ¿qué iba yo a hacer?, tenía que buscarme un futuro. Por eso vine. A los dos años llegó él, en otro invierno, igual de poco abrigado. Él lo tuvo muy claro desde el principio: trabajó veinte horas al día, como un animal; hizo dinero, volvió a México y se compró un camión. Yo, en cambio, me lié, me casé, he tenido hijos… Mis hijos son los únicos que me quitan un poco esta frialdad de corazón que me ha quedado. Mi mujer se queja muchas veces. No es que yo la trate mal, entiende, yo no le pego ni nada, pero soy frío. No sé cómo explicarlo, es como si no tuviera la capacidad de querer del todo a nadie. Si tuviera dinero, iría a un psicólogo, pero como no puedo, estoy condenado a ser como soy. A mi hermano lo quise mucho, claro, era lo único que tenía en el mundo, pero desde que nos hicimos hombres la cosa cambió. Ya no podemos demostrarnos lo que sentimos. Cuando lo veo siento el impulso de abrazarle como cuando era pequeño, pero no podemos, ni él ni yo. No nos parecería normal, nos veríamos raros, ¿entiende? Así que ya nada es como fue. Con mi madre hablo de vez en cuando. Incluso le he mandado dinero para ella y sus nuevos hijos. Es una forma que tengo de que el rencor no acabe conmigo, porque el rencor te mina por dentro; así que intento perdonarla, ya la castigará Dios si es que lo considera oportuno, pero hay días…, hay días en que el rencor es superior a tu voluntad. —Me puede dejar aquí. —Con lo contento que yo estaba… Mire lo triste que me he quedado. Un niño de la mano Las personas despistadas vivimos en permanente estado de alerta. Nuestra mente, refractaria a la concentración en el presente, viaja siempre a otro lugar distinto de donde nos encontramos. Una persona despistada es alguien que camina en un estado parecido al sonambulismo; así que, cuando oímos en la calle el ruido de un claxon que nos avisa de que estamos cruzando en rojo, nuestro corazón se acelera y durante la media hora siguiente nos hacemos el propósito de corregir este maldito carácter al que estamos condenados. Los despistados patológicos vivimos llenos de miedos. Mis miedos neoyorquinos se resumen en: que me pille un taxi, que me arrolle un coche de bomberos (desde que el 11-S los convirtió en héroes dan pavor), que me pille un coreano repartidor con la bicicleta, que me caiga en uno de los agujeros de almacenaje que están a la puerta de las tiendas y, por último, y no menos importante, que un niño me acuse de estarle molestando. Todos los miedos son intercambiables con miedos españoles: dada la chulería de muchos conductores madrileños es fácil imaginar que una puede morir bajo las ruedas de un conductor impaciente. Pero hay un miedo exclusivamente americano: el miedo que provocan los niños. Ayer se me cruzó uno de esos seres de cinco años por medio y casi caímos el uno encima del otro. ¡Maldita sea, hubo contacto físico! Dicha criatura se levantó sin dejar que le ayudara y me miró con gesto acusador: no sólo por el tocamiento (menuda palabra), sino por la sorpresa insoportable que debía de producirle entablar comunicación con una desconocida. Cuando se habla de las diferencias culturales se suele obviar ésta, que es, en mi opinión, la más llamativa. El desastre educativo, que aquí se ha convertido en un debate de primera línea, se fecha en el inicio de los setenta. En España (no quiero repetirme) podría situarse igual, pero esa fecha está infectada aún por el franquismo y no conseguimos olvidar esa circunstancia para buscar otras causas a esa decadencia, que compartimos con otro país y que están más relacionadas con pedagogías equivocadas. Pero la principal diferencia en el trato que mantenemos con los niños y que de manera tan brutal influye en el carácter americano comienza aquí mucho antes. Desde el minuto cero. En las últimas semanas he leído artículos sobre la educación en las guarderías, concretamente sobre cómo el juego puede adiestrar en el manejo del autocontrol. Si a una criatura de cuatro años se le dice, contaba el estudio, que se esté quieta en un rincón, no puede aguantar más de un minuto, si se le dice que es el centinela de un castillo, el chavalín puede permanecer hasta cinco. Me sorprende el interés que generan esos artículos, cómo el americano instruido está comenzando a replantearse de manera autocrítica su modo de relacionarse con los hijos. El interés es tal, que esta semana, en la sección de ciencia del NYTimes, al lado de un artículo para iniciados sobre la lógica del caos había otro, tratado con la misma consideración, sobre la escasa interacción que tienen los padres con los niños hasta los cinco años. El artículo era prolijo en consejos, consejos tan de cajón que recordé la frase de Martin Amis que el otro día destacaba este periódico: «El sentido común se ha vuelto revolucionario». Qué curioso que esa frase de Amis pueda cruzar fronteras hoy en día y conservar su validez. En ocasiones, hay lectores que me escriben dándome las gracias por mi sentido común. Y a mí, que aún conservo la inercia juvenil de revolverme ante esas dos palabras, «sentido común», me invade de pronto la melancolía: ¿será el sentido común una consecuencia de la edad, algo como las patas de gallo? Plenas de sentido común eran las palabras de los psiquiatras que citaba el artículo, cosas que cualquiera puede observar: padres hablando por el móvil cuando llevan a sus hijos en el cochecito, madres enganchadas a la Blackberry mientras ayudan al crío a subirse al tobogán. Al niño hay que hablarle, mirarle a los ojos, pedirle que te mire, a ti y a los desconocidos, hay que jugar con el lenguaje, cantar, añadir palabras a su vocabulario. En realidad, es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Los niños americanos van en cochecito a unas edades ridículas. Parecen paralíticos. ¿La razón? Es más cómodo para sus padres. Un niño andando siempre es lento y despistado. La pena es que esos padres no calibran lo que están perdiendo. Muchos de ustedes recordarán ese momento de la vida que el paso del tiempo convierte en irrepetible: llevar a tu hijo de la mano cuando tiene cuatro, cinco años, esa edad en la que el niño anda y habla, pero aún conserva todo su pensamiento mágico. Su lenguaje posee una salvaje cualidad poética: coloca palabras recién aprendidas en lugares inadecuados, como si las sacara del horno antes de tiempo, pronuncia mal algunas otras, disfruta señalando cosas que quiere que le nombres y despliega la lógica de un pensamiento riquísimo en el absurdo. Nada más emocionante que un niño de tu mano. Su tacto tierno y mullido. Sus primeros olores escolares, el babi. Algo falla en las personas que no lo saben apreciar. En mi caso, aquellos lentísimos paseos de la guardería a casa han sido los momentos más añorados de mi vida. Ya digo, por irrepetibles. ¡Juega una hora al día! Aquí, en mi barrio, lejos del Manhattan turístico, pijo y cool, los vecinos dan un paseíllo nocturno y se sientan a la fresca. Hay imágenes que te devuelven a un mundo antiguo, como ver a Jimmy, un negro cincuentón, sentado a la puerta de uno de los pequeños edificios de la calle. Jimmy es el sereno y controla el mundo desde su silla de plástico. Un poco más allá, al calor de una tienda de licores, un grupo de cubanos viejos, vestidos como si estuvieran a punto de entrar en el Tropicana, se sientan en corro para discutir de Castro o de Pérez Prado. Cuando pasas delante de ellos te saludan llevándose la mano ligeramente al ala del sombrero. Una vez entras en Broadway, que en esta parte de la ciudad tiene un aire furiosamente popular, lleno de ferreterías y supermercados coreanos, ves a esas parejas entradas en años que desde tiempos inmemorables, en España o en China, salen a dar su vueltecilla a esas horas en las que el calor no muerde. Aunque vayan vestidos como indios de la India o como el típico matrimonio judío, la actitud es siempre la misma: una especie de relajo vital, de paseo con su poco de charla y su mucho de ensoñación. Nos reíamos pensando que poco a poco nos iremos convirtiendo en una de esas parejas, rebajaremos el ritmo de nuestros pasos y entraremos en la edad más despreciada de esta isla, la vejez. Al neoyorquino joven y en la cresta de sus ambiciones le gustaría eliminar de la acera todas aquellas franjas de edad que caminan lento; mandar los viejos a Florida, los tullidos a Harlem, los niños a los suburbios. Por eso, nosotros, inevitablemente mediterráneos, contemplamos la otra noche con emoción a dos niños chinos que jugaban a las puertas de una lavandería con unos muñecos que parecían indios, animando su juego con los mismos sonidos de tebeo que hacían los niños antiguos. La escena nos recordó, y hablo en plural porque fue una noche de paseo y evocación, aquel libro de fotografías de Helen Levitt que, bajo el título En la calle. Dibujos de tiza y mensajes, recoge las imágenes que la neoyorquina tomó de los grafitis infantiles de 1938 a 1948: monigotes en los postes, corazones en las puertas, rayuelas en el suelo. Toda una poesía del pasado vista por los ojos de una mujer que intuyó que en esos trazos se escondía la fórmula de la fugacidad. Ya no hay niños en las calles. En muchas ciudades españolas, tampoco. En parte, por la inseguridad, pero también hay que agradecerle este fracaso a arquitectos, políticos, urbanistas, etcétera, que llevan años olvidando que parte esencial de la formación del niño está en la calle. Hay ciudades enteras que ya están echadas a perder; en Estados Unidos, casi todas. Y el modelo entusiasma, porque ahí está Pekín, destruyéndose a sí mismo para recibir a las visitas. Pero afirmar que este modelo de vida está condenado a fracasar por el insoportable gasto energético que supone y por la mierda de relaciones humanas que facilita aún está mal visto. Con respecto a la vida de los niños, que están agilipollados de tanto estar en casa o en actividades extraescolares, hay voces de alarma. Débiles, pero significativas. El Ayuntamiento de Nueva York ha llenado la ciudad con carteles en los que se ve al genial monstruo Shrek diciendo: «¡Juega una hora al día!». ¿No es increíble? Hace menos de cincuenta años, las madres se desgañitaban llamando por la ventana a sus hijos para que subieran a cenar. En esa adicción a las pantallas no hay clases sociales, es más fácil que en la casa del pobre entre un ordenador que un libro. Así es. Pero muchos intelectuales, temerosos como siempre de ofrecer una imagen obsoleta, cantan las excelencias del ordenador, como en los cincuenta hicieron con el coche, sin permitir que se le ponga ninguna pega. Los políticos también se apuntan a la celebración. Esta semana, Rodríguez Ibarra, en este mismo periódico, hacía un canto a Internet; escribía en un tono tan arrebatado de «ese pozo sin fondo de sabiduría» que más bien parecía el discurso que el escritor local hace sobre su patria chica. Nos retaba, a padres y educadores, a no perder el tren informático. La pregunta es: ¿quién se lo está perdiendo? Afirmaba algo aún más singular: si los niños viven fuera de la escuela en un mundo digital, ¿por qué obligarles a un mundo obsoleto cuando están en ella?, ¿por qué la vieja pedagogía, decía, desprecia lo nuevo? Ay, ay, yo diría que lo nuevo ya es viejo, tan viejo que hay personas alarmadas por la cantidad de horas que un niño pasa frente al ordenador. Me atrevería a afirmar que el niño necesita algo más sencillo para entender el mundo: la voz humana del profesor; la necesidad de educar el sentido crítico, de expresarse, de buscar información en una biblioteca, de subrayar líneas de un libro, de escribir a mano, de leer en voz alta. Yo diría que, más que obsoleto, saber mirar a los ojos de un adulto que te instruye, en vez de a una pantalla, es algo revolucionario. Las madres del mundo han dejado de llamar a sus hijos por la ventana. Ahora se asoman con precaución a ese cuarto donde el niño parece hipnotizado por ese pozo que, en sus manos, más que de sabiduría es de burricie. Y ya se sabe que los burros, si se rebotan, muerden. El rey negro Sólo por un día, la abuela de Barack Obama, la mujer que lo crio, no llegó a ver a su nieto como presidente de Estados Unidos. Por fortuna, había formado parte de ese 30% de votantes que emitieron su voto en los días previos. Así que murió con su misión cumplida. Esa última misión ha sido compartida por mucha gente, sobre todo por abuelas negras. Escucho en la radio que en un colegio electoral, el encargado de la mesa pidió a los ciudadanos que allí se encontraban que pararan su actividad durante unos segundos: una anciana de ochenta y cinco años estaba a punto de votar por primera vez en su vida. La gente reaccionó aplaudiendo. No es la letra pequeña de la historia; el viaje que había hecho esa anciana desde su casa hasta esa anacrónica cabina de votación contenía el sueño de Luther King, cuarenta años después de su asesinato. El sueño fue expresado por el doctor King de una manera tan sencilla como poética: «Queremos una sociedad racialmente ciega». El tiempo le ha dado la razón y se la está quitando a Malcolm X, un país con dos culturas segregadas no conduce a nada. Frente al estereotipo del negro (tan aplaudido por el blanco paternalista, sea liberal o conservador) que sólo brilla en deportes o en esa estética violenta de ciertos movimientos musicales, Barack Obama se presenta como un modelo a seguir: elegante, tranquilo, con una capacidad abrumadora para la oratoria, y eso, habiendo surgido de una clase a la que cada vez le cuesta más dar el salto de la clase media. El martes, el día ya histórico de su elección, yo me encontraba a las puertas del Carnegie Hall para asistir a una actuación poco americana, o mucho, según se mire, porque éste es un país de inmigración. Estaba allí para ver a Joan Manuel Serrat. Ya en la puerta había un murmullo de mil acentos latinos que conformaban una especie de babel hispanohablante. La tarde tenía, aunque no hacía frío, un aire navideño, de víspera de Reyes, tal vez por la escasez de tráfico y un algo contenido en las miradas, esa alegría prudente ante un regalo que uno no está seguro de si va a recibir. Entre el gentío me encontré con un amigo americano que me confesó haber votado con emoción. «Durante toda esta campaña —me decía—, Obama me ha impacientado en algunas ocasiones, sentía que le faltaba ese mínimo de agresividad necesario para una pelea tan dura, no entendía esa actitud tan zen; ahora me doy cuenta de que, aparte de que él sea un hombre sereno, un negro —él decía afroamericano, claro— no puede dejarse llevar por la cólera en público como un blanco, porque eso habría hecho un tremendo favor al viejo estereotipo que persigue al negro americano y que algunos negros jóvenes obedecen casi como un rasgo identitario: el cabreo permanente con el mundo». Entramos en el Carnegie. Lleno, lleno hasta la bandera, y la bandera en el Carnegie está pero que muy alta. El concierto comenzaba a las ocho, justo cuando empezaban a salir resultados que mi amigo catalán me iba mostrando en el iPhone, esa ventanita luminosa que nos comunicaba con el exterior; pero la realidad estaba también allí dentro, en esa multitud que recibió al ídolo puesta en pie, entregada antes de que abriera la boca. No he visto nunca en el Carnegie una devoción comparable. A João Gilberto le recibieron con una reverencia silenciosa, la del creyente que al fin ve al profeta; en el caso de Serrat todo era cercanía. Según fue avanzando el concierto, la barrera entre el público y el escenario se iba rompiendo y el público se levantaba y le pedía a gritos canciones: «“¡Las nanas de la cebolla!”, “¡Pueblo blanco!”, “¡Lucía!”». El cantante respondió con sorna: «Aprecio mucho el conocimiento que tienen de mi repertorio». La sorna estuvo todo el tiempo presente en sus comentarios, como si el cantante se hubiera convertido en cómico con el paso de los años. Los acomodadores, acostumbrados al disciplinado público anglosajón, se acercaban a llamar la atención a esos espectadores que, de vez en cuando, hacían fotos con el teléfono móvil. Pero fueron incapaces de controlar el divertidísimo desmadre que se acabó organizando. La gente se fue levantando de sus butacas y se acercaban, cada vez más, al escenario, para retratarle. Ya no eran móviles, sino directamente cámaras de vídeo. Llegó un momento en que aquello parecía una rueda de prensa. Algún espectador se acercaba al escenario para que otro le sacara la foto con Serrat detrás. Fue tan anárquico, tan distinto de lo que se puede ver aquí en un teatro como éste, tan espontáneo y tronchante, que cuando el niño del Poble Sec cantó «Para la libertad», los versos de Miguel Hernández sonaron como el himno que certificaba lo que allí mismo estaba pasando. Una, dos, hasta cinco veces tuvo que salir a complacer a un público que no estaba dispuesto a dejarle marchar. «¿Tienen tiempo? —dijo él—, porque si no tienen tiempo, lo dejo». Risas y aplausos. En algún momento, de forma sutil, dejó ver la impaciencia que sentía por los resultados, sobre todo cuando cantó «Hoy puede ser un gran día». Lo fue. A la salida, la alegría podía ya manifestarse abiertamente: el paquete de la incertidumbre se había abierto, y ahí estaba el regalo, en manos del rey negro. Los hombres de Hillary En estos días, Hillary se ha tragado un sapo. El sapo de un mal recuerdo. En estos días, esta mujer a la que acusan de algo tan impreciso como es estar hecha de una sola pieza recuesta la cabeza en el avión privado que la ha de llevar de un Estado a otro para enfrentarse a ese grano en el culo que es Barack Obama, y piensa que ese país, al que ama tanto, no le corresponde como ella merece. ¿Por qué todo me ha de costar tanto trabajo? Entonces saca los pies tremendos de pionera de los zapatos y, poniéndolos sobre el asiento de enfrente, dice: a tomar por culo los tacones, y se masajea esa dureza del dedo pequeño que tienen desde una aspirante a la presidencia de Estados Unidos hasta esa Yoli que muy de mañana espera el autobús en cualquier barrio periférico de España. La candidata deja escapar un aich de dolor y de consuelo por esa caricia que se da una a una misma cuando vuelve a casa, derrotada. Aich, dice la mujer grande enfundada en ese traje de chaqueta con que se ha uniformado a las mujeres que quieren dedicarse a la política. Un traje neutro que las hace parecer cuadradas. Un traje Merkel. Luego cierra los ojos para que ninguno de sus asesores se vea en la obligación de hablar con ella y se entrega al gozo de enumerar sus desdichas. Una frase enigmática y desconocida cruza su mente, «dwarfs are growing taller», o sea, «me crecen los enanos». Se echa a reír porque esa frase no tiene sentido a no ser que ella sea la directora de un circo. Sin embargo, piensa, esa frase que acaba de inventar está cargada de simbolismo: «Dwarfs are growing taller». El sapo que le seca la boca estos días se llama Eliot Spitzer, conocido en Washington como Mister Clean, conocido en casa de los Clinton como Don Relimpio. Toda esta historia del gobernador putero hace que las miradas de la prensa se dirijan a ella: «Qué, señora Clinton, ¿qué recuerdos le trae este asunto?». Ah, porque una no puede decir lo que piensa, pero al menos el simple de Bill no se gastaba cuatro mil dólares porque una señorita le hiciera un trabajo. Lo de Bill era más caserito. Lástima que la casa fuera la Casa Blanca. Los hombres son imbéciles, empezando por Bill, reconoce Hillary: a uno le hacen una paja en el Despacho Oval, y al otro…, anda que el otro, el otro elige el hotel Mayfair. Joder, hay que ser tonto del culo para elegir un hotel que siempre está hasta arriba de funcionarios, pedir el servicio por teléfono y hacer cosas raras con la cuenta del banco. Todo esto después de luchar contra la prostitución durante años. Bueno, piensa Hillary, es que te meas. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer en una hora para que le paguen cuatro mil dólares? Hillary piensa entonces en una práctica concreta que está prohibida en varios Estados. ¡Hasta eso se puede hacer gratis si encuentras a una mujer que esté dispuesta y la conquistas! Claro que no me vale conquistarse a la becaria. Hay que ser hortera. Hay que ser Bill. ¿Le he perdonado?, se pregunta a veces. Ha tenido que decir tantas veces que sí públicamente que ya no sabe lo que piensa, aunque la verdad es que a estas alturas la célebre fellatio le chupa un pie. Es la gente la que se empeña en recordarlo. Esas feministas que ayer expresaban su indignación por las mujeres que salen al lado del marido haciendo ver que están dispuestas a ayudarle en su vuelta al camino correcto. Las tías la incluían a ella en la lista de esposas abnegadas. Perdonen, queridas, no es lo mismo, piensa como si hablara en un mitin. Bill es un hortera, y Spitzer, un delincuente; yo nunca hubiera apoyado a Bill si la tal Lewinsky fuera una prostituta profesional, ¡era sólo una amateur! Este oficio consiste, sobre todo, en morderse la lengua, pontifica Hillary para sus adentros. Ahora, ¡ja!, va la insensata de Geraldine Ferraro, que por edad tendría que simbolizar la sensatez del Partido Demócrata, y suelta que Obama ha llegado donde ha llegado por ser negro. Y claro, se reafirma Hillary, la he tenido que dimitir, o como se llame a eso que consiste en recomendarle a alguien que se largue. Pero la Ferraro ha dicho una verdad como un templo, aunque de mala manera, que es lo peor que se puede hacer en política. La verdad es que, sobre una mujer, los periódicos conservadores pueden esgrimir cualquier atrocidad, pero no se atreverán a insultar a un negro, porque en este gran país, se ríe con amargura, hemos decidido no ser racistas de palabra. Es un paso. Sin embargo, con ella se acaban los miramientos. ¿Está permitido ser grosero con una mujer? Sí, claro, se contesta en su inagotable monólogo interior, y más cuando la mujer es la mujer de Clinton el Chisgarabís. Cómo les gusta a los tertulianos imaginarse a Bill de consorte, revoloteando por la cocina, dictando el menú (hamburguesa de primero y pizza de segundo) y dejando la mano tonta sobre el culo de una pinche recién llegada. Me linchan, se lamenta Hillary una vez más, me linchan y luego se quejan de que no lloro. Se limpia una lágrima que le cae por la mejilla. Que no soy sensible, dicen. El avión tomará tierra. Ella se calza sus zapatos de talla 40, deja escapar un aich casi imperceptible y baja las escalerillas, brava, dispuesta a comerse Filadelfia. Mi Mastercard Siempre lo digo: Nueva York es una ciudad histórica. Ha vivido tan intensamente los siglos XIX y XX y ha conservado tanto, que hoy andar por aquí es andar paseando por un museo de arquitectura, ciudadanía, inmigración. Pero no el museo canónico, no el museo donde lo histórico es histórico; aquí la historia se usa, como se usan los muebles viejos o como se usa el puente de Brooklyn. La historia también es la ardilla y la rata, las bolsas de basura, el ketchup y el Metropolitan, los negros que juegan al ajedrez en la plaza henryjamesiana de Washington Square. Todo eso da como resultado un carácter tan fuerte que hasta uno se siente un elemento del museo viviente. Estoy en el café Odeón, en Tribeca, ese barrio que dicen que pertenece en gran parte a Robert de Niro. Hace tanto tiempo que no veo a nuestro hombre aparecer en una película decente que cuando el otro día le vi en la tele en unas imágenes muy evocadoras del barrio pensé: al fin. De Niro aparecía paseando por las calles adoquinadas de Tribeca, mirando con orgullo y atención; su voz en off narraba el paseo —«éste es mi barrio, ésta es mi gente»—; aparecía en una esquina, en otra, en el café Odeón —«éste es el rincón en el que me gusta pasar horas muertas…»—. Para un tío tan arisco, tan poco dado a las confesiones, sonaba muy personal. Abruptamente, De Niro concluyó el minidocumental con esta frase: «Ésta es mi Mastercard», y enseñó su American Express. Pues bien, yo estoy sentada en el café al que va de vez en cuando el hombre de la Mastercard. Este café también es histórico: se han celebrado hace poco los veinticinco años de su apertura. No se rían, veinticinco años son mucho. Hace veinticinco años, este barrio no era el barrio apadrinado por el hombre de la Mastercard, era un lugar inhóspito en el que abrieron un café y al que empezaron a acudir artistas. Hace veinticinco años venía aquí Andy Warhol, con su peluca blanca. Una artistilla española lleva veinticinco años jactándose de que una noche pasó al lado de Warhol y le arrancó la peluca. En esos veinticinco años, las bolas de luz del Odeón vieron la cara esculpida en madera del escultor Leiro, que fue el que me trajo por vez primera. Y hace un tiempo, el tiempo en que los que éramos jóvenes nos hemos convertido en personas mayores, el jovencísimo Miquel Barceló venía aquí, y aquí fue apadrinado por el propio Warhol, que lo retrató, y por el galerista Leo Castelli. ¿Cuántos años han pasado? No sé, pero el hombre sonriente que entra ahora en el café sigue yendo por la vida con pintas de aprendiz. Miquel Barceló, años después. Con los pelos rubiales y erizados, con ganas de charlar. No he conocido persona más curiosa, más atenta al mundo. Pregunta por los hijos, cosa nada común en estos mundos culturales en los que parece que todos hemos salido de un repollo y no tenemos ni hijos, ni padres. Cuenta sobre los suyos. Cuando habla de los suyos no se refiere sólo a sus hijos, también a ese pueblo de la aldea de Malí donde pasa parte del año. Nos señala dónde está su casa en una foto. La montaña escarpada, la huella que provoca en la tierra la falta de agua. El chico de pueblo mallorquín buscó otro pueblo en un lugar remoto, y hoy los aldeanos señalan con orgullo su casa en lo alto de la montaña como la casa del pintor. El que es de campo lo será siempre. La conversación con Barceló siempre se desliza a la tierra, al animal. Lo normal es que uno acabe hablando de cerdos o de cabras, o mejor dicho, de cegdos y de cabgas, porque Miquel no pronuncia la erre, ni él ni nadie de su familia. Miquel habla de la inteligencia de los cegdos, a los que observa y estima tanto cuando están vivos como cuando decide hincarles el cuchillo. Miquel pinta cabgas. Los animales entran en su pintura de la forma más extraña: las termitas se le comían el papel y él aprovechó los milagrosos agujeros, a veces un agujero de termita se convertía en una vagina. Donde hay tegmitas, dice Barceló, acuden los escogpiones. Una noche, el pintor sintió que le clavaban un cuchillo en el ojo. Era una picadura de escorpión. Tomó cuatro valiums para evitar ese nerviosismo que podría provocar la muerte. Pensó: qué pasará si me quedo ciego. Durante varios días, a su rostro le creció una enorme deformidad, una segunda cabeza. El pintor se convirtió, literalmente, en un cuadro de su admirado Bacon. Miquel, el hombre inquieto, el que fuera niño tremendo e imposible, encauzó su energía apabullante sacando imágenes de sus manos, imágenes de cegdos, cabgas; de mujeres africanas en el mercado, con una dignidad escultórica, llevando peso en la cabeza, luchando contra el viento seco e hiriente; mujeres con vagina dibujada por las termitas. Mientras Miquel pintaba en Mallorca, en Malí o en París, expertos del arte de todo el mundo decretaban el final de la pintura; el futuro, decían, está en otros soportes, la representación de la realidad sobre el lienzo está superada. A espaldas de los expertos, Miquel sabía que en el arte ocurre algo inaudito: los primeros pintores, los que pintaron las cuevas, fueron maestros de la pintura; los primeros escritores, maestros de la escritura. Tal vez aceptando que en el arte se empezó desde arriba podríamos reconocer que anunciar el final de la pintura o la novela es algo que sólo puede calar en la opinión de expertos que olvidan la natural necesidad humana de contar historias y escucharlas, en papel o en lienzo, como sea. Miquel siguió pintando, envalentonado e irónico, sabiendo que la mayor burla que se puede hacer a ciertas teorías es seguir trabajando, igual que la mayor venganza para los envidiosos es seguir siendo alegre. La princesa y la mendiga Morir de éxito. En Nueva York muchos de los restaurantes, tabernas o pubs se están muriendo de éxito. No hablo de esos establecimientos que la célebre guía Zagat anuncia como lugares «para ver y ser visto», me refiero a esos pequeños locales emblemáticos que contribuyen a las relaciones de barrio y en los que uno se refugia del tiempo odioso del invierno para consolarse con una copa y unos clientes aficionados a pegar la hebra. Estos lugares no cierran por falta de clientes sino por la codicia de los propietarios que en tiempos de bonanza subieron los alquileres de tal manera que han convertido las aceras en una sucesión de carteles de SE ALQUILA. Uno de aquellos lugares era Rose’s Turn, donde yo me solía acercar cuando el alcohol de la cena había hecho su efecto y querías compartir esos momentos de felicidad ilusoria. El Rose’s Turn era un sótano tan acogedor como sucio, tan oscuro como alegre; era lógico sospechar que entre tus pies corrían cientos de ratones, que al calor de esa oscuridad y de las canciones de Broadway debían de vivir a sus anchas. En el Rose’s Turn se cantaba. Los camareros eran cantantes profesionales. Tenía algo de bar de ambiente sin serlo. Tenía algo de mariconada festiva y desmadrada. Tras la barra solía reinar una negra de unos sesenta años, compacta: el pecho y el abdomen unidos de tal manera que parecía uno de esos taberneros orgullosos que llevan la barriga siempre un paso por delante de ellos. Para rematar ese aspecto solía lucir un sombrero de cowboy. Era una dama dura a la que le traicionaban los ojos, que despertaban una simpatía inmediata. Se llamaba, se llama, Terri White. Cuando el ambiente estaba caldeado y la gente tan borracha como para desatar sus emociones, Terri se colocaba tras el micrófono y cantaba con mucha garra la canción de la carcelera de Chicago o uno de esos estándares trágicos en los que se cuenta lo poco que te quiere la gente cuando las cosas te van mal. A Terri le caían entonces dos lagrimones, tan compactos como su abdomen, enormes, que le mojaban la cara entera y nos encogían el corazón. Entonces, como si quisiera saborear en soledad los viejos fracasos, salía de la taberna a fumarse un cigarrillo. De vez en cuando esa cantante con pinta de sheriff sacaba a alguien del público a cantar. Una noche la tomó conmigo y, atemorizada ante su autoridad, canté «Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez». Repetí esta frase cuatro veces y luego me bloqueé. Patético. «No importa —me dijo ella—, se nota que has puesto todo tu corazón en esas palabras». Era muy sarcástica. Pero, ay, Rose’s Turn, ese refugio para amantes de las viejas canciones, cerró, y a Terri la perdí de vista hasta que esta semana vi su rostro en el periódico con una historia a la altura del personaje: al cerrar la taberna se quedó sin trabajo y a consecuencia de eso y de la ruptura con su novia perdió su apartamento. Durmió durante tres meses en un banco de Washington Square, a dos pasos del viejo pub, rodeada de mendigos que en su día también tuvieron piso y trabajo. Por orgullo no le dijo a nadie que estaba en la calle. Con lo que ganaba cantando una noche en un pub mantenía su móvil, se alimentaba de fideos chinos y lavaba la ropa. Una noche, un policía que la admiraba de las veladas del Rose’s Turn la vio caminando de madrugada por la plaza. Ella, la que fuera reina de la vitalidad, parecía el fantasma del desconsuelo. El policía se puso manos a la obra y le encontró un apartamento gratis. Terri fue recuperándose de la depresión, volvió a enamorarse y ahora ha vuelto a Broadway, donde en su juventud cantó con Liza Minnelli y donde en su madurez la rechazaron. ¿Es éste un final feliz? No creo. Lo sería si se contara en el cine. Es una historia tan cinematográfica como genuinamente americana: tocar fondo y levantarse, morir y renacer, reinventarse, tener más vidas que un gato. Lo que nunca se cuenta es lo que uno se deja en el camino. En ese mismo Broadway donde actúa Terri vi esta semana a Carrie Fisher, aquella princesa Leia de La guerra de las galaxias. Carrie, que parece veinte años mayor de lo que es, ha escrito un monólogo sobre su vida. ¡Qué vida! Nacida en Hollywood, hija de superestrellas (Debbie Reynolds y Eddy Fisher), cuenta cómo papá dejó a mamá por Liz Taylor; cuenta los diferentes matrimonios de papá y mamá, el suyo con Paul Simon; lo devastador que fue para ella el éxito de la Princesa de los Moñetes, de la que se hizo un merchandising brutal (¡hasta una muñeca hinchable!); su adicción a las drogas, al alcohol, su trastorno bipolar… Una velada dedicada a airear los trapos sucios familiares, las adicciones, los fracasos («mi segundo marido era homosexual»). Todo contado con una vis cómica envidiable. ¿Es esto un final feliz? No creo. Su salvación ha consistido en hacer una exhibición de sus desgracias, convertirlas en materia humorística, pero no hay un solo momento de reflexión sobre la soledad a la que arroja la enfermedad o el alcohol. Todo se soluciona con: «¡El show debe continuar!». Pero el aspecto de Carrie Fisher nos revela lo que ella no se atreve a contar: la desgracia ha convertido a la princesa que fue en una anciana prematura. La verdad siempre salta a la vista. Vida de Juan A mi izquierda, un crío de unos diez años, menudo, serio, el mayor de una familia ya numerosa que está situada unos asientos más atrás. Le pregunto si le pido algo de beber, le ofrezco un clínex porque no para de sorberse los mocos, pero no quiere nada. No insisto. Si a pesar de su origen mexicano se ha educado en Estados Unidos, ya habrá aprendido que con los desconocidos no se habla. Al poco, se queda dormido, y olvidado ya de sus reservas, se me recuesta en el brazo como si fuera el brazo de su madre. A mi derecha, un hombre de edad indefinible; su rostro posee la textura acartonada de quien se ha pasado la vida trabajando a la intemperie y seguramente parece mayor de lo que es. Mientras el niño duerme, los adultos comemos un pollo con sabor a pescado. Él, con determinación, educado para acabar lo que tiene en el plato. Yo, con escrúpulo. Estamos entregados a una película insustancial, Come, reza, ama, que irrita por sus pretensiones de parábola espiritual. Una mujer bella y exitosa (Julia Roberts), harta de una vida vacía, o sea, llena de cosas —dinero, éxito y casoplón—, decide viajar al otro lado del mundo para descubrir lo que al parecer no encuentra en su ciudad: comida, paz y un tío bueno. Pero, por encima de todo, lo que ella trata es de encontrarse a sí misma. Esa búsqueda, a juzgar por los destinos, Italia, India, Bali, sale por un ojo de la cara. No importa. La búsqueda de uno mismo se ha convertido en el reto de gente adinerada que durante un tiempo se viste de hippie, se rodea de pobres, visita a un chamán y prueba el bocado más suculento, la vida de los humildes, para luego volverse a casa fortalecido y aliviado de reencontrarse con lo que posee. No tengo nada en contra de las películas sobre ricos, pero no me cabe duda de que aquel amor y lujo de los viejos musicales que alegraron la miseria de los años treinta y cuarenta eran más inocentes que esta especie de espiritualidad de alto standing. Ahora mismo, me quitaría los auriculares y le preguntaría a este hombre de aspecto noble y humilde: «¿Cree usted que hace falta irse a Bali a meditar cuando se tiene todo?». Como si me hubiera leído el pensamiento va respondiéndome en el último tramo de nuestro viaje a mi pregunta. Nuestra conversación comienza porque Juan, así se llama, me pide que le rellene los papeles de inmigración. Me entero de algunos datos sucintos de su vida: mexicano, cincuenta y tres años, casado, padre de tres hijos. Esos datos se llenan de contenido y color con nuestra conversación. Juan viaja a Homes, localidad al norte de Nueva York. No lleva equipaje porque quiere volverse a su pueblo en dos días; el viaje tiene como único fin firmar los papeles que le conceden la ciudadanía americana. Juan trabaja la mitad del año en Homes como jardinero. Vive en una habitación pero no necesita más. No gasta y casi no habla, porque su inglés es muy torpe. El dinero que gana lo manda a casa. Cuando se acaba la temporada de trabajo vuelve con la familia. Viven fundamentalmente del campo y de un peculiar desayuno que preparan todas las mañanas en el corral, «leche calentita», consistente en alcohol, chocolate, azúcar y leche que cae directamente en el vaso desde la ubre de la vaca. El alcohol ayuda a matar cualquier posible bacteria y entona a las más de trescientas personas que van pasando, sin tregua, de camino al trabajo. Desde que recibió la noticia de la ciudadanía Juan está lleno de dudas: por un lado, piensa que sus hijos tienen más futuro en Estados Unidos; por otro, vive mejor en su pueblo, donde el frío no le corta la cara y puede hablar con sus paisanos. En Homes, Juan se encuentra demasiado consigo mismo; en su tierra, se encuentra con los demás, una aspiración de las personas humildes. Juan mira con preocupación la declaración de aduanas y me pide que escriba que lleva dos quesos. Yo le aconsejo que no los declare, pero él insiste, póngalo, póngalo: no quiero meterme en líos por una mentira. El sabor del queso de sus vacas le hará sentirse más cerca de casa. Cada cual tiene en la vida su magdalena. Cuando aterrizamos, el niño despierta y se separa de mí avergonzado. Por su parte, Juan se empeña en bajarme el equipaje del maletero. En sus manos rudas, como esculpidas en una madera aún no sometida a la lija, parece no pesar nada. Sólo el Cristo que lleva colgado del pecho da un bote con el esfuerzo. Mientras nos encaminamos hacia el control policial siento que todas las preguntas están respondidas. Voy al lado de un hombre que come. No puede no comer aquel que trabaja de sol a sol. Es un hombre que reza o habla con un Dios al que imagino que pide cosas concretas o al que invoca en horas de soledad. ¿Y ama? No puede no amar alguien que se aleja de los suyos para proporcionarles un futuro mejor, alguien que pasa seis meses al año encontrándose cada mañana a sí mismo, sólo a sí mismo, que es lo peor que le puede pasar a alguien que no ha sido atrapado por las garras del narcisismo. El narcisismo. Estaría tentada a decir que es «el mal de nuestro tiempo», pero he leído que en Estados Unidos acaban de eliminarlo como trastorno mental. Es tan común que ha dejado de ser una rareza. Le veo pasar el control y respiro aliviada. No le han incautado los quesos. Mar de dudas Hay personas a las que no les cabe la menor duda. Tiene su lógica. Son personas tan sobradas de razones que no tienen sitio en su cerebro para albergar una duda, por muy pequeña que sea. A ese tipo de personas las llevo rehuyendo desde niña. En mi juventud me acomplejaban; ahora, me aburren. Fundamentalmente. Creo que a ese tipo de personas se las observa con más claridad cuando se llega a la madurez: tienes la oportunidad de ver cómo actúan en un ciclo de vida amplio. A mí me ha dado tiempo, por ejemplo, a tener que soportar la intransigencia de un militante de izquierdas y ver a ese mismo individuo, años después, transformado en un intransigente de derechas. Se diría que es un cambio radical; pues bien, hace tiempo que llegué a la conclusión de que en esas personas nada cambia: defienden con la misma furia lo que piensan en cada momento y adoptan el mismo sarcasmo cruel hacia el adversario. También hay derechosos que a la vejez se volvieron de izquierdas, pero eso fue, por razones obvias, más propio de los últimos años del franquismo. No me refiero a los chaqueteros. Al chaquetero se le presupone un afán práctico, oportunista. A este individuo hinchado de certezas, al poseedor de la verdad, no le hace falta que sus ideas sean populares, incluso en ocasiones se recrea en sentirse perseguido o ninguneado. El fanático necesita una dosis de paranoia. El poseedor de la verdad lo que desea con fervor es que el mundo quede ordenado en su mente gracias a una idea iluminadora que lo abarque todo y barra las dudas. Esa verdad puede estar contenida en una ideología, en una religión, en un grupo de presión o en una forma de vida. Para alguien que, como yo, vive, a la manera machadiana, en guerra con sus entrañas, los poseedores de la verdad son, por abreviar, un auténtico coñazo. Además de previsibles. Ahora que todo el mundo echa mano de Camus para sustentar sus tesis (incluso los más intolerantes) me da apuro adornarme con una cita suya, pero no puedo evitarlo. Ahí va: «Si se fundara un partido de los que no están seguros de su opinión yo me apuntaría a él». ¿Cuántos nos apuntaríamos en esta España de las grandes certezas al partido de las dudas? Lo pienso al volver a la patria, como el turrón, en vísperas de Navidad y de esa ley antitabaco que va a negar la posibilidad de fumarse un cigarro en cualquier lugar público cerrado. España sin humo será otra, pero no lo vivo con extrañeza: basta con salir de aquí para comprobar que las leyes antihumo están en vigor desde hace tiempo en muchos países. Entiendo, de todas formas, que a algunos ciudadanos les produzca cierta incomodidad esa voluntad de crear un universo de felicidad vigilada tan propio de los partidos progresistas de ahora. Como si la salud, el buen o mal comportamiento, los desencuentros culturales, el lenguaje o los desastres familiares pudieran siempre regularse por decreto. Entiendo, también, que el fumador exija un poco más de tolerancia, un rincón a cubierto en el que poder fumarse un pitillo. No es un apestado. Incluso me parecen poco considerados esos anfitriones que no permiten fumar a sus invitados el cigarro de la sobremesa. Creí que esa rigidez no saldría nunca de Estados Unidos. Pero, cuidado, al mismo tiempo que el estado de felicidad vigilada me acogota veo también el otro lado, bastante tenebroso, por cierto. La derecha americana encontró la palabra fetiche, libertad, para defender la no intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos. «¿Es que van a ordenarnos lo que tenemos que dar de comer a nuestros hijos?», dice Sarah Palin. Y tiene la desfachatez de afirmarlo en un país en el que los niños pobres padecen un índice altísimo de obesidad, en el que la diabetes inducida por la alimentación es tan común que no es extraño ver a indigentes con una pierna amputada. Siempre es más fácil cortar por lo sano que tratar la diabetes a un pobre que no puede pagarse el tratamiento. No es un secreto que detrás de la palabra libertad se esconde la defensa de intereses económicos, pero sí es un misterio que los desprotegidos se traguen ese discurso. Es fácil mofarse de las campañas que buscan un cambio de comportamiento en la población: no fume, mire cómo se le queda la laringe por fumar; no beba si va a conducir, mire cómo se le desparrama la masa cerebral en la cuneta; no pegue a su mujer, no pegue a sus hijos, ¿no ve que se convierte en un apestado social?; no coma grasas saturadas, ni demasiado azúcar, ni sea sedentario, ¿no ve que tiene sus días contados?; coma fruta, coma fibra, tenga el colon como un pincel. Y la más inaudita: niño, juega una hora al día, pero no sólo en tu casa delante del ordenador, no, juega en la calle, como hacían los niños antiguos. Algunas de estas campañas aún no han llegado a España, pero llegarán porque el mundo avanza siempre en el mismo sentido aunque en distintas velocidades. Yo me encuentro braceando entre dos aguas, entre esa corriente de cursilería exagerada que se entromete en la vida privada del ciudadano en pos de su felicidad y esa brutalidad conservadora que deja a las criaturas a la intemperie en nombre de la libertad. Y cuando me encuentro con alguien que como yo vive en un mar de dudas experimento la alegría de sentirme acompañada. El cura y el ángel Creo en la amistad a primera vista. Aunque la palabra flechazo tiene casi siempre una connotación de amor sentimental, yo entiendo que el flechazo se siente también hacia aquellas personas a las que, casi de inmediato, quisieras incorporar a tu círculo de amigos. Hay gente que da por cerrada su lista de amistades en la cuarentena, a veces incluso antes. Triste. En ocasiones las amistades se hacen de manera insólita. Yo hice amistad hace unos meses en Nueva York con el dueño de una empresa de reformas. Quería que me pintaran el apartamento. El hombre desplegó su catálogo de colores y empezamos a charlar. Hablar de colores une mucho. Mi amigo (entonces aún no lo era) dijo unas cosas tan elocuentes sobre los azules habaneros, los ocres italianos y los verdes art déco que me pareció una persona cultivada y sensible. Por razones largas de contar, el hombre, además de pintarme el apartamento, me ayudó en esa carrera de obstáculos absurdos que es una mudanza neoyorquina. Tan agradecida estaba por haberme encontrado este inesperado ángel de la guarda que me lancé a abrazarle. Se quedó bastante aturdido. No hay nada que le inquiete más a un americano que la invasión de su espacio físico. El caso es que como mi afición en esta vida es preguntar me fui poco a poco enterando de su peculiar vida. El hombre me contó que vivía en Broadway, en la zona de los teatros. Nunca hubiera imaginado que en medio de todo ese caos de teatros, neones, pantallas gigantes y abigarramiento turístico pudiera alguien construir su nido. Pero la cosa era aún más pintoresca. A mi amigo el apartamento le sale gratis porque su pareja es el párroco de una iglesia del XIX a la que le fueron naciendo edificios alrededor hasta dejarla casi sepultada. Animada por mi marido, que es otro curioso incurable, le dije a mi nuevo amigo que nos gustaría visitar la iglesia y el edificio. Mi ángel de la guarda muy amablemente nos invitó a cenar. ¿Cómo se viste una para cenar con un cura? No es una pregunta frívola. Lo que una tiene en la cabeza, como española que es, es que ante un sacerdote hay que comportarse, o sea, reprimirse. Bien, pues ahí estábamos los dos, vestidos de personas muy formales, con una botella de vino bajo el brazo y llamando al telefonillo situado a un lado de la entrada del templo. Mientras subíamos las escaleras nos fuimos encontrando una sorpresa en cada piso: alcohólicos anónimos, adolescentes problemáticos, pequeño teatro shakesperiano. El resumen de la vida en cuatro pisos. Finalmente, el apartamento. El piso era precioso, con esas dimensiones industriales de los edificios antiguos. El gusto del hombre de los colores se dejaba notar. Todo respiraba paz y buen gusto, lo cual provocaba un extraño contraste con el hormigueo urbano que se contemplaba desde los ventanales. ¿Qué pinturas imagina una que tiene un cura en las paredes? No creo que exista un estilo específico para los hogares de los padres curas, pero si hay algo que no podíamos esperar era encontrarnos con dibujos de efebos mostrando unos nada desdeñables miembros. Al cabo de media hora llegó el párroco. Nuestro párroco tenía pinta de párroco de toda la vida, pero tuvo un gesto muy cómico que le convirtió de inmediato a nuestros ojos en un personaje simpático: se quitó el alzacuello con el mismo aire de hartura y cansancio con que un ejecutivo se quita la corbata al llegar a casa. Por curiosidad y por educación le preguntamos a fondo por los rituales de su iglesia, una rama episcopaliana bastante liberal en la que se permite el sacerdocio a las mujeres y el matrimonio. Nos habló con respeto y afecto de los pobres de solemnidad que acuden a dormir a la iglesia en invierno; hay veces, contaba, que los ronquidos de algún mendigo sirven de fondo al sermón de primera hora de la mañana. Pero el calor de las velas, la comida deliciosa, el vino y la naturalidad de aquella pareja tan amable compuesta por un pastor y un ángel desviaron la conversación por caminos más insospechados. Querían saber cosas de España. El párroco se reía contándonos que en uno de sus intentos infructuosos por aprender nuestro idioma tuvo un profesor español que, por el mero hecho de que fuera cura, lo tuvo catalogado como un reaccionario durante meses. Prejuicios, prejuicios. Nos creemos que el mundo es idéntico a España, nos creemos que todas las iglesias son como esta nuestra a la que le cuesta admitir que su fe ya no es la única. Pero lo más divertido de la noche fue descubrir su tremenda afición por el cine español. «¿Cómo se llama esa actriz que sale a veces con unas gafas negras y que tiene un humor tan absurdo?», preguntó el cura. ¡Era Chus Lampreave! Adoraban a Chus, esa diosa, y brindamos por la admiración que compartíamos por esa estrella internacional. «¿Y ese actor que salía en Hable con ella y que ha hecho de cocinero hace poco?» ¡Javier Cámara! Brindamos entonces por la madre de Javier, que es mi Chus Lampreave particular. Antes de irnos les pedimos que nos avisaran cuando hubiera algún servicio con alguno de esos coros prodigiosos que pueblan las iglesias de Manhattan. Nos fuimos paseando, charlando sobre todas las cosas que uno aprende en cuanto decide quitarse de los ojos la venda estéril del prejuicio, celebrando nuestra suerte. ¿Tu madre aún conduce? Hubo un tiempo en que yo pensaba que los viejos de Nueva York eran unos desgraciados; también lo pensaba de los abuelos de Madrid, aunque un poco menos. Como en tantas cosas, estaba ciega o veía las cosas sin verlas. Los viejos de Nueva York son, probablemente, los más afortunados de Estados Unidos: no dependen del coche, tienen cerca los hospitales, les conocen en los restaurantes del barrio y, si quieren campo, ahí tienen Central Park. Obama podrá mejorar el sistema de salud y pensiones de los viejos americanos, pero lo que es una tarea imposible (a no ser que Obama acabe, como tantos esperan, haciendo milagros) sería reorganizar la estructura social por la cual la mayoría de ancianos vive aislada en casas que, en los cuadros de Hopper o en el cine, nos parecen idílicas, pero que en la realidad pueden ser de una soledad hitchcockniana. Un amigo americano me cuenta en una carta que su madre, que ha vivido toda su vida en un pueblito de Maine, tendrá que acabar yéndose a una residencia porque, a sus ochenta y cinco años, no se encuentra ágil para conducir. El coche, en el que se basa la cultura, la épica, la cinematografía y la economía americanas, es, finalmente, el culpable del desarraigo de los ancianos. Pero imposible renunciar a él. No es casualidad el dicho: What is good for General Motors is good for the US («Lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos»). La carta de mi amigo termina con una pregunta que constituye todo un giro cómico: «¿Tu madre aún conduce?». La pregunta no me hace pensar en mi madre (no la tengo), sino en mi suegra. Mi mente se traslada al pueblo en el que vive y me pongo a seguirle imaginariamente los pasos. Esa mujer que es mi suegra, pero que podría ser cualquiera de las madres de los que leen este artículo, se levanta a las siete de la mañana y, llevando en el estómago un café bebido y en los pies esas zapatillas con cámara de aire que descubrió a los setenta y siete años, emprende su caminata diaria. La estoy viendo. No anda como una persona joven, vacila un poco, pero sus pasos son determinados, como si supiera dónde está el Santo Grial y quisiera llegar la primera para llevárselo. Mueve los brazos un poco militarmente, porque así se lo aconsejó el médico, y lleva los puños cerrados: en una mano, las llaves; en otra, el euro para la barra de pan. Se cruza con otras mujeres que también caminan con los puños cerrados, decididas a ponerle freno a la artritis, la osteoporosis, la artrosis, el sobrepeso y la desgana. Se están ganando el desayuno, esas tostadas con aceite que se tomarán en cuanto lleguen a casa. Luego vendrán la visita a la plaza (el mercado), las faenas, la labor (ganchillo, punto, etcétera) y el recibir visitas o el hacerlas. Sus piernas, aunque le hagan rabiar a veces de dolor, la llevan a cualquier sitio esencial en la vida. Los domingos, a una misa humilde, porque a ella no le gusta lo pomposo, en una capilla donde apenas caben veinte personas. La acompañé un día, ¡a las siete y media!, y, al ser yo forastera, los feligreses quisieron agasajarme y pusieron a mi lado el radiador. Sería injusto que no escribiera aquí que, a pesar del madrugón, tengo un gran recuerdo de aquel oficio. Esas madres, la mayoría de nuestras madres, no conducen, muchas no condujeron jamás ni tuvieron coche. Ahora andan a menudo montadas en autobuses para conocer España, pero durante casi toda su vida el mundo que vieron fue aquel al que las podían llevar sus piernas, esas piernas que pesaban como plomo al trabajar y que andaban tan ligeras cuando se las sacaba de paseo. Cuando se es joven se quiere tenerlas bonitas, cuando se es mayor lo que importa es que no duelan, que te sirvan, que te lleven de caminata, a la plaza, a hablar con las vecinas o a la capilla del radiador. Las piernas. A los viejos hay que darles una ciudad o un pueblo en el que puedan mover las piernas. Nueva York o Úbeda, qué más da. Lo demás, el aislamiento en la casa hopperiana, es una mierda de vida. A Estados Unidos le sobra campo y soledad; aquí la ecuación es la contraria, aún no hemos destruido el gregarismo, pero estamos acabando, con una pasión que no se agota, con ese campíbiri que antes animaba el siempre feo final de las ciudades. Cuando leí la noticia de la muerte de Violante, esa pobre anciana que ha muerto meses después de que el Ayuntamiento demoliera su casita en la huerta de Murcia para obedecer las exigencias del ladrillo, me imaginé a todas esas personas mayores que han formado parte de mi vida y que, tan orgánicamente, han estado ligadas a su pueblo. Mi suegra en su Úbeda, mis tíos en Ademuz. De todos ellos, si cierro los ojos, puedo imaginar sus pasos diarios; al hacerlo, la melancolía fatal que sufrió esa mujer, Violante, al verse expulsada del mundo en el que se había criado se me vuelve dolorosamente cercana. Aunque mi mundo esté lleno de T-Cuatros, ascensores, rampas deslizantes, escaleras mecánicas, despegues y aterrizajes, siento una tremenda serenidad al imaginar que todos mis viejos están donde quieren estar, caminando su hora diaria, como les ha dicho el médico, moviendo los brazos para sacudir la pereza del corazón. En una mano, las llaves de casa; en la otra, el euro para el pan. La de Colorado A pesar de que mi carrera profesional es dilatada y brillante, no hace tanto tiempo que nací. Soy sesentera. En mi memoria se funden la noche en que llegó el hombre a la Luna con aquella en la que Massiel ganó Eurovisión. Sé que brindé una noche, pero no sé por qué, así que tampoco sé muy bien hacia dónde iban los intereses de mis progenitores, si hacia las hazañas musicales o espaciales. Luego, conociendo como he conocido un poco más a mi padre, casi puedo asegurar que lo suyo era el espacio. La música siempre le pareció cosa de frívolos. Recuerdo que el día que me pilló escuchando «Una piccolissima serenata» en un disco que había de canciones italianas, gritó: «¡Eso no es para niños!». Tanta impresión hicieron en mí sus palabras que cada vez que mis padres no estaban en casa ponía la canción sintiendo como que comía de la fruta prohibida. Cuando oía el tintineo de las llaves quitaba la serenata y lo cambiaba por el disco de coros del ejército ruso, que era lo que mi padre consideraba apropiado para una mente tierna. Como niña de los setenta padecí la EGB, ese paso pequeño para una niña, pero gigantesco para una generación. Ahí empezó esta carrera acelerada que llevamos en España hacia la desmemoria, según Ricardo Moreno, el autor del Panfleto antipedagógico. ¡Cómo reivindicar la memoria histórica si en los colegios está prohibida! Fui de la primera generación que empezó a hacer gala de la creatividad. Yo había visto a mis hermanos dibujar mapas en los exámenes, ríos, etcétera. Por suerte, mi generación sólo tuvo que colorearlos. Los contornos venían en las «fichas». Como el ser humano nunca está contento, a mí me parecía que colorear era una injusticia: había que meter la cera, tan gorda, por las irregularidades naturales de las costas y las fronteras caprichosas de las provincias. Por eso tuve mi primera tentación de ser americana. Fue ver el mapa de Colorado y decir: de ahí quiero ser yo. Un Estado cuadrado. Tú eres ese niño que nace en Colorado, y cuando el maestro te manda dibujar tu Estado, haces un cuadrado con la regla, lo pintas de rojo y sacas un diez como un sol. Dado como está la educación, todos los Estados deberían ser como Colorado. Yo siempre he sentido una simpatía por Colorado y sus gentes. Gentes que viven dentro de un cuadrado en el planeta Tierra. Ahí quiero que se esparzan mis cenizas. Tengo un mapa de Colorado encima del sofá: un cuadrado rojo. Cuando vienen visitas preguntan si es un póster de Rothko, y yo les digo: «No, es el mapa de Colorado». La contestación genera no pocos chascarrillos y recuerdos de la infancia. Toda esta innecesaria introducción viene a cuento porque, al igual que nunca he conocido a nadie de Plasencia, nunca nadie de Colorado llamó a mi puerta. Hasta el otro día. Me presentaron a una mujer coloradiense en una fiesta. La mujer coloradiense les contaba a otras americanas que le encantaba España, ese país extraordinario de costumbres ancestrales. La coloradiense decía: hay una ciudad en la que durante todo un año la gente se pasa construyendo unas esculturas prodigiosas, altas como edificios de cinco pisos; luego las ponen en las plazas, las queman todas y la gente se vuelve loca de alegría porque el fuego tiene un efecto purificador. Las americanas se quedaban pensativas intentando imaginar las razones para tanto hacer y deshacer, pero soñaban con ir a Valencia porque un americano es ese ser al que las tradiciones exóticas le ponen caliente. El americano debe de pensar que, en un país de tan extremas tradiciones, la gente estará todo el día teniendo intercambios sexuales. Qué inocentes. Luego la mujer de Colorado habló de El Corte Inglés de Zaragoza y de la crueldad con la que las dependientas se dirigen a las clientas. La mujer de Colorado, grande como todas las mujeres de Colorado, cogió una talla 42, y la dependienta de El Corte Inglés dijo estudiándola: «Eso a usted no le entra». La de Colorado pensó en tirarse al Ebro: nadie en la vida había sido tan explícito con respecto a su sobrepeso. El decirle a un gordo en Colorado que está gordo es impensable. Todo esto de la mujer de Colorado (de la que amenazo con seguir hablando en ulteriores artículos) era la excusa para terminar hablando del Día del Orgullo Gay, en cuya manifestación neoyorquina estuve el sábado. Como soy bajita (enana al lado de la de Colorado) me tuve que subir a una papelera de la mítica calle Christopher para ver algo. En mi memoria aún resonaba el entusiasmo con que la mujer de Colorado hablaba de las Fallas y de una guerra de tomates a la que tenía planeado ir el año que viene, porque los tomates, decía la de Colorado, simbolizaban la sangre y la pasión españolas. Más tomate, pensaron las americanas. Estando encima de la papelera, siendo saludada desde las carrozas por «Bolleras contra Bush» o «Veinticinco años en la lucha (contra el sida)», pensé en cómo se notaba en dicha manifestación que esta gente no tiene madre, ni tiene sentido de la organización para las fiestas. Los trajes, supercutres; mucha malla sucia, maquillajes penosos, carrozas lamentables… Sólo encontré divino que desfilaran los policías y los bomberos. Un uniforme siempre gusta. Pero no llegué a pillar el sentido (como las americanas con las Fallas): no supe si eran policías que habían salido del armario o eran machotes solidarios. Cutre, sería el adjetivo para el desfile, al contrario que en España. Desde que los hijos de las madres españolas salieron del armario, el atrezo de los desfiles es mucho más curioso; mejor confección, oyes, más profesionalidad: ahí está esa mano por detrás vigilante. Eso es lo que aún no ha entendido el PP: el secreto está en la mano que mece la cuna. De pronto, la felicidad Cada persona tiene su esquina en el mundo, una esquina que te identifica más que otros lugares que pisas, una esquina que te sirve de marco en tu propia vida y donde otros desconocidos se acostumbran a verte. Un día, como un regalo inesperado, uno de los tenderos de esa esquina te saluda desde su escaparate con un ligero movimiento de cabeza. No es nada, apenas un gesto, pero en él está contenido el reconocimiento a tu presencia, está contenida la felicidad. Tuve ese sentimiento exacto el otro día, cuando me disponía a entrar a un pequeño restaurante de mi esquina. El dueño, que vigila y cobra desde el mostrador donde vende delicatessen de tradición judía, me saludó con la misma familiaridad con la que se saluda a «los regulares». Descubrí este sitio, el Barney Greengrass, hará cosa de un año, cuando aún andaba buscando alguna cafetería delasdetodalavida en la que me atendieran camareros que no fueran actores de simpatía sobreactuada para trabajarse la propina. Por Dios, ¿en la escuela de interpretación no podrían incluir una asignatura para que los actores aprendan el arte de la naturalidad en la vida real? La primera vez que entré a Barney me quedé parada, como si hubiera dado con la cueva del tesoro. A un lado del local se encuentra el ultramarinos, una exposición de adobos, salmones, esturión y pastramis que han alimentado desde hace un siglo a esos judíos y adictos a la comida centroeuropea que seguían la tragedia del mundo sentados a las mesas de este viejo Delhi, como si fueran personajes de novela de Bashevis Singer, que vivía justo enfrente. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, ha escrito un libro sobre la felicidad, Stumbling on Happiness (Tropezando con la felicidad), en el que habla de la relación del ser humano con el sentimiento más anhelado, el que te hunde o te levanta el ánimo. El profesor Gilbert, sin conocerme, le ha puesto nombre a lo que yo siento cuando el dueño de Barney me considera una clienta habitual, cuando el camarero me pone una tarta de queso de postre sin que yo se la pida o cuando, con un relajo que nada tiene que ver con esa demostración histérica tan americana de culto al trabajo, se sienta conmigo y cuenta que sabe algo de español porque ahora mismo es el idioma de las cocinas neoyorquinas. El psicólogo Gilbert, sin conocerme, ha dado en el clavo: uno no tiene por qué ser feliz con las grandes cosas por las que ha luchado; al contrario, puede que lo grande acabe provocando una suerte de decepción, dado que el que deseó ya no es el mismo que posee; por otra parte, el ser humano está preparado para recuperarse de los grandes golpes, a no ser que la biología se lo impida. Pero lo que parece fundamental en la vida de cualquiera es el detalle, la sensación de armonía diaria. Un día de tu vida se te puede arruinar por la bronca con un taxista, por una mala palabra de un vecino o por tener que pasar los domingos solo; pero también puedes tocar el cielo con el saludo de un tendero, así de simple, con el saludo que el hijo de Barney, el anciano fundador, me dedica desde la caja registradora. Barney, ochenta años en pie, ochenta años en los que según voy averiguando muchos personajes notables se comieron el sándwich número siete antes que yo. El siete es el número que a mí me da la felicidad diaria: pastrami, pavo, ensalada de col, pan de centeno. Lo pienso y se me llena la boca de esperanza. Antes que yo comió sietes el presidente Roosevelt, aún los come el escritor Philip Roth, que se encuentra aquí cuando viene a la ciudad con su colega Norman Manea. También descubro entre las botellas, los bagels y las latas de arenques una foto de Sarah Jessica Parker que, sin maquillar y sin manolos, se queda en lo que realmente es: una chica judía de rasgos grandes y expresivos. Los recortes de periódico se acumulan en el escaparate: esa crónica en la que se cuenta cómo el popularísimo cómico Jerry Seinfeld (¡como uno más!) estuvo haciendo cola en la calle un domingo. Y ahora mismo, en la mesa de al lado, el actor Richard Dreyfuss, con trazas de estar entrando en la ancianidad, se toma un siete con sus hijos, unos chavales de aspecto indie. Cuando Dreyfuss se va, el camarero nos guiña un ojo y comenta: «Un buen tío». Esto es la felicidad: un siete y una cerveza, la Brooklyn Lager, que es rubia y chispeante como mi añorada Mahou. Por esa maravillosa red de conexiones cerebrales, la cerveza de Brooklyn me hace recordar una película que volví a ver el otro día, Smoke. Al vídeo de Smoke le han incorporado comentarios de Harvey Keitel: «Esta película —dice— habla de la esquina que cada ser humano tiene en el mundo». La voz cálida de Keitel nos cuenta cómo interpretó a Auggie, ese tendero que todos quisiéramos tener en nuestra esquina para disfrutar de ese tipo de amistad que surge del trato casual. La amistad que no buscas, pero encuentras, como la felicidad de la que habla el profesor Gilbert, la felicidad del azar. Es por azar por lo que de pronto recuerdo la escena final de Smoke, esa en la que Keitel le cuenta una historia navideña al escritor interpretado por William Hurt. Están sentados en una vieja cafetería. Siempre había pensado que como la película estaba rodada en los escenarios reales, la cafetería estaría en el Brooklyn de Paul Auster. Apurando mi último bocado de felicidad, le pregunto al dueño: «¿Se rodó aquí una escena de Smoke?», y me dice con orgullo: «La última, justo en ese rincón». Y aunque no soy propensa a la mitomanía, ese pequeño hallazgo me dibuja una sonrisa en la cara. Decididamente, mi número de la suerte es el siete. Noche para recordar Hay días que en Nueva York se huele la nostalgia. Son esos días en que la niebla no deja ver el final de los edificios y uno se siente como dentro de un cuadro de Marcelo Fuentes, como si ya se hubiera muerto y fuera un fantasma caminando por calles por las que caminó en vida. Esos días, uno se mete al metro con la conciencia de que lo que ve, desde el negro que recita pasajes de la Biblia hasta el mexicano que viaja cargado de pizzas, es parte del pasado. Hay días en que uno se siente parte del pasado. Voy a Brooklyn. Es la hora en la que muchos trabajadores vuelven a sus casas dormitando con la boca abierta, acostumbrados al traqueteo violento del metro neoyorquino, que asusta al que no está acostumbrado. Sin darme cuenta, hace un rato que miro fijamente a una mujer negra que lleva un ramo de rosas. Me tiene hipnotizada el moño tan retorcido, que se mantiene tieso y duro, como si estuviera hecho de plástico. La señora me sonríe, que es lo que hacen los americanos cuando algo les desconcierta: la mirada de alguien o una escena que les perturba. Las primeras veces no sabes cómo interpretar su risa. Los he visto reír en Salomé, en el trágico momento en que Salomé, más que cantar, aúlla con la cabeza del Bautista en la mano; los he visto reír en las escenas más trágicas de las películas de Almodóvar; los he visto reír en el momento en que el protagonista de Match Point mata a la bella Scarlett Johansson. Ahora sé que ríen por no llorar, o por aliviar tensiones, o porque tienen miedo. A la señora de las flores le incomoda que alguien le esté prestando tanta atención, no lo entiende. Ella piensa: si no soy joven, ni guapa, ni llevo un niño o un perro, por qué me mira. Pero a mí me gusta precisamente su rostro cansado, la expresión perdida de alguien que vuelve a su madriguera después de un día horrible. Ella me sonríe. Yo me doy cuenta de su incomodidad, y entonces, para tranquilizarla, le digo que las flores son preciosas. Y con ese comentario, toda la desconfianza anterior se esfuma. Ella me dice: «Un día lo vi claro: una mujer no puede pasarse toda la vida esperando a que un hombre le regale flores, y desde ese día me regalo rosas. Cuando abro la puerta y las veo me dan felicidad». Y para mostrar esa felicidad, la mujer agacha la cabeza y las huele, aunque las flores de Nueva York no huelen a nada, pero puede que ella sepa extraer de su memoria el olor de aquellas otras rosas del pasado que alguien le regaló. Las dos bajamos en Brooklyn, a partir de ahora como dos extrañas. Camino hacia una calle pobretona, a espaldas de Park Slope, esa zona en la que vive el mayor porcentaje de escritores de Nueva York y en la que los españoles van a ver la pequeña tienda de Smoke, donde situó su novela Paul Auster. En la esquina de esta otra calle menos memorable hay un viejo diner que sobrevivió milagrosamente a los años, los Starbucks, los Kentucky y todas esas cadenas de comida. Visto desde fuera, tiene esa belleza desoladora que aparece en tantas imágenes del cine. Visto desde dentro es directamente tristón, pero aún conserva el encanto del mobiliario de los cincuenta. Hay una guía en Nueva York de estos lugares algo fantasmales. Joanne, mi amiga bostoniana, me espera en uno de los asientos de escay. Ella intuye que me gustan las cafeterías viejas que recuerdan el Nueva York que ya no existe; lo sabe porque vivió en Barcelona el tiempo suficiente para saber que los nostálgicos europeos, locos por el cine antiguo, amamos los luminosos a los que se les ha caído una letra, los semáforos colgados del cableado, el humo saliendo del suelo y las escaleras de incendios. Joanne es pequeña, aparentemente frágil, de expresión angelical, como la de Betsy Blair, aquella maravillosa actriz que hizo Calle Mayor; pero detrás de esa primera impresión se aprecia la valentía de quien se ha criado en un barrio irlandés de clase trabajadora en Boston y el nervio de esas personas pequeñas que llevan un gigante dentro. Joanne siente nostalgia de España; tanta, que casi prefiere no hablar de ella. Yo ya siento nostalgia futura de Nueva York; tanta, que esta noche sé que ya vivo en el pasado. Ella tiene la bravura de algunos americanos, esa que da el que se tengan que buscar la vida desde tan jóvenes, solos por el mundo, en un vagabundeo de colleges perdidos, de Estados lejanos a su ciudad de origen. Ella tiene todo lo que es dentro de ella. Yo tengo lo que soy distribuido en bienes inmuebles, amigos, hijos, marido, familia, familia política y los cien camareros y dependientes de Madrid que cuando regreso me tratan como si fuera de la familia. Habla castellano con acento catalán, e inglés con ese acento suburbial de Boston que aquí consideran rudo, pero que yo encuentro lleno de camaradería, como si el acento supiera a cerveza. Me dice que en España la gente se extrañaba de que viajara sola, que la miraban como miramos en España a los que comen solos en los restaurantes, con pena e inquietud, como si fuera gente a la que nadie quiere. Allí, el perdedor es el solitario, le digo. Aquí, el perdedor es el que no tiene trabajo y dinero, me dice. Y me cuenta que, cuando era pequeña, la maestra le preguntó en la escuela: «¿Cuál es tu nacionalidad, Joanne?». Y ella contestó sin dudarlo: «Soy irlandesa». Y la maestra dijo: «¿Cómo irlandesa? Eres americana». Y cuenta que fue caminando a casa sin salir de su asombro, diciéndose a sí misma: ¡soy americana! Y su pequeña historia resplandece, como ella, en esta noche del pasado en un viejo diner de Brooklyn. El sofá cama Hay algo peor que vivir en Nueva York: vivir en Nueva York y tener un sofá cama. Hay algo peor que vivir en Nueva York y tener un sofá cama: vivir en Nueva York, tener un sofá cama y ser español. Ser español significa pertenecer a un país en el que hay unas construcciones temporales que se llaman puentes. Es complicado explicarle a un pobre americano que carece del concepto de «vacación pagada» qué es eso a lo que un español llama puente. Lo intento explicar de la mejor manera que sé: pues esto es que, por ejemplo, tenemos fiesta en un día intermedio de la semana y nos tomamos la semana entera. Si los españoles somos funcionarios, podemos además echar mano de unos días de asuntos propios llamados los moscosos en honor a un ministro que hubo al que se le recuerda con inmenso cariño. Hay puentes del Estado, puentes autonómicos y puentes de los Estados nación. Hay puentes como éste, le explicas al ya aturdido americano, en el que los españoles por una vez en la vida nos ponemos de acuerdo y, aunque no creemos ni en la Constitución ni en la Inmaculada, ¡nos tomamos el puente! ¿Es que no es bonito el diálogo, ponerse de acuerdo en lo fundamental, que pongamos el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa? Lo que nos une, a día de hoy, en el puzle español, son los puentes. Y esto enlaza con mi idea ulterior: si vives en Nueva York, tienes un sofá cama y eres español, la has cagado, por decirlo de manera sutil. Cada dos por tres ese sofá cama estará ocupado por españoles de puente. El español no emigra, el español va de puente. En este puente de la Inmaculada no había forma de entrar a una tienda sin encontrarte a un español. «¿Qué pasa hoy —nos preguntó una camarera— que sólo estoy sirviendo a españoles?». Esta camarera desconocía el concepto puente, esta maravillosa construcción cultural inexportable a países como éste. Si vives aquí, en la Gran Patata, y tienes un sofá cama y llega el extraordinario puente de la Constitución o de la Inmaculada, habrás de servir de guía a unos individuos que han venido a dormir en tu sofá. Como tú estás de contemplar Manhattan desde el puente de Brooklyn concretamente hasta las narices, les proporcionas la Metrocard, les das la guía Aguilar y los mandas a la calle, pero al español le gusta el amontonamiento y quiere que le acompañes. Los acompañas. Te vas con los ocupantes del sofá cama a una misa de Harlem y allí te encuentras en el puente de la Inmaculada una cola de doscientas personas para entrar a la iglesia. ¿De dónde proceden esos fieles que pasan frío a las diez de la mañana de un domingo? De la España plural. Algunos vienen a un hotel, otros, a un sofá cama de un amigo. Entramos al fin en la iglesia y lo que ocurre a continuación es extraordinario. El templo se llena de españoles que sacan fotos, pero como los negros a los que venían a fotografiar no aparecen, de momento, por ninguna parte, sacan fotos a otros españoles que están en un templo de Harlem. Nosotros mismos, de vez en cuando, sentimos que un flash nos alumbra la cara. Como nos hemos metido en una iglesia episcopaliana que tiene una liturgia mucho más formal que la baptista, los fieles españoles nos empezamos a aburrir porque lo que queremos los fieles españoles no es un coro normal y corriente, lo que nosotros queremos es que los negros levanten las manos al cielo y todo acabe un poco como en Sister Act, con creyentes a lo Whoppi Goldberg. Nos vamos porque la fe no nos da para tanto. Pero luego nos vamos encontrando con los mismos españoles en los puntos calientes de la guía: la exposición del fusilamiento de Maximiliano de Manet en el MOMA, la tienda de Prada que diseñó Rem Koolhaas, el Katz’s Delicatessen, ese templo del pastrami en el que el dueño/a del sofá cama siempre dice: «En esta mesa es donde Meg Ryan finge el orgasmo en Cuando Harry encontró a Sally». Al principio, los visitantesocupantes del sofá cama hacen una exaltación de la comida mediterránea y una denuncia pública, quiero decir, que te lo dicen en plena calle, de la basura alimenticia norteamericana. Y tú, dueña del sofá cama, viéndolos tan concienciados, tan elenasalgadienses, los llevas a un restaurante de ensaladas y hortalizas. Los pobres ocupantes se quedan muy decepcionados y te confiesan, como si fuera una travesurilla, que ellos quieren ponerse como cerdos durante siete días a comer hamburguesas. Y es lo que hacen. Durante siete días, todos los ocupantes consecutivos que mantienen caliente la temperatura del sofá cama de mi hogar se dejan llevar al PJ Clarke’s, al Jackson Hole, al Steak House, donde encontramos a otros tantos españoles haciendo lo propio, y allí todos ellos se comen la hamburguesa con los dos panecillos, la untan de ketchup y mostaza, no perdonan la cebolla ni los pepinillos ni las patatas fritas, se beben dos o tres cervezas para acompañar. Stella, les dices, que es como la Mahou, más o menos. Y se toman tres o cuatro Stellas. Los ocupantes del sofá acumulan muchos gases, claro. Natural, con esa alimentación. Cuando están a punto de marchar, llenos de bolsas, con los pies destrozados y la barriga como un bombo te dicen, como al principio, que la alimentación americana es destructiva. Serán capullos. Cuando se van yo me siento en el sofá cama. Casa llena, casa vacía. Seré tonta, ahora los echo de menos. Pero llegarán otros puentes, llegarán otros moscosos y tararearé la copla: «La Quinta Avenida cómo reluce, cuando suben y bajan los andaluces». En el viaje de vuelta, hoy domingo, los ocupantes del sofá cama vuelven melancólicos a España, pero, como a todo español, la melancolía se les curará criticando, dirán: «Tengo la espalda reventada, ¡menuda mierda de sofá cama que tienen éstos!». No hay V. Cosas nuestras La mano muy larga Siento una particular debilidad por los niños ladrones, por esas niñas que tras el susto de su primera regla y esos niños que tras el susto de su primera polución nocturna quedan, ella con su mejor amiga, él con su mejor amigo, para ir a robar alguna cosilla a los grandes almacenes. Antes, los niños ladrones iban siempre a El Corte Inglés. Se quedaban en la planta baja, en la que estaba la bisutería barata o subían a la planta de oportunidades, donde se amontonaban los biquinis del año pasado. Los niños ladrones se creían invisibles y se movían entre paneles y mostradores queriéndose hacer pasar por niños que van a comprarle a un amigo algo para su cumpleaños. Pero a los niños ladrones se les detectaba a la legua. Miraban a un lado y a otro, se hacían gestos de complicidad y soltaban de vez en cuando una risilla nerviosa. La dependienta daba un aviso al de seguridad y el de seguridad los vigilaba de lejos. El de seguridad les dejaba hacer y cuando, por ejemplo, las niñas ladronas, emocionadas por su impunidad, llevaban ya varios anillos o pendientes o biquinis debajo de la chupa, el de seguridad les decía por la espalda dándoles un susto de muerte: «¿Me podéis acompañar a una salita?». Y entonces las niñas ladronas, sin entender nada pero comprendiéndolo todo, se echaban a llorar de camino al cuarto de tortura, y, como suele pasar cuando uno se encamina hacia un castigo, las cosas sucedían ante sus ojos de ladronzuelas muy lentamente, como si estuvieran dentro de una pesadilla de la que fuera imposible escapar. Todas las señoras honradas con las que se cruzaban en la planta baja de El Corte Inglés las miraban como con pena, como si fueran niñas abocadas al delito por ser víctimas de familias desestructuradas. Pero las niñas no eran víctimas de nada. No eran niñas abocadas. Muy al contrario. Las niñas ladronas robaban por puro gusto. Y ahora, de camino al cuarto de las ratas, lo único que las aterrorizaba era la llamada del guardia de seguridad a su padre, ese hombre, a la par que auditor, que en cada comida aprovechaba para pronunciar un discurso sobre el cuarto mandamiento, no robarás, y hablaba de aquellos otros hombres que movidos de pronto por un impulso de codicia se procuraban un dinerillo extra. Y entonces yo imaginaba al Auditor, o sea, Dios en la tierra, poniéndole la mano en el hombro al pecador descubierto y llevándole a un cuarto y mirándole a los ojos. Era, tal y como la notaba el Auditor, como una escena de Simenon, ese momento en el que el comisario Maigret se queda con el asesino y sin preguntarle nada, sólo con la fuerza de su presencia, logra que el asesino confiese; era como una escena del comisario Brunetti de Donna Leon, comisario tan humano, tan conocedor de la miseria humana, que siempre se reserva una dosis de comprensión hacia el futuro reo. A los pobres hijos esas narraciones paternas nos perturbaban muchísimo porque, como contraste a la infalibilidad del padre, nos veíamos a nosotros mismos siempre en el papel del acusado. Observarán cierto tono autobiográfico enmascarado. Pues desenmascaremos a la culpable: era yo la que, llorando a moco tendido, con la mano del vigilante en mi hombro, caminaba con la cabeza baja hacia el cuarto de torturas; yo, criatura de doce años apenas, la que entrelazando las manos en señal de súplica le suplicaba al hombre: no, no llame, no lo haga. Y el vigilante, ese gran hombre, del que no recuerdo el nombre pero al que quisiera dar las gracias (El Corte Inglés de Preciados, 1974), no llamó, simplemente inoculó el miedo en mi cuerpo. A partir de ese momento, cada vez que el Auditor, o sea, mi padre, contaba el último caso referente al cuarto mandamiento, yo miraba hacia el plato sabiéndome culpable. Pero extraigamos una parte positiva de este asunto: lo que podía haber sido el inicio de una brillante carrera delictiva se cortó en seco. Juro que desde entonces no hay mes que no sueñe que me meten en la cárcel por algo: malversación de fondos, recalificación de terrenos, construcción ilegal, utilización de dinero público para uso particular, tráfico y consumo de estupefacientes y, en algunos sueños, incluso, asesinato. Lo más curioso del sueño es que no siento arrepentimiento por el delito en sí, sino sólo vergüenza, vergüenza de tener que hacer el paseíllo público hacia el lugar del interrogatorio. Ya sé que esto no engrandece mi estatura moral, pero es lo que hay, el sueño de la razón produce monstruos. Sea como sea, no he vuelto a robar. Cosillas en los hoteles y en los restaurantes: un cenicero que ya es histórico en el restaurante Cipriani, bolis con el nombre del establecimiento… Y si los robo es porque a la vez que apaciguo mi vicio (que ahí está) satisfago las expectativas de los propietarios, que dan por hecho que una cierta cantidad de pequeños objetos serán afanados por la clientela. Dada mi experiencia, y teniendo en cuenta que robar, malversar y recalificar se ha convertido en algo tan popular en la vida municipal española, no vería disparatado que subrepticiamente se animara a los niños al hurto para luego pillarlos en la falta y darles un susto de muerte. Los resultados en mí están a la vista, fueron estupendos, si bien es cierto que quedé traumatizada de por vida y sufro de pesadillas recurrentes. La posibilidad de la vergüenza pública contiene mis peores instintos. Muy distinta hubiera sido la historia si a todos esos inculpados en la Operación Malaya, empezando por el constructor Roca y terminando por la alcaldesa Yagüe, les hubieran dado de niños el sustillo que otros nos llevamos. Si a Mayte Zaldívar la hubieran pillado en El Corte Inglés, sabría que no se puede tener la mano tan larga. Pero reconozco que no todo el mundo tuvo la suerte de tener una infancia como la mía. Sola, fané, descangallada Cuando se está solo se habla solo. Cuando se está solo, uno dice en voz alta: «Voy a hacerme un té». Y uno ve los tés enfilados, como una promesa de salud oriental al alcance de la mano, y se pregunta en voz alta: «¿Me tomo el verde que tiene antioxidantes o el rojo que elimina toxinas?». Cuando estás solito; en el caso que nos ocupa, solita, no una hora ni dos sino muchas, hablas en voz alta de lo que vas a comer, como el niño habla al amigo invisible. Cuando estás solo te vuelves niño, te vuelves viejo y te vuelves loco, las tres a la vez. Un pack espeluznante. Cuando estás solito pones la radio en la cocina y la tele en el salón a fin de que la casa se llene de ruidos. Al principio de estar solito empiezas con buenos propósitos, poniéndote mantelillo para comer, cubiertos bien dispuestos, copa de rioja y una comida digna; al principio de estar solo estás hasta ilusionado y, emulando a Robinson, sabes que hay que marcar los días y mantener a raya una disciplina. Pero la realidad es que cuando uno está solo se pierde la ilusión y la disciplina. Abres la nevera y qué, puerros gelatinosos, tomates blandurrios, yogures pasados. Cuando uno está solo y constipado y se da pena a sí mismo y necesitas una madre, aunque estés frisando la edad de Sharon Stone (motivo de esperanza), y querrías una mano que te diera Vick VapoRub en el pechito y una voz que celebrara con un ¡Jesús! cada estornudo; cuando uno se siente como el huerfanito de Machín y lo canta en soledad: «Huérfano, huérfano soy, yo soy, tacatacatá, un huerfanito». Cuando uno se pone el discman, además de la tele y la radio, y te dejas caer en el sillón y escuchas un disco que te trajo el más íntimo de los cantautores catalanes, Álex Torío, de voz ronca y rota como la de Tom Waits. Cuando uno, entregado a la ensoñación solitaria, se acuerda de pronto de que además del disco, Álex trajo una lata de cocidito madrileño de marca y cerdo desconocidos: «Es el más barato que encontré», dijo entregándome el regalo como si fuera un poema simbólico de Joan Brossa, como cuando Brossa, poeta hasta sus últimas consecuencias, gritó en un restaurante, ¡que me traigan al cocinero!, y le estampó uno de los huevos fritos en el delantal a modo de condecoración. De la misma forma, el cantautor catalán, que sabe que soy una amante del símbolo, me regaló la lata para que la pusiera de adorno, como si fuera una versión cañí de la sopa Campbell. Lo que no imaginaba mi cantautor es lo bajo que puedo caer yo cuando estoy solita, huerfanita de Machín, arrastrando las zapatillas por la casa como las muñecas de Famosa. Cuando una está en su casa, robinsona, solateras, entonces una echa mano de lo que sea, y se come la lata de garbanzos, pero casi sin calentar, en el mismo cazo, como hacen los taxistas en Nueva York, que aprovechan para comer en los semáforos esos fideos de olor insoportable, y luego eructan o lo que sea costumbre según la cultura de cada cual. Todo es relativo. Cuando una está sola toma Cola Cao de postre. Eso es lo mejor de estar sola: ¡el Cola Cao! El Cola Cao es un canto a la esperanza. No hay constancia de ninguna persona que esté al borde del suicidio que se haya tomado previamente un Cola Cao. Cuando una está sola explota los grumitos del Cola Cao entre los dientes y tiene el barrunto de que la felicidad se aproxima. Cuando una está sola navega mucho por Internet. A veces una vota artículos de los periódicos digitales. A veces, por ejemplo, ya fuera de sí, vota cincuenta veces seguidas la foto de Sharon Stone, sólo para conseguir que aparezca como el primero de los artículos más valorados. Cuando una está sola contesta enseguida a las cartas de los amigos, tan rápido contesta que los amigos piensan: «Anda que no debe de estar ésta sola». Cuando una está sola salta como un resorte cuando suena el teléfono, y si es una encuesta, la contesta. Luego llega a la conclusión de que las encuestas no deberían ser fiables porque sólo están dispuestos a contestar los huerfanitos de Machín. Cuando una está sola se dedica a reenviar todas las bobadas que le llegan al correo, por ejemplo, las fotos de calendario porno de la que fuera Pipi Calzaslargas. Fotos que vienen a demostrar que una pelirroja lo es hasta en sus partes más ignotas. Cuando una está sola se acuerda de Pipi los sábados por la tarde, de Pipi y Anika. A Pipi ya se la veía que iba a acabar enseñando la ignota zona, pero, escúchenme bien, amigos, si un día veo a Anika en bolas creo que no lo podré soportar. Ay, aquellos tiempos de Pipi, los grumillos del Cola Cao, el Vick VapoRub, el Redoxón y la vida por delante. Cuando una está solita y febril tiende a la nostalgia. Qué bonita palabra, nostalgia, para definir un sentimiento tan tóxico. Nostálgica, febril, huerfanita, así estoy cuando de pronto aparece en la pantalla del computer: «ETA anuncia una tregua permanente». Cuando una está solita lee las noticias importantes en voz alta, como para simular que alguien te las está contando. Si estuviera en Madrid, piensa esta firme candidata al botulismo, llamaría a unos y otros, y conociéndome sé que compartiría la exultante felicidad de unos, la prudente alegría de otros, entendería la desconfianza de aquéllos y el estremecimiento en el corazón de las víctimas. Tendría la cabeza como un bombo, habría sucumbido a la insana tentación de escuchar a los predicadores, sentiría la exigencia de expresar una rotunda opinión. Pero aquí puedo quedarme inmóvil, como la marmota Phil, que no asoma el morro hasta que no está segura de que ha llegado la primavera. El inocente y el chulo Cuando mi amigo A., recién divorciado, se ha dispuesto a sacar los billetes para veranear con sus tres hijos este agosto que viene, se ha encontrado con que sus niños tienen un carnet de familia numerosa con interesantes descuentos y él no. Él, por ley, se ha convertido en una especie de Tito solterón y generoso que invita a los sobrinitos a las vacaciones. El Tito tampoco puede aspirar a una vivienda de protección oficial porque su sueldo es el de un alto ejecutivo; a nadie parece importarle que ese sueldo se convierta en el de un obrero una vez que el Tito le ha restado la pensión de los niños, el pago de la hipoteca de una casa que es supuestamente suya aunque no la disfrute en su vida, el alquiler de su apartamento y, por supuesto, muchos de los gastos inesperados y caprichosos de sus hijos, que piden, piden y piden, sin reparar en que el nuevo papá está a dos velas. Mi amigo, que es lo que toda la vida de Dios se ha llamado un padrazo, vive como un triunfo el que, a pesar de ser la madre quien tiene la custodia, sus criaturas se saltan el régimen de visitas y cada dos por tres invaden el exiguo apartamento: para ver el Mundial, para jugar al tenis o porque, simplemente, le echan de menos. Mi amigo A. se siente estafado. No estafado por la vida, que es una frase tan literaria como carente de significado, sino estafado por la justicia y castigado. Es como si volviera a la escuela y el maestro le hiciera pagar por la gamberrada de unos cuantos chulos. La consecuencia es triste, porque siendo mi amigo un hombre de carácter afable y amante de las mujeres, deja traslucir en los últimos tiempos, en sus comentarios sobre las relaciones sentimentales, un poso de resentimiento del que antes carecía. Se siente, me ha confesado, el inocente que ha cargado con las culpas del machismo histórico, del actual, de la injusta discriminación de las mujeres en los puestos directivos, de los sueldos escandalosamente más bajos de las trabajadoras, del ridículo porcentaje de mujeres en la Real Academia Española, del hombre que se fue a por tabaco y ya nunca más se supo, del que no declara lo que realmente gana y de la mujer que pierde la oportunidad de promocionarse en su profesión por tener que entregarse en cuerpo y alma a los hijos. «Pero ¿qué culpa tengo yo de la desigualdad de siglos? —se pregunta—. ¡Si yo era el que quería la custodia compartida! Y siempre he sido el chófer, el que hace las tortillas de patata y el que lleva a los niños, bien de mañana, a esos partidos de los sábados, que están acabando con aquella entrañable imagen del padre que andaba medio en pijama las mañanas de fiesta por casa». Cada vez que aparece en la prensa un artículo o información sobre la custodia compartida me acuerdo de él. El otro día, sin ir más lejos, María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, explicaba de manera impecable en este mismo periódico las ventajas de compartir la responsabilidad. Sanahuja, miembro de «otras voces feministas», reflexionaba sobre la engañifa que para las mujeres supone, a largo plazo, otorgarles por sistema la custodia. Los hijos, a los que entregaron su vida, se acabarán marchando, su vida profesional se habrá visto menoscabada por su condición de guardiana de la crianza y la casa, al cabo de los años, tendrá que venderse y repartirse. La magistrada ponía el acento en cómo la tendencia de los jueces a conceder la custodia a la madre perpetuaba la situación de postergación de las mujeres. Completamente de acuerdo. Tal vez lo que mi amigo echa de menos en esos artículos que defienden la verdadera igualdad es un poco de atención a lo que es la vida de algunos hombres en esos momentos. No sólo es la mujer la que pierde. Si a la mujer se le escapan oportunidades laborales, ¿en qué se convierte el hombre, que se ve ajeno y fuera de todo lo que antes poseía? Cuando hay dinero para construir una nueva vida, todo es más llevadero, pero lo habitual es que la justicia deje a uno de los miembros de la pareja lampando. Por desgracia, la ley tiene que corregir la mezquindad de la gente. Lo deseable sería que cuando dos personas dejan de quererse tuvieran todavía capacidad para ser generosas. No hay ningún psicólogo, ni juez, ni asistente social que pueda convencerme de que lo mejor para los hijos es que mantengan su piscina mientras su padre está a dos velas. De la misma forma que a las mujeres nos gusta que los hombres practiquen con su actitud cotidiana la igualdad, que no nos hagan de menos ni nos ninguneen, que no nos llamen zorra ni puta ni puerca por mucho que detesten nuestras opiniones, que no nos tomen por menores de edad, que no ejerzan un irritante paternalismo, que no nos consideren incapaces por sistema y que no piensen que nuestra presencia en la vida pública les está robando algo, hay ciertos hombres, los que se han visto maltratados por la justicia por el hecho de ser eso, hombres, a los que les gustaría que en esa aspiración de igualdad social no se les dejara caer en el olvido. No se trata sólo de que los jueces de familia ejerzan, de verdad, la justicia, sino de que desde cualquier otra columna escrita por una mujer no se les arrebate su presunción de inocencia y no tengan que pagar por la culpa del chulo de la clase. Señoras que aman la cultura «España es ese país donde las abuelas ven películas de Pedro Almodóvar y no sólo no se escandalizan, ¡es que se sienten identificadas!». Ésta era la humorística definición que hace años nos brindaba un hispanista americano de este pequeño pero intenso país, Españita. La mirada del forastero te permite ver lo que tú no has visto, porque la cercanía empaña el juicio, siempre condicionado por la historia personal. Al fin y al cabo, ¿qué es la patria sino el paisaje en el que vivimos la juventud o, como decía Max Aub, donde estudiamos el bachillerato? Yo nunca habría reparado en que en Estados Unidos, por ejemplo, sería impensable que una señora de cierta edad aceptara situaciones y bromas para las que hay que ser muy abierto de mente. Veo mujeres mayores en los cines de Manhattan, sí, pero por el aspecto (abunda el modelo Susan Sontag) les supongo una alta preparación intelectual. Acuden al cine a ver a Almodóvar como el que asiste a un acto cultural, a la obligada cita con el cine de autor. Son personas entrenadas para catalogar la irreverencia como una decisión creativa. Pero lo que al hispanista le hacía gracia era que en España este director perdía su condición de artista de culto para ser, con abuelas incluidas, un cineasta popular. Su comentario es de hace unos diez años, yo aún no había reflexionado sobre cómo las personas que se criaron en la posguerra fueron las que de manera más drástica tuvieron que adaptarse a un nuevo país. Al fin y al cabo, para los jóvenes no hay más tiempo que el presente, pero ellos, niños de la guerra, venían de una patria (con escasos alumnos de bachillerato) que se convertiría en otra. Hoy sabemos que fueron las mujeres las que de manera más rápida asumieron los cambios. Ellas, las señoras que perdieron sus años de escuela, fueron las que mayoritariamente aceptaron sus lagunas de conocimiento y se apuntaron a los centros de adultos. Ahora, invaden los actos culturales. Ajenas a la pereza y con ansias de recuperar el tiempo perdido, hacen cola en los museos, reciben clases de historia, entran del bracete en las conferencias, aprovechan el día del espectador, se apuntan a viajes de carácter cultural, y en muchos casos, dejan a sus maridos en casa, con el mando a distancia y unos Tupper en el congelador. Tienen algo cómico. Quizá sea su espíritu positivo, tan ajeno a los tiempos, y una curiosidad a prueba de ese desdén que tan a menudo sobrevuela los círculos culturales. Son señoras. Señoras que han plagado el Facebook con los grupos más votados y más ingeniosos que pululan por las redes: «Señoras que ven a jóvenes volviendo del after y piensan que han madrugado», «Señoras con la bolsa en la cabeza cuando llueve», «Señoras que te preguntan, ¿te has quedado con hambre?, ¿te frío un huevo?», «Señoras que se vieron todos los programas de Saber Vivir y se han vuelto inmortales», «Señoras que se guardan las mejores bragas para el día en que van al médico», «Señoras que aseguran que su vecino asesino siempre las saludaba», «Señoras que se sacan la silla a la puerta y se montan su propio Sálvame Deluxe». Adoradas por la gente más joven que reconocen en esas actitudes a sus abuelas o a sus madres, son celebradas como las reinas de la cultura pop, a las que les da igual ocho que ochenta, una exposición de Sorolla, un curso de cocina japonesa o la Noche en Blanco. El cine debería aprovechar más su tirón humorístico, no con esas Chicas de oro a la española (por Dios, qué idea más desafortunada) sino retratando el carácter de resistentes que las convierte en imbatibles en el tercer acto de su vida. La gente que integra el mundo de la cultura debería caracterizarse por su espíritu abierto y desprejuiciado, pero no, mi experiencia me dice que lo que en el mundo real despierta simpatía es visto, a menudo, con la ceja alzada por parte de los cosechadores de ese huerto. A veces, aunque parece increíble, hay quien se atreve a hacer público ese desprecio, escribiendo sobre esa literatura que consumen las señoras, sobre esas señoras que inundan las exposiciones y no te dejan disfrutar de los cuadros, o aquellas otras que se apropian de los primeros asientos de una conferencia. Misoginia y clasismo en un pack. El desdén no es nuevo. Ya en el siglo XVIII se despreciaba la novela por ser un género destinado a señoritas (como diría Guerra, sin ánimo de ofender). Ahora, con la boca grande o la chica se las desprecia, en público o en privado, se mira por encima del hombro a ese público sin el cual fracasarían la mayor parte de los actos culturales, actos para los que los hombres, sí, los maridos de esas señoras hiperactivas, se muestran a menudo perezosos o, peor aún, vergonzosos. Menos mal que ellas, tan dueñas ya de su destino, ajenas a la burla, se abrirán paso con mucha educación y a codazos (en su sistema moral no es incompatible) y discutirán sobre Primo Levi, como están haciendo ahora en algunos clubes de lectura andaluces, o se acercarán a una biblioteca donde esa tarde habla el escritor o la escritora de la que están leyendo un libro. Mientras el novelista diserta, una señora murmurará: «Está más viejo que en la foto del libro», a lo que la otra responderá: «Le habrán hecho el fotochop». Fuera de mi cama ¿Cree usted que un joven ciudadano que luce un tatuaje de esos que empiezan en la mano y ascienden hasta el cuello corresponde al perfil estético de un votante del Partido Popular? Parece altamente improbable. Esa estrecha relación entre ideología y estética, que los españoles obedecemos con más disciplina de la que estamos dispuestos a reconocer, nos marca, de forma que siempre nos resulta fácil clasificar al otro. Ése es un pijo, ése es un progre. Ése es un pijoprogre, adjetivo que se ha hecho tan cansino. Ése es un facha, era el insulto preferido en mi juventud. Ése es un revisionista, decían los comunistas de los socialistas. Esa tía es muy maja, decían los tíos de las tías cuya promiscuidad tenía una base ideológica. Ése es un social, un pequeñoburgués, una estrecha, un esteta. En fin. Nos entregamos a esa clasificación con vocación de taxonomistas, para tener al prójimo pinchado con alfileres, con la denominación debajo, como hacía el señor Nabokov con sus mariposas. «Ése es un gilipollas» sería la categoría más común entre los españoles, dado que es el adjetivo con el que definimos al 80% del personal que nos rodea. Vivir en un entorno tan clasificado genera enorme seguridad. Lo que más me desconcierta de Nueva York es que aquí la plantilla clasificadora española no me sirve de nada. Pondré un ejemplo ilustrativo. El día de las elecciones vino a casa mi técnico informático, ya saben, ese ser al que recibes con tanta ansiedad como antaño recibías al fontanero y que te hace sentir como un imbécil (como ocurría con el fontanero). Mi informático se recorre en moto la Gran Patata, sanando ordenadores, convertido en el mago de la tribu. Cuando le abres la puerta, te saluda enérgicamente y de un salto se quita los zapatos y se saca la chupa. Es entonces cuando surge ese brazaco tatuado, que observo maravillada mientras él toquetea mi computador, con la concentración del médico que toma el pulso al enfermo; yo al lado, sufriendo por si me comunica que el niño tiene una enfermedad incurable. El martes el tema elecciones era ineludible, así que esta española clasificadora, sabiéndole neoyorquino, joven y amante del tatoo, le preguntó con sorna: «¿Qué, vienes de votar a McCain?». El joven tatuado, sin dejar de mirar la pantalla, me contestó: «Sí». Me hizo falta un rato para saber que había contestado en serio. Tras diagnosticarle a mi criatura un virus leve, comenzó a darme explicaciones de por qué había optado por el viejo McCain. El muchacho, sabiéndose poseedor del derecho a no esconder su opción en una sociedad democrática, me decía que no había votado a Obama porque no sabía muy bien quién se escondía detrás del hombre que hoy es. Siempre me desconcierta esa necesidad tan americana de rastrear en el pasado de una persona, como si las criaturas tuviéramos que responder toda una vida de las tonterías que hicimos cuando teníamos veinte años (en mi caso, unas cuantas); pero confieso que también me parece admirable la libertad con la que muchos americanos expresan lo que piensan sin plantearse si será bien recibido. Lo cual obliga al siempre irritado español a ejercitar la tolerancia (Educación para la Ciudadanía). De cualquier manera, para mí es casi imposible a estas alturas borrar la clasificación de los seres humanos que está en mi cabeza desde la juventud o la niñez. Me ocurre, por ejemplo, que cuando veo ahora a ese amante repentino de los referendos que es Rouco Varela se me hace difícil relacionarlo con las personas creyentes que me rodearon en mi niñez: mujeres discretas, puritanas pero en absoluto agresivas, con un mensaje pueril pero sincero de caridad y ayuda al desgraciado. Pero aún más me chirría, por el ambiente en que me crié, el lenguaje en que Pilar Urbano ha expresado en ocasiones sus creencias. Corre estos días por Internet un viejo reportaje (1994) publicado en Elle, en donde Luis Antonio de Villena y la periodista de cámara opinan sobre la viabilidad de la adopción por parte de parejas gays. La señora Urbano habla de esas parejas («ya puestos a hablar de parejas, ¿por qué no hablar del coronel y la cabra o de Jon Manteca y su farola?») que van, según ella, a por la pela: «La pensión de viuda reclamada por un maricón fiel hasta la muerte o la herencia que reclama el sarasa rico recomido de sida». La intrauterina periodista, como le gusta definirse, se pregunta cómo se puede criar a un niño en «el ambiente enrarecido, enfermizo, deformante, vicioso y tarado de un par de maricones. Que apechuguen con su desviación a solas». Ya digo, a pesar de que en mí no caló la beatería, sí recuerdo la bondad de algunos creyentes que me rodeaban y de algunos que me rodean. Puede que sintieran una compasión equivocada, si se mira desde un punto de vista ideológico, pero no estaba en sus principios ejercer la crueldad hacia quien consideraban diferente o enfermo. 1994, el año en el que aún se moría tanta gente de sida, sufriendo el rechazo social y la falta de humanidad de la Iglesia para recomendar el uso del condón en los países pobres. No me extraña que, como han dicho las encuestas, los creyentes españoles no dejen que la Iglesia se meta en su cama. A ver si el Estado se decide a sacarlos también de nuestra cuenta corriente. Esto es algo muy personal Me echaron del trabajo por estar embarazada. Esto ocurrió en 1985, los socialistas estaban en el poder y yo trabajaba en la radio pública. Los malos ratos se almacenan, pero no se olvidan. Yo no olvido el día en que me llamó el jefe a su despacho. Iba avisada, sabía que un jefazo había comentado que, con dos embarazadas en la redacción, la cosa se estaba poniendo «antiestética». El jefazo en cuestión no era mal tipo, y su idea de la radio pública respondía a un perfil progresista; pero en ese perfil no cabían asuntos de tan poca monta. Así que cuando me senté enfrente del jefe de programas aquella mañana, ya sabía que iba a pasar un mal rato. El hombre, un catolicón bondadoso que era capaz de aceptar a esa turba de melenudos que habían invadido la radio, me acercó la silla, como si entendiera que yo tenía dificultades para sentarme. Pero yo no las tenía, en absoluto. Mi carácter, alegre pero con una tendencia innata a la melancolía, se había visto reforzado por aquel aluvión explosivo de hormonas, y a las siete de la mañana estaba en una parada de la periferia, esperando la camioneta. De siete meses, con el magnetofón al hombro, hacía reportajes de barrios; de gente rara, postergada, desatendida. San Blas, El Pozo, Entrevías. Los yonquis me cedían el asiento y sus madres («contra la droga») me preparaban la merienda. Con el goloso material grabado subía por la calle Huertas, y el camarero del Murillo, antes de que entrara, ya me estaba preparando un vaso de leche con limón. Para mis compañeros, aquel embarazo tenía algo de exótico, porque en los ochenta las chicas de la radio de veintidós años hacían de todo menos quedarse embarazadas. Los recuerdos se aparcan, pero nada se olvida. La palabra antiestética que precedió a mi despido me sigue hiriendo tanto como los razonamientos paternales con los que mi jefe me puso de patitas en la calle. Debía estar tranquila, dijo, prepararme para lo que venía. No sirvió de nada que yo me revolviera, que le dijera que estaba cumpliendo, que no quería estar en casa, por favor, que no quería. Salí del despacho con la cara colorada. De vergüenza. Las cosas son más difíciles cuando se lidia con sentimientos equivocados, y yo, como les ocurre a los niños cuando sufren un abuso, sentía vergüenza. Nunca pude verbalizar ese sentido latente de culpabilidad: en el pecado llevas la penitencia. Por el pasillo me crucé con la chica que esperaba desde hacía un mes el contrato de un puesto que se quedaba libre, el mío. Ay, Dios mío, todo tan grosero, tan ilegal, tan injusto. No sólo por ellos, sino por mí misma, que no sabía que debía sustituir mi sentido de culpa por el de indignación. Veintidós años. En fin. Y unos derechos laborales de los que poco se hablaba en el grueso de los derechos laborales. Durante aquellos dos meses comencé una novela, pinté todas las sillas de mi casa, bajé y subí las escaleras para que el parto no se retrasara, me caí por las escaleras, casi acabo a hostias con un operario castizo que dijo al verme pasar «¡hija mía, cómo te han puesto!», soñé muchas noches que al irme a trabajar me dejaba al bebé olvidado en un cajón, y atravesé veinte mil veces el descampado que iba del barrio de UGT al de CC OO. Gran descampado, de inmensidad sobrecogedora, como la de los Campos Elíseos. Me estoy viendo: pantalón de peto y zapatillas, alegre como nunca, solitaria y mucho más joven de lo que yo creía entonces que era. El niño llegó, extraño y vengativo. Más que llorar, gritaba, y parecía estar proclamando: ¿a qué viene tanta felicidad por mi llegada? Así que, cuando a los veinte días de traer al pequeño Dios al mundo, el jefe me llamó para que me reincorporara ya, ya, ya, o me quedaba sin contrato, a punto estuve de tirarme a la carretera y parar un coche que me devolviera a la radio. Pobre ignorante. La angustia de dejármelo olvidado en un cajón se acrecentó, y durante seis meses la nostalgia invadió todas mis horas laborales. Luego fui aprendiendo a compatibilizar la adoración al niño Dios con mi vocación profesional. Que era mucha. Es una historia muy personal, lo sé, pero la cuento por la parte enternecedoramente común que tiene. ¿Qué queda de todo eso? Una particular aversión a las ironías que con frecuencia se usan para hablar de las mujeres embarazadas, una convicción de que en España no hemos superado el arraigado desprecio por lo femenino. Carme Chacón, embarazada pasando revista. Y qué. El bombo, se ha llegado a decir. De ese bombo venimos todos. Así que de los bombos habría que hablar quitándose el sombrero. Un cartel americano antiguo que tengo frente a mi mesa reza: «Ellas traen los votantes al mundo, déjalas votar». Pero si fuera amiga de esa mujer inteligente que es Carme Chacón le diría: no tengas prisa, disfruta del pequeño Dios, el tiempo pasa tan rápido que no hay ministerio que se le compare. Al presidente le diría: tal vez el mensaje esté equivocado; una embarazada no es una enferma, pero es incomprensible que tenga que visitar un lugar de riesgo, lo que necesitamos es tener la seguridad de que el puesto que merecemos nos estará esperando cuando estemos dispuestas a volver. Sin prisa. A los lectores les diría: éste no es un artículo sólo para mujeres. ¿Crisis?, ¿cuál de ellas? Vendí mis vinilos y ahora mis hijos me lo echan en cara. ¿Quién coño iba a saber que se iban a convertir en objeto de culto? Para mí los cedés fueron un descanso; como siempre he tenido muy mal pulso, en mi casa no me dejaban pinchar los discos. En la familia siempre vives prisionera del sambenito que te han colgado. Yo era la que rayaba los discos. Hacía otras cosas bien, pero todas quedaban aplastadas por esa tara, el temblor del pulso, que ahora me resulta muy chic porque lo padecía Katharine Hepburn. He seguido sus consejos para combatirlo: una copa y el temblor se esfuma. Pero estábamos en los vinilos. Nosotros teníamos vinilos de cantautores y vinilos pop-rockeros; entre estos últimos estaba aquel vinilo (antes elepé) llamado Crisis?, What Crisis?, de Supertramp. A mí siempre me sonó un poco blandengue. No comparto el entusiasmo supertrampesco declarado por Zapatero, aunque entiendo que a nuestro capitán el título Crisis?, what crisis? le viene al pelo, dada la resistencia que mostró en aceptar el gran tsunami. Recuerdo una calada a un porro unida a esa música. Por mi mal pulso nunca pude liarme un porro; ahora pienso que tal vez esa pequeña tara fuera providencial: me apartó del camino de las drogas blandas. También me apartó, gracias a Dios, de Supertramp, ya que, perrilla pavloviana, cuando escucho ese disco me vuelve aquel sudor frío. Siempre se habla de las secuelas de las drogas duras, pero suena carca ponerle alguna pega a las blandas. Personalmente, tengo comprobado que los grandes fumadores de porros son pacíficos pero pesados como ellos solos. Tú invitas a un fumador de porros a comer y te hace una sobremesa de cuatro horas. Eso es terrible para una activista furibunda de la siesta como yo. Pero volvamos al vinilo, a Supertramp, a Zapatero y a aquel disco mareante que fue sintonía, por cierto, de Informe Semanal. Por esas cosas de los contactos facebookianos, esta semana tomé una caña con un antiguo camarada de porro, vinilo y Supertramp. Este hombre tenía buen pulso y podía haberle ido muy bien en el terreno de la droga blanda, pero fue consciente del efecto secundario de la pesadez en algunos amigos y se retiró a tiempo. Dicho esto con todos mis respetos a todas las asociaciones de amigos del cannabis, que yo estoy a favor de todo y ya firmé el manifiesto. El caso es que a cuentas del pasado, de los hijos, de aquel vinilo y de aquellos porros que trajeron estos lodos nos pusimos a hablar de la crisis. Así es la vida, como este artículo, un sinsentido argumental. Mi amigo me dijo: «¿Crisis?, ¿cuál de ellas?». Mi amigo me explicó que se sentía afectado por cuatro: la crisis global, la crisis típicamente española, la crisis de la construcción (mi amigo es ejecutivo del ramo) y, para terminar y para colmo, la crisis personal: mi amigo se acaba de divorciar y es víctima de una de esas sentencias en que la justicia estima indispensable que la madre siga disfrutando de un casoplón de cuatrocientos metros cuadrados y el marido viva en un pisillo alquilado, pagando, además, la hipoteca de esa casa que en teoría es suya hasta que los niños se independicen. O sea, nunca. Mi amigo soporta la crisis universal sobre sus hombros, así que, como es un tío práctico, pidió hora en el psicólogo. Por el seguro, se entiende. Le dieron cita para dentro de un mes. Mi amigo soportó el mes de espera a fuerza de lexatines que le pasó un amigo boticario. El boticario es el mejor amigo del hombre en momentos de crisis. Cuando le llegó el día de la cita pasó la tarde en la sala de espera. Tenía ochenta pacientes por delante, lo cual concuerda con esas estadísticas que rezan que las visitas por ansiedad y depresión han aumentado en un 15%. Pero la espera fue de lo más instructiva: charló con una pobre divorciada a la que el marido pasaba una pensión de mierda («la justicia siempre acierta», pensó mi amigo); habló con un obrero de la construcción en paro y sintió un sudor frío cuando se dio cuenta de que, casi con total seguridad, había sido él mismo el encargado de firmarle el finiquito, y habló con tres pacientes que habían desistido de divorciarse dada su penuria económica. Con trankimazines, actividad física y un poquito de buena voluntad, la falta de amor es más llevadera, le decían. Cuando mi amigo entró en la consulta y vio a aquel hombre impaciente al otro lado de la mesa, fue rápido, por no molestar, y resumió: la crisis global le provocaba una angustia difusa, como lo que sentías de niño cuando pensabas que nos iban a invadir los marcianos; la crisis española le iba directamente al estómago, donde se siente la indignación; la crisis de la construcción le dejaba sin fuerzas, puesto que cada día hacía frente a un despido; en cuanto a la crisis matrimonial, sentía que le había dejado cara de gilipollas. Cuando salió, tiró la receta a la papelera: «Para qué, teniendo a mi amigo boticario». Entró en un bar y se tomó una caña bien fría. Con el comienzo de la primavera comenzaban a verse al fin las piernas de las mujeres. Piernas y más piernas. Le dio un subidón. Debe de ser, pensó, que mis cuatro crisis han borrado la crisis que me correspondía por la edad, la de los cincuenta: «La estoy pasando sin sentir». Hombres y mujeres Algunas veces, cuando era niña, deseé ser un chico. Ese deseo no estaba provocado por el viejo complejo freudiano de la falta de pene, sino por querer ser tratada como eran tratados los chicos. Envidiaba la libertad que les era concedida, las normas menos rígidas que se establecían para ellos, el que se vieran libres de obligaciones domésticas y la condescendencia con que las madres contemplaban sus defectos. A menudo pensé que quería ser chico; luego descubrí, con los años, que lo que quería era tener sus mismos derechos y haber sido reforzada con el mismo nivel de autoestima. Hay niños que poseen un talento innato para las matemáticas, para el deporte o las manualidades; yo, desde chica (y no hago épica del pasado), desarrollé un sentido implacable de la igualdad y de la justicia: no tenía ninguna tolerancia a ser ninguneada. Así sigo: no quiero ser tratada ni con ese paternalismo que infantiliza a las mujeres hasta que se caen de viejas ni con ese plus de desprecio que suelen contener las críticas que soportamos en ocasiones las mujeres públicas. De la misma forma que yo me sentía incómoda en mi papel de niña de aquella España rancia, había niños a los que el exceso de hombría que se les exigía también les venía grande. Ese tipo de hombre se ha adaptado con mucha más alegría a este tiempo presente; es un tipo de hombre que escucha a las mujeres y detesta las típicas complicidades entre machirulos. Ellos, nosotras, aquellos a los que no nos gustaba el mundo segregado de nuestra infancia (niñas por aquí, niños por allá) estamos disfrutando de este otro mundo en el que es posible la complicidad entre sexos. Por supuesto, hay que elegir con tiento y también hay que educar con tiento, porque las madres eran las primeras que contribuían en gran medida a la exaltación de unos valores masculinos muy discutibles. Detesto de tal manera la segregación que me gustaría que hombres y mujeres pudiéramos hablar de estos asuntos sin colocarnos de inmediato en la vanguardia de nuestro grupo. Leí, cómo no, el ya famosísimo artículo de Enrique Lynch, el cual podría pedir derechos de autor por un nuevo verbo, lynchar, que vendría a significar el derecho a poner un esparadrapo en la boca de quien no piensa como nosotros, como pretendían algunas lectoras. Lo más llamativo del artículo fue el hecho de que mezclara algo tan sensible como la violencia machista (un delito) con determinadas inercias machistas o misóginas contra las que tenemos que luchar las mujeres a diario. Pero había algo que no se ha destacado en la pieza de Lynch que curiosamente se repetía en algunas de las cartas de indignación de las lectoras: la aceptación de un mundo dividido en dos. Aquí estamos las mujeres y allí ellos. Nosotras somos las justas, ellos los verdugos, y a la inversa, ellas militan en el revanchismo feminista y nosotros somos las víctimas de esta nueva ola amenazante. Me niego a aceptar estas reglas de juego, entre otras cosas, porque no responden a la realidad: la mayoría de los hombres que conozco detestan la violencia, la inmensa mayoría de los hombres no han levantado nunca la mano contra una mujer, son muchos los varones jóvenes que jamás han vejado a una compañera, es una anormalidad social el que haya hombres que violen a sus hijas; por tanto, ¿por qué no incluir de manera natural el rechazo masculino al nuestro? ¿Por qué no jugar en el mismo equipo? Todo esto vino por una campaña contra la violencia de género, «ninguna mujer será menos que yo». A mí no me suelen satisfacer las campañas sobre asuntos sociales. Primero, me cansa ver las mismas caras de famosos saltando de una campaña a otra: un día contra el hambre y al día siguiente contra la violencia doméstica. No sé cómo a nadie se le ocurre algo más sólido: un filósofo, una abogada, una escritora, un científico, personas que aporten un grado de excelencia a su mensaje, que no repitan lemas, que tengan autoridad para inventar su frase. Tampoco me suenan bien los eslóganes. No son sutiles. Una cosa es la violencia física y psíquica, algo tan real como el estrés postraumático, y otra las relaciones de poder que se establecen entre las parejas y que responden al ámbito soberano de la vida privada. ¿Quién manda a quién en su pareja? Buf, depende. Intente usted contestar a esta pregunta. Cuántas mujeres mayores se han impuesto en la vejez a sus autoritarios maridos. Yo quiero creer que los hombres, los mejores, aquellos que no se sentían a gusto con ese papel de hombrecitos de la casa que solían concederles las madres, disfrutan a diario de que las mujeres caminemos a su lado. Mi querido Chéjov, acusado, por cierto, injustamente de misoginia (¡lo ciegos que pueden ser los críticos!), escribió a su hermano: «Recuerda: fue el despotismo y la mentira lo que arruinó la juventud de nuestra madre. El despotismo mutiló de tal manera nuestra niñez que es enfermizo y aterrador pensar en eso. Recuerda el horror y el disgusto que nosotros sentíamos aquellas veces en que padre montaba un follón en la cena porque la sopa tenía demasiada sal y le gritaba a madre que era idiota. No hay manera de que padre pueda perdonarse a sí mismo ahora por todo aquello». Lo escribió hace más de un siglo: ya existían entonces hombres que estaban a nuestro lado. Con una copa de vino en la mano Alguien tenía que decirlo: Aznar le ha hecho mucho bien a España. Es algo que la gente admite en privado, pero que no se atreve a mostrar en público. Siempre la célebre cobardía del español, siempre. Esa necesidad de este pueblo secularmente cobarde de que sea otro el que dé voz a las opiniones difíciles. Pero aquí estoy yo, una suerte de Agustina de Aragón de nuestros días, ondeando la bandera de la verdad, gritándolo al viento con la voz poderosa de Aurora Bautista hasta quedarme afónica si es preciso. Aznar, ese hombre que colocó a España en el mundo, ese hombre que tuvo que desafiar a un pueblo empecinado en no ir a una guerra para cumplir con una misión moral: la exportación de la democracia hasta el último rincón del planeta. Los hombres que se saben llamados por una misión la cumplen pese a quien pese. Dicen sus detractores que el primer signo de su pérdida de la realidad fue cuando casó a la vástaga en El Escorial haciendo del enlace una boda de Estado. Pero yo pregunto: ¿qué tiene que hacer el estadista, esconder avergonzado su propia naturaleza? Dicen que en la naturaleza de las amistades que eligió cuando era presidente se retrata: Flavio Briatore, Berlusconi, Bush… Pero ¿es que no dice algo bueno del Aznarpersona que admita a sus amigos tal y como son sin intentar cambiarlos? Siento que meterse con él ya es vicio, que cuando un columnista no tiene nada sobre lo que escribir hace un artículo sobre don José María y así salva la falta de ocurrencias (bueno, es un poco lo que estoy haciendo yo hoy). Por criticarle, hasta le criticaron que cuando estuvo en el rancho con Bush, ese líder pusiera los pies sobre la mesa. Y que contestara a los periodistas españoles con acento de Tejas. A mí, por ejemplo, eso me pareció de lo más simpático, y lo llevo en mi iPod, porque es que me mondo. Y ahora con el pelo, porque lleva melena y dicen que es una melena absurda. Yo creo que esta última crítica tan sinsentido tiene su origen en un rencoroso Rubalcaba, que sufre ese trastorno que se da en algunos hombres y que el doctor Freud acuñó como «envidia de pelo». Pero hoy no quiero hablar de los logros a nivel nacional (yo diría que mundial, para ser más exactos) del expresidente, sino que voy a aprovechar esta tribuna desde la que me dejan disparatar cada semana para agradecerle una buena obra que él, sin querer, ignorante de su benéfica influencia, ha ejercido sobre uno de los personajes más queridos de mi familia: mi padre. Mi padre no es un padre, mi padre es un conferenciante. Mi padre, ese conferenciante, te da una charla, para unos treinta segundos, y sin más dilación te da otra. Sus temas son variados: Hacienda, la corrupción, las obras públicas en las que participó en su día y el alcohol y el tabaco. Como mi padre ama a los niños y sabe que a los niños los impuestos y la corrupción les importan un pimiento, tuvo por costumbre montar a sus nietecillos, desde que eran pequeños, en sus rodillas y hablarles sobre las bondades del tabaco y el alcohol. Por cierto, debo decir aquí que me ha dado mucho coraje que a mis niños les haya pillado ya mayores ese anuncio tan triste sobre los pequeños fumadores pasivos, porque les hubiera presentado al casting, y mis niños, además de fumadores pasivos, nos salieron bastante monos, la verdad sea dicha. Mi padre, mientras les atufaba, les contaba el efecto benéfico que el tabaco tenía para la estabilidad emocional, y les decía que la vida es riesgo. Les decía: el bobo que quiera llevar una vida supersana, pero aburrida y sin placeres, que se ponga a este lado, y el que quiera llevar una vida de alegría, de cachondeo y de pasión, que se ponga a este otro. Y los niños, ya se sabe, se apuntan al cachondeo. Otras veces, papá les hablaba del alcohol. Les daba consejos prácticos, hablándoles, por ejemplo, de cómo ciertos caramelos de eucalipto que se compran en farmacia enmascaran poderosamente los efectos del alcohol, de cómo el alcohol despierta los sentidos y puede mejorar la conducción, sobre todo, de esas personas torpes que van a cincuenta por hora y ralentizan la circulación de toda una ciudad. A esas personas, decía mi padre a sus pequeñuelos, no las dejaba yo montarse en el coche sin que se hubieran metido entre pecho y espalda un sol y sombra. Así participó mi padre en la educación de sus nietos. Para que luego queramos arrinconar a los abuelos encerrándolos en asilos. No, no, integrémoslos en la vida familiar. ¡Están tan llenos de sabiduría! El caso es que yo siempre he sido un poco más…, cómo lo diría, un poco más timorata, más formal, más elenosalgadiense, y de vez en cuando intentaba contrarrestar su salvaje influencia sobre esos niños a los que él estaba lanzando al botellón con apenas ocho añitos. Pero lo que yo no conseguí —ni la ley del tabaco, ni las multas de tráfico, ni la propia ministra— lo ha conseguido el expresidente con ese canto al vino y la libertad individual que lanzó el otro día, aparentemente un poco piripi, ante los bodegueros del Duero. Cuál no sería mi sorpresa cuando el Día de la Madre, esa celebración tan denostada que celebra toda España en un restaurante plagado de familias entregadas al consumo etílico-marisquil, delante de un rodaballo que nos miraba con el ojo muerto, mi padre dijo, con su habitual vaso de vino en una mano y su cigarro en la otra: «Este Aznar se debería callar ya, porque eso no se debe hacer; la gente es muy infantil, hay que tener cuidado porque estás haciendo apología del alcoholismo, y eso es una irresponsabilidad, hombre, por Dios». Me dejó muerta, se me quedó el ojo como el del rodaballo. Señor juez Querido señor don Fernando Ferrín Calamita: Espero no perturbarle en estos momentos difíciles para usted. No todos los días el Consejo General del Poder Judicial sanciona a un juez. Entiendo que esta sanción pueda suponer un borrón en su carrera. O tal vez no, tal vez el castigo no esté pensado tanto para humillar como para inducir a la reflexión. Dicho en términos cristianos, al propósito de la enmienda. El Consejo General le sanciona por la sentencia que usted dictó en la que negaba la custodia de una niña a una madre lesbiana. Dado que los vocales del Consejo aún no han decidido en qué consistirá dicha sanción, me atrevo a proponer una serie de medidas encaminadas a su rehabilitación, al estilo de esos servicios a la comunidad que imponen los jueces americanos y que aquí nos parecen risibles porque los conocemos ligados a personajes o personajillos sin sustancia (por ejemplo, Paris Hilton, Naomi Campbell…), pero que tienen su utilidad, y en este caso estarían en consonancia con sus profundas creencias religiosas. Como usted sabe, Jesús creía activamente en la reinserción de los pecadores (por ejemplo, María Magdalena, el buen ladrón…). Si en mi mano estuviera, yo le sancionaría a usted pasando una temporada entre gays, lesbianas, progenitores con hijos no biológicos, progenitores divorciados, etcétera. Resumiendo, con ese tipo de seres humanos que usted encuentra inadecuados para el correcto funcionamiento de la familia. No creo que como resultado de esta convivencia acabe usted saliendo en una carroza del Día del Orgullo Gay (aunque sería una bomba informativa), pero puede que terminara por entender que las preferencias sexuales de los progenitores no influyen en la estabilidad emocional de los niños cuando éstos viven en una sociedad tolerante. La nuestra, oiga, parece que lo es. Según las encuestas, la mayoría acepta la adopción por parte de parejas gays. Eso siendo como somos mayoritariamente católicos, aunque unos católicos, para su disgusto y el de la Santa Madre Iglesia, algo perezosos a la hora de practicar y tendentes a vivir y a dejar vivir. He leído también, señor mío, que sus colegas quieren que se le hagan pruebas psicológicas para descartar que lo suyo es un trastorno. Sea o no sea, todo es posible, le diré que conozco a individuos tan equilibrados como cualquiera a los que se les hincha la vena cada vez que oyen la expresión matrimonio homosexual; piensan, predarwinianamente, que las cosas y los hechos nacen ya con palabras adjudicadas de antemano, como si los niños nacieran con una etiqueta con el nombre, Jessica o José Mari. También conozco a seres que, no habiendo reparado jamás en la presencia de un niño, andan muy preocupados ante la posibilidad de que una criatura abandonada quede en manos de una pareja del mismo sexo; conozco a otros que escriben columnas en las que prácticamente llaman asesinas a las mujeres que abortan, a algunos que definen como insensatas a las señoras que quieren tener hijos y compartirlos con otra mujer. A esos individuos tan cargados de razón les pasa como a usted, que no saben nada, que no ven más allá de sus narices, que desconocen la materia de la que están hechos los seres humanos. Esos individuos tan justos quieren ignorar que no es nuevo el que haya hijos de lesbianas y de homosexuales, que los ha habido siempre, con la diferencia de que aquéllos tuvieron que ocultar su condición como si fuera un pecado y vivieron una vida falsa, transmitiendo a sus hijos una personalidad frustrada que los hijos nunca acabaron de entender. A esos individuos, a usted mismo, los llevaría a esas «convivencias», sí. También les haría leer literatura, pero leerla de verdad, leer esos novelones decimonónicos que aparentemente no tenían ni maricones ni lesbianas que afearan el argumento, pero que en realidad ocultaban la verdadera naturaleza de unos personajes a los que los autores cambiaron de sexo para disimular su propia falta. ¡Ah, hay tantos! ¿Cómo es posible juzgar a los seres humanos si no se les conoce? ¿Cómo es posible preferir un mundo en el que las verdades tengan que seguir caminos subterráneos? Conozco gente, como usted, que se pone enferma sólo de pensar que un hombre pueda llamar a otro hombre «mi marido» y que una mujer pueda llamar a otra «mi mujer»; gente que cree que el diccionario nunca se ha modificado, que nació de un repollo. Pero usted mismo sabe que la palabra justicia significa cosas muy distintas según el país en el que se pronuncia. Si una mujer la pronuncia en Arabia Saudí, la palabra justicia es microscópica; en España, la palabra se agranda, porque verdaderamente puede ser una gran palabra, cargada de belleza y humanidad, y no hay que ceder ni un paso ante quienes quieran empequeñecerla. «Gracias, Dios mío, por no haberme hecho negro, ni mujer, ni perro», dice un personaje de William Faulkner. Hay que estar alerta para que esa oración cambie su sentido aquí y allá: gracias, Dios mío, por haberme hecho negro, lesbiana, maricón. Gracias, Dios mío, por haberme hecho perro. La justicia no es ni más ni menos que la lucha por invertir la maldición de ser considerado inferior, inmaduro o incapaz. Le aseguro que soy una persona de orden, ni radical, ni agresiva a la hora de defender mis principios; algunos hasta me tendrán por conservadora. Qué importa. Pero hay actitudes que me sublevan. Tal vez esta carta no sea para usted (dado que cabe la posibilidad de que no esté en sus cabales), pero sí para aquellos que meten las narices en lo más privado de la gente, el corazón, y el corazón tiene razones que la razón no entiende. El único problema que podríamos encontrar si la propuesta de rehabilitarle con «convivencias» saliera adelante es que va a ser difícil hallar una familia que quiera acogerle. Dios guarde a usted muchos años. ¡Viva Finlandia! España es un ladrillo. En toda la extensión de la palabra, como decía doña Lupe la de los Pavos, el personaje de Fortunata y Jacinta. España es un ladrillo. Lo constato cruzando La Mancha, viendo cómo la nobleza de los pueblos manchegos, con aquellas casas encaladas de muros anchísimos que parecían prometer un buen refugio contra el calor y contra el frío, ha quedado oculta por esos edificios de ladrillo marrón que a los tres años de haberse levantado ya parecen cutres e inhabitables. Vuelvo de Tomelloso con un queso que me ha regalado el poeta Dionisio Cañas. Hay dos tipos de poetas, los que te regalan sus cinco últimos libros y los que te regalan un queso. Particularmente encuentro mucho más sensible al poeta que opta por el queso. Además, suele ocurrir que cuando te regalan un libro te lo dejas en el hotel. No adrede, sino porque se te olvida, porque los libros se camuflan entre la colcha de la cama o se caen como por arte de magia a las papeleras. El queso, sin embargo, tan rotundo y tan redondo, no se te olvida nunca. Creo que Freud escribió algo sobre los quesos y los libros en su Malestar en la cultura, pero a lo mejor lo he soñado. Dionisio me ha regalado un queso y me ha prestado a su taxista, que me lleva como una reina en un Mercedes, que me pone flamenco y que me habla durante doscientos kilómetros. Ay, que me que me. Hay dos tipos de escritores, los que detestan que los taxistas hablen y los que los incitan. Yo, en mi anterior reencarnación, era del primer grupo, pero ahora, después de haber pasado dos años en Nueva York, ciudad en la que los taxistas siempre van hablando por el móvil y sólo se dirigen al cliente para cagarse en su madre si no le da suficiente propina, me he hecho del grupo B. Además, en estos últimos años, los contertulios radiofónicos están tan exaltados que han conseguido lo que parecía imposible: que hasta los taxistas furibundos parezcan moderados. Pero mi taxista de hoy es ameno, poético y de Tomelloso hasta la médula. Es de ese tipo de personas que no le hacen feos a ningún tema. Mi taxista es como el Google. Tú le planteas un tema (de ese tipo de temas que a mí me privan) como, por ejemplo: «Melones», clickeas, y ahí va este as del volante, a la velocidad de Internet, y te ilustra con descripciones del melón de piel negra y del melón de piel de sapo, y te compara el crecimiento de un melón con el embarazo de una hembra, y te cuenta que hay que plantar un rosal cada cierto trecho del melonar porque el rosal es la planta que antes se chiva de la cenicilla, un hongo que tiene el aspecto de la ceniza y que quema la posibilidad del fruto. Ah, qué alegría esos interlocutores que se entusiasman con cualquier asunto. A eso le llamo yo un interlocutor válido. Quien dice «melones» dice «camiones». Mi taxista cuenta que aprendió lo básico de Internet en un cursillo que hicieron para la gente del campo (de Tomelloso) y ahora se pasa el día navegando por sus grandes pasiones, el camión («Se lo aseguro, el que ha probado un tráiler ya no quiere otra cosa») y el flamenco. Mi taxista y yo guardamos un minuto de silencio por Fernanda de Utrera, la reina de la soleá, que ha muerto esta semana. En ese minuto de respeto pienso en lo que se va y se pierde cuando se muere una de las cantaoras viejas. Carmen Linares lo sabe, y por eso reunió en una antología los cantes de esas mujeres irrepetibles que en muchos casos son las que enseñaron a cantar a unos hijos o sobrinos que luego han sido más conocidos que ellas. Pienso que la de Utrera es como todas esas calles de los pueblos que una vez que fueron demolidas ya no se pueden imitar ni reproducir. En eso estoy rumiando cuando mi taxista va y me pregunta: «¿Y usted qué piensa del modernismo?». Sinceramente, la pregunta me deja atónita. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Afortunadamente, el paisaje manchego de esta España de ladrillo me inspira la respuesta acertada: «Pienso que… nos estamos pasando de modernismo». Lo digo acabando la frase con un ligero tono de interrogación por si me equivoco. Y mi taxista dice: «Efectivamente». En estos momentos me siento casi como de Tomelloso. Somos dos almas gemelas viajando en un Mercedes con un queso manchego en el capó. «Mire, me señala, ahí tiene las consecuencias de tanto modernismo». Y a nuestra izquierda, en un secarral a la altura de Seseña, contemplamos un espectáculo bladerunneresco: un campo del que han brotado como sin venir a cuento unas disparatadas moles urbanísticas y cientos de grúas que prometen más moles en los próximos meses. Una ciudad repentina sobre un paisaje sin árboles, recortada sobre la nada. España es un ladrillo. Un ladrillo permanente. Mientras los políticos se encuentran ocupados en pelear el hecho diferencial de cada comunidad autónoma, los especuladores se afanan en construir una España nueva en la que vamos a gozar por fin de una seña de identidad común: ¡el ladrillo! Pero, por Dios, contemplémoslo desde su parte positiva: la nostalgia será entonces una pérdida de tiempo. ¿Por qué habremos de sentir nostalgia de las afueras de Madrid si serán iguales que las afueras de El Puerto de Santa María? Terminará uno por no saber en qué suburbios de qué ciudad está. Puede que nos acabe pasando como a La Macanita, la cantaora de Jerez que estaba hace dos años cantando por bulerías en un teatro de Filadelfia y, emocionada por el calor de un público americano que se mostraba rendido a su arte, gritó con su peculiar voz rota: «¡Viva Finlandia!». El señor Roca «La cultura del pelotazo». Ésta es probablemente la frase más fea que ha inventado el periodismo español. El que la inventó debe de estar satisfecho porque probablemente haya sido quien más haya contribuido a que se llame cultura a cualquier cosa. La cultura del pelotazo. Yo la viví de cerca, y no precisamente desde el mundo de la cultura, no, yo estaba inmersa en el pelotazo propiamente dicho. El pelotazo me dio a mí en plena cara. Primero, en la radio pública, en esa época en la que los políticos llevaban trajes desestructurados, con hombrera y mangarranglán, y tenían la nariz de un sumiller y los labios siempre a punto para chupar la cabeza a un langostino. Luego, en la tele privada, donde los ejecutivillos de nueva onda se pasaban la mano por la nariz veinte veces al día para limpiarse los restos de polvillo blanco o para presumir delante del personal subalterno de que tenían restos de polvillo blanco, según. Esos ejecutivillos habían sido rojos diez años antes, pero como ahora eran de la cultura del pelotazo solían llamar cutre a cualquiera que viviera en un barrio de la periferia. Aquellos ejecutivillos, exmarxistas-leninistas, fueron pioneros en eso de ir pegados al móvil por los pasillos y convirtieron la tele en un gran culo. La cultura del pelotazo, como casi todas las culturas que a mí me han pasado por encima (que han sido todas y hasta hoy, mire usté), se caracterizaba, como casi todas las culturas imperantes, en que no podías disentir ni rechistar: si rechistabas eras un antiguo, un progre revenido o un sindicalista. Esto último era lo peor de lo peor. Lo moderno era el pelotazo. A los del pelotazo les fascinaban los horteras, siempre y cuando fueran horteras con dinero, evidentemente. Les fascinaba, por ejemplo, Gil y Gil. Le consideraban un gran comunicador, que es otra expresión que se puso de moda en la época de la cultura del pelotazo. Aquello de llamar presentador al presentador se había quedado pero que supercutre, mira. Veinticinco ejecutivillos o más se estrujaron el cerebro a fin de inventar el programa adecuado para Gilygil, ese gran comunicador. Y lo encontraron. Don Jesús salía en bañador, inmenso en carnes como Tony Soprano, pero sin esa boca de Gandolfini que cualquier mujer normalmente constituida quisiera besar. Gilygil presentaba su programa desde un jacuzzi marbellí rodeado de unas señoritas a las que les flotaban los pechos como si fueran boyas en alta mar. Aquello de que la bañera fuera redonda era el colmo del doble sentido sexual, y a nuestro hombre le venía de perlas porque Gil tenía ese toque verderón de la época de la cultura del destape (otra cultura), y al ejecutivillo moderno le parecía lo más reivindicar esa parte tan injustamente denostada de nuestra cinematografía. La lectura subliminal de la forma de la bañera es que aquel tío tan castizo, tan llanote, si quisiera podía ventilárselas a todas. El show, si mal no recuerdo, se llamaba Y tal y tal. Viva el ingenio. Yo (concretamente) y otros tres tontos como yo andábamos por los pasillos de la tele como si fuéramos fantasmas de otra época, conscientes de nuestro anacronismo. Porque aquélla era la época en que por narices había que reírle las gracias a Gil, la época en que se le defendía como el bruto pero noblote que había limpiado Marbella de chusma. «¡Chusma, chusma!», como decía el Chavo del Ocho. La época en que tantos periodistas eran invitados a fines de semana, a cenorros, a fiestas. La época en que los más honrados fueron extorsionados. La época en que un hotel de lujo bautizó una suite con el nombre de Camilo José Cela y que el premio Nobel presidió unas jornadas de aquel bien llamado «sindicato del crimen». La época en que al señor del jacuzzi le dedicaban programas entrañables del tipo Ésta es su vida para que parientes y amigos demostraran que tras esa fachada de hombre bruto había efectivamente un hombre bruto. Fue la época en que gran parte de aquel pueblo votó al señor del jacuzzi. Así es la democracia. La gente, mayoritariamente, es capaz de votar a un señor que sale en la tele en un jacuzzi y tal y tal. Claro que no es que la gente de Marbella sea especial, para nada. La gente también es capaz de hacer presidente de un país a un tío que desaparece un mes para hacerse un trasplante de pelo y luego reaparece con un pañuelo en la cabeza. La gente es capaz de hacer gobernador a un individuo que llegó al cine a través del culturismo (la cultura del cuerpo, otra). La gente es capaz de reelegir a George Bush. La gente es capaz de hacer concejala a una tía que se ha puesto en los labios dos salchichas Purlom y que se harta de gritar como una ordinaria en un programa nocturno de la tele. Cómo se puede votar a una tía que habla con dos salchichas. Salchichas como labios, que diría el poeta. Luego dicen que la estética no importa. Si la estética no miente, lo revela todo. La estética es la verdad. Ahí ha estado el pastel estos años a la vista de todo el mundo: el helipuerto de los cinco euros, las caballerizas, el Miró adornando la bañera del señor Roca, el oso disecado, el oso vivo, los Rolls y, por Dios bendito, ¡los mozos de las caballerizas uniformados!, que es como el colmo de la nuevorriquez. Aquel lugar común de «a la gente, cuando le tocan el bolsillo se rebela…». Mentira. La gente. La gente puede ver cómo se lo llevan crudo y sentir orgullo delegado, hasta admiración. Lo raro es que no se llevaran más porque han tenido tiempo, votos, éxito de crítica y público. Digamos que ellos han actuado dentro de la lógica del sinvergüenza, han hecho su trabajo. Pero ¿y la gente votándoles? Ahí sí que me rayo, ¿ves tú? Hijos en propiedad «¿Qué tal el colegio?», le preguntas al hijo de algún conocido. Y entonces, antes de que ese niño logre vencer su barrera de timidez y contestarte, hay una madre o un padre que responde: «Pues estamos muy contentos porque íbamos un poco flojillos en matemáticas, pero, como nos hemos esforzado, al final, lo hemos sacado. Así que estamos la mar de contentos». Soy muy sensible a la ñoñería, cuando escucho ese plural maldito somatizo la gran incomodidad que siento y noto que parpadeo demasiado por no saber bien adónde mirar para escapar de la vergüencilla ajena. Es curioso, ese plural se empleaba cuando los niños eran muy chicos y no sabían expresarse, y bien estaba que así fuera: era una manera de que los niños aprendieran cómo responder a las preguntas de los desconocidos. Lo tremendo es que ahora ese plural que convierte a un hijo en un mero apéndice de sus padres se prolonga en algunos casos incluso cuando la criatura ha comenzado la universidad. Los hijos se acomodan a no responder y dejan que sean esos padres inefables los que respondan por ellos. El silencio de los jóvenes es muy enigmático, a veces se les aprecia cierto rubor, pero no acierto a saber si es que sienten vergüenza de sus padres o de su propia incapacidad para mostrarse como adultos. Hay padres que se consideran la mejor influencia para sus hijos. Eso siempre me intriga. ¿En ningún momento se plantean que someter a sus hijos al contraste de otras formas de pensar o de vida no es peligroso sino enriquecedor? El padre de Buda, queriendo darle a su hijo la educación más protegida, más exquisita, lo mantenía encerrado en un palacio, rodeado de belleza y juventud. Cuatro veces cuenta la leyenda que el muchacho se escapó, y en esas cuatro excursiones a la vida real pudo ver a un mendigo, a un enfermo, a un viejo y a un muerto. Y ya no quiso volver a su reclusión. Cuando yo era niña, era más fácil que hoy disfrutar de zonas de independencia: la calle, el colegio o los familiares te permitían ir construyendo tu personalidad de manera poliédrica. Si bien en España no es legal educar a los niños en casa, como gustan hacer algunos padres fanáticos americanos que no permiten que sus crías respiren el aire del mundo, sí que se ha impuesto en algunas familias el miedo al contagio. Al contagio de otros seres diferentes. La Abogacía del Estado rebatía esta semana los argumentos por los que unos padres se oponen a que su hija reciba clases de Educación para la Ciudadanía. Imagino que los miedos que impulsaron a esa pareja a llevar este asunto hasta el Tribunal Constitucional han sido alimentados durante todos estos años por la Iglesia, que no ha dejado de insistir en la peligrosidad de la asignatura, y por el Partido Popular, que llevó hasta el patetismo su oposición, haciendo que en la Comunidad Valenciana se impartiera en inglés. Pero también hay un componente de soberbia paterna. Y esa soberbia no tiene ideología, está asentada sobre la vanidad de creer que puedes insuflarle a tu hijo todo tu pensamiento, para que lo herede, para que sea un ser a tu imagen y semejanza. Los temores que provoca dicha asignatura están claros. El sexo, cómo no, en primer lugar. El miedo a que se reconozca verbalmente que se puede llamar familia a la que está bajo el amparo de dos personas del mismo sexo; que se puede llamar matrimonio a dos personas del mismo sexo (igual que se puede llamar hijo a un hijo no biológico); el miedo a que la exposición a la realidad homosexual inocule la «enfermedad» de la homosexualidad en los niños; el miedo a que el niño quede expuesto al principio básico de la democracia, el de igualdad. Terror a que los niños reciban en la escuela unas ideas opuestas al adoctrinamiento casero. O simplemente el temor a que sean informados. Padres que por sus hijos MA-TAN. Al fin y al cabo, aunque a Belén Esteban y a estos padres temerosos de la diversidad del mundo les mueva una moral bien distinta, hay un elemento poderoso de unión: el que lleva a creer que un hijo es una propiedad más del progenitor y que cualquier cosa que entre en su cabecita debe ser fiscalizada por el padre. Me gustaría saber cuántos de esos padres que se echaron las manos a la cabeza por una asignatura escolar permiten que a sus hijos los eduque un reality show, que también contiene un gran principio de educación para la ciudadanía: aquel que defiende que la manera más rápida de ganar dinero consiste en salir haciendo el zángano en la televisión. Me puedo imaginar que para algunos padres debe de ser duro aceptar que ellos no son la mejor influencia sobre la tierra para sus hijos, o, al menos, que no deberían ser la única. Pero los padres respondemos a una maquinaria que se oxida pronto: de niños, los hijos nos admiran; de adolescentes, nos cuestionan; de adultos, nos toman cariño y nos llevan la contraria. Y qué tranquilizador es que nos discutan sin amargura, sin resentimiento, que sepan que el amor es incondicional y que pueden defender su propio criterio. Cuando así sucede, la relación se vuelve tan dulce como cuando eran niños. En cuanto a la sobreprotección, qué pedagógica resulta esa escena de Psicosis en que Norman Bates afirma: «El mejor amigo de un muchacho es su madre». Y no hay más que ver cómo acabó la cosa. VI. Don de gentes No hagas el indio Cuando empecé a venir a América, hace ¡quince años!, aún sentía el orgullo tonto de pensar que la tontería americana nunca cruzaría el Atlántico. Los profesores de universidad que conocía contaban los equilibrios que tenían que hacer para no ofender a los alumnos, contaban que no cerraban nunca la puerta de su despacho para no ser acusados de acoso sexual, contaban que preferían subir la nota a una alumna negra aunque no hubiera asistido a clase antes que meterse en líos. En la tele veíamos a Clinton en su ceremonia de posesión y todo parecía preparado por un publicista poco sutil para que los distintos grupos de presión estuvieran presentes en aquello: las mujeres, las mujeres negras, los hispanos, judíos y musulmanes; los latinos… Por Dios, que no faltara nadie. A mí, Clinton me parecía que tenía un fondo de chisgarabís y que estaba casado con una mujer más inteligente y ambiciosa que él. No es que ella fuera la mujer que mandaba a la sombra, sino que había un malentendido de base: era ella la que debía haber mandado. Tanta escenificación paritaria de cara a la galería y había una enorme contradicción en todo aquello. Mi teoría quedó confirmada cuando Clinton tuvo esas relaciones de medio pelo en el Despacho Oral. Estoy segura de que en el improbable caso de que hubiera sido Hillary la que hubiera tenido un lío con un becario, habría optado por perpetrar el asunto en una habitación fuera de la Casa Blanca y practicando el abanico completo del catálogo amoroso. Pero Hillary, a no ser que ocurra un milagro, nunca mandará: es difícil encajar que la lista es ella. Desde siempre la tildan de soberbia, arrogante, clasista y pedante. Lo curioso es que los que sí la quieren están de acuerdo. Hillary es terriblemente egocéntrica, así la interpreta una actriz en el programa humorístico Saturday Night Live. Eso sí, nadie duda de su inteligencia. Todo aquel circo americano de la corrección política contemplado con aquellos ojos míos de 1991 me parecía de ciencia ficción. Aún no se había escrito La mancha humana, y muchos escritores americanos vivían agazapados en los campus, temerosos de ser el próximo objetivo de un estudio moral destinado a demostrar que eran machistas, sexistas, racistas, reaccionarios, antijudíos o projudíos (según), enemigos del mundo árabe o amigos de un canon que excluía las culturas indígenas. Había tantas razones por las que ser acusado que lo más sensato era la invisibilidad. Yo escuchaba esas historias y me divertía porque me parecían cosas ajenas, cosas de los americanos. Era algo tan extraordinario como aquello que decía Manuel Aleixandre en Plácido cuando veía la cesta de Navidad: «¡Perdiz escabechada, foie gras, jamón en dulce… Vamos a comer a la moderna, como los americanos!». El primer aviso de que ese mundo llegaba a España fue una reunión que tuve con un batallón de estudiosas de literatura infantil americanas. Venían muy cabreadas porque nada más pisar nuestro país se habían encontrado en la calle con un eslogan publicitario que rezaba: «¡No hagas el indio!», el cual les había confirmado que en el inconsciente de los españoles aún seguía latiendo una mentalidad de superioridad colonial. Después de hacer un juicio sumarísimo a la psicología colectiva española, la emprendieron conmigo, contra la ideología que se desprendía de mis cuentos. «Tal vez tú no lo haces conscientemente», me decían aquellas profesoras temibles, pero ahí está, se ve, el pecado brota. Eran unas treinta contra mí, así que cuando conseguía recuperarme de una acusación de racismo que me dejaba en el suelo, ¡pumba!, otra de aquellas mujeres sin piedad me atizaba con otro puñetazo moral que me hacía morder el polvo. Como los escritores no podemos llorar, yo contesté tiesa, implacable, aunque dentro tenía a mi pobre persona, la verdadera, llorando como lloran los niños, con la cabeza tapada por los brazos contra el pupitre. Mis compañeros escritores se quedaron callados. Por un lado, aliviados de no ser ninguno de ellos el pelele elegido, un poco resentidos por que se centrara en mí todo el asunto e íntimamente alegres de que la chica famosa se llevara un mal rato. «Menos mal que nunca he creído en el gremialismo», pensé. Esta semana, en el Día de la Mujer Trabajadora, he visto en la prensa, por un lado, la foto de las chicas en torno al presidente; por otro, una entrevista con la profesora Anna Caballé que hace un recorrido exhaustivo por la misoginia en la literatura española. Me incluye a mí. Estoy acostumbrada a que la profesora Caballé me tenga muy presente, lo cual le agradezco en el alma. En cuanto a esa acusación, porque de acusación se trata, podría responderle que por fortuna son muchas las mujeres que leen las bromas como bromas y se ríen como yo me río de mí misma (mis artículos tratan fundamentalmente de eso); le explicaría yo a la profesora Caballé la cantidad de fuerza moral que una mujer ha de tener para escribir en España una crónica humorística. Yo tengo ya caparazón, se lo aseguro, pero ha habido momentos en que la pobre persona que llevo dentro se ha puesto a llorar con la cabeza en el pupitre. Y le diría que el hecho de no sentir un orgullo especial por ser mujer, ni querer formar parte de cuotas, ni ser santona de colectivos, ni de antologías, ni de foto de chicas ni de nada no me hace menos mujer, ni menos trabajadora ni menos feminista, y, por supuesto, el hecho de hacer bromas con las mujeres, señora mía, no me convierte en misógina. Me hace libre. Dolor de corazón No sé si querría ser más joven. Lo que sí que me gustaría es estancarme, hacer eterno este presente. De la juventud quisiera conservar la lozanía física, pero no envidio a quien era hace veinte años, aquella joven perdida en ansiedades estériles. No es infrecuente que en la mente juvenil aniden ideas falsas, una de las más comunes es la creencia de que no hay amor verdadero sin sufrimiento. Esa imagen caricaturesca del amor, tan ligada al cliché romántico, convierte a muchos jóvenes cándidos en víctimas propicias de los chulos o las listillas, de las mujeres manipuladoras o los hombres fanfarrones. El joven o la joven inocente buscan, como si fuera un alimento para el alma, a alguien que los machaque, porque entienden que el amor sólo habita en el terreno de la melancolía. Lo más natural es que las personas aprendamos y que con la experiencia de un capullo o de una arpía en nuestro expediente amoroso tengamos más que suficiente; puede incluso que echando la vista atrás concluyamos que haber sido el juguete de un amante caprichoso nos ha servido para desarrollar mecanismos de defensa que nos protegerán toda una vida. Pero ay de aquel que perpetúe el carácter sufridor hasta perder por completo su autoestima. No hablo de malos tratos físicos, por supuesto, sino de mera supeditación. Lo pensaba el otro día cuando caminando por el paseo del Prado pude escuchar cómo un hombre maduro de gesto malencarado le decía a su mujer antes de cruzar el semáforo: «¡Tira!». Tira, le decía sin apenas mirarla, indicándole con un gesto de la cabeza que pasara delante de él. Tira, a secas, sin acompañar la orden de un nombre propio o de otro añadido que le restara fiereza. Tira, como si en vez de pasear con una mujer estuviera pastoreando una cabra. Aún peor, porque a los animales esas órdenes tajantes les salvan en muchas ocasiones de morir bajo las ruedas de un coche. Quién no ha amado alguna vez a quien no le convenía. Quién no se ha empecinado en perseguir a alguien que no le correspondía. El cine, la ficción en general, ha sacralizado el amor fatal, siguiendo, como si se tratara de una plantilla, esa idea juvenil de que sólo merece la pena aquel que nos hace perder la cabeza. Hay una película en cartelera, Two Lovers, que evita esa convención romántica. Un joven (el extraordinario Joaquin Phoenix) que padece una enfermedad mental vuelve a casa de sus padres después de un fracaso amoroso que le ha dejado al borde del colapso. Conoce a dos mujeres: una de ellas (Gwyneth Paltrow) representa a la mujer inalcanzable, que se aprovecha de su cariño sin amarle; la otra (Vinessa Shaw) es la mujer que ama sin trampas y que le ofrece una vida serena, dentro del orden familiar en el que se criaron y del barrio en el que crecieron, Brooklyn. Lo interesante es que el director no ha dotado de mayor atractivo a la joven de vida inestable ni ha restado misterio a la chica formal. Las dos mujeres poseen un aura de cine clásico y la película, de apariencia sencilla, te deja cavilando sobre los tortuosos caminos que conducen a la felicidad. De la felicidad se habla mucho. Y se lee. Hay gente que lee manuales sobre la felicidad en el autobús o en el metro de camino al trabajo. Me pregunto si todos esos lectores que hunden su mirada en un libro de autoayuda tienen algo en común: ¿son todos ellos infelices?, ¿comparten el mismo afán de aquel que lee un libro religioso?, ¿se aprende a ser feliz o el que nace con la sombra de la desgracia en su carácter está marcado para siempre? Varias universidades de Estados Unidos, Europa y Australia han realizado el más completo estudio sobre la felicidad hasta el momento. No se trata de elucubraciones sino de un abrumador estudio de campo que ha saltado fronteras tratando de encontrar elementos comunes en la sensación de felicidad o desgracia que acompaña a los seres humanos a lo largo de la vida. Que el dinero no da la felicidad es algo que se confirma, siempre y cuando, añade el estudio, se hayan cubierto las necesidades básicas. Piense usted por qué los malagueños se declaran, en general, más felices que los suizos. En mi opinión, razones no les faltan. Pero eso es otro asunto. Hay aspectos en el estudio menos transitados y, por tanto, más curiosos: el periodo de la vida donde se concentran los mayores estados de infelicidad está comprendido entre los diecisiete y los cincuenta años. La infancia es, si se da en buenas condiciones, esa época en la que se atesora una batería de felicidad para el futuro, y los años de juventud y madurez, o sea, de productividad, son aquellos en los que se acumula una mayor cantidad de angustia y ansiedad. A partir de los cincuenta, dice el estudio (no se trata de mi opinión), comienza una línea ascendente hacia la satisfacción, porque son más felices aquellos que viven en paz con sus limitaciones. La cultura de las últimas décadas, tan generadora de necesidades absurdas, ha trastornado (esto sí es opinión mía) la felicidad de la infancia, pero, en general, siguen siendo los viejos y los niños los más dotados para el disfrute. Es cierto que ser viejo duele en los huesos, pero al parecer provoca más dolor el deseo frustrado de tener una vida distinta de la que nos ha tocado en suerte. Aires de grandeza Aires de grandeza. Eso es lo que debo de tener, pienso, mientras miro al rey, que preside la mesa en la que como, y siento compasión por la vida que le ha tocado vivir. Supongo que para los detractores de la Corona, esta sensación mía es un insulto al pueblo, ya que se supone que los reyes son seres que sólo viven para acumular privilegios; supongo que también para él, para el mismo rey, sería humillante si supiera que esta mujer que le observa desde el otro lado de la mesa siente algo parecido a la lástima por él. Alargo el cuello, hago la grúa, y la miro a ella, a la reina, la veo afirmar con la cabeza, sonriente y con más atención que su marido, que a veces tiene la mirada brumosa; entonces, otra compasión del mismo calibre que la anterior me invade. No tengo a nadie a quien confesárselo; creo que en esta mesa de cien personas que celebramos el Cervantes concedido a Juan Marsé no habría casi nadie que pudiera compartir estas ideas que rumio. Unos pensarían que sentir pena de los reyes es reaccionario, cursi o de una inaceptable humanidad. ¡Pero no puedo evitarlo! Sé que ahora mismo hay mendigos de solemnidad ahí abajo en la plaza de Oriente, en el interior de los enormes setos que adornan el parque. Sé que hay casi cuatro millones de parados, inmigrantes sin papeles, mileuristas sin esperanza. Sé que hubo un culebrón, los ricos también lloran. Sé que los intelectuales miran las lágrimas de los reyes con ironía. Bien. Sin embargo, yo, viéndolos a ellos, experimento de una, a lo bestia, toda la fortuna de mi vida: la fortuna de no cargar sobre mis hombros con un destino familiar del que no poder zafarme; la alegría de no ser el centro allí donde vas; la ligereza de caminar por donde me da la gana; la libertad de poder expresar mis ideas sin que se cuestione mi derecho a hacerlo; el alivio de no tener que hacer el rendez-vous a mandatarios extranjeros, el coñazo de los viajes, el coñazo de los bailes regionales en todos los aeropuertos. ¡Ja! No es que la desgracia ajena me haga sentir bien, aunque también. Me veo aquí, sentadita en palacio: cuando quiero, hablo con mis compañeros de mesa; cuando no, me quedo mirando la impresionante mampostería del techo. Cuando este palacio fue de verdad habitado, los reyes habrían de notar el runrún de los habitantes de los pisos superiores, de todo ese batallón de operarios, modistillas, criados, lavanderas, que asistían a la monarquía y formaban una especie de pueblo interior, un Madrid dentro de Madrid, con pasillos concurridos como si fueran calles. Tendría que oírse. Tal vez sería un lejano rumor, como el ruido de las correrías de los ratones en las buhardillas de los pueblos. Ellos ya no viven en este palacio inabarcable, pero viven en otras casonas, igualmente pertrechadas por vigilantes, ajenos física y humanamente a la gente que anda por la calle con las manos en los bolsillos. Me causa extrañeza esa vida, sí. ¡Con lo que a mí me gusta andar con las manos en los bolsillos! Miro al rey. Muchos adjetivos le adornan, algunos muy sabidos: socarrón, campechano, simpático. Hago la grúa y miro a la reina: atenta a las palabras de otros, discreta (algunos dirán que ese adjetivo se malogró este año). Imagino la de días en los que tienen que asistir a actos como éste. Se supone que este acto debiera ser un poco más sexy por el hecho de estar protagonizado por gente del mundo del libro. Pero no, nosotros podemos ser tan aburridos como cualquiera, o incluso más, porque forma parte de nuestra esencia mostrar desprecio y distancia, aunque lleguemos a ponernos paranoicos si no se nos invita. Nadie mejor que Alan Bennett ha descrito esa pose cejialta en aquel libro del que ya escribí, Una lectora nada común. Por lo que a mí respecta, estoy disfrutando, disfruto de ver el palacio por dentro, de zascandilear, de escuchar algún chisme, de saberme espectadora, sin más. Sobre todo, disfruto de lo que es una excepción en mis sobremesas. No podría aguantar que esto se repitiera más de un día al año. Para el café, pasamos al salón contiguo. Ésta es la parte relajada, me dice alguien, en la que ellos pueden departir con autores, editores y directores generales. Ah. Desde mi rincón, los veo, efectivamente, moverse de un grupo a otro. Los príncipes sostienen una atención más enérgica, más juvenil, como si la batería estuviera al máximo, pero en ellos se nota el cansancio de siglos, de su sangre y la de sus antepasados. ¿Cómo será la vida si no puedes mantener una conversación maliciosa con un desconocido? ¿Cómo vivir sin la pequeña maldad o sin esa confidencia temeraria a la que uno se atreve cuando se han bebido dos copas? ¿Cómo soportar que los demás no se comporten nunca contigo de manera natural? ¿Acaso no perciben que según se acercan a un grupo se hace un silencio, se tensan las sonrisas, se fuerzan las amabilidades? Al día siguiente, antes del gustoso ronroneo en mi siesta Amarentiemposrevueltos, veo el telediario; ahí están de nuevo, con una delegación india. Indios o escritores, tanto da. Un aburrimiento. Me imagino en su lugar, ya por la noche, en la soledad de su cuarto o de sus cuartos. Seguro que yo me pondría a fantasear con la república. Pero yo, ya digo, tengo aires de grandeza. Adiós mi España preciosa No sólo tengo problemas fuera. Lo de fuera, créame, es una anécdota. Dentro, lo que es de puertas para adentro, tengo un frente abierto. Mi familia no soporta que, de vez en cuando, siguiendo la estela de tantos intelectuales progresistas occidentales, haga un artículo contra la familia. A mi familia esos comentarios ni en broma. No te lo dicen directamente, pero te hacen el vacío, quedan para comer todos los hermanos y a ti no te avisan, cosas de ese tipo. Finalmente te sientes presionada, quieres ser admitida de nuevo en el grupo, y acabas escribiendo, no ya un artículo, ¡un manifiesto a favor de la familia! Recuerdo un artículo estremecedor que escribí hace un año en Nueva York, esa ciudad que para mí es como una granja de desintoxicación (me baja el nivel de España en las venas), en el que narraba, con notable gracejo, cómo un día sintiéndome sola como una perrilla en la Gran Patata me fui a un centro de masajes y me sometí a los amasamientos de un indio. El artículo, como todo lo que escribo, tenía su moraleja. Trataba de la maravilla de vivir fuera; de las virtudes de un cariño (el del masajista indio) en donde la contraprestación está clara, no como con la familia, con los que siempre tienes sentimientos de culpa. El cariño que se paga, acababa yo diciendo esclarecedoramente, tiene sus ventajas, la primera y fundamental: «No tienes que soportar a la familia». A mí (concretamente) esta última frase me pareció graciosísima. A mi familia, no. La frase salió publicada un domingo y yo estuve junto al teléfono toda una semana, sintiendo su reproche silencioso. Y dado que uno escribe para que le quieran, desde entonces firmo manifiestos a favor de la institución más antigua del mundo, y, aunque me gustaría, como hacen todos, escribir un artículo echando abajo los valores familiares, me reprimo y escribo una columna como ésta, que más que una columna es un templo a favor de la familia y que está dedicado, desde aquí lo digo, a mi familia: «A mi familia, que me vio nacer». El americano es ese ser que siempre que habla en público hace un canto a los valores familiares y que luego está deseando que el niño cumpla dieciséis años para largarlo al college y convertir su habitación en esa salita de televisión con la que siempre soñó. El americano es ese ser que ve a sus padres sólo un día al año (o ninguno), pero cuando los padres mueren va al terapeuta para ver dónde estuvo el error, sin caer en la cuenta de que no es un error, ¡es una costumbre! Es una tradición librarse de los padres y de los hijos. La revista Vanity Fair vive de ofrecer documentadísimos reportajes sobre lo desgraciada que fue la infancia de los artistas; la literatura americana se nutre precisamente de eso, del desarraigo y la soledad. El español (o como se llame) es ese ser que abomina de su familia en cuanto puede, que se desahoga con los amigos, con los compañeros de trabajo, y que si tiene una columna en un periódico, al menos una vez al año (por Navidad), echa pestes de dicha institución. Pero eso sí, es capaz de matar si alguien se mete con su madre, asiste como cordero degollado a las mil comilonas familiares, tiene en cuenta las ventajas de vivir cerca del clan, compensa las faltas del sistema económico con la ayuda familiar, mantiene a los hijos que cobran sueldos basura, cuida de los padres enfermos, soporta con paciencia infinita la impertinencia de sus mayores y es esclavo de sus niños. Las abuelas cuidan a los nietos; las hijas, de los padres; los maridos, de las suegras. Hace un tiempo que hablamos de la nueva familia, lo cual nos hace sentirnos francamente innovadores, pero en el fondo damos un rodeo para llegar a lo mismo. Qué más da que el chico en vez de novia se eche novio, qué más da que el niño biológico sea adoptado: la suegra siempre será la suegra, la abuela siempre la abuela. Lo nuestro es estar amontonados. Aquellos que hablaron del fin de los valores familiares, del final de la madre castrante y del padre autoritario, no decían la verdad. Cambiarán los géneros y los detalles, pero no nuestra tendencia al amontonamiento. Ah, y otra cosa, cuando lean esos artículos que de vez en cuando les regalamos los columnistas de absoluto rechazo a lo familiar, no se los crean, forma parte del ritual, es el último coletazo que nos queda de una juventud que mi generación se resigna a perder. Ese/a mismo/a columnista que apuesta en público por el fin de esta pestilente institución es el mismo o la misma al que se le cae la baba con sus hijos, el mismo que si puede los colocará en su misma empresa o los recomendará, el mismo o la misma que estará en las funciones escolares y en esas fiestas de graduación que les hemos copiado a los americanos a los que tanto odiamos, el mismo o la misma que cuidará a la madre cuando se le vaya la cabeza. Quede bien claro, tras este speech conservador, que el artículo que a mí me gustaría escribir sería el otro, el de echar pestes, para sentirme una más. Pero les debía estas emotivas palabras a mi familia, que me está escuchando y que tanto se enfadó conmigo cuando se me ocurrió contar lo feliz que era yo viviendo lejos. Además, qué caramba, estoy sentimental. Suele pasar cuando estás a punto de irte. Debe de ser lo que yo llamo el síndrome de Estocolmo. Por cierto, que el otro día unos que gritaban en la calle me mandaban a África. Lástima que ya me hubiera sacado el billete para América, adonde ya me voy, me voy, cantando aquella copla que se me pone en los labios en cuanto piso la T4: «Adiós mi España preciosa». Seré imbécil. Vida de un héroe En la perezosa mañana del sábado leo el periódico. Antes de comenzar, desplumo el tocho de suplementos y publicidad y voy echando a una bolsa todo aquello que antes de su uso ya está destinado al reciclaje. Maldigo el gasto absurdo de papel, de plástico; maldigo a este país que compatibiliza su obsesión por el reciclado (mi edificio ha sido multado por no reciclar apropiadamente) con el gasto innecesario de bolsas y de papel. Como si fuera una condena que tengo que cumplir, asumo que se me irán dos horas leyendo una serie de reportajes que me llevo al sofá, como el perro se lleva el hueso al rincón. Entre esas lecturas encuentro de pronto un nombre que me resulta familiar, el de María Durán. María es dominicana y vive, rodeada de sus hermanas, en Corona, un área hispana de Queens. María es noticia porque los restos de su hijo, el soldado Alex Ramón Jiménez Durán, que llevaba meses desaparecido en Irak, han sido encontrados. No es la primera vez que María aparece en el periódico: hace unos meses, The New York Times la entrevistaba en un artículo en el que informaba de que casi la mitad de los neoyorquinos muertos en esa guerra son hispanos. El nombre de María estaba en mi cabeza porque su peripecia me la contó alguien que la conoce mucho. Pero ésa es otra historia que comienza hace tres años, en el andén del metro, cuando escuché a alguien pronunciar mi nombre. Era un chico de veintitrés años, sonrisa franca y una mirada azul muy intensa, anhelante. Venía de un pueblo de Lleida, le habían concedido una beca para estudiar un máster en una universidad prestigiosa; era su primer día en Nueva York y me había reconocido. Estaba fascinado por la casualidad y a punto de interpretarlo como una señal. Fuimos charlando los veinte minutos del recorrido. Era tan receptivo a las cuatro cosas que yo le iba contando, que vi claro que esta experiencia le cambiaría, que tendría la suficiente flexibilidad para dejar que este tiempo le cambiara, algo menos común de lo que parece, porque hay gente tan fiel a sí misma que mejor sería que no saliera de su pueblo. Pero este muchacho, que se despidió con dos besos, llevaba escrito en la cara que iba a dejar que le ocurrieran cosas. Le vi alejarse con la mochila al hombro, como internándose ya en el futuro, y como su naturaleza bondadosa era tan transparente sentí una especie de temor a que alguien le hiciera daño, como cuando dejaba a mi hijo a las puertas de la escuela. Esa noche recibí un correo suyo: le habían robado la cartera. Así comenzó una amistad, y hasta hoy. Lo más emocionante es cómo ha adquirido maneras de chico cosmopolita sin dejar de tener presentes a sus padres, gente del campo que dejó de trabajar dos días para ver cómo el chico se graduaba ¡en Nueva York! El primero de la familia que va a la universidad y lo remata con un máster en la New School. Eso genera envidias, maledicencias. Esta historia es vieja, uno de los grandes temas de la literatura. La escritora canadiense Alice Munro, que ha contado como nadie la necesidad de salir del mundo al que parecía destinada, dice: «Ser ambiciosa [en mi pueblo] era cortejar el fracaso y arriesgarse a hacer el ridículo». Pero la mejor manera de combatir la envidia es perseguir tu deseo: todo este tiempo, el muchacho estudió y trabajó en una cadena de televisión hispana, Telemundo. Allí aprendió a hacer titulares impactantes para emocionar a la melodramática audiencia hispana. En vez de «Una niña ha resultado gravemente herida en la montaña rusa de Coney Island», escribiría: «Noticia de impacto: mutilada resultó una niña…». Fue en sus días de Telemundo cuando supo de la cantidad de madres hispanas que estaban perdiendo a sus hijos en la guerra de Bush, y se lanzó a Queens a conocerlas, se ganó su confianza y comenzó un documental sobre estas familias humildes que emigraron para darles a sus hijos un futuro mejor y han acabado perdiéndolos en esa guerra insensata. Cuando el sábado leí que el cadáver del hijo de María había sido encontrado, sabía que Xavi Menós estaría entre ellas, en esa casita de Corona que tiene todas las butacas plastificadas para que no se estropeen. Él, entre ellas, respetuoso, escuchándolas rezar el rosario de la Coronilla, empachado de comer guisos con puerco, esa contundente comida dominicana con la que pretenden hacer engordar a ese muchacho angelical que ha entrado a formar parte de sus vidas. Xavi les hizo un póster con las fotos del soldado: La vida de un héroe, lo tituló, porque sabe que la manera para esas mujeres de enfrentar la pérdida es convertir al hijo perdido en alguien mítico. Héroe, le llaman; reviven su infancia, reconstruyen el momento en que le vieron por última vez, cuando volvió unos días de Irak y ya no parecía el mismo, era alguien mucho más sombrío. Xavi me cuenta que el momento más desgarrador fue cuando, sentados frente al televisor, vieron al locutor de Telemundo anunciar lo que ya sabían, la muerte de Alex. Fue como si la tele diera carácter de realidad a un hecho que no querían creer. La madre empezó a gritar. Yo lo he presenciado todo a través de los ojos del muchacho del metro, al que a su vez he visto hacerse un hombre sin haber perdido la inocencia, y perdiendo ese miedo pueblerino, paralizante, a hacer el ridículo. Los años no perdonan Un negocio no es negocio si no te permite levantarte a las diez de la mañana. Eso decía Lara, el creador de Planeta. En lo que a mí respecta diré que mi aspiración en la vida era encontrar un oficio que me permitiera dormir la siesta. Yo podría morirme ahora mismo dado que he visto mi sueño realizado, pero ¿por qué morirme, pregunto, si cada tarde espero con ilusión renovada el momento de despanzurrarme en el sillón y, abrazada al mando a distancia como el bebé a su chupete, dejo que la mandíbula se me hinque en el pecho? Ya de pequeña apuntaba. Frente a esos niños inquietos que desde los tiempos de Atapuerca han dado el coñazo a sus padres a las cuatro de la tarde y lo seguirán dando hasta que los polos se derritan y a los seres humanos no nos quede otra que volver a ser anfibios, frente a esos jodíosporculo, yo fui una niña burguesa, consciente de que no hay felicidad como la de dormir con la panza llena. A estas alturas sé el tipo de sueño que provoca cada alimento. El sueño de los garbanzos, por ejemplo, es pesado, como el del lobo que se comió a los siete cabritillos. Pero el sueño por antonomasia es el que da el arroz. ¡Qué perfección narcótica! El arroz es el opio del pueblo. Yo recuerdo que antes, cuando Franco, la siesta se asumía como una obligación moral. Imagino que en la España de entonces habría gente que trabajaba a esas horas, pero yo sólo cuento lo que vi, y lo que vi eran unos parientes, los míos, que se retiraban a sus camas de barrotes dos horas por lo menos. Y debe de ser cosa genética porque, como digo, mi vida gira actualmente alrededor de la siesta. Todo lo que la interrumpa, la llamada telefónica de un ser querido o esos mensajeros que vienen con un libro para destrozarnos la vida, saca de mí el gremlin que llevo dentro. Hoy en día, echarse la siesta parece un acto vergonzoso. Ante el prestigio del dinamismo y el influjo de lo anglosajón, la siesta ha de vivirse en silencio, como las hemorroides. Por cierto, aquel mítico anuncio de la pomada antihemorroidal me parecía algo americano porque en España las conversaciones sobre temas marrones son muy populares y nadie mantiene sus asuntos con el señor Roca tan en secreto. En América todo lo escatológico es tabú. Hace poco leí en una revista neoyorquina un reportaje sobre una asociación para ciudadanos con colon irritable; una de las socias hablaba del alivio que había sentido al poder hablar de su problema con otras personas abiertamente. Me hizo gracia, aquí uno de nuestros temas estrella es la colonoscopia. El que se la hace te la cuenta. Yo le dije a una amiga americana que vive en Madrid que, para completar su inmersión hispánica, se viera el anuncio que hace Carmen Sevilla sobre laxantes. Lo suelen emitir, además, a la hora de la siesta. Carmen, vestida de verde Ben-Hur, comparte confidencias con una amiga que está un poco estreñida. Carmen, todo bondad, le habla a la amiga de su propio tránsito intestinal, que al parecer ha vivido momentos perezosos. Carmen le recomienda un yogur mágico que, al menos, en lo que es el vientre de Carmen, ha hecho un trabajo magnífico; para que no quepan dudas, Carmen hace un gesto inconfundible con sus manos, como de barrido total, como de Carmen que se vacía de la propia Carmen. Mi amiga americana vio el anuncio y, roja como un tomate, me dijo con su acento de dama del sur: «Oh, Dios mío, ¿por qué Carmen tiene que contar eso?». Yo la tranquilicé diciéndole que, para un español, un amigo es ese ser al que se le pueden acabar contando problemas intestinales. En fin, que lo bueno de echarse la siesta en el sofá es que es la hora en que salen los mejores anuncios: el de Carmen y los de pegamento para dentaduras, que si los hiciera Carmen ya serían de traca. La cosa es que la siesta encamada, que en este mundo frenético está mal vista, se ha sustituido por la de cabezada y mando. Yo sospecho que a esas horas hay muchos escritores cabeceando. Es más, sé que un gran número de ellos están entregados a eso que Molina Foix ha denominado el culebrón de izquierdas, Amar en tiempos revueltos (ATR). Podría dar nombres pero no quiero perder amigos. A mí no me importa confesarlo: ATR es el complemento perfecto para el sueño de la tarde. Puedes dormirte un rato, un minuto, un siglo, que cuando despiertes en el universo ATR todo seguirá igual, porque en ATR el tiempo es más lento que el tiempo real y tienen un pobre bebé que se les está haciendo grande y dentro de nada tendrán que cambiarlo por uno más chico, como hacían con Babe, el cerdito valiente. Llegará el buen tiempo, las focas canadienses morirán a palos, a la niña de Rajoy le vendrá la regla y yo me iré a Nueva York, pero cuando vuelva, ATR seguirá en el mismo punto, aunque últimamente, con ese polvo tan anunciado de Hipólito y Dorita, ha subido la temperatura. Me encontré con la actriz Marta Fernández Muro (doña Paquita) en la calle de Lagasca y le dije: «Marta, ¿no sería posible acelerar un poquito la acción?». Marta me dijo que es que así los abuelos se enteraban mejor. Es verdad, pensé, incluso a los escritores nos viene bien, porque aunque pongamos en la solapa de los libros la foto de hace veinte años, también nos estamos haciendo mayores. Los años no perdonan. Mentiras milagrosas La nostalgia en abstracto es cursi. Cuántas ñoñerías literarias se han escrito a cuenta de la nostalgia de la infancia. La nostalgia de las cosas concretas, en cambio, ayuda a entender las etapas de la vida. Yo podría hacer una lista tan precisa como una lista de la compra en la que diera cuenta de las cosas que echo de menos de mi infancia. En esa lista incluiría los bocadillos de foie gras, los donuts, los bucaneros, la falta de sentido del paso del tiempo y la mano de mi madre untándome en el pecho un poquito de Vick VapoRub. Ah, cuánta felicidad me ha dado la fiebre. Todo eso podría estar a mi alcance. Nada más fácil que un bocadillo de foie gras. Pero no, ya no puedo. Si me lanzo un solo día al foie gras me vería revolcada al poco tiempo en la piara de la alimentación infantil. Como los alcohólicos, un solo bocadillo puede ser fatal. En cuanto a la fiebre, ya no es lo mismo, ya no la vivo con felicidad sino con angustia. Con el Vick VapoRub entramos en un terreno espinoso. Si tú le dices a tu marido, pareja, novio que te unte una cremita en el pecho, la cosa se lía. Se lía. Gana por un lado, pero pierde su esencia por otro. Y no sé hasta qué punto contribuye a tu pronta recuperación. Quién sabe. A lo mejor sí. Eso pienso después de leerme un gran artículo en el periódico Boston Globe sobre el efecto placebo. Son tantas las investigaciones que se están desarrollando en los últimos años sobre estos medicamentos o tratamientos falsos y tantas las certezas de que tienen en muchos casos el mismo efecto benéfico que los verdaderos que cabe preguntarse si no es la industria farmacéutica la que paraliza la normalización de su uso. Pero no es esa barrera la única que tienen que romper los placebos. La píldora falsa se enfrenta sobre todo a un dilema moral. La ética en la práctica de la medicina en las últimas décadas exige al médico contarle al enfermo la verdad, por insoportable que ésta sea. Incluso a los niños se les cuenta la verdad. Según parece eso provoca un efecto de superación en el enfermo que le hace ser mejor paciente, pero claro, si hay que ir con la verdad por delante el médico no puede recetar un medicamento cuyo beneficio proviene del engaño. Hay quien opina que cabría encontrar un término medio: comunicarle al enfermo que dentro de su bote de pastillas van incluidas algunas inocuas. En mi caso creo que ese tipo de trato no funcionaría: cada vez que me tomara una pastilla estaría pensando si es la verdadera o la falsa. Yo creo en el engaño, incluso a veces en la mentira piadosa. Lo que está claro es que ya nadie niega que la fe del paciente en un tratamiento, aunque éste sea un camelo, mejora su estado físico, porque dicha fe desencadena cambios reales en el cuerpo, genera, por ejemplo, opiáceos que luchan de forma natural contra el dolor. No se trata sólo de sensaciones sino de mejoras reales. Pero a esto hay que sumarle algo que añade efectividad al placebo: el trato que el médico da al enfermo. Si un médico asume su profesión como la de un mero expendedor de recetas, no hay placebo que valga. El placebo funciona, sobre todo, cuando nosotros confiamos en la persona que nos recomienda un tratamiento, cuando la vemos comprometida en nuestra curación. No son sólo palabras. En esas investigaciones tan minuciosas de los científicos que se basan sobre todo en la observación a lo largo de mucho tiempo y con una gran cantidad de pacientes se ha podido observar que no hay placebo más poderoso que la confianza en la sabiduría de otro. En realidad, la medicina del pasado, escasa en medicamentos efectivos, se basaba en eso, en un médico de familia que acudía a la casa y parecía calmar con su sola presencia el dolor de un paciente y los ánimos de los familiares desesperados. Hay un médico, el doctor Miquis, que es una presencia sabia y bondadosa en muchas novelas de Galdós, en las del avaro Torquemada, en La de Bringas, El doctor Centeno o en mi adorada Tristana, a la que, no llegamos a saber por qué extraño mal, se ve obligado a amputarle una pierna. Todos quisiéramos tener en nuestra vida, además de los salvadores antibióticos, un doctor Miquis que llegara a nuestra casa e impusiera sus manos en el cuerpo del enfermo para provocar un alivio inmediato en el paciente y en ese familiar que siempre observa con inquietud la escena. Yo recuerdo a alguien parecido a Miquis visitando la casa de mi abuelo, un anciano dulce, un médico de pueblo que caminaba con paso de santo de una casa a otra, habiendo visto nacer, crecer y morir a setecientos habitantes. Hace poco visitamos su casa, que ahora está en venta. Era tan austera que su imagen de monje se reforzaba. Sólo el título de medicina de los años veinte enmarcado, libros viejos, una cama de solterón y varias fotos de toreros. Él, espectador de tantas vidas, dejó pocas pistas sobre la suya, o a lo mejor su austeridad es la prueba de una entrega a la vida de otros. Voy a decir su nombre, don Tomás, otra de las presencias concretas por las que siento nostalgia. Las investigaciones nos informan de algo que los pacientes sospechábamos, que necesitamos que el médico nos quiera un poco. No hace falta que sea un cariño sincero. Por el bien de nuestra salud, estamos dispuestos hasta a dejarnos engañar. ¿Se puede? Las guardo como oro en paño. En una caja de madera. Después de haber vivido tantas mudanzas desde niña me he dado cuenta de que siempre hay que tener una caja, como antes se tenían los baúles, para guardar cartas que de otra manera acabarían en la basura. Cuando vuelvo a Madrid me encanta perder el tiempo hurgando en mi caja. Siempre se trata de un tesoro renovado. En mi caja de cartas late la vida de antes de mi vida: cartas que se escribieron mis padres de novios. Mi padre escribe muy formalmente en la máquina de escribir de su oficina; mi madre tiene una letra primorosa, la letra de una mujer a la que la guerra dejó sin escuela demasiado pronto pero no sin el empeño de escribir sin faltas y con una caligrafía rebosante de rabillos historiados. Me emociona leer los encabezamientos, «mi adorada», «mi dulce», «mi añorado»… Asisto de pronto al empeño que ponían dos novios separados por más de quinientos kilómetros (de los de antes) en que el amor viajara fresco a su destino. «Cuídate, que no te cuidas». «No te olvides de mí, que me muero». En otras cartas estoy yo, de niña, haciéndole a mi madre de escribiente. Mi letra infantil, grabada con fuerza incontrolada sobre el papel, reproduciendo las palabras que mi madre me dictaba para sus hermanas. Muchas son cartas de muertos, en las que trato de hallar un detalle revelador que antes se me hubiera escapado. Hay cartas de amoríos pasados que leo como si leyera la historia de una desconocida, porque no hay nada más difícil que comprender una pasión que ya no se siente. O cartas del principio de un gran noviazgo, testimonios de amor clandestino, donde se percibe de verdad lo frágil que fue todo, lo cerca que estuvo de frustrarse. En esa caja guardo listas de la compra con la letra de mi madre (¡La mamá moderna que me mandaba a por botes de ketchup y puré de sobre!), o páginas de un diario que mi suegro escribió, por recomendación del médico, para ejercitar la memoria y en el que nos describía como «gente encantadora», expresión que nos hace sonreír porque no era habitual en él. Estaba claro que ese hombre escribía para la posteridad. También hay postales, de cumpleaños, de vacaciones, con una redacción que responde a la retórica cursi de mi infancia. Hay cartas de cuando los amigos nos escribíamos cartas, o cartas de ancianos que ya no saldrán nunca del universo del snail mail, el correo caracol, el postal. Ahí están las de Miguel Delibes o las de Emilio Lledó, por ejemplo, que tratamos de descifrar una vez y otra sin éxito porque tienen una caligrafía tan artística como endemoniada. La melodía del afecto se aprecia en ellas pero no así la letra, así que sentimos por esas cartas un cariño ciego. Miguel Hernández escribió, precisamente, un poema sobre las cartas que cada casa alberga: «En un rincón enmudecen / cartas viejas, sobres viejos, / con el color de la edad / sobre la escritura puesto. / Allí perecen las cartas / llenas de estremecimientos. / Allí agoniza la tinta / y desfallecen los pliegos, / y el papel se agujerea / como un breve cementerio / de las pasiones de antes / de los amores de luego». Pero si aquellas cartas de las que hablaba el poeta rondaban en los cajones como testimonio de todo lo vivido, ahora, mi colección de cartas habla de un tiempo que está a punto de perderse. Yo misma ya no suelo escribir cartas a mano. La inmediatez de Internet me ha colonizado y paso una hora al día contestando correos electrónicos. Eso sí, en ellos procuro reproducir la vieja retórica de las cartas. No me gusta escribir mensajes sin encabezamiento, no me gusta despedirme a las bravas. Si se pierde el encanto del manuscrito (a algunos puede parecerles rancio este gusto por la letra individual), al menos que no se pierda la educación. En todas esas cartas que guardo en mi caja (en la que se encuentra la de algún lector también, de cuando los lectores mandaban cartas) hay un rasgo común: la formalidad en el trato. Desde las cartas de enamorados, de novios o familiares a las cartas de personas a las que admiramos, todas ellas guardan esa plantilla tan ceremoniosa del intercambio epistolar. Es como si quienes las escribieron supieran que para entrar en una casa primero hay que llamar a la puerta o preguntar «¿Se puede?». Hay estudiosos del correo electrónico que teorizan sobre la inmediatez del lenguaje, la economía de palabras. Los periódicos se hacen eco y cada dos meses sacan un reportajín del lenguaje juvenil en los SMS. Ese reportaje me lo sé. Pero la pura verdad es que cuando recibes con frecuencia propuestas de actos, cursos o entrevistas, percibes, con asombro o molestia, que hay personas que trabajando incluso para organismos oficiales te saludan con un desabrido «Hola», a veces ni se despiden, te tutean por la simple razón de que jamás en su vida han considerado la posibilidad de utilizar el «usted» y cometen faltas de ortografía. Hay una tendencia general a hacer la vista gorda, pero habrá un día en que otros expertos con más sesera estudien cómo siempre se tomará en más consideración la propuesta de alguien que se dirige a los demás con cierta formalidad. No debe de ser tan difícil, pienso, cuando yo en mi caja tengo cartas de personas que apenas fueron a la escuela y en su escritura mostraban una educación exquisita. Don Quijote y Sancho Vaya, el otro día, cuando me enteré de que había muerto el doctor Lozano (me lo dijo Juan Cruz, que tenía una gran amistad con él), me dio un vuelco el corazón. Hay personas en las que uno deposita tanta confianza que no les concede la posibilidad de enfermar o de morir. El doctor Lozano era una de esas personas que yo creía que no se iban a morir nunca. Entrabas en su despacho y tenías a ese hombre de melena y bata blancas que te miraba fijamente a los ojos mientras tú te señalabas el estómago, la cabeza o el corazón. La bata médica contribuía a su condición de inmortal. El médico, la basurera, el bombero viven acorazados tras unas ropas que les otorgan un destino superior al nuestro. Las veces que me atreví a aparecer en el cine lo hice a condición de hacerlo uniformada. Dos veces fui guardia civil, dos. Una noche de hace doce años, yo esperaba en la cafetería de una gasolinera de carretera, vestida de guardia civil, a que me tocara el turno para decir mi frase. Eran las cuatro de la madrugada y yo estaba haciendo lo propio: tomándome un gin-tonic y hojeando una revista del corazón. De pronto se me acerca un paisano que había parado con su familia a repostar y me pregunta en voz baja que cuándo acabará la escena para poder pagar y marcharse. Levanté un momento la vista para estudiar la cosa y le dije que se quedaran en el rincón sin armar jaleo, que sería cosa de quince minutos. Fue al ver a esa pobre familia (con abuela incluida) tan calladitos en su rincón cuando caí en la cuenta de que para ellos yo representaba a la autoridad competente, a pesar de mi actitud poco profesional, aunque bien mirado, como nieta del cuerpo que soy, puedo asegurar que el gin-tonic es una versión light de aquellas gloriosas copas de Fundador, el líquido oloroso en el que los niños del cuerpo mojábamos la magdalena proustiana. Ya digo, la magia de los uniformes. No es casualidad que todos los superhéroes tengan el suyo. El uniforme otorga poder e inmortalidad. El doctor Lozano tenía un poder chejoviano, el del médico culto que mira el alma que hay tras un cuerpo enfermo. A él acudían enfermos de estas profesiones nuestras en las que abunda el malestar. El malestar en la cultura que, más allá de lo que dijera Freud, suele ser consecuencia de insatisfacciones, inseguridades, miedos atroces a la opinión ajena. Es el precio que se paga por hacer lo que a uno le gusta, y el doctor Lozano había desarrollado una capacidad extraordinaria para detectar esos dolores culturales y atajarlos. Pero la escena más chejoviana que tuvo lugar en aquel despacho fue el día en que le llevé a mi suegro, hortelano en cuerpo y alma, que tras dejar el campo comenzó a tener problemas de memoria. Ahí estaban, uno a cada lado de la mesa. De la misma edad y de distintos planetas. A un lado, el hombre intelectual, quijotesco, melena lisa y manos delicadas, expertas en tocar el dolor; al otro, el hombre del campo, Sancho, de pelo blanco y tieso, de manos recias y cuerpo esculpido en un bloque. Yo, en medio, traduciendo; no porque las preguntas de Lozano fueran incomprensibles, sino porque el hortelano no concebía que un médico perdiera el tiempo indagando sobre esas rutinas que habían marcado su vida, y que abruptamente, tras la jubilación, habían desaparecido. Ese hortelano al que los médicos nunca habían dedicado más de cinco minutos me miraba cada vez que el doctor le preguntaba cosas como: a qué hora se levantaba usted, quién llevaba la hortaliza al mercado, dónde comía, cuántas horas veía la tele cuando trabajaba. El hombre del campo me contestaba a mí, como si desconfiara de entregarle toda esa información confidencial a un extraño: a qué hora me iba a levantar, pues a las cuatro; dónde iba a comer, pues en la huerta; quién iba a llevar la hortaliza, pues las bestias. En el tono de las respuestas había un deje de un orgullo que podía ser herido en cualquier momento, así que el doctor, advirtiéndolo, preguntaba cuidadoso para que el hortelano no se sintiera azorado. Aparte de las vitaminas de rigor, el doctor chejoviano le encomendó a mi suegro dos tareas: no ver la televisión más de una hora al día —lo cual implicaría no estar dormitando tontamente a cada rato robándole el sueño a la noche, caminar hasta que brotara el sudorcillo, escribir un diario con todo aquello que hiciera durante el día— y, si fuera posible, le dijo mirándole a los ojos, tenga usted un huerto, ¿por qué no tiene usted un huerto, aunque sea diminuto? Cuando bajábamos por la escalera hacia la calle, al hortelano le dio un ataque de risa, se secaba las lágrimas con el pañuelo: vaya médico más raro al que me has traído. Pero como era hombre obediente y tozudo comenzó a hacer sus tareas como si estuviera de vuelta en esa escuela de perra gorda de la que le apartó la guerra. Todas las tardes se aplicaba en su cuaderno. La memoria le volvió, y siempre guardó un respeto reverencial a ese doctor ya situado en el apartado de eminencias. Los dos hombres, que provenían de distintos planetas, acabaron en el mismo, el de la muerte, que nos convierte a todos en ciudadanos de un mismo barrio. Uno murió en su cama de Úbeda. El otro se quitó la bata y perdió su condición de inmortal. Anda, dales un beso Somos una de esas parejas que un sábado por la noche recorren la ciudad de punta a punta llevando en la mano una botella de vino. En metro, en taxi o, como dicen las revistas del corazón, conduciendo su propio coche, somos una de esas parejas de cualquier ciudad occidental que han sido invitadas a casa de unos amigos a cenar. Una pareja que se cruza con otras miles de parejas que, sujetando la botella de vino como si fuera una brújula, van oliendo ella a perfume y él a loción sin saber si les apetece verdaderamente el plan, acordando los temas que será mejor no tratar, reconviniéndole él a ella por anticipado, porque ella, una vez que se ha tomado tres copas, se apalanca en los sofases de la gente y no hay manera humana de arrastrarla de vuelta a casa. Somos una de esos millones de parejas, heteros o gays, que con el ánimo un tanto reticente dejan que sea la botella la que los guíe hasta la puerta de los amigos. Los amigos, sólo conocidos en este caso, son una pareja de tantas que viven en la zona más progre de Nueva York, el Upper West, y hacen honor a dicha progresía siendo tan progres como el que más, que es lo mismo que decir: judíos no practicantes, hundidos en el remordimiento por la situación en Oriente Medio, leídos, psicoanalizados y con una cocina empapelada con dibujos horribles de la niña que la visita contempla como si asistiera a una exposición de Bacon. Tras la exposición, nos asomamos al cuarto de la artista. La niña, una chinita de ocho años, tiene la cara pegada al ordenador, y cuando la madre se acerca con cuidado para susurrarle que ha llegado la visita y que se levante a darnos el beso preceptivo, la niña se revuelve. El padre reconviene a la madre, le dice: como se lo mandes así, no quiere. Entonces, el padre, pronunciando todo el abanico de dulces palabras americanas, le dice que estos amigos, nosotros, hemos venido desde el otro lado del mundo sólo para conocerla. A la niña le asalta un momento de curiosidad y alza la vista para ver si vamos vestidos de alienígenas y, al comprobar que somos como cualquier idiota un sábado por la noche con una botella de vino en la mano, vuelve los ojos a su mundo virtual. Todos acordamos que la hemos pillado en un mal momento y nos vamos al salón. No volvemos a ver a esa preciosidad hasta que el padre nos comunica que tenemos que subir los pies al sofá, porque la niña, a la que no quisieron arrebatar esa cultura china que abandonó cuando tenía seis meses, nos va a agasajar con una danza de no sé qué región de su país de origen que ha aprendido en su colegio laico del Upper West. El padre pone la música y la niña aparece vestida de oriental de Chinatown. Trae una especie de sable en la mano y lo hace bailar por los aires con una cara enigmática. Cuando se nos acerca nos replegamos aún más en el sofá porque el gesto de la niña (puede que forme parte de la danza) es vengativo y demoniaco. Aplaudimos. La niña se va. Y aunque interiormente suspiramos de alivio, no dejamos de comentar que es una suerte que la niña no pierda su identidad y que el chino es el idioma del futuro. Lo extraordinario es que esta misma escena se repite idéntica, sea la niña adoptada o no, qué importa, en ciudades de medio mundo los sábados por la noche. Lo mismo. Padres que les ruegan a sus hijos que besen a las visitas e hijos que no están por la labor; de fondo, una pareja que, con los abrigos puestos y la botella en la mano de uno de los dos, se queda planchada, ahí, como dos gilipollas, rechazados una vez más por un mocoso o mocosa, cuyos sentimientos, al parecer, son sagrados. De vuelta a casa, con la botella ahora entre pecho y espalda, esgrimen teorías. Ahí va una: la niña del exorcista fue una precursora. Aunque la historia fuera adornada con un argumento diabólico, la película trata, simplemente, de una pequeña dictadorzuela que, a poco que se le lleve la contraria, echa espuma por la boca y se le ponen los ojos ensangrentados. Personalmente, no lo veo tan despegado de la realidad. Seguimos teorizando; teorizar es generalizar, claro: en el cine anterior a los setenta eran los adultos los que asustaban a los niños, ahora son los niños los que asustan a los padres. Niños poseídos y padres acojonados. Una metáfora que define a las mil maravillas la realidad: niños malcriados y padres acojonados (el adjetivo de los padres no cambia). Ah, y visitas que al entrar en la habitación de los monstruos se sienten amenazadas, como el exorcista en aquella película que es para mí tan definitoria de su época como lo fuera El proceso de Kafka en su tiempo. Recapitulando, recordamos todas aquellas visitas a las que nos vimos obligados a dar besos cuando éramos chicos. Viejas con pelillos en la barbilla y verrugas en el bigote, abuelos malolientes, tías agobiantes. ¿Alguien nos preguntó por nuestros sentimientos? Para nada, se daba por hecho que los sentimientos son algo íntimo, y la educación, algo externo. Ay, somos de otro siglo. Del siglo que parió a la niña del exorcista. Particularmente, la encuentro más graciosa que muchas otras niñas que conozco. Aquélla, cuando no quería dar un beso al cura, en vez de mover la cabeza de un lado a otro, la giraba en su totalidad. Tenía su chiste. Víctimas de la revolución La feliz rutina: tomarme un café con tostadas escuchando la radio. A veces me veo contestando sola, a veces me río. Como el otro día, escuchando a Francino. Hablaban de la buena imagen de España en el extranjero. Por resumir: a Ferran Adrià le homenajeaban en una universidad americana y unos creadores de videojuegos internacionalizaban sus ventas. Eran de Albacete. Una tertuliana concluyó: «Estos chicos, después de venir a probar suerte a la capital, decidieron abandonar su exilio madrileño y volverse a Albacete, y han descubierto que desde Albacete también se puede triunfar». Vaya. Creíamos que vivíamos en un mundo globalizado y ahora resulta que a uno de Albacete que se viene a vivir a Madrid se le denomina exiliado. Pero esto no es viejo. Es antológica la desconfianza con la que los españoles hemos mirado a los que abandonan su tierra. Hoy basta con cambiarse de provincia. No te digo ya si decides irte a otro país. Si decides irte a otro país, siempre hay un grupito que te mira como si te hubieras vuelto gilipollas. «Qué se habrá creído». En el fondo, el resentido agranda tu éxito, tu dinero, tu felicidad. Luego, hay otro grupo, ingenuo y bienintencionado, que te confiesa que haría lo mismo que tú, ¡irse, irse, poner tierra por medio! Al primer grupo, el de los resentidos, que le den morcillas, no quiero llegar a anciana afirmando lo que le oí un día a Jeanne Moreau: «He perdido parte de mi vida ahogada por la ansiedad que me provocaba lo que pensaran de mí». En cuanto al segundo grupo, me preocupa más hondamente, son ese tipo de personas que aspiran a cumplir un sueño irrealizable. Esto viene porque el otro día me escribió un compañero periodista que en estos momentos se encuentra, como tantos otros, en paro. Tras varios meses de inactividad, me dijo que había pensado en hacer la revolución. No pensaba mi amigo en salir a la calle a romper farolas, sino en una revolución personal: marcharse, con su mujer y su niña, a Nueva York. «Ella —me decía— encontrará trabajo pronto como bailaora de flamenco, y yo trataré de meter la cabeza en un medio hispano. Si no me decido ahora, ¿cuándo?». Lo de hacer la revolución no tenía una connotación ideológica, sino cinematográfica. Por alguna razón, la película Revolutionary Road ha intoxicado muchos corazones. No es la primera persona que me ha confesado sentirse alterada por el mensaje que destila la película: cumplamos los sueños antes de que sea demasiado tarde. El divorciado ha visto en la pareja DiCaprio-Winslet el calco del deterioro de su matrimonio; la mujer madura se ha lamentado por ese paso que no se atrevió a dar; la madre ha pensado en los hijos que tuvo sin desearlos, y el parado, que trata de encontrar una solución a su vacío, cree que la respuesta está en América. Pensé en no contestar a su carta. ¿Cómo menoscabar los sueños de otros? Pero, entonces, recordé un cuento de John Cheever que habla de la peripecia de una familia del Medio Oeste que marcha a Nueva York en busca de una vida memorable. Una pareja y una niña. La ciudad los castiga sin clemencia: al tiempo que vacía sus bolsillos, les roba los sueños atesorados durante tantos años. No resulta cómodo frustrar una ilusión, pero lo hice. Le hablé de esa ciudad en la que a buen seguro tendría que compartir piso con niña incluida, de las jornadas de trabajo sin fin, de la cantidad de gente de Queens, del Bronx, de Harlem que, antes que él, sueñan con tener un hueco en la isla; le advertí de la falta de apoyo que tendría para criar a la niña, de lo que es vivir fuera de casa cuando no tienes dinero en el bolsillo, de los periodistas que allí despidieron antes que aquí (son pioneros en todo) y de mí, de mi situación privilegiada. Le pedí disculpas por si en algún artículo he dado a entender que la vida allí es regalada. Y le recomendé, sobre todo, que leyera la novela de Richard Yates. Allí encontraría una lectura distinta. Cuando el matrimonio Wheeler sueña con irse a París, lo que está mostrando es una patética ignorancia: no saben francés, creen que van a encontrar trabajo, se ven a sí mismos como seres elegidos entre el resto de los vulgares vecinos del suburbio. Entran en un estado de delirio, provocado por ella, que sin tener madera de artista cree que sólo la vida de los artistas merece la pena. Encuentran en ese sueño la solución a una relación insatisfactoria y, por las noches, beben y planean su viaje, se ríen de los vecinos y beben, beben y se olvidan de sus hijos. Es un sueño alimentado, sobre todo, por el alcohol, un sueño de los años cincuenta. El novelista observa a su pareja de protagonistas con compasión. No los admira, los compadece. Pero el destino se burla de todo, hasta de la literatura: de pronto, esta novela de fracasados se lleva al cine, la protagonizan dos actores bellísimos y logra intoxicar la mente de espectadores fantasiosos. O fantasean con lo que no hicieron o con lo que debieran hacer. Se convierten ellos también en víctimas propicias de la revolución. Lo contrario, creo, de la voluntad del novelista, que, seguramente, no entendía cómo sus personajes estaban tan ciegos (de alcohol y sueños) que no podían disfrutar de la vida que se les escapaba mientras hacían planes. Con ruido no veo Es matemático. Llega el Miércoles Santo y me froto las manos. Como el viejo delante de una torrija de leche. Me froto las manos. Me quedo en mi Madrid, me paseo por el viaducto, miro más allá de las mamparas que Álvarez del Manzano puso para que no nos suicidemos, y me llega el rumor sordo de todos aquellos que protagonizan la operación entrada, la operación salida. Me dispongo a presentarme en los restaurantes sin haber reservado, acodarme en los bares de tapas en los que habitualmente hay que pelearse para que te den la caña, ir al cine sin colas, visitar el Museo del Prado sin que esa excursión de jubiladas frenéticas por el arte con guía incorporada se pillen los mejores sitios delante de todos los cuadros. Dios bendiga su anhelo por saber. Dentro de veinte años quiero ser como ellas, morir en la calle, con los tacones puestos, pero mientras, no me tomen por esnob si les cuento cómo disfruto cuando se me van todas (y todos) hormigueando por las carreteras, a comerse la mona al pueblo, a tostarse a las playas, a llorarle a las vírgenes, y me dejan este Madrid, tan agobiante, un poquito desanchao. Por fortuna, en el viejo poblacho manchego, no hemos sido muy beatos, a pesar de lo que digan por ahí. Aguantamos, eso sí, que de vez en cuando vengan autobuses de toda España a escuchar las misas del lince en la plaza de Colón, pero de natural, Madrid ha sido tan poco dado a las grandes manifestaciones religiosas que hasta sus iglesias son feúchas y poco ornamentales. Y, para colmo de mi felicidad, el alcalde se las ha compuesto para que todas las procesiones se concentren en la puerta de Javier Marías. Esta información, tan práctica para los turistas laicos, debiera ofrecerse en Google Maps. Yo me mudé huyendo del botellón porque se celebraba todo el año; en el caso de los pasos beatos basta, imagino, con que los vecinos pongan tierra por medio en estos días semanasanteros. Lo dicho, me froto las manos y pienso en la humilde felicidad de la ciudad semivacía y el silencio. Los que no conocen el silencio no saben lo que se pierden. Leo un aforismo de Juan Ramón Jiménez: «¡Qué viejo (qué usado) es siempre el ruido! ¡Pero tú, silencio mío, eres siempre nuevo y orijinal!». Qué orijinal, como diría el poeta, es madrileñear sin agobios. Recuerdo ahora un pensamiento de otro sabio, el actor Manuel Aleixandre, que me contó el otro día Álvaro de Luna. Para Aleixandre, decía mi querido Álvaro, «la felicidad consiste en tener dinero para cenar en un restaurante y volverte en taxi a casa». Oh, Dios mío, qué coincidencia en la ambición. Ése es el colmo del placer. En la felicidad que da el dinero hay para mí un tope que resumo así: jamón y taxi. Total, que sigo los consejos de nuestro viejo actor y ceno fuera, bebo vino y vuelvo en taxi a mi propio domicilio. Pero en toda esta alegría que vivo en mi Semana de Pasión me sobra algo de lo que parece que no es posible librarse aunque Madrid se vacíe de gente. Me sobra el ruido. Trago saliva antes de decirle a un taxista, «Por favor, ¿podría bajar la radio?». La frase me suena dentro del cerebro de manera más agresiva, «Por favor, ¿podría bajar la puta información deportiva?, ¿no ve que viajamos en un espacio muy pequeño?, ¿está usted sordo?». Pero me dirijo a él como Babe el cerdito (otro de mis filósofos de cabecera) se dirigía a las ovejas, con toda la educación de la que soy capaz. Igual me ha ocurrido en el restaurante. Tras frotarme las manos por tener mesa sin reserva previa me siento en la sala medio solitaria y me encuentro con que tenemos que cenar y charlar con una música que nos hace elevar constantemente el tono de voz. Se lo decimos al camarero. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir que se baje el volumen? ¿Tal vez porque sabemos que estamos resignados a vivir en un país de sordos? ¿Porque aquí el silencio es de cursis? Hay una verdad que he ido comprobando con los años: cuanto más se ama la música más se detesta la música en los lugares públicos, porque la música, cuando dificulta la conversación, se convierte en aporreo, en el ruido viejo del que hablaba el poeta. Vuelvo a él, a Juan Ramón, cuando habla de la necesidad del silencio nocturno: «Momentos relativos en que el hombre de trabajo y de espíritu puede recojerse, por fin y un poco más en sí mismo, a terminar plenamente su día, a saldar su alma para abrirla nueva al día siguiente; la hora de la higiene mental…». Hay que ser Juan Ramón para expresarlo con esa exactitud. Eso es lo que siento en los lugares ruidosos, que me entra basura en los oídos y se me fija de la misma manera que se fija el alcohol que no se ha asimilado bien. A veces se piensa que el ruido viene por la bulla, del gentío, pero qué va, para el ruido sólo hace falta un voluntario desconsiderado: un taxista que no piense en el cliente, un dueño de restaurante que piense que sin ruido el ambiente se entristece, un conductor que no sepa ir en coche sin una música detestable que llene la calle por donde pasa. También hay gente como yo, que de paseo por la solitaria calle de Serrano se lleva las manos a los oídos para huir del ruido de las taladradoras que arrasan la calle entera. Le robo la última frase al poeta, la más exacta, la mejor: «Con ruido no veo». Viejo, sordo, incontinente Mi perro es bastante viejo. Casi dieciséis años. Hace casi dieciséis años iba yo zascandileando por Chueca cuando vi en la jaulilla de una pajarería un yorkie diminuto, más parecido a un murciélago que a un perro. Lo compré. Yo no sabía mucho de perros hasta entonces. Ahora sé casi todo. Tras años de estrechísima convivencia (me ha seguido con admiración en todas mis actividades diarias, sin exclusión) casi me atrevo a decir que nadie me ha querido tanto como él. No hay cariño de un hombre que se ponga a la altura de semejante enamoramiento. Las visitas han sido testigos de la fascinación que el pequeño murciélago ha sentido siempre por mí. Me sentaba a comer y me miraba desde abajo como diciendo, «Mírala, qué bien mastica». Me echaba la siesta y él se la echaba conmigo; debía de presentir el momento en que yo iba a abrir los ojos porque, cuando me despertaba, lo primero que encontraba eran los ojos negros bajo el flequillo perlado. Tampoco me quitaba ojo mientras escribía columnas, novelas, guiones, «No hay otra como ella — parecía pensar—, algún día, este país le dará el lugar que le corresponde: el Parnaso». Sé que hay lectores que considerarán pueril mi relato. Lo asumo. Si Hitchcock abominaba de rodajes con perros y niños, también hay lectores que en cuanto ven que un artículo se llena de animales pasan la página. Que la pasen. Es una aspereza típicamente española. Ésa es una buena razón para hojear de vez en cuando la prensa internacional. El otro día, en The Washington Post, venía un extracto conmovedor de Old Dogs, de Gene Wengarten y Michael S. Williamson, un ensayo sobre la experiencia de convivir con perros viejos. Uno de los autores recuerda con nitidez el día en que sintió que su perro comenzó a envejecer. Yo también lo tengo fechado: mi perro se hizo viejo el primer invierno que pasó en Nueva York. En otoño, la ciudad le volvió loco. En contraste con los educadísimos perros neoyorquinos, el mío iba cruzándose de lado a lado de la acera, queriendo atrapar todos esos olores a mierda de las alcantarillas, a flores de los coreanos, a esas bolsas enormes de comida que tiran por la noche y en la que, si te fijas con atención, ves moverse a las ratas por debajo del plástico negro. Pero llegó el frío hiriente, ese que te quema la cara y te agarrota las manos, y el pobre empezó a andar de puntillas como un Chiquito de la Calzada a cuatro patas. Sucumbí ante eso que hasta hacía un año me parecía una bobada anglosajona: el abriguito. Y es que un perro de Chueca no estaba hecho para esos hielos. Tampoco para los calores agosteños. Recuerdo una mañana ardiente de verano, tras hacerle andar cinco kilómetros por la avenida Madison, que el pobre se me desparramó en el charco de agua que se forma bajo los quioscos de flores y ya no hubo manera de que anduviera. Me lo llevé a casa en brazos con la pelambre chorreando. Ay, esos mis primeros tiempos de soledad. Él provocaba que me saludaran los niños y las viejas. Alguna vez que nos ausentamos de la ciudad, vivió en casa del escultor Leiro y se convirtió en un personajillo querido y célebre entre los vecinos de aquella zona de Tribeca. Sí, yo presentía que se estaba haciendo viejo. Al principio fue un cambio sutil. De joven, había sido como ese chihuahua argentino del chiste que vive en Alemania y le dice a otro perro, «Yo en mi país era un dóberman». Él siempre se había considerado un dóberman. Era mi perro de defensa, no es broma. En cuanto llegaba alguien a casa esos cinco kilos se enredaban entre las piernas de la visita, que se quedaba atónita, aturdida. Pero ese espíritu chulesco se fue aplacando; a esta nueva paz contribuyeron la ceguera y la sordera. Sin embargo en vez de reaccionar con frustración y tristeza, como haría un ser humano, mi perro viejo fue optando por la tranquilidad de espíritu. Ahora, no me cabe duda, es un sabio. En verano encuentra el rincón más fresco, en invierno el rayo de sol más sabroso; no tiene prisa por levantarse, si tú te levantas a las doce él se levanta a las doce, si tú te levantas a las ocho él se levanta también a las doce; ya no quiere alejarse más de cien metros de casa, cuando llega a la esquina, se da media vuelta y da por finalizado el paseo; prefiere dar paseíllos por el patio, como si fuera un jardinero experto, disfrutando del olor de cada hoja; y si se mea (lo que ocurre con cierta frecuencia) ya no corre a esconderse bajo el sofá con miedo a ser castigado. Cuando te ve acercarte con la fregona, te mira como diciendo, «Tengo derecho a mearme, soy un viejo incontinente». Un amigo me dijo un día: «Me encantan los perros, pero no los tengo porque su ciclo de vida es demasiado corto». Es cierto. Pero hay algo tan digno en su vejez, esa capacidad para convertir las limitaciones físicas en placidez contemplativa, que su actitud se convierte en una lección diaria. Cierto es que a veces echo de menos esa adoración sin límites que le hacía mover la cola sólo por el hecho de que yo le mirara. Hemos cambiado los papeles, ahora soy yo quien de vez en cuando se acerca a su cojín. Le miro esos ojos como canicas que miran sin ver y le digo: «Cuánto te admiro». Y él ronronea, entiende mi admiración. Es un viejo con la autoestima por las nubes. Mujeres desnudas Escribir es mirar, o la excusa para mirar. Todos aquellos que vivimos del cuento deberíamos mirar hasta que nos dolieran los ojos. Yo justifico mi entrometida curiosidad diciéndome a mí misma que lo hago por ustedes. Por contárselo a ustedes, por ejemplo, me entrego sin reservas a la observación de los cuerpos femeninos en los vestuarios del gimnasio. En España los cuerpos de las mujeres ofrecen una monótona diversidad, nos parecemos mucho. Aquí, en Nueva York, el abanico de la desnudez es una fiesta. Aquí he aprendido a mirar sin que se note. Estudio, por ejemplo, los cuerpos de las negras. No hablo del estereotipo de la negra obesa, no, mis negras, las que ven mis ojos cada semana, son fastuosas. Una de ellas, la más joven, se aplica crema en el pecho mirándose al espejo: su carne es tan prieta que parece que está untando cera en una figurita de ébano. No hay pudor, casi nadie lo tiene. Mi joven negra lleva un tanga que le deja al aire un culo que se curva hacia arriba de tal manera que uno podría dejar encima una taza de café. Hay otra negra en el espejo contiguo, tiene una toalla enrollada en el pelo como si fuera un turbante, no sé si es consciente de que es una diosa, pero se comporta como tal. Se pinta los labios de rojo y sonríe al espejo para limpiarse el carmín que le ha manchado en los dientes. Tiene cuarenta y tantos, es michelleobamesca: posee una fortaleza que le permitiría hacer cualquier trabajo manual sin perder su majestad. En el marrón acanelado de su piel está escrito algo fundamental de su genética, un antepasado suyo fue blanco. Se trata del gran tabú americano: los blancos y los negros están mucho más mezclados de lo que pueda parecer a primera vista. Esa mezcla encierra un pasado de violaciones y abusos, algo que avergüenza a los blancos y tortura a los negros; también de apasionadas historias de amor, algo que avergüenza a los negros. Mujeres en el baño. No es extraño que tantos pintores eligieran ese momento para retratar a sus esposas: Bonnard, Rubens, Hopper, Sorolla, todos ellos se valieron de la complicidad amorosa para penetrar en el momento más íntimo del día. No es comparable la sensualidad de ese momento robado a una mujer normal que el artificio de una modelo que posa para la cámara de un fotógrafo. ¡Cuánto disfrutaría un fotógrafo o un pintor si pudiera moverse invisible entre todas estas mujeres despojadas de los adjetivos que proporciona la ropa! Cuánto disfrutaría cualquier amante de las mujeres si pudiera estudiar el cuerpo humano en todas las edades de la vida. A mi lado, una anciana enjuta se ha sentado para ponerse las medias. Su abdomen se arruga en pliegues muy pequeños, como si fuera un acordeón, y la ausencia de carne la hace parecer muy frágil, algo temblorosa, una vulnerabilidad que se esfuma en cuanto se mete dentro de un traje de chaqueta y sale por la puerta con aires de señora elegante. Las abuelas gordas, en cambio, se mueven hacia la ducha con andares de generalotas, están en ese momento de la vida en que el cuerpo de la mujer se agallina y se convierte en un abdomen total sostenido por dos patillas delgadas. Estas señoras hablan entre ellas con las tetas al aire, algo que cohíbe a las jovencillas que se preguntan cómo alguien muestra su cuerpo en decadencia sin avergonzarse. En su cabeza no cabe que lo que ven es lo que ellas mismas serán. Las chinas son un capítulo aparte; si no fuera por el pecho parecerían niñas, todas proyectan un aire escolar. Tienen una inclinación obsesiva hacia los sujetadores de encaje lo cual les confiere una imagen de inocencia pervertida. Los hombres americanos sueñan con una asiática dócil que les mime, no saben que muchas de esas chinas llevan ya una americana expeditiva en el cerebro. Hay mujeres que dan pena. A mi lado solía vestirse una mujer enferma. Un saco de huesos con una pequeña barriga hinchada, como las de los niños famélicos de las campañas del hambre. Una vez me dijo: «Su perfume… Me trae recuerdos…». Creí que se iba a echar a llorar o que iba a derrumbarse. Me he mudado de casilla por miedo a que me denuncie por un perfume demasiado evocador. Ahora me arreglo al lado de una americana tetona; las americanas tetonas abundan y encajan en un país obsesionado con las tetas. La piel de mi tetona es tan blanca que parece que sólo se alimentó de leche; los pezones, tan rosas, que se confunden con el resto del pecho. Es como una gran cerda, me gustaría amasarla. Mujeres desnudas. Se embadurnan de crema, se suben el pecho con el sujetador, se pintan, se arreglan el pelo, se calzan tacones y se lanzan a la calle. La ropa las hace ejecutivas, modernas, cursis, estudiantas, profesorales, amas de casa o señoronas, pero antes, unos minutos antes, han sido tan sólo mujeres desnudas. Y yo entre ellas, aunque este trabajo me permita ser la intrusa que observa. Fuera, en la calle, serán bondadosas o mezquinas, pero la delicada concentración con que se entregan a su arreglo personal me produce una inexplicable emoción, me hace acordarme de esa frase de Mark Twain en su discurso The Ladies: «Las fases de la naturaleza femenina son infinitas en su variedad. Toma cualquier tipo de mujer y encontrarás en ella algo que respetar, algo que admirar, algo que amar». Preciosa Las palabras pueden curar. Hace unos años una lectora se puso en contacto conmigo con la intención de contarme su historia. Desconfío de ese tipo de relación. Lo más común es acabar decepcionando. Sería largo de explicar porque esto no me sucedió con S. Al principio, intercambiamos varias cartas. Ella había leído una novela mía en la que aparece una criatura de la que su abuelo abusa mientras la madre está en el trabajo. Esa pequeña historia estaba inspirada en lo que me contó una persona cercana, así que a pesar del envoltorio literario había en ella detalles específicos que se repiten en los casos de abusos a niñas que mi lectora reconoció. Buscaba a la autora de esas palabras. Quedamos en un café. Fui con la sensación de que no debía haber ido. No es prudente entrar a saco en el corazón de un desconocido. Nunca se sabe. Allí estaba. Era, es, una mujer guapa, con una sensualidad voluntariamente borrada, una sonrisa dulce y una mirada dura. Como suelo hacer cuando una situación me desconcierta hablé compulsivamente de asuntos triviales. Pasó una hora sin que dijéramos nada importante, salimos del bar, y me propuso llevarme a casa. No me gusta montarme en el coche de alguien que no conozco, pero tampoco sé decir que no. Aparcó cerca de casa, me miró y me dijo que se sentía decepcionada. ¿Decepcionada? Ya estamos. «Venía dispuesta a contarte lo mío y me voy igual que vine». Quise largarme. No me moví. Allí, en el interior del coche, me contó esa historia que jamás había sido contada. La historia que su madre fingía desconocer y su familia prefería ignorar. Fue desde los cinco años hasta los quince. Diez años de terror resumidos en media hora. Yo me preguntaba por qué me había convertido en la depositaria de aquel secreto. No era la clásica historia de una familia lumpen y no se trataba de un maltratador de mujeres: nuestro hombre era un profesional y se dedicaba exclusivamente a violar a sus dos niñas. Las marcas aún están ahí, en el pecho. El individuo fue progresando en sus abusos siguiendo un sistema: antes de la llegada de la regla las sometía a todo menos a la penetración y las avisaba de que ésta llegaría después de que «fueran mujeres». La niña, para que el mal trago pasara pronto, hacía lo que su padre le pedía, las palabras sucias exigidas, los movimientos requeridos; esa sumisión, que naturalmente se da en todas las niñas, es lo que acaba por hacerles creer que son cómplices de un pecado. ¿Es posible que una madre no se entere de que su marido se levanta de la cama para violar a sus hijas? Éste es el lado más turbio del asunto. La madre. La madre de nula personalidad y escasa autoestima hace que no oye ni ve. Mi lectora tenía razón: qué fácil es apoyar causas en abstracto y qué costoso enredarse en las penas concretas. Ésa es la razón por la que las víctimas se tienen por bichos raros de los que la gente huye. Pero pasó el tiempo, a mí se me quitó el miedo y a ella se le suavizó la mirada. Hoy casi puedo decir que mantenemos una amistad distante pero sólida. Nos seguimos la pista. Quise escribir un libro sobre ella y sobre mí, sobre esa inusual relación. No citaría nombres ni ciudades, le dije, y reproduciría parte de las cartas que ella me había escrito: nunca he conocido a nadie que describiera mejor el dolor infantil. Pero ella estaba muerta de miedo. Su padre, el violador, vive. Aunque hace años que no lo ve, sabe dónde disfruta de su vida de jubilado meapilas, de cabrón refractario al arrepentimiento. Desde hace unos días me acuerdo intensamente de ella mientras leo una novela, Push, que causó un gran impacto en América en 1996 y que llegará pronto a España en forma de una película, Precious, que ha cosechado ya numerosos premios. Precious es una chica de Harlem, gorda, fea, negra, pobre, y su nombre, Preciosa, es como una broma de mal gusto. Está escrita por Sapphire, una escritora que durante años dio clases de alfabetización en el Bronx. El ambiente de Push no tiene nada que ver con el ambiente social de mi lectora; sin embargo nada iguala a los seres humanos tanto como la desgracia. El padre lumpen y el padre profesional esclavizan de la misma forma a sus niñas; de manera perversa, las hacen creer que ellas también disfrutan. Eso atormenta su mente infantil, la invade de vergüenza y culpa. La madre inválida de Harlem y la señora burguesa española hacen la vista gorda para retener a su hombre. Su silencio cómplice es el mismo. No sé si Push es buena literatura, creo que a veces eso no importa. Es una voz poderosa, la de esa pobre muchacha que se salva gracias a la escuela de los servicios sociales y al afecto de una maestra. Yo he visto a muchas Precious en el metro: obesas, de mal humor, adolescentes que no saben cómo tratarse a sí mismas ni a sus hijos, niñas violadas, jóvenes analfabetas. De vez en cuando se produce el milagro y alguien reconduce su vida. La vida de Precious no es la de mi lectora, pero cómo se parecen en el recuerdo de su tormento infantil. Las dos, como tantas niñas, aprendieron a desdoblarse mientras el padre las violaba. Mientras el monstruo perpetraba su delito, ellas se concentraban en una canción cursi, de esas que cantan las niñas con otras niñas, y volaban lejos, muy lejos de aquella cama. El Niño Jesús El Niño Jesús era esa figurilla de las mesas de noche, un niño medio desnudo, con la piel helada de la cerámica y una cara adulta y melancólica. También era el muñequito del belén, arropado por los alientos del buey y la mula, de nuevo incongruentemente desnudo entre unos padres vestidos con túnicas y pastores con chalecos de borrego. El Niño Jesús era el protagonista indiscutible de los villancicos que los niños cantábamos con ímpetu excursionista de una casa a otra o, en el caso de los que fuimos niños de coro, con la dulzura de las voces puras y perecederas de los nueve años. Cuando aquellos niños tuvimos hijos, el Niño Jesús se convirtió en la dirección que se le daba al taxista cuando llevabas en tus brazos a un bebé ardiendo con una fiebre escandalosa. ¡Al Niño Jesús, por favor! Esta semana repetí esa dirección, no con la misma angustia de entonces, aunque sí con aprensión anticipada. Tras una donación de libros, me habían invitado a visitar la planta de oncología de los niños con cáncer, por pronunciar esa palabra que cae en las familias como una bomba cuando de un niño se trata. No me invitaba el hospital propiamente dicho, sino la fundación Aladina, que desde hace años cumple una gran labor asistiéndolos anímicamente y procurándoles ratos de ocio. Los hospitales infantiles no son como el resto de los centros hospitalarios; en ellos se respira la angustia paterna, pero está equilibrada con la energía infantil, que es mucha, y que se parece como una gota de agua a la valentía. Entro dejando atrás un Madrid nevado y me introduzco en este micromundo de calor y olor a desinfectante. «Aquí no podemos estar tristes —me dice una enfermera de la unidad de trasplantes. Lo afirma como si fuera el mantra que se repite a diario—: Aquí habría que ponerles una medalla a los padres por contener su pena y otra a los niños por su entereza. Cómo no les vas a tomar cariño, entablas con ellos una relación afectiva, es duro. Algunas veces piensas en dejar esta planta para siempre, pero sigues. Y no, no me permito estar triste». En mi paseo de habitación en habitación es G. quien me acompaña. G. es una muchacha de unos diecinueve años, visita a los niños como voluntaria. Cuando le pregunto por qué decidió hacer este voluntariado, el rubor le sube a la cara. Es de estas personas bondadosas a las que les da pudor hacer patente su propia generosidad. G. tiene una historia: fue paciente de esa planta hace apenas tres años. Sufrió un cáncer de riñón, una operación, unos ciclos de quimio. Ese pasillo por el que ahora me guía fue el pasillo de su casa durante un año. G. prefiere que no desvele su nombre: «Nunca quise que por mi enfermedad me trataran de manera distinta». ¿Te acuerdas del día en que te dieron el alta?, le pregunto. «¡Cómo no me voy a acordar! Me vi en la calle y de pronto pensé que podía hacer planes a largo plazo. Maduré. Me di cuenta de que cuando estás sano no valoras las cosas buenas que te da la vida a diario». G. no habla por hablar, su candor es transparente, no hay impostura en ella, se acostumbró a lidiar con la verdad desde su adolescencia. Estos días anda preocupada, aunque no lo dice, porque uno de los chavales con los que compartió la vida durante un año ha tenido una seria recaída. «Pero se va a curar», me asegura, como si ella lo supiera mejor que los médicos. Al entrar en cada habitación se levanta del sillón un padre o una madre, andan en zapatillas, como si hubieran hecho también de aquello su segundo hogar. Tienen el inevitable aspecto de machacamiento que afecta a los padres de niños enfermos, pero también un fondo de resistencia. Todos coinciden en lo mismo: «Ellos nos animan». Los niños, en cuanto son conscientes de su enfermedad, asumen una responsabilidad con respecto al estado de ánimo de sus padres. Se podría pensar que por ser niños van a ser más débiles, y no. La fortaleza infantil siempre sorprende. Está escrita en los cuentos tradicionales. Hay niños de toda España porque la planta de trasplantes del Niño Jesús tiene un gran prestigio. Los padres piden permisos, se turnan, se alquilan pisos cerca del hospital, lo que sea con tal de estar cerca de ellos. Por los pasillos conozco a Gabriela, es una niña de Fuerteventura a la que no se le borra la sonrisa de la cara. Le pregunto si la puedo besar (no sé si debo), mira a su madre y luego asume la decisión: «¡Pues claro!». Ni la cabeza pelona le resta belleza o expresividad. Lleva el aparato del goteo como si fuera un juguete. «Mi profe de allí se pone de acuerdo con la maestra que me mandan aquí a casa y me estoy sacando el curso». A Gabriela le está costando adaptarse al frío de Madrid, a la bulla del tráfico, viene de un pueblo cálido, de otro sentido del tiempo. «¡Pero hoy he visto la nieve por primera vez en mi vida!». La frase, tan optimista, expresada con el acento musical de su tierra, resuena en mi cabeza cuando salgo a la calle. Un padre me protege con su paraguas hasta la parada de taxis. Está contento, me cuenta, porque se pueden llevar a su cría a casa esta Nochebuena. Nos abrazamos. «¡Todo lo mejor para 2010!». De pronto, esa felicitación cansina cobra un sentido verdadero. Cuando me veo sola, aprieto los dientes y me digo no, no se puede estar triste, no se tiene derecho. Violencia digital Soy internauta. No menos que los que pertenecen a una asociación. Soy internauta. Es algo tan común, que hoy ya no se puede usar como rasgo distintivo. No es como decir soy paracaidista o cirujano. Ser internauta es como ser telespectadora, sólo define una actividad propia de nuestros tiempos, pero empiezo haciendo esa afirmación, «soy internauta», para aclarar, de nuevo, que somos tantos los que practicamos a diario el buceo digital, que es iluso pensar que tenemos la misma opinión sobre las reglas de este medio. Nuestra inabarcable heterogeneidad no nos permite ser representados por una sola asociación. Leo en la prensa que acaba de salir un libro aún no traducido al español, You Are Not a Gadget, escrito por una de las personas que contribuyeron a la creación de Internet tal y como es ahora. Jaron Lanier, se llama el autor. Lo interesante es que sea él, y no alguien ajeno, quien con este libro alarme sobre los peligros de este artilugio. Lanier asegura que las decisiones que se tomaron en un primer momento con respecto al funcionamiento de Internet favorecieron el anonimato de tal manera que han revelado el lado más oscuro de la naturaleza humana, generando una especie de «cultura del sadismo». Este sabio internauta ha estudiado cómo en ciertos regímenes totalitarios, como el chino, Internet se ha utilizado y se utiliza para generar rumores de naturaleza personal, adulterios, por ejemplo, que pueden conducir a una persona a una situación insostenible, o de orden político, como señalar a simpatizantes de la causa tibetana para dejarlos luego en manos de una masa justiciera. Y en España… Ay, España. Suelo mirar, entre los blogs que visito, el de un joven amigo. Lo recomendaría, pero, en este caso, no puedo decir el nombre. El blog de mi amigo está lleno de fotos sensibles y comentarios conmovedores de los dos universos entre los que tiene repartido el corazón: Nueva York y un pueblo de Cataluña. Cuando llegaron las Navidades de hace tres años, este bloguero escribió un comentario irónico sobre cómo vivía de niño la víspera de Reyes en su pueblo; siendo como es hijo de personas humildes, recordaba haber percibido la manera sutil en que se relegaba a los críos de familias menos ricas. Algo así. El caso es que como internautas somos hoy (casi) todos, su texto llegó a ojos de un paisano que lo entendió como un ataque a las sagradas tradiciones vernáculas y lo puso en circulación para que otros irrumpieran en el blog y escribieran comentarios vejatorios. La cosa no quedó ahí: cuando llegaron las fiestas del pueblo, los mozos, que habitualmente comercializan una camiseta con una frase alusiva a un acontecimiento significativo que haya ocurrido durante el año, estamparon el nombre de mi amigo junto a un adjetivo: «Maricón». No hace falta describir la tremenda angustia de los padres y la ansiedad con la que mi amigo vivió este cruel episodio estando al otro lado del océano. Como siempre, los cafres consiguieron que la víctima se sintiera culpable por haber disgustado a quien más quería, su familia. Fuimos los amigos los que le hicimos interpretar este desagradable episodio como una muestra de nuestro pecado más lamentable, la envidia, que siempre se expresó en las barras de los bares, pero que en nuestros días se ve magnificada por el ciberespacio. Envidia contra el muchacho de origen humilde que consigue una beca, deja el pueblo y se larga, que no le tiene miedo a poner tierra por medio, a estar solo en otra ciudad y labrarse un futuro con esfuerzo y entusiasmo. El episodio le hizo madurar, pero a qué precio. En el libro del que les hablaba, el autor, Lanier, analiza uno por uno los peligros de la cultura internáutica. La define como una cultura de «reacción sin acción»: se critica mucho, irreflexivamente, y se crea poco. Recuerda este pionero de Silicon Valley cómo en un principio los teóricos internautas celebraban la desaparición de las voces individuales; la voz individual es suprimible, auguraban, incluso la de un experto, porque la masa siempre estará más cerca de la verdad. Imaginaban un mundo en el que, gracias al continuo escaneo de textos, no existiera un libro, sino el Gran Libro que contuviera todos los libros posibles; una Gran Cultura Digital en la que se ensombrecería al autor de manera que el usuario no estuviera interesado en saber de dónde viene un fragmento literario, quién rodó un vídeo o cuál era el contexto en el que fueron creadas las obras artísticas o académicas. ¡Ningún libro será una isla!, decían. Aquellos pioneros estaban generando, algunos sin saberlo, el mayor ataque a la propiedad intelectual desde que dejó de entenderse que los artistas eran meros empleados de los poderosos. Jason Lanier advierte que la opinión de la masa ha de ser utilizada selectivamente, que hay que volver a dar voz a los expertos, que hay que tratar de generar un «nuevo humanismo digital». «Vivimos —dice— en un estado de somnolencia del que sólo lograremos escapar cuando acabemos con este gregarismo». Cierto. Es la presión de una masa organizada que a muchos no nos representa, pero que puede empujar a un Gobierno, preocupado a diario por su popularidad, a modificar sus principios para aplacar el griterío de los más agresivos y dejar con el culo al aire a los débiles. Todo sobre mi suegra En vísperas de lo inevitable paso la mañana vigilando la cocción de mi conejo Solbes. Llevo dos horas observando este chisporroteo embriagador, como Alf, aquel extraterrestre televisivo que encontraba fascinante extasiarse con el centrifugado de la lavadora. Yo miro mi conejo Solbes. A menudo, los políticos no parecen conocer el país del que hablan, porque aquí, cuando un economista recomienda comer conejo, lo que el pueblo entiende no es que haya que sustituir un animal por otro, sino al contrario: en lo que al papeo se refiere, el pueblo soberano tiende a sumar; así que, como buena ciudadana de este país glotón, hago lo propio, empiezo la víspera con un conejo Solbes, sigo chupando el langostino y acabaré con el corderito. Mentalidad heredada de una España pobre, que encontraba en los pucheros el mayor consuelo de la vida. En estos días veo que se reseñan libros de altísima cocina y busco desesperadamente entre la lista de los dioses el nombre de mi suegra, pero nada. A mi suegra se la silencia. Está, sin embargo, Calor, el libro de un escritor, Bill Buford, que se ha pasado dos años en la cocina de un restaurante de moda neoyorquino, el Babbo. El restaurante lo conozco, pero por fuera. Está en una esquina de Washington Square. Dos veces intenté conseguir mesa, dos veces me la negaron. Me hablaban de hacerme un hueco, de aquí a dos meses. Lo siento, para mí no hay comida que valga una espera de dos meses. Los neoyorquinos tenían una especie de complejo culinario con respecto a Europa. Su guía de restaurantes más fiable, la Zagat, es todo menos esnob, es maravillosa y democrática, está hecha con el consejo de muchos ciudadanos, y además de dar una información muy ajustada de comida y ambiente de los sitios, nos enseña también cómo son los habitantes de esa ciudad, qué platos prefieren y cómo miran siempre con cierta ironía a esos chefs minimalistas que te marean con cien platos diminutos y te obligan a aguantar la florida descripción de cada uno de ellos. Pero finalmente desembarcó la Guía Michelin, y hoy a la gente fina se le ha contagiado el virus gastronómico. También leí hace unos días un amplísimo reportaje en The New Yorker sobre un chef británico que argumenta que no hay mejor carne que la del animal que has criado en tu propio corral o patio. Cuenta cómo a la primera cerda que tuvo la bautizó con un nombre (pongamos Hillary), pero comprobando luego que es más doloroso matar a una cerda que tiene nombre que a una cerda anónima, tuvo a partir de ese momento un trato con sus animales estrictamente profesional, lo cual hizo infinitamente más fácil el difícil trámite de la muerte (por algo sería que en los campos de concentración clasificaban a los presos con números). Este conejo mío me lo dieron en la carnicería como un conejo Solbes. No quise indagar en el origen del nombre, ni saber si la gracia de mi carnicero consistía en llamar Solbes a todos los conejos que tenía colgados del gancho o si es que ahí tenía colgado a todo el Consejo de Ministros. Yo, por mi parte, qué puedo decir, que encantada de llevarme un Solbes, al que veo como un conejo de naturaleza sedentaria y, por tanto, con molla, que es de lo que se trata, mucho mejor que un Rubalcaba, nervudo y escurridizo, que obliga al comensal a estar adiestrado en el chupeteo de huesos, y aunque mi suegra asegura que es lo más sabroso, yo, por muy mayor que les parezca, soy ya de la generación de Bucanero y el Tigretón, o sea, que me gusta lo fácil y lo evidente, la molla. Mi suegra. Abundan los libros de arte culinario y ni un solo ensayo sobre ella. Su pequeña cocina podría llamarse con todo el derecho Babbo, El Bulli, La Broche o Arzak. Las manos doloridas por la artrosis cortan las alcachofas como Miguel Ángel esculpía el pie de David. Esas alcachofas que pasarán al arroz, o al solomillo, de las que se aprovechará el caldo para un guiso, de cuyos restos se harán unas croquetas. «¡Las cocletas!», como anunciaba mi actriz fetiche, la gran Rafaela Aparicio. Las cocletas de Rafaela saltaban de la pantalla, debían de estar de muerte. Cada cocleta de la Aparicio llevaba dentro todo un cocido entero desestructurado, como las cocletas que hace mi suegra, en cantidades industriales, antes de marcharse al pueblo, dejando un congelador que revienta de cocletas; marchándose inquieta porque en vísperas de Nochebuena tiene una misión ineludible: hacer con su hermana los fabulosos borrachuelos, esos dulces crujientes y rebosantes de azúcar que luego mandará por Seur dentro de una caja metálica de galletas. Ahí va, esa virtuosa de la cocina avanza con paso torpe por el andén de la estación de Atocha, donde, razones de seguridad, ya no se puede acompañar a una abuela al vagón ni decirle adiós con la mano hasta que el tren arranque. Pero ella, resuelta como Mary Poppins, lleva en su mente unos objetivos con nombres deliciosamente concretos: borrachuelos, berenjenas en conserva, membrillo, etcétera. Nadie la sacará nunca en un ensayo, pero yo la puedo imaginar entrando, a este mismo paso lento, por las puertas del paraíso, donde el Señor (como ella dice) les dirá a un Arzak o a un Ferran Adrià: «Por favor, señores, dejen a la señora que se siente». El hecho diferencial Según las últimas investigaciones que nos llegan de universidades de Utah, Iowa o Minnesota, los negros, definitivamente, no tienen el ritmo en la sangre. Y hay que creer lo que diga un científico de Utah porque es un Estado donde ningún elemento externo puede distraer la atención de un científico salvo que se convierta al mormonismo, y es de comprender que, con cinco mujeres alrededor anhelando prestaciones, ese científico, convertido en macho alfa, ande distraído y con todas sus neuronas ocupadas en satisfacer el natural requerimiento matrimonial multiplicado por cinco. Pero por lo general son de ese tipo de Estados en los que, o bien investigas, o bien te suicidas, dos actividades bastante frecuentes según lo que rezan las estadísticas. Ya lo contaba Bill Bryson en aquel fantástico libro de viajes por América que se llamaba The Lost Continent (en España se tradujo con el estúpido título de ¡Menuda América!). Bryson decía que después de dos horas conduciendo por Iowa se bajó del coche y comprobó que para tener una vista privilegiada del paisaje abrumadoramente llano de ese Estado lo único que hay que hacer es subirse encima de una guía telefónica. A lo que iba, que cada día que pasa, los científicos parecen tenerlo más claro: los seres humanos somos idénticos, sólo tenemos pequeñas diferencias externas que nos hacen sentir profundamente orgullosos o tremendamente acomplejados. Estamos hechos en serie. Me lo dijo Jan, mi profesora de gimnasia, que había ido a ver la exposición más polémica de la temporada, la de los cuerpos humanos abiertos en canal. Polémica por la procedencia de los cuerpos, que, decían, venían de China, y se especulaba sobre el tipo de muerte del que salieron los muertos. Polémica también por mostrar cuerpos reales. La cara de los muertos nos dice que eran orientales, pero en el interior son como blancos o como negros. Tú y yo, por ejemplo, somos idénticas, dice la profesora. Es cómico escuchar esa afirmación de esta gimnasta que es giganta como una infanta y que me hace aparecer a mí ante el espejo del tamaño de una menina, por seguir con el símil monárquico. Pero sí, somos iguales por dentro; incluso el paso del tiempo tarda en notarse: una persona de cuarenta años es casi igual que una de veinte, sólo es la piel y la carne las que pierden lustre (¿sólo?). Qué bonito sería que yo ahora introdujera aquí el speech sobre lo cruel que es la mirada humana, pero no lo haré: yo también me considero sensible a esas pequeñas pero deliciosas diferencias, qué caramba. Después de hacer gimnasia con la infanta voy a ducharme. Es difícil para mí estar en estas duchas americanas: mujeres de toda edad y condición hablan desnudas, desnudas van y vienen, se ponen crema, se secan el pelo. Tengo que tener cuidado, mi forma de mirar es inequívocamente española y miro con un poco de impertinencia. En Nueva York hay que mirar sin que se note. Los neoyorquinos son expertos en mirar de soslayo. A mí me gusta investigar esas pequeñas diferencias del cuerpo femenino. Soy un tanto voyeuril. Hay veces que coincido con una india que tiene las tetas bizcas, o sea, cuyos pezones miran para dentro. ¿Es que no es extraordinario? Me encanta observar a las ancianas que ríen y bailan con la música ambiente; el otro día cantaban I Will Survive, y era muy cachondo verlas. Ahí lo llevaban, un poco chepudas; algunas con las tetas grandes y extendidas por el abdomen, otras con pechos diminutos y culo enorme, todas ellas con incontables arrugas como las del viejo y querido papel cebolla. En realidad, su salud es envidiable, su risa, su optimismo, y ahí estoy yo escudriñando como una espía esas diferencias que van apoderándose también cada día de mi cuerpo hasta que me convierta en una de ellas. Pero si de pronto todas muriéramos, si de pronto nuestros cuerpos fueran sometidos a mil procesos químicos y abiertos en canal para que cientos de visitantes morbosos nos observaran, seríamos bastante parecidas. Todas y todos. Parece que la ciencia es la única resistencia real que existe ante tanto disparate, ante tanto amor a la diferencia. Un negro es igual que un blanco. Un homosexual es igual que un heterosexual. Una mujer es mucho más parecida a un hombre de lo que tantas disquisiciones sobre género quieren demostrar. Una mujer llamada Annie Proulx que vive en Wyoming escribió en 1998 la historia de Jack Twist y Ennis del Mar; construyó el cuento gracias a su enorme talento literario y a las historias que la gente del campo le contaba. Jack y Ennis, dos vaqueros de infancia desgraciada y pobre, viven la más arrebatadora historia de amor posible mientras pastorean ganado a los veinte años. Es Brokeback Mountain, claro, y se ha convertido en todo un fenómeno de masas. No responde a ninguno de los tópicos gays de los que adolecen a veces historias escritas por los propios gays, más preocupados en que el mensaje cuadre entre su público potencial que en la emoción del argumento. La vida de Jack y Ennis, contada por esta escritora, es seca, dura y sobrecogedora; lo es también en la película de Ang Lee, y lo es en los ojos de esos dos actores, que saben actuar para que el público vea por encima de todo a dos hombres enamorados. La historia se salta los mil tópicos sobre el asunto: escrita por una mujer, de ambiente rural, de seres sin glamour y sin educación, de amor hasta la muerte entre dos hombres. Eso sí, en el cine son fundamentales esas pequeñas deliciosas diferencias externas, y aunque todos los seres humanos somos iguales (por dentro), el director optó por dos actores, Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, guapísimos (por fuera). Mucho más seguramente que esos paletos de Utah y Montana que la novelista tenía en la cabeza. Pero seguro que Proulx disfruta de la elección, como disfrutamos todas. Y todos. Obviamente. Yo y Manolo Desde que vivo en un mundo virtual, mi universo se reduce a este rincón de mi cuarto: la mesa, el flexo, un mapamundi en la pared y un muñeco de plástico duro de los años treinta que compré en un mercadillo. Está en una hamaca tumbado, tieso como un muerto y tomando el sol, con trajecillo de playa del Gran Gatsby. Tan virtual es mi mundo, tan centrado en esta pantalla con la que interactúo la mitad del día, que lo más humano que tengo cerca es el muñeco antiguo, al que llamo Manolo (en homenaje a Rodríguez Rivero, of course). Con este Manolo expreso mis desahogos. A veces le saco de la hamaca, le pongo delante de la pantalla y le digo: «Mira, Manolo, mira lo que ha dicho este cretino». Y como Manolo está frío como un Niño Jesús y nunca se decanta, me cabreo con él y le saco un rato a la escalerilla de incendios, para que se hiele, le picoteen los pájaros y le muerdan las ardillas rabiosas que saltan por el patio. Al verlo a la intemperie me da la misma risa que a Bette Davis cuando en ¿Qué fue de Baby Jane? le ponía de comer una rata a su pobre hermana paralítica. No descarto la idea de colocar una cámara en mi rincón de trabajo y colgar en YouTube mi actividad diaria a fin de que científicos de todo el mundo analicen esta vida laboral solitaria, alimentada por manías que se van sumando: oler una goma Milán gigante que me retrotrae, contar los bolígrafos robados en restaurantes, mirar el correo cada cinco minutos, hablar con Manolo o torturar a Manolo colgándole del palo del flexo. ¿Qué daño le hago a nadie? Por cierto, el otro día vi una exposición de Robert Crumb, el dibujante de cómics que pasará como una de las estrellas del arte gráfico del siglo XX, pero también como uno de los individuos más odiados por el feminismo académico. Había una página en la exposición en la que Crumb se dirigía a aquellas mujeres que le han acusado de degradar la imagen de la mujer. Crumb empezaba muy educadamente diciendo: «De verdad, no entiendo por qué me odian, yo me siento muy feminista». Continuaba su speech en viñetas expresando su asombro ante personas tan cualificadas intelectualmente que, sin embargo, no consiguen distinguir entre realidad y ficción. Lo cómico es que en la última viñeta aparecía sudando, como si hubiera perdido los nervios: «¿Qué quieren ustedes que haga?, ¿jodidos cómics con mensaje, cómics pedagógicos? No se dan cuenta de que esto para mí es como una terapia… ¿Preferirían ustedes que dejara de pintar estas cosas horribles y saliera a la calle a perseguir a niñas de doce años? ¿Me entenderían más entonces?». Robert Crumb está completamente zumbado, lo sabe, y vive su oficio como una terapia ocupacional. No es un disparate. Los médicos están cada vez más convencidos de que el trabajo es terapéutico y de que alguna vez pagaremos la alegría con la que jubilamos a la gente a los cincuenta años. Y en cuanto a todos esos expertos/as desalmados/as que llevan años tratando a Crumb como si fuera un asesino, porque dibuja mujeres calientes dispuestas a tirarse a cualquiera con unos traseros que se salen de la página, deberían aparcar por un momento sus principios morales y escuchar al hombre loco, al salido, al que se confiesa prisionero de una imaginación rijosa que encuentra su válvula de escape en ese oficio de consumo popular que ha saltado, con todo derecho, a los museos. Robert Hughes, el autor de La cultura de la queja, ese libro publicado hace ya catorce años que diseccionaba los peligros de la cultura basada en el ego identitario y que cada día que pasa es más y más actual, ha dicho del loco de Crumb que es uno de los grandes artistas satíricos del siglo XX, a la altura de Goya. Todo aquel que trabaja solo en una habitación acaba algo grillado. Raro es el trabajador solitario que no acaba hablando con Manolo o ahorcándole del flexo. Esos comportamientos patológicos se han acrecentado desde que el hombre vive a un ordenador pegado; desde que ese hombre o mujer viven, compran tomates, discuten, escupen bilis, entablan amistades, follan o calumnian a través del teclado. El otro día anunciaron el cierre de un pequeño videoclub que hay cerca de mi casa. Esa noticia que no cambia el mundo aparecía en la sección local de The New York Times, en uno de esos maravillosos reportajes que cuentan la ciudad. En la tienda se reunían los cinco amantes del cine de Fellini del barrio o abuelas que acudían a pedirle recomendaciones muy concretas al tendero. Igual que nuestras madres le pedían al pescadero un pescado para hacer en blanco para un enfermo, allí se pedían películas para el dolor de corazón. Se cierra. Entre Internet y el magnífico servicio de correos que tiene este país, tus deseos son órdenes. Pero el que tiende tendencia a volverse loquito, el que ya de por sí eligió tener un trabajo consistente en pasar el día, como los niños egoistones, encerrado con sus juguetes, tiene que airearse o puede acabar con la mente tan atrofiada como el cuerpo. Hace tiempo que barruntaba este peligro, pero el neurobiólogo Steven Johnson lo confirma en su libro Mind Wide Open: el cerebro no segrega oxitocina ante el ordenador. Oxitocina, la sustancia maravillosa que segregamos ante la persona amada, la sustancia que las mujeres segregan a chorros cuando dan de mamar al hijo. Ahora, de acuerdo a los consejos del profesor Johnson, me tiro a la calle todas las tardes a oxitocinarme. Eso sí, llevo a Manolo en el bolso. El otro día en el metro se me sienta al lado una de esas maniáticas neoyorquinas y me dice: «Me está molestando con el periódico». Lo cerré y murmuré: «Manolo, escucha bien lo que te digo, la gente aquí está como una puta cabra». Alto Copete El día debería ser más corto. Lo pienso cuando bajo los efectos del jet lag me levanto a las cinco y media de la madrugada y me entra un desconsuelo que sólo se me ha de curar tomándome un café con porras. Me tiro a la calle y este frío americano que hace en España me muerde la cara. Cerca de casa tengo tres baretos que abren de madrugada: El Torrezno, Alto Copete y El Encierro. Irme a tomar churros a un bar llamado Torrezno, tan temprano, me parece excesivo; El Encierro me da miedo buñuelesco, así que me decanto por Alto Copete. Qué diantres, me digo, ¡tiremos la casa por la ventana! La cafetería Alto Copete tiene un ambiente extraordinario a esas horas: unos cuantos hombres de mediana edad (no diré el oficio de dichos ciudadanos, que luego viene el colectivo de los susodichos a darte tu merecido) apoyados en la barra se meten entre pecho y espalda unos copazos de sol y sombra que les obligan a emitir una especie de rebuzno después de cada sorbo, y una mujer, que lleva un cigarro literalmente colgado de un lado de la boca y, por el otro, suelta el humo como si fuera una cafetera, que con una mano sujeta el café y que con la otra echa monedas a la máquina y, como no hay suerte, se caga en la puta madre de alguien cuyo nombre no identifica. Si tuviera que calificar con un solo adjetivo este bar, no lo dudaría: elenosalgadiense. En la cafetería Alto Copete hay dos televisores: en uno emiten una serie de dibujos animados japoneses; en la otra, el Gran Wyoming entrevista a Zapatero. No tienen sonido. Están sólo por dar vidilla. Con la musiquilla de la máquina tragaperras y la de algún móvil hay suficiente. De pronto, uno de los hombres, después del rebuzno que sigue al sorbo de sol y sombra que le sigue a la expulsión del humo del cigarro, le dice al otro: «¿Tú te sabes esa canción de a los tontos de Carabaña se les engaña con una caña?». El compañero contesta: «Yo no». El tío es que no da crédito: «Pero cómo no te lo vas a saber, tío, si esa canción se la sabe todo el mundo». Que no, que no me la sé. «Que no te la sabes, que no te la sabes, será que no te acuerdas». Y se la tararea varias veces. Yo sí me la sé, pero me falta casticismo para tener la gracia de meterme en las conversaciones ajenas. Yo soy esa que está sentada en un taburete. Mojo el churro (con perdón) y trato de no mirar la prodigiosa exposición de seres vivos que se exhibe bajo la mampara de cristal: entre otros, un pulpo muerto, entero, que parece que va a sacar un tentáculo y te va a coger un churro, y unos cuantos trozos perfectamente reconocibles (las orejillas, el pechito) de Babe, el cerdito valiente. Todo ello sin descuidar el toque navideño consistente en un espumillón de lado a lado y su bola colgando. Como yo digo, hoy en día el escaparatismo es un arte. Los días deberían ser más cortos. Siempre hay algún idiota que dice eso de «El día debería tener veintiocho horas». ¿Para qué puede querer un idiota que pronuncie semejante frase veintiocho horas? Me miro en el espejo del bar: con la cara de muerta que tengo ahora mismo sólo de pensar que habré de arrastrar el cuerpo hasta esta noche, Nochevieja, y esperar a las uvas y toda la pesca, me da bajón existencial (¡y eso que este año tenemos el aliciente de que con 2007 también se puede hacer una bonita rima!). La ventaja de vivir fuera es que idealizas a la familia. La familia, el cogollito familiar, somos esos doce seres que estuvimos sentados en Nochebuena alrededor de una mesa llena de langostinos. Durante dos años intenté introducirles el concepto bufés, o sea, que de pie, alrededor de la mesa, fuéramos picando de aquí y de allá, pero desistí, porque genéticamente no parecen preparados. Ellos se quedan un rato de pie mirando la comida, como desconcertados, y finalmente se sientan y esperan a que alguien reparta. Esas doce almas del cogollo familiar ponen el móvil al lado del plato. Doce almas, doce móviles. Me incluyo. Como el poli que se saca la pistola del cinto cuando llega a casa pero quiere tener el arma encima de la mesa porque, en el fondo, siempre está de servicio. Cada poco suena alguno. Todos conocemos perfectamente las sintonías de los otros, así que cuando una musiquilla suena todos a una dirigimos nuestras miradas al propietario del móvil. Calificaría esta escena de entrañable. Menos entrañable es que mientras entre nosotros, los presentes, cuesta que cuaje una conversación que no despega del vuelo rasante, cuando alguien recibe una llamada y habla por el móvil con alguna de sus amistades se transforma, entra en un estado de entusiasmo indescriptible. ¡Risas, chascarrillos, alegría! Luego cuelga y se desinfla. Incluso mi padre, que tanto anheló nuestro regreso, parece pasárselo infinitamente mejor cuando empieza su ronda de felicitaciones telefónicas con sus viejas amistades. Y todo esto a voz en grito. Hay que agradecerle al móvil que nos haya devuelto intacta una escena del pasado: la gente ha vuelto a chillarle al teléfono. Esa costumbre de los abuelos, de la que nos cachondeábamos tanto, de chillarle al auricular como si no acabaran de creerse aquel invento, la practica hoy todo el mundo. Todo el mundo comparte sin pudor conversaciones privadas. Hay momentos en que son varios los que hablan por su móvil y la habitación vibra de conversaciones, sí, pero con seres de otras familias, que a su vez sólo se animarán cuando hablen por el móvil. Miro al espejo de Alto Copete y me digo, me quedan veinte horas hasta que esta pesadilla haya acabado. (No se preocupen por mi familia, ellos no se molestan, han hecho callo). Feliz año. Cada oveja con su pareja Desde que el cómico Paco León dijera aquello de: «En Estrenos de Cartelera les presentamos Brokeback Mountain, que vendría a traducirse como Maricón de Montaña», me di cuenta de que las grandes traducciones no dependen de la literalidad sino de la capacidad del traductor para hacerse atractivo en otro idioma. Esa traducción de Paco está para mí a la altura de la traducción que hiciera Pedro Salinas de Proust; esa traducción de Paco ha de marcar un antes y un después. A mí se me grabó en el corazón (que es donde llevan los anglosajones la memoria) y a día de hoy cuando veo un cartel de la película o el libro y leo Brokeback Mountain, se me borra el original y se me viene a la mente el título en español, Maricón de Montaña. Antes de hacer este artículo he consultado con unos veinte traductores en activo, algunos de Naciones Unidas, otros de la Comisión Europea (me gusta documentarme antes de escribir estos artículos), y los he encontrado francamente divididos: unos pensaban que si bien no cabía duda de que era una traducción inolvidable, tal vez pecaba de atender más al contenido de la historia que al título real, dado que Brokeback es el nombre de unas montañas; otros, en cambio, concretamente el 10% (un 10% marcadamente gay), estaban encantados, al pan pan y al vino, vino. A quién coño le importan las montañas, la gracia está en sus habitantes, en este caso los ya míticos Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, que tienen en su haber una hazaña significativa: son los primeros actores que habiendo interpretado a dos homosexuales han acabado, vestidos de cowboy, clavados con chinchetas en las habitaciones de las niñas, animando sueños eróticos. Mi teoría es que las niñas y no tan niñas los veíamos amarse como dos tiarrones y eso pone. Todo esto viene a cuento porque he leído varios estudios que se están haciendo en lo que viene a ser la zona de las montañas de Oregón, que son, por lo que leo, la Chueca del mundo rupestre. Hasta allí han ido los científicos para estudiar el universo de la oveja. ¿Qué han encontrado? Que en la oveja se repite casi el mismo porcentaje gay que en el mundo de los humanos. Un 8% del rebaño. Eso ya lo sabían los ovejeros antes que los científicos. Los ovejeros habían notado que un tanto por ciento de machos en vez de montar a las hembras prefieren rozarse con otros machos o directamente penetrarlos; lo de las hembras es más complicado, un porcentaje de ovejillas rehúyen a los machos pero deciden quedarse quietas, melancólicas, tal vez soñando con esa relación lésbica a la que no saben darle forma. Tal cual. El caso es que los científicos de las montañas de Oregón que sabían que en el cerebro gay el hipotálamo tiene una dimensión distinta que en el cerebro heterosexual, decidieron averiguar en qué momento de la vida de las ovejillas se produce esa diferencia. Y qué descubrieron, aquí viene lo gordo: que es en los tres primeros meses de gestación cuando el feto animal genera diferencias sexuales. A todo esto los ovejeros de Oregón que no tienen corazón y sólo buscan el rendimiento máximo de sus rebaños piensan que con las ovejas gays pierden dinero, porque no se reproducen y, dado que la concupiscencia es la madre de la ciencia, los científicos empezaron a toquetear en el cerebro de los fetos para cambiarles durante la gestación el hipotálamo de las narices. A todo esto, Martina Navratilova, mi heroína, ganadora nueve veces en Wimbledon y a la que yo dediqué la única letra de rock que he escrito en mi vida y cuyo estribillo decía así: «Quiero ser bollera / quiero ser tenista / hacer lo que yo quiera / en la cama / y en la pista», ha declarado, a cuento de las rumiantes de Oregón, que las ovejas también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Sí, ríanse, pero Martina tiene sus motivos: estos descubrimientos de la homosexualidad ovejil son de los que alertan a todo el mundo. Por un lado, están los ultraconservadores americanos, que siguen columpiándose en la certeza de que el mariconismo es un vicio que se puede curar con cierta medicación y ayuda psicológica, y por supuesto no están dispuestos a aceptar que es una condición con la que se nace, porque si se admite que el homosexual lo es de nacimiento habrían de admitirle los mismos derechos que a otros colectivos, y eso sí que no, prefieren vivir en su mundo de creencias sin fundamento. Esto no es ninguna tontería, las estadísticas dicen que la gente que cree que con la homosexualidad se nace es más proclive a ser comprensiva con los derechos de los gays que los que creen que es una elección a posteriori. Reconozcámoslo: hoy estoy estupenda, repartiendo datos, estadísticas, documentación exhaustiva. Definitivamente, me salgo. Por otro lado, están aquellos colectivos gays, en los cuales habríamos de incluir el disgusto de mi diosa inspiradora, la Navratilova, que temen que de igual manera que ya se empiezan a encargar en algunos hospitales americanos embriones a la carta, los padres tengan la posibilidad en un futuro de solicitar que se le practique al feto la misma intervención que a las ovejas de Oregón a fin de que la criatura salga hetero y así poco a poco hacer desaparecer a los gays de la faz de la tierra. Por su parte, los científicos de las ovejas de Oregón dicen que las cuestiones morales no deben paralizar la investigación. Lo confieso, hasta hace poco, víctima de prejuicios sin fundamento, pensaba que el cachondeo estaba circunscrito a las zonas urbanas, a las Chuecas de turno. Pero una cambia, viendo lo que es la montaña en estos momentos. Dan ganas de decir eso de si la montaña no viene a una, ¿no tendrá una que ir a la montaña? El aplausómetro Los niños del mundo se dividen en dos grandes grupos: a) Inocentones: los que miran el truco del mago con la boca abierta y cuando el mago les saca un huevo de la oreja pasan la tarde pensando cómo es posible que durante los ocho años que llevan habitando el planeta Tierra no hubieran advertido que tenían un huevo dentro del cráneo, al lado de la oreja. Cuando ya se rinden los inocentones y deciden que hay cosas en este mundo que no tienen explicación y que es mejor tener fe sin más, comienzan a darle vueltas a una segunda cosa: ¿y cómo sabía el mago que ellos tenían un huevo dentro de la cabeza, quién se lo había dicho, eh? b) Hijoputillas: se dice de aquellos otros niños que miran el truco del mago con la ceja levantada, intentando, desde que el espectáculo empieza, pillar al mago en un fallo, en un renuncio, localizar el cordón, el mecanismo que hace que el mago se saque el huevo de la manga y lo coloque con una rapidez supercalifragilística en la oreja del niño voluntario. El hijoputilla se ríe del mago, se ríe del voluntario, se ríe de los niños inocentes. No es por insultar, pero está demostrado por neurobiólogos de todo el mundo que cada español lleva dentro de sí un hijoputilla. Más o menos desarrollado, pero lo lleva. Es genético, probablemente sea un bultillo que tenemos en el hipotálamo o por ahí cerca. Puede que en un futuro se pueda operar con láser, pero, a día de hoy, no hay español que se libre de su hijoputilla (incluidos los habitantes de las Comunidades Históricas). En realidad, podemos vivir con este lastre aunque nos impida disfrutar de la inocencia, y nos dote de un repelente sentido del ridículo. El hijoputilla nos dificulta el aprendizaje de los idiomas, por ejemplo. Me lo dijo un profesor de inglés: al español le da vergüenza imitar los acentos, así que se empeña en conservar el suyo y además se ríe de los españoles que intentan imitar la música de otra lengua. Los tacha de esnobs o directamente de gilipollas. El hijoputilla tiene muy mala lengua. Al hijoputilla todos los extranjeros le parecen tontos. Los americanos hablan como Doña Croqueta y son infantiles; los ingleses, tan estirados que son ridículos; los franceses, pretenciosos y sin gracia; los japoneses, alienados; los portugueses, tristes; los latinoamericanos, lentos y demasiado educaditos… Y en medio de toda esa impresionante masa humana, el hijoputilla brilla, riéndose del mundo entero menos de él mismo, por supuesto. Yo, una hijoputilla de a pie, me encontraba este mismo miércoles en un avión con destino al Caribe. Ahora está muy de moda decir que el tiempo en el avión es fabuloso para trabajar, hasta el punto de que se ha convertido en un lugar común, y como yo no me puedo resistir a los lugares comunes, me senté en mi asiento de camino a Cartagena de Indias y decidí dedicar el vuelo a pensar unos cuantos temas candentes para este artículo que ustedes hoy tienen la inmensa suerte de leer. Pensé: ¿Literatura y Caribe? ¿Literatura y guayabera? ¿Literatura y transpiración? ¿Consecuencias fatales del jet lag sobre la literatura del siglo XXI? ¿Podrán acabar los congresos de escritores de una vez por todas con la literatura? En ésas estaba cuando en el avión ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Dos aeromozas de belleza insultante, como casi todas las colombianas, tomaron sendos micrófonos y anunciaron, haciendo gala del mejor español del mundo, que iban a repartir entre los pasajeros un papel en blanco para hacer un concurso. Se trataba de que los pasajeros hiciéramos una rima con Avianca, la compañía en la que viajábamos, y otras palabras relacionadas con el evento cultural cartagenero que se desarrolla esta semana, como Hay Festival o Literatura. Un poco por ahí. Nos daba un cuartito de hora. Luego pasaban a recoger los papeles, una mano inocente tomaba tres papeletas del saco y las aeromozas leían las tres poesías en voz alta. También se requería la colaboración del pasajero para el fallo: debíamos aplaudir con más o menos entusiasmo según el ingenio del poema y era finalmente la potencia del aplauso lo que decidía quién sería el ganador. El ganador, por cierto, se llevaba un tickete (billete) de avión y el orgullo, no te lo pierdas, de ver reproducido su poema en un libro de poemas editado, por lo que he podido investigar, por la misma Avianca. A la hijoputilla que llevo dentro le dio un ataque de risa incontenible y como estaba la pobre sola buscó desesperadamente alguna mirada cómplice entre los viajeros cercanos. Pero no, amigos, no la encontró. Mientras la hijoputilla reía a mandíbula batiente, el resto de los viajeros estaban dedicados en cuerpo y alma a ejecutar la rima. Ella, la hijoputilla, tan digna, tan fisna, no se dignaba a apuntar nada, pero inventaba rimas mentalmente sin querer: «¡Mírala / no es manca / y viaja en Avianca!». «Soy una potranca / y viajo en Avianca»… y por el estilo. Las simpáticas aeromozas recogieron las papeletas. «Yo no», les dije, como dejando claro qué tipo de persona soy. El resto de pasajeros votaron con ese sistema infalible que inventó Kiko Ledgard y que marcó toda una época: el aplausómetro. La hijoputilla que esto escribe no aplaudió. Ella no se relaja, ella siempre piensa que siempre hay un español sentado en el asiento de atrás dispuesto a reírse de ella. Pero el resto de los viajeros montaron un gran cachondeo soltando bravos a la rima más conseguida. Maldita sea, no tomé nota, pero sé que la cosa iba de altura y cultura. El viajero ganador se levantó a recoger su tickete. Aplausos. El avión empezó a descender yéndose de un lado a otro como un avioncillo de papel. Mientras la hijoputilla rezaba un formulario: «Señor mío Jesucristo», que es lo que hace siempre al despegar y al aterrizar, pensó: «¡Oh, Dios mío, si nos estrellamos, moriré en medio de un concurso literario, qué vergüenza!». Viven como reinas Ese chico que cruza ahora mismo Washington Square se llama Lorenzo. Llegó hace tres meses a Nueva York. Ha tenido la oportunidad de vivir el mordisco del frío y la noche que cae repentinamente a las cuatro de la tarde. Al principio no salía de su asombro al ver cómo cambiaba de naturaleza esta plaza por la que cruzaba a diario Henry James y en la que situó su novela, Washington Square, esa historia de la que los niños antiguos, que veíamos películas en blanco y negro en la tele, teníamos noción por La heredera, de William Wyler. Era una de mis películas favoritas, pero había algo que no podía entender: cómo una mujer guapa (no sexy, pero guapa) como Olivia de Havilland hacía de fea. Más tarde comprendí que el cine era eso, las guapas hacen de guapas y de feas también. Para eso son guapas. Lorenzo hace el recorrido henryjamesiano a diario y aún se asombra de cómo al anochecer un montón de roedores te salen al paso. Ratas, ratoncillos, ardillas que presientes en los senderos pobremente iluminados, como si esta plaza urbana de pronto se transformara en el bosque siniestro de los cuentos. A mí, el rabo de cualquier roedor me provoca un escalofrío, pero Lorenzo dice que él ya se ha acostumbrado a su presencia. Yo nunca. Como soy rara, alimento mis fobias leyendo obsesivamente los artículos que han ido apareciendo sobre el Kentucky Fried Chicken de la Sexta Avenida, que cerraron después de que algún camarero vengativo grabara un vídeo en el que se ve a las ratas corretear por la cocina saboreando, imagino, alitas de pollo. Como soy morbosa, veo todos los vídeos que en el YouTube han colgado sobre el asunto. Cuando llegué a este cuarto desde el que escribo, cuya ventana da a un patio, me imaginaba saliendo a la escalerilla de incendios un día de primavera para cantar «Moon River» (que es lo primero que desea hacer una mujer sensible nada más ver una escalerilla de incendios), pero ahora la persiana de rejilla está bajada permanentemente desde que vi a las ardillas y a las palomas posarse en mi alféizar. Ratas con cola y ratas del aire. No es tan extravagante imaginar que si dejo abierto pueda colárseme un día una ardilla. No sabría cómo reaccionar. Me veo muy capaz de tirarme yo por la ventana. Lo extraordinario es que teniendo esta aversión heredada por vía materna a los roedores, haya quedado esta tarde con Lorenzo para ver ratas enjauladas. La insana atracción por lo que te repugna. A Lorenzo lo conocí el otro día en el Cervantes, fue uno de esos amigos de toda la vida que yo me hago en aproximadamente cinco minutos. Hablamos de las emociones, así, nada más conocernos. Lorenzo no es ni literato ni psicólogo, sino un farmacéutico que investiga sobre el cerebro en NYU. De entre todos los profesionales que vienen a buscarse un hueco en esta ciudad, son los científicos los que sin duda tienen más razones para ello. España, por mucho que se diga, aún no les ha concedido espacio. Es más, se vienen aquí y luego no pueden volver. Aquí les pagan bien y les incentivan el entusiasmo por su profesión. Ellos, por su parte, nutren los laboratorios americanos con su talento. Hemos quedado en la esquina Este de la plaza, en la puerta del edificio de Ciencias. Ahí lo veo, reconociéndolo en su inconfundible aspecto de españolito, ojos francos, velazqueños y sonrisa inmediata. Me invita a vestirme con bata blanca, no sin antes preguntarme si soy una fanática de los derechos de los animales. Los responsables del laboratorio siempre tienen miedo de recibir la visita de algún espía. «Bueno —le digo—, si tuvierais un mono, no lo soportaría, pero con las ratas no empatizo demasiado». Entramos al pequeño lugar fascinante: las paredes están cubiertas con jaulillas en las que viven decenas de ratas blancas. Lorenzo me enseña las suyas. «¿Tienen nombre?», le pregunto. «No —me dice —, tienen número», y entonces saca una de la jaula. Del cerebro le salen las sondas en las que se les inyectan sustancias. «Ahora —me cuenta— estamos investigando sobre el miedo: ¿qué pasaría si pudiéramos borrar de la memoria el terror que provoca un estrés postraumático?». Formula esas preguntas como si en una de éstas yo pudiera darle también alguna respuesta. «Por ahora sólo son experimentos con animales, pero te preguntas si de la misma forma que podrán curarse terrores, también cabrá la posibilidad de provocar, como arma, en el ser humano estados insoportables de miedo». Entre ratas hablamos del artículo que hoy ha publicado en la revista Science el científico Antonio Damasio, en el que escribe sobre cómo las emociones intervienen directamente en la moral. La cuestión que plantea Damasio es la siguiente: si usted tiene un hijo con una enfermedad contagiosa que va a provocar la muerte de diez personas, ¿a quién preferiría eliminar, al hijo o a los extraños? Pues bien, aquellas personas sanas, que no tienen afectada ninguna zona del cerebro, salvarían al hijo. Con lo cual cabe imaginar que lo emocional nos influye en la manera de juzgar, en nuestra ideología, y que las personas que tienden a fascinarse con regímenes autoritarios lo llevan escrito desde la cuna. Como decía un científico irónicamente, una de las razones para no matar a Sadam Husein habría sido considerar la posibilidad de estudiar la mente de un ser sanguinario. Muertos Hitler y Stalin, Husein era todo un tesoro. No sé en qué zona del cerebro tengo situado este miedo, pero ya siento el escalofrío. Está provocado por los ojos color rojo sangre de las ratas. «Viven como reinas», dice Lorenzo. Seguimos charlando de paseo por Washington Square. El relato de sus experimentos me parece tan apasionante como esos cuentos tremendos que nos contaban cuando éramos niños y que nos hacían esperar el sueño con la cabeza tapada. Martín, un cerdo madrileño Una cosa es lo que se piensa, otra lo que se siente, una muy distinta lo que se dice. Por poner un tema facilón: la lluvia. Yo pienso (de) que la lluvia es un coñazo, siento impaciencia por que se acabe y tirarme a la calle, que, como zascandila que soy, es mi medio natural. Sin embargo, de cara a la galería, afirmo que bendita sea la lluvia, que las lluvias de abril y el sol de mayo, por decirlo machadianamente, es lo que mejor agradece la tierra, y que si me lo pidieran, ay, firmaría manifiestos para que se prolongue hasta el verano. Yo defiendo la lluvia de cara a la galería y «desde la responsabilidad», como diría un politicastro, pero personalmente, como lo pienso lo digo, no la puedo soportar. En la actualidad hay que andarse con ojo hasta para hacer chistes sobre el planeta Tierra porque es una concienciación en alza. No digo que no tenga fuste, es más, estoy segura de que a día de hoy es la reivindicación más urgente, pero siempre me resulta cómica la sobreactuación de los artistas. Hay actores de cine norteamericanos que saben interpretar un personaje desde la contención y, sin embargo, luego los sueltas en la vida real y se pasan de sobreactuados. No hay más que ver el beso patoso que Richard Gere le dio a la bella india. Tantos años a vueltas con la espiritualidad tibetana, chaval, y luego no sabes en qué terreno te mueves. Pasa que se mueven por el mundo tratados como semidioses, con lo cual, el día que dan con gente borde, que es lo que nos pasa a los mortales a diario, no se lo pueden creer. En lo de la lucha por el planeta se advierten esos gestos de una militancia inocente: bien mirado es bastante gracioso que la maravillosa cantante Sheryl Crow tomara del brazo a Karl Rove, asesor de Bush, uno de los individuos que más implacablemente han defendido el derecho de las empresas a la expulsión de gases contaminantes y al que se le da una higa que la placa de hielo polar se derrita, y se propusiera alertarle sobre el calentamiento del planeta. Qué hizo el señor Rove, pues pegarle un empujoncillo, como diciendo: «Señorita, usted no sabe con quién está hablando». Naturaca. Es como si un día te toca de compañero de mesa el señor Jaume Matas y le dices: «Hay que ver cómo está el tema de la especulación urbanística en la costa mediterránea». El señor Matas, con más razón que un santo, pediría que le cambiaran de asiento y que le pusieran al lado, por poner un ejemplo al buen tuntún, de María de la Pau. Pero yo no venía aquí a ironizar sobre los que han convertido a Gore en Superman, eso sería de quinta. Es más, yo deseo que el planeta dure y quiero durar yo también, siquiera cien años, y cuando no pueda valerme, cuando no pueda dar un paso, quiero que un señor muy guapo de uniforme me pasee en silla de ruedas por la plaza de Chueca. Eso es lo que pensé la otra tarde cuando esta apestosa lluvia (divina para el campo) se retiró unas horas y el sol dijo aquí estoy yo, como en la canción de los Beatles. Todos los amantes del planeta nos echamos a la calle a celebrar el fin del coñazo de las precipitaciones (divinas para el campo). Yo iba del brazo de un amigo. Mi amigo es famoso, pero no diré el nombre porque si lo digo deja de ser mi amigo para ser sólo «el famoso». ¡Y eso sí que no! Mi amigo pertenece a la tribu de los zascandiles, como yo, pero su famosez le corta un poco el rollo. Cada poco se tiene que parar a hacer una foto con el móvil de un fan, que menudo invento. El problema de un famoso como mi amigo es que la gente a su alrededor se pone nerviosita y empieza a decir tonterías. Los famosos ponen tonta a la gente, y eso hace que la vida pierda parte de su gracia. Pero, aun así, la tarde era impagable. Íbamos del bracete por la calle Pelayo y comprábamos calzoncillos y sombreros para celebrar la llegada de la primavera. Mi amigo, piropeador nato, le dijo a una señora de edad en una tienda de Chueca: «Es usted muy bonita. Usted sale ahora mismo ahí a la plaza y se le insinúan hombres y también mujeres». Y la señora contestó, como inspirada por el Valle-Inclán de Luces de bohemia: «También mujeres, sí, no hace falta que me lo diga, que yo ya sé que esta plaza es muy politécnica». En la politécnica plaza echamos un rato. Ya digo, la gente estaba loquita por este buen tiempo que está destrozando el planeta y que nosotros adoramos porque no pensamos en las generaciones venideras. Yo, amante del mundo animal, me fui a agachar para acariciar el lomo a un perrillo, y por el camino me di cuenta de que no era perro, sino cerdo. A veces pienso que yo vengo a Madrid para enterarme de lo que pasa en Nueva York, porque el dueño del cerdo me dijo: «Hija, pues el Soho está plagado de tías paseando cerdos». Lo juro: hasta la presente, yo sólo tenía noticias del cerdo de George Clooney. El cerdo se llamaba Martín, por lo del refrán, y era, de verdad, para comérselo. Martín duerme con su amo, y por las mañanas le despierta pasándole el hocico por la oreja; no me digas. Y qué comía el cerdito, pregunté. «Pues, hija, de todo. Un día mi madre le tiró una chuleta de cerdo y yo le dije: “¡Ay, mamá, no seas caníbal!”.» De pronto, el cielo se pobló de nubarrones y todos los admiradores de Gore, con nuestra caña en la mano, pensamos al unísono: «Tampoco te pases protegiendo el planeta, tío». Huevos de oro En la sala de espera del dentista. Más allá del hilo musical, lo que suena es el torno que taladra la boca de una víctima que ha pasado a la silla de sacrificios antes que yo. Pillo una revista. Dejo a un lado las de salud, que me ponen literalmente enferma, y me decido por la única que puede llenar este vacío: Cosmopolitan. El reportaje va sobre cómo descubrirle el punto G a «tu chico». «Tu chico», una expresión que me parece intolerable cuando la dice gente de mi generación. Soy muy activa en esa intolerancia. Si un conocido me pregunta por «mi chico», le digo inmediatamente: «¿Te refieres a mi hijo?», porque llamar «chico» a un marido que ha traspasado la dramática barrera de los cincuenta me parece ¡patético! ¡Quitémonos la careta del juvenilismo! El artículo no es para mí: si «tu chico» no se ha descubierto el punto G traspasada la dramática barrera de los cincuenta, lo que necesita es un psiquiatra de urgencia. Además, los puntos no se buscan, dijo Miguel Ángel, se encuentran. Como no me he llevado gafas de cerca, me veo obligada a separarme tanto la revista de los ojos que la señora de al lado lo lee al tiempo que yo. Es una anciana provecta, así que pienso que para encontrarle el Punto a su marido, igual tiene que pedirle a las autoridades el levantamiento de la fosa. Tan interesada está que, al rato, estoy por preguntarle: señora, ¿puedo pasar ya la página? Me doy cuenta de que este artículo sobre el mítico Punto ya lo leí hace un año. Mi dentista no cree en la actualización de la prensa. Eso me hace recordar un chiste de Seinfeld: «¿En qué se diferencia un dentista de un torturador? En que el dentista tiene las revistas atrasadas». El desparpajo sexual con el que están escritas esas revistas me hace pensar en el libro con el que estos días me voy a la cama: Chesil Beach, de Ian McEwan, novela que el amigo Jorge Herralde ha prometido que publicará dentro de unos meses. Lo maravilloso de la novela es el contraste que supone con la corriente dominante: en estos momentos de desparpajo sexual, unas veces desplegado desde el punto de vista higiénico (¡qué bueno es el sexo para la salud!), y otras, desde el porno (¿has visto alguna vez una verga como ésta, muñeca?, ¡estás pidiendo a gritos que te follen!), va un novelista y decide contar la noche de bodas de una pareja con experiencia sexual nula: él, insoportablemente salido; ella, con un rechazo físico absoluto al intercambio de fluidos. Es la descripción realista de un encuentro amoroso lamentable que se produce, para colmo, en vísperas de la década de la revolución sexual, los sesenta (las fechas no sirven para España). Leer, con todo detalle, qué siente una recién casada que no soporta la lengua de su marido en su boca es tremendo. Resulta difícil creer que McEwan no se inspirara en un conocidísimo poema de su compatriota Philip Larkin, y se echa en falta que no incluyera la cita: «Sexual intercourse began / In nineteen sixty-three / (Which was rather late for me) / Between the end of the Chatterley ban / And the Beatles’ first LP» («La actividad sexual empezó / en mil novecientos sesenta y tres. / (Lo cual era más que tarde para mí.) / Entre el fin de la prohibición de lady Chatterley / y el primer LP de los Beatles»). Tanto la novela como el poema hablan de la mala suerte de pertenecer a la última generación de los tiempos de escasez. Pero la maravilla es que para contar la torpeza sexual también hacen falta descaro y atrevimiento. La nuestra, nuestra década mágica, llegó tarde; pero, vaya, nos hemos puesto al día. Según Manolo Rodríguez Rivero (por su cultura columna / famoso en el mundo entero), que se patea las librerías allá donde va con ansia de cronista, no hay país que supere, bibliográficamente hablando, nuestra oferta en publicaciones guarras. A esto se suma lo que el otro día me contó un amigo que trabaja en el universo del ladrillo; me decía que un constructor se jactaba de haberse traído de un país del Este la maleta llena de viagras. Esto me hizo recordar el reportaje de The New York Times en el que se aseguraba que los hombres españoles están echando mano de la pastilla mágica para combatir el bajonazo que provoca el estrés. Mi amigo, que conoce a fondo el verdadero mundo del ladrillo cañí, dice que aquí no se consume para paliar un problema fisiológico, sino por vicio, porque se quiere más. También somos el país de la Unión Europea en el que circulan más billetes de 500 euros, aunque nadie admita tenerlos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Según mi amigo, los sociólogos a veces no saben relacionar factores. Para él, la abundancia de billetes de 500 y el elevado consumo de Viagra son dos constantes a relacionar. Después de mucho pensarlo, se me hace la luz: en mi mente aparece aquel constructor hortera de la costa mediterránea que inventó Bigas Luna para Huevos de oro. Bigas fue un visionario. En estos días en que la identidad española tiene su máximo exponente en la especulación inmobiliaria, hay que pedir que se haga una segunda parte con los mismos personajes. Recuerdo aquella noche que vi en París, en un cartelazo enorme iluminado, a Javier Bardem retratado con un traje blanco, echándose la mano a los huevos. Era antes de la Viagra y el billete de 500, pero no hay mejor retrato para algunos especuladores del presente. Cómo pasan los años, qué te parece. Yo seguiré viniendo a mi dentista dentro de veinte años, tal vez a ella le tiemble la mano, tal vez yo ya no tenga dientes. ¿No podría la revista Cosmopolitan preparar (hay tiempo) un artículo sobre qué hacer con tu chico cuando ya se han perdido, ay, los incisivos? Una historia para no saber Si te empeñas, hasta en los actos literarios acabas encontrando un ser humano. Yo tengo a mi lado a uno, Luis, maestro jubilado al que vemos de higos a brevas, pero con el que mantenemos fuertes vínculos de amistad. La comida es de un pantagruelismo español; es decir, dura cuatro horas, en las que da tiempo a hablar de lo divino y en algún momento precioso, como éste, de lo humano. Percibo en la mirada del maestro un brillo de melancolía y le pregunto qué tal va la vida. Salen algunas penas que no vienen al caso y, como suele ocurrir, Luis habla del gran apoyo que tiene en su niña. Su niña tiene síndrome de Down. Todos vamos cumpliendo años y la vamos dejando atrás, en esa especie de infancia eterna en la que los sentimientos se expresan sin barreras emocionales. Los niños con síndrome de Down te dicen que te quieren con una rotundidad apabullante, y su capacidad de querer es la mejor parte de su síndrome. Siempre hablamos mucho de ella, porque sé que a él le gusta repetir la frase que la niña le ha dicho esa misma mañana —«papá, eres mi fuerza y mi soporte»— y porque yo siento debilidad por los seres inocentes. Conviví con uno, mi tío Paquito, hermano de mi padre. Era un niño enorme, de treinta y tantos años, que andaba en camiseta y pantalón de pijama por el patio de mi abuela en el barrio malagueño de Ciudad-Jardín. No hablaba, pero la felicidad que le provocaba la llegada de otros niños, sus iguales, le saltaba a la cara y aplacaba su nerviosismo meciéndose en la silla. Paquito no había ido a la escuela. Eran otros tiempos. Pero vivió razonablemente feliz en un entorno familiar. De Paquito, la mente se me va a mi amigo Lorenzo, el científico que trabaja con emociones en un laboratorio de la Universidad de Nueva York. En la estantería de su diminuto apartamento de becado, Lorenzo ha puesto en un lugar destacado la foto de la hermana con síndrome de Down que se le murió con nueve años. También hablamos mucho de ella. Natural. La distancia provoca una necesidad imperiosa de hablar de lo que te falta o de lo que más has querido. Son conversaciones frecuentes entre aquellos que tienen o tuvieron trato con uno de estos seres tan especiales. Mi amigo José Manuel me contó hace poco cómo la llegada de una hermana con el síndrome en su familia modificó la forma de todos ellos de ver la vida. Para completar el recorrido de este caprichoso tren de pensamiento recuerdo que el año pasado llamé a la actriz Silvia Abascal para pedirle que me dejara hacerle una entrevista a su hermana, que aparecía junto a ella en la película Vida y color. La niña actuaba tan de corazón que echaba por tierra todos los métodos interpretativos: ella sólo sabe hablar de verdad. Todas estas personas coinciden en que la llegada de alguien así a una casa desata una reacción íntima que va del trauma inicial a considerar la presencia de esa criatura como algo irreemplazable. Pero no, no ha sido sólo la comida con el amigo Luis lo que me ha llevado a establecer estas conexiones mentales, sino un artículo que tengo por leer en el Vanity Fair y al que ahora, de vuelta a Madrid, me enfrento con cierta inquietud porque sé que lo que voy a leer me va a provocar una tremenda incomodidad. Se trata del reportaje sobre el hijo con síndrome de Down al que Arthur Miller ocultó toda su vida. No lo tuvo presente ni en sus memorias. El niño nació en 1962, y, a pesar de que la madre, Inge Morath, deseaba criarlo, el escritor impuso la decisión de internarlo en una institución. El hecho de apartar a un hijo de por vida es algo que sólo podía permitirse la clase adinerada, pero la calidad del centro dejaba mucho que desear. La fotógrafa Morath, en las visitas secretas que le hacía al niño de vez en cuando, se lo describió a una amiga como un cuadro de El Bosco, superpoblado y miserable. Puede que en los sesenta alguien considerara una vergüenza criar un hijo así; por fortuna, esa criatura ha vivido para ver cómo hoy se defiende su derecho a la integración. Los asistentes sociales que han velado por él toda su vida expresan algo que impresiona: «Daniel Miller ha conseguido, a pesar de sus condicionantes, tantos logros como su padre». Y es que el chico no tuvo a nadie que se preocupara por su educación, salvo estos profesionales que, viendo que el muchacho era entusiasta, consiguieron sacarle del espantoso centro y darle la oportunidad de vivir en un piso con otros compañeros. La experiencia fue estupenda y el chaval se puso a trabajar de dependiente en un supermercado. Miller sólo tuvo dos encuentros con él. Uno, provocado por su yerno, el actor Daniel Day-Lewis, que nunca entendió la actitud de Miller hacia su hijo y quiso provocar un poco de compasión. El segundo fue fortuito y hiela la sangre: en 1995, Arthur Miller fue invitado a dar una conferencia en defensa de un hombre con retraso mental condenado a muerte, después de una confesión que muchos creían forzada. No sabía Miller que entre el público se encontraba su propio hijo, que a estas alturas era un muchacho entregado a una causa: ayudar a otros como él. Una inclinación a la justicia que podría parecer una ironía genética. El chico se acercó, le dio al padre un gran abrazo y se hicieron una foto. Cuentan los que lo vieron que el padre Arthur estaba asombrado, descolocado, y el hijo Danny, feliz, libre de los rencores que padecemos las personas normales. Qué paradoja. Parece ser el único en el entorno del intelectual capaz de perdonar sinceramente a Arthur Miller; no al escritor, al hombre. El pequeño Proust Tuve un déjà vu. No fue un déjà vu en falso, de esos que parecen estar provocados por una falta fugacísima de conexión cerebral; no, no, éste fue un déjà vu en toda regla, un déjà vu como un templo, como los siete tomos de ese señor caprichoso, Proust, que no paró de rumiar el que su madre no le hubiera dado un beso de buenas noches y escribió tres mil páginas para vengarse. Yo había estado allí, en la plaza del Campillo del Mundo Nuevo, donde nace el Rastro, quince años antes, pero no me acordaba. Al principio sólo vi una masa de gente y no entendí a qué venía esa aglomeración cuando no parecía haber tenderete alguno. Fue al acercarme cuando distinguí toda esa infinidad de escenas prodigiosas: niños con una hoja de papel en la mano en la que llevaban escritos los números de los cromos que les faltaban para completar su álbum. Cada familia se agrupaba en torno a un hombre que provocaba tanta expectación como si fuera un mago a punto de sacarse un conejo del sombrero: ¿de dónde salen esos individuos que se dedican los domingos a revender cromos a unas criaturas ansiosas por completar su colección? Es misterioso. No se sabe si esta actividad les concede un sobresueldo o si vender cromos codiciados constituye un negocio boyante. Ya digo, estuve allí hace quince años. No una, sino muchas veces. De la mano llevaba a un niño ansioso, idéntico a cualquiera de los que estaba viendo ahora, que había escrito con trazos primorosos los números de los cromos anhelados. Y yo, la madre del pequeño Proust, estaba como loca por que aquello acabara, impaciente, como todas las madres; negadora de besos, como todas, generando pequeños rencores que darían para tres mil páginas. Afortunadamente, no a todos los hijos les da por escribir, porque no habría editoriales ni bosques en la Amazonia capaces de asumir la aplastante cantidad de resentimiento filial. Yo estaba que rabiaba por comprar los cromos y largarme, como si en vez de comprar cromos estuviera comprando mi libertad, esa que me permitiría dejar al niño con una abuela y dedicar la mañana del domingo a lo que la dedican los adultos que no tienen hijos, a tomar cañas y vermús, a berberechos y papas. Ay, si a las madres se nos pudiera leer el pensamiento como la policía leyó el diario de la madre McCann. Cada madre tiene una McCann buena y otra mala en el corazón. Generalmente, gana la buena. La buena era la que a pesar de la impaciencia resistía la interminable cola que había antes de llegar al traficante de estampitas, la que estaba dispuesta a pagar una cantidad absurda por conseguirle al niño ese cromo de Son Goku, el amado personaje de Bola de Dragón. ¿Para qué sirve tener hijos? Entre otras cosas, para saber que Bola de Dragón fue de las primeras, si no la primera serie manga que se vio en España; también sirve para coleccionar de nuevo el álbum de Vida y color y recordarse a una misma como niña proustiana, feliz y rencorosa. ¿Para qué sirven los hijos?, me dieron ganas de preguntarle al escritor Luis Mateo Díez, al que tenía la otra noche sentado frente a mí, porque aparte de comer, que es lo que mejor se hace en España, pasamos dos horas hablando de los hijos y de los padres, que es lo que también se hace en nuestro país con más frecuencia. Y eso que aún no había leído este libro que acaba de publicar, La gloria de los niños, que brilla en mi mesilla de noche como un pequeño tesoro, como un gusilú, y en el que se nota que el escritor, a fuerza de ser padre, no ha olvidado lo grandes que pueden ser la determinación y la fortaleza infantiles. Es un cuento de niños de posguerras, porque podría estar situado en cualquier país en el que los niños vagan en soledad, enferman de hambre y, sin embargo, sobreviven. Quiero decirlo bien alto, porque hay escritores de los que se habla mucho y otros de los que se habla mucho menos: es un libro conmovedor. Lo sé, los hijos no son imprescindibles, pero a menudo completan nuestra formación y nos ponen al día. Del manga pasamos al YouTube, y la culpa la han tenido ellos. Son cosas a las que se puede llegar sin los hijos, pero ellos te ayudan a alcanzarlas por el camino más corto. Los sin-hijos se pasan la vida engordando a su niño interior; nosotros al que queremos engordar es al exterior, a ese al que quisimos que creciera rápido para librarnos de ese tremendo contratiempo que consistía en llevarlo de la mano a visitar al Señor de los Cromos. Dijo Daniel Mendelsohn, escritor americano que vino la semana pasada a presentar Los hundidos, un libro sobre su infancia y sobre sus familiares desaparecidos en el Holocausto, que el cabreo que se trasluce de lo que escribe Philip Roth en estos últimos tiempos proviene de la falta de perspectiva que da la ausencia de hijos, un algo así como pensar que cuando muera se acabará el mundo, al menos el suyo. Estoy generalizando, lo sé, lo sé, y me disculpo. Por fortuna, una mujer ya no es señalada como si fuera un extraño animal cuando no tiene hijos, pero permítanme el consuelo de pensar que los hijos sirven para algo, aunque sea algo de lo que uno se da cuenta demasiado tarde, cuando Bola de Dragón pasó a la historia del manga y el pequeño Proust voló. Cosas de abuelas En el mundo del interiorismo no hay nada que se le parezca a la cocina de una abuela. La cocina de una abuela esconde tesoros que darían para una tesis sociológica. Los hijos le regalan a la abuela cafeteras eléctricas, cubos de basura con apartado de reciclaje o una Thermomix, pero la abuela se resiste a tirar lo viejo. En cuanto los hijos salen por la puerta, ella le pone un pañito de ganchillo a los nuevos aparatos para que no cojan polvo y vuelve a usar los viejos. La abuela recicla en el sentido literal de la palabra. No tira nada. Las bolsas del supermercado hacen las veces de bolsas de basura. Los botes de cristal se usan para meter conservas. La abuela está feliz porque ha descubierto que cuando se le acaba el litro de leche corta el cartón de tetrabrik por el centro y en una mitad mete la ración de comida que le ha sobrado y la otra mitad hace efectos de tapadera. Ya no tiene ni que manchar los tupperware. La cocina de una abuela parece un bazar. Hay cables que recorren el espacio de un lado a otro porque la instalación eléctrica es vieja. En una repisa, se amontonan todas las sorpresas de roscón que han ido apareciendo desde que nacieron sus nietos; parejitas de novios que adornaron tartas nupciales; palilleros de barro de algún restaurante o esos pollos de cerámica que se regalan en los bautizos. A los botes nuevos de cristal que le regaló su hija hay que sumarles los antiguos de latón del Cola Cao. De unas perchitas diminutas de la pared cuelgan: la bolsa del pan; una bolsa de plástico del Mercadona en donde guarda pan duro para rallar; el dispositivo que la comunica en el caso de que sienta un desvanecimiento con el servicio de urgencias de «mayores»; el móvil; unos paños de cocina que sólo son de adorno y dos calendarios, el de 2011 y el de 2002, que no tiró en su día y hasta hoy. En un rincón que quedaba libre su hijo le colocó una televisión que les sobraba cuando ellos pusieron la extraplana. La tele tiene tanto fondo y se la han colgado tan arriba que parece la tele de un bar. La abuela se coloca enfrente de la pantalla a la hora de la cena y cuando acaba siente un agudo pinchazo en las cervicales. Para el día, prefiere la radio, está mal sintonizada y tiene un esparadrapo sujetando la tapa de las pilas, pero y qué, la puede llevar de un cuarto a otro. Cuando vienen sus hijos tratan de tirarle cosas que según ellos están inservibles. La cafeterilla con el asa rota, por ejemplo. Pero por qué tirarla, se pregunta, si ella se las apaña para agarrarla con un trapo sin quemarse. Cuando vienen sus nietos le trastean por todas partes. Les gusta rastrear su niñez que aún anda entre los cajones, porque ella no ha tirado nada, ni una foto de comunión, ni un trabajo manual del colegio, ni un muñeco de Bola de Dragón. Antropología pura. En uno de esos cajones de cocina está el cambio social de España de los últimos treinta años. ¿Dónde están los periodistas, los poetas, los novelistas que no andan hurgando en los cajones? Sus nietos revuelven y se van otra vez. Y ella se queda, melancólica y aliviada a la vez. Pienso que quien no se haya sentado a hablar alguna vez en una de estas cocinas no está capacitado para conocer la esencia del país. Pero de qué país. ¿De España, de cualquier rincón en el Mediterráneo? Eso hubiera pensado de no haber visto Poetry, la película del coreano Lee Chang-Dong. La abuela de esta película quiere aprender a escribir poesía y asiste a las clases de un centro cultural de su barrio. El barrio es como cualquier barrio periférico de una ciudad de provincias española. La abuela como cualquiera de las nuestras. Una de esas abuelas que tratan de recuperar el tiempo perdido, que muy a su pesar se enfrenta con un nieto adolescente difícil e ingobernable, que ha de hacer frente a un Alzheimer que comienza a desdibujarle el rastro de las palabras que definen el mundo. Ella no sabe dónde está la poesía. No sabe que la poesía de su vida, más que en las hojas del árbol o en la brisa, está en esa cocina, tan poderosamente suya y tan nuestra también, porque es conmovedor cómo podría ser la cocina que acabo de describir, la de cualquier anciana española que prepara la comida a su nieto, guarda objetos inservibles y trata de mantener una existencia pulcra y digna. Hacía tiempo que no veía una película que me conmoviera así. Las ciudades occidentales se nos han ido llenando en los últimos años de restaurantes exóticos y hemos pensado, ilusos, que a través de ellos conocíamos China, Corea, Vietnam o esos países árabes que ahora nos muestran anhelos tan similares a los nuestros. Tras el velo de la multiculturalidad, tras el colorido de la diferencia, creíamos vislumbrar algo de un mundo ajeno. Y todo era mucho más simple. La cocina de la abuela que interpreta la actriz Yoon Jung-Hee se parece a la cocina de una de nuestras abuelas: el mismo amontonamiento y el mismo primor en unos escasos metros cuadrados; el mismo sentirse sobrepasada por la educación de un nieto; el mismo deseo de recuperar lo que la vida le ha escatimado. De pronto, gracias a la puerta que abre el cine a una historia particular, todo se nos vuelve cercano. Claro que hay cineastas o escritores en España que jamás se sentarían en una cocina como ésa. Y se les nota. ELVIRA LINDO GARRIDO (Cádiz, 23 de enero de 1962) es una escritora y periodista española. Su actividad ha abordado el periodismo, la novela y el guion televisivo y cinematográfico. Vive en Nueva York de diciembre a junio y en Madrid el resto del año. Con doce años se trasladó a vivir a Madrid, donde, tras el bachillerato, estudió periodismo, que alternó con su trabajo como locutora para Radio Nacional de España, abandonando finalmente la carrera para dedicarse de lleno a su trabajo en la radio y la televisión como locutora, actriz y guionista. Su primera novela de género infantil se construyó en torno a uno de sus personajes radiofónicos, que ella misma interpretaba en la radio, el niño madrileño Manolito Gafotas (1994), que se hizo muy popular y un clásico de la literatura infantil española, protagonizando una serie de novelas en primera persona escritas con sólido estilo literario, humor, ironía y aguda crítica social. Además de los libros de Manolito Gafotas, Elvira Lindo ha publicado siete libros de otro personaje, Olivia (una niña muy traviesa, cuyas aventuras van destinadas a un público de corta edad). En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Los trapos sucios de Manolito Gafotas La autora ha escrito también novelas para adultos: Algo más inesperado que la muerte (2002), Una palabra tuya (2005) -XIX Premio Biblioteca Brevey Lo que me queda por vivir (2010). También ha escrito teatro y los guiones para las películas La primera noche de mi vida, junto al director Miguel Albaladejo, Manolito Gafotas, Ataque verbal, de nuevo junto al director alicantino, Plenilunio, adaptación de la novela de su marido, el escritor y académico Antonio Muñoz Molina y La vida inesperada (2014) dirigida por Jorge Torregrosa. En el año 2000 comenzó a colaborar en el periódico El País con su columna veraniega titulada Tintos de verano en la que caracterizó su vida de intelectual progre, crónicas que después han sido publicadas en forma de libros (Tinto de verano, El mundo es un pañuelo—Tinto de verano II— y Otro verano contigo). En la actualidad, Elvira Lindo sigue publicando una columna dominical titulada Don de gentes y que se empezó a publicar en 2001. En noviembre de 2011 publicó Lugares que no quiero compartir con nadie (ed. Seix Barral), un libro centrado en la ciudad de Nueva York. Entre 2010 y 2012 se unió al equipo de Asuntos Propios, programa radiofónico diario dirigido por Toni Garrido. Cada miércoles la escritora "elegía su propia aventura" comentando noticias curiosas y de poca repercusión pero de gran relevancia. Actualmente colabora en la Cadena SER en el programa La Ventana dirigido por Carles Francino. El 9 de setiembre de 2015, publicó en su columna habitual de el diario El País, un artículo titulado Primer polvo en el cual hace un relato en primera persona, contando a modo de cotilleo, que está en la casa del portavoz de Podemos, Pablo Iglesias y pasa una noche de sexo con él, describiendo su cocina, calificándola como de una abuela, de tal forma que el lector puede pensar que hay que huir de ese lugar. Al final del artículo, Elvira parece decirnos, que después de la noche de sexo, ella se quedaría con él en el piso, pero deshaciéndose de lo mucho que, quizás, según la estética neoyorquina cool, de Elvira Lindo, habría que cambiar allí. Pablo iglesias le contestó, el mismo día 9 de setiembre de 2015, en su cuenta de Twitter , diciendo que si pesar de todo, piensa que había mucho que cambiar allí, es que el polvo, debió de haber sido: un polvazo.