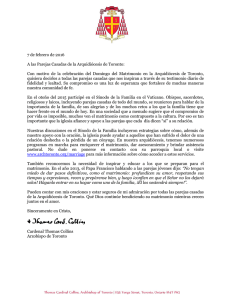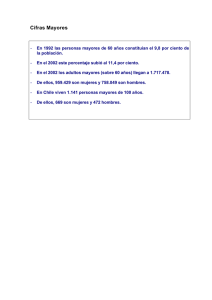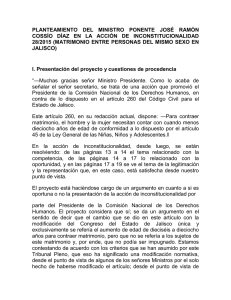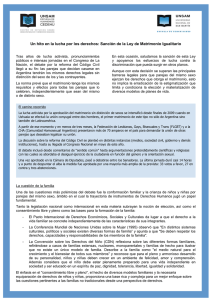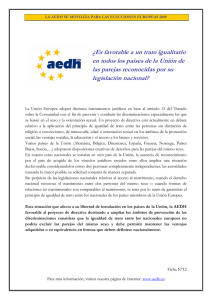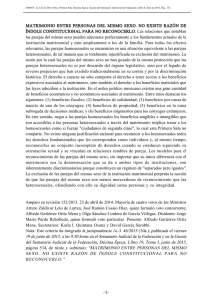El funcionamiento familiar y la autoestima según el estado civil de
Anuncio

UNIVERSIDAD DEL TURABO ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y LA AUTOESTIMA SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PAREJAS HETEROSEXUALES PUERTORRIQUEÑAS. Por Alejandro Borrero Oropeza DISERTACIÓN Presentada como Requisito para la Obtención del Grado de Doctor en Psicología Gurabo, Puerto Rico Octubre, 2011 UNIVERSIDAD DEL TURABO CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE DISERTACIÓN La disertación de Alejandro Borrero Oropeza fue revisada y aprobada por los miembros del Comité de Disertación. El formulario de Cumplimiento de Requisitos Académicos Doctorales con las firmas de los miembros del comité se encuentra depositado en el Registrador y en el Centro de Estudios Doctorales de la Universidad del Turabo. MIEMBROS DEL COMITÉ DE DISERTACIÓN Nixalys González Martínez, PsyD Universidad del Turabo Directora de Comité Disertación Antonio Bustillo, PhD Universidad del Turabo Miembro del Comité Doctoral Grisel Rivera Villafañe, EdD Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez Miembro del Comité Doctoral ii © Copyright, 2011 Alejandro Borrero Oropeza. Derechos Reservados iii EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y LA AUTOESTIMA SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PAREJAS HETEROSEXUALES PUERTORRIQUEÑAS. por Alejandro Borrero Oropeza Dra. Nixalys González Martínez Resumen En este estudio se exploró la relación entre el funcionamiento familiar a nivel sistémico y la autoestima de las parejas heterosexuales puertorriqueñas según su estado civil (matrimonio o convivencia). Para el estudio se reclutó una muestra de 50 parejas heterosexuales, 25 parejas casadas y 25 parejas en estatus de convivencia, ambos grupos con 2 años o más en la relación. Se preparó un instrumento para describir las características sociodemográficas de las parejas. Para medir la autoestima se utilizó el Índice de Autoestima de Walter W. Hudson validado y estandarizado en el Estado de Florida en 1976. Este instrumento fue traducido del idioma inglés al español por el psicólogo José J. Hernández en su libro “Autoestima, Vehículo al Éxito” en la segunda iv edición de 2000. Para evaluar el funcionamiento familiar, se utilizó el modelo de Fortalezas Familiares desarrollado por Stinett (1979) para la universidad de NebrascaLincoln y adaptado y validado por la Dra. Jenny García para la población puertorriqueña en el 1994. Este instrumentos lleva como título “Inventario de Funcionamiento Familiar” (IFF) y contiene los seis componentes básicos del funcionamiento familiar (el nivel de compromiso, sensación de bienestar, nivel de comunicación, expresión de aprecio, cantidad y calidad de tiempo y destrezas en el manejo de conflictos y crisis). Al evaluar los resultados reportados por los participantes de ambos grupos, los participantes del grupo de casados reportaron mejor funcionamiento familiar con puntuaciones promedio mayores que el grupo de convivencia. En cuanto a la autoestima no se encontró relación estadísticamente significa entre las parejas casadas y las parejas que conviven. v DEDICATORIA Deseo dedicarle este trabajo a mi familia, empezando por mis padres Miltia M. Oropeza De Jesús y Alejandro Borrero Ramos quienes inculcaron en mí el amor y la pasión por la búsqueda del conocimiento. También incluyo a mi esposa, Michelle Martínez y mis tres hijos, Noeimy L. Borrero Ríos, Adriana I. Borrero Martínez y Alejandro A. Borrero Martínez, por su incondicional paciencia, soporte y apoyo durante este proceso. Que Dios los Bendiga por siempre. vi AGRADECIMIENTOS Deseo ofrecer un agradecimiento de todo corazón a todos mis colegas y amigos, quienes de alguna o de otra forma me ofrecieron su ayuda durante el proceso de esta investigación. En especial deseo agradecerle a la Dra. Nixalys González Martínez por haber tomado de su tiempo para dirigirme con paciencia y sabiduría durante este proceso. También deseo agradecer al Dr. Antonio Bustillo y la Dra. Grisel Rivera Villafañe, miembros del comité de disertación, quienes me ofrecieron las recomendaciones más acertadas para el cumplimiento de este trabajo. También deseo agradecerles a la facultad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Turabo, quienes me proveyeron con los conocimientos y las herramientas necesarias para poder completar los requisitos doctorales. En especial atención deseo agradecerle a la Dra. María López, la Dra. Vidamaris Zayas y la Dra. María Santos, quienes me ofrecieron un apoyo incondicional más allá de sus quehaceres docentes. Por último y no menos importante, deseo agradecerles a mis compañeros de trabajo, la Facultad del Departamento de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, por haberme ofrecido su apoyo durante en este proceso. Sin lugar a dudas, me inculcaron el deseo de superación y en los momentos más difíciles me ofrecieron esa mano amiga que provee el soporte emocional necesario para seguir adelante. vii TABLA DE CONTENIDO LISTA DE APÉNDICES…………………………………………………………...……..x LISTA DE TABLAS………………………………………………………...…...……....xi CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN…………………………………………………...........1 CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA………...………………………………..7 La familia…………………………………………………………….……………7 Matrimonio, tipos de matrimonios y divorcio……………………………...........10 Convivencia y tipos de convivencia……………………………………………..16 Familia y funcionamiento familiar…………………………………..…………..24 La autoestima en las relaciones de parejas……………………………………....28 Tipo de relación de pareja y psicopatología. ………………………………........30 Tipos de pareja y su relación con las variables personalidad, funcionamiento familiar, comunicación y autoestima…………………………………..………...32 CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS…………….……………………...37 Hipótesis 1a y 1b……………………………………………………………...….37 Hipótesis 2a y 2b…………………………………………………………………38 CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA……………………………………………………...39 Datos sociodemográficos……………………………………………….………..39 Inventario de Funcionamiento Familiar…………………………………….........43 Índice de Autoestima………………..………………………………………..….45 Selección de la muestra………………………………………………………..…48 CAPÍTULO V: RESULTADOS…………………………………..…………………….53 viii Demografía de la población………….…………………………………………..55 Resultados para el Inventario de Funcionamiento Familiar…………………..…66 Resultados para el Índice de Autoestima………………………………………...67 Correlación entre el nivel de funcionamiento familiar y el estado civil………....68 Correlación entre el nivel de autoestima y el estado civil………………….........73 CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN.…………………………………………………………..76 Análisis de Hipótesis Alterna 1a…………………………………………………76 Análisis de Hipótesis Nula 2b……………………………………………………83 Limitaciones y recomendaciones………………………………………………...84 BIBLIOGRAFÍA...…………………………………………………………………........90 ix LISTA DE APÉNDICES A. Cuestionario de Datos Sociodemográficos…….……………………………….105 B. Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF).…………………………………107 C. Autorización para el uso del (IFF)……………………………………………...112 D. Índice de Autoestima (IAE)……………………………………………….…....114 E. Autorización para el uso del (IAE)…………………………………………......118 F. Autorización inicial de la Junta de Protección de Seres Humanos (IRB)……...119 G. Enmienda de la Junta de Protección de Seres Humanos (IRB)………………...121 H. Propaganda del estudio a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, y Myspace………..……………………………………………………………….122 I. Hoja Informativa ………………………………………………………….……124 J. Instrucciones Generales…………………………………………………….......125 K. Firma de Testigos del Sorteo…………………………………………………...126 L. Recibo para el ganador del sorteo………………………………………………127 x LISTA DE TABLAS 4.1: Tabla de conversión de puntuación bruta a puntuación tipificada, Rango Z a puntuación T…………………………………………………………………….……….45 5.1: (Prueba F) Dos muestras para varianzas. Comparación de la varianza de la muestra con las varianzas establecida por municipio según el censo de Puerto Rico en el 2010 2010………………………………………………………………………….57 5.2: ( Prueba T) Asumiendo diferentes varianzas entre la muestra y las proporciones establecidas por municipio de acuerdo al censo del 2010…………………………….…55 5.3: (V1), Edad……………………………………………………………..……….……55 5.4: (V4), Años en relación actual………………………………………………....…….57 5.5: (V5), Número de matrimonios previos (divorcios)….………………………………57 5.6: (V6), Número de convivencias previas……….…………………………………..…58 5.7: (V7), Número de hijos con la pareja actual………………………………….…..…58 5.8:(V8), Número de hijos con la pareja previas………………………………………..59 5.9: (V9), Nivel de educación (menor de grado 12, cuarto año de escuela superior y grado asociado)……………………..…………………………………………………...60 5.10: (V9), Nivel de educación (grado de bachillerato, grado de maestría y grado doctoral)..……………………………………………………………………….………..60 5.11: (V10), Situación Laboral…………………………………………………………..61 5.12: (V11), Ingreso anual entre $15,000.00 hasta $50,000.00…………………………62 5.13: (V11), Ingreso anual entre $51.0000 en adelante…………………………………62 5.14: (V12), Participantes que pagan pensión alimentaria por 1 o más niños…………...63 xi 5.15: (V12), Participantes que reciben pensión alimentaria por 1 o más niños……..…..64 5.16: (V13), Preferencia religiosa I; (Católicos, Evangélicos, Bautistas y Pentecostales)……………………………………………………………………..…..…64 5.17: (V13), Preferencia religiosa II; (Mormones, Mitas y otras preferencias no mencionadas)……………………………………………………………………………65 5.18: (V14), Frecuencia de visitas a servicios religiosos……………………………….66 5.19: Puntuaciones Promedio IFF (compromiso, bienestar, comunicación y aprecio)………………………………………………………………..…………………67 5.20: Puntuaciones Promedio IFF (tiempo juntos, estrés gran total y clasificación)…………………………………………………………………………..…67 5.21: Puntuaciones Promedio IAE. ……………………………………………………...68 5.22: Puntuaciones Spearman IFF Convivencia (componentes compromiso, bienestar, comunicación, y aprecio del IFF). ……………………………………………………...69 5.23: Puntuaciones Spearman IFF Convivencia (componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). ………………………………………………………………………………69 5.24: Puntuaciones Spearman IFF Matrimonio (componentes compromiso, bienestar, comunicación y aprecio del IFF). ………………………………………………….……71 5.25: Puntuaciones Spearman IFF Matrimonio (componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). ………………………………………………………………………….……71 5.26: Prueba F, (Varianzas Muestrales)…………………………………………….……72 5.27: Prueba t, (Dos-Muestras asumiendo varianzas similares)……………………........72 5.28: Puntuaciones Cramer IFF (Convivencia para los componentes compromiso, bienestar, comunicación, y aprecio). ………………………………………………...…..73 xii 5.29: Puntuaciones Cramer IFF (Matrimonio para los componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). …...………………………………………………………………..73 5.30: Prueba t: Dos-muestras asumiendo varianzas diferentes…………………………..74 5.31: Puntuaciones Spearman IAE Convivencia (gran total)……………………………75 5.32: Puntuaciones Speaman IAE Matrimonio (gran total)………………………..…….75 5.33: Puntuaciones V de Cramer –IAE Convivencia…………………………………….75 5.34: Puntuaciones V de Cramer- IAE Matrimomio……………………………………75 xiii CAPITULO I INTRODUCCIÓN La familia es la unidad social fundamental donde se obtiene el logro de las necesidades primarias de crecimiento y desarrollo del ser humano (Feldman, 1992). Tradicionalmente la familia se formaba a partir de la unión entre un hombre y una mujer a través del matrimonio (Blasini, 2001). Esta institución ha sido reconocida e incluida en el código civil de Puerto Rico como la institución fundamental del estado. Sin embargo, el Departamento de Salud de Puerto Rico (2005) ha reportado un exorbitante número de divorcios en los últimos 20 años adjudicados a los cambios sociales y culturales que han promovido este fenómeno. Reformas en las leyes de divorcio, actitudes más liberales sobre la expresión sexual, la mayor accesibilidad de métodos contraceptivos y el crecimiento del poder económico y político de las mujeres han aumentado las expectativas y requerimientos para el matrimonio más allá de la viabilidad económica y la procreación (Gurman & Messer, 2003). Estos cambios sociales a su vez han promulgado la proliferación de otras alternativas para el matrimonio como lo es la convivencia reconocida por el estado en el artículo 2 del proyecto 1778 del Senado de Puerto Rico del 2 noviembre de 2006 como uniones de hecho. Se han hecho varios estudios tratando de comparar las relaciones románticas entre el noviazgo, la convivencia y matrimonio. Las parejas que conviven difieren de los casados y los novios en una variedad de constructos, incluyendo calidad de relación, satisfacción familiar, funcionamiento familiar, autoestima y disolución de la relación (Brown, 2004; Brown & Booth, 1998; Kamopa Dusch, Cohan y Amato, 2003; Nock, 1995; Stanley, Kline y Markman 2004.,; Thompson y Colella, 1992). 1 El funcionamiento familiar es un balance entre la adaptabilidad familiar a las situaciones cotidianas, la cohesión de los integrantes y estilo de presentación o búsqueda de gratificación de los integrantes de la familia con personas dentro o fuera del núcleo familiar (Beavers y Hampson, 1993; Olson 2000). Contiene elementos como el nivel de compromiso, sensación de bienestar, nivel de comunicación, expresión de aprecio, cantidad y calidad de tiempo y destrezas en el manejo de conflictos y crisis (Stinnett, 1979). Para que exista un funcionamiento familiar adecuado es necesario que los integrantes de la familia sientan satisfacción en las interacciones y buenas estrategias de comunicación y solución de conflictos (Olson 2000). Por otra parte la autoestima es la forma positiva o negativa en el cual el individuo se ve a sí mismos (Gecas y Burke; Rosenburg, 1979). Según Satir (1968) los problemas maritales ocurren cuando uno de los individuos en la pareja o ambos presentan baja autoestima. Las estadísticas más recientes del Departamento de Salud (2005 y 2006) reflejan que cada día los puertorriqueños se casan menos y se divorcian más. Durante las décadas de 1976 al 1996 se reportaron un promedio de 34 mil matrimonios por año con un 40 por ciento de divorcios entre ellos. Estas cifras cambiaron dramáticamente para la década de 1996 al 2006, donde se reportó una disminución de aproximadamente 23 mil matrimonios por año, de los cuales de éstos, un 60 por ciento terminan en divorcio. Esto significa un aumento de 20 por ciento en el número de divorcios en los últimos 30 años. En el año 2005 se reportaron el mayor número de divorcios en los últimos 43 años para un 67 por ciento seguido por el año 2006 para un 64 por ciento. La cifra más baja de divorcio fue en el 1967 con un 27 por ciento reportado por lo que presenta un aumento total de 151 por ciento desde 1967 hasta 2005. 2 Según el Departamento de Salud (2005), el 97 por ciento de los causales de divorcio en Puerto Rico citados de mayor a menor según su incidencia son: (1) por consentimiento mutuo con un 45 por ciento; (2) separación por más de dos años con un 25 por ciento; (3) ruptura irreparable con un 18 por ciento y; (4) trato cruel con un 9 por ciento. El restante 3 por ciento se divide entre: (5) abandono por más de un año; (6) adulterio, convicto o delito grave, (7) embriaguez habitual o uso continuo de narcóticos y; (8) exequátur (reconocimiento o aceptación del estado de una sentencia de divorcio emitida en otro país o estado). Para Torres Degró (2009) citado por Bauzá en la edición 2 de enero de 2009 en el periódico Primera Hora, el indicador del cambio en los patrones de casamientos es el aumento dramático en el número de niños nacidos de madres que no están legalmente casadas en el país. La población está optando por otras uniones aunque eso no signifique que posteriormente se decida por un matrimonio convencional. De forma diametralmente opuesta, los nacimientos de niños de madres que manifestaron no estar casadas legalmente han ido aumentando desde 1995 de forma consistente. En el 1995, el 43 por ciento de los nacidos vivos reportados provenían de madres no casadas legalmente, y en 2006, la cifra aumentó a 58 por ciento. Según el artículo los datos sugieren que la familia en función del matrimonio ha ido disminuyendo con respecto a la procreación. Para la demógrafo Judith Rodríguez citado por Bauza (2009), la institución del matrimonio legal está en decadencia en Puerto Rico y el riesgo de que se divorcien los que están casados cada vez es mayor. Entre los factores para la reducción en los matrimonios durante los últimos años se encuentran: (1) el desbalance entre hombres y mujeres en edades casaderas por el déficit de hombres como resultado de las muertes 3 violentas a temprana edad; (2) la mujer está estudiando más por lo que la búsqueda de pareja, se le hace más difícil; (3) la liberación del sector mayormente masculino que hace pública su preferencia sexual con personas de su propio género; (4) la opción de convivencia para no perder las ayudas económicas que reciben muchas mujeres usualmente de mayor edad; (5) la idea de que es más fácil convivir porque cuando la relación se tiene que acabar no tienen que pasar por un proceso tedioso como lo es el divorcio. En los Estados Unidos más de la mitad de las parejas norteamericanas conviven juntos antes de casarse (Bumpass, Sweet y Cherlin 1991; Stanley, Kline y Markman., 2004) y sobre el 60 por ciento de los matrimonios en los comienzos de los 90’s convivieron antes de casarse (Bumpass & Lu, 2000). En el 2004, más de 4.6 millones de las familias fueron dirigidas por parejas heterosexuales que convivían sin casarse (U.S. Census Beureau 2004). Entre los resultados informados por el Departamento de Salud y servicios humanos de los Estados Unidos en el reporte de “Cohabitation, Marriage, Divorce and Remarriage in the United States” (2002), las parejas que conviven en general son más inestables que las parejas casadas. La probabilidad de que un matrimonio termine en separación durante los primeros cinco años son de un 20 por ciento, sin embargo, la probabilidad de que ocurra una separación en una unión de convivencia es de 49 por ciento. Después de 10 años, la probabilidad de que un matrimonio termine en separación es de 33 por ciento comparada con un 62 por ciento de las parejas que conviven. Segun Kreimer (2009) para el año 2007, uno de los miembros de la mitad de las parejas en convivencia (48 por ciento) estuvo casado previamente. Casi la mitad de las 4 mujeres que conviven (47 por ciento) son menores de 30 años versus los hombres que conviven que constituyen un 40 por ciento. Aunque la investigación al estudio de la satisfacción y la calidad marital se ha abordado desde los principios del siglo pasado, actualmente la investigación continúa en busca de comprender la relación del matrimonio desde diversas ópticas de las ciencias sociales y más recientemente desde las ciencias naturales (Arnette, 1997). Si comparamos los estudios realizados en los Estados Unidos y Puerto Rico podemos observar que hay una marcada diferencia en los estudios que tratan la satisfacción de pareja y la calidad marital, además de que en Puerto Rico son menos frecuentes. Tampoco se han realizado estudios donde se relacione estas variables entre los distintos tipos de relación de pareja (Muñoz, 1977; Sierra, 1984; Volgamore, 1984 y Castro 2003) según citado por Carrillo Pérez (2000). Es necesario aclarar que para efectos de la literatura puertorriqueña, autores como Torres-Zaya (1981), García (1994), Blasini (2001), Lopez-Cruz (2005) entre otros, han reconocido a las parejas homosexuales como sistemas de familia no tradicional. Sin embargo, debido a que El Código Civil de Puerto Rico no reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, no se considerará esta población para efectos de esta investigación. Teniendo en consideración toda esta información las preguntas que se formulan para esta investigación son: ¿Existirá alguna diferencia significativa entre el funcionamiento familiar de las parejas heterosexuales puertorriqueñas casadas al compararlas con las parejas heterosexuales que conviven? ¿Afectará el estado civil a la autoestima de los individuos que componen la pareja? Las respuestas a estas preguntas 5 pueden aportar valiosa información a las distintas escuelas teóricas que ofrecen terapia psicológica a las parejas puertorriqueñas. Facilitan la identificación del tipo de conflicto clasificándolos según los seis elementos esenciales del Funcionamiento Familiar propuesto por Stinnet (1979). También se pueden clasificar según los sistemas de creencias y factores de vivencias previas. En los conflictos originados por problemas en el sistema de creencias el espectro cubre desde problemas de autoestima hasta problemas en el manejo de las transiciones del ciclo de vida (Satir, 1968). Por otra parte en los conflictos por factores vivenciales el espectro cubre desde el desplazamiento inconsciente hacia la pareja por conflictos con la familia de origen hasta la inhibición de las necesidades del adulto por miedo al abandono y la soledad (Carr. 2000). Esta información puede ayudar a establecer una orientación al tratamiento apropiado en la terapia de conflictos de pareja teniendo en consideración el tipo de unión establecido y el origen del conflicto. 6 CAPITULO II REVISIÓN DE LITERATURA En el siguiente capítulo se pretende presentar las definiciones de los principales conceptos utilizados en este trabajo de investigación. Dichas definiciones y conceptos se presentan y sustentan a través de la revisión de literatura realizada para la investigación. Como el estudio es sobre el funcionamiento familiar y la autoestima, es importante comenzar definiendo el concepto de familia y como fue utilizado en esta investigación La Familia La perspectiva evolucionista traza el origen de la familia como institución social hasta las sociedades de primates (López-Cruz, 2005). En el orden de los primates, el ser humano está más cerca del antropoide, en términos del desarrollo y le evolución de la corteza cerebral. Ciertas características que los humanos comparten con los primates son necesarias para que se desarrollara lo que hoy conocemos como familia. Una de ellas es que los recién nacidos nacen muy indefensos por lo cual requieren cuidado por un largo periodo de tiempo antes de poder valerse por sí mismo (Gough, 1977; Tannahill, 1983). Esta prolongada dependencia se acentúa más en el ser humano como resultado directo del bipedalismo que conllevó una reducción de la cavidad pélvica femenina, así como del canal vaginal, debido a la posición erguida que los caracteriza. La criatura humana nace más dependiente que otras especies y su periodo de niñez, es mucho más largo en comparación con y otras especies, por ende, la exigencia de un cuidado prolongado propicia el establecimiento de un fuerte vínculo entre la madres y sus hijos(as). 7 Para que la sociedades puedan cubrir con las necesidades básicas universales de supervivencia se han visto involucrada en la búsqueda de alternativas al problema económico, esto es, las decisiones en torno a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (López-Cruz, 2005). Existe una estrecha relación entre todas las instituciones, las cuales son responsables del funcionamiento del sistema social. La economía y la familia están íntimamente relacionadas; por ejemplo, cada estilo de producción económica a través de la historia, se caracteriza por un estilo de familia en particular: recolección caza e industrialización se relacionan a una familia nuclear, mientras que la horticultura y la agricultura se atribuyen a familias extendidas (LópezCruz, 2005). El proceso de selección del conyugue comenzó a obtener gran importancia durante las primeras sociedades de colectores y cazadores para maximizar las redes de alianzas económicas y políticas con otros grupos. Esto lo lograban estableciendo reglas y normas que regulaban las uniones entre hombre y mujer dando comienzo con la institución del matrimonio, es decir, que las relaciones de convivencia dieron lugar al desarrollo del matrimonio como institución (López-Cruz, 2005). Las relaciones de parejas ya sean por matrimonio o por convivencia por lo general constituyen el primer paso a la formación de una familia (Olson 2000). En la literatura puertorriqueña Torres Zayas (1981) en su compendio de artículos Holocausto, nos menciona que “la familia nuclear es aquella donde se encuentran conviviendo dos generaciones: padre-madre e hijos; o una variante de sólo dos de ellos en una vivienda donde satisfacen las funciones generales primarias que incluyen funciones reproductivas, socializantes, económicas, de servicio, dependencia, reciprocidad, respaldo afectivo y 8 seguridad”. Sin embargo para García (1994) se acerca más a la familia puertorriqueña de hoy el modelo de familia extendida, donde conviven tres generaciones inmediatas en la misma vivienda o cerca en la misma comunidad; Dos de ellas de procreación y la otra de origen, esto respondiendo mayormente a razones económicas y de convivencia. Indica que debe darse espacio en la nueva definición a las variantes modernas de la familia, que incluyen la familia tradicional, la madre o padre soltero, la de relaciones consensuales, parejas homosexuales y/o comunas ya que son alternativas de convivencia social al tipo de familia tradicional. Por otra parte Blasini (2001) establece que a pesar de que en Puerto Rico se observan las características patriarcales de la familia nuclear y extendida, las formas de familia del 2000 se extienden a madres y padres solteros viviendo con sus hijos o con sus padres; parejas en convivencia, mujeres jefas de familia; matrimonios o uniones sin hijos, parejas homosexuales y lesbianas con o sin hijos, familias de carreras duales; hombres y mujeres viudos y divorciados que al no casarse e independizarse de sus familias biológicas viven solos; viudas o divorciadas viviendo solas; relaciones en sociedades domésticas; lazos de apoyo económico y social entre personas no emparentadas biológicamente y posiblemente muchas otras formas adicionales. A pesar de los cambios en la estructura familiar, la función primordial de la familia continúa siendo el intercambio mutuo entre los miembros de la familia para alcanzar las necesidades físicas y emocionales entre ellos (Gurman y Messer, 2003). 9 Matrimonio, tipos de matrimonios y divorcio Debido a que las estadísticas del Departamento de Salud proveen información contundente del número de matrimonios y divorcios establecidos por el estado, se comenzará definiendo el matrimonio como primera variable. El matrimonio comúnmente es definido como la unión de hombre y mujer que combina interdependencia económica y sexual (Levinger y Huston 1990). También se define como principal campo de experiencias del ser humano donde existe un balance entre las dinámicas interpersonales y ambientales (Carr. 2000). Para Bradbury Finchman y Beach (2000) el matrimonio es una entidad donde se cubre las necesidades físicas, económicas y afectivas de los individuos que componen la pareja. En el artículo 68 de Código Civil de Puerto Rico (1930) define al matrimonio como: “Una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la Ley les impone. Será válido solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo a las prescripciones de aquélla, y sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, en los casos expresamente previstos en este título. Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras jurisdicciones, no será válido ni reconocido en derecho en Puerto Rico”. (Enmendada en el 1999, ley 94). Fundamentalmente, el estudio del matrimonio adquiere pertinencia debido a que representa para el ser humano el establecimiento de las relaciones interpersonales. Para Horowitz y Raskin (1998) las relaciones interpersonales proveen felicidad, alargan la vida, disminuye la manifestación de enfermedades mentales y físicas y disminuye los niveles de abuso de alcohol y drogas. Para Levinger y Huston (1990), las relaciones interpersonales dentro del matrimonio sugieren fuertes lazos sociales en comparación con otros tipos de relaciones interpersonales. De acuerdo a Levinger y Huston (1990), una 10 relación matrimonial se percibe más íntima, mas conductualmente afectiva, más interdependiente, más intensa y más cooperativa. Scanzoni (1980) propuso tres tipos de matrimonios contemporáneos: (1) parejas como iguales; (2) parejas como “senior-júnior” y; (3) parejas con patrones de cabecera y complemento (“Head-complement”). Estos tipos de matrimonios contemporáneos representan relaciones maritales desde una relación de iguales hasta formas tradicionales de relacionarse el uno con el otro. El tipo de parejas como iguales representa el tipo más moderno de relacionarse mientras el de “señor-junior” y el de cabecera complemento reflejan relaciones maritales más convencionales. Estos patrones sugieren una variabilidad de estilos de convivencia dentro del matrimonio que la pareja puede adoptar. En el patrón de compañero igual, la pareja es simétricamente responsable de la provisión económica del hogar por lo que ambos son proveedores (Scanzoni, 1980). En este patrón ambos estarán involucrados en trabajos y carreras en los cuales tendrán demandas de empleo mientras asumen la responsabilidad de mantener la economía del hogar. Es crítico a la definición del patrón pareja como iguales entender que las mujeres empleadas se ven así mismas como proveedoras en igual proporción que el hombre y su labor provee las mismas consecuencias a la situación financiera de la familia (Scanzoni, 1980). Las mujeres en este patrón asumen una obligación financiera como co-proveedoras aunque el ingreso de ambos no sea igual. Este patrón corresponde de forma más cercana al tipo simétrico propuesto por Johnson, Huston, Gaines y Levinger (1992) en el que ambos esposos tienen la misma responsabilidad financiera, el poder es más equitativo y dividido, y los roles por genero son menos rigurosos. Presuntamente este tipo de matrimonio sería más receptivo a las 11 preferencias individuales por lo que se sugiere que promueve más la satisfacción marital (Johnson et al. 1992). El tipo de “senior- júnior” establece la visión de que el empleo de las esposas es de menor importancia que el de los esposos. Dado a esto las mujeres atribuyen mayor responsabilidad y consecuencia en el empleo de los esposos para la situación económica de la familia que los suyos. Aunque las mujeres en este patrón estén empleadas a tiempo completo, no visualizan su empleo tan sobresaliente como el de sus esposos. Según Scanzoni (1980) las mujeres en este tipo de patrón están menos comprometidas con el empleo que las mujeres en el patrón de iguales. Debido a que los trabajos a tiempo parcial están vinculados con menos compromiso laboral, se espera encontrar más mujeres empleadas a tiempo parcial en este tipo de matrimonio (Scanzoni, 1980). En parejas con patrones de cabecera y complemento (“Head-complement”) donde, la relación entre los esposos consiste en que el marido tiene la completa responsabilidad financiera del hogar y la esposa no está empleada es la forma más tradicional de las relaciones maritales. En este patrón de las relaciones maritales la mujer se dedica a las labores domésticas a tiempo completo. Según Johnson et al., (1992) este patrón resulta ser el de menor preferencia para las respuestas individuales ya que las tareas se dividen de forma desigual. Por otra parte Olson, (1993) describe siete tipos de matrimonio. Tres de estos los describe como matrimonios felices, unidos por las variables de personalidad, compatibilidad y comunicación. Los otros cuatro tipos de matrimonio varían entre elementos externos como el ocio, actitudes religiosas, manejo financiero y manejo de niños. Los tipos de matrimonio descritos por Olson (1993) son: (1) matrimonios 12 desvitalizados, (2) matrimonios conflictivos, (3) matrimonios enfocadas en el aspecto financiero (4) matrimonios tradicionales, (5) matrimonios balanceados (6) matrimonios armoniosos y (7) matrimonios vitalizados. A continuación se ofrecerá una descripción de estos tipos de matrimonio según Olson (1993). Los matrimonios desvitalizados constituyen un 40 por ciento de los matrimonios en los Estados Unidos. Estos matrimonios se caracterizan por la presencia de una penetrante infelicidad en todas las dimensiones del matrimonio y considerable inestabilidad. Ambos individuos en la pareja han considerado el divorcio. Son críticos de la personalidad de otro. El matrimonio es estrictamente utilitarista. Tienden a ser jóvenes, el matrimonio se mantiene por poco tiempo y tienden a tener menores salarios al compararlo con otros matrimonios. Muchos provienen de familias de padres divorciados y muchos ya han tenido divorcios previos. Se mantienen juntos por ausencia de alternativas. Los matrimonios de conflictivo constituyen un 14 por ciento de las parejas casadas. En este tipo de matrimonio la pareja se encuentran insatisfechas en muchas facetas de la relación como asuntos de la personalidad, comunicación, solución de conflicto y sexualidad. El foco de la satisfacción lo obtienen a través de experiencias externas como el ocio, los hijos y la religión. Un gran porcentaje de los individuos que forman estas parejas han considerado el divorcio. Los matrimonios enfocados en el aspecto financiero constituyen un 11 por ciento de los matrimonios. En este tipo de matrimonio por lo general la pareja presenta infelicidad por problemas de comunicación y por la forma en que resuelven los conflictos. Se sienten insatisfechos con las características personales del compañero y 13 pueden presentar amargos ataques personales. Sus careras tienen prioridad sobre su relación, sin embargo, la recompense financiera los mantienen juntos. Muchos han considerado el divorcio. Los matrimonios tradicionales constituyen el 10 por ciento de los matrimonios. En este tipo de matrimonio los individuos que forman el matrimonio están moderadamente satisfechos con los elementos de la relación, sin embargo, las relaciones sexuales y la forma en que se comunican son fuentes de aflicción. No son tan críticos como los primeros tres tipos de matrimonios. Su fortaleza radica en la satisfacción de la vida religiosa y buenas interacciones con la familia extendida y las amistades. Los matrimonios son relativamente estables. Este tipo de matrimonio tiende a ser duradero según el autor. Los matrimonios vitalizado constituyen un 9 por ciento de los matrimonios. Los individuos están altamente satisfechos con casi todas las dimensiones de su relación y se llevan muy bien. Están personalmente integrados, tienen fuertes recursos emocionales y concuerdan en la mayoría de las áreas de comunicación. Desarrollan dificultades pero las resuelven adecuadamente. Por lo general tienden a estar mejor económicamente que los demás tipos de matrimonio. Tienden a estar en un único matrimonio y provienen de familias poco conflictivas. Los matrimonios balanceados constituyen el 8 por ciento de los matrimonios. En este tipo de matrimonio los individuos tienden a estar moderadamente satisfechos con la mayoría de las áreas de la relación. Según Olson (1993) tienen fortalezas en estrategias de comunicación y solución de problemas y su mayor problema es en el manejo financiero. Tienen mejores negociaciones en las áreas de ocio, cuido de niños y 14 sexualidad. Le dan un alto valor a la familia nuclear. Aun así una cuarta parte han considerado el divorcio. Los matrimonios armoniosos constituyen el 8 por ciento de los matrimonios. Los individuos están altamente satisfechos el uno con el otro, la expresión de afecto y la vida sexual. Sin embargo tienden a ser egocentristas, viendo a los niños como una carga y la crianza como motivo de aflicción. Esto puede deberse a que cuando se desarrolla un problema familiar se manifiestan en los niños. Las relaciones matrimoniales se han relacionado también con características de la personalidad. Según Nemecheck y Olson (1999) existen asociaciones entre la similitud de los rasgos de personalidad y el grado de satisfacción en la relación de parejas casadas. Cuando la pareja presenta similitud en la prueba de personalidad “NEO PersonalityRevised (NEO-PI-R)” el matrimonio presenta mejor ajuste familiar. Se encontró que la similitud en el factor de amenidad (“agreableness”), facilita a los hombres a establecer los ajustes necesarios ante las demandas de la vida cotidiana. La similitud en neurotísmo (“neurotism”) se relaciona a mejor ajuste familiar en mujeres que en hombres. Similitud en apertura hacia los sentimientos, una subescala dentro de la escala de apertura a la experiencia (“openness to experience”) se relaciona a mejor ajuste en mujeres. Sin embargo similitudes en extraversión (“extraversión”) y en apertura a la experiencia no se relacionaron al ajuste marital para hombres o mujeres. Con respecto a la pérdida o disolución de una relación, se encontró sintomatología depresiva, tanto para las personas con creencias sobre la permanencia del matrimonio, como en las personas con menos grado de creencia en la permanencia del matrimonio (Simon & Marcussen, 1999). Muchas parejas hoy día espera que el matrimonio sea la 15 fuente primaria de intimidad, soporte y compañerismo y que facilite el contexto para el crecimiento personal. Al mismo tiempo los límites del enlace de pareja humana están claros y la transformación de las expectativas ha provocado que la muerte y el divorcio sean las dos causas principales de la terminación del matrimonio. Dado a estos cambios en las expectativas también se afecta la permanencia del matrimonio. Ya sea por el divorcio en sí o por los conflictos crónicos en el matrimonio, el rompimiento de las relaciones maritales produce una enorme aflicción a los individuos (Pinsof, 2002). Los conflictos maritales recurrentes están asociados a un sin número de problemas variados que afectan tanto a los adultos como a los niños productos de la relación. El divorcio y los problemas maritales son de las condiciones más estresantes por las cuales atraviesan los seres humanos (Bloom, Asher, y White, 1978). Las parejas que enfrentan matrimonios conflictivos tienen mayor probabilidad de sufrir de estrés, depresión, ideaciones suicidas, abuso de sustancia, problemas fisiológicos agudos y crónicos (condiciones inmunológicos y alta presión) y conductas de alto riesgo como susceptibilidad a enfermedades de transmisión sexual y accidentes (Burman y Margolín, 1992). Convivencia y tipos de convivencia Según Rindfuss y VandelHeuvel (1990); Macklin, (1978); Heuveline, y Timberlake (2004); y Kiernan ,2001) la convivencia es el establecimiento de una relación de pareja con el fin de establecer una familia sin el vínculo matrimonial. Otros términos utilizados para identificar este tipo de relación son uniones consensuales y uniones de Hecho. En el artículo 2 del proyecto 1778 del Senado de Puerto Rico del 2 de 16 noviembre de 2006, se define la unión de hecho como “dos personas, que sin estar casados entre sí, conviven como pareja afectiva de manera voluntaria, estable, pública y continua durante un plazo mínimo de 3 años. Para que la unión de hecho tenga plena validez y eficacia los convivientes tienen que tener capacidad legal suficiente para constituirla.” Sin embargo, a pesar de estas definiciones concretas expertos en familia se debaten la interpretación de la convivencia como preludio hacia el matrimonio, es decir, una simple inversión en el tiempo de los eventos (casarse y convivir) o como una alternativa hacia el matrimonio, es decir, una decisión de no casarse (Heuveline y Timberlake, 2004). De hecho, Rindfuss y VandelHeuvel (1990) encontraron que las parejas que convivían en los Estados Unidos exhibían muchas de las características de comportamiento que las parejas de novios que no convivían sugiriendo que la convivencia era una alternativa para la soltería en vez del matrimonio. Para Macklin, (1978) un sin número de factores han contribuido para crear una atmósfera conducente al cambio a las relaciones de convivencia en sustitución del matrimonio en los Estados Unidos. El cambio hacia la aceptación de la convivencia puede ser visto como una evolución lenta en los patrones de valores y conductas sexuales que comenzaron a principios del siglo XX con el crecimiento de la urbanización y su efecto en la privacidad y el anonimato y los cambios hacia las actitudes referentes a la libertad para las mujeres. Esta evolución se puede trazar desde el principio del 1920 donde se comenzó a presentar un aumento en la aceptación sexual en las relaciones amorosas. Para Macklin (1978) el final de la década de los 60’s, las relaciones sexuales entre estudiantes universitarios se habían convertido en una práctica común. La 17 extensión de estas prácticas condujo a que muchos estudiantes que disfrutaban estar juntos comenzaran a dormir juntos con más frecuencia. Según Macklin (1978) el aumento en la aceptación de prácticas sexuales fuera del matrimonio y la utilización del sexo como expresión de afecto en vez de acto para la procreación, hizo más fácil incurrir en estas prácticas. Se han establecido varias teorías para intentar explicar los tipos de convivencia. López-Cruz, (2005) aplicó la teoría de convivencia de Macklin, (1978) en su libro “La Familia, un Enfoque Interdisciplinario” (1ra Edición), para describir las uniones consensuales en Puerto Rico. En su teoría Macklin (1978) propone cinco (5) razones por las cuales las parejas establecen este tipo de relación: (1) convivencia temporera casual (incluyendo contrato de convivencia), donde dos personas comparten la misma vivienda porque es conveniente para ambos; (2) noviazgo-compromiso de tipo afectivo donde las parejas se mantienen juntas porque disfrutan el estar juntos el uno con el otro y continuarán juntos hasta que ambos deseen; (3) proceso de evaluación hacia el matrimonio, donde la pareja se encuentra en el proceso de evaluar la relación antes de tomar la decisión de establecer el compromiso; (4) la alternativa temporera hacia el matrimonio, donde la pareja conviven juntos, en espera del momento más conveniente para el matrimonio, (puede ser ocasionado por problemas económicos o por situaciones legales); y (5) la alternativa permanente al matrimonio, donde la pareja convive en una relación de larga duración similar al matrimonio, pero sin la reglamentación y sanciones legales y religiosas. Otros investigadores (e.g, Manning, 1993; Smock, 2000 y; Raley, 2001) enfatizan en las diferencias en el área de reproducción. Integran la idea del efecto del embarazo en 18 el futuro de la relación, especialmente en el tipo de convivencia ya que las parejas que conviven toman el embarazo como un motivo para establecer el compromiso del matrimonio. Kiernan (2001) por su parte, introdujo la idea de que es difícil distinguir diferencias entre las parejas que convivían y las parejas casados que tenían hijos, el cual permite ver la convivencia como una alternativa hacia el matrimonio. Integrando las distinciones críticas mencionadas anteriormente, Heuveline, y Timberlake (2004), describieron seis formas típicas de convivencia englobadas en tres ideas principales; (a) vivir juntos, (b) tener hijos juntos y (c) mantenerse juntos. Las 6 ideas de convivencia son: (1) los marginales es cuando la opción de la convivencia es considerada por pocas personas debido a la penalización del estado hacia esta práctica; (2) preludio hacia el matrimonio, donde al igual que el tercer tipo de relación descrita por Macklin,(1978), la pareja se encuentra en el proceso de evaluar la relación antes de tomar la decisión de establecer el compromiso; (3) etapa hacia el proceso de matrimonio, donde se considera la convivencia como una fase del matrimonio donde la pareja decide tener hijos pero no se encuentran seguros del orden entre la procreación y el compromiso del matrimonio; (4) la idea de la convivencia como una forma para posponer la formación de una familia durante el noviazgo y mantenerse solteros; (5) corresponde a la decisión de convivir en vez de casarse, al igual que el quinto tipo de relación descrita por Macklin (1978), la pareja convive en una relación de larga duración similar al matrimonio por decisión propia; y (6) diferencias de distinción, donde siguiendo los postulados de Kiernan (2001), a pesar de que se parece a la alternativa para el matrimonio, las parejas no están dirigidos hacia la alternativa del matrimonio por sus propias actitudes, sino más 19 bien por la aceptabilidad general de la convivencia y el soporte institucional de los padres y familiares que esencialmente ignoran el estatus marital. La religión es también una variable importante en el desarrollo de relaciones de convivencia. Según se han encontrado en otros estudios en conductas sexuales la variable de diferencia más significativa es la religiosidad de los individuos. Aquellos que conviven presentan menores afiliaciones religiosas a las denominaciones religiosas establecidas. También presentan menor incidencia de asistencia a las iglesias. (Macklin, 1978; Carrillo Pérez 2000, Stanley et al., 2006). Otra de las variables más estudiadas dentro de la convivencia en la literatura es el compromiso. Este interés tiene su raíz en la presunción de que es necesario un grado de compromiso para mantener cualquier relación interpersonal. Las relaciones y la creencia popular es que la convivencia carece del grado de compromiso suficiente para lograr el éxito del mismo (Macklin, 1978; Stanley et al., 2006,). Los investigadores han encontrado dos componentes esenciales en el grado de compromiso: (1) compromiso personal que es igual al grado de dedicación de los individuos para continuar la relación a nivel personal; y (2) compromiso conductual que es provocado por las consecuencias de haber convivido con un individuo por mucho tiempo lo que lo hace más probable que lo continúe haciendo por la costumbre (especialmente el grado en el cual otras personas que conozcan de la relación, desaprueben el rompimiento de la misma y los cambios que habrían que hacerse en la vida del individuo al terminar la relación) (Bud,1976; Johnson, 1973) en Macklin 1978). Debido a que la convivencia es un estilo de vida innovador y las actitudes de los que conviven tienden hacer relativamente más liberal, se asume que las relaciones de las 20 parejas que conviven sería de naturaleza andrógena y la división de tareas menos sexistas que en las parejas de matrimonio tradicional (Macklin, 1978). Muchos estudios indican que los individuos que conviven tienden a imitar las tendencias sociales que los rodean en cuanto a sus roles por género según su edad. Las parejas de hoy día que conviven tienden a ser más igualitarios que las de antes pero no menos igualitarios que las parejas casadas. Los años de socialización para descifrar los roles sociales y la negociación y acomodación para la adaptación hacia los mismos, han servido de refuerzo para mantener modos de conducta más tradicionales, aun cuando en la superficie parecen ser relaciones no tradicionales (Macklin, 1978; Stanley et al., 2006). En cuanto a la exclusividad muchos han predicho que las parejas que conviven serían menos monógamas en sus relaciones que las parejas convencionales de la misma edad, pero nuevamente no existe información que comprueba esta noción. Mientras que filosóficamente las parejas que conviven están más abiertos a ideas menos tradicionales en sus relaciones actúan como todos los demás (Macklin, 1978). Por ejemplo, según Montgomery (1977) citado por Macklin (1978) en un estudio de 31 parejas que convivían encontró que la mayoría de los encuestados creían que debe de haber libertad sexual dentro de la pareja pero sin embargo, restringían su actividad sexual como evidencia al compromiso dentro de la relación. Uniones de convivencia en Latinoamérica. Debido a la relación política y económica de Puerto Rico con los Estado Unidos se ha hecho hasta el momento una comparación de la literatura puertorriqueña con la literatura estadounidense. Sin embargo, teniendo en consideración que Puerto Rico es un 21 país latinoamericano es adecuado describir las relaciones de convivencia en otros países de Latinoamérica. En las naciones desarrolladas, la convivencia es usualmente representada como un signo de la emancipación de las mujeres y como una debilidad en la normativa imperativa de que la institucionalización del matrimonio es más importante que el énfasis en la calidad de la relación de por sí (Castro Martin, 2002). Según Castro Martin (2002), en muchas sociedades de Latino América las tradiciones históricas y las consideraciones prácticas en vez de la deliberación del rechazo por el estado y la interferencia de la iglesia, puede ser la base de las uniones de convivencia o uniones informales. Las uniones de convivencia también son concurrentes en países de Latino América y del Caribe. Los datos indican que las uniones informales están particularmente dispersas en el Caribe (Catasus Cervera, 1992) y algunas regiones de América Central (Castro Martin, 1999). De hecho en la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, las uniones de convivencia superan a las uniones de matrimonio. En niveles más bajos de uniones informales, pero aún considerados altos, se encuentra Cuba, Guatemala, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela con un 25 a 50 por ciento. En el otro lado del espectro en Costa Rica, Méjico, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, prevalecen uniones informales por debajo del 25 por ciento. Contrario a muchos países desarrollados donde la convivencia surge en los sectores urbanos y educados de la sociedad, las uniones de convivencia en Latino América prevalecen más entre los estratos sociales menos aventajados, sugiriendo que los gastos económicos son un factor determinante en la elección hacia el matrimonio. El 22 matrimonio formal, especialmente el matrimonio religioso, es más deseado por los beneficios de seguridad que provee a las mujeres y niños (Castro Martin, 2002). Sin embargo, las uniones de convivencia son más sencillas de iniciar y son menos costosas (Greene, 1992). Las uniones de convivencia no son una categoría homogénea, sino que comprende una gran variedad de situaciones de pareja (De Vos, 1999). Estas situaciones implican desde el reemplazo a la soledad (Jelin, 1992), una estrategia utilizadas por muchas mujeres para poder confrontar el hecho de ser madres solteras, un preludio para resolver problemas económicos y dificultades restrictivas económicas y legales como: (1) la espera de un divorcio; (2) un marco para establecer una relación secundaria entre personas que ya están casados; y (3) un reemplazo de larga duración para el matrimonio (Quilodrand, 1999). En algunos países surge una relación de convivencia que se asemeja al patrón observado en sociedades más desarrolladas entre las mujeres más educadas donde sienten más independencia para escoger el tipo de relación (Parrado y Tienda, 1999). Sin embargo, la mayor parte de la uniones de convivencia corresponden al tipo tradicional y pueden ser mejor caracterizadas como un substituto al matrimonio formal entre los estratos sociales de baja educación y pobre economía. Estudios demográficos de los tipos de uniones en Latino América y el Caribe tradicionalmente se enfocan en el impacto en la fertilidad (Stycos, 1968; Henriques, 1982; Burch, 1983; Ebanks y Loaiza, 1989; Glaser, 1994; Rosero-Bixbx, 1996) según citados por Castro Martin (2002). Se han postulados dos hipótesis en la literatura con respecto a esta variable. Debido a los altos niveles de fracasos en las relaciones de convivencia, las mujeres que participan en este tipo de uniones, pueden pasar largos 23 periodos de tiempo sin pareja por lo que presentan una disminución en la exposición a embarazos y por ende una reducción en la fertilidad (Osaka, Yaukey y Chevran, 1977). Por otra parte, la inestabilidad en las relaciones de convivencia puede servir como incremento para la fertilidad. A mayor número de rupturas en las uniones informales, mayor será el número de parejas que tendrán las mujeres durante su vida reproductiva. Debido a que los niños son visualizados como una fuente importante para crear un enlace fuerte en las relaciones de convivencia, las mujeres pueden desear tener al menos un hijo con cada compañero. Las múltiples parejas pueden tener de esta forma un efecto positivo en la fertilidad durante el transcurso de la vida (Lightburn y Singh, 1982). También debido a que las uniones de convivencia prevalecen más en mujeres con desventajas educativas y económicas, es posible que estos factores socioeconómicos, independientemente el tipo de unión, pueda contar con la mayoría de las diferencias en la fertilidad (Trovato y Taylor, 1980; Henriques, 1982). Funcionamiento Familiar Minuchin (1982) señala que cada vez se ha ido dando más importancia a la calidad de las relaciones familiares como determinantes en el desarrollo saludable del individuo tanto físico como psicológico. Cuando dos personas se casan tienen que aprender a acomodarse uno al otro; cada transición sucesiva dentro del ciclo de vida requiere modificaciones adicionales a la estructura familiar. Según Stinnett (1979) el funcionamiento familiar se define como aquellos patrones o formas de relacionarse que las familias establecen y que las distinguen unas de otras. Stinett (1979) desarrolló un modelo de fortalezas familiares para la Universidad de 24 Nebrasca-Lincoln donde se estipulan 6 componente básicos para un buen funcionamiento familiar: (1) el nivel de compromiso; (2) sensación de bienestar; (3) nivel de comunicación; (4) expresión de aprecio; (5) cantidad y calidad de tiempo juntos; y (6) destrezas en el manejo de conflictos y crisis. Para Stinnet y De Frain (1979) el compromiso se refiere a una promesa de tiempo y energía con la familia para que sus miembros logren el máximo de desarrollo dentro de ella. Bienestar es la creencia en lo positivo de las interacciones humanas, lo cual se traduce en términos de confianza con el prójimo y capacidad de dar y recibir amor. Comunicación efectiva por otro lado se caracteriza por canales abiertos y claros entre el que habla y el que escucha; comunicándose directamente y utilizando un comportamiento consistente, tanto el lenguaje verbal como no verbal. El aprecio es el resultado de las interacciones del compromiso, bienestar y comunicación efectiva, permitiendo el poder reconocer los aspectos positivos de los demás y poderlos expresar. La dimensión de tiempo juntos se refiere, tanto a la cantidad como a la calidad del tiempo que la familia comparte en actividades sociales y recreativas. Este compartir ofrece un sentido de identidad necesario para el buen funcionamiento de sus miembros. Por último, destrezas en el manejo de conflicto y crisis se refiere a las destrezas que posee la familia para enfrentar situaciones adversas. Esto es algo que se desarrolla cuando se está capacitado en las fortalezas antes mencionadas. Investigadores en familia han desarrollado esquemas de clasificación para describir el funcionamiento desde saludables/adaptativos hasta muy disfuncionales/extremamente disfuncionales, considerando las dimensiones de cohesión, cambio y comunicación (Beavers & Hampson, 1993; Olson, 2000). Las familias 25 severamente disfuncionales tienden a ser inflexibles; no pueden hacer cambios para ajustarse a las demandas situacionales o ambientales y a los cambios en el desarrollo. Tienden a ser indiferenciadas, mantienen pobres fronteras y no pueden proveer un ambiente conductivo al desarrollo saludable de cada uno de los individuos y el establecimiento de relaciones de confianza. Estas familias tienen una pobre estructura, impedimentos en la comunicación (e.g., comunicaciones inconsistentes), dificultades con el proceso de solución de problemas y negociaciones y una calidad afectiva negativa penetrante con mínima expresión de interés y calidez. Existe heterogeneidad en la expresión de la patología familiar dependiendo de la caracterización de las dimensiones de cohesión, adaptabilidad, y estilos de comunicación (Beavers & Hampson, 1993; Olson, 2000). Por otra parte Olson (2000) desarrolló un modelo circunflejo del funcionamiento familiar, describiendo el nivel de adaptabilidad familiar y cohesión. Describe la adaptabilidad familiar como un continuo de funcionamiento familiar que dependerá de la flexibilidad y la habilidad que tenga la familia para establecer cambios en su estructura de poder, relación de roles y reglas en demanda de cambios ambientales y situacionales. Una familia saludable es flexible y estructurada en su acercamiento hacia el cambio. La cohesión familiar también es una variable continua y se refiere al grado de unión afectiva y emocional entre sus miembros (separado vs. conectado). Un nivel adaptativo de cohesión es aquel en el cual los miembros de la familia, o están separados, o están conectados, en los extremos del continuo (desenganchado o enredado). El balance entre adaptabilidad y cohesión está asociado a un nivel de funcionamiento familiar óptimo y el desarrollo sano de los individuos que componen el grupo familiar, mientras que el 26 funcionamiento en los extremos de ambas dimensiones se asocia a disfuncionalidad familiar. Existen 4 tipos de familia que emergen de esta clasificación: (1)caóticamente desenganchados; (2) caóticamente enredados; (3) rígidamente desenganchados; y (4) rígidamente enredados. De acuerdo a Olson (2000) esos tipos de familia se describen de la siguiente forma: En las familias caóticamente desenganchadas los miembros se sienten desconectados los unos de los otros. Influencias externas no restringibles son permitidas, predominan las fronteras confusas y las interacciones familiares son impredecibles. Están marcadas por un liderato y una disciplina errática, negociaciones interminables y cambios dramáticos en roles y reglas. Similar a las familias caóticamente desenganchadas, los miembros de las familias rígidamente desenganchadas experimentan un sentido de desolación dentro de la familia estableciendo sus lazos primarios con personas fuera del núcleo familiar. Sin embargo, estas familias se caracterizan por tener un estilo de liderato autoritario, con reglas y directrices extremadamente rígidas, negociaciones limitadas y roles estereotipados. Las familias caóticamente enredadas están extremadamente conectadas o cercanas con altas demandas de fidelidad y poca tolerancia para la privacidad, separación o influencia externa. El sobre apego de esta familia prevalece en un ambiente familiar impredecible y volátil. Las familias rígidamente enredados legislan su intensa conexión o cercanía a través de reglas extremadamente estrictas, roles rígidos y un estilo de liderato autoritario. Otro esquema útil para caracterizar familias saludables y disfuncionales es el de Beavers y Hampson (1993), basado en estudios de investigación realizados en el 27 “Thimberlawn Psychiatric Reaserch Faundation” en Dallas. Estos clasifican el funcionamiento familiar según el nivel de adaptabilidad y estilo de presentación o búsqueda de gratificación indicando que las diferencias en estilo son relevantes a la disfunción familiar. La adaptabilidad familiar se define como la capacidad de la familia para efectuar cambios tolerando las diferencias individuales. Las familias con baja adaptabilidad son más vulnerables a la disfunción ya que son inflexibles, y manifiestan pobreza de fronteras y sistemas de comunicación. Estas familias pueden exhibir estilo de presentaciones centrífuga o centrípeta. Las familias centrifugas, similar a las familias desenganchadas, buscan gratificación en personas fuera de la familia, es decir, no confían en los propios miembros de la familia y experimentan demandas prematuras de separación. Las familias centrípetas buscan gratificación dentro de la familia, se les hace difícil la separación y la individualización y confían menos en la intervención de fuentes externas parecido a las familias enredadas. La autoestima en las relaciones de parejas Expertos en familia han encontrado diferencias en la autoestima de los individuos dentro de una relación según el estado civil (Brown, 2004; Brown & Booth, 1998; Kamopa Dusch, Cohan y Amato, 2003; Nock, 1995; Stanley et.al., 2004; Thompson y Colella, 1992). La autoestima es la forma positiva o negativa en el cual el individuo se ve a sí mismos (Gecas y Burke (1995); Rosenburg, 1979). Las experiencias de vida que son inconsistentes con el autoconcepto del individuo, puede reducir la autoestima y los sentimientos de competencia en el individuo (Thoits, 1995) y puede ser amenazante al punto de producir dolencias (Brown and McGill 1989). Contrario a éstas, experiencias 28 satisfactorias y exitosas pueden promover la autoestima, dominio de sí mismo y sobre todo satisfacción personal (Hoelter 1983; Thoits 1991). Para efectos de este estudio se dará énfasis al efecto de autoestima en la relación de pareja según la teoría de Terapia de Familia Conjunta de Virginia Satir (1968). Según Satir, las personas escogen parejas con dificultades y características similares. La salud psicológica individual requiere de la habilidad para aceptarse a sí mismo y aceptar a otros, apreciar nuestras propias necesidades y sentimientos, poseer la habilidad de comunicarse claramente y poseer la habilidad de aceptar desacuerdos con otros puntos de vista. Para Satir los problemas maritales ocurren cuando uno de los individuos en la pareja o ambos presentan baja autoestima, expectativas de vida irrealista y pérdida de confianza. Usualmente esta sintomatología se desarrolla en los individuos cuando las reglas para operar no llenan las necesidades para la supervivencia, crecimiento, y acercamiento a otros. Para Satir las parejas disfuncionales siguen reglas implícitas que limitan tanto el crecimiento individual como la intimidad didáctica. En su perspectiva de CrecimientoBienestar, Satir cree que es inherente en el individuo afanarse al crecimiento positivo para que de esa manera los síntomas se bloqueen en el proceso de pensamiento. Además Satir cree que todos poseemos el potencial y los recursos para el crecimiento personal y la culpa no es un concepto útil cuando se presentan dificultades en las relaciones debido a que la salud de la relación de pareja es una responsabilidad compartida. En el modelo de Satir, se ofrece primacía al funcionamiento y experimentación tanto del individuo solo como del individuo en el contexto la relación. Los Roles estrechos que las personas asumen dentro de la relación (víctima, aplacador, desafiante y 29 rescatador) y las posiciones de comunicación disfuncionales que exhiben (acusador – arrogante [tener siempre la razón], aplacador [auto depreciación y pasivo], irrelevante [aparenta no seguir patrones centrales en la relación], y súper-razonablemente individual [ hiperintelectualizado y quien aparenta no tener sentimientos]), son fundamentalmente expresiones de baja auto-estima y pobre auto concepto. Estos roles y posiciones disfuncionales son contrarias a la del individuo congruente cuyas palabras y sentimientos parean y quien tiene en consideración tanto su punto de vista como la de su pareja). Para Satir, la autoestima y la calidad de la comunicación existen en una relación circular donde una baja autoestima conduce a una pobre comunicación y viceversa. La meta final para el modelo de terapia marital de Satir es promover la autoestima y la auto-actualización a través del aumento en la calidad y congruencia de la autoexpresión sobre las necesidades en la relación. También incluye la auto-percepción, y percepción de la pareja, el aumento en la autoconciencia, la remoción de máscaras protectoras que ocultan la autenticidad y la aceptación y valoración de las diferencias. Como dice Satir (1968) “la meta no es mantener la relación ni separarlos, sino más bien dirigirlos a que se ayuden mutuamente a que tomen cargo de sus propias vidas”. Estas metas aplican tanto a parejas que presentan problemas por conflictos en el proceso de interacción como a individuos dentro de la relación con sintomatología específica. Tipo de relación de pareja y psicopatología. Para algunos investigadores la opción del matrimonio concede ventajas y beneficios sobre otras opciones de estado civil (Coombs, 1991; Waite, 1995 y Brown, 2000). Estas ventajas y beneficios se enmarcan, en parte, en los hallazgos de una baja 30 frecuencia de condiciones psicopatológicas en las personas que optan por casarse en comparación con los no casados como los/as separados/as, divorciados/as, viudos/as, y los que conviven. De acuerdo con Gotlib y McCabe (1990) según citado en Carrillo Pérez (2000), aunque la literatura evidencia consistentemente esta asociación, no se ha podido establecer claramente por qué las personas que están casadas informan menos psicopatología que las que no lo están. Para Coombs (1991) las personas casadas, especialmente los hombres casados, experimentan menos estrés y menos psicopatología emocional que los no casados. Indica que los no casados experimentan patología física, y emocional en relación a manifestación de alcoholismo, suicidio y una alta tasa de mortalidad debido a la ausencia de una compañía que provea gratificación emocional y ayuda a enfrentar las vicisitudes del diario vivir. Según Waite (1995) los casados reflejaron un menor índice de problemas de abuso de alcohol al compararlos con los hombres que conviven. Reveló que tanto hombres como mujeres casados exhiben bajos niveles de conducta o prácticas no saludables en comparación con los no casados que conviven. Para Whisman y Bruce (1999) en un estudio donde se usó el instrumento “Diagnostic Intervew Schedule” se encontró una asociación entre la insatisfacción marital reportada en personas casadas con la manifestación de episodios de depresión. De acuerdo a los hallazgos de su estudio de 904 individuos, las personas con un alto índice de insatisfacción en su relación matrimonial reflejaron estar propensos a desarrollar al menos un episodio de depresión al año. 31 En otro estudio donde se evaluó la relación de desórdenes psiquiátricos con el nivel de insatisfacción familiar en las diferentes relaciones sociales conyugales, familiares y de amistad se encontró en una muestra de 5,034 personas que la aquellos con altos niveles de insatisfacción en el renglón de las relaciones conyugales apuntaron a 6 desordenes psiquiátricos de acuerdo al instrumento “Notario Health Supplement” (Wisman, Tess & Goeriong, 2000). Estos desordenes asociados fueron depresión mayor, distimia, fobia social, desordenes de pánico, desorden de ansiedad generalizada y dependencia de alcohol. Al evaluar el nivel de insatisfacción en los otros renglones de relaciones interpersonales familiares y de amistad y su asociación con desórdenes mentales, no se encontró esta asociación. Tipos de pareja y su relación con las variables personalidad, funcionamiento familiar, comunicación y autoestima. Se han hecho varios estudios tratando de comparar las relaciones románticas entre el noviazgo, la convivencia y matrimonio. Las parejas que conviven difieren de los casados y los novios en una variedad de constructos, incluyendo calidad de relación, satisfacción familiar y disolución de la relación (Brown, 2004; Brown & Booth, 1996; Kamp, Cohan & Amato, 2003; Nock, 1995; Stanley et.al., 2004; Thompson & Colella, 1992). La relación entre la convivencia y el pobre funcionamiento en las relaciones ha sido muy bien documentada en pasados estudios de investigación conociéndose este fenómeno como el efecto de convivencia (Stanley, Kline, & Markman, 2005). Por ejemplo Kurdek y Schmitt (1986) encontraron que parejas heterosexuales que cohabitaban o convivían sin casarse reportaron menos amor hacia la pareja y menor 32 satisfacción en la relación que los individuos casados, homosexuales que convivían y lesbianas que convivían. Otros estudios han encontrado que las parejas que conviven o parejas casadas que convivieron antes de casarse reportaron menor calidad en la relación y mayor inestabilidad en el matrimonio que aquellas parejas casadas que no convivieron antes de casarse (Brown, 2004, Thomson & Colella, 1992). De hecho, los individuos que convivieron antes del matrimonio presentaron menor calidad marital, menor `dedicación al matrimonio y al compañero/a, más interacciones negativas, y menor confianza en la duración de la relación que los individuos que no convivieron antes del matrimonio. Barelds, (2005) completó un estudio con parejas casadas (85 por ciento) y parejas que conviven (15 por ciento) en búsqueda de tratamiento de parejas que reportaron un grado de aflicción entre severo a moderado para evaluar la relación entre variables de personalidad, similitudes y satisfacción en la relación. Aunque los resultados no se presentaron por separado según la clasificación de la relación, las parejas que fueron similares en personalidad no reportaron cambios significativos en el grado de insatisfacción. Estas diferencias en los hallazgos encontrados pueden deberse a la población que utilizó Barelds (2005) ya que en los estudios anteriores las parejas no reportaron altos niveles de aflicción. Sin embargo, las discrepancias en estos resultados también sugieren que la similitud entre los rasgos de personalidad por si solos no debe relacionarse al grado de satisfacción. Los rasgos y factores de personalidad han sido utilizados más comúnmente para explicar resultados y los efectos de variedades de conductas dentro de las relaciones. En particular las variables de personalidad han sido examinadas en asociación con las 33 relaciones románticas, incluyendo el escogido de la pareja y las variables calidad de relación y satisfacción en la relación (McGlade, 2008). Aunque los resultados de la asociación entre las variables de personalidad y las variables de relaciones afectivas son inconsistentes, los investigadores han encontrado que las características y diferencias de la personalidad están generalmente relacionadas en la formación y mantenimiento de las relaciones románticas (Barelds, 2005). En un estudio realizado por McGlade (2008), se examinaron las variables de personalidad y complementariedad (Similitudes en afiliación, opuestos en dominancia) como explicaciones en las diferencias de satisfacción según el estado de la relación (noviazgo, convivencia sin casarse, casados que convivieron previamente y casados que no convivieron previamente). Los resultados indicaron que las parejas que conviven sin casarse reportan menor satisfacción en su relación comparado con las parejas de novios y los casados. Cuando se evaluó la complementariedad a través del estatus de la relación fue significativamente relacionada a la satisfacción en la relación de noviazgo. Las parejas que conviven reportaron menor complementariedad con sus parejas comparados con las parejas casadas con que convivieron previamente. Las variables de personalidad también se evaluaron en asociación con satisfacción y el neurotismo fue más significativamente relacionado a baja satisfacción. El grado de compromiso fue relacionado con la satisfacción propia en las relaciones de noviazgo, mientras que el compromiso e inversión de tiempo fue relacionado con la satisfacción con el compañero en las mujeres en relacionase de noviazgo (Hendrick, Hendrick, & Adler, 1988). También la autoestima de los hombres fue relacionado a satisfacción con el compañero, no así en las mujeres. Parejas que 34 permanecieron juntos en la segunda entrevista dos meses posteriores a la entrevista inicial, habían reportado tener mayor apertura hacia el compañero, mejor autoestima y mayor compromiso en la entrevista inicial, que los individuos que habían terminado la relación en la segunda entrevista (Hendrick et al.). Las parejas que conviven también difieren con las parejas que no conviven en los procesos interpersonales. Cohan y Kleinbaum (2002) encontraron que las parejas que convivieron antes de casarse exhibieron menores estrategias positivas de solución de problemas y menores conductas de soporte que las parejas que no convivieron antes de casarse. Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre las parejas que convivieron solamente con su actual esposo/a y aquellos que han convivido con varias parejas. Cohan y Kleinbaum (2002) concluyeron entonces que el proceso marital proximal como el proceso de solución de problemas y conductas de soporte puede explicar la baja satisfacción en la relación reportada por los individuos que convivieron antes del matrimonio. Según Stanley et. al (2005), “la convivencia representa, para muchos un estado ambiguo de compromiso” . También relacionan la convivencia con niveles bajos de estabilidad, compromiso y dedicación hacia la pareja (Nock; Stanley et, al.,2004). En un estudio (Newcomb & Bentler, 1980), encontraron que parejas que convivieron y se separaron reportaron menor aflicción al momento de la separación que aquellos individuos que se habían divorciado, sugiriendo menores niveles de compromiso por parte de los que convivieron. Parejas que conviven reportaron menor dedicación hacia sus parejas que los individuos casados (Stanley et. al., 2004). Los hombres que convivieron antes de casarse 35 reportaron menor dedicación hacia el matrimonio que los hombres que no convivieron antes del matrimonio. En esencia, menores niveles de dedicación fueron reportados por hombres y mujeres que convivían y los hombres continuaron presentando niveles bajos de dedicación aún después de casarse con sus compañeras (Stanley et al., 2004). Axin y Barber (1997) demostraron que los individuos que convivieron antes del matrimonio por periodos largos de tiempo, especialmente con múltiples parejas, experimentaron una erosión en la autoestima o la valorización del matrimonio o cuidado de los hijos. En adición a esto, Axin y Thornton (1992) encontraron que la experiencia de la convivencia fue asociada a la aceptación del divorcio, el cual puede ayudar a explicar los enlaces con los divorcios actuales. Carrillo Pérez (2000) evaluó el funcionamiento familiar a través del Inventario de Funcionamientos Familiar y la satisfacción marital utilizando el auto-reporte en parejas pertenecientes a las afiliaciones bautistas, católicos y pentecostales. Establece que no empece al hallazgo de previas investigaciones que relaciona altos niveles de satisfacción en función de elementos asociados a la alta práctica religiosa y a su hallazgo en las diferencias de la práctica religiosa, (asistencia a servicios religiosos, creencia en que las enseñanzas bíblicas ayudan en la solución de problemas y frecuencia de oración), en las denominaciones estudiadas, no se encontraron diferencias significativas entre muestras de las denominaciones y el auto-reporte de satisfacción. 36 CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS En este capítulo se pretende establecer y definir las hipótesis basado en las preguntas de investigación establecidas en el capítulo I. Durante la revisión de literatura se pudo evidenciar las diferencias entre las parejas casadas versus las parejas que conviven a nivel sistémico. Al comparar las uniones de convivencias con las uniones de matrimonio, se han encontrado mayor inestabilidad y mayores problemas de comunicación en las uniones de convivencia. También se han encontrado menor compromiso, menor aprecio, menor dedicación y menores estrategias para la solución de conflictos en los individuos que forman uniones de convivencia al compararlos con los individuos que forman uniones por matrimonio. Estas variables se asocian directamente al funcionamiento familiar. A pesar de estas diferencias en contra de las relaciones de convivencia en Puerto Rico, estas uniones se están convirtiendo en la norma. Dado a que las estadísticas del Departamento de Salud reflejan que existe una mayor probabilidad de separación de matrimonios durante los primeros 2 años de relación, se consideró para este estudio solo las parejas que lleven conviviendo o que estén casados por 2 años o más Para estos efectos se han establecido las siguientes hipótesis: Hipótesis alterna 1a Existe una diferencia estadísticamente significativa entre en nivel de funcionamiento familiar de las parejas heterosexuales puertorriqueñas que establecen una relación de convivencia por 2 años o más al compararlos con un grupo de parejas casadas por 2 años o más. 37 Hipótesis Nula 1b No existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de funcionamiento familiar de las parejas heterosexuales puertorriqueñas que establecen una relación de convivencia por 2 años o más al compararlos con un grupo de parejas casadas por 2 años o más. Por otro lado las relaciones de convivencia también se han asociado a mayores probabilidades de desarrollar depresión en los individuos que componen la relación al compararlos con individuos que componen relaciones matrimoniales. La depresión a su vez se relaciona a problemas en el auto concepto y en la autoestima. Teniendo esto en consideración se han establecido las siguientes hipótesis: Hipótesis Alterna 2a Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima de los puertorriqueños que componen relaciones heterosexuales de convivencia por 2 años o más al compararlos con los puertorriqueños que componen relaciones matrimoniales por 2 años o más. Hipótesis Nula 2b No existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima de los puertorriqueños que componen relaciones heterosexuales de convivencia por 2 años o más al compararlos con los puertorriqueños que componen relaciones matrimoniales por 2 años o más. 38 CAPITULO IV METODOLOGÍA El siguiente capítulo pretende describir el tipo de estudio, variables, protocolos y procedimientos empleados en la presente investigación. Debido a que en este estudio se buscó establecer una relación entre las variables de funcionamiento familiar y autoestima con el estado civil de las parejas en Puerto Rico, se estableció un diseño de investigación no experimental de tipo exploratorio para poder comprobar las hipótesis establecidas. Para establecer la validez de la muestra se utilizaron pruebas de distribución. Por otra parte, se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman como método estadístico para describir la relación lineal entre estas variables de funcionamiento familiar y autoestima con los datos socio demográficos. A continuación se irán definiendo, los pasos protocolos, variables y métodos estadísticos utilizados y su pertinencia y aplicabilidad al estudio. Datos socio demográficos Para comenzar el estudio se creó un instrumento donde se obtuvo los datos sociodemográficos de los participantes. Este instrumento se tituló “Cuestionario de Datos Socio Demográficos”. El mismo fue evaluado y validado por 2 profesionales en el campo de la psicología en familia y aprobado por la Dra. Nixalys González, Directora de Disertación. En este cuestionario se incluyeron las variables: (V1) edad (mayores de 21 años); (V2) género (masculino o menino); (V3) estado civil (matrimonio o convivencia); (V4) años en la relación actual (matrimonio o convivencia); (V5) número de 39 matrimonios previos; (V6) número de relaciones de convivencias previas; (V7) número de hijos con la pareja actual; (V8) número de hijos con parejas previas; (V9) nivel de educación; (V10) situación laboral; (V11) ingreso anual, (V12) pensión alimentaria; (V13) preferencia religiosa (católica, evangélica, bautista, pentecostal, mormón, mita y un espacio en blanco para otras); (V14) frecuencia de visitas a los servicios religiosos en las diferentes denominaciones religiosas; y (V15) historial de tratamiento psiquiátrico o psicológico por depresión antes del comienzo de la relación para evaluar posibles problemas de autoestima no relacionados a la relación de pareja. El/la participante debió marcar con una (X) o una marca de cotejo (√) a aquellas variables que le aplicaban (ver apéndice A). Las variables (V1) edad, (V4) años en la relación actual, (V5) número de matrimonios previos, (V6) número de relaciones de convivencias previas, (V7) número de hijos con la pareja actual, (V8) número de hijos con parejas previas, (V9) nivel de educación, (V11) ingreso anual y (V14) frecuencia de visitas a los servicios religiosos, se clasificaron en rangos en forma ordinal de menor a mayor. En la variable (V1) edad, los rangos establecidos fueron: (1) de 21 a 30 años; (2) de 31 a 40 años; (3) de 41 a 50 años; (4) de 51 a 60 años; y (5) de 61 en adelante. Para la variable (V4) años en relación actual, los rangos establecidos fueron: (1) Menos de 2 años; (2) de 2 a cuatro 4 años; (3) de 5 a 10 años; (6) de 11 a 20 años; y (5) más de 20 años. Para las variables (V5) número de matrimonios previos, (V6) número de convivencias previas, (V7) número de hijos con matrimonios previos y (V8) número de hijos con convivencias previas, los rangos establecidos fueron: (1) cero; (2) uno; (3) dos; y (4) tres o más. En la variable (V9) nivel de educación más alto alcanzado, los rangos establecidos fueron: (1) menor de grado 40 doce; (12) escuela superior; (2) cuarto año de escuela superior; (3) grado asociado; (4) grado de bachillerato; (5) grado de Maestría; y (6) grado doctoral. Para la variable (V11) ingreso anual, los rangos establecidos fueron: (1) menos de $15,000; (2) entre $15,000 a $30,000; (3) entre $31,000 a $50,000; (4) entre $51,000 a $100,00; y (5) más de $100,000. Por último, para la variable (V14) frecuencia de visitas a los servicios religiosos, los rangos establecidos fueron: (1) creo en la ideología pero no asisto a los servicios religiosos; (2) de 2 a 5 veces al año; (3) una vez al mes; (4) una vez a la semana (sábado o domingo); (5) más de una vez a la semana; y (4) nunca. Para poder analizar estas variables con las puntuaciones obtenidas en el Índice de Autoestima (IAE) e Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF) entre los grupos de convivencia y matrimonio, es necesario utilizar estadísticas no paramétricas. Los métodos no paramétricos o métodos de distribución libre, a menudo no suponen conocimiento de ninguna clase acerca de las distribuciones de las poblaciones fundamentales, excepto que éstas son continuas (Lind, Marchal, 2005). Para estos efectos se utilizó la prueba de correlación rho de Spearman. Esta prueba es una medida de la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular rho, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. La interpretación del coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente. El valor de cero (0) significa no correlación pero no independencia. Una probabilidad menor a 0.025 indica asociación significativa, (Lind, Marchal, 2005). Por otra parte las variables (V2) género, (V10) situación laboral, (V12) pensión alimentaria y (V13) preferencia religiosa se clasificaron en categorías. En la escala de 41 (V2) género, las categorías son (1) masculino o (2) femenino. En la variable (V10) situación laboral, las categorías son: (1) empleado; (2) desempleado; y (3) retirado. En la escala (V12) pensión alimentaria, las categorías son: (1) pasa pensión alimentaria por un niño; (2) pasa pensión alimentaria por más de un niño; (3) recibe pensión alimentaria por un niño; (4) recibe pensión alimentaria por más de un niño; y (5) Ni paga ni recibe pensión alimentaria. En la variable (V13) preferencia religiosa, las categorías son; (a) católico, (b) evangélico, (c) bautista, (d) pentecostal, (e) mormón, (f) mita, y (g) otras. El tipo de análisis que suele hacerse con datos categóricos consiste en determinar el tipo de asociación existente entre pares de variables, lo que se denomina cruzar las variables. Las posibilidades son, que no haya asociación alguna, en tal caso se dice que las variables son independientes, o que haya diferentes grados de asociación. Para medir esta asociación se utilizó la prueba V de Cramer que es una medida de asociación que no tiene equivalente en el análisis paramétrico. Esta prueba establece que existe una relación nada más y la magnitud del valor proporciona una idea de la fortaleza de esa asociación. Se ha documentado que un valor mayor a 0.1 ya establece al menos una asociación débil (Lind, Marchal, 2005). Por último, la variable (V15) historial de tratamiento psiquiátrico o psicológico por depresión antes del comienzo de la relación, se utilizó como criterio de inclusión o exclusión de los participantes en el estudio. Para tales efectos esta variable no se utilizó para realizar análisis estadísticos. 42 Inventario de Funcionamiento Familiar Para medir el funcionamiento familiar se utilizó el modelo de Fortalezas Familiares, desarrollado por Stinett (1979) para la Universidad de Nebraska-Lincoln y adaptado y validado por García Sexto (1994) para la población de Puerto Rico (ver apéndice B). Para la utilización del mismo se le solicitó la autorización a la Dra. García Sexto la cual fue otorgada vía correo electrónico el día 26 de octubre de 2010 (ver apéndice C). En este modelo se estipulan los seis componente básicos para un buen funcionamiento familiar; el nivel de compromiso, sensación de bienestar, nivel de comunicación, expresión de aprecio, cantidad y calidad de tiempo juntos y destrezas en el manejo de conflictos y crisis. El instrumento fue validado con 301 familias participantes, residentes en residenciales públicos del área metropolitana de San Juan. Los reactivos se sometieron a una prueba de elegibilidad con la población examinada. Como resultado se obtuvo 119 reactivos representativos de las variables bajo estudio. El análisis de reactivos arrojo correlaciones entre r = -.00 a r =.74, resultando 87 reactivos con una correlación sobre de r = .30, p < .05 con las variables bajo estudio. Es importante mencionar que a pesar de que el instrumento fue validado para la población de residentes de residenciales públicos, el mismo no será administrado con esta población específicamente para efectos de esta investigación. Para obtener los niveles de confiabilidad se utilizaron los métodos de coeficiente Alfa de Cronbach, el Método de Mitades y el Método de Prueba-Reprueba. Los resultados arrojaron un coeficiente de Cronbach de r = .94, p < 0.05 y coeficiente Pearson de Mitades igual a r = .86, p < 0.05. Estos resultados sugieren dos conclusiones: 43 en primer lugar, que el Inventario de Funcionamiento Familiar posee una consistencia interna excelente; en segundo lugar, la muestra de reactivos seleccionada para el inventario provienen de un mismo universo conductual. La consistencia temporal del inventario, por otro lado, fue demostrada con el Método de Prueba- Reprueba. Se obtuvo un coeficiente de Mitades igual a r =.70, f < 0.05. Este coeficiente evidenció un alto grado de consistencia de la prueba a través del tiempo. La validez de constructo se obtuvo a través de dos métodos; primeramente se procedió a establecer las correlaciones intraescalas donde las mismas fluctúan entre r =0.05 a r =.72. Los resultados reflejaron correlaciones altas, moderadas y bajas pero significativos a 0.05 excepto con la variable Aprecio (0.05) que fue muy baja y con la variable Bienestar que fue muy alta (.72). Finalmente, se llevó a cabo un análisis factorial de componentes principales con notación “varimax”, el cual sugirió que la varianza del instrumento está asociada mayormente a un solo factor, el cual mide funcionamiento familiar. El análisis de validez concurrente entre el Inventario de Funcionamiento Familiar y el “Family Enviromental Scale”, los resultados arrojaron una correlación igual a r =.50, p < 0.05 entre pruebas; las correlaciones entre las subpruebas de las pruebas fluctuaron entre r =0.02 a r =.57. Estos resultados sugieren que las correlaciones son moderadas y bajas, pero significativas entre las subescalas de las pruebas. El instrumento final quedó constituido por 87 reactivos distribuidos de la siguiente forma: 18 para compromiso, 11 para bienestar, 15 para comunicación, 11 para aprecio, 17 para tiempo juntos y 12 para destrezas en el manejo del conflicto y crisis. Se determinó el promedio del inventario de Funcionamiento Familiar (x = 353.42) y su 44 desviación estándar (s=43.50); además los valores máximos y mínimos 421 y 164 respectivamente. Se convirtieron estos valores en puntuaciones T para facilitar la interpretación de los resultados. Para efectos de este estudio se utilizó el instrumento validado por la Dra. García en su totalidad. Se le ofreció al participante el cuestionario y la hoja de respuestas solamente. La tabulación del mismo estuvo a cargo del investigador principal utilizando la tabla de conversión de puntuación bruta a puntuación tipificada, rango Z a puntuación T según los resultados de la normalización de la prueba según la Dra. García (Tabla 4.1). Tabla 4.1: Tabla de conversión de puntuación bruta a puntuación tipificada, Rango Z a puntuación T Puntuación Bruta Rango Z Puntuación T ≤ 440 397 a 439 356 a 396 310 a 355 266 a 309 ˃ 265 ≤ 440 ≤ 2.00 1.00 a 1.99 .01 a .99 -.99 a .00 -1.99 a -1.00 ≤ -2.00 ≤ 2.00 ≤ 70 60 a 69 50 a 59 40 a 49 30 a 39 ≤ 29 ≤ 70 Nivel de Funcionamiento Muy Funcional Funcional Promedio alto Promedio Bajo Disfuncional Muy disfuncional Muy Funcional El Índice de Autoestima (IAE). Para evaluar el grado de autoestima se utilizó El Índice de Autoestima (IAE) de Walter W. Hudson. Este instrumento fue creado en el 1974 y es publicado actualmente por WALMYR Publishing Co. en Tallahassee, Florida. En Puerto Rico el psicólogo José H. Hernández publicó una versión de este instrumento traducido al español para la población puertorriqueña en su libro “Autoestima, Vehículo de Éxito”, segunda edición en el 2000 (ver apéndice D). 45 El IAE consiste en una escala de 25 reactivos diseñado para medir el grado, severidad o magnitud de los problemas que los clientes puedan tener con su autoestima. Aquí la autoestima es considerada como un componente evaluativo del yo. El instrumento está escrito en un lenguaje sencillo, es fácil de administrar y fácil de corregir. Debido a que los problemas con la autoestima usualmente son causados por dificultades psicológicas y sociales, este instrumento se puede utilizar en una gran variedad de problemas clínicos. El IAE tiene dos puntuaciones de corte. La primera es una puntuación de 30 (±5); puntuaciones por debajo de este punto indican la ausencia de problemas clínicos significativos en esta área. La segunda puntuación de corte es 70. Puntuaciones por encima de este punto por lo general sugieren que el cliente está experimentando estrés severo con posibilidad de la utilización de la violencia al tratar de manejar los problemas. El evaluador debe estar pendiente a esta posibilidad. Esta escala se normalizó a partir de la administración de la misma a una muestra heterogénea de 1,745 personas de origen caucásico, japonés, chino y latinos. La muestra incluyó personas solteras y casados, estudiantes y no estudiantes con y sin problemas clínicos. La escala no se recomienda para personas menores de 12 años. Para darle puntuación se invierte los valores de las preguntas en el orden 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 18, 21, 22, 23 y 25. Luego se suma el producto al resto de las puntuaciones obtenidas. Se le resta el número de preguntas completadas al total obtenido en el paso uno y se multiplica por 100. El resultado del paso 2 se divide entre el número de preguntas completadas y se multiplica por 6. Esto produce una curva de 0 a 100. En cuanto a la confiabilidad, el IAE tiene un alfa de r =.93 lo que manifiesta una excelente consistencia interna y una puntuación baja en el error estándar del promedio 46 (SEM de 3.70). Tiene una excelente estabilidad a corto plazo con una correlación de r =.92 entre pre y post prueba en un intervalo de dos horas. Esta escala tiene una buena validez entre grupos conocidos distinguiendo significativamente entre clientes con problemas de autoestima según otras escalas que miden depresión, alegría, sentido de identidad y las puntuaciones del La Escala de Satisfacción Generalizada “Generalized Contentment Scale”. En general la categorización de la autoestima para esta escala dependerá de las puntuaciones como sigue: de 0-10 muy alta; 121-20 bastante alta; 21-30 alta; 31-40 promedio; 41-60 promedio; 61-70 baja; 71-80 muy baja; y de 91-100 bajísima. Para el permiso de uso de esta escala se le solicitó la autorización de la traducción realizada por el psicólogo José H. Hernández a través de correo electrónico. La solicitud de autorización fue dirigida al Sr. Andrés Pomales, (Editor) y a la Sra. Neida I. Aponte (Asistente Administrativo) de la compañía editorial Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. el día 4 de noviembre de 2010. La aprobación fue enviada por la Sra. Aponte a través de correo electrónico el día 16 de noviembre de 2010 (ver apéndice E). Para efectos de este estudio se utilizó el instrumento traducido en su totalidad. El cuestionario provee para la corrección e interpretación de las puntuaciones obtenidas al momento. Sin embargo, para evitar que se realicen cambios en las respuestas, se le proveyó al participante solo la hoja de preguntas y respuestas en forma de tabla para evitar así que el participante realizara la tabulación del instrumento y cambiara alguna respuesta (ver apéndice D). Los trámites para obtener la autorización de la Junta de Protección de Seres Humanos en la Investigación de La Universidad del Turabo, conocido también por sus siglas en inglés como (IRB), comenzaron en el mes de diciembre de 2010. Para tales 47 efectos, tanto el investigador principal Alejandro Borrero Oropeza, como la directora de disertación la Dra. Nixalys González Martínez, completaron las certificaciones solicitadas por el IRB donde se incluyeron: (1) El Manejo de la Privacidad de Información (HIPAA); (2) La Protección de Participantes Humanos en la Investigación (IRB); y (3) El Curso de Ciencias Sociales y de la Conducta (RCR). Se completó además la solicitud formal para la autorización del estudio en conjunto con los documentos adicionales pertinentes al tipo de estudio durante este periodo. Luego de realizarle las recomendaciones sugeridas, el IRB le otorgó al investigador la autorización inicial para comenzar el estudio el día 25 de mayo de 2011 (ver apéndice F). Para esta fecha se comenzó a reclutar candidatos potenciales para el estudio, sin embargo, las personas identificadas como posibles candidatos no comenzaron a llenar los cuestionarios hasta el 16 de julio de 2011, donde el IRB aprobó una enmienda de inclusión para la Hoja de Instrucciones y El Cuestionario de Datos Socio Demográfico (ver apéndice G) Selección de la muestra. Se obtuvo una muestra de 25 parejas casadas y 25 parejas en uniones consensuales por disposición en toda la Isla. Para el reclutamiento de estas parejas se ofreció un anuncio del estudio a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y Myspace (ver apéndice H) por un periodo aproximado de 5 semanas consecutivas, empezando el 25 de mayo de 2011 hasta el 5 de julio de 2011. Se comenzaron a recibir cuestionarios desde el día 17 de junio de 2011 y se recolectaron los últimos el día 4 de julio de 2011. Una vez completado este periodo se descontinuó el anuncio en las redes cibernéticas. El motivo de este anuncio fue informarle a la población puertorriqueña 48 acerca del estudio para poder así reclutar participantes de forma voluntaria y por disposición. Los participantes debían ser mayores de 21 años y estar casados o participando de una relación consensual o de convivencia por 2 años o más. Se excluyeron todos aquellos participantes que hubiesen recibido tratamiento sicológico o siquiátrico por trastornos afectivos antes de establecer su relación de pareja para descartar problemas de autoestima previos a la relación. Un total de 221 personas estuvieron interesadas en participar en el estudio de los cuales118 lograron entregar los cuestionarios a tiempo. De los 118 cuestionarios recibidos, se descartaron 18 en total, ( 6 parejas casadas y 3 parejas de convivencia) Estos fueron excluidas ya que uno o ambos en la pareja no completaron los cuestionarios en su totalidad. Para tales efectos se obtuvo una muestra total de 25 parejas casadas y 25 parejas en uniones consensuales o en estatus de convivencia. Para evaluar la distribución de frecuencia de la muestra se realizó una prueba T comparando las proporciones de los participantes por municipio con las proporciones de la población en general según establecidas por municipio de acuerdo al censo del 2010. Para incentivar la participación de las parejas, se les ofreció un boleto de participación para el sorteo de un certificado de compras de $300.00 en el centro comercial Plaza las Américas luego de entregar los cuestionarios debidamente complementados al investigador principal. Si el/la participante cualificaba para el estudio y aceptaba voluntariamente a participar en el mismo, se le ofrecía la oportunidad de comunicarse directamente con el investigador a través del número telefónico o correo electrónico provisto en el anuncio presentado en las redes sociales y avisos de promoción. Tan pronto se establecía la comunicación se les ofrecía las fechas para que el investigador 49 pudiera entregarle personalmente los cuestionarios. Estos cuestionarios fueron provistos en un sobre manila con las instrucciones para complementarlos. Si el/la participante solicitaba que se le entregara los cuestionarios personalmente, se le ofreció la oportunidad de recogerlos según su disponibilidad en: (1) la Escuela de Ciencias de Sociales y Humanas de la Universidad del Turabo en Gurabo los días 18 y 21 de junio de 2011 de 10:30 am. a 2:00 pm.; (2) el centro comercial Plaza del Caribe en Ponce el 28 de junio de 2011 de 10:30 am. a 2:00 pm.; y (3) en el centro comercial Mayagüez Mal el 4 de junio de 2011 de 10:30 am. a 2:00 pm. Los participantes que recibieron el paquete personalmente tuvieron la opción de contestarlos en el momento o llevárselos y enviarlos posteriormente por correo postal en un sobre pre-dirigido con sellos provistos dentro del paquete de los cuestionarios con la dirección postal del investigador principal. Si el/la participante deseaba recibir los cuestionarios del estudio, pero no tenía las facilidades para llegar a los centros ofrecidos en las fechas disponibles, se le ofreció la oportunidad de recibirlos por correo postal. Los que tomaron esta opción completaron los cuestionarios y los enviaron en el sobre pre dirigido con sellos dentro del paquete con la dirección postal del investigador principal. La fecha límite para la participación en el estudio fue el lunes 4 de julio de 2011. El tiempo aproximado en completar los cuestionarios es de 30 minutos. Teniendo esto en consideración se les orientó a los participantes sobre la incomodidad que esto podía causarles. El riesgo principal en su participación es precisamente la incomodidad que puede causarles por el tiempo de participación y por la naturaleza de las preguntas provistas en los cuestionarios. Se les orientó que de no desear continuar con su participación en el estudio, tenían la libertad de descontinuar su participación en el 50 momento en que así lo entendieran. Se les garantizó su privacidad y su anonimato ya que solo el investigador principal tendría acceso a los cuestionarios provistos. Estos cuestionarios se mantendrán bajo llave en la oficina privada del investigador por un periodo de 5 años a partir del día del sorteo y luego se triturarán. Esta información le fue provista a los participantes en la Hoja Informativa (ver apéndice I) para su facilidad y tranquilidad y se les incluyó una hoja de Instrucciones Generales (ver apéndice J) para orientarlos sobre el proceso a seguir durante su participación en el estudio. En el momento en que los cuestionarios fueron complementados en su totalidad, los participantes los entregaron personalmente al investigador o los enviaron vía correo postal debidamente sellados en el sobre pre dirigido para mantener la confidencialidad de la información según fuera el caso. Luego de entregados se les ofreció la oportunidad de escoger un número de participación en una libreta de sorteos de 200 números. El número de participación del sorteo no se relacionó con el número de cuestionario para poder mantener así su anonimato. Si el/la participante escogía realizar la gestión vía correo postal, se le ofrecía la oportunidad de escoger el número vía telefónica para enviarle así el número del sorteo 5 días antes del mismo. Este sorteo se realizó el martes 5 de julio de 2011 a las 10:00 a.m. en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Turabo. Al realizar el sorteo se tomó la firma de dos testigos (ver apéndice K) y se notificó al ganador inmediatamente vía telefónica. El certificado de compras se le entregó al ganador el día 17 de julio de 2011 y se obtuvo su firma con acuse de recibo garantizando su anonimato (ver apéndice L). 51 Para los participantes del estudio el sobre manila contenía los siguientes documentos: 1. Una hoja de Instrucciones Generales con la secuencia a seguir para completar los requisitos de la investigación (ver Apéndice I); 2. La Hoja Informativa, ofreciendo información acerca de las preguntas de investigación, el tiempo aproximado en completar los instrumentos, la participación voluntaria, el derecho a no tener que completar los cuestionarios de no desearlo, la confidencialidad, el anonimato de los participantes y la seguridad de la información obtenida. También se incluyó en este documento las aportaciones que esta investigación puede ofrecer al desarrollo de la psicología en Puerto Rico en términos de la orientación al tratamiento apropiado en la terapia de conflictos de pareja teniendo en consideración el tipo de unión establecido y el origen del conflicto (ver apéndice H). 3. Cuestionario de Datos Socio Demográficos (ver apéndice A) 4. Inventario de Funcionamiento Familiar (ver apéndice B) 5. Índice de Autoestima (IAE) (ver apéndice D). 6. Sobre con sello postal pre dirigido a la dirección del investigador principal para los participantes que deseen enviar los cuestionarios complementados por correo postal. 52 CAPITULO V RESULTADOS A continuación se ofrecerán los resultados obtenidos durante la investigación, las correlaciones entre las variables y todos los datos concernientes a la investigación. Se entregaron un total de 221 paquetes de cuestionarios de los cuales se recibieron un total de 118 cuestionarios. De éstos se descartaron 18 cuestionarios, (6 parejas casadas y 3 parejas en convivencia), debido a que 1 o 2 de los individuos en la pareja no completaron los cuestionarios en su totalidad. Las variables (V10) situación laboral y (V11) ingreso anual, fueron las variables que más se dejaron en blanco en los cuestionarios descartados. De los 18 cuestionarios descartados, 14 no completaron estas variables. Seguido, 3 de los participantes no contestaron la variable de pensión alimentaria y 2 no completaron la variable (V8) número de hijos con parejas previas. Para tales efectos se obtuvo una muestra total de 25 parejas casadas y 25 parejas en uniones consensuales o en estatus de convivencia. En probabilidad y estadística, la aplicación fundamental de la distribución F es la comparación de varianzas, es decir, el contraste de hipótesis referentes a varianzas de poblaciones normales e independientes, y a la comparación de medias de varias poblaciones, que constituye precisamente el “análisis de la varianza”. El procedimiento del análisis de la varianza consiste en suponer que la variabilidad observada, en el conjunto de todas las muestras, se debe a dos posibles causas: (1) la variabilidad real de todas las poblaciones, es decir, la variación de origen aleatorio o “error”; (2) y la posible diferencia que exista realmente entre las poblaciones (Lind Marchal, 2005). Se comparó 53 la varianza de la muestra con las varianzas establecida por municipio según el censo de Puerto Rico en el 2010, (Tabla5.1). La P(F<=f) de una cola = (0.00040706<0.25). Para tales efectos en cuanto a las varianzas de los dos grupos, podemos decir que son estadísticamente distintas. Las cantidades de acuerdo al Censo debieron estar más dispersas. Tabla 5.1: ( Prueba F) Dos muestras para varianzas. Comparación de la varianza de la muestra con las varianzas establecida por municipio según el censo de Puerto Rico en el 2010. Promedio Varianza Observaciones df F P(F<=f) una-cola F Critical una-cola Promedio Variable 1 2.702702703 2.714714715 37 36 0.315587363 0.00040706 0.573732298 2.702702703 Variable 2 2.810810811 8.602102102 37 36 2.810810811 Por otra parte en probabilidad y estadística, la distribución t (de “Student” ) es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aparece de manera natural al realizar la prueba t de “Student” para la determinación de las diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población y ésta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. Existe dos formas, una para dos varianzas iguales y otra para dos varianzas no iguales (Lind Marchal, 2005). La prueba P(T<=t) dos colas para varianzas no iguales = (0.845714245 >0.25), (Tabla 5.2). La probabilidad de la prueba t-indica que los dos 54 grupos no son estadísticamente diferentes. Las proporciones de participantes por municipio lucen ser representativas de las proporciones establecidas por municipio de acuerdo al censo del 2010. Tabla 5.2: (Prueba T) Asumiendo diferentes varianzas entre la muestra y las proporciones establecidas por municipio de acuerdo al censo del 2010. Variable 1 2.702702703 2.714714715 37 0 Promedio Varianza Observaciones Diferencia de Promedio de Hipótesis df t Stat P(T<=t) una-cola t Critica una-cola P(T<=t) dos-colas t Critical two-tail Variable 2 2.810810811 8.602102102 37 57 -0.195477595 0.422857123 1.672028888 0.845714245 2.002465459 Demografía de la población El 41 por ciento del total de los participantes fluctuaron en el rango de edades de 41 a 40 años de edad. Seguido el 25 por ciento entre las edades de 41 a 50, el 17 por ciento entre las edades de 51 a 60, el 11 por ciento entre la edades de 21 a 30 y el 6 por ciento de 61 años en adelante. Se pudo observar una mayor participación de hombres y mujeres que conviven entre las edades de 21-a 30 años al compararlos con hombres y mujeres casados, (Tabla 5.3). Tabla 5.3: (V1), Edad Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia 21-30 años % 31- 40 Años % 41- 50 años % 51- 60 años % 61 en adelante % 4 16 11 44 4 16 5 20 1 4 6 24 11 44 6 24 2 8 0 0 55 Tipo de Relación Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Total 21-30 años % 31- 40 Años % 41- 50 años % 51- 60 años % 61 en adelante % 0 0 10 40 7 28 5 20 3 12 1 4 9 36 8 32 5 20 2 8 11 41 25 17 6 En la variable (V4) años en la relación actual, el 44 por ciento de los hombres que conviven reportaron de 2 a 4 años en la relación. El 44 por ciento de los hombres casados reportaron de 11 a 20 años en la relación. En el extremo opuesto el 8 por ciento de los hombres que conviven reportaron 20 o más años en la relación actual mientras que el 40 por ciento de hombres casados reportaron lo mismo. Entre las mujeres que conviven, 36 por ciento reportaron de 2 a 4 años en la relación versus un 0 por ciento reportadas por mujeres casadas. En el extremo opuesto 8 por ciento de las mujeres que conviven reportaron 20 o más años en la relación actual, mientras que un 40 por ciento de mujeres casadas reportaron 20 años o más. Entre las mujeres que conviven, el 36 por ciento reportaron de 2 a 4 años en la relación, versus 0 por ciento reportadas por mujeres casadas en esta escala. En el extremo opuesto, 8 por ciento de las mujeres que conviven reportaron 20 años o más en la relación actual, mientras que un 40 por ciento de las mujeres casadas reportaron 20 años o más. Al comparar los resultados por pareja (hombre en convivencia con mujer en convivencia) y (hombre casado con mujer casada), se espera que los resultados sean los mismos. Aun así se encontraron discrepancias en los resultados reportados. Estas discrepancias se observan en ambos grupos, sin embargo, son más comunes en el grupo de las parejas que conviven, (Tabla 5.4). 56 Tabla 5.4: (V4), Años en relación actual Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Menos de 2 años 0 % 2a4 años % 5 a 10 años % 11a 20 años % Más de 20 % 0 11 44 8 32 4 16 2 8 0 0 9 36 10 40 3 12 3 12 0 0 1 4 3 12 11 44 10 40 0 0 0 0 3 12 12 48 10 40 Para la variable (V5) número de matrimonios previos (divorcios), el 39 por ciento de los hombres que conviven reportaron haber tenido 1 o más divorcios. El 24 por ciento de los hombres casados reportaron uno 1 o más divorcios. Por otra parte, el 56 por ciento de las mujeres que conviven reportaron uno o más divorcios. Solo una mujer casada, (4 por ciento), reportó un matrimonio previo al matrimonio actual, (Tabla 5.5). Tabla 5.5: (V5), Número de matrimonios previos (divorcios). Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Ninguno % 1 % 2 % % 8 3o más 1 13 52 9 36 2 15 60 9 36 1 4 4 16 19 76 5 20 1 4 0 0 24 96 1 4 0 0 0 0 4 En la variable (V6) número de convivencias previas, el 52 por ciento de los hombres que conviven reportaron haber tenido uno o más relaciones de convivencia previas a la relación actual. El 20 por ciento de los hombres casados reportaron una relación de convivencia previa a la relación actual. Por otra parte el 60 por ciento de las 57 mujeres que conviven reportaron 1 o más matrimonios previos. El 12 por ciento de los hombres casados reportaron una relación de convivencia previa al matrimonio actual, (Tabla 5.6). Tabla 5.6: (V6), Número de convivencias previas. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Ninguno % 1 % 2 % 16 3o más 3 9 36 9 36 4 10 40 11 44 20 80 5 22 88 3 % 12 3 12 1 4 20 0 0 0 0 12 0 0 0 0 Para la variable (V7) número de hijos con la pareja actual, no se identificaron discrepancias en la cantidad de niños reportados por los participantes que componen las parejas. El 28 por ciento de las parejas que conviven reportaron 1 hijo con la pareja actual, el 12 por ciento reportaron 2 hijos y el 3 por ciento reportaron 3 o más. Por otra parte, el 24 por ciento de las parejas casadas reportaron un solo hijo en la relación actual, el 40 por ciento reportaron 2 hijos y el 24 por ciento reportaron 3 hijos o más, (Tabla 5.7). Tabla 5.7: (V7), Número de hijos con la pareja actual. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Ninguno % 1 % 2 % 13 52 7 28 3 13 52 7 28 3 12 6 3 12 6 58 12 3o más 3 % 12 3 12 3 12 24 10 40 6 24 24 10 40 6 24 En la variable (V8) número de hijos con parejas previas, el 24 por ciento de los hombres que conviven reportaron de 1 a 2 hijos con parejas previas al igual que los hombres casados. El 24 por ciento de las parejas que conviven reportaron 3 o más hijos con parejas previas. Solo un participante de los hombres casados (4 por ciento), reportó tres o más hijos con parejas previas. Por otra parte, el 40 por ciento de las mujeres que conviven reportaron de 1 a 2 hijos con parejas previas. El 28 por ciento de las mujeres casadas reportaron de 1 a dos 2 hijos con parejas previas. Ninguna reportó 3 o más hijos con parejas previas (Tabla 5.8). Tabla 5.8:(V8), Número de hijos con la pareja previas. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Ninguno % 1 % 2 % 4 3o más 6 13 52 5 20 1 11 44 7 28 18 72 5 21 84 3 % 24 3 12 4 16 20 1 4 1 4 12 1 4 0 0 Para la variable (V9) nivel de educación, las mujeres casadas en general reportaron mayor educación con grados de maestría y doctoral. Seguido en orden de grados educativos se encuentran los hombres casados, las mujeres que conviven y por último los hombres que conviven. El 20 por ciento de los hombres que conviven, el 4 por ciento de los hombres casados, el 4 por ciento de las mujeres que conviven y el cero 0 por ciento de las mujeres casadas, reportaron no haber completado el cuarto año de escuela superior. El 24 por ciento de los hombres que conviven, el 16 por ciento de los hombres casados, el 36 por ciento de las mujeres que conviven y el 8 por ciento de las mujeres 59 casadas reportaron solo tener cuarto año de escuela superior. El 36 por ciento de los hombres que conviven, el 44 por ciento de los hombres casados, el 20 por ciento de las mujeres que conviven y el 20 por ciento de las mujeres casadas reportaron haber completado un grado asociado. El 20 por ciento de los hombres que conviven, el 20 por ciento de los hombres casados, el 32 por ciento de las mujeres que conviven y el 32 por ciento de las mujeres casadas reportaron haber completado un grado de bachillerato. Por último, un cero 0 por ciento de los hombres que conviven, el 16 por ciento de los hombres casados, el 8 por ciento de las mujeres que conviven y el 40 por ciento de las mujeres casadas reportaron haber completado un grado de maestría o doctorado, (Tablas 5.9 y 5.10). Tabla 5.9: (V9), Nivel de educación (menor de grado 12, cuarto año de escuela superior y grado asociado.) Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Menor de grado 12 5 % 20 4to año escuela superior 6 1 4 1 0 % 24 Grado Asociado 9 % 36 9 36 5 20 4 4 16 11 44 0 2 8 5 20 Tabla 5.10: (V9), Nivel de educación (grado de bachillerato, grado de maestría y grado doctoral). Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Grado de Bachillerato 5 % % 20 Grado de Maestría 0 8 32 5 20 60 % 0 Grado Doctoral 0 1 4 1 4 3 12 1 4 0 Tipo de Relación Matrimonio Mujer Matrimonio Grado de Bachillerato % Grado de Maestría % Grado Doctoral % 8 32 8 32 2 8 En la variable (V10) situación laboral, las mujeres casadas en general reportaron mayor empleabilidad, seguido por los hombres casados. Los hombres y mujeres que conviven reportaron empleabilidad en igual proporción. El 64 por ciento de los hombres que conviven, el 72 por ciento de los hombres casados, el 64 por ciento de las mujeres que conviven y el 64 por ciento de las mujeres casadas reportaron estar empleados. El 28 por ciento de los hombres que conviven, el 12 por ciento de los hombres casados, el 28 por ciento de las mujeres que conviven y el 16 por ciento de las mujeres casadas reportaron estar desempleados. Por último, el 8 por ciento de los hombres que conviven, el 16 por ciento de los hombres casados, el 8 por ciento de las mujeres que conviven y el 4 por ciento de las mujeres casadas reportaron estar retirados. (Ver tabla 5.10). Tabla 5.11: (V10), Situación laboral Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Empleado % Desempleado % Retirado % 16 64 7 28 2 8 16 64 7 28 2 8 18 72 3 12 4 16 20 80 4 16 1 4 Para la variable (V11) ingreso anual, los hombres que conviven en general reportaron mayores ingresos, seguido por los hombres casados, las mujeres que conviven y las mujeres casadas. El 48 por ciento de los hombres que conviven, el 32 por ciento de 61 los hombres casados, el 48 por ciento de las mujeres que conviven y el 20 por ciento de las mujeres casadas reportaron ingresos menores de $15,000 al año. El 48 por ciento de los hombres que conviven, el 60 por ciento de los hombres casados, el 36 por ciento de las mujeres que conviven y el 16 por ciento de las mujeres casadas reportaron ingresos entre de $15,000 a $30,000 al año. El 4 por ciento de los hombres que conviven, el cuatro 4 por ciento de los hombres casados, el 12 por ciento de las mujeres que conviven y el 4 por ciento de las mujeres casadas reportaron ingresos entre $31,000 a $50,000 al año. Por último, para esta variable, el 20 por ciento de los hombres que conviven, el cuatro 4 por ciento de los hombres casados, el cuatro 4 por ciento de las mujeres que conviven y el cero 0 por ciento de las mujeres casadas reportaron ingresos entre $51,000 a $100,000 al año, (Tablas 5.12 y 5.13). Tabla 5.12: (V11), Ingreso anual entre $15,000.00 hasta $50,000.00 Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Menos de $15,000 12 % 48 $15,000 a $30,000 12 12 48 8 20 % % 48 $31,000 a $50,000 1 9 36 3 12 32 15 60 1 4 80 4 16 1 4 4 Tabla 5.13: (V11), Ingreso anual entre $51,000.00 en adelante Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio $51,000 a $100,000 5 % 20% $100,000 en adelante 0 0% 1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 62 % Tipo de Relación Mujer Matrimonio $51,000 a $100,000 0 % 0% $100,000 en adelante 0 % 0% En la variable (V12) pensión alimentaria, el 28 por ciento de los hombres que conviven reportaron pasar pensión alimentaria por un hijo y el 20 por ciento, reportaron pagar pensión por más de 1. El 8 por ciento de los hombres casados reportaron pagar pensión por 1 niño y el 3 por ciento por más de 1. Ninguno de los hombres reportaron recibir pensión alimentaria. Por otra parte el 8 por ciento de las mujeres reportaron pasar pensión por 1 hijo y el 8 por ciento por 1 o más. El 4 por ciento de las mujeres casadas reportaron pasar pensión por 1 hijo y el 12 por ciento por más de 1. Una participante (4 por ciento) de las mujeres que conviven reportó pagar pensión por 1 niño. A diferencia de los hombres, el 16 por ciento de las mujeres que conviven reportaron recibir pensión por 1hijo y el 56 por ciento por más de 1hijo. Dentro del grupo de las mujeres casadas, el 80 por ciento reportaron no recibir pensión alimentaria, (Tablas 5.14 y 5.15). Tabla 5.14: (V12), Participantes que pagan pensión alimentaria por 1 o más niños. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Pago por 1 niño % Pago por más de 1 % No aplica % 7 28 5 20 13 52 2 8 2 8 14 56 2 8 3 12 20 80 1 4 0 0 22 88 63 Tabla 5.15: (V12), Participantes que reciben pensión alimentaria por 1 o más niños. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Recibo por 1 niño % % No aplica % 0 Recibo por más de 1 0 0 0 13 52 3 12 4 16 14 56 0 0 0 0 20 80 1 4 1 4 22 88 Para la variable (V13) preferencia religiosa, el 68 por ciento de los hombres que conviven reportaron ser católicos, el 4 por ciento bautistas, el 8 por ciento pentecostales y el 5 por ciento otras referencias religiosas no mencionadas en el cuestionario. El 76 por ciento de los hombres casados reportaron ser católicos, el 8 por ciento evangélicos, el 4 por ciento pentecostal, el 4 por ciento mormón y el 8 por ciento otras. Por otra parte en del grupo de mujeres que conviven, el 60 por ciento reportaron ser católicas, el 16 por ciento evangélicos, el 16 por ciento bautista, el cuatro 4 por ciento mormón y el 4 por ciento otros. Por último, el 68 por ciento de las mujeres casadas reportaron ser católicas, el 12 por ciento bautistas, el 8 evangélicas, , y el 12 por ciento otros. (Tabla 5.16 y 5.17). Tabla 5.16: (V13), Preferencia religiosa I; (Católicos, Evangélicos, Bautistas y Pentecostales) Tipo de Católico Relación Hombre 17 Convivencia Mujer 15 Convivencia Hombre 19 Matrimonio Mujer 17 % Evangélico % Bautista % Pentecostal % 68 0 0 1 4 2 8 60 4 16 4 16 1 4 76 2 8 0 0 1 4 68 2 8 3 12 0 0 64 Tipo de Relación Matrimonio Católico % Evangélico % Bautista % Pentecostal % Tabla 5.17: (V13), Preferencia religiosa II; (Mormones, Mitas y otras preferencias no mencionadas) Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Mormón % Mita % Otras % 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 2 8 0 0 0 0 3 12 En la variable (V14) frecuencias de visitas a servicios religiosos, el 60 por ciento de los hombres que conviven, el 52 por ciento de los hombres casados, el 36 por ciento de las mujeres que conviven y el 28 por ciento de las mujeres casadas reportaron que casi nunca visitan los servicios religiosos. El 28 por ciento de los hombres que conviven, el 12 por ciento de los hombres casados, el 24 por ciento de las mujeres que conviven y el 12 por ciento de las mujeres casadas, reportaron visitar los servicios religiosos de 2 a 5 veces al año. El 12 por ciento de los hombres que conviven, el 8 por ciento de los hombres casados, el 12 por ciento de las mujeres que conviven y el veinticuatro 24 por ciento de las mujeres casadas reportaron asistir a los servicios religiosos una vez al mes. El 0 por ciento de los hombres que conviven, el 4 por ciento de los hombres casados, el 20 por ciento de las mujeres que conviven y el 12 por ciento de las mujeres casadas reportaron asistir a los servicios religiosos 1 vez a la semana. Por último, el 0 por ciento de los hombres que conviven, el 24 por ciento de los hombres casados, el 8 por ciento de 65 las mujeres que conviven y el 24 por ciento de las mujeres casadas reportaron asistir a los servicios religiosos una vez a la semana, (Tabla 5.18). Tabla 5.18: ( V14), Frecuencia de visitas a servicios religiosos Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Creo pero no asisto % 2-5 veces al año % 1 vez al mes % 1 vez a la semana % Más de 1 vez a la semana 15 60 7 28 3 12 0 0 0 9 36 6 24 3 12 5 20 2 13 52 3 12 2 8 1 4 6 7 28 3 12 6 24 3 12 6 Resultados para el Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF) Las parejas que conviven obtuvieron una puntuación = 309, clasificándolos en un nivel de funcionamiento disfuncional según la escala del Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF). Las parejas casadas por su parte obtuvieron una puntuación = 347.34 en la escala, clasificándolos en un nivel de funcionamiento promedio bajo. Al evaluar los resultados obtenidos por género según el estado civil, los hombres casados reportaron mayor funcionamiento familiar con un =350.36, clasificándolos en un nivel de funcionamiento promedio bajo. Seguido, las mujeres casadas obtuvieron un = 338.32 con una clasificación de funcionamiento bajo, los hombres que conviven con un = 313.68 y un nivel de funcionamiento bajo y las mujeres que conviven con un = 309.4, con una clasificación de funcionamiento disfuncional, (Tabla 5.19 y 5.20). 66 Tabla 5.19: Puntuaciones Promedio IFF (compromiso, bienestar, comunicación y aprecio). Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Pareja convivencia Pareja matrimonio Compromiso Bienestar Comunicación Aprecio 70.08 41.64 53.4 37.44 69.08 39.68 51.2 36.68 77.24 46.44 61.8 40.88 76.64 44.28 58.52 41.8 69.58 40.66 52.3 37.06 79.94 45.36 60.16 41.34 Tabla 5.20: Puntuaciones Promedio IFF (tiempo juntos, estrés gran total y clasificación). Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Pareja convivencia Pareja matrimonio Juntos estrés GrandTotal Clasificación 59.68 51.44 313.68 Promedio bajo 59.04 49.44 305.12 Disfuncional 67.88 56.12 350.36 Promedio bajo 64.28 52.8 338.32 Promedio bajo 59.36 50.44 309.4 Disfuncional 66.08 54.46 347.34 Promedio bajo Resultados para el Índice de Autoestima (IAE) Los resultados obtenidos en el Índice de Autoestima reflejaron una puntuación =29.6 para las parejas que conviven manifestando una autoestima promedio según la 67 escala de valorización del instrumento. Las parejas casadas reflejaron una puntuación un = 27, manifestando una alta autoestima según la escala de valorización. Al evaluar los resultados obtenidos por género según el estado civil, los hombres casados reportaron mejor autoestima con una puntuaciones autoestima alta con puntuaciones promedio de =26, seguidos por las mujeres casadas con una =28, los hombres que conviven con una autoestima =29.6 y las mujeres que conviven con una autoestima = 33.56, (Tabla 5.21). Tabla 5.21: Puntuaciones Promedio IAE. Tipo de Relación Hombre Convivencia Mujer Convivencia Hombre Matrimonio Mujer Matrimonio Pareja convivencia Pareja matrimonio Promedio Total 29.6 33.56 26 28 31.5 27 Categoría Promedio Promedio Alta Alta Promedio Alta Prueba de Hipótesis: Correlación entre el nivel de funcionamiento familiar y el estado civil. Al realizar el Análisis de Spearman para variables ordinales de los Datos Sociodemográficos vs Gran Total de en el Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF) entre las parejas que conviven y las parejas casadas, se encontraron correlaciones significativas donde (p<0.25). La variable (V7) número de hijos con la pareja actual, correlacionó en forma positiva con las puntuaciones obtenidas en el componente de compromiso [rho=0.0122 (0.352], tiempo y calidad de tiempo juntos [rho=0.0052 (0.390)], manejo de estrés [rho=0.0025 (0.418)], y el gran total [rho= 0.0076 (0.373)]. La variable (V9) nivel de educación más alto alcanzado, correlacionó en forma positiva con las puntuaciones obtenidas en los componentes de aprecio [rho= 0.0116 (0.354)], tiempo 68 y calidad de tiempo juntos [rho= 0.0120 (0.353)], manejo de estrés [rho= 0.0035 (0.406)] y gran total [rho= 0.0096 (0.363)]. A diferencia de las variables anteriores, la variable (V1) edad, correlacionó en forma negativa con las puntuaciones obtenidas en el componente de tiempo y calidad de tiempo juntos [rho= 0.0154 (-0.341)], (Tabla 5.22 y 5.23). Tabla 5.22: Puntuaciones Spearman IFF Convivencia (componentes compromiso, bienestar, comunicación, y aprecio del IFF). Variable v1 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v11 v14 Compromiso 0.3395 (-0.138) 0.2015 (-0.184) 0.8777 (0.022) 0.7209 (-0.052) 0.0122 (0.352) 0.3980 (-0.122) 0.0295 (0.308) 0.8956 (0.019) 0.8065 (-0.036) Bienestar 0.5756 (-0.081) 0.2296 (-0.173) 0.5620 (0.084) 0.4603 (-0.107) 0.0313 (0.305) 0.5994 (-0.076) 0.0825 (0.248) 0.7638 (0.044) 0.8431 (0.029) Comunicación 0.2326 (-0.172) 0.2258 (-0.174) 0.7288 (0.050) 0.4125 (-0.118) 0.0254 (0.316) 0.5791 (-0.080) 0.0270 (0.313) 0.6668 (0.062) 0.9343 (-0.012) Aprecio 0.8644 (-0.025) 0.1351 (-0.214) 0.5760 (0.081) 0.1467 (-0.208) 0.1225 (0.221) 0.0784 (-0.251) 0.0116 (0.354) 0.5020 (0.097) 0.7800 (0.041) Tabla 5.23: Puntuaciones Spearman IFF Convivencia (componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). Variable v1 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v11 v14 Tiempo Juntos 0.0154 (-0.341) 0.0767 (-0.253) 0.5907 (-0.078) 0.4440 (-0.111) 0.0052 (0.390) 0.1055 (-0.232) 0.0120 (0.353) 0.9707 (-0.005) 0.3668 (-0.130) Estrés 0.1787 (-0.193) 0.2653 (-0.161) 0.8676 (0.024) 0.5486 (-0.087) 0.0025 (0.418) 0.8672 (-0.024) 0.0035 (0.406) 0.3374 (0.139) 0.8948 (0.019) GranTotal 0.1823 (-0.192) 0.1515 (-0.206) 0.9829 (0.003) 0.4311 (-0.114) 0.0076 (0.373) 0.3676 (-0.130) 0.0096 (0.363) 0.6610 (0.064) 0.9824 (-0.003) Entre las parejas casadas se encontraron correlaciones significativas en la mayoría de las variables. La variable (V1) edad, correlacionó en forma positiva con todas las 69 puntuaciones obtenidas en los componentes de la escala. En el componente de compromiso [rho = 0.0000 (0.555)] en bienestar [rho= 0.0000 (0.596)], en comunicación [rho= 0.0002 (0.504)], en aprecio [rho= 0.0039 (0.401)], en tiempo juntos [rho= 0.0010 (0.451)], en manejo de estrés [rho= 0.0000 (0.655)] y en gran total [rho= 0.0000 (0.580)]. La variable (V5) número de matrimonios previos, correlacionó en forma positiva con los niveles bienestar [rho= 0.0001 (0.517)], aprecio [rho= 0.0248 (0.317)], tiempo juntos [rho= 0.0226 (0.322)], manejo de estrés [rho=0.0000 (0.633)] y gran total [rho=0.0081 (0.371)]. La variable (V6) número de convivencias previas, correlacionó en forma positiva con todas las puntuaciones obtenidas en la escala. En el nivel de compromiso [rho= 0.0001 (0.517)], en bienestar [rho= [0.0000 (0.592)], en comunicación [rho= 0.0001 (0.535)], en aprecio [rho= 0.0039 (0.401)], en tiempo juntos [rho= 0.0000 (0.589)], en manejo de estrés [rho= 0.0000 (0.680)] y en gran total [rho= 0.0000 (0.630)]. La variable (V8) número de hijos con parejas previas, correlacionó en forma positiva con todas las puntuaciones obtenidas en la escala. En el nivel de compromiso [rho= 0.0000 (0.552)], en bienestar [rho= 0.0000 (0.594)], en comunicación [rho= 0.0000 (0.582)], en aprecio [rho= 0.0005 (0.471), en tiempo juntos [rho= 0.0000 (0.615)], en manejo de estrés [rho= 0.0000 (0.691)] y en gran total [rho= 0.0000 (0.674)]. La variable (V9) nivel de educación alcanzado, correlacionó de forma positiva con el nivel de aprecio [rho= 0.0238 (0.319)]. Al igual que la variable (V9), la variable V11 (ingreso anual), correlacionó de forma positiva con el nivel de aprecio [rho= 0.0238 (0.319)]. Por último la variable (V14) número de visitas a servicios religiosos, correlacionó en forma positiva con todas las puntuaciones obtenidas en la escala. En el nivel de compromiso [rho= 0.0002 (0.500)], en bienestar [rho= 0.0000 (0.548)], en comunicación [rho= 0.0004 70 (0.479)], en aprecio [rho= 0.0049 (0.392)], en tiempo juntos [rho= 0.0000 (0.562)], en manejo de estrés [rho= 0.0000 (0.612)] y en gran total [rho= 0.0000 (0.592)], (Tabla 5.24 y 5.25). Tabla 5.24: Puntuaciones Spearman IFF Matrimonio (componentes compromiso, bienestar, comunicación y aprecio del IFF). Variable v1 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v11 v14 Compromiso 0.0000 (0.555) 0.2042 (-0.183) 0.0873 (0.244) 0.0001 (0.517) 0.2998 (-0.150) 0.0000 (0.552) 0.5807 (0.080) 0.0452 (0.285) 0.0002 (0.500) Bienestar 0.0000 (0.596) 0.5190 (-0.093) 0.0232 (0.321) 0.0000 (0.592) 0.6842 (0.059) 0.0000 (0.594) 0.4522 (0.109) 0.0656 (0.262) 0.0000 (0.548) Comunicación 0.0002 (0.504) 0.5543 (-0.086) 0.0592 (0.269) 0.0001 (0.535) 0.9395 (0.011) 0.0000 (0.582) 0.5672 (0.083) 0.2125 (0.179) 0.0004 (0.479) Aprecio 0.0039 (0.401) 0.3646 (-0.131) 0.0248 (0.317) 0.0027 (0.415) 0.5376 (-0.089) 0.0005 (0.471) 0.0238 (0.319) 0.0056 (0.386) 0.0049 (0.392) Tabla 5.25: Puntuaciones Spearman IFF Matrimonio (componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). Variable v1 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v11 v14 Tiempo Juntos 0.0010 (0.451) 0.9214 (0.014) 0.0226 (0.322) 0.0000 (0.589) 0.4622 (0.106) 0.0000 (0.615) 0.9758 (-0.004) 0.2103 (0.180) 0.0000 (0.562) Estrés 0.0000 (0.655) 0.4905 (0.100) 0.0000 (0.633) 0.0000 (0.680) 0.1384 (0.213) 0.0000 (0.691) 0.0346 (0.300) 0.0395 (0.292) 0.0000 (0.612) GranTotal 0.0000 (0.580) 0.6762 (-0.061) 0.0081 (0.371) 0.0000 (0.630) 0.8776 (0.022) 0.0000 (0.674) 0.1622 (0.201) 0.0475 (0.282) 0.0000 (0.592) La prueba F de varianzas para las puntuaciones promedio en el IFF entre las poblaciones de convivencia y matrimonio, indican que aunque son distintas numéricamente, no son significativamente diferentes [P(F<=f) una-cola = 0.099016395], 71 (p=>0.05 a un lado). Por lo tanto, la prueba de T se hace para poblaciones con varianzas similares, (Tabla 5.26). La prueba T para dos poblaciones de igual varianza indica los promedios son significativamente distintos cuando [P(T<=t) dos-colas = 0.845714245] para (p=<0.025) a dos lados), por lo tanto, los gran totales entre las muestras de las poblaciones de convivencia y matrimonio son estadísticamente distintos con matrimonio reflejando gran totales mayores, (Tabla 5.27). Para tales efectos se acepta la Hipótesis alterna 1a y se rechaza la Hipótesis Nula 1b. Esto quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de funcionamiento familiar de las parejas heterosexuales puertorriqueñas que establecen una relación de convivencia por 2 años o más al compararlos con un grupo de parejas casadas por 2 años o más. Tabla 5.26: Prueba F, (Varianzas Muestrales) Promedio Varianza Observaciones df F P(F<=f) una-cola F Crítica una-cola Variable 1 309.4 4547.183673 50 49 1.4487388 0.099016395 1.607289464 Variable 2 344.34 3138.718776 50 49 Tabla 5.27: Prueba t, (Dos-Muestras asumiendo varianzas similares) Promedio Varianza Observaciones Promedio de diferencia de hipótesis. df t Stat P(T<=t) una-cola t Crítica, una-cola Variable 1 2.702702703 2.714714715 37 0 57 -0.195477595 0.422857123 1.672028888 72 Variable 2 2.810810811 8.602102102 37 Variable 1 0.845714245 2.002465459 P(T<=t) dos-colas t Crítica, dos-cola Variable 2 Por otra parte, al realizar el análisis para las variables categóricas con los resultados obtenidos en el IFF utilizando el paramétrico V de Cramer se identificaron asociaciones fuertes entre las variables género, (V2) genero, (V10) situación laboral, (V13) preferencia religiosa y (V14) frecuencia de visitas a los servicios religiosos. Estos datos son consistentes para ambos grupos, (Tabla 5.28) y (Tabla 5.29) Tabla 5.28: Puntuaciones Cramer –IFF (Convivencia para los componentes compromiso, bienestar, comunicación, y aprecio). Variable v2 v10 v12 v13 Compromiso 0.440 0.765 0.684 0.667 Bienestar 0.480 0.444 0.611 0.623 Comunicación 0.480 0.408 0.715 0.568 Aprecio 0.487 0.405 0.597 0.480 Tabla 5.29: Puntuaciones Cramer IFF (Matrimonio para los componentes tiempo juntos, estrés, y gran total). Variable V2 V10 V12 V13 Tiempo Juntos 0.781 0.683 0.691 0.718 Estrés 0.579 0.614 0.538 0.702 GranTotal 0.872 0.879 0.839 0.904 Correlación entre el nivel de autoestima y el estado civil. Debido a que el Índice de Autoestima (IAE), no es un instrumento validado para la población de Puerto Rico, se utilizó una Prueba T de varianzas diferentes para aumentar el nivel probabilístico ya que la muestra es pequeña. Al comparar los 73 resultados obtenidos en el Índice de Autoestima según el estado civil utilizando la prueba de distribución T, los resultados para P(T<=t) dos colas = 0.171795387. La prueba T para dos poblaciones de diferente varianza indica que los promedios son significativamente distintos (p=<0.025 a dos lados), por lo tanto, los Gran Totales entre las muestras de las poblaciones de convivencia y matrimonio no son estadísticamente significativas, (Tabla 5.30). Para tales efectos se acepta la Hipótesis Nula 2b y se rechaza la Hipótesis Alterna 2a. Esto quiere decir que no existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima de los puertorriqueños que componen relaciones heterosexuales de convivencia por 2 años o más al compararlos con los individuos que forman relaciones matrimoniales por 2 años o más. Tabla 5.30: Prueba t: Dos-muestras asumiendo varianzas diferentes. Pomedio Varianza Observaciones Promedio de diferencia de Hipótesis df t Stat P(T<=t) una-cola t Crítica una-cola P(T<=t) dos-colas t Crítica dos-colas Variable 1 31.54666667 362.2029932 50 0 Variable 2 26.98666667 185.673288 50 89 1.377553883 0.085897693 1.662155326 0.171795387 1.9869787 Al realizar el Análisis de Spearman para variables ordinales en los Datos Sociodemográficos vs Gran Total de los instrumentos del IAE entre las parejas que conviven con las parejas casadas, solo se encontró una correlación positiva en la variable (V7) número de hijos con la pareja actual, donde el análisis de Spearman reveló que 74 [rho=0.0155 (0.341)] considerando p<0.25 en el grupo de parejas casadas, (Tablas 5.31 y 5.32). En el grupo de convivencia, no se encontraron correlaciones significativas. Tabla 5.31: Puntuaciones Spearman IAE Convivencia (gran total) V1 0.4949 (0.099) V4 0.1475 (0.208) V5 0.6609 (-0.064) V6 0.0806 (0.249) V7 0.6465 (0.066) V8 0.2447 (0.168) V9 0.0306 (-0.306) V11 0.3071 (-0.147) Tabla 5.32: Puntuaciones Speaman IAE Matrimonio (gran total) V1 0.3073 (0.147) V4 0.3038 (0.148) V5 0.5106 (0.095) V6 0.1840 (0.191) V7 0.0155 (0.341) V8 V9 V11 0.6369 (- 0.8780 (- 0.5289 (0.068) 0.022) 0.091) Por otra parte, al realizar el análisis para las variables categóricas utilizando el paramétrico V de Cramer se identificaron asociaciones fuertes entre las variables (V2) género, (V10) situación laboral, (V13) preferencia religiosa) y (V14) frecuencia de visitas a los servicios religiosos. Estos datos son consistentes para ambos grupos, (Tablas 5.33 y 5.34). Tabla 5.33: Puntuaciones V de Cramer –IAE Convivencia V2 0.6933 V10 0.8854 V12 0.8419 V13 0.7085 V14 0.8232 V13 0.7785 V14 0.7462 Tabla 5.34: Puntuaciones V de Cramer- IAE Matrimonio V2 0.7462 V10 0.7731 V12 0.7884 75 CAPITULO VI DISCUSIÓN En este capítulo se pretende analizar los resultados reportados en el capítulo IV a la luz de la revisión de literatura. Se incluye el análisis de las variables de los instrumentos utilizados, el análisis de las hipótesis aceptadas y el análisis de las limitaciones del estudio para establecer recomendaciones para futuros estudios. Análisis de la Hipótesis Alterna 1a La hipótesis alterna 1a establece que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima de los puertorriqueños que componen relaciones heterosexuales de convivencia por 2 años o más al compararlos con los puertorriqueños que componen relaciones matrimoniales por 2 años o más. Al evaluar los resultados reportados por los participantes de ambos grupos, los participantes del grupo de casados reportaron mejor funcionamiento familiar con puntuaciones promedio mayores que el grupo de convivencia. Al ser analizados utilizando la prueba T para la distribución de frecuencia de dos varianzas diferentes, esta diferencia es significativa a nivel estadístico. Para estos efectos se infiere que las parejas casadas presentan mejor funcionamiento familiar que las parejas que conviven. Estos datos son concurrentes con estudios presentados por Brown, (2004); Brown & Booth, (1998); Kamopa Dusch, Cohan y Amato, (2003); Nock, (1995); Stanley, Kline y Markman (2004); y Thompson y Colella, (1992). 76 El promedio de los resultados obtenidos para el grupo de parejas casadas, los clasifica en un nivel de funcionamiento familiar promedio bajo al compararlos con un nivel de funcionamiento familiar disfuncional según el promedio de las puntuaciones de las parejas que conviven. Los hombres casados reportaron el mayor promedio en las puntuaciones del funcionamiento familiar y sus componentes. Seguido las mujeres casadas, los hombres que conviven y por último las mujeres que conviven. Es necesario aclarar que aunque los hombres que conviven reportaron menores puntuaciones que las parejas casadas, sus puntuaciones generales los ubica en una clasificación promedio bajo al igual que las parejas casadas. Por otra parte el grupo de mujeres que conviven reportaron puntuaciones mucho más bajas, clasificándolas como disfuncionales. Debido a que éstas puntuaciones fueron tan bajas, cuando se sumaron con las puntuaciones de los hombres que conviven, ocasionó una reducción en la categoría del grupo de convivencia en general. Al evaluar las correlaciones de las variables de rango del instrumento de Datos Sociodemográficos con el instrumento de Inventario de Funcionamiento Familiar y sus componentes, se identificaron correlaciones significativas para ambos grupos. En la variable (V1) edad, se encontró correlación positiva para el funcionamiento familiar y sus componentes en el grupo de parejas casadas. Se infiere que a mayor edad, mayor será el compromiso, bienestar, comunicación, aprecio, calidad de tiempo y tiempo juntos, manejo de estrés y funcionamiento familiar general en las parejas casadas. Sin embargo, en las parejas que conviven se encontró que a mayor edad, menor será la calidad de tiempo juntos. Estos resultados en las parejas que conviven no se pueden explicar de forma precisa, sin embargo, se puede asociar a una mayor inestabilidad reportada por las 77 parejas que conviven en comparación con los individuos casados. A mayor edad, mayor cantidad de relaciones previas a la relación actual han experimentado el grupo de parejas que conviven. Estas parejas no reportaron correlaciones en el nivel de compromiso al igual que las parejas casadas por lo que se infiere que el nivel de compromiso es menor. Para tales efectos, a mayor cantidad de parejas previas, menor interés en establecer tiempo de calidad y tiempo juntos en las parejas que conviven. En cuanto a la variable (V4) años en relación, no se encontró correlación significativa en ninguno de los dos grupos, sin embargo, para esta variable, las parejas casadas reportaron mayor cantidad de años en la relación actual en comparación con las parejas que conviven. Interesantemente se supone que no hubiese discrepancia entre el número de años reportados en la relación actual por ninguno de los dos grupos, sin embargo, algunos hombres en ambos grupos reportaron menor cantidad de años en la relación en comparación con las mujeres. En la variable (V5) número de matrimonios previos, se encontró que a mayor cantidad de divorcios previos, mayor bienestar, aprecio, calidad de tiempo juntos, estrategias para el manejo de estrés, y funcionamiento familiar en general, se manifiesta en las parejas casadas. Similares resultados se obtuvieron de la variable (V6) número de convivencias previas. Se encontró que a mayor cantidad de convivencias previas, habrá mayor compromiso, bienestar, comunicación, aprecio, calidad de tiempo juntos, estrategias para el manejo de estrés y funcionamiento familiar en general en las parejas casadas. Estos resultados son diametralmente opuestos a los reportados por las parejas que conviven. Sería especulativo tratar de explicar esta correlación, sin embargo, puede asociarse al mayor compromiso que reportan las parejas casadas ya que según Bloom, Asher, y White, (1978), los problemas maritales y el 78 divorcio en las personas casadas son las condiciones más estresantes por las cuales puedan atravesar en sus vida. Por tal razón para reducir el estrés que puede producir un posible divorcio, aumenta el nivel de compromiso en la relación. Al evaluar los resultados obtenidos en general, las parejas que conviven reportaron mayor cantidad de relaciones de convivencia y de matrimonio previas a la relación actual en comparación con las parejas casadas. Además las parejas casadas reportaron un promedio mayor de años juntos que el promedio reportado por las parejas conviven. Las mujeres que conviven reportaron mayor cantidad de relaciones previas en comparación con los hombres que conviven. Para estos efectos se puede inferir que existe una mayor inestabilidad en las parejas que conviven. Estos datos son congruentes con los porcientos reportados por Kreimer (2009) y con los datos reportados por el Departamento de Salud y servicios humanos de los Estados Unidos en el reporte de “Cohabitation, Marriage, Divorce and Remarriage in the United States” (2002). En cuanto a la variable (V7) número de hijos con la pareja actual, se encontró que a mayor cantidad de hijos con la pareja actual, mayor compromiso y calidad de tiempo, estrategias para el manejo de estrés y funcionamiento familiar en general se manifiesta en las parejas que conviven. Esta variable no presentó significancia en el grupo de los casados. Se puede asumir que los hijos en las parejas que conviven, constituyen una razón que favorece el funcionamiento y compromiso en las parejas que conviven. Al evaluar la variable (V8) número de hijos con parejas previas, se encontró que a mayor cantidad de hijos con parejas previas, mayor compromiso, bienestar, comunicación, aprecio, calidad de tiempo y tiempo juntos, estrategias para el manejo de estrés y funcionamiento familiar en general en las parejas casadas. Esto puede asociarse 79 al miedo al fracaso que conlleva la pérdida de la familia. Como se presentó previamente, las parejas casadas reportan mayor compromiso por lo que las separaciones o divorcios previos influencian en forma directa la estabilidad de la relación en los casados (Bloom, Asher, y White, 1978). Esta variable no presentó significancia en el grupo de convivencia. Las parejas que conviven manifestaron además mayor cantidad de relaciones de matrimonio y de convivencia previas a la relación actual. Según Lightburn y Singh, (1982), a mayor número de rupturas en las uniones informales, mayor será el número de parejas que tendrán las mujeres durante su vida reproductiva. Las múltiples parejas pueden tener de esta forma un efecto positivo en la fertilidad durante el transcurso de la vida en las parejas que conviven (Lightburn y Singh, 1982). En cuanto a la variable (V11) ingreso anual, se encontró que a mayor ingreso, mayor aprecio en las parejas casadas. Esta variable no presentó significancia en el grupo de los que conviven. Es muy difícil e incongruente tratar de explicar esta variable con los resultados obtenidos. Primero que todo es necesario indicar que hubo mucha resistencia por parte de los participantes al contestar esta parte. De hecho, la mayor parte de los cuestionarios descartados fueron debido a que los participantes no completaron estas preguntas. Además, muchos de los participantes que completaron los instrumentos cuestionaron la privacidad de los resultados al complementar esta parte, aun después de leída la hoja de confidencialidad. Esta resistencia, además de la incongruencia evidenciada con los resultados de nivel educativo, hace difícil poder establecer conclusiones adecuadas para estas variables. En el análisis V Cramer para las variables categóricas de (V2) género, (V10) situación laboral, (V12) pensión alimentaria y (V13) preferencia religiosa se encontraron 80 relaciones fuertes con los resultados en las puntuaciones del gran total y los componentes del Índice Funcionamiento Familiar (IFF) en ambos grupos. Esto significa que estas variables se relacionan de una forma u otra al funcionamiento familiar y sus componentes, aunque no se puede definir cómo afecta específicamente al mismo. Para estos efectos es necesario describir los resultados específicos reportados por los participantes en estas variables de forma cualitativa. Al evaluar la variable (V2) género en relación al funcionamiento familiar, se encontró que los hombres manifestaron mayor puntuación en los componentes del funcionamiento familiar y gran total para ambos grupos. Los hombres casados manifestaron las mayores puntuaciones entre los subgrupos de participantes, sin embargo, a pesar de que los hombres que conviven manifestaron menor compromiso que las mujeres casadas, sus puntuaciones reflejaron mayor compromiso al compararlos con las mujeres que conviven. Las mujeres que conviven reportaron las puntuaciones más bajas. En cuanto a la variable (V10) situación laboral, las parejas en convivencia reportaron el mayor por ciento de desempleo en igual proporción entre hombres y mujeres. En cuanto a las parejas casadas, las mujeres reportaron el menor por ciento de desempleo, seguidos por los hombres. De la misma forma, estos últimos reportaron el mayor número de retirados. Los resultados en esta variable son parecidos a los por cientos obtenidos en la variable de nivel educativo. Las mujeres casadas reportaron mayor educación, seguidos por los hombres casados, los hombres que conviven y las mujeres que conviven. A pesar de estos datos, las parejas que conviven reportaron mayores ingresos en general. En primer lugar los mayores ingresos los reportaron los hombres que conviven, seguido por las mujeres que conviven, los hombres casados y las 81 mujeres casadas. Irónicamente las mujeres casadas reportaron mayor educación, sin embargo, reportaron menores ingresos económicos. El mismo concepto de resistencia e incongruencia de los resultados aplicados a la variable (V11) ingreso anual, aplican para la interpretación de ésta variable. Para la variable (V12) pensión alimentaria, una mayor cantidad de hombres que conviven pagan pensión alimentaria por 1 o más niños en comparación con los hombres casados. Una mayor cantidad de mujeres que conviven por su parte reportaron recibir pensión por 1 o más niños en comparación con las mujeres casadas. Ningún hombre reportó recibir pensión alimentaria, sin embargo, 4 mujeres casadas reportaron pagar pensión por 1 o más niños y un 1 de las mujeres que conviven (4 por ciento) reportó pasar pensión por un niño. Estos datos concuerdan con los datos obtenidos para la variable (V8) número de hijos con pareja parejas previas. Las parejas que conviven reportaron mayor cantidad de hijos con parejas previas por lo que se espera que los hombres que conviven tengan mayores responsabilidades de pago de pensión alimentaria que los hombres casados. Por otra parte, se espera que las mujeres que conviven reporten recibir mayor cantidad de pensiones alimentarias en comparación con las mujeres casadas. En cuanto a la variable (V13) preferencia religiosa, más del 65 por ciento de los participantes en todas las categorías reportaron ser católicos. Un mayor grupo de los participantes en las parejas que conviven no identificaron su predilección religiosa. En general las parejas casadas reportaron mayor participación en los servicios religiosos en comparación con las parejas en convivencia. Los hombres de ambos grupos reportaron menor frecuencia de visitas religiosas en comparación con las mujeres. Estos datos son congruentes con Macklin, (1978); Carrillo Pérez (2000), Stanley et al., (2006) donde 82 establecen que aquellos que conviven presentan menores afiliaciones religiosas a las denominaciones religiosas establecidas. Análisis de la Hipótesis Nula 2b La hipótesis alterna 2 a establece que existe una relación estadísticamente significativa en el nivel de autoestima de los puertorriqueños que componen relaciones heterosexuales de convivencia por 2 años o más al compararlos con los puertorriqueños que componen relaciones matrimoniales por 2 años.o más. Al evaluar los resultados reportados por los participantes de ambos grupos, los participantes del grupo de casados reportaron mejor autoestima con puntuaciones promedio menor que el grupo de convivencia. Al ser evaluados estos resultados utilizando la prueba T para la distribución de frecuencia de 2 muestras diferentes, esta diferencia no demostró ser significativa a nivel estadístico, por lo que se rechaza esta hipótesis y se aprueba la Hipótesis Nula 2b. Estos resultados no son congruentes con estudios reportados por Wisman y Bruce 1995, Hendrick et al. Axin y Barber (1997). Por otra parte, al realizarle el análisis rho de Spearman para correlacionar las variables (V1) edad, (V4) años en relación actual, (V5) número de matrimonios previos, (V6) número de convivencias previas, (V8) número de hijos con parejas previas, (V9) nivel de educación, y (V11) ingreso anual, no se encontraron diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas para ambos grupos. La única variable que resultó ser representativa al utilizar (rho) Spearman, fue la variable (V7) número de hijos con la pareja actual, para el grupo de casados. Aunque esta variable fue representativa 83 utilizando a Spearman, no se puede utilizar para indicar correlaciones ya que las puntuaciones gran totales no son estadísticamente significativas. A pesar de que no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos utilizando la prueba T para la distribución de frecuencia de dos muestras diferentes, al realizar el análisis de V Cramer para las variables categóricas de (V2) género, (V10) situación laboral y (V13) preferencia religiosa, se encontraron relaciones fuertes con los resultados en la autoestima reportada para ambos grupos. Esto significa que estas variables se relacionan de una forma u otra a la autoestima aunque no se puede definir en que forma la afecta. Al evaluar la variable (V1) género en relación a la autoestima, se encontró que los hombres manifestaron mejor autoestima para ambos grupos. Los hombres casados manifestaron la mejor autoestima. A pesar de que los hombres que conviven reportaron autoestima más baja que las mujeres casadas, sus puntuaciones reflejaron mejor autoestima al compararlos con las mujeres que conviven, siendo estas últimas las que manifestaron menor autoestima. Para efectos de las variable (V10) situación laboral, (V12) pensión alimentaria y (V13) preferencia religiosa aplican las misma conclusiones según presentadas para la hipótesis alterna 1a. Limitaciones y direcciones futuras Es necesario aclarar que pueden haber sido varios los factores que afectaron la correlación para estas variables. El factor más importante a considerar es el tamaño de la muestra. Debido a que solo se pudo colectar una muestra por internet en cinco semanas por escases de tiempo, no se logró obtener una muestra más representativa de la 84 población real. Aunque la probabilidad de la prueba t-indica que las proporciones de participantes por municipio lucen ser representativas a las proporciones establecidas por municipio de acuerdo al censo del 2010, las cantidades de acuerdo al Censo debieron estar más dispersas. Esta pudo haber sido la razón primordial por la que no se encontraron correlaciones significativas entre las parejas que conviven y las parejas casadas en las puntuaciones promedio del Índice de Autoestima (IAE). Por otra parte, las estadísticas más recientes reportadas por el Departamento de Salud con respecto a los matrimonios y divorcios son del 2006 por lo que no son números recientes. Además no hay forma de identificar un número aproximado de relaciones de convivencia para obtener una muestra significativa, ya que estas no son identificadas directamente por el Departamento de Salud como lo son los matrimonios. Otro factor importante que se debe considerar es el hecho de que el Índice de Autoestima no es un instrumento adaptado y validado para la población puertorriqueña. Este instrumento fue creado y validado en el 1974 por Walter W. Hudson para la población de Estado Unidos y es publicado actualmente por WALMYR Publishing Co. en Tallahassee, Florida. La versión utilizada para Puerto Rico es una traducción realizada por el Psicólogo José H. Hernández para la población puertorriqueña según publicada en su libro “Autoestima, Vehículo de Éxito”, segunda edición en el 2000. También se debe considerara que a pesar de que el reclutamiento de los participantes fue por internet, la forma para complementar los cuestionarios fue en papel. No se pudo adaptar el Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF) para ser complementado en forma electrónica debido a que la autorización para el uso del cuestionario incluía exclusivamente el uso de la hoja de contestaciones con las 85 especificaciones según establecidas por la autora. Para tales efectos ninguno de los dos cuestionarios fueron preparados para ser contestados en línea. De haber tenido la oportunidad de completarlos en línea, se hubiese podido aumentar el tamaño de la muestra y los participantes se hubiesen sentido más cómodos al completar los mismos. De igual forma las respuestas pudieron haber sido más acertadas y con menos errores debido a que existiría mayor privacidad para completar los cuestionarios. Por otro parte, a pesar de que se incentivó la participación de los encuestados con el sorteo por el certificado de compras de $300.00 en Plaza las Américas, los tres cuestionarios sumaron 126 reactivos por lo que se les hace difícil de contestar. El tiempo mínimo para completar estos reactivos de forma eficiente es de 30 minutos aproximadamente. Tantos reactivos pueden producir cansancio en los participantes por lo que puede afectar de manera significativa las respuestas a partir del momento en que comienza el cansancio. Esto puedo ocurrir de forma independiente a cada participante. Por otra parte la mayor cantidad de participantes para ambos grupos fueron adultos jóvenes y adultos medio que trabajan por lo que se les hace difícil tomar el tiempo para completar los cuestionarios con tantos reactivos. Una recomendación para futuras investigaciones es que se considere la posibilidad de introducir técnicas de investigación cualitativas para aclarar algunos de las respuesta dadas por los participantes. Algunos ejemplos de discrepancias encontradas fueron el nivel de educación, situación laboral e ingreso anual. Se espera que los participantes de mayor educación reportaran mayores ingresos (Gurman y Messer, 2003), sin embargo, los resultados no reflejaron esta tendencia. Otro ejemplo de discrepancias en las contestaciones se encuentran en la variable (V7) años en la relación 86 actual, donde algunas individuos discreparon de sus respectivas parejas en el número de años en la relación. Tanto estas discrepancias como aquellas reportadas para la variable (V12) pensión alimentaria reflejan datos que se deben explorar de forma cualitativa. El Inventario de Funcionamiento Familiar (IFF) por su parte fue adaptado y validado por García Sexto en el 1994 para la población de Puerto Rico. A pesar de que este instrumento fue adaptado para la población puertorriqueña, esta adaptación y validación tiene más de 16 años, por lo que no contempla los cambios recientes que han podido afectar las puntuaciones en el funcionamiento familiar de la familia puertorriqueña contemporánea. Otro aspecto importante en el estudio de las relaciones de pareja es el tipo de familia. Según Gurman y Messer (2003), a pesar de los cambios en la estructura familiar, la función primordial de la familia continúa siendo el intercambio mutuo entre los miembros de la familia para alcanzar las necesidades físicas y emocionales. En esta investigación no se contempló identificar el tipo de familia en general según Gurman y Messer (2003), ni las características específicas de las familias puertorriqueñas según Torres Zayas, (1981), García, (1994) Blasini (2001) y López-Cruz (2005). Siguiendo esta línea de pensamiento, esta investigación no contempló evaluar la responsabilidad económica de cada uno de los individuos en el contexto de familia. Este es un factor importante para poder describir el tipo de matrimonio según la teoría de Olson (1993). Para tales efectos se recomienda que se realicen estudios de investigación donde se considere los estilos de familia según la literatura puertorriqueña. Expertos en familia se debaten la interpretación de la convivencia como preludio hacia el matrimonio (Heuveline y Timberlake, 2004). En esta investigación no se 87 exploró la posibilidad de la convivencia antes del matrimonio en las parejas casadas. Tampoco se exploraron las creencias en ambos grupos sobre la convivencia y matrimonio ni los motivos para mantener una relación de convivencia para estos participantes. Estas son variables que pueden explorarse utilizando técnicas de investigación cualitativas. Otros factores que se debaten en la literatura en cuanto a la diferencia de las parejas que conviven y las parejas casadas son los procesos interpersonales. Para Cohan y Kleinbaum (2002), las parejas que conviven o han convivido previamente al matrimonio presentan menores estrategias de solución de problemas y menores conductas de soporte. En esta investigación no se exploraron estrategias de solución de conflictos ni tipos de personalidad para determinar la estabilidad en el tipo de relación. Estas variables pueden ser consideradas para futuros estudios dándole énfasis a la capacidad de adaptación de los individuos que componen la pareja no solamente al contexto familiar, sino con sus interrelaciones con los demás fuera del núcleo familiar. Siguiendo por la línea de las relaciones de parejas y el tipo de familia, al compararse las parejas que conviven con parejas casadas no se contemplaron las parejas homosexuales. No se consideraron las parejas homosexuales debido a que para efectos legales, el matrimonio entre parejas del mismo sexo es ilegal en Puerto Rico, sin embargo, éste grupo sigue en aumento en nuestra sociedad contemporánea (López-Cruz 2005). Para futuros investigaciones se recomienda que se integren estos grupos para evaluar diferencias y semejanzas con respecto a familias y parejas más tradicionales. Según Macklin (1978); Gurman & Messner, (2003), las actitudes más liberales sobre la expresión sexual ha sido una de las causas principales para escoger la convivencia como alternativa para el matrimonio. En este estudio no se explora 88 conductas sexuales en los grupos por lo que no se puede describir el efecto de estas conductas en el tipo de relación. Para tales efectos se recomienda que se incluya esta variable en próximos estudios para complementar los resultados aquí presentados. Por último, este estudio estuvo dirigido hacia las poblaciones en general, descalificando aquellos participantes con psicopatología previa. No se exploraron, uso de sustancias ni trastornos mentales, factores importantes que según Wisman, Tess y Goeriong (2000) se asocian a las relaciones conyugales. 89 Bibliografía Alvarado Ortiz, Awilda (2000). Factores de riesgo sociodemográfico relacionados al suicidio en Puerto Rico y estimación prospectiva de la prevalencia del suicidio en Puerto Rico para el 2015. Disertación inédita. San Juan; Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. Arnette, J.K. (1997). A psychophysiological intervention for marital discord: Journal of Family Pshychotherapy, 8(2), 3-15. Barelds, D.P.H. (2005). Self and partner personality and intimate relationship quality. Social Science Research, 33, 1-19. Bauzá, Nydia. (2009). 67% se divorcian. Primera Hora; 2 de febrero de 2009. Beavers, W. R., & Hampson, B.B. (1993). Measuring family competence: The Beavers System Model. In F. Walsh (Ed.) Normal family process (2 nd ed., pp. 73-103). New York: Gulford Press. Bradbury, Thomas N. ; Finchman, Frank D. & Beach, Steven R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction; A decade review: Journal of Marriage and the Family, 62, 964-980. Brown, J. D. and K.L. McGill. (1989). The Cost of Good Fortune: When Positive Life Events Produce Negative Health Consequences. Journal of Personality and Social Psychology 57:1103-10. Brown, Susan L. (2000). The effect of union type on psychological well- being; Depression among chabitors versus married. Journal of Health and Social Behavior, 41, 241-255. 90 Blasini, M. (2001). Política pública y diversidad familiar. Disertación inédita. San Juan: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Bloom, B.,Asher,S., & White S. (1978). Marital disruption as a stressor; A review and analysis. Psychological Bulletin, 85, 867-894. Bumpass, L.L., Sweet, J.A., & Cherlin, A. (1991). The role of cohabitation in declining rates of marriage. Journal of Marriage and the Family, 53, 913-927. Bumpass, L.L., & Lu, H. (2000). Trends in cohabitation and implications for children’s family contexts in the United States. Population Studies, 54, 29-41. Brown, S.L., & Booth, A. (1996). Cohabitation versus marriage: A comparison of relationship quality. Journal of marriage and family, 58, 668-678. Brown, S.L. (2004). Moving from cohabitation to marriage: Effects on relationship quality. Social Science Research, 33, 1-19. Burman, S.H., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between martial relation-ship and health problems: An interactional perspective. Psychological Bulletin, 112, 39-63. Carr, A. (2000). Family Therapy; Concepts, process and practice. Chichester, UK: Wiley Carrillo Pérez, Francisco J. (2000). Funcionamiento familiar y satisfacción marital en parejas casadas pertenecientes a las afiliaciones denominacionales Católica Roman, Bautista y Pentecostal; Un estudio Piloto en Puerto Rico. Disertación inédita. San Juan; Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. 91 Castro Martin. T (2002). Consensual unions in Latin America: Persistence of a dual nuptiality system. Journal of Comparative Family Studies. Calgary: Winter 2002. Vol. 33, Iss. 1; pg. 35, 21 pgs. Catasus Cervera, S. (1992). La nupcialidad durante la década de los ochenta en Cuba." Estudios Demográficos y Urbanos 7 (2-3): 465-477. DeMaris, A. Center of Cohabitation, Marriage, Divorce and Remarriage in the United States. Series Report 23, Number 22. 103pp. (PHS) 98-1998. Cohan, C.L., & Kleinbaum, S. (2002). Toward a greater understanding of the cohabitation effect: Premarital Cohabitation and martial communication, Journal of the Marriage and Family, 64, 180-193. Coombs, Robert H. (1991). Marital Status and Personal Well-being: A literature review. Family Relations, 40, 97-102. Cuevas Carrasquillo, Tirzah M. (1985). Efecto de inmunodeficiencia adquirida en la autoestima de hombres homosexuales puertorriqueños. Disertación inédita. San Juan; Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. Departamento de Salud (2006). Estadísticas vitales; Secretaría auxiliar de planificación y desarrollo, división de análisis estadísticos, San Juan Puerto Rico. Departamento de Salud (2005). Estadísticas vitales; Secretaría auxiliar de planificación y desarrollo, división de análisis estadísticos, San Juan Puerto Rico. Department of Health and Human Services (2002). Services Cohabitation Marriage, Divorce and Remarriage in the United States. Center for control and disease prevention ( Hyatsville Maryland July 2002 DHHS Publication No. (PHS 20021998). 92 De Vos, S. (2000). Nuptiality in Latin America, Pp. 219-243 in S. L. Browning and R. R. Miller (eds.), Till Death Do Us Part: A Multicultural Anthology on Marriage. Stamford, CT: JAI Press. De Vos, S. and K. Richter. Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1930). Código Civil de Puerto Rico (1930). Recuperado de http://www.lexjuris.com/LEXLEX%5Clexcodigoc%5Clexmatrimonio.htm Estado Libre Asociado de Puerto Rico (2006). Senado de Puerto Rico P. del S. 1778 Recuperado en http://www.biblicaemanuel.com/ps1778-6.pdf Feldman, L. B. (1992). Integrating individual and family therapy: New York: Brunner/Mazel Fields, Jason & Casper Lynne M. (2001). America’s families and living arrangement: March 2000. En “Current Population Report” (No. de publicación P20-537) Washington DC, EE.UU: U.S. Census Bureau. García Sexto, Jenny (1994). Construcción y validación para medir funcionamiento familiar para una población de residentes en residenciales públicos en el área metropolitana de San Juan. Disertación inédita. San Juan; Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. Gecas, Viktor and Peter J. Burke. (1995). Self and Identity. Pp. 41-67 in Sociological Perspectives on Social Psychology, edited by K.S. Cook, G.A. Fine, and J.S. House. Boston, MA: Allyn and Bacon. Gecas, Viktor and Michael L. Schwalbe. 1983. "Beyond the Looking Glass Self: Social Structure and Efficacy Based SelfEsteem." Social Psychology Quarterly 46:77-88. 93 Gough, K.E. (1977). The origins of the family. En Journal of marriage and the family, 33(3): 760-771.Greene, M.E. and V Rao. (1995). The marriage squeeze and the rise in informal marriage in Brazil. Social Biology 42 (12): 65-82. Gurman A.S., & Messer S.B. (2003). Essentials in Psychotherapies; (2nd ed., 11 pp. 400-455, 12 pp.463-507). New York: Gulford Press. Hendrick, S.S., Hendrick, C. & Adler, N.L. (1988). Romantic relationships: Love, atisfaction, and staying together. Journal of personality and social Psychology, 54, 980-988. Hernández, José J. (2000). Autoestima, Vehículo al Éxito; 2da ed., pg 29-31 Publicaciones puertorriqueñas, Inc. Hato Rey PR. Heuveline, P., & Timberlake, J.M. (2004). The Role of Cohabitation in Family Formation: The United States in Comparative Perspective. Journal of Marriage and Family. Minneapolis: Dec 2004. Vol. 66, Iss. 5; pg. 1214, 17 pgs. Hoelter, J. W. 1983. "The Effects of Role Evaluation and Commitment on Identity Salience." Social Psychology Quarterly 46:140-47. Horowitz, Allen V. & Raskin, Helene (1990). The relationship of cohabitation and mental health: A study of a young adult cohort. Journal of Family Issues. Jayson, Sharon (2008). Census reports more unmarried couples living together. USA Today. Recuperado de http://www.usatoday.com/news/nation/census/2008-07-28cohabitation-census_N.htm Jelin, E. (1992). Celibacy, solitude and personal autonomy: individual choice and social constraints, Family Systems and Cultural Change. Oxford: Claredon Press, Berquo and P Xenos (eds.) Pp. 109-124. 94 Johnson, M., Huston, T., Gaines, S. and Levinger, G. (1992). Patterns of married life among young couples. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 343-364. Kamp Dush, C.M., Cohan, C.L., & Amato, P.R. (2003). The relationship between cohabitation and marital quality and stability: Change across cohorts? Journal of Marriage and Family,65, 539-549. Kiernan, K. E. (2001). The rise of cohabitation and childbearing outside marriage in western Europe. International Journal of Law, Policy and the Family, 15, 1-21. Kim, W., Bouma. (2000). Children’s adjustment in conflicted marriage and divorce; A decade review of research. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(8), 963-973. Kurdex, L.A., & Schmitt, J.P. (1986). Relationship quality of partners in heterosexual married, heterosexual cohabiting, and gay and lesbian relationships. Journal of personality and social Psychology, 51, 711-720. Levinger, George & Huston, Ted E. (1990). The social Psychology of Marriage. En Frank D. Finchman & Thomas N. Bradbury (Eds.), The Psychology of Marriage. (pp.19-41) New York, New York, EE.UU: The Guilford Press. Lightbourne, R. E. and S. Singh. (1982). Fertility, Union Status and Partners in the WFS Guyana and Jamaica surveys, 1975-76. Population Studies 36: 201-225. Lind, Marchal, (2005). Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía, Ed. McGraw- Hill, Lopeza-Cruz, Nilda (2005). La familia, un enfoque interdisciplinario: Publicaciones LiLo, Inc primera ed 2005 p2259Macklin 1978 pag5-45 Macklin, Eleanor D (1978). Nonmarital Heterosexual Cohabitation 95 Marriage & Family Review. New York: Apr 30, 1978. Vol. 1, Iss. 2; pg. 1. Manning, W. D. (1993). Marriage and cohabitation following premarital conception. Journal of Marriage and the Family, 55, 839-850. McGlade, Erin C (2008). Relationship status and relationship satisfaction: The importance of complementarity by Ph.D., Idaho State University, 2008, 98 pages; AAT 3323778. Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press. Nemeneck, S., & Olson, K. R. (1999). Five Factor personality similarity and marital adjustment. Social Behavior and Personality, 27, 309-318. Newcomb, M.D., & Olson, K.R. (1999). Five-factor similarity and marital adjustment, Social Behavior and Personality, 27, 209-318 Nock, S.L. (1995). Commitment and dependency in marriage. Journal of Marriage and the Family, 57, 503-514. Olson, D.H (2000). Circumflex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy. 22, 144-167. Olson, D.H (2000). Relationship types: An arrangement of marriages: Psychology Today. New York: Jan 1993. Vol. 26, Iss. 1; pg. 22, 1 pgs. Osaka, A., D. Yaukey and A. Chevran. (1977). Reproductive time lost through marital dissolution in metropolitan Latin America. Social Biology 24:100-116. Parrado, E. and M. Tienda (1997). Women's roles and family formation in Venezuela: new forms of consensual unions? Social Biology 44 (1-2): 1-24. 96 Pinsof, W.M (2002). The Death of til death do us apart: The twentieth century’s revolution of the limit of the limits of human pair-bonding. Family Process, 41, 135-157. Quilodrdan, J. (1999). Quand l'union libre nest pas un phenomene nouveau. Cahiers Quebecois de Demographie 28 (1-2): 53-80. Raley, R. K. (2001). Increasing fertility in cohabiting unions: Evidence for the second demographic transition in the United States? Demography, 38, 59-66. Rindfuss, R. R., & VandenHeuvel, A. (1990). Cohabitation: A precursor to marriage or an alternative to being single? Population and Development Review, 16, 703-726. Rosenberg, M. (1979). Conceiving the Self New York, NY: Basic Books. . 1989. Society and the Adolescent Self-Image. Revised ed. Middletown, CT: Wesleyan University Press. Satir, V.M. (1964). Conjoint marital Therapy: Palo Alto, CA: Science and Behavior Books. Simon, Robin W. & Marcussen, Kristen (1999). Marital transitions, marital beliefs and mental health. Journal of Health and Social Behavior, 40, 111-125. Scanzoni, J. (1980). Contemporary marriage types: Journal of Family Issues, 1, 125-140. Smock, P. J. (2000). Cohabitation in the United States: An appraisal of research themes, findings, and implications. Annual Review of Sociology, 26, 1-20. Stanley, S.M., Rhoades, G.K., & Markman, H.J. ( 2006). Sliding Versus Deciding: Inertia and the Premarital Cohabitation Effect. Family Relations. Minneapolis: Oct 2006. Vol. 55, Iss. 4; pg. 499, 11 pgs. 97 Stanley, S.M., Kline, G.H., & Markman, H.J. (2004). Maybe I do: Interpersonal commitment and premarital or nonmarital cohabitation. Journal of family Issues, 25, 496-519. Stanley, S.M., Kline, G.H., & Markman, H.J. (2005). The inertia hypothesis: Sliding vs. deciding in the development of risk for couples in marriage. Paper presented at the conference Cohabitation: Advancing theory and research, Bowling Green Ohio. Stinnet, N., & De Frain, J. (1979). Building Family Strengths Model, Lincoln, NE: University of Nebraska. Thoits, P.A. (1983). Multiple Identities and Psychological Well-Being: A Reformulation of the Social Isolation Hypothesis: American Sociological Review 48:174-87. Thomson, E., & Colella, U. (1992). Cohabitation and marital stability: Quality of commitment? Journal of Marriage and the family, 54, 259-267. Torres Zayas, J (1981). Holocausto. Rio Piedras: Editorial Universidad. Vazquez Calzada, Jose L. (1988). La población de Puerto Rico y su trayectoria histórica. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela Graduada de Salud Pública. Volgamore, K. (1984). The development of an instrument to measure perceived marriage satisfaction and its use in rural community. Disertación inédita. San Juan; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Waite, Linda J.(1995). Does marriage matter? Demography, 32(4), 483-507. 98 Whisman, Mark A. (1999). Marital dissatisfaction and psychiatric disorders; Result from the national comorbidity survey. Journal of abnormal Psychology, 108(4), 701706. Whisman, Mark A., Tess, C. & Goering, Paula (2000) Psychiatric disorders and dissatisfaction with social relationships; Does type of relationship matter? Journal of Abnormal Psychology, 109(4) 803-808. Zaida Andujar, Olga (1995). Efecto de la educación sexual en la actitud y la autoestima de Veteranos de 40 años o más que presentan disfunción sexual. Disertación inédita. San Juan; Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. 99 APÉNDICE A. CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 100 101 APÉNDICE B. INVENTARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (IFF) 102 103 104 105 106 APÉNDICE C. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL (IFF) 107 108 APÉNDICE D. ÍNDICE DE AUTOESTIMA (IAE) 109 110 111 112 APÉNDICE E. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA TRADUCCIÓN DEL (IAE) 113 APÉNDICE F. AUTORIZACIÓN INICIAL DE LA JUNTA PARA LA PROTECCIÓN DE SERES HUMANOS (IRB) 114 115 APÉNDICE G. ENMIENDA DE LA JUNTA PARA LA PROTECCIÓN DE SERES HUMANOS (IRB) 116 APÉNCICE H. PROPAGANDA DEL ESTUDIO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE FACEBOOK, TWITTER Y MYSPACE 117 118 APÉNDICE I. HOJA INFORMATIVA 119 APÉNDICE J. INSTRUCCIONES GENERALES 120 APÉNDICE K. FIRMA DE TESTIGOS DELSORTEO 121 APÉNDICE L. RECIBO PARA EL GANADOR DEL SORTEO 122