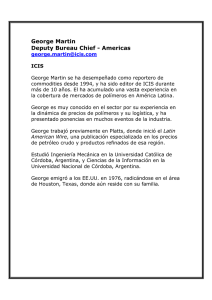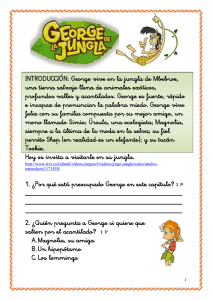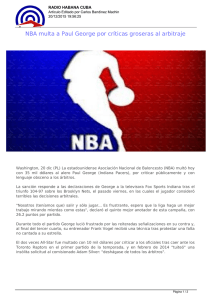cianuro espumoso
Anuncio

CIANURO ESPUMOSO AGATHA CHRISTIE Título original: SPARKLING CYANIDE © 1944 by the Curtis Publishing © 1945 by Agatha Christie Mallowan Traducción: GUILLERMO LÓPEZ HIPKISS Esta edición puede ser comercializada en todo el mundo excepto Centro y Sudamérica © EDITORIAL MOLINO Calabria, 166 — 08015 Barcelona Depósito legal: B. 2.389—2002 ISBN: 84—272—8544—2 Impreso en España Printed in Spain LIMPERGRAF, S. L. — Mogoda, 29 — Barbera del Valles (Barcelona) Digitalización por Antiguo. Corrección por Lili. 2 GUÍA DEL LECTOR Principales personajes que intervienen en esta obra, relacionados en un orden alfabético convencional ARCHDALE, Elizabeth: ex camarera de los Barton. BOLSANO, Giuseppe: camarero del Luxemburgo. BARTON, George: esposo de Rosemary. BENNETT, Paul: padrino de Rosemary. BROWNE, Anthony: novio de Iris Marle. CHARLES: maitre del Luxemburgo. DRAKE, Lucilla: hermanastra de Héctor y tía de las dos jóvenes: Iris y la asesinada Rosemary. DRAKE, Víctor: sujeto indeseable, hijo de Lucilla. FARRADAY, Alexandra Catherine: esposa de Stephen Leonard. FARRADAY, Stephen Leonard: esposo de la anterior, diputado laborista y amante de Rosemary. GOLDSTEIN: dueño del restaurante Luxemburgo. KEMP: inspector jefe de policía. KIDDERMINSTER, lord William: padre de Alexandra. KIDDERMINSTER, lady Vicky: esposa del anterior y madre de Alexandra. LESSING, Ruth: secretaria de George Barton. MARLE, Iris: hermana de Rosemary. MORALES, Pedro: norteamericano de origen hispano, concurrente al Luxemburgo la noche del crimen. OGILVE, Alexander: agente en Buenos Aires de George Barton. PIERRE: sobrino de Charles y ayudante del Luxemburgo. RACE, coronel: amigo desde la niñez de George Barton. REESTALBOT, Mary: nueva patrona de Elizabeth Archdale. SHANNON, Christine: bailarina, amiga íntima de Morales. TOLLINGTON, Gerard: de la Guardia de Granaderos, asistía al restaurante Luxemburgo el día del crimen. WEST, Chloe Elizabeth: actriz. WOODWORTH, lord General: padre de Patricia. WOODWORTH, Patricia: prometida de Tollington y su pareja en el día del aludido crimen. 3 LIBRO PRIMERO ROSEMARY ¿Qué puedo hacer para ahuyentar el recuerdo de mis ojos? Seis personas pensaban en Rosemary Barton muerta cerca de un año antes... 4 CAPÍTULO PRIMERO IRIS MARLE Iris Marle pensaba en su hermana Rosemary. Durante cerca de un año había intentado deliberadamente desterrar de sus pensamientos su recuerdo. No había querido recordarla. Era demasiado doloroso, ¡demasiado horrible!. El semblante cianótico. Los dedos convulsivos, crispados... El contraste entre aquella y la bella y alegre Rosemary del día anterior... Bueno, alegre tal vez no. Había tenido una gripe...estaba deprimida, postrada. Todo eso había salido a relucir durante la encuesta. La propia Iris había insistido al respecto. Eso explicaba que Rosemary se hubiese suicidado, ¿verdad?. Una vez terminada la encuesta, Iris había insistido en desterrar el asunto de su mente. ¿De qué serviría acordarse?. ¡A olvidarlo todo!. A olvidar por completo el horrible suceso. Pero ahora se daba cuenta de que tenía que recordarlo. Tenía que bucear en el pasado... Recordar con mucho cuidado hasta el incidente más leve y carente de importancia... La extraordinaria entrevista con George, anoche, exigía que lo recordara. Había sido tan inesperada, tan atemorizadora... Un momento: ¿Había sido tan inesperada?. ¿No había habido indicios de antemano?. La creciente abstracción de George, su distracción, sus incomprensibles acciones... su... bueno, su rareza era el único vocablo que podía expresarlo, culminando todo ello en aquel momento de la noche anterior, en que le había llamado al despacho y sacado las cartas del cajón de la mesa. Así que ahora ya no tenía remedio. Era preciso que pensara en Rosemary, que recordara... Rosemary, su hermana... Iris se dio cuenta de pronto, y con sobresalto, de que aquélla era la primera vez en su vida que pensaba en Rosemary. Es decir, que pensaba en ella objetivamente como persona. Siempre había aceptado a Rosemary sin pensar en ella. Una no pensaba en su madre, ni en su padre, ni en su hermana, ni en su tía. Existían simplemente sin que una pusiera en tela de juicio su existencia con aquel grado de parentesco. Una no pensaba en ellos como gente. Ni siquiera se preguntaba cómo eran. ¿Cómo había sido Rosemary?. Pudiera tener importancia ahora. Podrían depender muchas cosas de ello. Iris se concentró en el pasado. Rosemary y ella de niñas... Rosemary tenía seis años más que ella. Acudieron a su mente jirones del pasado, destellos fugaces, escenas cortas. Ella, de niña, comiendo sopas de leche, y Rosemary, dándose importancia con sus trenzas, haciendo sus trabajos escolares en la mesa. En la playa, en verano, Iris envidiaba a Rosemary que era «mayor» ¡y 5 sabía nadar!. Rosemary en el internado; en casa, durante las vacaciones. Luego, ella en la escuela y Rosemary en París, terminando su educación. La colegiala Rosemary, desgarbada, todo brazos y piernas. La Rosemary terminada de educar, de regreso de París, con una elegancia nueva, extraña, impresionante; la voz dulce, el cuerpo grácil, ondulante, cabello de oro rojizo y ojos grandes azul oscuro, bordeados de negro. Una criatura turbadora, hermosa, hecha ya mujer en un mundo distinto. Desde aquel momento se habían visto muy poco. La diferencia de seis años de edad parecía haberse convertido en una brecha insalvable. Iris aún asistía a la escuela cuando Rosemary estaba en el apogeo de la «temporada» social. Aún después de haber regresado Iris a casa, la brecha persistió. Rosemary se levantaba tarde, comía con otras debutantes en sociedad, asistía a bailes todas las noches. Iris tomaba lecciones con mademoiselle, salía a dar paseos por el parque, cenaba a las nueve y se acostaba a las diez. La relación entre las dos hermanas se había limitado a un breve intercambio de frases, como por ejemplo: «Hola, Iris; pide un taxi por teléfono, ¿quieres?. Voy a llegar fantásticamente tarde.» «No me gusta ese vestido nuevo, Rosemary. No te sienta bien. Es demasiado recargado.» Luego, el compromiso de Rosemary con George Barton. Emoción, compras, paquetes a montones, vestidos de dama de honor. La boda. La marcha nupcial por la nave de la iglesia y los susurros: «¡Qué bellísima está la novia...!». ¿Por qué se había casado Rosemary con George?. Incluso entonces, a Iris le había sorprendido un poco. ¡Eran tantos los jóvenes que llamaban a Rosemary por teléfono y que la sacaban de paseo...!. ¿Por qué escoger a George Barton, quince años mayor que ella, bondadoso, agradable, pero francamente aburrido?. George estaba en buena posición; pero no era cuestión de dinero. Rosemary tenía dinero propio y en gran cantidad. El dinero de tío Paul... Iris escudriñó cuidadosamente su memoria, tratando de hallar la diferencia entre lo que sabía ahora y lo que había sabido entonces. ¿Tío Paul, por ejemplo?. En realidad, no era tío suyo, eso siempre lo había sabido. Sin que nadie se lo hubiera dicho concretamente, conocía ciertos detalles. Paul Bennett había estado enamorado de su madre. Ésta prefirió casarse con otro pretendiente más pobre. Paul Bennett había aceptado su derrota con romántica resignación. Había seguido siendo el amigo de la familia y, adoptando una actitud de devoción platónica, se había convertido en tío Paul y en padrino de la primogénita Rosemary. A su muerte se descubrió que había legado toda su fortuna a su ahijada, que contaba entonces trece años. Rosemary, además de bella, era rica. Y se había casado con el simpático pero aburrido George Barton. «¿Por qué?», se había preguntado Iris por aquel entonces y se lo 6 preguntaba ahora. Iris no creía que Rosemary hubiese estado jamás enamorada de él. Pero había parecido muy feliz en su compañía y le tenía afecto; sí, mucho afecto. Iris había tenido oportunidades de comprobarlo, porque su madre, la hermosa y delicada Violet Marle, había muerto un año después de la boda; Iris, que tenía a la sazón diecisiete años, se había ido a vivir con Rosemary Barton y su esposo. Una muchacha de diecisiete años. Trató de evocar su propia imagen. ¿Qué aspecto había tenido?. ¿Qué había sentido, pensado y visto?. Llegó a la conclusión de que la joven Iris Marle había dado pruebas de una madurez tardía; no pensaba, aceptaba las cosas como se presentaban. ¿Había despertado en ella rencor, por ejemplo, el hecho de que su madre se mostrara tan absorta en Rosemary en los primeros tiempos?. En conjunto, le parecía que no. Había aceptado sin vacilar el hecho de que Rosemary era la importante. Rosemary había hecho su entrada en sociedad y, naturalmente, la madre se concentraba, hasta donde su delicada salud se lo permitía, en la hija mayor. Muy natural. Ya le tocaría a ella más adelante. Violet Marle había sido siempre una madre algo distante, que se preocupaba principalmente del estado de su salud. Dejaba a las niñas en manos de ayas, institutrices y colegios; pero las fascinaba invariablemente en los fugaces instantes en que se cruzaba en su camino. Héctor Marle había muerto cuando Iris tenía cinco años. El convencimiento de que bebía más de lo conveniente se había infiltrado en ella con tal sutileza, que ya no tenía la menor idea de cómo lo había adquirido. Iris Marle, a los diecisiete años, aceptó la vida tal cual se le presentaba. Lloró a su madre, se vistió de luto y se fue a vivir con su hermana y su cuñado a su casa de Elvaston Square. A veces se había aburrido mucho en aquella casa. Iris no había de ser presentada oficialmente en sociedad hasta el año siguiente. Entretanto, tomaba clases de francés y alemán tres veces por semana y asistía también a clases de economía doméstica. Había veces que no tenía nada qué hacer ni nadie con quién hablar. George era bueno, invariablemente afectuoso y fraternal. Jamás había cambiado su actitud. Era igual ahora. ¿Y Rosemary?. Iris había visto muy poco a Rosemary. Rosemary paraba muy poco en casa. Modistas, reuniones, bridge... Puesta a pensar, ¿qué era lo que sabía de Rosemary en realidad?. ¿Qué sabía de sus gustos, sus esperanzas, sus temores?. Asustaba lo poco que podía una llegar a saber de una persona con la que se había estado conviviendo. Entre las dos hermanas casi no había existido intimidad alguna. Pero tenía que pensar ahora. Tenía que recordar. Podría ser importante. Desde luego, Rosemary había parecido bastante feliz. Hasta aquel día, una semana antes de que ocurriese. Ella, Iris, jamás olvidaría aquel día. Resaltaba diáfano como un cristal, cada detalle, cada palabra. La brillante mesa de caoba, la silla retirada de la mesa, la escritura característica y precipitada... Iris cerró los ojos y evocó la escena. Su propia entrada en la salita, su brusca parada. 7 ¡La había sobresaltado tanto lo que vio!. Rosemary sentada ante su secreter, la cabeza apoyada en los brazos, Rosemary llorando con desesperación. Nunca había visto llorar a su hermana hasta entonces. Y aquel llanto amargo y violento la asustó. Cierto que Rosemary había tenido una fuerte gripe. Se había levantado un día o dos antes. Y todo el mundo sabe que la gripe le deja a una deprimida. No obstante... Iris había exclamado, llena de sobresalto, con su voz infantil: —¡Oh, Rosemary!. ¿Qué te ocurre?. Rosemary se irguió y apartó el cabello de su desfigurado semblante. Luchó por recobrar su aplomo. Dijo apresuradamente: —¡No es nada... nada... No me mires así!. Se puso en pie, pasó junto a su hermana y salió corriendo de la habitación. Extrañada, intranquila. Iris se internó más en el cuarto. Su mirada, atraída hacia el secreter, vio su propio nombre escrito de puño y letra de su hermana. ¿Había estado Rosemary escribiéndole a ella?. Se acercó más, contempló la hoja azul y la escritura grande, ancha, característica, más desparramada que de costumbre, debido a las prisas y a la agitación de la mano que había guiado la pluma: Queridísima Iris: Es innecesario hacer testamento puesto que heredarás mi dinero de todas formas; pero me gustaría que algunas de mis cosas fueran para determinadas personas. Para George, las joyas que él me regaló y la arquilla esmaltada que compramos juntos cuando nos prometimos. A Gloria Kings, mi pitillera de platino. A Margaret, mi caballo de porcelana china que siempre ha admir... Terminaba allí con un garabato, trazado sin duda por la pluma al soltarla Rosemary y romper a llorar. Iris se quedó de piedra. ¿Qué significaba?. Rosemary no iría a morirse, ¿verdad?. Había estado muy enferma, pero ya se encontraba bien. Además, nadie se moría por una gripe. Es decir, a veces sí se morían; pero Rosemary no se había muerto. Se encontraba perfectamente, sólo que un poco débil y alicaída. La mirada de Iris volvió a recorrer las líneas y esta vez una frase destacó con estremecedor efecto: «... heredarás mi dinero de todas formas.» Era la primera noticia que tenía acerca de las condiciones del testamento de Paul Bennett. Sabía desde niña que Rosemary había heredado la fortuna de tío Paul, que Rosemary era rica mientras que ella era relativamente pobre. Pero hasta aquel instante nunca se le había ocurrido preguntar qué sería de aquel dinero al morir su hermana. Si se lo hubieran preguntado, hubiera respondido que suponía que iría a parar a manos de George, puesto que era su marido. Pero hubiese agregado que resultaba absurdo pensar que Rosemary pudiera morirse antes que George. Ahí estaba, sin embargo, claramente escrito de puño y letra de Rosemary. A la muerte de su hermana, ella, Iris, heredaría el dinero. 8 Pero, ¿era posible que eso fuese legal?. El marido o la mujer heredaban lo que hubiese, no una hermana; a menos, naturalmente, que tío Paul lo hubiese dispuesto así en su testamento. Sí; eso debía de ser. Tío Paul había dicho que, de morir Rosemary, el dinero pasaría a sus manos. Así resultaba la cosa algo menos injusta. ¿Injusta?. Tuvo un sobresalto al surgir la palabra en sus pensamientos. ¿Acaso había pensado que era injusto que Rosemary heredara todo el dinero de tío Paul?. Supuso que, en su subconsciente, era eso lo que había estado pensando. Sí que era injusto. ¿Por qué había de dárselo tío Paul todo a Rosemary?. ¡Rosemary siempre lo tenía todo!. Fiestas, vestidos, admiradores y un marido que la adoraba. ¡La única cosa poco agradable que a Rosemary le había ocurrido en su vida era el haber pillado una gripe!. Y aun eso no le había durado más de una semana. Iris vaciló de pie junto al secreter. Aquella hoja de papel... ¿quería Rosemary que se quedara allí para que la viese toda la servidumbre?. Después de un leve titubeo, la recogió, la dobló y la metió en uno de los cajones de la mesa. La encontraron allí después de la fatal fiesta de cumpleaños, y había sido una prueba adicional —si es que era necesaria alguna prueba— de que Rosemary se había encontrado deprimida y turbada después de su enfermedad y de que posiblemente ya había estado pensando en suicidarse en aquel momento. Depresión tras una gripe. Tal fue el dictamen emitido al celebrarse la encuesta judicial, motivo que la declaración de la propia Iris contribuyó a establecer. Motivo inadecuado quizá, pero el único posible y, por consiguiente, fue aceptado. La gripe había sido bastante maligna aquel año. Ni Iris ni George Barton hubieran podido sugerir ningún otro motivo... por entonces. Ahora, al recordar el incidente de la buhardilla, Iris se preguntó cómo podría haber sido tan ciega. ¡Todo el asunto debió de haberse gestado en sus propias narices!. ¡Y ella no había visto nada, no había notado nada!. Su mente saltó por encima de la tragedia de la fiesta de cumpleaños. ¡No había necesidad de pensar en eso!. Ya había pasado. Era preciso desterrar el horror de todo aquello y de la encuesta y del contraído rostro de George y de sus ojos inyectados en sangre. Mejor sería repasar el incidente del baúl de la buhardilla. Aquello había ocurrido seis meses después de la muerte de Rosemary. Iris había continuado viviendo en la casa de Elvaston Square. Después del entierro, el abogado de la familia Marle —un anciano todo cortesía, de brillante calva y ojos inesperadamente perspicaces— se había entrevistado con Iris. Había explicado con admirable claridad que, según el testamento otorgado por Paul Bennett, Rosemary había heredado su fortuna en usufructo para legarla a su muerte a los hijos que pudiera tener. De morir Rosemary sin sucesión, los bienes habrían de pasar a 9 Iris, sin trabas de ninguna especie. Era —explicó el abogado— una fortuna cuantiosa que le pertenecería por completo en cuanto cumpliera los veintiún años o se casase. Entretanto, lo primero que había de decidir era su lugar de residencia. George Barton se había mostrado ansioso de que continuara viviendo con él, y había propuesto que la hermana del padre de Iris, Mrs. Drake, que se hallaba en difíciles circunstancias por culpa de las exigencias económicas de un hijo —el bala perdida de la familia Marle—, fuese a vivir con ellos y acompañara a Iris en los actos de sociedad. ¿Estaba de acuerdo con aquel plan?. Iris se había mostrado completamente conforme, encantada de no tener que hacer planes nuevos. Tía Lucilla, según la recordaba, era una señora de cierta edad, muy amable y una ovejita sin voluntad propia. Conque así había quedado acordado. George Barton había dado muestras de emoción y de contento al saber que su cuñada iba a seguir viviendo en su casa y la había tratado afectuosamente, como a una hermana menor. Mrs. Drake, si bien no era una compañera muy estimulante, se mostraba completamente sumisa a los deseos de Iris. El ambiente del hogar era amistoso. Fue cosa de seis meses más tarde cuando Iris hizo su descubrimiento en la buhardilla. La buhardilla de la casa de Elvaston Square se usaba sólo para almacenar trastos de todas clases, baúles y maletas. Iris había subido cierto día después de buscar infructuosamente un jersey rojo al que tenía cariño. George le había suplicado que no vistiera de luto por Rosemary. «Rosemary siempre fue contraria a que se llevara luto», aseguró. Iris sabía que eso era cierto, conque accedió y siguió usando ropa corriente, algo no muy bien visto por parte de Lucilla Drake, que era mujer educada a la antigua y a quien gustaba que se observaran las «costumbres decentes», como ella las llamaba. Ella seguía fielmente la tradición de llevar crespones por su esposo, muerto hacía veinte años. No ignoraba Iris que se habían guardado en un baúl algunas ropas anticuadas. Comenzó a buscar el jersey, y encontró, mientras lo hacía, varias cosas suyas ya olvidadas: una chaqueta y una falda gris, un montón de medias, su equipo de esquiar y algunos trajes de baño. Fue entonces cuando descubrió una bata de Rosemary que, por casualidad, no había sido regalada con las demás prendas de su propiedad. Era una bata de seda con lunares, de corte masculino, y tenía bolsillos muy grandes. Iris la desdobló y vio que se hallaba en muy buen estado. Luego volvió a doblarla cuidadosamente y la metió en el baúl. Al hacerlo, algo crujió en uno de los bolsillos. Metió la mano y sacó un papel arrugado, escrito de puño y letra de Rosemary. Lo alisó y leyó: Mi querido leopardo, no es posible que hables en serio... No puedes... no puedes... ¡Nos queremos!. ¡Nos pertenecemos!. ¡Eso lo debes saber tú tan bien como yo!. No podemos decirnos adiós sin más ni más y seguir viviendo como si tal cosa. Tú sabes que eso es imposible, querido... 10 completamente1 imposible. Tú y yo estamos destinados a vivir juntos... para siempre jamás. Yo no soy una mujer convencional y me tiene sin cuidado lo que diga la gente. El amor me importa mucho más que ninguna otra cosa. Nos iremos juntos y seremos felices. Yo te haré feliz. Me dijiste una vez que la vida sin mí no sería más que polvo y cenizas para ti... ¿Te acuerdas, querido?. Y ahora me escribes tranquilamente que es mejor que todo esto termine... que es injusto para mí que continúe. ¿Injusto para mí?. Pero, ¡si no puedo vivir sin ti!. Lo siento por George. Siempre ha sido muy bueno conmigo; pero él comprenderá. Querrá dejarme en libertad. No está bien que dos personas sigan viviendo juntas si no se quieren ya. Dios nos hizo el uno para el otro, querido... Estoy segura de ello. Vamos a ser maravillosamente felices... pero hemos de tener valor. Se lo diré a George enseguida, quiero ser completamente sincera en esta cuestión. Se lo diré después de mi cumpleaños. Sé que estoy obrando bien, leopardo querido... y no puedo vivir sin ti... no puedo, no puedo... ¡NO PUEDO!. ¡Qué estúpida soy por escribir esto!. Hubiera bastado con dos líneas simplemente: «Te quiero. No pienso permitirte que me abandones.» ¡Oh querido!. La carta terminaba así. Iris se quedó inmóvil, contemplándola. ¡Cuan poco sabía de su propia hermana!. Así que Rosemary había tenido un amante y le había escrito apasionadas cartas de amor. ¿Había hecho planes para fugarse con él?. ¿Qué había sucedido?. Rosemary no había llegado a mandar la carta después de todo. ¿Qué carta había mandado?. ¿Qué habían decidido finalmente Rosemary y el desconocido?. ¡Leopardo!. ¡Qué ocurrencias más extrañas tenía la gente cuando se enamoraba!. Era tan estúpido aquello... ¡Leopardo! ¡Vaya!. ¿Quién era aquel hombre?. ¿Amaba a Rosemary tanto como ella le amaba a él?. La habría amado a no dudar. ¡Rosemary era tan increíblemente hermosa...!. Y, sin embargo, según la carta de Rosemary, había propuesto que «todo aquello terminara». Ello sugería... ¿qué?. ¿Cautela?. Le había dicho a Rosemary, evidentemente, que la ruptura era por su propio bien. Que debía llevarse a cabo, porque lo contrario sería injusto para ella. Sí, pero, ¿no decían los hombres cosas así, nada más que por cubrir las apariencias?. ¿No significaría, en realidad, que el hombre, fuera quien fuese, se había cansado ya?. Tal vez hubiera sido para él una simple distracción pasajera. Quizá no la hubiese querido nunca de verdad. Sin saber por qué, a Iris se le metió en la cabeza que el desconocido había tenido el firme propósito de romper finalmente con Rosemary. Pero Rosemary había opinado de distinta forma. Rosemary tenía la intención de no pararse a pensar en las consecuencias. También Rosemary estaba decidida... Iris sintió un escalofrío. ¡Y ella, Iris, no se había enterado de una palabra!. ¡Ni siquiera lo había adivinado!. Había dado por sentado que Rosemary era feliz y estaba 11 satisfecha, y que George y ella estaban completamente satisfechos el uno del otro. ¡Ciega!. Tenía que haberlo estado para no darse cuenta de una cosa así en su propia hermana. Pero, ¿quién era el hombre?. Trató de pensar, de recordar... ¡Habían sido tantos los hombres que rodearon a Rosemary, que la amaron, que salieron con ella, que la telefonearon...!. No había habido ninguno en particular. Pero uno había de haber, el único que importaba. Los demás eran una simple pantalla para encubrirlo. Iris frunció el entrecejo, perpleja, ordenando sus recuerdos. Dos hombres se destacaban entre ellos. Tenía que ser —sí, forzosamente— el uno o el otro. ¿Stephen Farraday? Debía de ser Stephen Farraday. ¿Qué podía haber visto Rosemary en él?. Un joven pomposo y envarado, y no tan joven, por cierto. Claro que la gente decía que poseía una inteligencia poco común. Un político en auge— se le auguraba la subdirección de un Ministerio en el próximo futuro— que contaba con todo el apoyo del influyente Kidderminster. ¡Un futuro primer ministro!. ¿Era eso lo que le había rodeado de una aureola ante los ojos de Rosemary?. No era posible que hubiese amado tan desesperadamente al hombre en sí, a un hombre tan frío y egocéntrico. Pero decían que su propia mujer estaba locamente enamorada de él... que, en contra de la voluntad de su poderosa familia, se había casado con él, un don Nadie con ambiciones políticas. Si era capaz de despertar tales sentimientos en una mujer, ¿por qué no había de poder hacer lo propio en otra?. Sí, tenía que ser Stephen Farraday. Porque si no era Stephen Farraday, tenía que ser Anthony Browne. E Iris no quería que fuese Anthony Browne. Cierto que había sido un verdadero esclavo de Rosemary, siempre atento a su menor deseo, obedeciendo todas sus órdenes con una humorística desesperación reflejada en su moreno y bien parecido rostro. Pero, ¿no había sido acaso demasiado abierta, demasiado libremente declarada su adoración para que pudiera tener raíces profundas?. Era curioso cómo había desaparecido a la muerte de Rosemary. Nadie le había vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, no tan curioso, después de todo. Era hombre que viajaba mucho. Había hablado de Argentina, de Canadá, de Uganda y de Estados Unidos. Es más, tenía la idea de que Anthony era norteamericano o canadiense, aun cuando apenas se le notaba acento alguno. No, en realidad no era curioso que no hubieran vuelto a verle desde entonces. La amistad se la había profesado a Rosemary. No existía razón alguna para que continuara yendo a visitar a ninguno de los otros una vez faltara ella. Había sido amigo de Rosemary. Pero, ¡no el amante!. No quería que hubiese sido su amante. Eso le hubiera dolido, le habría hecho un daño enorme. Volvió a mirar la carta que tenía en la mano. La estrujó. La tiraría, la quemaría... Fue el instinto lo que la detuvo. «A lo mejor, algún día resultaría importante poder presentar aquella 12 carta...». La alisó, se la llevó y la encerró en su joyero. Podría ser importante algún día demostrar por qué se había suicidado Rosemary. «¿Alguna cosa más?». La absurda frase entró en la mente de Iris y le hizo contraer los labios en una amarga sonrisa. La pregunta del dependiente parecía representar con exactitud el proceso mental que tan cuidadosamente estaba dirigiendo. ¿No era eso precisamente lo que intentaba al pasar revista a tiempos pretéritos?. Había acabado con el sorprendente descubrimiento hecho en la buhardilla. Y ahora: «¿Alguna cosa más?. ¿A qué o a quién le tocaba ahora?». Al comportamiento cada vez más extraño de George, sin duda alguna. Ya venía de años atrás. Detalles que la habían intrigado le parecían ahora claros a la luz de la sorprendente entrevista de la noche anterior. Acciones y comentarios dispersos ocuparon su verdadero lugar en el curso de los acontecimientos. Y luego la reaparición de Anthony Browne. Sí, quizá fuera el siguiente punto de la secuencia, puesto que había sucedido una semana justa después del hallazgo de la carta. Iris no recordaba con exactitud sus sensaciones. Rosemary había muerto en noviembre. En el mayo siguiente, Iris, bajo la tutela de Lucilla Drake, había sido presentada en sociedad. Había asistido a comidas, tés y bailes sin divertirse mucho en realidad. Se había sentido deprimida e insatisfecha. Fue durante un baile aburrido, hacia finales de junio, cuando oyó una voz que decía a sus espaldas: —Es usted Iris Marle, ¿verdad?. Al volverse ruborizada, había visto el rostro moreno y burlón de Anthony... de Tony... —No espero que me recuerde, pero... —dijo él. —Pero, ¡sí que le recuerdo!. ¡Claro que sí! —le interrumpió Iris. —¡Magnífico!. Temí que me hubiese olvidado. ¡Hace tanto tiempo que no la había visto!. —Lo sé. Desde la fiesta que dio Rosemary para su cumple... Calló. Las palabras habían acudido alegre e impensadamente a sus labios. Sus mejillas perdieron de pronto el color, se quedaron blancas, sin sangre. Le temblaron los labios. De pronto, abrió los ojos desmesuradamente. Anthony Browne se apresuró a decir: —Lo siento mucho. Fui un bruto al recordárselo. Iris tragó el nudo que se le había formado en la garganta. —No se preocupe —le dijo. (No desde la fiesta que diera Rosemary por su cumpleaños. Desde la noche del suicidio de Rosemary. No quería pensar en eso. ¡No quería recordarlo!). —Lo siento en el alma —insistió Anthony Browne—. Le ruego que me perdone. ¿Bailamos?. 13 Ella asintió y, aun cuando ya tenía comprometido el baile que empezaba, salió a la pista con él. Vio a su pareja, un adolescente ruboroso que parecía llevar un cuello demasiado grande, escudriñando a los invitados en su busca. «La clase de pareja —pensó con desdén—, que tienen que soportar las debutantes. No como este hombre, el amigo de Rosemary». Sintió una aguda punzada. El amigo de Rosemary. Aquella carta, ¿había ido dirigida al hombre con el que ahora bailaba con ella?. La gracia felina con que se movía bailando justificaba el apodo de «Leopardo» que citaba Rosemary en su escrito. ¿Habían acaso Rosemary y él...? —¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? —le preguntó Iris con brusquedad. Él la apartó un poco y la miró a los ojos. No sonreía ya, y su voz era fría. —He estado viajando... Asuntos de negocios. —Ya —dijo Iris. Y prosiguió sin poderse dominar—: ¿Por qué ha vuelto?. —Quizá... —contestó él con una sonrisa—... para verla a usted, Iris Marle. Y, estrechándola contra él de pronto, se deslizó por entre las demás parejas con un movimiento continuo, ágil, milagrosamente calculado. Iris se preguntó, con una sensación que era casi completamente de placer, por qué sentía temor. Desde entonces Anthony se había convertido definitivamente en parte de su vida. Se veían por lo menos una vez a la semana. Se encontraba con él en el parque, en los bailes y, con frecuencia, lo sentaban a su lado en las cenas. El único sitio al que jamás acudía era a la casa de Elvaston Square. Tardó algún tiempo en darse cuenta de ello, tan hábilmente lograba él esquivar o rechazar cuantas invitaciones recibiera para ir allá. Cuando Iris cayó en la cuenta, empezó a preguntarse la causa. ¿Sería porque Rosemary y él...?. Hasta que un día, con gran asombro suyo, George, el tolerante George, el George que nunca se metía en nada, le habló de él. —¿Quién es ese Anthony Browne con quien vas a todas partes?. ¿Qué sabes de él?. Ella le miró boquiabierta. —¿Saber de él?. ¡Pero si era amigo de Rosemary!. Una sacudida nerviosa contrajo el rostro de George. Parpadeó. —Sí, claro. Es verdad —dijo con voz pesada y opaca. —Perdona. No debía habértelo recordado —exclamó contrita. —No, no. No quiero que se la olvide —dijo George con dulzura—. Eso nunca. Después de todo —habló con dificultad, desviando la mirada—, eso es lo que significa su nombre: recuerdo 1 . —La miró fijamente—. No quiera que olvides a tu hermana, Iris. Ella suspiró con fuerza. —Jamás la olvidaré. 1 El nombre inglés de la hermana de Iris, Rosemary, no se deriva de Rosa y María como parece, sino del latín ros, rocío, y marinus, marino. Su equivalente exacto en español es «romero», que, por cierto, tiene la misma etimología que la palabra inglesa. Para los antiguos, el romero era emblema de fidelidad y del recuerdo, y a eso se refiere George en este caso. (N. del T.) 14 —Pero volvamos a ese joven, Anthony Browne —prosiguió George—. Es posible que Rosemary lo encontrara simpático, pero no creo que supiera gran cosa de él. Tienes que andar con cuidado. ¿Sabes, Iris, que eres una jovencita muy rica?. Una oleada de ira la invadió. —Tony... Anthony tiene dinero en abundancia. ¡Si se aloja en el hotel Claridge cuando está en Londres!. George Barton sonrió un poco. —Es un hotel eminentemente respetable —murmuró—, además de caro. No obstante, querida, nadie parece saber gran cosa de ese hombre. —Es norteamericano. —Es posible. En tal caso, es raro que en su propia embajada no se le considere un poco más. No viene mucho a esta casa, ¿verdad?. —No. Y comprendo por qué, si hablas en forma tan desagradable de él. George sacudió la cabeza. —Al parecer he metido la pata. ¡Oh!. Bueno... Sólo quería avisarte a tiempo. Hablaré con Lucilla. —¡Lucilla! —exclamó Iris con desdén. —¿Marcha todo bien? —preguntó George con ansiedad—. Quiero decir... ¿se encarga Lucilla de que lo pases todo lo bien que lo debes pasar?. ¿Fiestas... y todo eso?. —Ya lo creo que sí. Se desvive por hacerme agradable la existencia. —Porque, de lo contrario, no tienes más que hablar, hija mía. Podríamos buscar a otra persona. Una más joven y más moderna. Quiero que te diviertas. —Me divierto, George. Sí que me divierto. —En tal caso, me alegro. No sirvo yo para esas cosas ni nunca he servido. Pero no dejes de tener todo cuanto te apetezca. No hay necesidad de reparar en gastos. George era así, bondadoso, torpe, aturdido. Cumpliendo su promesa o amenaza, habló de Anthony Browne con Mrs. Drake, pero quiso la suerte que el momento no fuera propicio para que Lucilla prestara mucha atención a sus palabras: acababa de recibir un telegrama del bala perdida de su hijo, a quien quería con delirio y que sabía de sobra cómo acongojar a su madre y sacar de ello provecho. «¿Puedes mandarme doscientas libras?. Desesperado. Vida o muerte. Víctor.». Lucilla estaba llorando. —¡Víctor tiene un concepto tan elevado del honor!. Sabe cuan escasos son mis medios y jamás se dirigiría a mí más que en un caso extremo. Nunca lo ha hecho. ¡Tengo siempre tanto miedo de que se suicide!. —No hay peligro —respondió George Barton, sin la menor piedad. —No lo conoces. Soy su madre, y, naturalmente, conozco el temperamento de mi hijo. Jamás me perdonaría no haber hecho lo que me pidiese. Me las podré arreglar para mandarle el dinero vendiendo esas acciones. —Escucha, Lucilla, obtendré informes detallados por medio de uno de mis corresponsales allí. Averiguaremos exactamente en qué clase de 15 atolladero se ha metido Víctor. No obstante, te doy un consejo: déjalo que se las arregle él sólito. No conseguirás que se enderece hasta que lo hagas así. —¡Eres tan duro, George!. El pobre chico siempre ha tenido mala suerte... George se contuvo y no le dio a conocer su opinión. Nunca se conseguía nada discutiendo con mujeres. Se limitó a decir: —Diré a Ruth que se encargue de eso inmediatamente. Mañana mismo ya sabremos algo. Lucilla se apaciguó a medias. Las doscientas libras se redujeron finalmente a cincuenta; pero Lucilla insistió en mandarle esta última cantidad. Iris sabía que George había sacado el dinero de su bolsillo, aunque simuló haber vendido las acciones de Lucilla. Le admiraba por su generosidad y así se lo dijo. La respuesta de George fue muy sencilla: —Según yo veo las cosas, en todas las familias hay algún sinvergüenza... alguien a quien hay que mantener. Uno u otro tendrá que pagar las cuentas de Víctor mientras viva. —Pero no es necesario que seas tú. No es pariente tuyo. —La familia de Rosemary es mi familia. —Eres muy bueno, George. Pero, ¿no podría hacerlo yo?. Siempre dices que estoy forrada. Él sonrió. —No puedes hacer nada de eso hasta los veintiún años, jovencita. Y si eres prudente, tampoco lo harás entonces. Pero te haré una advertencia. Cuando un joven telegrafía asegurando que se pegará un tiro sino recibe doscientas libras urgentemente, descubrirás que, por lo general, veinte libras bastan y sobran... ¡Incluso se conformaría con diez!. No hay manera de impedir que una madre se deje extorsionar por su hijo; pero siempre puede rebajarse la cantidad. No lo olvides. Ni qué decir tiene que a Víctor Drake jamás se le ocurriría quitarse la vida. La gente que muchas veces amenaza con suicidarse nunca lo hace. ¿Nunca?. Iris pensó en Rosemary. Luego desterró aquella idea. George no estaba pensando en Rosemary. Pensaba en un joven caradura y falto de escrúpulos que vivía en Río de Janeiro. Desde el punto de vista de Iris, la ventaja era que las preocupaciones maternales de Lucilla le impedían prestar toda la atención debida a su amistad con Anthony Browne. Así que, «¿Alguna cosa más?». ¡El cambio que se había producido en George!. Iris no podía aplazar por más tiempo estudiarlo mejor. ¿Cuándo había empezado?. ¿Cuál era su causa?. Aún ahora. Iris no lograba establecer con exactitud el momento en que se había iniciado. Desde la muerte de Rosemary, George se había mostrado abstraído y propenso a ratos de ensimismamiento. Todo ello era muy natural. Pero, ¿cuándo se había convertido su abstracción en algo más que natural?. En su opinión, fue después de su choque por la cuestión de Anthony Browne, cuando notó por primera vez que la miraba perplejo. Luego 16 adquirió la costumbre de regresar a casa temprano de la oficina y de encerrarse en el despacho. No parecía hacer nada allí dentro. Iris había entrado una vez y le había visto sentado ante la mesa, con la mirada fija en el vacío. La miró con ojos apagados. Parecía como si hubiera recibido un rudo golpe; pero al preguntarle ella qué ocurría, él replicó brevemente: «Nada». A medida que transcurrían los días su aspecto de ensimismamiento aumentaba. Nadie prestaba gran atención al asunto. Iris, tampoco. Las preocupaciones se achacaban siempre a «los negocios». Entonces, empezó a hacer preguntas a intervalos y sin causa aparente. Fue entonces cuando Iris empezó a encontrar su comportamiento decididamente «raro». —Oye, Iris, ¿hablaba mucho contigo Rosemary?. La joven lo miró con sorpresa. —Pues claro que sí, George. Por lo menos... —Bueno, pero, ¿de qué?. —Oh, de sí misma, de sus amistades, de cómo le iban las cosas. De si era feliz o desgraciada. Todo eso... Creyó comprender lo que le angustiaba. Debía de haber oído algo del desgraciado asunto amoroso de Rosemary. —Nunca decía gran cosa —continuó muy despacio—. Quiero decir... siempre estaba muy ocupada... haciendo algo. —Y tú no eras más que una cría, claro está. Sí, ya lo sé. No obstante, creí que pudiera haberte contado algo. La interrogó con la mirada, casi como un perro que espera que le echen algo. Iris no quería que George se llevara un disgusto. Y de todas formas era cierto que Rosemary nunca le había dicho nada. Sacudió la cabeza. George suspiró. —Oh, bueno... —dijo con tristeza—. No importa. Otro día le preguntó, bruscamente, quiénes habían sido las mejores amigas de Rosemary. Iris reflexionó. —Gloria King, Mrs. Atwell... Margarita Atwell, Joan Raymond. —¿Hasta dónde llegaba su intimidad con ellas?. —Pues... no lo sé con exactitud. —Quiero decir que ¿tú crees que alguna de ellas pudo ser su confidente?. —En realidad no lo sé... pero no lo creo muy probable. ¿A qué clase de confidencias te refieres?. Se arrepintió inmediatamente de haber hecho la pregunta. La respuesta de George la sorprendió, sin embargo. —¿Dijo Rosemary alguna vez que le tuviera miedo a alguien?. —¿Miedo...? —exclamó Iris que la miró boquiabierta. —Lo que quiero saber es si Rosemary tenía enemigos. —¿Entre otras mujeres?. —No, nada de eso. Enemigos de verdad. ¿No había nadie que tú supieras que... que le quisiera mal?. 17 La mirada de Iris pareció desconcertarle. Se puso colorado y añadió: —Parece tonto, ya lo sé, melodramático. Pero eso era lo que me estaba preguntando. Un día o dos más tarde empezó a preguntar cosas de los Farraday. ¿Con cuánta frecuencia había visto Rosemary a los Farraday?. Iris se mostró dubitativa. —La verdad es que no lo sé, George. —¿Hablaba alguna vez de ellos?. —No, creo que no. —¿Tenían alguna intimidad?. —A Rosemary le interesaba mucho la política. —Sí, después de haber conocido a los Farraday en Suiza. Antes de eso jamás le importó un comino. —Es verdad. Creo que fue Stephen Farraday quien despertó su interés por la política. Acostumbraba a dejarle folletos y cosas así. —¿Qué opinaba Sandra Farraday de ello? —apremió George. —¿De qué?. —De que su marido le prestara folletos a Rosemary. —No lo sé —respondió Iris con desasosiego. —Sandra Farraday es una mujer reservada. Parece fría como el hielo. Pero dicen que está loca por su marido. Es la clase de mujer que podría sentir grandes celos si su esposo tuviera amistad con otra mujer. —Tal vez. —¿Cómo se llevaban Rosemary y ella?. —No creo que se llevaran muy bien —contestó Iris lentamente—. Rosemary se reía de Sandra. Decía que era una de esas señoras gordas como un caballo de peluche. No sé si te habrás dado cuenta; pero sí que se parece a un caballo. Rosemary solía decir: «Si la pincharas empezaría a salir aserrín.». George soltó un gruñido. —¿Sigues viendo mucho a Anthony Browne?. —Bastante. En algunas fiestas, bailes, exposiciones... —respondió Iris con frialdad. Pero George no aceptó sus evasivas. Por el contrario, dio muestras de interés. —Ha corrido mucho, ¿verdad?. Debe de haber tenido una vida muy interesante. ¿Te habla alguna vez de eso?. —No gran cosa. Ha viajado mucho, claro está. —Por negocios, supongo. —Supongo que sí. —¿Qué negocios tiene?. —No lo sé. —Es algo relacionado con armamento, ¿verdad?. —Nunca me lo ha dicho. —Bueno, pues no es necesario que le digas que te lo he preguntado. Me interesaba. Se le vio mucho el otoño pasado en compañía de Dewsbury, presidente de Armas Unidas. Rosemary veía con frecuencia a Anthony Browne, ¿verdad?. 18 —Sí... sí que le veía. —Pero no le conocía desde hacía mucho; era, como quien dice, un conocido casual. La solía llevar a bailes, ¿no es cierto?. —Sí. —Me sorprendió bastante que ella quisiera invitarle a su fiesta de cumpleaños. No me había dado cuenta de que le conociese tanto. —Baila muy bien... —manifestó Iris. —Sí... sí, claro... Sin querer, Iris dejó que cruzara en su mente el recuerdo de aquella noche. La mesa redonda en el Luxemburgo, las luces amortiguadas, las flores. La orquesta con su ritmo insistente. Las siete personas sentadas a la mesa: ella, Anthony Browne, Rosemary, Stephen Farraday, Ruth Lessing, George y, a la derecha de éste, la mujer de Stephen Farraday, lady Alexandra Farraday, con su cabello claro y liso, las fosas nasales levemente arqueadas, y la voz clara y arrogante. ¡Había sido una fiesta alegre!. ¿Lo había sido en realidad?. Y en plena fiesta, Rosemary... No, no; más valía no pensar en eso. Mejor sería recordar tan sólo el hecho de que ella había estado sentada junto a Tony, que era aquélla la primera vez que le había visto en realidad. Hasta entonces sólo había sido un hombre, una sombra en el vestíbulo, una espalda que bajaba los escalones de la entrada, acompañando a Rosemary hasta el taxi que aguardaba. Tony... Volvió a la realidad con sobresalto. George estaba repitiendo la pregunta: —Es raro que se largara tan pronto después. ¿Adonde se fue?. ¿Lo sabes?. Ella contestó con vaguedad: —Oh... a Ceilán, creo, o a la India. —No dijo una palabra de eso aquella noche. —¿Por qué había de decirlo? —replicó Iris tajante—. ¿Es preciso que hablemos... de aquella noche?. Él se puso muy colorado. —No, no. Claro que no. Perdona, querida. A propósito. Invita a Browne una noche a cenar. Me gustaría volver a verle. Iris quedó encantada. George empezaba a ablandarse. Fue transmitida la invitación y aceptada; pero, en el último instante, Anthony tuvo que salir apresuradamente para el norte por cuestión de negocios y no pudo asistir. Un día de fines de julio George sorprendió a Lucilla y a Iris con la noticia de que había comprado una casa en el campo. —¿Que has comprado una casa? —exclamó Iris con incredulidad—. Pero, ¡si yo creía que íbamos a alquilar esa casa de Goring por dos meses!. —Resulta mucho más agradable tener casa propia ¿verdad?. Podemos ir a pasar los fines de semana durante todo el año. —¿Dónde está?. ¿A orillas del río?. —No del todo. Mejor dicho, ni siquiera cerca. En Sussex. Marlingham. Se 19 llama Little Priors. Cinco hectáreas. Una casita estilo georgiano. —¿Es posible que la hayas comprado sin haberla visto nosotras siquiera?. —Fue cuestión de oportunidad. Acababan de ponerla en venta. Aproveché la ocasión. —Supongo que habrá que hacer muchas reformas y llamar a un decorador —dijo Mrs. Drake. —Oh, Ruth se ha encargado de todo eso ya —contestó George, sin darle mucho importancia. Le oyeron pronunciar el nombre de Ruth Lessing, la eficiente secretaria de George, con respetuoso silencio. Ruth era una institución, una de la familia, como quien dice. Bien parecida, con sus severos vestidos negros y blancos, era la eficiencia personificada combinada con la diplomacia. En vida de Rosemary era corriente oírle decir: «Encarguemos eso a Ruth. Es maravillosa. Dejemos que Ruth se cuide de eso.» La hábil miss Lessing siempre podía resolver las dificultades. Sonriente, agradable, distante, vencía todos los obstáculos. Dirigía el despacho de George y se sospechaba que al propio George también. Él le tenía mucho afecto, se apoyaba en ella y seguía su criterio en todo. Ruth no parecía tener necesidades ni deseos propios. No obstante, Lucilla Drake se molestó en esta ocasión. —Mi querido George, a pesar de la capacidad de Ruth, la verdad... ¡a las mujeres de la familia les gusta escoger el decorado de su propia casa!. Deberías haber consultado a Iris. No digo nada de mí. Yo no soy nadie. Pero es violento para Iris. George pareció contrariado ante la angustia de Lucilla. —¡Quería que fuese una sorpresa! —exclamó. Lucilla tuvo que sonreír. —¡Eres un crío, George!. —No me importa la decoración —manifestó Iris—. Estoy segura de que Ruth lo habrá hecho perfectamente. ¡Es tan hábil!. ¿Qué haremos allí?. Supongo que habrá una pista de tenis. —Sí, y un campo de golf a seis millas de distancia. Y sólo dista del mar unas catorce millas. Además, tendremos vecinos. Siempre es prudente, en mi opinión, habitar un lugar en el que se conozca a alguien. —¿Qué vecinos? —preguntó Iris con brusquedad. George esquivó su mirada. —Los Farraday —contestó—. Viven a cosa de milla y media de distancia, al otro lado del parque. Iris lo miró con sorpresa. Adquirió inmediatamente el convencimiento de que la compra de la finca y su decoración se habían llevado a cabo con un solo objetivo: el de poner a George en íntima relación con Stephen y Sandra Farraday. Siendo vecinos en el campo, con fincas colindantes, las dos familias habrían de relacionarse íntimamente a la fuerza. O eso, o mostrarse deliberadamente frías. Pero, ¿por qué?. ¿A qué se debía aquella insistencia en la cuestión de los Farraday?. ¿Por qué tan costoso método para alcanzar un fin incomprensible?. 20 ¿Sospechaba George que Rosemary y Stephen Farraday habían sido algo más que amigos?. ¿Era aquélla una extraña manifestación de celos póstumos?. No, no era posible. Sería llevar las cosas demasiado lejos. Pero, ¿qué querría George de los Farraday?. ¿Qué significaban las extrañas preguntas que le dirigía continuamente a ella?. ¿No le pasaba algo muy raro a George últimamente?. ¡La expresión de aturdimiento que tenía por las noches!. Lucilla lo atribuía a una copa de oporto más de la cuenta. Una opinión típica de Lucilla. No, algo raro había en George últimamente. Parecía hallarse bajo la influencia de una excitación en la que se intercalaban momentos de apatía durante los cuales parecía sumirse en un estado de inconsciencia. Pasaron la mayor parte de agosto en el campo, en Little Priors. ¡Horrible casa!. Iris se estremeció. La odiaba. Una casa de airosa silueta, bien amueblada y decorada con gusto. ¡Ruth Lessing siempre hacía las cosas bien!. Y, curiosamente, una casa vacía. No vivían allí. La ocupaban. De igual manera que ocupan los soldados un puesto avanzado. Lo que la hacía horrible era la vida veraniega normal, que parecía una capa superpuesta. Invitados de fin de semana, partidos de tenis, comidas informales con los Farraday. Sandra Farraday se había mostrado encantadora, dispensándoles la acogida perfecta que se da a vecinos que ya son amigos. Les presentó a toda la comarca, aconsejó a George e Iris en la cuestión de caballos y dio muestras de deferencia ante Lucilla por ser una mujer mayor. Y nadie era capaz de saber lo que pensaba tras la máscara de su pálido y sonriente rostro. Una mujer como una esfinge. A Stephen le habían visto menos. Estaba muy ocupado y se ausentaba con frecuencia por asuntos políticos. A Iris se le antojaba evidente que evitaba encontrarse con el grupo de Little Priors todo lo posible. Pasó agosto y septiembre, y se decidió que en octubre volverían a Londres. Iris había exhalado un suspiro de alivio. Tal vez cuando ya estuviera de regreso, George volvería a normalizarse. Y de pronto, la noche anterior, la despertó una llamada a su puerta. Encendió la luz y consultó el reloj. La una nada más. Se había acostado a las diez y media y le había parecido que era mucho más tarde. Se puso una bata y se acercó a la puerta. Sin saber por qué, aquello le parecía más natural que decir: «¡Adelante!». George aguardaba fuera. No se había acostado y aún iba vestido de etiqueta. Respiraba agitado y su rostro tenía un extraño color azul. —Baja al despacho, Iris —dijo—. Tengo que hablar contigo. Tengo que hablar con alguien. Ella obedeció extrañada, medio aturdida aún por el sueño. Una vez en el despacho, cerró la puerta y la invitó a que se sentara ante la mesa, frente a él. Empujó hacia ella la caja de cigarrillos, después de haber sacado uno para él y encenderlo con mano temblorosa tras un par de intentos. —¿Sucede algo, George? —le preguntó. Ahora estaba verdaderamente alarmada. El aspecto de él era terrible y 21 hablaba jadeando, como si hubiese estado corriendo. —No puedo continuar así. No puedo callarlo por más tiempo. Es preciso que me digas lo que opinas... si crees que es verdad... si es posible... —¿De qué me hablas, George?. —Tienes que haber notado o visto algo. ¿Algo diría ella, no?. Debe haber alguna razón... Ella le miró boquiabierta. George se pasó la mano por la frente. —No comprendes de qué estoy hablando. Ya lo veo. No pongas esa cara de asustada, muchacha. Tienes que ayudarme. Es preciso que recuerdes todos los detalles que puedas. Vamos, vamos, ya sé que hablo con cierta incoherencia, pero lo comprenderás todo dentro de un instante... cuando te haya enseñado las cartas. Abrió uno de los cajones de la mesa y sacó dos hojas de papel. Eran de un color azul desvaído, con unas cuantas palabras escritas en letra pequeña y de imprenta. —Lee esto —dijo George. Iris miró el papel. Lo que decía era claro y conciso. USTED CREE QUE SU MUJER SE SUICIDÓ. NO HIZO TAL COSA. LA MATARON. La segunda hoja decía: SU ESPOSA, ROSEMARY, NO SE SUICIDÓ. LA MATARON. Mientras Iris seguía contemplando boquiabierta aquellas palabras, George prosiguió: —Llegaron hace cosa de tres meses. Al principio creí que se trataba de una broma... una broma de mal gusto... cruel. Luego me puse a pensar. ¿Por qué había de haberse suicidado Rosemary?. —Por la depresión que le dejó la gripe —contestó Iris maquinalmente. —Sí, pero cuando uno se para a pensar eso, resulta una tontería, ¿no te parece?. Mucha gente coge una gripe y se siente deprimida después, ¿verdad?. —Tal vez se sintiera... ¿desgraciada? —dijo Iris, haciendo un esfuerzo. —Es posible. —George reflexionó sobre el particular con toda tranquilidad—. No obstante, no concibo que Rosemary cometiera suicidio nada más que porque se sintiese desgraciada. Podría amenazar con hacerlo; pero no creo que se decidiera cuando llegase el momento. —¡Tiene que haberlo hecho, George!. ¿Qué otra explicación hay?. ¡Si hasta encontraron el veneno en su bolso!. —Lo sé. Todo parece confirmar esa teoría. Pero desde que llegó esto — señaló los anónimos—, he estado dándole vueltas al asunto. Y cuanto más he pensado en ello, más me he convencido de que hay algún fundamento en la acusación. Por eso te he hecho todas esas preguntas sobre si Rosemary tenía enemigos. O si había dicho alguna vez algo que pareciera indicar que temiese a alguien. Quienquiera que la matase, había de tener un motivo. —Pero, George, tú estás loco... —A veces creo estarlo. Otras, sé que voy por buen camino. Pero es preciso que sepa más. Es preciso que lo averigüe. Tienes que ayudarme, 22 Iris. Tienes que pensar. Tienes que recordar. Eso es: recordar. Pasa revista a aquella noche, una y otra vez. Llegarás a la conclusión de que si la mataron, tuvo que hacerlo alguna de las personas que estuvieron sentadas a la mesa aquella noche. Eso sí que lo comprendes, ¿verdad?. Sí, eso lo había comprendido. No había manera de desterrar de su imaginación aquella escena por más tiempo. Necesitaba recordarlo todo. La música, el redoble de tambores, las luces amortiguadas, el cabaret, las luces que brillaban de nuevo con toda su potencia, y Rosemary, echada hacia delante sobre la mesa con el rostro azulado y convulso. Iris se estremeció. Estaba asustada ahora, terriblemente asustada. Era preciso que pensara, que evocase el pasado, que recordara. Rosemary es el símbolo del recuerdo. No debía olvidarlo. 23 CAPÍTULO II RUTH LESSING Ruth Lessing, en un momento de calma de su diario ajetreo, estaba recordando a la esposa de su jefe, Rosemary. Rosemary Barton le había sido muy antipática. Jamás se había dado cuenta de qué manera, hasta aquella mañana de noviembre en que había hablado por primera vez con Víctor Drake. La entrevista con Víctor Drake había sido el punto de partida de todo, lo que había puesto en marcha el motor de sus pensamientos. Hasta entonces, las cosas que había sentido y pensado habían estado tan sumergidas en su subconsciente que, en realidad, no se había apercibido de ellas. Le tenía un gran afecto a George Barton. Siempre se lo había tenido. Cuando entró a trabajar para él, una joven serena y muy juiciosa de veintitrés años de edad, se había dado cuenta enseguida de que necesitaba a alguien que lo cuidara. Ella se había encargado de hacerlo. Le había ahorrado tiempo, dinero y preocupaciones. Le había escogido las amistades y le había buscado distracciones apropiadas. Le había frenado al verlo a punto de embarcarse en empresas nada aconsejables y le había animado a correr riesgos permisibles de vez en cuando. Ni una sola vez durante su larga asociación había sospechado George que fuera otra cosa que una mujer servicial, atenta y completamente a sus órdenes. A él le gustaba su aspecto, el pelo oscuro bien peinado y brillante, los trajes sastre y las blusas almidonadas, las perlas en las bien formadas orejas, el rostro pálido, discretamente empolvado, y el matiz rosado, casi imperceptible, del carmín con que se pintaba los labios. Ruth, en su opinión, era perfecta. Le gustaban sus modales impersonales, su completa ausencia de sentimiento y familiaridad. A causa de ello le hablaba mucho de sus asuntos particulares y ella le escuchaba comprensiva, intercalando ocasionalmente algún consejo. Nada tuvo que ver, sin embargo, con su boda. No le gustaba, pero la aceptó y resultó de inapreciable valor cuando se trató de hacer los preparativos necesarios, quitándole a Mrs. Marle mucho trabajo. Durante algún tiempo después del matrimonio, Ruth tuvo menos intimidad con su jefe. Se limitó rigurosamente a los asuntos de la oficina. George dejaba la mayor parte de las cosas en sus manos. No obstante, tanta era su actividad, que Rosemary no tardó en descubrir que miss Lessing podía ser utilísima en muchísimas cosas. Miss Lessing siempre se mostraba agradable. George, Rosemary e Iris la llamaban Ruth e iba con frecuencia a Elvaston Square a comer. Tenía ahora veintinueve años y su aspecto era exactamente el mismo que a los veintitrés. Sin que terciara una palabra íntima entre ellos, siempre se daba perfecta cuenta de las reacciones sentimentales de George, por muy leves que éstas fuesen. Se dio cuenta de cuándo la primera exaltación de su vida matrimonial se trocó en estático contento; detectó cuándo el contento 24 cedió el paso a otro sentimiento que no era tan fácil de definir. Cualquier descuido en los detalles de que diera muestras por entonces, lo corregía ella con su previsión. Por muy aturdido que estuviera George, Ruth Lessing nunca parecía darse cuenta de eso, cosa que él le agradecía. Fue una mañana de noviembre cuando le habló de Víctor Drake. —Quiero que se encargue usted de un asunto muy desagradable, Ruth. Ella le miró interrogadora. Innecesario decir que se encargaría de él. Eso se sobrentendía. —No hay familia sin su oveja negra —añadió George. Ella asintió. —Se trata de un primo de mi mujer, un completo sinvergüenza. Ha dejado medio arruinada a su madre: una mujer excesivamente sentimental que ha vendido la mayor parte de los pocos valores que posee para darle a él el dinero. Empezó por falsificar un cheque en Oxford. Lograron echar tierra sobre aquel asunto y, desde entonces, le han mandado a no sé cuántos países sin que haya logrado regenerarse en ninguno de ellos. Ruth escuchó sin gran interés. Conocía el tipo. Uno de esos hombres que se dedican al cultivo de naranjos, instalan granjas avícolas, prueban suerte en los ranchos australianos, obtienen empleo en los frigoríficos de Nueva Zelanda. Nunca llegaban a nada, jamás permanecían mucho tiempo en ningún sitio y siempre se gastaban todo el dinero que se hubiera invertido en regenerarlos. Nunca le habían interesado gran cosa. Prefería a los triunfadores. —Se ha presentado en Londres y he descubierto que ha estado molestando a mi esposa. Ella no le había visto desde que era colegiala; pero es un hombre muy atractivo y le ha escrito pidiéndole dinero, y eso no pienso consentirlo. Hemos quedado para mañana a las doce, en su hotel. Quiero que se encargue usted del asunto por cuenta mía. La verdad es que no quiero tener contacto alguno con ese hombre. Jamás lo he visto y no tengo el menor deseo de conocerlo, ni quiero que Rosemary lo vea. Creo que todo el asunto puede tratarse desde un punto de vista puramente comercial si se hace por mediación de una tercera persona. —Sí. Siempre es un buen plan. ¿Qué es lo que piensa ofrecerle?. —Cien libras esterlinas en efectivo y un pasaje a Buenos Aires. El dinero debe serle entregado a bordo del barco. Ruth sonrió. —Comprendo. Quiere usted asegurarse de que se vaya. —Veo que lo comprende. —Es un caso corriente —dijo ella con indiferencia. —Sí, hay muchos hombres como él en el mundo. —Él vaciló—. ¿Está usted segura de que no le importa hacer lo que le pido?. —Claro que no —le manifestó ella un tanto divertida—. Le aseguro que puedo arreglarlo fácilmente. —Es usted capaz de arreglarlo todo. —¿Y lo de sacar el pasaje?. A propósito, ¿cómo se llama?. 25 —Víctor Drake. Ya tengo el pasaje. Telefoneé a la compañía naviera ayer. Es para el San Cristóbal. Zarpa mañana de Tilbury. Ruth tomó el pasaje, le echó una mirada para asegurarse de que estaba en orden y se lo guardó en el bolso. —Conforme. Yo me encargaré del asunto. A las doce. ¿Qué dirección?. —Hotel Ruppert. Cerca de Russell Square. Lo anotó. —Ruth, querida, no sé lo que haría sin usted... —Posó una mano afectuosamente sobre el hombro de la mujer. Era la primera vez que hacía una cosa así—. Es usted mi brazo derecho, mi factótum. Ella se ruborizó, halagada. —Nunca he sabido decirle gran cosa. He tomado como cosa muy natural todo lo que usted hace, pero no es así en realidad. No sabe cuánto confío en usted para todo, para todo. ¡Es usted la muchacha más bondadosa, más admirable y más útil del mundo!. Ruth sonrió para ocultar su satisfacción y embarazo. —Me va usted a echar a perder si me dice cosas así —dijo. —Las digo en serio. Es usted parte integrante de la empresa, Ruth. No podría imaginarme la vida sin usted. Ella salió conmovida por sus palabras. Aún le duraba su efecto cuando llegó al hotel Ruppert. Lo que iba a hacer no le produciría la menor sensación de embarazo. Tenía fe ciega en su habilidad para hacer frente a cualquier situación. Nunca le habían gustado los sablistas. Estaba preparada a tratar con Víctor Drake como parte de su trabajo diario. Drake era poco más o menos como ella se lo había imaginado, aunque quizá mucho más atractivo. No se equivocó al juzgar su carácter. No tenía nada de bueno. Un hombre frío y calculador, parapetado tras una máscara de simpática diablura. Lo que Ruth no había tenido en cuenta era el don que poseía de leer en el alma de los demás y la facilidad con que sabía jugar con sus emociones. Quizá también tenía un concepto demasiado elevado de su poder de resistencia ante el encanto del hombre. Porque no cabía la menor duda de que Víctor Drake tenía encanto. La recibió con aire de deliciosa sorpresa. —¿La emisaria de George?. ¡Es maravilloso!. ¡Qué sorpresa!. Con un tono severo, Ruth le dio a conocer la oferta de George. Víctor la aceptó con una amabilidad extrema. —¿Cien libras esterlinas?. No está mal. Pobre George. Me hubiese conformado con sesenta, pero... ¡no se lo diga!. Condiciones: «No molestes a la bella primita Rosemary. No contamines a la inocente primita Iris. No coloques en una situación embarazosa al digno primo George.» ¡De acuerdo con todo!. ¿Quién vendrá a despedirme al San Cristóbal?. ¿Usted, mi querida miss Lessing?. ¡Qué encanto!. Arrugó la nariz. Los negros ojos titilaron comprensivos. Tenía el rostro moreno y delgado y su tipo recordaba al de un torero. ¡Qué romántica concepción!. Resultaba atractivo a las mujeres y lo sabía. —Lleva usted con Barton algún tiempo, ¿no es cierto, miss Lessing?. 26 —Seis años. —¡Y George no sabría qué hacer sin usted!. Oh, sí, estoy enterado. Sé todo lo que a usted se refiere, miss Lessing. —¿Cómo lo sabe? —preguntó la joven, vivamente. Víctor sonrió. —Me lo ha contado Rosemary. —¿Rosemary? Pero si... —No se preocupe. No pienso volver a molestar a Rosemary. Se ha mostrado ya muy amable conmigo, muy comprensiva. Le saqué cien libras, si quiere que le diga la verdad. —Usted... Ruth se interrumpió y Víctor se echó a reír. Su risa era contagiosa. También ella se echó a reír. —Es usted un pícaro, Mr. Drake. —Soy el perfecto sablista. Tengo una técnica maravillosa. Mi madre, por ejemplo, siempre suelta dinero si le mando un telegrama insinuando que pienso suicidarme. —¡Vergüenza debía de darle!. —Tengo muy pobre concepto de mí mismo. Soy un mal bicho, miss Lessing. Me gustaría que usted supiese todo lo malo que soy. —¿Por qué? —preguntó ella con curiosidad. —No lo sé. Usted es distinta. De nada me serviría mi táctica habitual en su caso. Con esa mirada tan despejada que tiene no se dejaría engañar. No lograría convencerle de que soy más víctima que verdugo. Usted no sabe lo que es piedad. El rostro de la joven se tornó duro. —Desprecio la piedad. —¿A pesar de su nombre?. Ruth es su nombre, ¿verdad?. Resulta mordaz. Ruth la despiadada 2 . —¡La debilidad no me inspira la menor compasión! —exclamó ella. —¿Quién dijo que soy débil? No, no. En eso se equivoca usted, querida. Malvado, quizá. Pero una cosa puede decirse a mi favor. Ella contrajo la boca con gesto de desdén. La inevitable excusa. —¿Sí?. —Me divierto. Sí. —Víctor asintió—. Me divierto enormemente. He rodado mucho por el mundo, Ruth. He hecho casi de todo. He sido actor y tendero; camarero y recadero; mozo de cuerda y tramoyista de un circo. He sido marino en un barco de carga. Fui candidato a presidente en una república sudamericana. ¡He estado en la cárcel!. Sólo hay dos cosas que no he hecho en mi vida: trabajar honradamente y pagar mis deudas. La miró riendo. Ella debería haberse sentido escandalizada, pero la fuerza de Víctor Drake era la fuerza del diablo. Era capaz de hacer que el 2 No solo mordaz, sino paradójico en inglés. La frase es: Ruth the ruthless. Ruth, con mayúscula, es el conocido nombre femenino bíblico. Pero con minúscula, ruth es un vocablo inglés arcaico que significa compasión. Agregándole el sufijo less (sin, o desprovisto de), se creó el adjetivo ruthless, que significa despiadada, cruel, sin compasión. De ahí que, tomando Ruth como nombre común y no propio, puede traducirse por: «Compasión sin compasión.» (N. del T.) 27 mal pareciese divertido. Ahora la estaba mirando con aquella extraña perspicacia que le era peculiar. —¡No ponga esa cara de santa, Ruth!. ¡No es usted una persona tan moral como cree!. El éxito es su fetiche. Es la clase de muchacha que acaba siempre casándose con su jefe. Eso es lo que debería usted haber hecho con George. Y George no debía de haberse casado con esa estúpida de Rosemary. Debía de haberse casado con usted. Hubiera salido ganando. —Se me antoja que es usted excesivamente insolente. —Rosemary es una imbécil, siempre lo ha sido. Hermosa como el paraíso y tonta de capirote. De las que los hombres se enamoran y de las que pronto se hartan. Pero usted... usted es distinta. ¡Dios!. ¡Si un hombre se enamorara de usted... nunca se hastiaría!. Le había encontrado el punto flaco. —¡Si se enamorara! —dijo Ruth con brusca sinceridad—. ¡Pero jamás se enamoraría de mí!. —¿George, quiere decir?. No se engañe, Ruth. Si algo le sucediera a Rosemary, George se casaría con usted. «Sí, aquello era. Aquello había sido el punto de partida de todo.» Víctor la observó detenidamente. —Pero usted lo sabe tan bien como yo. «La mano de George sobre la suya, su afectuosa voz, cálida. Sí, era cierto. A ella recurría... en ella confiaba...» —Debería de tener más confianza en sí misma, amiga mía —dijo Víctor con dulzura—. Podría hacer de George lo que quisiera. Rosemary es una estúpida. «Es cierto —pensó Ruth—. De no ser por Rosemary podría conseguir que George se casara conmigo. Sería una buena esposa para él. Lo cuidaría bien.» Experimentó de pronto una furia ciega, el despertar de un resentimiento apasionado. Víctor Drake la estaba contemplando con regocijo. Le gustaba plantar ideas en mentes ajenas. O, como en aquel caso, hacer resaltar ideas que ya existían. Sí, así era como había empezado todo. Aquel encuentro casual con un hombre que iba a partir al día siguiente para el otro extremo del planeta. La Ruth que regresó a la oficina no era exactamente la misma que salió de ella, aun cuando nadie hubiera podido notar cambio alguno en sus modales ni en su aspecto. Poco después de su vuelta, Rosemary Barton llamó por teléfono. —Mr. Barton ha salido a comer. ¿Puedo hacer algo por usted?. —¿De veras lo haría usted, Ruth?. Ese pelma de coronel Race ha mandado un telegrama diciendo que no estará de vuelta a tiempo para asistir a mi fiesta de cumpleaños. Pregúntele a George a quién querría invitar en su lugar. Necesitamos otro hombre. Hay cuatro mujeres: Iris, Sandra Farraday y... ¿quién es la otra?. No me acuerdo ya. —Creo que soy la cuarta. Tuvo usted la bondad de invitarme. —¡Ah, claro!. ¡Me había olvidado por completo de usted, créalo!. Se oyó la risa argentina de Rosemary. No podía ella ver el carmín que 28 había inundado de pronto las mejillas de Ruth Lessing, ni la forma en que se había cuadrado su mandíbula. ¡Invitada a la fiesta de Rosemary como favor, como concesión hecha a George!. «Ah, sí, vendrá tu Ruth Lessing. Después de todo, le encantará que la invitemos. Y es la mar de útil. Además, es bastante presentable.» En aquel instante Ruth Lessing se dio cuenta de que odiaba a Rosemary. La odiaba porque era rica, hermosa, despreocupada y sin seso. Ningún trabajo rutinario de oficina para Rosemary; a ella se lo daban todo en bandeja de oro. Asuntos amorosos, un marido que bebía los vientos por ella. No tenía necesidad de trabajar ni de hacer planes. Odiosa, condescendiente, presumida, frívola... —¡Ojalá te murieras! —dijo Ruth Lessing en voz baja, mirando el teléfono. Sus propias palabras la sobresaltaron. Tan poco en consonancia estaban con su forma de ser habitual. Jamás había sido tan apasionada, ni vehemente, ni poco serena, sino siempre dueña de sí, eficiente. «¿Qué me está sucediendo?», se preguntó. Había odiado a Rosemary Barton aquella tarde. Seguía odiando a Rosemary Barton aquel día, un año después. Algún día, quizá, podría olvidarla. Pero todavía no. Evocó deliberadamente aquellos días de noviembre. Sentada ante el teléfono, sintiendo cómo surgía el odio en su corazón... Le había dado a George el mensaje de Rosemary, con su voz agradable de siempre. Había sugerido que se le permitiese a ella no asistir, para que sólo hubiese parejas. George se había opuesto a eso inmediatamente. Llegó el momento de comunicarle, a la mañana siguiente, la partida del San Cristóbal. El alivio y el agradecimiento de George fue manifiesto. —Así pues... ¿se marchó en ese barco?. ¿De veras?. —Sí. Le entregué el dinero un instante antes de que fuera retirada la pasarela. —Vaciló un momento y dijo—: Agitó la mano al desatracar el barco y gritó :«¡Besos y abrazos a George!. ¡Dígale que beberé a su salud esta noche!». —¡Qué impertinencia! —exclamó él. Luego le preguntó con curiosidad—: ¿Qué opina usted de él, Ruth?. —Oh, era lo que yo me esperaba —contestó la muchacha con voz átona—. Un hombre sin voluntad. Y George no se dio cuenta de nada. A Ruth le entraron unas ganas enormes de gritar: «¿Por qué me mandó a mí?. ¿No intuyó lo que podía hacerme?. ¿No ve acaso que no soy la misma persona de ayer?. ¿No se da cuenta de que además de vulnerable soy peligrosa?. ¿De que cualquiera sabe de lo que soy capaz de hacer?». Pero en lugar de eso volvió a su tono de voz y eficiencia habituales. —Esa carta de Sao Paulo... Volvía a ser la secretaria competente... Cinco días más tarde. El cumpleaños de Rosemary. Un día tranquilo en la oficina. Una visita al peluquero; un vestido negro 29 nuevo; un rostro reflejado en el espejo, un rostro que no era del todo suyo. Un rostro pálido, decidido, amargo. Era cierto lo que había dicho Víctor Drake. En ella no había piedad. Más tarde, cuando desde el otro lado de la mesa contemplaba el azulado y convulso semblante de Rosemary Barton, seguía sin experimentar piedad alguna. Ahora, once meses más tarde, al pensar en Rosemary Barton, le sobrecogió el temor. 30 CAPÍTULO III ANTHONY BROWNE Anthony Browne, con el ceño fruncido y la mirada fija en la lejanía, pensaba en Rosemary Barton. ¡Qué imbécil había sido al liarse con ella!. Aunque bien podía excusársele una cosa así a un hombre. El aspecto de ella era como para que se recreara cualquiera la vista. Aquella noche, en el hotel Dorchester, le había sido imposible mirar a ninguna otra. Hermosa como una hurí. ¡Y, a buen seguro, tan falta de inteligencia!. No obstante, se había enamorado como un tonto y hecho las mil y una para encontrar a alguien que pudiera presentársela. Una cosa imperdonable, en realidad, puesto que debía de haberse preocupado exclusivamente del negocio. Después de todo, no se había alojado en el hotel Claridge para divertirse. Rosemary, sin embargo, era lo bastante bella para que fuese perdonable un olvido momentáneo del deber. ¡De muy poco le servía ahora colmarse de improperios y preguntarse por qué había sido tan idiota!. Afortunadamente, no había nada que lamentar. Casi en el mismo instante en que le había hablado, su hechizo se había desvanecido un poco. Las cosas habían vuelto a recobrar sus proporciones normales. Aquello no era amor, ni pasajero siquiera. Era una ocasión para que ellos dos lo pasaran agradablemente, ni más ni menos. Bueno, él había disfrutado y Rosemary también. Ella bailaba como un ángel y, dondequiera que la llevaba, los hombres se volvían para mirarla. Era un encanto, eso sí, siempre y cuando no abriera la boca. Bendijo a su buena estrella por no estar casado con Rosemary. Una vez que uno se acostumbrara a toda aquella perfección de rostro y cuerpo, ¿qué haría, si ni siquiera sabía escuchar inteligentemente?. Una de esas muchachas que esperan que se les diga todas las mañanas a la hora de desayunar que uno está locamente enamorado de ellas. Sin embargo, a buenas horas pensaba semejantes cosas. Se había enamorado de ella, ¿no?. Había sido su esclavo. La había llamado por teléfono, salido con ella, bailado con ella. La había besado en el taxi. Había estado a punto de hacer el idiota hasta aquel día sorprendente, increíble. Recordaba perfectamente su aspecto. El cabello castaño que se había soltado por encima de una oreja; las pestañas caídas; el brillo de sus ojos azul oscuro a través de ellas; el mohín de los rojos y suaves labios. —Anthony Browne. ¡Qué nombre tan bonito!. —Un nombre respetable y de rancio abolengo —contestó él de buen humor—. Enrique VIII tuvo un chambelán que se llamaba Anthony Browne. —¿Un antepasado tuyo, supongo?. —No me atrevería a asegurarlo. —¡Más te vale!. Él enarcó las cejas. —Pertenezco a la rama colonial de la familia. —¿No a la rama italiana?. 31 —¡Ah! —rió él—. ¿Por mi tez morena?. Mi madre era española. —Así se explica. —Se explica, ¿qué?. —Oh, muchas cosas, Anthony Browne. —Parece que te gusta mucho mi nombre. —Ya te lo dije. Es un nombre muy bonito. Y luego, de pronto, como una bomba: —Más bonito que Tony Morelli. Durante un instante, él apenas pudo dar crédito a sus oídos. ¡Era increíble!. ¡Imposible!. La asió del brazo. La dureza de su mano hizo que ella se sobrecogiera. —¡Oh!. ¡Me estás haciendo daño!. —¿De dónde sacaste ese nombre?. El tono era áspero, amenazador. Ella rió encantada por la impresión causada. ¡La muy estúpida!. —¿Quién te lo dijo?. —Alguien que te reconoció. —¿Quién fue?. Es muy grave, Rosemary. Es preciso que yo lo sepa. Ella lo miró de soslayo. —Un primo mío muy poco recomendable. Se llama Víctor Drake. —Jamás he conocido a nadie de ese nombre. —Me imagino que no usaría ese nombre cuando tú lo conociste. Querría ahorrarle esa vergüenza a la familia. —Comprendo... —dijo Anthony muy despacio—. Fue... ¿en la cárcel?. —Sí. Le estaba echando un sermón a Víctor, diciéndole que nos deshonraba a todos. No me hizo el menor caso, claro está. De pronto sonrió y dijo: «No eres tú la más indicada para criticarme, querida. Te vi bailar la otra noche con un ex presidiario, uno de tus mejores amigos, por cierto. Tengo entendido que usa el nombre de Anthony Browne, pero en la cárcel llevaba el de Tony Morelli.» Anthony comentó con un tono despreocupado: —He de renovar la amistad de ese amigo de mi juventud. Nosotros, los ex presidiarios, tenemos que seguir muy unidos. Rosemary meneó la cabeza. —Demasiado tarde. Lo han embarcado para América del Sur. Salió ayer. —Ya... —Anthony respiró profundamente—. Así que... ¿tú eres la única persona que conoce mi secreto?. Ella asintió. ——No te descubriré. —Más vale que no. —Su voz se tornó severa—. Escucha, Rosemary, esto es peligroso. Supongo que no querrás que te señalen esa cara tan bonita que tienes, ¿verdad?. Hay gente que no se conforma con eso y son capaces de liquidarte. No es algo que ocurra sólo en novelas y en el cine, se dan casos también en la vida cotidiana. —¿Me estás amenazando, Tony?. —Te aviso. ¿Escucharía el aviso?. ¿Se daba cuenta de que hablaba muy en serio?. ¡La muy estúpida!. No había ni pizca de seso en aquella linda cabecita 32 hueca. No podía uno confiar en que guardase silencio. No obstante, tendría que intentar hacerle comprender. —Olvida que has oído el nombre de Tony Morelli alguna vez. ¿Comprendes?. —Pero, ¡si no me importa, Tony!. No soy mojigata. El conocer a un criminal es para mí una emoción agradable. No tienes por qué avergonzarte de ello. ¡Qué mujer más absurda!. La miró con frialdad. Se preguntó en aquel instante cómo podría haberse imaginado que la quería. Jamás había podido soportar a los imbéciles, ni siquiera a las imbéciles de cara bonita. —Olvida lo de Tony Morelli —le dijo con dureza—. Hablo en serio. No vuelvas a mencionar ese nombre. Tendría que marcharse. Era lo único que podía hacer. No podía confiar en el silencio de la muchacha. Hablaría cuando le entraran ganas. Le estaba sonriendo con una sonrisa hechicera, una sonrisa que no le hizo efecto. —No seas tan feroz. Llévame al baile de los Jarrow la semana que viene. —No estaré aquí. Me marcho. —¿No pretenderás marcharte antes de la comida que daré para mi cumpleaños?. No puedes fallarme. Cuento contigo. No digas que no. He estado muy enferma con esa horrible gripe y aún me siento terriblemente mal. No hay que llevarme la contraria. Tienes que asistir. Anthony hubiera podido mostrarse firme. Hubiese podido abandonarlo todo. Marcharse inmediatamente. Pero por una puerta entreabierta vio a Iris bajar la escalera. Iris, erguida y delgada, de semblante pálido, cabello negro y ojos grises. Iris, mucho menos bella que Rosemary, pero con una personalidad que Rosemary no tendría jamás. En aquel momento se odió a sí mismo por haber sucumbido, por poco que fuera, al encanto de Rosemary. Experimentó la misma sensación que sintiera Romeo al recordar a Rosalinda cuando vio a Julieta por vez primera. Anthony Browne cambió de parecer. En un segundo, sus intenciones cambiaron por completo de rumbo. 33 CAPÍTULO IV STEPHEN FARRADAY Stephen Farraday pensaba en Rosemary. Lo hacía con el asombro y la incredulidad que su imagen siempre despertaba en él. Por regla general desterraba de su mente todo pensamiento de aquella mujer tan aprisa como se presentaba. Pero había veces en que, tan persistente en la muerte como lo fuera en la vida, se negaba a ser desterrada tan arbitrariamente. Su primera reacción era siempre la misma: un rápido estremecimiento de irresponsabilidad al recordar la escena del restaurante. Por lo menos, no tenía necesidad de pensar en eso. Trasladó sus pensamientos hacia el tiempo en que Rosemary había estado viva, en que la había visto sonriente, respirando, mirándole a los ojos. ¡Qué imbécil!. ¡Cuan increíblemente imbécil había sido!. Le había poseído el asombro, un asombro total. ¿Cómo había sucedido?. No lograba comprenderlo. Era como si su vida estuviese dividida en dos partes: una, la más extensa, una progresión ordenada, juiciosa, bien equilibrada; la otra, una locura breve que no le era característica. No había manera de hacer encajar las dos partes. Porque, a pesar de toda su habilidad y de la perspicacia de su intelecto, Stephen carecía de la percepción interna necesaria para darse cuenta de que, en realidad, encajaban demasiado bien. A veces pasaba revista a su vida, examinándola fríamente, sin indebida emoción, pero con cierta mojigata satisfacción. Desde muy temprana edad había tenido la voluntad de triunfar en la vida y, a pesar de las dificultades y de ciertas desventajas iniciales, sí que había triunfado. Siempre había profesado un credo muy sencillo. Creía en la Voluntad. Lo que un hombre quería hacer, eso hacía. El pequeño Stephen Farraday había cultivado asiduamente la voluntad. No podía contar con mucha ayuda en la vida, salvo la que obtuviera gracias a sus propios esfuerzos. A los siete años de edad era un niño pequeño y pálido, de frente despejada y mandíbula que expresaba determinación, y ya tenía el propósito de elevarse, y de subir muy alto. Sabía ya que sus padres de nada le servirían. Su madre se había casado con un hombre de escala social inferior a ella, y lo había lamentado. El padre, un contratista de obras de poca importancia, perspicaz, astuto y tacaño, había merecido siempre el desprecio de su mujer y también el de su hijo. A su madre, aturdida, despistada, propensa a bruscos cambios de humor, Stephen la había mirado siempre con cierto desconcierto e incomprensión, hasta el día en que la sorprendiera echada sobre un rincón de la mesa, con una botella de colonia vacía, que se le había caído de la mano. Jamás se le había ocurrido pensar que la bebida pudiera tener nada que ver con los humores de su madre. Nunca bebía cerveza ni licores, y en ninguna ocasión se le había ocurrido pensar que la manía que tenía por el agua de colonia pudiera tener otro origen que la confusa explicación que ella daba acerca de sus dolores de cabeza. 34 En aquel instante se dio cuenta de que profesaba muy poco afecto a sus padres. Sospechó, perspicaz, que ellos tampoco le profesaban mucho amor. Era pequeño para su edad, callado, y propenso al tartamudeo. Su padre le creía afeminado. Un niño de muy buenos modales, que daba muy poco quehacer en casa. A su padre le hubiera gustado que hubiese sido más revoltoso. «Yo siempre andaba haciendo alguna trastada a su edad», solía decir. A veces, al mirar a Stephen, se daba cuenta, con desasosiego, de la situación de inferioridad social en que se hallaba en relación a su esposa. Stephen había salido a la familia de la madre. Sin bulla, pero con creciente determinación, Stephen trazó su plan de vida. Iba a triunfar. Como primera prueba de su voluntad, se dedicó a vencer su tartamudez. Ensayó, hablando muy despacio, con una leve pausa entre palabra y palabra. Y, con el tiempo, vio sus esfuerzos coronados por el éxito. Ya no tartamudeaba. En el colegio, se concentró en los estudios. Estaba decidido a adquirir cultura. La cultura le abriría camino. No tardaron sus maestros en interesarse por él, en animarle. Ganó una beca. Los educadores abordaron a los padres. El muchacho prometía. Mr. Farraday, que estaba obteniendo buenos beneficios en un bloque de casas baratas, se dejó convencer y gastó dinero en educar a su hijo. A los veintidós años, Stephen salió de Oxford con un título, con fama de saber hablar bien y con ingenio, y facilidad para escribir artículos. Había hecho muy buenas amistades, por añadidura. Lo que a él le atraía era la política. Había aprendido a dominar su innata timidez y a cultivar unos modales admirables: modesto, amistoso, y con ese destello de inteligencia que hace decir a la gente: «Ese muchacho llegará muy lejos.» Aunque sentía una manifiesta predilección por el liberalismo, Stephen se dio cuenta de que, de momento, el partido liberal estaba muerto. E ingresó en las filas del partido laborista. No tardó en sonar su nombre como el de un joven de porvenir. Pero el partido laborista no le satisfizo. Lo encontró menos abierto a ideas nuevas, mucho más atado por la tradición que su grande y potente rival. Los conservadores, por su parte, andaban a la busca de jóvenes de talento. Otorgaron su aprobación a Stephen Farraday. Era éste precisamente el tipo de muchacho que querían. Presentó su candidatura por un distrito electoral que gozaba fama de ser un feudo del laborismo, y sacó el acta por una mayoría muy pequeña. Stephen alcanzó su escaño en la Cámara de los Comunes con una sensación de triunfo. Había empezado su carrera y aquélla era la carrera en que mejor podía distinguirse. En ella podía poner toda su habilidad, toda su ambición. Sentía dentro de sí la capacidad de gobernar y hacerlo bien. Tenía la facultad de saber llevar a la gente, de conocer cuándo debía adular y cuándo mostrarse en desacuerdo. Un día llegaría, se lo prometió a sí mismo, en que formaría parte del Gobierno. No obstante, en cuanto se hubo calmado la emoción que le había producido el verse miembro de la Cámara, experimentó una rápida desilusión. La reñida campaña electoral le había hecho figurar en primer término. Ahora se encontraba convertido en simple e insignificante 35 unidad, sometido a jefes de partido que le obligaban a no salirse de su lugar. No era fácil allí salir de la oscuridad. Allí inspiraba desconfianza la juventud. Hacía falta algo más que habilidad. Era necesaria la influencia. Existían ciertos intereses, ciertas familias... Uno necesitaba padrinos. Pensó en el matrimonio. Hasta entonces se había preocupado muy poco de semejantes cosas. Había soñado vagamente con una mujer hermosa que compartiría su vida y sus ambiciones. Una mujer que le daría hijos y con la que podría desahogarse hablando de sus pensamientos y sus perplejidades. Una mujer que sintiera lo que él, que ansiara su triunfo y que estuviera orgullosa de él cuando lo alcanzara. Hasta que un día asistió a una de las grandes recepciones dadas en Kidderminster House. La familia Kidderminster era la más poderosa de Inglaterra. Era, y siempre había sido, una familia de políticos. Lord Kidderminster, con su perilla y su porte distinguido, era conocido de vista en todas partes. La cara de caballo de lady Kidderminster se había visto en todos los entarimados y en todos los estrados públicos de Inglaterra. Tenían cinco hijas —tres de ellas muy hermosas—y un hijo todavía en Eton. Los Kidderminster tenían la costumbre de animar a los miembros jóvenes del partido. De ahí que Farraday fuera invitado. No conocía a mucha gente allí y se hallaba solo junto a una ventana unos veinte minutos después de su llegada. Estaba disminuyendo el grupo congregado junto a la mesa de té y pasaban a otros salones, cuando Stephen vio a una muchacha alta, vestida de negro, sola, que parecía algo desconcertada de momento. Stephen Farraday era buen fisonomista. Aquella misma mañana había recogido en el metro una revista abandonada por una viajera y le echó una ojeada con cierto regocijo. Había una reproducción algo borrosa de lady Alexandra Hayle, hija tercera del conde Kidderminster. Y debajo, unas cuantas palabras acerca de ella: «...siempre ha sido tímida y retraída. Le gustan los animales... Lady Alexandra ha cursado estudios domésticos, porque lady Kidderminster es partidaria de que sus hijas conozcan bien todos los asuntos relacionados con el hogar.» Aquella joven que estaba viendo era lady Alexandra y, con la certera percepción de la persona tímida, Stephen se dio cuenta de que ella era tímida también. Al ser la menos agraciada de las cinco hijas, Alexandra había sufrido siempre complejo de inferioridad. Aunque se había criado exactamente igual que sus hermanas jamás había alcanzado del todo su savoir faire, cosa que molestaba profundamente a su madre. Era preciso que Sandra hiciera un esfuerzo. Era absurdo que pareciera tan torpe, tan gauche. Stephen no sabía eso, pero sí sabía que la muchacha se sentía fuera de su elemento e infeliz. De pronto, adquirió una convicción. ¡Aquélla era su oportunidad!. «¡Aprovéchala, imbécil, aprovéchala!. ¡Ahora o nunca!». Cruzó la estancia. Se acercó a la muchacha y tomó un emparedado. Luego se volvió, hablando nervioso y con esfuerzo (no hacía comedia, ¡estaba nervioso!), y le dijo: —Perdone, ¿se molestaría si le hablo?. No conozco a mucha gente aquí y 36 me doy cuenta de que usted tampoco. No me haga un desprecio. La verdad es que soy muy tí... tímido (el tartamudeo de años anteriores volvió en el momento más oportuno), y... y creo que usted es tí... tímida también. ¿Verdad que sí?. La muchacha se puso algo colorada, abrió la boca. Pero, como Stephen había adivinado, fue incapaz de decirlo. Era demasiado difícil encontrar palabras para decir: «Soy hija de la casa.» En lugar de eso, admitió en voz baja: —La verdad es que sí... sí que soy tímida. Siempre lo he sido. —Es una sensación horrible —prosiguió Stephen apresuradamente—. No sé si llega uno a vencerla con el tiempo. A veces me siento completamente mudo, sin querer. —Y yo también. Siguió adelante, hablando bastante aprisa, tartamudeando un poco con aire aniñado muy atractivo. Era algo que había sido natural en él muchos años antes y ahora retenía y cultivaba deliberadamente. Era juvenil, ingenuo... Encauzó la conversación hacia el teatro. Mencionó una obra que se estaba representando y que había despertado mucho interés. Sandra la había visto. La obra tocaba temas sociales y no tardaron en enfrascarse en una discusión sobre las medidas que se podían adoptar al respecto. Stephen no exageró la nota. Vio entrar en el cuarto a lady Kidderminster y echar una mirada a su alrededor en busca de su hija. No formaba parte de su plan el que le presentaran en aquel momento. Se despidió. —Me ha resultado muy agradable hablar con usted. Odiaba la fiesta hasta que la encontré. Gracias. Salió de Kidderminster House con una sensación vigorizante. Había aprovechado la oportunidad. Ahora, a consolidar lo empezado. Durante varios días rondó por los alrededores de Kidderminster House. Una vez salió Sandra con una de sus hermanas. Otra vez salió de casa sola, pero caminando apresuradamente. Sacudió la cabeza. Aquello no convenía. Iba, evidentemente, a una cita. Entonces, cosa de una semana después de la fiesta, vio recompensada su paciencia. Sandra salió una mañana con un perrito negro y echó a andar sin prisas en dirección al parque. Cinco minutos más tarde, un joven que caminaba rápidamente en dirección opuesta se detuvo en seco delante de Sandra, y exclamó alegremente: —¡Caramba!. ¡Qué suerte!. ¡Empezaba o preguntarme si volvería a verla algún día!. Era tal el contento que respiraba su voz, que ella se ruborizó un poco. Se agachó a acariciar el perro. —¡Qué simpático es!. ¿Cómo se llama?. —MacTavish. —¡Eso sí que es un nombre escocés!. Hablaron de perros un rato. Luego Stephen dijo, con cierto embarazo: —No le dije mi nombre, el otro día. Me llamo Farraday. Stephen Farraday. Un miembro del Parlamento muy poco conocido. 37 La miró interrogador y vio cómo le salían los colores de nuevo al decir: —Yo soy Alexandra Hayle. El supo hacer muy bien su papel. Como cuando, siendo estudiante en Oxford, había pertenecido al elenco teatral. Sorpresa, reconocimiento, chasco, embarazo... —¡Ah!. ¡Es... es usted Alexandra Hayle...!. Usted... ¡Santo Dios!. ¡Qué imbécil debió creerme usted el otro día!. La respuesta de ella era inevitable. Su crianza y su bondad innata le exigían que hiciese todo lo que pudiera por desvanecer su embarazo, por tranquilizarlo. —Debía habérselo dicho. —Debería haberlo sabido. ¡Qué estúpido debió creerme!. —¿Cómo podía usted saberlo?. Y, ¿qué importa después de todo?. Por favor, Mr. Farraday, no ponga esa cara de disgusto. Demos un paseo hasta el lago Serpentine 3 . MacTavish no deja de tirar. Después de aquello, la vio varias veces en el parque. Le contó sus ambiciones. Discutieron tópicos políticos. La encontró inteligente, bien informada y comprensiva. Tenía buena cabeza y carecía de prejuicios. Ahora ya eran amigos. Dio otro paso hacia delante cuando le invitaron a cenar a Kidderminster House y a un baile después. Les había fallado un invitado en el último instante. Cuando lady Kidderminster se devanaba los sesos para encontrarle sustituto, Sandra comentó discretamente: —¿Y si invitáramos a Stephen Farraday?. —¿Stephen Farraday?. —Sí. Asistió a la fiesta del otro día y nos hemos visto dos o tres veces desde entonces. Se consultó a lord Kidderminster y éste se mostró partidario de animar a los jóvenes, esperanza del mundo político. —Un muchacho inteligente... brillante. No he oído hablar nunca de su familia; pero se hará famoso el día menos pensado. Stephen aceptó la invitación y supo quedar a la altura de las circunstancias. —Es un joven que puede ser interesante conocer —señaló lady Kidderminster con su arrogancia habitual. Dos meses más tarde, Stephen puso su suerte a prueba. Estaban Sandra y él junto al lago Serpentine, y MacTavish, tumbado, apoyaba la cabeza en el pie de Sandra. —Sandra... tú sabes, tú tienes que saber que te quiero. Deseo que te cases conmigo. No te lo pediría si no creyese que iba a abrirme camino. Sí que lo creo. No te avergonzarás de haberme aceptado. Te lo juro. —No me avergüenzo —le respondió ella. —Así, pues, ¿me quieres?. ; —¿No lo sabías?. —Tenía esperanza pero no estaba seguro. Sabes que te he querido desde 3 Lago de Hyde Park, en Londres, a la que se dio el nombre de Serpentine por su forma. (N. del T.) 38 el primer momento en que te vi en tu casa, y, armándome de valor, me acerqué a hablar contigo. Jamás estuve más asustado en mi vida. —Yo también creo que te quise desde entonces. No todo el monte fue orégano. Cuando Sandra anunció tranquilamente que iba a casarse con Stephen Farraday, su familia protestó. ¿Quién era Stephen?. ¿Qué sabían de él?. Stephen se mostró muy franco con lord Kidderminster al hablar de su familia y origen. Durante un fugaz instante, pensó que era una suerte para sus posibilidades que sus padres hubieran muerto ya. A su esposa, lord Kidderminster le dijo: «¡Hura...! Hubiera podido ser peor».. Conocía a su hija bastante bien, y sabía que bajo su aspecto de tranquilidad se ocultaba una voluntad inflexible. Si tenía la intención de casarse con aquel hombre, lo liaría. ¡Jamás cedería!. «Ese muchacho tiene porvenir. Con un poco de apoyo llegará lejos. Bien sabe Dios que nos hace falta sangre joven. Además, parece una buena persona.». Lady Kidderminster asintió aunque de mala gana. No era lo que ella consideraba un buen partido para su hija. No obstante, verdad era que Sandra resultaba la más difícil de colocar. Suzanne había sido una belleza y Esther tenía inteligencia. Diana, una muchacha lista, se había casado con el joven duque de Harwick, el partido de la temporada. Sandra, desde luego, tenía menos encanto, había que tener en cuenta su timidez, y si este joven tenía el porvenir que todos le auguraban... Capituló ante las palabras de su esposo. «Pero, claro está —murmuró—, habrá que usar las influencias...». Así que Alexandra Catherine Hayle se casó con Stephen Leonard Farraday, vestida de raso blanco y encajes de Bruselas, con seis damas de honor y dos minúsculos pajes y todos los accesorios de una boda de sociedad. Fueron a pasar la luna de miel a Italia y regresaron a una encantadora casita de Westminster y, poco tiempo después, murió la madrina de Sandra y le legó un delicioso palacete estilo reina Ana, en el campo. Todo le marchó bien a la feliz pareja. Stephen se lanzó a la vida parlamentaria con renovado ardor. Sandra le ayudó en todo y por todo, identificándose en cuerpo y alma con sus ambiciones. A veces, Stephen pensaba, casi con incredulidad, en cómo le había favorecido la fortuna. Su alianza con la poderosa familia Kidderminster le aseguraba un rápido ascenso en su carrera. Su propia habilidad e inteligencia consolidaría la posición que la oportunidad le proporcionaba. Creía sinceramente en su propia fuerza y estaba dispuesto a trabajar sin descanso por el bien de su país. Con frecuencia, al mirar a su esposa sentada al otro lado de la mesa, se decía con satisfacción que era la compañera perfecta, tan perfecta como él siempre se la había imaginado. Le gustaba el bello contorno de su cabeza y de su cuello, los ojos de avellana, de mirar directo, bajo las rectas cejas; la frente blanca, bastante ancha, y la leve arrogancia de su nariz aguileña. Parecía, pensó, algo así como un caballo de carreras, tan bien cuidada, tan llena de abolengo, tan orgullosa. La encontraba una 39 compañera ideal. La mente de ambos funcionaba con celeridad y alcanzaba simultáneamente la misma rápida conclusión. Sí, pensó, Stephen Farraday, aquel niño desconsolado había sabido medrar o su vida estaba adoptando la forma que él había querido que adoptara. Pasaba un año o dos de los treinta y tenía el éxito en su mano. Imbuido de aquel humor de triunfante satisfacción, se fue con su esposa a pasar quince días en Saint Moritz. Y, al mirar al otro lado del salón del hotel, vio a Rosemary Hartón. Jamás comprendió lo que le ocurrió en aquel momento. Casi como en una venganza poética, las palabras que dijera a otra mujer se convirtieron en realidad. Se enamoró desde el otro lado del salón. Profunda, avasalladoramente; con locura. Era la clase de amor desesperado, reflexivo, juvenil, que debiera haber experimentado años antes y haber olvidado. Siempre había supuesto que no era un hombre apasionado. Uno o dos asuntos efímeros, un flirteo sin consecuencias; eso, que él supiera, era todo lo que el amor significaba para él. Los placeres sensuales no le atraían. Se decía que era un fastidio soportar cosa semejante. Si le hubieran preguntado si quería a su esposa, hubiera replicado: «Naturalmente.» Sin embargo, sabía sin vacilar que jamás hubiera soñado casarse con ella si hubiera sido, por ejemplo, la hija de un caballero rural sin fortuna. Le era simpática, la admiraba, le inspiraba un profundo afecto, así como un verdadero agradecimiento por lo que su posición social le había conseguido. El hecho de que fuera capaz de enamorarse como un mozalbete imberbe, de experimentar las mismas angustias, obrar con la misma irreflexión, resultaba una revelación para él. No podía pensar en nada más que en Rosemary. El hermoso y risueño rostro, el color castaño de su cabellera, la figura que se contoneaba voluptuosa. No podía comer. No podía dormir. Fueron a esquiar juntos. Bailaron juntos. Y, al estrecharla entre sus brazos, comprendió que la deseaba más que a ninguna otra cosa del mundo. ¡Aquella angustia, aquel doloroso anhelo!. ¡Esto era amor!. Aún en plena exaltación bendijo a la suerte que le había dotado de un comportamiento natural imperturbable. Nadie debía adivinar, nadie debía saber lo que sentía, salvo la propia Rosemary. Los Barton se marcharon una semana antes que los Farraday. Stephen le dijo a Sandra que Saint Moritz no era muy divertido. ¿No sería mejor que acortaran su estancia y regresaran a Londres?. Ella asintió con sumo agrado. Dos semanas después de su regreso, se convirtió en amante de Rosemary. Un período extraño, agotador, de éxtasis, febril, irreal. Duró... ¿Cuánto duró?. Seis meses a lo sumo. Seis meses durante los cuales Stephen siguió haciendo su trabajo como de costumbre. Visitó su distrito; hizo interpelaciones en la Cámara, habló en varios mítines, discutió de política con Sandra, y no tuvo más que un único pensamiento: Rosemary. Sus entrevistas secretas en el apartamento, su belleza, el apasionado cariño que por ella derrochó, los apasionados abrazos que ella le prodigaba. Un sueño, loco, sensual... 40 Y tras el sueño, el despertar. Pareció ocurrir de pronto. Como salir de un túnel a la luz del sol. Un día, el absorto amante; al siguiente, Stephen Farraday de nuevo. Stephen Farraday, que se preguntaba si no sería mejor que no viese a Rosemary con tanta frecuencia. ¡Qué idiotez!. Habían estado corriendo riesgos terribles. ¡Si Sandra llegara a sospechar!. Le echó una mirada de soslayo cuando desayunaban. Menos mal que no desconfiaba. No tenía la menor idea. Y, sin embargo, algunas de las excusas que le había dado últimamente para justificar su ausencia habían sido bastante pueriles. Otras mujeres se hubieran puesto sobre aviso. Por fortuna, Sandra no era una mujer desconfiada. Respiró profundamente. En verdad que Rosemary y él habían sido bastante temerarios. Era una maravilla que su esposo no se hubiese enterado. Uno de esos hombres tontos, confiados, muchos años más viejo que ella. ¡Qué hermosa era!. Pensó de pronto en los campos de golf. Aire fresco barriendo las dunas de arena, recorrer el campo con los palos a cuestas, un golpe limpio de salida, un golpe corto de aproximación al hoyo. Hoyo tras hoyo... Hombres...hombres con bombachos fumando en pipa. Y... prohibida la entrada a las mujeres. De improviso le dijo a Sandra: —¿No podríamos ir a Fairhaven?. Ella alzó la cabeza, sorprendida. —¿Quieres hacerlo?. ¿Dispones de tiempo?. —Podría aprovechar los días de entre semana. Me gustaría jugar unos partidos de golf. Me siento agotado. —Podríamos irnos mañana si quieres. Pero tendremos que dar excusas a los Astley, y será necesario que aplace la reunión del martes. Pero, ¿y los Lovat?. —Oh, aplacemos eso también. Podemos inventar una excusa. Quiero marcharme. Había sido apacible la vida en Fairhaven, con Sandra y los perros en la terraza y en el jardín cercado por el viejo muro. Golf en Sandley Heath. Vuelta a pie a la granja al anochecer, seguido de MacTavish. La sensación experimentada había sido la del hombre que se recupera de una enfermedad. Había fruncido el entrecejo al ver la escritura de Rosemary. Le había dicho que no escribiese. Era demasiado peligroso. Y no era que Sandra le preguntara de quién eran las cartas que recibía. No obstante, resultaba poco prudente. No siempre se podía uno fiar de la servidumbre. Algo molesto rasgó el sobre una vez solo en su despacho. Páginas a montones. Al leer, se sintió de nuevo dominado por el encanto de antaño. Ella le adoraba. Le amaba más que nunca. No podía soportar la idea de estar sin verlo cinco días completos. ¿Le pasaba a él lo mismo?. ¿Echaba de menos el leopardo a su etíope?. Medio sonrió, medio suspiró. Aquella broma absurda, nacida al comprarle 41 él un batín masculino con lunares por el que ella había mostrado admiración, y lo del cambio de manchas del leopardo 4 . Y él había contestado: «Pero no debes cambiar de piel, querida.» Y, después de eso, ella le había llamado siempre «Mi leopardo» y él a ella «Mi belleza negra». Estúpido a más no poder. Sí, estupidísimo. Muy amable al escribirle tantísimas páginas. Pero no debía haberlo hecho. ¡Qué rayos!. ¡Tenían que andar con cuidado. Sandra no era mujer para aguantar una cosa así. Si llegase a tener la menor sospecha. Era peligroso escribir cartas. Se lo había advertido a Rosemary. ¿Por qué no podía esperar a que regresara él a la ciudad?. ¡Maldita sea!. La vería dentro de un par o tres de días. Encontró otra carta en la mesa del desayuno a la mañana siguiente. Esta vez Stephen masculló mentalmente una maldición. Le pareció que la mirada de Sandra se fijaba en ella durante un par de segundos. Pero no dijo nada. Menos mal que no era una de esas mujeres que hacen preguntas acerca de la correspondencia del marido. Después del desayuno, marchó con el coche a la población vecina, a ocho millas de distancia. Hubiera sido imprudente pedir una conferencia desde el pueblo. Rosemary se puso al teléfono. —¡Hola...!. ¿Eres tú, Rosemary...?. No me escribas más cartas. —¡Stephen!. ¡Querido!. ¡Qué adorable es escuchar tu voz!. —Ten cuidado. ¿No te puede oír nadie?. —¡Claro que no!. ¡Oh, ángel mío, cuánto te he echado de menos!. ¿Me has echado de menos tú a mí?. —Claro que sí. Pero no me escribas. Es demasiado arriesgado, ¿comprendes?. —¿Te gustó mi carta?. ¿Te hizo sentir que estaba a tu lado?. Querido, quiero estar contigo en todo instante. ¿Te pasa a ti lo mismo?. —Sí... pero no por teléfono. —¡Eres tan absurdamente cauteloso...!. ¿Qué importa?. —Estoy pensando en ti también, Rosemary. No podría soportar la idea de que pudiera sucederte nada malo por mi culpa. —Me tiene sin cuidado lo que ocurra. Eso ya lo sabes. —Pues a mí sí que me importa, encanto. —¿Cuándo volverás?. —El martes. —Y nos veremos en el apartamento el miércoles. —¡Sí, sí!. —Querido, apenas puedo soportar la espera. ¿No puedes inventar una excusa y venir hoy?. ¡Oh, Stephen!. ¡Sí que podrías!. La política o cualquier estupidez así. —Lo siento, pero no puedo. —No creo que me eches de menos tanto como yo te encuentro a faltar a ti. —Estás muy equivocada. 4 Existe un proverbio en inglés que dice: «Un leopardo no puede cambiar de manchas o lunares», que es equivalente al nuestro español: «Genio y figura hasta la sepultura.» A eso se refiere aquí. (N. del T.) 42 Cuando colgó el teléfono se sentía cansado. ¿Por qué se empeñarían las mujeres en ser tan temerarias?. Rosemary y él tendrían que andar con más cuidado en adelante. Tendrían que verse con menos frecuencia. Después de aquello, las cosas se pusieron algo difíciles. Estaba ocupado, muy ocupado. Era completamente imposible dedicarle tiempo a Rosemary y, lo peor del caso era que ella no parecía ser capaz de comprenderlo. Él se lo explicaba, pero Rosemary se negaba sencillamente a escucharle. —¡Bah!. ¡Tú y tus estúpidos políticos!. ¡Como si fueran importantes!. —¡Claro que lo son!. No quería comprender. No le importaba. No tenía el menor interés por su trabajo, sus ambiciones, su carrera. Lo único que deseaba era oírle repetir que la amaba. «¿Tanto como siempre?. Dime otra vez que me amas de verdad.» ¡Eso ya se podía dar por sentado a estas alturas!. Era una mujer bellísima, encantadora. Lo malo era que no se podía hablar con ella. Indiscutiblemente, se habían estado viendo con demasiada frecuencia. No es posible sostener una relación pasional prolongada. Tendrían que verse con menos frecuencia, y aún distanciarse un poco. Pero esto despertaba en ella un resentimiento, un resentimiento enorme. Ahora le colmaba de reproches. «Tú no me quieres como antes.» Entonces él tenía que consolarla, jurarle que su amor era el mismo. Y ella se empeñaba en recordarle todo cuanto él le había dicho. «¿Te acuerdas de cuando dijiste que sería muy hermoso morir juntos?. Dormirse para siempre estrechamente abrazados. ¿Recuerdas cuando dijiste que formaríamos una caravana y nos internaríamos en el desierto?. Los dos solos... Sin más testigos que las estrellas y los camellos... olvidando al mundo para siempre.» ¡Qué sandeces se dicen cuando se está enamorado!. No habían parecido tan fatuas en el momento de decirlas; pero, ¡recordárselas a uno así, a sangre fría!. ¿Por qué no podían las mujeres dejar en paz el pasado?. A un hombre no le hacía ninguna gracia que le estuviesen recordando siempre el ridículo que había hecho. Le planteaba de pronto exigencias irrazonables. ¿No podría marcharse él al extranjero, al sur de Francia, y ella reunirse con él allí?. O ir a Sicilia o Córcega, o a uno de aquellos lugares en los que nunca se encontraba a gente conocida. Stephen contestó con hosquedad que no existía semejante paraje en el mundo. Siempre se encontraba, en el sitio más improbable, algún antiguo amigo de colegio que hacía años que no se tropezaba. Y entonces ella dijo algo que lo asustó. —Bueno, pero... no importaría gran cosa en realidad, verdad?. Se puso alerta, en guardia, sintiendo de pronto un frío interior. —¿Qué quieres decir con eso?. Ella le sonreía, con aquella misma sonrisa encantadora que en otros tiempos le embrujara y despertara en él un anhelo doloroso por lo intenso. Ahora sólo sirvió para impacientarlo. 43 —Mi leopardo querido, he pensado a veces que es una estupidez andar con estos tapujos. Resulta indigno en mi opinión. Marchémonos juntos. Dejemos de fingir. George me concederá el divorcio y a ti te lo concederá tu mujer, y entonces podremos casarnos. ¡Así como sonaba!. ¡Desastre!. ¡Ruina!. ¡Y ella no lo comprendía!. —No te permitiría que hicieses semejante cosa. —Pero, querido, ¡si a mí me da igual!. No tengo nada de convencional en realidad. «Pero yo sí, yo sí», pensó Stephen. —Yo creo que el amor es la cosa más importante del mundo. Lo que la gente piense de nosotros es lo de menos. —Para mí no sería lo de menos, querida. Un escándalo así pondría fin a mi carrera. —Pero, ¿importaría eso en realidad?. Hay otras mil cosas que podrías hacer. —No seas tonta. —Y, después de todo, ¿qué necesidad tienes de hacer nada?. Yo tengo mucho dinero. Mío, quiero decir, no de George. Podríamos vagar por el mundo, ir a los lugares más apartados y encantadores, lugares en los que quizá nadie ha estado jamás. A alguna isla del Pacífico... imagínatela... el sol tórrido, el mar azul, los arrecifes de coral. Sí que se lo imaginaba. ¡Una isla en los mares del Sur!. ¿Habríase visto idiotez mayor?. ¿Por quién lo habría tomado?. ¿Por un vagabundo?. La miró con ojos de los que había caído ya por completo la venda. ¡Una encantadora criatura con sesos de mosquito!. Había estado loco, completamente loco. Pero había recobrado la cordura. Y tenía que salir de aquel atolladero. A menos que anduviera con cuidado, le arruinaría la vida. Dijo todas las cosas que un sinfín de hombres habían dicho antes que él. Tendrían que acabar de una vez, le había escrito. Sería injusto con ella si hiciera otra cosa. No podía correr el riesgo de ser la causa de su desgracia. Ella no comprendía, y así sucesivamente. «Se ha acabado». Era preciso que le hiciera comprender eso. Pero era precisamente lo que ella se negaba a comprender. No sería tan fácil como creía. Ella le adoraba, ella le quería más que nunca, ¡no podía vivir sin él!. Lo único honesto era que ella se lo dijera a su esposo y que Stephen le dijese a su mujer la verdad. Recordó el frío interior que sintió al leer la carta. ¡La muy imbécil!. ¡La muy estúpida!. Iría a contárselo todo a George Barton y entonces George accedería a divorciarse y le citaría ante los tribunales como parte. Y Sandra tendría que divorciarse también de él, por fuerza. No tenía la menor duda de ello. Sandra, hablando una vez de una amiga, había dicho: «Naturalmente, cuando averiguó que se entendía con otra mujer, ¿qué recurso le quedaba más que divorciarse de él?». Lo mismo opinaría Sandra en su caso. Era orgullosa. Jamás se conformaría con compartir un hombre con otra. Y entonces ¡adiós su porvenir!. Le retirarían el poderoso apoyo de los Kidderminster. Jamás lograría que se echase en olvido un escándalo de esa clase, aun cuando la opinión pública se había hecho más tolerable 44 que antaño. ¡Pero no en un caso flagrante como éste!. ¡Adiós a sus sueños, a sus ambiciones!. Todo destrozado, perdido, por haberse encaprichado estúpidamente de una mujer veleidosa. Un amor de adolescente en el momento equivocado de su vida. Perdería todo aquello por lo que tanto había luchado. ¡Fracaso!. ¡Ignominia!. Perdería a Sandra... Y de pronto, con una sacudida de sorpresa, se dio cuenta de que era eso lo que más le importaría: perderá Sandra. Sandra, de frente blanca y cuadrada y ojos de color de avellana, Sandra, su querida amiga y compañera; su orgullosa, arrogante y leal Sandra. No, no podía perder a Sandra. ¡Ah!. No podía... Cualquier cosa menos eso. Gruesas gotas de sudor perlaron su frente. Tenía que salir de aquel trance de una manera u otra. Tendría que hacer entrar en razón a Rosemary. Pero... ¿querría escucharle?. Rosemary y el sentido común estaban reñidos. ¿Y si le dijera que, después de todo, estaba enamorado de su mujer?. No. Se negaría rotundamente a creerlo. ¡Era una mujer tan estúpida!. De cabeza hueca, posesiva, empalagosa... Y ella le amaba aún; ahí estaba el inconveniente. Sintió una furia ciega. ¿Cómo diablos podría arreglárselas para calmarla?. ¿Cómo sellarle los labios?. «Sólo una dosis de veneno sería capaz de conseguirlo», pensó con amargura. Una avispa zumbaba cerca de él. La miró distraído. Se había metido en un tarro de mermelada e intentaba escapar de nuevo. «Como yo —pensó—, se ha dejado tentar por la dulzura y ahora no puede escapar, ¡pobre bicho!» Pero él, Stephen Farraday, pensaba escapar de una manera o de otra. Era preciso ganar tiempo. Por entonces, Rosemary guardaba cama aquejada de gripe. Había preguntado por su estado de una forma convencional. Y le había enviado un ramo de flores. Aquello le daba un momento de respiro. Tiempo para pensar. A la semana siguiente Sandra y él fueron a comer con los Barton, una fiesta de cumpleaños para Rosemary. Ella le había dicho: «No haré nada hasta después de mi cumpleaños... Sería demasiado cruel para George. ¡Está preparándolo todo con tanta ilusión!. Pasada esa fecha, llegaremos a un acuerdo.» ¿Y si yo le dijera, con brutal franqueza, que todo había terminado?. ¿Que ya no la quería?. Se estremeció. No, no se atrevía a decirle eso. Podría ocurrírsele ir a ver a George con un ataque de nervios. Hasta cabía la posibilidad de que se enemistara con Sandra. Se imaginaba oír la voz de Rosemary, lacrimosa, aturdida... «Dice que ya no me quiere, pero sé que eso no es verdad. Quiere ser leal... portarse como es debido contigo... pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que, cuando dos personas se quieren, no hay más camino que la franqueza, la sinceridad... Por eso quiero pedirte que le des la libertad.» Algo así diría Rosemary, o cualquier otra cosa no menos nauseabunda. Y 45 Sandra, con gesto de orgullo, replicaría: «¡Por mí, la tiene concedida!» Sandra no la creería. ¿Cómo iba a creerla?. Si Rosemary presentaba aquellas cartas, las cartas que había sido lo bastante idiota para escribirle. ¡Dios sabía lo que había llegado a decirle en ellas!. Lo bastante y más que lo bastante para convencer a Sandra. Jamás le había escrito a ella nada parecido. Tenía que pensar en algo. Alguna manera de conseguir que Rosemary guardara silencio. «Es una lástima —pensó— que no vivamos en el tiempo de los Borgia...» La única cosa capaz de silenciar a Rosemary sería una copa de champán envenenado. Sí. Había llegado el punto de pensar en eso. Cianuro en la copa de champán, cianuro en el bolso. Depresión tras un fuerte resfriado. Y, por encima de la mesa, la mirada de Sandra se encontró con la suya. Había trascurrido cerca de un año. Y no podía olvidar. 46 CAPÍTULO V ALEXANDRA FARRADAY Sandra Farraday no había olvidado a Rosemary Barton. Estaba pensando en ella en este mismo instante, recordándola caída sobre la mesa del restaurante. Recordó cómo había contenido el aliento y cómo, al levantar la cabeza, había visto a Stephen mirándola. ¿Había leído la verdad en sus ojos?. ¿Había visto Stephen en ellos el odio, la mezcla de horror y de triunfo?. Casi había transcurrido un año, ¡y lo recordaba claramente como si hubiese sido ayer!. Rosemary, símbolo del recuerdo. ¡Cuan horriblemente cierto era eso!. De nada servía que una persona muriese si seguía viviendo en el recuerdo. Eso era lo que había hecho Rosemary. En el recuerdo de Sandra. ¿Y en el de Stephen también?. No lo sabía pero lo creía probable. El Luxemburgo, aquel odioso lugar con su excelente comida, su magnífico servicio, su lujoso decorado. Un lugar imposible de esquivar. Era un lugar de encuentro obligado. Le hubiera gustado olvidar, pero todo parecía aliarse en su contra. Ni siquiera Fairhaven se salvaba desde que George Barton fijara su residencia en Little Priors. Resultaba verdaderamente extraordinario que lo hubiese hecho. George Barton era un hombre raro de verdad. No era la clase de vecino que a ella le hubiese gustado tener. Su presencia en Little Priors estropeaba para ella el encanto y la paz de Fairhaven. Siempre, hasta aquel verano, había sido un lugar saludable y de reposo, un lugar en que Stephen y ella habían sido felices; es decir, si es que habían sido felices alguna vez. Apretó los labios. Sí, ¡mil veces sí!. Hubieran podido ser felices de no haber sido por Rosemary. Era Rosemary quien había destruido el delicado edificio de confianza y de cariño mutuos que Stephen y ella empezaban a construir. Algo, su instinto quizá, le había impulsado a ocultarle a Stephen su propia pasión, su amor unipersonal. Le había amado desde el momento en que cruzara el salón hacia ella aquel día en Kidderminster House, fingiéndose tímido, fingiendo no saber quién era ella. Porque lo había sabido. No hubiera podido decir cuándo aceptó aquel hecho. Algún tiempo después de su boda, cierto día, cuando explicaba la astuta manipulación política necesaria para conseguir que se aprobara cierta ley. Se le había ocurrido entonces el pensamiento: «Esto me recuerda algo. ¿Qué?» Más tarde se dio cuenta de que, en esencia, se trataba de la misma táctica que empleara aquel día en Kidderminster House. Aceptó el descubrimiento sin la menor sorpresa, como si se tratara de algo que hubiera sabido desde hacía tiempo, pero que sólo en aquel instante hubiese emergido del subconsciente. Desde el día de su matrimonio se había dado cuenta de que él no la quería de la misma manera que ella le quería a él. Pero creyó posible que 47 él no fuera capaz de semejante amor, que la facultad de amar era exclusiva y desgraciada herencia suya. Ella sabía que amar con tal desesperación, con tal intensidad, era poco frecuente en una mujer. Hubiera dado la vida por él sin vacilar. Estaba dispuesta a mentir por él, a conspirar por él, a sufrir por él. En lugar de ello, sin embargo, aceptaba con orgullo y reserva el lugar que él quería que ocupase. Deseaba su cooperación, su simpatía y comprensión, su ayuda intelectual activa. Él no quería su corazón, sino su inteligencia y las ventajas materiales de las que por su cuna disfrutaba. Una cosa que no haría jamás sería avergonzarla, exteriorizando un amor al que no podía adecuadamente corresponder. Pero que creía sinceramente que él la apreciaba y que encontraba agradable su compañía. Previo un porvenir en que su carga se vería inmensamente aligerada, un porvenir de ternura y de amistad. Suponía que él la quería a su manera. Y de pronto, Rosemary se cruzó en su camino. Se preguntaba a veces, con los labios contraídos en un rictus de amargura, cómo podía imaginarse Stephen que ella no estaba enterada. Se había dado cuenta desde el primer momento, allá en Saint Moritz, por las miradas que dirigía a la mujer. Ella había sabido el día exacto en que la mujer se convirtió en su amante. Conocía el perfume que empleaba... Le era posible leer, en el cortés semblante de Stephen, en la abstraída mirada, cuáles eran sus recuerdos, lo que estaba pensando de aquella mujer, ¡de la mujer a la que acababa de dejar!. Resultaba difícil, pensó sin pasión, calcular con exactitud los sufrimientos que había experimentado. Tener que soportar día tras día los tormentos de los condenados sin nada que le diera fuerza más que su creencia en el valor, su propio orgullo innato. No quería exteriorizar, no exteriorizaría jamás, lo que estaba sintiendo. Perdió peso. Se marcaban los huesos de la cabeza y de los hombros con la tirantez de la piel. Se obligó a sí misma a comer, pero no podía obligarse a dormir. Pasaba las interminables noches con los ojos secos, clavada la mirada en la oscuridad. Despreciaba las drogas por considerar su uso como una muestra de debilidad. Aguantaría. Mostrarse herida, suplicar, protestar, todas estas cosas le resultaban aborrecibles. Tenía un consuelo, aunque pequeño: Stephen no quería dejarla. Aun admitiendo que ello fuese por el bien de su carrera y no por el amor que le tuviese, el hecho subsistía. El no deseaba abandonarla. Algún día, quizá, aquel capricho pasaría. Después de todo, ¿qué encontraba en la muchacha?. Tenía atractivo, era hermosa, pero lo mismo podía decirse de otras mujeres. ¿Por qué se había encaprichado de Rosemary?. Carecía de inteligencia. Era tonta y ni siquiera (hacía hincapié en este detalle especialmente) podía decirse que fuese divertida. Si hubiera tenido ingenio, encanto, modales provocativos. Ésas eran las cosas que atraían a los hombres. Sandra tenía la convicción de que el asunto 48 terminaría, de que Stephen acabaría hastiándose. Estaba convencida de que lo que más le interesaba en la vida era su trabajo. Estaba predestinado a hacer grandes cosas y lo sabía. Tenía un magnífico cerebro de estadista y le encantaba usarlo. Era la misión que el Destino le reservaba. Estaba segura de que menguaría su capricho en cuanto se diera cuenta de ello. Sandra no pensó ni una sola vez abandonarlo. Ni llegó a ocurrírsele semejante idea siquiera. Era suya en cuerpo y alma. Podía tomarla o rechazarla. Él era su vida, su existencia. Ardía en ella la llama del amor con fuerza medieval. Hubo un momento en que concibió esperanzas. Fueron a Fairhaven. Stephen parecía más normal. Sintió la esperanza en su pecho. Aún la quería; aún encontraba agradable su compañía; aún confiaba y se apoyaba en su criterio. De momento, se había escapado de las garras de aquella mujer. Parecía más feliz, volvía a ser el de antes. No todo estaba perdido. Se le estaba pasando el capricho. Si lograba decidirse a romper con ella... Luego volvieron a Londres y Stephen recayó. Se le veía demacrado, preocupado, enfermo. Parecía enfermo. Empezó a no poder concentrarse en su trabajo. Ella creyó comprender la causa. Rosemary quería que se fugase con ella. Él estaba pensando en dar el paso, en romper con todo lo que más quería. ¡Locura!. Era uno de esos hombres para quienes lo primero es el trabajo, un tipo muy inglés. En el fondo él lo debía saber. Sí, pero Rosemary era muy bella y muy estúpida. ¡No sería Stephen el primer hombre en abandonar su carrera por una mujer y arrepentirse después!. Sandra sorprendió cierto día unas palabras, una frase en una fiesta. «... decírselo a George... Tenemos que decidirnos.» Fue poco después de aquello cuando Rosemary cayó postrada en cama con la gripe. Sandra sintió renacer su esperanza. ¿Y si pillara una neumonía?. A mucha gente le ocurría eso después de pasar una gripe. Una amiga suya había muerto así el invierno pasado. Si Rosemary muriera... No intentó ahogar el pensamiento, no se horrorizaba de sí misma. Era lo bastante medieval para odiar intensamente sin el menor remordimiento de conciencia. Odiaba a Rosemary Barton. De haber podido matar con el pensamiento, la hubiese matado. Pero los pensamientos no matan... Los pensamientos no bastan... ¡Qué hermosa estaba Rosemary aquella noche en el Luxemburgo, con la piel de zorro plateado resbalando por sus hombros en el tocador de señoras!. Más delgada, más pálida desde su enfermedad, con un aire delicado que hacía más etérea su belleza. Se había detenido delante del espejo para retocarse el maquillaje. Sandra, de pie detrás de ella, había contemplado sus imágenes en el cristal. Su propio semblante parecía esculpido, frío, sin vida... Hubiérase dicho que carecía de sentimientos, una mujer fría y dura. 49 Y entonces Rosemary había dicho: «Oh, Sandra, ¿estoy acaparando el espejo?. He terminado ya. Esta gripe me ha dejado muy maltrecha. Estoy hecha un esperpento. Me siento bastante débil y tengo un dolor de cabeza perpetuo... Sandra le había preguntado con tranquilo y cortés interés: —¿Tienes dolor de cabeza esta noche?. —Un poco. No tendrás una aspirina, ¿verdad?. —Tengo unos comprimidos. Rosemary había abierto el bolso y sacado un comprimido. Rosemary lo aceptó. —Me lo llevaré en el bolso, por si acaso. La muchacha morena, secretaria de Barton, lo había observado todo. Se acercó a su vez al espejo y se limitó a ponerse polvos. Una muchacha de agradable aspecto, casi hermosa. Sandra tuvo la impresión de que Rosemary no le era nada simpática. Luego salieron del tocador. Sandra primero, después Rosemary y, a continuación, miss Lessing. Oh, y claro, la joven Iris, la hermana de Rosemary. Muy excitada, con grandes ojos grises, y un vestido blanco que parecía de colegiala. Habían salido a reunirse con los caballeros en el vestíbulo. El maitre les había salido al encuentro y conducido a su mesa. Habían pasado por debajo del arco abovedado, y nada había habido, nada en absoluto, que hiciera sospechar que uno de ellos no volvería a salir por aquella puerta con vida... 50 CAPÍTULO VI GEORGE BARTON Rosemary... George Barton bajó el vaso y contempló el fuego con cara de mochuelo. Había bebido lo bastante para sentirse desgraciado y compadecerse a sí mismo. ¡Qué muchacha más hermosa había sido!. Siempre había estado loco por ella. Ella lo sabía, pero había supuesto siempre que se reiría de él. Hasta cuando le pidió por primera vez que se casara con él, lo hizo sin ninguna convicción. Las palabras no le salían. Se había mostrado torpe en extremo y obrado como un tonto de remate. —¿Sabes, chica?. Cuando tú quieras... No tienes más que hablar. Ya sé que es inútil. No me mirarías dos veces. Siempre he sido un idiota. Pero tú ya conoces mis sentimientos, ¿verdad?. Quiero decir que... siempre me encontrarás esperando. Ya sé que no existe la menor posibilidad, pero pensé que nada perdía con decírtelo. Rosemary se había echado a reír y le había dado un beso en la calva. —Eres un encanto, George, y recordaré tu bondadoso ofrecimiento, pero no pienso casarme con nadie de momento. —Haces bien —había contestado él muy serio—. Mira bien a tu alrededor y no te precipites. Tú puedes escoger. Jamás había tenido esperanzas. No lo que pudiera llamarse verdaderas esperanzas. Por eso se había mostrado tan incrédulo y aturdido cuando Rosemary le dijo que iba a casarse con él. No estaba enamorada de él, desde luego. Eso lo sabía perfectamente. Es más, ella misma se lo había confesado. —Lo comprendes, ¿verdad que sí?. Quiero sentirme casada, feliz y segura. Contigo lo estaré. ¡Estoy tan harta de sentirme enamorada!. Siempre hay algo que sale mal y termina peor. Me gustas, George. Eres agradable, gracioso y encantador. Y me crees maravillosa. Eso es lo que yo quiero. —Paso a paso se llega lejos —respondió George con cierta incoherencia— . Seremos felices como reyes. Bueno, en eso no se había equivocado. Habían sido felices. Siempre se había sentido muy humilde. Siempre se había dicho que tropezarían con algún escollo sin duda. Rosemary no iba a darse por satisfecha con un hombre aburrido como él. Habría incidentes. Se había hecho la idea de aceptarlos. ¡Se mantendría firme en la confianza de que no serían duraderos!. Rosemary siempre volvería a su lado. En cuanto aceptara sin reservas este punto de vista, todo iría bien. Porque ella le tenía afecto, un afecto constante, invariable, que existía completamente aparte de los flirteos y los devaneos amorosos. Se había hecho a la idea de aceptarlos. Se había dicho a sí mismo que eran inevitables tratándose de una mujer de un temperamento tan voluble y de una belleza tan extraordinaria como la de Rosemary. Con lo 51 que no había contado era con sus propias reacciones. Los galanteos con este o aquel joven no tenían importancia, pero cuando olfateó por primera vez la existencia de un asunto amoroso serio... Se había dado cuenta enseguida, notó el cambio operado en ella. La creciente excitación, el aumento de su belleza, el radiante conjunto. Luego, lo que el instinto le decía se vio confirmado por hechos concretos y desagradables. Recordó el día en que, al entrar en su salita, ella había tapado instintivamente la página de la carta que estaba escribiendo. Entonces lo había sabido: Rosemary le escribía a su amante. Más tarde, cuando ella salió de la salita, llevándose consigo la carta, miró el papel secante. Estaba casi sin usar. Lo acercó al espejo y vio escritas de puño y letra de Rosemary las palabras «Mi amadísimo y querido...». La sangre le había zumbado en los oídos. Comprendió en aquel instante los sentimientos de Otelo. ¿Propósitos prudentes?. ¡Bah!. Sólo el hombre primitivo importaba. ¡De buena gana la hubiese estrangulado!. ¡De buena gana hubiera asesinado a su amante a sangre fría!. ¿Quién era?. ¿Aquel tipo de Browne...?. ¿O sería Stephen Farraday?. Los dos la habían estado mirando con ojos de carnero degollado. Se vio el rostro en el espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía como si fuera a ser víctima de un ataque de apoplejía. Al recordar aquel instante, George Barton dejó escapar la copa de entre sus dedos. Volvió a experimentar la sensación de ahogo, el zumbido de la sangre en sus oídos. Aún ahora... Con un esfuerzo apartó el recuerdo. Nada de revivir la escena. Pertenecía al pasado, a un pasado muerto. Nunca más sufriría así. Rosemary había muerto. Estaba muerta y descansaba en paz. Y él disfrutaba de tranquilidad... y de paz también. No más sufrimientos. Resultaba curioso pensar que era eso lo que para él había representado su muerte: Paz. Nunca se lo había dicho a Ruth. Buena chica, Ruth. Tenía una cabeza excepcional. La verdad, no hubiera sabido qué hacer sin ella. ¡Cómo le ayudaba!. ¡Cómo le comprendía y simpatizaba con él!. Sin la menor insinuación sexual. Los hombres no la traían loca como a Rosemary. Rosemary... Rosemary sentada a la mesa redonda del Luxemburgo. Algo demacrada después de la gripe. Un poco deprimida, pero hermosa... ¡Tan hermosa!. Y una hora más tarde... No. No pensaría en eso. No en aquel momento. Su plan. Pensaría en el plan. Hablaría con Race primero. Le enseñaría las cartas. ¿Qué sacaría Race en limpio de las cartas?. Iris se había quedado estupefacta. Evidentemente no había tenido la menor idea de ello. Bueno, ahora él se había hecho cargo de la situación. Lo tenía todo arreglado. El plan. Trazado hasta en su más mínimo detalle. La fecha. El lugar. El 2 de noviembre. Día de los Difuntos. Era un acierto. El Luxemburgo, naturalmente. Intentaría conseguir la misma mesa. Y los mismos invitados. Anthony Browne, Stephen Farraday, Sandra 52 Farraday. Luego, claro, Ruth, Iris y él mismo. Y, como séptimo invitado, Race, que según el plan original debía de haber asistido a la fiesta. Y habría un lugar vacante. ¡Resultaría magnífico!. Una repetición del crimen. Una repetición precisamente no... Pensó en el pasado... En el cumpleaños de Rosemary... Rosemary, caída hacia delante sobre aquella mesa. Muerta. 53 LIBRO SEGUNDO DÍA DE LOS DIFUNTOS Rosemary es símbolo de recuerdos. 54 CAPÍTULO PRIMERO Lucilla Drake gorjeaba. Éste era el término que siempre utilizaba la familia y resultaba, en efecto, una descripción bastante exacta de los sonidos que emitían los bondadosos labios de Lucilla. Muchas cosas le preocupaban aquella mañana; tantas, que le costaba trabajo concentrar su atención en una concreta. Estaban a punto de regresar a la ciudad, con los consiguientes problemas domésticos que semejante cosa representaba. Servidumbre, disposición de la casa para el invierno, un millar de detalles de menor importancia, complicados con su preocupación por el aspecto de Iris. —La verdad, querida, me causas gran ansiedad... ¡Estás tan pálida y tienes una cara...!. Como si no hubieras dormido. ¿Has dormido?. En caso contrario, hay un preparado muy bueno del doctor Wylie para inducir el sueño... ¿O es del doctor Gaskell...?. Y eso me recuerda una cosa: tendré que ir yo misma a hablar con el tendero. O las doncellas han estado pidiendo cosas por su cuenta, o se trata de un timo a conciencia. Paquetes y más paquetes de escamas de jabón... y yo nunca autorizo más de tres a la semana. Pero... ¿quizá resultará mejor un tónico?. Jarabe de Easton era lo que solían dar cuando yo era niña. Y espinacas, claro está. Le diré a la cocinera que hoy haga espinacas para comer. Iris sentía demasiada languidez y estaba demasiado acostumbrada al estilo discursivo de Mrs. Drake para preguntar por qué la mención del doctor Gaskell le había recordado a su tía la tienda de ultramarinos. Aunque de haberlo hecho hubiera recibido la inmediata respuesta: «Porque el dueño de la tienda se llama Cranford, querida». Los razonamientos de tía Lucilla resultaban siempre diáfanos como el cristal, para ella por lo menos. Iris se limitó a decir con la energía que pudo concentrar: —Me encuentro perfectamente bien, tía Lucilla. —Tienes ojeras. Has estado haciendo demasiadas cosas. —No he hecho absolutamente nada desde hace semanas. —Eso crees tú, querida. Pero el jugar demasiado al tenis fatiga mucho a los jóvenes. Y se me antoja que la atmósfera por aquí es algo enervante. Este lugar se encuentra en una hondonada. Si George me hubiera consultado a mí en lugar de consultar a esa muchacha... —¿Muchacha?. —Esa miss Lessing a la que pone por las nubes. Estará muy bien en la oficina, no lo dudo... pero es un gran error sacarla de su esfera y animarla a que se crea de la familia. Aunque no creo que necesite que la animen mucho... —Vaya, tía Lucilla... si Ruth es, como quien dice, de la familia. Mrs. Drake frunció la nariz. —Tiene la intención de serlo... eso se ve bien claro. ¡Pobre George!. En realidad, es un simple niño de pecho en cuanto de mujeres se trata. Pero eso no puede ser, Iris. Hay que proteger a George de sí mismo, y yo en tu lugar diría bien claro que, a pesar de lo simpática que es miss Lessing, 55 no tiene que pensar en un matrimonio. La sorpresa hizo despertar a Iris durante un momento de su apatía. —Jamás se me ocurrió pensar en que George pudiera casarse con Ruth. —Tú no ves lo que ocurre delante de tus narices, criatura. Claro que no tienes experiencia de la vida como yo. —Iris sonrió a pesar suyo. Tía Lucilla a veces tenía mucha gracia—. Esa joven busca casarse. —¿Importaría mucho que lo lograra? —preguntó Iris. —¿Importar?. ¡Claro que importaría! —¿No crees tú que estaría bien? —La tía la miró con sorpresa—. Para George, quiero decir. Creo que tienes razón. Ella le tiene afecto. Sería una esposa muy buena para él y lo cuidaría mucho. Mrs. Drake soltó otro resoplido y en su rostro afable apareció un gesto de indignación. —George está muy bien cuidado actualmente. ¿Qué más puede desear?. ¡Eso quisiera yo saber!. Comidas excelentes y la ropa planchada. Es muy agradable para él tener en casa a una muchacha tan bonita como tú y, cuando llegues a casarte, espero que aún seré capaz de encargarme de que goce de todas las comodidades, y de cuidarle tan bien o mejor que una joven oficinista... ¿Qué sabrá ella de llevar una casa?. Números, libros de contabilidad, taquigrafía, mecanografía... ¿De qué sirve eso en casa de un hombre?. Iris sonrió y meneó la cabeza, pero no quiso discutir. Estaba pensando en el moreno de la cabellera de Ruth, en el cutis claro y en su figura tan bien realzada por los trajes sastre que solía llevar. «¡Pobre tía Lucilla! — pensó—. Tan preocupada por las comodidades y la atención de la casa que ha olvidado lo que significa el romanticismo, si es que ha significado algo para ella alguna vez», se dijo al recordar a su tío político. Lucilla Drake era hermanastra de Héctor Marle, hija de un primer matrimonio. Había hecho de madrecita de un hermano mucho más joven al morir la madre de éste. Convertida en ama de llaves de su padre, iba camino de ser una solterona. Tenía cerca de cuarenta años cuando conoció al reverendo Caleb Drake, que contaba más de cincuenta. Su matrimonio había sido corto: dos años nada más. Luego había quedado viuda con un niño. La maternidad, tan tardía e inesperada, había sido la suprema experiencia de la vida de Lucilla Drake. El hijo se había convertido en motivo de ansiedad, manantial de dolor y sangría económica constante, pero jamás en una desilusión. Mrs. Drake se negaba a reconocer en su hijo Víctor nada más que una simpática debilidad de carácter. Víctor era demasiado confiado; le hacían descarriarse con demasiada facilidad los malos amigos, porque tenía demasiada fe en ellos. Víctor tenía mala suerte. A Víctor le engañaban. A Víctor le timaban. Era instrumento de hombres malvados que explotaban su inocencia. El rostro agradable, muy parecido al de un carnero estúpido, adoptaba una expresión dura, testaruda, cuando se le criticaba. Ella conocía a su hijo. Era un muchacho muy bueno, lleno de vivacidad, y sus fingidos amigos se aprovechaban de él. Ella sabía, y nadie mejor que ella, cuánto odiaba Víctor tener que pedirle dinero. Pero cuando el querido muchacho se encontraba en una situación tan horrible, ¿qué otra cosa podía hacer?. No si hubiese tenido a alguna otra persona 56 a quien dirigirse aparte de ella. No obstante, confesaba que la invitación de George a que fuera a vivir a la casa y cuidar de Iris había sido para ella un verdadero don del cielo, en un momento en que se hallaba en una situación desesperada. Había sido muy feliz y se había encontrado muy a gusto durante el pasado año, y era muy humano no ver con agrado la posibilidad de que la desplazara una joven advenediza, toda eficacia moderna y capacidad, que, en el mejor de los casos —en su opinión—, sólo se casaría con George por su dinero. ¡Claro!. ¡Eso era lo que andaba buscando!. Un buen hogar y un marido rico e indulgente. A tía Lucilla, a su edad, no había quien la convenciera de que a ninguna joven le gustaba ganarse el pan con el sudor de su frente. Las muchachas eran ahora como habían sido siempre: si conseguían cazar a un hombre que pudiera mantenerlas con comodidades, miel sobre hojuelas. Ruth Lessing era lista. Había sabido maniobrar hasta colocarse en una posición de confianza. Había aconsejado a George en la cuestión de amueblar la casa; se había hecho indispensable, ¡pero a Dios gracias, había una persona, por lo menos, que se daba cuenta de sus planes!. Lucilla Drake asintió varias veces, temblándole la papada con el movimiento. Enarcó las cejas con soberbia sapiencia humana y abandonó el tema, abordando otro igualmente interesante y quizá mucho más urgente. —En lo que no acabo de decidirme, querida, es en la cuestión de las mantas. No puedo conseguir saber concretamente si no volveremos aquí hasta la primavera, o si George tiene la intención de venir aquí los fines de semana. No quiere decírmelo. —Supongo que en realidad tampoco lo sabe él. Iris intentó fijar su atención en un detalle que a ella le parecía totalmente desprovisto de importancia: «Si hiciera buen tiempo, podría ser divertido venir aquí de vez en cuando. Aunque tampoco me entusiasme mucho. En cualquier caso, la casa estará aquí si nos entran ganas de venir.» —Sí, querida, pero a una le gustaría saber. Porque si no hemos de volver hasta el año que viene, deberíamos guardarlas mantas con naftalina, ¿comprendes?. Pero si fuéramos a venir, eso no sería necesario, puesto que las volveríamos usar... ¡Y es tan desagradable el olor a naftalina!. —Pues no la uses. —Sí, pero ha hecho tanto calor este verano, que hay mucha polilla por ahí. Todo el mundo dice que es un año de polillas. Y de avispas, claro está. Hawkins me dijo ayer que había encontrado treinta nidos de avispas este verano, ¡Treinta, imagínate...!. Iris pensó en Hawkins, en sus salidas al anochecer, cianuro en mano... Cianuro... Rosemary... ¿Por qué todo conducía a recordar el momento aquél?. El hilillo de sonido que era la voz de tía Lucilla no se había apagado. Ahora atacaba otro tema. —... y si hay que mandar la vajilla de plata al banco o no. Lady Alexandra dijo que hay muchos robos... Aunque, claro, tenemos persianas muy fuertes. No me gusta la forma en que se peina... ¡le da a su cara una expresión tan dura...!. Pero, después de todo, se me antoja 57 que es una mujer muy adusta. Y nerviosa, por añadidura. Todo el mundo es nervioso hoy en día. Cuando yo era niña, la gente no sabía ni lo que eran nervios. Lo que me recuerda que no me gusta el aspecto de George últimamente. ¿Habrá pillado una gripe?. Me he preguntado más de una vez si no tendrá fiebre... Pero quizá se trate de preocupaciones de negocios. A mí me parece como si algo le estuviese preocupando. Iris se estremeció y Lucilla Drake exclamó con aire de triunfo: —¡Vaya!. ¡Ya decía yo que estabas resfriada!. 58 CAPÍTULO II ¡Ojalá no hubiesen venido nunca aquí! Sandra Farraday pronunció estas palabras con una amargura, tan inesperada, que su esposo se volvió a mirarla con sorpresa. Era como si hubiese dado voz a sus propios pensamientos, los pensamientos que tantos esfuerzos había estado haciendo por ocultar. ¿Así que Sandra sentía lo mismo que él?. También ella había experimentado la sensación de que aquellos vecinos del otro lado del parque habían estropeado Fairhaven, habían turbado su paz. —No sabía yo que a ti también te producían ese efecto —dijo impulsivamente, dando voz a su sorpresa. Inmediatamente, o así le pareció a él, Sandra se refugió en su caparazón como un caracol. —¡Son tan importantes los vecinos en el campo!. No hay más remedio que mostrarse grosero o amistoso. Aquí no se pueden tener simples conocidos como se hace en Londres. —No —asintió Stephen—, no puede hacerse eso. —Y ahora nos hemos comprometido a asistir a esa extraordinaria reunión. Ambos guardaron silencio, repasando mentalmente la escena de la comida. George Barton se había mostrado amistoso y hasta exuberante, pero los dos se habían dado cuenta de que en el fondo estaba muy excitado. George Barton estaba, en verdad, muy raro últimamente. Stephen no se había fijado mucho en él antes de la muerte de Rosemary. George, el marido bondadoso y aburrido de una mujer joven y hermosa, había existido en segundo término. No había experimentado jamás el menor remordimiento por la traición de que le estaban haciendo víctima. George era la clase de marido que nace para que le engañen. Mayor, desprovisto de los atractivos necesarios para conservar a una mujer bella y caprichosa. ¿Había vivido engañado?. Stephen no lo creía. En su opinión, George conocía muy bien a Rosemary. La amaba, y era de aquellos que no se hacen ilusiones acerca de sus facultades para conservar el interés de una esposa. No obstante, George debía de haber sufrido... Stephen empezó a preguntarse qué habría sentido George al morir Rosemary. Le había visto muy poco durante los meses que siguieron a la tragedia, sólo al aparecer repentinamente como el vecino de Litlle Priors, y a Stephen le había parecido inmediatamente un hombre cambiado. Más vivo. Más seguro de sí. Y, decididamente, extraño. Hoy mismo había estado muy raro. La brusca invitación. Una fiesta para celebrar el decimoctavo cumpleaños de Iris. Esperaba que Sandra y Stephen asistieran a ella. Ambos les habían tratado con mucha amabilidad. Sandra se había apresurado a contestar que sí, que resultaría encantador. Como era natural, Stephen estaría un poco atado cuando regresaran a Londres y ella misma tenía la mar de compromisos; pero 59 confiaba sinceramente que les sería posible acudir. —Entonces, fijemos un día ahora, ¿quieren?. El rostro de George animoso, contento, insistente. —Había pensado en un día dentro de dos semanas... ¿Miércoles o jueves?. El jueves es el dos de noviembre. ¿Les iría bien?. Pero fijaremos el día que les vaya mejor a los dos. Había sido una de esas invitaciones que molestan precisamente por su falta de savoirfaire. Stephen notó que Iris Marle se había puesto colorada y parecía experimentar cierto embarazo. Sandra había estado perfecta. Se había resignado, sonriente, a lo inevitable, y afirmó que el jueves, dos de noviembre, les iría muy bien. —De todas formas —dijo de pronto Stephen con brusquedad, dando voz a sus pensamientos—, no estamos obligados a ir. Sandra se volvió hacia él. Estaba muy pensativa. —¿Tú crees que no?. —Es fácil encontrar una excusa. —Entonces insistirá en que vayamos otro día... y que cambie la fecha. Parece muy empeñado en que vayamos. —No comprendo por qué. Es Iris quien da la fiesta, y no puedo creer que tenga tantas ganas de nuestra compañía. —No, no... —murmuró Sandra pensativa y añadió—: ¿Sabes dónde se va a celebrar la reunión?. —No. —En el Luxemburgo. La sorpresa casi le privó del habla. Sintió que palidecía. Se rehizo y la miró a los ojos. ¿Era ilusión suya o había algo en la mirada de Sandra?. —¡Es absurdo! —exclamó con un esfuerzo por ocultar su emoción—. El Luxemburgo, donde... ¡Recordar todo eso!. Ese hombre debe de estar loco. —Ya había pensado en eso —dijo Sandra. —En tal caso, nos negaremos a ir, claro está. Todo aquello fue muy desagradable. Recordarás la publicidad que se dio al asunto, las fotografías que publicaron los periódicos. —Recuerdo lo desagradable que fue. —¿No se da cuenta de lo desagradable que resultará para nosotros?. —Tiene un motivo, Stephen. Un motivo que me explicó. —¿Cuál?. Stephen agradeció que ella desviara la mirada mientras le respondía. —Me llamó aparte después de comer. Dijo que quería darme una explicación. Me aseguró que la muchacha, Iris, jamás se había rehecho del todo de los efectos de la muerte de su hermana. Hizo una pausa, y Stephen dijo de mala gana: —Es posible que eso sea verdad. No tiene muy buen aspecto. Me di cuenta durante la comida que parecía enferma. —Sí, yo también me di cuenta, aunque últimamente parecía gozar de buena salud y estar de humor. Pero te estoy contando lo que dijo George Barton. Me aseguró que, desde que ocurrió el suceso, Iris ha evitado ir al Luxemburgo todo lo que ha podido. 60 —No me extraña. —Según él, eso es un error. Parece ser que consultó el caso a un especialista en enfermedades nerviosas, a uno de esos médicos modernos, y le dijo que, después de un suceso de tal magnitud, es necesario hacer frente al hecho y no esquivarlo. Deduzco que se trata de algo así como obligar a un aviador a que emprenda un vuelo inmediatamente después de haberse estrellado. —¿Sugiere el especialista otro suicidio?. —Sugiere —replicó Sandra serenamente— que debe superar las asociaciones con el restaurante. Después de todo, no es más que eso: un restaurante. Se propone dar allí una fiesta corriente, agradable, con la asistencia de las mismas personas, si es posible. —¡Delicioso para las personas en cuestión!. —¿Tanto te importa, Stephen?. El hombre experimentó una punzada de alarma. —Claro que no me importa —se apresuró a contestar—. Es que me pareció una idea un poco macabra. A mí, personalmente, me tendría sin cuidado. En realidad, estaba pensando en ti. Si a ti no te importa. Ella le interrumpió. —Me importa, y mucho. Pero tal como lo planteó George Barton, resulta muy difícil negarse. Después de todo, he ido con frecuencia al Luxemburgo desde entonces... Y tú también. No te invitan a otra parte. —Pero no en estas circunstancias. —No. —Como dices —señaló Stephen—, es difícil rechazar la invitación. Y si damos largas volverán a invitarnos, pero no existe razón alguna para que tú tengas que soportarlo, Sandra. Yo iré... y tú puedes zafarte del compromiso en el último instante... una jaqueca, un resfriado, cualquier cosa. Le vio alzar la barbilla. —Eso sería una cobardía. No, Stephen, si tú vas, yo también. Después de todo —le posó la mano en el brazo—, por muy poco que signifique nuestro matrimonio, debiera por lo menos significar compartir nuestras dificultades. Él la miró boquiabierto, enmudecido por la punzante frase que se le había escapado con tanta facilidad, como si expresara un hecho conocido desde tiempo y no muy importante. —¿Por qué dices eso?. ¿Por muy poco que nuestro matrimonio signifique?. Ella lo miró fijamente, los ojos muy abiertos y muy sinceros. —¿No es cierto, acaso?. —Desde luego que no. Nuestro matrimonio lo significa todo para mí. Ella sonrió. —Supongo que sí, en cierto modo. Hacemos buena pareja, Stephen. Vamos tirando juntos con resultados aceptables. —No quería decir eso. —Se dio cuenta de que empezaba a respirar con dificultad. Cogió la mano de ella, estrechándola con fuerza—. Sandra, ¿no sabes que lo significas todo para mí?. 61 Y de pronto, ella lo supo. Era increíble, imprevisto. Pero era cierto. Se encontró en sus brazos y él la estrechaba con emoción, la besaba, tartamudeando palabras incoherentes. —Sandra... Sandra querida. Te quiero. ¡He tenido tanto miedo de perderte!. Se oyó a sí misma preguntar: —¿Por culpa de Rosemary?. —Sí. La soltó. Retrocedió. La sorpresa reflejada en su semblante resultaba casi ridícula. —¿Sabías... lo de Rosemary?. —Claro que sí... Desde el primer momento. —Y... ¿lo comprendes?. Ella negó con la cabeza. —No, no lo comprendo. No creo que lo pueda comprender jamás. ¿La querías?. —No. En realidad, era a ti a quien quería. Le invadió una oleada de amargura. —¿Desde el primer momento en que me viste al otro lado del salón? — citó ella—. No repitas esa mentira... ¡Porque era mentira!. Stephen no se sorprendió por el súbito ataque. —Sí, fue una mentira y sin embargo, ¡cosa rara! no lo fue. Oh, por favor, procura comprender, Sandra. Hay gente que siempre tiene un motivo noble y bueno para justificar sus actos más ruines, gente que tiene que ser «honrada y franca» cuando quiere ser cruel, que cree un deber repetir tal o cual cosa, que es tan hipócrita consigo misma que se pasa la vida convencida de que cada uno de sus ruines y bestiales actos obedece a un espíritu de abnegación. Procura comprender que también existe el reverso de esta gente. Gente tan cínica, que desconfía tanto de sí misma y de la vida, que sólo cree en sus malas intenciones. Tú eras la mujer que yo necesitaba. Eso, por lo menos, es cierto. Y creo sinceramente ahora, al recordarlo, que, de no haber sido cierto, jamás hubiese seguido adelante... —No estabas enamorado de mí —dijo ella con amargura. —No. Jamás me había enamorado. Era un ser egoísta y asexuado que me envanecía, sí, es verdad, de la fastidiosa frialdad de mi temperamento. Y de pronto me enamoré desde el otro lado del salón con un amor estúpido, violento, de adolescente. Un amor como una tempestad de verano, breve, irreal, fugaz. Fue de verdad —agregó con amargura—, «una historia contada por un idiota, con mucho aparato, sin que nada signifique». 5 Hizo una pausa. —Fue aquí, en Fairhaven —agregó—, donde desperté me di cuenta de la verdad. —¿La verdad?. —Que lo único que me importaba en la vida eras tú... y el conservar tu amor. 5 Palabras pronunciadas por Macbeth, hablando de la vida en la quinta escena del quinto acto de Macbeth, de Shakespeare. (N.del T.) 62 —¡Si yo hubiese sabido...! —murmuró ella. —¿Qué pensaste?. —Creí que tenías la intención de fugarte con ella. —¿Con Rosemary? — Stephen se rió—. ¡Eso sí que hubiera sido una condena a perpetuidad!. —¿No quería Rosemary que te fugaras con ella? —Sí. —¿Qué sucedió?. Stephen respiró profundamente. Habían vuelto al punto aquel, enfrentados una vez más a la intangible amenaza. —Sucedió lo del Luxemburgo. Guardaron silencio, viendo, los dos lo sabían, la misma cosa, el rostro cianótico de una mujer hermosa. Contemplando con fijeza a la mujer muerta, para luego mirarse el uno al otro. —Olvídalo, Sandra —dijo Stephen—. ¡Por el amor de Dios, olvidémoslo!. —Es inútil olvidar. No nos dejarán olvidarlo. Hubo una pausa. —¿Qué vamos a hacer? —inquirió Sandra. —Lo que dijiste hace un momento. Hacer frente a situación... juntos. Asistir a esa horrible fiesta, sea cual fuere su objetivo. —¿No crees lo que dijo George Barton de Iris?. —No. ¿Y tú?. —Podría ser verdad. Pero, aunque así fuera, no es ese el verdadero motivo. —¿Cual crees tú que es el verdadero motivo?. —No lo sé, Stephen. Pero tengo miedo. —¿De George Barton?. —Sí, creo que él sabe... —Sabe... ¿qué? —preguntó Stephen vivamente. Ella volvió lentamente la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de su marido. —No debemos tener miedo —susurró—. Es preciso que tengamos valor, todo el valor del mundo. Vas a ser un gran hombre, Stephen, un hombre a quien el mundo necesita. Nada se interpondrá en tu camino. Yo soy tu esposa y te quiero. —¿Qué crees tú que es esa fiesta, Sandra...?. —Creo que es una trampa. —¿Y vamos a meternos en ella? —dijo él muy despacio. —No podemos permitirnos el lujo de demostrar que sabemos que se trata de una trampa. —No, eso es cierto. De pronto, Sandra echó hacia atrás la cabeza y rompió a reír. —¡Haz lo peor que sepas, Rosemary! —exclamó. ¡No vencerás!. Stephen la asió del hombro. —Calla, Sandra. Rosemary está muerta. —¿Lo está?. A veces da la sensación de estar más viva que nunca... 63 CAPÍTULO III Cuando cruzaban el parque, Iris se detuvo al llegar a mitad del recorrido. —¿Te importa si no vuelvo contigo, George?. Tengo ganas de dar un paseo. Había pensado subir a la colina del Fraile y bajar cruzando el bosque. Llevo todo ti día con dolor de cabeza. —¡Pobre chica!. Ve. No iré contigo. Espero una visita esta tarde y no estoy muy seguro de la hora a la que se presentará. —Bien. Hasta la hora del té. Torció bruscamente, dirigiéndose en ángulo recto hacia donde una faja de alerces se alzaba sobre la ladera de la colina. Cuando llegó a la cima, respiró profundamente. Era uno de esos días húmedos, pesados, típicos de octubre. La humedad cubría las hojas de los árboles y los nubarrones que se cernían sobre su cabeza prometían más lluvia para dentro de poco. En realidad, no había mucho más aire aquí arriba que en el valle, pero a Iris le parecía, no obstante, que podía respirar mejor. Se sentó en un tronco caído y fijó la mirada en el valle hacia donde Little Priors parecía anidar entre la arboleda de la hondonada. Más a la izquierda asomaba la mancha rosa sobre ladrillo de Fairhaven Manor. Iris contempló sombría el paisaje, con la barbilla apoyada en la palma de la mano. El leve rumor que se oyó a sus espaldas apenas fue mayor que el producido por las hojas al gotear; pero Iris volvió la cabeza vivamente cuando se apartaron las ramas y apareció Anthony Browne. Se sobresaltó. —¡Tony!. ¿Por qué has de llegar siempre así... —gritó medio enfadada— ... como el diablo en un guiño?. Anthony se dejó caer en el suelo junto a ella. Sacó la pitillera, se la ofreció y, al mover ella negativamente la cabeza, sacó un cigarrillo para sí y lo encendió. Luego, inhalando el humo, replicó: —Porque soy lo que los periódicos llaman un «hombre misterioso». Me gusta aparecer como caído del cielo. —¿Cómo supiste dónde estaba?. —Gracias a unos excelentes prismáticos. Me enteré de que comías con los Farraday y te vigilé desde la ladera cuando saliste. —¿Por qué no te acercas a casa como una persona normal?. —Yo no soy una persona normal —contestó Anthony con voz escandalizada—. Soy un ser extraordinario. —Sí, creo que lo eres. La miró vivamente. —¿Sucede algo?. —No, claro que no. Por lo menos... Hizo una pausa. —¿Por lo menos...? —insistió Anthony. Iris respiró profundamente. —Estoy harta de estar aquí. Lo odio. Quiero volver a Londres. —¿Os marcharéis pronto?. —La semana que viene. 64 —Así que la fiesta en casa de los Farraday... ¿fue una despedida?. —No fue una fiesta. Sólo estaban ellos y una prima anciana. —¿Te gustan los Farraday, Iris?. —No lo sé. No creo que me gusten mucho aunque, en realidad, no debiera decir eso, porque han sido muy amables con nosotros. —¿Crees que les resultas simpática?. —No. Yo creo que nos odian. —Muy interesante. —¿Lo crees así?. —Oh, no me refiero a lo del odio, si es que en efecto existe. Lo decía por tu empleo del «nos». Mi pregunta se refería a ti personalmente. —Ah. Yo creo que a mí me encuentran muy simpática, de una forma negativa. Se me antoja que lo que no les gusta es tenernos a nosotros, como familia, por vecinos. No teníamos gran amistad con ellos. En realidad eran amigos de Rosemary. —Sí —asintió Anthony—, como dices, eran amigos de Rosemary, aunque supongo que Sandra Farraday y Rosemary nunca fueron amigas íntimas, ¿eh?. —No —dijo Iris. Se alarmó un poco, pero Anthony siguió fumando tranquilamente. —¿Sabes lo que más me llama la atención de los Farraday? — preguntó él. —¿Qué?. —Eso precisamente: que sean los Farraday. Siempre pienso en ellos así. No como Sandra y Stephen, dos personas unidas por el Estado y por la Iglesia, sino en una entidad dual: los Farraday. Eso es mucho menos corriente de lo que tú te imaginas. Son dos personas que tienen un objetivo común, siguen el mismo camino, comparten iguales esperanzas, temores y creencias. Y lo singular del caso es que, en realidad, son de temperamento completamente distinto. Stephen Farraday es, en mi opinión, un hombre de gran capacidad intelectual, extremadamente sensible a la opinión ajena, bastante creído de sí mismo y algo falto de valores morales. Sandra, por su parte, tiene una mentalidad estrecha, medieval, capaz de profesar un amor fanático y es valerosa hasta el extremo de ser temeraria. —A mí —dijo Iris—, él siempre me ha parecido bastante pomposo y estúpido. —No tiene nada de estúpido. Pertenece simplemente a la categoría de triunfadores desgraciados. —¿Desgraciados?. —La mayoría de los triunfadores son desgraciados. Por eso triunfan. Necesitan reafirmarse, para lo cual les es preciso hacer algo que llame la atención del mundo. —¡Qué ideas más extraordinarias tienes, Anthony!. —Descubrirás que son ciertas si las examinas un poco. La gente feliz fracasa porque se encuentra en tan buenas relaciones consigo misma, que le tiene sin cuidado todo lo demás. Como me ocurre a mí. También 65 resulta gente de trato bastante agradable por regla general... como me ocurre a mí. —Tienes muy buen concepto de ti mismo. —No hago más que señalar mis buenas cualidades, por si no te has fijado en ellas. Iris se echó a reír. Se había animado. La depresión y el temor que la poseyeran se habían desvanecido. Consultó su reloj. —Ven a casa a tomar el té y así los demás disfrutarán también de tu agradable compañía. Anthony meneó la cabeza. —Hoy no. Tengo que regresar. Iris se volvió vivamente hacia él. —¿Por qué te niegas siempre a venir a casa?. Alguna razón debe de haber. Anthony se encogió de hombros. —Digamos que soy un poco raro en mis ideas sobre eso de aceptar hospitalidad. No soy santo de la devoción de tu cuñado, eso lo ha dado a entender claramente. —Oh, no te preocupes por George, si tía Lucilla y yo le invitamos. Mi tía es un encanto. Te gustará. —Estoy convencido de ello, pero sigue en pie mi objeción. —Solías venir en tiempo de Rosemary. —Eso era algo distinto. Iris sintió como el leve contacto de una mano helada en el corazón. —¿Qué te hizo venir aquí hoy? —preguntó—. ¿Tenías asuntos que atender en esta parte del mundo?. —Asuntos de gran importancia que atender... contigo. Vine aquí a hacerte una pregunta, Iris. El contacto de la mano fría desapareció. En lugar de eso, experimentó un leve revoloteo, esa emoción que las mujeres han experimentado desde tiempo inmemorial. Y con ello el rostro de Iris adoptó la misma expresión interrogadora que su propia bisabuela hubiera podido tener unos minutos antes de escuchar una declaración amorosa y de exclamar: «¡Oh! ¡Es tan inesperado todo esto...!» —¿El qué? —inquirió al tiempo que miraba a Anthony con una expresión de inocencia muy poco creíble. Él la miraba con los ojos muy serios, casi severos. —Respóndeme la verdad, Iris. Mi pregunta es ésta: ¿Tienes confianza en mí?. La dejó parada. No era lo que ella había esperado. Él se dio cuenta de ello. —¿No creías que era eso lo que iba a decir?. Pues es una pregunta muy importante, Iris. La pregunta más importante del mundo para mí. Vuelvo a hacértela: ¿Tienes confianza en mí?. Ella vaciló un segundo. Luego, con la mirada baja, respondió: —Sí. —En tal caso, voy a preguntarte otra cosa. ¿Estás dispuesta a volver a Londres, casarte conmigo, y no decirle una palabra a nadie?. 66 Ella le miró boquiabierta. —Pero... ¡no podría hacer eso!. ¡Es completamente imposible!. —¿No podrías casarte conmigo?. —Así no. —Y, sin embargo, me quieres. Porque tú me quieres, ¿verdad?. Se oyó a sí misma contestar: —Si, te quiero, Anthony. —Pero no quieres ir a Londres a casarte conmigo en la iglesia de Santa Elfrida, en Bloomsbury, en cuya parroquia llevo residiendo desde hace algunas semanas y donde, por consiguiente, puedo obtener una licencia matrimonial en cualquier momento. —¿Cómo quieres que pueda hacer una cosa así?. A George le dolería muchísimo y tía Lucilla no me perdonaría jamás. Además, soy menor de edad. Tengo dieciocho años. —Tendrás que mentir en cuanto a tu edad se refiere. No sé en qué pena incurriría por casarme con una menor sin el consentimiento de su tutor. Y, a propósito, ¿quién es tu tutor?. —George. Y es mi fideicomisario también. —Como estaba diciendo, fueran cuales fueran las penas en que incurriese, no podrían descasarnos, y eso es lo único que me importa en realidad. —No podría hacerlo. No podría ser tan cruel. Y de todas formas, ¿por qué habría de hacerlo?. ¿Qué sentido tiene?. —Por eso te pregunté primero si tenías confianza en mí. Tendrías que hacerlo a ciegas. Digamos que es la mejor salida. Pero no importa. —Si George llegara a conocerte un poco mejor... —dijo Iris con timidez— . Vuelve ahora conmigo. Sólo están él y tía Lucilla. —¿Estás segura?. Yo creía... —hizo una pausa—. Al subir la colina, vi a un hombre caminar en dirección a tu casa. Y lo curioso del caso es que creí reconocer en él a un hombre a quien... —vaciló— había conocido. —Es verdad, lo había olvidado. George me dijo que esperaba visita. —El hombre a quien creí ver era un tal Race, coronel Race. —Es muy posible —asintió Iris—. George conoce, en efecto, a un tal coronel Race. Estaba invitado a asistir a la fiesta la noche en que Rosemary... Calló, temblorosa. Anthony le cogió la mano. —No sigas recordando eso, querida. Fue horrible. Lo sé. Ella sacudió la cabeza. —No puedo remediarlo, Anthony... —¿Qué?. —¿Pensaste alguna vez que... que Rosemary pudiera no haberse suicidado?. ¿Que pudieran haberla asesinado?. —¡Santo Dios, Iris!. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza?. Ella no replicó. Se limitó a insistir:—¿Jamás se te ocurrió esa posibilidad?. —Claro que no. Rosemary se suicidó, sin el menor género de duda. Iris permaneció en silencio. —¿Quién te ha insinuado esas cosas?. 67 Durante un instante estuvo tentada en contarle toda la increíble historia de George, pero se abstuvo. —Era sólo una idea —declaró muy despacio. —Olvídala, querida boba. —La puso en pie de un tirón y le dio un beso en la mejilla—. Querida morbosilla. Olvida a Rosemary. No pienses más que en mí. 68 CAPÍTULO IV El coronel Race dio una chupada a su pipa y miró pensativo a George Barton. Conocía a George desde que era pequeño. El tío de Barton había sido vecino de los Race en el campo. Existía una diferencia de cerca de veinte años en la edad de los dos hombres. Race tenía más de sesenta, era alto, erguido, de porte marcial, rostro atezado, el pelo canoso cortado muy corto y ojos oscuros y perspicaces. No podía decirse que jamás hubiera existido verdadera intimidad entre los dos hombres. Pero, para Race, Barton continuaba siendo «el pequeño George», una de las muchas vagas figuras asociadas al pasado. Estaba pensando en este instante que, en realidad, no tenía idea de cómo era George. En las raras ocasiones en que se habían visto durante los últimos años, no habían encontrado gran cosa en común. Race era hombre amante de los espacios abiertos y se había pasado la mayor parte de su vida en el extranjero. George, por su parte, era el ejemplo del caballero urbano. Les interesaban cosas completamente distintas y, cuando se veían, se limitaban a hablar de los tiempos pasados y, agotado este tema, solía haber una pausa embarazosa. El coronel Race no sabía hablar por hablar. Es más, era el prototipo del hombre fuerte y silencioso, tan amado de los novelistas de antaño. Silencioso en este instante, se preguntaba por qué habría insistido tanto «el pequeño George», en que se entrevistaran. Se estaba diciendo también que se había operado un sutil cambio en el hombre desde que le viera un año antes. George Barton siempre le había parecido la quinta esencia de la solidez, cauteloso, práctico, sin imaginación. Era obvio que le ocurría algo grave, pensó. Tenía los nervios de punta. Había encendido ya tres veces el puro, cosa inusitada en él. Se quitó la pipa de la boca. —Bien, George, ¿qué ocurre?. —Tienes razón, Race, algo ocurre. Necesito con urgencia que me aconsejes y ayudes. El coronel asintió y aguardó. —Hace cerca de un año ibas a comer un día con nosotros en Londres, en el Luxemburgo, y tuviste que marcharte al extranjero en el último instante. Race volvió a asentir. —A África del Sur. —Durante aquella cena, mi esposa murió. Race se agitó inquieto en su asiento. —Ya lo sé. Lo leí. No he hablado de ello ni te he dado el pésame ahora porque no quería recordarte el pasado. Pero lo siento, eso ya lo sabes. —Sí, sí. No se trata de eso. Se dio por hecho que mi mujer se había suicidado. Race se agarró a las palabras claves. Enarcó las cejas. —¿Se dio por hecho?. —Lee esto. Le metió las dos cartas en la mano. Race enarcó las cejas aún más. 69 —¿Anónimos?. —Sí. Y los creo. Race meneó la cabeza lentamente. —Es peligroso hacer eso. Te sorprendería saber el número de cartas maliciosas que se escriben después de todo suceso al que se haya dado publicidad. —Ya lo sé. Pero estos anónimos no se escribieron entonces, se escribieron seis meses después. —Eso es otra cosa —manifestó Race—. ¿Quién crees tú que los ha escrito?. —No lo sé. Y no me importa. Lo importante es que creo lo que dicen. Mi mujer murió asesinada. Race soltó la pipa. Se irguió un poco más en su asiento. —¿Por qué lo crees?. ¿Tenías alguna sospecha cuando ocurrió el hecho?. ¿La tuvo la policía?. —Yo estaba demasiado aturdido cuando ocurrió, abrumado. Acepté el veredicto en la encuesta. Mi mujer había estado en cama con gripe, estaba deprimida. No se sospechó que pudiera ser otra cosa que un suicidio. Encontraron el veneno en su bolso, ¿comprendes?. —¿Qué veneno era?. —Cianuro. —Ahora recuerdo. Lo tomó con el champán. —Sí. Por entonces todo parecía bastante claro. —¿Había amenazado alguna vez con suicidarse?. —No, nunca —declaró Barton—. Rosemary estaba enamorada de la vida. Race asintió. Sólo había visto a la mujer de George una vez. Le había parecido una mujer sin seso, singularmente hermosa, pero no de tipo melancólico. —¿Y las declaraciones médicas acerca de su estado de ánimo y todo lo demás?. —El médico de Rosemary, un anciano que ha asistido a la familia Marle desde siempre, se hallaba ausente, haciendo un crucero por el mar. Su sustituto, un joven, asistió a Rosemary cuando pilló la gripe. Recuerdo que lo único que dijo fue que aquella gripe solía ir seguida de una profunda depresión. George hizo una pausa. —No hablé con su médico hasta haber recibido los anónimos. No dije una palabra de las cartas, claro está. Me limité a discutir lo ocurrido. Me dijo entonces que le había sorprendido mucho el suceso. Jamás lo hubiera creído posible, me aseguró. Rosemary no era, ni con mucho, de las que se suicidan. Lo cual demostraba en su opinión que, hasta un paciente a quien se cree conocer bien, puede obrar de pronto de una manera completamente reñida con el carácter que se le supone. Tras una nueva pausa continuó: —Fue después de hablar con él cuando me di cuenta de lo poco convincente que resultaba para mí el suicidio de Rosemary. Después de todo, yo la conocía muy bien. Era una mujer capaz de accesos violentos de tristeza. Se excitaba mucho, a veces por nimiedades y, en ocasiones, 70 hacía cosas intempestivas y poco consideradas. Pero nunca la he conocido en un estado de ánimo en que quisiera «acabar con todo de una vez». —¿Pudo haber tenido algún otro motivo para querer suicidarse además de una simple depresión? —preguntó Race con cierto embarazo—. ¿Se sentía desgraciada por alguna cosa?. —Yo... no... Quizá tuviera los nervios un poco exaltados. —¿Era melodramática? —Race procuró no mirar a su amigo—. Yo sólo la vi una vez. Pero existe un tipo de mujer que, bueno, parece hallar cierto placer morboso en suicidarse... generalmente cuando ha regañado con alguien. Es el caso infantil de: «¡Yo haré que les pese!» —Rosemary y yo no habíamos discutido. —No. El hecho de que se empleara cianuro excluye esa posibilidad. No es una de esas cosas con las que se puede jugar sin peligro. Y eso lo sabe todo el mundo. —Éste es el detalle. Si por una increíble casualidad Rosemary hubiera llegado, en efecto, a pensar en suicidarse, ¿crees tú que lo hubiese hecho de esa manera?. Dolorosa... y atroz. Lo más probable es que hubiera escogido tomar una sobredosis de cualquier hipnótico. —Estoy de acuerdo. ¿Hubo alguna prueba testifical de que hubiera comprado o conseguido el cianuro?. —No, pero había estado unos días con unos amigos en el campo, y un día destruyeron un nido de avispas. Se aceptó la hipótesis de que hubiera podido coger entonces un poco de cianuro. —Sí. No es tan difícil de conseguir. La mayoría de los jardineros suelen tener.—Tras una pausa prosiguió—: Hagamos un breve resumen de la situación. No existían pruebas definitivas de una tendencia al suicidio, ni de que hubiese hecho preparativos para cometerlo. Todas las pruebas fueron negativas. Pero tampoco hubo prueba alguna que indicara asesinato porque, de lo contrario, la policía la hubiera encontrado. —La mera idea de un asesinato hubiera parecido fantástica. —Pero no te parece fantástica seis meses más tarde. —En el fondo creo —dijo George despacio— que nunca estuve satisfecho con la explicación. Es posible que estuviera preparándome de forma subconsciente, de suerte que, cuando lo vi escrito, lo acepté sin el menor género de duda. —Sí —asintió Race—. Bueno, habla de una vez. ¿De quién sospechas?. George se inclinó hacia delante, con el rostro sacudido por los tics nerviosos. —Ahí está lo terrible. Si Rosemary murió asesinada, el culpable tiene que ser uno de nuestros amigos sentado a la mesa. No se acercó nadie más a la mesa. —¿Camareros?. ¿Quién sirvió el vino?. —Charles, el maitre del Luxemburgo. ¿Lo conoces?. Race asintió. Todo el mundo lo conocía. Parecía imposible imaginar que Charles hubiera podido envenenar deliberadamente a un cliente. —Y el camarero que nos sirvió fue Giuseppe. Conocemos muy bien a Giuseppe. Hace años que lo conozco. Siempre me sirve él. Es un 71 hombrecillo alegre y servicial. —Así que nos quedan los asistentes a la cena. ¿Quiénes estaban?. —Stephen Farraday, diputado, y su esposa lady Alexandra Farraday; mi secretaria, Ruth Lessing; un tal Anthony Browne; la hermana de Rosemary, Iris; y yo. Siete en total. Hubiéramos sido ocho de haber asistido tú. Cuando anunciaste que no podíais ir, no tuvimos tiempo de pensar en una persona apropiada que te sustituyese. —Ya veo. Bueno, Barton, ¿quién crees que lo hizo?. —¡No lo sé...!. ¡Te digo que no lo sé...!. Si tuviera alguna idea... —Bueno, bueno. Creí que tenías un sospechoso concreto. No importa, no será difícil. ¿Cómo estabais sentados, empezando por ti?. —Tenía a Sandra Farraday a mi derecha. A su lado, Anthony Browne. Luego, Rosemary. A continuación Stephen Farraday. Después Iris y, por último, Ruth Lessing que estaba sentada a mi izquierda. —Comprendo. ¿Tu mujer había bebido champán antes?. —Sí. Se habían llenado las copas varias veces. Ocurrió durante el espectáculo. Había la mar de jaleo. Era uno de esos números de negros y todos los estábamos mirando. Rosemary cayó hacia delante sobre la mesa, un instante antes de que se encendieran las luces. Quizá gritó, o gimió, pero nadie oyó nada. El médico aseguró que la muerte debió ser casi instantánea. Por eso, por lo menos, hay que dar gracias a Dios. —En efecto. Bien, Barton, a simple vista parece bastante obvio. Explícate. —Stephen Farraday, claro está. Estaba a su derecha. Tendría la mano izquierda cerca de la copa de Rosemary. Facilísimo echar dentro el veneno al amortiguarse las luces mientras todo el mundo estaba pendiente del escenario. No veo que nadie tuviese tan buena ocasión como él. Conozco las mesas del Luxemburgo. Hay sitio de sobra a su alrededor. Dudo mucho que hubiera podido inclinarse nadie sobre la mesa, por ejemplo, sin ser observado a pesar de estar amortiguadas las luces. Lo mismo puede decirse del que estaba sentado a la izquierda de Rosemary. Hubiese tenido que inclinarse por delante de ella para echarle algo en la copa. Existe otra posibilidad, pero nos ocuparemos primero de la persona que más salta a la vista. ¿Existía motivo alguno para que Stephen Farraday quisiera deshacerse de tu esposa?. —Habían sido bastante amigos... —contestó George con voz ahogada—. Sí... si Rosemary le hubiese rechazado, por ejemplo, quizás hubiera deseado vengarse. —Resulta demasiado melodramático. ¿Es ese el único móvil que puedes sugerir?. —El único —asintió George que se sonrojó. Race le dirigió una mirada muy fugaz. —Examinaremos la posibilidad número dos. Una de las mujeres. —¿Por qué las mujeres?. —Mi querido George, ¿no has pensado nunca que en un grupo de siete, compuesto de cuatro mujeres y tres hombres, probablemente hay uno o dos ratos durante la noche en que tres parejas bailan y una mujer se queda sentada sola a la mesa?. ¿Bailasteis todos?. 72 —Oh, sí. —Bien. Antes de que empezase el espectáculo, ¿recuerdas quién estuvo sentada sola en algún momento?. —Creo que sí. Iris fue la que quedó desaparejada la última. La anterior fue Ruth. —¿No recuerdas cuándo bebió tu mujer la última vez?. —Deja que piense. Había estado bailando con Browne. Recuerdo que volvió a la mesa diciendo que le había hecho sudar. Es uno de esos bailarines de salón. Rosemary apuró entonces su copa. Unos instantes más tarde tocaron un vals y... bailó conmigo. Sabía que lo único que sé bailar medianamente bien es el vals. Farraday bailó con Ruth y lady Alexandra con Browne. Iris permaneció sentada. Inmediatamente después de eso, empezó el espectáculo. —Entonces, hablemos de la hermana de tu esposa. ¿Heredó algo al morir Rosemary?. George se indignó. —Mi querido Race, no seas absurdo. Iris era una niña, una colegiala. —He conocido a dos colegialas que cometieron un asesinato. —¡Pero, Iris!. Quería a Rosemary con delirio. —¿Y qué?. Tuvo la oportunidad de hacerlo. Quiero saber si existía un móvil. Tu esposa, según tengo entendido, era rica. ¿A quién fue a parar el dinero?. ¿A ti?. —No, lo heredó Iris. Se trataba del fondo del fideicomiso. Explicó la situación y Race le escuchó atentamente. —Una situación bastante curiosa. La hermana rica y la hermana pobre. Algunas muchachas se sentirían resentidas. —Estoy seguro de que Iris no lo estuvo nunca. —Es posible. Pero tenía motivos para desear su muerte. Probaremos en otra dirección ahora. ¿Qué otra persona tenía motivos?. —Nadie, nadie en absoluto. Rosemary no tenía un solo enemigo en el mundo, estoy seguro. He estado investigando todo eso, he preguntado, intentando averiguar. He comprado esta casa cerca de los Farraday para poder... Se interrumpió bruscamente. Race volvió a coger la pipa y se puso a rascar la cazoleta. —¿No será mejor que me lo cuentes todo, George?. —¿Qué quieres decir?. —Estás ocultando algo. Eso se ve a la legua. Puedes estarte ahí sentado defendiendo el buen nombre de tu esposa, o puedes intentar averiguar si la asesinaron o no. Pero si es esto último lo que más te interesa, más vale que desembuches. Hubo un silencio. —De acuerdo —dijo George, con voz ahogada—. Tú ganas. —Tenías motivos para creer que tu esposa tenía un amante, ¿no es eso?. —Sí. —¿Stephen Farraday?. —¡No lo sé!. ¡Te juro que no lo sé!. Puede haber sido él o puede haber sido otro, el tal Browne. Nunca pude llegar a una conclusión. Fue un 73 verdadero infierno. —Dime lo que sepas de ese Anthony Browne. ¡Qué raro!. Me parece haber oído ese nombre. —No sé una palabra de él. Nadie sabe nada. Es un joven apuesto y divertido. Unos dicen que es norteamericano, pero no se le distingue el acento. —Tal vez sepan algo de él en la embajada. ¿No tienes la menor idea de cuál de los dos fue?. —No, no. Te diré una cosa. Ella estaba escribiendo una carta amorosa... Yo... examiné el papel secante después. Era... era una carta de amor, en efecto, pero no llevaba nombre. Race desvió la mirada muy despacio. —Bueno, con eso tenemos más datos que nos ayudarán a trabajar, por lo menos. Lady Alexandra, por ejemplo. Ella podría estar involucrada si su marido la engañaba con tu esposa. Es una de esas mujeres que sienten con mucha intensidad. Aguas profundas. Tenemos, pues, al misterioso Browne, a Farraday, a su esposa y a Iris Marle. ¿Y esa otra mujer, Ruth Lessing?. —Ruth no puede haber tenido nada que ver con el asunto. Ella, por lo menos, no tenía motivos de ninguna clase. —¿Dices que es tu secretaria?. ¿Qué clase de muchacha es?. —¡La mejor muchacha del mundo! —George contestó con entusiasmo—. Casi puede decirse que es de la familia. Es mi brazo derecho. No sé de nadie que me merezca más elevado concepto ni en quien tenga una absoluta confianza. —Le tienes afecto... —dijo Race pensativo. —Muchísimo. Esa muchacha, Race, es una verdadera joya. Confío en ella en todos los sentidos. Es la mujer más buena y leal del mundo. Race murmuró algo que sonó como «uuhum» y cambió de tema. Ningún gesto suyo, ni una palabra, indicó a George que había anotado mentalmente un móvil bien definido al lado del nombre de Ruth Lessing. «La mujer más buena y leal del mundo» podría tener muy buenas razones para desear mandar a Mrs. Barton a un mundo mejor. Podría tratarse de un móvil mercenario. Pudiera haber aspirado a convertirse en la segunda Mrs. Barton. Y pudiese ser que se hallara verdaderamente enamorada de su jefe. En cualquier caso, el móvil existía. Race empleó su tono de voz más dulce para decir: —Supongo que se te ha ocurrido pensar ya, George, que tú también tenías muy buenos motivos. —¿Yo? —exclamó el otro, estupefacto. —Hombre, acuérdate de Otelo y Desdemona. —Comprendo lo que quieres decir. Pero... pero las cosas no estaban en ese plan entre Rosemary y yo. La adoraba, naturalmente, pero siempre comprendí que habría cosas que tendría que... que soportar. Y no es que no me apreciara; sí que me apreciaba. Siempre se mostró afectuosa y dulce conmigo. Pero no se me oculta que soy un aburrido. No tengo nada de romántico. Sea como fuere, cuando me casé con ella, ya estaba convencido de que todo el monte no iba a ser orégano. Casi puede 74 decirse que me lo advirtió. Me dolió, claro está, cuando se dio el caso... pero, insinuar que fui capaz de tocarle un solo cabello... Se interrumpió y cambió de tono. —En cualquier caso, si lo hubiese hecho, ¿por qué había de querer resucitar el asunto?. Después de haberse declarado oficialmente que se trataba de un suicidio y de haberse cerrado por completo el asunto, hubiera sido una locura. —Una locura completa. Por eso no sospecho de ti, amigo mío. Si hubieses cometido un asesinato con tanto éxito y hubieras recibido después dos cartas como éstas, las hubieses echado al fuego sin decirle a nadie una palabra. Y ahora llego a lo que yo considero el punto verdaderamente importante de la cuestión. ¿Quién escribió esas dos cartas?. —¿Eh? —George pareció sobresaltarse—. No tengo la menor idea. —No parece haberte interesado ese detalle. A mí sí que me interesa. Fue la primera pregunta que te hice. Creo que podemos dar por sentado que no fue el asesino quien las escribió. ¿Por qué había de estropearse él mismo la combinación, cuando, como tú dices, todo estaba ya terminado y se aceptaba universalmente la teoría del suicidio?. Entonces, ¿quién las escribió?. ¿Quién es la persona que tiene interés en resucitar el asunto?. —¿La servidumbre? —murmuró George. —Es posible. En tal caso, ¿qué miembros de la servidumbre y qué saben ellos?. ¿Tenía Rosemary una doncella de confianza?. George meneó la cabeza. —No. Por entonces teníamos una cocinera, Mrs. Pound, todavía está con nosotros... y un par de criadas. Creo que las dos se despidieron. No permanecieron con nosotros mucho tiempo. —Bien, Barton, pues si quieres que te dé un consejo, y deduzco que sí lo quieres, estudia el asunto con mucho cuidado. Por un lado, está el hecho de que Rosemary ha muerto. No puedes resucitarla, hagas lo que hagas. Si las pruebas de que se suicidó no son muy convincentes, tampoco lo son las de que fuera asesinada. Admitamos como base de discusión que Rosemary fue, en efecto, asesinada. ¿Quieres, en serio, desenterrar todo el asunto?. Podría significar mucha y muy desagradable publicidad. Sacarían los trapitos a relucir, los devaneos amorosos de tu esposa pasarían al dominio público... George Barton hizo una mueca como si le hubiesen dado un latigazo. —¿Me aconsejas en serio que permita que un canalla mate con impunidad? —exclamó con violencia—. Ese Farraday, con sus pomposos discursos y pensando siempre en su carrera, y a lo mejor es un cobarde asesino. —Sólo quiero que te des perfecta cuenta de lo que significa. —Quiero descubrir la verdad. —Está bien. En tal caso, yo llevaría estas cartas a la policía. Probablemente descubrirán con facilidad quién las ha escrito y averiguarán si su autor sabe algo. Pero no olvides que, en cuanto los hayas puesto sobre la pista, no te será posible detenerlos. —No pienso acudir a la policía. Por eso deseaba verte. Voy a prepararle 75 una trampa al asesino. —¿Qué diablos quieres decir?. —Escucha, Race. Voy a dar una fiesta en el Luxemburgo. Quiero que asistas a ella. La misma gente. Los Farraday, Anthony Browne, Ruth Lessing, Iris y yo. Ya lo tengo todo pensado. —¿Qué vas a hacer?. George rió levemente. —Ése es mi secreto. Lo echaría a perder si lo comunicase a nadie de antemano, incluso a ti. Quiero que asistas sin prejuicios y que veas lo que ocurre. Race se inclinó hacia delante. Su voz se tornó de pronto incisiva. —No me gusta, George. Esas ideas melodramáticas de las novelas rara vez salen bien. Acude a la policía. No hay mejor institución. Ellos saben cómo resolver estos problemas. Son profesionales. No es aconsejable la actuación de aficionados en cuestiones criminales. —Por eso quiero que te halles presente. Tú no eres un aficionado. —Mi querido amigo, ¿lo dices porque antaño trabajé para el servicio secreto?. Y sea como fuere, tienes el propósito de mantenerme en la ignorancia. —Eso es necesario. Race sacudió la cabeza. —Lo siento. Me niego. No me gusta tu plan y no quiero tener arte ni parte en él. Renuncia a eso, George, sé un buen chico. —No pienso renunciar. Lo tengo todo calculado. —No seas tan endiabladamente testarudo. Sé algo más de estas cosas que tú. No me gusta la idea. No saldrá bien. Hasta es posible que resulte peligrosa. ¿Has pensado en eso?. —¡Ya lo creo que resultará peligrosa... para alguien!. Race exhaló un suspiro. —No sabes lo que estás haciendo. Bueno, por lo menos no podrás decir que no te lo advertí. Por última vez te suplico que renuncies a seguir adelante con esa idea tan loca. George Barton se limitó a menear la cabeza. 76 CAPÍTULO V La mañana del 2 de noviembre amaneció húmeda y triste. Era tal la oscuridad en el comedor de la casa de Elvaston Square, que tuvieron que encender las luces para desayunar. Iris, en contra de su costumbre, había bajado en lugar de hacerse subir el café y las tostadas a su cuarto, y estaba sentada a la mesa, pálida y espectral, jugando con la comida que tenía en el plato. George leía The Times, haciendo crujir las páginas con mano nerviosa y, al otro extremo de la mesa, Lucilla Drake lloraba a moco tendido. —Sé que el chico hará algo terrible. Es tan susceptible... No hubiese dicho que era cuestión de vida o muerte si no fuese verdad. George pasó otra hoja del periódico. —Haz el favor de no preocuparte tanto, Lucilla... —dijo con voz brusca—. Ya te he dicho que atenderé yo el asunto. —Ya lo sé, querido George. ¡Eres siempre tan bondadoso!. Pero presiento que cualquier retraso puede ser fatal. Todas esas averiguaciones que dices que vas a hacer necesitarán tiempo. —No, no. Las haremos deprisa. —Dice: «Sin falta para el día tres», y mañana es el día tres. Jamás me lo perdonaría si llegara a sucederle algo a mi querido hijo. George bebió un trago de café. —Nada le ocurrirá. —Todavía me quedan unos bonos... —Lucilla, por favor, déjalo de mi cuenta. —No te preocupes, tía Lucilla —intervino Iris—. George podrá arreglarlo. Después de todo, no es la primera vez que ocurre algo así. —Hace tiempo que no ocurre —dijo George. «Exactamente tres meses», pensó—. Desde que al pobre chico le engañaron esos horribles estafadores amigos suyos del rancho. George se limpió el bigote con la servilleta, se levantó, dio unas palmadas cariñosas a Lucilla Drake en la espalda y caminó hacia la puerta. —Anímate, querida. Diré a Ruth que telegrafíe inmediatamente. Cuando salió al vestíbulo. Iris le siguió. —George, ¿no te parece que debiéramos aplazar la reunión de esta noche?. ¡Tía Lucilla está tan disgustada!. ¿No será mejor que nos quedemos en casa con ella?. —¡Claro que no! —El sonrosado rostro de George se tornó morado—. ¿Por qué ha de estropearnos la vida ese maldito estafador?. Se trata de un chantaje... un puro chantaje. Si de mí dependiera, no recibiría ni un penique. —Tía Lucilla jamás lo consentiría. —Lucilla es una tonta... siempre lo ha sido. Las mujeres que tienen hijos después de los cuarenta años de edad, nunca parecen tener sentido común. Estropean a los hijos desde la cuna, dándoles todo lo que piden. Si a Víctor, la primera vez le hubieran dicho que saliera él solo de su atolladero, quizá se hubiese hecho un hombre. No discutas, Iris. 77 Inventaré algo antes de la noche para que Lucilla se acueste tranquila. Si es necesario, nos la llevaremos con nosotros. —Oh, no. Odia los restaurantes, y le entra sueño, pobrecilla. Le molesta el calor y el humo del tabaco le da asma. —Lo sé. No hablaba en serio. Ve a animarla un poco, Iris. Dile que todo se arreglará. Dio media vuelta y salió por la puerta principal. Iris regresó lentamente al comedor. En aquel momento sonó el teléfono y acudió a contestarlo. —¿Diga? ¿Quién...? —Cambió su rostro. La palidez y el desaliento desaparecieron, y en su lugar apareció una expresión de placer—. ¡Anthony!. —Anthony en persona. Te telefoneé ayer, pero no pude dar contigo. ¿Has estado trabajándote un poco a George?. —¿Qué quieres decir?. —Se mostró tan insistente en que acudiera a la fiesta que da esta noche, tan opuesto a su proceder habitual. Casi siempre me trata con cierto aire de: «¡Cuidado con tocar a mi hermosa pupila...!» Creí que su insistencia sería el resultado de tu labor diplomática. —No, no... No tiene nada que ver conmigo. —¿Ha cambiado de sentimientos por propia decisión?. —No es eso exactamente. Es... —¡Hola...!. ¿Te has marchado?. —No, estoy aquí. —Estabas diciendo algo. ¿Qué ocurre, querida?. Te oigo suspirar. ¿Sucede algo?. —No, nada. Me encontraré divinamente mañana. Todo estará bien, mañana. —¡Qué fe más conmovedora!. ¿No dicen siempre que «el mañana nunca llega»?. —¡Por favor!. —Iris... ¿Pasa algo?. —No, nada. No puedo decírtelo. Di mi palabra, ¿comprendes?. —Dímelo, cariño. —No. De veras que no puedo, Anthony. ¿Quieres decirme tú una cosa?. —Si puedo... —¿Estuviste... enamorado alguna vez de Rosemary?. Se produzco una pausa momentánea y después sonó una risa. —¡Así que era eso!. Sí, Iris. Estuve algo enamorado de Rosemary. Era muy hermosa, ¿sabes?. Pero de pronto, un día, cuando estaba hablando con ella, te vi bajar la escalera e inmediatamente todo el enamoramiento desapareció. Para mí ya no había en el mundo otra mujer que tú. Esa es la pura verdad. No te inquietes por una cosa así. Hasta el propio Romeo, como sabes, tuvo su Rosalinda, antes de que le sorbiera el seso Julieta. —Gracias, Anthony. Me alegro. —Hasta esta noche. Es tu cumpleaños, ¿verdad?. —En realidad, no cumplo años hasta dentro de una semana. Pero sí que es una fiesta para celebrar mi cumpleaños. 78 —No pareces muy entusiasmada. —No lo estoy. —Supongo que George sabe lo que hace; pero se me antoja una tontería celebrarlo en el mismo sitio en que... —Oh, he estado en el Luxemburgo varias veces desde que... desde lo de Rosemary. Quiero decir que es algo inevitable. —Sí. Y más vale así. Tengo un regalo de cumpleaños para ti, Iris. Espero que te gustará. Au revoir. Colgó el aparato. Iris volvió al lado de Lucilla Drake para discutir, persuadir y tranquilizar a su tía. George, en cuanto llegó a la oficina, mandó llamar a Ruth Lessing. Su gesto de preocupación se amortiguó un poco al entrar ella, serena y sonriente, con su elegante traje chaqueta negro. —Buenos días. —Buenos días, Ruth. Otra preocupación. Mire esto. Ella tomó el telegrama que le ofrecía. —¡Víctor Drake otra vez!. —¡Sí, maldita sea su estampa!. Ella guardó silencio un momento, con el papel en la mano. Un rostro delgado, moreno, las arrugas que se formaban alrededor de la nariz al reírse. Una voz burlona que decía: «La clase de muchacha que debiera casarse con el jefe...» ¡Qué nítidamente lo recordaba todo!. « Parece que fuera ayer...», pensó. La voz de George la sacó de su ensimismamiento. —¿No fue hace cosa de un año cuando lo embarcamos para allá?. Ella reflexionó. —Creo que sí... sí. Si no me equivoco, fue el veintisiete de octubre. —¡Qué muchacha más asombrosa es usted!. ¡Qué memoria!. Ruth se dijo para sus adentros que tenía motivos mucho mejores para recordarlo de lo que él pensaba. Había escuchado la voz de Rosemary por teléfono, recién influenciada por Víctor Drake, y había decidido que odiaba a la mujer de su jefe. —Supongo —señaló George— que hemos de considerarnos afortunados de que haya durado tanto allá. Aun cuando nos costara cincuenta libras hace tres meses. —Parecen demasiadas las trescientas libras que pide ahora. —Ah, sí. Pero no recibirá tanto. Tendremos que hacer las investigaciones de rigor. —Más vale que me ponga en comunicación con Mr. Ogilve. Alexander Ogilve era su agente en Buenos Aires, un escocés sobrio y práctico. —Sí. Envíale un telegrama inmediatamente. Su madre está histérica como de costumbre. Resulta un engorro teniendo en cuenta que hemos de celebrar la fiesta esta noche. —¿Quiere que me quede con ella?. —No —contestó él, con énfasis—. De ninguna manera. Usted es una invitada que no puede faltar. La necesito, Ruth —le tomó una mano entre 79 las suyas—. Es usted demasiado abnegada. —Se equivoca —manifestó ella con una sonrisa. Luego sugirió—: Valdría la pena intentar ponerse en comunicación telefónica con Mr. Ogilve. Podríamos dejarlo todo arreglado esta noche. —Es una buena idea. Bien vale el gasto. —Me encargaré de ello enseguida. Retiró con dulzura la mano que aún le asía su jefe y se fue. George atendió varios asuntos que requerían su atención. A las doce y media salió y tomó un taxi hasta el Luxemburgo. Charles, el notorio y popular maitre, le salió al encuentro, haciendo una reverencia y dándole la bienvenida con una sonrisa. —Buenos días, Mr. Barton. —Buenos días, Charles. ¿Está todo listo para esta noche?. —Creo que quedará usted satisfecho. —¿La misma mesa?. —La central del reservado. —Sí... ¿Y recuerda lo del cubierto de más?. —Todo está arreglado. —¿Ha conseguido el romero? 6 —Sí, Mr. Barton. Pero me temo que no resultará muy decorativo. ¿No le gustaría que agregáramos algunas bayas rojas o unos cuantos crisantemos?. —No, no. Sólo el romero. —Está bien, señor. ¿Quiere ver el menú? ¡Giuseppe!. Un camarero italiano de edad madura, talla baja y semblante sonriente, acudió a la llamada. —El menú para Mr. Barton. Giuseppe le dio el menú. Ostras, sopa ligera, lenguado Luxemburgo, urogallo, hígado de pollo con tocino y peras Bella Elena. George le echó una mirada, indiferente. —Sí, sí, está bien. Devolvió el menú a Giuseppe y Charles lo acompañó hasta la puerta. Al despedirse, el maitre bajó un poco el tono de su voz y murmuró: —¿Me permite que le exprese nuestro agradecimiento, Mr. Barton, por su... por su vuelta con nosotros?. Una sonrisa un tanto siniestra apareció en el rostro de George. —Tenemos que olvidar —dijo—. No podemos vivir en el pasado. Todo eso se acabó y no ha de resucitar. —Cierto, muy cierto, Mr. Barton. Ya sabe usted lo mucho que lo lamentamos entonces. Espero que mademoiselle sea muy feliz con su fiesta y que todo esté al gusto de usted. Charles hizo una reverencia y se retiró, para lanzarse como un ángel vengador sobre un camarero que estaba haciendo algo que no debía en una mesa próxima a la ventana. George salió con una sonrisa amarga en los labios. No tenía suficiente 6 Recuérdese lo que se dijo respecto a la relación entre «romero» y Rosemary. (N. del T.) 80 imaginación para compadecerse del Luxemburgo. Después de todo, no era la culpa del Luxemburgo que Rosemary hubiese decidido suicidarse allí, o que alguien hubiera decidido asesinarla en aquel restaurante. Había sido una verdadera mala suerte para el Luxemburgo. Pero, como la mayoría de la gente que no tiene más que una idea, George pensaba sólo en dicha idea. Comió en su club y asistió a una reunión de una junta directiva. Camino de regreso a su oficina, llamó desde un teléfono público a un número de Maide Vale. Salió de la cabina con un suspiro de alivio. Todo marchaba según su plan. Volvió a la oficina. Ruth le aguardaba impaciente. —En relación con Víctor Drake... —¿Sí?. —Me temo que se trata de un mal asunto. Es posible que lo denuncien. Ha estado haciendo uso de los fondos de la compañía desde hace tiempo. —¿Lo dijo Ogilve?. —Sí. Conseguí comunicarme con él esta mañana, le di su mensaje, y hace diez minutos que ha llamado. Dice que Víctor se toma el tema con mucho descaro. —Me lo figuro. —Pero insiste en que no lo denunciarán si devuelve el dinero. Mr. Ogilve se entrevistó con el socio principal y obtuvo confirmación de este extremo. La cantidad exacta es de ciento sesenta y cinco libras esterlinas. —¿Así que el granuja de Víctor pensaba sacar un beneficio de ciento treinta libras en el asunto?. —Eso me temo. —Bueno, pues, por lo menos le hemos estropeado la jugada —dijo George, con sombría satisfacción. —Le dije a Mr. Ogilve que arreglara el asunto. ¿Hice bien?. —Por mi parte, me encantaría ver a ese chantajista en la cárcel, pero hay que pensar en su madre. Una tonta, pero una buena persona. ¡Así pues Víctor se sale con la suya!. —¡Qué bueno es usted! —exclamó Ruth. —¿Yo?. —Es usted el mejor hombre del mundo. Él se conmovió. Experimentó contento y embarazo a la vez. Obedeciendo a su impulso, asió la mano de la muchacha y la besó. —Querida Ruth... Mi más querida y mejor amiga. ¿Qué hubiera hecho sin usted?. Estaban los dos muy juntos. «Hubiera podido ser feliz con él —pensó ella—. Le hubiese hecho feliz. Si hubiera...» «¿Sigo el consejo de Race? —pensó él—. ¿Renuncio a todo?. ¿Acaso no sería eso lo mejor?». La indecisión revoloteó sobre él y luego pasó. —A las nueve y media en el Luxemburgo. 81 CAPÍTULO VI Todos habían acudido. George exhaló un suspiro de alivio. Hasta el último momento había temido que alguien desertara, pero todos se hallaban allí. Stephen Farraday, alto y erguido, algo pomposo en sus modales. Sandra Farraday con un sobrio vestido de terciopelo negro y esmeraldas al cuello. Aquella mujer era de gran alcurnia, de eso no había la menor duda. Hablaba y se mostraba más amable y cortés que nunca. Ruth, de negro también, sin más adorno que un broche. El pelo negro como ala de cuervo, muy pegado a la cabeza; la garganta y el cuello muy blancos, más blancos que los de las demás mujeres. Ruth era una trabajadora, no disfrutaba de los largos ratos de ocio necesarios para broncearse al sol. Los ojos de George se encontraron con los de ella y, como si la muchacha viera en ellos reflejada la ansiedad, sonrió tranquilizadora. Se animó. ¡Qué leal era Ruth!. A su lado, Iris se mostraba contra su costumbre algo silenciosa. Sólo ella daba muestras de saber que aquélla no era una fiesta corriente. Estaba pálida, pero ello parecía favorecerla, le daba cierta belleza solemne. Llevaba un vestido sencillo verde hoja. Anthony Browne fue el último en presentarse y a George se le antojó que llegaba con el paso rápido y cauteloso de un animal selvático, como una pantera o como un leopardo. Aquel hombre no estaba totalmente civilizado. Todos estaban allí, todos a buen recaudo en la trampa de George. Ahora empezaría el drama. Apuraron los cócteles. Se pusieron en pie y pasaron por el arco al restaurante propiamente dicho. Parejas bailando, música suave, camareros que se movían presurosos de un lado para otro. Charles les salió al encuentro y, sonriendo, les condujo a su mesa. Estaba en el otro extremo de la sala, un reservado con tres mesas, una grande en el centro y dos pequeñas para dos personas, una a cada lado de la central. Un extranjero de tez cetrina y edad madura, y una rubia muy hermosa, ocupaban una de las dos mesitas. Una pareja muy joven ocupaba la otra. La mesa central estaba reservada para el grupo de Barton. George les fue señalando jovialmente sus puestos. —Sandra, ¿quiere sentarse aquí, a mi derecha?. Browne a su lado. Iris querida, la fiesta es tuya. He de tenerte aquí, a mi lado. Y usted a su otro lado, Farraday. Después usted, Ruth... Hizo una pausa. Entre Ruth y Anthony había un asiento vacante. La mesa se había puesto para siete. —Mi amigo Race tal vez llegue un poco tarde. Me dijo que no le esperáramos. Ya vendrá. Me gustaría que le conociesen todos ustedes... es una gran persona... ha recorrido todo el mundo y puede contarles cosas muy interesantes. Iris se sentó enfadada. George lo había hecho adrede, la había separado de Anthony. Ruth tendría que haber estado sentada donde estaba ella, junto al anfitrión. ¡Así que George aún le tenía antipatía a Anthony y 82 desconfiaba de él!. Espió a través de la mesa. Anthony tenía el entrecejo fruncido. No la miró. Una vez dirigió una mirada de soslayo al asiento vacío a su lado. —Me alegro de que haya de venir otro hombre, Barton. Existe la posibilidad de que tenga que marcharme yo algo temprano. Completamente inevitable. Pero es que me encontré aquí con un conocido. —¿También dedica las horas de diversión a los negocios? —preguntó George sonriente—. Es usted demasiado joven para eso, Browne. Aunque es verdad que nunca he sabido a qué se dedica usted... Por casualidad la conversación había cesado un instante. Se oyó la contestación de Anthony, deliberada y fría: —Al crimen organizado, Barton. Eso es lo que contesto siempre que se me pregunta. Robos por encargo. Especialidad en raterías. Esmerado servicio a domicilio. Sandra rió. —Tiene usted algo que ver con armamentos, ¿verdad, Mr. Browne? — declaró—. En estos tiempos, el villano, en todas las obras, es un traficante de armas. Iris observó que los ojos de Anthony se dilataban de pronto con gesto de sorpresa. —No me descubra usted, lady Alexandra —rogó en tono zumbón—. Todo es muy secreto. Los espías de las potencias extranjeras están en todas partes. Silencio y discreción. Sacudió la cabeza con burlona solemnidad. El camarero retiró los platos de las ostras. Stephen le preguntó a Iris si le gustaría bailar. No tardaron en estar bailando todos. La atmósfera se descargó un poco. Por fin le tocó a Iris bailar con Anthony. —¡Qué mala intención la de George! —dijo ella—. No quiso ponernos juntos. —Al contrario. Es de agradecer. Así puedo contemplarte sin interrupción desde el otro lado de la mesa. —¿No será verdad eso de que tienes que marcharte temprano?. —Pudiera ser. —¿Sabías que iba a venir el coronel Race?. —No. No tenía la menor idea. —Resulta curioso. —¿Lo conoces?. Ah, sí. Me dijiste que sí el otro día. ¿Qué clase de hombre es?. —Nadie lo sabe con exactitud —afirmó Iris. Volvieron a la mesa. Poco a poco la tensión, que se había aliviado, pareció acentuarse de nuevo. Todos estaban tensos. Sólo el anfitrión parecía jovial y despreocupado. Iris le vio echar una mirada al reloj. De pronto sonó un redoble de tambor y la iluminación se amortiguó. En la parte central de la pista se alzó una plataforma. Las sillas se retiraron un poco, puestas de lado. Tres hombres y tres muchachas aparecieron 83 bailando en el escenario. Les siguió un imitador de sonidos. Trenes, apisonadoras, aeroplanos, máquinas de coser, vacas mugiendo. Fue un éxito. Salieron a continuación Lenny y Fio con un baile de exhibición que más que baile parecía un número acrobático. Más aplausos. Luego, otro conjunto, el Sexteto Luxemburgo. Las luces volvieron a encenderse. Todo el mundo parpadeó. Al mismo tiempo una oleada de libertad, de alivio repentino de la tensión, pareció barrer la mesa. Era como si subconscientemente hubieran estado esperando algo que, después de todo, no había llegado a ocurrir. Porque, en la otra ocasión, la vuelta de la iluminación completa había coincidido con el descubrimiento de un cadáver echado sobre la mesa. Era como si ahora el pasado hubiese quedado atrás definitivamente y se hubiera sumido en el olvido. La sombra de la tragedia ocurrida en otro tiempo se había desvanecido. Sandra se volvió hacia Anthony muy animada. Stephen le hizo una observación a Iris, y Ruth se inclinó hacia delante para tomar parte en la conversación. Sólo George permaneció inmóvil en su asiento, mirando... mirando con la vista fija en la silla vacía que tenía delante. Una silla ante la que se había puesto un cubierto. Había champán en la copa. De un momento a otro podría venir alguien a sentarse allí. Un codazo de Iris le hizo volver a la realidad —Despiértate, George. Sal a bailar. No has bailado conmigo. Él salió de su ensimismamiento. Con una sonrisa, alzó su copa. —Un brindis primero. Brindemos por la jovencita cuyo cumpleaños estamos celebrando. ¡Brindo por Iris Marle!. ¡Que nunca mengüe su sombra!. Bebieron riendo. Luego se levantaron todos a bailar: George e Iris, Stephen y Ruth, Anthony y Sandra. Tocaban una alegre melodía de jazz. Todos volvieron juntos, riendo y hablando. Se sentaron. De pronto George se inclinó hacia delante. —Quiero pedirles una cosa a todos. Hace cosa de un año, más o menos, nos reunimos aquí cierta noche que terminó en tragedia. No quiero recordar tristezas pasadas, pero no me gustaría sentir que Rosemary ha sido olvidada por completo. Les pediré que brinden en memoria suya. Por su recuerdo. Alzó la copa. Todos los demás le imitaron obedientemente. Sus rostros eran máscaras corteses. —¡Por Rosemary! ¡Por su recuerdo! —dijo George. Se llevaron las copas a los labios. Bebieron. Hubo una pausa, entonces George se tambaleó, se desmoronó en su asiento y alzó frenético las manos hacia la garganta. Luego su rostro se amorató mientras luchaba por respirar. Tardó en morir un minuto y medio. 84 LIBRO TERCERO IRIS «Porque creí que los muertos gozaban de la paz, pero no es así...» 85 CAPÍTULO PRIMERO El coronel Race entró en New Scotland Yard. Llenó el impreso que le entregaron y unos minutos más tarde estrechaba la mano del inspector jefe Kemp, en el despacho de este último. Los dos hombres se conocían bien. Kemp, por el tipo, recordaba levemente al magnífico veterano Battle. Es más, como había trabajado a las órdenes de Battle durante muchos años, quizás había copiado inconscientemente muchos de los amaneramientos de su superior. Daba la misma sensación de haber sido tallado de una sola pieza, pero así como Battle había parecido de teca o de roble, el inspector Kemp sugería una madera más vistosa, caoba, por ejemplo, o palo de rosa. —Le agradecemos que nos haya telefoneado, coronel —dijo Kemp—. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir en este asunto. —Parece haber ido a parar a manos idóneas —respondió Race. Kemp no se molestó en fingir modestia. Aceptaba con sencillez el innegable hecho de que a sus manos sólo iban a parar asuntos muy delicados, sensacionalistas o de máxima importancia. —Se trata de la familia Kidderminster —declaró muy serio—. Ya puede usted imaginarse que eso significa que hay que andar con pies de plomo. Race asintió. Había coincidido varias veces con lady Alexandra Farraday. Una de esas mujeres calladas, de posición intachable, a quienes parece fantástico asociar con publicidad sensacional. Le había oído hablar en mitines, sin elocuencia, pero en forma clara y competente, con conocimiento de causa y excelente dicción. La clase de mujer cuya vida pública figuraba en toda la prensa y cuya vida privada apenas existía, salvo como suave fondo doméstico de sus demás actividades. No obstante, pensó, las mujeres así tienen una vida privada. Conocen la desesperación, el amor y las angustias de los celos. Pueden perder todo el dominio sobre sí ; mismas y arriesgar la propia vida en una jugada apasionada. —¿Supone que ella lo hizo, Kemp? —inquirió el coronel. —¿Lady Alexandra?. ¿Cree usted que es la culpable, señor?. —No tengo la menor idea. Pero supongamos que fuese ella. O su esposo, que se cobija bajo el manto de los Kidderminster. Los ojos verde mar del inspector jefe Kemp clavaron su clara mirada en los ojos oscuros de Race. —Si alguno de los dos cometió el asesinato, haremos cuanto esté en nuestras manos para mandar a la horca al culpable. Usted sabe eso. En este país ni se teme ni se protege a un asesino por elevado que sea su rango. Pero tendremos que estar completamente seguros, presentar pruebas convincentes. El fiscal insistirá en eso. Race asintió. —Cuénteme el caso —dijo. —George Barton murió envenenado con cianuro, lo mismo que su esposa hace un año. ¿Dice que se encontraba en el restaurante?. —Sí. Barton me había pedido que formara parte del grupo. Yo me negué. 86 No me gustaba lo que estaba haciendo. Protesté contra ello y le insistí, por si tenía dudas sobre la muerte de su esposa, en que se dirigiera a las autoridades competentes, a ustedes. Kemp asintió. —Eso es lo que debiera haber hecho. —En cambio, persistió en poner en práctica una idea que se le había ocurrido: prepararle una trampa al asesino. No quiso decirme en qué consistía la trampa. El asunto me inquietó hasta el punto de hacerme ir al Luxemburgo anoche a vigilar. Mi mesa, por fuerza, se hallaba a cierta distancia y no quería que me descubrieran con facilidad. Por desgracia, no puedo decirle nada. No vi nada sospechoso. Las únicas personas que se acercaron a la mesa fueron las que formaban parte del grupo y los camareros. —Sí —dijo Kemp—. La cosa queda reducida a un círculo limitado, ¿verdad?. Fue uno de ellos o fue el camarero Giuseppe Bolsano. Le he hecho venir aquí otra vez esta mañana, pero no creo que tuviese nada que ver con el asunto. Lleva en el Luxemburgo doce años, buena reputación, casado, tres hijos, muy buenos antecedentes. Se lleva bien con toda la clientela. —Lo que nos deja con los invitados. —Sí. El mismo grupo que asistió cuando Mrs. Barton... murió. —¿Qué me dice de aquel asunto, Kemp?. —He estado investigándolo, puesto que es evidente que ambos asuntos están relacionados. Adams se encargó de aquel caso. No fue lo que nosotros llamaríamos un caso claro de suicidio, pero el suicidio era la solución más probable en ausencia de indicio alguno que sugiriera asesinato. Hubo que darlo por suicidio. No podíamos hacer otra cosa. Tenemos muchos casos así en nuestros archivos, ¿sabe?. Suicidio con interrogante. El público no lo sabe, pero nosotros no lo olvidamos. A veces continuamos bastante tiempo investigando por ahí en secreto. A veces surge algo, otras veces, nada. Como en este caso. —Hasta ahora. —Hasta ahora. Alguien avisó a Mr. Barton de que su mujer había sido asesinada. Empezó a trabajar por su cuenta. Dio a entender además que se hallaba sobre la pista. Si eso era cierto o no, no lo sé. Pero el asesino debió de creer que sí, conque se alarmó y mató a Barton. Eso parece ser lo ocurrido, tal como yo lo veo. Espero que estará usted de acuerdo. —¡Oh, sí!. Esa parte parece bastante clara. Dios sabe en qué consistiría la «trampa». Observé que había una silla vacante en la mesa. Tal vez estuviera destinada a un testigo inesperado. Sea como fuese, consiguió algo más de lo que esperaba. Alarmó tanto a la persona culpable, que ésta no aguardó a que saltara la trampa. —Bueno —dijo Kemp—, tenemos cinco sospechosos. Y contamos con el primer caso como antecedente: el de Mrs. Barton. —¿Abriga usted ahora el convencimiento de que no se trató de un suicidio?. —Este asesinato parece demostrar que no lo fue. Aunque no creo que puedan culparnos a nosotros por haber aceptado por entonces la teoría 87 del suicidio como la más verosímil. Ciertas pruebas la apoyaban. —¿Depresión después de una fuerte gripe?. En el semblante inescrutable de Kemp se dibujó una sonrisa. —Esta conclusión fue para la encuesta. Estaba de acuerdo con el dictamen facultativo y no hería las susceptibilidades de nadie. Esas cosas se hacen con frecuencia. Es un proceder normal. Y se encontró una carta a medio terminar, dirigida a la hermana, en la que decía cómo deseaba que se repartieran sus bienes. Esto bastó para demostrar que había tenido la idea de suicidarse. No dudo de que estuviese deprimida, ¡pobre mujer!, pero tratándose del género femenino, los suicidios obedecen, en nueve casos de cada diez, a un asunto amoroso. En los hombres casi siempre es por cuestiones de dinero. —¡Así que sabía usted que Mrs. Barton tenía un asunto amoroso!. —Sí, no tardamos en descubrirlo. Había sido discreta, pero fue fácil averiguarlo. —¿Stephen Farraday?. —Sí. Acostumbraban a encontrarse en un apartamento de los alrededores de Earl's Court. Duraba la cosa desde hacía seis meses. Suponga que hubieran reñido... o que él se estuviera cansando de ella... Bueno, no sería la primera mujer que se suicidase en un repentino acceso de desesperación. —¿Con cianuro en un restaurante? —Sí, si quería ser un poco melodramática en presencia del amante y todo eso. A alguna gente le gusta lo teatral. Por lo que pude averiguar, a ella le tenían por completo sin cuidado los convencionalismos. Todas las precauciones las tomaba él. —¿Existe alguna prueba de que su esposa supiera lo que estaba sucediendo?. —Que nosotros pudiéramos averiguar, ella no sabía una palabra del asunto. —Pudo haberlo sabido a pesar de todo, Kemp. No es una mujer que deje traslucir sus pensamientos. —Oh, de acuerdo, de acuerdo. Cuente a los dos como posibles. Ella, por celos. Él, por su carrera. Un divorcio le hubiera hecho polvo el porvenir. Y no es que un divorcio signifique tanto hoy como antaño, pero en este caso, hubiera representado el antagonismo de los Kidderminster. —¿Y la secretaria?. —Es muy posible. Puede haber estado enamorada de George Barton. Existía estrecha relación entre ellos en la oficina y se ha tenido siempre el convencimiento allí de que la muchacha estaba colada por él. Es más, ayer por la tarde una de las telefonistas estaba parodiando a Barton. Hacía como si estuviera asiendo la mano de Ruth Lessing y diciendo que no podía pasar sin ella. Miss Lessing salió en aquel instante, la sorprendió y la despidió sin vacilar. Le dio un mes de sueldo y le dijo que se fuese. Parece ser que es bastante susceptible por ese lado. Luego, la hermana heredó mucho dinero, hay que recordar eso. Parece una buena chica, pero no puede uno fiarse. Y, además, hay que tener en cuenta al otro amiguito de Mrs. Barton. —Tendría mucho interés en oír todo lo que sabe usted de él. 88 Kemp habló muy despacio. —Poquísimo... y aun eso no es demasiado bueno. Tiene el pasaporte en regla. Es un ciudadano norteamericano del que nada hemos podido averiguar, ni a favor ni en contra. Vino aquí, se alojó en el Claridge y logró hacer amistad con lord Dewsbury. —¿Timador?. —Pudiera ser. Dewsbury parece haberle cobrado afecto. Le ha pedido que se quede. Y era un momento algo crítico entonces, por cierto. —Armamento —dijo Race—. Hubo mucho jaleo en las pruebas con los nuevos tanques en la fábrica de Dewsbury. —Sí. Ese Browne se mostró interesado en armamento. Fue poco después de haber estado él allá cuando se descubrieron los actos de sabotaje justamente a tiempo. Browne conoció a muchos amigos de Dewsbury. Parece haber cultivado la amistad de todos los que estaban relacionados con fábricas de armamento. Como resultado de ello, le han enseñado muchas cosas que, en mi opinión, no debiera haber visto jamás. Y, en un caso o dos, ha habido jaleo serio en las fábricas no mucho después de haber estado él. —¡Interesante personaje Mr. Browne!. —Sí. Derrocha simpatía al parecer, y sabe sacarle todo el provecho posible. —¿Y cómo entró Mrs. Barton en el asunto?. George Barton no tiene nada que ver con la venta de armas, ¿verdad?. —No, pero parecen haber tenido bastante intimidad. Tal vez le dijese algo a ella. Usted sabe, coronel, mejor que nadie, lo que es capaz de sonsacarle a un hombre una mujer bonita. Race asintió, tomando las palabras del inspector como una referencia al Departamento de Contraespionaje, que antaño dirigiera él, y no como alusión a alguna indiscreción personal suya. Después de una larga pausa, Race preguntó: —¿Ha probado suerte con las cartas que recibió George Barton?. —Sí. Las encontré en la mesa escritorio de su casa anoche. Mejor dicho, fue miss Marle quien me las entregó. —Usted sabe que me interesan esas cartas, Kemp. ¿Qué opinan de ellas los expertos?. —Papel barato, tinta corriente... Por las huellas dactilares se ve que las tocaron George Barton e Iris Marle, y una serie de manchones no identificables en el sobre pueden ser las huellas del cartero y de los empleados de Correos. Las escribían con letra de imprenta, y los peritos opinan que las escribió alguna persona culta y de buena salud. —¿Una persona culta...?. ¿No un criado? —Al parecer, no. —Así resulta aún más interesante. —Significa que por lo menos alguna otra persona también desconfiaba. —Alguna persona que no se dirigió a la policía. Alguien que estaba dispuesto a despertar las sospechas de George, pero que no siguió adelante con el asunto. Hay algo raro ahí, Kemp. No las podría haber escrito él, ¿verdad? —Sí que podría haberlo hecho. Pero, ¿por qué? — Como preámbulo al suicidio, un suicidio que tenía la intención de que 89 pareciera un asesinato. —¿Con miras a que Stephen Farraday fuera a la horca?. Es una idea. Pero se hubiera asegurado de que todo señalara a Farraday como culpable. Mientras que, en realidad, no tenemos absolutamente nada contra él. —¿Y el cianuro?. ¿No se encontró ningún envase? —Sí. Un paquetito de papel blanco, debajo de la mesa. Contenía restos de cianuro. Sin huellas dactilares. En una novela policíaca, claro, se trataría de un papel especial doblado de una forma determinada. Me gustaría darles a esos escritores de novelas policíacas un curso de investigación práctica. ¡Pronto se enterarían de que resulta imposible descubrir la procedencia de la mayor parte de las cosas y de que nadie se fija en nada en ninguna parte!. Race sonrió. —Me parece que generaliza demasiado. ¿Nadie vio nada anoche?. —Ésa es la tarea que me dispongo a realizar. Anoche tomé una breve declaración a todo el mundo y regresé a Elvaston Square con miss Marle y registré la mesa del despacho de Barton. Obtendré una declaración más completa de todos hoy, así como declaraciones de la gente que ocupaba las dos mesas contiguas. Hojeó unos papeles. —Sí... aquí están. Gerard Tollington, de la Guardia de Granaderos, y la honorable Patricia Brice Goodworth. Una parejita de prometidos. Apuesto a que no vieron nada. Estarían demasiado ocupados mirándose el uno al otro. Y Mr. Pedro Morales, un mejicano de aspecto poco recomendable. Hasta el blanco de los ojos lo tiene amarillo. Y miss Christine Shannon, una escultural rubia sacacuartos. Apuesto a que ella tampoco vio nada. Más idiota de lo que uno pudiera creer posible... salvo en asuntos de sacar dinero al prójimo. Lo más probable es que ninguno de ellos viera nada, pero tomé los nombres y direcciones por si acaso. Empezaremos por el camarero Giuseppe. Está aquí ahora. Ordenaré que lo hagan pasar. 90 CAPÍTULO II Giuseppe Bolsano era un hombre de edad madura, enjuto e inteligente, aunque su rostro tenía cierto aire de simio. Estaba nervioso, pero no más de lo natural. Hablaba el inglés con facilidad, puesto que, como explicó, se encontraba en Inglaterra desde los dieciséis años y se había casado con una inglesa. Kemp se mostró muy comprensivo con él. —Vamos, Giuseppe —le dijo—, a ver si se le ha ocurrido a usted alguna otra cosa relacionada con el asunto. —Es un asunto muy desagradable para mí. Fui yo quien sirvió esa cena. Fui yo quien sirvió el vino. La gente empezará a decir que tengo trastornado el juicio, que pongo veneno en las copas. No es cierto, pero eso dirá la gente. El propio Mr. Goldstein me ha dicho ya que más vale que me tome una semana de vacaciones... para que la gente no me haga preguntas ni me señalen cuando entren en el establecimiento. Es un hombre bueno y justo. Sabe que yo no tengo la culpa y que llevo trabajando allí muchos años. Así que no me ha despedido, como hubieran hecho otros dueños de restaurantes. Y Charles ha sido muy bondadoso también. No obstante, es una desgracia para mí... y me da miedo. ¿Tendré un enemigo, me pregunto?. —Bueno —inquirió Kemp, con el rostro más inescrutable que nunca—, ¿lo tiene?. En la melancólica cara de mono apareció una sonrisa. Giuseppe abrió los brazos. —¿Yo?. ¡No tengo un solo enemigo en el mundo!. Muchos buenos amigos. Pero ningún enemigo. Kemp soltó un gruñido. —Hablemos de anoche. Hábleme del champán. —Era Clicquot del veintiocho, un caldo muy bueno y muy caro. Mr. Barton era así. Le gustaba comer y beber de lo mejor. —¿Había pedido la bebida de antemano?. —Sí. Lo había acordado todo con Charles. —¿Y el sitio vacante a la mesa?. —También lo había previsto. Se lo dijo a Charles y me lo dijo a mí. Una señorita lo ocuparía más tarde. —¿Una señorita? —Race y Kemp se miraron—. ¿Sabe usted quién era esa señorita?. Giuseppe meneó la cabeza. —No. No sé una palabra de eso. Había de llegar más tarde. Es lo único que sé. —Prosiga con el champán. ¿Cuántas botellas?. —Dos. Y había de estar preparada una tercera por si hacía falta. La primera se terminó aprisa. Descorché la segunda no mucho antes de que empezara el espectáculo en la pista. Llené las copas y metí la botella en el cubo de hielo... —¿Cuándo vio usted beber a Mr. Barton por última vez?. —Deje que piense... Cuando se terminó el espectáculo, brindaron por la 91 señorita. Era su cumpleaños, según tengo entendido. Luego salieron a bailar. Fue después de eso, al regresar, cuando bebió Mr. Barton, y, enseguida, así, como quien sopla una vela, murió. —¿Había usted llenado los vasos mientras bailaban?. —No, monsieur. Estaban llenos cuando brindaron por mademoiselle, y no bebieron mucho. Sólo unos sorbos. Quedaba mucho en las copas. —¿Se acercó alguien, fuera quien fuese, a la mesa mientras bailaban?. —Nadie en absoluto, señor. Estoy seguro de ello. —¿Salieron todos a bailar al mismo tiempo?. —Sí. —¿Y volvieron al mismo tiempo?. Giuseppe frunció el entrecejo en un esfuerzo para recordar. —Mr. Barton volvió primero con la señorita. Era más grueso que los otros, no bailó tanto rato, ¿comprende?. Luego volvieron el caballero rubio, Mr. Farraday, y la señorita vestida de negro. Lady Alexandra Farraday y el señor moreno fueron los últimos en sentarse. —¿Conoce usted bien a Mr. Farraday y a lady Alexandra?. —Sí, señor. Los he visto en el Luxemburgo con frecuencia. Son muy distinguidos. —Oiga, Giuseppe, si alguna de esas personas hubiese puesto algo en la copa de Mr. Barton, ¿hubiera podido verlo usted?. —No puedo contestar a eso. Tengo mi sector... las otras dos mesas del reservado y dos más en la sala del restaurante. Había que servir varios platos. No vigilé la mesa de Mr. Barton. Después del espectáculo, casi todo el mundo se levantó a bailar, de manera que, durante aquel intervalo, me mantuve quieto... por eso puedo estar seguro de que nadie se acercó a la mesa entonces. Pero en cuanto se sentó todo el mundo, volví a encontrarme muy ocupado. Kemp asintió. —Pero creo —prosiguió Giuseppe— que hubiera sido muy difícil acercarse sin ser visto. Se me ocurre que sólo el propio Mr. Barton podía haberlo hecho. Pero ustedes no lo creen, ¿verdad?. Miró al policía. —Así que esa es su opinión, ¿eh? —dijo Kemp. —Como es natural, yo no sé nada... pero me he hecho esa pregunta: hace un año, esa hermosa señora, Mrs. Barton, se suicidó. ¿No podría ser que Mr. Barton estuviera tan apenado que decidiera poner fin a su vida de la misma manera?. Resulta poético. Claro está que no le haría con ello ningún bien al restaurante... pero un caballero que va a suicidarse no pensaría en eso. Miró con avidez a los dos hombres. Kemp meneó la cabeza. —Dudo mucho que sea tan sencillo. Hizo unas cuantas preguntas más y luego despidió a Giuseppe. —¿Me pregunto si será eso lo que debemos creer?. —¿Un marido angustiado se suicida en el aniversario de la muerte de su esposa?. En realidad, no era el aniversario, pero no faltaba mucho. —Era el Día de Difuntos —anunció Race. 92 —Sí. Es posible que la idea fuera ésa; pero en tal caso, quienquiera que cometiese el crimen, no puede haber sabido que Mr. Barton conservaba aquellas cartas, o que lo había comentado con usted, o que se las había enseñado a Iris Marle. Consultó el reloj. —Me esperan en Kidderminster House a las doce y media. Tenemos tiempo de visitar a los que ocupaban las otras dos mesas, o a alguno de ellos, por lo menos. Acompáñeme, ¿quiere, coronel?. 93 CAPÍTULO III Mr. Morales se hospedaba en el Ritz. No era una visión agradable a esta hora de la mañana. Estaba sin afeitar, tenía los ojos inyectados en sangre y sufría todas las consecuencias de una terrible resaca. Mr. Morales era súbdito norteamericano y hablaba en spanglish. Aun cuando aseguró que estaba dispuesto a recordar todo lo que fuera posible, sus recuerdos de la noche anterior eran de una vaguedad asombrosa. —Fui con Christine, una tía de cuidado. Me dijo que era un buen sitio. «Cariño —le dije—, iremos adonde a ti te salga de las narices.» Era un sitio de postín... eso lo reconozco, ¡y te lo hacen pagar!. Se me llevaron casi treinta dólares. Los músicos eran unos muertos. Nada de marcha. Interrumpieron sus recuerdos de su propia juerga y le instaron a que se concentrara en la mesa central. No fue de gran ayuda. —Sí, había una mesa y estaba llena de gente. No recuerdo qué aspecto tenían. No les hice mucho caso hasta que el tipo aquel la espichó. Aunque al principio no parecía saber aguantar el vino. Ah, oigan, ahora recuerdo a una de las damas. Pelo negro y estaba estupenda. —¿Se refiere a la muchacha del vestido de terciopelo verde?. —No, a esa no. Ésa era puro hueso. La que digo iba de negro, ¡y vaya curvas las suyas!. Era Ruth Lessing la que había llamado la atención de Mr. Morales. Hizo un gesto de admiración al recordarla. —La estuve observando bailar. ¡Y cómo bailaba la tía!. Me insinué a ella un par de veces, pero perdí el tiempo. No consiguieron sacar nada de valor de Mr. Morales y él confesó que su estado de embriaguez se hallaba ya bastante avanzado antes de que diera principio el espectáculo. Kemp le dio las gracias y se dispuso a retirarse. —Salgo para Nueva York mañana —anunció Mr. Morales—. ¿No le gustaría a usted —preguntó ansioso— que me quedara unos días más?. —Gracias, pero no creo que sea necesario su testimonio cuando se celebre la encuesta. —Es que me estoy divirtiendo mucho aquí, ¿sabe...?. Y si me quedara porque me lo pidiese la policía, la empresa no podría decirme nada... Cuando la policía le dice a uno que no se mueva, uno tiene que obedecer. Tal vez pudiera recordar algo si pensara con más detenimiento. Pero Kemp se negó a morder el anzuelo y, acompañado de Race, marchó a Brook Street, donde les recibió un caballero enfurecido, el padre de Patricia Brice Woodworth. El general lord Woodworth les salió al encuentro haciendo una serie de comentarios iracundos. «¿Qué diablos significaba eso de insinuar que su hija —¡su hija!— estaba complicada en aquel asunto?» Si una muchacha no podía salir con su prometido a comer a un restaurante sin verse sometida a una serie de molestias por funcionarios de Scotland Yard, ¿adonde iría a parar Inglaterra?. Ni siquiera sabía cómo se llamaba 94 aquella gente. ¿Hubbard?. ¿Barton?. ¡Un empresario!. Con lo que quedaba demostrado que no se podía ir a todas partes, que tenía que andarse con ojo antes de entrar en un establecimiento. Siempre había supuesto que el Luxemburgo era un sitio de confianza. Pero, al parecer, aquélla era la segunda vez que ocurría allí una cosa así. Muy imbécil debía de ser Gerard para llevar a Patricia a semejante lugar. Hoy en día, los jóvenes creían saberlo todo. Fuera como fuese, no tenía la menor intención de permitir que se molestara, amenazara e interrogara a su hija; no sin la autorización de su abogado. Telefonearía a Anderson a Lincoln's Inn y le preguntaría... Al llegar a este punto, el general calló bruscamente y miró fijamente a Race. —A usted lo he visto yo ya en alguna parte —afirmó—. ¿Dónde demonios...?. La respuesta de Race fue inmediata. —Badderpore, 1923 —contestó con una sonrisa. —¡Caramba! —exclamó el general—. Pero... ¡si es Johnny Race!. ¿Qué hace usted mezclado en este asunto?. —Estaba con el inspector jefe Kemp cuando surgió la cuestión de interrogar a su hija. Sugerí que resultaría menos engorroso para ella si el inspector Kemp venía aquí en lugar de ir ella a Scotland Yard, y se me ocurrió acompañarlo. —Oh... ah... se lo agradezco mucho. Race, muy considerado de su parte. Pero en aquel instante la puerta se abrió y entró en la habitación miss Patricia Brice Woodworth que se hizo cargo de la situación con la serenidad y el distanciamiento de los muy jóvenes. —¡Hola!. Son ustedes de Scotland Yard, ¿verdad?. ¿Por lo de anoche?. Estaba deseando que vinieran. ¿Está papá dándoles la lata?. Vamos, papá, no seas así. Ya sabes lo que te dijo el médico de tu presión arterial. No comprendo por qué has de exaltarte de esa manera por cualquier cosa. Me llevaré a los inspectores a mi habitación y te mandaré a Walters con un whisky. El general experimentó un colérico deseo de expresarse al mismo tiempo de varias maneras, a cual más punzante, pero sólo logró decir: —Un antiguo amigo mío: el coronel Race. Al oír esto, Patricia perdió todo interés por Race y miró al inspector Kemp con una sonrisa beatífica. La joven se llevó al inspector y al coronel a su sala particular, encerrando con firmeza a su padre en el despacho. —¡Pobre papá! —observó—. Se empeña en armar jaleo. Pero en realidad es muy fácil de manejar. La conversación continuó entonces en tono amistoso, pero con muy poco resultado. —Es verdaderamente enloquecedor —aseguró Patricia—. Probablemente la única ocasión en mi vida en que estaba presente al cometerse un asesinato, porque se trata de un asesinato, ¿verdad?. Los periódicos se mostraron muy cautelosos y las noticias eran un poco vagas, pero le dije a Gerry por teléfono que debía tratarse de un asesinato. ¡Imagínese!. 95 ¡Un asesinato cometido ante mis narices y ni siquiera estaba mirando!. El tono de su voz expresaba la más profunda y sincera pena. No cabía la menor duda de que —como el inspector había pronosticado con pesimismo— los dos jóvenes, que eran prometidos desde hacía una semana nada más, sólo se habían visto el uno al otro y no habían tenido tiempo para fijarse en los demás. A pesar de su buena voluntad, Patricia Brice Woodworth no pudo decir más que los nombres de los más conocidos. —Sandra Farraday estaba muy elegante pero, después de todo, siempre lo está. El vestido que llevaba era un modelo de Schiaparelli. —¿La conoce usted? —preguntó Race. Patricia meneó la cabeza. —Sólo de vista. Él parece bastante aburrido. ¡Tan pomposo...!. Como la mayoría de los políticos. —¿Conocía usted de vista a alguno de los otros?. Ella volvió a menear la cabeza. —No, no había visto a ninguno de ellos antes. No lo creo. Es más, supongo que tampoco me hubiera fijado en Sandra Farraday, de no haber sido por el Schiaparelli. —Y verá usted —anunció Kemp, sombrío, cuando salían de la casa— cómo le ocurre lo propio a ese Tollington... sólo que no habrá habido un Sahardinelli, suena a sardina, o lo que sea que le llamara la atención. —Supongo —asintió Race— que el corte del esmoquin de Stephen Farraday no le produjo ninguna punzada de envidia. —Bueno —dijo el inspector—. Probaremos suerte con Christine Shannon. Así habremos examinado todas las probabilidades. Miss Shannon era, como había asegurado el inspector Kemp, una rubia escultural. El cabello oxigenado, muy bien cuidado, coronaba un rostro suave, vacuo, infantil. Miss Shannon podría ser, como había afirmado el inspector, tonta, pero recreaba la vista, y cierto destello de perspicacia en sus grandes ojos azules indicaba que su estupidez sólo abarcaba las cosas intelectuales, pero que donde el sentido común y el conocimiento de las finanzas eran necesarios, Christine Shannon era un hacha. Recibió a los dos hombres con máxima dulzura. Los invitó a beber y, cuando se negaron, les invitó a fumar. Su piso era pequeño y tenía muebles de estilo moderno y barato. —Me encantaría poder ayudarle, inspector jefe. Pregúnteme lo que quiera, por favor. Kemp empezó haciendo unas cuantas preguntas convencionales sobre el aspecto y el comportamiento del grupo que ocupaba la mesa central. Inmediatamente Christine se mostró una observadora inusitadamente perspicaz y aguda. —La fiesta no marchaba bien —declaró—. Eso se veía. No podían estar todos más tensos de lo que estaban. Compadecí de veras al viejo... al que daba la fiesta. ¡Hay que ver los esfuerzos que hacía aquel hombre por animarlos!. Estaba tan nervioso que parecía un flan. Y por más que lo intentaba, no conseguía nada. La mujer alta que tenía a su lado estaba envarada como si se hubiese tragado una espingarda. Y la chica sentada 96 a su izquierda rabiaba porque no la habían sentado junto al muchacho moreno y de buen ver que ocupaba el asiento frente a ella. Eso se veía a la legua medio ojo. En cuanto al hombre alto y rubio sentado al lado de la joven, parecía como si tuviera mal de vientre. Comía como si creyera que cada bocado iba a atragantársele. La mujer que se hallaba a su lado hacía todo lo que podía para animarlo, pero se notaba que no estaba tampoco muy tranquila. —Parece haberse fijado usted en muchas cosas, miss Shannon —dijo el coronel Race. —Les voy a descubrir un secreto: tampoco yo me estaba divirtiendo mucho. Había salido con ese amiguito mío tres noches seguidas y empezaba a cansarme de él. Tenía la manía de ver Londres, sobre todo lo que él llamaba los sitios de postín. Una cosa he de decir a su favor: no era tacaño. Champán siempre. Fuimos al Compradour y al Mille Fleurs y, por último, al Luxemburgo, y él sí que se divirtió. Hasta cierto punto resultaba patético. Pero su conversación no era lo que pudiera llamarse interesante. Sólo historias muy largas de los negocios que había hecho en México, y ya me las había contado tres veces. Luego empezó a hablar de todas las mujeres que había conocido y lo locas que habían estado por él. Una se cansa de escuchar siempre lo mismo y reconocerán ustedes que Pedro no es ningún Apolo. Así que me concentré en la comida y dejé que mi vista errara por la sala. —Lo cual resulta excelente desde nuestro punto de vista, miss Shannon —dijo el inspector—, y confío en que haya podido ver algo que nos sirva de ayuda para resolver nuestro problema. Christine meneó la rubia cabeza. —No tengo la menor idea de quién liquidó a ese hombre... ni la menor. Tomó un trago de champán, se puso morado y cayó de bruces. —¿Recuerda usted cuándo había bebido de la copa antes de eso?. La muchacha reflexionó. —Pues... sí. Fue después del espectáculo. Se encendieron las luces, tomó la copa y dijo algo. Los otros le imitaron. Me pareció que se trataba de un brindis. El inspector asintió. —Y... ¿luego?. —Luego empezó a tocar la orquesta y todos se levantaron riendo y salieron a bailar. Parecieron animarse un poco por fin. Es maravilloso lo mucho que anima el champán hasta a la gente más callada. —¿Se fueron todos a un tiempo... dejando la mesa sola?. —Sí. —Y nadie tocó la copa de Mr. Barton. —Nadie —respondió ella en el acto—. Estoy bien segura. —Y... nadie... ¿nadie en absoluto se acercó a la mesa durante su ausencia?. —Nadie... salvo el camarero, claro está. —¿Un camarero?. ¿Qué camarero?. —Uno de los auxiliares, con un mandil. Tendría unos dieciséis años. No era el auténtico camarero. No el de aquel sector, quiero decir. El 97 responsable era un hombrecillo muy amable, algo parecido a un mono, italiano creo que era. El inspector jefe Kemp asintió a esta descripción de Giuseppe Bolsano. —¿Y qué hizo el auxiliar?. ¿Llenó las copas?. Christine meneó la cabeza. —Oh, no. No tocó nada de encima de la mesa. Se limitó a recoger del suelo el bolso de noche que una de las muchachas había dejado caer al levantarse. —¿De quién era el bolso?. Christine reflexionó unos instantes. —Eso es —dijo—. Era el bolso de la jovencita, un bolso verde y oro. Las otras dos mujeres llevaban bolsos negros. —¿Qué hizo el auxiliar con el bolso?. Christine puso cara de sorpresa. —Se limitó a dejarlo encima de la mesa. —¿Está usted completamente segura de que no toco ninguna de las copas?. —Completamente. Dejó el bolso muy aprisa y se marchó corriendo porque uno de los camareros le estaba ordenando que fuera a no sé dónde y trajera no sé qué, y no quería que le echaran la culpa de todo. —¿Y ésa fue la única ocasión en que se acercó alguien a la mesa?. —Así es. —Pero quizás alguien se acercó a la mesa sin que usted lo viera. Christine sacudió la cabeza muy decidida. —No, estoy completamente segura de que no. Es que, ¿saben? a Pedro le habían llamado al teléfono y no había regresado aún, Así que no tenía yo nada que hacer más que mirar a mi alrededor y aburrirme. Soy bastante observadora y, desde donde yo me hallaba sentada, no se podía ver gran cosa aparte de la mesa vecina. —¿Quién fue la primera persona en volver a la mesa? —le preguntó Race. —La muchacha de verde y el viejo. Se sentaron y entonces el rubio y la muchacha de negro regresaron. Tras ellos, la mujer de aspecto altivo y el muchacho moreno de buen ver, muy buen bailarín. Cuando todos estuvieron de regreso y el camarero se apresuraba a calentar un plato en un infiernillo, el viejo se inclinó hacia delante y soltó un discurso. Todos volvieron a coger las copas. Y entonces ocurrió. Christine hizo una pausa. —Terrible, ¿verdad? —prosiguió—. Claro está, yo creí que se trataba de un ataque de apoplejía o algo así. Mi tía tuvo uno una vez y cayó exactamente igual. Pedro volvió en aquel momento y le dije: «Mira, Pedro, a ese hombre le ha dado un ataque.» Y lo único que dijo Pedro fue: «Es que no aguanta el vino... que no aguanta el vino. Nada más.» Que era precisamente lo que le estaba ocurriendo a él. Le vigilé estrechamente. No les gusta, en un sitio como el Luxemburgo, que alguien se quede sin conocimiento o dormido de puro borracho. Por eso no me gustan los hombres como Pedro. Cuando beben demasiado, dejan de ser refinados. Una nunca sabe qué cosa desagradable va a tener que 98 aguantar. Se quedó pensativa unos momentos. Y luego, contemplando la pulsera que llevaba colocada en la muñeca derecha, agregó: —No obstante, he de confesar que son bastante generosos. Al verla dispuesta a extenderse sobre las pruebas y compensaciones de la vida de una muchacha, Kemp la desvió del tema y le hizo repetir la historia. —Con esto ha desaparecido nuestra última probabilidad de obtener alguna ayuda exterior —le dijo Kemp a Race cuando salieron del piso de miss Shannon—. Y hubiera sido una buena probabilidad, de haber salido bien. Ésa muchacha es de las que resultan buenos testigos. Ve lo que ocurre a su alrededor y lo recuerda con exactitud. De haber habido algo más que ver, ella lo hubiese visto. Es increíble. ¡Es un juego de prestidigitación!. George Barton bebe champán y se va a bailar. Vuelve, bebe de la misma copa, que nadie ha tocado, y ¡op! está llena de cianuro. Es absurdo... Le digo a usted que no puede haber ocurrido... sólo que ocurrió. Hizo una pausa. —Ese auxiliar... el muchacho. Giuseppe no lo mencionó. Podría investigar eso. Después de todo, ese chico fue la única persona que estuvo cerca de la mesa mientras los demás bailaban. Pudiera significar algo eso. Race meneó la cabeza. —Si hubiera metido algo en la copa de Barton, esa muchacha lo hubiese visto. Es una observadora nata. Se fija en el más mínimo detalle. No tiene nada en qué pensar, conque usa los ojos. No, Kemp. Tiene que haber una explicación muy sencilla, sólo que hay que encontrarla. —Hay una: que echara él mismo el cianuro dentro. —Empiezo a creer que fue eso lo que ocurrió. Es la única cosa que puede haber ocurrido. Pero si así fue, Kemp, estoy convencido de que él no sabía que era cianuro. —¿Que se lo dio alguien, quiere decir?. ¿Que le dijeron que era para la digestión o para la presión arterial?. ¿Algo así?. —Podría ser. —Entonces, ¿quién fue ese alguien?. Ninguno de los dos Farraday. —Parece muy poco probable. —Y yo diría que es igualmente improbable que lo hiciese Anthony Browne. Lo que nos deja a dos personas: una afectuosa cuñada... —Y una secretaria fiel. Kemp miró fijamente al coronel. —Sí... —dijo—. Ella hubiera podido planear algo así. Discúlpeme, me esperan ahora en Kidderminster House. ¿Y usted?. ¿Va a ir a ver a miss Marle?. —Me parece que iré a ver a la otra mujer... a la oficina. El pésame de un antiguo amigo. Quizá la invite a comer. —Así que eso es lo que piensa. —No pienso nada aún; ando a tientas, buscando una pista. —Debiera ver a Iris Marle, de todas formas. —Tengo la intención de ir a verla, pero prefiero ir primero a la casa 99 cuando ella no esté allí. ¿Sabe usted por qué, Kemp?. —No tengo la menor idea. —Porque hay alguien allí que gorjea... gorjea como un pajarito... Allá en mi infancia se decía: «Me lo ha dicho un pajarito.» Y es cierto, Kemp, la gente que gorjea puede decirle a uno muchas cosas... si uno la deja gorjear. 100 CAPÍTULO IV Los dos hombres se separaron. Race paró un taxi y se hizo conducir a las oficinas de George Barton, en la City. El inspector jefe Kemp, atento a su cuenta de gastos, optó por el autobús que lo dejó a un tiro de piedra de Kidderminster House. El rostro del inspector tenía una expresión muy seria cuando subió la escalinata y tocó el timbre. Sabía que pisaba terreno difícil. Los Kidderminster tenían inmensa influencia política y sus ramificaciones se extendían, como una red, por todo el país. El inspector jefe tenía una fe absoluta en la imparcialidad de la justicia británica. Si Stephen o Alexandra Farraday habían tenido algo que ver con la muerte de Rosemary o con la de George Barton, no habría influencia capaz de eximirles de pagar las consecuencias. Pero si eran inocentes, o si las pruebas contra ellos eran demasiado débiles para justificar un fallo condenatorio, el inspector tendría que andarse con pies de plomo o sino recibiría una reprimenda. Teniendo todo esto en cuenta, se comprenderá por qué no le hacía ninguna gracia a Kemp esta visita. Se le antojaba muy probable que los Kidderminster se pusieran, como él decía, «chulos». Kemp no tardó en descubrir, sin embargo, que había sido un poco ingenuo en sus suposiciones. Lord Kidderminster tenía demasiada experiencia como diplomático para recurrir a los malos modos. Al dar a conocer el objeto de su visita, un mayordomo que parecía un pontífice le condujo inmediatamente a una habitación algo oscura, llena de libros, situada en la parte de atrás de la casa, donde encontró a lord Kidderminster, acompañado de su hija y de su yerno que le esperaban. Lord Kidderminster le salió al encuentro, le estrecho la mano y dijo cortésmente: —Ha sido usted muy puntual, inspector. Permítame que le diga que agradezco su cortesía de venir aquí en lugar de exigir que mi hija y su esposo fueran a Scotland Yard, cosa que, naturalmente, hubiesen estado dispuestos a hacer de haber sido necesario, claro está... aunque no por ello agradecen menos su amabilidad. —Así es, inspector —afirmó Sandra con voz serena. Llevaba un vestido rojo oscuro y, sentada como se allaba con la luz de la estrecha ventana detrás de ella, le recordó a Kemp la figura de un vitral que había visto en una catedral extranjera. La larga cara ovalada y la leve angulosidad de sus hombros acentuaban el efecto. Santa... (no recordaba quién le habían dicho). Pero lady Alexandra Farraday no era una santa, ni con mucho. Y, sin embargo, algunos de aquellos santos antiguos habían sido individuos muy raros, desde su punto de vista. Stephen Farraday estaba de pie junto a su esposa. Su rostro no reflejaba la menor emoción. Se mantenía correcto y convencional. Era el legislador elegido por el pueblo y no Stephen el hombre en aquellos momentos. Tenía sumergida su propia personalidad, pero esa personalidad existía, como no ignoraba el inspector. Lord Kidderminster intervino otra vez y dirigió con mucha habilidad el 101 curso de la entrevista. —No le oculto, inspector, que éste es un asunto muy doloroso y desagradable para todos. Ésta es la segunda vez que mi hija y mi yerno se ven asociados a una muerte violenta acaecida en un lugar público: el mismo restaurante y dos miembros de la misma familia. La notoriedad de ese género siempre es perjudicial para un hombre público. La publicidad, claro está, no puede evitarse. Todos lo comprendemos, y tanto mi hija como Mr. Farraday tienen verdaderos deseos de ayudarle en todo lo que puedan, con la esperanza de que el asunto pueda aclararse aprisa y se desvanezca el interés del público. —Gracias, lord Kidderminster. Le agradezco mucho la actitud que ha adoptado. Desde luego, nos hace más fácil la investigación. —Pregunte usted lo que quiera, inspector —dijo Sandra Farraday. —Gracias, lady Alexandra. —Un momento, inspector —le interrumpió lord Kidderminster—. Ustedes tienen, naturalmente, sus propias fuentes de información y deduzco, por lo que me dice mi amigo, el jefe de policía, que la muerte de Barton se considera como un asesinato más que un suicidio, aunque teniendo en cuenta las apariencias, el suicidio parecería la explicación más lógica para el público en general. Tú creíste que se trataba de un suicidio, ¿verdad, Sandra?. La gótica figura inclinó levemente la cabeza. —Anoche me pareció tan claro... —manifestó Sandra pensativa—. Nos hallábamos en el mismo restaurante y ocupando exactamente la misma mesa donde la pobre Rosemary se envenenó el año pasado. Hemos visto alguna vez a Mr. Barton durante el verano y la verdad es que lo encontramos muy raro, muy distinto a lo que solía ser, y todos creímos que la muerte de su esposa se había convertido en su obsesión. La quería mucho, ¿sabe?. No creo que se consolara nunca. Así que la teoría de un suicidio parecía sino natural, por lo menos posible. Pero no me imagino por qué había de querer nadie asesinar a George Barton. —Ni yo tampoco —señaló Stephen Farraday inmediatamente—. Barton era una excelente persona. Estoy seguro de que no tenía ni un solo enemigo en todo el mundo. Era muy estimado. El inspector contempló los tres rostros interrogadores y reflexionó unos instantes antes de hablar. «Más vale que les dé el susto de una vez», pensó. —Estoy seguro de que lo que usted dice es cierto, lady Alexandra. Pero existen unos cuantas cosas que ustedes ignoran aún. Lord Kidderminster intervino rápidamente: —No debemos hacer presión alguna sobre el inspector. Es decisión suya revelar los hechos que quiera. —Gracias, pero no hay razón para que no explique las cosas con un poco más de claridad. Haré un resumen. George Barton, antes de su muerte, manifestó a dos personas su creencia de que su esposa, al contrario de lo que se creía, no se había suicidado, sino que una tercera persona la había envenenado. También creía hallarse sobre la pista de dicha tercera persona. Y la fiesta de anoche, aunque aparentemente tenía por objeto 102 celebrar el cumpleaños de miss Marle, formaba en realidad parte de un plan que él se había trazado para descubrir la identidad del asesino de su esposa. Hubo un momento de silencio y, en dicho silencio, el inspector Kemp, que tenía una gran sensibilidad a pesar de su inescrutable aspecto, sintió la presencia de algo que él calificó como desaliento y temor. No se notaba en ninguno de los semblantes, pero hubiera jurado que existía a pesar de todo. Lord Kidderminster fue el primero en rehacerse. —Pero... ¿no cree usted que ese convencimiento en sí mismo pudiera ser prueba de que el pobre Barton no estaba del todo... bien?. Pensar tanto en la muerte de su mujer quizá le trastornó un poco el juicio. —En efecto, lord Kidderminster, pero demuestra por lo menos que no tenía la menor intención de suicidarse. —Sí... sí. Comprendo lo que quiere decir. Y de nuevo reinó el silencio. De pronto, Stephen Farraday lo rompió con brusquedad. —Pero, ¿cómo se le metió a Barton esa idea en la cabeza?. Después de todo, Mrs. Barton si que se suicidó. —Mr. Barton no lo creía así —contestó el inspector con una mirada plácida. —Pero, la policía, ¿no estaba satisfecha? —inquirió lord Kidderminster—. ¿Acaso había algo que sugiriera otra cosa que no fuera suicidio?. —Los hechos eran compatibles con un suicidio —declaró el inspector—. No había pruebas de que la muerte fuera debida a ninguna otra causa. Kemp sabía que un hombre del temperamento de lord Kidderminster comprendería al instante el significado exacto de sus palabras. Asumió un tono más oficial y se volvió a Sandra. —Me gustaría hacerle algunas preguntas ahora, si me lo permite, lady Alexandra. —¡No faltaba más!. Sandra volvió un poco la cabeza hacia él. —¿No tuvo usted la menor sospecha, por entonces, de que la muerte de Mrs. Barton pudiera ser asesinato y no suicidio?. —Claro que no. Estaba completamente convencida de que se trataba de un suicidio, y sigo convencida de ello. Kemp obvió la respuesta. —¿Ha recibido usted algún anónimo durante el año transcurrido, lady Alexandra?. La más viva sorpresa pareció quebrantar la calma de la mayor. —¿Anónimos?. ¡Oh, no!. —¿Está usted completamente segura?. Esas misivas suelen ser desagradables y la gente prefiere olvidarlas; pero pudieran ser de especial importancia en este caso, y por eso quiero insistir en que, si recibió usted alguna carta de esa clase, es esencial que yo tenga conocimiento de ello. —Comprendo. Pero puedo asegurarle, inspector, que no he recibido anónimo alguno. 103 —Bien. Dice usted que Mr. Barton le pareció muy raro este verano. ¿En qué sentido?. Ella pensó unos instantes. —Verá... Estaba nervioso... se exaltaba con facilidad. Parecía costarle trabajo atender a lo que se le decía. Se volvió hacia su marido. —¿Fue ésta la impresión que te causó a ti, Stephen?. —Sí... se me antoja que eso describe su aspecto bastante bien. Parecía físicamente enfermo. Había perdido peso. —¿Observó usted variación alguna de su actitud hacia usted y hacia su esposo?. ¿Menos cordialidad, por ejemplo?. —No. Todo lo contrario. Había comprado una casa cerca de la nuestra y parecía estar muy agradecido por lo que pudimos ayudarle... presentándolo a la vecindad y todo eso, quiero decir. Claro que lo hicimos muy a gusto... tanto por él como por Iris Marle, que es encantadora. —¿Era la difunta Mrs. Barton gran amiga suya, lady Alexandra?. —No, no teníamos gran intimidad. En realidad —rió—, era más amiga de Stephen que de mí. Se le despertó cierto interés por la política y él la ayudó a... bueno, a educarse políticamente... cosa que estoy segura hizo con agrado. Era una mujer encantadora y muy atractiva, ¿sabe usted?. «Y usted es una mujer muy lista —pensó el inspector jefe con cierta admiración—. ¿Cuánto sabrá de lo ocurrido entre los dos?. No me extrañaría que fuese mucho más de lo que nadie se supone.» —¿Mr. Barton nunca le dijo que no creía que su mujer se hubiera suicidado?. —No, inspector. Por eso me sobresalté tanto hace un momento. —¿Y miss Marle? ¿Tampoco habló nunca de la muerte de su hermana?. —No. —¿Tiene usted idea de los motivos que impulsaron a George Barton a comprar una casa en el campo?. ¿Le sugirieron usted o su esposo la idea?. —No. Fue una sorpresa para nosotros. —¿Los trató siempre amistosamente?. —Muy amistosamente en verdad. —Y ahora... ¿qué sabe usted de Mr. Anthony Browne, lady Alexandra?. —En realidad, no sé una palabra. Lo he visto ocasionalmente, eso es todo. —¿Y usted, Mr. Farraday?. —Creo que probablemente yo sé todavía menos de Browne. Ella, por lo menos, ha bailado con él. Parece un muchacho simpático, es norteamericano, según parece. —¿Diría usted, basándose en sus observaciones de entonces, que tuviera intimidad con Mrs. Barton?. —No sé absolutamente nada sobre ese particular, inspector. —Me limito a preguntarle, Mr. Farraday, qué impresión tenía usted. Stephen frunció el entrecejo. —Eran amigos... eso es cuanto puedo decir. 104 —¿Y usted, lady Alexandra?. —¿Simplemente mi impresión, inspector?. —Simplemente su impresión. —Pues, por lo que valga, ahí va. Sí que tuve la impresión de que se conocían mucho y que existía entre ellos cierta intimidad. Sólo, ¿comprende usted?, por la forma que tenían de mirarse, ya que no tengo prueba concreta alguna. —Las señoras a veces tienen mucha perspicacia en esos asuntos —dijo Kemp. La fatua sonrisa con que hizo esta observación hubiera hecho sonreír al coronel Race de haberse hallado éste presente—. ¿Y que me dice de miss Lessing, lady Alexandra?. —Tengo entendido que miss Lessing era la secretaria de Mr. Barton. La vi por primera vez la noche en que murió Mrs. Barton. Después de eso, la vi una vez cuando me hallaba en el campo, y anoche. —Si me es lícito hacerle otra pregunta poco convencional, ¿le dio la impresión de que estaba enamorada de George Barton?. —No tengo la menor idea, en realidad. —Pasemos ahora a los sucesos de anoche. Interrogó minuciosamente a Stephen y a su esposa sobre lo ocurrido en el transcurso de la trágica velada. No había esperado conseguir gran cosa con ello y lo único que obtuvo fue la confirmación de lo que ya le habían contado. Todos los relatos estaban de acuerdo en los puntos más importantes. Barton había propuesto un brindis por Iris y luego se habían levantado inmediatamente para bailar. Todos habían dejado la mesa al mismo tiempo y George e Iris habían sido los primeros en volver a ella. Ninguno podía dar explicación alguna acerca del asiento vacante, salvo que George Barton había dicho claramente que esperaba a un amigo suyo, a un tal coronel Race, que lo ocuparía más tarde, declaración que el inspector sabía que no podía ser cierta. Sandra Farraday dijo, y su esposo lo confirmó, que, cuando las luces se encendieron después del espectáculo, George había mirado la silla de una manera rara y, durante unos momentos, había estado distraído hasta el punto de no oír lo que le decían. Luego había salido de su ensimismamiento y propuso que brindaran por Iris. El único detalle que el inspector jefe podía contar como nuevo era el relato que hizo Sandra de su conversación con George en Fairhaven, y la súplica de éste de que ella y su marido colaboraran con él en la cuestión de la fiesta para que Iris no se llevara un chasco. «Resulta un pretexto razonablemente plausible —pensó el inspector—, aunque no es el verdadero.» Cerró la libreta en la que había escrito dos o tres jeroglíficos y se puso en pie. —Le estoy muy agradecido, lord Kidderminster, así como a lady Alexandra y a Mr. Farraday, por su colaboración. —¿Será necesario que mi hija asista a la encuesta?. —Los procedimientos serán de trámite en esta ocasión. Se presentarán las pruebas de identificación y el informe forense, y después se aplazará la encuesta una semana. Para entonces —anunció el inspector, cambiando levemente de tono—, espero que habremos hecho progresos. 105 Se volvió hacia Stephen Farraday. —A propósito, Mr. Farraday, hay dos o tres puntos de menor importancia en los que creo que podría usted ayudarme. No es necesario molestar a lady Alexandra. Si me llama a Scotland Yard, podemos quedar allí a una hora que a usted le vaya bien. Ya sé que tiene muchas ocupaciones. Lo dijo agradablemente, con cierto aire de indiferencia, pero para tres pares de orejas las palabras tuvieron un significado concreto. Stephen logró contestar con un tono de amistad y cooperación. —No faltaría más, inspector —exclamó y, tras consultar su reloj, murmuró—: Tengo que marchar a la Cámara. En cuanto Stephen y el inspector se marcharon, lord Kidderminster se volvió hacia su hija e hizo una pregunta sin ambages: —¿Stephen tenía algún lío con esa mujer?. Hubo una brevísima pausa antes de que la hija contestara: —Claro que no. Me hubiera enterado. Y, sea como fuere, Stephen no es de esos. —Escucha, querida, es inútil taparse los oídos y enseñar los dientes. Esas cosas se acaban sabiendo por mucho que se intente ocultarlas. Es preciso que sepamos cuál es nuestra situación en este asunto. —Rosemary Barton era amiga de ese hombre, Anthony Browne. Iban juntos a todas partes. —Bueno —dijo lord Kidderminster, muy despacio—, tú debieras saberlo. No creía a su hija. Al salir de la habitación tenía el rostro ceniciento y perplejo. Subió al gabinete de su esposa. Se había mostrado contrario a que ésta acudiera a la entrevista en la biblioteca, consciente de que sus modales altaneros podrían despertar antagonismos. Se le antojaba vital que, en esta crisis, las relaciones con la policía fueran armoniosas. —Bien —inquirió lady Kidderminster—. ¿Cómo fue todo?. —Muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Kemp es un hombre cortés... de modales agradables... Llevó todo el asunto con mucho tacto, demasiado para mi gusto. —¿Entonces es serio?. —Sí, lo es. No debimos consentir que Sandra se casara con ese hombre, Vicky. —Eso fue lo que dije yo. —Sí... sí... —reconoció él—. Tú tuviste razón y yo no. Pero ten en cuenta que se hubiera casado con él de todas formas. No hay quien pueda con ella cuando se le mete una idea en la cabeza. Su encuentro con Farraday fue un verdadero desastre, un hombre de cuyos antecedentes y antepasados no sabemos una palabra. Cuando llega una crisis, ¿cómo va uno a saber de qué forma reaccionará un hombre así?. —Ya... —murmuró lady Kidderminster—. ¿Tú crees que hemos admitido a un asesino en la familia?. —No lo sé. No quiero condenar al muchacho sin más ni más... pero eso es lo que cree la policía, y la policía es muy perspicaz. Tuvo relaciones amorosas con la Barton, eso está bien claro. O se suicidó ella por culpa de él o, de lo contrario... Bueno, ocurriera lo que ocurriera, Barton acabó averiguando la verdad y se disponía a hacer una declaración y dar un 106 escándalo mayúsculo. Supongo que Stephen no se vio capaz de hacer frente a la situación y... —¿Lo envenenó?. —Sí. Lady Kidderminster meneó la cabeza. —No estoy de acuerdo contigo. —Dios quiera que tengas razón. Pero alguien tiene que haberle envenenado. —Si quieres que te dé mi opinión —dijo la dama—, Stephen no tendría valor para hacer una cosa así. —Se ha tomado muy en serio su carrera. Tiene grandes dotes y facultades para convertirse en un gran estadista. Nunca se sabe lo que alguien es capaz de hacer cuando se ve acorralado. La mujer siguió negando con la cabeza. —Insisto en que carece del valor necesario. Para eso es preciso tener temperamento de jugador, ser capaz de ser temerario. Tengo miedo, William... un miedo horrible. Él la miró con sorpresa. —¿Estás sugiriendo que Sandra... Sandra...?. —Detesto tener que insinuar siquiera semejante cosa. Pero es inútil ser cobarde y negarse a aceptar la posibilidad. Está loca por ese hombre, siempre lo ha estado, y Sandra tiene algo raro. Jamás la he comprendido del todo, pero siempre le he tenido miedo. Ella arriesgaría cualquier cosa, cualquier cosa por Stephen. Sin tener en cuenta el precio. Y si ha sido bastante loca y lo bastante malvada para cometer el asesinato, es necesario que se la proteja. —¿Que se la proteja?. ¿Cómo quieres decir... que se la proteja?. —Que la protejas tú. Tenemos que hacer algo por nuestra propia hija, ¿verdad?. Afortunadamente, tienes muchas influencias y puedes emplearlas. Lord Kidderminster la estaba mirando con los ojos muy abiertos. Aunque habría creído conocer bien el carácter de su esposa, estaba asustado por la fuerza y el valor de su realismo, por su empeño en negarse a cerrar los ojos ante hechos tan desagradables y también por su falta de escrúpulos. —Si mi hija es una asesina, ¿sugieres que debo usar mi posición oficial para salvarla de las consecuencias de sus actos?. —Naturalmente —contestó lady Kidderminster. —¡Mi querida Vicky!. ¡Tú no comprendes!. Uno no puede hacer una cosa así. Sería una traición, una deshonra... —¡Bah! —exclamó la dama. Se miraron, tan fríos y distanciados, que ninguno de los dos era capaz de comprender el punto de vista del otro. Igual, quizá, se hubieran mirado Agamenón y Clitemestra con el nombre de Ifigenia en los labios 7 . 7 Agamenón, rey de Argos y de Micenas, fue arrojado de su trono por su tío Tiestes y obligado a retirarse a Esparta donde reinaba Píndaro. Este había casado a su hija Clitemestra con Tantalo, hijo de Tiestes, pero no estaba muy satisfecho de su alianza y ofreció a Agamenón ayuda para conquistar su reino y quitarle la esposa a Tántalo, a 107 —Podrías conseguir que el gobierno ejerciera presión sobre la policía y le obligara a abandonar el asunto, declarando suicidio la muerte de Barton. No me digas que sería la primera vez que se hiciese una cosa así. —Si se ha hecho alguna vez, sólo ha sido cuando se ha tratado de una cuestión de política nacional, en interés del Estado. Ahora se trata de un asunto personal y particular. Dudo mucho de que me fuera posible hacer semejante petición. —Puedes hacerla si tienes la suficiente determinación. Lord Kidderminster enrojeció de ira. —¡No lo haría aunque pudiese!. Sería abusar de mi influencia. —Si a Sandra la detuvieran y juzgaran, ¿no emplearías el mejor abogado y harías todo lo posible para salvarla, por culpable que fuese?. —Naturalmente, naturalmente. Eso es completamente distinto. Vosotras, las mujeres, nunca queréis comprender esas cosas. Lady Kidderminster guardó silencio, sin molestarse por lo que su marido había dicho. Sandra era, entre sus hijas, a la que menos quería. No obstante, en aquellos momentos era una madre dispuesta a defender a su hija por todos los medios, honrosos o deshonrosos. Lucharía con uñas y dientes por Sandra. —Sea como fuere —añadió lord Kidderminster—, a Sandra no la acusarán a menos que tengan pruebas absolutamente convincentes contra ella. Y yo, por mi parte, me niego a creer que una hija mía pueda ser una asesina. Me sorprendes, Vicky. No sé cómo puedes pensar semejante cosa siquiera por un momento. Su mujer no dijo nada, y lord Kidderminster salió con gran desasosiego del cuarto. ¡Pensar que Vicky —Vicky—, a quien durante años había conocido íntimamente, resultara tener ideas tan profundas, insospechadas y verdaderamente turbadoras...!. condición de que se casara con ella. Agamenón aceptó el ofrecimiento, echó a Tiestes del reino, mató a Tántalo y se casó con Clitemestra, de la que tuvo tres hijas y un hijo: Ifigenia (o Ifianasa), Laódice (o Electra, según los trágicos), Crisótemis y Orestes. Nombrado generalísimo de los ejércitos griegos, los vientos contrarios le detuvieron en Aulide y entonces ofreció a su hija Ingenia como sacrificio a Diana. Al partir para el sitio de Troya, Agamenón había confiado el cuidado de su esposa y de sus estados a Egisto, quien traicionó la confianza puesta en él. Se convirtió en amante de Clitemestra y con ella tramó el asesinato de Agamenón. El pretexto para cometer el asesinato fue precisamente la muerte de Ifigenia. (N. del T.) 108 CAPÍTULO V Race encontró a Ruth Lessing sentada ante una mesa de despacho, muy ocupada con unos papeles. Vestía chaqueta negra, falda del mismo color y blusa blanca; su actividad le impresionó. Observó las grandes ojeras que tenía y el mohín de tristeza de su boca; pero dominaba su dolor, si es que era dolor, tan bien como sus demás emociones. Race explicó el objeto de su visita y ella reaccionó inmediata y favorablemente. —Le agradezco mucho que haya venido. Ya sé quién es usted, claro está. Mr. Barton esperaba que se reuniera con nosotros anoche, ¿verdad?. Recuerdo que lo dijo. —¿Dijo eso antes de la fiesta?. Ella reflexionó unos instantes. —No. Fue cuando nos sentábamos a la mesa. Recuerdo que quedé un poco sorprendida... —Hizo una pausa y se puso levemente colorada—... no porque le hubiera invitado a usted, naturalmente. Sé que es un antiguo amigo. Quise decir que quedé sorprendida de que, si iba usted a venir, no hubiera invitado a otra mujer para completar las parejas. Pero claro está, si usted iba a llegar tarde y existía la posibilidad de que no viniera siquiera... —Se interrumpió—. ¡Qué estúpida soy!. ¿A qué hablar de esas pequeñeces que no importan?. ¡Sí que estoy estúpida esta mañana!. —¡Pero... ha venido a trabajar como de costumbre!. —Naturalmente. —Pareció sorprendida, casi escandalizada—. Es mi trabajo. ¡Hay tantas cosas por resolver y ordenar!. —George me habló muchas veces de lo mucho que confiaba en usted — murmuró el coronel con dulzura. Ella volvió la cabeza. Le vio tragar algo y parpadear. El hecho de que no diera muestras de emoción alguna casi le convenció de su inocencia. Casi, pero no del todo. Había conocido a más de una buena actriz, mujeres cuyos enrojecidos párpados y grandes ojeras obedecían a causas artificiales y no naturales. Se reservó la opinión de momento, mientras pensaba: «Sea como fuere, es una mujer muy serena.» Ruth volvió la cabeza de nuevo y, en contestación a su último comentario, dijo: —He estado con él mucho tiempo, en abril se cumplirían los ocho años. Conocía muy bien sus costumbres y creo que él... tenía confianza en mí. —Estoy seguro de ello. —Tras una pausa Race prosiguió—: Falta poco para la hora de comer. Esperaba que me haría usted el honor de acompañarme a comer a algún sitio tranquilo. Quisiera hablarle de otras cosas. —Gracias. Aceptaré encantada su invitación. La llevó a un pequeño restaurante que conocía, donde las mesitas estaban muy separadas unas de otras y era posible hablar con tranquilidad. Pidió lo que deseaban y, una vez se hubo marchado el camarero, miró a 109 su acompañante. «Es una muchacha muy bien parecida», decidió. La negra cabellera era hermosa. La boca y la barbilla indicaban voluntad. Habló de todo un poco hasta que les sirvieron. Y ella siguió su ejemplo, mostrándose inteligente y sensata. Al poco rato, tras una pausa, Ruth dijo: —¿Quiere usted hablar conmigo sobre lo de anoche?. No vacile en hacerlo. Resulta todo tan increíble, que me gustaría hablar de ello. De no ser porque sucedió y yo lo vi, no lo hubiera creído posible. —Habrá usted visto al inspector Kemp, ¿verdad?. —Sí, anoche. Parece un hombre inteligente y de mucha experiencia. — Hizo una pausa—. ¿Ha sido de veras un asesinato, coronel Race?. —¿Se lo dijo Kemp?. —No me dio información alguna. Pero, por sus preguntas, comprendí perfectamente lo que estaba pensando. —La opinión de usted sobre si fue un suicidio o no debiera de valer tanto como la de cualquier otra persona, miss Lessing. Conocía usted muy bien a Barton y estuvo usted con él casi todo el día de ayer. ¿Qué estado de ánimo tenía, en su opinión?. ¿Como de costumbre?. ¿Estaba turbado... excitado?. Ella vaciló. —Es difícil contestar. Estaba disgustado, inquieto... pero, después de todo, había motivos para ello. Explicó la situación surgida por culpa de Víctor Drake y contó a grandes rasgos la vida y milagros del joven en cuestión. —¡Hum! —dijo Race—. El inevitable bala perdida. Y... ¿Barton estaba disgustado por su culpa?. —Es difícil de explicar —contestó Ruth muy despacio—. Yo conocía tan bien a Barton, ¿comprende?. Estaba molesto y preocupado por el asunto, y deduje de sus palabras que Mrs. Drake estaba disgustadísima y hecha un mar de lágrimas, como solía sucederle siempre en ocasiones semejantes... con que, claro, quería arreglarlo todo. Pero tuve la impresión... —Diga, miss Lessing. Estoy seguro de que sus impresiones resultarán atinadas. —Bueno, me pareció que su disgusto no era de los normales... si me es lícito expresarlo así. Porque ya habíamos tenido que enfrentarnos con lo mismo en otras ocasiones. El año pasado Víctor Drake estaba en este país y en un atolladero. Y tuvimos que embarcarlo para América del Sur. Durante el pasado junio, telegrafió pidiendo dinero. Así que, como usted comprenderá, estaba acostumbrada a ver cómo reaccionaba Mr. Barton en tales casos. Esta vez creí que su disgusto provenía más bien de que el telegrama hubiese llegado en el preciso instante en que se dedicaba por completo a ultimar los preparativos para la fiesta. Parecía tan absorto en ella, que le molestaba que surgiera ninguna otra preocupación. —¿Le pareció que había algo raro en la fiesta que iba a dar, miss Lessing?. —Sí, señor. Mr. Barton parecía muy afectado. Daba muestras de excitación... como le hubiera ocurrido a un chiquillo. 110 —¿Se le ocurrió pensar que la fiesta en cuestión pudiera tener un fin determinado?. —¿Quiere usted decir porque era una reproducción exacta de la fiesta celebrada cuando Mrs. Barton se suicidó?. —Sí. —Con franqueza, me pareció una idea extraordinaria. —Pero... ¿George no le brindó explicación alguna... no le confió ningún detalle que la justificara?. Ella meneó con la cabeza. —Dígame, miss Lessing, ¿ha dudado usted alguna vez de que Mrs. Barton se suicidara?. Ella le miró con asombro. —¡Oh, no! —respondió. —¿George Barton no le dijo que creía que su mujer había muerto asesinada?. Ruth le miró boquiabierta. —¿George dijo eso?. —Veo que es la primera noticia que tiene usted de ello. Sí, miss Lessing. George había recibido unos anónimos en los que se aseguraba que su mujer no se había suicidado, sino que había muerto asesinada. —Así que... ¿por eso estuvo tan raro todo el verano?. No comprendía qué podía sucederle. —¿No sabía usted nada de los anónimos?. —Nada. ¿Fueron muchos?. —A mí me enseñó dos. —¡Y yo no sabía una palabra de ellos!. Había un dejo de amargura y de dolor en su voz. La contempló unos instantes. Luego preguntó: —Bien, miss Lessing, ¿qué dice usted?. ¿Es posible, en su opinión, que George se suicidara?. Ella meneó la cabeza. —No... ¡oh, no!. —Pero ¿dice usted que estaba excitado, disgustado?. —Sí, pero llevaba así algún tiempo. Ahora comprendo por qué. Y comprendo por qué le excitaba tanto la fiesta de anoche. Debía tener una idea fija... la esperanza de que, si reproducía la fiesta del año pasado, lograría averiguar algo más... ¡Pobre George!. ¡Qué confusión reinaría en su cerebro!. —Y... ¿qué me dice de Rosemary Barton, miss Lessing?. ¿Sigue creyendo que se trató de un suicidio?. Ella frunció el entrecejo. —Jamás he creído que pudiera tratarse de otra cosa. Parecía tan natural. —¿Depresión tras una gripe?. —Verá, algo más que eso, en realidad. No era feliz ni mucho menos. Eso se veía a la legua. —Y... ¿se podía adivinar la causa?. —Pues sí. Por lo menos yo sí. Claro está que puedo haberme equivocado. Pero las mujeres como Mrs. Barton son muy transparentes. No se 111 molestan en ocultar sus sentimientos. Afortunadamente, no creo que Mr. Barton supiera nada. Oh, sí, no era nada feliz. Y sé que tenía un dolor de cabeza muy fuerte aquella noche además de estar deprimida. —¿Cómo sabe usted que tenía dolor de cabeza?. —Oí que se lo decía a lady Alexandra... en el guardarropa. Dijo que sentía no tener una aspirina, pero lady Alexandra le dio un comprimido Faivre. El coronel Race, un poco ensimismado, detuvo su mano con el vaso en el aire. —Y... ¿ella lo aceptó?. —Sí. Dejó el vaso sin probar su contenido y miró a la muchacha. Ésta tenía el rostro sereno y no parecía darse cuenta de que pudiera tener algún significado especial lo que acababa de decir. Pero era importantísimo. Significaba que Sandra, quien por su posición en la mesa le era prácticamente imposible echar nada en la copa de Rosemary, había tenido otra oportunidad de administrar el veneno. Podía habérselo dado a Rosemary en un comprimido. Normalmente, un comprimido de esta índole hubiera necesitado unos minutos para disolverse, pero aquél podía haber sido uno especial, forrado de gelatina o de cualquier otra sustancia. O tal vez no lo hubiese tomado Rosemary entonces sino más tarde. —¿Le vio usted tomarlo? —le preguntó bruscamente. —¿Perdón?. Comprendió por su expresión ausente que se había distraído y pensaba en otra cosa. —¿Vio a Rosemary tragar el comprimido?. Ruth pareció sobresaltarse un poco. —Yo... pues no, no lo vi. Se limitó a darle las gracias a lady Alexandra. Así que Rosemary pudo muy bien haber guardado el comprimido en el bolso y luego, durante el espectáculo, al acentuársele el dolor de cabeza podía haberlo echado en la copa de champán, dejando que se disolviera. Suposición, mera suposición, pero una posibilidad. —¿Por qué me lo pregunta?. Su mirada se había tornado de pronto alerta. Tenía los ojos llenos de preguntas. Observó, o así lo creyó él, cómo funcionaba su inteligencia. —¡Ah, comprendo! —prosiguió ella—. Ahora veo por qué compró George aquella casa cerca de los Farraday. Y comprendo por qué no me habló de esas cartas. Me parecía tan extraordinario que no lo hubiese hecho. Pero claro está, si les daba crédito, ello significaba que uno de nosotros, una de las cinco personas sentadas a la mesa, tenía que haberla matado. Podía... ¡podía incluso haber sido yo!. —¿Tenía usted algún motivo para matar a Rosemary Barton? —dijo Race con voz muy suave. Creyó, al principio, que no había oído su pregunta. Tan quieta se quedó, con la vista baja. Pero de pronto exhaló un suspiro y le miró a la cara. —No es una cosa de la que me guste hablar —dijo—. No obstante, creo 112 preferible que lo sepa. Yo estaba enamorada de George Barton. Estaba enamorada de él aun antes de que conociera a Rosemary. No creo que él se diera cuenta jamás. Desde luego, él no me quería. Me tenía afecto, mucho afecto, pero supongo que nunca fue un cariño de esa clase. Y, sin embargo, yo solía pensar que hubiese resultado una buena esposa para él... que hubiese podido hacerle feliz. Amaba a Rosemary, pero no era feliz con ella. —Y... ¿a usted le era antipática Rosemary?. —¡Ya lo creo que sí!. ¡Oh!. Era muy hermosa y muy atractiva, y sabía ser encantadora. ¡Jamás se preocupó de mostrarse encantadora conmigo!. Me era muy antipática. Me horroricé cuando murió... Me horrorizó la forma de su muerte... pero no lo sentí, en realidad. Me temo que hasta me alegré bastante. Hizo una pausa. —Por favor, ¿no podemos hablar de otra cosa?. —Quisiera —se apresuró Race en contestar— que me contara usted detalladamente todo lo que pueda recordar de ayer... desde la mañana en adelante... en especial todo cuanto dijera George. Ruth replicó enseguida, relatando lo ocurrido por la mañana. El disgusto de George por lo inoportuno de Víctor, las llamadas que ella había hecho a América del Sur, las medidas tomadas y el alivio de George al saber que había quedado zanjado el asunto. Luego describió su llegada al Luxemburgo, y lo excitado que se mostró George como anfitrión. Continuó su narración hasta el momento final de la tragedia. Su relato concordaba con lo ya escuchado. Ruth, con el entrecejo fruncido, dio voz a su propia perplejidad. —No fue un suicidio. Estoy segura de que no fue un suicidio. Pero, ¿cómo puede haber sido un asesinato?. La contestación es que no puede haberlo sido. ¡No puede haberlo cometido uno de nosotros, por lo menos!. Y en tal caso, ¿pudo haber echado alguien veneno en la copa de George mientras estábamos bailando?. Y en caso afirmativo, ¿quién?. No parece tener sentido común eso. —Hay pruebas de que nadie se acercó a la mesa mientras ustedes bailaban. —Entonces, ¡eso sí que resulta absurdo!. ¡El cianuro no puede meterse en un vaso por sí solo!. —¿No tiene usted la menor idea, la menor sospecha de quién pudo poner el cianuro en la copa?. Reflexione. ¿No hay nada... ningún incidente insignificante que despierte sus sospechas en grado alguno... por muy pequeño que sea?. Vio cambiar su expresión varias veces. Observó cómo aparecía en sus ojos, durante un instante, una expresión de incertidumbre. Hubo una pausa minúscula, casi infinitesimal, antes de que contestara: —Nada. Pero sí que había habido algo. Estaba seguro de ello. Algo que había visto u oído, o tal vez observado, que, por alguna razón, había decidido no mencionar. No insistió. Sabía que, con una muchacha como Ruth, nada adelantaría 113 insistiendo. Si por alguna razón había decidido guardar silencio, estaba seguro de que no cambiaría de opinión. Pero sí que había habido algo. El saberlo le animó y reforzó su seguridad. Era la primera señal de una grieta en la sólida pared que tenía delante. Se despidió de Ruth después de la comida y se dirigió a Elvaston Square pensando en la mujer que acaba de dejar. ¿Era posible que Ruth Lessing fuera culpable?. En conjunto, le había impresionado favorablemente. Había parecido completamente sincera. ¿Era capaz de cometer un asesinato?. La mayor parte de la gente lo era, si se llegaba a profundizar. Por eso resultaba tan difícil eliminar a nadie. Aquella joven tenía algo de despiadada. Y no le faltaba móvil, o mejor dicho, una serie de móviles. Matando a Rosemary, tenía bastantes probabilidades de convertirse en Mrs. Barton. Ya se tratara de casarse con un hombre rico o con un hombre a quien amaba, la eliminación de Rosemary era lo primero. Race se inclinaba a creer que el casarse con un hombre rico no era suficiente. Ruth Lessing era demasiado serena y cautelosa para arriesgar el cuello simplemente por vivir con comodidad. ¿Amor?. Quizá. A pesar de su porte sereno y distante, sospechaba que Ruth era una de esas mujeres en quienes un hombre determinado puede despertar una pasión avasalladora. Por amor a George y odio a Rosemary tal vez hubiese decidido y llevado a cabo el asesinato de Rosemary con toda tranquilidad. El hecho de que todo hubiese salido a pedir de boca y de que se hubiera admitido sin protestar la teoría de un suicidio, demostraba su inherente capacidad. Y luego George había recibido anónimos. ¿De quién?. ¿Por qué?. Ése era el problema que no dejaba de extrañarle, que no le permitía vivir en paz. Y había empezado a desconfiar. Había preparado una trampa. Y Ruth le había sellado los labios. No, eso no era así. No sonaba a verdad. Semejante proceder hacía suponer pánico por parte del asesino, y Ruth Lessing no era de las que experimentaban pánico. Tenía más inteligencia que George y hubiera podido burlar cualquier trampa que él le hubiese tendido, con la mayor facilidad del mundo. Parecía como si Ruth no encajara en el papel de criminal, después de todo. 114 CAPÍTULO VI Lucilla Drake recibió encantada al coronel Race. Todas las cortinas estaban echadas y Lucilla entró en el cuarto vestida de negro, apretando un pañuelo contra los ojos, y explicó, al adelantar una trémula mano para tomar la suya... que, claro estaba, le hubiera sido imposible recibir a nadie, a nadie en absoluto, salvo a un amigo tan antiguo del pobre, pobre George. ¡Y era terrible no tener un hombre en casa!. La verdad, sin un hombre en casa, una no sabía cómo afrontar nada. Tan sólo ella, una pobre viuda muy sola, e Iris, una jovencita incapaz de valerse por sí sola... y George siempre se había encargado de todo. ¡Qué bondadoso era el coronel Race!. Le estaba agradecidísima... No tenía la menor idea de lo que debían hacer. Claro estaba que miss Lessing atendería a todo lo relacionado con el negocio... Y había que arreglar lo del entierro. Pero, ¿y la encuesta?. Y era tan terrible tener a la policía dentro de la misma casa. ¡Imagínese...!. De paisano, claro, y obrando con mucha consideración. Pero estaba tan aturdida y era todo una tragedia tan absoluta, y, ¿no creía el coronel Race que debía obedecer todo a la sugestión?. Eso era lo que decían los psicoanalistas, ¿verdad? que todo era sugestión... y la misma fiesta como quien dice... y recordando cómo había muerto allí la pobre Rosemary. Debió de ocurrírsele la idea de pronto. Sólo que si hubiera querido hacer caso de lo que ella, Lucilla, le había dicho, y hubiera tomado el excelente tónico del doctor Gaskell... Había tenido una depresión todo el verano. Si, una depresión total. Al llegar a este punto, a Lucilla se le acabó la cuerda temporalmente, y Race pudo meter baza. Expresó su profunda condolencia y le aseguró a Mrs. Drake que podía contar con él para todo. Al oír esto, Lucilla arrancó de nuevo y dijo que era muy amable en verdad, y que el choque había sido terrible, hoy aquí y mañana muerto, como decía la Biblia: «Crece como la hierba y al atardecer la siegan...», sólo que no era exactamente así, pero el coronel Race comprendería lo que quería decir, y era tan agradable tener a alguien en quien confiar. Miss Lessing tenía muy buena voluntad, naturalmente, y era muy eficiente, pero no era muy comprensiva y a veces se tomaba las cosas demasiado por su cuenta. Y en su opinión —la de Lucilla—, George había confiado siempre en ella demasiado. Y hubo un tiempo en que temió que hiciese una tontería, lo que hubiera sido una gran lástima y, probablemente, una vez se hubiesen casado, ella le hubiese tratado siempre a estacazos. Ella hubiese llevado los pantalones en la casa. Claro que Lucilla se había dado cuenta de la dirección en que soplaba el viento. La pobre Iris sabía tan poco del mundo, y era buena y agradable. ¿No le parecía bonito al coronel Race que las muchachas jóvenes fueran sencillas e inocentes?. Iris siempre había sido muy joven para su edad y muy callada. No se sabía la mitad del tiempo en qué estaba pensando. Rosemary, como era tan bonita y alegre, salía con frecuencia... e Iris había vagado, ensimismada por la casa; lo que no estaba bien para una muchacha. Debieran de ir a clase a aprender cocina y quizá costura, lo 115 que no sólo serviría para distraer sus pensamientos, sino que bien pudiera resultarles de utilidad algún día. Había sido una verdadera suerte que Lucilla estuviese libre para poder ir a vivir allí después de la muerte de la pobre Rosemary, aquella horrible gripe, una gripe de una clase poco corriente, había dicho el doctor Gaskell. Un hombre tan listo, tan agradable en sus modales, tan jovial. Había querido que le Iris lo visitara aquel verano. La muchacha tenía una cara tan pálida y parecía tan depri mida... —Pero francamente, coronel Race, yo creo que era la situación de la casa. Baja y húmeda, ¿sabe?. Con mucha miasma al atardecer. El pobre George se fue allí y la compró él sólito sin pedirle su parecer a nadie... ¡Una lástima...!. Dijo que quería que fuese una sorpresa... pero hubiera sido mucho mejor que se hubiese dejado aconsejar por una mujer de más edad. Los hombres no entienden una palabra de casas. George hubiera podido comprender que ella, Lucilla, hubiese estado dispuesta a molestarse todo lo necesario. Porque, después de todo, ¿qué era su vida ahora?. Su querido esposo, muerto hacía muchos años. Y Víctor, su querido hijo, lejos de ella en Argentina, en Brasil, quería decir. O, ¿estaba, efectivamente, en Argentina?. Un muchacho tan guapo y tan afectuoso... El coronel Race confirmó que había oído decir que tenía un hijo en el extranjero. Durante el cuarto de hora siguiente le regaló los oídos con un relato minucioso de las múltiples actividades de Víctor. Un muchacho tan dinámico, tan dispuesto a probar fortuna en todo... Siguió, a continuación, una lista completa de las variadas ocupaciones de Víctor. Jamás se había mostrado poco bondadoso ni le había guardado rencor a nadie. —Ha tenido siempre mala suerte, coronel Race. Su profesor fue injusto con él y considero que las autoridades académicas de Oxford obraron de una manera vergonzosa. La gente no es capaz de comprender que un muchacho listo, aficionado al dibujo, creyera que era una broma excelente imitar la escritura de otra persona. Lo hizo por gastar una broma y no por lucrarse con dinero. Pero siempre había sido un buen hijo para su madre. Y jamás dejaba de avisarla cuando se hallaba metido en un atolladero, lo cual demostraba que confiaba en ella, ¿verdad?. Aunque sí que resultaba curioso que los empleos que la gente le encontraba siempre le obligaban a salir de Inglaterra, ¿no cree?. No podía por menos de creer que, si le llegasen a dar un buen empleo, en el Banco de Inglaterra, por ejemplo, le sería mucho más fácil instalarse en un sitio con carácter permanente. Podría, quizá, vivir en las afueras de Londres y tener un coche. Transcurrieron veinte minutos completos antes de que el coronel Race, habiendo escuchado todas las perfecciones y desgracias de Víctor, pudiera desviar a Lucilla de aquel tema y encauzarla para que hablase de la servidumbre. Si, era muy cierto lo que había dicho: el tipo clásico de criado había dejado de existir. ¡Las preocupaciones que tenía la gente de hoy en 116 día...!. Aunque ella no debería quejarse, puesto que ellos habían tenido mucha suerte. Mrs. Pound, aunque tenía la desgracia de ser muy sorda, era una excelente mujer. A veces hacía las pastas un poco más pesadas de lo conveniente, y echaba demasiada pimienta en la sopa, pero, en conjunto, se podía confiar en ella... Y, además, resultaba bastante económica. Había estado en la casa desde que se casara George y no había protestado porque se le hiciera ir al campo aquel año... aunque el resto de la servidumbre se había quejado por ese motivo y la doncella se había despedido, lo que, después de todo, resultaba una ventaja; una muchacha impertinente y respondona... que había roto media docena de las mejores copas; no una a una y a intervalos, cosa que podía sucederle a cualquiera, sino de golpe, lo que significaba una negligencia imperdonable... ¿No opinaba así el coronel Race?. —En efecto, señora, en efecto. —Eso es lo que le dije. Y le dije que me vería obligada a mencionar lo ocurrido cuando diera referencias de ella... porque la verdad es que yo considero que una tiene el deber... Quiero decir, coronel Race, que una no debe dar lugar a que nadie se llame a engaño. Deben mencionarse los defectos, no menos que las cualidades. Pero la muchacha se mostró... bueno... la mar de insolente y dijo que fuera como fuese, esperaba por lo menos que la próxima casa en que sirviera no sería de esas en que se liquida a la gente, horrible expresión aprendida en el cine, yo creo, y absurdamente inapropiada, puesto que la pobre Rosemary se quitó ella misma la vida... aunque nadie podía considerarla por entonces responsable de sus actos, como hizo ver, con mucho acierto, el coronel durante la encuesta judicial... y esa horrible expresión se refiere, según creo, a pandilleros que se quitan mutuamente la vida con pistolas ametralladoras. ¡Me alegro mucho de que no tengamos cosas así en Inglaterra!. Así que, como digo, en el certificado que le di hice constar que Elizabeth Archdale sabía cumplir muy bien su obligación como doncella, y que era sobria y honrada, pero que mostraba una manifiesta tendencia a romper demasiadas cosas y que no siempre era respetuosa en sus modales. Y puedo asegurarle que yo, de haberme hallado en el lugar de Mrs. Reestalbot, hubiera sabido leer entre líneas y no la hubiese admitido a mi servicio. Pero, hoy en día, la gente carga con lo que se presenta y a veces admite a una muchacha que no ha hecho más que durar el mes justo de prueba en tres sitios seguidos. Al detenerse Mrs. Drake a respirar, el coronel Race preguntó apresuradamente si no se refería a la esposa de Richard Reestalbot. Si tal era el caso, daba la casualidad que él lo había conocido en la India. —No se lo puedo asegurar a ciencia cierta. Vive en Cadogan Square. —Entonces, sí que se trata de mis amigos. Lucilla dijo que el mundo era tan pequeño, ¿verdad?. Y que no había amigos como los viejos conocidos. La amistad era una cosa maravillosa. Siempre le había parecido tan romántico lo de Violet y Paul... Querida Violet... había sido una muchacha preciosa y, ¡se habían enamorado de ella tantos hombres...!. Pero, ¡oh, perdón...!, el coronel Race ni siquiera sabría de quién estaba hablando. Era tan grande la tentación que tenía 117 una de revivir el pasado... El coronel Race le suplicó que continuase y, en recompensa a su cortesía, le fue contada la vida de Héctor Marle, de cómo le había criado su hermana, sus peculiaridades y sus debilidades y, por último, cuando el coronel casi se había olvidado de ella, su matrimonio con la hermosa Violet. —Era huérfana, ¿sabe?. Y quedó bajo tutela judicial. Supo que Paul Bennet, venciendo la desilusión que le produjo el haber sido rechazado por Violet, se había trocado de aspirante a la mano de Violet en amigo de la familia. Le habló del afecto que había profesado a su ahijada Rosemary, de su muerte, y de su testamento. —Que a mí siempre me ha parecido el colmo del romanticismo, ¡una fortuna tan enorme...!. Y no es que el dinero lo sea todo... de ninguna manera. No hay más que acordarse de la trágica muerte de la pobre Rosemary. Y... ¡tampoco me siento muy feliz cuando pienso en la querida Iris!. Race la miró interrogador. —La responsabilidad me preocupa en extremo. Es muy conocido el hecho, claro está, de que ha heredado una fortuna. Ando alerta para apartarla de los jóvenes indeseables. Pero ¿qué se puede hacer, coronel Race?. Una no puede cuidar a las muchachas ahora como se hacía antaño. Iris tiene amistades de las que sé poco menos que nada. «Invítales a casa, querida», es lo que siempre le digo. Pero deduzco que algunos de esos jovencitos se niegan rotundamente a dejarse caer por aquí. El pobre George estaba preocupado también. Por culpa de un tal Browne. Yo, personalmente, jamás lo he visto, pero parece ser que Iris y él se veían con demasiada frecuencia. Y una tiene la impresión, naturalmente, de que podría escoger a alguien mejor. A George le era antipático, de esto estoy completamente segura. Y yo siempre he opinado, coronel Race, que los hombres saben juzgar mejor a otros hombres. Recuerdo que yo tenía al coronel Pusey, uno de los mayordomos de nuestra iglesia, por un hombre encantador, pero mi esposo siempre se mostraba algo distanciado en su actitud con él, y me exigió que hiciera yo lo propio. Y, en efecto, cierto domingo, cuando pasaba la bandeja en la iglesia, cayó redondo, completamente borracho al parecer... y, claro, después... una siempre se entera de esas cosas después —¡cuánto mejor sería que se hubiese enterado antes...!—, supimos que se sacaban de su casa docenas de botellas de coñac vacías todas las semanas. Fue muy triste en verdad, porque aquel hombre era religioso a más no poder... aun cuando se inclinaba a ser demasiado evangélico en sus opiniones. Mi esposo y él tuvieron una lucha terrible, discutiendo los detalles de la función religiosa el día de Todos los Santos. ¡Oh, Día de Todos los Santos!. ¡Y pensar que ayer fue Día de Difuntos!. Un leve ruido hizo que Race mirara por encima de la cabeza de Lucilla hacia la puerta abierta. Había visto a Iris en otra ocasión: en el Little Priors. No obstante, le pareció que la veía entonces por primera vez. Le sorprendió la extraordinaria tensión que se adivinaba tras su inmovilidad, y su mirada, cuando se encontró con la de él, tenía algo que él debía 118 haber reconocido, pero que no lo hizo. Lucilla Drake volvió a su vez la cabeza. —Iris, querida, no te oí entrar. ¿Conoces al coronel Race?. ¡Se está mostrando tan bondadoso...!. Iris se acercó y le estrechó la mano muy seria. El vestido negro que llevaba le hacía parecer más delgada y pálida de lo que él la recordaba. —Vine a ver si podía serles de alguna utilidad —dijo Race. —Gracias. Es usted muy amable. Era evidente que había sufrido un rudo golpe y que aún sentía sus efectos. Pero... ¿había querido a George tanto como para que su muerte pudiera afectarla tan profundamente?. Iris volvió la mirada hacia su tía y Race se dio cuenta de que sus ojos estaban muy alertas. —¿De qué estabas hablando... ahora, cuando entré? —preguntó. Lucilla se puso colorada y se aturdió. Race adivinó que deseaba evitar, a toda cosa, tener que mencionar el nombre de Anthony Browne. —Deja que piense... Ah, sí, del Día de Todos los Santos, y que ayer fue Día de Difuntos. Día de Difuntos me parece a mí una cosa tan rara, una de esas coincidencias que una nunca cree posible en la vida real. —¿Quieres decir con eso —preguntó Iris— que Rosemary volvió anoche a buscar a George?. Lucilla lanzó un grito. —¡Iris, querida, por favor!. ¡Qué pensamiento más terrible...!. Es... tan poco cristiano... —¿Por qué es poco cristiano?. El Día de Difuntos. En París tienen la costumbre de ir a poner flores en los sepulcros. —Sí, ya sé, querida, pero es que son católicos, ¿no?. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Iris. —Creí que a lo mejor estarías hablando de Anthony... —comentó sin rodeos—... de Anthony Browne. —Verás. —El gorjeo de Lucilla se atipló, asemejandose más que nunca al de un pájaro—. Si quieres que diga la verdad, sí que lo mencionamos. Precisamente decía yo que no sabemos una palabra de él... Iris la interrumpió. —¿Por qué habías de saber tú ni una sola palabra de él? —manifestó con rudeza. —No, claro, querida, claro que no. Es decir, bueno, quiero decir... sería mucho mejor si lo supiésemos, ¿no?. —Tendrás toda suerte de oportunidades para averiguarlo de ahora en adelante —dijo Iris—. Porque voy a casarme con él. —¡Oh, Iris! —La exclamación fue una mezcla de gemido y balido—. ¡No seas temeraria!. Quiero decir que... no puede convenirse nada de momento. —Está convenido ya, tía Lucilla. —Nadie, querida, puede hablar de cosas como el matrimonio cuando el entierro aún no ha tenido lugar. No sería decente. Y esa horrible encuesta y todo... Y, la verdad, Iris querida, no creo que George hubiera dado su aprobación. No le era muy simpático Mr. Browne. 119 —No —dijo Iris—, a George no le hubiese gustado y Anthony le era antipático, pero eso nada tiene que ver con el asunto. Se trata de mi vida y no la de George. Y sea como fuere, George ha muerto... Mrs. Drake volvió a gemir. —¡Iris!. ¡Iris!. ¿Cómo te has vuelto?. Lo que has dicho da pruebas de muy pocos sentimientos. —Lo siento, tía Lucilla. —La muchacha hablaba con hastío—. Comprendo que te sonara así, pero no lo dije con esa intención. Sólo quise decir que George descansa, mora y que ya no tiene que preocuparse de mí ni de mi porvenir. He de decidir las cosas por mí misma. —No digas tonterías, querida. No se puede decir nada en momentos como los actuales, sería muy poco adecuado. La cuestión no tiene por qué surgir siquiera. Iris soltó una leve carcajada. Luego quedó pensativa y declaró: —Pero ha surgido. Anthony me pidió que me casara con él antes de que nos fuéramos de Little Priors. Quería que marchara a Londres y me casara con él al día siguiente sin decirle una palabra a nadie. Siento ahora no haberlo hecho. —¿No resultaba un poco extemporánea esa petición? —murmuró Race en voz baja. Ella le miró con ojos retadores. —Nada de eso. Nos hubiera ahorrado muchos jaleos. ¿Por qué no me fiaría de él?. Me pidió que confiara en el y me negué. Sea como fuere, ahora estoy dispuesta a casarme tan aprisa como él quiera. Lucilla estalló en un raudal de incoherentes protestas. El mofletudo rostro tembló como si fuese de gelatina, los ojos se le inundaron de lágrimas. El coronel Race asumió el mando de la situación. —Miss Marle, ¿me concede unos momentos antes de que me marche?. Deseo hablar con usted. La muchacha asintió con cierto sobresalto y se va empujada hacia la puerta. Cuando salía, Race retrocedió un par de pasos hacia Mrs. Drake. —No se disguste, Mrs. Drake —dijo—. Cuanto menos se hable, mejor. Ya veremos lo que se puede hacer. Dejándola algo consolada siguió a Iris, que cruzó el pasillo y entró en un cuarto que daba a la parte posterior de la casa, donde un melancólico sicómoro perdía sus últimas hojas. —Lo único que tenía aún que decirle, miss Marle —anunció Race—, era que el inspector jefe Kemp e íntimo amigo mío y que estoy seguro de que lo encontrará bondadoso y dispuesto a ayudar todo lo posible, tiene un deber muy desagradable que cumplir, pero estoy seguro de que lo hará con toda clase de consideraciones. Ella lo miró unos instantes sin hablar. Luego dijo con brusquedad: —¿Por qué no se reunió anoche con nosotros como había esperado George?. Él meneó la cabeza. —George no me esperaba. 120 —Él dijo que sí. Me aseguró que vendría más tarde. —Pudo haberlo dicho, pero no era cierto. George sabía perfectamente que yo no pensaba ir. —Pero la silla vacante... ¿para quién era?. —Para mí, no. Iris entornó los ojos y palideció. —Era para Rosemary... —dijo en un susurro—. Comprendo... Era para Rosemary. Race acudió rápidamente a su lado al ver que se tambaleaba. La sostuvo y luego la obligó a sentarse. —Tranquilícese... —Estoy bien —respondió ella en voz baja y casi sin aliento—, pero no sé qué hacer... No sé qué hacer. —¿Puedo ayudarla?. Iris alzó la mirada hacia su rostro. Era una mirada sombría, llena de nostalgia. —Es preciso que vea las cosas claras —contestó—. Es preciso que las vea —hizo un gesto con la mano, como si buscara algo a tientas— en su debido orden. En primer lugar, George creía que Rosemary no se había suicidado sino que la habían matado. Llegó a ese convencimiento por las cartas. Coronel Race, ¿quién cree usted que escribió esas cartas?. —No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Y usted, no tiene idea?. —No puedo ni imaginarme quién habrá sido. Sea como fuere, George creyó lo que decían y organizó la fiesta de anoche. Y dejó un sitio vacante. Y era Día de Difuntos, el Día de los Muertos. Era un día en que el espíritu de Rosemary podía haber vuelto a decir la verdad. —No debe usted dar rienda suelta a su imaginación. —Es que lo he sentido yo misma. La he sentido muy cerca a veces. Soy su hermana y creo que está intentando decirme algo. —Tranquilícese, Iris. —Es preciso que hable de ello. George brindó por Rosemary y murió. Quizás ella vino y se lo llevó. —Los espíritus de los muertos no echan cianuro en una copa de champán, querida. Estas palabras parecieron devolverle el equilibrio. —Pero... ¡es increíble! —exclamó con voz más normal—. A George lo mataron. Sí, lo mataron. Eso es lo que cree la policía y debe de ser verdad. Porque no es aceptable otra explicación. Pero es absurdo. —¿Cree usted?. Si a Rosemary la hubieran matado y George empezaba a sospechar quién... Ella le interrumpió. —Sí, pero a Rosemary no la mataron. Por eso resulta tan incomprensible todo. George dio crédito a esos anónimos en parte porque la depresión tras una gripe no resulta la explicación más convincente de un suicidio. Pero Rosemary tenía un motivo. Verá, le voy a enseñar algo, que le convencerá. Salió corriendo del cuarto y volvió unos instantes despues con una carta en la mano. Se la ofreció. 121 —Léala. Vea por sí mismo. Race desdobló el arrugado papel. —«Mi leopardo querido...» Lo leyó dos veces antes de devolverlo. La muchacha dijo con avidez: —¿Lo ve?. Era desgraciada. Tenía el corazón partido. No quería continuar viviendo. —¿Sabe usted a quién iba dirigida esta carta?. Iris asintió. —A Stephen Farraday. No era a Anthony. Estaba enamorada de Stephen y él la trataba con crueldad. Así que se llevó el cianuro al restaurante y se lo bebió allí, donde él pudiera verla morir. Quizás esperaba que se arrepintiera. Race asintió. Al cabo de unos momentos preguntó: —¿Cuándo encontró esto?. —Hace cosa de seis meses. Estaba en el bolsillo de un batín viejo. —¿No se lo enseñó a George?. —¿Cómo quería que lo hiciese? —exclamó Iris apasionada—. Rosemary era mi hermana. ¿Cómo iba a delatarla a George?. Él estaba tan seguro de que ella lo quería. ¿Cómo iba a enseñarle esto después de haber muerte ella?. Estaba completamente equivocado, pero yo no podía decírselo. Se la he enseñado a usted porque era amigo de George. ¿Tiene que verla el inspector Kemp?. —Sí. Es preciso que se la dé. Se trata de una prueba, ¿comprende?. —Pero entonces, la... ¿la leerán ante un tribunal, quizá?. —No necesariamente. Una cosa no significa la otra. Es la muerte de George lo que se está investigando. No se dará publicidad a cosa alguna que no esté relacionada directa e indudablemente con el caso. Más vale que deje que me la lleve ahora. —Está bien. Le acompañó hasta la puerta. Cuando la abría, dijo: —Pero sí que demuestra que la muerte de Rosemary fue suicidio, ¿verdad?. —Demuestra, desde luego —dijo Race—, que tenía motivos para quitarse la vida. Iris exhaló un profundo suspiro. Race bajó los escalones. Volvió la cabeza una vez. Iris seguía inmóvil en la puerta, siguiéndole con la mirada cuando cruzaba la plaza. 122 CAPÍTULO VII Mary ReesTalbot saludó al coronel Race con un verdadero chillido de incredulidad. —Mi querido amigo, no te he vuelto a ver desde que desapareciste tan misteriosamente en Allahabad aquella vez. Y, ¿por qué estás aquí ahora?. No será para verme, estoy segura. Tú nunca haces visitas de cumplido. Vamos, confiesa la verdad, no hay necesidad de que andes con diplomacias. —Emplear métodos diplomáticos contigo sería una pérdida de tiempo, Mary. Siempre he admirado tus facultades. Ves a través de uno como con rayos X. —Menos paja y al grano, amigo mío. Race sonrió. —La doncella que me abrió la puerta, ¿era Elizabeth Archdale? — preguntó. —¡Así que a eso vienes!. No me digas que esa muchacha, londinense pura si las hay, es una conocida espía europea. Me negaré rotundamente a creerte. —No, no. No se trata de eso. —Ni me digas tampoco que forma parte de nuestro servicio de contraespionaje, porque tampoco lo creeré. —Y harás muy bien. La muchacha es una doncella y nada más. —Y, ¿desde cuándo te interesa una simple doncella?. Aunque Elizabeth no tiene nada de simple, en realidad. Yo creo que es la astucia personificada. —Creo —dijo el coronel Race— que tal vez pueda decirme algo. —¿Si se lo pidieras con mucha amabilidad...?. No me sorprendería que tuvieses razón. Tiene muy desarrollada la técnica de encontrarse cerca de la puerta siempre que sucede algo interesante. ¿Qué ha de hacer M.?. —M. tendrá la amabilidad de ofrecerme algo de beber, llamar a Elizabeth y decirle que me lo traiga. —Y, ¿cuando lo traiga Elizabeth?. —Para entonces, M. habrá tenido la bondad de marcharse. —¿Para quedarse detrás de la puerta y escuchar por el ojo de la cerradura?. —Si quieres... —Y habiéndolo hecho, ¿quedaré saturada de informes confidenciales sobre la última crisis europea?. —Me temo que no. Esto no guarda relación alguna con ninguna situación política. —¡Qué desilusión!. Bueno, te seguiré el juego. Mrs. Reestalbot, que era una vivaz morena de cuarenta y nueve años, pulsó el timbre y ordenó a su bonita doncella que sirviera al coronel Race un whisky con soda. Cuando regresó Elizabeth Archdale con una bandeja en la que llevaba lo que le había pedido, Mrs. Reestalbot estaba de pie junto a la puerta que daba a su gabinete particular. —El coronel Race tiene que hacerle unas preguntas —dijo, y salió de la 123 habitación. Los ojos provocadores de Elizabeth volvieron su mirada hacia el alto y entrecano militar con cierta expresión de alarma. Él tomó la copa de la bandeja y sonrió. —¿Ha visto los periódicos de hoy? —preguntó. Elizabeth lo miró y se puso en guardia. —Sí, señor. —¿Leyó usted que Mr. Barton murió anoche en el restaurante Luxemburgo?. —Oh, sí, señor. —Los ojos de Elizabeth brillaron como si aquel desastre público fuera motivo de regocijo—. Terrible, ¿verdad?. —Usted había servido en su casa, ¿verdad?. —Sí, señor. La dejé el invierno pasado, poco después de morirse Mrs. Barton. —Ella murió en el Luxemburgo también. Elizabeth asintió en el acto. —Resulta bastante raro eso, ¿verdad, señor?. —Veo —dijo Race muy serio— que tiene usted inteligencia. Sabe atar cabos y sacar consecuencias. Elizabeth entrelazó las manos y olvidó por completo la discreción. —¿Le liquidaron a él también?. Los periódicos no lo dijeron con claridad. —¿Por qué dice usted «también»?. Cuando se celebró la encuesta, el jurado falló que Mrs. Barton se había suicidado. La muchacha le dirigió una rápida mirada de soslayo. «Demasiado viejo —pensó—, pero guapo. Uno de esos hombres callados. Un caballero de verdad. Uno de esos caballeros que le hubiesen dado a una un soberano 8 en su juventud. Tiene gracia. ¡Ni siquiera sé cómo es un soberano!. ¿Qué andará buscando?». —Sí, señor—contestó. —Pero... ¿tal vez usted nunca creyó que fuera un suicidio?. —La verdad, no, señor. Yo no creí nunca que se tratara de un suicidio. —Eso es muy interesante. Muy interesante de verdad. ¿Y por qué no lo creyó?. Vaciló. Empezó a hacerse pliegues en el delantal. —Haga el favor de decírmelo. Pudiera ser importante. ¡Lo dijo tan agradablemente! Y tan serio... Le hacia a una sentirse importante... Le entraban a una ganas de ayudarlo. Y, fuera como fuese, sí que había sido lista en cuanto a la muerte de Rosemary Barton se refería. ¡Ella no se había dejado engañar!. —La mataron, ¿verdad, señor?. —Cabe la posibilidad de que así fuera. Pero, ¿por qué llegó usted a creerlo?. —Por algo... —Elizabeth vaciló—... por algo que oí decir un día. —Sí? —la animó Race. —La puerta no estaba cerrada ni nada. Quiero decir que a mí nunca se me ocurriría escuchar detrás de una puerta. No me gusta hacer esas 8 Una libra esterlina. El nombre se aplicaba con preferencia a las monedas de oro de este valor. (N. del T.) 124 cosas. Pero cruzaba el pasillo, hacia el comedor, con los cubiertos en una bandeja, y hablaban en voz muy alta. Estaba diciendo algo. Me refiero a Mrs. Barton, algo de que Anthony Browne no era su nombre. Y entonces se puso furioso de verdad, Mr. Browne quiero decir. Nunca le hubiera creído capaz de eso... con lo guapo y lo bien hablado que era normalmente. Dijo algo de cortarle la cara... ¡Oh!. Y luego dijo que si no hacía lo que él le decía, le daría el paseo. Así, como suena. No oí más, porque miss Iris Marle bajaba la escalera y, claro está, no le di mucha importancia por entonces. Pero, después del jaleo que se armó por haberse suicidado en la fiesta, y cuando supe que él estaba allí también, bueno, me dieron escalofríos y se me pusieron los pelos de punta... ¡De verdad!. —¿Pero usted no dijo nada?. La muchacha meneó la cabeza. —No quería enredos con la policía y, además, no sabía nada... nada en realidad. Quizá, si hubiese dicho algo, me hubiesen liquidado a mí también. O me hubiesen dado el paseo, como dicen. —Ya. Race hizo una pequeña pausa. Luego, con su tono más gentil, dijo: —Así que se limitó a mandarle un anónimo a Mr. Barton, ¿verdad?. Ella lo miró boquiabierta, pero Race no notó en ella señal alguna de culpabilidad, nada más que de puro asombro. —¿Yo?. ¿Escribirle a Mr. Barton?. ¡Nunca!. —Oh, no tenga usted miedo de decírmelo. En realidad fue una idea magnífica. Sirvió para avisarle sin delatarse usted. Dio usted muestras de mucha inteligencia al hacerlo. —Pero, ¡si no lo hice, señor!. No se me ocurrió hacer semejante cosa. ¿Escribirle a Mr. Barton, quiere decir, para avisarle de que a su mujer la habían liquidado?. ¡Ni loca!. Tan sincera sonaba su negativa que, a pesar suyo, Race sintió vacilar su convencimiento. Pero, ¡encajaba todo tan bien!. ¡Sería tan fácil explicarlo todo con naturalidad si la muchacha hubiese escrito las cartas...! Ella insistió en su negativa, no con vehemencia ni inquietud, sino serenamente, sin demasiado énfasis. Acabó por creerle, muy a pesar suyo. Cambió de táctica. —¿A quién le contó usted eso?. —A nadie. Le digo a usted, con franqueza, que estaba asustada. Pensé que sería mejor no abrir la boca. Procuré olvidarlo. Sólo lo recordé una vez, cuando le dije a Mrs. Drake que me marchaba. Había sido muy pesada desde el primer momento, mucho más de lo que una muchacha es capaz de soportar... y ahora quería que fuera a enterrarme en el campo, donde ni siquiera había una línea de autobuses. Cuando le dije que me iba, se enfadó y me puso en la recomendación que le pedí que rompía muchas cosas. Yo le dije, con sarcasmo, que por lo menos encontraría un sitio donde a la gente no la liquidaran. Y me asusté en cuanto lo dije, pero ella no pareció darle mucha importancia. Quizá debiera haber hablado por entonces, pero en realidad no estaba segura. 125 La gente dice la mar de disparates en broma y realmente Mr. Browne era muy agradable y muy amigo de bromear, por lo que no podía estar segura. ¿Verdad, señor?. Race contestó que, en efecto, no podía estar segura. Luego añadió: —Mrs. Barton dijo que Browne no era su verdadero nombre... ¿Mencionó cuál era el auténtico?. —Sí, señor. Porque él dijo: «Olvida lo de Tony...» Tony... ¿cómo era?. Tony algo... Lo que sí sé es que me recordó la mermelada de cerezas que preparaba la cocinera. —¿Tony Cheriton?. ¿Cherable... 9 ?. Ella meneó la cabeza. —Un nombre más raro que eso, empezaba con eme y sonaba como extranjero. —No se preocupe. Tal vez lo recuerde más tarde. Si así sucediera, avíseme. Aquí tiene mi tarjeta con las señas. Si recuerda el nombre, escríbame a esta dirección. Le entregó la tarjeta y una propina. —Lo haré, señor. Gracias, señor. «Un caballero», pensó al bajar la escalera. Un billete de una libra esterlina, no de media. Debía de resultar muy agradable cuando circulaban los soberanos de oro. Mary Reestalbot volvió a la habitación. —¿Qué?. ¿Has tenido éxito?. —Sí, pero aún queda una dificultad que vencer. ¿Puede ayudarme tu ingenio?. ¿Se te ocurre un nombre que pudiera recordar la mermelada de cereza?. —¡Qué pregunta más extraordinaria!. —Piensa, Mary. Yo no soy un hombre casero. Concentra tu atención en la fabricación de mermelada... en la mermelada de cereza especialmente. —No se hace mermelada de cerezas con frecuencia. —¿Por qué no?. —Porque tiene la tendencia de convertirse en demasiado azucarada... a menos que se empleen cerezas para guisar: cerezas de Morella. Race soltó una exclamación. —Apuesto a que era esto. Adiós, Mary. No sé cómo agradecértelo. ¿Tienes inconveniente en que toque el timbre para que la muchacha me acompañe a la puerta?. Mrs. Reestalbot le gritó mientras él salía de la habitación casi corriendo. —¡Si serás desagradecido!. ¿No vas a decirme de qué se trata?. —Ya volveré a contarte toda la historia más tarde —contestó él por encima del hombro. —¡Eso dices tú! —murmuró Mrs. Reestalbot. Elizabeth le aguardaba con el sombrero y el bastón. Race le dio las gracias y se detuvo en la puerta. —A propósito —dijo—, ¿el nombre era Morelli?. —Exacto, señor. Tony Morelli, ése fue el nombre que él dijo que olvidara. 9 Cereza, en inglés, es cherry. Por eso sugiere Race estos nombres. 126 Y dijo que había estado en la cárcel también. Race bajó los escalones sonriendo. Desde el teléfono público más cercano llamó a Kemp. Hubo un intercambio de palabras, breve, pero satisfactorio. —Expediré un telegrama inmediatamente —dijo Kemp—. Debiéramos tener noticias en seguida. Confieso que experimentaré un gran alivio si tiene usted razón. —Creo que sí la tengo. Todo parece encajar. 127 CAPITULO VIII El inspector jefe Kemp no estaba de muy buen humor. Durante la última media hora había estado entrevistándose con un adolescente aterrado de dieciséis años de edad, quien, en virtud de la elevada posición de su tío Charles, aspiraba a ser camarero de la clase que se exigía en el Luxemburgo. Entretanto, era uno de los seis ayudantes que corrían de un lado para otro con mandil para distinguirse de los camareros de verdad, y cuya obligación era cargar con la culpa de todo, llevar y traer, servir panecillos y mantequilla, y aguantar continua e incesantemente punzantes denuestos en francés, italiano y de vez en cuando en inglés. Charles, como correspondía a un gran hombre, lejos de demostrar favoritismo alguno por su pariente, le reprendía, insultaba y maldecía aún más que a todos los otros. No obstante, en el fondo de su corazón, Pierre aspiraba a ser algún día nada menos que maitre de algún restaurante de lujo en un futuro lejano. De momento, sin embargo, su carrera había tropezado con un escollo y dedujo que se le creía culpable nada menos que de asesinato. Kemp le volvió del revés y acabó convenciéndose, con disgusto, de que el muchacho no había hecho ni más ni menos de lo que había dicho: recoger del suelo un bolso de señora y volverlo a dejar junto al plato. —Ocurrió cuando yo corría con la salsa para monsieur Robert. Él estaba impaciente, y la señorita barrió el bolso de la mesa al irse a bailar; con que yo lo cojo y lo pongo sobre la mesa y luego vuelvo a correr, porque ya monsieur Robert me hace señas frenéticas. Eso es todo, monsieur. Y eso era todo. Kemp, malhumorado, lo dejó marchar, quedándose con las ganas de agregar a la despedida: «Pero que yo no te pille haciendo una cosa así otra vez.» El sargento Pollock lo sacó de su ensimismamiento, diciéndole que habían telefoneado para anunciar que una joven preguntaba por él, o mejor dicho, por el oficial encargado del caso del Luxemburgo. —¿Quién es?. —Miss Chloe West. —Que suba —dijo Kemp, con resignación—. Le puedo conceder diez minutos. Tengo una cita con Mr. Farraday. Aunque, bueno, no se perderá nada con hacerle esperar a él unos minutos. La espera siempre pone nerviosa a la gente. Cuando miss Chloe West entró en el despacho, Kemp tuvo la impresión de que ya la conocía. Pero un minuto más tarde rechazó semejante creencia. No, jamás había visto a aquella muchacha hasta aquel instante, estaba seguro de ello. No obstante, la vaga sensación de que no le era desconocida, persistió durante todo el rato. Miss West tenía unos veinticinco años, era alta, de pelo castaño y muy bonita. Hablaba de una manera que daba la sensación de que tenía mucho cuidado con su dicción y parecía estar decididamente nerviosa. —Bien, miss West, ¿qué puedo hacer por usted?. —Leí en el periódico lo del Luxemburgo, lo del hombre que murió allí. —¿Mr. Barton?. ¿Sí?. ¿Lo conocía usted?. 128 —¡Verá... no!. No exactamente. Quiero decir que en realidad, no lo conocía. Kemp la miró y rechazó su primera deducción. Chloe West tenía un aspecto refinado y virtuoso, exageradamente. —¿Me querría usted dar primero su nombre y su dirección, por favor —le dijo el inspector—, para que sepamos a qué atenernos?. —Chloe Elizabeth West, 15 Marryvale Court, Maide Vale. Soy actriz. Kemp volvió a mirarla de soslayo y decidió que, en efecto, eso es lo que era. De repertorio seguramente. A pesar de su belleza, era de las serias. —Diga, miss West. —Cuando leí la noticia de la muerte de Mr. Barton y que la policía estaba investigando, pensé que tal vez debiera venir a decirles algo. Hablé con una amiga del asunto, y ella opinó lo mismo. No supongo que tenga nada que ver con ello, pero... Chloe West hizo una pausa. —Ya juzgaremos nosotros si tiene o no que ver —le aseguró Kemp agradablemente—. Cuéntémelo. —No trabajo actualmente —explicó miss West. El inspector Kemp por poco dijo: «descansa», para demostrar que conocía los términos teatrales, pero se contuvo. —Pero estoy inscrita en las agencias y se ha publicado mi fotografía en Spotlight. Tengo entendido que fue ahí donde vio mi fotografía Mr. Barton. Se puso en contacto conmigo y me dijo lo que deseaba que hiciese. —¿Sí?. —Me dijo que iba a dar una fiesta en el Luxemburgo y quería dar una sorpresa a sus invitados. Me enseñó una fotografía en color y me dijo que quería que me maquillase para parecerme al original, y tener el mismo colorido. La luz se hizo en el cerebro del inspector. El retrato de Rosemary que había sobre la mesa en el despacho de George Barton en Elvaston Square. A ella era a quien le había recordado la muchacha. Sí que se parecía a Rosemary Barton, no sorprendentemente quizá, pero el tipo y las facciones, en conjunto, eran iguales. —También me trajo un vestido para que me lo pusiese. Lo he traído conmigo. Un vestido de seda verde gris. Debía peinarme tal como la mujer de la fotografía y acentuar el parecido con el maquillaje. Luego había de ir al Luxemburgo y entrar en el restaurante durante la primera sesión del espectáculo. Y sentarme a la mesa de Mr. Barton, donde encontraría una silla libre. Me invitó a comer allí y me indicó cuál iba a ser la mesa. —Y, ¿por qué no acudió usted a la cita, miss West?. —Porque a eso de las ocho de aquella misma noche, alguien... Mr. Barton... telefoneó y me dijo que se había aplazado. Dijo que me avisaría cuando fuera a celebrarse. Luego, a la mañana siguiente, leí la noticia de su muerte en los periódicos. —Y ha sido usted lo bastante sensata para venir a vernos —dijo el inspector—. Bueno, pues muchísimas gracias, miss West. Ha aclarado 129 usted un misterio, el misterio del asiento vacío. A propósito, dijo usted «alguien» y luego rectificó y dijo «Mr. Barton». ¿Por qué?. —Porque al principio no creí que fuera Mr. Barton. La voz sonaba distinta. —¿Era una voz de hombre?. —Oh, sí, creo que sí. Era un poco ronca, por lo menos... como si quien hablaba tuviese un resfriado. —¿Eso fue cuanto dijo?. —Eso fue todo. Kemp siguió interrogándola sin lograr ampliar sus informes. Cuando se hubo marchado, le dijo sonriente al sargento: —¡Así que ese era el famoso plan de Barton!. Comprendo ahora por qué dicen todos que tenía la mirada fija en la silla vacía después del espectáculo y que estaba abstraído y tenía un gesto muy raro. Le había salido mal su plan. —¿No cree que fuera él quien le dijera que no fuese?. —¡Claro que no!. Y tampoco estoy tan seguro de que se tratara de una voz de hombre. La ronquera es un buen disfraz para hablar por teléfono. Bueno, estamos haciendo progresos, por lo menos. Haga pasar a Mr. Farraday, si ha llegado ya. 130 CAPÍTULO IX Aunque exteriormente estaba sereno, Stephen Farraday había entrado en New Scotland Yard sobrecogido por dentro. Un peso intolerable gravitaba sobre su ánimo. Aquella mañana parecía como si las cosas marcharan bien. ¿Por qué había pedido el inspector Kemp que se presentara allí, tan imperativamente?. ¿Qué sabía y qué sospechaba?. Sólo podía tratarse de una sospecha vaga. Lo que hacía falta era conservar la serenidad y no confesar nada. Se sentía extrañamente solo y abandonado sin Sandra. Era como si, cuando ellos dos se enfrentaban juntos a un peligro, éste perdiera la mitad de sus horrores. Juntos tenían fuerza, valor, poder. Solo, él no era nada; era menos que nada. ¿Y Sandra?. ¿Le sucedía a ella lo propio?. ¿Estaría sentada ahora en Kidderminster House sola, callada, reservada, orgullosa y sintiéndose horriblemente vulnerable por dentro?. El inspector Kemp le recibió con amabilidad, pero muy serio. Había un policía de uniforme sentado a una mesa, con un lápiz y un bloc de papel. Después de invitar a Stephen a que se sentara, Kemp habló con tono oficial. —Es mi propósito, Mr. Farraday —dijo—, tomarle declaración. Lo que usted declare será tomado por escrito y se le pedirá luego que lo lea y lo firme. Al propio tiempo, tengo el deber de comunicarle que goza de completa libertad para negarse a hacer dicha declaración y que tiene perfecto derecho a exigir que se halle presente su abogado si así lo desea. Aquel preámbulo desconcertó un poco a Stephen, pero no lo exteriorizó. Sonrió forzadamente. —Eso suena muy impresionante, inspector. —Nos gusta que todo quede bien aclarado, que no queden puntos oscuros, Mr. Farraday. —Cualquier cosa que diga podrá usarse más tarde contra mí, ¿no es eso?. —No empleamos la palabra «contra». Cualquier cosa que usted diga podrá ser usada luego como prueba ante un tribunal. —Comprendo —manifestó Stephen serenamente—. Pero no logro imaginarme por qué han de necesitar de mí una nueva declaración, inspector. Esta mañana ya oyó todo lo que tenía que decir. —Aquella sesión no tenía, por decirlo así, carácter oficial, aunque resultó útil como punto de partida preliminar. Además, Mr. Farraday, había ciertos detalles que supuse que preferiría usted discutir aquí conmigo. Siempre que se trata de hechos que no son absolutamente vitales en un asunto, procuramos ser tan discretos como nos permite la necesidad de hacer justicia. Seguramente comprenderá usted lo que quiero decir. —Me temo que no. El inspector jefe Kemp suspiró. —Pues quiero decir lo siguiente. Tenía usted relaciones muy íntimas con la difunta Rosemary Barton. Stephen le interrumpió: 131 —¿Quién lo ha dicho?. Kemp se inclinó hacia delante y sacó un documento escrito a máquina de su mesa. —Ésta es copia de una carta hallada entre los objetos de la difunta Mrs. Barton. El original está archivado aquí y nos fue entregado por miss Iris Marle, que ha identificado la escritura como de su hermana. «Mi leopardo querido...», leyó Stephen. Una oleada de náuseas le invadió. La voz de Rosemary... hablando... suplicando... ¿No moriría nunca el pasado?. ¿Nunca se dejaría enterrar?. Se rehízo y miró a Kemp. —Puede usted estar en lo cierto al pensar que Mrs. Barton escribió esta carta, pero no hay nada que indique que fuera dirigida a mí. —¿Niega usted haber pagado el alquiler del número veintiuno de Malland Mansions en Earl's Court?. ¡Así que estaban enterados!. ¿Lo habrían sabido desde el primer momento?. Se encogió de hombros. —Parece estar usted bien informado. ¿Me es lícito preguntar por qué se sacan a relucir mis asuntos particulares?. —No saldrán a relucir, a menos que se demuestre que no están relacionados con la muerte de George Barton. —Comprendo. Lo que usted sugiere es que empecé por hacerle el amor a su esposa y que luego lo asesiné. —Vamos, Mr. Farraday, le seré franco. Usted y Mrs. Barton eran íntimos amigos, se separaron por deseo de usted y no de ella. Según esta carta, ella pretendía montar un escándalo. Murió muy oportunamente. —Se suicidó. Es posible que yo tenga algo de culpa. Puede ser que yo mismo me lo reproche, pero no es una cuestión legal. —Puede que fuera un suicidio, puede que no. George Barton opinaba que no lo era. Empezó a investigar y murió. La sucesión de hechos parece sugestiva. —No comprendo por qué... bueno, por qué ha de relacionarse conmigo. —¿Reconoce que la muerte de Mrs. Barton sucedió en un momento muy oportuno para usted?. Un escándalo, Mr. Farraday, hubiera resultado muy perjudicial para su carrera. —No hubiese habido escándalo. Mrs. Barton hubiera entrado en razón. —¡Quizá sea cierto!. ¿Estaba enterada su esposa de este asunto, Mr. Farraday?. —Claro que no. —¿Está usted completamente seguro?. —Desde luego. Mi esposa no sospechaba que hubiera otra cosa que no fuera amistad entre Mrs. Barton y yo. Confío en que jamás lo sabrá. —¿Es celosa su mujer, Mr. Farraday?. —De ninguna manera. Es demasiado sensata para eso. El inspector no comentó la afirmación, pero dijo: —¿Tuvo usted en su poder cianuro en algún momento, durante el año pasado, Mr. Farraday?. —No. 132 —Pero, guarda usted cianuro en su finca del campo ¿no?. —Puede que tenga el jardinero. Yo no sé una palabra de eso. —¿Usted no ha comprado nunca cianuro en ninguna farmacia, ni para usarlo en fotografía siquiera?. —No entiendo de fotografía y repito que jamás he comprado cianuro. Kemp le interrogó un poco más antes de dejarle que se fuera. Luego le comentó pensativo a su subordinado: —Se apresuró a negar que su mujer supiese una palabra de su devaneo con la Barton. ¿A qué obedecería tanta precipitación?. —Seguramente estará asustado... temiendo que algún día lo descubra. —Es posible, pero yo hubiese creído que tenía suficiente inteligencia para comprender que, si su mujer lo ignoraba todo y armaba jaleo al enterarse, sería una razón más por la que le interesara matar a Rosemary Barton. Para salvar el pellejo, debiera haber dicho que su mujer tenía más o menos conocimiento del asunto, pero que había preferido hacer como si no se hubiese enterado. —No se le ocurriría eso seguramente, jefe. Kemp sacudió la cabeza. Stephen Farraday no era tonto. Tenía un cerebro despejado y astuto. Y había dado muestras de un empeño exagerado en convencer al inspector de que Sandra no sabía una palabra del asunto. —Bueno —dijo Kemp—, el coronel Race parece satisfecho del indicio que ha descubierto y, si tiene razón, los Farraday quedan descartados... los dos: marido y mujer. Y me alegraré si así ocurre. Me es simpático ese hombre. Y, personalmente, no creo que sea el asesino. Stephen abrió la puerta de la sala. —¿Sandra?. Ella surgió de la oscuridad, asiéndole de pronto por los hombros. —¿Stephen?. —¿Por qué estabas a oscuras?. —No podía soportar la luz. Cuéntame. —Lo saben. —¿Lo de Rosemary?. —Sí. —¿Y qué creen?. —Ellos ven, claro está, que yo tenía motivos... ¡Oh, querida!. ¡Mira en lo que te he metido!. Toda la culpa es mía. Si me hubiera marchado... dejándote en libertad... para que tú, por lo menos, no te vieras envuelta en ese terrible asunto... —No, no... Eso no... No me dejes nunca... No me dejes nunca... Se apretó contra él. Se colgó de su cuello. Estaba llorando y las lágrimas le resbalaban por las mejillas. La sintió estremecerse. —Tú eres mi vida, Stephen... toda mi vida... No me abandones nunca... —¿Tanto me quieres, Sandra?. Nunca supe... —No quería que lo supieses. Pero ahora... —Sí, ahora estamos metidos juntos en esto, Sandra... Juntos nos enfrentaremos con la situación... Venga lo que venga. ¡Juntos!. Y allí, de pie, abrazados el uno al otro en la oscuridad, sintieron que 133 renacían sus fuerzas. —¡Eso no destrozará nuestras vidas! —exclamó determinación—. No lo conseguirá. ¡No lo conseguirá!. Sandra con 134 CAPÍTULO X Anthony Browne contempló la cartulina que el botones le tendía. Frunció el entrecejo y se encogió de hombros. —Bueno, que suba —dijo al muchacho. Cuando entró el coronel Race, Anthony estaba de pie junto a la ventana. Los rayos del sol recortaban su silueta. Vio a un hombre alto, de aspecto marcial, rostro bronceado y cabello entrecano, un hombre a quien había visto antes, pero no desde hacía años. Un hombre del que sabía muchas cosas. Race vio a un hombre moreno y garboso, y el contorno de una cabeza bien formada. ——¿El coronel Race? —dijo Anthony con voz agradable, indolente—. Sé que era usted amigo de George Barton. Habló de usted aquella última noche. ¿Un cigarrillo?. —Gracias, sí. Le ofreció una cerilla. —Aquella noche usted era el invitado que no se presentó... —añadió Anthony—. Tanto mejor para usted. —Está usted en un error. Aquel asiento vacante no me estaba destinado. —¿De veras? Barton dijo... Race le interrumpió. —Puede haberlo dicho George Barton. Sus planes, sin embargo, eran completamente distintos. Aquel asiento, Mr. Browne, debía de haberlo ocupado, al apagarse las luces, una actriz llamada Chloe West. Anthony le miró boquiabierto. —¿Chloe West?. En mi vida la oí nombrar. ¿Quién es?. —Una joven actriz no muy conocida, pero que se parece superficialmente a Rosemary Barton. Anthony emitió un silbido de sorpresa. —Empiezo a comprender. —Le habían proporcionado una fotografía de Rosemary para que pudiera copiar el peinado y maquillaje. Y también le proporcionaron el vestido que llevaba Rosemary la noche de su muerte. —¿Así que ése era el plan de George?. Se encienden las luces... Eh, presto!. Exclamaciones de horror sobrenatural... Rosemary ha vuelto. El culpable exclama crispado: «¡Es cierto... es cierto... Lo hice yo!». Hizo una pausa y agregó: —Malísimo hasta para un borrico como el pobre George Barton. —No estoy muy seguro de haberle entendido. —Vamos, coronel... —Anthony rió—... un criminal recalcitrante no iba a portarse como una colegiala histérica. Si alguien había envenenado a Rosemary Barton a sangre fría y se disponía a propinarle a George Barton una dosis de cianuro, tal persona tendría cierto valor, cierta serenidad por lo menos. Haría falta algo más que una actriz disfrazada de Rosemary Barton para obligarle a confesar su culpabilidad —No olvide que Macbeth, criminal de nervios de acero, se desquició al ver el fantasma de Banquo en el festín. 135 —¡Ah!. ¡Pero es que lo que vio Macbeth era un fantasma de verdad!. ¡No se trataba de un cómico de la legua engalanado con la ropa de Banquo!. Estoy dispuesto a admitir que un fantasma pudiera traer consigo del otro mundo una atmósfera propia. Es más, estoy dispuesto a reconocer que creo en fantasmas... pero creo en ellos desde hace seis meses... en uno de ellos en particular. —¿De veras?. ¿Y de quién es ese fantasma? —De Rosemary Barton. Puede usted reírse si quiere. No la he visto, pero he sentido su presencia. Por alguna razón que no se me alcanza, Rosemary, pobrecilla, no puede descansar en paz. —A mí se me ocurre una razón. —¿El hecho de que la hubiesen asesinado?. —O expresado de otro modo y en jerga que le debe ser familiar: porque la liquidaron. ¿Qué me dice usted de eso, Mr. Tony Morelli?. Hubo un momento de silencio. Anthony se sentó, tiró el cigarrillo a la chimenea y encendió otro. —¿Cómo lo averiguó? —dijo por fin. —¿Reconoce que es usted Tony Morelli?. —No se me ocurriría perder el tiempo negándolo. Es evidente que ha telegrafiado usted a Estados Unidos y obtenido todos los detalles. —¿Reconoce que, cuando Rosemary Barton descubrió su identidad, la amenazó con liquidarla, a menos que supiera tener la lengua quieta?. El coronel Race experimentó una sensación extraña. La entrevista no estaba saliendo como debiera. Miró con fijeza al hombre arrellanado en el sillón, y su aspecto le dio la sensación de algo conocido. —¿Quiere que le haga un breve resumen de lo que sé de usted, Morelli? —prosiguió. —Pudiera resultar divertido. —Se le condenó en Estados Unidos por intento de sabotaje a las fábricas de aeroplanos Ericsen y fue mandado a presidio. Después de cumplir la condena, salió en libertad y las autoridades le perdieron de vista. Cuando volvieron a tener noticias suyas, se hallaba usted en Londres, alojado en el Claridge, con el nombre de Anthony Browne. Allí trabó amistad con lord Dewsbury y, por mediación suya, conoció a ciertos fabricantes de armamentos. Se alojó en casa de lord Dewsbury y, gracias a que era usted huésped suyo, le enseñaron cosas que jamás debía haber visto. Es una coincidencia curiosa, Morelli, que sus visitas a varios talleres y fábricas importantes han ido seguidas por una serie de accidentes inexplicables y algunos incidentes que poco faltaron para que se convirtieran en verdadero desastre. —Las coincidencias —admitió Anthony— son cosas verdaderamente extraordinarias. —Finalmente, al cabo de un tiempo, reapareció usted en Londres y renovó su amistad con Iris Marle, inventando toda suerte de excusas para no visitar su casa y para que la familia no se diera cuenta de la intimidad que empezaba a nacer entre ustedes. Por fin, intentó inducirla a que se casara con usted en secreto. —¿Sabe usted —murmuró Anthony— que es verdaderamente extraordinario que haya logrado averiguar todas esas cosas?. No me 136 refiero a la cuestión del armamento sino más bien a mis amenazas a Rosemary y las dulzuras que le susurré a Iris. ¿Es posible que esas cosas caigan dentro de la jurisdicción del MI5 10 ?. Race le miró vivamente. —Tiene usted mucho que explicar, Morelli. —No lo crea. Admitiendo que los hechos que usted conoce sean ciertos, ¿qué pasa?. He cumplido mi condena. He hecho algunas amistades interesantes. Me he enamorado de una muchacha encantadora y, como es natural, estoy impaciente por casarme con ella. —Tan impaciente que preferiría que la boda se celebrara antes de que la familia tuviera tiempo de investigar sus antecedentes. Iris Marle es una joven muy rica. Anthony asintió amablemente. —Lo sé. Cuando hay dinero, la familia suele inclinarse a armar un jaleo espantoso. Iris no sabe una palabra de mi tenebroso pasado, ¿comprende?. Con franqueza, preferiría que continuara ignorándolo. —Mucho me temo que va a tener que enterarse. —Es una lástima —dijo Anthony. —Posiblemente usted no se da cuenta... Anthony le interrumpió, riendo. —¡Oh!. ¡Ya sé poner los puntos sobre las íes!. Voy a completar la historia. Rosemary Barton estaba enterada de mi pasado criminal y por eso la maté. George Barton empezaba a desconfiar de mí, ¡con que lo maté también!. Ahora ando a la caza del dinero de Iris. Todo eso es muy bonito y encaja muy bien. Pero ¡no tiene usted la menor prueba de que sea cierto!. Race le miró atentamente unos minutos. Luego se puso en pie con viveza. —Todo lo que ha dicho es cierto —aseguró—. Y todo es falso. Anthony le observó atentamente. —¿Qué es falso?. —Usted —Race se paseó lentamente por el cuarto—. Todo encajaba perfectamente hasta que le vi a usted. Pero ahora que lo he visto, no sirve. Usted no es un criminal. Y si no es usted un criminal, es usted uno de los nuestros. No me equivoco, ¿verdad?. Anthony le miró en silencio. Una sonrisa expansiva apareció lentamente en su rostro. —Porque la esposa del coronel y Juay O'Grady son hermanas de piel para adentro —tarareó en voz baja—. Si, es curioso cómo llega uno a conocer a los de su propio oficio. Temí que descubriese enseguida lo que era. Por entonces, era muy importante que nadie lo adivinara. Siguió siendo importante hasta ayer. Ahora, gracias a Dios, ya ha acabado. Tenemos en la red a una banda de saboteadores internacionales. Llevaba trabajando tres años en esta misión. He frecuentado ciertas reuniones, haciendo de agitador entre los obreros, para conseguir la mala fama necesaria. Por último, se decidió que diera un golpe importante y 10 Servicio de Contraespionaje británico. 137 acabara en la cárcel. Era preciso que la condena fuese auténtica para que quedase demostrada mi condición de saboteador. «Cuando salí de la cárcel, las cosas se empezaron a mover. Poco a poco fui llegando al corazón de todo, una gran red internacional dirigida desde Europa central. Fue como agente de la red que vine a Londres y me alojé en el Claridge. Tenía orden de hacerme amigo de lord Dewsbury. Ese era mi papel: un diletante. Conocí a Rosemary Barton mientras desempeñaba mi papel de joven acaudalado y ocioso. De pronto, y con gran horror mío, descubrí que sabía que había estado en la cárcel en Estados Unidos con el nombre de Tony Morelli. Quedé aterrado, por ella. La gente con quien yo trabajaba la hubiera hecho matar sin vacilar, de haber sospechado que lo sabía. Hice lo posible para asustarla hasta el punto de que no se atreviera a hablar, pero no tenía grandes esperanzas de éxito. Rosemary nació para ser indiscreta. Pensé que lo mejor sería que me apartase de ella, y entonces vi a Iris bajar la escalera y me juré que, después de terminar mi misión, volvería inmediatamente para casarme con ella. «Cuando terminé la parte activa de mi labor, reaparecí y me puse en contacto con Iris; pero me mantuve alejado de la casa y de su familia porque comprendí que querían saber algo más de mí y necesitaba mantener el incógnito un poco más de tiempo. Pero el aspecto de Iris me preocupó. Parecía enferma y asustada, y George Barton estaba obrando de una forma muy extraña. La insté a que se fuera de casa y se casara conmigo. Ella se negó. Tal vez hizo bien. Y a continuación me invitaron a la fiesta. Nos sentábamos a la mesa cuando George Barton anunció que usted iba a asistir. Me apresuré a decir que me había encontrado con un hombre a quien conocía y que posiblemente tendría que marcharme temprano. En realidad, sí que había visto a un hombre a quien conocí en Estados Unidos, un tal Monkey Coleman, aunque él no me reconoció a mí. A quien quería esquivar no era a él, sin embargo, sino a usted. Aún no había terminado mi trabajo.» Y ya sabe lo que ocurrió a continuación. George murió. Yo no tuve nada que ver con su muerte ni con la de Rosemary. Sigo sin saber quién los mató. —¿No tiene una idea siquiera?. —Tiene que haber sido el camarero o una de esas cinco personas sentadas a la mesa. Yo no creo que fuera el camarero. No fui yo. Y no fue Iris. Pudo haber sido Sandra Farraday y pudo haber sido Stephen. O pudieron haber sido los dos juntos. Pero la persona más probable en mi opinión es Ruth Lessing. —¿Tiene usted alguna razón para creerlo?. —No. Ella parece ser la más probable... ¡pero no comprendo cómo pudo haberlo hecho!. En ambas tragedias estaba colocada de tal manera en la mesa, que le hubiera resultado poco menos que imposible tocar las copas. Y, cuanto más pienso sobre lo sucedido aquella noche, más imposible me parece que George fuera envenenado siquiera. Y, sin embargo, lo fue. —Hizo una pausa—. Otra cosa me extraña: ¿Ha descubierto usted quién escribió los anónimos que pusieron a George sobre la pista?. 138 Race meneó la cabeza. —No. Creí haberlo descubierto pero me equivoqué. —Porque lo interesante es que significa que hay alguien en alguna parte que sabe que Rosemary murió asesinada. De suerte que, sino anda usted con cuidado, ¡esa persona será la siguiente en morir!. 139 CAPÍTULO XI Anthony sabía, porque se lo habían avisado por teléfono, que Lucilla Drake iba a salir a las cinco a tomar el té con una antigua amiga. En previsión de cualquier contingencia —la posibilidad de que se olvidara el portamonedas y tuviese que volver por él, que se decidiera a última hora a regresar por el paraguas, o por si acaso se quedara a charlar un rato a la puerta de su casa—, Anthony calculó su llegada a Elvaston Square para las cinco y veinticinco. Era a Iris a quien quería ver, no a su tía. Y, por lo que le habían dicho, como le pillara Lucilla por su cuenta, iba a tener muy pocas probabilidades de hablar con Iris sin interrupciones. La doncella, una muchacha menos avispada que Elizabeth Archdale, le dijo que miss Iris Marle acababa de entrar y se hallaba en el despacho. Lo acompañaría. —No se moleste —dijo Anthony con una sonrisa—. Ya sé llegar yo solo. Entró y se dirigió al despacho. Iris se volvió sobresaltada al oírle entrar. —¡Ah! ¡Eres tú!. Se acercó a ella. —¿Qué ocurre, querida?. —Nada. —Hizo una pausa y luego agregó apresuradamente—: Nada. Sólo que por poco me atropellan. ¡Oh!. La culpa fue mía. Supongo que iba enfrascada en mis pensamientos y crucé la calle sin mirar. El coche dobló la esquina a toda velocidad y no me atropello de milagro. Él la sacudió dulcemente. —Debes andar con cuidado. Iris. Me tienes preocupado... ¡Oh!. ¡No por lo milagrosamente que te has librado de que te pasara por encima un auto, sino por el motivo que te distrae hasta ese punto. ¿Qué sucede, querida?. ¿De qué se trata?. ¿Es algo especial?. Ella asintió. Los ojos que le miraron estaban opacos y dilatados de miedo. Leyó el mensaje antes de que ella hubiera dicho en voz muy baja y rápida: —Tengo miedo. Anthony recobró el aplomo, la serenidad y la sonrisa. Se sentó a su lado en un sofá. —Vamos —le persuadió—. Cuéntamelo. —No creo que debiera decírtelo, Anthony. —Vamos, boba, no seas como las heroínas de las novelas baratas, que empiezan por tener en el primer capítulo algo que no pueden decir.... sin más razón que la de enredar al héroe y conseguir que la historia se alargue otras cincuenta mil palabras. Ella sonrió débilmente. —Quiero decírtelo, Anthony, pero no sé lo que pensarás. No sé si creerás... Anthony alzó una mano y empezó a contar con los dedos, pausadamente: —Uno: un hijo natural. Dos: un amante chantajista. Tres: un... —¡Claro que no! —le interrumpió ella indignada—. ¡Nada de todo eso!. 140 —Me proporcionas un gran alivio —dijo Anthony—. Habla, no seas boba. El rostro de Iris volvió a ensombrecerse. —No es cosa de risa. Es... es por lo de la otra noche. —¿Qué?. —Estuviste en la encuesta esta mañana. Oíste... Hizo una pausa. —Muy poco —dijo Anthony—. Oí al forense hablar con tecnicismos de los cianuros en general y del de potasio en particular. Del efecto del mismo en George. Y las investigaciones previas hechas por aquel primer inspector, no Kemp, sino el del bigotito elegante, que fue el primero en llegar al Luxemburgo. Luego, de la identificación del cadáver de George Barton. A continuación, la encuesta fue aplazada una semana. —Al inspector me refiero —dijo Iris—. Describió haber hallado un paquetito de papel debajo de la mesa, un paquetito que contenía restos de cianuro. Anthony dio muestras de interés. —Sí. Es evidente que quien echó el veneno en la copa de George, tiró luego el paquetito debajo de la mesa. Es la cosa más natural del mundo. No podía correr el riesgo de que se lo encontraran encima. Con gran sorpresa suya. Iris empezó a temblar violentamente. —¡Oh, no, Anthony!. ¡Oh, no! ¡No fue así!. —¿Qué quieres decir, querida?. ¿Qué sabes tú de ello?. —Fui yo quien lo tiró debajo de la mesa. Él la miró con asombro. —Escucha, Anthony: ¿recuerdas que George bebió el champán y después cayó?. Fue terrible... como una pesadilla. Ocurrió cuando todo peligro parecía haber desaparecido. Quiero decir que, después del espectáculo, cuando se encendieron las luces, ¡sentí un alivio...!. Porque fue entonces cuando encontramos a Rosemary muerta, ¿recuerdas?. Y, sin saber por qué, tenía el presentimiento de que iba a reproducirse la escena... Como una sensación de que se hallaba allí muerta, en la mesa... —Querida... —Sí, ya lo sé. Sólo eran mis nervios. Sea como fuere, allí estábamos, y no había ocurrido nada terrible y, de pronto, pareció como si todo el asunto se hubiera terminado por fin, de una vez para siempre, y una pudiera... no sé cómo explicarlo... respirar otra vez— Así que bailé con George y empecé a divertirme de verdad por fin. Y volvimos a la mesa. Entonces George se puso a hablar inesperadamente de Rosemary y nos pidió que bebiéramos a su memoria. A continuación murió él, y toda la pesadilla volvió a comenzar. »Creo que quedé como paralizada. Al parecer, permanecí allí inmóvil pero temblando. Tú te acercaste a mirarle, y yo me aparté un poco. Y se acercaron los camareros, y alguien pidió un médico. Durante todo ese tiempo, yo estaba como helada. Luego, de pronto, se me hizo un nudo en la garganta y empezaron a resbalar las lágrimas por mis mejillas. Entonces abrí el bolso para sacar el pañuelo. Rebusqué en el bolso, porque las lágrimas no me dejaban ver bien, y saqué el pañuelo. Pero vi que había algo enganchado en él, un trozo de papel blanco doblado, 141 parecido al que usan los farmacéuticos para envolver polvos medicinales. Sólo que aquel papel no estaba en mi bolso al salir de casa, ¿comprendes, Anthony?. No había contenido nada que se le pareciese. Yo misma había metido las cosas dentro, el bolso estaba completamente vacío. Una polvera, una barrita de carmín, el pañuelo, un peine dentro de su estuche, un chelín y un par de monedas de seis peniques. Alguien me había metido aquel paquetito en el bolso. Tenía que haber sido así. Y recordé que habían encontrado un paquetito igual en el bolso de Rosemary después de su muerte. Y que había contenido cianuro. Me asusté, Anthony. Me asusté una barbaridad. Los dedos se me quedaron exangües. El paquete se escapó del pañuelo y cayó debajo de la mesa. Lo dejé caer y no dije nada. Estaba demasiado asustada. Alguien tenía la intención de que pareciera que había matado yo a George... Y yo no hice tal cosa, Anthony. Anthony emitió un prolongado silbido. —Y... ¿nadie te vio? —quiso saber. Iris titubeó. —No estoy segura —contestó muy despacio—. Creo que Ruth se dio cuenta. Pero parecía tan aturdida que aún no estoy segura de si se dio cuenta de verdad... o si me estaba mirando sin verme. Anthony volvió a silbar. —En menudo jaleo te has metido. —Ha sido un sufrimiento terrible —dijo Iris—. ¡He tenido tanto miedo de que se enteraran...!. —¿Por qué no se encontraron en el paquete tus huellas dactilares?. Lo primero que harían sería buscar las huellas latentes. —Supongo que sería porque lo debí sujetar a través del pañuelo. Anthony asintió. —Sí, tuviste suerte en eso. —Pero, ¿quién pudo meterlo en mi bolso?. Lo tuve conmigo toda la noche. —Eso no es tan imposible como tú crees. Cuando fuiste a bailar después del espectáculo, dejaste el bolso sobre la mesa. Alguien pudo haberlo hecho entonces. Y hay que tener en cuenta a las mujeres. ¿Podrías ponerte en pie y enseñarme lo que hace una mujer en el guardarropa?. Es algo de lo que yo no sé una palabra. ¿Os reunís y charláis, o bien os vais cada una a un espejo distinto?. Iris reflexionó. —Todas nos acercamos a la misma mesa, una mesa muy larga, con el tablero de vidrio. Dejamos los bolsos y nos miramos la cara, ¿sabes?. —No, no lo sé. Continúa. —Ruth se empolvó la nariz y Sandra se dio unos toques al pelo y se puso una horquilla. Y yo me quité la capa y se la di a la encargada del guardarropa. Entonces vi que tenía sucia la mano, una salpicadura de barro, y me acerqué a los lavabos. —¿Dejaste el bolso sobre la mesa de cristal?. —Sí. Y me lavé las manos. Creo que Ruth aún se estaba retocando el maquillaje. Y Sandra vino y entregó su capa y luego regresó al espejo. 142 Ruth vino a lavarse las manos y yo volví a la mesa y me arreglé un poco el cabello. —Así que, ¿cualquiera de las dos hubiera podido meter algo en el bolso sin que tú lo vieras?. —Sí, pero no puedo creer que ni Ruth ni Sandra fuesen capaces de hacer semejante cosa. —Tienes un concepto muy elevado de la gente. Sandra es una de esas mujeres que hubieran quemado a sus enemigos vivos en la Edad Media y Ruth resultaría la envenenadora más práctica, completa e implacable que haya jamás pisado esta tierra. —De haber sido Ruth, ¿por qué no dijo que me había visto dejar caer el papel?. —Ahí me pillaste. Si Ruth hubiera escondido el paquete de cianuro en tu bolso con toda la mala intención, hubiese tenido buen cuidado de que no pudieras deshacerte de él. Así que parece ser que no fue Ruth. Es más, la mejor probabilidad la constituye un camarero... ¡El camarero... el camarero !. Si por lo menos hubiese habido un camarero extraño, un camarero singular, un camarero alquilado para aquella noche tan sólo. Pero, en lugar de eso, no tenemos más que a Giuseppe y Pierre. Y ninguno de los dos encaja en este caso. Iris exhaló un suspiro. —Me alegro de habértelo dicho. Nadie se enterará ahora, ¿verdad?. Sólo lo sabremos tú y yo. Anthony la miró con cierto embarazo. —Las cosas no van a quedar así precisamente, Iris. Es más, vas a ir ahora mismo conmigo, en un taxi, a ver a Kemp. No podemos ocultar eso. —¡Oh, no, Anthony!. Creerán que yo maté a George. —¡No cabe la menor duda de que lo creerán si descubren más adelante que les habías ocultado eso!. Tu explicación no resultará entonces muy convincente. Si la ofreces ahora voluntariamente, existe una probabilidad de que te crean. —Por favor, Anthony... —Escucha, Iris, te encuentras en una situación difícil. Pero, aparte de toda otra consideración, existe una cosa que se llama verdad. No puedes preocuparte exclusivamente de tu propia seguridad cuando se trata de administrar justicia. —¡Oh, Anthony!. ¿Es necesario que te muestres tan grandilocuente y abnegado?. ¿Quieres dártelas de tener un gran corazón?. —¡Astuto golpe! —dijo Anthony—. A pesar de lo cual, vamos a ir a ver a Kemp. ¡Ahora mismo!. Salió con él al vestíbulo de muy mala gana. El abrigo de Iris estaba tirado sobre una silla. El joven le ayudó a ponérselo. En los ojos de Iris brillaba una expresión de rebeldía y de temor, pero Anthony no dio muestras de ceder. —Tomaremos un taxi al otro lado de la plaza —dijo. Cuando se dirigían a la puerta, alguien oprimió el timbre y le oyeron sonar en el sótano. Iris exhaló una exclamación. —Me había olvidado. Es Ruth. Iba a venir aquí a la salida de la oficina 143 para discutir los detalles del entierro. Se celebrará pasado mañana. Se me ocurrió que podríamos arreglarlo todo mejor en ausencia de tía Lucilla, porque ella complica las cosas de una manera... Anthony se adelantó y abrió la puerta antes de que pudiera hacerlo la doncella, que subía corriendo la escalera. —Déjalo, Evans —dijo Iris. Y la muchacha se volvió a marchar. Ruth parecía cansada y algo desgreñada. Llevaba un maletín bastante grande. —Siento mucho llegar tarde, pero el metro estaba tan lleno esta noche... y luego tuve que esperar tres autobuses y no encontré un taxi por ninguna parte. «Está muy poco en consonancia con el temperamento de la eficiente Ruth el presentar excusas», pensó Anthony. Una prueba más de que la muerte de George había logrado dar al traste con aquella eficiencia que casi no resultaba humana. —No puedo ir contigo ahora, Anthony —dijo Iris—. Ruth y yo tenemos que arreglar unas cosas. Anthony respondió con firmeza: —Me temo que lo que hemos de hacer nosotros es mucho más importante. Siento mucho, miss Lessing, tener que llevarme a Iris, pero se trata de algo verdaderamente importante. —No se preocupe, Mr. Browne. Puedo arreglarlo todo con Mrs. Drake cuando llegue —sonrió levemente—. Soy capaz de manejarla muy bien, ¿sabe?. —Estoy seguro de que sería usted capaz de manejar a cualquiera, miss Lessing —dijo Anthony con admiración. —Quizás, Iris, si pudiera usted hacerme alguna indicación especial... —No hay ninguna. Propuse que lo arregláramos nosotras nada más porque tía Lucilla cambia de parecer cada dos minutos y me pareció muy duro que usted pagase las consecuencias. ¡Ha tenido usted tanto quehacer!. Pero en realidad me tiene sin cuidado la clase de entierro que se haga. A tía Lucilla le gustan los entierros, pero yo los odio. Hay que enterrar a la gente, pero para eso no hace falta tanto jaleo. A los difuntos les tiene completamente sin cuidado. Han escapado de todo eso. Los muertos no vuelven. Ruth no contestó, e Iris repitió con extrañeza y desafiadora insistencia: —¡Los muertos no vuelven!. —Vamos —dijo Anthony. Y la sacó por la puerta de un tirón. Un taxi libre cruzaba lentamente la plaza. Anthony lo paró y ayudó a subir a Iris. —Dime, hermosura —preguntó cuando hubo ordenado al conductor que les llevara a Scotland Yard—, ¿quién sentías que estaba en el vestíbulo cuando te pareció tan necesario afirmar que los muertos, muertos están?. ¿George o Rosemary?. —¡Nadie!. ¡Nadie en absoluto!. ¡Te digo que odio los entierros!. Anthony exhaló un suspiro. —Decididamente —murmuró—, debo de tener facultades psíquicas. 144 CAPÍTULO XII Había tres hombres sentados alrededor de una pequeña mesa con tablero de mármol. El coronel Race y el inspector Kemp estaban tomando sendas tazas de té muy cargado. Anthony estaba paladeando lo que los ingleses llaman una taza de buen café. No estaba Anthony muy de acuerdo con esta definición, pero lo soportaba simplemente para que se le admitiera en términos de igualdad a la conferencia de los otros dos hombres. El inspector Kemp, tras comprobar cuidadosamente las credenciales de Anthony, había accedido a reconocerle como colega. —Si quieren que les dé mi opinión —dijo el inspector que echó varios terrones de azúcar en su té—, este caso nunca llegará a juicio. Jamás lograremos pruebas suficientes. —¿Usted cree que no? —inquirió Race. Kemp meneó la cabeza y tomó un trago de té. —La única esperanza estaba en obtener pruebas de que alguno de esos cinco hubiera comprado o tenido en su poder cianuro. Han resultado infructuosas todas mis pesquisas en esa dirección. Será uno de esos casos en que se sabe quién es el culpable, pero no se puede demostrar. —¿Usted sabe quién es el culpable? —dijo Anthony que miró con interés a Kemp. —En mi fuero interno estoy casi convencido: lady Alexandra Farraday. —¡Así que esa es su opinión! —manifestó Race—. ¿Razones?. —Las va usted a saber —declaró Kemp—. Creo que es de esas mujeres que tienen unos celos terribles. Y es autocrática también. Como esa reina de la historia... Leonor de no sé qué, que siguió la pista hasta el nido de amor de la Bella Rosamunda y le dijo que escogiera entre el puñal y la taza de veneno 11 . —Sólo que en este caso —dijo Anthony—, a la Bella Rosemary no le dieron a escoger. —Alguien avisa a Mr. Barton —prosiguió Kemp—, y éste empieza a desconfiar. Y yo creo que tendría unas sospechas bien definidas, sino no hubiera llegado hasta el punto de comprar una casa en el campo a menos que quisiera vigilar a los Farraday. Ella debió de comprenderlo enseguida al oírle hablar tanto de la fiesta y ver su insistencia en que acudieran. Ella no es de las que dice «esperemos y veamos». Siempre autocrática, la eliminó. Eso, me dirán ustedes, no es más que una teoría 11 Se refiere a Leonor de Guienne, soberana de Aquitania esposa repudiada de Luis VII, de Francia. Casó luego con el duque de Normandía, que ascendió al trono de Inglaterra con el nombre de Enrique II. Este monarca se enamoró locamente de Rosamond Clifford, llamada la Bella Rosamond o Rosamond la Hermosa, hija de Gualterio de Clifford, barón de Hereford. Según se dice, Enrique ocultó a su amada en su palacio de Woodstock, rodeando el edificio de un laberinto para que nadie pudiera acercarse a ella sin guía. Cuentan que Leonor acabó descubriéndola. Logró llegar hasta ella y la envenenó. Pero los historiadores no están de acuerdo sobre este particular. Algunos aseguran que Rosamond murió en el convento de Goldstow, en Oxfordshire. Rosamond dio a Enrique dos hijos: Guillermo, llamado larga—espada, conde de Salisbury, y Geodofredo, que llegó a ser arzobispo de York (N. del T.) 145 basada en el temperamento de lady Alexandra. Pero yo digo que la única persona que puede haber tenido ocasión de dejar caer algo en la copa de Barton, un poco antes de que bebiera, es la dama sentada a su derecha. —¿Y nadie le vio hacerlo? —preguntó Anthony. —Hubiera podido verla alguien, en efecto. Pero nadie la vio. Diga si quiere que demostró mucha destreza. —Una verdadera prestidigitadora. Race tosió. Sacó la pipa y empezó a cargarla. —Un detalle de menor cuantía —dijo—. Admitamos que lady Alexandra es autocrática, celosa y que quiere con locura a su marido, y admitamos que no vacilaría en asesinar si fuera preciso. ¿Cree usted que es de las que meterían pruebas condenatorias en el bolso de una muchacha?. ¿Una muchacha completamente inocente, fíjese bien, que jamás le había hecho daño alguno?. ¿Está eso de acuerdo con la tradición de los Kidderminster?. El inspector Kemp se movió con desasosiego en su asiento y contempló el interior de su taza. —Las mujeres no juegan limpio —contestó—, si es eso lo que quiere decir. —Muchas de ellas, sí —dijo Race, sonriendo—; pero me alegro de ver que no ha quedado usted muy convencido, Kemp salió de su apuro volviéndose hacia Anthony, con aire de condescendencia y protección. —A propósito, Mr. Browne, seguiré llamándole así, si le es igual, quiero decirle que le estoy muy agradecido por la rapidez con que trajo a miss Marle aquí esta tarde para que contara lo que le había ocurrido. —Tuve que hacerlo aprisa —respondió Anthony—. De haber esperado, probablemente no la hubiera podido traer. —Ella no quería venir, claro está —dijo Race. —Estaba asustada, pobre chica. Me parece natural. —Mucho —asintió el inspector. Y se sirvió té. Anthony tomó un trago de café. —Bueno —añadió Kemp—, yo creo que la hemos tranquilizado. Se fue a casa bastante satisfecha. —Espero —comentó Anthony— que después del entierro podrá escaparse conmigo al campo. Creo que le sentarán bien veinticuatro horas de paz y tranquilidad, lejos de la eterna charla de tía Lucilla. —La incansable lengua de tía Lucilla tiene sus ventajas —dijo Race. —Para usted. Y que le aprovechen —dijo Kemp—. Suerte que no se me ocurrió tomar taquigráficamente lo que decía cuando le tomé la declaración. De haberlo hecho, el desgraciado taquígrafo se encontraría a estas horas en el hospital con una mano paralizada. —Quizá tenga usted razón, inspector —opinó Anthony—, al asegurar que el asunto jamás llegará a juicio. Pero ése es un final muy poco satisfactorio... Y aún hay una cosa que no sabemos... ¿quién escribió a George Barton los anónimos diciéndole que a su mujer la habían asesinado?. No tenemos la menor idea de quien puede ser. —¿Sigue con sus sospechas, Browne? —preguntó Race. 146 —¿Ruth Lessing?. Sí, sigue siendo mi candidata. Me dijo usted que le había confesado que estaba enamorada de George. Rosemary, según todos los indicios, la trataba con desprecio. Imagínese que vio de pronto una buena oportunidad para deshacerse de Rosemary y que estaba convencida de que, una vez con la mujer fuera de circulación, ella podría casarse con George... —Todo eso se lo concedo —respondió Race—. Reconozco que Ruth Lessing tiene la serenidad y la eficiencia necesarias para pensar en un asesinato y llevarlo a cabo, y que quizá carece de esa piedad que es esencialmente producto de la imaginación. Sí, hasta le concedo que haya cometido el primer asesinato. Pero, por mucho que me esfuerce, no me la imagino cometiendo el segundo. ¡No concibo que le entrara pánico y que envenenara al hombre a quien amaba y con quien esperaba casarse!. Otro de los detalles que la excluyen: ¿por qué se calló cuando vio a Iris tirar el paquete debajo de la mesa?. —Quizá no lo vio —sugirió Anthony algo dubitativo. —Casi tengo la seguridad de que lo vio —señaló Race—. Cuando la interrogué, me dio la impresión de que ocultaba algo. Y la propia Iris Marle cree que Ruth Lessing la vio. —Vamos, coronel —dijo Kemp—, sepamos ahora por quién vota usted. De alguien sospecha, ¿verdad?. Race asintió. —Hable. Lo que es justo, es justo. Ha escuchado ya nuestra opinión... y hecho objeciones. La mirada de Race se apartó pensativa del rostro de Kemp para clavarse en el de Anthony. Él enarcó las cejas. —No me diga usted que sigue creyéndome el «traidor» . Race meneó la cabeza lentamente. —No se me ocurre motivo alguno para que quisiera usted matar a George Barton. Creo saber quién lo mató, y también a Rosemary. —¿Quién?. —Es curioso que todos hayamos escogido como candidato una mujer — musitó Race—. Yo también sospecho de una. —Hizo una pausa y luego agregó—: Yo creo que la culpable es Iris Marle. Anthony retiró la silla violentamente. Durante un instante se le congestionó el rostro. Luego, con esfuerzo, volvió a dominarse. Su voz al hablar, tenía un leve temblor, pero era tan despreocupada y burlona como siempre. —Discutamos esa posibilidad. No faltaría más —dijo—. ¿Por qué Iris Marle?. Y, en tal caso, ¿por qué había ella de contarme espontáneamente lo de haber dejado caer el paquetito de cianuro debajo de la mesa?. —Porque —dijo Race— sabía que Ruth Lessing le había visto hacerlo. Anthony meditó sobre la respuesta. Por fin hizo un gesto de asentimiento. —¡Vale! —dijo—. Prosiga. ¿Por qué sospechó de ella?. —El móvil. A Rosemary le habían legado una fortuna en la que Iris no había de participar. Hasta es posible que durante muchos años la 147 consumiera lo que ella consideraría una injusticia. Sabía que si Rosemary moría sin hijos, todo aquel dinero iría a parar a sus manos. Y Rosemary estaba deprimida, era desgraciada, acababa de pasar una gripe que la había dejado una depresión. Se hallaba precisamente en un estado en que fácilmente se admitiría la teoría de un suicidio sin vacilar. —¡Adelante! —exclamó Anthony—. ¡Pinte a la muchacha como un monstruo!. —No como un monstruo —dijo Race—. Había otra razón para que yo sospechara de ella... una razón que les parecerá un poco cogida por los pelos: Víctor Drake. —¿Víctor Drake? —exclamó Anthony boquiabierto. —Un mal bicho. Herencia. No en balde escuché a Lucilla Drake. Conozco la historia de la familia Marle. Víctor Drake, más que débil, es un verdadero malvado. La madre, de intelecto débil e incapaz de reflexionar. Héctor Marle, débil, vicioso y borracho. Rosemary, inestable desde el punto de vista emocional. Una historia de debilidad, vicio e inestabilidad. Causas que predisponen. Anthony encendió un cigarrillo. Le temblaban las manos. —¿No cree usted posible que de una planta débil... mala incluso, pueda salir una flor sana?. —Claro que es posible. Pero no estoy muy seguro de que Iris Marle sea una flor sana. —Y mi palabra de nada sirve —dijo Anthony muy despacio—, porque estoy enamorado de Iris. ¿George le enseñó las cartas y ella se asustó y lo mató?. Ésa es una idea, ¿no le parece?. —Sí. Cabría la posibilidad del pánico en su caso. —¿Cómo consiguió echar el veneno en la copa de George Barton?. —Confieso que no lo sé. —Me alegro de que haya algo que usted no sepa. —Anthony echó su silla hacia atrás y luego hacia delante. Sus ojos lanzaban destellos de ira y estaba de un humor peligroso—. ¡Hace falta valor para decírmelo a mí!. —Lo sé —replicó Race serenamente—. Pero consideré que era preciso decirlo. Kemp observó a los dos con interés pero no habló. Revolvió el té con la cucharilla, distraído. —Está bien. —Anthony se irguió en su asiento—. Las cosas han cambiado. Ya no es cuestión de permanecer sentados bebiendo estas asquerosas infusiones y exponiendo teorías académicas. Éste caso tiene que resolverse. Tenemos que superar todas las dificultades y descubrir la verdad. Éste será mi trabajo, y lo haré de una manera o de otra. He de meditar sobre las cosas que no sabemos... porque, al saberlas, quedará todo aclarado. «Volveré a plantear el problema. ¿Quién sabía que Rosemary había muerto asesinada?. ¿Quién escribió a George y se lo dijo?. ¿Por qué le escribieron?.» Y ahora los asesinatos en sí. Eliminemos el primero. Hace demasiado tiempo que se cometió y no sabemos exactamente lo ocurrido. Pero el segundo asesinato se cometió ante mis propios ojos. Yo lo vi. Por consiguiente, debiera saber cómo se llevó a cabo. El momento 148 ideal para echarle cianuro en la copa a George fue durante el espectáculo... pero no es posible que lo pusieran entonces, porque bebió de la copa inmediatamente después. Yo le vi beber. Después de beber él, nadie puso nada en la copa, pero estaba llena de cianuro. No es posible que lo envenenaran, pero lo envenenaron. Había cianuro en su copa... ¡pero nadie pudo haberlo echado dentro!. ¿Hacemos progresos?. —No —dijo Kemp. —Sí —lo contradijo—. El asunto ha entrado ahora en el campo de la prestidigitación. O en el terreno de una manifestación espiritista. Ahora voy a dar un breve resumen de mi teoría psíquica. Mientras bailábamos, el fantasma de Rosemary se cernió sobre la copa de George y dejó caer dentro una materialización de cianuro. Cualquier espíritu es capaz de fabricar cianuro con ectoplasma. George regresó y bebió a su salud y... ¡qué caramba!. Los otros dos le miraron con curiosidad. Anthony se había llevado las manos a la cabeza. Se mecía de un lado para otro, víctima, al parecer, de una gran angustia mental. —Eso es... eso es —decía—, el bolso... el camarero... —¿El camarero? —Kemp aguzó las orejas. Anthony sacudió la cabeza. —No, no. No quiero decir lo que usted quiere decir. Sí que creí antes que lo que necesitábamos era un camarero que no fuese camarero, sino un prestidigitador... un camarero que hubiera sido contratado el día anterior. En lugar de eso, tuvimos un camarero que siempre había sido camarero, un camarero que pertenecía a la dinastía real de camareros, un camarero seráfico, un camarero por encima de toda sospecha. Y sigue estando por encima de toda sospecha, pero ¡desempeñó su papel!. ¡Dios Santo, sí!. ¡Ya lo creo que desempeñó su papel...! Y un papel estelar, por añadidura. Les miró fijamente. —¿No se dan cuenta?. Un camarero hubiera podido envenenar el champán; pero el camarero no lo hizo. Nadie tocó la copa de George, pero George murió envenenado. Un artículo indeterminado. El artículo determinado. ¡La copa de George!. ¡George!. Dos cosas distintas. Y el dinero... ¡dinero a espuertas!. ¿Y quién sabe...?, quizás amor también. Me miran como si me creyeran loco. Vengan. Les enseñaré. Echó la silla hacia atrás y se puso en pie de un brinco. Asió a Kemp de un brazo. —Venga conmigo. Kemp dirigió una mirada llena de sentimiento a su taza a medio beber. —Hay que pagar —dijo. —No, no. Volveremos en seguida. Vamos. He de enseñarle algo ahí fuera. ¡Vamos, Race!. Apartó la mesa de un empujón y les llevó al vestíbulo. —¿Ven ustedes esa cabina telefónica?. —Sí. Anthony se registró los bolsillos. —Maldita sea, no tengo dos peniques sueltos. No importa. Ahora que lo 149 pienso mejor, prefiero no hacerlo así. Volvamos. Regresaron al café. Kemp entró primero, seguido de Race, y Anthony con la mano posada en el brazo del coronel. Kemp tenía una expresión preocupada cuando se sentó y cogió la pipa. Sopló por ella y empezó luego a hurgarla con una horquilla que se sacó del bolsillo del chaleco. Race miraba a Anthony intrigado. Tomó la taza y la apuró de un trago. —¡Maldición! —exclamó con violencia—. ¡Tiene azúcar!. Miró por encima de la mesa y vio aparecer en el rostro de Anthony una sonrisa de satisfacción. —¡Vaya! —dijo Kemp al probar el contenido de su taza—. ¿Qué diablos es esto?. —Café —dijo Anthony—. Y no creo que le guste. A mí no me ha gustado. 150 CAPÍTULO XIII Anthony tuvo la satisfacción de leer en los ojos de sus dos compañeros que ambos habían comprendido instantáneamente. ¡Le duró muy poco la satisfacción, sin embargo, porque le asaltó otro pensamiento con la fuerza de un golpe físico. —¡Dios Santo...! —gritó—. ¡El coche!. ¡Qué imbécil fui!. ¡Qué idiota!. Me dijo que por poco la había atropellado un automóvil y apenas le hice caso. —Se puso en pie de un brinco—. ¡Vamos!. ¡Aprisa!. —Aseguró que se iba directamente a su casa cuando salió de Scotland Yard —dijo Kemp. —Sí. ¿Por qué no la acompañaría yo?. —¿Quién está en la casa? —inquirió Race. —Ruth Lessing estaba allí, aguardando a Mrs. Drake. ¡Es posible que las dos estén discutiendo los detalles del entierro aún!. —Y discutiendo todo lo demás también, o no conozco a Mrs. Drake —dijo Race, y agregó bruscamente—: ¿Tiene Iris Marle algún otro pariente?. —Que yo sepa, no. —Creo comprender en qué dirección le llevan sus ideas y pensamientos. Pero... ¿es físicamente posible?. —Creo que sí. Considere usted mismo lo mucho que se ha dado por sentado, basándose en la palabra de una sola persona. Kemp estaba pagando la consumición. Los tres hombres salieron apresuradamente. —¿Usted cree que miss Marle corre peligro inmediato? —preguntó Kemp. —Sí que lo creo. Anthony masculló una maldición y paró un taxi. Los tres subieron al coche y el conductor recibió la orden de dirigirse a Elvaston Square lo más a prisa posible. —Aún no he hecho más que formarme una idea general —dijo Kemp lentamente—. ¿Elimina esto por completo a los Farraday?. —Me alegro de eso por lo menos. Pero ¿es posible que haya otro atentado tan pronto?. —Cuanto antes mejor —manifestó Race—. Antes de que hayamos tenido tiempo de empezar a pensar con la cabeza. A la tercera va la vencida. Iris Marle me dijo, delante de Mrs. Drake, que se casaría con usted tan pronto como usted quisiera. Hablaba espasmódicamente, porque el conductor estaba siguiendo al pie de la letra sus instrucciones y doblaba esquinas y serpenteaba por entre el tráfico con verdadero entusiasmo. Al llegar a Elvaston Square, se detuvo con una violenta sacudida delante de la casa. Jamás había parecido más apacible aquella plaza. Anthony se esforzó por recobrar su serenidad habitual. —Como en las películas —murmuró—. Se siente uno como si estuviera haciendo el ridículo. Pero se hallaba en el último escalón tocando el timbre cuando Kemp empezaba a subir el primero y Race pagaba el taxi. 151 La doncella abrió la puerta. —¿Ha regresado miss Marle? —le preguntó con brusquedad. Evans pareció sorprenderse. —Oh, sí, señor. Llegó hace cosa de media hora. Anthony exhaló un suspiro de alivio. Había tal tranquilidad en la casa y todo parecía tan normal, que se avergonzó de sus recientes y melodramáticos temores. —¿Dónde está?. —Supongo que en la sala, con Mrs. Drake. Anthony asintió y subió rápidamente la escalera. Race y Kemp le siguieron. En la placidez de la sala a media luz, Lucilla Drake registraba las gavetas de la mesa escritorio tan absorta y esperanzada como un perro perdiguero, sin dejar de murmurar: «¡Caramba, caramba!. ¿Dónde puse la cartera de Mrs. Marsham?. Vamos a ver... —¿Dónde está Iris? —preguntó Anthony bruscamente. Lucilla se volvió y se quedó mirándolo fijamente. —¿Iris? Ella... ¡Usted perdone! —Se irguió—. ¿Me es lícito preguntarle quién es usted?. Race se asomó por detrás del joven y el rostro de Lucilla se despejó. No vio al inspector Kemp, que fue el tercero en entrar en la sala. —¡Oh, mi querido coronel Race!. ¡Cuánto le agradezco que haya venido!. Pero lástima que no hubiese estado aquí un poco antes. Me hubiera gustado consultarle algunos pormenores del entierro. ¡Es tan importante el consejo de un hombre!. Y la verdad, me sentí tan disgustada, como le dije a miss Lessing, que ni siquiera podía pensar... y he de reconocer que miss Lessing se mostró muy simpática y comprensiva por una vez y ofreció hacer todo lo que le fuera posible por quitarme esa carga de encima... Sólo que, como ella misma dijo muy razonablemente, yo era la persona más indicada para saber cuáles eran los himnos favoritos de George... aunque no es que lo supiera en realidad, porque me temo que George no iba con frecuencia a la iglesia... pero, claro está, como esposa de un clérigo... como viuda, quiero decir... sí que sé cuáles son los más apropiados... —¿Dónde está miss Marle?. —¿Iris? Entró hace rato. Dijo que tenía dolor de cabeza y que se iba a su cuarto. Los jóvenes no parecen tener mucha resistencia hoy en día... ¿sabe usted?. No comen suficientes espinacas y parece disgustarles hablar de los detalles del entierro, aunque, después de todo, alguien ha de cuidarse de esas cosas. A una le gusta tener la seguridad de que se ha hecho todo lo mejor posible, y que se ha mostrado el debido respeto a los muertos. Y no es que me hayan parecido a mí nunca verdaderamente respetuosas las carrozas automóviles que hoy se estilan, no es como usar caballos de cola negra larga, entiéndame usted... pero, claro está, dije enseguida que no había inconveniente y Ruth... la llamo Ruth y no miss Lessing... y yo lo estábamos resolviendo todo magníficamente, con que le dijimos que podía dejarlo todo en nuestras manos. 152 Kemp se impacientaba. —¿Se ha ido miss Lessing?. —Sí. Lo resolvimos todo y se fue hace cosa de diez minutos. Se llevó las notas que ha de publicar la prensa. Nada de flores, dadas las circunstancias, y el canónigo Westbury se encargará personalmente del servicio... A medida que la mujer hablaba, Anthony se fue acercando a la puerta. Había salido ya de la sala cuando Lucilla interrumpió de pronto su narración para preguntar: —¿Quién era ese joven que vino con usted?. No me di cuenta al principio de que era usted quien lo había traído. Creí que a lo mejor sería uno de esos terribles periodistas. Nos han dado tanto que hacer ya... Anthony subía los peldaños de la escalera de dos en dos. Oyó pasos detrás de él, volvió la cabeza y dirigió una sonrisa al inspector Kemp. —¿También usted ha desertado?. ¡Pobre Race!. —El sabe hacer las cosas bien —murmuró Kemp—. Yo no soy admitido ahí abajo. Se hallaban en el primer piso y se disponían a subir al segundo, cuando Anthony oyó pasos que bajaban. Tiró de Kemp y ambos se metieron en un cuarto de baño vecino. Los pasos continuaron escalera abajo. Anthony volvió a salir y subió el último tramo a toda prisa. Sabía que el cuarto de Iris era el pequeño que había en la parte de atrás. Llamó con los nudillos en la puerta. —¡Eh, Iris!. No obtuvo contestación. Llamó y habló otra vez. Luego probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Empezó a golpearla con verdadera urgencia. —¡Iris...! ¡Iris...!. Al cabo de un par de segundos se interrumpió y miró hacia abajo. Se hallaba de pie sobre una de esas viejas esteras peludas hechas para que encajen por la parte de fuera de las puertas y no dejen pasar corrientes de aire. Aquélla estaba muy pegada a la puerta. La apartó de un puntapié. El espacio de debajo de la puerta era muy grande. Dedujo que en algún tiempo lo rebajarían para dar cabida a una alfombra que ya no se usaba. Se agachó pero no pudo ver nada a través del ojo de la cerradura. De pronto alzó la cabeza y olfateó. Luego se dejó caer al suelo y acercó la nariz al espacio de abajo. Se puso en pie de un brinco. —¡Kemp! —gritó. No veía al inspector. Anthony volvió a gritar. Fue el coronel Race, sin embargo, quien subió corriendo la escalera. Anthony no le dio tiempo a hablar. —¡Gas...! —exclamó—. ¡Sale a chorros!. ¡Tendremos que echar la puerta abajo!. Race tenía un cuerpo atlético. Entre él y Anthony no tardaron en eliminar el obstáculo. La cerradura cedió. 153 Retrocedieron un instante. —Está allí, junto a la chimenea —le avisó Race—. Yo entraré de una carrera y romperé la ventana. Usted sáquela. Iris yacía junto a la estufa de gas con la boca y la nariz pegadas a la espita abierta. Un minuto o dos más tarde, medio ahogados ambos, Anthony y Race depositaron a la muchacha en el suelo del descansillo para que le diera la corriente de aire procedente de la ventana del pasillo. —Le aplicaré la respiración artificial —dijo Race—. Usted llame a prisa a un médico. Anthony empezaba a bajar la escalera cuando Race le gritó: —No se preocupe. Creo que no será nada. Llegamos a tiempo. En el vestíbulo, Anthony marcó un número y habló por teléfono con un fondo de exclamaciones procedentes de Lucilla Drake. —Le pesqué. Vive al otro lado de la plaza. Estará aquí dentro de un par de minutos. —... pero ¡es preciso que sepa lo que ha ocurrido!. ¿Está Iris enferma?. Era el gemido final de Lucilla. —Estaba en su cuarto con la puerta cerrada, la cabeza en la estufa y la espita abierta —le explicó Anthony. —¿Iris? —Mrs. Drake soltó un penetrante chillido—. ¿Que Iris se ha suicidado?. No puedo creerlo. ¡No lo creo!. En los labios de Anthony se dibujó una sombra de su sonrisa habitual. —No es necesario que lo crea —contestó—. No es verdad. 154 CAPÍTULO XIV Ahora, por favor. Tony, ¿me quieres contar toda la historia?. Iris yacía en un sofá, y el sol de noviembre hacía un valeroso esfuerzo por calentar a través de las ventanas de Little Priors. Anthony miró al coronel Race, que estaba sentado en el alféizar de la ventana, y le dedicó una sonrisa encantadora. —No tengo inconveniente en confesarte, Iris, que he estado aguardando este momento. Sino le explico pronto a alguien todo lo listo que he sido, reventaré. No habrá falsa modestia en mi narración. Me dedicaré a alabarme con todo el descaro del mundo, haciendo de vez en cuando una pausa para darte tiempo a exclamar: «Oh, Anthony, ¡qué listo eres!» o bien «¡Tony! ¡Es maravilloso!» o alguna otra frase de la misma índole. ¡Ejem! La función está a punto de empezar. ¡Allá va!. »La cosa, en conjunto, parecía sencilla a más no poder. Quiero decir que parecía un caso claro de causa y efecto. La muerte de Rosemary, aceptada en el momento en que ocurrió como un caso de suicidio, no era suicidio. George concibió sospechas, empezó a investigar, se estaba acercando a la verdad y, antes de que pudiera desenmascarar al asesino, fue, a su vez, asesinado. La serie, si se me permite llamarla así, parece completa y clara. »Pero casi inmediatamente nos encontramos con aparentes contradicciones: A) a George no podían envenenarlo y B) a George lo envenenaron. Y otras como: A) nadie tocó la copa de George y B) alguien echó cianuro en la copa de George.» En realidad, yo estaba haciendo caso omiso de un hecho muy significativo: el variado uso del posesivo. La oreja de George era, sin discusión posible, la oreja de George, porque formaba parte integrante de su cabeza y no podía quitársela más que por medio de una operación quirúrgica. Pero al decir el reloj de George sólo quiero decir el reloj que llevaba. Podría discutirse si es suyo o si se lo habrá prestado otra persona. Y cuando llego a la copa de George o la taza de té de George, empiezo a darme cuenta de que me estoy refiriendo a algo muy nebuloso en verdad. Lo único que quiero decir es la copa o la taza en la que ha estado bebiendo George y no tiene nada que la distinga de varias otras tazas y copas del mismo tipo. »Para demostrarlo gráficamente, probé un experimento. Race estaba bebiendo té sin azúcar; Kemp té con azúcar; y yo, café. En apariencia, los tres líquidos eran del mismo color. Ocupábamos una mesa de mármol entre otras varias mesas. So pretexto de una repentina idea, logré que mis dos compañeros se levantasen de sus respectivos asientos y me acompañasen al vestíbulo. Apartando las sillas de un empujón al marchar, logré, al propio tiempo, cambiar la pipa de Kemp, que estaba junto a su taza, y colocarla en la misma posición junto a la mía, pero sin dejar que él se diera cuenta. En cuanto estuvimos fuera, di una excusa y volvimos al café. Kemp iba delante de nosotros. Acercó una silla a la mesa y se sentó ante la taza señalada por la pipa que había dejado en la mesa. Race se sentó a la derecha como antes, y yo a su izquierda. Pero 155 fíjate en lo que ocurrió, ¡una nueva contradicción de A y B!: A) la taza de Kemp contiene té azucarado y B) la taza de Kemp contiene café. Dos afirmaciones contradictorias, ambas no pueden ser verdad. Pero las dos son ciertas. El término engañoso es la taza de Kemp. La taza de Kemp al abandonar él la mesa y la taza de Kemp cuando regresó, no son la misma taza.» Y eso, Iris, es lo que ocurrió en el Luxemburgo aquella noche. Después del espectáculo, cuando os fuisteis todos a bailar, tú dejaste caer tu bolso. Un camarero lo recogió... no el camarero, el camarero que servía aquella mesa y que sabía exactamente el puesto que ocupaba cada uno de los comensales... sino un camarero, un camarero muy ocupado, a quien todo el mundo estaba maltratando de palabra, que corría a servir una salsa, y se agachó apresuradamente, recogió el bolso y lo dejó junto a un plato... un plato más allá a la izquierda de aquel ante el cual habías estado sentada. Tú y George fuisteis los primeros en volver y tú te dirigiste, sin pensarlo, al lugar señalado por tu bolso... lo mismo que hizo Kemp al ver su pipa. Y cuando brindó a la memoria de Rosemary, bebió de su copa, pero que en realidad era la tuya, la copa que podía haber sido envenenada fácilmente sin que fuera necesario un juego de prestidigitadores para explicarlo, porque la única persona que no bebió después del espectáculo fue necesariamente la persona por la cual se estaba brindando.« Ahora, repasa el asunto otra vez y la combinación es completamente distinta. Tú eras la víctima en perspectiva, no George. Así parece que estaban usando a George, ¿verdad?. Si las cosas no hubieran salido mal, ¿cuál hubiese sido la historia desde el punto de vista público?. Una repetición de la fiesta del año anterior... y una repetición del suicidio. No hay duda, diría la gente, que hay una tendencia al suicidio en esa familia. Se encuentra en tu bolso un paquetito que ha contenido cianuro. ¡Un caso claro!. La pobre chica se ha dejado obsesionar por la muerte de su hermana. Es muy triste, ¡pero esas chicas ricas son a veces tan neuróticas...! Iris lo interrumpió. —Pero, ¿por qué había de querer nadie matarme a mí?. ¿Por qué?. ¿Por qué?. —Por tu hermosísimo dinero, angelito. ¡Dinero, dinero, dinero!. Heredaste el dinero de Rosemary al morir ella. Ahora, suponte que te hubieras muerto... soltera. ¿Que sería del dinero?. Lo heredaría tu pariente más cercano... en este caso, tu tía Lucilla Drake. Pero teniendo en cuenta todo lo que sé de la buena señora, no podía imaginarme a Lucilla Drake como Asesino Primero. Pero, ¿hay alguna otra persona que pudiera salir beneficiada?. Ya lo creo. Víctor Drake. Si Lucilla tiene dinero, es exactamente igual que si lo tuviera Víctor. ¡Ya se encargaría él de ello!. Siempre ha podido hacer lo que le ha dado la gana con su madre. Y no cuesta ningún trabajo aceptar a Víctor como Asesino Primero. Durante todo el tiempo, desde el principio del asunto, se han hecho continuas referencias a Víctor. Ha estado allí, en el fondo, siempre presente una figura confusa, insustancial, malévola.» ¿De veras?. Llegamos ahora a lo que se ha dado en llamar trama fundamental de 156 toda novela. El encuentro de la Mujer con el Hombre. Esta novela nuestra dio comienzo cuando Víctor conoció a Ruth Lessing. Él la dominó. Yo creo que ella se enamoró locamente. Estas mujeres reservadas, equilibradas, serenas y amantes de la ley, son las que con frecuencia se enamoran de un indeseable.« Reflexiona un momento y te darás cuenta de que las únicas pruebas que hay de que Víctor estuviera en América del Sur se basan en las palabras de Ruth. Nada de ello se comprobó porque jamás hubo un interés primordial. Ruth dijo que había visto marchar a Víctor a bordo del San Cristóbal antes de la muerte de Rosemary. Fue Ruth quien propuso hablar por teléfono con Buenos Aires el día de la muerte de George, y más tarde despidió a la telefonista que hubiera podido revelar, por descuido, que no había hecho tal cosa.« Claro está, ha sido muy fácil hacer comprobaciones ahora. Víctor Drake llegó a Buenos Aires a bordo de un barco que salió de Inglaterra un día después de la muerte de Rosemary, hace un año. Ogilve, en Buenos Aires, no sostuvo conversación telefónica alguna con Ruth referente a Víctor Drake el día de la muerte de George. Y Víctor Drake salió de Buenos Aires para Nueva York hace unas semanas. No era cosa difícil para él arreglar las cosas para que fuera expedido un telegrama en su nombre un día determinado... uno de esos famosos telegramas suyos pidiendo dinero que parecía prueba irrecusable de que se hallaba a miles de kilómetros de distancia. En lugar de lo cual... —¿Qué, Anthony?. —En lugar de lo cual —dijo Anthony, que llevó a su oyente al punto culminante con un intenso placer—, estaba a la mesa vecina a la nuestra en el Luxemburgo con una rubia menos tonta de lo que nos habíamos figurado. —¿Ese hombre tan horrible?. —Una cara amarillenta y manchada y unos ojos inyectados en sangre son cosas fáciles de simular, y cambian mucho el aspecto de un hombre. Además, de todos los allí reunidos, yo era la única persona, aparte de Ruth Lessing, que había visto antes a Víctor Drake... ¡Y yo nunca le había conocido con aquel nombre!. De todas formas, yo estaba sentado de espaldas a él. Creí haber reconocido en la sala de fuera, cuando entramos, a un hombre a quien había conocido en mis tiempos de presidiario, un tal Monkey Coleman. Pero ahora llevaba yo una vida muy respetable y no tenía el menor deseo de que me reconociera. Jamás sospeché que Monkey Coleman pudiera tener nada que ver con el crimen, y mucho menos que él y Víctor Drake fueran la misma persona. —Pero... sigo sin comprender cómo pudo hacerlo. El coronel Race continuó la narración empezada por Anthony. —De la forma más sencilla del mundo. Durante el espectáculo salió a telefonear, pasando junto a la mesa de ustedes. Drake había sido actor... y había sido algo mucho más importante: camarero. El maquillarse y representar el papel de Pedro Morales era juego de niños para un actor, pero el dar la vuelta a la mesa, con el paso y el porte de un camarero y llenar las copas de champán, requería el conocimiento y la técnica de un 157 hombre que hubiera sido camarero de verdad. Cualquier movimiento torpe o fuera de su papel hubiera hecho que la atención de ustedes se concentrara en él. Pero mientras pareciese un camarero auténtico, ninguno de ustedes le prestaría atención... ni lo vería siquiera. Estaban mirando hacia el espectáculo y no se fijaron en esa parte integrante del decorado del restaurante: ¡un camarero!. —¿Y Ruth? —preguntó Iris con voz vacilante. —Fue Ruth, claro está, quien introdujo el paquetito de cianuro en tu bolso... probablemente en el guardarropa a primera hora de la noche. La misma técnica que había empleado un año antes... con Rosemary. —Siempre me pareció raro —dijo Iris— que George no le hubiera hablado de los anónimos a Ruth. Se lo consultaba todo. Anthony rió. —¡Claro que le habló de ellos!. Inmediatamente. Ella sabía que lo haría. Por eso los escribió. Luego se encargó de organizarle ella misma todo el plan... después de haberle ido excitando. Así tenía el escenario preparado para el suicidio número dos. Y si a George le daba la gana de creer que tú habías matado a Rosemary y que te habías suicidado acosada por el remordimiento o el pánico... miel sobre hojuelas. Eso le tenía sin cuidado a Ruth. —¡Y pensar que yo la quería... y mucho!. Y hasta deseaba que llegara a casarse con George. —Probablemente hubiera sido una buena esposa para él si no se hubiera topado con Víctor —manifestó Anthony—. Moraleja: «Toda asesina fue una buena chica en sus tiempos.» Iris se estremeció. —¡Todo eso por dinero!. —¡So ingenua!. ¡Por dinero se hacen siempre esas cosas!. Víctor, indudablemente, lo hizo por dinero. Ruth, por dinero en parte, parte por Víctor y parte, creo yo, porque odiaba a Rosemary. Sí. Llevaba recorrido un camino muy largo cuando intentó atrepellarte con un automóvil, y aún mayor cuando dejó a Lucilla en la sala, cerró la puerta de la calle de golpe para hacer creer que se iba y subió a tu cuarto. ¿Qué aspecto tenía?. ¿Parecía excitada siquiera?. Iris reflexionó. —No lo creo. Se limitó a llamar con los nudillos en la puerta, y dijo que todo había quedado resuelto y que esperaba que me sentiría bien. Dije que sí, que sólo estaba cansada en realidad. Y entonces cogió esa linterna que tengo, recubierta de goma, y dijo que era una linterna muy buena. Después de esto, no consigo poder recordar nada. —No, querida —dijo Anthony—. Porque te dio un encantador golpecito, no demasiado fuerte, en la nuca, con tu preciosa linterna. Luego te colocó artísticamente delante de la estufa, cerró las ventanas, abrió el gas, salió, cerró la puerta con llave por fuera, metió la llave por debajo de la puerta, encajó la estera contra la puerta para que no pudiera entrar aire y bajó tranquilamente la escalera. Kemp y yo nos escondimos en el cuarto de baño justamente a tiempo. Yo subí corriendo. Kemp siguió a miss Ruth Lessing, sin ser visto, hasta donde ella había dejado el 158 coche... ¿Sabes?. Se me antojó por entonces que era muy raro y poco característico de Ruth el que intentara convencernos de que había llegado hasta la casa en autobús y metro. Iris se estremeció. —Es horrible... pensar que había una persona tan decidida a matarme. ¿Me odiaba a mí también?. —Oh, no lo creo. Pero miss Ruth Lessing es una joven muy eficiente. Había sido ya cómplice en dos asesinatos y no le hacía ni pizca de gracia haber arriesgado el cuello en balde. No me cabe la menor duda de que Lucilla Drake mencionó tu decisión de casarte conmigo en cuanto yo lo dije. Y en tal caso, no tenía tiempo que perder. Una vez que estuvieras casada, yo sería tu heredero y no Lucilla. —¡Pobre Lucilla!. ¡Cuánto lo siento por ella!. —Creo que a todos nos pasa igual. Es un alma bondadosa e inofensiva. —¿Víctor está detenido?. ¿De veras?. Anthony miró a Race que asintió. —Lo detuvieron esta mañana al desembarcar en Nueva York. —¿Iba a casarse con Ruth... después?. —Esa era la intención de ella. Y creo que lo hubiera conseguido. —Anthony... me parece que no me gusta mucho mi dinero. —No te preocupes, cariño, haremos algo noble con él si tú quieres. Yo tengo suficiente dinero para vivir y para mantener a una mujer razonablemente. Lo regalaremos todo si se te antoja, dotaremos instituciones para niños o suministraremos tabaco gratis a los ancianos o... ¿qué te parece si iniciáramos una campaña para que sirvan mejor café en Inglaterra?. —Me quedaré con un poco —dijo Iris—, por si alguna vez quisiera hacerlo, poder permitirme el lujo de dar media vuelta y plantarte. —Se me antoja, Iris, que no es ese el estado de ánimo más adecuado para comenzar la vida de matrimonio. Y, a propósito, no has dicho ni una sola vez: «¡Tony, qué maravilla!» ni «¡Anthony, qué listo eres!». El coronel Race sonrió y al mismo tiempo se puso en pie. —Ahora voy a casa de los Farraday a tomar el té —explicó. Bailaba la risa en sus ojos cuando le preguntó cortesmente a Anthony: —Supongo que usted no querrá venir conmigo, ¿verdad?. Anthony meneó la cabeza y Race salió del cuarto. Se detuvo unos instantes en la puerta para decir por encima del hombro: —¡Buen trabajo!. —Eso, entre los ingleses —afirmó Anthony, al cerrarse la puerta—, representa la suprema aprobación británica. —Me creía a mí culpable, ¿verdad? —preguntó Iris serenamente. —No se lo tengas en cuenta. Es que ha conocido a tantas espías hermosas que han robado fórmulas secretas y sonsacado secretos a generales, que está completamente amargado y se le ha trastornado un poco el juicio. ¡Cree que la culpable siempre ha de ser la muchacha considerada más bonita!. —¿Cómo sabías tú que no había sido yo, Tony?. —Porque estaba enamorado, supongo —contestó él alegremente. Luego 159 cambió su semblante, volviéndose de pronto serio. Tocó un florero que había junto a Iris, y en el que se veía una solitaria ramita de color verde—grisáceo con una flor malva—. Florece a veces... alguna que otra ramita... si el otoño es templado. Anthony sacó la ramita del florero y la apretó un instante contra su mejilla. Entornó los ojos y vio una abundante cabellera castaña, unos brillantes ojos azules y unos labios rojos, apasionados. En un tono de voz normal dijo: —Ahora ya no anda por aquí, ¿verdad?. —¿A quién te refieres?. —Ya lo sabes tú... A Rosemary... Yo creo que ella sabía, Iris, que estabas en peligro. Acarició la ramita con los labios y luego la arrojó por la ventana. —Adiós, Rosemary... Y gracias... —El símbolo del recuerdo... —dijo Iris con dulzura. Y con más dulzura aún: —Te ruego, amor, que recuerdes... 160