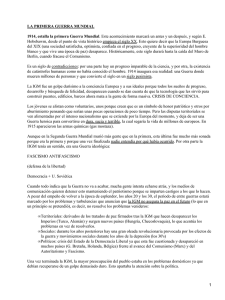Democracia y utopía - Archivo
Anuncio

Este País 98 Mayo 1999 Democracia y utopía FRAKOIS FURET E1 tema de la democracia y la utopía se puede abordar en un estilo filosófico. Desde el siglo xviii, la democracia se le ha presentado al individuo moderno como una promesa de libertad, o más precisamente, de autonomía. Esto contrasta con épocas anteriores cuando se veía a los hombres como súbditos y, en consecuencia, privados del derecho a la autodeterminación que es la base de la legitimidad de las sociedades modernas. Desde que la idea democrática penetró en la mente y en los pueblos de Europa no ha dejado de hacer incursiones casi en todas partes a través de una sola pregunta, esencial a su naturaleza misma, que aflora continuamente y nunca se resuelve del todo. Esta pregunta, que fue planteada hace mucho por todos los grandes pensadores occidentales desde Hobbes hasta Rousseau y desde Hegel hasta Tocqueville, decía así: "¿Qué clase de sociedad debemos formar si nos concebirnos a nosotros mismos como individuos autónomos? ¿Qué tipo de lazo social se puede establecer entre hombres iguales y libres, puesto que la libertad y la igualdad son las condiciones de nuestra autonomía? ¿Cómo podemos concebir una sociedad en la que cada miembro sea soberano sobre sí mismo y la cual, por lo tanto, debe armonizar la soberanía de cada quien sobre sí mismo y de todos sobre todos?" En el transcurso de estos sondeos sobre la pregunta crucial de la democracia moderna, lo que necesariamente sorprende es la brecha entre las expectativas que despierta la democracia y las soluciones que crea para satisfacerlas. En lo abstracto hay un punto en el espacio político en el que se encuentran la libertad más total y la igualdad más total, creando por tanto las condiciones ideales de la autonomía. Pero nuestras sociedades nunca llegan a este punto. La sociedad democrática nunca es lo bastante democrática y sus defensores son más numerosos y los críticos más peligrosos de la democracia que sus adversarios. Las promesas de libertad e igualdad de la democracia son de hecho ilimitadas. En una sociedad de individuos es imposible hacer que la libertad y la igualdad reinen juntas o siquiera reconciliarlas a ambas de manera duradera. Estas promesas exponen a todos los regímenes políticos democráticos no sólo a llamamientos demagógicos, sino también a la constante acusación de ser infieles a sus propios valores fundadores. En los sistemas premodemos, la legitimidad, como la obediencia, encuentra su garantía en la durée (duración). En el mundo democrático, ni la legitimidad ni la obediencia están garantizadas con carácter duradero. Hace siglo y medio, una de las mejores mentes del liberalismo francés, Charles de Rémusat, explicaba que la inestabilidad congénita de la democracia liberal es consecuencia de las ilimitadas perspectivas que pone a disposición de la imaginación humana: "Las especulaciones de la filosofía social, en especial cuando todos se involucran en ellas, tienen una manera inconveniente de hacer que a la gente le disgusten las cosas reales, de bloquear todos los goces mientras el sueño de lo absoluto siga por realizarse, y de difundir el descrédito respecto a todas las oportunidades de mejora y progreso que la fortuna brinda a las naciones. Todo lo que aún no es ideal es infortunio. Si el principio de autoridad no se Este País 98 Mayo 1999 establece sin restricción, todo es anarquía. Si la democracia pura está aún por llegar, todo es opresión. Nunca hay nada que hacer en el presente salvo empezar una nueva revolución y es necesario agitar incesantemente, echar una y otra vez los dados de la política en un intento por alcanzar algún número abstracto que incluso tal vez no exista." Por lo tanto, el mundo moderno es un lugar particularmente sensible a los reclamos de utopía. En este contexto, es necesario conferir a la palabra utopía un significado ligeramente diferente del que tuvo en siglos anteriores. Antes de la época moderna, el término se refería a un género literario o a una escatología vinculada al cristianismo. En el primer caso, se atribuía al tipo de obra en la que el autor imagina un universo social perfecto, exento de la depravación y de la maldad humanas, fuera del espacio y del tiempo. En el segundo, designaba las emociones mesiánicas que animaron una serie de insurrecciones populares en la Europa cristiana, especialmente al final de la Edad Media, mediante la pasión por obtener la salvación eterna a través de la acción aquí abajo. Sin embargo, la utopía de tiempos democráticos pertenece a una tercera categoría, de la que no se había oído hablar hasta la Revolución francesa. Aunque también puede ser libresca, y tantas obras políticas desde los siglos xix y xx lo atestiguan, no está nunca fuera del tiempo y del espacio; al contrario, tiene tendencia a basarse en el tiempo –a guisa de "historia"– y a encarnarse dentro de un territorio específico. Ha cortado todos los vínculos con las esperanzas religiosas y busca sólo la felicidad humana terrenal. Está cargada de emociones de tipo político. Estas emociones están alimentadas por las frustraciones engendradas por las promesas de democracia y trata de satisfacer esas promesas haciendo la libertad y la igualdad finalmente reales. El compromiso es meramente terrenal, pero es tan total que la legitimidad del contrato social depende de la satisfacción de estas promesas. Podríamos, pues, emprender un análisis filosófico de la inevitabilidad psicológica del utopismo en la política moderna enumerando los rasgos que lo caracterizan en la época contemporánea en contraste con el pasado. Pero prefiero seguir un modo de exposición que es más histórico que filosófico. Vamos a trazar el curso de utopías democráticas desde su primera aparición durante la Revolución francesa hasta nuestros días, el final del siglo xx, con la esperanza de que al estudiar su historia, podamos aclarar su naturaleza y profundidad. La Revolución francesa y la Revolución norteamericana Vamos a empezar, pues, con la Revolución francesa, ese laboratorio de la democracia moderna. Y vamos a considerar su primer objetivo: hacer del pasado una tábula rasa. Este objetivo lo compartió la Revolución norteamericana, pero en Francia tenía una carga utópica particular. En ambos casos, la idea de borrar el pasado presagia el artificialismo moderno, la obsesión por construir la sociedad en vez de considerarla como dada por el orden natural o divino de cosas, por fundarla sólo sobre el libre consentimiento de sus miembros. Así, pues, la fundación original está revestida de una particular reverencia y solemnidad. "Original" no significa necesariamente "definitivo", puesto que, como dijo Jefferson, la sociedad debe ser refundada cada veinte años para que cada generación pueda tener la oportunidad de corregir o rehacer la constitución de acuerdo con su propia voluntad. Pero este intento de Este País 98 Mayo 1999 institucionalizar la revolución a intervalos periódicos acentúa simplemente el carácter extraordinario de una sociedad cuyos miembros nunca han de estar ligados por un contrato que ellos no hayan suscrito libremente consigo mismos. Unidas por esta ambición común de inventar una sociedad que sería el producto de voluntades libres, las revoluciones norteamericano-francés muestran a pesar de todo una diferencia capital en este aspecto. La primera no tuvo necesidad de derrocar un orden social aristócrata para instituir una sociedad de individuos libres e iguales. Los colonos norteamericanos habían dejado atrás el orden social aristócrata cuando partieron de Inglaterra o de Europa para vivir en libertad e igualdad en una nueva tierra. Fue el viaje transatlántico el que efectuó una ruptura revolucionaria, que la emancipación de la Corona británica más tarde iba a reforzar. La diferencia respecto al caso francés es tan grande que Tocqueville, trazando un contraste con lo que sucedió en Francia en 1789, vio en el caso norteamericano un ejemplo del establecimiento no revolucionario de la democracia y escribió que "la gran ventaja de los norteamericanos es haber llegado a la democracia sin haber sufrido revoluciones democráticas y haber nacido iguales en vez de llegar a ser iguales". Para los norteamericanos la fundación convencional de la sociedad a través de la voluntad de sus miembros está de acuerdo con la realidad de su historia. Como carecían de la opción de trasladarse a un nuevo territorio, los franceses a finales del siglo xvm tuvieron que negar su pasado feudal y aristocrático con el fin de inventarse a sí mismos como un nuevo pueblo, para usar el vocabulario de la época, regenerado. Sólo con esta condición pudieron actuar el gran drama del contrato social, que tantos filósofos de la época habían identificado como la base de la legitimidad. Esta es la razón de que tendieran a ir tan lejos en el talante de la filosofía democrática y en la universalidad de los derechos naturales. Los norteamericanos no tuvieron necesidad de hacer un gran esfuerzo de abstracción para proclamarse libres e iguales puesto que su condición social no distaba tanto de estos ideales. En cambio, los franceses tuvieron que insistir mucho más en el carácter normativo de su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para los que su historia no ofrecía ni precedente ni soporte. Al contrario, fue precisamente bajo el ancien régime (antiguo régimen) que esos derechos habían sido pisoteados. Por lo tanto, en el contexto francés, la idea de "revolución" era inseparable de la condena del pasado, lo cual agudizó la voluntad de excluir o eliminar a los beneficiarios corruptos del antiguo orden, los aristócratas. Los revolucionarios norteamericanos es cierto que también tuvieron que combatir a un cierto número de sus compatriotas que se alinearon con la causa inglesa. Pero una vez que la república norteamericana llegó a ser independiente poseía sólo una historia, la cual era motivo de orgullo y de unidad. Por otra parte, los franceses se convirtieron rápidamente— y siguieron siéndolo durante mucho tiempo— en ese pueblo extraño incapaz de amar su historia nacional completa, porque amar la revolución significaba detestar el ancien régime y amar a este último significaba detestar la revolución. Esta tendencia penetró más y más hondo en la conciencia nacional, extendiendo la revolucionaria tábula rasa al futuro y renovando la emoción que la rodeaba para las Este País 98 Mayo 1999 generaciones de los siglos xrx y xx. Pero esta tendencia también perpetuaba una ficción al ocultar la relación de la Revolución con el pasado del que emanó, a saber, el absolutismo. Mientras que los anglonorteamericanos formaron un nuevo pueblo a través de su éxodo del Viejo Mundo, los franceses de fines del siglo xvul se llegaron a obsesionar con un deseo apasionado de separarse de su pasado y así fueron condenados a pasar por alto que esta pasión por la separación era en sí una herencia de ese pasado: la antigua constitución del reino ya había sido destruida por una serie de monarcas absolutos antes de que los hombres de 1789 hicieran su solemne proclamación de un nuevo punto de partida y principio de regeneración. Guizot escribió que las revoluciones "no son tanto el síntoma de algo que comienza como la declaración de algo que ya ha ocurrido". Vistas desde este ángulo, las dos revoluciones de fines del siglo xvii, la norteamericana y la francesa, son la progenie de dos revoluciones anteriores. La norteamericana reforzó lo que había empezado cuando hubo personas que abandonaron Inglaterra en nombre de la libertad individual. La francesa fue heredera de la subversión del orden tradicional por la monarquía administrativa. Se trató de una subversión que la Revolución se apropió y completó a través de la proclamación de la tábula rasa, antes de sopesar sus consecuencias para la reconstitución de una política. Pero los fracasos que la Revolución encontró en esa empresa iban a dar constantemente nueva vida a la idea de un inicio absolutamente nuevo: si esta empresa fracasó en 1789 o en 1791, fue sólo para ser reemprendida en 1792 o en 1793. En Francia, la conciencia revolucionaria combinaba la visión de los tiempos como sucesión con la visión de éstos como una nueva alborada. Esta conciencia estaba, así pues, libre de cualquier referencia a una restauración, por no mencionar un regreso a una edad dorada. Como lo opuesto a idea del ancien régime, esta conciencia se constituyó muy rápidamente y asumió la forma de una promesa universal que se abría a un futuro ilimitado. En este sentido, como escribió Michelet cuando trataba de caracterizar el espíritu de 1789, "el tiempo había dejado de existir; el tiempo había perecido". Pero este exorcismo ficticio de un pasado maldito no eximió a la Revolución francesa de ser también a su vez una historia constantemente juzgada frente a su promesa y, por lo tanto, constantemente obligada a empezar de nuevo los esfuerzos por cumplirla. La idea norteamericana de revolución halló su cumplimiento en la fundación de una república independiente a través de la Constitución federal de 1787 y las constituciones de varios estados. La idea francesa de revolución pasó de una fase de la historia revolucionaria a la siguiente en busca de un cumplimiento que no podía alcanzar nunca. Reinicio de la Revolución La Revolución francesa fue utópica en el sentido de que no tenía más que objetivos abstractos y por lo tanto ningún fin predecible. Dejó a su paso una Revolución inicial fallida (la de 1789) con el fin de empezar su curso de nuevo, esta vez solemnemente engalanada con un nuevo calendario desde el principio de la República el 21 de septiembre de 1792. Su meta ya no era encarnarse en una ley constitucional, sino más bien asegurar que la libertad y la igualdad triunfarían sobre sus enemigos, un primer paso indispensable en la creación de un hombre nuevo, liberado de su inveterada subordinación a sus congéneres. Por eso la Revolución acentuó su carácter como una anunciación, lo cual dio un valor único a su curso. Era lo extraordinario contrastado con lo ordinario, lo excepcional contrastado con lo cotidiano, hasta el punto en que el adjetivo que parecía definirla sólo Este País 98 Mayo 1999 podía ser tautológico: la Revolución era "revolucionaria", así como las circunstancias eran "revolucionarias" y el gobierno era "revolucionario". Ya no era únicamente cuestión de la salud de la patria, como en los grandes peligros de la monarquía, o de una dictadura temporal al estilo romano, como se describe en El contrato social de Rousseau. Era un régimen nuevo para la historia, como lo subrayó Robespierre en su famoso discurso del 5 Nivoso, Año II (25 de diciembre de 1793), en el que trazó el contraste entre el gobierno "revolucionario" y el "constitucional". Su meta no era preservar la República, sino fundarla, deshaciéndose de sus enemigos mediante el Terror. De ahí su superioridad respecto a la ley y la consecuente independencia de ella. Por lo tanto, lo que autoriza la suspensión provisional de la ley va más allá de la seguridad pública. El imperativo superior es fundar la sociedad en la virtud de sus ciudadanos. La Revolución heredó seres humanos corruptos y desnaturalizados del ancien régime. Antes de que la Revolución pudiera ser regida por la ley, tendría que regenerar a cada uno de los actores del nuevo contrato social. Lo que para Rousseau constituye la difícil y casi imposible transición del hombre al ciudadano se convirtió para Robespierre en el significado de la Revolución y se iba a realizar a través de acciones radicales del gobierno revolucionario. Fue así como la Revolución de 1789 quedó embarazada de una segunda Revolución, la de 1792. Esta última apuntaba a ser tanto una corrección como una expansión de la primera: más radical, más universal, más fiel a su objetivo de emancipación de lo que había sido su predecesora. Mediante esta intensificación se desplegó en un movimiento de negación y autotrascendencia que no tenía límite. Su horizonte —la regeneración de la humanidad— era tan abstracto que fomentó pasiones políticas que tendían a lo cuasi religioso, aunque investidas en el mundo del aquí y el ahora. Es esto lo que imparte a la política revolucionaria su carácter de intolerancia ideológica y, al mismo tiempo, la deja abierta a apostar constantemente más alto. Pero es esto también lo que protege la idea revolucionaria de su propio y eventual fracaso: aquellos que apuestan de nuevo encuentran su poder de seducción intacto porque la idea revolucionaria contiene todo lo que la política moderna puede ofrecer en cuanto a encanto mesiánico. Es así como la Revolución francesa desborda su definición cronológica y evita quedar atrapada en las prosaicas multitudes del termidorismo. A los que llegaron después la Revolución legó el recuerdo de su ambición, que el siglo xix no iba a cesar de remodelar. Los propios actores o testigos de la Revolución ya habían captado el callejón político sin salida al final del Terror. Para entenderlo, no hay más que retroceder al periodo que siguió a la caída de Robespierre, después del mes de Termidor, Año II (julio de 1794). Las circunstancias exigían la rehabilitación de lo "legal" a costa de lo "revolucionario" escribiendo la revolución en leyes, origen de la Constitución del Año III. Los que habían derribado a Robespierre se encontraron atrapados entre dos imperativos contradictorios. Ellos no deseaban ni eran capaces de renunciar a la Revolución puesto que ésta sólo les había hecho lo que eran. Pero tampoco podían suscribirla del todo puesto que el Terror había sido parte de ella. Fue el joven Benjamin Constant, un recién llegado a París en 1795, el que proporcionó la solución a este dilema distinguiendo dos tipos de revoluciones. El primero es el resultado de una brecha entre las instituciones y las ideas de un pueblo y consiste en el ajuste violento de las primeras a las segundas; es la manifestación de una Este País 98 Mayo 1999 necesidad histórica. El segundo, al contrario, surge cuando la revolución, perdida en la utopía, ha rebasado el progreso del espíritu humano. La revolución se pierde en lo irreal, lo imposible y lo arbitrario, provocando eventualmente la amenaza de un cambio de opinión. Pero la filosofía historicista de este joven pensador suizo tenía un sesgo demasiado fuerte para evitar que apareciera como una racionalización del poder o para borrar la dimensión mesiánica de la esperanza revolucionaria. Además, en el momento mismo en que Benjamin Constant trataba de "fijar" la Revolución dentro del movimiento de la historia, Gracchus Babeuf estaba trabajando en volver a empezar la Revolución, ya que había producido únicamente al mundo burgués, una gran distancia respecto a sus promesas revolucionarias. Constant invocaba las leyes de la historia, Babeuf el culto jacobino de la voluntad. Para el primero, la Revolución era la realización de una necesidad; para el segundo, era la invención de un futuro. A partir de entonces, la izquierda europea iba a explorar incesantemente estas dos alternativas, contradictorias aunque nacidas del mismo acontecimiento. Marx iba a pasar su vida intelectual tratando de reconciliarlas, pero iba a seguir siendo demasiado determinista para su parte voluntarista y demasiado voluntarista para su parte determinista. El encanto principal de los bolcheviques para algunas imaginaciones, 120 años después de los jacobinos franceses, fue que retomaron la empresa revolucionaria dentro de esta combinación de necesidad y voluntad. El papel de la religión Pero antes de abordar este aspecto, debemos destacar un aspecto final de la idea revolucionaria, un aspecto que ha brindado un fundamento para la democracia en Europa; a saber, la idea de que la promesa de una buena sociedad ya no está inscrita en textos sagrados (como en el caso inglés), ni en la armonía religiosa y política (como en el ejemplo norteamericano), sino que se debe cumplir únicamente mediante el despliegue de la historia. Esta historia es demasiado larga y demasiado compleja para introducirnos aquí en ella, pero al menos podemos tratar de esbozar sus consecuencias continuando con mi comparación, siguiendo a muchos historiadores del siglo pasado. La Revolución inglesa del siglo xvi brinda un ejemplo de la mutación de una revolución religiosa en una revolución política, y la primera sentó los cimientos espirituales y morales de la segunda. La república norteamericana, fundada al final del siglo siguiente, nació de un movimiento insurreccionista que nunca fue separado de sus raíces cristianas. En cambio, en Francia los hombres de 1789 se vieron obligados a romper con la Iglesia católica, uno de los pilares del odiado anclen régimen, sin lograr nunca que otro culto cristiano o poscristiano la sustituyera. En aquella época, había pasado la hora del protestantismo y el racionalismo deísta, asumiera la forma que asumiera, dejaba indiferente al pueblo. El resultado fue que el espíritu de la Revolución reveló la política pura y simple, aun cuando en virtud del carácter universal de su promesa, esta política compartiera algo con el mensaje de los evangelios. La paradoja de la historia francesa moderna reside en la recuperación del espíritu del cristianismo sólo a través de la democracia revolucionaria. O para decirlo de otra manera, la Revolución francesa renovó el universalismo sin dejar de limitarse al nivel de lo político. Los franceses divinizaron la libertad y la igualdad modernas sin conferir a los nuevos principios ningún soporte más que la aventura histórica de un pueblo que de otra manera aún sería fiel a la tradición católica. Para un historiador republicano como Este País 98 Mayo 1999 Edgar Quinet, esta contradicción disipó el fracaso esencial de la Revolución francesa. También mediante esta contradicción es como mejor podemos llegar a entender la dimensión utópica de la Revolución y de la tradición que la inauguró. Además, el problema es más antiguo que la Revolución. Ya estaba presente en la filosofía de la Ilustración, que en su versión francesa ya no era antirreligiosa, pero sin duda más anticlerical que cualquier otra en Europa. La Iglesia católica y sus sacerdotes en Francia fueron los blancos por antonomasia (piénsese en Voltaire) de ese gran movimiento hacia la reapropiación del hombre por el hombre que formaba la tendencia básica de la época. Pero la filosofía del siglo xvttt, a diferencia de la del xvi, resultó incapaz de modelar una renovación religiosa y ni siquiera un nuevo principio espiritual a partir de la crítica de la tradición. El deísmo volteriano, el jansenismo parlamentario, la doctrina del vicario Savoyard de Rousseau, la religión natural de los fisiócratas y el esoterismo masónico eran todos parecidos en este aspecto: servían más para embellecer las expectativas políticas que para modelar creencias colectivas. La Francia de la Ilustración vivía bajo el imperio de lo político aun antes de convertirse en la Francia de la Revolución. Y esos elementos de la religión que conservaba, como lo percibió Tocqueville, fueron reinscritos en el meollo de lo político: el universalismo de la "civilización", la fe en el progreso y la emancipación del género humano. Marx también detectó esto con mucha agudeza y definió la Revolución francesa, en la época en que estaba tratando de descodificar su misterio, como "la ilusión de lo político". La investidura sin límites en la acción histórica, una llama que ardió resplandeciente durante los años de la dictadura jacobina, llevó a los revolucionarios franceses hacia objetivos utópicos tales como la regeneración de la humanidad. Condenada a consumirse bajo el peso de la historia real, como puede verse después de Termidor y bajo Napoleón, esta esperanza mesiánica sobrevivió a pesar de todo al acontecimiento que la originó como una promesa universal de salvación terrenal, orientada simplemente hacia el futuro. En ello se podría encontrar su vínculo con el bolchevismo, al que paso a abordar ahora. La Revolución de octubre Si me lo permiten, quisiera dar un paso gigantesco a través del siglo xix para examinar el nuestro, que es aún más rico en la idea utopista. En realidad, si tomamos los siglos xix y xx juntos podemos considerar que pertenecen a la misma categoría porque entre ellos constituyen la experiencia europea de la democracia. Pero pueden ser vistos como dos épocas aparte, cada una de las cuales posee (tanto en sí como en relación con la otra) suficientes rasgos distintivos como para tener su propio esprit du temps (espíritu temporal). La Europa del siglo xix, que siguió a la Revolución francesa, dominó la tormenta que la precedió. A pesar del levantamiento revolucionario de 1848, el siglo xix ofrece el espectáculo de un conjunto relativamente estable de naciones y regímenes que comparten una visión única de civilización política y moral. (Es cierto que combinó muchos elementos aristocráticos con lo que ya había adquirido en el camino de la democracia). No obstante, el siglo xx —si aceptamos la idea de que empezó con la primera guerra mundial en 1914—ha conocido dos guerras mundiales y varios tipos contradictorios de organización social y política. Está terminando finalmente ante nuestros ojos en una especie de universalización de la humanidad gracias al impacto dual del mercado y de la idea Este País 98 Mayo 1999 democrática, pero sólo después de haber pasado por tragedias sin precedente. Desde el punto de vista utópico, debería también ser obvio que nuestro propio siglo es aquel en el que la idea de una salvación colectiva por la historia ha ejercido su plena fascinación sobre las masas, un pensamiento expresado a veces diciendo que ha sido, en palabras de Raymond Aron, la época de las "religiones seculares". El nuestro ha sido el primer siglo plenamente democrático en la historia humana (dado que el siglo xix siguió siendo parcialmente aristocrático) y no es por casualidad que también haya sido el siglo en el que la visión utópica de la política ha desempeñado un papel esencial. De ahí que llegue a la pregunta que traté de entender en mi libro más reciente, Le passé d'une illusion. Esta pregunta no era la historia del comunismo, sino más bien la muy diferente de la preponderancia que tuvo la idea comunista sobre tantas mentes durante el siglo xx, una preponderancia tan profunda y tan vasta que dio origen a una creencia universal cuyo alcance geográfico rebasó el del cristianismo. Nacida en Europa durante el siglo xix, la idea del comunismo se difundió por todo el mundo durante el xx. Con esto no quiero decir que dominara la imaginación de todos, sino simplemente que estuvo dotada de una excepcional ubicuidad; no que no lograra despertar adversarios, sino simplemente que era más universal que cualquier religión conocida. Tanto en su versión blanda corno en la dura, tanto si reafirmaba o exigía sacrificios, se extendió por naciones y civilizaciones como una perspectiva inseparable del orden politico de toda sociedad en la época moderna. Pero este proyecto presentaba el carácter paradójico de estar vinculado a un acontecimiento histórico y a una realidad histórica: la Revolución de octubre de 1917 y el régimen al que dio origen. Sin la Revolución de octubre, sin la URSS, la idea comunista hubiera seguido siendo lo que había sido en el siglo xix: una promesa vaga, un horizonte lejano, un mundo de alienación posburguesa que cada quien podía imaginar de acuerdo con sus propias inclinaciones. Fueron octubre de 1917 y la URSS los que dieron a esta visión su unidad, su sustancia y su fuerza. Su viaje a través del siglo no iba a detenerse nunca, dependiendo de la discusión del régimen que se suponía que la ilustraba. La idea comunista dejó de ser libre, como lo había sido en el siglo anterior, y estaba subordinada al constreñimiento de una constante afirmación de la veracidad de su encarnación soviética. Esta fue su fuerza –que la idea había echado raíces en la historia–, pero también su debilidad porque la idea dependía de su manifestación en la realidad. Lo interesante es que su fuerza triunfó sobre su debilidad. Hasta el final, la Unión Soviética se las arregló para encarnar para millones de personas la promesa de una nueva sociedad. El mero hecho de su existencia y su expansión justificaba sus pretensiones. Ni toda la enorme cantidad de violencia organizada cometida por su gobierno ni su fracaso en el terreno económico pudieron nunca apagar el dogma de su superioridad respecto al capitalismo. El misterio de la idea comunista en este siglo es por lo tanto el de una esperanza convertida en una tragedia. Otra manera de hacer la misma observación es considerar el reciente fin de la URSS. Este fin llegó de una manera no revolucionaria, a través de la autodisolución del régimen metropolitano –que a su vez había preparado el escenario para la caída de los regímenes satélites– sin una purga del antiguo personal en el nuevo sistema. Pero lo que fue una suave transición para el personal del sistema (tan diferente en este aspecto de la liquidación del fascismo en 1945) estaba en agudo contraste con el abandono radical de las ideas comunistas: todos los países ex-comunistas trataron de basar su renacimiento en los Este País 98 Mayo 1999 mismos principios "burgueses" que en otro tiempo habían proclamado abolidos y rebasados. En consecuencia, la presencia o el retorno al poder de antiguos miembros de los partidos comunistas no hizo nada por cambiar el hecho de que el comunismo había llegado a su fin junto con el régimen que lo había tomado como su bandera: el comunismo murió con la Unión Soviética. La prueba es que el europeo de este fin de siglo se encuentra desprovisto de una visión del futuro. Si la democracia burguesa ya no es lo que viene antes del socialismo, sino más bien lo que viene después, entonces aquellos que viven en la democracia burguesa ya no pueden imaginar nada más allá del horizonte dentro del que ahora moran. Por lo tanto, nada menos que la desaparición de la URSS se requirió para romper el hechizo que había vinculado al régimen nacido en octubre de 1917 a la idea de una sociedad mejor. La hora del desilusionamiento general llegó no del espectáculo de la historia soviética, sino sólo de su fin. Esto nos permite adjudicar fechas precisas a la duración de vida de la ilusión, desde Lenin hasta Gorbachov. Y también calibrar la medida en que, poderosa como lo era, poseía un carácter muy efímero. La ilusión no sobrevivió a su objeto, es decir, iba a durar tres cuartos de siglo. De ahí que la palabra ilusión, en el título de mi libro, no designa el mismo tipo de creencia que Freud tenía en mente en su obra. El futuro de una ilusión. Freud escribía sobre religión, mientras que yo trataba de analizar la breve trayectoria de una idea política vinculada a la historia de un gobierno y un régimen. Si he empleado este mismo término, ilusión, ha sido para indicar que aunque el objeto puede ser terrenal en vez de divino, está en juego una investidura psicológica comparable. Además, la idea de la universalidad de los hombres forma un terreno mínimo común entre cristianismo y comunismo. Por último, esta ilusión particular, a diferencia de la creencia religiosa, tiene la ventaja (para el observador al menos) de ya no tener nada más que un pasado. Hoy la historia del comunismo está cerrada y por lo tanto se puede documentar. Esto no quiere decir que las democracias modernas vivan a partir de ahora sin una utopía política: yo creo lo contrario. Pero en la forma a través de la que ejerció tal poder sobre las mentes humanas durante nuestro siglo, la idea comunista ha muerto ante nuestros ojos y no renacerá. El misterio de su fuerza y su breve recorrido de vida forman el tema de mi libro. La imaginación política del hombre del siglo xx No tenía ninguna intención particular en centrarme en el caso de los intelectuales. Si les concedí un amplio papel es porque escriben cosas y por tanto dejan testimonio, y válgame Dios!, en nuestra época han escrito mucho sobre política. Pero lo interesante de los intelectuales no es tanto su caso en sí como lo que revela acerca de la opinión en general. Al contrario de lo que se escribe habitualmente, la ilusión comunista no fue la particular de aquellos que escriben y piensan para ganarse la vida. Estaba mucho más extendida y los intelectuales la extrajeron de la atmósfera de su tiempo, donde la encontraron en todas sus formas, desde la fe militante hasta una noción vaga del significado de la historia. Pero, en todos los casos, dota al universo político de apuestas mucho más vastas. Ilustra magníficamente el carácter de una época cuando la política era la gran línea divisoria entre el bien y el mal. En la ilusión del comunismo, en el viaje imaginario cargado de la idea comunista, yo he tratado de recuperar uno de los puntos de partida, tal vez el principal, a partir del que el hombre del siglo xx ha imaginado su situación en el mundo. Mi libro es una contribución a la historia de la imaginación política del hombre del siglo xx. Este País 98 Mayo 1999 En el meollo de esta imaginación política se alza la figura de la revolución, establecida desde el final del siglo xvii en la mente de los europeos —incluso en las de los que la odiaban— como el medio del cambio histórico por antonomasia. La revolución tuvo lugar para inaugurar el reino de la burguesía sobre el mundo feudal. Debió recomenzar con el fin de inaugurar el reino del proletariado —precursor de la emancipación de la humanidad— sobre el mundo burgués. La idea está ante todo alimentada por el odio a aquello que trata de destruir. Su móvil principal es el rechazo e incluso el odio de lo burgués, el personaje central de la sociedad moderna y el chivo expiatorio de todos los malestares que esta sociedad está fomentando constantemente. Lo burgués es el símbolo de la división del hombre dentro de sí mismo, que Rousseau fue el primero en diagnosticar, y esta dificultad existencial ha pesado incesantemente sobre su destino. Todos los inventos del burgués se vuelven en su contra. El burgués asciende por medio del dinero, que le ha permitido disolver las gradaciones aristocráticas de "rango" desde adentro, pero este instrumento de igualdad lo transforma en un aristócrata de nuevo tipo, incluso más prisionero de su riqueza de lo que el noble fue prisionero de su nacimiento. El burgués inauguró los derechos del hombre, pero en realidad prefiere el derecho de propiedad. La libertad le asusta y la igualdad le aterra aún más. Fue el padre de la democracia, en la que todo hombre es igual a cualquier otro, asociado con todos en la construcción del orden social y en el que cada quien, obedeciendo la ley, obedece sólo a sí mismo. Pero la democracia ha expuesto la fragilidad de los gobiernos burgueses junto con la amenaza que representan las masas, es decir, los pobres. Por lo tanto, el burgués es más reticente que nunca a los principios de 1789, aun cuando fueron éstos los que facilitaron su espectacular ingreso en la historia. Si el burgués es el hombre de la negación, es porque es el hombre de la falsedad. Lejos de encarnar lo universal, no tiene más que una obsesión, sus intereses, y una pasión, el dinero. Es el dinero lo que despierta el peor de los odios contra él, lo que reúne en oposición a él los prejuicios de los aristócratas, los celos de los pobres y el desprecio de los intelectuales, pasados y presentes, que lo expulsan del futuro. El origen de su poder sobre la sociedad también explica su débil dominio de la imaginación. Un rey es infinitamente más vasto que su persona, un aristócrata deriva su prestigio de un pasado mucho más antiguo que 61, un socialista predica la lucha para el nacimiento de un nuevo mundo en el que él ya no existirá. Pero el hombre rico es sólo lo que es: rico, eso es todo. El dinero no es un signo de su virtud, ni siquiera de su trabajo, como en el concepto puritana del nuevo mundo; es en cambio un signo de su suerte o de su codicia. Además, el dinero divide al burgués de sus congéneres sin acarrearle el respeto que permite al aristócrata gobernar a sus inferiores; reduce al burgués a una condición privada encerrándole en el terreno económico. El burgués no tiene apelación contra esta deficiencia política puesto que ésta surge de un handicap de nacimiento. Es en el momento mismo en que el consentimiento de los gobernados se vuelve explícitamente necesario para el gobierno de los hombres cuando es más difícil unirlos. La revolución representa la inversión del mundo burgués así como el signo principal de que ha sido trascendido. Como su inversión, la revolución es la revancha de lo público sobre lo privado, el triunfo de la política sobre la economía, la victoria de la voluntad sobre Este País 98 Mayo 1999 el orden cotidiano de las cosas. Como la trascendencia del mundo burgués, la revolución desgarra a la sociedad y la separa de su pasado y de sus tradiciones para emprender de nuevo la construcción de un mundo social. La revolución lleva el artificialismo moderno a su forma absoluta rechazando todas las tradiciones. Si los intereses burgueses anularon el impulso de la Revolución francesa a empezar de cero, lo único que se puede hacer es dirigir la lucha contra ellos. Necesidad, voluntad y la idea revolucionaria Soy muy consciente de que hay otra versión de la idea revolucionaria, una versión que no atribuye ese papel prometeico a la voluntad humana. Lejos de ello, ya que esta versión consiste no en hacer sino en esperar la revolución, como se espera a que los frutos maduren, de la maduración de las mentalidades y las cosas. La analogía con un ciclo natural indica que una visión más o menos determinista de la evolución de las sociedades ha tomado el lugar de las virtudes creativas de la iniciativa humana. En ambas versiones la revolución constituye el modo privilegiado del despliegue de la historia, pero la segunda versión deja nada o casi nada a la poesía de la acción, en tanto que la primera exalta la invención política sin despojarla de la dignidad de una realización necesaria. Marx nunca dejó de oscilar entre las dos concepciones, y sus herederos han hecho lo mismo aún más. Uno de los grandes encantos bolcheviques, quizás el mayor, fue su extremo voluntarismo, extraído del ejemplo impartido por los jacobinos: ¿qué podría ser más extraordinario que hacer una revolución proletaria en la tierra de los zares y los mujics? Pero Lenin consiguió revestir hasta este extraordinario acontecimiento con la autoridad de la ciencia: el partido revolucionario había entendido las leyes de la historia. Recuperó así la necesidad de la revolución, pero lo hizo poniéndola al servicio de la decisión política. Poco importa que las dos ideas sean contradictorias. Su peculiar matrimonio engaña a la imaginación como la unión de la libertad y la ciencia. Allí, la subjetividad moderna halla tanto su plenitud como su garantía. Corno una ruptura en el orden temporal, aunque cumple las promesas de la historia, la revolución está investida con expectativas sociales casi infinitas. Debe liberar al mundo del maleficio burgués: del reino del dinero, de la alienación provocada por el mercado, de la división de clases, y hasta de la división dentro del propio hombre. Porque emancipa no sólo al proletario o al pobre, sino también al burgués o a su hijo. Hace que todo dependa de la historia, la cual en lo sucesivo se convierte en el ámbito de la salvación humana, y depende de la política, a través de la cual la gente escoge su destino: todo se puede lograr con una buena sociedad, si se puede establecer una. La sociedad moderna altera el lazo social encarcelando a los individuos dentro de la obsesiva ansia de dinero. Cargada desde el principio con un déficit político, ignora la idea del bien común, puesto que todos los que la componen, hundidos en el relativismo, tienen cada uno su propio bien. Esa sociedad es incapaz de formar una comunidad de miembros libremente asociados en torno a un proyecto colectivo. La idea revolucionaria es el exorcismo de esta infelicidad. Diviniza lo político para evitar tener que ser despectiva con él. En estos rasgos podemos reconocer las esperanzas invertidas en la fundación del socialismo por la Revolución de octubre de 1917. Ahora una de las características –y una de las novedades– del siglo xx es la apropiación del fascismo, en beneficio de la derecha, de la idea revolucionaria. Se puede entender esto sin Este País 98 Mayo 1999 dificultad si nos remontamos al pensamiento del siglo xrx. Durante esa época, la revolución formaba parte de una concepción de la historia que estaba monopolizada por la izquierda. Era una concepción tan poderosa que hasta la derecha dependía de ella en buena medida bajo la forma invertida de su negación: la derecha era contrarrevolucionaria. Pero la idea de la contrarrevolución estaba comprometida por esta misma dependencia porque evoca el retorno a un pasado ya ido del que nació la revolución que la idea contrarrevolucionaria quería borrar. Además, este retorno sólo se podía lograr mediante la violencia revolucionaria, que la idea contrarrevolucionaria proclamaba detestar. Tanto si se ve como un fin corno si se ve corno un medio, la contrarrevolución estaba atrapada en una contradicción. No ofrecía ni una política ni una estrategia. A partir de este callejón sin salida, el fascismo produjo la derecha europea que se oponía a los principios de 1789. El fascismo dio un futuro a la derecha. El fascismo combatió el individualismo moderno y el egotismo burgués para los que la Revolución francesa había allanado el camino, pero no lo hizo en nombre de un retorno a la sociedad aristocrática. El fascismo no tenía más estima por la antigua aristocracia que la que tenía por la nueva burguesía. Apuntaba a destruir a ambas en nombre del pueblo, reunido sin distinción de rango ni de clase bajo la autoridad de un líder que encarna a ese pueblo. Para cumplir este fin, no se detuvo en nada, sin importar lo violento o ilegal que pudiera ser, porque la comunidad nacional o racial del mañana sólo se podía hacer que naciera al precio de derrocar a las clases en el poder. Así pues, al fascismo se anexaron todas las seducciones de la idea revolucionaria, tan esenciales a la absolutización moderna de la historia. El fascismo se presentaba como un desgarramiento del pasado, un triunfo violento y radical sobre la corrupción del mundo de ayer, un ejemplo de voluntad política que se tomaba su venganza sobre las fuerzas alienantes de la economía. También cumplía las condiciones para una refundación de lo social, pero en nombre de la nación. No se puede recuperar un sentido de la popularidad que el fascismo disfrutó durante el periodo entre las dos guerras mundiales a menos que no se consideren las promesas de las que pretendía ser el portador. No se puede entender nada de las tragedias del siglo, a menos que se vea que la idea revolucionaria tomó, no uno, sino dos caminos para penetrar en la mente de la gente. ¿El fin de la utopía? No volveré a contar esas tragedias aquí y me contentaré con haber subrayado lo que debían, desde el inicio, a la divinización de la acción política, que es una de las características del pensamiento utópico de la era democrática. Me gustaría en cambio ofrecer algunas observaciones sobre nuestra situación hoy, cuando este tipo de pensamiento ha sido desacreditado por la historia. El comunismo nunca concibió ningún tribunal que no fuera el de la historia y ahora ha sido condenado por la historia a desaparecer por completo. Su derrota, por lo tanto, es inapelable. Pero ¿hemos de concluir de esto que es necesario categóricamente desterrar la utopía de la vida pública de nuestras sociedades? Esto tal vez sería ir demasiado lejos porque también significaría destruir uno de los grandes puntales de la actividad cívica. Porque si el orden social no puede ser diferente al que es, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ello? El fin Este País 98 Mayo 1999 de la idea comunista ha cerrado ante nuestros ojos el más grande camino ofrecido a la imaginación del hombre moderno en el tema de la felicidad colectiva. Pero por lo mismo, ha profundizado el déficit político que siempre ha caracterizado al liberalismo moderno. En realidad, este derrumbe afecta no sólo a los comunistas, ni siquiera sólo a la izquierda. Nos obliga a pensar de nuevo convicciones que son tan antiguas como la democracia, en especial esa famosa idea de una clara dirección de la historia que se suponía que ha anclado a la democracia en el tiempo. Si el capitalismo se ha convertido en el futuro del socialismo, y el mundo burgués ha sucedido al de la "revolución proletaria", ¿en qué se convierte esta convicción sobre el tiempo? La inversión del ordenamiento canónico oscurece la articulación de las épocas en el camino del progreso. La historia se convierte de nuevo en un túnel en el que el hombre entra como en la oscuridad, sin saber adónde conducirán sus acciones, con un destino incierto, desposeído del sentido ilusorio de la seguridad sobre lo que hace. Con mucha frecuencia desprovisto de creencia en Dios, el individuo democrático de nuestro fin de siglo ve que la divinidad llamada historia está temblando en sus cimientos. Esto genera una angustia que hay que disolver. El individuo democrático se encuentra suspendido ante un futuro cerrado, incapaz de definir ni siquiera vagamente el horizonte de una sociedad diferente de la que vivimos, puesto que ese horizonte se ha vuelto casi imposible de concebir. No hay más que mirar la crisis en la que ha sido sumido el lenguaje político en las democracias de hoy para entenderlo. La derecha y la izquierda aún persisten, pero están desprovistas de sus puntos de referencia y casi de su sustancia. La izquierda ya no sabe qué es el socialismo; la derecha, privada de su mejor argumento (a saber, el anticomunismo), también está buscando algo que pueda distinguirla. La escena política tanto en Francia como en Italia brinda un buen ejemplo de esta situación. ¿Puede durar esta situación? ¿Privará el fin del comunismo a la política democrática de un horizonte revolucionario por mucho tiempo? Con esta pregunta, los dejo. El autor fue director del Instituto Raymond Aron en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París hasta su muerte en julio de 1997. También fue profesor en el Committee on Social Thought de la Universidad de Chicago. En marzo de 1997 fue elegido miembro de la Academia Francesa. Eminente historiador que escribió una serie de libros excepcionales sobre la Revolución francesa, fue también autor de Le passé d'une illusion (1995), un estudio ampliamente discutido sobre la idea de comunismo en el siglo xx. Journal of Democracy, enero, 1998. Este texto está basado en una conferencia que el autor impartió en Lisboa en enero de 1997 como parte de la serie "La invención democrática" patrocinada por la Fundación Mario Soares. El texto presentado aquí es traducción ele la versión inglesa de Philip Castopodios. Traducción: Isabel Vericat. Este País 98 Índices en economía y finanzas Canadá, Estados Unidos y México (marzo 1999) Mayo 1999 Este País 98 Mayo 1999 Este País 98 La familia mexicana Valores y creencias Mayo 1999 Este País 98 Mayo 1999 Este País 98 Mayo 1999