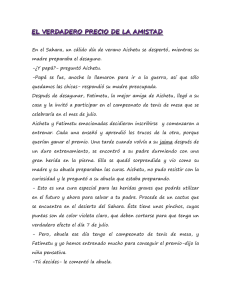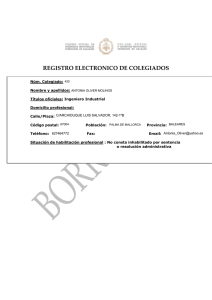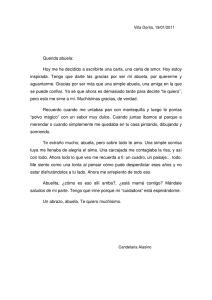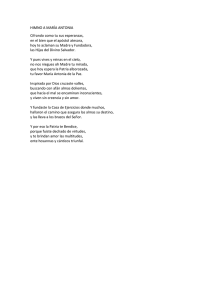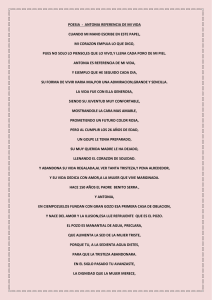Siempre me han dicho que me parezco a la abuela Antonia, la
Anuncio

Siempre me han dicho que me parezco a la abuela Antonia, la madre de mi padre. Se llamaba Antonia García Sambeat. No la llegué a conocer porque murió cuando mi padre era muy pequeño, dejándolo huérfano a él y a sus dos hermanos. La abuela Antonia era del Valle de Arán, de una familia de piel clara y ojos azules y verdes como los míos, que descendía de los Romeva y los Riba, dos familias de intelectuales catalanes de la época. Me hubiera gustado conocerla. El abuelo Mascó, que era de Ponts, en la provincia de Lérida, volvió a casarse enseguida con Antonia Roure, la que siempre ha sido mi abuela y que se convirtió entonces en la madre adoptiva de mi padre. La casa de los Mascó de Ponts era conocida como Cal Maco («Casa del Guapo»), porque, al parecer, mi bisabuelo tenía muy buena planta. El abuelo Mascó y su segunda esposa, que era maestra, tuvieron una hija, mi tía, que también es maestra. En mi familia siempre he estado rodeada de maestros. Por parte materna, la familia Palau también es de la provincia de Lérida. Todos mis orígenes provienen de la Cataluña más interior. Mi abuelo, que ya ha cumplido noventa y cuatro años, era payés. Tuvo que dejar su pueblo de Espluga Calba, cerca de Les Borges Blanques, cuando era muy joven porque no era el heredero. Como lo que él conocía era el mundo de las frutas y las verduras, trabajó en el mercado del Born de Barcelona durante muchos años. Era un trabajo muy intenso y muy duro, sobre todo debido a los horarios: se levantaba a las tres de la madrugada y a las cinco ya estaba descargando cajas y colocándolas en el puesto del mercado, para vender la fruta. En Barcelona conoció a la que sería mi abuela Antonia (la tercera Antonia de la familia y la seguidora más incondicional que he tenido nunca). Tuvieron una hija: mi madre. Las familias de mi padre y de mi madre se conocían y aprovecharon un encuentro para presentarlos. Ella estudiaba magisterio, y él también, al tiempo que acababa el servicio militar. Se casaron muy jóvenes y también tuvieron hijos muy pronto. Yo nací en 1969. Mi hermano Benjamí (Benji desde siempre) tiene dos años más que yo, y mi hermana Sonia, tres menos. Mi padre, sin embargo, siguió estudiando y se licenció en Geografía e Historia. Yo era pequeña, pero recuerdo muy bien la imagen de mi padre estudiando durante horas. Los sábados iban los dos a la universidad a clases de catalán y se sacaron el título que les permitía impartirlo. Mis padres fundaron la Escola Europa, en el barrio de Les Corts de Barcelona, y trabajaron allí durante veintisiete años. Aquel fue su proyecto profesional. A Benji lo llevaron a la Escuela Santa Isabel de Sarrià, y a mí también, excepto en tercero y cuarto de básica, que los cursé en la Escola Europa. Pero la experiencia no fue buena. Entre otras cosas, recuerdo que no me gustaba nada que en mi casa supiesen los deberes que me ponían o las tareas que tenía que hacer. Tenía la sensación de que me controlaban en todo momento: en el colegio, en casa… Así es que me volvieron a llevar a la Escuela Santa Isabel. Yo recuerdo haber tenido unos padres hiperactivos durante toda mi infancia. No paraban ni un minuto entre el trabajo diurno, las reuniones de padres por las tardes, las de los consejos escolares… Coincidiendo con las reformas del sistema educativo y la implantación de la ESO, decidieron que el proyecto de la Escola Europa tenía que finalizar. Mi padre aún ejerce de maestro de secundaria. Lo admiro mucho por la capacidad que tiene de mantener el ritmo y de permanecer al día entre la juventud. Mi madre ya hace muchos años que dejó de trabajar. Como abuela es la mejor abuela posible, y el apoyo que me ha dado con mis hijas ha sido enorme. En los últimos años del franquismo y primeros de la transición, mi madre también fue catequista. Hay que entender que ese papel no tiene nada que ver con el actual. Era la catequesis del momento. Se vivía una religión totalmente abierta, progresista y catalana por primera vez en muchos años. Guardo recuerdos entrañables de aquella época y de lo que sentíamos yendo a cantar con las guitarras a la iglesia. Pero después de aquella euforia de los años de la transición, y rebasada nuestra infancia, todo ha ido quedando lejos en la memoria. Mis padres estaban muy involucrados con la comunidad de los capuchinos de Sarrià, conocida y reconocida por su compromiso antifranquista. Cedían sus locales para organizar en ellos reuniones de todo tipo, que también tenían lugar en otras parroquias e instituciones. Era una época de intensa movilización social en el mundo obrero y sindical, en el mundo universitario, entre los maestros y en todos los barrios populares. Ellos participaron de este sentimiento y tomaron parte en las movilizaciones colectivas para recuperar la democracia y la autonomía de Cataluña. Recuerdo los sábados en el esplai,* las sesiones de cine infantil que organizaban los domingos por la tarde. De aquella época aún conservo a una gran amiga, Lurdes, hija de otros padres que, como los míos, asistían a interminables reuniones para mejorar al menos el mundo de los niños, organizando el esplai y el tiempo libre. De aquella época, en mi casa, nos queda el padre Lluís, un cura de los capuchinos de Sarrià que se ha convertido en uno más de la familia, en nuestro «cura de cabecera» (como decimos en casa en broma). Él fue también quien nos casó a Eduardo y a mí y quien años después me facilitó de su puño y letra una carta de recomendación para tramitar la adopción de Romitha. Aún hoy, el padre Lluís sigue yendo al fútbol con mi padre ¡y usa mi carnet de socia del Barça! En los años setenta, el padre Lluís era el director de MACI (Moviment d’Atenció a Certs Infants, «Movimiento de Atención a Ciertos Niños»), una organización de los capuchinos de Sarrià desde la que se gestionaban adopciones de niños y niñas. El adjetivo ciertos englobaba a niños abandonados, maltratados, huérfanos… El mundo de la adopción entonces era muy diferente, no estaba tan regulado e institucionalizado como lo está ahora. En MACI contaban con un equipo propio de psicólogos, pediatras, psiquiatras y otros profesionales, todos ellos voluntarios, entre los cuales se encontraban mi padre y mi madre, que se encargaban de entrevistar a los futuros padres cuidadores y tal vez adoptivos con el tiempo. Ellos se encargaban de evaluarlos y de ayudar a decidir si eran aptos o no. Mis padres siguieron cursos de formación especial para poder desempeñar esta labor. También visitaban las casas de los futuros padres de acogida o adoptivos y se hacían responsables de alguna manera ante MACI cuando consideraban que la pareja que quería acoger o adoptar reunía los requisitos indispensables y estaba preparada. Se podría decir que se encargaban de otorgar lo que hoy se denomina certificado de idoneidad, que todos los padres y madres que quieren adoptar han de obtener y que ahora conce-de el Institut Català de l’Acollida i l’Adopció de la Generalitat, en el caso de Cataluña, y otras instituciones similares en otras comunidades autónomas. Paralelamente a estas reuniones que organizaban con todas las personas que querían adoptar a niños huérfanos, mis padres colaboraban como maestros una vez por semana en la Casa Montcada, un centro repleto de niños y niñas en régimen de acogida. Algunos eran huérfanos, pero la mayoría procedían de familias que no podían hacerse cargo de ellos por los motivos que fueran y que los habían dejado allí. Durante años colaboraron como maestros voluntarios en la Casa Montcada, revisando el nivel escolar de los niños y niñas acogidos. Y, entretanto, yo jugaba en el patio con los más pequeños. Recuerdo claramente el patio central, lleno de niños y niñas, y yo corriendo entre ellos, como si fuese una más del grupo. Muy pronto tuve claro que, si un día podía, yo también adoptaría a una criatura sin familia, o con familia pero sin recursos. Recordaré toda la vida a una niña que tenía la cara deformada, cuya historia, que me impactó mucho, me contaron mis padres. Su aspecto monstruoso era debido al maltrato de sus padres; con uno de los muchos golpes que solía recibir fue a dar un día contra la rejilla de una estufa catalítica de butano y se quemó la cara. De tanto ir a la Casa Montcada me hice muy amiga de aquella niña triste y desgraciada, pero que jugaba y reía conmigo. A veces me han preguntado cómo es posible que yo, siendo modelo y viviendo en el mundo del glamour, esté tan interesada por temas que a priori no corresponden a una persona de mi entorno profesional. Y es que mi infancia me ha marcado mucho. Cada vez tengo más claro que la educación que se recibe de niño te hace ver la vida de una manera y no de otra. Es la labor que han hecho tus padres muchos años atrás lo que te condiciona. Por eso, para mí no es tan excepcional ni extraño haber aprovechado tanto la vida y haber intentado sacar partido de todo lo que me he ido encontrando en el camino, porque así es como me educaron mis padres. Siempre me ha acompañado el eco de fragmentos de conversaciones que teníamos con mis padres cuando íbamos a la Casa Montcada o regresábamos de ella. «Estos niños no tienen la suerte que tenéis vosotros de tener un padre y una madre, de poder ir al colegio y aprender.» Cuando de pequeña has oído constantemente frases como esta y has pasado horas jugando con niños y niñas tristes, un día u otro sientes la necesidad inmensa de hacer feliz al menos a una criatura que ya existe y que no ha tenido la misma suerte que tú. Algunos de aquellos niños y niñas acabaron siendo adoptados por amigos o conocidos de mis padres y aún hoy mantengo la relación con algunos de ellos. LOS VERANOS Y MIS HERMANOS De mi niñez también se me han quedado muy grabados los veranos, casi siempre recorriendo las carreteras de Europa, de sur a norte, de este a oeste, en una autocaravana, el padre, la madre y los tres hermanos. Mis padres tenían unas largas vacaciones de maestros y organizaban viajes culturales en familia como mínimo de un mes: visitas a museos, a todos los monumentos habidos y por haber, descubriendo diferentes países y tradiciones. Si bien de niña viví aquellos viajes con mucha ilusión, al principio de la adolescencia me parecían un rollo. Pero ahora pienso que aquellos veranos nómadas también son la base de lo que soy ahora. En lugar de pasar las vacaciones en la playa sin hacer nada, pasábamos horas y horas recorriendo los paisajes y las ciudades de Europa, hablando mucho, discutiendo, aprendiendo. Cuando regresábamos del viaje anual en autocaravana nos instalábamos unas semanas en Almoster, el pueblo de la provincia de Tarragona donde veraneaban los abuelos. Allí compartía aventuras de todo tipo con mi amiga Lurdes, a la que invitábamos todos los veranos a pasar unos días, y con Romi, mi otra gran amiga de la infancia. Los veranos de aquellos años forman parte de una época única y muy especial. Benji soñaba con irse a vivir por su cuenta, con poder estudiar tranquilo e ir a su aire, pero no tenía dinero. Hicimos el pacto de compartir los gastos y buscar un piso juntos. Encontramos uno enseguida, el típico piso de estudiantes. Mi hermano cursó la carrera de económicas y se pasaba la vida estudiando. También se casó muy joven; ahora vive fuera de Barcelona, tiene tres hijos y está muy dedicado al trabajo. Aunque nos resulta difícil vernos a menudo, ambos mantenemos un profundo y mutuo cariño. De pequeños y hasta la primera juventud fuimos amigos inseparables, y eso marca mucho. Él me hizo realmente de hermano mayor y me abrió muchas puertas. Cuando Benji se fue a hacer la mili a Melilla y estuvo ocho meses sin volver a casa nos escribimos muchísimas cartas. Fue la relación epistolar más intensa y larga que he mantenido nunca con nadie; él se sentía muy solo y todo el amor fraternal nos surgió por escrito en aquellos meses. Ahora me hace gracia recordar cuando me decía que había encontrado una foto mía en una revista y se la había colgado en la taquilla; así, mientras todos sus compañeros presumían de las fotos de las novias que exhibían en sus taquillas, él, como no tenía novia, presumía de hermana. Sonia y yo compartimos habitación desde pequeñas y crecimos muy unidas. Aunque solo nos llevábamos tres años, me tomé muy en serio mi papel de hermana mayor y la protegía y la mimaba. A veces le dejaba mis vestidos, jugaba con ella y la manejaba como quería, como si fuese un juguete. A menudo lo comentamos y nos reímos pensando en cómo me pasaba con ella. Con Sonia siempre hemos hablado de todo: de mi trabajo, de mis dudas y de mis miedos… He tenido mucha suerte de que siempre haya sido tan comprensiva con mi éxito. A ella nunca le han gustado las fotos; prácticamente no aparece en las fotos familiares de nuestra infancia, porque cuando alguien sacaba una cámara se escondía y no había modo de que saliera. Siempre ha procurado pasar desapercibida y lo continúa haciendo. ¡Lo que me ha costado conseguir que alguna vez me acompañe a algún acto público! ¡Por el miedo de salir en la foto prefería no venir y perderse lo que fuera! Con eso siempre ha sido muy exagerada. Sonia siempre ha estado a mi lado a lo largo de toda mi carrera. Cuando ahora hablamos de nuestro pasado, ella siempre dice que le vino muy bien que yo destacase, porque así ella aún podía pasar más desapercibida y hacer su vida tranquilamente. Está casada y es administrativa en una gran empresa. Además de ser mi hermana, Sonia es una gran amiga. * A partir de los años sesenta del pasado siglo surge en Cataluña, en el seno de parroquias y asociaciones vecinales, una nueva forma asociativa de organización del ocio de niños y jóvenes, conocida como esplai, que evolucionaría hacia dos modelos netamente diferenciados, el laico y el confesional, cuyo nexo común es una clara función educativa y social, por encima incluso de la recreativa. (N. de la T.)